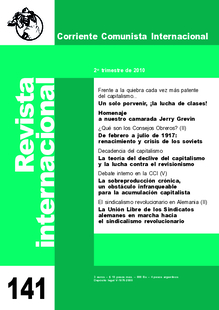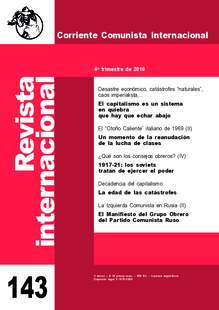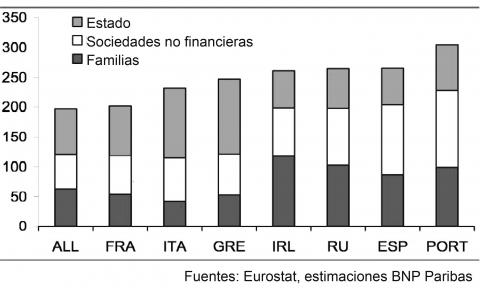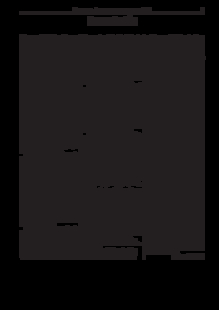Revista Internacional 2010s - 140 a 163
- 6846 lecturas
Rev. Internacional 2010 - 140 a 143
- 4137 lecturas
Rev. Internacional nº 140 - 1º trimestre 2010
- 3647 lecturas
Ver en Formato PDF
Revista Internacional 140 PDF
- 23 lecturas
¿Salvar el planeta?: No, they can't! [No, no pueden]
- 6981 lecturas
"El fracaso de Copenhague es más profundo de lo que pudiera uno imaginarse" según Herton Escobar, especialista en ciencias del diario O Estado de São Paulo (Brasil), "El mayor acontecimiento diplomático de la Historia no ha desembocado en el menor compromiso"
"Copenhague desemboca en fracaso" (Guardian, Reino Unido), "Fiasco en Copenhague", "Resultado grotesco", "Algo peor que inútil" (Financial Times, Reino Unido), "Una cumbre para nada" (The Asian Age, India), "La ducha fría", "El peor acuerdo de la historia" (Libération, Francia)...La prensa internacional es casi unánime[1]: esa cumbre anunciada como algo histórico ha sido una catástrofe. Al final, los países participantes en esa gran ceremonia firmaron un acuerdo, una incierta promesa lejana que no compromete a nada ni a nadie: reducir la subida de calentamiento a 2° C en 2050. "El fracaso de Copenhague es más profundo de lo que pudiera uno imaginarse" según Herton Escobar, especialista en ciencias del diario O Estado de São Paulo (Brasil), "El mayor acontecimiento diplomático de la Historia no ha desembocado en el menor compromiso"[2]. Quienes creyeron en un milagro, el del nacimiento de un capitalismo verde, han visto, al igual que la banquisa ártica y antártica, derretirse sus ilusiones de golpe.
Una cumbre internacional para apaciguar las inquietudes
La cumbre de Copenhague vino precedida de una impresionante campaña publicitaria. La tabarra mediática orquestada a escala mundial llegó a ser ensordecedora. Todos los canales de TV, diarios y revistas trasformaron el acontecimiento en histórico. Fue una puesta en escena impresionante con múltiples versiones.
Desde el 5 junio de 2009, el film documental de Yann Arthus Bertrand, Home, verificación dramática e implacable de la amplitud de la catástrofe ecológica mundial, difundida simultánea y gratuitamente en 70 países (por televisión, en Internet, en los cines).
Cientos de intelectuales y asociaciones multiplicaron las declaraciones grandilocuentes para "despertar las conciencias" y "ejercer una presión ciudadana sobre quienes deciden". En Francia la fundación Nicolas Hulot lanzó una especie de ultimátum: "El porvenir del planeta y con él, el sino de miles de millones de hambrientos [...] se jugará en Copenhague. O se escoge la solidaridad o se sufrirá el caos, la humanidad tiene cita consigo misma". Y el mismo mensaje en Estados Unidos: "Las naciones del mundo se reúnen en Copenhague del 7 al 18 de diciembre de 2009 para una conferencia sobre el clima que se anuncia como la de la última oportunidad. O funciona o se rompe, camina o revienta o, quizás en sentido propio, o nadas o te hundes. En realidad se puede afirmar sin equivocarse que es la reunión diplomática más importante de la historia del mundo." (Bill McKibben, escritor y militante norteamericano, en la revista Mother Jones[3]).
El día de la apertura de la cumbre, 56 diarios de 45 países tomaron la iniciativa inédita de hablar con la misma voz en un editorial: "Si no nos unimos para emprender acciones decisivas, el cambio climático causará estragos en nuestro planeta [...] El cambio climático [...] tiene consecuencias que persistirán para siempre y nuestras perspectivas de controlarlo se van a decidir en los próximos 14 días. Pedimos a los representantes de los 192 países reunidos en Copenhague que no vacilen, que no caigan en disputas, que no se echen las culpas unos a otros. [...]El cambio climático afecta a todos, y todos deben resolverlo." [4]
Todos esos discursos tienen una mitad de verdad. Las investigaciones muestran que el planeta está siendo devastado. Se agrava el calentamiento climático y, con éste, la desertificación, los incendios, los ciclones... La contaminación y la explotación intensiva de los recursos acarrean la desaparición masiva de las especies. De ahora a 2050 habrá desaparecido entre 15 y 37% de la biodiversidad. Hoy, un mamífero de cada cuatro, un ave de ocho, un tercio de anfibios y 70% de plantas están en peligro de extinción[5]. Según el Foro humanitario mundial, el "cambio climático" provocaría la muerte de ¡300 000 personas por año! (la mitad por malnutrición) En 2050, habría "250 millones de refugiados climáticos"[6]. Sí, ¡el problema es urgente!, Sí, ¡la humanidad está ante un problema histórico y vital!
En cambio, el resto del mensaje es pura mentira con la que adormecer de ilusiones al proletariado mundial. Todos llaman a la responsabilidad de los gobernantes y a la solidaridad internacional frente al "peligro climático". ¡Como si los Estados pudieran olvidar o superar sus propios intereses nacionales para unirse, cooperar, ayudarse por el bien de la humanidad! Todas esas historias no son más que nanas para dormirse, inventadas para calmar a una clase obrera inquieta al ver como se destruye poco a poco el planeta y a los millones de personas que sufren por ello[7]. Si la catástrofe medioambiental demuestra algo claramente y para todo el mundo es que sólo puede tenerse en cuenta una solución internacional. Para evitar que los obreros reflexionen demasiado por su cuenta en busca de una solución, la burguesía ha querido demostrar que era capaz de dejar de lado sus divisiones nacionales o, citando el editorial internacional de los 56 diarios, "que no caigan en disputas", "que no se echen las culpas unos a otros" y comprender que "el cambio climático afecta a todos, y todos deben resolverlo"
Lo menos que puede decirse es que han fallado el objetivo y ¡de qué manera! Si algo ha demostrado Copenhague es que el capitalismo sólo es capaz de montar un tinglado de lo más confuso para fabricar humo.
Ni que decir tiene que nada podía esperarse, semejante cumbre no podía parir ni a un ratón. El capitalismo destruye el medioambiente desde siempre. Ya en siglo XIX, Londres era como una gigantesca fábrica que echaba humo por doquier y tiraba sus residuos en el Támesis. Ese sistema produce con el único objetivo de sacar ganancias y acumular capital por todos los medios. Si para ello hay que arrasar bosques, saquear océanos, contaminar ríos o alterar el clima, da igual... Capitalismo y Ecología son obligatoriamente antagónicos. Todas las reuniones internacionales, los comités, las cumbres (como la de Río de Janeiro en 1992 o la de Kyoto en 1997) no han sido más que taparrabos, ceremonias teatralizadas para hacer creer que los "grandes de este mundo" se preocupan por el porvenir del planeta. Los Nicolas Hulot, Yann Arthus Bertrand, Bill McKibben Al Gore y demás[8] han querido hacernos creer que esta vez iba de veras, que ante la urgencia de la situación, los mandamases iban a ponerse manos a la obra. Y mientras esos ideólogos producían viento, aquellos "altos dirigentes" afilaban sus armas eco...nómicas! Pues ésa es la realidad: el capitalismo está dividido en naciones, todas ellas competidoras de las demás, metidas todas en una guerra comercial sin tregua y, si falta hiciera, guerra a secas.
Baste un ejemplo. El polo Norte se está derritiendo. Los científicos prevén una catástrofe ecológica de gran envergadura: crecida de las aguas, cambios en la salinidad y corrientes marinas, corrosión de infraestructuras y erosión de las costas consecuencia de derretimiento del pergelisol, liberación de CO2 y de metano de esos suelos helados, degradación de los ecosistemas árticos[9] ... Los Estados sí que ven por su parte una "oportunidad" de explotar los recursos hasta ahora inaccesibles y abrir nuevas vías marítimas libres de hielo. Rusia, Canadá, Estados Unidos, Dinamarca (por medio de Groenlandia) están metidos en una guerra diplomática sin cuartel, no dudando, si hace falta, en usar la intimidación militar. Como, por ejemplo, en agosto de 2009, "unos 700 efectivos de los ejércitos canadiense, de tierra, mar y aire, participan en la operación pancanadiense NANOOK 09. El objetivo del ejercicio es demostrar que Canadá es capaz de afirmar su soberanía en el Ártico, una región codiciada por Estados Unidos, Dinamarca y, sobre todo, Rusia, la cual ha irritado a Ottawa con algunos amagos tácticos como mandar aviones o submarinos."[10], pues, efectivamente, el Estado ruso, desde 2007, suele mandar regularmente sus aviones de caza a sobrevolar el Ártico e incluso las aguas canadienses como en tiempos de la guerra fría.
¡Capitalismo y Ecología son sin la menor duda y para siempre dos cosas antagónicas!
La burguesía ni siquiera logra salvar las apariencias
"El fracaso de Copenhague" lo será todo menos una sorpresa. Ya lo decíamos en nuestra Revista Internacional n°138 del tercer trimestre de 2009: "El capitalismo mundial es completamente incapaz de cooperar para hacer frente a la amenaza ecológica. En particular en este período de descomposición social, con la tendencia creciente de cada nación a jugar su propia baza en la partida internacional, a la competencia de cada cual contra los demás, tal cooperación es imposible." Lo más sorprendente es, sin embargo, que esos jefes de Estado ni quiera hayan sido capaces de salvar las apariencias. Suele normalmente ocurrir que al final se firme un acuerdo con el mayor boato, se rubrique una serie de objetivos hueros y ¡todos tan contentos! Esta vez no, esta vez ha quedado sellado oficialmente el "fracaso histórico". Las tensiones y los regateos han salido por los bastidores y han acabado en el escenario. Ni siquiera se ha podido sacar la típica foto de jefes de Estado, felicitándose mutuamente, dándose palmaditas y yendo del bracete, echando sonrisas de oreja a oreja como artistas de cine. ¡Con eso queda todo dicho!
La repulsa es tan patente ante lo ridículo y vergonzoso de esos dirigentes de la burguesía que éstos han preferido largarse sin hacer ruido y de puntillas. ¡Vaya contraste entre los bombos, platillos y trompetas durante los preparativos de la Cumbre de Copenhague y el "ensordecedor" silencio que la siguió. Al mismo día siguiente del encuentro internacional, los medios se limitaron a escribir unas cuantas líneas de lo más discreto para hacer un "balance" del fracaso (con, a menudo, esa sistemática indecencia de echar la culpa a las demás naciones), y después, dejar de hablar de un tema un tanto infecto en los días siguientes.
¿Por qué, contrariamente a lo que suele ocurrir, los jefes de Estado ni siquiera han conseguido dar el pego? La respuesta tiene dos palabras: crisis económica.
En contra de lo que se afirmaba por todas partes desde hace meses, la recesión de la crisis actual no anima a los jefes de Estado a aprovechar la "fantástica ocasión" de zambullirse todos juntos en la "aventura de la green economy". La brutalidad de la crisis reaviva las tensiones internacionales. La cumbre de Copenhague ha mostrado la guerra encarnizada que se hacen las grandes potencias. Para éstas ya no queda tiempo ni medios para el disimulo aparentando llevarse bien con los demás y rubricar acuerdos, ni siquiera en papel mojado como otras tantas veces. ¡Es hora de sacar las navajas y su brillo estropea las fotos!
Desde el verano de 2007 y la caída de la economía mundial en la recesión más grave de la historia del capitalismo, hay una tentación creciente de ceder al canto de sirena del proteccionismo y la tendencia a que cada cual vaya a la suya. Bien sabemos que por su propia naturaleza, el capitalismo está dividido desde siempre en naciones que se hacen una guerra económica sin cuartel. Pero la quiebra de 1929 y la crisis de los años 1930 revelaron a la burguesía el peligro que entrañaba la falta total de reglas y de coordinación internacional del comercio mundial. Y después de la IIª Guerra mundial, los bloques del Este y del Oeste se organizaron interiormente instaurando un mínimo de leyes que pusieran cierto orden en las relaciones económicas. Se prohibió, por ejemplo, el proteccionismo excesivo pues se le consideraba un factor para el comercio mundial y, por lo tanto, para cada nación. Esos grandes acuerdos (Bretton Woods, 1944, por ejemplo) y las instituciones encargadas de respectar las nuevas reglas (Fondo Monetario International, por ejemplo) sirvieron, efectivamente, para amortiguar los efectos de las tendencias a la descrecencia económica que golpean al capitalismo desde 1967.
Pero la gravedad de la crisis actual ha zarandeado todas esas reglas de funcionamiento. La burguesía ha intentado reaccionar con cierta unidad, organizando los G20 de marras en Pittsburgh y Londres. Sin embargo, las tendencias centrífugas de "sálvese quien pueda" no han cesado de intensificarse un mes tras otro. Los planes de relanzamiento se coordinan cada vez menos entre las diversas naciones y la guerra económica se hace cada día más agresiva. La Cumbre de Copenhague ha venido a confirmar plenamente esas tendencias.
Hay que decir que, en contra de las patrañas sobre no se sabe qué "salida del túnel" y una reanudación de la economía mundial, la recesión no para de agravarse, sufriendo incluso una nueva sacudida en este final de año 2009. "Dubai, la quiebra del emirato", "Grecia al borde de la quiebra" (Libération, diario francés, 27-11 y 9-12) [11]. Esos anuncios han resonado como truenos. Cada Estado se da cuenta de que su economía nacional está en serio peligro y es consciente de que lo que nos depara el porvenir es una recesión más profunda todavía. Para impedir que la economía capitalista se hunda con demasiada rapidez en la depresión, a la burguesía no le queda más opción desde el verano de 2007 que crear e inyectar más y más moneda y, por lo tanto, incrementar los déficits públicos y presupuestarios. Como lo señala un informe de noviembre 2009 del banco francés Société Générale "Lo peor quizás sea lo que nos espera". Según ese banco, "lo planes recientes de salvamento instaurados por los gobiernos del mundo han transferido sencillamente unos pasivos del sector privado al sector público, acarreando una nueva serie de problemas. El primero de ellos, el déficit. [...] El nivel de la deuda es algo insoportable a largo plazo. Hemos alcanzado un punto de imposible retorno en lo que a deuda pública se refiere"[12]. El endeudamiento global es mucho más elevado en la mayoría de las economías de los países desarrollados, con relación a su Producto interior bruto (PIB). En EE.UU. y en la Unión Europea, la deuda pública será 125% del PIB dentro de dos años. En Reino Unido será de 105% y en Japón, 270% (también según ese informe). Y el Société Générale no es el único en dar la alarma. En marzo de 2009, el Crédit Suisse estableció la lista de los países más amenazados por la quiebra, comparando la importancia de sus deudas y su PIB. Por ahora, esa especie de campeonato ha quedado así, por orden de peligrosidad: Islandia, Bulgaria, Lituania, Estonia, Grecia, España, Letonia, Rumania, Gran Bretaña, Estados Unidos, Irlanda y Hungría[13]. Otra prueba de esa inquietud es que en los mercados financieros ha aparecido una nueva sigla: PIGS. "Hoy son los PIGS: Portugal, Italia, Grecia, España [Spain en inglés, NDLR] los que hacen temblar el planeta. Tras Islandia y Dubai, a esos cuatro países de la zona euro se les considera como posibles bombas de relojería de la economía mundial"[14] .
En realidad, todos los Estados, ante el déficit abismal van a tener que reaccionar y llevar a cabo una política de austeridad. Eso significa en concreto que:
- van a ejercer una fuerte presión fiscal;
- van a disminuir más drásticamente todavía los gastos, suprimiendo decenas de miles de puestos de funcionarios, reduciendo las pensiones, los subsidios por desempleo, las ayudas familiares y sociales, los reembolsos por cuidados médicos y medicamentos,...
- y, evidentemente, van a hacer una política cada vez más agresiva, saltándose sus propias leyes, en el comercio internacional.
En resumen, la situación económica agudiza la competencia. Los Estados están hoy poco dispuestos a aceptar la menor concesión; libran una batalla despiadada por la supervivencia de su economía nacional contra las demás burguesías. Ha sido esa tensión, esa guerra económica lo que se ha manifestado en Copenhague.
Las cuotas ecológicas, armas económicas
Todos los Estados acudieron pues a Copenhague no para salvar el planeta, sino para defenderse cada uno con uñas y dientes. La finalidad de cada uno ha sido usar "la ecología" para que se adopten leyes que le sean ventajosas y que, sobre todo, entorpezcan a los demás.
Los demás países acusan a Estados Unidos y China de ser los responsables principales del fracaso. Y, efectivamente, ambos se han negado a que se establezca el menor objetivo cifrado de descenso de producción de CO2, responsable principal del calentamiento climático. Es evidente que los dos mayores contaminadores del planeta eran los que más iban a perder en ese juego[15]. "Si se adoptan los objetivos del GIEC [16] [o sea la baja de 40% de CO2 de ahora a 2050, NDLR], en 2050, cada habitante del mundo debería emitir 1,7 tonelada de CO2 por año. Y resulta que hoy, cada estadounidense ¡está produciendo 20 t. de media!" [17]. En cuanto a China, su industria casi sólo funciona con centrales de carbón que "producen el 20% de las emisiones mundiales de ese gas. Es más que todos los transportes del mundo juntos: automóviles, camiones, trenes, barcos y aviones" [18]. Se comprende así por qué los demás países tanto se empeñaron en que se fijaran "unos objetivos cuantificados" de descenso del CO2!
Pero eso tampoco significa, ni mucho menos, que EEUU y China hicieran causa común. El país asiático, al contrario, exigió que las emisiones de CO2 bajaran 40% de hoy a 2050 en... Estados Unidos y Europa. En cambio, China, por ser un país "emergente", no debería estar obligada a cumplirlo. "Los países emergentes, India y China en particular, exigen a los países ricos que se comprometan firmemente en reducir los gases con efecto invernadero, pero ellos se niegan a someterse a objetivos de obligado cumplimiento"[19]
India usa más o menos la misma estratagema: que los demás bajen sus porcentajes pero no India, justificando su política porque "tiene cientos de millones de pobres y el país no puede permitirse grandes esfuerzos". Los "países emergentes" o "en vías de desarrollo" a los que suele presentarse en la prensa como las primeras víctimas del naufragio de Copenhague, no han dudado en instrumentalizar la miseria de su población para defender sus intereses capitalistas. El delegado de Sudán, que representaba a África, no vaciló en comparar la situación a la del holocausto. "Es una solución basada en los valores que enviaron a seis millones de personas a los crematorios en Europa."[20] Esos dirigentes que matan de hambre a sus pueblos y eso cuando no los machacan alegremente, se atreven hoy, sin el menor pudor, a invocar "sus" desgracias. En Sudán, sin ir más lejos, no será a causa del clima en el futuro sino ya, hoy, ahora que millones de personas caen muertas a balazos.
Y Europa y su papel de dama virtuosa, ¿qué ha hecho por defender "el futuro del planeta"? Pongamos algunos ejemplos. El presidente francés Nicolas Sarkozy hace una estentórea declaración llena de aspavientos el día antes de la cumbre, "Si seguimos así, será un fracaso. [...] Debemos todos hacer compromisos, [...] Europa y los países ricos debemos reconocer que nuestra responsabilidad es mayor que la de los demás. Nuestro compromiso debe ser mayor. [...] ¿Quién va a atreverse a decir que África y los países más pobres no necesitan dinero? [...] ¿Quién va a atreverse a decir que no hace falta un organismo verificador de que se respetan los compromisos de cada uno?"[21] Detrás de toda esa retórica se oculta una realidad siniestra. El Estado francés y Sarkozy se pelean por un descenso cuantificado de las emisiones de CO2, pero, sobre todo, para que... no se pongan límites a la energía nuclear, recurso vital de la economía gala. Esa energía hace pesar sobre la humanidad una amenaza, una especie de espada de Damocles. El accidente de la central de Chernobil causó entre 4000 y 200 000 muertes según si se cuentan o no las víctimas por cánceres causados por las radiaciones. Con la crisis económica, en las décadas venideras, los Estados tendrán menos medios para mantener las centrales, de modo que los accidentes podrán ser más probables. Y ya hoy la industria nuclear contamina masivamente. El Estado francés quiere hacer creer que sus residuos radioactivos son "convenientemente" almacenados en La Hague (norte de Francia), cuando, en realidad, para ahorrar, exporta, con disimulo, gran parte de ellos a Rusia: "casi el 13 % de las materias radioactivas producidas por nuestro parque nuclear duermen en algún sitio de la inmensidad siberiana. En realidad y para ser precisos se tata del complejo atómico de Tomsk-7, una ciudad secreta de 30 000 habitantes, prohibida a los periodistas. Allí, cada año desde mediados de los años 1990, 108 toneladas de uranio empobrecido procedente de las centrales francesas llegan en contenedores que se colocan en un inmenso aparcamiento a cielo abierto." [22] Otro ejemplo. A los países de Europa del Norte suele considerárseles modélicos en esto de la ecología. Pues bien, en lo que a deforestación se refiere, "Suecia, Finlandia, o Austria pisan el freno a fondo para que nada se mueva"[23]. ¿La razón?: su producción de energía es muy dependiente de la madera y son grandes exportadores de papel. De modo que Suecia, Finlandia y Austria se pusieron en Copenhague al lado de China, la cual, como primer productor de muebles de madera que es, no quería ni oír hablar de limitaciones a la deforestación. Y eso no es una menudencia sin importancia: "La deforestación es, en efecto, responsable de la quinta parte de las emisiones mundiales de CO2." [24] y "La destrucción de los bosques pesa enormemente en la balanza del clima [...]. Unas 13 millones de hectáreas de bosque se cortan cada año, o sea lo equivalente a la superficie de Inglaterra, y es esa deforestación a mansalva lo que hace que Indonesia y Brasil sean el tercero y el cuarto mayor emisor de CO2 del planeta." [25] A aquellos tres países europeos, que serían oficialmente la prueba fehaciente de que una economía capitalista verde es posible (¡sic!), "se les otorgó el premio "Fossil of the Day" [26] en el primer día de las negociaciones por su negativa a comprometerse sobre la cuestión de los bosques." [27]
Un país resume, él solo, el cinismo burgués sobre el tema de la "ecología": Rusia. Desde hace meses el país de Putin afirma con fuerza que es favorable a un acuerdo cifrado sobre las emisiones de CO2. Esta posición es sorprendente cuando se conoce el estado de la naturaleza en Rusia. Muchas zonas de Siberia están contaminadas por radioactividad. Su arsenal nuclear (bombas, submarinos...) se oxidan en cementerios. ¿Tendrá remordimientos el Estado ruso? "Rusia se presenta como la nación modelo en el tema de emisiones de CO2. Pero eso solo son trucos de circo. Veamos por qué: en noviembre, Dimitri Medvedev [el presidente ruso] se comprometió a reducir las emisiones rusas en 20% de ahora hasta 2020 (sobre la base de 1990[28]), o sea más que la Unión Europea. Pero no hay ahí ninguna imposición, pues, en realidad, les emisiones rusas ya han disminuido en... 33% desde 1990 a causa del desmoronamiento del PNB ruso tras la caída de la Unión Soviética. De hecho, lo que pretende Moscú es poder emitir más CO2 en los próximos años para así no frenar su crecimiento (en caso de que éste vuelva algún día...). Los demás países no aceptarán fácilmente esa posición.[29]".
El capitalismo nunca será "verde". Mañana, la crisis económica va a seguir golpeando cada vez más duramente. Y el destino del planeta no será entonces más que ahora una preocupación de la burguesía. Sólo buscará una cosa: mantener a flote su economía nacional, enfrentándose cada vez más duramente a los demás países, cerrando fábricas poco rentables, dejándolas incluso que se pudran in situ, reduciendo costes de producción, recortando presupuestos de mantenimiento de fábricas y centrales de energía (nucleares o de carbón), lo que acarreará más contaminación y más accidentes industriales. Ése es el porvenir que nos reserva el capitalismo: una crisis económica profunda, unas infraestructuras carcomidas y ultracontaminantes y más sufrimientos para la humanidad.
Empieza a ser hora de acabar de una vez con el capitalismo antes de que destruya el planeta y diezme la humanidad.
Pawel (6 de enero de 2010)
[1] Sólo los periódicos norteamericanos y chinos hablan de "éxito", de paso adelante". Más lejos veremos por qué.
[2] www.estadao.com.br/estadaodehoje/20091220/not_imp484972,0.php [2].
[3] https://www.courrierinternational.com/article/2009/11/19/un-sommet-plus-important-que-yalta [3]
[4] https://www.courrierinternational.com/article/2009/12/07/les-quotidiens-manifestent-pour-la-planete [4], o El País, 07/12/2009
[5] https://www.planetoscope.com/biodiversite [5]
[6] https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/climatologie-rechauffement-climatique-vers-30000-morts-an-chine-2-c-19468/ [6]
[7] Es posible y muy probable que muchos intelectuales y responsables de asociaciones ecológicas se crean los cuentos que ellos mismos se inventan.
[8] Premio Nobel de la Paz por su lucha contra el calentamiento del planeta con su documental "Una verdad molesta"
[9] futura-sciences.com/2729/show/f9e437f24d9923a2daf961f70ed44366&t=5a46cb8766f59dee2844ab2c06af8e74.
[10] https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/444446/harper-exercice-nord [7]
[11] La lista se va alargando pues desde finales de 2008 y principios de 2009, a Islandia, Bulgaria, Lituania y Estonia ya se les ha colgado el cartel de "Estado en quiebra".
[12] Informe hecho público por el Telegraph (diario inglés) del 18/11/2009.
[13] Fuente : weinstein-forcastinvest.net/apres-la-grece-le-top-10-des-faillites-a-venir.
[14] Le Nouvel Observateur, semanario francés (3-9/12/2009).
[15] De ahí la exclamación victoriosa de la prensa norteamericana y china (mencionada en nuestra introducción) para las que la ausencia de acuerdo es... "un paso adelante".
[16] Grupo intergubernamental de peritos en clima
[17] Le Nouvel Observateur (3-9/12/2009), numero especial "Copenhague".
[18] Ídem.
[19] Ver la página (en francés) www.rue89.com/planete89/2009/12/19/les-cinq-raisons-de-lechec-du-sommet-... [8]
[20] Les Echos, diario francés19/12/2009.
[21] Le Monde, 17/12/2009.
[22] "Nos déchets nucléaires sont cachés en Sibérie" ("Nuestros residuos nucleares se esconden en Siberia"), Libération, 12/12/2009.
[23] Euronews (canal europeo de TV), 15/12/2009 (fr.euronews.net/2009/12/15/copenhague-les-emissions-liees-a-la-deforestation-font-debat)
[24] www.rtlinfo.be/info/magazine/environnement/293711/wwf-l-europe-toujours-... [9]
[25] La Tribune (diario francés) 19/12/2009.
[26] Ese premio lo otorga un grupo de 500 ONGs vinculadas al medio ambiente y "recompensa" a individuos o Estados que "se hacen los remolones", valga la expresión, en la lucha contra el calentamiento climático. Durante la semana de Copenhague, casi todos los países habrían podido ostentar su Fossil of the Day [10].
[27] Le Soir (diario belga) 10/12/2009.
[28] 1990 es el año de referencia para las emisiones de gas de efecto invernadero, para todos los países, desde el protocolo de Kyoto.
[29] Le Nouvel Observateur, 3-9/12/2009.
Series:
- Medioambiente [11]
Noticias y actualidad:
- Cumbre de Copenhague [12]
Cuestiones teóricas:
- Medio ambiente [13]
La emigración y el movimiento obrero
- 9242 lecturas
Con la agravación de la crisis económica y de la descomposición social en el mundo entero, las condiciones de vida se hacen cada vez más intolerables, en particular en los países del Tercer mundo. La miseria, las catástrofes naturales, las guerras, la limpieza étnica, el hambre, la barbarie integral son la realidad cotidiana de millones de personas y sus consecuencias acumuladas incitan a la emigración masiva. Millones de personas huyen hacia las grandes metrópolis capitalistas o hacia otros países también subdesarrollados pero que están en una situación algo menos desesperada. Aunque este texto se refiere más especialmente al problema migratorio en Estados Unidos, las lecciones sacadas en él son, evidentemente, universales.
Naciones Unidas considera que 200 millones de emigrantes –un 3 % de la población mundial– viven fuera de su país de origen, dos veces más que en 1980. En Estados Unidos, 33 millones de habitantes han nacido en el extranjero (11,7 % de la población); en Alemania, 10,1 millones (12,3 %); en Francia, 6,4 millones (10,7 %); en Reino Unido, 5,8 millones (9,7 %); en España, 4,8 millones (8,5 %); en Italia, 2,5 millones (4,3 %); en Suiza, 1,7 millón (22,9 %) y en Holanda, 1,6 millón ([1]). Las fuentes gubernamentales y mediáticas consideran que hay más de 12 millones de inmigrantes clandestinos en Estados Unidos y más de 8 millones en la Unión Europea. En este contexto, la emigración se ha convertido en una cuestión política candente en todas las metrópolis capitalistas, incluso en el Tercer mundo como lo han demostrado las recientes revueltas antiinmigrantes en Sudáfrica.
A pesar de que existan variaciones según los países y sus especificidades, la actitud de la burguesía ante esta emigración masiva sigue en general el mismo esquema en tres aspectos: 1) instigar la inmigración por razones económicas y políticas 2) y, simultáneamente, limitarla e intentar controlarla y 3) orquestar campañas ideológicas para azuzar el racismo y la xenofobia contra los inmigrantes con el fin de dividir a la clase obrera.
Promover la inmigración: la clase dominante cuenta con los trabajadores emigrados, legales o ilegales, para ocupar empleos mal pagados, poco atractivos para los obreros del país, y para servir de ejército de reserva de desempleados y mano de obra subempleada, con el fin de disminuir los sueldos de toda la clase obrera y paliar la disminución de mano de obra debida al envejecimiento de la población y la baja de la natalidad. En Estados Unidos, la clase dominante sabe muy bien que ramos enteros como el pequeño comercio, la construcción, la industria cárnica y avícola, los servicios de limpieza, los hoteles, los restaurantes, los servicios a domicilio y cuidado de niños se basan en gran parte en el trabajo de los emigrantes, legal o ilegal. Por ello las pretensiones de la extrema derecha de expulsar a 12 millones de inmigrantes ilegales y reducir la inmigración legal no pueden ser una alternativa política racional para las fracciones dominantes de la burguesía estadounidense y fueron rechazadas como irracionales, impracticables y nocivas para la economía de Estados Unidos.
Limitar y controlar: al mismo tiempo, la fracción dominante reconoce la necesidad de resolver el problema del estatuto de los inmigrantes sin papeles para poder controlar una multitud de problemas sociales, económicos y políticos, incluidos la existencia y la atribución de servicios médicos, sociales, educativos y demás servicios públicos, así como también toda una serie de problemas legales que afectan a los hijos de inmigrantes nacidos en Estados Unidos y a sus bienes. Ese es el telón de fondo de la reforma de la inmigración propuesta en Estados Unidos durante la primavera del 2007, apoyada tanto por la administración Bush y los Republicanos como por los Demócratas (incluida su ala izquierda personificada en el que fue senador Edward Kennedy) y las grandes empresas. No es, ni mucho menos, una ley a favor de la inmigración. La ley quiere limitar más todavía las fronteras militarizándolas, limitar la legalización de los inmigrantes sin papeles así como las medidas de control de los futuros inmigrantes. Aunque proponga medios para legalizar su estatuto a los emigrados ilegales ya presentes en el país, no era, ni mucho menos, una “amnistía” e implicaba plazos y multas enormes.
Las campañas ideológicas: las campañas de propaganda contra los inmigrantes varían según los países, pero el tema siempre es similar; en Estados Unidos apunta en primer lugar a los “latinos” mientras que en Europa son los musulmanes, so pretexto de que estos inmigrantes, en particular los sin papeles, serían responsables de la agravación de la crisis económica y de las condiciones sociales que sufre la clase obrera “del país”, ya que supuestamente robarían sus empleos, harían bajar los sueldos, atestarían las escuelas con sus niños, dejarían sin fondos los programas de asistencia social, aumentarían la criminalidad y de todos modos serían responsables de todas las desdichas sociales posibles e imaginables. Es un ejemplo clásico de la estrategia del dividir para reinar, oponer a los obreros unos contra otros, que se acusen mutuamente de ser los responsables de sus problemas, que se peleen por migajas, para que nunca entiendan que es el sistema capitalista el responsable de sus sufrimientos. Eso sirve para socavar la capacidad de la clase obrera de tomar conciencia de su identidad de clase y de su unidad, cosa que la burguesía teme por encima de todo. Lo más típico es la división del trabajo en la burguesía que asigna a su ala derecha la tarea de avivar y explotar el sentimiento antiinmigrantes en todas las grandes metrópolis capitalistas, encontrando con más o menos éxito un eco en algunos sectores del proletariado; pero en ningún sitio ha alcanzado el nivel de barbarie de las revueltas xenófobas contra los inmigrantes como en Sudáfrica, en mayo de 2008.
La agravación de las condiciones en los países subdesarrollados en los próximos años, que incluye no solamente los efectos de la descomposición y de la guerra sino también los del cambio climático, significa que el problema de la emigración tendrá probablemente más importancia todavía en el futuro. Es crucial que el movimiento obrero sea claro sobre el significado del fenómeno de la emigración, sobre la estrategia de la burguesía frente a ella, sobre su política y sus campañas ideológicas, y sobre la perspectiva del proletariado ante ese problema. En este artículo examinaremos el papel histórico de la emigración de poblaciones en la historia del capitalismo, la historia de la emigración en el movimiento obrero sobre la política de emigración de la burguesía y avanzaremos orientaciones para la intervención de los revolucionarios sobre el tema de la emigración.
La emigración y el desarrollo capitalista
En su período ascendente, el capitalismo dio una gran importancia a la movilidad de la clase obrera como factor de desarrollo de su modo de producción. Bajo el feudalismo, la población trabajadora estaba vinculada a la tierra, prácticamente no se desplazaba durante toda su vida. Al expropiar a los productores agrícolas, el capitalismo obligó a amplias poblaciones a dejar el campo para ir a la ciudad a vender su fuerza de trabajo, proporcionando una reserva indispensable de fuerza de trabajo. Como escribíamos en Révolution internationale en el artículo “La classe ouvrière, une classe d’immigrés” (La clase obrera, clase de emigrantes) ([2]),
“Al principio del capitalismo, durante su período de “acumulación primitiva”, los vínculos de los primeros trabajadores asalariados con sus señores feudales se rompieron y [las revoluciones] al haber despojado a las grandes masas de sus medios de producción y de existencia tradicionales, lanzándolas de repente al mercado laboral, proletarios sin hogar ni techo. Pero la base de toda esa evolución, fue la expropiación de los agricultores” ([3]).
Y Lenin observó que... “el capitalismo implica inevitablemente una movilidad de una población que los regímenes económicos anteriores no necesitaban y que, bajo estos regímenes, no podía sobrevivir a una escala importante” ([4]).
Con el avance de la ascendencia del capitalismo, la emigración masiva tuvo una importancia decisiva para el desarrollo del capitalismo en su período de industrialización. El movimiento y el desplazamiento de masas de obreros hacia los lugares donde los necesitaba el capital eran esenciales. De 1848 a 1914, 50 millones de personas salieron de Europa, yendo la gran mayoría a instalarse a Estados Unidos. Entre 1900 y 1914, 20 millones de personas emigraron de Europa a Estados Unidos. En 1900, la población estadounidense era de unos 75 millones de personas; en 1914 se acercaba a los 94 millones, lo que significa que en 1914 más de una quinta parte de la población estaba compuesta de nuevos inmigrantes –sin contar los que habían llegado antes de 1900. Si se cuenta a los hijos de los inmigrantes nacidos en Estados Unidos, el impacto de los inmigrantes en la vida social es aún más significativo. Durante aquel período, la burguesía estadounidense levó a cabo sobre todo una política de apertura completa a la emigración (exceptuando las restricciones hacia los emigrantes de Asia). Lo que animaba a los obreros emigrantes a desarraigarse era la promesa de mejorar su nivel de vida, huir de la pobreza y del hambre, de la opresión y la ausencia de perspectivas.
En paralelo con su política de fomentar la inmigración, la burguesía no vaciló en desarrollar al mismo tiempo campañas xenófobas y racistas para dividir a la clase obrera. Se excitaba a quienes se les llamaba obreros “nativos” (“native workers”, trabajadores “del país”, “de origen”), – y de los que algunos eran de la segunda o tercera generación descendientes de emigrados – contra los recién llegados a quienes se denunciaba por sus diferencias lingüísticas, culturales y religiosas. Incluso entre los recién llegados, se utilizaban antagonismos étnicos para alimentar la estrategia de división. Es importante recordar que el miedo y la desconfianza hacia los extranjeros tienen profundas raíces psicológicas en esta sociedad, y el capitalismo nunca ha dudado en explotar ese fenómeno para sus propios fines sórdidos. La burguesía, en particular la norteamericana, utilizó esa táctica de “divide y vencerás” para contrarrestar la tendencia histórica a la unidad de la clase obrera y controlar mejor al proletariado. En una carta a Hermann Schlüter, en 1892, Engels subrayaba: “Vuestra burguesía sabe mucho mejor que el Gobierno austríaco utilizar a una nacionalidad contra otra: judíos, italianos, bohemios, etc., contra alemanes e irlandeses, y cada uno contra los demás.”
Es un arma ideológica clásica del enemigo de clase. Mientras que la emigración en el período de ascendencia del capitalismo sirvió en gran parte para satisfacer las necesidades en fuerza de trabajo de un modo de producción históricamente progresista, que se desarrollaba y extendía rápidamente, en la decadencia, con la disminución de los índices de crecimiento exponenciales, los motivos de la emigración son la consecuencia de factores mucho más negativos. La necesidad de huir de la persecución, del hambre y de la pobreza que impulsó a millones de obreros a emigrar durante el período de ascendencia para encontrar un trabajo y una vida mejor, aumentó inevitablemente en el período de decadencia, con una urgencia superior. Las nuevas características de la guerra en la decadencia, en particular, dieron un nuevo impulso a la emigración de masas y a la marea de refugiados. En la ascendencia, las guerras se limitaban ante todo al conflicto entre ejércitos profesionales en los campos de batalla. Con la decadencia, el carácter de la guerra se ha transformado de manera significativa, implicando a toda la población y todo el aparato económico del capital nacional. Aterrorizar y desmoralizar a la población civil se ha vuelto un objetivo táctico primordial, provocando migraciones masivas de refugiados durante el siglo xx, que se mantienen en el xxi. Durante la guerra actual en Irak por ejemplo, se evalúan en dos millones los refugiados que buscan la seguridad en Jordania y sobre todo en Siria. Y, después, policías y militares corruptos, mafias y criminales les roban sus bienes, persiguen por los caminos a los emigrantes que huyen de su país de origen, los maltratan y les roban durante su desesperado viaje hacia lo que esperan ser una vida mejor. Muchos mueren o desaparecen por el camino, algunos caen en manos de traficantes de hombres. Hay que decir que las fuerzas de la justicia y del orden capitalista parecen incapaces o no quieren hacer nada por aliviar los males sociales que acompañan la emigración masiva del período actual.
En Estados Unidos, la decadencia vino acompañada de un cambio brusco: de una política de amplia apertura a la inmigración (excepto las viejas restricciones hacia los asiáticos) se pasó a unas políticas gubernamentales de inmigración extremadamente restrictivas. Con el cambio de período económico, se necesitaba globalmente menos llegadas continuas y masivas de fuerza de trabajo. Pero no fue la única razón de una inmigración más controlada, también ha de contarse con los factores racistas y “anticomunistas”. La “National Origins Act”, ley adoptada en 1924, limitó el número de inmigrantes procedentes de Europa a 150 000 personas al año y fijó la cuota para cada país en base a la composición étnica de la población norteamericana en 1890 –antes de la oleada masiva de emigración procedente de Europa del Este y del Sur. Los obreros inmigrantes de Europa del Este eran en parte la diana de un racismo descarado con el fin de frenar el aumento de elementos “indeseables” como italianos, griegos, europeos del Este y judíos. Durante el período del miedo “al rojo” en Estados Unidos que siguió a la Revolución rusa, se consideraba que entre los obreros inmigrantes de Europa del Este había probablemente una cantidad desproporcionada de “bolcheviques” y entre los de Europa del Sur, anarquistas. Además de limitar el flujo de inmigrantes, la ley de 1924 creó, por primera vez en Estados Unidos, el concepto de obrero extranjero no inmigrante –que podía venir a trabajar a Estados Unidos pero no tenía derecho a quedarse.
En 1950 se promulgó la McCarran-Walter Act. Muy influido por el macarthismo y la histeria anticomunista de la Guerra fría, esa ley imponía nuevos límites a la inmigración so pretexto de lucha contra el imperialismo ruso. A finales de los años 1960, con el inicio de la crisis abierta del capitalismo mundial, se liberalizó la inmigración en Estados Unidos, incrementándose las oleadas de emigrantes hacia ese país, no sólo procedentes de Europa, sino también de Asia y América Latina. Se plasmaba en parte así el deseo del capitalismo estadounidense de igualar el éxito de las potencias europeas que habían atraído de sus antiguos países coloniales a trabajadores intelectuales cualificados y capacitados, científicos, doctores en medicina, enfermeros y otras profesiones (lo que se ha dado en llamar “huida de cerebros” de los países subdesarrollados), y, por otra parte, abastecer en mano de obra barata a la agricultura. La consecuencia inesperada de las medidas de liberalización fue el aumento espectacular de la inmigración, tanto la legal como la ilegal, especialmente la procedente de Latinoamérica.
En 1986, se puso al día la política norteamericana antiinmigración con la promulgación de la “Simpson-Rodino Immigration and naturalization Control Reform Act” sobre la llegada de inmigrantes ilegales procedentes de Latinoamérica, imponiéndose sanciones (multas e incluso cárcel), por vez primera en la historia de EE.UU., a quienes contrataran, a sabiendas, a obreros sin papeles. Tras el hundimiento económico de los países del Tercer mundo durante los años 70, se incrementó la llegada de inmigrantes ilegales, acarreando una oleada de emigración de unas masas empobrecidas que huían de la indigencia de México, de Haití o de un país como El Salvador asolado por la guerra. El tamaño de esa oleada descontrolada quedó reflejado en la cantidad récord de 1 600 000 detenciones de emigrantes clandestinos en 1986 realizadas por la policía estadounidense de inmigración.
En las campañas ideológicas, el uso de la estrategia de “divide y vencerás” ante la emigración, ya utilizada como herramienta antiproletaria en la fase ascendente del capitalismo, ha alcanzado niveles más altos durante la decadencia. Se acusa a los emigrantes de invadir las metrópolis, de hacer bajar los salarios y desvalorizarlos, de ser los causantes de la epidemia de criminalidad y de “contaminación” cultural, de atiborrar las escuelas, de sobrecargar los programas sociales, en resumen, de todos los problemas sociales habidos y por haber. Esa táctica no sólo se usa en Estados Unidos, sino también en Francia, Alemania y en toda Europa donde los inmigrantes sirven de chivo expiatorio para las calamidades sociales causadas por la crisis y el capitalismo en descomposición, en campañas ideológicas que parecen copiadas unas de otras, lo que demuestra, por la contraria, que la emigración de masas es una expresión de la crisis económica global y de la descomposición social que se están agravando en los países menos desarrollados. La única finalidad de todo esto es poner obstáculos y bloquear el desarrollo de la conciencia de clase en la clase obrera, intentando embaucar a los obreros para que no acaben de entender que es el capitalismo el que crea las guerras, la crisis económica y todos los problemas sociales propios de su descomposición social.
El impacto social de la agravación de la descomposición y de las crisis que la acompañan y, además, la agravación de la crisis ecológica llevarán a millones de refugiados hacia los países desarrollados en los años venideros. A esos movimientos masivos y súbitos de población se les trata todavía peor que a la emigración “normal”, de una manera que refleja lo inhumanidad fundamental de la sociedad capitalista. Los refugiados suelen ser hacinados en campos, separados de la sociedad que les rodea, liberados e integrados por cuentagotas, a menudo después de años y años; son tratados como prisioneros e indeseables y muy pocas veces como pertenecientes a la comunidad humana. Una actitud semejante es el extremo opuesto a la solidaridad internacionalista que define claramente la perspectiva proletaria.
La posición histórica del movimiento obrero sobre la emigración
Ante la existencia de diferencias étnicas, de costumbres y de lengua entre los obreros, el principio que ha guiado históricamente al movimiento obrero es: “los obreros no tienen patria”, un principio que ha influido tanto la vida interna del movimiento obrero como su intervención en la lucha de clases. La más mínima componenda contra ese principio es una capitulación ante la ideología burguesa.
En 1847, por ejemplo, los miembros alemanes de la Liga de los Comunistas exiliados en Londres, por muy preocupados que estuvieran por la propaganda hacia los obreros alemanes, adoptaron la visión internacionalista y “mantuvieron vínculos estrechos con los refugiados políticos de todo tipo de países” ([5]). En Bruselas, la Liga...
“organizó un banquete internacionalista parar demostrar los sentimientos fraternos que los obreros tenían hacia los obreros de los demás países... Ciento veinte obreros participaron en el banquete entre los cuales había belgas, alemanes, suizos, franceses, polacos, italianos y un ruso” ([6]).
Veinte años más tarde, la misma preocupación llevó a la Primera Internacional a intervenir en las huelgas con dos objetivos principales: impedir que la burguesía hiciera venir esquiroles del extranjero y dar un apoyo directo a los huelguistas como así lo hizo con los fabricantes de cedazos, los sastres y los cesteros de Londres y con los fundidores bronce en Paris ([7]). Cuando la crisis económica de 1866 provocó una oleada de huelgas por toda Europa, el Consejo general de la Internacional...
“apoyó a los obreros con sus consejos y su asistencia y movilizó la solidaridad internacional del proletariado. De esa manera, la Internacional privó a la clase capitalista de un arma muy eficaz y los patronos ya no pudieron seguir frenando la combatividad de sus obreros importando mano de obra forastera más barata... Allí donde tenía influencia, procuraba convencer a los obreros de que tenían el mayor interés en apoyar las luchas salariales de sus camaradas extranjeros” ([8]).
Y, en 1871, cuando el movimiento por la jornada de 9 horas se desarrolló en Gran Bretaña, organizado por la “Nine Hours League” y no por los sindicatos, que permanecieron fuera de la lucha, la Primera Internacional le aportó su apoyo, enviando representantes a Bélgica y Dinamarca para...
“impedir a los intermediarios de los patronos que reclutaran a esquiroles rompedores de huelgas en esos países, y lo consiguieron con gran éxito” ([9]).
La excepción más destacable a esa postura internacionalista ocurrió en Estados Unidos en 1870-71 donde la sección de la Internacional se opuso a la emigración de obreros chinos a Estados Unidos parque los capitalistas los utilizaban para bajar los salarios de los obreros blancos. Un delegado de California se quejaba porque “los chinos hacen perder miles de empleos a hombres, mujeres y niños blancos”. Esta postura era la expresión de una interpretación errónea de la crítica de Marx al despotismo asiático, modo de producción anacrónico que debía ser echado abajo para que el continente asiático se integrara en las relaciones de producción modernas y se creara un proletariado moderno en Asia. El que los trabajadores asiáticos no estuvieran todavía proletarizados y, por tanto, pudieran ser manipulados y sobreexplotados por la burguesía, no sirvió, por desgracia, para extender la solidaridad hacia esa mano de obra e integrarla en la clase obrera de EE.UU. en su conjunto, sino que sirvió para dar una explicación racional a la exclusión racista.
La lucha por la unidad de la clase obrera prosiguió, sin embargo, en la IIª Internacional. Hace poco más de cien años, en el Congreso de Stuttgart de 1907, la Internacional rechazó masivamente una propuesta oportunista de apoyar la restricción por los gobiernos burgueses de la inmigración china y japonesa. La oposición fue tan grande que los oportunistas se vieron obligados a retirar la resolución. Y en su lugar, el Congreso adoptó una posición contra la exclusión que implicaba al movimiento obrero de todos los países. En el “Informe” hecho en el Congreso, Lenin escribió:
“Sobre este tema [de la emigración] también ha surgido en comisión la tentativa de apoyar unas ideas obtusas corporativistas, las de prohibir la inmigración de obreros procedentes de países atrasados (la de los culíes procedentes de China, etc.). Es el reflejo del espíritu “aristocrático” que se encuentra entre los proletarios de algunos países “civilizados” que sacan ventajas de su situación privilegiada y por eso tienen tendencia a olvidarse de los imperativos de la solidaridad de clase internacional. Pero en el Congreso propiamente dicho no hubo ningún apologista de esa estrechez de miras corporativista pequeñoburguesa, y la resolución responde plenamente a las exigencias de la socialdemocracia revolucionaria” ([10]).
En Estados Unidos, en los Congresos del Partido Socialista de 1908, 1910 y 1912, los oportunistas intentaron presentar resoluciones que permitieran sortear la decisión del Congreso de Stuttgart, expresando su apoyo a la oposición de la AFL (American Federation of Labor, Federación Estadounidense de Trabajo) a la inmigración. Pero fueron derrotados cada vez por los camaradas que defendían la solidaridad internacional de todos los obreros. Un delegado increpó a los oportunistas diciendo que para la clase obrera “no hay extranjeros”. Otros insistieron en que el movimiento obrero no debe unirse a los capitalistas contra determinados grupos de obreros. En 1915, en una carta a la Socialist Propaganda League ([11]), Lenin escribía:
“En nuestra lucha por el verdadero internacionalismo y contra el “jingo-socialismo” ([12]), nuestra prensa denuncia constantemente a los jefes oportunistas del P.S. de Estados Unidos, los cuales son partidarios de limitar la inmigración de los obreros chinos y japoneses (sobre todo desde el congreso de Stuttgart de 1907, y en contra de las decisiones tomadas en dicho congreso). Nosotros pensamos que no se puede ser a la vez internacionalista y declararse a favor de semejantes restricciones” ([13]).
Les emigrantes han desempeñado siempre, históricamente, un papel importante en el movimiento obrero de Estados Unidos. Los primeros marxistas revolucionarios emigraron a Estados Unidos tras el fracaso de la revolución de 1848 en Alemania, estableciendo vínculos vitales con el centro de la Primera Internacional en Europa. Engels introdujo ciertas ideas bastante dudosas en el movimiento socialista en Estados Unidos, sobre los inmigrantes; algunos aspectos de esas ideas eran justos, pero otros eran erróneos y tuvieron un impacto negativo en las actividades organizativas del movimiento revolucionario norteamericano. Friedrich Engels estaba preocupado por la lentitud con la que se estaba desarrollando el movimiento obrero en Estados Unidos. Pensaba que eso se debía a ciertas características de la situación en ese país, sobre todo por la ausencia de tradición feudal y el fuerte sistema de clases de este sistema, y la existencia de la “Frontera” que servía de válvula de seguridad a la burguesía al permitir que los obreros descontentos huyeran de su existencia de proletarios para convertirse en granjeros o colonos en el Oeste. Otro aspecto era el foso que separaba a los obreros nativos de Estados Unidos y los inmigrantes en la situación económica así como la dificultad para comunicar entre inmigrantes y obreros del país. Por ejemplo, Engels criticó a los socialistas alemanes emigrados porque no se ponían a aprender inglés:
“deberán quitarse de encima todos los vestigios de su ‘traje’ de extranjero. Deberán llegar a ser totalmente americanos. No pueden esperar a que los norteamericanos vayan hacia ellos; son ellos, la minoría y los inmigrantes quienes deben ir hacia los norteamericanos, que son la amplia mayoría de la población y han nacido allí. Para ello, deben empezar aprendiendo inglés” ([14]).
Es cierto que había entre los revolucionarios emigrados alemanes en los años 1880 una tendencia a limitarse a la labor teórica y dejar de lado el trabajo hacia las masas de obreros del país, de lengua inglesa, que fue lo que provocó los comentarios de Engels. Es cierto que el movimiento revolucionario de los emigrados debía abrirse a los obreros estadounidenses de lengua inglesa, pero la insistencia en la “americanización” del movimiento, implícita en las objeciones de Engels acabó siendo desastrosa para el movimiento obrero pues tuvo la consecuencia de dejar a los obreros más formados y experimentados en funciones secundarias dejando la dirección en manos de militantes poco formados, cuya primera cualidad era haber nacido en el país y hablar inglés. Después de la Revolución rusa, la Internacional comunista siguió la misma política y sus consecuencias fueron más desastrosas todavía para el joven Partido comunista. La insistencia de Moscú para que se nombrara para la dirección a militantes nacidos en Estados Unidos catapultó a puestos clave a oportunistas y trepadores como William Z. Foster, siendo rechazados hacia la periferia del partido los revolucionarios procedentes de Europa del Este más cercanos al comunismo de izquierda, acelerándose así el triunfo del estalinismo en el partido estadounidense.
Otra observación de Engels fue también bastante problemática:
“Me parece que el gran obstáculo en Estados Unidos estriba en la posición excepcional de los obreros del país… [La clase obrera del país] ha desarrollado y se ha organizado, en gran medida, en sindicatos. Pero conserva una actitud aristocrática y cuando es posible, deja los empleos ordinarios y mal pagados para los inmigrantes de los que sólo una pequeña minoría se afilia a los sindicatos aristocráticos” ([15]).
Aunque describía de manera muy justa cómo estaban divididos los obreros entre los del país y los emigrados, daba a entender, erróneamente, que eran los obreros norteamericanos y no la burguesía los responsables del foso entre las diferentes partes de la clase obrera. Mientras que esos comentarios hablaban de divisiones en la clase obrera emigrada blanca, los nuevos izquierdistas de los años 1960 los interpretaron en el sentido de que daban una base a la “teoría” del “privilegio de la piel blanca” ([16]).
De todas maneras, la historia misma de la lucha de clases en Estados Unidos se encargó de contradecir la idea de Engels de que la “americanización” de los emigrados era una condición previa para formar un movimiento socialista fuerte en Estados Unidos. La solidaridad y la unidad de clase por encima de las diferencias étnicas y lingüísticas fueron una característica fundamental del movimiento obrero a principios del siglo xx. Los partidos socialistas norteamericanos tenían una prensa en lengua extranjera y publicaban cantidad de diarios o semanarios en varias lenguas. En 1912, el Socialist Party (Partido Socialista) publicaba en Estados Unidos 5 diarios en inglés y 8 en otras lenguas, 262 semanarios en inglés y 36 en otras lenguas, 10 mensuales en inglés y 2 en otras lenguas, y esto sin incluir las publicaciones del Socialist Labor Party (Partido Socialista Obrero). En el seno del Partido Socialista, existían 31 federaciones “extranjeras”: alemana, armenia, bohemia, búlgara, croata, checa, danesa, “hispana” ([17]), estonia, finesa, francesa, griega, húngara, irlandesa, italiana, japonesa, judía, letona, lituana, noruega, polaca, rumana, rusa, escandinava, serbia, eslovaca, eslovena, española, sueca, ucraniana, yugoeslava. Esas federaciones constituían la mayoría de la organización. La mayoría de los miembros del Partido Comunista y del Partido Comunista Obrero, fundados en 1919, eran emigrados. Y el desarrollo de Industrial Workers of the World (Obreros industriales del mundo, IWW) en el período que precedió a la Primera Guerra Mundial se debió sobre todo a la afiliación de emigrados, e incluso en las filas de IWW en el Oeste, que contaba con muchos norteamericanos “de nacimiento”, militaban miles de eslavos, mexicanos y escandinavos.
La lucha más conocida de IWW, la huelga en el textil de Lawrence en 1912, mostró la capacidad de solidaridad entre los obreros emigrados y no emigrados. Lawrence es una ciudad industrial de Massachusetts donde las condiciones de trabajo eran particularmente terribles. La mitad de los obreros eran adolescentes entre 14 y 18 años. Lo obreros cualificados solían ser de lengua inglesa y de ascendencia inglesa, irlandesa o alemana. Los no cualificados eran canadienses franceses, italianos, eslavos, húngaros, portugueses, sirios y polacos. Una baja de salarios en una de las fábricas provocó una huelga de las tejedoras polacas que se extendió rápidamente a 20 000 obreros. Se montó un comité de huelga con IWW compuesto por dos representantes de cada grupo étnico. Exigió un aumento de sueldos de 15 % y ninguna represalia contra los huelguistas. Las reuniones durante la huelga se traducían en veinticinco idiomas. Cuando las autoridades replicaron reprimiendo violentamente, el comité de huelga lanzó una campaña mandando a varios centenares de hijos de huelguistas a casa de simpatizantes y camaradas proletarios de Nueva York. Cuando una segunda expedición de 100 niños salía para Nueva Jersey, las autoridades la emprendieron con las madres y los niños, deteniéndolos y hostigándolos ante la prensa nacional; el resultado fue que se desplegó la solidaridad por todo el país. IWW utilizó la misma táctica durante una huelga del sector de la seda en Paterson (Nueva Jersey), en 1913, mandando a los hijos de obreros emigrados huelguistas a casa de “mamás de huelga” en otras ciudades; también en esta ocasión los obreros demostraron una vez más su solidaridad de clase por encima de las barreras étnicas.
Durante la guerra, el papel de los emigrantes del ala izquierda del movimiento socialista fue muy importante. Trotski, por ejemplo, participó en una reunión, el 14 de enero de 1917 en Brooklyn, en casa de Ludwig Lore, emigrado de Alemania, para planificar un “programa de acción” de las fuerzas de izquierda del movimiento socialista estadounidense. Trotski acababa de llegar la víspera a Nueva York. También participaron: Bujarin, que residía por entonces en Estados Unidos (trabajaba de editor de Novy Mir, órgano de la Federación socialista de Rusia), otros emigrados rusos, S.J. Rutgers, revolucionario holandés, compañero de lucha de Pannekoek y Sen Katayama, emigrado japonés. Según testigos presentes, los rusos fueron preponderantes en la discusión; Bujarin defendió la escisión inmediata por parte de la izquierda del Partido Socialista, mientras que Trotski defendía que la izquierda debía permanecer en el Partido por el momento, pero debía desarrollar su crítica con una publicación independiente bimensual; fue esta posición la adoptada por la reunión. Si no hubiera vuelto a Rusia tras la revolución de febrero de 1917, Trotski habría sido sin duda un dirigente del ala izquierda del movimiento norteamericano ([18]). La coexistencia de varias lenguas no fue obstáculo alguno para el movimiento; al contrario, era un reflejo de su fuerza. En una manifestación masiva en 1917, Trotski se dirigió a la muchedumbre en ruso, otros en alemán, finés, inglés, letón, yidis y lituano ([19]).
La teorización burguesa de la ideología contra los emigrados
Los ideólogos burgueses defienden la idea de que las características de la emigración masiva actual hacia Europa y Estados Unidos serían totalmente diferentes de las de la emigración en períodos anteriores de la historia. Detrás de eso está la idea de que, hoy, los emigrantes debilitan, destruyen incluso, las sociedades que les acogen, se niegan a integrarse en la nueva sociedad de la que rechazan sus instituciones políticas y la cultura. En lo que Europa se refiere, el libro de Walter Laqueur, The Last Days of Europe: Epitaph for an Old Continent, publicado en 2007, defiende la idea de que la emigración musulmana es responsable del declive europeo.
El profesor de ciencias políticas burgués, Samuel P. Huntington de la Universidad de Harvard, en su libro publicado en 2004, Who Are We: The Challenges to America’s National Identity defiende la idea de que los inmigrantes latinoamericanos, especialmente los mexicanos, llegados a Estados Unidos en las tres últimas décadas hablarán quizás menos el inglés que las generaciones anteriores de inmigrantes procedentes de Europa, porque aquéllos hablan todos la misma lengua, están concentrados en las mismas regiones y en barrios donde se habla español, están menos interesados en asimilarse desde un punto de vista lingüístico y cultural, animados por izquierdistas que fomentan políticas de afirmación de la identidad. Huntington declara además que la “bifurcación”, la división de la sociedad estadounidense siguiendo unas líneas raciales negros/blancos, existente desde hace generaciones, podría hoy desplazarse o ser sustituida por una “bifurcación” cultural entre emigrados de lengua española y estadounidenses de origen, de lengua inglesa, lo que pone en entredicho la identidad y la cultura nacional norteamericana de EE.UU.
Laqueur como Huntington están muy orgullosos de su eminente carrera de ideólogos de la Guerra fría al servicio de la burguesía occidental. Laqueur es un erudito judío conservador, superviviente del Holocausto, furibundo pro sionista, antiárabe, consultante del Centro de Estudios internacionales y estratégicos (CSIS) de Washington que sirvió de “grupo de reflexión” durante la Guerra fría estrechamente vinculado al Pentágono desde 1962. El que fue Secretario de Estado de Defensa de Bush, Rumsfeld, consultaba con regularidad el CSIS. Huntington, profesor de Ciencias Políticas en Harvard, fue consejero de Lyndon Johnson durante la guerra de Vietnam. En 1968 aconsejó la política de bombardeos masivos sobre los campos vietnamitas para socavar el apoyo de los campesinos al Vietcong y obligarlos además a irse para las ciudades. Más tarde trabajó con la comisión Trilateral en los años 1970, y es el autor del informe Governibility of Democracies (La crisis de la democracia: Informe sobre la gobernabilidad de las democracias para la Comisión trilateral) en 1976. A finales de los años 70, bajo la presidencia de Carter, sirvió de coordinador político del Consejo nacional de Seguridad. En 1993, escribió un artículo en Foreign Affairs del que luego haría un libro, titulado El choque de civilizaciones (The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order), en el que explica su tesis de que, tras el hundimiento de la URSS, sería la cultura y no la ideología la que habría de ser la base más importante de los conflictos en el mundo. Preveía que un choque de civilizaciones inminente entre Islam y Occidente sería el conflicto internacional central en el futuro. Aunque el enfoque de Huntington sobre la emigración en 2004 haya sido en gran parte abandonado por los intelectuales especialistas en el estudio de la población y temas de emigración y asimilación, sus ideas se han extendido ampliamente por los medios y los expertos en política que se mueven por Washington.
Las quejas de Huntington porque los emigrados de lengua extranjera se negarían a aprender inglés, se resistirían a la asimilación y contribuirían a la contaminación cultural, no son nada nuevo en Estados Unidos. A finales de los años 1700, Benjamin Franklin temía que Pensilvania no fuera anegada por la “plaga” de inmigrantes de Alemania.
“¿Por qué Pensilvania, se preguntaba Franklin, fundada por los ingleses, debería convertirse en una colonia de extranjeros que serán pronto tan numerosos que serán ellos los que nos germanicen y no nosotros quienes los “anglicemos” a ellos?”.
En 1896, Francis Walker, presidente del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), economista influyente, ponía en guardia contra el hecho de que la ciudadanía estadounidense podría degradarse a causa de “la llegada tumultuosa de multitudes de campesinos ignorantes y brutalizados de los países de Europa del Este y del Sur”. El presidente Théodore Roosevelt estaba tan disgustado por el alud de inmigrantes de lengua extranjera que propuso que “se exija a todos los emigrantes que llegan aquí que aprendan inglés en los cinco años siguientes o abandonen el país”. El historiador de Harvard, Arthur Schlesinger Senior, deploró de la misma manera “la inferioridad” social, cultural e intelectual de los emigrados procedentes del sur y del este de Europa. Todos esos miedos y quejas de ayer son muy similares a los de Huntington de hoy.
La realidad histórica nunca ha dado razón a esos miedos xenófobos. Siempre ha habido en cada grupo de inmigrantes, cierta cantidad que procura aprender inglés a toda costa, asimilarse rápidamente y tener éxito económico, pero la asimilación suele hacerse de manera gradual, en tres generaciones generalmente. Los inmigrantes adultos solían conservar su lengua materna y sus tradiciones culturales en Estados Unidos. Vivían en barrios de emigrados donde hablaban la lengua de su comunidad, en las tiendas, en las ceremonias religiosas, etc. Leían los libros y periódicos en su lengua natal. Sus hijos, emigrados cuando eran muy jóvenes o nacidos en Estados Unidos, solían ser bilingües. Aprendían inglés en la escuela y, en el siglo xx, estaban rodeados por el inglés en una cultura de masas, pero también hablaban la lengua de sus padres en casa y solían casarse en su comunidad étnica. La tercera generación, los nietos de los emigrados, solían perder la costumbre de hablar la lengua de sus abuelos y tendían a expresarse únicamente en inglés. Su asimilación cultural estaba marcada por una tendencia creciente a casarse fuera de la comunidad étnica de origen. A pesar de la importancia de la inmigración hispana durante los últimos años, siguen predominando las mismas tendencias a la asimilación en el período actual en Estados Unidos, según estudios recientes del Pew Hispanic Center y de la Universidad de Princeton ([20]).
Sin embargo, incluso si la oleada actual de inmigración fuera cualitativamente diferente de las anteriores, ¿qué importancia tendría eso? Si los obreros no tienen patria ¿en qué nos concierne la asimilación? Engels defendió la “americanización” en los años 1880 no, desde luego, como un fin en sí, como una especie de principio intemporal del movimiento obrero, sino como un medio de construir un movimiento socialista de masas. Pero, como hemos visto aquí, la idea de que la “americanización” sería una condición previa necesaria para el desarrollo de la unidad de la clase obrera ha sido desmentida por la práctica misma del movimiento obrero a principios del siglo xx, demostrándose así que el movimiento obrero puede abarcar la diversidad y el carácter internacional del proletariado y construir un movimiento unido contra la clase dominante.
Las recientes revueltas en las villas miseria de África del Sur son una señal de alerta para darse cuenta de que las campañas antiinmigrantes de la burguesía llevan a la barbarie en la vida social. Pero también es evidente que la propaganda capitalista exagera la cólera antiinmigrante en la clase obrera de las metrópolis. En Estados Unidos, por ejemplo, a pesar de los grandes esfuerzos de los medios burgueses y la propaganda de extrema derecha para atizar el odio contra los inmigrantes sobre cuestiones de lengua y cultura, la actitud dominante en la población y entre los obreros suele ser la de considerar que los emigrados son trabajadores que buscan ganarse la vida para mantener a sus familias, que hacen un trabajo demasiado penoso y muy mal pagado para los obreros “del país” y que sería una insensatez devolverlos a su país ([21]). En la lucha de clases misma, hay cada vez más manifestaciones de solidaridad entre obreros emigrados y obreros “de origen”, que nos recuerdan la unidad internacionalista que hubo en Lawrence en 1912. Las luchas de 2008 como la insurrección en Grecia donde los obreros emigrados se unieron a la lucha, o la huelga en la refinería de Lindsey en Gran Bretaña en 2009, donde los inmigrantes expresaron claramente su solidaridad o en Estados Unidos, durante la ocupación por obreros emigrados “latinos” de la fábrica “Window and Door Republic”. Los obreros “nativos” acudieron ante la fábrica para expresar su apoyo llevándoles alimentos, entre otras cosas.
La intervención de los revolucionarios en la cuestión de la emigración
Según refieren los media, 80 % de británicos piensan que el Reino Unido se encuentra ante una crisis de población a causa de la inmigración; más del 50 % temen que la cultura británica desaparezca; el 60 % que Gran Bretaña es una país más peligroso a causa de la inmigración; y el 85 % quieren que se disminuya o que se ponga fin a la inmigración ([22]). No nos sorprende que pueda existir en algunas partes de la clase obrera una receptividad al miedo irracional que se plasma en el racismo y la xenofobia que la ideología burguesa propaga: la ideología de la clase dominante, en una sociedad de clases, ejerce una influencia enorme sobre la clase obrera hasta que pueda desarrollarse una situación abiertamente revolucionaria. Pero sea cual sea el grado de intrusión ideológica de la burguesía en la clase obrera, para el movimiento revolucionario, el principio según el cual la clase obrera mundial es una unidad, el principio de que los obreros no tienen patria, es un principio de base de la solidaridad proletaria internacional y de la conciencia de la clase obrera. Todo lo que insiste en los particularismos nacionales, agrava, manipula o contribuye a la “desunión” de la clase obrera, es contrario a la naturaleza internacionalista del proletariado como clase, y es una expresión de la ideología burguesa que los revolucionarios combaten. Nuestra responsabilidad es defender la verdad histórica: los obreros no tienen patria.
Sea como sea, y como de costumbre, las acusaciones de la ideología burguesa contra los emigrados son más un mito que una realidad. Hay más probabilidades de que los emigrados sean víctimas de criminales que sean ellos los criminales. De manera general, los emigrados suelen ser honrados, son obreros que trabajan duro, sobreexplotados sin límites, para ganar un dinero justo para vivir y mandar algo a sus familias que a menudo se han quedado en “su tierra”. Son a menudo engañados por patronos poco escrupulosos que les pagan menos que el sueldo mínimo, se niegan a pagarles horas extras, engañados por caseros, igual de poco escrupulosos, que les hacen pagar alquileres exorbitantes por inmundos chamizos y agredidos por todo tipo de ladrones y criminales: todos ellos confían en el miedo de los inmigrantes hacia las autoridades para que ni se les ocurra denunciarlos. Las estadísticas muestran que la criminalidad tiende a incrementarse en la segunda y tercera generación en las familias de emigrados; y no es porque desciendan de inmigrantes sino a causa de la pobreza permanente y aplastante, la discriminación y la falta de perspectivas ([23]).
Es fundamental que quede clara la diferencia existente hoy entre la posición de la Izquierda comunista y la de todos los defensores de una ideología antirracista (incluidos los que se pretenden revolucionarios). A pesar de la denuncia del carácter racista de la ideología antiinmigrantes, las acciones que proponen se sitúan en el mismo terreno. En lugar de subrayar la unidad fundamental de la clase obrera, insisten en sus divisiones. En una versión puesta al día de la vieja teoría del “privilegio de la piel blanca”, se censura, con argumentos moralistas, a los obreros que desconfían de los emigrados, y no al capitalismo por su racismo contra los emigrados; y prosiguen incluso ensalzando a los obreros emigrados como a héroes más puros que los obreros de origen. Los “antirracistas” apoyan a los obreros emigrados contra los no emigrados en lugar de afirmar la unidad de la clase obrera.
La ideología multicultural que propagan desvía la conciencia de clase obrera hacia el terreno de la “política de identidad” según la cual lo que es determinante es la “identidad” nacional, lingüística, étnica, y no la pertenencia a la misma clase. Esta ideología emponzoñada afirma que los obreros mexicanos tienen más en común con los burgueses mexicanos que con los demás obreros. Frente al descontento de los obreros emigrados ante las persecuciones que sufren, el antirracismo los encadena al Estado. La solución propuesta a los problemas de los emigrados es invariablemente la de recurrir a la legalidad burguesa, ya sea reclutando obreros para los sindicatos, o mediante la reforma de la ley sobre migraciones, o alistando a los obreros en la política electoral o el reconocimiento formal de “derechos” légales. Todo a excepción de la lucha de clase unida del proletariado.
La denuncia por la Izquierda comunista de la xenofobia y del racismo contra los emigrantes se distingue radicalmente de esa ideología antirracista. Nuestra posición está en continuidad directa con la defendida por el movimiento revolucionario desde la Liga de los Comunistas y el Manifiesto comunista, la Primera Internacional, la izquierda de la Segunda Internacional, los IWW y los Partidos comunistas en sus principios. Nuestra intervención insiste en la unidad fundamental del proletariado, denuncia los intentos de la burguesía de dividir a los obreros, se opone al legalismo burgués, a las políticas identitarias y al interclasismo. Por ejemplo, la CCI defendió esa posición internacionalista en Estados Unidos cuando denunció la manipulación capitalista que consistió en hacerlo todo para que las manifestaciones de 2006 (en favor de la legalización de los emigrantes) estuvieran casi únicamente compuestas por emigrados “hispanos”. Como escribimos en Internacionalism ([24]), esas manifestaciones fueron “en gran medida una manipulación burguesa”, “totalmente en el terreno de la burguesía que las ha provocado, manipulado, controlado y dirigido abiertamente”, estaban infectadas por el nacionalismo, “ya fuera el nacionalismo ‘latino’ que surgió al inicio de las manifestaciones o la repugnante voluntad de afirmar su ‘americanismo’ reciente”, cuya “finalidad era cortocircuitar toda posibilidad para los emigrados y los obreros de origen estadounidense de reconocer su unidad esencial”.
Debemos defender, por encima de todo, la unidad internacional de la clase obrera. Como proletarios internacionalistas que somos, rechazamos la ideología burguesa y sus montajes sobre “la contaminación cultural”, “la contaminación lingüística”, “la identidad nacional”, “la desconfianza hacia los extranjeros” o “la defensa de la comunidad o del barrio”. Al contrario, nuestra intervención debe defender las adquisiciones históricas del movimiento obrero: los obreros no tienen patria; la defensa de la cultura nacional, de la lengua o de la identidad no es ni una tarea ni debe ser una preocupación del proletariado; debemos rechazar todos los intentos de quienes quieren utilizar las ideas burguesas para acentuar las diferencias en la clase obrera, para socavar su unidad. Ha habido en la historia intrusiones de una ideología de clase ajena, pero el hilo rojo que atraviesa toda la historia del movimiento obrero es la solidaridad de clase internacionalista. El proletariado procede de muchos países, habla muchas lenguas, pero es una sola clase mundial cuya responsabilidad histórica es afrontar el sistema de opresión capitalista. Consideramos la diversidad étnica, cultural, lingüística de nuestra clase como una fuerza y apoyamos la solidaridad internacional proletaria frente a los intentos de dividirnos. Debemos hacer del principio “los obreros no tienen patria” una realidad viva que lleva en sí la posibilidad de crear una comunidad humana auténtica en una sociedad comunista. Toda otra perspectiva significa abandonar el principio revolucionario.
Jerry Grevin
[1]) Rainer Muenz: “Europe: Population and Migration in 2005”, www.migrationinformation.org/USFocus/print.cfm?ID=402 [14].
[2]) Révolution internationale no 253, febrero de 1996.
[3]) Marx, El Capital, Vol. I, cap. 26, “La acumulación primitiva”.
[4]) El desarrollo del capitalismo en Rusia, VI, “La misión histórica del capitalismo” (citado en World Revolution, publicación de la CCI en Gran Bretaña, nº 300).
[5]) Franz Mehring, Karl Marx, traducido del inglés por nosotros.
[6]) Ídem.
[7]) GM Stekloff, History of the First International, (1928), traducido del inglés por nosotros.
[8]) Franz Mehring, ob.cit.
[9]) Ibíd.
[10]) “El Congreso socialista internacional de Stuttgart”, publicado el 20 octubre de 1907 en el n° 17 de Proletari, Obras completas, Tomo 13. Dejamos aquí de lado la discusión posible sobre la “aristocracia obrera”, implícita en el texto de Lenin.
[11]) Liga para la Propaganda Socialista, precursora del ala izquierda del Partido Socialista que fundaría más tarde el Communist Party (Partido Comunista) y el Communist Labor Party (Partido Comunista Obrero) en Estados Unidos.
[12]) “Se denomina jingoísmo al nacionalismo [15] exaltado partidario de la expansión violenta sobre otras naciones” [https://es.wikipedia.org/wiki/Jingo%C3%ADsmo] [16]
[13]) Carta al secretario de la SPL, 9 de noviembre de 1915, trad. del francés. https://marxists.org/francais/lenin/works/1915/11/vil19151109.htm [17]
[14]) Carta a los americanos, traducido del inglés por nosotros.
[15]) Carta a Schlüter, obra citada.
[16]) La “White Skin Privilege Theory” o “Teoría del privilegio de la piel blanca” fue fabricada por los nuevos izquierdistas de los años 1960 que pretendían que la clase dominante y la clase obrera blanca habían hecho un deal (convenio) para otorgar a los obreros blancos un nivel de vida superior en detrimento de los obreros negros que sufrían el racismo y la discriminación.
[17]) El adjetivo “hispanic” (o “latino”), “hispano”, se usa en EE.UU para designar a las personas originarias de los países latinoamericanos que allí viven [NDT].
[18]) Cf. Theodore Draper, The Roots of American Communism.
[19]) Ibid.
[20]) Ver 2003-2004 Pew hispanic Center.the Kaiser Family Foundation Survey of Latinos: Education y Linguistic Life Expectancies: Immigrant Language Retention in Southern California. Population and Development, Rambaut, Reuben G., Massey, Douglas, S. y Bean, Frank D., 32 (3): 47-460, septiembre de 2006.
[21]) “Problems and Priorities”, PollingReport.com.
[22]) Sunday Express, 6 abril 2008
[23]) States News Service, Immigration Fact Check: Responding to Key Myths, 22 junio 2007.
[24]) Internationalism, n° 139 (publicación de la CCI en EE.UU.), verano de 2006: “Immigrant demonstrations: Yes to the unity with the working class ! No to the unity with the expoiters !”
El “Otoño caliente” italiano de 1969 (I) - Un momento de la recuperación histórica de la lucha de clases
- 15311 lecturas
El "Mayo del 68" en Francia, así como las huelgas en Polonia del año 1970, o las luchas en Argentina, constituyen, junto al "Otoño caliente" italiano, los momentos más importantes del debut de esta nueva dinámica que acabo alcanzando a todos los países, y que abrió una nueva etapa de confrontación social que, con altos y bajos, perdura hasta ahora
Lo que queda en la memoria del "Otoño caliente" italiano[1], acaecido hace más de 40 años, es que fue un conjunto de luchas que hicieron temblar Italia, del Piamonte a Sicilia, y que motivaron un profundo cambio de la situación social y política de este país. Pero no ha de verse, en absoluto, como una especificidad italiana, pues a finales de los años 1960 asistíamos, sobre todo en Europa, al desarrollo sucesivos de luchas y de momentos de toma de conciencia por parte del proletariado que ponían de manifiesto un cambio trascendental: la clase obrera volvía a estar presente en la escena social, y retomaba su lucha histórica contra la burguesía, tras haber dejado atrás la larga noche de la contrarrevolución en que la habían sumido las derrotas de los años 1920, la Segunda Guerra Mundial, y la acción contrarrevolucionaria del estalinismo. El "Mayo del 68" en Francia[2], así como las huelgas en Polonia del año 1970[3], o las luchas en Argentina[4], constituyen, junto al "Otoño caliente" italiano, los momentos más importantes del debut de esta nueva dinámica que acabo alcanzando a todos los países, y que abrió una nueva etapa de confrontación social que, con altos y bajos, perdura hasta ahora.
Pero ¿cómo se llegó a ese "Otoño caliente"?
Aleccionada por los acontecimientos de Mayo 68, la burguesía italiana - a diferencia de los que sí sucedió en Francia - no se dejó sorprender por la explosión de luchas de 1969 aunque no pudo evitar quedar desbordada por los acontecimientos. Tampoco es que éstos aparecieran como un relámpago en un cielo azul pues iban concurriendo multitud de factores, a escala nacional pero también internacional, que propiciaban una nueva atmósfera en la clase obrera de Italia, y sobre todo entre los jóvenes.
El clima internacional
Una franja muy importante de la juventud se hallaba, en todo el mundo, cada vez más sensibilizada por un conjunto de situaciones, entre las que destacan:
- La guerra de Vietnam[5] que aparecía como el combate de David-Vietnam contra Goliat- USA. Indignados por las masacres causadas por el napalm, y otras atrocidades infligidas a la población civil por parte del ejército norteamericano, fueron muchos los que se sintieron movidos a identificarse con la resistencia del Viet Cong, y a tomar partido por el "pobrecito" Vietnam, en contra del poderoso "imperialismo" norteamericano[6];
- La epopeya del "Che" Guevara[7] aureolado como héroe de la lucha por la liberación de la humanidad, y más venerado aún después de su asesinato a manos del ejército boliviano y la CIA en Octubre de 1967;
- Las acciones de los guerrilleros palestinos[8], y especialmente las del FPLP de George Habache, que tenían lugar en una atmósfera de reacciones hostiles al triunfo de Israel sobre Egipto, Siria y Jordania, en la llamada Guerra de los Seis Días en Junio de 1967;
- Las expectativas despertadas en todo el mundo por el "comunismo chino", que se vendía como la auténtica expresión de la instauración del comunismo a diferencia del "comunismo soviético" burocratizado. Recordemos como "revolución cultural"[9] desencadenada por Mao Tse Tung entre 1966 y 1969, se presentaba como una lucha por el retorno a la ortodoxia en la aplicación del pensamiento marxista-leninista.
Lo cierto que ninguno de estos hechos tiene, ni por asomo, nada que ver con la lucha del proletariado por derrocar el capitalismo. Los horrores padecidos por la población vietnamita eran la consecuencia de los antagonismos imperialistas entre los dos bloques que entonces rivalizaban en el reparto del mundo; y la resistencia encarnada por los guerrilleros - fueran palestinos o guevaristas - no dejaba de ser otro momento de esa lucha a muerte entre ambos bloques por arrebatarle al otro el dominio de regiones del planeta. En cuanto a lo del "comunismo" chino, éste resultaba ser tan capitalista como el que se daba en la URSS; del mismo modo que la llamada "revolución cultural" era, en realidad, una pugna por el poder entre la fracción encabezada por Mao y la apadrinada por Deng Xiaoping y Liu Shaoqi.
Pero también es verdad que todos esos acontecimientos impactaban por el enorme sufrimiento humano que mostraban, y que inspiraban, en mucha gente, un profundo descontento frente a las violencias de la guerra, y sentimientos de solidaridad con las poblaciones que las padecían. En cuanto al maoísmo, si bien es cierto que no representaba en absoluto una solución a los males de la humanidad y sí una mistificación y por tanto una traba más en el camino hacia su emancipación, no es menos cierto que su "popularidad" ponía de manifiesto la creciente contestación internacional a la naturaleza verdadera del "comunismo" en Rusia.
En ese contexto, es comprensible que la explosión de luchas estudiantiles y obreras que representó el Mayo francés tuviera un amplio eco internacional, y que significase una verdadera referencia y un potente estímulo para los jóvenes y los proletarios en todo el mundo. No en vano Mayo 68 fue la demostración no sólo de que se podía luchar, sino que se podía ganar. Ese mismo Mayo, al menos en lo concerniente a su componente de luchas estudiantiles, había venido preparado por otros movimientos como los que se habían producido en Alemania con la experiencia de la Kritische Universität [Universidad Crítica][10], y la formación del Socialisticher Deutscher Stundentenbund - SDS - [Liga de los Estudiantes Socialistas de Alemania]; con la de los Provos en Holanda, o incluso con la del partido de los Black Panthers en Estados Unidos. Puede decirse que, de una manera u otra, todo lo que sucedía entonces en tal o cual rincón del planeta tenía un gran eco en el resto de países, pues existía una gran receptividad sobre todo entre los jóvenes obreros y estudiantes que tendrán especial protagonismo en los acontecimientos del "Otoño caliente". La angustia y la reflexión reinantes inspiraron a personajes carismáticos del mundo del espectáculo como Bob Dylan, Joan Baez, Jimmy Hendrix,... cuyas canciones evocaban reivindicaciones de las gentes históricamente reprimidas y explotadas (caso de la población negra en Norteamérica), reflejaban las atrocidades de la guerra (como Vietnam), y exaltaban la voluntad de emancipación.
La politización en el plano nacional
En Italia, como ya antes sucediera en Francia, el debilitamiento de la capa de plomo que representó el estalinismo durante los años de la contrarrevolución, permitió el desarrollo de un proceso de maduración política que constituyó un terreno propicio para que emergieran diferentes minorías que reanudaron un trabajo de búsqueda y clarificación. Por otro lado, la irrupción de una nueva generación de trabajadores, se tradujo en un ascenso de la combatividad que dieron lugar a características nuevas de la lucha y a experiencias de confrontaciones en la calle que marcaron a la clase obrera.
La experiencia de los "Quaderni Rossi" - QR - [Cuadernos Rojos].
Ya a principios de los años 1960, estando aún por tanto en plena contrarrevolución, empezaron a surgir pequeños grupos formados por elementos críticos con el estalinismo y que, en la medida de sus posibilidades, intentaban «volver a partir de cero». En aquel momento, el Partido Comunista Italiano (PCI), pasado a la contrarrevolución y completamente estalinizado - como el resto de PC's del planeta -, disponía de una base importante de miembros y simpatizantes, gracias en gran parte a la aureola heredada del antaño partido revolucionario fundado por Bordiga en 1921. Las dos décadas largas de fascismo en Italia y la desaparición de los partidos "demócratas", habían evitado al PCI, mucho más que al resto de PC's, ser identificado como enemigo de clase por parte de la gran mayoría de los trabajadores. Pero ya en la década de los años 1950 y sobre todo en la de los 60, empezaron a surgir, en el seno mismo del PCI, minorías que trataban de descubrir las verdaderas posiciones de clase, volviendo a leer sobre todo a Marx (entonces se leía menos a Lenin), y redescubriendo también a Rosa Luxemburgo.
Una de las experiencias más importante de aquel período fueron los Quaderni Rossi, un grupo nacido en el seno del PCI, y en torno a Raniero Panzieri, y que a lo largo de su existencia (1961-1966) apenas llegó a publicar seis números de una revista que, sin embargo, tuvo una relevancia enorme en la historia de la reflexión teórica de la izquierda en Italia. A esta revista hemos de remontarnos para buscar los orígenes de la corriente denominada "obrerismo" y de la que hablaremos más adelante, ya que los dos principales grupos del obrerismo italiano - Potere Operaio y Lotta Continua - provienen de esta misma matriz. La actividad de los Quaderni Rossi se repartía entre la relectura de El Capital, el "descubrimiento" de los Grundisse de Marx, y las investigaciones sobre la nueva composición de la clase obrera. Como señala la historia de Lotta Continua realizada por Aldo Cazzullo[11]: « Quaderni Rossi, la revista de Raniero Panzieri, Vittorio Foa, Mario Tronti y Alberto Asor Rosa, entre 1961 y 1966, supone una avanzadilla de la intuición que supondrá el centro de la línea política de Lotta Continua: que la revolución no surgirá de las urnas ni de los partidos (...); se trata de liberar la expresión del antagonismo entre los trabajadores y la explotación, antagonismo que no debe ser encauzado mediante acuerdos en las empresas y reformas, y sí sustraído de la tutela de sindicalistas e ingenieros, situando como eje la perspectiva del control de la producción y de un cambio global del sistema».
Panzieri aspiraba a reunir diferentes tendencias y distintos puntos de vista por muy alejados que estuvieran, pero en aquel momento, aún muy marcado por la contrarrevolución, esa empresa era irrealizable. Así «a principios de 1962, apenas iniciado el debate sobre el primer número de la revista, se marcharon los sindicalistas; y en julio de ese mismo año, tras los sucesos de la Piazza Statuto, hubo una primera salida de los intervencionistas (que publicaron luego el periódico "Gatto selvaggio" [Gato Salvaje]).»[12]
Paralelamente a esta experiencia de los QR, hubo otra, aunque ésta de menor calado político, esta vez en la región de Venecia, con el nombre de Progresso Venetto. El nexo entre ambas experiencias fue un personaje que había iniciado su carrera política como concejal del ayuntamiento de Padua y que luego se haría de lo más célebre. Hablamos de Toni Negri. Lo cierto es que Progresso Veneto se mantuvo desde Diciembre de 1961 a Marzo de 1962, y fue el centro en el que empezó a forjarse el "obrerismo" en la región veneciana, teniendo como referencia particular el complejo industrial de Porto Marghera. QR y Progresso Veneto actuaron en simbiosis durante un cierto tiempo, hasta que, en Abril de 1963, el grupo veneciano sufrió una escisión entre "obreristas" y los socialistas más apegados al partido del que provenían.
Sin embargo la escisión más importante en el seno de QR se produjo en 1964 con la salida de una serie de miembros fundadores - Mario Tronti, Alberto Asor Rosa, Massimo Cacciari, Rita Di Leo, y otros - que decidieron constituir Classe Operaia [Clase Obrera]. Mientras Panzieri seguía dedicándose a una investigación de tipo sociológico sin impacto significativo en la realidad, Classe Operaia buscaba tener presencia e influencia inmediatas en la clase obrera, pues pensaba que la situación ya estaba madura para ello: «Para nosotros, su trabajo era como una sofisticación intelectual comparada con lo que nosotros creíamos que era una exigencia perentoria: hacer entender al sindicato como debía cumplir su oficio de sindicalista, y al partido, como llevar a cabo la revolución»[13].
A Classe Operaia, liderada por Mario Tronti, vendrían a sumarse una parte de los obreristas de Progresso Veneto. Al menos inicialmente contó con la participación de Negri, Cacciari y Ferrari Bravo. Pero esta nueva publicación afrontaba numerosas dificultades, y la redacción en Venecia de Classe Operaia empezó a distanciarse de la que estaba radicada en Roma. De hecho ésta se arrimó al regazo del PCI, mientras los elementos venecianos crearon Potere Operaio (Poder Obrero), que inicialmente salía como suplemento (en forma de una hoja) de Classe Operaia. Ésta mantuvo su agonía desde 1965 hasta su último número en Marzo de 1967. En esa misma fecha nace Potere Operaio como periódico político de los obreros de Porto Marghera[14].
Al margen de Quaderni Rossi y sus diferentes epígonos, lo cierto es que en ese momento en Italia proliferaba una auténtica maraña de otras iniciativas editoriales, a veces surgidas de territorios culturales específicos como el cine o la literatura, pero que iban adquiriendo progresivamente contenido político y un cierto carácter militante. Citemos Giovane Crítica [Crítica Joven], Quaderni Piacentini [de la región de Piacenza], Nuovo Impegno [Empuje Nuevo], Quindici [Quince], o Lavoro Político, como ejemplos y componentes de esta progresiva maduración que conducirá a los acontecimientos de los años 1968 y 69.
Se ve pues que antes del estallido del "Otoño caliente" existió un largo trabajo político que permitió, al menos en algunas minorías, el desarrollo de una reflexión política y la recuperación, aunque fuese parcial, del patrimonio de los clásicos del marxismo. También es importante destacar que estas organizaciones obreristas que cobrarían un gran protagonismo en los años 70, se hallaban profundamente enraizadas en la cultura política del viejo PCI, y estaban formadas ya antes de la gran explosión de luchas de 1969 y de las luchas estudiantiles de 1968. Precisamente el hecho de haber tenido en el partido estalinista el punto de partida y de referencia, aunque fuese en negativo para criticarlo, supondrá, como veremos, la principal limitación de estos grupos obreristas y del movimiento mismo.
La "nueva" clase obrera
A nivel social, el factor probablemente determinante del curso de los acontecimientos fue el fuerte crecimiento de la clase obrera en los años del milagro económico, a expensas de la población del campo y de las zonas periféricas del sur: «En resumen que nos encontrábamos ante una élite de obreros profesionales rodeados por una gran mayoría de trabajadores sin cualificación, que trabajaban ciclos sumamente breves, a veces incluso de segundos, sometidos a un cronometraje estricto, trabajando a destajo y sin perspectiva alguna de carrera profesional»[15]. Esta nueva hornada de trabajadores, en gran parte provenientes del sur, que no sabe lo que es el trabajo en las fábricas y tampoco sus imposiciones. Por otra parte se trata de obreros jóvenes que, en muchos casos, han conseguido su primer empleo. Apenas reconocen a los sindicatos. Y, lo que es más importante, no sufren el peso de las derrotas de décadas pasadas, de la guerra, del fascismo y de la represión. Sienten más bien la efervescencia de quienes descubren un mundo nuevo y quieren modelarlo como ellos quieren. Esta "nueva" clase obrera, joven, no politizada ni sindicalizada, sin ese lastre de la historia sobre ella, protagonizará, en gran parte, la historia del "Otoño caliente".
Los movimientos de julio de 1960, y losenfrentamientos de Piazza Statuto de julio del 62.
Las luchas obreras del "Otoño caliente" tuvieron un significativo preludio en dos episodios importantes de lucha: las movilizaciones en las calles de Julio de 1960, y los enfrentamientos que tuvieron lugar en Turín en Julio de 1962.
Estos dos acontecimientos aunque aparentemente distantes de las luchas de 1968-69 constituyen, sin embargo, un antecedente importante. A través de ellos la clase obrera pudo calibrar cómo iba a ser tratada por el Estado.
Los movimientos de julio de 1960 surgieron a raíz de las protestas que, en toda Italia, suscitó la celebración en Génova de un congreso del partido neo-fascista. Tales protestas fueron salvajemente reprimidas: «En San Fernando de Apulia, los obreros estaban en huelga, como en toda Italia, por los convenios, siendo atacados a por la policía y dejando tres trabajadores heridos. En Licata, en la región de Agrigento [de Sicilia], tenía lugar una huelga general contra las condiciones de trabajo. El día 5, la policía y los carabineros cargaron y dispararon contra una manifestación encabezada por el alcalde DC [de la Democracia Cristiana], Castelli: el comerciante Vicenzo Napoli de 25 años resultó herido por un tiro. (...) Al día siguiente, una procesión que se dirigía hacia el santuario de San Paolo - el que fuera el último bastión de defensa de Roma contra los nazis - resultó atacada y sus asistentes violentamente apaleados. (...). Estalla una nueva huelga general. Se produce entonces una nueva y furiosa reacción del gobierno que da órdenes de disparar a dar, por lo que el día 7, en la ciudad de Reggio Emilia, se producen 5 muertes y 22 heridos por arma de fuego (...). El primer asesinado es Lauro Ferioli, un obrero de 22 años. A su lado, segundos después, cae Mario Serri, de 40 años, antiguo partisano. Los asesinos son dos agentes apostados entre los árboles- (...) Una ráfaga de ametralladora abate más tarde a Emilio Reverberi de 30 años. Cuando más tarde se oye a un comisario gritar furiosamente: "¡disparad a mansalva!", el que cae es Afro Tondelli de 35 años. Como puede verse en un documento fotográfico, resultó fríamente asesinado por un policía que incluso se arrodilló para acertar mejor,...»[16].
Ya es sabido que las fuerzas del orden jamás se han andado con contemplaciones cuando actúan contra los desfavorecidos o los trabajadores en lucha. Dos años más tarde veremos nuevamente esa violencia policial en los enfrentamientos de la Plaza Statuto de Turín, esta vez en un terreno claramente obrero. Resultó que dos sindicatos - la UIL y el Sindicato Italiano del Auto - que ya en aquel momento habían dejado claro el lado del que estaban, firmaron por su cuenta y a toda prisa un convenio con la dirección de FIAT que perjudicaban gravemente a los trabajadores: «Entonces entre 6 y 7 mil personas enfadadas tras conocer esto, se congregaron por la tarde en la Piazza Statuto, frente a la sede de la UIL. Durante dos días, esa plaza se convirtió en el escenario de durísimos choques entre los manifestantes y la policía. Los primeros, armados de hondas, palos y cadenas, rompieron escaparates y ventanas, levantaron rudimentarias barricadas, y cargaron una y otra vez contra el cordón policial. Estos, por su parte, embestían a la muchedumbre con su jeeps, y llenaban la plaza de gases lacrimógenos, y golpeaban a los manifestantes con las culatas de sus fusiles. Los choques se sucedieron hasta bien entrada la noche, así como el sábado 7 y el lunes 9 de Julio. Los dirigentes del PCI y del sindicato CGIL, Pajetta y Garavini, trataron infructuosamente de disuadir a los manifestantes de que se dispersaran. Al final mil manifestantes fueron detenidos y muchos de ellos encausados. La mayoría de ellos eran jóvenes obreros originarios del sur.»[17]
Dario Lanzardo ha realizado un muy lúcido[18] relato de esos acontecimientos, incluyendo los testimonios oficiales que dejan al desnudo toda la violencia gratuita ejercida por la policía y los carabineros, no sólo contra los manifestantes, sino también contra cualquiera que, desafortunadamente, pasara por allí. Al analizar las masacres perpetradas por las fuerzas del orden contra manifestaciones de trabajadores en lucha, desde el final de la guerra hasta el "Otoño caliente", puede entenderse mejor la diferencia entre el negro período de la contrarrevolución - cuando la burguesía tenía las manos libres por completo para hacer lo que quisiera contra la clase obrera - y la etapa caracterizada por la reanudación de las luchas obreras, en la que la clase explotadora prefiere poner por delante el arma de la mistificación ideológica y el trabajo de sabotaje de los sindicatos. Lo que, en realidad, cambiará con el "Otoño caliente", viendo éste como manifestación de esa reanudación de la lucha de clases tanto a escala nacional como internacional, es precisamente la relación de fuerzas entre las clases tanto en Italia como en todo el mundo. Esta es la clave para comprender la nueva etapa histórica que se abrió a finales de los años 1960, y no un presunto proceso de democratización de las instituciones. Y si no, analicemos cual fue la posición política que adoptó la burguesía ante estos acontecimientos. Para ello veamos la postura del PCI, que ilustra perfectamente el punto de vista de la clase a la que llevaba perteneciendo más de cuatro décadas: «l'Unitá [órgano del PCI], del día 9 de julio, definirá la revuelta como "intentos de provocación por parte de los hooligans", y a los manifestantes como "elementos incontrolados y exasperados", "pequeños grupos de irresponsables", "jóvenes gamberros", "anarquistas", "internacionalistas",...»[19]
Del otoño estudiantil al "Otoño caliente"
Al hablar pues del "Otoño caliente" debemos huir de una visión excesivamente restrictiva de un acontecimiento que, como vemos, hunde sus raíces en una dinámica, tanto local como internacional, que se remonta a varios años antes. Por otra parte, a diferencia de lo que sucedió en el Mayo francés, este movimiento no se concentró en un par de meses, sino que se mantendrá a un alto nivel durante al menos dos años, 1968 y 1969, y cuyos coletazos abarcarán hasta finales de 1973.
El movimiento obrero estuvo marcado durante esos dos años, e incluso en los siguientes, por la explosión de las luchas de los estudiantes, el 68 italiano. Por ello hemos de analizar cada episodio para poder comprender el impresionante y progresivo desarrollo de la maduración de la lucha de clases que marca su regreso a la escena de la historia en Italia.
El 68 de los estudiantes
Tanto los institutos de secundaria como, sobre todo, las universidades, percibieron con gran intensidad las señales de un cambio de la fase histórica. El "boom" económico que había afectado a Italia, como al resto del mundo, tras el final de la guerra mundial, permitió a las familias obreras disfrutar de un nivel de vida menos miserable, y a las empresas contra con un incremento masivo de su mano de obra. Las generaciones jóvenes de las clases menos favorecidas pudieron pues acceder a los estudios universitarios para formarse en un oficio, acceder a una cultura más amplia, y poder tener así la posibilidad de ascender a una posición social más satisfactoria que la de sus padres. Pero la entrada masiva de estas capas sociales más desfavorecidas a la Universidad, no significó únicamente un cambio de la composición social del estudiantado, sino también una cierta depreciación de la imagen de los titulados, puesto que ya no se preparaban para ocupar los puestos de dirección, sino para integrarse en la organización de la producción - industrial o comercial -, en las que se limita cada vez más la iniciativa individual. Este marco sociocultural explica - al menos en parte - las causas de los movimientos juveniles de aquel momento: contestación de un saber dogmático cuya detentación es el privilegio de una casta de mandarines universitarios que aplican métodos medievales como la meritocracia y la sectorialización, en una sociedad que se percibe envejecida y replegada sobre sí misma. Las manifestaciones estudiantiles tuvieron su aldabonazo, en Febrero de 1967, con la ocupación del Palacio Campana de Turín, extendiéndose luego a otras universidades como la Normal de Pisa, la facultad de sociología de Trento, e incluso la facultad católica de Milán, y así sucesivamente, avanzando de norte a sur, durante meses y meses hasta su explosión final en 1968. En ese momento los grupos políticos que alcanzarían fama en los años 1970 aún no existían, pero sí es cierto que en ese ambiente iban floreciendo las diferentes culturas políticas que serán la base de tales grupos. Entre aquellas experiencias, una de las que tendría más transcendencia en el futuro sería la de Pisa, en la que estuvo presente un grupo importante de elementos que ya publicaba un periódico llamado Il Potere Operaio (llamado "pisano" para distinguirle del otro, el surgido de Classe Operaia). Il Potere Operaio se trataba ya en realidad de un periódico obrero puesto que era publicado como periódico de los trabajadores de la fábrica Olivetti de Ivrea. El grupo "pisano", en el que militaban la mayoría de los líderes más reconocidos de aquellos años, se distinguía, efectivamente, por hacer continuamente referencia a la clase obrera, y por dedicarse a intervenir en ella. Lo cierto es que más en general, en todo el movimiento universitario de aquella época, existía una fuerte tendencia a girar los ojos hacia la clase obrera, a ver en ella la referencia principal y la compañera ideal, aunque fuese de forma más o menos explícita. La mayoría de las ciudades simpatizaron con las protestas estudiantiles y era habitual ver como delegaciones de estudiantes se desplazaban a las puertas de las fábricas para difundir panfletos, y, más generalmente, para establecer una alianza con el mundo obrero, que cada vez percibían con mayor claridad como su propio mundo. Esta identificación de los estudiantes como parte de la clase obrera llegará a ser incluso teorizada por alguno de los componentes del medio político más obrerista.
El desarrollo de las luchas obreras
Ya hemos señalado que en Italia, durante el año 1968, asistimos también al comienzo de importantes luchas obreras: «Durante la primavera de 1968, se produjeron en toda Italia, una serie de luchas en las fábricas que tenían como objetivo conseguir aumentos salariales iguales para todos que permitieran compensar los "magros" acuerdos de 1966. Entre las primeras fábricas en entrar en lucha se hallaba la Fiat, donde los trabajadores llevaban a cabo el conflicto más importante desde hacía más de 14 años. En Milán se ponían en huelga las Borletti, Ercoli Marelli, Magneti Marelli, Philips, Sit Siemens, Innocenti, Autelco, Triplex, Brollo, Raimondi, Mezzera, Rhodex, Siae Microelettronica, Seci, Ferrotubli, Elettrocondutture, Autobianchi, AMF, Fachini, Tagliaferri, Termokimik, Minerva, Amsco, y una veintena más de pequeñas empresas. (...) En un primer momento, la lucha era dirigida por los viejos activistas y por el sindicato exterior a la fábrica, por lo que la conducción se hacía más bien con formas autoritarias, pero un mes después, consiguieron imponerse los obreros más jóvenes que "criticaban duramente a los sindicalistas y a los miembros del CI[20] sobre la forma de luchar y sobre las etapas de la lucha", por lo que modificaron cualitativamente las formas de movilización, con piquetes muy duros, y con marchas dentro las fábricas para obligar a parar a los empleados. Una vez, estos trabajadores, prolongaron espontáneamente una huelga que había sido convocada para unas pocas horas, lo que forzó a los sindicatos a que les apoyaran. Este empuje de la juventud provocó una participación masiva en la lucha, una multiplicación de las horas de huelga, una proliferación de manifestaciones por las calles de Sesto San Giovanni [ciudad cercana a Milán], llegando incluso a derribar el pórtico del edificio que aloja la dirección de la compañía. Las huelgas continuaron a pesar de que Assolombarda [la asociación patronal de la región] planteara su finalización como condición para abrir las negociaciones. En ellas la participación de los obreros resultó masiva, pero casi nula en cambio entre otros empleados».[21]
A partir de ese momento todo va "in crescendo": «El balance del año 69 en la Fiat es un auténtico parte de guerra: 20 millones de horas de trabajo perdidas por las huelgas, 277 mil vehículos no producidos, "boom" de ventas (37% más) de coches extranjeros».[22]
Lo que cambia sustancialmente con las luchas del "Otoño caliente", es la relación de fuerzas en las fábricas. El obrero, explotado y humillado por los ritmos de trabajo, los controles, las continuas penalizaciones, etc. entra cotidianamente en conflicto con el patrón. La iniciativa obrera no se reduce únicamente a las horas de huelga, sino a cómo llevara a cabo esas huelgas. Se desarrolla rápidamente una lógica de rechazo del trabajo, que equivale a una lógica de negare a colaborar con la estrategia de la empresa, manteniéndose en cambio firmemente anclados en la defensa de las condiciones de vida obreras. Aparece, después, una nueva lógica que atañe a la modalidad de las huelgas, buscando que un mínimo esfuerzo por parte de los trabajadores cause el mayor daño a los patrones. Se trata de la huelga salvaje en la que participa un número reducido de trabajadores de los que, sin embargo, depende el ciclo completo de la producción. Mediante la rotación de la sección de trabajadores en huelga se conseguía mantener prácticamente bloqueada la fábrica con un mínimo "gasto" por parte de los obreros.
Otra expresión de ese cambio de la relación de fuerzas entre la clase obrera y la patronal son las marchas que tenían lugar en el interior mismo de las fábricas. Al principio estas marchas se producían en los largos pasillos y callejones de las factorías de Fiat o de las grandes empresas, y tenían un sentido sobre todo de protesta. Pero enseguida se convirtieron en una práctica adoptada por los obreros para convencer a los dubitativos[23], sobre todo a los empleados administrativos, para que se sumaran a la huelga: «[Estas] marchas partían siempre de Carrocerías, a menudo de la sección de Pintura. Se oía decir que tal o cual taller había vuelto al trabajo, o que habían concentrado a los no huelguistas en la sección 16, la de las mujeres. Entonces pasábamos y recogíamos a todo el mundo. Practicábamos la pesca de arrastre. Mirafiori [una de las grandes factorías del grupo Fiat], esta llena de corredores y pasos estrechos donde nadie podía esquivarnos. Pero muy pronto ya no fue necesario. Apenas nos veían, mucha gente ralentizaban la cadena y nos seguían».[24]
En lo tocante a la representatividad obrera, lo característico de este período es la consigna. "Todos somos delegados" que implicaba el rechazo a cualquier mediación sindical e imponer a la patronal una relación de fuerzas directa en plena lucha obrera. Es importante detenerse en esta consigna que se irá propagando a lo largo de todas las luchas hasta llegar a impregnar la lucha de clase de esos años. Esta experiencia es valiosísima sobre todo hoy cuando minorías proletarias dudan pues quieren luchas fuera de los sindicatos, pero no saben como hacerlo careciendo de un reconocimiento por parte del Estado.
Esto no supuso problema alguno para los trabajadores en el momento del "otoño caliente", que cuando hacía falta, luchaban, y se ponían en huelga al margen de las convocatorias sindicales y de sus directrices. En ese momento, la lucha de los trabajadores es expresión de una enorme combatividad, de una voluntad largo tiempo contenida de responder a las intimidaciones del patrón. Por ello no precisa para expresarse de motivos u objetivos inmediatos, sino que se estimula a sí misma, crea una relación de fuerzas, y va modificando progresivamente el estado de espíritu de la clase obrera. El sindicato ni tiene en todo esto más que una presencia efímera. Lo cierto es que tanto el sindicato como la burguesía tienen que permanecer todos estos años un tanto agazapados, dada la fortaleza de la lucha obrera. En realidad lo único que pueden hacer es tratar de mantener la cabeza fuera del agua, acompañar el movimiento, y evitar verse superados por él. Por otra parte es también verdad que una reacción tan potente por parte de la clase obrera es expresión, igualmente, de una falta de implantación de los sindicatos en el proletariado y por tanto de su capacidad para prevenir e incluso bloquear la combatividad, como, en cambio, sí sucede hoy. Con ello no queremos decir en absoluto que existiese una fuerte conciencia antisindical en la clase obrera. De hecho, los obreros actuaban al margen de los sindicatos y no contra ellos, aunque sí se dieran avances significativos de la conciencia, como ilustra el caso de los Comités Unitarios de Base (CUB), en la zona de Milán: «los sindicatos son "profesionales de la negociación" que han escogido, junto a los llamados partidos obreros, la vía de la reforma, es decir la vía del acuerdo global y definitivo con los patronos».[25]
Durante los años 1968-69, las luchas y las manifestaciones obreras actúan como una verdadera apisonadora, estallando en ocasiones momento de una fuerte tensión como por ejemplo cuando en las luchas de la región de Siracusa (en Sicilia), tuvieron lugar los enfrentamientos de Avola[26], o los de Battipaglia [en la región de Campania] donde se dieron choques sumamente violentos[27]. Pero fueron los enfrentamientos de Corso Trajano en julio de 1969 en Turín, los que marcaron un hito en esta dinámica. En esta ocasión, el movimiento de clase en Italia alcanzó un momento culminante en cuanto a la confluencia entre el movimiento obrero y el de las vanguardias estudiantiles. Los estudiantes que, efectivamente, disponían de más tiempo libre y podrían moverse mejor, consiguieron realizar una importante aportación a la clase obrera en lucha, que a su vez, gracias a la juventud que empezaba a despertar, tomó conciencia de su alienación, y expresó su voluntad de acabar con la esclavitud de las fábricas. La conjunción de estos dos mundos dará un fuerte impulso a las luchas que tuvieron lugar en 1969, y en particular a esta de Corso Trajano. Citamos a continuación un largo extracto de una hoja redactada por la asamblea obrera de Turín el 5 de Julio, que no sólo representa un excelente informe sobre lo que allí sucedió, sino que además es un documento de una enorme calidad política:
«La jornada del 3 de Julio no es un episodio aislado o una explosión incontrolada de revuelta. Llega tras cincuenta días de luchas que han agrupado una enorme cantidad de obreros, bloqueando por completo el ciclo de producción, y que han representando el punto más alto de autonomía política y organizativa que hayan alcanzado nunca las luchas obreras, destrozando toda capacidad de control por parte de los sindicatos.
Habiendo sido completamente expulsados de la lucha obrera, los sindicatos han tratado de sacarnos de las fábricas y de reconquistar el control mediante un llamamiento a una huelga general de 24 horas para que se congelasen los alquileres. Pero una vez más les ha sobrepasado. Las huelgas simbólicas que se convierten en vacaciones, con algunos desfiles aquí y allá no sirven más que a los burócratas. En manos de los trabajadores, la huelga general se convierte en una ocasión para unirse, para generalizar la lucha que está teniendo lugar en la fábrica. La prensa de todos los colores se niega a contar lo que está pasando en la Fiat, o bien miente sobre ello. Es el momento de romper esta conjuración del silencio, de salir del aislamiento, de comunicar a todos, con la realidad de los hechos, la experiencia de los trabajadores de Mirafiori.
Cientos de obreros y de estudiantes decidieron en asamblea convocar, para el día de la huelga, una gran manifestación que partiría de Mirafiori, y recorrería los barrios populares para sumar a los trabajadores de las diferentes fábricas. (...)
Esto ya era demasiado para los patronos. Antes mismos de que se formase la manifestación, un ejército de matones y de policías se lanzó sin avisar contra la multitud, golpeando, deteniendo y lanzando granadas lacrimógenas (...). En poco tiempo no son solo las vanguardias de obreros y estudiantes las que se enfrentan a la policía, sino toda la población obrera del barrio. Se levantan barricadas y se responde a las cargas de la policía con cargas por nuestra parte. La batalla continúa durante horas y horas y la policía se ve obligada a batirse en retirada. (...)
En ese proceso, el control y la mediación de los sindicatos se han visto sobrepasados. Además de los objetivos parciales, la lucha ha significado:
- El rechazo de la organización capitalista del trabajo.
- El rechazo del salario subordinado a las exigencias del patrón para la producción.
- El rechazo de la explotación dentro y fuera de las fábricas.
Las huelgas, las manifestaciones, las asambleas internas, han hecho saltar por los aires la división entre los trabajadores, y han hecho madurar la organización autónoma de la clase, planteándose como objetivos:
- En la fábrica conservar siempre la iniciativa contra el sindicato.
- Aumento igual para todos de 100 liras en el salario base.
- Segunda categoría para todos.
- Reducciones reales de la jornada de trabajo.
(...) La lucha de los obreros de la Fiat ha reproducido, de hecho, y a un nivel masivo, los objetivos que ya habían sido formulados a los largo de los años 1968-69 por las luchas de la mayores concentraciones obreras de Italia, de Milán a Porto Marghera, de Ivrea a Valdagno. Esos objetivos son:
- Aumento importante de los salarios de base, iguales para todos.
- Abolición de las categorías.
- Reducción inmediata y drástica de la jornada laboral sin disminución de salarios.
- Igualdad inmediata y completa entre obreros y otros empleados.»[28]
Como hemos dicho, en esta hoja quedan reflejados toda una serie de puntos fuertes del "Otoño caliente". Empezando por la igualdad, es decir la reivindicación de aumentos salariales iguales para todos independientemente de la categoría a la que se pertenezca, y no subordinados a la productividad del trabajo. Y también la recuperación de tiempo libre para los trabajadores para poder tener una vida personal, para poder hacer política, etc. De ahí la reivindicación de la reducción de la jornada laboral y el rechazo explícito del trabajo a destajo.
En ese mismo documento se informa que, partiendo de esa base, los obreros turineses reunidos en asamblea tras los enfrentamientos del 3 de julio, proponen a todos los obreros italianos emprender una nueva fase de la lucha de clases más radical, que hiciera avanzar, en base a los objetivos planteados por los obreros mismos, la unificación política de todas las experiencias autónomas de lucha que se habían dado hasta ese momento.
A tal fin se convocó en Turín mismo, una reunión nacional de comités y vanguardias obreras:
1.- Para intercambiar y unificar las diferentes experiencias de lucha, tomado como referencia lo que había sido la lucha en Fiat.
2.- Para poner a punto los objetivos de la nueva fase de la confrontación de clases que, partiendo de las condiciones materiales en que están los trabajadores, deberá trastocar toda la organización social capitalista.
Tal acto se celebró los días 26 y 27 de Julio en el Palacio de los Deportes de Turín como "reunión nacional de vanguardias obreras". En él, trabajadores de toda Italia que dan cuenta de las huelgas y manifestaciones en las que han tomado parte, discuten y avanzan reivindicaciones tales como la supresión de las categorías, la reducción de la jornada de trabajo a 40 horas semanales, aumentos salariales absolutos e iguales para todos y no porcentuales, así como la igualación con otros empleado: «Toda la industria italiana estaba allí representada. Por orden de intervención y tras la Mirafiori, hablaron los de la Petroquímica de Marghera, la Dalmine y Il Nuovo Pignone de Massa [en la Toscana], la Solvay de Rossignano, la Muggiano de La Spezzia, la Piaggio de Pontedera, la Italsider de Piombino, la Saint Gobain de Pisa, las Fatme, Autovox, Sacet y Voxon de Roma, los de la SNAM, Farmitalia, Sit Siemens, Alfa Romeo y la Ercole Marelli de Milán, la Ducati y la Weber de Bolonia, la Fiat de Marina de Pisa, la Montedison de Ferrara, la Ignis de Varese, la Necchi de Pavia, la Sir de Porto Torres [en Cerdeña], los técnicos de la RAI de Milán, los obreros de la Galileo Oti de Florencia, los Comités Unitarios de Base de la Pirelli, los trabajadores del arsenal de La Spezia».[29] Lo nunca visto: una asamblea de todas las vanguardias obreras de Italia, un momento de afirmación de la clase obrera que sólo puede darse en momentos de un fuerte ascenso de la combatividad obrera, como fue, efectivamente, el "Otoño caliente".
Los meses siguientes son los que quedarán en la memoria como el "Otoño caliente" y supondrán una continuación de esa misma tónica. Los numerosos episodios de lucha - de los que existe una interesante documentación fotográfica en la página web del diario La Repubblica[30]- se encadenan uno tras otro a toda velocidad. Ahí va una selección no exhaustiva:
02/09: huelga de los trabajadores y empleados de Pirelli por la prima de producción y derechos sindicales. En la Fiat, los obreros de las secciones 32 y 33 de la factoría Mirafiori entran en lucha, desoyendo las órdenes sindicales, contra la discriminación de empresa sobre los cambios de categoría;
04/09: Agnelli, el patrón de la Fiat, pone en la calle a 30 mil trabajadores;
05/09: el intento de las direcciones sindicales por aislar a las vanguardias obreras se salda con un fracaso, y Agnelli se ve obligado a retirar los despidos;
06/09: más de 2 millones de trabajadores del metal, de empleados de la construcción y de las industrias químicas, se ponen en lucha por la renovación de sus convenios salariales;
11/09: tras la ruptura de las negociaciones sobre la renovación del convenio, 1 millón de trabajadores del metal están en huelga en toda Italia. En Turín, 100 mil obreros bloquean la Fiat;
12/09: huelga nacional de trabajadores de la construcción. Todas las obras del país se encuentran cerradas. Se producen manifestaciones de metalúrgicos en Turín, Milán y Tarento;
16 y 17/09: huelga de 28 horas en todo el territorio nacional de los obreros de las empresas químicas. También huelga nacional en las cementeras. Nueva jornada de lucha de los obreros de la construcción;
22/09: manifestación de 6 mil trabajadores de la Alfa Romeo por las calles de Milán. Jornada de lucha de los trabajadores del metal en Turín, Venecia, Módena y Cagliari;
23 y 24: nueva huelga general de 48 horas de los obreros de las industrias cementeras;
25/09: cierre patronal en la Pirelli con la consiguiente suspensión de empleo por un período indeterminado de 12 mil trabajadores. Se produce una inmediata reacción de los obreros que bloquean todas las entidades de ese grupo industrial;
26/09: manifestación de trabajadores del metal en Turín con 50 mil obreros partiendo de la Fiat. Huelga general en Milán, y manifestaciones de cientos de miles de trabajadores que imponen así a la Pirelli que ponga fin al lockout. Se desarrollan también manifestaciones multitudinarias en Florencia y Bari;
29/09: Manifestaciones de metalúrgicos, obreros de las empresas químicas y de la construcción en Porto Marghera, Brescia y Génova;
30/09: huelga de los trabajadores de la construcción en Roma, manifestación de 15 mil obreros del metal en Livorno;
07/10: huelga de metalúrgicos de la provincia de Milán. Nueve manifestaciones que agrupan a más de 100 mil trabajadores confluyen en la Plaza del Domo de esa ciudad;
08/10: huelga general en toda Italia de los trabajadores del sector químico. Huelga en la región de Terni. Manifestaciones de trabajadores del sector del metal en Roma, Sestri [junto a Génova], Piombino [junto a Livorno], Marina di Pisa y L'Aquila;
09/10: más de 60 mil trabajadores del metal están en huelga en Génova. En la región Friuli y Venecia Julia;
10/10: se celebra, por vez primera, una asamblea dentro de los talleres de Fiat en Mirafiori. También en el interior de otras factorías del grupo tienen lugar asambleas y marchas. La policía carga en el exterior de los establecimientos. Huelga en la factoría de Italsider en Bagnoli [un barrio de Nápoles], contra las sanciones a 5 obreros,
16/10: los empleados de los hospitales, de los ferrocarriles, de Correos, los trabajadores de las administraciones locales y los jornaleros agrícolas, entran en lucha por la renovación de sus convenios. En las regiones de Palermo y de Matera tienen lugar sendas huelgas generales;
22/10: a los obreros de 40 fábricas de Milán se les concede el derecho a hacer asambleas;
08/11: se firma el convenio de los trabajadores de la construcción que incluye un aumento del 13% para los jornales más bajos, la reducción gradual de la jornada de trabajo hasta las 40 horas semanales, y el derecho a realizar asambleas en las obras;
13/11: durísimos enfrentamientos entre la policía y trabajadores en Turín;
25/11: huelga general de los trabajadores de las industrias químicas;
28/11: cientos de miles de obreros del metal animan en Roma, en defensa de sus reivindicaciones, una de las manifestaciones más importantes y más combativas que hayan tenido nunca lugar en Italia;
03/12: huelga total de los obreros de carrocerías de Fiat, y manifestación de empleados de las administraciones locales;
07/12: se alcanza un acuerdo para los trabajadores de las industrias químicas que contempla un aumento salarial de 19 mil liras al mes para todos, una jornada laboral de 40 horas semanales en 5 días, y tres semanas de vacaciones pagadas;
08/12: consecución de un convenio en las empresas metalúrgicas en las que participa el estado, con un aumento salarial, igual para todos, de 65 liras más por horas, la paridad legal entre trabajadores y otros empleados, así como el derecho a celebrar asambleas en el interior de las empresas y durante las horas de trabajo (por tanto remuneradas), hasta un límite de 10 horas al año. Se pacta igualmente una reducción de la jornada hasta las 40 horas semanales;
10/12: huelga general de los obreros agrícolas en lucha por un pacto nacional con cientos de miles de ellos manifestándose por toda Italia. Se inicia la huelga de los trabajadores de las compañías petroleras privadas por la renovación de su convenio;
19/12: huelga nacional de los trabajadores de la industria en solidaridad con el conflicto de los metalúrgicos. Nueva huelga general de los jornaleros agrícolas;
23/12: se firma el acuerdo para el nuevo convenio de los trabajadores del metal que concede 65 liras más por hora para los trabajadores y 13500 liras más al mes para otros empleados; una paga extraordinaria, así como el derecho a celebrar asambleas en el trabajo, el reconocimiento de los representantes sindicales de empresa, y la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales;
24/12: se llega, tras cuatro meses de lucha, al pacto nacional para los trabajadores agrícolas que reconoce la progresiva reducción de la jornada a 42 horas semanales, y 20 días de vacaciones pagadas[31].
Este impresionante encadenamiento de luchas no obedece únicamente al fuerte empuje de la clase obrera, sino que es también resultado de las maniobras sindicales que buscaban continuamente dispersar y espaciar los diferentes focos de lucha tratando de evitar que estos estuvieran activos simultáneamente, aprovechando para ello los diferentes vencimientos y ámbitos de aplicación, en las distintas empresas y sectores, de sus respectivos convenios. Este fue el medio del que se valió la burguesía para conseguir que el descontento profundo y generalizado, no desembocase en un incendio social generalizado.
Y es que este formidable despliegue de combatividad obrera, acompañado de momentos significativos de clarificación en la clase obrera, tropezará en los meses siguientes con numerosos e importantes obstáculos. La burguesía italiana, como todas las que en aquel momento hubieron de hacer frente al despertar de la clase obrera, no permaneció de brazos cruzados, sino que combinó junto a las cargas brutales y frontales de sus cuerpos de policía, otros medios, más sibilinos, para hacer frente a ese desafío. Lo que analizaremos en la segunda parte de este artículo es como la capacidad por parte de la burguesía para recuperar el control de la situación se basó en la explotación de las debilidades de un movimiento proletario que, a pesar de su enorme combatividad, carecía aún de una clara conciencia de clase e incluso de vanguardias que contaran con la madurez y la claridad necesarias para cumplir su papel.
01/11/2009
Ezechiele
[1] Empezó en Julio de 1969 y se prolongó durante varios meses.
[2] Véanse en la Revista Internacional nº 133 [18] y nº 134 [19] , del año 2008, los artículos titulados Mayo 1968 y la perspectiva revolucionaria
[3] Véase Lucha de clases en Europa del Este (1970-1980) en la Revista Internacional nº 100
[4] Durante los años 1973-74, tuvieron lugar el "Cordobazo", la huelga de Mendoza y la oleada de luchas que sacudieron el país de norte a sur. Aún sin alcanzar un carácter insurreccional, focalizaron toda la situación social y representaron la señal del despertar del proletariado en América del Sur. Véase: Revueltas populares en Argentina: Solo la afirmación del proletariado en su terreno podrá hacer retroceder a la burguesí [20]a, en la Revista Internacional nº 109, año 2002.
[5] Véase Notas sobre la historia de la política imperialista de los Estados Unidos desde la Segunda Guerra mundial (2ª parte) [21] en la Revista Internacional nº 114
[6] Como relata Alessandro Silj en su libro (en italiano). Malpaese, criminalità, corruzione e política nell'Italia della prima Republica 1943-1994, editado por Donzelli, Roma 1994, p. 92: «Así nació el eslogan "La Universidad es nuestro Vietnam", puesto que si los guerrilleros vietnamitas luchaban contra el imperialismo americano, los estudiantes hacían su revolución contra el poder y el autoritarismo académico»
[7] Ver en Acción Proletaria nº 198, el artículo "Che" Guevara: mito y realidad (a propósito de una correspondencia) [22]. Igualmente ver - en francés el artículo de Révolution Internationale nº 388: Algunos comentarios sobre una apología de Ernesto "Che" Guevara (a propósito de un libro de Besancenot). [23]
[8] Ver el artículo El conflicto Judíos/Árabes: la posición de los internacionalistas en los años 30: textos de Bilan nº 30 y 31 [24], en la Revista Internacional nº 110, así como la serie Notas sobre la historia de los conflictos imperialistas en Oriente Medio (1º, 2ª y 3ª parte), en la Revista Internacional nº 115 [25], 117 [26], y 118 [27], respectivamente. También puede verse (en francés) el artículo: Enfrentamientos entre Hamás y Fatah: la burguesía palestina es tan sanguinaria como las demás [28] en Révolution Internationale nº 381.
[9] Véase (en francés) el articulo El maoísmo: producto esencial de la contrarrevolución [29], en Révolution Internationale nº 371, así como la serie China 1928-1949: eslabón de la guerra imperialista (1º y 2ª parte) en la Revista Internacional nº 81 [30] y 84 [31] respectivamente. Recomendamos así mismo el artículo (en italiano): China: El capitalismo de Estado: origen de la Revolución Cultural, en Rivoluzione Internazionale (órgano de la CCI en italiano) nº 5 y 6.
[10] Ver el libro (en italiano), Controcultura e política nel Sessantotto italiano
[11] Aldo Cazzullo, I ragazzi che volevano fare la rivoluzione. 1968-1978, Storia critica di Lotta Continua. Sperling & Kupfer Eds. Pag. 13
[12] Luca Barbieri, Il Caso 7 aprile. Cap III. Véase (en italiano) https://indicius.it/7aprile_02htm/ [32] ¿????
[13] Entrevista realizada a Rita Di Leo en el trabajo (en italiano) L'operaismo degli anni sessanta. Dai "Quaderni Rossi" a "Classe Operaia". Giuseppe Trotta y Fabio Milana. Ed. DeriveApprodi. Consultable ne Internet en www.deriveapprodi.org/admi/articoli/allegati/2.Dossier_operaismo.pdf [33] ¿??
[14] Luca Barbieri, Il Caso 7 aprile. Cap III. Consultable en italiano en https://indicius.it/7aprile_02htm/ [32] ¿????
[15] Ver el libro (en italiano): La guardia rossa racconta. Storia del Comitato Operaio de la Magneti Marelli (La guardia roja nos lo cuenta. Historia del Comité Obrero de la Magneti Marelli), de Emiliano Manseti, Ediciones Colibri, pag. 25.
[16] Giorgio Frasca Polara, Tambroni [presidente del Consejo de ministros] e il luglio "caldo" del 60. Ver www.libertaegiustizia.it/primopiano/pp_leggi_articolo.php?id=2803&id_tit... [34]
[17] La rivolta operaia di Piazza Statuto del 1962, lotteoperaie.splinder.com/post/5219182/la+rivolta+operaia+di+piazza+S.
[18] Dario Lanzardo, La rivolta di Piazza Statuto, Torino, Luglio 1962, Ed Feltrinelli
[19] La rivolta operaia di Piazza Statuto del 1962, lotteoperaie.splinder.com/post/5219182/la+rivolta+operaia+di+piazza+S.
[20] CI son las siglas de Comisiones Internas. Oficialmente se trataban de estructuras de representación de los trabajadores en los conflictos de empresa, aunque en realidad eran una expresión del control sindical sobre los obreros. Funcionaron precisamente hasta el "Otoño caliente", cuando fueron reemplazadas por los Comités de Fábrica (CdF).
[21] Ver La guardia rossa racconta. Storia del Comitato Operaio de la Magneti Marelli (La guardia roja nos lo cuenta. Historia del Comité Obrero de la Magneti Marelli), de Emiliano Manseti, Ed. Colibri, pag. 37.
[22] Aldo Cazzullo, I ragazzi che volevano fare la rivoluzione. 1968-1978, Storia critica di Lotta Continua. Sperling & Kupfer Eds. Pag. 75-76.
[23] En las luchas obreras en España de finales de los 60 y primeros 70, esta práctica recibía el nombre de "culebras" pues también los obreros entraban y salían de los talleres y tajos, para sumar a más compañeros. En muchos casos lo que inicialmente era una delgada línea, acababa siendo gruesa como una pitón. [Nota de la traducción al español].
[24] Aldo Cazzullo, I ragazzi che volevano fare la rivoluzione. 1968-1978, Storia critica di Lotta Continua. Sperling & Kupfer Eds. Pag. 60.
[25] Documento del CUB de la Pirelli en Bicocca [un barrio de Milán]: "Ibm y Sit Siemens", citado en el libro de Alessandro Silj, Mai piu senza fucile [Nunca más sin fusil], Ed. Vallechi, Florencia 1977, pags. 82-84
[26] «La lucha emprendida por los trabajadores agrícolas de la provincia de Siracusa el 24 de Noviembre, a la que se sumaron los jornaleros del campo de Avola, reivindicaba un aumento de los jornales, y la eliminación de las diferencias de salario y de jornada laboral entre las dos zonas en que estaba dividida la provincia, la aprobación de una ley que obligase al cumplimiento de los contratos, así como la puesta en marcha de las comisiones paritarias de control, que se habían acordado en la lucha de 1966, pero que jamás habían funcionado. (...) Los obreros agrícolas bloquearon las carreteras y sufrieron las cargas de la policía. El 2 de Diciembre Avola participa masivamente en una huelga general. Los jornaleros volvieron a bloquear por la noche la carretera nacional en Noto [otro pueblo de la zona] contando con la presencia de obreros a su lado. Por la mañana llegaron las mujeres y los niños. Hacia las 14 horas, el Vicequestore [subcomisario de policía] de Siracusa, un tal Samperisi, dio orden de atacar a la compañía móvil reforzada por una venida de Catania (...) Ese día la brigada móvil efectúo tres cargas disparando contra una multitud que pensaba que eran disparos de fogueo. Los jornaleros trataron de encontrar un refugio y algunos respondieron lanzando piedras. Este escenario de auténtica batalla duró cerca de media hora. Finalmente Piscitello, un diputado comunista, recogió del asfalto más de dos kilos de proyectiles. El balance fue de dos jornaleros muertos, Angelo Sigona y Giuseppe Scibilia, y 48 heridos, 5 de ellos graves». (www.italia.atacc.org/spip/spip/php?article2259 [35])
[27] «Nos echamos a la calle con la habitual generosidad de los jóvenes que se sumaban a los trabajadores y las trabajadoras que estaban en huelga contra el cierre de las fábricas de tabaco y de azúcar. El cierre de estas industrias, como el de sus auxiliares, ponía en crisis a toda la ciudad, puesto que la mitad de sus habitantes obtenía del trabajo de ellas sus únicos ingresos. La huelga general aparecía como la única alternativa, y así lo sintió el conjunto de la población que participó masivamente. Incluso entre muchos estudiantes, aunque no fuesen de Battipaglia, se sentía esa necesidad de tomar parte dado que comprendíamos la importancia de esas dos manufacturas para la economía de la ciudad. Teníamos un motivo adicional para una huelga general y era el solidarizarnos con los compañeros de la fábrica de tabaco que llevaban diez días encerrados en la iglesia de Santa Lucia. El espectro de una gran crisis pesaba sobre la ciudad, puesto que ya se habían cerrado algunas fábricas conserveras, por lo que un autentico drama se avecinaba para miles de trabajadores que inevitablemente perderían su trabajo. (...) Muy rápidamente se produjeron momentos de tensión que, como sucede frecuentemente, se transformaron en verdaderos movimientos. Battipaglia se convirtió en el escenario de violentos enfrentamientos, levantándose barricadas, se cerraron las salidas de las calles y se ocupó la estación. La policía cargó, y lo que debería haber sido una gran jornada de solidaridad con quienes querían conservar su puesto de trabajo, se convirtió en una auténtica insurrección popular. El resultado fueron dos muertos, centenares de heridos, decenas de vehículos (tanto de la policía como de particulares) incendiados, y destrozos incalculables. Para conseguir imponerse a una ciudad herida y encolerizada, las fuerzas del orden hubieron de emplearse a fondo durante casi 20 horas» (Testimonio ofrecido en el blog: massimo.delmese.net/189/9-aprile-1969-9-aprile-2009-a-40-anni-dai-moti-di-battipaglia/ [36])
[28] https://www.twotbsp.com/ [37]
[29] Aldo Cazzullo, I ragazzi che volevano fare la rivoluzione. 1968-1978, Storia critica di Lotta Continua. Sperling & Kupfer Eds. Pag. 67.
[30] https://static.repubblica.it/milano/autunnocaldo/ [38]
[31] Extraído del sitio Internet: www.pmli.it/storiaautunnocaldo.htm [39].
Geografía:
- Italia [40]
Series:
Acontecimientos históricos:
¿Qué son los Consejos obreros? (I)
- 7776 lecturas
El 2 de marzo de 1919, en la sesión inaugural del Primer Congreso de la Internacional Comunista, Lenin señalaba que el "sistema de soviets" (Consejos obreros en ruso) había pasado de ser algo completamente desconocido para las grandes masas a un término enormemente popular y, sobre todo, se había convertido en una práctica cada vez más generalizada;<!--[if gte mso 10]--> Hoy, 90 años después, compañeros de diferentes países nos escriben preguntando ¿qué son los consejos obreros?, reconociendo que es un tema que apenas conocen y sobre el que quisieran poseer elementos de juicio.
¿Porqué nacen los consejos obreros?
El 2 de marzo de 1919, en la sesión inaugural del Primer Congreso de la Internacional Comunista, Lenin señalaba que el "sistema de soviets" (Consejos obreros en ruso) había pasado de ser algo completamente desconocido para las grandes masas a un término enormemente popular y, sobre todo, se había convertido en una práctica cada vez más generalizada; así, por ejemplo, citaba un telegrama recién llegado de Inglaterra que rezaba «el gobierno de Gran Bretaña recibió al Consejo de Diputados Obreros constituido en Birmingham y prometió reconocer a los Soviets como órganos económicos»[1]
Hoy, 90 años después, compañeros de diferentes países nos escriben preguntando ¿qué son los consejos obreros?, reconociendo que es un tema que apenas conocen y sobre el que quisieran poseer elementos de juicio.
El peso de la más tremenda contrarrevolución de la historia[2], las dificultades de politización de su lucha que viene arrastrando la clase obrera desde 1968, la falsificación o, más aún, el silencio sepulcral que los medios de comunicación y de cultura imponen sobre las experiencias históricas del proletariado, hacen que términos como soviet o consejo obrero que tan familiares resultaban para las generaciones obreras de 1917-23, sean considerados por las generaciones actuales como algo extraño o evocado con un significado radicalmente diferente del que tuvieron en su origen.
En ese sentido, el objetivo de este artículo es contribuir en responder a preguntas muy simples: ¿Qué son los consejos obreros? ¿Por qué surgieron? ¿A qué necesidades históricas respondieron? ¿Siguen siendo válidos en nuestra época actual? ¿Qué lecciones podemos sacar de ellos?
Para contestar a esas preguntas, nos apoyaremos en la experiencia histórica de nuestra clase, considerándola tanto en las revoluciones de 1905 y 1917 como en debates y contribuciones teóricas de militantes revolucionarios: Trotski, Rosa Luxemburgo, Lenin, Pannekoek...
Las condiciones históricas en las que nacen los Consejos obreros
¿Por qué surgen los Consejos obreros en 1905 y no en 1871 con la Comuna revolucionaria de París?[3]
El surgimiento de los Consejos obreros en la Revolución rusa de 1905 solo puede ser comprendido si se analizan conjuntamente 3 factores: las condiciones históricas del periodo, las experiencias de lucha que el proletariado estaba desarrollando y la intervención de las organizaciones revolucionarias.
Respecto al primer factor, el capitalismo estaba en la cumbre de su evolución pero a la vez mostraba signos cada vez más evidentes del comienzo de su declive, especialmente en el campo imperialista. Trotski, en su libro 1905, balance y perspectivas, en cuyo estudio vamos a apoyarnos, señala que «El capitalismo, al imponer a todos los países su modo de economía y de comercio, ha convertido al mundo entero en un único organismo económico y político» (p. 211, t. II, ed. española), pero eso precisamente «da desde el principio a los acontecimientos un carácter internacional y abre una gran perspectiva: la tarea de emancipación política que dirige la clase obrera rusa la eleva a ella misma a una altura hasta hoy desconocida en la historia, coloca en sus manos fuerzas y medios colosales y le posibilita por primera vez para comenzar con la destrucción internacional del capitalismo, para lo cual la historia ha creado todas las condiciones objetivas previas». Productos de este nuevo período, ya se habían producido movimientos masivos y huelgas generales por diferentes lugares del mundo antes de 1905 (huelga general en España en 1902 y en Bélgica en 1903) y en la propia Rusia en diferentes momentos.
El segundo factor: los Consejos obreros no surgen de la nada, no son el producto de una tempestad repentina en un cielo inmaculadamente azul. En los años anteriores, estallan numerosas huelgas en Rusia a partir de 1896 (huelga general de los obreros textiles de Petersburgo en 1896 y 1897; las grandes huelgas que, en 1903 y 1904, sacudieron todo el sur de Rusia etc.) Son todas ellas otras tantas experiencias en las que apuntaban nuevas tendencias de movilizaciones espontáneas, de creación de organizaciones de lucha completamente nuevas que ya no corresponden a las formas tradicionales de lucha sindical, preparándose así el terreno para las luchas de 1905: "Pero cualquiera que conozca el desarrollo político interno que siguió el proletariado ruso hasta alcanzar su presente nivel de conciencia de clase y energía revolucionaria reconocerá que la etapa actual de la lucha de clases se inicia con aquellas huelgas generales de San Petersburgo. En consecuencia, éstas son importantes para dilucidar los problemas que plantea la huelga de masas porque ya contienen en germen los principales elementos de las que la sucedieron"[4]
Y en cuanto al tercer factor, los partidos proletarios (los bolcheviques y otras tendencias) no habían hecho, evidentemente, ninguna propaganda previa sobre el tema de los soviets (de hecho su surgimiento les sorprendió) ni tampoco habían creado estructuras organizativas "intermedias" que los fueran preparando; sin embargo, su labor incansable de propaganda contribuyó grandemente al surgimiento de los soviets. Es lo que Rosa Luxemburgo pone de relieve cuando escribe sobre movimientos espontáneos como el de la huelga del textil de Petersburgo en 1896 y 1897: "Ya aquí vemos aparecer las características fundamentales de las huelgas de masas posteriores. El movimiento siguiente fue enteramente accidental, casi sin importancia, su estallido muy elemental. Pero su éxito hizo evidentes los frutos de la agitación de la socialdemocracia, que venía trabajando desde hacía varios años." Y, respecto a eso, Rosa esclarece de manera rigurosa cuál es el papel de los revolucionarios «Está fuera del alcance de la socialdemocracia[5] el determinar por adelantado la ocasión y el momento en que se desencadenarán las huelgas de masas, porque está fuera de su alcance el hacer nacer situaciones[6] por medio de simples resoluciones de congreso. Pero lo que si está a su alcance y constituye su deber es precisar la orientación política de esas luchas cuando se producen y traducirla en una táctica resuelta y consecuente»[7]
Este análisis global permite comprender la naturaleza del gran movimiento que sacude Rusia durante 1905 y que entra en su etapa decisiva en los 3 últimos meses de dicho año, de octubre a diciembre, durante los cuales se generaliza el desarrollo de los consejos obreros.
El movimiento revolucionario de 1905 tiene su origen inmediato en el memorable "Domingo sangriento" el 22 de enero de 1905[8]. El movimiento tiene un primer reflujo en marzo de 1905 para resurgir por distintas vías en mayo y julio[9]. Sin embargo, durante este periodo, toma la forma de una sucesión de explosiones espontáneas con un nivel muy débil de organización. Pero a partir de septiembre la cuestión de la organización general de la clase obrera pasa a primer plano: entramos en un estadio de creciente politización de las masas en cuyo seno se perciben los límites de la lucha inmediata reivindicativa pero también la exasperación de la situación política causada tanto por la actitud brutal del zarismo como por las vacilaciones de la burguesía liberal[10].
El debate de masas
Hemos visto el suelo histórico en el que nacen los primeros Soviets. Pero, ¿cuál es su origen concreto?, ¿son el resultado de la acción deliberada de una minoría audaz?, ¿o, por el contrario, surgieron mecánicamente de las condiciones objetivas?
Como hemos dicho, la propaganda revolucionaria realizada desde hacía bastantes años contribuyó en el surgimiento de los soviets y Trotski desempeñó un papel de primera importancia en el Soviet de Petersburgo, pero el nacimiento de los soviets no fue, sin embargo, el resultado directo ni de la agitación ni de las propuestas organizativas de los partidos marxistas (divididos, por aquel entonces, en bolcheviques y mencheviques), ni tampoco nacieron de la iniciativa de grupos anarquistas como lo presenta Volin[11] en su libro La Revolución desconocida. Volin sitúa el origen de este primer soviet hacia mediados o finales de febrero de 1905. Sin dudar de la verosimilitud de los hechos es importante señalar que la reunión -que el propio Volin califica de "privada"- pudo ser un elemento más que contribuyó al proceso que llevaría al surgimiento de los soviets pero no constituyó su acta fundacional[12].
Se suele considerar al soviet de Ivanovo -Vosnesenks el primero o uno de los primeros[13] En total se identificaron entre 40 y 50 soviets y también unos cuantos de soldados y campesinos. Anweiler insiste en sus orígenes heterogéneos: "Su nacimiento se hizo o mediante otros organismos anteriores (comités de huelga o asambleas de diputados, por ejemplo), ya sin mediación alguna, a iniciativa de organizaciones locales del Partido socialdemócrata. Las fronteras entre el puro y simple comité de huelga y el consejo de diputados obreros verdaderamente digno de ese nombre, eran a menudo de lo más borroso; sólo fue en los centros principales de la revolución y de la clase trabajadora como (aparte de San Petersburgo) Moscú, Odessa, Novorossisk y la cuenca del Donets, donde los consejos poseían una forma de organización claramente definida"[14].
Así pues, la paternidad de los Soviets no pertenece a tal o cual personaje o minoría, pero eso no significa que nacieron de la nada, por generación espontánea. Fueron, fundamentalmente, la obra colectiva de la clase obrera: múltiples iniciativas, innumerables discusiones, propuestas que surgían aquí y allá, todo ello al hilo de la evolución de los acontecimientos y con la intervención activa de los revolucionarios, acabó dando lugar a los Soviets. Afinando más en ese proceso podemos identificar dos factores determinantes: el debate de masas y la radicalización creciente de las luchas.
La maduración de la conciencia de las masas que se observa desde septiembre 1905 cristaliza en el desarrollo de una gigantesca voluntad de debate. La propagación de discusiones palpitantes en fábricas, universidades, barriadas, resulta ser un fenómeno "nuevo" que aparece significativamente durante el mes de septiembre. Trotski recoge algunos testimonios: «Asambleas populares absolutamente libres entre los muros de las universidades, mientras que en la calle reina sin límites Trepov[15]: he ahí una de las paradojas más sorprendentes de la evolución política y revolucionaria durante el otoño de 1905» (p. 87). Estas reuniones son frecuentadas cada vez más masivamente por obreros, «el pueblo llenaba los pasillos, las aulas y las salas. Los obreros venían directamente de la fábrica a la universidad», señala Trotski, quien, a continuación, añade: «La agencia telegráfica describe con horror el público que se había amontonado en el paraninfo de la Universidad de San Vladimiro. Según los telegramas, se veía en esta multitud, entre los estudiantes, "gran número de personas de ambos sexos venidas del exterior, alumnos de enseñanza secundaria, adolescentes de las escuelas privadas, obreros, un amasijo de gentes de toda especie y pordioseros" (sic)» (ídem.)
Pero no se trata de un "amasijo de gente" como afirma con desprecio la agencia de noticias, sino de un colectivo que discute y reflexiona de manera metódica, ordenada, observando una gran disciplina y una madurez reconocidas incluso por el cronista del periódico burgués Russ (Rusia): «¿Saben lo que más me ha sorprendido en la reunión de la universidad? El orden maravilloso, ejemplar, que reinaba. Se había anunciado una suspensión en la sala de sesiones y me fui a merodear al pasillo. Todas aulas que daban al pasillo estaban llenas de gente; se celebraban en ellas reuniones particulares, por fracciones. El propio corredor estaba atestado, la multitud iba y venía (...) Hubiera creído estar asistiendo a una "reunión", pero la asamblea era más numerosa y más seria que en las recepciones al uso. Y sin embargo, allí estaba el pueblo, el verdadero pueblo, el pueblo de manos rojas y totalmente agrietadas por el trabajo, con el color terroso de quienes pasan su vida el locales cerrados y malsanos » (citado por Trotski, p. 88).
Ese mismo espíritu se observa desde mayo en la antes citada ciudad industrial de Ivánovo-Vosnesensk: «las asambleas plenarias se celebraban todas las mañanas a las nueve. Una vez terminada la sesión [del Soviet] empezaba la asamblea general de los obreros, que examinaba todas las cuestiones relacionadas con la huelga. Se daba cuenta de la marcha de esta última, de las negociaciones con los patronos y las autoridades. Después de la discusión, eran sometidas a la asamblea las proposiciones preparadas por el Soviet. Luego, los militantes de los partidos pronunciaban discursos de agitación sobre la situación de la clase obrera y el mitin continuaba hasta que el público se cansaba. Entonces, la multitud entonaba himnos revolucionarios y la asamblea se disolvía. Así se repetía todos los días» (Andrés Nin, Los Soviets en Rusia, página 17).
La radicalización de las luchas
Una pequeña huelga en la imprenta Sitin de Moscú que había estallado el 19 de septiembre iba a encender la mecha de la huelga general masiva de octubre en cuyo seno se generalizarían los Soviets. La solidaridad con los impresores de Sitin había llevado a la huelga a más de 50 imprentas moscovitas y a la celebración el 26 de septiembre de una reunión general de tipógrafos que adoptó el nombre de Consejo. La huelga se extiende a otros sectores: panaderías, metal y textil. La agitación gana los ferrocarriles, por un lado, y a los impresores de Petersburgo, de otro, que se solidarizan con los compañeros de Moscú.
Inesperadamente otro frente de organización aparece: una Conferencia de representantes ferroviarios sobre las Cajas de Retiro se inaugura en Petersburgo el 20 de septiembre. La conferencia lanza un llamamiento a todos los sectores obreros y no se limita a esa cuestión sino que plantea la necesidad de reunirse obreros de los distintos ramos y de proponer reivindicaciones económicas y políticas. Animada por los telegramas de apoyo recibidos de todo el país, la Conferencia convoca una nueva reunión para el 9 de octubre.
Poco después, el 3 de octubre, «la asamblea de diputados obreros de las corporaciones de la imprenta, de la mecánica, de la carpintería, el tabaco y otras ramas, adoptó la resolución de constituir un Soviet de los obreros de Moscú» (Trotski, p. 90).
La huelga ferroviaria que había surgido espontáneamente en algunas líneas se hace general desde el 7 de octubre. En este marco, la reunión convocada para el 9 se transforma en «congreso de delegados ferroviarios de Petersburgo, [que] formula y expide inmediatamente por telégrafo a todas las líneas el lema de la huelga de los ferrocarriles: la jornada de 8 horas, las libertades cívicas, la amnistía, la Asamblea Constituyente» (Trotski, p. 91).
Las reuniones masivas en la universidad habían planteado un intenso debate sobre la situación, las experiencias vividas, las alternativas para el futuro, pero en octubre la situación se transforma: esos debates, sin por ello desaparecer, maduran en la lucha abierta y ésta a su vez, empieza a dotarse de una organización general que no solamente dirige la lucha sino que integra y multiplica el debate masivo. La necesidad de agruparse y de reunirse, de unificar los diferentes focos huelguísticos había sido planteada de manera especialmente aguda por los obreros de Moscú. Darse un programa de reivindicaciones económicas y políticas acorde con la situación histórica y con las posibilidades reales de la clase obrera, había sido la aportación del congreso ferroviario. Debate, organización unificada, programa de lucha, tales fueron los 3 pilares sobre los que van a levantarse los Soviets. Es pues la convergencia de las iniciativas y propuestas de los diferentes sectores de la clase obrera lo que les da origen y en manera alguna el "plan" de una minoría. En los Soviets se personifica lo que 60 años antes, en el Manifiesto Comunista, parecía una formulación utópica: «Todos los movimientos han sido hasta ahora realizados por minorías o en provecho de minorías. El movimiento proletario es un movimiento independiente de la inmensa mayoría en provecho de la inmensa mayoría».
Los Soviets, órganos de lucha revolucionaria
«El 13 de octubre por la noche, en el edificio del Instituto Tecnológico de Petersburgo, tuvo lugar la primera sesión del futuro soviet. Solo estaban unos 30 o 40 delegados. Fue decidido llamar inmediatamente al proletariado de la capital a la huelga política general y a la elección de delegados» (Trotski p. 104).
Este Soviet hacía el siguiente llamamiento «La clase obrera se ha visto obligada a recurrir a la última medida de que dispone el movimiento obrero mundial: la huelga general. En el plazo de unos días deben producirse acontecimientos decisivos en Rusia. Determinarán para muchos años la suerte de la clase obrera; tenemos pues que ir por delante de los hechos con todas las fuerzas disponibles, unificadas bajo la égida de nuestro soviet común» (citado por Trotski, p. 105).
Este pasaje manifiesta la visión global, la amplia perspectiva, que tiene el órgano recién nacido de la lucha. De forma sencilla expresa una visión claramente política y, en coherencia con el ser profundo de la clase obrera, se vincula con el movimiento obrero mundial. Esta conciencia es a la vez expresión y factor activo de la extensión de la huelga a todos los sectores y a todo el país, prácticamente generalizada desde 12 de octubre. La huelga paraliza la economía y la vida social, pero el Soviet vela para que ello no lleve a una parálisis de la propia lucha obrera, como señala Trotski «abre una tipografía cuando tiene necesidad de publicar los boletines de la revolución, se sirve del telégrafo para enviar sus instrucciones, deja pasar los trenes que conducen a los delegados de los huelguistas» (p. 92). La huelga «no consiste simplemente en una interrupción del trabajo para esperar acontecimientos, no es una protesta pasiva de brazos cruzados. Se defiende y de la defensa pasa a la ofensiva. En diversas ciudades del mediodía, levanta barricadas, asalta armerías, se arma y ofrece una resistencia, si no victoriosa, al menos heroica» (página 96).
El Soviet es el teatro activo de un debate en torno a 3 ejes:
- ¿Cuál es la relación con los campesinos? ¿Cómo y en qué condiciones pueden ser incorporados a la lucha como aliados imprescindibles?
- ¿Cuál es el papel del ejército? ¿Van a desertar los soldados de su papel como engranajes de la represión del régimen?
- ¿Cómo armarse para asumir el enfrentamiento decisivo con el Estado zarista que se hace cada vez más inevitable?
En las condiciones de 1905 están cuestiones solamente podían plantearse pero no podían resolverse. Será la revolución de 1917 la que les dará la respuesta. Pero la capacidad desarrollada en 1917 es impensable sin los grandes combates de 1905.
Las preguntas antes planteadas se suelen concebir como el monopolio de pequeños cenáculos de "estrategas de la revolución". Sin embargo, en el marco de los Soviets son objeto de un debate masivo con la participación y aportaciones de miles de obreros. Éstos, a quienes el tópico pedante considera incapaces de ocuparse de tales asuntos, hablan de esos temas con la mayor naturalidad, se transforman en expertos apasionados y comprometidos que vuelcan en el crisol de la organización colectiva intuiciones, sentimientos, conocimientos, rumiados durante largos años. Como lo evocaba Rosa Luxemburgo de manera figurada: "En las condiciones de la huelga de masas, el honrado padre de familia se transforma en revolucionario romántico"
Si el día 13 apenas había 40 delegados en la reunión del Soviet, en los días siguientes el número de asistentes se multiplica. El primer acto de toda fábrica que se declara en huelga es elegir un delegado al que se dota de una credencial concienzudamente adoptada por la asamblea. Hay sectores que vacilan, los trabajadores textiles de Petersburgo, al contrario de sus colegas moscovitas, solamente se unieron a la lucha el día 16. El 15, el Soviet «con el fin de arrastrar a la huelga a los abstencionistas, elaboró toda una serie de medidas graduales, desde las exhortaciones hasta el empleo de la violencia. No se vio obligado, empero, a recurrir a este extremo. Si los llamamientos impresos permanecían sin efecto, bastaba con la aparición de una multitud de huelguistas, a veces incluso con la aparición de unos cuantos hombres, para que cesase el trabajo» (Trotski, ídem, p. 106).
Las reuniones del soviet estaban en los antípodas de lo que es un parlamento burgués o una justa académica universitaria. «¡Ni rastro de verbosidad esa plaga de las instituciones representativas! Las cuestiones sobre las que se deliberaba -la extensión de la huelga y las exigencias a presentar a la Duma- eran de carácter puramente práctico y los debates se proseguían sin frases inútiles, en términos breves, enérgicos. Se sentía que cada segundo valía un siglo. La menor veleidad de retórica tropezaba con una resuelta protesta del presidente, apoyada por todas las simpatías de la austera asamblea» (p. 107)
Este debate vivo y práctico, profundo y concreto a la vez, expresaba una transformación de la conciencia y la psicología social de los obreros pero, al mismo tiempo, constituía un poderoso factor en el desarrollo de aquéllas. Conciencia como comprensión colectiva de la situación social y de sus perspectivas, de la fuerza concreta de las masas en acción y de los objetivos que deben darse, como percepción de quiénes son los amigos y quiénes los enemigos, como esbozo de una visión del mundo y su porvenir. Pero al mismo tiempo psicología social como factor distinto aunque concomitante con el anterior, que se expresa en la actitud moral y vital de los obreros que manifiestan una solidaridad contagiosa, una empatía hacia los demás, una capacidad de apertura y aprendizaje, una entrega desinteresada a la causa común.
Esta transformación espiritual se antoja utópica e imposible a los que únicamente ven a los obreros bajo la óptica de la normalidad cotidiana donde aparecen como robots atomizados, sin iniciativa ni sentimiento colectivo, dislocados por el peso de la competencia y la rivalidad, pero la experiencia de la lucha masiva y en su seno de la formación de los consejos obreros muestra cómo estos constituyen el motor de tal transformación, como dice Trotski «el socialismo no se propone la tarea de desarrollar una psicología socialista como condición previa del socialismo, sino la de crear condiciones de vida socialistas como condición previa de una psicología socialista» (p. 207, t. II)
Las Asambleas generales y los Consejos elegidos por ellas y responsables ante ellas se transforman en el cerebro y el corazón de la lucha a la vez. Cerebro porque miles y miles de seres humanos piensan en voz alta y deciden tras reflexivo silencio. Corazón porque esos seres dejan de verse como gotas perdidas en un océano de gentes desconocidas y potencialmente hostiles para convertirse en parte activa de una vasta comunidad que integra a todos y a todos hace sentir fuertes y respaldados.
Partiendo de ese sólido cimiento, el Soviet yergue al proletariado como un poder alternativo frente al Estado burgués. Se convierte en una autoridad socialmente cada vez más reconocida. «A medida que se desarrollaba la huelga de octubre, el Soviet se convertía naturalmente en el centro que atraía la atención general de los hombres políticos. Su importancia crecía literalmente de hora en hora. El proletariado industrial había sido el primero en cerrar filas en torno a él. La unión de los sindicatos que se había adherido a la huelga el 14 de octubre, tuvo casi inmediatamente que reconocer el protectorado del soviet. Numerosos comités de huelga regulaban sus actos por las decisiones del Soviet» (p. 109).
Muchos autores anarquistas y consejistas han presentado a los Soviets como los abanderados de una ideología federalista consistente en la autonomía local y corporativa que se opondría al centralismo supuestamente "autoritario y castrador" propio del marxismo. Una reflexión de Trotski responde a estas objeciones: «El papel de Petersburgo en la revolución rusa no puede compararse con el de París que cierra el siglo XVIII. Las condiciones generales de la economía aún primitiva de Francia, el estado rudimentario de sus medios de comunicación por una parte, y por otra su centralización administrativa, permitían a París localizar de hecho la revolución entre sus murallas. Todo lo contrario sucedió entre nosotros. El desarrollo capitalista suscitó en Rusia otros tantos focos revolucionarios separados como centros industriales existían, y estos aún conservando la independencia y espontaneidad de sus movimientos, seguían estando estrechamente ligados entre sí» (p. 103).
Aquí vemos de manera práctica el significado de la centralización proletaria que está en los antípodas del centralismo burocrático y castrador propio del Estado y en general de las clases explotadoras que han existido en la historia. La centralización proletaria no parte de la negación de la iniciativa y la espontaneidad creadora de sus diferentes componentes sino que, al contrario, contribuye con todas sus fuerzas a su desarrollo. Como añade Trotski «el ferrocarril y el telégrafo descentralizaban la revolución, a pesar del carácter centralizado del Estado, y, sin embargo, los mismos medios de comunicación daban unidad a todas las manifestaciones locales de la fuerza revolucionaria. Si, a fin de cuentas, puede admitirse que la voz de Petersburgo haya tenido una influencia preponderante, esto no quiere decir que toda la revolución estuviera concentrada en la Perspectiva Nevski o delante del Palacio de Invierno; significa simplemente que las consignas y los métodos que preconizaba Petersburgo encontraron un poderoso eco revolucionario en todo el país» (ídem).
El Soviet era la columna vertebral de esa centralización masiva: «Hemos de conceder el lugar más alto al Soviet de Diputados Obreros -prosigue Trotski-. Es realmente la más importante organización obrera que haya conocido Rusia hasta hoy. El Soviet de Petersburgo fue un ejemplo y un modelo para Moscú, Odessa y otras varias ciudades. Y hay que decir sobre todo que esa organización, que era la verdadera emanación de la clase proletaria, fue la organización tipo de la revolución. Todos los acontecimientos giraron en torno al Soviet, todos los hilos se anudaron en él, todos los llamamientos procedieron de él» (ídem.)
El papel de los Soviets en el final del movimiento
Hacia finales de octubre de 1905 se ve claramente que el movimiento ha llegado a una encrucijada: o la insurrección o el aplastamiento.
No es objetivo de este artículo analizar los factores que condujeron a la segunda disyuntiva[16], es cierto que el movimiento acabó en una derrota y que el régimen zarista -dueño de nuevo de la situación- desplegó una represión inmisericorde. Pero la manera en que el proletariado libró la batalla de forma encarnizada y heroica pero plenamente consciente, logró preparar el porvenir. La dolorosa derrota de diciembre 1905 preparó el porvenir revolucionario de 1917.
En este desenlace tuvo un papel decisivo el Soviet de Petersburgo que hizo todo lo posible para preparar en las mejores condiciones el enfrentamiento inevitable. Formó patrullas obreras de carácter inicialmente defensivo -contra las expediciones punitivas de las Centurias Negras organizadas por el Zar movilizando la basura de la sociedad-, constituyó depósitos de armas y organizó milicias a las que dio entrenamiento.
Pero al mismo tiempo y sacando lecciones de las insurrecciones obreras del siglo XIX[17], el Soviet de Petersburgo planteó que la cuestión clave estaba en la actitud de la tropa, por lo que el grueso de sus esfuerzos se concentró en ganarse a los soldados a su causa.
Ahora bien, los llamamientos y hojas dirigidas al ejército, las invitaciones a la tropa para que asistieran a las sesiones del Soviet, no caían en el vacío. Respondían a un cierto grado de maduración del descontento de los soldados que había desembocado en el motín del acorazado Potemkin -inmortalizado por la famosa película- o en la sublevación de la guarnición de Kronstadt en octubre.
En noviembre de 1905 el Soviet convocó una huelga masivamente seguida cuyos objetivos eran directamente políticos: la retirada de la ley marcial en Polonia y la abolición del Tribunal Militar especial encargado de juzgar a los marinos y soldados de Kronstadt. Esta huelga que incorporó a sectores obreros que hasta entonces nunca habían luchado provocó una indudable simpatía entre los soldados. Pero, simultáneamente, mostró el agotamiento de las fuerzas obreras y la actitud mayoritariamente pasiva de soldados y campesinos, especialmente en provincias, lo que acarreó el fracaso de la huelga.
Otra contribución del Soviet a la preparación del enfrentamiento fueron 2 medidas aparentemente paradójicas que se tomaron en octubre y noviembre. En cuanto vio que la huelga de octubre decaía, el Soviet propuso a las asambleas obreras que todos los obreros reanudaran el trabajo a la misma hora. Este hecho constituyó una impresionante demostración de fuerza que ponía en evidencia la determinación y la disciplina consciente de los obreros. La operación volvió a repetirse ante el decaimiento de la huelga de noviembre. Era una manera de preservar las energías para el enfrentamiento general demostrando al enemigo la firmeza y unidad inquebrantables de los combatientes.
La burguesía liberal rusa al percibir la amenaza proletaria cerró filas con el régimen zarista con lo que éste se sintió fortalecido y emprendió una persecución sistemática de los soviets. Pronto se pudo comprobar que el movimiento obrero en provincias estaba refluyendo. Aún así el proletariado de Moscú lanzó la insurrección que costó 14 días de violentos combates aplastar.
El aplastamiento de la insurrección de Moscú constituyó el último acto de 300 días de libertad, fraternidad, organización, comunidad, protagonizados por los "simples obreros" como gustaban llamarles los intelectuales liberales. Durante los últimos 2 meses esos "simples obreros" habían levantado un edificio sencillo, de funcionamiento ágil y rápido, que había alcanzado en poco tiempo un poder inmenso, los Soviets. Pero con el fin de la revolución, parecían haber desaparecido sin dejar rastro, parecían enterrados para siempre... Fuera de las minorías revolucionarias y de grupos de obreros avanzados nadie hablaba de ellos. Sin embargo, en 1917 reaparecieron en la escena social de manera universal y con fuerza incontenible. Todo esto lo veremos en el próximo artículo.
C.Mir 5-11-09
[1] Los 4 primeros congresos de la IC, tomo I.
[2] La palabra "soviet" se vincula hoy al régimen de capitalismo de Estado feroz que imperó en la antigua URSS y "soviético" aparece como sinónimo del imperialismo ruso durante el largo periodo de la Guerra Fría (1945-89).
[3] Pese a que Marx reconoce en la Comuna "la forma en fin encontrada de la dictadura del proletariado" y a que presenta notables elementos anunciadores de lo que serán luego los Soviets, la comuna parisina se vincula más con las formas organizativas de democracia radical propias de masas urbanas durante la revolución francesa: «la iniciativa para la proclamación de la Comuna partió del Comité Central de la Guardia Nacional, que ocupaba el primer puesto en el sistema de consejos de delegados militares y que se había formado en las distintas unidades. El órgano inferior, club de batallones, elegía un consejo de legión, que enviaba 3 representantes al comité central de 60 miembros. Además, estaba prevista una asamblea general de los representantes de las compañías, que se reunirían una vez al mes» (del libro Los Soviets en Rusia, Oskar Anweiler, p. 19 ed. española)
[4] https://www.marxists.org/espanol/luxem/06Huelgademasaspartidoysindicatos... [43]
[5] Así se denominaban los partidos obreros de entonces
[6] Y dentro de ellos los órganos adecuados -en este caso los Consejos Obreros- añadiríamos nosotros.
[7] Rosa Luxemburgo: Huelga de masas, partido y sindicatos, p. 361 de las Obras Escogidas, t. I edición española.
[8] No podemos desarrollar una crónica de lo que pasó entonces. Ver "1905, surgimiento de la Primera Revolución Rusa (I)": /revista-internacional/200501/204/i-hace-100-anos-la-revolucion-de-1905-en-rusia [44] ;
[9] El libro de Rosa Luxemburgo Huelga de masas, partido y sindicatos describe y analiza de forma muy clara la dinámica del movimiento con sus altos y bajos, momentos álgidos y bruscos reflujos.
[10] Dentro de la situación mundial de apogeo y comienzo del declive capitalista, la situación rusa se veía aprisionada por la contradicción entre el freno que el zarismo feudal representaba al desarrollo capitalista y la necesidad de la burguesía liberal de apoyarse en él no solo como aparato burocrático de su desenvolvimiento sino como baluarte represivo contra la emergencia impetuosa del proletariado. Ver el libro de Trotski antes citado.
[11] Volin, militante anarquista que siempre fue fiel al proletariado y denunció la 2ª Guerra Mundial desde una postura internacionalista.
[12] «una tarde, en mi casa, donde se hallaba Nossar [Nossar fue el primer presidente del Soviet de Petersburgo en octubre de 1905] y, como siempre, muchos obreros, surgió entre nosotros la idea de crear un organismo obrero permanente, especie de comité o más bien de consejo que vigilara el desarrollo de los acontecimientos, sirviera de vínculo entre los obreros todos, les informara de la situación y, llegado el caso, pudiera reunir en torno a él las fuerzas obreras revolucionarias» (primer tomo del libro citado, p. 63 ed. española).
[13] Surgió el 13 de mayo de 1905 en esa ciudad industrial de Ivánovo-Vosnesensk en el centro de Rusia. Ver para más detalles el artículo de Revista Internacional nº 122 sobre 1905 (2ª parte)
[14] Oskar Anweiler, Los soviets en Rusia.
[15] General zarista muy significado por su brutal represión de las luchas obreras.
[16] Consultar específicamente el artículo de la Revista Internacional nº 123 sobre 1905 y el papel de los Soviets (2ª Parte): /revista-internacional/200510/358/iii-el-surgimiento-de-los-soviets-abre-un-periodo-historico-nuevo-p [45]
[17] Sobre todo los combates de barricadas cuyo agotamiento supo ver Engels en la famosa "Introducción" a La Lucha de clases en Francia de Marx. Esta "Introducción", escrita en 1895, se hizo famosa porque la crítica que Engels hacía a los combates de barricada fue utilizada por los oportunistas en la Socialdemocracia para avalar el rechazo de la violencia y el empleo exclusivo de métodos parlamentarios y sindicalistas.
Series:
Historia del Movimiento obrero:
Herencia de la Izquierda Comunista:
La ciencia y el movimiento marxista - El legado de Freud
- 8451 lecturas
La CCI ha publicado hace poco, con ocasión del bicentenario del nacimiento de Charles Darwin, varios artículos sobre ese gran científico y su teoría sobre la evolución de las especies:
- "Darwinismo y marxismo" de Anton Pannekoek en los números 137 y 138 de la Revista International Darwinismo y marxismo (I) (Anton Pannekoek) | Corriente Comunista Internacional (internationalism.org) [50] y Darwinismo y Marxismo (II) - Anton Pannekoek | Corriente Comunista Internacional (internationalism.org) [51]
- A propósito del libro El efecto Darwin: Una concepción materialista de los orígenes de la moral y la civilización A propósito del libro El efecto Darwin: Una concepción materialista de los orígenes de la moral y la civilización | Corriente Comunista Internacional (internationalism.org) [52]
- El ‘darwinismo social', una ideología reaccionaria del capitalismo El “darwinismo social”, una ideología reaccionaria del capitalismo | Corriente Comunista Internacional (internationalism.org) [53]
Esos artículos forman parte del interés, siempre presente en el movimiento obrero, por los temas científicos, y cuya más elevada expresión es la propia teoría revolucionaria del proletariado, el marxismo. Éste emprendió una crítica de las visiones religiosas e idealistas de la sociedad humana y de la historia que prevalecían en las sociedades feudal y capitalista pero que también impregnaban las teorías socialistas que marcaron los primeros pasos del movimiento obrero, a principios del siglo XIX. Contra esas teorías, el marxismo se propuso, entre otras cosas, basar la perspectiva de la futura sociedad que libraría al ser humano de la explotación, de la opresión y de todos los males que lo agobian desde hace miles de años, no en una "realización de unos principios de igualdad y justicia", sino en la necesidad material resultante de la propia evolución de la historia humana y de la naturaleza de la que forma parte, movida ésta también en última instancia, por fuerzas materiales y no por fuerzas espirituales. Por esa razón el movimiento obrero, empezando por Marx y Engels, siempre marcó una atención muy especial hacia la ciencia.
La ciencia precedió con mucho la aparición del movimiento obrero e incluso de la propia clase obrera. Puede incluso afirmarse que la clase obrera sólo ha podido desarrollarse a gran escala gracias al progreso de las ciencias que fueron una de las condiciones del auge del capitalismo, modo de producción basado en la explotación del proletariado. La burguesía es la primera clase de la historia para la cual la ciencia ha sido una necesidad inevitable, para su propio desarrollo y la afirmación de su poder sobre la sociedad. Gracias a la ciencia, la burguesía combatió la potestad de la religión, que era el instrumento ideológico fundamental de defensa y justificación de la sociedad feudal. Pero, además, la ciencia fue la base del dominio de las tecnologías de la producción y de los transportes, condición del florecimiento y desarrollo del capitalismo. Cuando éste alcanzó su apogeo, permitiendo que surgiera en el ruedo social lo que el Manifiesto Comunista llama su "enterrador", el proletariado moderno, la burguesía se apresuró a reanudar con la religión y las visiones místicas de la sociedad que tienen el gran mérito de justificar el mantenimiento de un orden social basado en la explotación y la opresión. Y así, aunque la burguesía haya seguido promoviendo y financiando todas las investigaciones que le eran indispensables para garantizar sus ganancias, incrementar la productividad de la fuerza de trabajo y la eficacia de sus fuerzas armadas, se ha ido desviando del enfoque científico en lo que a conocimiento de la sociedad humana se refiere.
Le incumbe al proletariado, en su lucha contra el capitalismo y para echarlo abajo, volver a los territorios del conocimiento científico abandonados por la burguesía. Fue lo que hizo ya a partir del s. XIX, oponiendo a la apologética en la que se había convertido el estudio de la economía (o sea, el "esqueleto de la sociedad"), una visión critica y revolucionaria de dicho estudio, una visión necesariamente científica tal como quedó plasmada, por ejemplo, en El capital de Karl Marx. Por eso incumbe a las organizaciones revolucionarias la responsabilidad de animar a interesarse por los conocimientos y las investigaciones científicas, especialmente en los ámbitos que se refieren a la sociedad humana, al ser humano y su psiquismo, dominios por excelencia donde a la clase dominante le interesa cultivar el oscurantismo. Esto no significa evidentemente que para formar parte de una organización comunista, se necesite haber hecho estudios científicos o ser capaz de defender la teoría de Darwin o resolver una ecuación de segundo grado. Las bases de adhesión a nuestra organización son nuestra Plataforma con la cual todo militante debe estar de acuerdo y cuya responsabilidad es defenderla. De igual modo, en toda una serie de temas, como, por ejemplo, el análisis que podamos hacer de tal o cual aspecto de la situación internacional, la organización debe adoptar una postura que suele plasmarse en resoluciones adoptadas en y por nuestros congresos o en las reuniones plenarias de nuestro órgano central. En estos casos, no es obligatorio que cada militante comparta dicha posición. El que esas resoluciones se adopten tras una discusión y una votación significa que pueden existir perfectamente enfoques diferentes y si éstos se mantienen y una vez suficientemente elaborados, se expresen públicamente en nuestra prensa tal como puede comprobarse con el debate actual sobre la dinámica económica del boom que siguió a la IIª Guerra mundial.
El objetivo de los artículos que abordan temas culturales (crítica de un libro o de un film, por ejemplo) o científicos no es desde luego recabar la adhesión de cada militante (lo que sí ocurre con la plataforma), ni tampoco pueden considerarse como la posición de la organización como así ocurre con las resoluciones adoptadas por los congresos. Por eso, al igual que con los artículos que hemos publicado sobre Darwin, el que aquí sigue, redactado con ocasión del 70 aniversario de la desaparición de Sigmund Freud, no implica a la CCI como tal. Debe considerarse como contribución a una discusión abierta no sólo a los militantes de la CCI que no compartan su contenido, sino también al exterior de nuestra organización. Se inscribe en una rubrica de la Revista Internacional, que la CCI procurará que sea lo más viva posible, y cuyo objetivo será dar cuenta de las reflexiones y discusiones sobre temas culturales y científicos. Por eso es éste un llamamiento a otras contribuciones que podrían defender un enfoque diferente al expresado aquí.
CCI
El legado de Freud
En septiembre de 1939, Sigmund Freud murió en su casa de Hampstead que ahora es el Museo Freud en Londres. Unas semanas antes había estallado la guerra mundial. Se cuenta que Freud, moribundo, estaba escuchando un debate de la radio o que respondía a una pregunta de su nieto (hay varias versiones) a la candente pregunta "¿será ésta la última guerra?" contestó con tristeza "en cualquier caso, será mi última guerra".
Freud había sido exiliado de su hogar y de su consulta en Viena poco después de que unos matones nazis entraran en su casa y arrestaran a su hija Anna Freud, a quien liberaron poco después. Freud enfrentó la persecución de la poder nazi instalado después de la "Anschluss" entre Alemania y Austria no sólo porque él era judío, sino también porque era la figura fundadora del psicoanálisis, condenado por el régimen como un ejemplo del "pensamiento judío degenerado": las obras de Freud, junto con las de Marx, Einstein, Kafka, Thomas Mann y otros, tuvieron el honor de estar entre los primero libros en ser condenados a la hoguera en la orgía inquisitorial de la quema de libros de 1933.
Pero los nazis no fueron los únicos en odiar a Freud. Sus homólogos estalinistas, también decidieron que las teorías de Freud debían ser denunciadas desde las cátedras del Estado. El triunfo del estalinismo puso fin a toda experimentación en el arte, educación y otras áreas de la vida social, y además se dedicó a una caza de brujas contra los seguidores del psicoanálisis dentro de la Unión Soviética, en particular contra aquellos que consideraban las teorías de Freud compatibles con el marxismo. El joven poder soviético había adoptado una actitud muy diferente: aunque los bolcheviques nunca adoptaron una enfoque homogéneo sobre este tema, bastantes líderes bolcheviques, Lunarcharsky, Bujarin y el propio Trotski entre otros, manifestaron sus simpatías por los objetivos y métodos del psicoanálisis; como resultado, la sección rusa de la Asociación Psicoanalítica Internacional fue la primera en el mundo en obtener apoyo, incluso financiero, de un Estado. Durante aquel período, uno de los principales ejes de esa sección fue la creación de una "escuela para huérfanos" dedicada al cuidado y tratamiento de los niños que habían quedado traumatizados por la pérdida de sus padres en la guerra civil. El propio Freud se interesó vivamente por estos experimentos: tenía curiosidad por saber cómo los distintos esfuerzos por educar a los niños de manera colectiva, y no en la base confinada y tiránica del núcleo familiar, tendría incidencias en el complejo de Edipo, que él había identificado como central en la historia psicológica del individuo. Mientras tanto, bolcheviques como Lev Vygotski, Alexander Luria, Tatiana Rosenthal y M. A. Reisner hicieron contribuciones a la teoría psicoanalítica y exploraron su relación con el materialismo histórico.
Las palabras siguientes de Lenin, referidas por Clara Zetkin, muestran que los bolcheviques no tenían un enfoque unilateral respecto a las teorías de Freud, aunque pueda decirse que las críticas de Lenin lo eran sobre todo contra los defensores de esas teorías más que contra las teorías mismas: "La situación en Alemania misma exige la mayor concentración de todas las fuerzas revolucionarias proletarias, ¡para la lucha contra una reacción cada vez más insolente! Y resulta que las militantes discuten sobre el tema sexual y sobre las formas del matrimonio en el pasado, el presente y el futuro. Consideran ellas que su tarea más importante es esclarecer a las trabajadoras sobre ese punto. El escrito más extendido en el momento actual es el folleto de una joven camarada de Viena sobre la cuestión sexual. ¡simplezas! Lo que hay en ese folleto, los obreros ya lo han leído desde hace tiempo en Bebel. Y aquí no se expresa de una manera tan aburrida como en ese folleto, sino con una voluntad de agitación, de ataque contra la sociedad burguesa. La discusión sobre las hipótesis de Freud puede darle a uno un aire "cultivado" y hasta científico, pero no es, en el fondo, más que un trabajo de escolar. La teoría de Freud es también una "excentricidad" de moda. Yo desconfío de las teorías sexuales y de toda esa literatura especial que crecen en abundancia en el estiércol de la sociedad burguesa. Desconfío de quienes sólo ven la cuestión sexual, al igual que el sacerdote hindú que sólo ve su nube. Considero que esta sobreabundancia de teorías sexuales, la mayoría de ellas hipótesis, y a menudo hipótesis arbitrarias, procede de una necesidad personal de justificar ante la moral burguesa su propia vida anormal o hipertrófica, o, al menos, excusarla. Ese respeto disfrazado hacia la moral burguesa me es tan antipático como esa importancia que se da a los temas sexuales. Podrá eso parecer todo lo revolucionario que se quiera, en el fondo es profundamente burgués. Es sobre todo una moda de intelectuales. No hay sitio para eso en el partido, en el proletariado consciente." (Recuerdos de Lenin, Clara Zetkin, enero 1924, traducido de la versión francesa, https://www.marxists.org/francais/zetkin/works/1924/01/zetkin_19240100.htm [54]).
Todo eso se acabó cuando la tenaza de la burocracia estalinista se apoderó del Estado. Las ideas de Freud fueron denunciadas como pequeño burguesas, decadentes y sobre todo idealistas, mientras que el enfoque más mecanicista de Pavlov y su teoría del "reflejo condicionado" fueron favorecidos como ejemplo de psicología materialista. A finales de los años 1920 hubo una auténtica inflación de textos antifreudianos redactados sin el menor rigor por portavoces paniaguados del régimen, una serie de "deserciones" de antiguos partidarios de Freud como Aron Zalkind, incluso ataques histéricos contra la "moral corrupta" que se asociaba falazmente a las ideas de Freud en lo que fue más generalmente el "Termidor de la familia" (según la expresión de Trotski).
La victoria final del estalinismo sobre el "freudismo" se consagró en el Congreso sobre el comportamiento humano en 1930, sobre todo con el discurso de Zalkind, el cual ridiculizó todo el enfoque freudiano, sosteniendo que la visión de Freud sobre el comportamiento humano era totalmente incompatible con la "construcción socialista": "¿Cómo podríamos nosotros usar las ideas freudianas del hombre para la construcción socialista? Necesitamos un hombre socialmente "abierto" que sea fácilmente colectivizado, y rápida y profundamente transformado en su comportamiento - un hombre capaz de mostrarse sólido, consciente y persona independiente, bien formado política e ideológicamente..." (citado en Miller, Freud and the Bolsheviks, Yale, 1998, p. 102, traducción nuestra). Sabemos muy bien lo que este tipo de transformación y de formación significaban realmente: quebrar la personalidad humana y la resistencia de los trabajadores al servicio del capitalismo de Estado y sus despiadados planes quinquenales. En esta visión, estaba claro que no había lugar para las sutilezas y complejidades del psicoanálisis, el cual podría además servir para demostrar que el "socialismo" estalinista no había curado ninguno de los males de la humanidad. Y por supuesto, el hecho de que el psicoanálisis hubiera obtenido hasta cierto punto el apoyo del ya exiliado Trotski fue aprovechado al máximo en la ofensiva ideológica contra las teorías de Freud.
¿Y en el mundo "democrático"?
¿Pero que sucedía entre los representantes del campo del capitalismo democrático? ¿No ejercieron presión los Estados Unidos de Roosevelt para lograr que Freud y su familia salieran inmediatamente de Viena, y no proporcionó Gran Bretaña al eminente doctor Freud un hogar confortable? ¿No se convirtió el psicoanálisis en occidente y sobre todo en Estados Unidos, en un nuevo tipo de Iglesia psicológica ortodoxa y sin duda rentable para muchos de sus practicantes?
En realidad, la reacción a las teorías de Freud entre los científicos e intelectuales en las democracias siempre ha sido muy diversa: veneración, fascinación y respeto mezclados con indignación, resistencia y desprecio.
En los años que siguieron a la muerte de Freud, hubo dos tendencias principales en la recepción de la teoría psicoanalítica: por un lado, una tendencia entre muchos de sus propios portavoces y practicantes a atenuar algunas de sus implicaciones más subversivas (tales como la idea de que la civilización actual se basa necesariamente en la represión de los instintos más profundos de la humanidad) a favor de un enfoque revisionista más pragmático, para encontrar aceptación social y política en la civilización actual; y, por otra parte, entre un número de filósofos, psicólogos de escuelas rivales, y autores comercialmente más o menos exitosos, un creciente rechazo de todo el corpus de ideas freudianas porque serían subjetivas, que no se pueden comprobar y básicamente no científicas. Las tendencias dominantes en la psicología moderna (hay excepciones, tales como las ideas del "neuropsicoanálisis" que han reexaminado el modelo de Freud de la psique en función de lo que hoy se conoce sobre la estructura del cerebro) han abandonado el viaje de Freud por el "gran camino hacia el inconsciente", su insistencia en explorar el significado de sueños, de las ocurrencias, de los lapsus y otras expresiones inmateriales, a favor de estudiar fenómenos más observables y medibles: las manifestaciones externas, fisiológicas, de los estados mentales y las formas concretas de comportamiento entre los seres humanos, ratas y otros animales observados en condiciones de laboratorio. En materia de psicoterapia, el "Estado del bienestar", interesado en reducir los costes potencialmente enormes causados por el tratamiento de la creciente epidemia de estrés, neurosis y de enfermedades mentales clásicas generada por el actual sistema social, favorece las soluciones rápidas como la "terapia conductual cognitiva" en vez de los esfuerzos del psicoanálisis por ir hasta las raíces profundas de las neurosis. Sobre todo, y esto es especialmente cierto en las últimas dos décadas, hemos visto un auténtico torrente de libros y artículos que han intentado presentar a Freud como un charlatán mentiroso, un estafador que adulteraba sus testimonios, un tirano hacia sus seguidores, un hipócrita y, ya puestos a ello, un perverso. Este ataque tiene más que una semejanza con la campaña antiMarx lanzada después del desmoronamiento del denominado "comunismo" a finales de los años 80 y así como esta campaña dio lugar al Libro negro del comunismo, ahora nos han sacado de la manga un Libro negro del psicoanálisis
El libro negro del psicoanálisis, Catherine Meyer, Mikkel Borch-Jacobsen, Jean Cottraux, Didier Pleux et Jacques Van Rillaer, Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 2007, 652 páginas. que dedica más de 600 páginas a echar basura sobre Freud y el movimiento psicoanalítico.
El marxismo y el inconsciente
La hostilidad hacia el psicoanálisis no sorprendió a Freud: en realidad le confirmaba que él había dado en el clavo. Después de todo, ¿por qué habría de ser popular si había desarrollado la idea de que la civilización (al menos la actual) era tan antitética a los instintos humanos, si había dado un nuevo golpe al "amor propio ingenuo" del hombre, según su expresión?
"Esta importancia que a lo inconsciente concedemos en la vida psíquica del hombre ha sido lo que ha hecho surgir contra el psicoanálisis las más encarnizadas críticas. Mas no creáis que esta resistencia que se opone a nuestras teorías en este punto concreto es debida a la dificultad de concebir lo inconsciente o la relativa insuficiencia de nuestros conocimientos sobre este sector de la vida anímica. A mi juicio, procede de causas más profundas. En el transcurso de los siglos han infligido la ciencia al egoísmo ingenuo de los hombres dos graves mortificaciones. La primera fue cuando mostró que la Tierra, lejos de ser el centro del Universo, no constituía sino una parte insignificante del sistema cósmico, cuya magnitud apenas podemos representarnos. Este primer descubrimiento se enlaza para nosotros al nombre de Copérnico, aunque la ciencia alejandrina anunció ya antes algo muy semejante. La segunda mortificación fue infligida a la Humanidad por la investigación biológica, la cual ha reducido a su más mínima expresión las pretensiones del hombre a un puesto privilegiado en el orden de la creación, estableciendo su ascendencia zoológica y demostrando la indestructibilidad de su naturaleza animal. Esta última transmutación de valores ha sido llevada a cabo en nuestros días bajo la influencia de los trabajos de Darwin, Wallace y sus predecesores, y a pesar de la encarnizada oposición de la opinión contemporánea. Pero todavía espera a la megalomanía humana una tercera y más grave mortificación cuando la investigación psicológica moderna consiga totalmente su propósito de demostrar al yo que ni siquiera es dueño y señor en su propia casa, sino que se halla reducido a contentarse con informaciones escasas y fragmentarias sobre lo que sucede fuera de su conciencia en su vida psíquica.". (Introducción al psicoanálisis, Conferencia 18, "La fijación al traumas - el inconsciente", 1917
https://www.depsicoanalisis.com.ar/libros-obras/freud/lecciones/leccion-... [55])
A los marxistas, en cambio, no debería causarles choque alguno la idea de que la vida consciente del hombre esté, o haya estado hasta ahora, dominada por motivaciones inconscientes. El concepto marxista de ideología (que, en su opinión, abarca todas las formas sociales de conciencia antes de la aparición de la conciencia de clase del proletariado) se basa firme y exactamente en esa noción.
"Pero toda ideología, una vez que surge, se desarrolla en conexión con el material de ideas dado, desarrollando y transformándolo a su vez; de otro modo dejaría de ser ideología, es decir, una labor sobre ideas concebidas como entidades con propia sustantividad, con un desarrollo independiente y sujetas tan sólo a sus propias leyes. Estos hombres ignoran forzosamente que las condiciones materiales de la vida del hombre, en cuya cabeza se desarrolla este proceso ideológico, son las que determinan, en última instancia, la marcha de tal proceso, pues si no lo ignorasen, se habría acabado toda la ideología" (Engels, Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana. 1886)
El marxismo, por lo tanto, reconoce que hasta ahora la conciencia del hombre de su posición real en el mundo ha sido inhibida o distorsionada por factores de los cuales es inconciente; reconoce que la vida social tal como ha sido hasta ahora ha creado obstáculos fundamentales en los procesos mentales del hombre. Un claro ejemplo de esto sería la incapacidad histórica de la burguesía de imaginarse una forma de sociedad superior al capitalismo, ya que esto implicaría su propia desaparición. Esto es lo que Lukács llama un "inconsciente condicionado de clase" (Historia y conciencia de clase). Y también puede abordarse la cuestión desde la perspectiva de la teoría de Marx de la alienación: el hombre alienado es ajeno a su prójimo, a la naturaleza y a sí mismo, mientras que el comunismo superará este extrañamiento y el hombre será plenamente consciente de sí mismo.
Trotski defiende el psicoanálisis
De todos los marxistas del siglo XX, tal vez sea Trotski quien más contribuyó en abrir un diálogo con las teorías de Freud, al cual había conocido durante su estancia en Viena en 1908. Cuando todavía tenía responsabilidades en el Estado soviético, pero cada vez más marginado, Trotski insistía en que la perspectiva de Freud respecto a la psicología era esencialmente materialista. Se opuso a que se adoptara una escuela particular de psicología como línea "oficial" del Estado o del partido, y, al contrario, convocó a un debate abierto y amplio. En La cultura y el socialismo, escrito en 1925-26, Trotski sopesa los diferentes enfoques de las escuelas pavloviana y freudiana y delinea lo que según él debería ser la actitud del partido frente a esas cuestiones:
"La crítica marxista en la ciencia debe ser vigilante y prudente, de otra forma podría degenerar en nueva charlatanería, en famusovismo"
Famusov, personaje teatral, imagen del pequeño burgués pedante, autoritario y satisfecho de sí mismo.. Tomad la psicología; incluso la reflexología de Pavlov está completamente dentro de los cauces del materialismo dialéctico; rompe definitivamente la barrera existente entre la fisiología y la psicología. El reflejo más simple es fisiológico, pero un sistema de reflejos es el que nos da la "consciencia". La acumulación de la cantidad fisiológica da una nueva cantidad "psicológica". El método de la escuela de Pavlov es experimental y concienzudo. Poco a poco se va avanzando en las generalizaciones: desde la saliva de los perros a la poesía -a los mecanismos mentales de la poesía, no a su contenido social-, aun cuando los caminos que nos conducen a la poesía aún no hayan sido desvelados.
La escuela del psicoanalista vienés Freud procede de una manera distinta. Da por sentado que la fuerza impulsora de los procesos psíquicos más complejos y delicados es una necesidad fisiológica. En este sentido general es materialista, incluso la cuestión de si no da demasiada importancia a la problemática sexual en detrimento de otras, es ya una disputa dentro de las fronteras del materialismo. Pero el psicoanalista no se aproxima al problema de la conciencia de forma experimental, es decir, yendo del fenómeno más inferior al más elevado, desde el reflejo más sencillo al más complejo, sino que trata de superar todas estas fases intermedias de un salto, de arriba hacia abajo, del mito religioso al poema lírico o el sueño a los fundamentos psicológicos de la psique.
Los idealistas nos dicen que la psique es una entidad independiente, que el "alma" es un pozo sin fondo. Tanto Pavlov como Freud piensan que el fondo pertenece a la fisiología. Pero Pavlov desciende al fondo del pozo, como un buzo, e investiga laboriosamente subiendo poco a poco a la superficie, mientras que Freud permanece junto al pozo y trata de captar, con mirada penetrante, la forma de los objetos que están en el fondo. El método de Pavlov es experimental; el de Freud está basado en conjeturas, a veces en conjeturas fantásticas. El intento de declarar al psicoanálisis "incompatible" con el marxismo y volver la espalda a Freud es demasiado simple, o más exactamente demasiado simplista. No se trata de que estemos obligados a adoptar su método, pero hay que reconocer que es una hipótesis de trabajo que puede producir y produce sin duda reducciones y conjeturas que se mantienen dentro de las líneas de la psicología materialista. Dentro de su propio método, el procedimiento experimental facilitaría las pruebas para estas conjeturas. Pero no tenemos ni motivo ni derecho para prohibir el otro método, ya que, aun considerándole menos digno de confianza, trata de anticipar la conclusión a la que el experimental se acerca muy lentamente (ver El debate sobre la “cultura proletaria” Cultura proletaria y arte proletario Trotski: Literatura y Revolución | Corriente Comunista Internacional (internationalism.org) [56]
De hecho, Trotski comenzó muy rápidamente a cuestionar el enfoque de Pavlov como un enfoque mecanicista, que tiende a reducir la actividad consciente al famoso "reflejo condicionado". En un discurso pronunciado poco después de la publicación del texto anterior, Trotski se preguntó si en realidad podríamos llegar al conocimiento de las fuentes de la poesía humana con el estudio de la saliva de los perros (ver Trotsky's Notebooks, 1933-1935, Writings on Lenin, Dialectics and Evolutionism, traducidos en inglés y presentados por Philip Pomper, Nueva York 1998, p. 49). Y en sus reflexiones posteriores sobre psicoanálisis contenidas en esos "cuadernos filosóficos" compilados en el exilio, su énfasis es mayor sobre la necesidad de comprender que el reconocimiento de la autonomía relativa de la psique, aunque entre en conflicto con una versión mecanicista del materialismo, es, en cambio, perfectamente compatible con una visión más dialéctica del materialismo:
"Es bien sabido que hay una escuela entera de psiquiatría (el psicoanálisis, Freud) que en la práctica no tiene para nada en cuenta a la fisiología, apoyándose en el determinismo interno de los fenómenos psíquicos, tal como son. Algunos críticos acusan, por lo tanto, a la escuela freudiana de idealismo. [...] Pero en sí el método del psicoanálisis, tomando como punto de partida "la autonomía" del fenómeno psicológico, de ninguna manera contradice el materialismo. Al contrario, es precisamente el materialismo dialéctico el que nos lleva a la idea de que la psique no podría ni siquiera formarse si no desempeñara, dentro de ciertos límites, un papel autónomo, es decir, independiente en la vida de los individuos y de la especie.
Y, sin embargo, aquí nos acercamos a una especie de problema crucial, una ruptura en el gradualismo, una transición de cantidad a calidad: es la psique, "liberada" del determinismo de la materia, que puede independientemente - por sus propias leyes - influenciar la materia" (ídem, p 106).
Trotski está argumentando aquí que existe una convergencia real entre marxismo y psicoanálisis. Para ambos, la conciencia o más bien la totalidad de la psique, es un producto material del movimiento real de la naturaleza y no una fuerza que existiría fuera del mundo; es el producto de procesos inconscientes que la preceden y la determinan. Pero, a su vez, se vuelve factor activo que en cierta medida toma su propia dinámica y que, lo más importante, es capaz de actuar y transformar el inconsciente. Esta es la única base para un enfoque que hace del hombre algo más que una criatura de circunstancias objetivas, y lo hace capaz de cambiar el mundo que le rodea.
Y aquí hemos llegado a lo que es quizás la conclusión más importante que Trotski saca de su investigación sobre las teorías de Freud. Freud, recordemos, había argumentado que el principal golpe infligido por el psicoanálisis al "narcisismo ingenuo" del hombre era que el "ego" no era dueño y señor en su propia casa, que en gran medida su enfoque del mundo está condicionado por fuerzas instintivas que han sido reprimidas en el inconsciente. Freud, en una o dos ocasiones, se permitió prever una sociedad que habría superado la interminable lucha contra la escasez material y, por lo tanto, que ya no tendría que imponer esa represión a sus miembros
Contrariamente al cliché repetido hasta la saciedad de que Freud "lo reduce todo al sexo", afirmó claramente que "La base sobre la que la sociedad reposa es en último análisis de naturaleza económica; no poseyendo medios suficientes de subsistencia para permitir a sus miembros vivir sin trabajar, se halla la sociedad obligada a limitar el número de los mismos y a desviar su energía de la actividad sexual hacia el trabajo. Nos hallamos aquí ante la eterna necesidad vital, que, nacida al mismo tiempo que el hombre, persiste hasta nuestros días." (Lecciones introductorias al psicoanálisis, III, Lección XX. "La vida sexual humana", https://www.depsicoanalisis.com.ar/libros-obras/freud/lecciones/leccion-... [57]).
O dicho de otra manera: la represión es consecuencia de sistemas sociales humanos dominados por la penuria material. En otro pasaje, en El porvenir de una ilusión (1927), Freud mostró una compresión de la naturaleza de clase de la sociedad "civilizada", e incluso permitiéndose, de paso, plantear la posibilidad de una fase posterior: "Pero cuando una civilización no ha logrado evitar que la satisfacción de un cierto número de sus partícipes tenga como premisa la opresión de otros, de la mayoría quizás,- y así sucede en todas las civilizaciones actuales- es comprensible que los oprimidos desarrollen una intensa hostilidad contra la civilización que ellos mismos sostienen con su trabajo, pero de cuyos bienes no participan sino muy poco. [...] La hostilidad de estas clases sociales contra la civilización es tan patente que ha monopolizado la atención de los observadores, impidiéndoles ver la que latentemente abrigan también las otras capas sociales más favorecidas. No hace falta decir que una cultura que deja insatisfecho a un núcleo tan considerable de sus partícipes y los incita a la rebelión no puede durar mucho tiempo, ni tampoco lo merece" (El porvenir de una ilusión, cap. 2). En efecto, el orden actual no sólo no tienen "ninguna perspectiva de existencia duradera", sino que además podría existir una cultura que "superaría la fase" en a que toda división de clase y, por consiguiente, los mecanismos de represión mental existentes hasta hoy, serían superfluos.
. Pero en general, su enfoque siguió siendo prudentemente pesimista, al no percibir ninguna vía que pudiera conducir a tal sociedad. Trotski, como revolucionario que era, estaba obligado a plantear la posibilidad de una plena conciencia de la humanidad que se convirtiera de hecho en dueña de su propia casa. De hecho, para Trotski, la liberación de la humanidad de la dominación del inconsciente se convierte en el proyecto central de la sociedad comunista:
"El hombre se dedicará seriamente a armonizar su propio ser. Tratará de obtener una precisión, una exactitud y una economía máximas y, por consiguiente una máxima belleza, en todos los movimientos de su cuerpo, en el trabajo, al andar, al jugar. Querrá dominar también los procesos semiconscientes e inconscientes de su propio organismo, tales como la respiración, la circulación de la sangre, la digestión, la reproducción, y, dentro de ciertos límites inevitables, tratará de subordinarlos al control de su razón y su voluntad. La especie humana, el homo sapiens, actualmente congelado, entrará en una fase de transformación radical y, se tratará a sí mismo como objeto de los métodos más complicados de la selección artificial y tratamiento psicoanalítico.
Estas perspectivas están perfectamente de acuerdo con toda la evolución del hombre. Comenzó primero por expulsar los elementos obscuros de la producción y la ideología, acabando, por medio de la técnica, con la rutina bárbara de su trabajo, y, por medio de la ciencia, con la religión. Después expulsó de la política lo inconsciente, al derribar la monarquía, a la que sucedieron las democracias y el parlamentarismo racionalistas y luego la dictadura abierta de los soviets. Los elementos incontrolados tenían el máximo arraigo en las relaciones económicas, pero el hombre los está eliminando también aquí, por medio de la organización socialista. Esto permite reconstruir sobre bases diferentes la vida familiar tradicional. Finalmente, si la naturaleza misma del hombre se encuentra oculta en los rincones más profundos y más oscuros del subconsciente, ¿no es evidente que en ese sentido han de dirigirse los más grandes esfuerzos de la investigación y la creación?" (Literatura y Revolución, t.1, "8.Arte revolucionario y arte socialista", 1924, Ed. Ruedo Ibérico, 1969).
Evidentemente, en ese pasaje, Trotski mira hacia un futuro comunista muy lejano. La prioridad de la humanidad en las primeras fases del comunismo será, en este aspecto, una labor sobre las capas del inconsciente en las que puedan ser detectados los orígenes de las neurosis y los sufrimientos mentales, mientras que la perspectiva de controlar unos procesos psicológicos más fundamentales plantea toda una serie de cuestiones que van más allá de lo que podemos plantearnos en este artículo. De todas maneras, esos problemas no podrán sin duda plantearse sino en una cultura comunista de un nivel avanzado.
Los comunistas de hoy podrán estar o no estar de acuerdo con muchas de las ideas de Freud. Pero desde luego, debemos desconfiar de las campañas actuales contra Freud y mantener la mayor apertura posible, tal como lo defendía Trotski. Por lo menos hay que admitir que mientras vivamos en un mundo donde las "malas pasiones" de la humanidad pueden explotar con una fuerza aterradora, donde las relaciones sexuales entre los seres humanos, ya sea realizadas brutalmente en las cárceles de unas ideologías medievales, ya sea degradadas y prostituidas en el mercado, siguen siendo una fuente de miseria humana indecible; cuando para la gran mayoría de la humanidad las habilidades creativas de la mente siguen en gran medida enterradas e inaccesibles - así entonces, los problemas planteados por Sigmund Freud no sólo son tan pertinentes hoy como cuando fueron planteados por primera vez, sino que su resolución seguramente será fundamental para el proyecto de construir una sociedad verdaderamente humana.
Amos
Series:
- Marxismo y ciencia [58]
Personalidades:
- Freud [59]
Herencia de la Izquierda Comunista:
Cuestiones teóricas:
- Cultura [61]
Rev. Internacional n° 141 - 2°trimestre 2010
- 3674 lecturas
Ver PDF.
Revista Internacional nº 141 PDF
- 9 lecturas
Frente a la quiebra cada vez más patente del capitalismo... Un solo porvenir, ¡la lucha de clases!
- 3045 lecturas
Frente a la quiebra cada vez más patente del capitalismo...
Un solo porvenir, ¡la lucha de clases!
Nunca antes la bancarrota de un sistema había sido más patente. Y tampoco nunca antes se habían planificado tantos ataques contra la clase obrera. ¿Qué desarrollo de la lucha de clases puede esperarse en esta situación?
La gravedad de la crisis impide a la burguesía ocultar su realidad
La crisis de los subprimes ([1]) en 2008 desembocó en una crisis abierta de dimensión mundial con una caída de la actividad económica sin precedentes desde 1929:
- en unos cuantos meses se fueron desmoronando numerosos establecimientos financieros como fichas de dominó,
- los cierres de empresas se han multiplicado con cientos de miles de despidos por el mundo entero.
Los medios empleados por la burguesía para evitar que el hundimiento fuera todavía más brutal y profundo no han sido diferentes de las políticas sucesivas que se aplicaron desde principios de los años 1970, recurriendo constantemente al crédito. Se ha franqueado así una nueva etapa en el endeudamiento mundial, lo cual ha implicado un incremento nunca antes alcanzado de la deuda mundial. Y, hoy, el monto de la deuda mundial es tal que a la fase actual de la crisis económica ya se la nombra corrientemente como "crisis de la deuda".
La burguesía ha evitado, por ahora, lo peor. Sí, pero no sólo no hay recuperación, sino que además hay países con riesgos más que serios de insolvencia y con tasas de endeudamiento superiores al 100 % del PIB. Y no solo Grecia, país del que tanto se habla, sino también Portugal, España (quinta economía de la UE), Irlanda e Italia están en primera fila. Y Gran Bretaña, aunque no haya alcanzado esos niveles de endeudamiento, presenta signos calificados de "inquietantes" por los especialistas.
Ante el nivel alcanzado por la crisis de sobreproducción, a la burguesía sólo le queda un recurso: el Estado. Pero también éste deja aparecer su fragilidad. La burguesía intenta postergar los problemas y a los agentes económicos no les queda otro remedio que una "salida" cada vez más impracticable y arriesgada: endeudarse más todavía. Los fundamentos históricos de la crisis se hacen así cada días más evidentes. Contrariamente al pasado, la burguesía ya no puede seguir ocultando la realidad de la crisis, dejando a las claras la imposible solución dentro de su sistema.
En semejante contexto, la insolvencia de un país ([2]) incapaz de reembolsar los plazos de su deuda, podría provocar reacciones en cadena que lleven a la insolvencia de cantidad de agentes económicos (bancos, empresas, otros países). La burguesía, claro está, siempre procura jugar al despiste señalando con el dedo a la especulación y los malvados especuladores. Este fenómeno es real, sí, pero es un mecanismo que afecta a todo el sistema y no solo a algunos "aprovechados" o algún que otro "empresario desalmado". Las finanzas desbocadas, o sea el endeudamiento sin límites y la especulación sin freno, las ha favorecido el capitalismo como un todo, como un medio de retrasar la recesión. Es, ni más ni menos, que el modo de vida del capitalismo de hoy. El problema está, por lo tanto, en el propio capitalismo, incapaz de sobrevivir sin la inyección de nuevos créditos, cada vez más masivos.
¿Y qué pociones está ahora preparando la burguesía contra la crisis del endeudamiento? La burguesía está intentando hacer tragar un plan de austeridad terrible en Grecia. Y otro en España. Y en Francia se preparan nuevos ataques sobre las pensiones
¿Los planes de austeridad servirán para aflojar la tenaza de la crisis?
¿Serán esos planes de austeridad un medio para una nueva recuperación? ¿Permitirán subir el nivel de vida de los proletarios duramente atacado durante estos dos últimos años?
¡Ni mucho menos! La burguesía mundial no puede permitirse dejar que "se hunda" un país como Grecia (por muchas declaraciones, ruidosas y demagógicas, que haga Angela Merkel), sin arriesgarse a que las consecuencias sean las mismas para algunos de sus acreedores, pero la única ayuda que pueda otorgarle son más créditos con tipos de interés "aceptables" (aunque ya los préstamos al 6 % impuestos recientemente por la UE a Grecia son especialmente altos). Y, a cambio, exigen garantías de rigor presupuestario. El asistido debe dar las pruebas de que no va a tirar a un pozo sin fondo la "ayuda internacional". De modo que le piden a Grecia que "reduzca su tren de vida" y aminorar así el incremento de sus déficits y su deuda. De modo que, a condición de que se ataquen con dureza las condiciones de vida de la clase obrera, el mercado mundial de capitales volverá a otorgar su confianza a Grecia, país que podrá entonces atraer préstamos e inversiones foráneas.
Ya es paradójico que la confianza a Grecia dependa de su capacidad a "reducir el ritmo de crecimiento de su deuda" y no a frenarlo del todo, lo cual sería imposible. O sea que el criterio para medir la solvencia de ese país ante el mercado mundial de capitales es que el incremento de su deuda no sea "demasiado importante". O dicho de otra manera: un país declarado insolvente a causa de su endeudamiento puede volverse solvente por mucho que ese endeudamiento siga creciendo. La propia Grecia tiene el mayor interés en que siga planeando la amenaza de su "insolvencia" para que se reduzcan los tipos de interés de sus acreedores, pues si no les reembolsara acabarían perdiendo una buena parte de sus préstamos y serían ellos entonces los que estarían rápidamente en "números rojos". En el mundo de hoy, un mundo endeudado al extremo, la solvencia se basa sobre todo no en una realidad objetiva, sino en una confianza...sin real fundamento.
Los capitalistas están obligados a aceptar esa creencia, pues, si no, sería como dejar de creer en la perennidad de su sistema de explotación. Los capitalistas estarán obligados a creérselo, ¡pero no los obreros! Los planes de austeridad podrán dar tranquilidad a la burguesía, pero para nada resuelven las contradicciones del capitalismo y ni siquiera podrán frenar el crecimiento de la deuda.
Los planes de austeridad exigen la reducción drástica del coste de la fuerza de trabajo, y eso se va a aplicar en todos los países, pues todos están, a diferentes niveles, enfrentados a problemas enormes de deuda y déficit. Tal política, que en el marco del capitalismo no tiene otra alternativa real, podrá quizás evitar que cunda el pánico, incluso acarrear una mini recuperación construida sobre arenas movedizas, pero no desde luego sanear el sistema financiero. Y menos todavía podrá resolver las contradicciones del capitalismo que lo empujan a endeudarse cada día más so pena de verse zarandeado por depresiones cada vez brutales. Lo que sí le importa a la burguesía es que la clase obrera se trague esas medidas de austeridad. Para la burguesía es un reto de la mayor importancia y tiene puesta su vigilancia más extrema en la respuesta que los proletarios van a dar a esos ataques.
¿Con qué estado de ánimo aborda la clase obrera la nueva oleada de ataques?
Ya desde principios de los años 2000, el discurso de la burguesía de "acepten ahora apretarse el cinturón para que las cosas vayan mejor mañana" no logra generalmente engañar a la clase obrera, aunque hay diferencias entre los países. La agravación reciente de la crisis no se ha plasmado hasta ahora en un incremento de las movilizaciones de la clase obrera en estos dos o tres últimos años. La tendencia sería más bien la contraria en lo que al año 2009 se refiere. Las características de algunos de esos ataques, especialmente los despidos masivos, han hecho más difícil la respuesta de la clase obrera, pues frente a ellos:
- la patronal y los gobiernos se repliegan tras el argumento perentorio: "No somos culpables si el desempleo aumenta o si hay que echarles a la calle: la culpa es de la crisis."
- en caso de cierre de empresa o de fábrica, el arma de la huelga se hace inoperante, lo que acentúa el sentimiento de impotencia y desconcierto de los obreros.
Pero aunque esas dificultades siguen siendo una pesada losa encima de la clase obrera, no por eso la situación está bloqueada, pues empieza a haber un cambio en el estado anímico de la clase explotada que se está plasmando en un lento renacer de la lucha de clases.
La exasperación y la rabia de los trabajadores se alimentan con el sentimiento de profunda indignación ante una situación cada día más escandalosa e insoportable: la propia pervivencia del capitalismo da como resultado el que aparezcan con mayor crudeza que nunca dos "mundos diferentes" en el seno de la misma sociedad. Uno es el de la mayoría de la población que soporta todas las injusticias y la miseria y que debe pagar por el otro, el mundo de la clase dominante, donde se hace alarde indecente y arrogante de poder y de riqueza.
En relación más directa con la crisis actual, la idea tan extendida de que "son los bancos los que nos han metido en un atascadero del que no podemos salir" (mientras que vemos que los Estados mismos están al borde de la suspensión de pagos) es cada vez menos creíble como catalizadora de la cólera contra el sistema. Ahí pueden verse los límites del discurso de la burguesía que señalaba a los bancos como responsables de la crisis actual, para así evitar que se acuse al sistema como un todo. El "escándalo de los bancos" salpica al conjunto del capitalismo.
Sí, la clase obrera sigue sonada y desamparada a nivel internacional ante el alud de golpes que le asestan todos los gobiernos, sean de izquierdas o de derechas. Pero no por eso está resignada; no por eso se ha quedado paralizada sin reaccionar durante estos últimos meses. Las características básicas de la lucha de clases que marcaron ciertas movilizaciones desde el año 2003, están volviendo a aparecer de forma más explícita. Por ejemplo, la solidaridad obrera que está volviendo a imponerse como esa necesidad básica de la lucha, tras haber sido desvalorizada y deformada en los años 1990. Se presenta ahora con iniciativas, quizás todavía minoritarias, pero con porvenir.
En Turquía, en diciembre y enero pasado, la lucha de los obreros de Tekel fue como un faro para la lucha de clases. Unió en un mismo combate a obreros turcos y kurdos (y eso cuando un conflicto nacionalista divide a esos pueblos desde hace años), también dio pruebas de una voluntad entera de extender la lucha a otros sectores y se opuso con determinación al sabotaje de los sindicatos.
En los países centrales del capitalismo, a pesar de que un encuadramiento sindical, más poderoso y sofisticado que en otros países, logra impedir todavía que estallen luchas tan importantes como la de Tekel, también estamos ante un rebrote de combatividad de la clase obrera. En Vigo, España, hemos comprobado las mismas características. En Vigo, los desempleados fueron a verse con los trabajadores activos de los astilleros, manifestaron juntos, uniéndose a otros trabajadores hasta lograr que parara toda la industria naval. Cabe resaltar en esta acción el hecho de que la iniciativa vino de trabajadores despedidos de los astilleros que habían sido sustituidos por trabajadores inmigrados "que duermen en aparcamientos dentro de coches y que comen un bocadillo diario". Esto no acarreó ninguna reacción xenófoba por parte de los obreros hacia esos trabajadores, puestos en competencia con ellos por la burguesía, sino que se solidarizaron contra las condiciones de explotación inhumanas que se les reserva a los trabajadores inmigrados. Esas manifestaciones de solidaridad obrera ya se habían producido también en Inglaterra, en la refinería de Lindsey por parte de obreros de la construcción en enero y junio de 2009 como también en España en lo astilleros de Sestao en abril de 2009 ([3]).
En esas luchas, de manera limitada y embrionaria todavía, la clase obrera ha demostrado no sólo su combatividad sino también su capacidad para hacer frente a las campañas ideológicas de la clase dominante para dividirla, expresando su solidaridad proletaria, uniéndose en un mismo combate obreros de diferentes gremios, sectores, etnias o nacionalidades. Y la revuelta de los jóvenes proletarios organizados en asambleas generales, que atrajo el apoyo de la población, en diciembre de 2008 en Grecia, hizo temer a la clase dominante, el "contagio" del ejemplo griego a otros países europeos, especialmente entre las jóvenes generaciones escolarizadas. Y hoy no es casualidad si la burguesía vigila de nuevo las reacciones de los proletarios en Grecia frente al plan de austeridad impuesto por el gobierno y los demás Estados de la Unión Europea. Esas reacciones son una especie de test para los demás Estados amenazados por la quiebra de su economía nacional. El anuncio casi simultáneo de planes similares echó igualmente a la calle a miles de proletarios que se manifestaron en España y Portugal. A pesar de las dificultades que pesan todavía en la lucha de la clase, está produciéndose, sin embargo, un cambio en el ánimo de la clase obrera. Por el mundo entero cunde la desesperación y se acumula la ira en las filas obreras.
Reacciones a los planes de austeridad y los ataques
En Grecia...
En Grecia, el gobierno anunció el 3 de marzo un nuevo plan de austeridad, el tercero en tres meses, con una subida de los impuestos al consumo, la reducción de 30% de la primera paga extra (13º mes) y de 60% de la segunda (14º mes), primas cobradas por los funcionarios (o sea entre 12% y 30% de media del sueldo), la congelación de las pensiones de jubilación de los funcionarios y de los asalariados del sector privado. Pero la población no parece dispuesta a tragarse ese plan, especialmente entre los obreros y los jubilados.
En noviembre-diciembre de 2008, el país se vio zarandeado durante más de un mes por una explosión social, asumida sobre todo por la juventud proletaria, tras el asesinato de un joven a manos de la policía. Y las medidas anunciadas este año por el gobierno socialista amenazan con desencadenar una explosión no solo ya entre los estudiantes y los desempleados sino también entre los principales batallones de la clase obrera.
El movimiento de huelga general del 24 febrero de 2010 contre el plan de austeridad fue ampliamente seguido y la movilización de los funcionarios reunió en torno a 40 000 manifestantes. Muchos jubilados y funcionarios volvieron a manifestarse el 3 de marzo en el centro de Atenas.
Los acontecimientos siguientes demostraron más claramente todavía que el proletariado estaba movilizado: "Sólo unas horas después del anuncio de nuevas medidas, trabajadores despedidos de la Olympic Airways atacaron las brigadas de policía antidisturbios, que custodiaban la sede de la compañía, ocuparon el edificio y llamaron a una ocupación de duración indeterminada. La acción llevó al cierre de la calle comercial más importante de Atenas durante horas" (blog en libcom.org).
En los días que precedieron la huelga general del 11 de marzo, hubo una serie de huelgas y ocupaciones: los trabajadores despedidos de Olympic Airways ocuparon durante ocho días la sede del Tribunal de cuentas, mientras que los asalariados de la compañía eléctrica ocupaban las agencias para el empleo en nombre del "derecho de los futuros desempleados que somos". Los obreros de la Imprenta Nacional ocuparon su lugar de trabajo, negándose a imprimir los textos legales y las medidas económicas apostando por el hecho de que mientras una ley no está impresa, no es vigente... Los agentes del fisco cesaron el trabajo durante 48 horas, los asalariados de las autoescuelas del Norte del país hicieron tres días de huelga; hasta los jueces y otros agentes de la justicia cesaron toda actividad durante 4 horas cada día. Ninguna basura se recogió durante varios días en Atenas, Patras o Salónica: los empleados bloquearon los grandes vertederos de esas ciudades. En la ciudad de Komitini, los obreros de la empresa textil ENKLO llevaron a cabo una lucha con manifestaciones y jornadas de huelga: dos bancos fueron ocupados por los trabajadores.
La clase obrera en Grecia está hoy más ampliamente movilizada que durante las luchas de noviembre-diciembre de 2008, pero los aparatos de encuadramiento de la burguesía están hoy sobre aviso y por ello mejor preparados y más eficaces contra la respuesta obrera.
En efecto, la burguesía tomó la delantera para desviar la cólera y la combatividad de los trabajadores hacia callejones sin salida políticos e ideológicos, logrando meter en el atolladero todo el potencial de voluntad de apropiación de las luchas y de solidaridad proletarias que se habían manifestado en los combates de las nuevas generaciones a finales de 2008.
La exaltación del nacionalismo se ha utilizado ampliamente para dividir a los obreros, aislarlos de sus hermanos de clase de los demás países. En Grecia, lo que más se ha usado es el hecho de que la burguesía alemana se niega a ayudar a la economía griega. El gobierno del PASOK no se ha privado de reavivar los rescoldos antialemanes todavía vivos desde la ocupación nazi.
El control por parte de los partidos y los sindicatos permitió aislar a los obreros unos de otros. Los asalariados de Olympic Airways, por ejemplo, no permitieron a ninguna persona ajena a la empresa entrar en el edificio público que ocupaban y los dirigentes sindicales mandaron evacuarlo sin que terciara la menor decisión de una Asamblea general. Cuando otros obreros quisieron acudir a los locales de la Hacienda Pública, ocupados por los de la Imprenta nacional, fueron rechazados sin más, so pretexto de que "no pertenecían al ministerio"...
La ira profunda de los obreros de Grecia se ha expresado contra el PASOK y los dirigentes sindicales vasallos de ese partido. El 5 de marzo, el líder de la GSEE, central sindical del sector privado, fue zarandeado y golpeado cuando intentaba tomar la palabra ante la muchedumbre. Acabó siendo auxiliado por la policía antidisturbios y refugiándose en el edificio del Parlamento, bajo los abucheos de la muchedumbre que le invitaba irónicamente a entrar en el lugar que le correspondía: la cueva de ladrones, de asesinos y de mentirosos.
El PC griego (KKE), por su parte, y su apéndice sindical, el PAME, se presentan como alternativas "radicales" al PASOK: lo que hacen, en realidad, es revitalizar una campaña para centrar la responsabilidad de la crisis en los banqueros o en "los desastres del liberalismo".
En noviembre-diciembre 2008, el movimiento fue básicamente espontáneo y sus asambleas generales se mantuvieron abiertas en las escuelas y universidades ocupadas. La sede del Partido comunista (KKE), al igual que la de su confederación sindical, el PAME, también fueron ocupadas, signo evidente de la desconfianza hacia los aparatos sindicales y hacia los estalinistas, los cuales habían denunciado a los jóvenes manifestantes a la vez como lumpen y niños mimados de la burguesía.
Pero esta vez, ostensiblemente, el PC griego se ha puesto en vanguardia de las huelgas, las manifestaciones y ocupaciones más radicales: "En la mañana del 5 de marzo, los trabajadores del PAME sindicato afiliado al Partido Comunista ocuparon el ministerio de Hacienda (...) así como el ayuntamiento del distrito de Trikala. Más tarde, el PAME hizo también ocupar 4 estaciones de TV en la ciudad de Patras, y la emisora de televisión del Estado en Salónica, obligando a los periodistas de los informativos a leer una declaración contra las medidas gubernamentales" ([4]).
El PC estuvo también en la iniciativa de varias huelgas, convocó para el 3 de marzo a una "huelga general", a manifestarse el 5 y ya el 4 de marzo en varias ciudades. El PAME intensificó las acciones espectaculares, ocupando el ministerio de Hacienda, o la sede de la Bolsa.
El 11 de marzo, toda Grecia se quedó paralizada durante 24 horas, con 90 % de huelguistas. Se expresaba así de nuevo la cólera popular tras un segundo llamamiento a la huelga general por los dos sindicatos principales. Más de 3 millones de personas (la población griega es de 11 millones) participaron en ella. La manifestación del 11 de marzo fue la más concurrida en Atenas desde hace 15 años y demostró la determinación de la clase obrera para replicar a la ofensiva capitalista.
... y en otros lugares
En todas las partes del mundo, en Argelia, en Rusia, la mano de obra inmigrada de los Emiratos, sobreexplotada y privada de toda protección social, entre los proletarios ingleses o los estudiantes reducidos a la precariedad en el estado más rico de Estados Unidos, California, la situación actual es testimonio de una tendencia de fondo hacia la reanudación internacional de la lucha de clases a escala internacional.
La burguesía está enfrentada a una situación en la que, además de los despidos en las empresas en situación difícil, los estados deben asumir directamente los ataques contra la clase obrera para que ésta soporte el coste de la deuda. De este modo se identifica mejor al responsable directo de los ataques: el Estado, un Estado que cuando se trata de despidos a veces se da pretensión de aparecer como "protector" de los asalariados, aunque, eso sí, "dentro de unos límites". Que el Estado aparezca por lo que es, el primer defensor de los intereses de la clase capitalista contra la clase obrera, es un factor que favorece el desarrollo de la lucha de clases, de su unidad y politización.
Todos los elementos que se desarrollan en la situación actual son los ingredientes para que estallen luchas masivas. Y su detonador será sin duda la acumulación de la exasperación, del hastío y de la indignación. La burguesía va a aplicar planes de austeridad en diferentes países. Van a ser otras tantas ocasiones de experiencias de luchas y de elecciones para la clase obrera.
Luchas masivas: importante etapa en el futuro para el desarrollo de la lucha de clases... pero no la última
El desmoronamiento del estalinismo y, sobre todo, su explotación ideológica por la burguesía, basada en la mayor mentira del siglo, la de identificar los regímenes estalinianos con el socialismo, dejaron huellas que siguen presentes en la clase obrera.
Frente a las "evidencias" aporreadas por la burguesía del estilo de: "el comunismo nunca funcionará y la prueba es que las poblaciones que los sufrieron lo han abandonado a favor del capitalismo", la tendencia inevitable de los obreros fue la de dar la espalda a todo proyecto de sociedad alternativa al capitalismo.
La situación resultante es, desde ese ángulo, muy diferente de la que se vivió a finales de los años 1960. En aquel tiempo, el carácter masivo de los combates obreros, en especial las huelgas de Mayo de 1968 en Francia o el "otoño caliente" italiano, etc., dejaron claro que la clase obrera puede ser una fuerza de primer plano en la sociedad. La idea de que podría un día echar abajo al capitalismo no era un sueño irrealizable, contrariamente a lo que parece ser hoy.
La dificultad para entrar masivamente en lucha que el proletariado manifiesta desde los años 90 viene de una falta de confianza en sí mismo que el renacer de la lucha de clases del año 2003 no ha hecho desaparecer.
Sólo el desarrollo de luchas masivas permitirá al proletariado recuperar la confianza en sus propias fuerzas y ser capaz de proponer su propia perspectiva. Es ésta una etapa fundamental en la que los revolucionarios deben favorecer la capacidad de la clase obrera para comprender lo que está en juego en la dimensión histórica de sus luchas, para que reconozca a sus enemigos y se haga cargo de sus propias luchas.
Por muy importante que sea esta etapa futura de la lucha de clases, no significa eso que se habrán acabado las vacilaciones del proletariado para emprender resueltamente el camino que lleva a la revolución.
Ya en 1852, Marx, insistió en el recorrido difícil y tortuoso de la revolución proletaria, al contrario de las revoluciones burguesas, las cuales "como las del siglo xviii va rápidamente de éxito en éxito" ([5]).
Esa diferencia entre proletariado y burguesía, cuando actúan como clases revolucionarias, viene de las diferencias existentes entre las condiciones de la revolución burguesa y las de la revolución proletaria.
La toma del poder político por la clase capitalista fue el remate de todo un proceso de transformación económica en la sociedad feudal. Durante ese proceso, las relaciones de producción capitalista fueron sustituyendo poco a poco las antiguas relaciones feudales de producción. Y sobre esas nuevas relaciones se basó la burguesía para conquistar el poder político.
El proceso de la revolución proletaria es muy diferente. Las relaciones de producción comunistas, al no ser relaciones mercantiles, no pueden desarrollarse en el seno de la sociedad capitalista. La clase obrera, al ser la clase explotada en el capitalismo, privada por definición de la propiedad de los medios de producción, ni dispone ni puede disponer de puntos de apoyo económicos para conquistar el poder político. Sus medios son su conciencia y su organización en la lucha. Contrariamente a la burguesía revolucionaria, el primer acto de la transformación comunista de las relaciones sociales debe ser un acto consciente y deliberado: la toma del poder político a escala mundial por el conjunto del proletariado organizado en consejos obreros.
Es normal que la inmensidad de esta tarea haga dudar a la clase obrera, la haga dudar de su propia fuerza. Pero el único camino para que la humanidad sobreviva es ése. El camino que lleva a la abolición del capitalismo, de la explotación, el camino que lleva a la construcción de una nueva sociedad.
FW
(31 marzo 2010)
[1]) Recordemos que se trata de créditos hipotecarios de alto riesgo, riesgos que acabaron diluyéndose en todo tipo de instituciones financieras.
[2]) Es evidente que la quiebra de un Estado no es lo mismo que la de una empresa: si acabara siendo incapaz de reembolsar sus deudas, es inimaginable que un Estado se declare en quiebra y "eche el cierre", despida a todos sus funcionarios y disuelva sus propias estructuras (policía, ejércitos, cuerpos docentes o administrativos...) aunque sí que es cierto que en algunos países (en Rusia o en países de África, por ejemplo) no se pague a los funcionarios durante meses a causa de la crisis ...
[3]) Leer los artículos siguientes: "Huelgas en Inglaterra: Lo obreros de la construcción en el centro de la lucha" [63]; Sobre Turquía: "¡Solidaridad con la resistencia de los trabajadores de Tekel contra el Gobierno y los sindicatos! [64]"; Sobre España: "Vigo: acción conjunta de desempleados y trabajadores del naval", en nuestra página web..
[4]) Según libcom.org [65].
[5]) En El 18 de Brumario de Luís Bonaparte.
Homenaje a nuestro camarada Jerry Grevin
- 3146 lecturas
Homenaje a nuestro camarada Jerry Grevin
Nuestro camarada Jerry Grevin, militante desde hace muchos años de la sección de EEUU de la CCI, falleció repentinamente por un infarto de miocardio el 11 de febrero de 2010. Su temprana muerte es una trágica pérdida para nuestra organización y para todos aquellos que lo conocieron: su familia ha perdido un querido y cariñoso marido, padre y abuelo; sus compañeros del centro de Secundaria donde enseñaba han perdido un apreciado compañero; sus camaradas militantes de la CCI, en su sección y en todas las demás del mundo, hemos perdido un camarada muy querido y entregado a la lucha comunista.
Jerry Grevin nació en 1946, en Brooklyn, en una familia obrera de segunda generación de inmigrantes judíos. Sus padres estaban imbuidos de un espíritu crítico que les llevó primero a entrar y después a salir del Partido comunista de EEUU. El padre de Jerry quedó profundamente impactado por la destrucción de Hiroshima y Nagasaki, de la que fue testigo como miembro de las fuerzas de ocupación USA al final de la Segunda Guerra mundial; aunque nunca habló de su experiencia y su hijo solamente supo de ella mucho después, Jerry estaba convencido de que eso había profundizado el espíritu antipatriótico y antibelicista que heredó de sus padres.
Una de las mejores cualidades de Jerry, que nunca perdió, era su ardiente y firme indignación frente a todas las formas de injusticia, opresión y explotación. Desde muy temprano participó con gran energía en las grandes causas sociales de su época. Participó en el CORE (Congress of Racial Equality) en la organización de manifestaciones contra la segregación y la desigualdad racial en el sur de EEUU. Esto implicaba un gran valor, puesto que los activistas y los manifestantes eran habitualmente insultados y golpeados, e incluso asesinados; y Jerry, puesto que era judío, no era sólo un luchador contra los prejuicios raciales, sino que él mismo era objeto de esos prejuicios ([1]).
Para su generación, especialmente en EEUU, el otro asunto vital del momento era la oposición a la guerra del Vietnam. Exiliado a Montreal en Canadá, Jerry fue impulsor de uno de los diferentes comités que se organizaron como parte del "Second Underground Railroad" ([2]) que surgió para ayudar a los desertores del ejército US a escapar de EEUU y a llevar una nueva vida en el extranjero. Emprendió esa actividad, no como un pacifista, sino con la convicción de que la resistencia al orden militar podía y debía ser parte de una lucha de clases más amplia contra el capitalismo, participando en una publicación militante que duró poco tiempo: Worker and Soldier (Obrero y soldado). Muchos años después, Jerry tuvo oportunidad de consultar una parte de su expediente del FBI (en gran parte secreto): su tamaño y detalle -el archivo fue regularmente actualizado mientras fue un militante de la CCI- le proporcionaron cierta satisfacción al saber que sus actividades inquietaban a los defensores del orden burgués, y le inspiraron algunos comentarios cáusticos a expensas de los que piensan que la policía y los servicios de inteligencia no se molestan en prestar atención a los pequeños e "insignificantes" grupos de militantes actuales.
A su regreso a EE.UU. en los años 70, Jerry encontró trabajo como técnico de telefonía en una gran compañía. Eran tiempos turbulentos de lucha de clases, ya que la crisis económica empezaba a dejarse sentir, y Jerry estuvo involucrado en grandes luchas y pequeñas escaramuzas en su centro de trabajo, al mismo tiempo que participaba en una publicación llamada Wildcat, que abogaba por la acción directa y que era la prensa de un grupo que tenía el mismo nombre. Aunque después llegaría a desencantarse del inmediatismo de Wildcat y su falta de perspectivas más amplias y a largo plazo (fue la búsqueda de esas perspectivas lo que le llevó a unirse a la CCI) la experiencia directa, a pie de taller, que tuvo, junto a sus brillantes capacidades de observación y una actitud comprensiva hacia las debilidades y prejuicios de sus compañeros, le dieron una profunda visión de cómo la conciencia se desarrolla concretamente en la clase obrera. Como militante de la CCI, a menudo ilustraba sus argumentos políticos con vívidas imágenes de su propia experiencia.
Una de ellas describía un incidente en el Sur de EEUU, donde su grupo de técnicos de teléfonos de Nueva York había sido enviado para un trabajo. Un obrero negro del grupo había sido culpado por los patronos de supuestos delitos menores; los de Nueva York salieron en su defensa para sorpresa de sus compañeros del Sur: "¿Por qué molestarse?", se preguntaban, "es sólo un negro". A esto, uno de los obreros de Nueva York replicó vigorosamente que el color no importa, que los obreros eran todos obreros juntos, y que tenían que defenderse los unos a los otros contra los patronos.
"Pero lo realmente destacable", decía Jerry, "es que aquel elemento, que fue el más decidido en la defensa del obrero negro, era conocido en el grupo de compañeros como un racista que se había trasladado a Long Island para evitar vivir en una barriada negra, lo cual demuestra que la lucha de clases y la solidaridad es el único antídoto real contra el racismo".
Otra historia que le gustaba contar era la de su primer encuentro con la CCI. Para citar las palabras de homenaje personal de un camarada: "Como le oí decir un millón de veces, era "un joven inmediatista e individualista" (como se definía a sí mismo), que escribía artículos él solo y los distribuía, cuando encontró por primera vez a un militante de la CCI, y fue cayendo en la cuenta de que la pasión revolucionaria sin organización sólo puede ser una ardiente llama efímera de juventud. Fue entonces cuando el militante de la CCI le planteó: "Bien, escribes y eres marxista; pero ¿Qué haces por la revolución?". Jerry contaba a menudo esta historia y decía que la noche siguiente no pudo dormir. Pero fue una noche en blanco que trajo un tremendo fruto".
Muchos se hubieran desalentado ante el comentario un tanto abrupto de la CCI, pero no Jerry. Al contrario, esta historia (que contaba divertido ante su propio estado mental de entonces) revela otra faceta del carácter de Jerry: su capacidad de aceptar la fuerza de los argumentos y cambiar de idea cuando se sentía convencido por posiciones diferentes, una inestimable cualidad en el debate político, que es la savia de una verdadera organización política proletaria.
Así también, la contribución de Jerry a la CCI ha sido inestimable. Su conocimiento del movimiento obrero en Estados Unidos era enciclopédico; su pluma ágil y su verbo animado hicieron viva esta historia para nuestros lectores en sus muchos artículos para nuestra prensa de los EEUU (Internationalism) y para la Revista internacional. También tenía una notable comprensión de la vida política y la lucha de clases actual en EEUU, y sus artículos de actualidad, tanto en nuestra prensa como en nuestros boletines internos, han provisto de valioso contenido nuestra comprensión de la política de la mayor potencia imperialista mundial.
Igualmente importante fue su contribución a la vida interna de la CCI y su integridad organizativa. Durante muchos años ha sido un pilar de nuestra sección norteamericana, un camarada con el que se podía contar cuando las cosas se ponían difíciles. Durante los desalentadores años 90, cuando todo el mundo -pero quizás especialmente EEUU- estaba sumido en la propaganda sobre la "victoria del capitalismo", Jerry nunca perdió su convicción en la necesidad y la posibilidad de una revolución comunista, nunca dejó de tender la mano a sus compañeros o a los escasos nuevos contactos de la sección. Su lealtad a la organización y a sus camaradas fue inquebrantable, tanto más porque, como planteaba él mismo, era la participación en la vida internacional de la CCI lo que le infundía valor y le permitía "cargar las pilas".
En un plano más íntimo, Jerry era también un hombre extraordinariamente divertido y un conversador particularmente dotado. Podía mantener -y a menudo lo hacía- una audiencia de amigos o camaradas riendo durante horas sin parar, a menudo con historias sacadas de su propia observación de la vida. Aunque sus anécdotas a veces esparcían vitriolo para los patronos o la clase dominante, nunca eran crueles o hirientes. Al contrario, revelaban su afección y simpatía por el género humano y al mismo tiempo la extraña habilidad de reírse de sus propias debilidades. Esta apertura hacia los demás era sin duda una de las cualidades que hacían de Jerry un impresionante (y apreciado) profesor -una profesión a la que llegó ya tarde en la vida, cuando tenía más de cuarenta años.
Nuestro tributo a Jerry estaría incompleto si no mencionásemos su pasión por la música Zydeco (música "cajún", género musical cuyo origen son los criollos de Luisiana, que aún lo interpretan). Lo conocían en los festivales de Luisiana y estaba orgulloso de poder ayudar a las nuevas bandas a actuar en Nueva York. Así era Jerry en todo: entusiasta y enérgico en todo lo que emprendía, abierto y cálido para con los demás.
La pérdida de Jerry se hace aún más terrible si cabe, porque sus últimos años fueron de los más felices para él. Estaba encantado de ser el abuelo de un nieto al que adoraba. Políticamente veía el desarrollo de una nueva generación de contactos alrededor de la sección en EEUU de la CCI y se había lanzado al trabajo de correspondencia y discusión con su acostumbrada energía. Esa dedicación empezó a dar sus frutos en los Days of Discussion (Jornadas de discusión) que tuvieron lugar en Nueva York sólo unas semanas antes de su muerte, y que reunieron a jóvenes camaradas de todo Estados Unidos, muchos de los cuales se encontraban por primera vez. Jerry estaba encantado y consideraba esa reunión, con todas las esperanzas para el futuro que representa, una de las cimas de su actividad militante. Es normal, pues, que dejemos la última intervención sobre Jerry a dos jóvenes camaradas que participaron en esos Days of Discussion: para JK: "Jerry era un camarada de toda confianza y un amigo entrañable... Los conocimientos de Jerry sobre la historia del movimiento obrero norteamericano; la profundidad de su experiencia personal en las luchas de los años 70 y 80 y su compromiso por mantener viva la llama de la Izquierda comunista en Estados Unidos durante los años difíciles que siguieron a la llamada "muerte del comunismo" son incomparables".
Para J, "Jerry fue una especie de mentor político para mí en el último año y medio. Y era también un amigo muy querido (...) Siempre tenía ganas de hablar y ayudar a los camaradas más jóvenes a aprender cómo intervenir y a comprender las lecciones históricas del Movimiento Obrero. Su recuerdo pervivirá en todos nosotros, en la CCI y en el resto de la clase obrera."
CCI
[1]) En un infame caso en 1964, tres jóvenes activistas por los derechos civiles (James Chaney, Andrew Goodman y Michael Schwerner) fueron asesinados por policías y miembros del Ku Klux Klan. Dos de los activistas eran judíos de Nueva York.
[2]) El nombre de "Underground Railroad" (tren clandestino) era una referencia a la red de casas de acogida y ayuda antiesclavistas que proliferaron antes de la guerra civil norteamericana para ayudar a los esclavos a huir hacia el Norte de EEUU y Canadá.
¿Qué son los Consejos obreros? 2ª Parte - De febrero a julio de 1917: renacimiento y crisis de los soviets
- 5891 lecturas
¿Qué son los Consejos obreros? 2ª Parte:De febrero a julio de 1917: renacimiento y crisis de los soviets
El propósito de esta Serie es responder a una pregunta que se hacen muchos compañeros, sobre todo jóvenes: ¿Qué son los consejos obreros? En el artículo anterior de esta Serie ([1]) vimos cómo nacieron por primera vez en la historia al calor de la Revolución de 1905 en Rusia y cómo la derrota de ésta llevó a su desaparición. En este segundo artículo veremos cómo reaparecieron con la Revolución de febrero de 1917, y de qué manera, pese a ser dueños de la situación cedieron el poder a la burguesía gracias a la traición de antiguos partidos revolucionarios -mencheviques y socialistas revolucionarios (SR)- que los estaban saboteando desde dentro, cómo se fueron alejando de la voluntad y la conciencia creciente de las masas obreras hasta el extremo de convertirse en julio de 1917 en punto de apoyo de la contra-revolución ([2]).
¿Por qué los soviets desaparecen entre 1905 y 1917?
Oskar Anweiler en su obra Los Soviets en Rusia ([3]) subraya cómo entre diciembre de 1905, momento de la derrota de la revolución, hasta 1907, hubo numerosos intentos de revivir los soviets. En Petersburgo, en la primavera de 1906, se formó un Consejo de desempleados que envió delegados a las fábricas agitando por la reconstitución del Soviet de tal manera que en el verano de 1906 hubo una reunión que aglutinó a 300 delegados que sin embargo no llegó a ninguna conclusión dada la dificultad para retomar la lucha. El Consejo se fue descomponiendo al flaquear cada vez más la movilización hasta su desaparición total en el verano de 1907. En Moscú, Jarkov, Kiev, Poltava, Ekaterinoslav, Bakú, Batum, Rostov y Kronstadt surgieron igualmente consejos de desempleados que tuvieron una existencia más o menos efímera a lo largo de 1906.
En 1906-07 aparecieron esporádicamente soviets en ciudades industriales del Ural. Pero fue en Moscú donde en el verano de 1906 se realizó la tentativa más seria de constituir soviets. Una huelga surgida en julio se extendió rápidamente a numerosos centros de trabajo y pronto los obreros eligieron delegados que en número de 150 lograron reunirse constituyendo un Comité ejecutivo que hizo llamamientos a la extensión de la huelga y a la formación de soviets de barrio. Sin embargo, las condiciones no eran las de 1905, el gobierno comprobó que la movilización en Moscú no encontraba eco y descargó una dura represión que acabó con la huelga y con el recién reconstituido Soviet.
Los soviets desaparecieron del escenario social hasta 1917. Esta desaparición choca a muchos compañeros que se preguntan: ¿cómo es posible que los mismos obreros que en 1905 habían participado de forma tan entusiasta en los soviets los abandonaran en el olvido? ¿Cómo entender que la "forma" Consejo que tanta eficacia y fuerza había demostrado en 1905 desapareciera como por ensalmo durante 12 largos años?
Para responder a esta pregunta hemos de evitar plantearla a partir del punto de vista de la democracia burguesa que considera a la sociedad como una suma de individuos "libres y soberanos", tan "libres" para formar consejos como para participar en las elecciones. Entonces ¿cómo es posible que millones de ciudadanos que en 1905 "votaron" constituirse en soviets, "voten" renunciar a ellos durante largos años?
Semejante punto de vista, no puede entender que la clase obrera no es una suma de individuos "libres y autodeterminados" sino una clase que solamente logra expresarse, actuar y organizarse cuando mediante la lucha impone su acción colectiva. Esta no es el resultado de una suma de "decisiones individuales" sino de la concatenación de factores objetivos (la degradación de las condiciones de vida y la evolución general de la sociedad, la preocupación ante el futuro que depara ésta) y subjetivos (la indignación provocada por la inquietud por el porvenir, las experiencias de lucha y el desarrollo de la conciencia de clase animados por la intervención de los revolucionarios). La acción y la organización de la clase obrera constituyen un proceso social, colectivo e histórico que traduce una evolución de las relaciones de fuerza entre las clases.
Además, esta dinámica de la lucha de clases debe a su vez situarse en el contexto histórico que permitió el surgimiento de los soviets. Mientras que en el periodo histórico de apogeo del sistema -especialmente, durante esa "edad de oro" que se extiende entre 1873 y 1914- el proletariado pudo constituir grandes organizaciones de masas (los sindicatos, en particular) que tenían una existencia permanente y que constituían el requisito para llevar luchas a la victoria, en el periodo histórico que se abre con la Primera Guerra mundial, la decadencia del capitalismo, la organización general de la clase obrera se construye en la lucha y para la lucha y desaparece con ella si no es capaz de ir hasta el final: hasta el combate revolucionario por la destrucción del Estado burgués.
En tales condiciones, la "ganancia" que pueden obtener las luchas no puede reflejarse como en un libro de contabilidad, a través de resultados contantes y sonantes que se pueden consolidar año tras año, ni puede reflejarse en una organización de masas permanente. Al contrario, las "ganancias" se plasman en factores espirituales (conciencia adquirida, enriquecimiento del programa histórico proletario con las lecciones de la lucha, perspectiva para el porvenir...), que se conquistan en grandes momentos de agitación para acabar desapareciendo del conocimiento inmediato de las amplias masas hasta replegarse en el pequeño universo de minúsculas minorías, de tal manera que puede producirse la ilusión óptica de que nunca habrían existido.
Febrero 1917: nacen los soviets al calor de la lucha
Así ocurrió con los soviets: entre 1905 y 1917 quedaron reducidos a una "idea" que orientaba la reflexión y los combates políticos de un puñado de militantes. Pero en contra de lo que piensan los pragmáticos que solo valoran aquello que se puede tocar y ver, esa "idea" tenía una poderosa fuerza material. En 1907, Trotski escribía: "está fuera de duda que la nueva próxima embestida de la revolución traerá consigo en todos los lados la creación de consejos obreros" ([4]).
Efectivamente, los grandes protagonistas de la Revolución de febrero fueron los soviets.
Las minorías revolucionarias, especialmente los bolcheviques después de 1905, defendieron y propagaron la idea de constituir soviets. Estas minorías mantuvieron la llama de la memoria colectiva de la clase obrera. Por esta razón, en cuanto estallaron las huelgas de febrero que rápidamente tomaron una gran amplitud, hubo numerosas iniciativas y llamamientos para constituir soviets. Anweiler subraya que: "este pensamiento nació tanto en las fábricas en paro como también en los círculos intelectuales revolucionarios. Testigos presenciales informan que en algunas fábricas desde el 24 de febrero eran elegidos hombres de confianza para un Soviet que se estaba organizando" ([5]).
Es decir, la idea, durante largo tiempo reducida a pequeñas minorías, fue ampliamente tomada a cargo por las masas en lucha.
Por otro lado, el Partido bolchevique contribuyó significativamente al surgimiento de los soviets. Esta contribución no se basó en un esquema organizativo previo o en imponer una cadena de organizaciones intermedias que al final desembocarían en la formación de soviets, sino en algo muy diferente, como hemos de ver, vinculado a un duro combate político.
En el invierno de 1915, cuando empezaron a surgir algunas huelgas sobre todo en Petersburgo, la burguesía liberal había concebido un medio de encadenar a los obreros a la producción de guerra mediante la propuesta de elecciones en las empresas para formar un "Grupo obrero" dentro de los Comités industriales de guerra. Los mencheviques propusieron la participación y habiendo obtenido una amplia mayoría trataron de utilizar el "Grupo obrero" como un canal para presentar reivindicaciones. Es decir, planteaban una "organización obrera" totalmente supeditada al esfuerzo de guerra, como lo estaban los sindicatos en otros países europeos.
Los bolcheviques se opusieron a estas propuestas. Lenin, en octubre de 1915, dijo: "estamos en contra de la participación en los Comités industriales de guerra que exige la guerra imperialista reaccionaria" ([6]).
Los bolcheviques llamaban a la elección de comités de huelga y el comité del partido de Petersburgo proponía que: "los representantes de las fábricas, elegidos en base al sistema representativo proporcional en todas las ciudades, deben formar el Soviet de Diputados de toda Rusia" ([7]).
En un primer momento, los mencheviques con su política de elecciones al Grupo obrero controlaron férreamente la situación. Las huelgas que hubo en el invierno de 1915 y las mucho más numerosas que estallaron en la segunda mitad de 1916 permanecieron bajo la égida del Grupo Obrero menchevique pese a que aquí o allá se formaban efímeros comités de huelga. Sin embargo, la semilla acabó fructificando en febrero 1917
El primer intento de constituir un Soviet se realizó en Petersburgo en una reunión improvisada celebrada en el palacio Táuride el 27 de febrero. Los asistentes no eran representativos, había miembros del partido menchevique y del Grupo obrero junto con algunos representantes bolcheviques y elementos independientes. Allí surgió un debate muy significativo que ponía en juego dos opciones totalmente opuestas: los mencheviques pretendían que la reunión se autoproclamara "Comité provisional del Soviet", el bolchevique Chliapnikov... "... se opuso haciendo notar que eso no podía hacerse en ausencia de representantes elegidos por los obreros. Pidió que se les convocara urgentemente y la asamblea le dio la razón. Se decidió acabar la sesión y lanzar convocatorias a los principales centros obreros y a los regimientos sublevados" ([8]).
La propuesta tuvo efectos fulminantes. La misma noche del 27 empezó a circular por numerosas barriadas, fábricas y cuarteles. Obreros y soldados estaban en vela siguiendo muy de cerca el desarrollo de los acontecimientos. Al día siguiente tuvieron lugar numerosas asambleas en las fábricas y en los cuarteles, una tras otra la decisión era la misma: constituir un soviet y elegir un delegado. Por la tarde, el palacio Táuride estaba a rebosar de delegados de obreros y soldados. Sujanov en sus Memorias ([9]) describe la reunión que iba a tomar la decisión histórica de constituir el Soviet: "en el momento de abrirse la sesión había unos 250 diputados, pero nuevos grupos entraban sin cesar en el salón" ([10]),
habla de la elección de la presidencia de la reunión y de cómo al elegir el orden del día, la sesión fue interrumpida por diferentes delegados de los soldados que querían transmitir los mensajes de sus respectivas asambleas de regimiento. Resume uno de ellos: "Los oficiales han desaparecido. No queremos servir más contra el pueblo, nos asociaremos a nuestros hermanos los obreros, unidos todos para defender la causa del pueblo. Daremos nuestras vidas por ello. Nuestra asamblea general nos ha pedido que os saludemos"
a lo que añade Sujanov: "Y con una voz sofocada por la emoción, entre las ovaciones de la asamblea estremecida, el delegado añadió: ¡Viva la Revolución!" ([11]).
La reunión, constantemente interrumpida por la llegada de nuevos delegados que querían transmitir la postura de sus representados, fue abordando sucesivamente las cuestiones: la constitución de milicias en las fábricas, la protección frente a saqueos y contra acciones de las fuerzas zaristas. Un delegado propuso la creación de una "Comisión literaria" que redactara un llamamiento dirigido a todo el país, lo cual fue aprobado por unanimidad ([12]). La llegada de un delegado de regimiento Semionofski -famoso por su fidelidad al Zar y su papel represivo en 1905- provocó una nueva interrupción. El delegado proclamó: "Camaradas y hermanos, os aporto el saludo de todos los hombres del regimiento Semionofski. Todos hasta el último, hemos decidido unirnos al pueblo".
Esto creó... "... una corriente de entusiasmo romántico que recorrió toda la asamblea" ([13]).
La asamblea organizó un "estado mayor de la insurrección" ocupando todos los puntos estratégicos de Petersburgo.
La asamblea del Soviet no tuvo lugar en el vacío. Las masas estaban movilizadas. Sujanov señala el ambiente que rodeaba la sesión: "La multitud era muy compacta, decenas de millares de hombres habían acudido a saludar la revolución. Los salones del palacio no hubiesen podido contener más gente y, en las puertas, los cordones de la Comisión Militar conseguían contener a una muchedumbre más numerosa todavía" ([14]).
Marzo 1917: toda Rusia ocupada por una enorme red de soviets
En 24 horas el Soviet era dueño de la situación. El triunfo de la insurrección en Petersburgo provocó la extensión de la revolución a todo el país.
"La red de Consejos obreros y de soldados en toda Rusia formaba la columna vertebral de la revolución. Con su ayuda la revolución se había extendido como una enredadera por todo el país" ([15]).
¿Cómo se formó esa enorme "enredadera" que pronto ocupó todo el territorio ruso? Existen diferencias entre la formación de los Soviets en 1905 y en 1917. En 1905, la huelga estalló en enero y las sucesivas oleadas de huelga no dieron lugar a ninguna organización masiva salvo algunas excepciones. Los soviets empezaron a constituirse tardíamente, en octubre. En cambio, en 1917, la lucha misma crea los soviets desde el mismo principio. Los llamamientos del 28 de febrero del Soviet de Petersburgo cayeron sobre tierra abonada. La pasmosa rapidez con que se formó en menos de 24 horas ya revela de por sí que la voluntad de amplias capas de obreros y soldados era la constitución del Soviet.
Las asambleas eran cotidianas. Y no se limitaban a elegir el delegado para el Soviet. A menudo lo acompañaban al local de la reunión general en comitiva masiva. Por otro lado, se formaban en paralelo soviets de barrio. El propio Soviet había lanzado un llamamiento a constituirlos pero ese mismo día los obreros del combativo barrio de Vyborg, una concentración proletaria de las afueras de Petersburgo, se le habían adelantado formando un Soviet de distrito y lanzando un combativo llamamiento a constituirlos por todo el país. Su ejemplo fue imitado en los días siguientes por otras barriadas populares.
Del mismo modo, las asambleas en las fábricas formaron pronto consejos de fábrica. Estos, aunque surgidos para necesidades reivindicativas y de organización interna del trabajo, no se restringían a ello y estaban fuertemente politizados. Anweiler reconoce que: "Los consejos de fábrica adquirieron en el transcurso del tiempo una sólida organización en Petersburgo que en cierta medida representaba una competencia respecto al Consejo de diputados obreros. Se asociaron a los consejos de rayon (barrios), cuyos representantes elegían un Consejo central con un Comité ejecutivo al frente. Dado que abarcaban a los trabajadores directamente en su lugar de trabajo, creció su papel revolucionario en la misma medida en que el Soviet se convertía en una institución duradera y comenzaba a perder su estrecho contacto con las masas" ([16]).
La formación de Soviets se extendió como un reguero de pólvora por toda Rusia. En Moscú, "el 1o de marzo tuvieron lugar las votaciones para la elección de delegados en las fábricas y el Soviet celebró su primera sesión eligiendo un Comité ejecutivo de 30 miembros. Al día siguiente se formó el Consejo definitivamente; se fijaron normas de representatividad, se votaron delegados para el Soviet de Petersburgo y se aprobó la formación del nuevo gobierno provisional (...) La marcha triunfal de la revolución que se propagó de Petersburgo a toda Rusia estaba acompañada de una ola revolucionaria de actividad organizativa en todas las capas sociales que encontró su más fuerte expresión en la formación de Soviets en todas las ciudades del Imperio, desde Finlandia hasta el océano Pacífico" ([17]).
Aunque se ocupaban de asuntos locales, su principal preocupación eran problemas generales: la guerra mundial, el caos económico, la extensión de la revolución a otros países y tomaron medidas para concretarla. Es de destacar que el esfuerzo de centralizar los soviets vino fundamentalmente "desde abajo" y no desde arriba. Antes hemos citado cómo el Soviet de Moscú decidió enviar delegados al Soviet de Petersburgo considerado de manera natural como el centro de todo el movimiento. Anweiler señala que: "los consejos de obreros y soldados de otras ciudades mandaban a sus delegados a Petersburgo o mantenían observadores constantes en el Soviet" ([18]).
Desde mediados de marzo surgieron iniciativas de congresos regionales de soviets. En Moscú tuvo lugar una conferencia de esa índole el 25-27 de marzo con participación de 70 consejos obreros y 38 de soldados. En la cuenca del Donetz en una conferencia similar se juntaron 48 soviets. Todo esto culminó con la celebración de una primera tentativa de Congreso de soviets de toda Rusia que tuvo lugar del 29 de marzo al 3 de abril y que agrupó a delegados de 480 soviets.
El "virus organizativo" se contagió a los soldados que hartos de la guerra desertaban de los campos de batalla, se amotinaban, expulsaban a los oficiales y decidían volver a casa. A diferencia de 1905 donde apenas hubo soviets de soldados, ahora estos proliferaban en regimientos, acorazados, bases navales, arsenales... Los soldados constituían un conglomerado de clases sociales siendo principalmente campesinos y en menor medida obreros. Sin embargo, pese a la heterogeneidad reinante, se unieron mayoritariamente al proletariado. Como señala un historiador y economista burgués Tugan Baranovski: "No fueron las tropas sino los obreros quienes iniciaron la insurrección; no fueron los generales sino los soldados quienes se presentaron amotinados en la Duma ([19]). Los soldados apoyaban a los obreros, no porque obedecieran dócilmente a los oficiales, sino porque sentían el lazo que los unía a los obreros" ([20]).
La organización soviética ganó lentamente al campo hasta hacerse más amplia a partir de mayo de 1917 donde la formación de Soviets Campesinos comenzó a agitar a masas habituadas a ser tratadas como bestias durante siglos. Era igualmente una diferencia fundamental respecto a 1905 donde se habían dado algunas sublevaciones campesinas totalmente desorganizadas.
Que toda Rusia se viera cubierta por una gigantesca red de Consejos es un hecho histórico de enorme trascendencia. Como señala Trotski: "en todas las revoluciones precedentes se habían batido en las barricadas los obreros, los artesanos, a veces los estudiantes y los soldados revolucionarios. Después de lo cual, se hacía cargo del poder la respetable burguesía que había estado prudentemente mirando la revolución por los cristales de su ventana" ([21]), pero esta vez no fue así, las masas dejaron de "trabajar para otros" y se dispusieron a trabajar para sí mismas a través de los consejos. Su labor ocupaba todos los asuntos de la vida económica, política, social y cultural.
Las masas obreras estaban movilizadas. La expresión de esa movilización eran los soviets, y alrededor de ellos una inmensa red de organizaciones de tipo soviético (consejos de barrio y consejos de fábrica), red que se nutría, a la vez que impulsaba, de una impresionante multiplicación de asambleas, reuniones, debates, actividades culturales... Obreros, soldados, mujeres, muchachos, se entregaban a una actividad febril. Vivían en una especie de asamblea permanente. Se detenía el trabajo para asistir a la asamblea de la fábrica, al soviet de ciudad o de barrio, a concentraciones, mítines, manifestaciones. Resulta significativo que tras la huelga de febrero apenas hubiera huelgas más que en momentos muy determinados o en situaciones puntuales o locales. Contrariamente a una visión restrictiva, la ausencia de huelgas no significaba desmovilización. Los obreros estaban en lucha permanente pero la lucha de clases, como decía Engels, constituye la unidad que forman la lucha económica, la lucha política y la lucha ideológica. Y las masas obreras estaban entregadas simultáneamente a esas tres dimensiones de su combate. Acciones masivas, manifestaciones, concentraciones, debates, circulación de libros y periódicos, las masas obreras rusas, habían tomado en sus manos su propio destino y encontraban en su seno reservas inagotables de pensamiento, iniciativas, investigación, todo era abordado sin descanso en amplios foros profundamente colectivos.
Abril 1917: el combate por "Todo el poder para los Soviets"
"El Soviet se apoderó de todas las oficinas de correos y telégrafos, de la radio, de todas las estaciones de ferrocarril, de todas las imprentas, de modo que sin su autorización era imposible cursar un telegrama, salir de Petersburgo o escribir un manifiesto", reconoció en sus memorias un diputado perteneciente al partido Cadete ([22]). Sin embargo, como señala Trotski, desde febrero se dio una tremenda paradoja: el poder de los soviets había sido generosamente entregado a la burguesía por la mayoría que los dominaba formada por mencheviques y social-revolucionarios que habían casi obligado a la burguesía a la formación de un Gobierno provisional ([23]), presidido por un príncipe zarista y compuesto por ricos industriales, políticos cadetes y como adorno, el "socialista" Kerenski ([24]).
El Gobierno provisional, parapetado tras los soviets, proseguía su política de guerra y daba largas a la solución de los graves problemas que aquejaban a obreros y campesinos. Esto conducía a los soviets a la inoperancia y la desaparición, como puede desprenderse de estas declaraciones de dirigentes social-revolucionarios: "Los soviets no representan ningún gobierno frente a la Asamblea constituyente ni tampoco están al mismo nivel que el Gobierno provisional. Son consejeros del pueblo en su lucha y son conscientes que representan solamente a una parte del país y solo gozan de la confianza de aquellas masas populares por cuyos intereses luchan. Por eso los soviets han evitado siempre tomar el poder en sus propias manos y formar un gobierno" ([25]).
Un sector de la clase obrera empezó a tomar conciencia de esta trampa ya desde los primeros días de marzo. Hubo acalorados debates en algunos soviets, consejos de barrio y comités de fábrica sobre la "cuestión del poder". Pero en ese momento la vanguardia bolchevique andaba rezagada pues su Comité central ([26]) había adoptado una resolución de apoyo crítico al Gobierno provisional pese a las fuertes oposiciones que provocó en diferentes secciones del partido ([27]).
El debate arreció en marzo. "El comité de Vyborg celebraba mítines de miles de obreros y soldados, en los que se votaban, casi por unanimidad, resoluciones que hacían resaltar la necesidad de que el Soviet tomara el poder. En vista del éxito que obtuvo, la resolución de los obreros de Vyborg fue impresa y fijada en las esquinas como un pasquín. Pero el Comité del partido de Petersburgo la vetó" ([28]).
La llegada de Lenin en abril transformó radicalmente la situación. Lenin, que desde su exilio suizo veía con inquietud las noticias que llegaban fragmentariamente de la vergonzosa conducta del Comité central del Partido bolchevique, había llegado a las mismas conclusiones que el Comité de Vyborg. En sus Tesis de Abril formuló claramente que: "La peculiaridad de la actual situación rusa consiste en el paso de la primera etapa de la revolución, que debido al desarrollo insuficiente de la conciencia de clase y a la organización defectuosa del proletariado dio el poder a la burguesía, a la segunda etapa, que debe poner el poder en manos del proletariado y de los campesinos desheredados" ([29]).
Muchos autores no ven esta intervención decisiva de Lenin como una manifestación clara del papel de vanguardia del partido revolucionario y de sus militantes más destacados, sino que, por el contrario, la consideran un acto de oportunismo político. Según ellos, Lenin "pilló al vuelo" la oportunidad de utilizar los soviets como plataforma para conquistar "el poder absoluto" y cambió la chaqueta de "acérrimo jacobino" por el ropaje anarquista del "poder directo de las masas". De hecho, un antiguo miembro del partido le espetó: "Durante muchos años, el puesto de Bakunin en la revolución rusa estaba vacante, ahora ha sido ocupado por Lenin".
Esta leyenda es radicalmente falsa. La confianza de Lenin en el papel de los Soviets venía de lejos, arrancaba de las lecciones que había sacado de la Revolución de 1905, en un proyecto de resolución que propuso al IVo Congreso del Partido (abril 1906) escribió que: "en tanto y en cuanto los consejos obreros representan núcleos del poder revolucionario, su fuerza y significación dependen totalmente de la fuerza y la victoria del levantamiento", para añadir a continuación que: "este tipo de organizaciones está condenada al fracaso, si no se apoyan en el ejército revolucionario y derrocan los poderes estatales (es decir, se convierten en un gobierno provisional revolucionario)" ([30]),
en 1915 volvía a insistir en la misma idea: "Consejos de delegados obreros e instituciones parecidas deben ser considerados como órganos de levantamiento, cómo órganos de poder revolucionario. Estas instituciones solamente pueden ser de interés seguro en relación al despliegue de la huelga masiva política" ([31]).
Junio-julio 1917: la crisis de los Soviets
Lenin sin embargo era consciente de que el combate no había hecho más que comenzar: "solo luchando contra esa inconsciencia confiada de las masas (lucha que puede y debe librarse únicamente con las armas ideológicas, por la persuasión amistosa, invocando la experiencia de la vida) podremos de verdad desembarazarnos del desenfreno de frases revolucionarias imperantes e impulsar de verdad tanto la conciencia del proletariado como la conciencia de las masas, la iniciativa local, audaz y resuelta de las mismas" ([32]).
Eso se comprobó amargamente en el primer Congreso de los soviets de toda Rusia. Convocado para unificar y centralizar la red de los diferentes tipos de soviets esparcidos por todo el territorio, adoptó resoluciones que no solo iban en contra de la revolución sino que suponían un golpe moral a los propios soviets. En los meses de junio y julio estalla a plena luz un grave problema político: la crisis de los soviets, su alejamiento de la revolución y de las masas.
La situación general era de completo desbarajuste: cierre de industrias y aumento considerable del desempleo, parálisis de los transportes, pérdida de cosechas en el campo, racionamiento general. En el ejército se multiplicaban las deserciones y las tentativas de fraternización con los soldados del frente enemigo. El bando imperialista de la Entente (Francia, Gran Bretaña y ahora Estados Unidos) presionaba al Gobierno provisional para que emprendiera una ofensiva general contra los frentes alemanes. Complacientes con estas presiones, los delegados mencheviques y social-revolucionarios hicieron adoptar una resolución al Congreso de los soviets en apoyo de la ofensiva militar pese a que una importante minoría -no sólo bolchevique- estaba en contra. El Congreso rechazó una propuesta de aprobación de la jornada de 8 horas y echó abajo propuestas favorables a los campesinos. En lugar de ser expresión de la lucha revolucionaria se convertía en portavoz del combate de la burguesía contra el ascenso de la revolución.
El conocimiento de las sucesivas resoluciones del Congreso -especialmente la que apoyaba la ofensiva guerrera- provocó una profunda decepción en las masas. Percibían que su órgano se les escapaba de las manos, pero empezaron a reaccionar. Soviets de barrio de Petersburgo, el Soviet de la vecina ciudad marinera de Kronstadt y diversos consejos de fábricas y comités de varios regimientos propusieron una gran manifestación el 10 de junio cuyo objetivo era presionar al Congreso para que cambiara su política y se orientara hacia la toma completa del poder expulsando a los ministros capitalistas.
La respuesta del Congreso fue prohibir temporalmente las manifestaciones arguyendo el "peligro" de un "complot monárquico". Los delegados del Congreso fueron movilizados para acudir a fábricas y regimientos para "convencer" a obreros y soldados. El testimonio de un delegado menchevique publicado en Izvestia, órgano del Soviet de Moscú, es elocuente: "La mayoría del Congreso, más de quinientos miembros, se pasó la noche en blanco, dividiéndose en grupos de a diez, que recorrieron las fábricas y los cuarteles de Petersburgo exhortando a los obreros y los soldados a no concurrir a la manifestación. El congreso, en un buen número de fábricas y también en una cierta parte de la guarnición, no tenía ninguna autoridad. Los miembros del congreso fueron acogidos muy a menudo de una manera inamistosa, a veces con hostilidad y frecuentemente fueron despedidos con cólera" ([33]).
El frente burgués compendió la necesidad de salvar su baza principal -el secuestro de los soviets- contra el primer intento serio de las masas por recuperarlos. Pero lo hizo -con su maquiavelismo congénito- utilizando como cabeza de turco a los bolcheviques, contra los que lanzó una furiosa campaña. En el Congreso de cosacos que se celebraba al mismo tiempo que el Congreso de los soviets, Miliukov proclamó que: "los bolcheviques son los peores enemigos de la Revolución rusa" ([34]). Ya va siendo hora de acabar con esos señores".
El Congreso cosaco decidió: "apoyar a los soviets amenazados. Nosotros cosacos jamás nos separaremos de los soviets". ¡La principal fuerza represiva del zarismo cerraba filas con los soviets! Como dice Trotski: "los reaccionarios para dar la batalla a los bolcheviques estaban dispuestos a aliarse con el soviet, para luego poder estrangularlo del modo más seguro" ([35]).
El menchevique Liber trazó claramente el objetivo cuando dijo en el Congreso: "si queréis que os siga la masa que está con los bolcheviques, romped con el bolchevismo".
La violenta contraofensiva burguesa pillaba a las masas en posición todavía débil. Los bolcheviques lo comprendieron y propusieron la cancelación de la manifestación del 10 de junio, lo cual fue aceptado a regañadientes en algunos regimientos y en las fábricas más combativas.
Al llegar la noticia al Congreso de los soviets, un delegado propuso que se realizara una manifestación "verdaderamente soviética" para el 18 de junio. Miliukov analiza así esta convocatoria: "Después de pronunciar en el Congreso de los soviets discursos de tono liberal, después de haber impedido la manifestación armada del 10 de junio, los ministros socialistas tuvieron la sensación de que habían ido demasiado lejos en su acercamiento a nuestro campo. Se asustaron y dieron un viraje hacia los bolcheviques".
Trotski le corrige justamente: "No era precisamente un viraje hacia los bolcheviques, sino algo muy distinto: una tentativa de viraje hacia las masas contra el bolchevismo" ([36]).
Pero les salió el tiro por la culata. Los obreros y soldados participaron masivamente en la manifestación del 18 de junio, con pancartas que exigían todo el poder para los soviets, reclamando la salida de todos los ministros capitalistas, el fin de la guerra, llamando a la solidaridad internacional... Los manifestantes seguían masivamente las orientaciones bolcheviques y reclamaban todo lo contrario de lo pedido por el Congreso.
La situación siguió empeorando. La burguesía rusa, asesorada por sus aliados de la Entente, se encontraba atrapada en un callejón sin salida. La famosa ofensiva militar estaba resultando un fiasco. Los obreros y los soldados querían un cambio de radical de política en los soviets. Pero en las provincias la situación no estaba tan clara y en el campo, pese a la progresiva radicalización, la gran mayoría estaba con los socialistas revolucionarios y con el Gobierno provisional.
Era el momento para la burguesía de tender una emboscada a las masas de Petersburgo para llevarlas a una enfrentamiento prematuro que permitiera asestar un duro golpe a la vanguardia del movimiento y de esta forma abrir las puertas a la contra-revolución.
Las fuerzas burguesas se estaban reorganizando. Se había formado un "soviet de oficiales" cuya misión era organizar fuerzas de élite para aplastar militarmente la revolución. Las centurias negras zaristas volvían a levantar cabeza alentadas por las democracias occidentales. La vieja Duma funcionaba -según palabras de Lenin- como una oficina contra-revolucionaria sin que los líderes social-traidores de los soviets pusieran ningún obstáculo.
Una serie de hábiles provocaciones fue tejida para empujar a los obreros de Petersburgo a la trampa de una insurrección prematura. Por una parte, el partido cadete retiró sus ministros del Gobierno provisional de tal forma que este se quedó únicamente formado por "socialistas". Era una forma de invitar a que los obreros reclamaran la toma inmediata del poder y se lanzaran por tanto a la insurrección. La Entente planteó un claro ultimátum al Gobierno provisional en el sentido de "elegir": o los soviets o un gobierno constitucional. Pero la más violenta provocación fue la amenaza de traslado de los regimientos más combativos de la capital a las regiones fronterizas.
Masas importantes de trabajadores y soldados de Petersburgo mordieron el anzuelo. Desde numerosos soviets de barrio, de fábrica y de regimiento se convocó una manifestación armada para el 4 de julio. El eje de la manifestación era la toma del poder por los soviets. Ello mostraba cómo los obreros comprendían que no había más salida que la revolución. Pero, al mismo tiempo, pretendían que los encargados de ejercer el poder fueran los soviets tal y como estaban constituidos entonces: con la mayoría de mencheviques y socialistas revolucionarios cuya única preocupación era mantenerlos sometidos a la burguesía. Se produjo una escena muy conocida: un viejo obrero increpando a un miembro menchevique del Soviet: "¿por qué no tomáis el poder de una vez?", una escena significativa de las ilusiones persistentes en el seno de la clase obrera. Era como pedir que el zorro se ocupara del gallinero, todo lo cual mostraba la insuficiencia en la conciencia de las masas y las ilusiones que todavía las debilitaban. Los bolcheviques no mordieron el anzuelo y alertaron de la trampa en curso. Pero no lo hicieron desde una posición de suficiencia, colocados en un pedestal desde el cual decir a las masas lo equivocadas que estaban. Lo que hicieron fue ponerse a la cabeza de la manifestación, estar con obreros y soldados, contribuir con todas sus fuerzas a que la respuesta masiva fuera firme pero no se deslizara hacia un choque decisivo donde la derrota estaba más que garantizada ([37]).
La manifestación se retiró ordenadamente y no se lanzó al asalto revolucionario. La masacre fue evitada todo lo cual fue un triunfo de las masas cara al futuro. Pero a nivel inmediato, la burguesía no podía retroceder, tenía que apostar fuertemente en la vía de la contraofensiva. El Gobierno provisional, enteramente constituido por ministros "obreros", desencadenó una brutal represión cebándose especialmente con los bolcheviques. El partido fue declarado fuera de la ley, numerosos militantes encarcelados, toda su prensa clausurada, Lenin tuvo que pasar a la clandestinidad.
Gracias a un esfuerzo difícil y heroico, el Partido bolchevique contribuyó decisivamente para evitar la derrota de las masas, de su dispersión y la amenaza de desbandada a causa de su desorganización. El Soviet de Petersburgo, en cambio, apoyado por el Comité ejecutivo elegido en el reciente congreso soviético, se puso claramente de lado del Gobierno provisional. Avaló la represión y la persecución de obreros combativos. Adoptó, una tras otra, resoluciones represivas. El Soviet había llegado al máximo de su ignominia.
¿Cómo pudo la burguesía desviar a los soviets?
Las organizaciones de las masas en consejos obreros desde febrero de 1917 significó para ellas la posibilidad de desarrollar su fuerza, su organización y su conciencia para el asalto final contra el poder de la burguesía. El período siguiente, llamado período de dualidad de poder entre proletariado y burguesía, fue una fase crítica para las dos clases antagónicas que podía haber desembocado tanto para la una como para la otra, en una victoria política y militar sobre la clase enemiga.
Durante todo ese período, el nivel de conciencia de las masas, débil todavía en comparación con las necesidades de una revolución proletaria, era una brecha que la burguesía intentaría utilizar para hacer abortar el proceso revolucionario en gestación. Par ello disponía de un arma más peligrosa que dañina, la del sabotaje desde dentro realizado por fuerzas burguesas con careta "obrera" y "radical". Ese caballo de Troya de la contrarrevolución lo formaban en aquel tiempo, en Rusia, los partidos "socialistas" menchevique y SR. Al principio, muchos obreros albergaban ilusiones respecto al Gobierno provisional, viéndolo como una emanación de los soviets, cuando era, en realidad, su peor enemigo. En cuanto a los mencheviques y socialistas-revolucionarios, disponían de una confianza importante entre las grandes masas a las que lograban adormecer con sus discursos radicales, su fraseología revolucionaria. Esto les permitió dominar políticamente la gran mayoría de los soviets. Gracias a esa posición de fuerza se dedicaron a vaciarlos de su substancia revolucionaria para ponerlos al servicio de la burguesía. Y si no lo lograron fue porque las masas movilizadas permanentemente, hacían su experiencia propia que las llevó, con el apoyo del Partido bolchevique, a quitarles la careta a mencheviques y socialistas-revolucionarios conforme éstos iban asumiendo cada día más las orientaciones del Gobierno provisional sobre cuestiones tan fundamentales como la guerra y las condiciones de vida.
En un próximo artículo veremos cómo desde finales de agosto 1917, los soviets lograron renovarse y convertirse realmente en plataformas para la toma del poder lo que culminó en el triunfo de la Revolución de octubre
C.Mir 08-03-10
[1]) Ver Revista internacional no 140, https://es.internationalism.org/revista-internacional/201002/2769/que-so... [66]
[2]) Tanto para conocer en detalle cómo se desarrolló la revolución rusa como para ver el papel decisivo jugado por el partido bolchevique hay mucho material. Destacamos la Historia de la Revolución rusa de Trotski (2 tomos), Diez días que estremecieron al mundo de John Reed, nuestro folleto sobre la Revolución rusa y diferentes artículos de nuestra Revista internacional, nos 71, 72, 89, 90 y 91.
[3]) Este autor es fuertemente anti-bolchevique pero narra de manera fidedigna los hechos y reconoce con ecuanimidad los aportes bolcheviques, todo lo cual contrasta con los juicios sectarios y dogmáticos que de vez en cuando les aplica.
[4]) Citado por Oskar Anweiler, Los soviets en Rusia, p. 96.
[5]) Ídem, p. 110.
[6]) Ídem, p. 105.
[7]) Ídem., p. 106
[8]) Gerald Walter, Visión de conjunto de la Revolución rusa, p. 83, edición francesa, traducido por nuestros medios.
[9]) Publicadas en 1922 en 7 tomos, aportan el punto de vista de un socialista independiente, colaborador de Gorki y de los mencheviques internacionalistas de Martov que aún estando en discrepancia con los bolcheviques apoyó la Revolución de octubre. Esta cita y las siguientes corresponden al compendio de las Memorias realizado en español.
[10]) Según Anweiler, op. cit., había unos mil delegados al final de la sesión y en las siguientes sesiones llegó a haber 3000.
[11]) Ídem, p. 54.
[12]) Esta comisión propondría la edición permanente de un periódico del Soviet, Izvestia (Noticias) que aparecería regularmente a partir de entonces.
[13]) Citado por Anweiler, op. cit.
[14]) Ídem, p. 56.
[15]) Ídem, p. 124.
[16]) Ídem, p. 133.
[17]) Ídem, p. 121.
[18]) Ídem, p. 129.
[19]) Duma: cámara de diputados rusa.
[20]) Citado por Trotski en su Historia de la Revolución rusa, tomo I, p. 138, edición española.
[21]) Ídem, p. 160, edición española.
[22]) Partido de la gran burguesía formado apresuradamente en 1905. Su jefe fue Miliukov, eminencia gris de la burguesía rusa de entonces.
[23]) Trotski relata cómo la burguesía era presa de la parálisis y cómo los jefes mencheviques utilizaron su control sobre los soviets para entregarle el poder sin condiciones de tal manera que Miliukov "no se molestaba en disimular su satisfacción y su agradable sorpresa" (Memorias de Sujanov, un menchevique que vivió de cerca los acontecimientos en el Gobierno provisional).
[24]) Este abogado, muy popular en los círculos obreros de antes de la Revolución, acabó siendo nombrado jefe del Gobierno provisional, dirigiendo las diferentes tentativas para acabar con los obreros. Sus intenciones son reveladas por las memorias del embajador inglés de la época: "Kerenski me pidió paciencia asegurándome que los soviets acabarían muriendo de muerte natural. Poco a poco irían cediendo sus funciones a los órganos democráticos de administración autónoma".
[25]) Citado por Anweiler, op. cit., p. 151.
[26]) Lo constituían Stalin, Kamenev y Molotov. Lenin seguía exiliado en Suiza y apenas tenía medios de contactar con el partido.
[27]) En una reunión del Comité del Partido de Petersburgo celebrada el 5 de marzo el siguiente proyecto de Resolución presentado por Chliapnikov fue derrotado: "La tarea del momento es formar un Gobierno provisional revolucionario que nazca de la unión de los consejos de obreros, soldados y campesinos. Como preparación para la completa conquista del poder central es imprescindible consolidar el poder de los consejos de obreros y soldados; (citado por Anweiler, op. cit., p. 156).
[28]) Trotski, op. cit., tomo I, p. 270.
[29]) En este artículo no podemos abordar el contenido de estas Tesis que son muy interesantes. Ver Revista internacional no 89, "Las Tesis de abril, faro de la revolución proletaria" en https://es.internationalism.org/node/2787 [67]
[30]) Citado por Anweiler, op. cit., p. 88.
[31]) Ídem, p. 92.
[32]) Lenin, Obras escogidas, tomo II, p. 50, edición española.
[33]) Citado por Trotski en Historia de la Revolución rusa, tomo I, edición española, p. 407.
[34]) Es testimonio del cinismo típico de la burguesía que su jefe de entonces en Rusia ¡hable en nombre de la "Revolución rusa"!
[35]) Trotski, op. cit., p. 408.
[36]) Ambas citas están en la página 412 del tomo I de la Historia de la Revolución rusa.
[37]) Ver nuestro artículo "II - 1917: Las «Jornadas de julio»: el papel indispensable del partido [68]", Revista internacional no 90. Remitimos a los lectores a este artículo para un análisis detallado de este episodio.
Series:
Historia del Movimiento obrero:
Herencia de la Izquierda Comunista:
Decadencia del capitalismo (VI) - La teoría del declive del capitalismo y la lucha contra el revisionismo
- 5261 lecturas
Engels vislumbra la llegada de la crisis histórica del capitalismo
Según cierta corriente intelectual, compuesta de "marxólogos", consejistas y anarquistas, la teoría marxista se habría vuelto estéril tras la muerte de Marx en 1883; según esa corriente, los partidos socialdemócratas de la Segunda Internacional habrían estado dominados por el pensamiento de Engels. Éste y sus partidarios habrían transformado el método de investigación de Marx en un sistema de pensamiento medio mecanicista que asimilaría, equivocándose, la crítica social radical al método de las ciencias de la naturaleza. Acusan también al "pensamiento de Engels" de retroceder casi con misticismo a los dogmas hegelianos, sobre todo cuando intenta elaborar una "dialéctica de la naturaleza". En la concepción de esa corriente, lo que es natural no es social y lo que es social no es natural. Si la dialéctica existe, solo puede aplicarse a la esfera social.
Esa ruptura en la continuidad entre Marx y Engels (que, en su forma más extrema rechaza prácticamente a toda la IIª Internacional considerada como instrumento de integración del movimiento obrero al servicio de las necesidades del capital) se usa a menudo para negar toda noción de continuidad en la historia política de la clase obrera. Desde Marx (a quien pocos de los "antiEngels" de marras rechazan, pues, al contrario, se han convertido en "peritos" de todos los detalles del problema de la transformación del valor en precio o de otros aspectos parciales de la crítica que Marx hizo a la economía política), se nos invita a saltar a pies juntillas por encima de Engels, Kautsky, Lenin y por encima de la IIª y IIIª Internacionales; y aún reconociendo de mala gana que algunas partes de la Izquierda comunista realizaron algunas profundizaciones teóricas a pesar de su dudoso parentesco, consideran que después de Marx sólo algún que otro intelectual diseminado por ahí ha asegurado la continuidad verdadera de su teoría. Sólo esos brillantes cerebros habrían comprendido de verdad a Marx en las últimas décadas. Y son ni más ni menos que los partidarios de la tesis "antiEngels".
No podemos contestar aquí al conjunto de esa ideología. Como todos los mitos, se basa en algunos elementos de la realidad que se distorsionan y amplían de manera desproporcionada. Durante el período de la IIª Internacional, período durante el cual el proletariado se formó como una fuerza organizada de clase en el seno de la sociedad capitalista, hubo, en efecto, una tendencia a esquematizar el marxismo y transformarlo en una especie de determinismo, al mismo tiempo en que las ideas reformistas ejercían un peso real en el movimiento obrero; y ni siquiera los mejores marxistas, incluido Engels, se sustrajeron a ello ([1]). Pero aún cuando Engels cometiera errores importantes durante ese período, quitar de en medio así como así los trabajos de Engels tras la muerte de Marx porque serían una negación y un desviamiento del pensamiento real de Marx, es absurdo, habida cuenta de la estrecha colaboración entre ambos desde el principio hasta el final de sus relaciones. Fue Engels quien se dio la ingente tarea de editar y publicar El Capital, cuyos volúmenes II y III tanto citan quienes levantan un muro entre ambos. ¿Podrá creerse que habría sido posible si Engels tuviera las incomprensiones con las que se le acusa?
Uno de los defensores principales de la línea "antiEngels" es el grupo Aufheben en Gran Bretaña, cuya serie "Decadencia: teoría del declive o declive de la teoría" ([2]), parece ser considerada por algunos como el golpe definitivo a la noción moribunda de decadencia del capitalismo, en vista de la cantidad de veces que se cita esa serie por todos aquellos que son hostiles a esa noción. Desde su punto de vista, la decadencia del capitalismo es sobre todo un invento de la IIª Internacional: "La teoría de la decadencia del capitalismo apareció por primera vez en la IIª Internacional. El programa de Erfurt respaldado por Engels establecía que la teoría del declive y del desmoronamiento del capitalismo era un punto central del programa del partido" ([3]).
Y citan los pasajes siguientes: "Así la propiedad privada de los medios de producción cambia su naturaleza original en su contrario. (...) Antaño, ese modo de propiedad aceleraba la marcha de la evolución social. La propiedad privada es hoy la causa de la corrupción, de la quiebra de la sociedad. Su desaparición es algo seguro. Lo que hoy se plantea es lo siguiente: la propiedad privada de los medios de producción ¿tendrá que arrastrar a la sociedad entera en su caída; o la sociedad deberá, al contrario, quitarse de encima el fardo nefasto que la aplasta, para, una vez libre y en posesión de nuevas fuerzas, continuar por el camino que le prescriben las leyes de la evolución? (p.110-111)
"Las fuerzas productivas que se han desarrollado en el seno de la sociedad capitalista ya no son compatibles con el modo de propiedad que forma su base. Querer mantener esa forma de propiedad, es hacer que su progreso sea imposible, es hacer que en el porvenir su progreso social sea imposible, es condenar a la sociedad al estancamiento, a la corrupción, a una corrupción que la golpeará (...) (p.112)
"La sociedad capitalista está en las últimas. Su disolución es cuestión de tiempo. La irresistible evolución económica conduce necesariamente a la bancarrota del modo de producción capitalista. La constitución de una nueva sociedad, destinada a sustituir la hoy existente ya no es solo deseable sino que se ha vuelto inevitable. (p.141)
"es imposible seguir viviendo durante más tiempo bajo civilización capitalista. O se progresa hacia el socialismo, o volvemos a la barbarie. (p.142)"
En el resumen presentado en el artículo siguiente de la serie, en Aufheben no 3, el argumento de que el concepto de decadencia tiene sus raíces en "el marxismo de la IIª Internacional" es más explícito todavía: "En la primera parte examinamos cómo esa noción de declive o de decadencia del capitalismo tiene sus raíces en el marxismo de la IIª Internacional y se ha mantenido mediante dos corrientes que reivindican ser los verdaderos continuadores de la "tradición marxista clásica" -el trotskismo-leninismo y el comunismo de izquierdas o de consejos" ([4]).
Aufheben afirma que la cita de forma parte del Programa de Erfurt, pero en realidad, parece haber sido sacada de los comentarios de Kautsky sobre ese Programa (El programa socialista, 1892 ([5])), el preámbulo al Programa hace efectivamente una referencia a la noción de declive del capitalismo, afirmando que ese período ya se ha abierto: "El abismo que separa a los poseedores de los no poseedores se ampliado más todavía a causa de unas crisis cuyas bases están en los principios mismos del modo de producción capitalista, crisis que se hacen cada día más amplias y devastadoras, que hace de la inseguridad general el estado normal de la sociedad y son la prueba de que las fuerzas productivas de la sociedad actual han crecido demasiado para esta sociedad, que la propiedad privada de los medios de producción se ha vuelto inconciliable con un sistema de empleo equilibrado y el pleno desarrollo de esos medios de producción" ([6]).
En realidad, aunque desde el punto de vista de Aufheben, el Programa de Erfurt estaría estrechamente vinculado a la teoría de la decadencia, su lectura rápida da más bien la impresión de que no hay ninguna relación entre la evolución del sistema y las reivindicaciones planteadas en el Programa, pues todas ellas parecen ser reivindicaciones mínimas por las que hay que luchar dentro de la sociedad capitalista; e incluso en las numerosas críticas detalladas hechas por Engels y otros marxistas a esas reivindicaciones casi no se hace ninguna referencia al contexto histórico en el que se plantean ([7]).
Dicho lo cual, en la obra de Engels y otros marxistas de finales del siglo xix, se pueden leer cada vez más referencias a la noción de entrada del capitalismo en una crisis de senilidad, un período de declive.
Mientras que para Aufheben, esa noción se alejaría de Marx (el cual, dicen ellos, sólo habría dicho que el capitalismo era un sistema "transitorio" y que nunca propuso la idea de un proceso objetivo de declive o de desmoronamiento del capitalismo como base para las luchas revolucionarias del proletariado contra el sistema), nosotros, por nuestra parte, hemos procurado demostrar en artículos precedentes de esta serie que el concepto de decadencia del capitalismo (como de las sociedades de clase anteriores) forma parte íntegra del pensamiento de Marx.
También es verdad que los escritos de Marx sobre economía política los redactó durante la fase todavía ascendente de un capitalismo triunfante. Sus crisis periódicas eran crisis de juventud que permitían acelerar la marcha imperial de ese modo de producción dinámico por toda la superficie del globo. Pero Marx también percibió, en esas convulsiones, el signo anunciador de la caída final del sistema y empezó a entrever en qué manifestaciones había empezado a plasmarse el final de la misión histórica del sistema con la conquista de las regiones más recónditas del planeta, a la vez que, tras la Comuna de París, afirmaba que la fase de las heroicas guerras nacionales había llegado a su fin en "la vieja Europa".
Además, durante el período posterior a la muerte de Marx, los signos anunciadores de una crisis de proporciones históricas y no sólo repetitivas de las anteriores crisis cíclicas, aparecieron cada vez más claramente.
Por ejemplo, Engels reflexionó sobre el aparente final del "ciclo decenal" de crisis y de lo que él llamó una depresión crónica que afectaba a la primera nación capitalista, Gran Bretaña. Y mientras se abrían camino en el mercado mundial otras nuevas potencias capitalistas, Alemania y Estados Unidos sobre todo, Engels observó que eso desembocaría inevitablemente en una crisis de sobreproducción más profunda todavía:
"Los Estados Unidos de América van a romper el monopolio industrial de Inglaterra - o lo que queda de él- pero Estados Unidos no podrá heredarlo. Y a menos que un país posea el monopolio de los mercados mundiales, como mínimo las ramas decisivas del comercio, las condiciones, relativamente favorables, que existían aquí en Inglaterra entre 1848 y 1870 no podrán reproducirse en ningún otro lugar, e incluso en Estados Unidos, la condición de la clase obrera se hundirá cada vez más. Pues si hay tres países (digamos: Inglaterra, Estados Unidos y Alemania) que están en competencia en pie de igualdad por la posesión del Weltmarkt (mercado mundial, en alemán en el texto), no queda otra posibilidad que una sobreproducción crónica, al ser capaz cada uno de los tres de producir la totalidad de lo necesario" ([8]).
Al mismo tiempo, Engels percibía la tendencia del capitalismo a engendrar su propia ruina con la conquista acelerada de las regiones no capitalistas que rodeaban las metrópolis capitalistas:
"Pues es uno de los corolarios necesarios de la gran industria y es que destruye su propio mercado interno con el proceso mismo con el que lo crea. Lo crea destruyendo la base de la industria interior del campesinado. Pero sin industria interior, los campesinos no pueden vivir. Y en cuanto campesinos acaban arruinados; su poder adquisitivo se reduce al mínimo y hasta que, en cuanto proletarios, se hayan instalado en unas condiciones de existencia nuevas, no proporcionarán sino un mercado muy pobre a las nuevas fábricas creadas.
"La producción capitalista es una fase económica transitoria y por eso está llena de contradicciones internas que se van desplegando y haciéndose evidentes a medida que se desarrolla esa producción. Esa tendencia a destruir su propio mercado interno al mismo tiempo que lo va creando es una de esas contradicciones. Otra es la situación insoluble a la que eso conduce y que se desarrolla más deprisa en un país que no posee mercado exterior, como Rusia, que en los países más o menos capaces de entrar en competencia en el mercado mundial abierto. Esta situación sin salida aparente encuentra una salida, para estos últimos países, en medio de convulsiones comerciales, en la apertura violenta de nuevos mercados. Pero entonces, te das de bruces con el callejón sin salida. Fíjese en Inglaterra. El último nuevo mercado que podría aportar una nueva prosperidad temporal al abrirse al comercio inglés es China. Por eso el capital inglés insiste para construir ferrocarriles chinos. Pero los ferrocarriles en China implican la destrucción de la base de toda la pequeña agricultura china y de la industria interior, y al no existir ni siquiera el contrapeso de la gran industria china, vivir será imposible para cientos de millones de personas. La consecuencia será una emigración gigantesca como nunca el mundo haya conocido antes, Norteamérica, Asia, Europa sumergidas por los chinos a los que se les odia, una competencia por el trabajo con los obreros de Norteamérica, de Australia, de Europa sobre la base del nivel de vida chino, el más bajo de todos ellos, y si el sistema de producción no ha cambiado ya en Europa, deberá cambiar entonces.
"La producción capitalista trabaja para su propia ruina y puede usted estar seguro de que lo mismo hará en Rusia" ([9]).
La intensificación del militarismo y del imperialismo, cuyo objetivo era ante todo rematar la conquista de las áreas no capitalistas del planeta, permitieron a Engels ver con gran lucidez los peligros que, de rebote, haría surgir esa evolución en el centro del sistema -Europa-, amenazando con arrastrar la civilización a la barbarie a la vez que aceleraba la maduración de la revolución.
"Ninguna guerra es posible ya para la Alemania prusiana salvo una mundial y una guerra mundial de una extensión y una violencia hasta ahora inimaginables. Entre 8 y 10 millones de soldados se exterminarán y al ir haciéndolo devorarán a Europa entera hasta dejarla más arrasada como ninguna plaga de langostas lo haya hecho nunca. La devastación de la Guerra de Treinta años condensada en tres o cuatro años y extendida por el continente entero: hambres, plagas, caída general en la barbarie, la de los ejércitos y la de las poblaciones; una confusión sin esperanza de nuestro sistema artificial de comercio, de industria y de crédito que desembocaría en quiebra general, hundimiento de los antiguos Estados y de su tradicional cordura elitista hasta el punto de que caerán las coronas por docenas y no habrá nadie para recogerlas; la imposibilidad absoluta de prever cómo terminará todo esto y quién saldrá vencedor, el único resultado cierto es el agotamiento general y la creación de las condiciones para la victoria final de la clase obrera" ([10]).
Dicho lo cual, Engels, sin embargo, no veía esa guerra como un factor de acercamiento inevitable de la perspectiva socialista: temía, con razón, que el proletariado saliera también él afectado por el agotamiento general y que eso lo hiciera incapaz para realizar su revolución (de ahí que, podría añadirse, cierta propensión hacia esquemas algo utópicos que podrían retrasar la guerra, como la sustitución de los ejércitos permanentes por milicias populares). Pero Engels tenía sobradas razones de esperar que la revolución estallara antes de que lo hiciera una guerra paneuropea. Una carta a Bebel (24-26/10/1891) expresa ese punto de vista "optimista": "... Según tengo entendido, usted ha dicho que yo habría previsto el hundimiento de la sociedad burguesa en 1898. En algún sitio ha debido haber errores. Todo lo que yo he dicho es que quizás podríamos llegar al poder entre hoy y 1898. Si eso no ocurre, la vieja sociedad burguesa podría seguir vegetando algún tiempo con tal de que un empujón no haga que se desmorone todo el viejo edificio carcomido. Un viejo envoltorio apolillado podrá sobrevivir a su muerte interna durante algunas décadas si no se altera el ambiente" ([11]).
En ese pasaje puede observarse tanto las ilusiones del movimiento de aquel entonces como su fuerza teórica subyacente. Las adquisiciones duraderas del partido socialdemócrata, sobre todo en el ámbito electoral y en Alemania, hicieron albergar esperanzas excesivas en la posibilidad de un progreso ineluctable hacia la revolución (y la propia revolución se iba incluso a considerar desde un enfoque semiparlamentario, a pesar de los advertencias repetidas contra el cretinismo parlamentario, algo central en la rápida progresión de la ideología reformista). Al mismo tiempo, las consecuencias de la incapacidad del proletariado para tomar el poder se plasman rápidamente en la supervivencia del capitalismo durante varias décadas como un "un viejo envoltorio apolillado", aunque Engels como la mayoría de los revolucionarios de entonces no se hubieran imaginado nunca que el sistema iba a sobrevivir en su fase de decadencia durante más de un siglo suplementario. Sin embargo, las bases teóricas que permitían anticipar una situación así están claramente inscritas en ese pasaje.
Rosa Luxemburg entabla la batalla contra el revisionismo
Y, sin embargo, precisamente porque la expansión imperialista de las décadas finales del siglo xix permitió al capitalismo conocer unas tasas de crecimiento enormes, se recuerda a ese período como el de una prosperidad y un progreso sin precedentes, un incremento constante del nivel de vida de la clase obrera, no sólo gracias a las condiciones objetivas favorables sino gracias a la influencia creciente del movimiento obrero organizado en sindicatos y en los partidos socialdemócratas. Así era, especialmente, en Alemania y fue en ese país donde el movimiento obrero se vio enfrentado a un reto de la mayor importancia: el auge del revisionismo.
Precedidos por los escritos de Eduard Bernstein a finales de los años 1890, los revisionistas defendían que la socialdemocracia debía reconocer que la evolución del capitalismo había invalidado algunos elementos fundamentales del análisis de Marx - especialmente la previsión de unas crisis cada vez más fuertes y el empobrecimiento del proletariado que debía ser su consecuencia. El capitalismo había demostrado que utilizando el mecanismo del crédito y organizándose en trusts y cárteles gigantescos, podría superar su tendencia a la anarquía y la crisis y, bajo la impulsión de un movimiento obrero bien organizado, otorgar concesiones cada vez mayores a la clase obrera. El objetivo "final", la revolución, plasmado en el programa socialdemócrata se volvía, de ese modo, superfluo y el partido debía reconocerse por lo que era de verdad: un partido socialdemócrata "reformista", que avanzaba hacia una transformación gradual y pacífica desde el capitalismo al socialismo.
Diferentes personalidades de la izquierda de la socialdemocracia replicaron a esos argumentos. En Rusia, Lenin, emprendió una polémica contra los economicistas que querían reducir el movimiento obrero a una cuestión de pan; en Holanda, Gorter y Pannekoek llevaron a cabo una polémica contra la influencia creciente del reformismo en los ámbitos sindical y parlamentario. En Estados Unidos, Louis Boudin escribió un libro importante, The Theoretical System of Karl Marx (1907), en respuesta a los argumentos de los revisionistas (volveremos sobre este tema más lejos). Pero fue sobre todo a Rosa Luxemburg a quien más se asocia a la lucha contra el revisionismo, una lucha basada en la noción central del marxismo de declive y hundimiento catastrófico del capitalismo.
Cuando se lee la polémica de Luxemburg contra Bernstein, Reforma social o Revolución, llama la atención hasta qué punto los argumentos de éste se han repetido desde entonces, cada vez que el capitalismo daba la impresión -superficial- de superar sus crisis.
"Bernstein considera que la decadencia general del capitalismo aparece como algo cada vez más improbable porque, por un lado, el capitalismo demuestra mayor capacidad de adaptación y, por el otro, la producción capitalista se vuelve cada vez más variada.
"La capacidad de adaptación del capitalismo, dice Bernstein, se manifiesta en la desaparición de las crisis generales, resultado del desarrollo del sistema de crédito, las organizaciones patronales, mejores medios de comunicación y servicios informativos. Se ve, secundariamente, en la persistencia de las clases medias, que surge de la diferenciación de las ramas de producción y la elevación de sectores enormes del proletariado al nivel de la clase media. Lo prueba además, dice Bernstein, el mejoramiento de la situación política y económica del proletariado como resultado de su movilización sindical" ([12]).
¡Cuántas veces no se nos habrá repetido que las crisis pertenecen al pasado!, y eso no sólo por parte de los ideólogos oficiales de la burguesía, sino también por quienes pretenden defender una ideología mucho más radical: que si hoy el capitalismo está organizado a escala nacional e incluso internacional, que si hay una posibilidad infinita de recurrir al crédito y demás manipulaciones financieras; ¡cuántas veces no nos habrán dicho que la clase obrera ha dejado de ser una fuerza revolucionaria puesto que ya no está inmersa en la miseria absoluta descrita por Engels en su libro sobre las condiciones de la clase obrera en Manchester, en 1844, o porque se diferenciaría cada vez menos de las clases medias! Esa era la matraca de los sociólogos de los años 1950 y 1960, a los que los adeptos de Marcuse y de Castoriadis les dieron un colorete radical; y se volvió a sacar una vez más durante los años 1990, tras el desmoronamiento del bloque del Este y el boom financiado a crédito, que no era otra cosa que un edificio destartalado cuyo enjalbegado de fachada se ha resquebrajado recientemente.
Contra esos argumentos, Luxemburg subrayó que la "organización" del capital en cárteles y mediante el crédito era una respuesta a las contradicciones del sistema que tendía a exacerbar esas contradicciones hasta niveles todavía más devastadores.
Luxemburg consideraba el crédito sobre todo como un medio de facilitar la extensión del mercado a la vez que concentraba el capital en cada vez menos manos. En aquel momento de la historia, existía la posibilidad verdadera para el capitalismo de extenderse y el crédito aceleraba esa expansión. Pero, al mismo tiempo, Rosa Luxemburg comprendió lo destructor del crédito debido a que esa expansión del mercado también era la base para el conflicto futuro entre la masa de las fuerzas productivas puestas en movimiento: "Vemos que el crédito en lugar de servir de instrumento para suprimir o paliar las crisis es, por el contrario, una herramienta singularmente potente para la formación de crisis. No puede ser de otra manera. El crédito elimina lo que quedaba de rigidez en las relaciones capitalistas. Introduce en todas partes la mayor elasticidad posible. Vuelve a todas las fuerzas capitalistas extensibles, relativas, y sensibles entre ellas al máximo. Esto facilita y agrava las crisis, que no son sino choques periódicos entre las fuerzas contradictorias de la economía capitalista" ([13]).
El crédito no era todavía lo que es en gran parte hoy, o sea, ya no tanto un medio de acelerar la expansión del mercado real, sino un mercado artificial por sí mismo, al que está cada día más enganchado el capitalismo. Su función como remedio que agrava la enfermedad es, en nuestra época, más evidente que nunca y, en especial, desde lo que se ha dado en llamar credit crunch (contracción del crédito) en 2008.
Luxemburg consideraba también que la tendencia del capitalismo y de los capitalistas a organizarse a nivel nacional e incluso internacional no era una solución, ni mucho menos, a los antagonismos del sistema, sino que contenía, al contrario, una potencialidad que los agudizaba a un nivel superior y más destructor: "(...) agravan la contradicción entre el carácter internacional de la economía capitalista mundial y el carácter nacional del estado: en la medida en que siempre las acompaña una guerra aduanera general que agudiza las diferencias entre los estados capitalistas. A ello debemos agregar la influencia decididamente revolucionaria que ejercen los cárteles sobre la concentración de la producción, el progreso de la técnica, etcétera.
"En otras palabras, cuando se los evalúa desde el punto de vista de sus últimas consecuencias sobre la economía capitalista, los cárteles y trusts son un fracaso como "medios de adaptación". No atenúan las contradicciones del capitalismo. Por el contrario, parecen instrumento de mayor anarquía. Estimulan el desarrollo de las contradicciones internas del capitalismo. Aceleran la llegada de la decadencia general del capitalismo" ([14]).
Esas previsiones (sobre todo cuando la organización del capital pasó de la fase de los cárteles a la de los "trusts de Estado nacional" que se enfrentaron por el control del mercado mundial en 1914) iban a quedar plenamente confirmadas durante el siglo xx.
Luxemburg también contestó a los argumentos de Bernstein según los cuales el proletariado no necesitaba hacer la revolución puesto que estaba disfrutando de un incremento del nivel de vida gracias a su organización eficaz en sindicatos y a la actividad de sus representantes en el parlamento. Rosa demostró que las actividades sindicales tenían unos límites internos, describiéndolos como un "trabajo de Sísifo" ([15]), necesario pero limitado constantemente en sus esfuerzos por incrementar la parte de los obreros en los productos de su trabajo a causa del crecimiento inevitable de la tasa de explotación debida al desarrollo de la productividad. Le evolución posterior en la vida del capitalismo iba a poner todavía más en evidencia sus límites históricos, pero incluso en una época en que la actividad sindical (al igual que en los ámbitos paralelos de la acción parlamentaria y cooperativista) era todavía válida para la clase obrera, los revisionistas alteraban ya la realidad cuando defendían la idea de que esas actividades podrían asegurar a la clase obrera una mejora constante e infinita de sus condiciones de vida.
Mientras que Bernstein veía una tendencia a que se atenuaran las relaciones de clase mediante la proliferación de empresas pequeñas y, por tanto, del crecimiento de la clase media, Luxemburg afirmaba la tendencia que iba a ser predominante en el siglo que iba a empezar: la evolución del capitalismo hacia formas de concentración y centralización gigantescas, tanto a nivel de las empresas "privadas" como del Estado y de las alianzas imperialistas. Otros de la izquierda revolucionaria como Boudin replicaban a la idea de que la clase obrera iba a convertirse en clase media diciendo que muchos trabajadores de "cuello blanco" y técnicos, los cuales, supuestamente, iban a "disolver" el proletariado eran, en realidad, un resultado del proceso de proletarización, una tendencia que se ha acentuado también durante las últimas décadas. Las palabras de Boudin en 1907 son hoy muy evocadoras de la actualidad al igual que los argumentos especiosos que aquéllas combatían: "Una gran proporción de lo que se llama clase media y que como tal aparece en las estadísticas sobre ingresos, es, en realidad, una parte del proletariado ordinario, y la nueva clase media, sea cual sea, es mucho menos amplia que lo que aparece en las estadísticas de ingresos. Esa confusión viene, por un lado, del viejo prejuicio profundamente arraigado de que Marx habría atribuido la propiedad de crear valor únicamente al trabajo manual y, por otra parte, a la disociación entre la función de dirección y la de la posesión de hecho de la propiedad por la compañía, como se ha dicho antes. Habida cuenta de esos elementos, una gran parte del proletariado se contabiliza como clase media, o sea como la capa más baja de la clase capitalista. Así ocurre con la mayoría de esos empleados, hoy en aumento, cuya remuneración ya no se expresa en términos de "sueldo a destajo", sino en términos de "salario". Todos esos asalariados, sea cual sea su salario, que son la mayoría, o, al menos, una elevada proporción de la "nueva" clase media, forman tan parte del proletariado como el simple obrero a jornal" ([16]).
Todo recto hacia la debacle de la civilización burguesa
La crisis económica patente de hoy ocurre en una fase muy avanzada de la decadencia del capitalismo. Rosa Luxemburg replicaba a Bernstein en una época que ella caracterizó, con una notable lucidez repetimos, que no era todavía la del declive, pero cuya proximidad aparecía cada vez más evidente. El pasaje citado abajo lo escribió en respuesta a la cuestión empírica (y empirista) de Bernstein: ¿por qué no se reprodujo el antiguo ciclo decenal desde principios de los años 1870? Luxemburg insiste en su respuesta en que ese ciclo es, en realidad, la expresión de la fase juvenil del capitalismo; en ese momento el mercado mundial estaba en un "período de transición" entre su época de crecimiento máximo y el inicio de una época de declive: "El mercado mundial sigue desarrollándose. Alemania y Austria sólo durante los años 1870 entraron en una fase de verdadera producción industrial a gran escala; Rusia sólo en los años 1880; Francia está todavía en gran parte en una fase de pequeña producción; los estados balcánicos, en su mayor parte, no han salido totalmente de la economía natural; y sólo fue en los años 1880 cuando las Américas, Australia y África iniciaron un comercio ampliado y regular con Europa. De modo que tenemos ahora ya rematada una apertura repentina y amplia de nuevas áreas de la economía capitalista cómo había ocurrido periódicamente hasta los años 1870; pertenecen ya pues al pasado las crisis de juventud que siguieron a esos desarrollos periódicos. Por otra parte, no hemos llegado todavía al nivel de desarrollo y de agotamiento del mercado mundial que provocará la colisión periódica, fatal, entre las fuerzas productivas y los límites del mercado, lo cual significa la verdadera vejez del capitalismo. Estamos en una fase en la que las crisis acompañan más bien el auge del capitalismo y no todavía su declive" ([17]).
Es interesante notar que en la segunda edición de su folleto, publicado en 1908, Rosa Luxemburg omitió ese pasaje y el párrafo siguiente, y menciona la crisis de 1907-1908, cuyo centro fue precisamente las naciones industriales más poderosas: evidentemente, para Luxemburg, "el período de transición" estaba llegando a su fin.
Además también alude a que la espera anterior de un nuevo período que se abriría por "una gran crisis comercial" podría ser un error; ya en Reforma social o Revolución subraya el incremento del militarismo, una evolución que iba a ser cada día más preocupante. Fue sin duda la posibilidad de que la apertura de un nuevo período estuviera marcada por la guerra, y no por una crisis económica abierta, lo que inspira la siguiente observación: "Hasta ahora la teoría socialista afirmaba que el punto de partida para la transformación hacia el socialismo sería una crisis general catastrófica. En esta concepción debemos distinguir dos aspectos: la idea fundamental y su forma exterior. La idea fundamental es la afirmación de que el capitalismo, en virtud de sus propias contradicciones internas, avanza hacia una situación de desequilibrio que le impedirá seguir existiendo. Había buenas razones para concebir que la coyuntura asumiría la forma de una catastrófica crisis comercial general. Pero su importancia es secundaria frente a la idea fundamental" ([18]).
Pero fuera cual fuera la forma que tomara "la crisis de senilidad" del capitalismo, Rosa Luxemburg insistía en que sin esa idea de la caída catastrófica del capitalismo, el socialismo acabaría siendo una simple utopía:
"Pero aquí surge el interrogante: en ese caso, ¿cómo y por qué alcanzaremos el objetivo final? Según el socialismo científico, la necesidad histórica de la revolución socialista se revela sobre todo en la anarquía creciente del capitalismo, que provoca el impasse del sistema. Pero si uno concuerda con Bernstein en que el desarrollo capitalista no se dirige hacia su propia ruina, entonces el socialismo deja de ser una necesidad objetiva. (...) La teoría revisionista llega así a un dilema. O la transformación socialista es, como se decía hasta ahora, consecuencia de las contradicciones internas del capitalismo, que se agravan con el desarrollo del capitalismo y provocan inevitablemente, en algún momento, su colapso (en cuyo caso "los medios de adaptación" son ineficaces y la teoría del colapso es correcta); o los "medios de adaptación" realmente detendrán el colapso del sistema capitalista y por lo tanto le permitirán mantenerse mediante la supresión de sus propias contracciones. En ese caso, el socialismo deja de ser una necesidad histórica. Se convierte en lo que queráis llamarlo, pero ya no es resultado del desarrollo material de la sociedad.
"Este dilema conduce a otro. O el revisionismo tiene una posición correcta sobre el curso del desarrollo capitalista y, por tanto, la transformación socialista de la sociedad es sólo una utopía, o el socialismo no es una utopía y la teoría de "los medios de adaptación" es falsa. He ahí la cuestión en pocas palabras" ([19]).
En ese pasaje, Luxemburg hace resaltar con claridad diáfana el vínculo estrecho entre el enfoque revisionista y el rechazo de la visión marxista del declive del capitalismo y, a la inversa, la necesidad de esa teoría como piedra angular de una idea coherente de la revolución. En el próximo artículo de esta serie examinaremos cómo Rosa Luxemburg y otros intentaron ubicar los orígenes de la crisis que se avecinaba en el proceso subyacente de la acumulación capitalista.
Gerrard
[1]) Ver, por ejemplo, el artículo: "1895-1905: la perspectiva revolucionaria oscurecida por las ilusiones parlamentarias", Revista internacional no 88 https://es.internationalism.org/rint88-comunismo [70].
[2]) Aufheben nos 2 et 3 https://libcom.org/aufheben [71]
[3]) Ídem, no 2, traducido por nosotros.
[4]) Traducción nuestra.
[5]) Traducido de la edición francesa (editorial "Les bons caractères", 2004).
[6]) Traducido de https://marxists.org/francais/inter_soc/spd/18910000.htm [72]
[7]) https://www.marxists.org/francais/engels/works/1891/00/18910000.htm [73]
[8]) "Carta de Engels a Florence Kelley Wischnewetsky", 3/02/1886, traducida del inglés por nosotros.
[9]) "Carta a Nikolai Danielson", 22/09/1892, traducido del inglés por nosotros.
[10]) 15/12/1887, traducido del inglés por nosotros.
[11]) Traducido del inglés por nosotros.
[12]) 1ª parte, "El método oportunista"
https://www.marxists.org/espanol/luxem/01Reformaorevolucion_0.pdf [74]
[13]) "La adaptación del capitalismo", ídem.
[14]) Ibídem.
[15]) Según la mitología griega, Sísifo fue castigado en el infierno a empujar una piedra enorme cuesta arriba por una ladera empinada, pero antes de que alcanzase la cima de la colina la piedra siempre rodaba hacia abajo, y Sísifo tenía que empezar de nuevo desde el principio.
[16]) The Theoretical System of Karl Marx, 1907, traducido del inglés por nosotros.
[17]) Cap. 2, traducido del inglés por nosotros.
[18]) Cap. 1.
[19]) ídem.
Series:
Herencia de la Izquierda Comunista:
Rubric:
Debate interno en la CCI (V) - La sobreproducción crónica, un obstáculo infranqueable para la acumulación capitalista
- 3347 lecturas
La deuda mundial está llegando a una cotas estratosféricas que ya no permitirán, como antes, "relanzar la economía" mediante el aumento del endeudamiento, si no es acabando con toda la credibilidad financiera de los Estados y del valor de las monedas. Ante esta situación, la responsabilidad de los revolucionarios es analizar en profundidad los medios con los que el capitalismo ha conseguido hasta ahora prolongar artificialmente la vida del sistema mediante toda una serie de "trampas" con sus propias leyes. Es el único método que pueda darnos la clave de una evaluación pertinente del atolladero ante el que hoy se encuentra la burguesía mundial.
El estudio del periodo que se ha dado en llamar de los "Treinta Gloriosos", unos años tan alabados y añorados por la burguesía, no debe ser una excepción en esa atención que deben mantener los revolucionarios. A ellos les incumbe rebatir las interpretaciones que de esos años dan los defensores del capitalismo, especialmente quienes quieren convencernos que puede reformarse, pero también mediante la confrontación fraterna de los puntos de vista diferentes que existen al respecto en el campo proletario. Es el objeto del debate abierto por nuestra organización hace ahora dos años en las columnas de esta Revista internacional (1).
En la CCI se criticó la idea desarrollada en nuestro folleto La decadencia del capitalismo de que las destrucciones de la Segunda Guerra mundial habrían sido, gracias a los mercados de la reconstrucción, el origen del boom de los años 1950 y 1960. Esa crítica se concretó en la tesis llamada "mercados extra-capitalistas y endeudamiento". Como este nombre lo sugiere, esta tesis considera que fue la venta en los mercados extracapitalistas y la venta a crédito lo que, durante los años 1950 y 1960, sirvió de motor a la acumulación capitalista y no las medidas keynesianas, como lo afirma la otra tesis llamada keynesiano-fordista[1]([2]). En la Revista internacional no 138 publicamos una contribución firmada por Salomé y Ferdinand que defendía ese enfoque. Esta contribución, al plantear una serie de argumentos todavía no discutidos públicamente, relanzó el debate. Este artículo, a la vez que contesta a nuestros compañeros, se propone los objetivos siguientes: recordar las bases de la tesis mercados extracapitalistas y endeudamiento; presentar estadísticas que, a nuestro parecer, ilustran su validez; y examinar lo que este análisis implica en el marco global de análisis de la CCI sobre el período de decadencia del capitalismo ([3]).
El análisis defendido en el folleto Decadencia del capitalismo otorgaba cierta racionalidad económica à la guerra (o sea con consecuencias económicas positivas). En esto dicho análisis estaba en contradicción con textos anteriores de nuestra organización, en los cuales se afirmaba: "... todas esas guerras, como las dos guerras mundiales, [...] en ningún momento permitieron el mas mínimo progreso en el desarrollo de las fuerzas productivas, al contrario de las del siglo pasado, sino que no han tenido otro resultado que la destrucción masiva, dejando totalmente exangües a los países en donde tuvieron lugar, y eso sin contar las horribles matanzas que provocaron" ([4]).
El error de nuestro folleto se debe, a nuestro parecer, a una aplicación precipitada y errónea del pasaje siguiente del Manifiesto comunista: "¿Cómo se sobrepone a las crisis la burguesía? De dos maneras: destruyendo violentamente una gran masa de fuerzas productivas y conquistándose nuevos mercados, a la par que procurando explotar más concienzudamente los mercados antiguos".
En realidad, el sentido de esas líneas no es atribuir a la destrucción de los medios de producción la virtud de abrir nuevos mercados solventes capaces de relanzar la máquina económica. Según el conjunto de los escritos económicos de Marx, los efectos de la destrucción de capital (o más bien su desvalorización) deben interpretarse como factores que desatascan el mercado y frenan la tendencia decreciente de la cuota de ganancia ([5]).
La tesis llamada del "capitalismo de Estado keynesiano-fordista" da una interpretación de la "prosperidad" de los años 1950 y 1960 diferente, tanto de la defendida en la Decadencia del capitalismo como de la que defiende la tesis de los mercados extracapitalistas y el endeudamiento:
"El incremento asegurado de las ganancias, de los gastos del Estado y de los salarios reales, pudieron garantizar la demanda final tan indispensable para que se cierre la acumulación capitalista" ([6]).
Frente a esta idea, ya se han avanzado los argumentos siguientes:
a) Subir los sueldos por encima de lo necesario para la reproducción de la fuerza de trabajo es sencillamente, desde el punto de vista capitalista, un despilfarro de plusvalía que en ningún modo podría servir en el proceso de la acumulación. Además, si bien es cierto que el aumento del consumo obrero (gracias a los aumentos de salario) y de los gastos del Estado permiten dar salida a una producción creciente, la consecuencia es que se esteriliza la riqueza producida, la cual no encuentra dónde emplearse para valorizar el capital ([7]).
b) Entre las ventas realizadas por el capitalismo, la parte que puede dedicarse a la acumulación del capital, y que sirve para su enriquecimiento real, corresponde a las ventas realizadas en las relaciones comerciales con los mercados extracapitalistas (internos o externos). Es el único medio que evita que el capitalismo se encuentre en la situación descrita por Marx en la que "los capitalistas intercambian entre sí y consumen su producción", lo cual "no permite en absoluto una valorización del capital" ([8]).
En su artículo de la Revista internacional nº 138, los compañeros Salomé y Ferdinand vuelven sobre ese tema. Precisan esta vez, con toda la razón a nuestro entender, lo que consideran ser el marco de este debate: "Se puede responder [...] que tal incremento del mercado no es suficiente para realizar toda la parte de la plusvalía necesaria para la acumulación. Eso es cierto desde un punto de vista general y a largo plazo. Nosotros, defensores de la tesis llamada "capitalismo de Estado keynesiano-fordista" no pensamos haber encontrado una solución a las contradicciones inherentes del capitalismo, una solución que pueda repetirse a voluntad".
E ilustran mediante un esquema (basado en los que usa Marx en el segundo volumen de El Capital, para presentar el problema de la reproducción ampliada) cómo la acumulación puede proseguir a pesar de que una parte de la plusvalía se reserve deliberadamente para los obreros en forma de aumentos de sueldo. Desde su punto de vista, la misma lógica subyacente explica también el carácter no indispensable de un mercado extracapitalista en el desarrollo del capitalismo: "Si las condiciones se dan tal como los esquemas presuponen y si aceptamos las consecuencias (condiciones y consecuencias que se pueden analizar separadamente), por ejemplo un gobierno que controla toda la economía, teóricamente puede organizarla de tal manera que la acumulación funcione según el esquema."
Para los compañeros, el balance para el capitalismo de esta distribución de plusvalía, aunque frene la acumulación, es, sin embargo, positivo al permitir ampliar el mercado interior: "Si esta ganancia es suficientemente elevada los capitalistas pueden aumentar al mismo tiempo los salarios sin perder todo el incremento de la plusvalía extraída" [...] "Un aumento general de los salarios significa un incremento de estos mercados igualmente." [...] "El único efecto "dañino" que tiene este "despilfarro de plusvalía" es que el aumento de la composición orgánica del capital se produce más lentamente de lo que podía (con un ritmo más frenético)".
Estamos de acuerdo con lo que los compañeros constatan en cuanto a los efectos de ese "despilfarro de plusvalía". Pero, respecto a ese despilfarro, también dicen: "pero no se puede afirmar que este "despilfarro de plusvalía" no pueda de ningún modo participar en el proceso de la acumulación. Al contrario, esta distribución de las ganancias obtenidas por el aumento de productividad participa plenamente en la acumulación".
Está claro, como así los reconocen los propios compañeros, que ese despilfarro no participa en el proceso de la acumulación mediante la inyección de capital en el proceso de producción, pues, en realidad, desvía de su finalidad capitalista, que es la acumulación, el capital que podría acumularse. Podrá tener una utilidad momentánea para la burguesía, sin la menor duda, puesto que permite mantener, artificialmente, cierto nivel de actividad económica. Y pospone así los problemas causados por la falta de salidas mercantiles a la producción capitalista. Eso es lo característico de las medidas keynesianas, pero, repitámoslo, eso no sirve en el proceso de acumulación. Es participar en el proceso productivo de la decadencia del capitalismo durante la cual, ese sistema, cada vez más entorpecido en su funcionamiento "normal", tiene que multiplicar sus gastos improductivos para mantener la actividad económica. Ese despilfarro se añade además al ya gigantesco de los gastos militares o de encuadramiento social, etc. Es, espoleado por la necesidad de crear un mercado interior artificial, un gasto tan irracional e improductivo como esos gastos mencionados.
Las medidas keynesianas favorecieron un crecimiento muy importante de los PIB (Producto Interior Bruto) de los países más industrializados en los años 1950-60, dando la ilusión de un retorno duradero a la prosperidad de la fase ascendente del capitalismo. Pero la riqueza creada realmente durante ese periodo se incrementó necesariamente a un ritmo mucho más modesto, pues una parte significativa del crecimiento del PIB se realizó gracias a los gastos improductivos ([9]).
Para terminar con esta parte, examinaremos otra implicación del razonamiento de los camaradas que significaría que: "A ese nivel, no hay necesidad alguna de mercados extracapitalistas".
Contrariamente a lo que anuncian los compañeros no hemos encontrado ningún argumento nuevo que ponga en entredicho la necesidad de un comprador exterior a las relaciones de producción capitalistas. El esquema propuesto pone efectivamente en evidencia que: "un gobierno que controla toda la economía puede teóricamente organizarla" de tal modo que se realice la ampliación de la producción (gracias al aumento tanto de los medios de producción como de los medios de consumo), sin recurrir a un comprador exterior y entregando a los obreros más de lo necesario en el coste social de la reproducción de su fuerza de trabajo. Sí, pero eso no es una acumulación ampliada tal como se practica bajo el capitalismo. Más precisamente, es imposible que en el capitalismo pueda realizarse semejante acumulación ampliada, sea cual fuere el control del Estado sobre la sociedad, se entregue o no un sobresalario a los obreros.
La explicación que da Rosa Luxemburg a esa imposibilidad cuando describe la espiral sin fin de los esquemas de la acumulación ampliada (elaborados por Marx en el libro II de El Capital) se refiere a las condiciones concretas de la producción capitalista: "Según el esquema de Marx, el movimiento [de la acumulación] parte de la sección I, de la producción de los medios de producción. ¿Quién necesita estos medios de producción aumentados? El esquema responde: los necesita la sección II para poder elaborar más medios de subsistencia. ¿Pero quién necesita los medios de subsistencia aumentados? El esquema responde: justamente la sección I, porque ahora ocupa más obreros. Nos movemos indudablemente en un círculo vicioso. Elaborar más medios de consumo simplemente para alimentar más obreros, y elaborar más medios de producción, simplemente para dar ocupación a aquel aumento de obreros, es un absurdo desde un punto de vista capitalista" ([10]).
Es oportuno, en esta etapa de la reflexión, examinar una observación de nuestros compañeros: "Si no hubiera créditos y fuera necesario concretar en dinero toda la producción anual en una sola vez en el mercado, entonces sí que debería existir un comprador externo a la producción capitalista. Pero no es ese el caso."
Estamos de acuerdo con nuestros compañeros en decir que no es necesario que en cada ciclo de la producción haya un comprador externo, y menos todavía al existir el crédito. Dicho lo cual, eso no elimina el problema sino que lo dilata y lo difiere en el tiempo, permitiendo que el problema se plantee menos a menudo pero con mayor gravedad cada vez ([11]). Si un comprador exterior aparece al final de, por ejemplo, 10 ciclos de acumulación que hayan implicado a sectores I y II, y compra tantos medios de producción o de consumo necesarios para reembolsar las deudas contraídas durante esos 10 ciclos de acumulación, entonces todo marcha bien para el capitalismo. Pero si al final del proceso no hay comprador exterior, las deudas acumuladas no serán nunca reembolsadas o solo lo serán mediante nuevos préstamos. La deuda se hincha entonces inevitable y desmesuradamente hasta que estalla una crisis cuyo efecto será impulsar un nuevo endeudamiento. Es ese exactamente el mecanismo que hemos visto repetirse con mayor o menor gravedad desde finales de los años 1960.
Redistribuir una parte de la plusvalía extraída con aumentos de sueldo significa, en fin de cuentas, aumentar el coste de la fuerza de trabajo. Y eso no elimina, ni mucho menos, "la espiral sin fin" de la que hablaba Rosa Luxemburg. En un mundo formado únicamente por capitalistas y obreros, no hay respuesta a la pregunta que Marx plantea sin cesar en El Capital (Libro II): "pero ¿de dónde viene el dinero necesario para financiar el aumento tanto de los medios de producción como los de consumo"?
En otro pasaje de La acumulación del capital, Rosa Luxemburg retoma esa problemática explicitando simplemente:
"Una parte de la plusvalía la consume la clase capitalista misma en forma de medios de subsistencia y se guarda en el bolsillo el dinero mutuamente cambiado. ¿Pero quién le toma los productos en que está incorporada la otra parte capitalista de la plusvalía? El esquema responde: en parte, los capitalistas mismos en cuanto elaboran nuevos medios de producción, para ampliar estos; en parte, nuevos obreros que son necesarios para el empleo de aquellos medios de producción. Pero en el sistema capitalista, para hacer que trabajen nuevos obreros con nuevos medios de producción, hay que tener antes un fin para la ampliación de la producción, una nueva demanda de los productos que se quiere elaborar [...]
"¿De dónde viene el dinero para la realización de la plusvalía en las condiciones de la acumulación, o sea del no consumo, de la capitalización de una parte de la plusvalía?" ([12])
En realidad el propio Marx dará una respuesta a esa pregunta: los "mercados extranjeros" ([13]).
Hacer intervenir un comprador exterior a las relaciones de producción capitalistas resuelve, según Rosa Luxemburg, el problema de la posibilidad de la acumulación. Esto resuelve igualmente esa otra contradicción de los esquemas de Marx resultante del ritmo diferente en la evolución de la composición orgánica del capital en las dos secciones (la de los medios de producción y la de los medios de consumo) ([14]). Nuestros dos compañeros vuelven a tratar en su texto esa contradicción que Rosa Luxemburg puso de relieve: "esta distribución de las ganancias obtenidas por el aumento de productividad [...] atenúa exactamente el problema detectado por R. Luxemburg en el capítulo 25 de La acumulación del capital donde argumenta contundentemente que con la tendencia hacia una composición orgánica del capital cada vez más elevada un intercambio entre los dos sectores principales de la producción capitalista (producción de medios de producción por un lado, de medios de consumo por el otro) es imposible a largo plazo".
A este respecto, los compañeros hacen el siguiente comentario: "F. Sternberg considera este punto de reflexión de R. Luxemburg como el más fuerte que ‘todos aquellos que criticaron a Rosa Luxemburg se han cuidado celosamente de abordar ([15])"
En esto tampoco compartimos nosotros la posición de los compañeros ni la de Sternberg, la cual no corresponde, en realidad, a la manera con la que Rosa Luxemburg plateó el problema.
En efecto, para la propia Rosa Luxemburg, esa "contradicción" se resuelve en la sociedad mediante la inversión de: "una porción cada vez mayor de la plusvalía acumulable en la sección de medios de producción en lugar de en los medios de consumo. Como las dos secciones de la producción no son más que dos ramas de la misma producción social total o, si se prefiere, dos sucursales que pertenecen al mismo "capitalista total", no puede objetarse nada a la hipótesis de una transferencia constante de una parte de la plusvalía acumulada de una sección a la otra, según las necesidades técnicas; esta hipótesis corresponde de hecho a la práctica corriente del capital. Sin embargo, esa suposición no es válida mientras no consideremos la plusvalía capitalizable en términos de valor" ([16]).
Esta última suposición implica que haya "compradores exteriores" que intervengan regularmente en la sucesión de los ciclos de acumulación.
De hecho esa "contradicción" no corre el riesgo de desembocar en una imposibilidad de intercambio entre las dos secciones de la producción, sino es en el mundo abstracto de los esquemas de la reproducción ampliada desde el momento en que no interviene "un comprador exterior". En efecto, "según el propio Marx, el progreso de la técnica se expresa en el crecimiento relativo del capital constante en comparación con el variable. De ahí la necesidad de una modificación constante en la distribución de la plusvalía capitalizada entre c y v".
Ahora bien, "Los capitalistas del esquema marxista no están en situación de alterar a su antojo esta distribución; pues, en la capitalización, se hallan ligados de antemano a la forma real de su plusvalía [Ndlr : medios de producción o medios de consumo]. Como, según el supuesto de Marx, toda la ampliación de la producción se verifica, exclusivamente, con los propios medios de producción y de consumo elaborados en forma capitalista" ([17]).
Podemos entender perfectamente que los compañeros no hayan estado nunca convencidos por las demostraciones de Rosa Luxemburg sobre la necesidad de un comprador exterior que permita la acumulación capitalista (o, en su defecto, mediante un recurso al crédito, el cual sería entonces "no reembolsable"). En cambio, de lo que no nos hemos enterado bien es en qué se basan las objeciones que ellos formulan para poner en entredicho las posiciones principales de esa teoría, unas objeciones que se basan sobre todo en Sternberg, del que nos parece que hay buenas razones para pensar que no asimiló bien del todo el fondo de la teoría de la acumulación de Rosa Luxemburg ([18]).
Como ya hemos señalado en contribuciones precedentes, el hecho de que los sobresalarios entregados a los obreros no sirvan para aumentar ni el capital constante ni el variable ya es suficiente para concluir que esos gastos son despilfarros totales (desde el punto de vista de la racionalidad capitalista). Desde el punto de vista estrictamente económico, el aumento de los gastos personales de los capitalistas habría producido el mismo efecto. Para llegar a esa conclusión no hacía falta recurrir a Rosa Luxemburg ([19]). Dicho lo cual, si nos ha parecido necesario responder a las objeciones que nuestros compañeros hacen a la teoría de la acumulación del capital defendida por Rosa Luxemburg, es porque el debate sobre este tema sirve para dar unas bases más amplias y profundas para comprender no sólo el fenómeno de los Treinta gloriosos, sino también el problema de la sobreproducción, problema del que difícilmente se podrá negar que está hoy en el meollo de los problemas actuales del capitalismo.
La parte de los mercados extracapitalistas
y del endeudamiento en la acumulación de los años 1950 y 1960
Dos factores originaron el incremento de los PIB durante esos años:
- el aumento de la riqueza real de la sociedad a través del proceso de acumulación del capital;
- toda una serie de gastos improductivos en aumento, consecuencia del desarrollo del capitalismo de Estado y, en particular, de las políticas keynesianas puestas entonces en práctica.
En esta parte vamos a interesarnos por la manera con la que se realizó la acumulación. Fue la apertura y la explotación acelerada de los mercados extracapitalistas lo que originó la fase de muy alta expansión del capitalismo que se había iniciado en la segunda mitad del siglo xix y a la que puso fin la guerra de 1914. La fase de la decadencia del capitalismo se caracteriza por la insuficiencia de esos mercados respecto a unas necesidades cada vez más importantes de dar salida a las mercancías. ¿Debe deducirse de eso que los mercados extracapitalistas sólo han tenido un papel marginal en la acumulación durante el periodo en la vida del capitalismo abierto por la guerra en 1914? Si así fuera, esos mercados no podrían explicar, ni siquiera en parte, la acumulación realizada en los años 1950 y 1960. Es la respuesta que dan nuestros camaradas en su contribución:
"Para nosotros el misterio de los "Treinta gloriosos" no puede explicarse por los restos de mercados extracapitalistas, ya que estos desde la Primera Guerra Mundial son insuficientes respecto a las necesidades de la acumulación ampliada alcanzada por el capitalismo."
Nosotros pensamos, al contrario, que los mercados extracapitalistas desempeñaron un papel importante en la acumulación, especialmente a principios de los años 1950, decayendo después progresivamente hasta finales de los 60. Conforme se iban haciendo insuficientes, fue la deuda la que tomó el relevo, haciendo la función de comprador exterior al capitalismo. Se trababa, evidentemente, de un endeudamiento de "nuevo tipo", una deuda cuya característica es la de no poder reducirse. Es a ese período al que hay que remontarse para encontrar el origen del fenómeno de explosión de la deuda mundial tal como hoy la conocemos, aunque, claro está, la contribución en valor a la deuda mundial actual de las décadas de 1950 y 1960 es más que modesta.
Los mercados extracapitalistas
Estadísticamente es en 1953 cuando culmina la parte de las exportaciones de los países desarrollados hacia los coloniales, valorada en porcentaje de los exportaciones mundiales (cuadro 1, la curva de las importaciones de los países coloniales se supone que es la misma que la de las exportaciones de los países desarrollados hacia países coloniales). La tasa de 29 % alcanzada entonces da una idea de la importancia de las exportaciones hacia los mercados extracapitalistas de los países coloniales, pues, en aquel entonces, los mercados coloniales eran todavía mayoritariamente extracapitalistas. Después disminuirá ese porcentaje para situarse en 22 % de las exportaciones en 1966. En la realidad, el decrecimiento de ese porcentaje, en relación, esta vez, con los PIB y no ya con las exportaciones, es más rápido todavía, pues durante ese período, los PIB aumentan más rápidamente que las exportaciones.
Cuadro 1. - Importaciones de los mercados coloniales en porcentaje de las importaciones mundiales
(Esquema tomado de BNP Guide statistique 1972; Fuentes: P. Bairoch op. cit. - Comunicado de la OCDE, noviembre 1970)
A las exportaciones en dirección de los mercados extracapitalistas de las colonias, hay que añadir las ventas realizadas en países capitalistas como Francia, Japón, España, etc., a sectores que, como el sector agrícola, estaban todavía poco integrados en las relaciones de producción capitalistas. Y también, en la Europa oriental seguía existiendo todavía un mercado extracapitalista, pues el resultado de la Primera Guerra mundial había condenado a esos países a un estancamiento en su desarrollo capitalista ([20]).
Así pues, si se considera la totalidad de las ventas realizadas por las regiones dominadas por relaciones de producción capitalista hacia las regiones que todavía producían según relaciones precapitalistas, se trate de mercados exteriores o interiores, se da uno cuenta de que éstas pudieron sustentar una parte importante del crecimiento real durante los Treinta Gloriosos, o, al menos, durante los años 1950. La última parte de este artículo tratará sobre cómo evaluar el nivel de la saturación de los mercados en el momento de la entrada del capitalismo en su fase de decadencia, para así definirla mejor.
El endeudamiento
Al iniciarse nuestro debate interno, los defensores de la tesis del keynesiano-fordismo contradecían nuestra hipótesis (que otorgaba un papel al endeudamiento en los años 1950 y 1960 para mantener la demanda) diciendo que: "la deuda total no aumenta prácticamente durante el periodo 1945-1980: se dispara únicamente como respuesta a la crisis. El endeudamiento no puede, por lo tanto, explicar el crecimiento vigoroso de la posguerra".
El problema está en saber qué significa ese "prácticamente" y si, a pesar de todo, no sería suficiente para permitir concluir la acumulación, como complemento de los mercados extracapitalistas.
Es bastante difícil encontrar datos estadísticos sobre la evolución de la deuda mundial durante los años 1950-60 para la mayoría de los países, excepto Estados Unidos.
Disponemos de la evolución de la deuda total y del PNB estadounidenses, año por año, entre 1950 y 1969. El estudio de esos datos (cuadro 2) debe permitirnos contestar a la pregunta siguiente: ¿Es posible que cada año, el incremento de la deuda haya sido suficiente para asumir el incremento del PIB que no corresponde a ventas realizadas en mercados extracapitalistas? Como queda dicho, en cuanto éstos empiezan a faltar le toca al endeudamiento servir de comprador exterior a las relaciones de producción capitalistas ([21]).
El incremento del valor de la deuda en relación porcentual con el valor del PIB es, para el período referido, de 185 %. O sea, el aumento en valor de la deuda es casi el doble, en 20 años, que el del PIB. Ese resultado demuestra que la evolución del endeudamiento en Estados Unidos es tal que sólo ese endeudamiento habría podido asegurar con creces y de manera general, el crecimiento del PIB de dicho país durante ese período (y hasta participar en el crecimiento de algún que otro país suplementario) sin necesidad de recurrir a la venta en mercados extracapitalistas. Se observa, además, que cada año, excepto 1951, el incremento de la deuda es superior a la del PIB (o sea que únicamente en 1951, la diferencia entre aumento de la deuda y aumento del PIB es negativa). Lo cual quiere decir que, para cada uno de esos años, excepto uno, fue la deuda la que habría asumido el aumento del PIB, lo cual era de lo más necesario a causa de la contribución de los mercados extracapitalistas en esa misma época.
¿Qué conclusión se puede sacar de esta reflexión sobre Estados Unidos?: la propia realidad de la evolución de la deuda en ese país no desmiente el análisis teórico de que el recurso al crédito tomó el relevo de la venta a los mercados extracapitalistas para permitir la acumulación. Aunque una conclusión así no pueda generalizarse automáticamente a los demás países industrializados, al tratarse de la mayor potencia económica mundial, le da cierto valor universal, confirmado, por ejemplo, por lo ocurrido en la RDA. Disponemos, sobre este país, de estadísticas relativas a la evolución de la deuda en función del PNB (cuadro 3) que ilustran la misma tendencia.[22]
¿Qué implicaciones para nuestro análisis de la decadencia?
¿Qué nivel de saturación de los mercados en 1914?
La Primera Guerra mundial estalla en la cúspide de prosperidad de la economía capitalista mundial. No la precedió ninguna crisis que se manifestara abiertamente en el plano económico. Sin embargo, el origen del conflicto mundial fue, sin lugar a dudas, la inadecuación creciente entre el desarrollo de las fuerzas productivas y las relaciones de producción y, a través de ese conflicto, la entrada del capitalismo en su fase de decadencia. La condición del desarrollo del sistema es la conquista de los mercados extracapitalistas, de modo que una vez terminada la conquista colonial y económica del mundo por las metrópolis capitalistas las lleva a enfrentarse entre sí por sus mercados respectivos.
Contrariamente a la interpretación de nuestros compañeros Salomé y Ferdinand, la situación no significa que: "éstos [los mercados extracapitalistas] desde la Primera Guerra mundial son insuficientes respecto a las necesidades de la acumulación ampliada alcanzada por el capitalismo". Si así fuera, la crisis se habría manifestado a nivel puramente económico antes de 1914.
La cita siguiente de Rosa Luxemburg describe precisamente esas características del período (rivalidades imperialistas en torno a los territorios no capitalistas todavía libres: "El imperialismo es la expresión política del proceso de la acumulación del capital en su lucha para conquistar los medios no capitalistas que no se hallen todavía agotados. Geográficamente, estos medios abarcan, aun hoy, los más amplios territorios de la Tierra" ([23]).
En varias ocasiones Rosa Luxemburg retomará la descripción del estado del mundo de aquella época:
"Junto a los viejos países capitalistas hay, incluso en Europa, países donde la producción campesina y artesana es, con mucho, todavía dominante en la economía, por ejemplo en Rusia, los países balcánicos, Escandinavia, España. Y, en fin, además de la Europa capitalista y Norteamérica, existen inmensos continentes en donde la producción capitalista sólo está instalada en algunos lugares poco numerosos y aislados, mientras que en el resto de los territorios existen todas las estructuras económicas posibles, desde el comunismo primitivo hasta la sociedad feudal, campesina y artesana" ([24]).
"En realidad, "la guerra mundial, aún siendo, en última instancia, un producto de las contradicciones económicas del sistema, estalló antes de que esas contradicciones pudieran expresarse a nivel "puramente" económico. La crisis de 1929 fue pues la primera crisis económica mundial del período de decadencia" ([25]).
Si 1929 fue la primera expresión significativa, durante la decadencia, de la insuficiencia de mercados extracapitalistas, ¿significa eso que, desde entonces, es imposible que éstos desempeñen un papel significativo en le prosperidad capitalista?
Las amplísimas zonas precapitalistas existentes por el mundo entero en 1914 no pudieron ser "asimiladas" durante los 10 años anteriores a 1929, período que no estuvo precisamente marcado por una intensa actividad económica mundial. Y durante los años 1930 y buena parte de los 40, la economía siguió funcionando a ritmo lento. Por eso, la crisis de 1929, aunque sí pone de relieve que se alcanzaron entonces los límites de los mercados extracapitalistas, no por eso marca el final de toda posibilidad de que dichos mercados pudieran seguir desempeñando un papel significativo en la acumulación del capital.
La explotación de un mercado extracapitalista virgen, o la mejor explotación de un antiguo mercado extracapitalista, depende en gran parte de factores como la productividad del trabajo en las metrópolis capitalistas con el resultado de una mayor competitividad de las mercancías producidas y de los medios de transporte de que dispone el capital para la circulación de las mercancías. Esos factores fueron el motor de la expansión del capitalismo por el mundo entero como así lo puso de relieve El Manifiesto comunista ([26]). La descolonización, además, favoreció la rentabilidad de algunos mercados extracapitalistas, al quitarse de encima, en los intercambios, el peso considerable del mantenimiento del aparato de dominación colonial.
La visión del ciclo "crisis-guerra-reconstrucción-nueva crisis" puesto en duda
La CCI ya corrigió muy pronto la interpretación errónea de que la Primera Guerra mundial habría sido la consecuencia de una crisis económica abierta. Como hemos dicho respecto a ese período, la relación causa-efecto "crisis-guerra" sólo tiene un sentido universal (excluyendo, sin embargo, el factor lucha de clases) si se trata del término crisis en un sentido amplio, o sea crisis de las relaciones de producción.
En cuanto a la secuencia "guerra-reconstrucción-nueva crisis", ya hemos visto que no permite explicar la prosperidad de los años 1950 y 60, la cual, en modo alguno, puede analizarse como consecuencia de la reconstrucción consecutiva a la IIª Guerra mundial. Y es lo mismo sobre la recuperación consecutiva a la Iª Guerra mundial, durante la cual el capitalismo reanuda con la dinámica anterior a la guerra, basada en la explotación de los mercados extracapitalistas, pero a un ritmo mucho más lento, una lentitud debida al estado de guerra y las destrucciones ocasionadas por ésta. Hubo efectivamente reconstrucción, pero no favoreció ni mucho menos la acumulación, una acumulación que va a servir para los gastos necesarios al arranque la economía.
Y desde 1967, fecha en que el capitalismo vuelve a entrar en un periodo de turbulencias económicas, las crisis se han ido sucediendo, el capitalismo ha destrozado el planeta multiplicando los conflictos imperialistas sin por ello crear las condiciones para una reconstrucción sinónimo de retorno, aunque fuera limitado y momentáneo, a la prosperidad.
Como siempre ha puesto de relieve la CCI, la entrada en decadencia no significó el fin de la acumulación como lo demuestra la continuación del crecimiento después de 1914 y hasta nuestros días, aunque globalmente a un ritmo inferior al del periodo dorado de la ascendencia del capitalismo (la mayor parte de la segunda mitad del siglo xix hasta 1914). La acumulación prosiguió basándose en la explotación de los mercados extracapitalistas hasta agotarse por completo. Entonces el relevo tuvo que asegurarlo el endeudamiento no reembolsable, acumulándose al mismo tiempo unas contradicciones cada vez más difíciles de superar.
Así pues, y contrariamente a lo que parece deducirse de la idea de "crisis-guerra-reconstrucción-nueva crisis", el mecanismo destrucción/reconstrucción no ha sido un medio que permita a la burguesía prolongar los días del capitalismo, ni tras la Iª Guerra mundial ni tras la Segunda. Los instrumentos privilegiados de semejante propósito, el keynesianismo y sobre todo la deuda, aunque hayan podido tener algunos efectos inmediatos para postergar las consecuencias finales de la sobreproducción, el abandono de las medidas keynesianas en los años 1980 y sobre todo el atolladero actual del endeudamiento masivo y abismal son la prueba patente de las dificultades insalvables del capitalismo.
Silvio
Frente a la crisis no faltan voces "de izquierdas" (e incluso hoy hasta de derechas) para preconizar el retorno a medidas keynesianas como lo ilustra el pasaje siguiente sacado de un documento de trabajo de Jacques Gouverneur, profesor en la Universidad católica de Lovaina, en Bélgica. Como podrá percatarse el lector, la solución preconizada por dicho profesor se basa en aprovechar el incremento de la productividad para instaurar medidas keynesianas y políticas alternativas, ... del tipo de las instauradas, frente a la agravación de las situación económica, por la izquierda del capital desde finales de los años 1960 para embaucar a la clase obrera con la idea de que reformar el sistema era posible: "Para salir de la crisis y resolver el problema del desempleo, ¿habrá que reducir - o, al contrario, aumentar- los salarios, los subsidios de seguridad social (subsidios de desempleo, pensiones, reembolsos por gastos de salud, subsidios familiares), los gastos públicos (enseñanza, cultura, obras públicas,...)? En otras palabras: ¿hay que seguir con las políticas restrictivas de inspiración neoliberal (como lo que se hace desde principios de los años 1980) o, al contrario, habrá que preconizar un retorno a políticas expansivas de inspiración keynesiana (aplicadas durante el período de crecimiento de 1945-1975)? (...) En otras palabras: ¿pueden las empresas aumentar simultáneamente sus ganancias y sus salidas mercantiles? La condición primera es que aumente la productividad general, en el sentido de que con la misma cantidad de trabajadores (o de habitantes), la economía produzca un volumen mayor de bienes y servicios. Diciéndolo con un símil, un incremento de la productividad en un período determinado (...) aumenta el tamaño del "pastel" producido, aumenta la cantidad de "trozos del pastel" que repartir. En un período en que aumenta la productividad, la instauración de políticas keynesianas es la segunda condición para que las empresas dispongan a la vez de ganancias más altas y de salidas mercantiles ampliadas. (...) La perpetuación de las políticas neoliberales multiplica los dramas sociales y desemboca en una contradicción económica de la mayor importancia: agudiza el divorcio entre el crecimiento de las ganancias globales y la de las salidas mercantiles globales. Y favorece a las empresas y los grupos dominantes, de modo que éstos siguen ejerciendo una presión eficaz sobre los poderes públicos (nacionales y supranacionales) para así prolongar esas políticas globalmente nefastas. El retorno a políticas keynesianas supondría un cambio en las relaciones de fuerza hoy vigentes; no bastaría, sin embargo, para resolver los problemas económicos y sociales que la crisis estructural del sistema capitalista ha puesto en evidencia. La solución a esos problemas pasa por la instauración de políticas alternativas: aumento de las contribuciones públicas (sobre todo de las ganancias) para financiar producciones socialmente útiles, reducciones del horario de trabajo para incrementar el empleo y el tiempo libre, desplazamientos en la composición de los salarios para promover la solidaridad." www.capitalisme-et-crise.info/telechargements/pdf/FR_JG_Quelles_politiques_ [77]économiques_contre_la_crise_et_le_chômage_1.pdf.
(la traducción y el subrayado es nuestro).
[1]) La presentación del debate y de las tres posiciones principales se hizo en el artículo "Las causas del período de prosperidad consecutivo a la IIª Guerra mundial" (Revista internacional no 133). Después se han publicado sucesivamente los artículos siguientes: "Origen, dinámica y límites del capitalismo de Estado keynesiano-fordista" (Revista internacional no 135); "La bases de la acumulación capitalista" y "Economía de guerra y capitalismo de Estado" (Revista internacional no 136) ; "En defensa de la tesis ‘El capitalismo de Estado keynesiano-fordista'" (Revista internacional no 138).
[2]) Esta contribución no trata sobre las respuestas de Salomé y Ferdinand a la tesis "La economía de guerra y le capitalismo de Estado" porque nos ha parecido que la discusión sobre los problemas planteados en ella, aunque necesaria, es menos prioritaria. Tendremos ocasión de volver sobre las cuestiones planteadas, pues éstas no están determinadas ante todo por una idea particular de los resortes de la acumulación, sino más bien por las condiciones geopolíticas que influyen en su realización.
[3]) "En defensa de la tesis ‘El capitalismo de Estado keynesiano-fordista' (Respuesta a Silvio y a Jens)", Revista internacional no 138.
[4]) Esta cita está sacada del primer artículo sobre este "Debate de interno en la CCI: Las causas del período de prosperidad consecutivo a la Segunda Guerra mundial" de la Revista internacional no 133 (II-2008 [18]), una cita presente ya en el "Informe sobre el Curso histórico" adoptado en el Tercer congreso de la CCI, sacada a su vez del Informe adoptado en la Conferencia de julio de 1945 de la Izquierda comunista de Francia.
[5]) Léase sobre esto el artículo de la serie "La decadencia del capitalismo, Las contradicciones mortales de la sociedad burguesa", Revista internacional no 139.
[6]) "Origen, dinámica y límites del capitalismo de Estado keynesiano-fordista", Revista internacional no 135.
[7]) Ver el articulo "Les bases de la acumulación capitalista" (Revista Internacional n° 136)
[8]) Ver la tesis Los mercados extracapitalistas y el endeudamiento en el artículo "Las causas del período de prosperidad consecutivo a la Segunda Guerra mundial" (Revista internacional nº 133, II-2008). La referencia a la obra de Marx es: El capital, Libro III, sección III: la ley de la tendencia decreciente de la cuota de ganancia, Cap. X: El desarrollo de las contradicciones inmanentes de la ley, Plétora de capital y superpoblación.
[9]) Ver al respecto la presentación de la tesis "Los mercados extracapitalistas y el endeudamiento" en el artículo "Las causas del período de prosperidad consecutivo a la Segunda Guerra mundial" (Revista internacional nº 133)
[10]) La acumulación del capital; cap. "Análisis del esquema marxista de la reproducción ampliada", p. 95, ed. Grijalbo, 1978.
[11]) Es innegable que el crédito desempeña un papel regulador y permite atenuar la exigencia de mercados extracapitalistas en cada ciclo, aunque esa exigencia sea permanente. Pero eso no cambia en nada el problema de fondo que puede explicarse mediante el estudio de un ciclo abstracto como así lo hace Rosa Luxemburg, resultado de ciclos elementales de diferentes capitales: "Un elemento de la reproducción ampliada del capital social es, al igual que para la reproducción simple que hemos supuesto antes, la reproducción del capital individual. Pues la producción, sea simple o ampliada, no prosigue de hecho sino bajo la forma de innumerables movimientos de reproducción independientes de capitales individuales" (La acumulación del capital; subrayado nuestro). Es también evidente que sólo algunos de esos ciclos acabarán haciendo intervenir al comprador exterior.
[12]) "El esquema marxista de la reproducción ampliada", ídem.
[13]) Esta respuesta se encuentra (entre otros lugares) en el libro III de El capital "¿Cómo explicarse que no haya demanda de esas mismas mercancías de que carece la masa del pueblo y que sea necesario buscarles salida en el extranjero, en mercados lejanos, para poder pagar a los obreros del propio país el promedio de los medios de subsistencia de primera necesidad? Porque sólo dentro de esta trabazón específica, capitalista, adquiere el producto sobrante una forma en que su poseedor necesita que vuelva a convertirse para él en capital para poder ponerlo a disposición del consumo. Por último, si se afirma que los capitalistas sólo tienen que cambiar entre sí y consumir mercancías, se pierde de vista el carácter de la producción capitalista en su conjunto y se olvida que lo fundamental para ella es la valorización del capital y no su consumo" (El capital, vol. III, Sec. III : "Ley de la tendencia decreciente de la cuota de ganancia", XV: "Desarrollo de las contradicciones internas de la ley" 3. "Exceso de capital y exceso de población", Ed. FCE, México, 1946.
[14]) La elevación de la composición orgánica (o sea el crecimiento más rápido del capital constante en relación con el capital variable) en la sección de los medios de producción es en término medio más rápida que en la de los medios de consumo, debido a las características técnicas propias de una y de la otra de esas dos secciones.
[15]) Fritz Sternberg, El imperialismo...; Siglo XXI editores, p 70).
[16]) La acumulación del capital, "Contradicciones del esquema de la reproducción ampliada", subrayado nuestro.
[17]) Rosa Luxemburg, La acumulación del capital, "Contradicciones del esquema de la reproducción ampliada".
[18]) Pese a las excelentes ilustraciones e interpretaciones del desarrollo del capitalismo mundial que Sternberg proporcionó, apoyándose en la teoría de Rosa Luxemburg (en El conflicto del siglo, especialmente) cabe preguntarse, sin embargo, sobre su asimilación en profundidad de esa teoría. Sternberg analiza en la obra mencionada la crisis de los años 1930 como resultante de la incapacidad del capitalismo en esa época para sincronizar el incremento de la producción con el del consumo: "El test que consistía en sincronizar, basándose en la economía de la ganancia capitalista y sin una expansión exterior importante, por un lado el incremento de la producción y de la productividad, y, por otro, el aumento del consumo, fue un fracaso. La crisis fue el resultado de ese fracaso" (p. 344). Dar a entender que tal sincronización es posible bajo el capitalismo, es el principio del abandono del rigor y la coherencia de la teoría de Rosa Luxemburg. Esto lo confirma además el estudio realizado por Sternberg sobre el período de posguerra de 1945, en el cual éste desarrolla su idea de que existe la posibilidad de transformar la sociedad especialmente gracias a las nacionalizaciones gestionadas por el Estado y la mejora de las condiciones de vida de los obreros. La cita siguiente da una idea de ello: "..., la realización íntegra del programa laborista de 1945 habría sido un gran paso hacia la socialización completa de la economía inglesa, escalón a partir del cual se habrían podido alcanzar sin duda otras etapas con más facilidad [...] durante los primeros años de la posguerra, el gobierno laborista se dedicó a cumplir el mandato que el pueblo le había confiado. Conservando estrictamente los medios y métodos de la democracia tradicional, modificó radicalmente el Estado, la sociedad y la economía capitalistas" ("El mundo de hoy"; p. 629). El objetivo no es hacer aquí la crítica radical del reformismo de Sternberg. Se trata únicamente de poner de relieve que su método reformista incluía necesariamente una subestimación considerable de las contradicciones económicas que asaltan la sociedad capitalista, subestimación poco compatible con la teoría de Rosa Luxemburg tal como está expuesta en La acumulación del capital.
[19]) Como lo ilustra esta parte de nuestra crítica hecha en "Les bases de la acumulación del capital" (Revista internacional no 136) una crítica a los escritos de Paul Mattick. En efecto, para éste, contrariamente a Rosa Luxemburg, no es necesario que intervenga un comprador exterior a las relaciones de producción capitalista para que la acumulación sea posible.
[20]) El conflicto del Siglo. III - El estancamiento del capitalismo; el cese de la expansión capitalista; el cese de la expansión exterior del capitalismo; p. 254.
[21]) No hay que olvidar, sin embargo, que la función del endeudamiento no se limita a la creación de un mercado artificial.
[22]) % anual Deuda/GDP = (Deuda/GDP)*100 ; % para el período Δ Deuda/ΔGDP = ((Deuda en 1969 - Deuda en 1949) / (GDP en 1969 - GDP en 1949))*100 ; Δ anual GDP = GDP en (n) - GDP en (n-1) ; Δ anual Deuda del año (n) = Deuda del año n - Deuda del año (n-1).
[23]) La acumulación del capital, "Aranceles protectores y acumulación", subrayado nuestro.
[24]) Una anticrítica, subrayado nuestro.
[25]) Resolución sobre la situación internacional del XVIº congreso de la CCI.
[26]) "Mediante el rápido mejoramiento de todos los instrumentos de producción y la infinita facilitación de las comunicaciones, la burguesía también arrastra hacia la civilización a las naciones más bárbaras. Los bajos precios de sus mercancías son la artillería pesada con la cual demuele todas las murallas chinas, con la cual obliga a capitular a la más obcecada xenofobia de los bárbaros" (subrayado nuestro).
Series:
Cuestiones teóricas:
- Economía [79]
El sindicalismo revolucionario en Alemania (II) - La Unión Libre de los Sindicatos alemanes...
- 5224 lecturas
En la primera parte de este artículo ([1]), relatamos la controversia habida en el movimiento sindical alemán y en el Partido socialdemócrata alemán (SPD) que desembocó en la creación de la Unión Libre de los Sindicatos Alemanes (Freien Vereinigung Deutscher Gewerkschaften, FVDG), organización precursora el sindicalismo revolucionario alemán. Ese relato correspondía a los años 1870 a 1903. La FVDG, fundada en 1897, se presentaba entonces explícitamente, y eso hasta 1903, como una parte combativa del movimiento sindical socialdemócrata. No tenía ningún vínculo con el sindicalismo revolucionario o el anarquismo, que tan presentes estaban en países como Francia o España. En el plano teórico, la FVDG defendió con mucho empeño la necesidad para los obreros de organizarse en los sindicatos no sólo para ocuparse de problemas económicos, sino también de cuestiones políticas.
La FVDG, nacida en un contexto de dispersión debido a las leyes antisocialistas y de sus controversias con la Confederación General Sindical, no logró desarrollar en su seno una coordinación suficiente para llevar a cabo la lucha colectiva. Una organización claramente sindicalista revolucionaria Industrial Workers of the World (Obreros industriales del mundo, IWW) que existía ya en Estados Unidos le llevaba mucha delantera a la FVDG en cuanto a centralización de la actividad. La propensión permanente a la dispersión federalista, aunque no estuviera todavía teorizada en el seno de la FVDG, fue siempre una debilidad constante de esta organización. Ante la huelga de masas que se anunciaba, la aversión a la centralización del combate será una traba cada vez más evidente a la actividad política de la FVDG.
La discusión sobre las nuevas formas de lucha surgidas con la huelga de masas de la clase obrera en los albores del siglo xx fue para la FVDG un gran reto cuya consecuencia fue que empezara a evolucionar hacia el sindicalismo revolucionario. Une evolución que se irá intensificando hasta la Primera guerra mundial. Esto es lo que vamos a relatar en este artículo.
La huelga de masas deja de lado la vieja mentalidad sindicalista
El inicio del siglo xx conoce, a nivel internacional, cada día más las primicias de la huelga de masas como nueva forma de la lucha de clases. La huelga de masas, con su dinámica espontánea hacia la extensión, empuja a ir más allá del marco del ramo profesional. Al asumir reivindicaciones políticas, la huelga de masas se diferencia de los esquemas anteriores de los combates de clase sindicales del siglo xix, organizados de cabo a rabo por los aparatos sindicales, limitados al gremio y a reivindicaciones económicas. En las huelgas de masas que surgen por todas las partes del mundo se expresaba también una vitalidad de la clase obrera que tendía a hacer caducas las huelgas largamente preparadas y totalmente dependientes de la situación de las cajas sindicales de resistencia.
Ya en 1891 hubo en Bélgica una huelga de 125 000 obreros y, luego, en 1893, otra de 250 000 trabajadores. En 1896 y 1897 hubo una huelga general de los obreros del textil de San Petersburgo en Rusia. En 1900 fue el turno de los mineros del estado de Pensilvania, Estados Unidos, y en 1902 y 1903, de los de Austria y Francia. En 1902 hubo una nueva huelga de masas en Bélgica por el sufragio universal y en 1903, fue la de los ferroviarios de Holanda. En septiembre de 1904 tuvo lugar un movimiento nacional de huelga en Italia. En 1903 y 1904 fueron años de grandes huelgas que agitaron todo el sur de Rusia.
Alemania, a pesar de sus poderosos sindicatos con raigambre y una clase obrera concentrada y organizada, no era entonces el epicentro de esos nuevos episodios de la lucha de clases que se extendían como inmensas mareas. En cambio, a pesar de esa ausencia, la problemática de la huelga de masas sí que fue discutida apasionadamente en las filas obreras de Alemania. El viejo esquema sindical de la "lucha de clases controlada" que no debía perturbar el sacrosanto "orden público", chocaba con la energía del proletariado y la solidaridad que se desplegaba en las nuevas luchas de masas. Arnold Roller, durante una lucha de los mineros del Ruhr en la que participaron 200 000 obreros, escribió:
"Se limitaron [los sindicatos] a darle a la huelga el carácter de una especie de demostración apacible, como de espera, para así obtener concesiones en reconocimiento por tal "conducta razonable". Los mineros de otras cuencas organizados con características parecidas, en Sajonia, en Baviera, etc. testimoniaron su solidaridad apoyando la huelga y, paradójicamente, haciendo horas extras y producir así miles de toneladas de carbón suplementarias que serían enviadas y usadas por la industria al servicio del capital durante la huelga (...) Mientras que los trabajadores del Ruhr pasan hambre, resulta que sus representantes en el Parlamento negocian y obtienen algunas promesas de mejoras - legales -, pero sólo después de que se haya reanudado el trabajo. Ni que decir tiene que la dirección sindical alemana ha rechazado la idea de ejercer una presión verdaderamente fuerte sobre la patronal mediante la extensión de la huelga a todo el sector carbonífero" ([2]).
Uno de los hechos más importantes que desató el famoso "debate sobre la huelga de masas" en 1905-1906 en el SPD y en los sindicatos alemanes fue sin lugar a dudas la poderosa huelga de masas de 1905 en Rusia que superó por sus dimensiones y su dinámica política todo lo que hasta entonces se había visto ([3]).
Para los sindicatos, las huelgas de masas significaban una puesta en entredicho directa de su existencia y de su función histórica. ¿No estaba siendo superado su papel de organización de defensa económica permanente de la clase obrera? La huelga de masas de 1905 en Rusia, reacción directa a la miseria espantosa que la guerra ruso-japonesa había acarreado en la clase obrera y el campesinado, demostraba precisamente que los temas políticos como la guerra y, al fin y al cabo, la revolución eran ya ahora la médula del combate obrero. Esos temas rompían totalmente con el pensamiento sindical tradicional. Así lo escribía muy claramente Anton Pannekoek:
"Todo esto corresponde perfectamente al verdadero carácter del sindicalismo, cuyas reivindicaciones no van nunca más allá del capitalismo. El objetivo del sindicalismo no es sustituir el sistema capitalista por otro modo de producción, sino mejorar las condiciones de vida en el interior del propio capitalismo. La esencia del sindicalismo no es revolucionaria sino conservadora" ([4]).
No basta con reprochar a los dirigentes de unos sindicatos tan fuertemente arraigados en Alemania, su falta de flexibilidad porque no simpatizaban con la forma de lucha de la huelga de masas política. Su actitud defensiva hacia la huelga de masas se debía sencillamente a la naturaleza y el concepto mismo de las organizaciones sindicales que representaban, incapaces de asumir las nuevas exigencias de la lucha de clases.
Es evidente que las organizaciones políticas y los partidos de la clase obrera se vieron entonces obligados a comprender la naturaleza del combate entablado por los obreros mismos mediante la huelga de masas. Si embargo, "para la mayoría de los dirigentes socialdemócratas, sólo había un axioma: ¡la huelga general es la locura general!" ([5]).
No queriendo admitir la realidad, lo único que ellos veían, con su visión esquemática, en el estallido de la huelga de masas era una "huelga general" que proponían los anarquistas y los partidarios del antiguo cofundador de la socialdemocracia holandesa, Domela Nieuwenhuis. Unas décadas antes, en su texto Los bakuninistas en acción, escrito en 1873, Engels, con toda la razón, había tildado de estupidez total la idea de una huelga general preparada entre bastidores con un guión insurreccional escrito de antemano. Esa antigua visión de la "huelga general" consistía en creer que gracias a un cese del trabajo simultáneo y general realizado por los sindicatos, el poder de la clase dominante se debilitaría y acabaría desmoronándose en unas cuantas horas. De modo que las direcciones del SPD y de los sindicatos justificaban sus reticencias utilizando las palabras de Engels como una sentencia para rechazar en bloque y negarse a entablar el menor debate sobre las huelgas de masas, un debate requerido por la Izquierda del SPD en torno a Rosa Luxemburg.
El examen más preciso de la falsa oposición entre "la huelga general anarquista" y "el sólido trabajo sindical" muestra claramente que el viejo sueño anarquista de la grandiosa huelga general económica y la visión de las grandes centrales sindicales son, en realidad, muy próximas. Para esas dos concepciones, lo que contaba era la cantidad de combatientes y negaban la necesidad de ocuparse de temas políticos que ya estaban en realidad presentes, al menos implícitamente, en las luchas masivas.
La FVDG, la cual hasta entonces siempre había planteado la necesaria actividad política de los obreros, ¿sería capaz de dar una respuesta a ese problema?
La posición de la FVDG sobre la huelga de masas
El debate sobre la huelgas de masas, suscitado por las experiencias de movimientos masivos en Europa a finales del siglo xix y principios del xx, se entabló en la FVDG en 1904 con vistas al inminente Congreso socialista de Ámsterdam en el que ese tema estaba al orden del día. En las filas de la FVDG se procuró, primero, comprender el fenómeno de la huelga de masas, pero ese debate chocó contra cierta manera de concebir la labor sindical. La FVDG no se distinguía prácticamente de las grandes centrales sindicales socialdemócratas en sus ideas generales de cómo realizar una buena labor sindical. Sin embargo, la huelga de masas era una cuestión mucho más abierta en la FVDG que en las grandes organizaciones sindicales, debido, quizás, a su débil influencia para poder controlar la lucha de clases.
Gustav Kessler, cofundador de la corriente "localista" y autoridad política en el seno de la FVDG, murió en junio 1904. Era él quien representaba, en la dirección de la FVDG, la orientación más fuerte hacia la socialdemocracia. El carácter tan heterogéneo de la FVDG, unión de federaciones de oficios, había favorecido la formación de tendencias anarquistas minoritarias, como la formada en torno a Andreas Kleinlein Platz. La muerte de Kessler y la elección de Fritz Kater a la cabeza de la comisión ejecutiva de la FVDG en verano de 1904 abrieron, precisamente, un período de mayor apertura hacia las ideas sindicalistas revolucionarias.
Fue sobre todo el sindicalismo revolucionario francés de la CGT, con su concepto de "huelga general", el que parecía dar una respuesta a una buena parte de la FVDG. Bajo la influencia de Kessler, la FVDG se había negado, hasta principios de 1904, a hacer oficialmente propaganda a favor de la huelga general. La FVDG se planteó entonces la cuestión de saber si las diferentes expresiones recientes de la huelga de masas que se habían producido por muchas partes del mundo, eran o no una confirmación histórica de la visión antigua y un tanto teatral de la huelga general.
Dos documentos muestran que la FVDG empezaba a comprender lo que era la huelga de masas: Raphael Friedeberg editó un folleto en 1904, Parlamentarismo y huelga general, así como una resolución votada en agosto de ese mismo año por la FVDG. El punto de vista de Friedeberg (fue miembro del SPD hasta 1907) fue muy influyente en el sindicato y, después, sería la fuente de la reflexión de éste ([6]).
El folleto de Friedeberg se dedica sobre todo a criticar con la fórmula justa y precisa la influencia destructora y embrutecedora del parlamentarismo tal como lo practicaba la dirección socialdemócrata: "La táctica parlamentaria, la supervaloración del parlamentarismo, están demasiado arraigadas en las masas del proletariado alemán. Y son también muy confortables; todo debe ser el resultado de la legislación. Todos los cambios en las relaciones sociales, todo lo que a cada cual le queda por hacer es meter cada dos años su voto socialista en la urna. (...) ¡Vaya medio tan mediocre de educación del proletariado! (...), aunque estoy dispuesto a reconocer que el parlamentarismo ha tenido una tarea histórica que cumplir en el desarrollo histórico del proletariado, y que lo seguirá teniendo."
Este antiparlamentarismo, como se observa, no era un rechazo de principio, sino que correspondía a una fase histórica a la que se estaba llegando y en la cual ese medio de propaganda se había vuelto totalmente ineficaz para el proletariado.
Como lo hizo Rosa Luxemburg, también él insistió en el carácter emancipador del gran movimiento de huelga de masas para el proletariado: "Gracias a la huelga, los obreros se educan. Les da una fuerza moral, les aporta un sentimiento de solidaridad, una manera de pensar y una sensibilidad proletarias. La idea de la huelga general ofrece a los sindicatos un horizonte tan amplio como puede ser la idea del poder político del movimiento."
También escribió sobre el aspecto ético del combate de la clase obrera: "Si los obreros quieren echar abajo el Estado de clase, si quieren erigir un nuevo orden mundial, deben ser mejores que las capas sociales contra las que luchan. Por eso deben aprender a rechazar todo lo vil e indigno en ellas, todo lo que no es ético. Ése es el carácter principal de la idea de huelga general, el de ser un medio ético de lucha."
Lo característico del texto de Friedeberg, es el uso del término "huelga general" incluso cuando habla de la huelga de masas política que ocurrió durante el año precedente a la edición del texto.
Aunque se desprende del folleto de Friedeberg una auténtica indignación contra el espíritu conservador que impera en las grandes centrales sindicales, una indignación que comparte con Rosa Luxemburg, llega a conclusiones muy diferentes a las de ésta:
- Rechaza claramente la tendencia existente en la FVDG a interesarse por temas políticos: "no realizamos ningún combate político y, por consiguiente, no necesitamos ninguna forma de combate político. Nuestro combate es económico y psicológico." Es ésa una ruptura con la postura que antes defendía la FVDG. Al decir, superficialmente, que "parlamentarismo" y "combate político" vienen a ser lo mismo, niega toda dinámica política que sí había expresado la huelga de masas.
- Además, Friedeberg elabora una visión (muy minoritaria, eso sí, en el seno mismo de la FVDG) no materialista del combate de clase, basada en un enfoque psicológico en una estrategia de "rechazo de la personalidad" - que él llamaba "psiquismo histórico". Ahí se observa precisamente que Friedeberg seguía ciertas ideas claramente anarquistas de que el elemento motor de la lucha de clases es la mentalidad rebelde individual y no el desarrollo colectivo de la conciencia de clase.
- Friedeberg criticó con claridad y justeza la idea reformista socialdemócrata de la toma gradual del poder de Estado por el proletariado; sin embargo, tendía a adoptar una idea gradualista del mismo estilo pero con un toque sindicalista: "Sólo ya en estos últimos años, los sindicatos han incrementado 21 % sus efectivos, logrando superar el millón de afiliados. Teniendo en cuenta que estas cosas tienen en cierto modo sus leyes, podemos afirmar que dentro de tres o cuatro años tendremos dos millones de afiliados y dentro de diez, entre tres y cuatro millones. Y cuado la idea de la huelga general haya calado más profundamente en el proletariado [...] llevará a cuatro o cinco millones de obreros a cesar el trabajo y así eliminar el Estado de clase."
En realidad, el enrolamiento cada vez más importante de la clase obrera en los sindicatos no significaba, ni mucho menos, mejores condiciones para la revolución, sino todo lo contrario, era un obstáculo para ella.
Tras la propaganda sobre "un medio de lucha sin violencia pura", se aprecia también en Friedeberg un gran infravaloración de la clase dominante y de la brutal represión a la que es capaz de dar rienda suelta en una situación revolucionaria: "la característica principal de la idea de huelga general, es la de ser un medio de lucha ético. [...] Lo que ocurrirá después, cuando nuestros adversarios quieran reprimirnos, cuando nosotros estemos en legítima defensa, eso no podemos preverlo hoy."
En lo esencial, Friedeberg vio en la huelga de masas la confirmación de la vieja idea anarquista de huelga general. Su gran debilidad fue no haber sabido reconocer que la huelga de masas que se avecinaba sólo podía desarrollarse como acto político de la clase obrera. En ruptura con la tradición de la FVDG, que hasta entonces había puesto constantemente sobre aviso contra las luchas puramente económicas, lo que él hacía era reducir la perspectiva de la huelga de masas a ese único aspecto. La base de la FVDG no estaba unida tras las ideas de Friedeberg que era el representante de un ala minoritaria que evolucionaba hacia el anarquismo y arrastraba tras sí a la FVDG hacia el sindicalismo revolucionario. Las posiciones de Friedeberg fueron durante algún tiempo la bandera de la FVDG. Friedeberg, por su parte, acabó retirándose a una comunidad anarquista de Ascona, en Suiza.
La FVDG no podía comprender la huelga de masas siguiendo las teorías de Friedeberg. El espíritu revolucionario que se estaba desarrollando y se expresaba en esa forma de lucha de la clase obrera planteaba cómo unificar lo político y lo económico. El tema de la huelga general que se planteaba ahora como primordial en las discusiones de la FVDG, significaba, respecto a la huelga de masas, un paso atrás, una huida de lo político.
Pero a pesar de todas esas confusiones que salían a la superficie gracias a los escritos de Friedeberg, el debate en el seno de la FVDG permitió que el movimiento obrero alemán se removiera. Y así la FVDG se ganó el mérito de haber planteado la cuestión de la huelga de masas en el SPD mucho antes de que aparecieran los lúcidos y trascendentes escritos sobre la huelga de masas de 1905 (como los de Luxemburg o de Trotski).
No es nada extraño que, en aquel tiempo, la idea de la revolución de la FVDG (que ya era ella misma una unión de sindicatos diversos) siguiera siendo la de proponer a los sindicatos como órganos revolucionarios. Un paso adelante de la FVDG habría sido que ella misma cuestionara su propia forma de organización. Por otra parte, incluso Rosa Luxemburg seguía contando, y mucho, con los sindicatos a los que describía como producto directo de la huelga de masas en muchos países, entre ellos Rusia. Hubo que esperar casi cinco años más antes de que se publicara el libro de Trotski, 1905, que relataba la experiencia de los consejos obreros como órganos revolucionarios a la vez sustitutos y superadores de los sindicatos ([7]). Lo que permaneció en la FVDG y las organizaciones que la sucedieron fue su ceguera respecto a los consejos obreros y su apego visceral al sindicato como órgano de la revolución. Una debilidad que iba a ser nefasta cuando se produjo el levantamiento revolucionario tras la guerra en Alemania.
Negociaciones secretas para atajar la huelga de masas.
Debate en Mannheim en 1906
Se entabló un combate en regla dentro del SPD sobre si había que discutir o no acerca de la huelga de masas en el Congreso del Partido en 1906. La dirección del Partido intentó por todos los medios que se consideraran las manifestaciones más importantes de la lucha de clases como algo sin el menor interés para la discusión. El Congreso del SPD de 1905 en Jena sólo se pronunció formalmente en una resolución que declaraba que la huelga de masas podría propagarse "eventualmente". La huelga de masas quedaba reducida, en última instancia, a un medio de defensa contra una posible anulación del derecho de voto. Los lecciones sacadas de la huelga de masas en Rusia par Rosa Luxemburg fueron tildadas de "romanticismo revolucionario" por la mayoría de la dirección del SPD y declaradas totalmente inaplicables en Alemania.
No es de extrañar que justo después del Congreso de Jena, en febrero de 1906, la dirección del SPD y la comisión general de los principales sindicatos se pusieran de acuerdo en conversaciones secretas para dedicarse juntos a impedir que surgieran huelgas de masas. Esos cambalaches acabaron por ser descubiertos. La FVDG publicó en su periódico Die Einigkeit (La Unidad) partes de las actas de esas reuniones que habían caído en sus manos. En ellas podía leerse, entre otras cosas: "El comité director del Partido no tiene la menor intención de propagar la huelga general política, sino que, al contrario, intentará, en la medida de lo posible, impedirla".
Esta publicación provocó en la dirección del SPD, la indignación "de quienes habían sido atrapados con las manos en la masa" y acabó haciendo indispensable la puesta al orden del día del debate sobre la huelga de masas en el Congreso del Partido del 22 y 23 de septiembre de 1906.
Las primeras palabras de Bebel, en su discurso inaugural del Congreso de Mannheim, reflejaron la cobardía y la ignorancia de la dirección del Partido, que se sentía muy disgustado por tener que enfrentarse a una cuestión que habría querido evitar: "Cuando nos separamos el año pasado tras el Congreso de Jena, nadie hubiera pensado que íbamos a volver a discutir sobre la huelga de masas. [...] A causa de la indiscreción de Die Einigkeit en Berlín, henos aquí ante un gran debate" ([8]).
Para salir del trance de las discusiones secretas sacadas a la luz por Die Einigkeit, Bebel se puso a hacer escarnio de la FVDG y de la contribución de Friedeberg: "¿Cómo va a ser posible, ante semejante desarrollo y poderío de la clase patronal frente a la clase obrera, obtener algo con sindicatos organizados localmente?, quien lo entienda que lo diga. Sea como sea, la dirección del Partido y el propio Partido en su gran mayoría piensan que esos sindicatos locales son totalmente incapaces de asumir las obligaciones de la clase obrera" ([9]).
¿Y quién sería, ocho años más tarde, ante la votación de los créditos de guerra, "totalmente incapaz de asumir las obligaciones de la clase obrera"?. ¡Pues precisamente esa misma dirección del SPD! La FVDG ante la guerra de 1914, en cambio, fue capaz de adoptar una posición proletaria.
En unos debates insustanciales sobre la huelga de masas en el Congreso, en lugar de intercambiar argumentos políticos, fueron sobre todo recriminaciones y justificaciones burocráticas, como si lo único importante fuera que los militantes del Partido debían atenerse a la resolución sobre la huelga de masas tomada el año anterior en el Congreso de Jena, o a la del Congreso de los sindicatos de mayo de 1906, que había rechazado claramente la huelga de masas. El debate se centró sobre todo en la propuesta de Bebel y Legien de lanzar un ultimátum a los miembros del Partido organizados en la FVDG para que volvieran a la gran central sindical, si no querían ser excluidos inmediatamente del Partido.
En lugar de interesarse por las lecciones políticas que extraer de las huelgas de masas victoriosas, o abordar las conclusiones del folleto de Rosa Luxemburg publicado justo la semana anterior, el debate se limitó a una lamentable querella jurídico-política...
En un momento dado se empezó a poner en ridículo al delegado invitado de la FVDG, redactor de Die Einigkeit de Berlín. Rosa Luxemburg se alzó entonces vehementemente contra una confabulación destinada a acabar con el debate político central sobre la huelga de masas mediante argucias formales y puramente disciplinarias:
"Me parece irresponsable además que, en cierto modo, se utilice el Partido como un palo contra un grupo de sindicalistas, y que tengamos que asumir la querella y las discordia en el seno del Partido. No cabe la menor duda de que en las organizaciones locales hay muchos buenos camaradas y sería irresponsable si, para hacerles favores a los sindicatos en este tema, introdujéramos el conflicto en nuestras filas. Respetamos la opinión de que los localistas no deben llevar el litigio en los sindicatos hasta el punto de entorpecer la organización sindical; pero en nombre de la sacrosanta igualdad de derechos, debe reconocerse como mínimo lo mismo que en el Partido. Si excluimos directamente a los anarco-socialistas del Partido, tal como lo propone el comité director del Partido, estaremos dando un ejemplo muy triste: seremos capaces de enérgica determinación cuando se trata de delimitar nuestro Partido por su izquierda, mientras que dejaremos tanto antes como después, las puertas abiertas de par en par hacia la derecha.
"Von Elm nos ha referido para ilustrar lo que él llama la absurdidad anarquista, que en Die Einigkeit o en una conferencia de organizaciones locales, se habría dicho: "La huelga general es el único medio de lucha de clases realmente revolucionario que deba tenerse en cuenta". Claro que es un disparate y nada más. Sin embargo, queridos amigos, eso no está tan alejado de la táctica socialdemócrata y de nuestros principios como lo dicho por David cuando nos explica que el único medio de lucha de la socialdemocracia es la táctica legal parlamentaria. Se nos dice que los localistas, los anarcosindicalistas minan poco a poco los principios socialdemócratas con su agitación. Pero cuando un miembro de los comités centrales tal como Bringmann se pronuncia por principio contra la lucha de clases como así lo hizo durante vuestra conferencia de febrero, está haciendo una labor de zapa equivalente contra los principios de base de la socialdemocracia" ([10]).
Igual que en el Congreso del Partido de 1900, cuando el debate sobre los sindicatos en Hamburgo, R. Luxemburg se opone ahora a los intentos de usar las debilidades de la FVDG como pretexto fácil para ahogar los problemas centrales. Para ella el gran peligro no venía de una minoría sindical como la FVDG, que iba evolucionado hacia el sindicalismo revolucionario y cuyos militantes se situaban a menudo en su ala izquierda más que en el centro o la derecha del Partido.
La escisión de la FVDG y la ruptura definitiva con el SPD en 1908
La FVDG no representó ni mucho menos el mismo peligro para la dirección reformista del SPD que el ala revolucionaria de la socialdemocracia en torno a Liebknecht y Luxemburg. Sin embargo, el ala revolucionaria no podía dejar de lado a la FVDG sólo porque fuera una pequeña minoría o no reconociera verdaderamente las enseñanzas de las huelgas de masas. La emergencia internacional de fuertes movimientos sindicalistas revolucionarios a partir de 1905, como IWW en Estados Unidos, hacía de esas tendencias sindicalistas revolucionarias un peligro potencial para el reformismo.
La estrategia iniciada en 1906 en el Congreso del Partido en Mannheim, de presionar a los miembros de la FVDG para que entraran en los sindicatos centrales, prosiguió durante meses. Por un lado, ofrecieron a miembros conocidos y combativos de los sindicatos locales puestos remunerados en las burocracias de los sindicatos socialdemócratas. Por otro lado, para el Congreso del SPD en Nuremberg que debía celebrarse en 1908, se presentó una moción sobre incompatibilidad de la doble afiliación SPD y FVDG.
Sin embargo, el fracaso de la FVDG se debió sobre todo a sus ambigüedades y a las diferencias de orientación en sus asociaciones profesionales. En unos tiempos en que se trataba de comprender la huelga de masas política y el surgimiento de los consejos obreros, la FVDG se desgarró en un enfrentamiento interno sobre si había que integrarse en las centrales sindicales o tomar el camino del sindicalismo revolucionario, subordinando lo político a lo económico. En su Congreso extraordinario de enero de 1908, la FVDG examinó una moción de los sindicatos de albañiles en la que se proponía la disolución de la FVDG para afiliarse a los sindicatos centrales. La moción fue rechazada, pero acabó habiendo escisión en la FVDG, terminándose así la larga historia de una gran oposición sindical que se había inspirado en la tradición proletaria de la socialdemocracia. Más de una tercera parte de sus miembros abandonó inmediatamente la FVDG integrándose en los grandes sindicatos. La cantidad de afiliados cayó de 20 000 a menos de 7000 en 1910.
Le fue fácil entonces a la dirección de la socialdemocracia sellar, en septiembre de 1908, la escisión con la FVDG en el Congreso del Partido prohibiendo definitivamente la doble afiliación a la FVDG y al SPD. A partir de entonces, los restos de la FVDG dejaron de ser un peligro serio para los Legien y demás.
En la historia del origen del sindicalismo revolucionario en Alemania, el año 1908 fue el principio de una nueva etapa, la de un cambio explícito de orientación a favor del sindicalismo revolucionario, por parte de un poco menos de la mitad de los miembros de la FVDG.
Hacia el sindicalismo revolucionario
En su origen, la FVDG apareció como movimiento de oposición sindical sólidamente vinculado a la socialdemocracia, o sea a una organización política del movimiento obrero. De ahí que antes de 1908, nunca se hubiera definido como sindicalista revolucionaria. Sindicalismo revolucionario no sólo significa compromiso exclusivo y pleno en las actividades sindicales, sino también que se adopta la idea de que el sindicato es la única forma de organización para superar el capitalismo, un papel que por su naturaleza de órgano de lucha por reformas nunca desempeñó ni podrá desempeñar el sindicato.
El nuevo programa de 1911, "¿Qué quieren los Localistas? Programa, objetivos y medios de la FVDG", significativo del camino que había tomado, expresaba así el nuevo enfoque: "La lucha emancipadora de los trabajadores es sobre todo una lucha económica que el sindicato, conforme a su naturaleza como organización de los productores, debe conducir en todos los planos. (...) El sindicato (y no el partido político) es el único capaz de permitir la adecuada realización del poder económico de los trabajadores..." ([11]).
En los años anteriores, las grandes huelgas de masas habían sido el testimonio de la dinámica espontánea de la lucha de clases. Por otro lado, en 1903, los bolcheviques habían abandonado el concepto de "partido de masas", haciendo así aparecer la necesidad de organizaciones de las minorías políticas revolucionarias. En cambio, el nuevo programa de la FVDG, aún con la mejor voluntad de combatir el viejo "dualismo", desembocaba en conclusiones erróneas: "Por eso rechazamos el dualismo dañino (bipartición), tal como se practica por la socialdemocracia y los sindicatos centrales a ella vinculados. Nos parece una división absurda de las organizaciones obreras entre una rama política y otra sindical. (...) Puesto que rechazamos la lucha parlamentaria y la hemos sustituido por la lucha directa con medios sindicales y no por el poder político, sino por la emancipación social, todo partido político como la socialdemocracia pierde su razón de ser" ([12]).
Ese nuevo programa expresaba una ceguera total ante la emergencia histórica y el carácter revolucionario de los consejos obreros, refugiándose en una teorización llena de ilusiones por un nuevo tipo de sindicato:
- alternativa al partido de masas, caduco de hecho,
- alternativa a los grandes sindicatos burocratizados,
- órgano de la revolución,
- y, finalmente, arquitecto de la nueva sociedad.
¡Enorme tarea!
La FVDG afirmó un claro rechazo al Estado burgués y al parlamentarismo desenfrenado, lo cual es característico del sindicalismo revolucionario y subrayaba con razón la necesidad de la lucha de la clase obrera contra la guerra y el militarismo.
En los años que precedieron la Primera Guerra mundial, la FVDG no se acercó al anarquismo. Las teorías de Friedeberg la llevaron de la socialdemocracia hacia el anarquismo en los años 1904-07, pero, aunque le sirvieron de referencia, no por ello arrastraron al conjunto de la organización hacia el anarquismo. Al contrario, las fuerzas orientadas hacia el sindicalismo revolucionario reunidas en torno a Fritz Kater temían también una "tutela" por parte de los anarquistas, del mismo tipo que la que ejercía el SPD sobre los sindicatos. En Die Einigkeit de agosto de 1912, Kater definía todavía al anarquismo como algo "tan superfluo como cualquier otro partido político" ([13]). Sería erróneo decir que habría sido la presencia de anarquistas declarados en su seno lo que habría llevado a la FVDG hacia el sindicalismo revolucionario. La hostilidad hacia los partidos políticos, resultado de las duras controversias con el SPD, se extendía también a las organizaciones anarquistas en los años de anteguerra. Tampoco fue, ni mucho menos, la influencia del carismático anarquista Rudolf Rocker a partir de 1919 la que habría inducido esa hostilidad hacia los partidos políticos en la organización que sucedió a la FVDG, la FAUD. Esa evolución ya se había producido. Lo único que hizo R. Rocker fue teorizar, en los años 1920, con mayor nitidez que antes de la guerra, esa hostilidad del sindicalismo revolucionario alemán hacia los partidos políticos.
Los años anteriores al estallido del conflicto de 1914 fueron años de repliegue para la FVDG. Ya se habían terminado los grandes debates con las organizaciones de origen. La escisión de la Confederación sindical central había ocurrido en 1897. La ruptura con el SPD diez años después, en 1908.
Se produjo entonces una curiosa situación que reveló la paradoja que aparece siempre con el sindicalismo revolucionario: se definía como sindicato cuya voluntad era arraigarse en la mayor cantidad de obreros y fue entonces cuando quedó reducida a la menor cantidad de miembros. Entre sus 7000 afiliados había muy pocos verdaderamente activos, o sea que...había dejado de ser un sindicato. Los restos de la FVDG formaban más bien círculos de propaganda a favor de las ideas sindicalistas revolucionarias, y tenían más bien todas las características de un grupo político, pero resulta que ¡no querían ser una organización política!
Los vestigios de la FVDG permanecieron -y esto es para la clase obrera una cuestión fundamental - en un terreno internacionalista y, a pesar de sus debilidades, se opusieron a la voluntad militarista de la burguesía y a la guerra. La FVDG y su prensa fueron prohibidas en agosto de 1914, justo después de la declaración de guerra, y muchos de sus miembros todavía activos fueron encarcelados.
En un próximo artículo examinaremos el papel de los sindicalistas revolucionarios en Alemania hasta 1923, el periodo que cubre la Primera Guerra mundial, la revolución alemana y la oleada revolucionaria mundial.
Mario
6.11.2009
[1]) "El nacimiento del sindicalismo revolucionario en el movimiento obrero alemán", Revista internacional no 137.
[2]) Arnold Roller (Siegfried Nacht) : Die direkte Aktion (La acción directa), 1912, (traducción nuestra del alemán). Roller representaba en la FVDG el ala anarquista hasta entonces muy minoritaria.
[3]) Ver las Revista international nos 90, 122, 123, 125 (inglés, español y francés).
[4]) Anton Pannekoek, El Sindicalismo, International Council Correspondance, no 2 - Enero 1936, Redactado en inglés bajo el seudónimo de John Harper (Trad. nuestra).
[5]) Paul Frölich, "La huelga política de masas" en Rosa Luxemburg, su vida y su obra.
[6]) Friedeberg no venía del anarquismo: era concejal y miembro de la dirección berlinesa del Partido socialdemócrata.
[7]) Trotski escribió primero, en 1907, Nuestra revolución. Algunos capítulos sirvieron de base a 1905, escrito en 1908-1909.
[8]) Protokoll über die Verhandlungen des Parteitages der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, Mannheim, 23-29 de septiembre de 1906 (Actas de los debates del Congreso del Partido socialdemócrata alemán, Mannheim, 1906), p. 227 (traducción nuestra).
[9]) Ídem, p. 295 (traducción nuestra).
[10]) Ídem, p. 315 (o en las Obras completas de Rosa Luxemburg).
[11]) Traducción nuestra.
[12]) Ídem.
[13]) Ver Dirk H. Müller, Gewerkschaftliche Versammlungsdemokratie und Arbeiterdelegierte vor 1918, p.191-198.
Geografía:
- Alemania [80]
Series:
Corrientes políticas y referencias:
Rev. Internacional n° 142 - 3º trimestre 2010
- 3356 lecturas
.
El capitalismo en el atolladero - Ningún plan de austeridad o de relanzamiento cambiará nada
- 3389 lecturas
"El G20 en busca de un nuevo método de gobernar el mundo" ¡Menuda ambición le otorgaban los medios de comunicación ([1]) a esa nueva cumbre de los "grandes" de este mundo, una ambición que pretendía estar a la altura del estado catastrófico del planeta...
Es evidente que existe un sentimiento de esperanza en que mejoren las cosas, cuando llevamos más de dos años de ataques a un ritmo acelerado contra la clase obrera. Pero la economía mundial, a pesar de los anuncios casi cotidianos de una reanudación inminente o de una mejora de hecho, sigue estancada y con un futuro cada día más oscuro. Frente a tal situación, esa reunión de los mandamases de quienes depende la gestión de la economía mundial y, por lo tanto, del futuro de los habitantes del planeta, parecía que iba a servir para decidir qué medios podrían mejorar las cosas.
En la reunión de los países del G8 (preparatoria del G20) se iba, pues, a decidir qué política seguir que permita a la economía mundial salir de la crisis: continuación de los planes de relanzamiento tal como Estados Unidos lo recomienda y lo está llevando a cabo, o, también, el instaurar planes de austeridad para evitar las amenazas de quiebra que planean sobre una cantidad creciente de Estados, tal como lo recomiendan y lo están aplicando ya los países más importantes de la Unión Europea. Y, por su parte, el G20 debía decidir, por un lado, la tasa a los bancos para constituir un "fondo de riesgo" contra las crisis financieras, pues ni siquiera la que comenzó en 2007 está por resolverse por mucho que se hayan frenado sus efectos más devastadores; y, por otro, debía instaurar una "regulación del sistema financiero" para evitar, entre otras cosas, las acciones especulativas "especialmente peligrosas" para dicho sistema y orientar la capacidades financieras "liberadas" gracias a ello, hacia el progreso de la producción. ¿Y qué ha salido de esa cumbre? Nada de nada: no es que la montaña de tal cumbre haya parido un ratón, es que no ha parido nada. No se ha tomado la más mínima decisión para solucionar ningún problema; como veremos más detalladamente más abajo en este artículo, lo único que han podido constatar los participantes es su total desacuerdo: "Sobre los asuntos que debían ser la parte importante de dicho G20 poco se ha hecho, y los participantes de la cumbre de Toronto han decidido que lo urgente era... esperar. Las divergencias siguen siendo muy importantes, y la falta de preparación también" ([2]).
La guinda la tuvo que poner el presidente francés Sarkozy, intentando relativizar ese fracaso palmario, esa impotencia de la burguesía mundial, diciendo que "no se pueden tomar decisiones históricas en cada cumbre"...
Los G20 anteriores prometieron imponer reformas apoyándose en las lecciones de las "subprimes" y de la crisis financiera que acarrearon. Esta vez ni promesas ha habido. ¿Por qué los grandes gestores del capitalismo mundial aparecen incapaces de tomar la más mínima decisión? La base del problema es que no hay solución a la crisis del capitalismo si no es la de echar abajo ese medio de producción históricamente senil. También hay otra explicación posible, más circunstancial: los jefes de Estado y de gobierno que a veces tienen la lucidez de que la economía mundial se hunde cada día más en una sima sin fondo, intentan, prudentemente, evitar encontrarse, dentro de unos cuantos meses, diciendo absurdeces como aquella famosa del que fue presidente de Costa de Marfil, F. Houphouët Boigny : "Ayer estábamos al borde del abismo, hoy hemos dado un gran paso adelante" ([3]), pero esta vez, debido a las circunstancias, semejante frase no haría gracia a nadie.
Fin de los planes de relanzamiento y retorno de la depresión
El estallido de la crisis financiera en 2008, acarreó la caída de la producción de la mayoría de los países del mundo (una disminución en el caso de India y China). Para intentar contener ese fenómeno, la burguesía de la mayoría de los países se vio obligada a establecer planes de recuperación, siendo, con mucho, los de China y Estados Unidos los más importantes. Si bien esos planes han permitido cierta recuperación parcial de la actividad económica mundial y una estabilización de la de los países desarrollados, sus efectos en la demanda, la producción y los intercambios se están agotando ya.
Por mucha propaganda que hagan sobre una recuperación en la que ya estaríamos inmersos, la clase dominante está obligada ahora a reconocer que las cosas no van como lo pretende. En EEUU, el crecimiento, previsto de 3,5 % para 2010 se ha revisado a la baja a 2,7 %; el número de desempleados está volviendo a incrementarse semana tras semana y la economía estadounidense vuelve a destruir empleos ([4]) ; en general, los múltiples indicadores que miden la actividad económica de EEUU muestran que el crecimiento se debilita. En la zona Euro, el crecimiento solo ha sido de 0,1 % en el primer trimestre y el Banco Central Europeo prevé que será de 1 % para todo el año 2010. Las malas noticias se acumulan sin cesar: el crecimiento de la producción manufacturera es cada vez menor y el desempleo ha vuelto a crecer, excepto en Alemania. Se prevé que el PIB de España seguirá bajando en 2010 (- 0,3 %). Es significativo que tanto en Estados Unidos como en Europa, la inversión siga disminuyendo, lo cual significa que las empresas no prevén un aumento de la producción.
Y, sobre todo, Asia, la zona del mundo que debía convertirse en nuevo centro de gravedad de la economía mundial, está viviendo una reducción de su actividad. En China, el índice del Conference Board previsto al alza en 1,7 % para el mes de abril, sólo aumentó en 0,3 %; y esta cifra está confirmada por todas las publicadas últimamente. Cierto que las cifras de un mes sobre un país no son necesariamente significativas de una tendencia general, pero el que en los grandes países de la zona, la actividad siga las mismas pautas al mismo tiempo sí que es significativo de una tendencia: el índice de la actividad económica en India expresa también un reducción y, en Japón, han bajado las cifras del mes de mayo para la producción industrial y el consumo de las familias.
Y para confirmar esa inflexión que desmiente todas las alharacas de los medios sobre la recuperación económica, el índice "Baltic Dry Index" que mide la evolución del comercio internacional, también está orientado a la baja.
La quiebra de los Estados
A la vez que la evolución de los diferentes índices económicos muestran la recaída en la depresión, hay Estados que tienen cada día más dificultades para reembolsar su deuda. Esto recuerda la crisis de las "subprimes", cuando cantidad de familias se vieron incapaces de reembolsar los créditos que se les había otorgado. Hace unos meses, el Estado griego se sentó en el banquillo por una situación en sus finanzas mucho más grave de lo que se había anunciado. Al mismo tiempo, las agencias de notación financiera pusieron en duda la solvencia de varios otros Estados europeos ("afectuosamente" tildados con el nombrecito de PIIGS, formado por sus iniciales, que suena como la palabra "cerdo" en inglés), Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España. Cierto es que la especulación contra esos países ha puesto las cosas peor y que el papel desempeñado por esas agencias de marras (creadas por los grandes bancos) no es de lo más diáfano. Lo cual no quita que lo importante en la crisis de confianza que afecta a esos países es la amplitud de sus déficits presupuestarios (a niveles nunca antes alcanzados desde la Segunda Guerra Mundial) y de su deuda pública, una situación en la que, ni para mejor ni para peor, nada tienen que ver las políticas de relanzamiento de los diferentes Estados. La consecuencia es el descenso de las reservas monetarias de las diferentes Haciendas Públicas y, por consiguiente, las dificultades en aumento de esos Estados para reembolsar los intereses de los préstamos que les fueron otorgados. El pago del servicio de la deuda es la condición mínima e indispensable para que los grandes organismos mundiales bancarios sigan prestando. Y no solo los PIIGs conocen un fuerte incremento de los déficits públicos y, por lo tanto, de la deuda pública. Las agencias de notación han amenazado explícitamente a Gran Bretaña con bajarle su nota y ponerla en el rango poco honroso de los PIIGS, si no hiciera enormes esfuerzos por disminuir sus déficits públicos. Cabe añadir, para dejar las cosas más claras, que Japón (país al que en los años 1990 se consideraba como sustituto de Estados Unidos en el liderazgo económico mundial) ha alcanzado una deuda pública equivalente al doble de su PIB ([5]). En realidad, esa lista, que podría alargarse más todavía, nos lleva a la conclusión de que la tendencia al incumplimiento en el pago de la deuda soberana de los Estados es una tendencia mundial porque todos están afectados por la agravación de la crisis de la deuda a partir de 2007 y todos han sufrido desequilibrios parecidos a los de Grecia y Portugal.
Pero no son solo los Estados los que están en una situación financiera rayana en la insolvencia. También el sistema bancario está en una situación más y más grave y eso por las razones siguientes:
- todos los especialistas saben y medio lo dicen, que las cuentas de los bancos no se han limpiado de los "productos tóxicos" provocados por la quiebra de numerosas instituciones financieras ocurrida a finales de 2008;
- los bancos, enfrentados a esas dificultades, no por eso han dejado de especular en el mercado financiero mundial, comprando productos financieros de alto riesgo. Por la sencilla razón de que deben seguir haciéndolo para intentar hacer frente a las pérdidas masivas que sufrieron;
- la agravación de la crisis desde finales de 2007 ha acarreado cantidad de quiebras de empresas, de modo que muchas familias, al encontrarse desempleadas, no han podido, contrariamente a los años anteriores, devolver los préstamos contraídos.
Una ilustración de la situación es la Caja de ahorros española Cajasur, que ha tenido que ser intervenida por el Estado. Pero eso no es más que un ejemplo, aparentemente local, de las dificultades que tienen los bancos en los últimos meses. Otros bancos o cajas en Europa han visto sus notas rebajadas por las agencias (Caja Madrid en España, BNP en Francia). El Banco Central Europeo (BCE) ha informado al mundo financiero que los bancos europeos tenían que rebajar la estimación de sus activos en 195 mil millones de euros en los dos años venideros y que sus necesidades de capitales ascendían de aquí a 2012 a 800 mil millones de euros. Un hecho ocurrido recientemente es, en otro plano, una confirmación esclarecedora de lo frágil que está el sistema bancario actualmente: la empresa alemana Siemens ha decidido crear su propio banco, una institución que estaría así a su servicio y al de sus clientes. La razón es muy sencilla: Siemens perdió nada menos que 140 millones de euros con la bancarrota de Lehman Brothers, y ahora tiene miedo de que se reproduzca lo mismo con el dinero que tenga que depositar en los bancos "clásicos". Y con esto se ha sabido que Siemens no ha inventado nada, pues la empresa Veolia, aliada a British American Tobacco y otras empresas de menor calibre hicieron lo mismo en enero de 2010 ([6]). Está claro que si unas empresas, cuya solidez no está por ahora en entredicho, no depositan sus haberes en los grandes bancos, es de suponer que la situación de éstos no será muy boyante, ni se va a arreglar...
Lo que sí es importante subrayar es que los problemas de insolvencia de los Estados y de los bancos se acumulan mutuamente. Ya está siendo así, pero ese fenómeno se ampliará en las semanas y meses venideros: la "quiebra" de un Estado, si los demás no van en su "auxilio" como sí lo hicieron con Grecia, acarrearía la bancarrota de los bancos que le prestaron masivamente. Los créditos de los bancos alemanes y franceses otorgados a los Estados agrupados bajo esas siglas PIIGS alcanzan el billón de euros (un millón de millones): es evidente que la insolvencia de esos países tendría consecuencias incalculables en Alemania y Francia y, de rebote, en toda la economía mundial.
Hoy es España la que está en el ojo del huracán de la crisis financiera. El BCE ha anunciado que los bancos españoles, poco solventes para pedir prestado en los mercados, se han refinanciado en el BCE al desmesurado nivel de 85 600 millones de euros, sólo para el mes de mayo. Se dice además, en los pasillos de los mercados, que el Estado español debería pagar, a finales de julio o principios de agosto, una cantidad considerable ([7]). Son, pues, plazos muy cortos para encontrar tales cantidades y por eso, ante tan dramática situación, han acudido a Madrid el director del FMI, D. Strauss-Kahn, y el Secretario de Estado adjunto del Tesoro de EEUU, C. Collins. Se estaría estudiando un plan de salvamento de la deuda soberana española de un monto de 200 mil o 250 mil millones.
Si hay tanta gente en torno a España es porque los problemas planteados por su situación financiera podrían tener consecuencias muy graves:
- si no lo auxilian y el Estado español "quiebra", eso provocaría una desconfianza general respecto al euro y a todos los pagos realizados en dicha moneda; o sea que la zona Euro se encontraría en una situación harto difícil;
- Francia y Alemania, las economías más fuertes de la zona Euro, no pueden tomar a su cuenta los compromisos que España no puede cumplir, a riesgo de una grave desestabilización de sus propias finanzas y, al cabo, de toda su economía (análisis desarrollado por el economista francés P. Artus ([8])).
Eso quiere decir que ayudar al Estado español para que evite la suspensión de pagos de su deuda soberana sólo podría hacerse mediante un entendimiento de los países occidentales y el precio sería la deterioración de sus propias situaciones financieras. Y como la mayoría de los Estados están en una situación no muy lejana a la de España, tendrían que instaurar una política para evitar la insolvencia en cascada en el reembolso de su deuda soberana.
De todo eso se deduce que el capitalismo ya no tiene los medios para atajar la agravación de la crisis, tal como ésta surgió desde 2007.
Las divergencias de los Estados sobre qué política seguir
"Rigor o relanzamiento: el desacuerdo persistente de los dirigentes del G8", titulaba Le Monde en su edición del 27-28 de junio. Tras el lenguaje diplomático empleado aparece claramente el desacuerdo completo entre los diferentes países. Gran Bretaña y Alemania, arrastrando tras ella a la zona Euro, quieren rigor: EEUU, y China en menor medida, son favorables a un relanzamiento. ¿Cuál es el contenido y las razones de ese desacuerdo?
La constatación de la gravedad de lo que implicaba, para Europa y el mundo, la bancarrota del Estado griego, llevó a Europa y al FMI a acabar organizando el salvamento de la deuda soberana griega, a pesar de las diferencias que habían aparecido en los Estados que debían colaborar en tal salvamento. Y esto provocó un cambio importante en la política en el conjunto de países de la zona Euro:
- Primero, todos acabaron poniéndose de acuerdo en que había que auxiliar a los Estados que lo necesitaban, pues la insolvencia de éstos sacudiría todo el sistema financiero europeo, con el riesgo de que se desmorone. Y se ha creado así un fondo de apoyo de 750 mil millones de euros, alimentado en dos tercios por los países miembros de la zona Euro y un tercio por el FMI, un fondo que serviría, pues, para que cuando un Estado se encuentre en situación insolvente, pueda hacer frente a sus compromisos. En el mismo sentido, el BCE, habida cuenta de la situación de los bancos de la zona Euro, acepta endosar las deudas más o menos dudosas que esos le presenten; y así ha ocurrido, como hemos visto, con los bancos españoles.
- Después, para reducir los riesgos de insolvencia, los Estados han decidido sanear su propia Hacienda Pública y su propio sistema bancario. Para ello han puesto en marcha planes de austeridad que significarán una baja en el nivel de vida de la clase obrera, comparable a la que se vivió en los años 1930. La cantidad de ataques es tal que enumerarlos superaría con creces el tamaño de este artículo. Valgan algunos ejemplos significativos: en España, el salario de los funcionarios se ha disminuido en un 5 % y se han suprimido 13 000 plazas. En Francia, reforma de las pensiones de jubilación con el objetivo de retrasar dos años como mínimo la jubilación; solo cubrirán la plaza de un funcionario de cada dos que se jubila; han decidido suprimir 100 000plazas en la función pública entre 2011 y 2013; han cesado las medidas de relanzamiento decididas en 2009; la subida del monto recaudado en impuestos deberá ser de 5mil millones de euros. En Gran Bretaña, el plan Osborne prevé una disminución de los gastos de los ministerios de 25 % en cinco años ("los ministerios protegidos" como el de la Salud no serían, sin embargo, afectados por esas medidas); se "congela" toda una serie de subsidios sociales para los más necesitados; el IVA pasa de 17,5 % a 20 %; se ha calculado que el plan Osborne desembocaría en la supresión de 1,3 millón de empleos. En Alemania, se suprimirán 14.000empleos de funcionarios de ahora a 2014 y se rebajará la indemnización de los desempleados de larga duración. Y en todos los países se reducen los gastos públicos.
La lógica proclamada de esas medidas es la siguiente: a la vez que se salva al sistema financiero mediante el apoyo a los bancos en dificultad y a los Estados que puedan encontrarse en dificultades para reembolsar sus deudas, hay que sanear las finanzas públicas para así poder, más tarde, seguir pidiendo préstamos, y así permitir que vuelva el crecimiento en el futuro. En realidad, detrás de ese objetivo declarado, está primero la voluntad de la burguesía alemana de preservar sus intereses económicos: para ese capital nacional, que ha apostado siempre por su capacidad para vender mercancías, especialmente sus máquinas-herramientas y su química, al resto del mundo, es impensable una subida de sus costes de producción para pagar los gastos de un relanzamiento (más allá de cierto grado) de otros países europeos en dificultad. Pues eso acarrearía una pérdida de competitividad de sus mercancías. Y como ese país es el único en poder apoyar a los demás países europeos, lo que hace es imponer a todos una política de austeridad, por mucho que ésta no corresponda a los intereses de ésos.
El que Reino Unido, que no sufre las imposiciones de la zona Euro, imponga la misma política, da una idea de la profundidad de la crisis. Para ese Estado, no es el momento de andar con relanzamientos ahora que su déficit presupuestario para el año 2010 ha alcanzado 11,5 % del PIB. El resultado sería correr demasiados riesgos de suspensión de pagos de la deuda soberana y, a causa de ello, de hundimiento de la libra esterlina. Hay que añadir que Japón, también, a causa del tamaño de su deuda pública, ha adoptado la misma política de austeridad. Cada vez hay más países en los que se piensa que sus déficits y su deuda pública son muy peligrosos, pues la insolvencia en el pago de intereses de su deuda soberana significaría un debilitamiento considerable del capital nacional. De modo que acaban optando por una política de austeridad que acabará llevándolos a la deflación ([9]).
Y es esa dinámica deflacionista lo que da miedo a Estados Unidos. EEUU acusa a los europeos de entrar en un "episodio Hoover" (nombre del presidente de EEUU en 1930), lo que significa acusar a los Estados europeos de meter al mundo en una depresión y una deflación como las de los años 1929-1932. Según EEUU, por muy legítimo que sea disminuir los déficits públicos, habrá que hacerlo más tarde, cuando la "recuperación" haya comenzado a realizarse. Cuando defiende esa política, Estados Unidos defiende sus propios intereses, pues al ser los emisores de la moneda de reserva mundial, crear moneda suplementaria para alimentar la recuperación sólo les cuesta lo que cuesta escribirlo en libros de cuentas. Pero eso no quita que su temor de ver la economía mundial entrar en deflación es muy real.
En resumen, sea cual sea la opción deseada o adoptada, los cambios de política efectuados en estos últimos tiempos así como los temores expresados por las diferentes fracciones de la burguesía del mundo son reveladores del desconcierto que las domina: sencillamente, ¡ya no existe la buena solución!
¿Qué perspectivas?
Se acabaron los efectos de las políticas de relanzamiento y lo que se anuncia es la recaída en la depresión. Esta dinámica implica para las empresas unas dificultades crecientes para sacar ganancias suficientes, aunque sólo sea para no desaparecer. La política de austeridad que van a instaurar muchos países va a agravar más la caída en la depresión y engendrar una deflación que ya empieza a despuntar.
La esperanza de que una política de austeridad vaya a sanear la Hacienda Pública y permitir un futuro endeudamiento es pura ilusión. Según los cálculos del FMI, el plan de austeridad griego acarreará una pérdida de 8 % del PIB del país. Y ya está prevista una baja del PIB español. Los planes de austeridad provocarán una baja de ingresos fiscales, o sea, más déficits ¡que es lo que se quería reducir con las medidas de austeridad! Se prevé una caída de la producción en la mayoría de los países del mundo y del comercio mundial entre finales de 2010 e inicios de 2011 con todas las consecuencias que todo eso tendrá en la intensificación de la miseria de una parte cada vez mayor de la clase obrera y una degradación de las condiciones de vida de todos los obreros.
Es posible que, en vista de la caída acelerada en la depresión resultante de los planes de austeridad, haya, al cabo de unos meses, un cambio de política y se acabe adoptando la propuesta por Estados Unidos. Los últimos seis meses nos han mostrado que la burguesía, al apenas quedarle margen de maniobra, es ya incapaz de prever más allá del corto plazo: ¡no hace más de un año se hacía una política de relanzamiento! De adoptarse una nueva política de relanzamiento, eso implicaría una fuerte emisión monetaria (algunos dicen que EEUU se dispondría a hacerlo). Y entonces habría una caída general del valor de las monedas, o sea una explosión de la inflación y, hablando concretamente, eso significaría nuevos ataques brutales contra el nivel de vida de los trabajadores.
Vitaz (03/07/2010)
[1]) Por solo citar los titulares de portada del diario francés Le Monde del 26 de junio de 2010.
[2]) Le Monde, 29 de junio de 2010.
[3]) Cita que otros atribuyen a Pinochet.
[4]) Tras cinco meses consecutivos de creación de empleo, han sido 125 000 los desaparecidos en junio, más de lo que temían los analistas. Ver el artículo de Le Monde, en francés "Après cinq mois de créations d'emplois, les États-Unis se remettent à en détruire", https://www.lemonde.fr/economie/article/2010/07/03/apres-cinq-mois-de-cr... [84].
[5]) Es, entre otras cosas, porque posee hoy las segundas reservas monetarias del mundo lo que permite a Japón no ser calificado por las agencias de notación con tanta severidad como a otros países mucho menos endeudados que él.
[6]) https://abonnes.lemonde.fr/economie/article/2010/06/29/siemens-cree-sa-b... [85]
[7]) Serían 280 mil millones de euros. Claro está, esas cifras, cuyo origen son los pasillos de los mercados, son oficiosas y, evidentemente, han sido desmentidas por las autoridades, pues si no, el silencio significaría confirmación que provocaría un pánico indescriptible.
[8]) Le Monde, 16 /04/2010.
[9]) Baja duradera de los precios, provocada en este caso por la demanda insuficiente, consecuencia de los programas de austeridad.
¿Qué son los consejos obreros? (III) - La Revolución de 1917: de julio a octubre, la renovación de los consejos obreros...
- 5218 lecturas
La serie "¿Qué son los consejos obreros?" se propone responder a la pregunta analizando la experiencia histórica del proletariado. No se trata de elevar los soviets a un modelo infalible que simplemente habría que copiar sino que buscamos comprenderlos tanto en sus errores como en sus aciertos para armar con la luz de esas lecciones a las generaciones actuales y futuras.
En el primer artículo vimos como nacieron con la Revolución de 1905 en Rusia ([1]), en el segundo cómo constituyeron la pieza vital de la Revolución de febrero de 1917 y cómo entraron en una profunda crisis en junio-julio de 1917 hasta convertirse en rehenes de la contra-revolución burguesa ([2]) .
En este tercer artículo veremos cómo fueron recuperados por la masa de trabajadores y soldados que logró con ellos tomar el poder en octubre de 1917.
Tras la derrota de julio la burguesía se propone destruir los Soviets
Tanto en los procesos naturales como en los procesos sociales, la evolución nunca se hace en línea recta sino a través de contradicciones, convulsiones, contratiempos dramáticos, pasos atrás y saltos adelante. Todo esto se acentúa mucho más con el proletariado, clase que por definición está privada de la propiedad de los medios de producción y que no dispone de ningún poder económico, por lo que su lucha sigue una marcha convulsa y contradictoria, con pasos atrás, con aparentes pérdidas de lo que parecía adquirido para siempre, con largos momentos de apatía y desarraigo.
Tras la revolución de febrero, los obreros y soldados parecían ir de éxito en éxito, el bolchevismo crecía sin cesar, las masas -sobre todo las de la región de Petersburgo- se orientaban hacia la revolución. Esta parecía que iba a caer como fruta madura.
Sin embargo, julio puso de relieve esos momentos de crisis y encrucijada tan típicos de la lucha proletaria. "Los obreros y soldados de Petersburgo que en su impulso hacia delante chocaron, por una parte, con la falta de claridad y el carácter contradictorio de sus mismos objetivos, y, por otra, con el atraso de las provincias y del frente, sufrieron una derrota directa" ([3]).
La burguesía lo aprovechó para emprender una furiosa ofensiva: los bolcheviques fueron calumniados como "agentes de Alemania" ([4]), se les detuvo en masa, se organizaron bandas paramilitares que los apaleaban en la calle, boicoteaban sus mítines, asaltaban sus locales e imprentas. Se hicieron presentes las temibles Centurias Negras zaristas, los círculos monárquicos, las asociaciones de oficiales. La burguesía -con el aval de la diplomacia inglesa y francesa-aspiraba a destruir los Soviets y a implantar una feroz dictadura ([5]).
La revolución iniciada en febrero estaba en un punto donde el espectro de la derrota asomaba peligrosamente: "el movimiento al llegar al umbral tropezó. A muchos les pareció que la revolución había dado cuanto podía dar de sí. Esta crisis interna de la conciencia colectiva, combinada con la represión y la calumnia, produjo la confusión y la retirada, que, en algunos casos, tuvo caracteres de pánico. Los adversarios cobraron ánimos. En la masa misma afloró a la superficie todo lo que en ella había de atrasado, de estático, de descontento por las sacudidas y las privaciones" ([6]).
Los bolcheviques impulsan la respuesta de las masas
Sin embargo, en este momento difícil, los bolcheviques constituyeron un bastión esencial de las fuerzas proletarias. Perseguidos, calumniados, no cedieron ni cayeron en la desbandada, pese a que hubo fuertes debates en sus filas y un buen número de militantes se dieron de baja en el partido. Sus esfuerzos se centraron en sacar las lecciones de la derrota y sobre todo la principal de ellas: ¿por qué los Soviets estaban secuestrados por la burguesía y corrían peligro de desaparecer?
De febrero a julio, se había mantenido una situación de doble poder: por un lado, los Soviets, pero enfrente, el poder del Estado burgués no había sido derribado y tenía bazas suficientes para restablecerse plenamente. Los hechos de julio habían hecho saltar por los aires el equilibrio imposible entre ambos: "El Estado Mayor General y los altos mandos del ejército, con la ayuda de Kerenski -a quién incluso los eseristas ([7]) más destacados denominan ahora Cavaignac ([8])-, han tomado prácticamente el poder; han desatado el ametrallamiento de las unidades revolucionarias en el frente; han comenzado a desarmar a las tropas revolucionarias y a los obreros en Petersburgo y Moscú, a sofocar y reprimir el movimiento en Nizhni Novgorod; han empezado a encarcelar bolcheviques y a clausurar sus periódicos no sólo sin decisión judicial, sino incluso sin decreto alguno del Gobierno (...) la verdadera esencia de la política de la dictadura militar, que hoy domina y es apoyada por los demócratas constitucionalistas y los monárquicos, consiste en preparar la disolución de los Soviets" ([9]).
Lenin demostraba igualmente cómo los mencheviques y los eseristas, "han traicionado definitivamente la causa de la revolución al ponerla en manos de los contrarrevolucionarios y al convertirse ellos, y convertir a sus partidos y a los soviets, en la hoja de parra de la contrarrevolución" ([10]).
En tales condiciones, "todas las esperanzas de un desarrollo pacífico de la revolución se han desvanecido para siempre. La situación objetiva es ésta: o la victoria completa de la dictadura militar o el triunfo de la insurrección armada de los obreros (...) La consigna de "¡Todo el poder para los soviets!" era la consigna del desarrollo pacífico de la revolución, posible en abril, en mayo, en junio y hasta el 5-9 de julio " ([11]).
En su libro Los soviets en Rusia, Anweiler , utiliza estos análisis para demostrar que: "con ello se proclamó por primera vez, en una formulación apenas encubierta, el objetivo de la conquista del poder único por los bolcheviques, el cual, hasta ahora, siempre había aparecido oculto tras el lema de "Todo el poder para los Soviets"" ([12]).
Aparece aquí la famosa y reiterada acusación de la "utilización táctica de los soviets para conquistar el poder absoluto". Sin embargo, un análisis del artículo que Lenin escribió a continuación demuestra que sus preocupaciones eran radicalmente diferentes de las que Anweiler le atribuye: buscaba cómo sacar a los soviets de la crisis en la que se debatían, cómo podían salir del pozo que los llevaba a su desaparición.
En "A propósito de las consignas", Lenin se pronuncia de forma inequívoca: "Es precisamente el proletariado revolucionario el que, aprovechando la experiencia de julio de 1917, debe tomar el poder por su cuenta: sin eso es imposible el triunfo de la revolución (...) En esta nueva revolución podrán y deberán surgir los soviets, pero no serán los soviets actuales, no serán órganos de conciliación con la burguesía, sino órganos de lucha revolucionaria contra ella. Cierto que también entonces propugnaremos la organización de todo el Estado según el tipo de los Soviets. No se trata de los soviets en general, sino de la lucha frente a la contrarrevolución actual y frente a la traición de los soviets actuales" ([13]).
De manera aún más precisa afirma: "comienza un nuevo ciclo en el que no entran ni las viejas clases ni los viejos partidos ni los viejos soviets, sino los partidos, las clases y los soviets renovados por el curso de la lucha, templados, instruidos y reconstituidos por el fuego de la lucha" ([14]).
Estos escritos de Lenin participaban de un tempestuoso debate en las filas del Partido bolchevique que cristalizó en el VIo Congreso del Partido celebrado del 26 de julio al 3 de agosto en la más rigurosa clandestinidad y con Lenin y Trotski ausentes debido a la persecución que pesaba sobre ellos. En dicho Congreso se expresaron 3 posturas: una, desorientada por la derrota de julio y por la deriva de los Soviets, que preconizaba abiertamente "dejarlos de lado" (Stalin, Molotov, Sokolnikov); otra que abogaba por mantener sin más el viejo lema de "Todo el poder para los soviets"; una tercera que propugnaba apoyarse en organizaciones "de base" (consejos de fábrica, soviets locales, soviets de barriada) para reconstituir el poder colectivo de los obreros.
Desde mediados de julio, las masas empiezan a recuperarse
Esta última postura dio en el clavo. Desde mediados de julio las organizaciones soviéticas "de base" iniciaron un combate por la renovación de los soviets.
En el segundo artículo de la serie vimos que alrededor de los soviets, las masas se organizaron en una gigantesca red de organizaciones soviéticas de todo tipo que expresaban su unidad y su fuerza ([15]). La cumbre de la red soviética -los Soviets de ciudad-- no flotaba sobre un océano de pasividad de las masas, al contrario, éstas tenían una intensa vida colectiva concretada en miles de asambleas, consejos de fábricas ([16]), soviets de barrio, asambleas inter-distrito, conferencias, encuentros, mítines... Sujanov nos da una idea del ambiente reinante en la Conferencia de Consejos de Fábrica de Petersburgo: "El 30 de mayo se abrió en el Salón Blanco una Conferencia de los comités de fábrica y de talleres de la capital y alrededores. Aquella conferencia fue preparada "en la base"; su plan había sido puesto a punto en los talleres sin ninguna participación de los organismos oficiales encargados de las cuestiones del trabajo, ni siquiera de los órganos del Soviet (...) La conferencia era realmente representativa: obreros llegados de los talleres participaron en gran número y activamente en sus tareas. Durante dos días, aquel parlamento obrero, discutió sobre la crisis económica y sobre el desastre del país" ([17]).
Incluso en los peores momentos tras las Jornadas de Julio, las masas lograron conservar estas organizaciones, las cuales no se vieron tan afectadas por la crisis como "los grandes órganos soviéticos": el Soviet de Petersburgo, el Congreso de los soviets y su Comité Ejecutivo Central, el CEC.
Dos razones concomitantes explican esta diferencia: en primer lugar, las organizaciones soviéticas de "abajo" se convocaban bajo el impulso de masas que intuyendo problemas o peligros proponían una asamblea y en pocas horas conseguían celebrarla. Muy diferente era la situación de los órganos soviéticos por "arriba": "En la misma medida que el trabajo del Soviet empezó a funcionar bien, perdió en gran parte el contacto directo con las masas. Las sesiones plenarias que se habían celebrado casi a diario en las primeras semanas, fueron pocas y la asistencia de los diputados era cada vez menos asidua. El comité ejecutivo del Soviet se independizaba visiblemente" ([18]).
En segundo lugar, mencheviques y eseritas se concentraron en el copo burocrático de los grandes órganos soviéticos. Sujanov describe el ambiente de intrigas y manejos que dominaba el Soviet de Petersburgo: "El Presidium del Soviet, que había sido en su origen un órgano de procedimiento interior, tendió a sustituir al Comité Ejecutivo en sus funciones, a suplantarlo. Además, se reforzó con un organismo permanente y un tanto oculto que recibió el nombre de "Cámara de las Estrellas". Allí se encontraban los miembros del Presidium y una especie de camarilla compuesta de amigos adictos de Tchkheidzé y Tsereteli ([19]). Este último se convirtió en uno de los responsables de la dictadura en el seno del Soviet" ([20]).
En cambio, los bolcheviques llevaban una intervención activa y cotidiana en los órganos soviéticos de base. Su presencia era muy dinámica, a menudo eran los primeros en proponer asambleas y debates, en la adopción de resoluciones capaces de dar expresión a la voluntad y el avance de las masas.
El 15 de julio, una manifestación de obreros de las grandes fábricas de Petersburgo se concentraba delante del edificio del Soviet de Petersburgo denunciando las calumnias contra los bolcheviques y exigiendo la liberación de los detenidos. El 20 de julio la asamblea de la fábrica de armas de Sestroretsk pedía el pago de los salarios que se les habían quitado por su participación en las jornadas de julio y, satisfecha la reivindicación, dedicaba ese dinero para financiar prensa contra la guerra. Trotski afirma cómo, el 24 de julio, "una asamblea de los obreros de 27 fábricas y talleres del distrito de Peterhof adoptó una resolución de protesta contra el gobierno irresponsable y su política contra-revolucionaria" ([21]).
Trotski destaca otro hecho: el 21 de julio llegaron a Petersburgo delegaciones de soldados del frente. Estaban hartos de los sufrimientos que allí se vivían y de la represión que los oficiales habían desatado contra los más destacados. Se dirigieron al Comité Ejecutivo del Soviet que no les hizo el menor caso. Varios militantes bolcheviques les aconsejaron tomar contacto con fábricas y regimientos de soldados y marinos. La acogida fue radicalmente distinta: les recibieron como algo propio, les escucharon, les proporcionaron comida y sitio donde dormir.
"En una asamblea que nadie convocó desde arriba, sino que surgió por iniciativa de los de abajo, participaron los representantes de 29 regimientos del frente, de 90 fábricas de Petersburgo, de los marinos de Krondstadt y de las guarniciones de los alrededores. El núcleo central de la asamblea lo constituyeron los hombres de las trincheras. Los obreros los escuchaban con avidez, procurando no perder ni una palabra. Soldados completamente grises que no tenían nada de agitadores, describían en informes sencillos la vida en el frente. Estos detalles producían una gran impresión, pues mostraban de un modo elocuente cómo volvía a salir a la superficie todo lo viejo, lo prerrevolucionario, lo odiado",
señala Trotski, que añade a continuación: "a pesar de que en los soldados del frente predominaban los social-revolucionarios, la resolución radical presentada por los bolcheviques fue adoptada casi por unanimidad: sólo hubo 4 abstenciones. La resolución no fue letra muerta: los delegados al volver al frente, dieron cuenta fielmente de la forma en que los habían echado los jefes conciliadores y de la acogida que les habían tributado los obreros" ([22]).
También, el Soviet de Krondstadt -una de las plazas de vanguardia de la revolución- pronto se hizo oír: "el 20 de julio, en un mitin celebrado en la Plaza del Ancla, se exige la transmisión del poder a los soviets, el envío de los cosacos, los gendarmes y la policía al frente, la abolición de la pena de muerte, la disolución de los "batallones de la muerte" y la confiscación de la prensa burguesa" ([23]).
En Moscú, los consejos de fábrica habían decidido celebrar sesiones comunes con los comités de regimiento y a fines de julio una Conferencia de consejos de fábricas con asistencia de delegados de los soldados adoptó una resolución de denuncia del Gobierno y de petición de "nuevos soviets para reemplazar al Gobierno". En elecciones el primero de agosto, 6 de los 10 consejos de barrio de Moscú pasaron a tener mayoría bolchevique.
Ante los aumentos de precios lanzados por el Gobierno y los continuos cierres de fábricas propiciados por los patronos, las huelgas y manifestaciones masivas comenzaron a proliferar. En ellas participaban sectores obreros hasta entonces considerados como "atrasados" (papel, piel, caucho, porteros etc.).
En la sección obrera del Soviet de Petersburgo, Sujanov relata un hecho significativo: "decidió crear un Presidium que antes no se tenía y aquel Presidium resultó compuesto de bolcheviques" ([24]).
En agosto se celebra en Moscú una Conferencia Nacional cuya pretensión era, como denuncia Sujanov: "obligar a los soviets a desaparecer ante la voluntad del resto de la población, reclamando una política de unión nacional (...) liberar al gobierno de la tutela de toda clase de organizaciones obreras, campesinas, zimmerwaldianas, semi-alemanas, semi-judías y otros grupos de golfos" ([25]).
Los obreros percibieron el peligro y numerosas asambleas votaron mociones proponiendo la huelga general. El Soviet de Moscú, por 364 votos contra 304, lo rechazó; sin embargo, los soviets de barrio protestaron contra esta decisión, "las fábricas exigieron inmediatamente la renovación del Soviet, el cual no solo se hallaba rezagado respecto de las masas, sino que adoptaba una actitud francamente antagónica a la de estas últimas. En el Soviet del barrio de Zamoskvoriechi, reunido con los comités de fábrica, la demanda de que fueran sustituidos los diputados del Soviet recogió 175 votos contra 4 y 19 abstenciones" ([26]),
más de 400 000 obreros fueron a la huelga, la cual se extendió a otras ciudades como Kiev, Kostrava y Tsatarin.
La movilización y auto-organización de las masas hace fracasar el golpe de Kornilov
Lo que hemos relatado no son sino unos cuantos hechos significativos, puntas del iceberg de un proceso muy amplio que muestra un viraje respeto a las actitudes predominantes en febrero-junio, todavía marcadas por muchas ilusiones y una movilización más limitada a los centros de trabajo, barrios o ciudades:
Las Asambleas conjuntas de obreros y soldados, abiertas a delegados campesinos, proliferan. Las conferencias de soviets de barriada y de fábrica invitan a sus trabajos a delegados de soldados y marinos.
La confianza es creciente hacia los bolcheviques: calumniados en julio, la indignación por la persecución de que son víctimas se conjuga con un reconocimiento cada vez más amplio de la validez de sus análisis y consignas.
Se da la multiplicación de reclamos pidiendo renovación de los soviets y la toma del poder.
La burguesía siente que los dividendos obtenidos en julio corren peligro de esfumarse. El fracaso de la Conferencia Nacional de Moscú había sido un duro revés. Las embajadas inglesa y francesa apremian a tomar medidas "decisivas". En este contexto surge el "plan" de golpe militar del general Kornilov ([27]). Sujanov subraya que: "Miliukov, Rodzianko ([28]) y Kornilov, ¡ellos si comprendieron! Llenos de estupor se pusieron a preparar con toda urgencia, pero en secreto, su acción. Pero para engañar, amotinaron a la opinión contra una próxima empresa de los bolcheviques" ([29]).
No podemos hacer aquí un análisis de todos los pormenores de la operación ([30]). Lo importante es que la movilización gigantesca de las masas de obreros y soldados logra paralizar la máquina militar desencadenada. Y lo destacable es que esta respuesta se hace desarrollando un esfuerzo de organización que dará un empujón definitivo a la regeneración de los soviets y su encaminamiento hacia la toma del poder.
En la noche del 27 de agosto, el Soviet de Petersburgo propuso la formación de un comité militar revolucionario para organizar la defensa de la capital. La minoría bolchevique aceptó la proposición pero añadieron que tal órgano "debía apoyarse en las masas de obreros y soldados". En la sesión siguiente, los bolcheviques hicieron una nueva proposición que fue aceptada a regañadientes por la mayoría menchevique, "el reparto de armas en las fábricas y barriadas obreras" ([31]), cosa que apenas anunciada dio lugar a que "en los barrios obreros se formaron, según la prensa obrera, "colas de gente que deseaban alistarse en las filas de la Guardia Roja". Se abrieron enseguida cursos de tiro e instrucción militar, dirigidas por soldados expertos. El 29 en casi todas las barriadas había ya grupos armados. La Guardia Roja anunció su propósito de formar en el acto un destacamento de 40 000 hombres (...) La gigantesca fábrica Putilov se convierte en el centro de la resistencia en el barrio de Peterhof. Se formaron apresuradamente destacamentos armados. La fábrica trabajaba día y noche: se montan nuevos cañones para la formación de divisiones de artillería proletaria" ([32]).
En Petersburgo, "los soviets de barriada establecen relaciones más estrechas entre sí y deciden: dar carácter permanente a las reuniones comunes de todas las organizaciones en los distintos barrios; mandar representantes propios al Comité Militar Revolucionario; constituir una milicia obrera; instituir el control de los soviets de barrio sobre las comisiones gubernamentales; organizar destacamentos volantes encargados de detener a los agitadores contra-revolucionarios" ([33]).
Estas medidas "representaban la apropiación de funciones importantes, no sólo del gobierno sino del mismo Soviet de Petersburgo (...) La entrada de las barriadas de Petersburgo en el campo de batalla modificó inmediatamente la dirección y las proporciones de la contienda. Una vez más se puso de manifiesto la inagotable vitalidad de la organización soviética, que paralizada arriba por la dirección de los conciliadores, en el momento crítico resucitaba abajo merced a la presión de las masas" ([34]).
Esta generalización de la auto-organización de las masas se extendió por todo el país. Trotski recoge el caso de Helsingfors, donde "la asamblea de todas las organizaciones soviéticas creó un Comité Revolucionario que mandó sus comisarios al General-Gobernador, a la Comandancia, al contra-espionaje y otras instituciones. Ninguna orden se hacía efectiva si no llevaba la firma de este Comité. Se estableció el control de teléfonos y telégrafos" ([35]),
pero hubo allí algo muy significativo: "al día siguiente cosacos de fila se presentan en el Comité y declaran que todo el regimiento está contra Kornilov. Por primera vez entran representantes cosacos en el Soviet".
Septiembre de 1917: la renovación total de los soviets
El aplastamiento del golpe de Kornilov produjo un vuelco espectacular en la relación de fuerzas entre las clases: el Gobierno Provisional de Kerenski había sido un cero a la izquierda. Los únicos protagonistas fueron las masas y sobre todo el reforzamiento y vitalización general de sus órganos colectivos. La respuesta a Kornilov "era el punto de partida de una transformación radical de toda la coyuntura, un desquite sobre las jornadas de julio. ¡El Soviet podía renacer!" ([36]).
El periódico del Partido Kadete ([37]), Retch, no se equivocaba cuando señalaba: "En las calles han aparecido ya multitudes de obreros armados que aterrorizan a los pacíficos habitantes. En el Soviet, los bolcheviques exigen enérgicamente la libertad de sus camaradas encarcelados. Todo el mundo está convencido de que una vez terminado el movimiento del general Kornilov, los bolcheviques, rechazados por la mayoría del Soviet, emplearán toda su energía en obligar al Soviet a seguir el camino, aunque sea parcialmente, de su programa".
Retch sin embargo se equivocaba de plano en una cosa: no fueron los bolcheviques los que obligaron al Soviet a seguir su programa sino que fueron las masas las que obligaron a los soviets a adoptar el programa bolchevique.
Los obreros habían ganado una enorme confianza en sí mismos y querían aplicarla en la renovación total de los soviets. Ciudad tras ciudad, soviet tras soviet, en un proceso vertiginoso, las viejas mayorías social-traidoras fueron apartadas y nuevos soviets con mayoría de bolcheviques y de otros agrupamientos revolucionarios (socialistas revolucionarios de izquierda, mencheviques internacionalistas, anarquistas) emergían tras debates y votaciones masivas.
Sujanov describe así el estado de ánimo de obreros y soldados: "impulsados por el instinto de clase y, en cierta medida, por la conciencia de clase, por la influencia organizada de los bolcheviques; cansados de la guerra y de las cargas que originaba; defraudados por la esterilidad de la revolución que no les había dado nada aún; irritados contra los amos y los gobernantes que gozaban, ellos sí, de todos los beneficios; deseosos, en fin, de hacer uso del poder conquistado, ansiaban entablar la batalla decisiva" ([38]).
Los episodios de esa reconquista y renovación de los soviets son interminables. "En la noche del 31 de agosto, el Soviet [de Petersburgo] presidido por Tchjeidse, votó a favor de entregar el poder a los obreros y campesinos. Los miembros de fila de las fracciones conciliadoras apoyaron casi unánimemente la resolución propuesta por los bolcheviques. La mesa conciliadora no daba crédito a sus ojos. La derecha exigió votación nominal que duró hasta las 3 de la madrugada. A pesar de las presiones empleadas, la resolución de los bolcheviques obtuvo, en la votación definitiva, 279 votos contra 115. La mesa, aturdida, anunció que presentaba la dimisión" ([39]).
El 2 de septiembre, una conferencia de todos los soviets de Finlandia adoptó una resolución a favor de la entrega del poder a los soviets por 700 votos contra 13 en contra y 36 abstenciones. La Conferencia Regional de Soviets de toda Siberia aprobó una resolución en el mismo sentido. El Soviet de Moscú lo hizo igualmente en una dramática sesión el 5 de septiembre donde se aprobó una moción que mostraba su desconfianza hacia el Gobierno Provisional y hacia el Comité Ejecutivo Central.
"El 8 fue adoptada, por 130 votos contra 55, en el Soviet de Diputados obreros de Kiev, la resolución de los bolcheviques a pesar de que su fracción solo contaba 95 miembros" ([40]). Por primera vez, el Soviet de diputados campesinos de la provincia de Petersburgo elegía como delegado a un bolchevique.
El momento culminante de este proceso fue la histórica sesión del Soviet de Petersburgo del 9 de septiembre. Innumerables reuniones en fábricas, barrios y regimientos la habían preparado. Cerca de 1000 delegados acudieron a una reunión donde la mesa propuso revocar la votación del 31 de agosto. Finalmente la votación arrojó un resultado que suponía el rechazo definitivo de la política de los social-traidores: 519 votos en contra de la revocación y por la toma del poder por los soviets, 414 a favor de la mesa, 67 abstenciones.
Se podría pensar, enfocando las cosas de manera superficial, que la renovación de los Soviets consistió en un simple cambio de mayorías de social-traidores a bolcheviques.
Es cierto -y lo trataremos detenidamente en el próximo artículo de esta serie- que en la clase obrera y, por tanto, en sus partidos, pesaba aún fuertemente una visión contaminada por el parlamentarismo según la cual la clase elegía "representantes que obraban en su nombre", pero es importante comprender que lo dominante en la renovación de los soviets no fue eso, sino:
1) La renovación surgió de la enorme telaraña de reuniones de los soviets de base (consejos de fábrica, consejos de barrio, comités de regimiento, reuniones conjuntas). Tras el golpe de Kornilov, estas reuniones se multiplicaron hasta el infinito. Cada sesión del soviet unificaba y daba expresión resolutiva a un sinfín de reuniones preparatorias.
2) Esta auto-organización de las masas fue impulsada de manera consciente y activa por los soviets renovados. Mientras los soviets anteriores se autonomizaban y apenas realizaban sesiones masivas, los nuevos realizaban sesiones abiertas diariamente. Mientras los anteriores temían e incluso desautorizaban las asambleas en fábricas y barrios, los nuevos las convocaban continuamente. Alrededor de cada debate significativo, de cada decisión importante, el soviet llamaba a celebrar reuniones "en la base" para adoptar una posición. Frente a la IVª coalición del Gobierno Provisional (25 de septiembre), "además de la resolución del Soviet de Petersburgo negándose a sostener la nueva coalición, una oleada de mítines se extendió por las dos capitales. Centenares de miles de obreros y de soldados, protestando contra la formación del nuevo Gobierno burgués, se comprometieron a entablar contra él una lucha decidida, exigiendo el poder para los soviets" ([41]).
3) Resulta espectacular la multiplicación de congresos regionales de soviets que recorre como un reguero de pólvora desde mediados de septiembre todos los territorios rusos. "Durante estas semanas se celebraron numerosos congresos de soviets locales y regionales, cuya composición y transcurso reflejaba el ambiente político de las masas. Característico de la rápida bolchevización fue el desarrollo del Congreso de Consejos de diputados obreros, soldados y campesinos de Moscú en los primeros días de octubre. Mientras que al principio de la reunión la resolución presentada por los social-revolucionarios, que se proclamaba en contra del traspaso del poder a los soviets, concentraba 159 votos contra 132, la fracción bolchevique lograba 3 días más tarde en otra votación 116 contra 97 (...). En otros congresos de consejos se aceptaron así mismo las resoluciones bolcheviques, que exigían la toma del poder por los soviets y la destitución del Gobierno Provisional. En Ekaterinburgo se reunieron el 13 de octubre 120 delegados de 56 consejos del Ural, entre ellos 86 bolcheviques. El Congreso Territorial de la zona del Volga rechazó en Saratov una resolución menchevique-socialrevolucionaria y tomó en su lugar una bolchevique" ([42]).
Pero es importante precisar dos elementos que nos parecen fundamentales.
El primero es que la mayoría bolchevique respondía a algo más que una mera delegación del voto en un partido. El partido bolchevique era el único partido claramente partidario no sólo de la toma del poder sino de la forma concreta de hacerlo: una insurrección conscientemente preparada que derribara al Gobierno Provisional y desmontara el poder del Estado. Mientras los partidos social-traidores anunciaban que querían obligar a que los soviets se hicieran el haraquiri, mientras otros partidos revolucionarios hacían propuestas irrealistas o vagas, solamente los bolcheviques tenían claro que "Los soviets son reales únicamente "como órgano de insurrección, como órgano del poder revolucionario". Fuera de ello, los soviets no son más que un mero juguete que sólo puede producir apatía, indiferencia y decepción entre las masas, que están legítimamente hartas de la interminable repetición de resoluciones y protestas" ([43]).
Era pues natural que las masas obreras depositaran su confianza en los bolcheviques no tanto para darles un cheque en blanco, sino como un instrumento de su propio combate que estaba llegando al momento cumbre: la insurrección y la toma del poder.
"El campo de la burguesía se alarmó al fin con razón. El movimiento de las masas se desbordaba visiblemente; la efervescencia en los barrios obreros de Petersburgo era manifiesta. No se escuchaba más que a los bolcheviques. Delante del famoso Circo Moderno, donde acudían para hablar Trotski, Volodarski, Lunatcharski, se veían colas interminables y multitudes sin fin que el amplio edificio no podía contener. Los agitadores invitaban a pasar de los discursos a los actos y prometían el poder al soviet en el más cercano porvenir" ([44]). Así reflejaba Sujanov, adversario de los bolcheviques, el ambiente reinante a mediados de octubre.
En segundo lugar, los hechos que se acumulan en septiembre y octubre revelan un cambio importante en la mentalidad de las masas. Como vimos en el artículo anterior de la serie, la consigna "Todo el poder para los soviets" enunciada tímidamente en marzo, argumentada teóricamente por Lenin en abril, masivamente proclamada en las manifestaciones de junio y julio, había sido hasta entonces más una aspiración que un programa de acción conscientemente asumido.
Una de las razones del fracaso del movimiento de julio era que la mayoría reclamaba que los soviets "obligaran" al Gobierno Provisional a tener "ministros socialistas".
Esta división entre soviet y Gobierno revelaba una incomprensión todavía evidente de la tarea de la revolución proletaria que no es la de "elegir un gobierno propio" y por tanto conservar la estructura del viejo Estado, sino la de derribar el Estado y ejercer el poder directamente. En la conciencia de las masas -aunque como veremos en un próximo artículo las confusiones y la multitud de problemas nuevos eran todavía considerables- se vislumbraba una comprensión mucho más concreta y precisa de la consigna de "Todo el poder para los soviets".
Trotski señala cómo al haber perdido el control del Soviet de Petersburgo, los social-traidores se llevaron todos los medios que estaba a su disposición, concentrándolos en su último reducto: el CEC. "El Comité Ejecutivo Central había privado oportunamente al Soviet de Petersburgo de los dos periódicos creados por él, así como de todas las secciones administrativas, de todos los recursos técnicos y monetarios, de las máquinas de escribir, de los tinteros incluso. Los numerosos automóviles puestos al servicio del Soviet habían sido puesto todos ellos a la absoluta disposición del Olimpo conciliador. Los nuevos directivos no tenían ni caja, ni periódicos, ni aparato burocrático, ni medios de transporte, ni plumas, ni lápices. No tenían nada como no fueran las paredes desnudas y la ardiente confianza de obreros y soldados. Con eso hubo más que suficiente" ([45]).
El Comité Militar Revolucionario órgano soviético de la insurrección
Desde primeros de octubre una marea de resoluciones de soviets de todo el país reclama la celebración del Congreso de los Soviets, aplazada constantemente por los social-traidores, con objeto de materializar la toma del poder.
Esta orientación es una respuesta tanto a la situación en Rusia como a la situación internacional. En Rusia las revueltas campesinas se extienden a casi todas las regiones, la toma de tierras es generalizada; en los cuarteles los soldados desertan y vuelven a sus aldeas mostrando un creciente cansancio ante una situación de guerra a la que no se ofrece ninguna solución; en las fábricas los obreros tienen que hacer frente al sabotaje de la producción por parte de empresarios y cuadros superiores; en toda la sociedad se impone la amenaza de la hambruna por el total desabastecimiento y una carestía de la vida que sube sin cesar. En el frente internacional crecen las deserciones, la insubordinación de tropas, las fraternizaciones entre soldados de ambos bandos; en Alemania una oleada de huelgas barre el país, en España en agosto de 1917 estalla una huelga general. El proletariado ruso necesita tomar el poder no solo frente a los problemas insolubles del país sino para abrir la brecha por donde pueda desarrollarse la revolución mundial contra los sufrimientos terribles causados por 3 años de guerra.
La burguesía juega sus armas contra el ascenso revolucionario de las masas. En septiembre se intenta celebrar una Conferencia Democrática que fracasa de nuevo como la de Moscú. Por su parte, los social-traidores retrasan todo lo posible el Congreso de los Soviets con objeto de mantener dispersos y desorganizados a los soviets de todo el país y evitar que se unifiquen en la toma del poder.
Pero el arma más temible y que se precisa cada vez más es la tentativa de abandonar la defensa de Petersburgo para que el ejército alemán aplaste el punto más avanzado de la revolución. Era algo que ya había ensayado el "patriota" Kornilov en agosto cuando dejó la Riga ([46]) revolucionaria abandonada a la invasión de tropas alemanas que "restauraron el orden" sangrientamente. La burguesía que hace de la Defensa nacional su santo y seña y su peor veneno contra el proletariado, cuando ve amenazado su poder por el enemigo de clase no duda ni un segundo en encomendarse a sus peores rivales imperialistas.
En torno a esta cuestión de la defensa de Petersburgo las discusiones del Soviet llevaron a la formación de un Comité Militar Revolucionario con delegados elegidos del Soviet de Petersburgo, de la Sección de soldados de dicho Soviet, del Soviet de Delegados de la Escuadra Báltica, de la Guardia Roja, del Comité Regional de Soviets de Finlandia, de la Conferencia de Consejos de fábrica, del Sindicato ferroviario y de la organización militar del Partido bolchevique. Al frente de este Comité fue elegido Lasimir, un joven y combativo miembro de los Eseritas de Izquierda. Los objetivos de este comité unían la defensa de Petersburgo con la preparación del levantamiento armado, dos objetivos que: "hasta entonces se excluían recíprocamente, ahora se aproximaban en realidad; al tomar el poder en sus manos, el Soviet echaba sobre si la defensa de Petersburgo" ([47]).
A ello se unió al día siguiente la convocatoria de una Conferencia Permanente de toda la guarnición de Petersburgo y la región. Con estos dos organismos, el proletariado se dotaba de los medios para la insurrección, paso necesario e imprescindible para la toma del poder.
En un artículo de la Revista internacional, hemos puesto en evidencia cómo -en contra de las leyendas negras tejidas por la burguesía que presenta Octubre como un "golpe de Estado bolchevique"- la insurrección fue obra de los soviets y más concretamente del de Petersburgo ([48]). Fueron el Comité Militar Revolucionario (CMR) y la Conferencia Permanente de guarniciones, los órganos que prepararon paso a paso y minuciosamente el derribo armado del Gobierno Provisional, cabeza última del Estado burgués. El CMR obligó al Cuartel general del Ejército a someter a su firma cualquier orden o decisión por nimia que fuera, con lo cual lo paralizó totalmente. El 22 de octubre, en una dramática asamblea el último regimiento recalcitrante -el de la Fortaleza Pedro y Pablo- aceptó someterse al CMR. El 23 de octubre, en una emocionante jornada, miles de asambleas de obreros y soldados, se comprometían definitivamente con la toma del poder. El jaque mate que fue ejecutado por la insurrección del 25 de octubre, la cual ocupó el Cuartel general y la sede del Gobierno Provisional, derrotó a los últimos batallones adictos a éste, detuvo a ministros y generales, ocupó los centros de comunicaciones, y de esta manera, planteó las condiciones para que al día siguiente el Congreso de los soviets de toda Rusia asumiera la toma del poder ([49]).
En el próximo artículo de esta serie, veremos los enormes problemas que los soviets tuvieron que encarar tras la toma del poder.
C. Mir, 6-6-10
[1]) Ver Revista internacional no 140.
https://es.internationalism.org/revista-internacional/201002/2769/que-so... [66].
[2]) Ver Revista internacional no 141: https://es.internationalism.org/revista-internacional/201005/2865/que-so... [86] .
[3]) Trotski, Historia de la Revolución Rusa, tomo II, página 206, edición española.
[4]) Ver una refutación muy documentada en Trotski, op. cit., página 72.
[5]) El general Knox, jefe de la misión inglesa, decía: "No siento interés alguno por el gobierno de Kerenski, es demasiado débil; lo que hace falta es una dictadura militar, se necesita a los cosacos, este pueblo tiene necesidad del látigo". ¡Así se expresaba el representante del gobierno de la "más antigua democracia"!
[6]) Trotski, op cit., página 213.
[7]) Eseristas o Eseritas era el nombre que recibía el Partido Socialista Revolucionario.
[8]) Cavaignac: general francés (1802-1857) que fue el verdugo de la insurrección de los obreros parisinos en junio de 1848.
[9]) Lenin, Cuatro tesis, 23 de julio de 1917, tomo 34, Obras completas, página 1, edición española.
[10]) ídem.
[11]) ídem.
[12]) Anweiler, Los soviets en Rusia, página 180. Ver referencia a este autor y a su libro en la nota 3 del segundo artículo de la serie
[13]) Lenin, A propósito de las consignas, tomo 34, Obras completas, página 18 de la edición española.
[14]) ídem.
[15]) Ver en el artículo precedente de esta serie, Revista internacional no 141, el apartado "Toda Rusia cubierta por una enorme red de soviets", /revista-internacional/201005/2865/que-son-los-consejos-obreros-2-parte-de-febrero-a-julio-de-1917-re [86].
[16]) Sujanov, menchevique internacionalista, escisión de izquierda del menchevismo donde militaba Martov. Ver Memorias, página 209, edición española. Para conocer al autor, ver nota 9 del artículo anterior de la serie.
[17]) Ídem, página 220.
[18]) Anweiler, op. cit., página 115.
[19]) Prominentes miembros del Partido menchevique.
[20]) Sujanov, op. cit.
[21]) Trotski, La Revolución Rusa, op. cit., página 215, edición española.
[22]) Ídem, página 216.
[23]) Ídem, página 217
[24]) Ídem, página 302.
[25]) Ídem, página 306.
[26]) Ídem, tomo II, página 124, edición española.
[27]) Kornilov: militar bastante incompetente que había destacado por sus constantes derrotas en el frente, fue elevado a "héroe patriótico" tras las Jornadas de Julio y ensalzado por todos los partidos burgueses.
[28]) Rodzianko y Miliukov fueron los principales dirigentes de los partidos burgueses.
[29]) Op. cit., página 308.
[30]) Trotski, op. cit., Tomo II. Se pueden consultar los capítulos "La contrarrevolución levanta cabeza", "Elementos de bonapartismo en la Revolución Rusa", "El complot de Kerenski" y "La sublevación de Kornilov".
[31]) ídem.
[32]) ídem, página 188.
[33]) ídem.
[34]) ídem, subrayado nuestro.
[35]) ídem.
[36]) Sujanov, op cit.
[37]) Kadete: Partido Constitucional Democrático, principal partido burgués de la época.
[38]) Sujanov, op. cit.
[39]) Trotski, op. cit.
[40]) ídem.
[41]) Sujanov, op. cit.
[42]) Oskar Anweiler, op. cit., página 192. En las páginas siguientes hace un recuento de los numerosos congresos regionales que cubrían prácticamente todo el imperio y decidían en su mayoría la toma del poder.
[43]) Lenin, Tesis para el Informe a la Conferencia del 8 de octubre de la Organizacion de Petersburgo. Sobre la consigna "Todo el poder a los soviets", 8 de octubre de 1917.
[44]) Sujanov, op. cit.
[45]) Trotski, op. cit.
[46]) Capital de Estonia, entonces parte del imperio ruso.
[47]) Trotski, op. cit.
[48]) Véase Revista internacional no 72, "La Revolución de Octubre, obra colectiva del proletariado", 2ª parte, "La toma del poder por los Soviets", "La conquista de los soviets por el proletariado [87]".
[49]) En el artículo "III - 1917: La insurrección de Octubre, una victoria de las masas obreras [88]", Revista internacional no 91, desarrollamos un análisis detallado de cómo es la insurrección del proletariado que nada tiene que ver con una revuelta o una conspiración, cuáles son sus reglas y el papel indispensable que en ella tiene el Partido del proletariado.
Series:
Historia del Movimiento obrero:
Decadencia del capitalismo (VII) - Rosa Luxemburg y los límites de la expansión del capitalismo
- 6276 lecturas
Decadencia del capitalismo
Rosa Luxemburg y los límites de la expansión del capitalismo
Como vimos en el artículo anterior de esta serie, el ataque de los revisionistas contra el marxismo se centró en la teoría de lo inevitable del declive del capitalismo. Según esta teoría, las contradicciones insolubles en las relaciones de producción capitalistas serán una traba insuperable para el desarrollo de las fuerzas productivas. El revisionismo de Eduard Bernstein, que Rosa Luxemburg refutó con tanta lucidez en su folleto Reforma social o Revolución, se basaba en gran parte en observaciones empíricas del período de expansión y prosperidad sin precedentes que las naciones capitalistas más poderosas conocieron durante las últimas décadas del siglo xix. Tampoco tuvo Bernstein la pretensión de basar su crítica de la visión "catastrofista" de Marx en una investigación teórica profunda de las teorías económicas de éste. En muchos aspectos, los argumentos de Bernstein no van más lejos que los desarrollados más tarde por muchos expertos burgueses durante el boom económico de la posguerra y, de nuevo, durante la fase de "crecimiento" mucho más exiguo de los primeros años del siglo xxi. Grosso modo el razonamiento vendría a ser: puesto que el capitalismo funciona, es que funcionará siempre.
Otros economistas de aquella época, que no estaban totalmente desconectados del movimiento obrero, buscaron basar su estrategia reformista en un método "marxista". Por ejemplo, el ruso Tugan-Baranowski, que publicó, en 1901, un libro titulado Studies in the Theory and History of Commercial Crises in England. Siguiendo los trabajos de Struve y de Bulgakov unos años antes, Tugan-Baranowski formaba parte de los llamados "marxistas legales" y su estudio se inscribía en la respuesta que éstos daban a la corriente de los populistas rusos que querían demostrar que el capitalismo se enfrentaría a dificultades insuperables para instalarse en Rusia; una de las dificultades era la insuficiencia de mercados para dar salida a la producción. Como Bulgakof, Tugan intentó utilizar los esquemas de la reproducción ampliada de Marx, en el volumen II de El Capital, para probar que no había ningún problema fundamental de realización de la plusvalía en el sistema capitalista, y que a éste le era posible, como "sistema cerrado", acumular indefinida y armoniosamente. Rosa Luxemburg resumió así ese intento:
"Los marxistas rusos "legales" han vencido, indiscutiblemente, a sus adversarios, los "populistas"; pero han ido muy lejos. Los tres (Struve, Bulgakof, Tugan-Baranowski), en el ardor de la refriega, han probado más de lo que era menester. Se dilucidaba si el capitalismo en general, y en particular en Rusia, era susceptible de desarrollo, y los mencionados marxistas han expuesto tan profundamente esta capacidad, que han probado incluso la posibilidad de la eterna duración del capitalismo" ([1]).
La tesis de Tugan suscitó una respuesta rápida por parte de quienes seguían defendiendo la teoría marxista de las crisis, especialmente el portavoz de la "ortodoxia marxista", Karl Kautsky, el cual, retomando las conclusiones de Marx, afirmó entre otras cosas, que ni los capitalistas, ni los obreros podían consumir toda la plusvalía producida por el sistema, viéndose éste constantemente obligado a conquistar nuevos mercados al exterior: "Los capitalistas y los obreros por ellos explotados ofrecen un mercado que aumenta con el crecimiento de la riqueza de los primeros y del número de los segundos, pero no tan aprisa como la acumulación del capital y la productividad del trabajo. Este mercado, sin embargo, no es, por sí solo, suficiente para los medios de consumo creados por la gran industria capitalista. Ésta debe buscar un mercado suplementario, fuera de su campo, en las profesiones y naciones que no producen aún en forma capitalista. Lo halla también y lo amplía cada vez más, pero no con bastante rapidez. Pues este mercado suplementario no posee, ni con mucho, la elasticidad y capacidad de extensión del proceso de producción capitalista.
"Desde el momento en que la producción capitalista se ha convertido en gran industria desarrollada, como ocurría ya en el siglo xix, contiene la posibilidad de esta extensión a saltos, que rápidamente excede a toda ampliación del mercado. Así, todo período de prosperidad que sigue a una ampliación considerable del mercado, se halla condenado a vida breve, y la crisis es su término irremediable.
"Tal es en breves rasgos la teoría de la crisis fundada por Marx y, en cuanto sabemos, aceptada en general por los marxistas ‘ortodoxos'" ([2]).
Más o menos por los mismos años, un miembro del ala izquierda del Partido Socialista Norteamericano (American Socialist Party), Louis Boudin, publicaba The Theoretical System of Karl Marx ([3]), participando así en el debate con un análisis similar e incluso más desarrollado.
Mientras que Kautsky, como lo subraya Rosa Luxemburg en La acumulación del capital y en la Anticrítica (1915), planteaba el problema de la crisis en términos de "subconsumo", y en el marco bastante impreciso de la rapidez relativa de la acumulación y de la expansión del mercado ([4]), Boudin lo situaba de manera más precisa en el carácter único del modo de producción capitalista y en sus contradicciones que lo arrastraban al fenómeno de sobreproducción:
"En los antiguos sistemas esclavista y feudal, nunca existió un problema como el de la sobreproducción, debido a que la finalidad de la producción era el consumo familiar; lo único que podía plantearse era: ¿qué parte de la producción atribuir al esclavo o al siervo y cuánto al amo o al señor feudal? Una vez que las partes respectivas de las dos clases quedaban determinadas, cada una se dedicaba al consumo de su parte sin encontrar problemas suplementarios. En otras palabras, la cuestión consistía siempre en cómo dividir los productos y el problema de la sobreproducción no se planteaba, pues los productos no iban a venderse en el mercado, sino a ser consumidos por las personas concernidas directamente por la producción, como amo o como esclavo... No ocurre ni mucho menos lo mismo en la industria capitalista moderna. Es cierto que toda la producción, excepto la porción que les toca a los obreros, va, como en el pasado, para el amo, hoy el capitalista. Pero ahí no terminan las cosas, pues el capitalista no produce para sí mismo, sino para el mercado. No quiere acaparar los bienes que producen los obreros, sino que quiere venderlos y si no los vende, no tienen ningún valor para él. Entre las manos del capitalista, las mercancías vendibles son su fortuna, su capital, pero en cuanto dejan de ser vendibles, toda la fortuna contenida en sus depósitos de mercancías, acaba derritiéndose.
"¿Quién va a comprar entonces las mercancías a nuestros capitalistas que han instalado nuevas máquinas en su producción y por ello han aumentado su producción? Otros capitalistas podrán querer esos productos, claro está, pero cuando se considera la producción de la sociedad en su conjunto, ¿qué va a hacer la clase capitalista con la producción creciente que los obreros no pueden consumir? Los capitalistas no pueden utilizarla guardándose cada uno su propia producción, ni comprándosela mutuamente. Y eso por la sencilla razón de que la clase capitalista no puede gastar ella misma todo el sobreproducto que producen los obreros y del que ella se apropia como ganancias de producción. Las propias bases de la producción capitalista a gran escala y la acumulación del capital excluyen semejante posibilidad. La producción capitalista a gran escala implica que existan grandes cantidades de trabajo cristalizado en forma de ferrocarriles, barcos de vapor, factorías, máquinas y demás productos manufacturados que no han sido consumidos por los capitalistas y que representan su parte o ganancia de la producción de los años anteriores. Como ya se dijo antes, todas las grandes fortunas de reyes, príncipes y barones del capitalismo moderno y demás dignatarios de la industria, con títulos o sin ellos, consisten en herramientas en una forma u otra, o sea en una forma no consumible. Es esa parte de las ganancias capitalistas que los capitalistas han "ahorrado" y por lo tanto, no está consumida. Si los capitalistas consumieran todas sus ganancias, no habrían capitalistas en el sentido moderno de la palabra, no habría acumulación de capital. Para que pueda acumularse el capital, los capitalistas no deben en ningún caso consumir toda su ganancia. El capitalista que así hiciera dejaría de serlo y caería ante la competencia de los demás capitalistas. En otras palabras, el capitalismo moderno presupone el hábito del ahorro en los capitalistas, o sea que una parte de las ganancias capitalistas individuales no debe consumirse sino dedicarse al incremento del capital existente... No puede pues consumir toda su parte del producto manufacturado. Es pues evidente que ni el obrero, ni el capitalista pueden consumir todo el producto cada vez mayor de la manufactura. ¿Quién va a comprarlo entonces?" (traducido del inglés por nosotros).
Boudin nos explica después cómo soluciona el capitalismo ese problema. Luxemburg cita un largo pasaje de Boudin en una nota de La acumulación del capital, presentándolo como "una crítica brillante" al libro de Tugan ([5]):
"El plusproducto producido en los países capitalistas no ha dificultado (con algunas excepciones que se mencionarán más tarde) la marcha de las ruedas de la producción porque la producción se halla distribuida más adecuadamente en las diversas esferas, o porque la producción de tejidos de algodón se haya convertido en una producción de máquinas, sino, porque, en virtud del hecho de que algunos países se han desarrollado en sentido capitalista antes que otros -y porque quedan todavía países sin desarrollo capitalista-, los países capitalistas cuentan con un mundo situado realmente fuera de ellos, al que pueden arrojar los productos que ellos no consumen, sin que importe que estos productos sean tejidos de algodón o artículos metalúrgicos. Con esto no se quiere decir que no tenga importancia el hecho de que en los principales países capitalistas los tejidos hayan dejado el puesto directivo a los productos metalúrgicos. Por el contrario, ello tiene la mayor importancia, pero su significación es completamente distinta de la que le atribuye Tugan Baranowski. Significa el principio del fin del capitalismo. Mientras los países capitalistas exportaban mercancías para el consumo, había esperanza para el capitalismo en aquellos países. No se hablaba aún de cuál seria la capacidad adquisitiva del mundo no capitalista para las mercancías producidas por el capitalismo y del tiempo que duraría aún. El crecimiento de la fabricación de máquinas, a costa de los bienes de consumo, muestra que territorios que antes estaban fuera del capitalismo y servían, por tanto, de salida para su plusproducto, han entrado ahora en el engranaje del capitalismo; muestra que se desarrolla su propio capitalismo; que producen por sí mismos sus propios medios de consumo. Como se hallan, de momento, en el estado inicial de su desarrollo capitalista, necesitan todavía las máquinas producidas por el capitalismo. Pero pronto no las necesitarán ya. Fabricarán sus productos metalúrgicos del mismo modo que ahora fabrican sus tejidos y otros artículos de consumo. Entonces, no sólo dejarán de ser una salida para el plusproducto de los países propiamente capitalistas, sino que engendrarán a su vez un plusproducto, que difícilmente podrán colocar" ([6]).
Boudin va pues más lejos que Kautsky e insiste en que el término cercano de la conquista del globo por el capitalismo significa también "el principio del fin del capitalismo".
Rosa Luxemburg examina el problema de la acumulación
En la época de ese debate, Rosa Luxemburg enseñaba en la escuela del partido en Berlín. En el momento de exponer a grandes rasgos la evolución histórica del capitalismo como sistema mundial, se vio obligada a volver con más profundidad a la obra de Marx. Así se lo exigía su integridad como profesora y militante: Rosa Luxemburg no soportaba machacar lo ya conocido presentándolo con nuevas formas; pensaba que la tarea de un marxista era enriquecer y desarrollar la teoría, y, además, también se lo exigía la necesidad cada vez más urgente de comprender las perspectivas ante las que se encontraba el capitalismo mundial. Al reexaminar la obra de Marx, encontró muchos datos con los que construir su idea de que el problema de la sobreproducción en relación con el mercado es una de las claves para entender el carácter transitorio del modo de producción capitalista (ver "Las contradicciones mortales de la sociedad burguesa" en la Revista internacional no 139). Rosa tenía perfecta conciencia de que los esquemas de la reproducción ampliada de Marx en el volumen II de El Capital estaban concebidos por su autor como modelo teórico puramente abstracto, utilizado para estudiar el problema de la acumulación, un modelo cuya hipótesis, para esclarecer mejor la argumentación, era una sociedad compuesta únicamente por capitalistas y obreros. A ella le parecía, sin embargo, que podía deducirse la idea de que el capitalismo podía acumular de manera armoniosa en un sistema cerrado, disponiendo de la totalidad de la plusvalía producida mediante la interacción entre las dos ramas principales de la producción (el sector de bienes de producción y el de bienes de consumo). Rosa Luxemburg tenía claro que eso estaba en contradicción con otros pasajes de Marx (en el volumen III de El Capital por ejemplo) que insisten sobre la necesidad de la expansión constante de los mercados y, al mismo tiempo, establecen los límites inherentes a esa expansión. Si el capitalismo pudiera autorregularse, podría haber, sí, desequilibrios temporales entre las ramas de la producción, pero no debería existir la tendencia inexorable a producir masas de mercancías imposibles de absorber, a crisis de sobreproducción insolubles; si la tendencia del capitalismo a acumular por acumular generara constantemente un incremento de la demanda necesaria para realizar toda la plusvalía, ¿qué argumentos podrían entonces usar los marxistas contra los revisionistas, para afirmar que capitalismo estaba destinado a entrar en una fase de crisis catastrófica que proporcionaría las bases objetivas de la revolución socialista?
A esa pregunta, Luxemburg contestó que había que situar la ascendencia del capitalismo en su verdadero contexto histórico. No podía entenderse la historia de la acumulación capitalista sino como un proceso constante de interacción con las economías no capitalistas que la rodeaban. Las comunidades más primitivas que vivían de la caza y la recolección y no habían producido todavía ningún sobrante social comercializable, no tenían la menor utilidad para el capitalismo y por eso éste las destruyó a base de matanzas y genocidios, pues ni siquiera los "recursos" humanos de esas comunidades podían utilizarse para el trabajo de esclavos. En cambio, las economías que habían desarrollado un sobrante comercializable y en las que la producción de mercancías se había desarrollado ya (como las grandes civilizaciones de India y China), proporcionaron no sólo materias primas, sino también enormes salidas mercantiles para la producción de las metrópolis capitalistas, lo que permitió al capitalismo de los países centrales sobrepasar el atasco periódico de las mercancías (proceso descrito muy elocuentemente en el Manifiesto del Partido Comunista). Y como también lo subraya el Manifiesto, incluso cuando las potencias capitalistas establecidas intentaron restringir el desarrollo capitalista de sus colonias, esas regiones del mundo se convirtieron irremediablemente en partes integradas en el mundo burgués, arruinando las economías precapitalistas y convirtiéndolas a las delicias del trabajo asalariado, llevando así a otro nivel el problema de la demanda adicional requerida para la acumulación. Como lo anunció el propio Marx: cuanto más universal tiende a ser el capitalismo más se confirma su tendencia al desmoronamiento: "La universalidad hacia la que tiende sin cesar el capital encuentra los límites inherentes a su naturaleza, los cuales, en cierta fase de su desarrollo, lo hacen aparecer como el mayor obstáculo a esa tendencia, empujándolo hacia su autodestrucción" ([7]).
Ese análisis permitió a Rosa Luxemburg comprender el problema del imperialismo. El Capital no hizo sino empezar a tratar el tema del imperialismo y de sus bases económicas, problema que en la época en que se escribió no era todavía una preocupación central de los marxistas. En cambio, ya en tiempos de Rosa, los marxistas estaban confrontados al imperialismo no sólo como un factor de propulsión por la conquista del mundo no capitalista, sino, también, en tanto que agudización de las rivalidades entre las principales naciones capitalistas por el domino del mercado mundial. ¿Era el imperialismo una opción, una posibilidad oportuna para el capital mundial, como así lo entendían muchos de sus críticos liberales y reformistas, o era una necesidad inherente a la acumulación capitalista en cierta fase de su madurez? También en esto las implicaciones eran distintas, pues si el imperialismo no era sino una opción más para el capital, podía entonces argumentarse a favor de políticas más razonables y pacíficas. Y Luxemburg concluye diciendo que el imperialismo era una necesidad para el capital - un medio de prolongar su reinado que le arrastraría inexorablemente a su ruina.
"El imperialismo es la expresión política del proceso de la acumulación del capital en su lucha para conquistar los medios no capitalistas que no se hallen todavía agotados. Geográficamente, estos medios abarcan, todavía hoy, los más amplios territorios de la Tierra. Pero comparados con la potente masa del capital ya acumulado en los viejos países capitalistas, que pugna por encontrar mercados para su plusproducto, y posibilidades de capitalización para su plusvalía; comparados con la rapidez con la que hoy se transforman en capitalistas territorios pertenecientes a culturas precapitalistas, o en otros términos: comparados con el grado elevado de las fuerzas productivas del capital, el campo parece todavía pequeño para la expansión de éste. Esto determina el juego internacional del capital en el escenario del mundo. Dado el gran desarrollo y la concurrencia cada vez más violenta de los países capitalistas para conquistar territorios no capitalistas, el imperialismo aumenta su agresividad contra el mundo no capitalista, agudizando las contradicciones entre los países capitalistas en lucha. Pero cuanto más violenta y enérgicamente procure el capitalismo el hundimiento total de las civilizaciones no capitalistas, tanto más rápidamente irá minando el terreno a la acumulación del capital. El imperialismo es tanto un método histórico para prolongar la existencia del capital, como un medio seguro para poner objetivamente un término a su existencia. Con eso no se ha dicho que este término haya de ser alegremente alcanzado. Ya la tendencia de la evolución capitalista hacia él se manifiesta con vientos de catástrofe" ([8]).
La conclusión esencial de La acumulación del capital era, pues, que el capitalismo entraba en "un período de catástrofes". Es importante señalar que Rosa no consideraba -como se ha dicho a menudo erróneamente- que el capitalismo estuviera a punto de sucumbir. Dijo muy claramente que el medio no capitalista "abarca, todavía hoy, [geográficamente], los más amplios territorios de la Tierra" y que economías no capitalistas las había no sólo en las colonias sino en grandes espacios de la propia Europa ([9]). Es cierto que la escala de esas zonas económicas en términos de valor iba disminuyendo en relación con la capacidad creciente del capital para generar mayores plusvalías. Pero al mundo siempre le quedará mucho por recorrer antes de convertirse en un sistema de capitalismo puro como el imaginado en los esquemas de la reproducción de Marx: "El esquema marxista de la acumulación (bien entendido), precisamente por ser insoluble, es la prognosis exacta de la caída económica inevitable del capitalismo como resultado del proceso de expansión imperialista, cuya misión especial es realizar el supuesto marxista: el dominio absoluto e indivisible del capital.
"¿Podrá producirse en la realidad, alguna vez, ese momento? Cierto que no es más que una ficción teórica, justamente porque la acumulación del capital es un proceso no sólo económico, sino político" ([10]).
Para Rosa Luxemburg, un mundo formado únicamente de capitalistas y de obreros era "una ficción teórica", pero cuanto más se acercaba ese horizonte teórico, tanto más difícil y destructor sería el proceso de acumulación, acarreando calamidades que ya no serían "sólo" económicas, sino también políticas y militares. La guerra mundial, que estalló poco después de la publicación de La acumulación del capital, fue una confirmación palmaria de ese pronóstico. Para Rosa Luxemburg, no existe un hundimiento puramente económico del capitalismo y menos todavía una especie de automatismo garantizado entre desmoronamiento capitalista y revolución socialista. Lo que ella anunciaba en su obra teórica era precisamente lo que iba a confirmar la historia del siglo que empezaba: la expresión creciente del declive del capitalismo como modo de producción, que pone a la humanidad ante la alternativa: socialismo o barbarie, llamando específicamente a la clase obrera a desarrollar la organización y la conciencia necesarias para derribar ese sistema y sustituirlo por un orden social superior.
Una tempestad de críticas
Rosa Luxemburg nunca pensó que su tesis iba a desatar controversias, precisamente porque la había basado en los escritos de Marx y de los seguidores del método marxista. Y, sin embargo, fue recibida por un chaparrón de críticas y no sólo por parte de revisionistas y reformistas sino también de revolucionarios como Pannekoek y Lenin, los cuales, en este debate, se encontraron no sólo al lado de los marxistas legales de Rusia sino también de los "austro-marxistas" que formaban parte del campo semirreformista en la socialdemocracia: "He leído el nuevo libro de Rosa La acumulación del capital. En él, se enreda ella de manera sorprendente. Ha retorcido a Marx. Estoy contento de que Pannekoek y Eckstein y O. Bauer la hayan desaprobado de común acuerdo y hayan expresado contra ella lo que yo había dicho en 1899 contra los Narodnikis" ([11]).
El consenso se hizo sencillamente sobre la idea de que Luxemburg había leído mal a Marx y se había inventado un problema inexistente: los esquemas de la reproducción ampliada demuestran que el capitalismo puede acumular de hecho sin ningún límite inherente en un mundo compuesto únicamente de obreros y capitalistas. Era como si dijeran que, en fin de cuentas, puesto que los cálculos de Marx son exactos todo eso será cierto. Bauer era un poco más matizado: reconocía que la acumulación no podía realizarse si no la alimentaba una demanda efectiva creciente; y daba una respuesta sencilla: la población crece, por consiguiente hay más obreros, y por lo tanto un aumento de la demanda; una solución que hacía volver al punto de partida del problema, pues tampoco esos obreros podían consumir más que la parte de capital variable que les entregaban los capitalistas. Lo esencial -y eso es lo que defienden casi todos los críticos de Luxemburg hasta hoy- es que los esquemas de la reproducción ampliada muestran que no habría problemas insolubles de realización de la plusvalía para el capitalismo.
Luxemburg era muy consciente de que los argumentos desarrollados por Kautsky (o por Boudin, pero éste era mucho menos conocido en el movimiento obrero) para defender, en el fondo, las mismas tesis que ella, no habían provocado la misma indignación: "Por tanto, queda esto establecido: Kautsky refutaba, en 1902, en la obra de Tugan-Baranovski, justamente aquellas afirmaciones que ahora los "expertos" oponen a mi explicación de la acumulación, y que los "expertos" de la ortodoxia marxista combaten en mí, como horrible extravío de la verdadera fe; la misma concepción, aunque más exacta y aplicada al problema de la acumulación, que Kautsky oponía, no hace más que catorce años, al revisionista Tugan-Baranovski, como la teoría de la crisis "generalmente aceptada de los marxistas ortodoxos"" ([12]).
¿Por qué una indignación semejante? Es fácil de entender viniendo de reformistas y revisionistas cuya preocupación principal era negar la posibilidad de un hundimiento del sistema capitalista. Pero es más difícil de entender la de los revolucionarios. Podemos subrayar el hecho -significativo del carácter exaltado de las reacciones- de que Kautsky no estableció ninguna relación entre sus argumentos y los esquemas de la reproducción ([13]) y por eso no apareció como un "crítico" de Marx. Quizás sea ese conservadurismo la base de muchas críticas hechas a Rosa Luxemburg: El Capital sería una especie de Biblia que contendría todas las respuestas para comprender la ascendencia y el declive del modo de producción capitalista. Luxemburg, en cambio, defendió con decisión que los marxistas debían considerar El Capital por lo que era, una obra genial pero inacabada, especialmente sus volúmenes II y III; y que, de todas maneras, no podía incluir todas las etapas posteriores en la evolución del sistema capitalista.
En medio de todas esas respuestas escandalizadas, hubo al menos una defensa muy clara de Luxemburg, escrita durante los levantamientos de la guerra y la revolución: "Rosa Luxemburg, marxista", por el húngaro Georg Lukacs, el cual era, en aquel entonces, un representante del ala izquierda del movimiento comunista. El artículo de Lukacs, publicado en el libro Historia y conciencia de clase (1922), empieza subrayando el método que debe seguirse en la discusión sobre la teoría de Luxemburg. Defiende la idea de que lo que distingue básicamente la visión proletaria de la visión burguesa del mundo es que, mientras que la burguesía está condenada a examinar la sociedad desde el enfoque de una unidad atomizada, en competencia mutua, sólo el proletariado puede desarrollar una visión de la realidad como totalidad:
"No es la preponderancia de los motivos económicos en la explicación de la historia lo que distingue de manera decisiva al marxismo de la ciencia burguesa; es el punto de vista de la totalidad. La categoría de la totalidad, la dominación, determinante y en todos los dominios, del todo sobre las partes, constituye la esencia que el método de Marx ha tomado de Hegel y que él trasformó de manera original para convertirlo en fundamento de una ciencia totalmente nueva. La separación capitalista entre el productor y el proceso global de la producción, la fragmentación del proceso de trabajo en partes que dejan de lado el carácter humano del trabajador, la atomización de la sociedad en individuos que producen sin plan y sin concierto, etc., todo esto tenía necesariamente que ejercer también una influencia profunda en el pensamiento, la ciencia y la filosofía del capitalismo. Y lo que hay de fundamentalmente revolucionario en la ciencia proletaria, no es sólo que ella oponga a la sociedad burguesa contenidos revolucionarios, sino que es, en primerísimo lugar, la esencia revolucionaria del método en sí. El reino de la categoría de totalidad es el portador del principio revolucionario en la ciencia."
Lukacs prosigue mostrando que la ausencia de ese método proletario fue lo que impidió que los críticos de Luxemburg se dieran cuenta del problema que ella había planteado en La acumulación del capital: "...Porque la justeza o la falsedad de la solución que Rosa Luxemburg proponía al problema de la acumulación del capital no era el centro del debate conducido por Bauer, Eckstein, etc. Lo que se discutía, por el contrario, era si había o no un problema en eso y se impugnaba con la máxima energía la existencia de un verdadero problema. Lo cual puede comprenderse perfectamente, y es incluso necesario desde el punto de vista metodológico de los economistas vulgares. Porque si la cuestión de la acumulación es tratada, por una parte, como un problema particular de la economía política y, por otra, es considerada desde el punto de vista del capitalista individual, no hay efectivamente ahí ningún problema.
"Este rechazo del problema por entero está estrechamente ligado al hecho de que los críticos de Rosa Luxemburg dejaron de lado distraídamente la parte decisiva del libro ("Las condiciones históricas de la acumulación") y, lógicos consigo mismos, plantearon la cuestión en la forma siguiente: las fórmulas de Marx, que se basan en el principio aislante, admitido con fines metodológicos, de una sociedad compuesta únicamente de capitalistas y proletarios, ¿son justas, y cuál es la mejor interpretación de ellas? Para Marx sólo eran una hipótesis metodológica, en base a la cual había que progresar para plantear las cuestiones de manera más amplia, para plantear la cuestión en referencia a la totalidad de la sociedad, y esto es lo que ha escapado por completo a los críticos. No se han percatado de que el propio Marx dio ese paso en el primer volumen de El capital en lo referente a lo que se llama la acumulación originaria. Ellos han silenciado -consciente o inconscientemente- el hecho de que todo El capital, precisamente en relación a esta cuestión, no es más que un fragmento interrumpido justamente en el lugar donde ese problema debe ser suscitado, y que, en consecuencia, Rosa Luxemburg no ha hecho otra cosa que llevar hasta el fin y en su mismo sentido a ese fragmento, completándolo conforme al espíritu de Marx.
"Sin embargo, ellos han actuado consecuentemente. Porque, desde el punto de vista del capitalista individual, desde el punto de vista de la economía vulgar, ese problema no debe plantearse. Desde el punto de vista del capitalista individual, la realidad económica aparece como un mundo gobernado por las leyes eternas de la naturaleza, a las cuales él debe adaptar su actividad. La realización de la plusvalía y la acumulación tienen lugar para él en forma de un intercambio con los demás capitalistas individuales (a decir verdad, incluso aquí, éste no es siempre el caso, es solamente el hecho más frecuente). Y todo el problema de la acumulación, también, no es más que el problema de una de las formas de las múltiples trasformaciones que sufren las fórmulas dinero-mercancía-dinero y mercancía-dinero-mercancía en el curso de la producción, de la circulación, etc. Así, la cuestión de la acumulación se torna para la economía vulgar una cuestión de detalle en una ciencia particular, y ella no tiene prácticamente ningún nexo con el destino del capitalismo en su conjunto; su solución garantiza suficientemente la exactitud de las "fórmulas" marxistas, que, todo lo más, deben ser mejoradas -como en Otto Bauer- para "adaptarlas a la época". Así como en su tiempo los discípulos de Ricardo no comprendieron la problemática marxista, tampoco Otto Bauer y sus colegas comprendieron que, con esas fórmulas, jamás podrá ser abarcada, por principio, la realidad económica, puesto que esas fórmulas presuponen una abstracción (la sociedad considerada como compuesta únicamente por capitalistas y proletarios) que parte de la realidad de conjunto; esas fórmulas, por tanto, sólo pueden servir para despejar el problema, sólo son un trampolín para plantear el verdadero problema" ([14]).
Un pasaje de los Grundrisse que Lukacs no podía conocer entonces, confirma ese método: la idea de que la clase obrera pudiera ser un mercado suficiente para los capitalistas es una ilusión típica de la visión obtusa de la burguesía: "Bien mirado, no nos concierne aquí la relación entre el capitalista individual y los obreros de los demás capitalistas. Dicha relación solo pone de manifiesto la ilusión de cada capitalista, pero nada cambia en la relación entre el capital en general y el trabajo. Cada capitalista sabe, respecto de sus obreros, que no se les contrapone como productor frente a los consumidores y desea reducir al máximo el consumo de ellos, es decir su capacidad de cambio, su salario. Desea, naturalmente, que los obreros de los demás capitalistas consuman la mayor cantidad posible de sus propias mercancías. Pero la relación entre cada capitalista y sus obreros es la relación en general entre el capital y el trabajo. Ello no obstante, la ilusión -correcta para el capitalista individual, a diferencia de todos los demás- de que a excepción de sus obreros todo el resto de la clase obrera se le contrapone como consumidores y sujetos del intercambio, no como obreros sino como dispensadores de dinero. Se olvida de que, como dice Malthus, "le existencia misma de un beneficio sobre una mercancía cualquiera presupone una demanda exterior a las del trabajador que la produjo", y por tanto que "la demanda del propio obrero nunca puede ser una demanda adecuada". Como una producción pone en movimiento la otra y, por ende, crea consumidores en los obreros del capital ajeno, para cada capital individual la demanda de la clase obrera, que es puesta por la producción misma, aparecerá como "demanda adecuada". Este demanda puesta por la producción misma impele, por una parte, a ésta a transgredir la proporción en la que tendría que producir con respecto a los obreros, tiene que sobrepasarla; por otra parte, desaparece o se contrae la demanda exterior a la de los propios obreros, con lo cual se produce el derrumbamiento" ([15]).
Al haber cuestionado la "letra" de Marx, Luxemburg demostró que ella sí se mantuvo fiel a su "espíritu"; y hay además muchos otros escritos de Marx que podrían citarse para defender la importancia central del problema que ella planteó.
En los artículos siguientes, examinaremos cómo intentó el movimiento entender el proceso de declive del capitalismo tal como ocurrió ante sus ojos durante las tumultuosas décadas de 1914 a 1945.
Gerrard
[1]) La acumulación del capital.
[2]) Kautsky, Neue Zeit no 5, 1902, citado por Rosa Luxemburg en La acumulación del capital o Lo que los epígonos han hecho de la teoría marxista: una anticrítica.
[3]) Este estudio, aparecido por primera vez en forma de libro publicado por Charles Kerr (Chicago) en 1915, se basa en una serie de artículos publicados entre mayo de 1905 y octubre de 1906, en la revista International Socialist Review.
[4]) Cita de Rosa Luxemburg: "Prescindimos aquí de que Kautsky atribuye a esta teoría el nombre poco afortunado y equívoco de una explicación de las crisis "por infraconsumo", de cuya explicación se burla justamente Marx en el segundo tomo de El Capital. Prescindimos también de que Kautsky no ve en toda la cuestión más que el problema de las crisis, sin advertir, al parecer, que la acumulación capitalista constituye en sí un problema, aun prescindiendo de las oscilaciones de la coyuntura. Prescindimos finalmente de lo que dice Kautsky acerca del consumo de los capitalistas y trabajadores. Según él, este consumo no crece "con bastante rapidez" para la acumulación, y ésta, por tanto, necesita un "mercado suplementario". Esto, como se ve, es bastante vago y no abarca exactamente el concepto de la acumulación" (Una Anticrítica, op. cit.).
Es importante hacer constar la cantidad de críticos de Rosa Luxemburg - incluidos los marxistas - que la acusan de infraconsumismo, cuando en realidad ella rechaza tan explícitamente esa noción. Es perfectamente cierto que Marx argumenta en varias ocasiones que "la razón última de toda verdadera crisis es siempre la pobreza y la capacidad restringida de consumo de las masas" (El Capital, tomo III, cap. 30, p. 455, FCE, México), pero Marx pone cuidado en precisar que no se refiere "al poder de consumo absoluto", sino "al poder de consumo que se basa en unas condiciones de reparto antagónicas que reducen el consumo de la gran masa de la sociedad a un mínimo variable en unos límites más o menos estrechos. Es, además, restringido por el deseo de acumular, la tendencia a aumentar el capital y a producir plusvalía a una escala más amplia" (ídem). En otras palabras, las crisis no son el resultado de la reticencia de la sociedad a consumir mientras sea físicamente posible, ni de que los salarios serían demasiado "bajos"- algo que hay que precisar a causa de la cantidad de mentiras que a ese respecto proceden de las filas del ala izquierda del capital. Si así fuera, se podrían entonces eliminar las crisis aumentando los salarios y es eso precisamente lo que Marx ridiculiza en el volumen II de El Capital. El problema estriba más bien en la existencia de "condiciones de reparto antagónicas", o sea en la relación del propio trabajo asalariado, el cual debe permitir siempre una "plusvalía" además de lo que el capitalista paga a los obreros.
[5]) La crítica principal de Luxemburg a Boudin se refería a la idea, aparentemente visionaria, de que los gastos en armamento eran una forma de despilfarro o de gastos inconsiderados; esta idea iba en contra de la de Rosa Luxemburg sobre "el militarismo, campo de acción del capital", elaborada en el capítulo del mismo nombre en La acumulación del capital. Sin embargo, el militarismo sólo podía ser campo de acumulación del capital en una época en la que había posibilidades reales de que la guerra -las conquistas coloniales para ser más precisos- abría nuevos mercados sustanciales a la expansión capitalista. Con la reducción de esas salidas mercantiles, el militarismo se vuelve puro despilfarro para el capitalismo como un todo: aunque la economía de guerra parezca proporcionar una "solución" a la crisis de sobreproducción haciendo funcionar el aparato económico (el ejemplo más patente es la Alemania de Hitler y durante toda la IIª Guerra mundial para todos los países), es, en realidad, una gigantesca destrucción de valor.
[6]) Die Neue Zeit, 25, año 1, "Fórmulas matemáticas contra Karl Marx", citado por Luxemburg en una nota del capítulo 23 de La acumulación del capital.
[7]) Traducido de la versión francesa Principes d'une critique de l'économie politique, parte IIª: "Le capital", "Marché mondial et système de besoins", páginas 260-61 (Editions la Pléiade, Marx, Oeuvres, Tomo 2).
[8]) La acumulación del capital, III, 31: "El proteccionismo y la acumulación".
[9]) "En todos los países capitalistas, aún en aquellos de industria más desarrollada, quedan todavía, junto a las empresas capitalistas agrícolas e industriales, numerosas manifestaciones de tipo artesano y campesino, basadas en el régimen de la producción de mercancías. En la misma Europa existen todavía, al lado de los viejos países capitalistas, otros en que predomina aún de un modo muy considerable, como acontece en Rusia, los países balcánicos y escandinavos y España, este tipo de producción artesana y campesina. Y, finalmente, junto a los países capitalistas de Europa y Norteamérica, quedan todavía continentes enormes en los que la producción capitalista sólo empieza a manifestarse en unos cuantos centros dispersos, presentando en la inmensidad de su superficie las más diversas formas económicas, desde el comunismo primitivo hasta el régimen feudal, campesino y artesano" (Una anticrítica, I, op. cit.).
Ver el artículo "Debate interno en la CCI (V) - La sobreproducción crónica, un obstáculo infranqueable para la acumulación capitalista", contribución para explicar el papel desempeñado por los mercados extracapitalistas en el período de decadencia del capitalismo. (https://es.internationalism.org/rint141-sobreproduccion [89]).
[10]) Una anticrítica, op. cit.
[11]) En The making of Marx's Capital (La génesis de El Capital en Marx) (Pluto Press, 1977), Roman Rosdolsky hace una crítica excelente del error cometido por Lenin al ponerse al lado de los legalistas rusos y los reformistas austriacos contra Luxemburg (p. 472, edición en inglés). Aunque también él hace críticas a Luxemburg, insiste en que el marxismo es necesariamente una teoría del "hundimiento", subrayando la tendencia a la sobreproducción identificada por Marx como la clave para comprender dicha teoría. Sus críticas a Luxemburg son, de hecho, de difícil comprensión. Insiste en que el error principal de Luxemburg era que no comprendía que los esquemas de la reproducción eran simplemente un "dispositivo heurístico" y, sin embargo, toda la argumentación de Luxemburg contra sus críticos insiste precisamente en que ese esquema sólo puede utilizarse como dispositivo heurístico y no como descripción real de la evolución histórica del capital, ni como una prueba matemática de la posibilidad de una acumulación ilimitada (p.490, edición inglesa).
[12]) Una Anticrítica, op. cit.
[13]) Más tarde, el propio Kautsky acabaría adhiriéndose a la posición de los austro-marxistas: "En su obra más importante, critica fuertemente la "hipótesis" de Luxemburg de que el capitalismo debe hundirse por razones económicas; afirma que Luxemburg "está en contradicción con Marx quien ha demostrado lo contrario en su segundo volumen de El Capital, o sea en los esquemas de la reproducción"" (Rosdolsky, op. cit., citando a Kautsky en La concepción materialista de la historia, traducido del inglés por nosotros).
[14]) Historia y conciencia de clase, op. cit.
[15]) Grundrisse o Elementos fundamentales para la crítica de la economía política (borrador) 1857-1858; Ed. siglo XXI, v. I, pp. 373-374. Marx explica también en otro lugar que la idea de que los capitalistas mismos podrían ser el mercado para la reproducción ampliada, está basada en una incomprensión de la naturaleza del capitalismo: "Puesto que el fin del capital no es la satisfacción de las necesidades, sino la producción de ganancias, y puesto que sólo logra esta finalidad en virtud de métodos que regulan el volumen de la producción con arreglo a la escala de la producción, y no a la inversa, debe producirse constantemente una escisión entre las restringidas dimensiones del consumo sobre bases capitalistas y una producción que tiende constantemente a superar esa barrera que le es inmanente. Por lo demás, el capital se compone de mercancías, y por ello la sobreproducción de capital implica la sobreproducción de mercancías. De ahí el curioso fenómeno de que los mismos economistas que niegan la sobreproducción de mercancías, admitan la de capital. Si se dice que dentro de los diversos ramos de la producción no se da una sobreproducción general, sino una desproporción, ello no significa sino que, dentro de la producción capitalista, la proporcionalidad entre los diversos ramos de la producción se establece como un proceso constante a partir de la desproporcionalidad, al imponérsele aquí la relación de la producción global, como una ley ciega, a los agentes de la producción, y no sometiéndose a su control colectivo como una ley del proceso de producción captada por su intelecto asociado, y de ese modo dominada. Además, de esa manera se exige que países en los cuales el modo capitalista de producción no está desarrollado, hayan de consumir y producir en un grado adecuado a los países del modo capitalista de producción. Si se dice que la sobreproducción es sólo relativa, ello es totalmente correcto, pero ocurre que todo el modo capitalista de producción es sólo un modo de producción relativo, cuyos límites no son absolutos, pero que sí lo son para él, sobre su base. ¿Cómo, de otro modo, podría faltar la demanda de las mismas mercancías de que carece la masa del pueblo, y cómo sería posible tener que buscar esa demanda en el extranjero, en mercados más distantes, para poder pagar a los obreros del propio país el promedio de los medios de subsistencia imprescindibles? Porque sólo en este contexto específico, capitalista, el producto excedentario adquiere una forma en la cual su poseedor sólo puede ponerlo a disposición del consumo en tanto se reconvierta para él en capital. Por último, si se dice que, en última instancia, los capitalistas sólo tienen que intercambiar entre sí sus mercancías y comérselas, se olvida todo el carácter de la producción capitalista, y se olvida asimismo que se trata de la valorización del capital, y no de su consumo. En suma, todos los reparos contra las manifestaciones palpables de la sobreproducción (manifestaciones éstas que no se preocupan por tales reparos) apuntan a señalar que los límites de la producción capitalista no son limitaciones de la producción en general, y por ello tampoco lo son de este modo específico de producción, el capitalista. Pero la contradicción de este modo capitalista de producción consiste precisamente en su tendencia hacia el desarrollo absoluto de las fuerzas productivas, la cual entra permanentemente en conflicto con las condiciones específicas de producción dentro de las cuales se mueve el capital, y que son las únicas dentro de las cuales puede moverse" (El Capital, T. III, Sección Tercera, Capítulo 15: "Desarrollo de las contradicciones internas de la ley", 3a parte - subrayado por nosotros).
Series:
Personalidades:
- Rosa Luxemburgo [90]
Herencia de la Izquierda Comunista:
La Izquierda Comunista en Rusia (I) - El Manifiesto del Grupo Obrero del Partido Comunista Ruso
- 5235 lecturas
Publicamos a continuación el Manifiesto del Grupo Obrero [o de Trabajadores] del Partido Comunista Ruso (PCR, Partido bolchevique) uno de cuyos líderes más conocidos fue Miasnikov (véase nota al final del artículo), de ahí que se use frecuentemente el nombre de "Grupo de Miasnikov". Este grupo forma parte de lo que se llama la Izquierda Comunista ([1]), al igual que otros grupos tanto en Rusia como en otras partes del mundo, en Europa en particular. Las distintas expresiones de esta corriente se originan en la reacción ante la degeneración oportunista de los partidos de la Tercera Internacional y del poder de los soviets en Rusia. Fueron una respuesta proletaria bajo la forma de corrientes de izquierda, como ya habían existido en el pasado ante el avance del oportunismo de la Segunda Internacional.
Nuestra presentación
En la misma Rusia, desde 1918, aparecen fracciones de izquierda ([2]) en el Partido bolchevique, expresiones de varios desacuerdos con su política ([3]). Esto ya es de por sí una prueba del carácter proletario del bolchevismo. Expresión viva de la clase obrera, de la única clase que puede hacer una crítica despiadada y continua de su propia práctica, el Partido bolchevique engendró continuamente fracciones revolucionarias. En cada etapa de su degeneración, se alzaron en su seno voces de protesta; grupos que se formaban dentro del Partido o rompían con él para denunciar las traiciones al programa de origen del bolchevismo. Cuando, finalmente, el Partido fue enterrado por sus sepultureros estalinistas, dejaron entonces de surgir en su seno dichas fracciones. Los comunistas de Izquierda rusos eran todos bolcheviques. Fueron ellos los que defendieron la continuidad con aquel bolchevismo de los años heroicos de la revolución; mientras que quienes les calumniaron, persiguieron y ejecutaron, por muy conocidos que fueran, fueron los que rompieron con la esencia del verdadero bolchevismo.
La retirada de Lenin de la vida política fue uno de los factores que precipitaron una crisis abierta en el Partido bolchevique. Por un lado, la facción burocrática consolidó su control sobre el partido, primeramente mediante un "triunvirato" formado por Stalin, Zinóviev y Kámenev, un bloque cuya argamasa era el deseo común de marginar a Trotski, mientras que éste, a pesar de sus muchas vacilaciones, se vio obligado a situarse abiertamente en las filas de la oposición dentro del partido.
En ese mismo momento, el régimen bolchevique se enfrentaba a nuevas dificultades tanto en el frente económico como en el social. En el verano de 1923, la primera crisis de la "economía de mercado" instaurada por la Nueva Economía Política (NEP) amenazaba el equilibrio del conjunto de la economía. Si el objetivo de la introducción de la NEP era contrarrestar la excesiva centralización estatal del comunismo de guerra que había llevado a la crisis de 1921, ahora se comprobaba cómo esa liberalización económica llevaba a Rusia a algunos de los típicos problemas de la producción capitalista. Estas dificultades económicas y, sobre todo, la política adoptada por el gobierno ante ellas (reducción de los salarios y despidos, o sea las "clásicas" en un Estado capitalista "normal"), agravaron aún más las condiciones de vida de los trabajadores que ya estaban prácticamente al límite de la miseria. En agosto-septiembre de 1923 estallaron espontáneamente numerosas huelgas que empezaron a extenderse por los principales centros industriales.
El triunvirato, interesado sobre todo en el mantenimiento del statu quo, empezaba a considerar la NEP como el camino real que llevaría a Rusia al socialismo. Este punto de vista fue teorizado especialmente por Bujarin que había pasado de la extrema izquierda del partido a su ala más derechista, y que precedió a Stalin en la elaboración de una teoría sobre el socialismo en un sólo país, aunque "a paso de tortuga", gracias al desarrollo de una economía de mercado "socialista". Trotski, por su parte, empezaba ya a reclamar más centralización estatal y más planificación para responder a las dificultades económicas del país. Pero la primera declaración clara de la oposición, que emergía de las propias esferas dirigentes del partido, fue la "Plataforma de los 46", presentada al Politburó de octubre de 1923. Entre esos 46 figuraba gente cercana a Trotski (Piatakov y Preobrazhenski), así como elementos del grupo Centralismo Democrático como Sapranov, Smirnov y Osinski. No es casualidad si Trotski no firmó ese documento: el miedo a ser considerado como miembro de una fracción (prohibidas desde 1921), tenía por supuesto bastante que ver en ello. Sin embargo, en su carta abierta al Comité Central publicada en Pravda en diciembre de 1923, así como en su folleto El nuevo curso, exponía puntos de vista muy similares, lo que le situaba definitivamente en las filas de la oposición.
La "Plataforma de los 46" fue, inicialmente, una respuesta ante los problemas económicos que enfrentaba el régimen, defendiendo una mayor planificación estatal frente al pragmatismo postulado por el aparato dominante y la tendencia de éste a elevar la NEP a principio inmutable. Estos planteamientos fueron una constante de la oposición de izquierdas formada en torno a Trotski, aunque no de las más acertadas, como veremos más adelante. Lo más importante era que alertaban sobre el anquilosamiento que se estaba produciendo en la vida interna del partido ([4]).
Pero, al mismo tiempo, esa Plataforma se distanciaba de aquellas formaciones a las que definía como grupos de oposición "virulentos", aunque los viera como expresión de la crisis que se vivía en el partido. Se refería, indudablemente, a corrientes como el Grupo Obrero constituido en torno a Miasnikov, así como a Verdad Obrera de Bogdanov, que aparecieron en esa misma época. Poco después, Trotski se refirió a ellos de manera parecida: rechazando sus análisis por considerarlos demasiado extremistas pero viéndolos, al mismo tiempo, como síntomas de la enfermedad que aquejaba al partido. Trotski tampoco quiso colaborar con los métodos de represión empleados para eliminar a esos grupos.
Pero, en realidad, esos grupos no pueden ser considerados en absoluto como un fenómeno "virulento" o "malsano". Es cierto que el grupo Verdad Obrera expresaba cierta tendencia hacia el derrotismo e incluso al menchevismo y que, como en muchas de las corrientes que se desarrollaron en las izquierdas holandesa y alemana, sus análisis sobre el surgimiento del capitalismo de Estado en Rusia quedaron debilitados por una tendencia a cuestionar la propia Revolución de Octubre, viéndola como una revolución burguesa más o menos progresista ([5]).
Este no es el caso, en absoluto, del Grupo Obrero del Partido Comunista Ruso (bolchevique) dirigido por veteranos obreros bolcheviques como Miasnikov, Kuznetsov y Moiseev. Esta formación se dio a conocer distribuyendo su Manifiesto, en abril-mayo de 1923, inmediatamente después del XIIo Congreso del Partido bolchevique. Un examen de este documento confirma la seriedad de este grupo, su profundidad y su perspicacia políticas.
El texto no está desprovisto de debilidades. En particular, se implica en la "teoría de la ofensiva", que no ve el reflujo de la revolución internacional y, por lo tanto, la necesidad de luchas defensivas de la clase obrera. Era la otra cara de la medalla con respecto al análisis de la Internacional Comunista, que veía el retroceso de 1921 pero sacaba conclusiones ampliamente oportunistas. De la misma forma, el Manifiesto adopta una opinión errónea al afirmar que en la época de la revolución proletaria, las luchas por aumentos de salarios ya no tendrían un papel positivo.
A pesar de eso, las fuerzas de ese documento tienen mucha más importancia que sus debilidades:
- Su enérgico internacionalismo. A diferencia del grupo de Kollontai (Oposición Obrera), en este documento no hay huellas de un análisis localista ruso. Toda su "Introducción" está basada en una visión de conjunto de la situación internacional, comprendiendo claramente las dificultades de la Revolución Rusa como consecuencias del retraso de la revolución mundial, e insistiendo en que la única salvación de la rusa reside en la reactivación de la mundial:
"El trabajador ruso (...) ha aprendido a verse a sí mismo como un soldado del ejército mundial del proletariado internacional, y a ver sus organizaciones de clase como regimientos de ese ejército. Cada vez que se plantea entonces la inquietante cuestión del destino de las conquistas de la Revolución de Octubre, él eleva su mirada más allá de la fronteras, donde están reunidas las condiciones de la revolución, pero de donde la revolución, sin embargo, no llega". - Su acerada crítica a la política oportunista del Frente único y a la consigna del Gobierno obrero; la importancia que a esta cuestión le dio el grupo es una confirmación más de su internacionalismo, ya que se trataba ante todo de una crítica a la política de la Internacional Comunista. Su posición tampoco estaba teñida de sectarismo: el grupo afirmaba la necesidad de la unidad revolucionaria entre las diferentes organizaciones comunistas (como el KPD y el KAPD en Alemania), pero rechazaba de plano el llamamiento de la IC a formar un bloque con los traidores de la socialdemocracia, y se rebelaba contra la argumentación fraudulenta de que si la Revolución Rusa triunfó fue porque los bolcheviques habrían utilizado inteligentemente la táctica del Frente único:
"... la táctica que iba favorecer la victoria el proletariado insurgente no podía ser la del Frente único socialista, sino la de una lucha encarnizada e intransigente contra todas esas fracciones burguesas arropadas con una confusa terminología socialista. Sólo esta lucha podía permitir la victoria y así fue. El proletariado ruso ganó no porque se aliara con los socialistas revolucionarios, los populistas y los mencheviques, sino porque los combatió. (...) Es necesario abandonar la táctica del Frente único socialista y alertar a los trabajadores de que "esas fracciones burguesas arropadas con una confusa terminología socialista" [en aquel entonces los partidos de la IIª Internacional], cuando llegue el momento decisivo, tomarán las armas en defensa del sistema capitalista." - Su interpretación de los peligros que enfrentaba el Estado soviético -la amenaza de "sustitución de la dictadura del proletariado por una oligarquía capitalista". El Manifiesto describe el ascenso de una élite burocrática y la pérdida de los derechos políticos de la clase obrera, y reclama la restauración de los Comités de fábrica y, sobre todo, que los soviets tomen la dirección de la economía y del Estado ([6]).
Para el Grupo Obrero, la revitalización de la democracia obrera es el único medio para contrarrestar el desarrollo de la burocracia, por lo que rechaza explícitamente la idea de Lenin de que el remedio estaría en una reestructuración de la Inspección Obrera, lo cual no era sino intentar controlar la burocracia mediante procedimientos burocráticos. - Su profundo sentido de la responsabilidad. Contrariamente a las notas críticas añadidas por el KAPD cuando publicó en Alemania el Manifiesto del Grupo Obrero (Berlín, 1924), que no expresaban sino la sentencia precipitada por parte de la Izquierda Alemana de certificar el fallecimiento de la Revolución Rusa y de la Internacional Comunista, el Grupo Obrero fue sumamente cauteloso antes de reconocer el triunfo definitivo de la contrarrevolución en Rusia o la muerte completa de la Internacional. Durante el llamado "ultimátum de Curzon"[nombre del ministro británico de Exteriores] de 1923, cuando parecía que Gran Bretaña iba a declarar la guerra a Rusia, los miembros del Grupo Obrero se comprometieron a defender la república soviética en caso de guerra y, lo que es más importante, jamás en sus documentos repudiaron la Revolución de Octubre o la experiencia de los bolcheviques. De hecho, la actitud adoptada por el Grupo sobre su papel corresponde muy precisamente a la noción de fracción de izquierdas que elaboró más tarde la Izquierda Italiana en el exilio. Reconocía la necesidad de organizarse independientemente, e incluso clandestinamente, pero tanto el nombre de la formación (Grupo Obrero del Partido Comunista Ruso - bolchevique), como el contenido de su Manifiesto, muestran que se veían a sí mismos en continuidad con el programa y los estatutos del Partido bolchevique. Desde esa postura llamaban a los elementos sanos que seguían militando en el partido, tanto entre los dirigentes como en los diferentes grupos de oposición como Verdad Obrera, Oposición Obrera, o Centralismo Democrático, a unirse para llevar adelante una lucha decidida para la regeneración del partido y de la revolución. En gran medida, este llamamiento resultaba mucho más realista que la esperanza de los "46" de que la política de prohibición de fracciones dentro del partido fuera abolida "en primer lugar" por la propia fracción dominante.
En resumidas cuentas: no había nada de "virulento" en el proyecto del Grupo Obrero, y tampoco se trataba de una secta sin influencia en la clase. Ciertas estimaciones dicen que contaba aproximadamente con 200 miembros en Moscú, y era coherente cuando afirmaba tomar decididamente partido por los trabajadores en su lucha contra la burocracia. Intentó entonces desarrollar una intervención política activa en las huelgas salvajes del verano y otoño de 1923. De hecho éste fue el motivo, junto a la influencia creciente del Grupo entre los militantes del partido, por el que el aparato del partido descargó la represión contra él. Como lo tenía previsto, Miasnikov sufrió incluso un intento de asesinato, "en un intento de fuga". Sobrevivió, y aunque fue arrestado y posteriormente exiliado tras haberse escapado, prosiguió durante dos décadas, en el extranjero, su actividad revolucionaria. El grupo que permaneció en Rusia acabó bastante diezmado por detenciones masivas, aunque resulte claro que no desapareció por completo y siguió influyendo en la "extrema izquierda" de los movimientos de oposición, tal y como se deduce del valioso documento de Ante Ciliga (El enigma ruso) dedicado a los grupos de oposición encarcelados en Rusia a finales de los años 20. En cualquier caso, ese primer episodio de represión es un hito especialmente ominoso: por primera vez, un grupo declaradamente comunista sufría la violencia directa del Estado bajo el régimen bolchevique.
Manifiesto del Grupo Obrero del Partido Comunista Ruso
A manera de prólogo
Cualquier obrero consciente al que no dejan indiferente ni los sufrimientos y los tormentos de su clase, ni la lucha titánica que está llevando a cabo, ha reflexionado ciertamente más de una vez sobre el destino de nuestra revolución en todas las fases de su desarrollo. Cada uno entiende que su suerte está vinculada muy estrechamente a la del movimiento del proletariado mundial.
Puede todavía leerse en el viejo programa socialdemócrata que "el desarrollo del comercio crea una conexión estrecha entre los países del mundo civilizado" y que "el movimiento del proletariado tenía que ser internacional, y que ya se estaba volviendo así".
El trabajador ruso, también él, ha aprendido a verse a sí mismo como un soldado del ejército mundial del proletariado internacional, y a considerar a sus organizaciones de clase como regimientos de ese ejército. Cada vez que se plantea entonces la cuestión inquietante del destino de las conquistas de la Revolución de Octubre, el obrero ruso levanta su mirada por encima de la fronteras, allí donde están reunidas las condiciones de la revolución, pero de donde la revolución, sin embargo, no llega.
Pero el proletario no ha de compadecerse ni bajar la cabeza porque la revolución no se presente en un momento dado. Debe al contrario hacerse la pregunta: ¿qué hay que hacer para que llegue la revolución?
Cuando el trabajador ruso mira hacia su propio país, ve a la clase obrera, que realizó la revolución socialista, tener que soportar las pruebas más duras de la NEP (Nueva Economía Política) y, frente ella, a los "héroes" de la NEP cada día más orondos. Comparando su situación a la de éstos, se pregunta con inquietud: ¿a dónde vamos exactamente?
Le abruman entonces las ideas más amargas. Él, el trabajador, soportó la totalidad del peso de la guerra imperialista y de la guerra civil; en los periódicos rusos, ve cómo se le celebra como el héroe que entregó su sangre por esa lucha. Pero lleva una vida miserable, a pan y agua. En cambio, los que se hartan ahítos con el tormento y la miseria de los demás, de todos esos trabajadores que entregaron sus armas, viven en el lujo y la magnificencia. ¿A dónde vamos entonces? ¿Qué va ocurrir? ¿Es verdaderamente posible que la NEP, de "Nueva Economía Política" se transforme en "Nueva Explotación del Proletariado"? ¿Qué se ha de hacer para desviar este peligro?
Cuando el trabajador se hace de improviso esas preguntas, mira espontáneamente hacia atrás para tratar de establecer un vínculo entre el presente y el pasado, entender cómo se ha podido llegar a semejante situación. Por amargas e instructivas que sean estas experiencias, el trabajador se pierde en la red inextricable de los acontecimientos históricos que se han desarrollado ante él.
Nosotros queremos ayudarle, en la medida de nuestras fuerzas, a entender los hechos y si es posible a mostrarle el camino de la victoria. No pretendemos hacer el papel de magos o profetas cuya palabra sería sagrada e infalible; queremos, al contrario, que se someta todo esto que decimos a la crítica más aguda y a las correcciones necesarias.
¡A los camaradas comunistas de todos los países!
El estado actual de las fuerzas productivas en los países avanzados y especialmente en aquellos en donde el capitalismo está altamente desarrollado otorga al movimiento proletario de esos países el carácter de una lucha por la revolución comunista, por la toma del poder por las endurecidas manos proletarias, por la dictadura del proletariado. O la humanidad se hundirá en la barbarie, ahogándose en su propia sangre en incesantes guerras nacionales y burguesas, o el proletariado realizará su misión histórica: conquistar el poder y acabar de una vez con la explotación del hombre por el hombre, con la guerra entre las clases, los pueblos, las naciones; alzar la bandera de la paz, del trabajo y de la fraternidad.
La carrera de armamentos, el refuerzo acelerado de las flotas aéreas de Inglaterra, Francia, Estados Unidos, Japón, etc., nos amenazan con una guerra desconocida hasta ahora en la que fallecerán millones de hombres y se destruirán todas las riquezas de las ciudades, de las fábricas, de las empresas, todo lo que los obreros y los campesinos fabricaron con su trabajo agotador.
Por todas partes, es tarea del proletariado derribar a su propia burguesía. Cuanto más rápidamente lo haga en cada país, más rápidamente realizará el proletariado mundial su misión histórica.
Para acabar con la explotación, la opresión y las guerras, el proletariado no debe luchar por un aumento de sueldo o una reducción de su tiempo de trabajo. Fue necesario en su tiempo, pero hoy es necesario luchar por el poder.
La burguesía y los opresores de todo tipo y pelaje están muy satisfechos con los socialistas de todos los países, precisamente porque desvían al proletariado de su tarea esencial, la lucha contra la burguesía y su régimen de explotación: proponen continuamente reivindicaciones mezquinas sin manifestar la menor resistencia al sometimiento y a la violencia. De esta forma, se convierten, en un determinado momento, en los únicos salvadores de la burguesía ante la revolución proletaria. La gran masa trabajadora acoge en efecto con desconfianza lo que sus opresores le proponen directamente; pero si se le presenta lo mismo como si correspondiera a sus intereses y engalanado con fraseología socialista, entonces la clase obrera, perturbada por ese discurso, otorga su confianza a los traidores y desgasta sus fuerzas en un combate inútil. De modo que la burguesía ni tiene ni tendrá nunca mejores abogados que los socialistas.
La vanguardia comunista debe hacerlo todo para que salga de las mentes de sus camaradas de clase todo tipo de porquería ideológica burguesa y conquistar la conciencia de los proletarios para conducirlos a la lucha victoriosa. Pero para acabar con todos esos enredos burgueses, es necesario ser un proletario más, compartir todos sus sufrimientos y dolores. Cuando estos proletarios, que hasta ahora han ido siguiendo a los lacayos de la burguesía, comiencen a luchar, a hacer huelgas, no hemos de descartarlos echándoles culpas con menosprecio, al contrario, se ha de permanecer con ellos en su lucha explicando sin descanso que hay luchas que sólo sirven a la burguesía. Del mismo modo, para poder decirles verdades, a veces se ve uno obligado a encaramarse sobre un montón de mierda (presentarse a las elecciones) ensuciando sus honestos zapatos revolucionarios.
Todo depende, sin duda, de la relación de fuerzas en cada país. Y podría ser que no sea necesario presentarse a las elecciones, ni participar en las huelgas, sino librar directamente la batalla. Pero no hay que meter a todos los países en el mismo saco. Hay que intentar, evidentemente, todos los medios para conquistar la simpatía del proletariado; pero no al precio de concesiones, olvidos o renuncias a las soluciones fundamentales. Debe ser combatido quien, por afán de éxito inmediato, abandona esas soluciones, no sirve de guía, no pretende conducir a las masas sino que las imita, no las conquista sino que se pone a su remolque.
No se debe nunca esperar al otro, quedarse inmóvil porque la revolución no estalla simultáneamente en todos los países. No debe uno disculpar su propia indecisión alegando la inmadurez del movimiento proletario y aún menos tener el discurso que dice: "Estamos listos para la revolución e incluso bastante fuertes; pero otros aún no lo están; y si derribamos a nuestra burguesía sin que los demás hagan lo mismo, ¿Qué ocurrirá entonces?".
Supongamos que el proletariado alemán eche abajo a la burguesía de su país y todos los que la sirven. ¿Qué ocurrirá? La burguesía y los social-traidores huirán lejos de la cólera proletaria, acudirán a Francia y Bélgica, para suplicar a Poincaré y compañía que den un escarmiento al proletariado alemán. Irán hasta prometer a los franceses el respeto del Tratado de Versalles, ofreciéndoles quizá además Renania y el Ruhr. O sea, actuarán como lo hicieron y siguen haciendo la burguesía rusa y sus aliados socialdemócratas. Naturalmente, Poincaré se alegrará de semejante ocasión: salvar Alemania de su proletariado, como lo hicieron los ladrones del mundo entero con la Rusia soviética. Desgraciadamente para Poincaré y sus socios, en cuanto los obreros y campesinos que componen su ejército comprendan que se trata de ayudar a la burguesía alemana y a sus aliados contra el proletariado alemán, darán la vuelta a sus armas contra sus propios amos, contra el propio Poincaré. Para salvar su propia piel y la de los burgueses franceses, éste volverá a llamar a sus tropas, abandonará a su suerte a la pobre burguesía alemana con sus aliados socialistas, y eso incluso si el proletariado alemán desgarra el Tratado de Versalles. Una vez expulsado Poincaré del Rin y el Ruhr, se declarará una paz sin anexión ni indemnización basada en el principio de la autodeterminación de los pueblos. No resultará difícil a Poincaré ponerse de acuerdo con Cuno y los fascistas; pero la Alemania de los consejos [obreros] acabará derrotándolos. Cuando se dispone de la fuerza, hay que utilizarla y no perder tiempo.
Otro peligro amenaza a la revolución alemana: la dispersión de sus fuerzas. En interés de la revolución proletaria mundial, todo el proletariado revolucionario debe unir sus esfuerzos. Si la victoria del proletariado es impensable sin ruptura decisiva y sin combate a muerte contra los enemigos de la clase obrera (los social-traidores de la Segunda Internacional que reprimen con las armas en la mano el movimiento revolucionario proletario en su país, supuestamente libre), esta victoria es impensable sin la unión de todas las fuerzas que tienen como objetivo la revolución comunista y la dictadura del proletariado. Por eso nosotros, Grupo Obrero del Partido Comunista Ruso (bolchevique), que formamos parte, organizativa e ideológicamente, de los partidos pertenecientes a la IIIa Internacional, nos dirigimos a todos los proletarios revolucionarios comunistas honrados pidiéndoles que unan sus fuerzas para la última y decisiva batalla. Nos dirigimos a todos los partidos de la IIIa Internacional como a los de la IVa Internacional Comunista Obrera ([7]), así como a las organizaciones particulares que no pertenecen a ninguna de esas internacionales pero persiguen nuestro objetivo común, para llamarlas a constituir un frente unido para el combate y la victoria.
La fase inicial se acabó. El proletariado ruso, basándose en las normas del arte revolucionario proletario y comunista, derribó a la burguesía y a sus lacayos de todo tipo y jaez (socialistas-revolucionarios, mencheviques, etc.) que la defendían con tanto celo. Y aunque mucho más débil que el proletariado alemán, ha rechazado, como todo el mundo puede comprobar, todos los ataques que la burguesía mundial ha dirigido contra él, alentados por los burgueses, los terratenientes y los socialistas de Rusia.
Le incumbe ahora actuar al proletariado occidental, reunir sus propias fuerzas y comenzar la lucha por el poder. Sería obviamente peligroso cerrar los ojos ante los peligros que amenazan la Revolución de Octubre y la revolución mundial en el interior mismo de la Rusia soviética. La Unión Soviética conoce actualmente sus momentos más difíciles: enfrenta tantas deficiencias, y de tal gravedad, que podrían ser fatales para el proletariado ruso y el proletariado del mundo entero. Estas deficiencias derivan de la debilidad de la clase obrera rusa y del movimiento obrero mundial. El proletariado ruso no está aún en condiciones de oponerse a las tendencias que conducen por un lado a la degeneración burocrática de la NEP y, por otro, que ponen en gran peligro las conquistas de la revolución proletaria rusa, tanto en el interior como en el exterior.
El proletariado del mundo entero está directa e inmediatamente interesado en la defensa de las conquistas de la Revolución de Octubre contra cualquier amenaza. La existencia de un país como Rusia como base de la revolución comunista mundial ya es una garantía de victoria y, en consecuencia, la vanguardia del ejército proletario internacional -los comunistas de todos los países- debe expresar firmemente la opinión del proletariado, hoy por hoy inexistente, sobre las deficiencias y los males que sufren la Rusia soviética y su ejército de proletarios comunistas, el PCR (bolchevique).
Por ser el que mejor informado está sobre la situación rusa, el Grupo Obrero del PCR (bolchevique) se propone comenzar esa tarea.
Como proletarios comunistas, no pensamos que no haya que hablar de nuestros defectos so pretexto de que hay, por el mundo, social-traidores y canallas que podrían utilizar lo que decimos contra la Rusia soviética y el comunismo. Esos temores no tienen ningún fundamento. Que nuestros enemigos sean descarados u ocultos es algo totalmente indiferente: unos y otros no son más que los artífices de nuestras desgracias, gente que no puede vivir sin hacernos daño, a nosotros, proletarios y comunistas que quieren librarse del yugo capitalista. ¿Qué debemos hacer? ¿Hemos de silenciar nuestras enfermedades y nuestros defectos, no discutir ni tomar medidas para extirparlos? ¿Qué ocurrirá si nos dejamos aterrorizar por los social-traidores y si nos callamos? Si eso ocurre, las cosas podrían ir tan lejos que ya no quedará más que el recuerdo de las conquistas de la Revolución de Octubre. Sería muy útil a los social-traidores y también un golpe mortal para el movimiento comunista proletario internacional. El interés de la revolución proletaria mundial y de la clase obrera es precisamente que nosotros, Grupo Obrero del PCR (bolchevique), comencemos sin temblar a plantear en su totalidad la cuestión decisiva del movimiento proletario internacional y ruso frente a la opinión de los social-traidores. Ya hemos dicho que sus defectos pueden explicarse por la debilidad del movimiento internacional y ruso. La mejor ayuda que puede aportar al proletariado ruso el proletariado de los demás países es una revolución en su propio país o, al menos, en uno o dos países de capitalismo avanzado. Aunque las fuerzas no sean actualmente suficientes para realizar tal objetivo, podrían al menos así ayudar a la clase obrera rusa a conservar las posiciones conquistadas durante la Revolución de Octubre, hasta que los proletarios de los demás países se alcen y triunfen sobre el enemigo.
La clase obrera rusa, debilitada por la guerra imperialista mundial, la guerra civil y el hambre, no es poderosa, pero ante los peligros que la amenazan actualmente, puede prepararse a la lucha precisamente porque ya conoció esos peligros; hará todos los esfuerzos posibles para superarlos y lo logrará gracias a la ayuda de los proletarios de los demás países.
El Grupo Obrero del PCR (bolchevique) ha hecho sonar la alarma y su llamada tiene un amplio eco en toda la gran Rusia soviética. En el PCR, todos los que piensan de forma proletaria y honrada se están reuniendo e iniciando la lucha. Conseguiremos ciertamente despertar en la cabeza de todos los proletarios conscientes la preocupación por los peligros que acechan las conquistas de la Revolución de Octubre, pero la lucha es difícil; se nos ha obligado a una actividad clandestina, operamos en la ilegalidad. Nuestro Manifiesto no puede publicarse en Rusia: lo hemos escrito a máquina y lo estamos difundiendo ilegalmente. Se está expulsando del partido y de los sindicatos a los camaradas sospechados de pertenecer a nuestro Grupo, se les detiene, se les desplaza, se les liquida.
En la XIIa Conferencia del PCR (bolchevique), el camarada Zinóviev anunció, con la aprobación del partido y de los burócratas soviéticos, una nueva fórmula para reprimir las menor crítica procedente de la clase obrera, diciendo: "Cualquier crítica a la dirección del PCR, sea de derecha o de izquierda, es menchevismo" (véase su discurso en la XIIa Conferencia). ¿Qué significa eso? Eso significa que si las líneas fundamentales de la dirección no le parecen justas a un obrero comunista cualquiera y que, en su simplicidad proletaria, comienza a criticarlas, se le excluirá del partido y del sindicato, y será entregado a la GPU (Cheka). El centro del PCR no tolera ninguna crítica ya que se considera tan infalible como el papa de Roma. Nuestras preocupaciones, las preocupaciones de los trabajadores rusos con respecto al destino de las conquistas de la Revolución de Octubre, son declaradas contrarrevolucionarias. Nosotros, Grupo Obrero del PCR (bolchevique), ante el proletariado del mundo entero, declaramos que la Unión Soviética es una de las mayores conquistas del movimiento proletario internacional. Es precisamente por ello por lo que lanzamos el grito de alarma, porque el poder soviético, el poder del proletariado, de la victoria de Octubre de la clase obrera rusa, amenazan con transformarse en oligarquía capitalista. Declaramos que impediremos con todas nuestras fuerzas la tentativa de invertir el poder de los soviets. Lo haremos aunque se nos persiga y se nos encarcele en nombre de ese poder de los soviets. Si el grupo dirigente del PCR declara que nuestras preocupaciones con respecto a la Revolución de Octubre son ilegales y contrarrevolucionarias, pueden ustedes, proletarios revolucionarios de todos los países y, sobre todo, los que se adhieren a la IIIa Internacional, expresar su opinión decisiva sobre la base de la lectura de nuestro Manifiesto. Camaradas, las miradas de todos los proletarios de Rusia inquietos por los peligros que amenazan al gran Octubre están puestas en ustedes. Les pedimos que en sus reuniones discutan nuestro Manifiesto y que insistan para que los delegados de sus países al Vo Congreso de la IIIa Internacional planteen la cuestión de las fracciones dentro de los partidos y de la política del PCR con respecto a los soviets. Camaradas, discutan nuestro Manifiesto y hagan Resoluciones. Sepan, camaradas, que ayudarán así a la clase obrera de Rusia, agotada y martirizada, a salvar las conquistas de la Revolución de Octubre. ¡Nuestra Revolución de Octubre es una parte de la revolución mundial!
¡A trabajar, camaradas!
¡Vivan las conquistas
de la Revolución de Octubre
del proletariado ruso!
¡Viva la revolución mundial!
Las dos primeras partes del Manifiesto se titulan "El carácter de la lucha de clases del proletariado" y "Dialéctica de la lucha de clases". Tomamos la decisión de no publicarlos aquí (aunque figuran obviamente en nuestro libro), pues son referencias a las ideas sobre el devenir histórico y el papel de la lucha de clases en ese devenir tal como lo expone Marx, en particular en el Manifiesto del Partido Comunista de 1848. Nos pareció preferible entrar directamente en la parte del documento que expresa el análisis elaborado por el Grupo Obrero del período histórico ante el que se encontraba el proletariado mundial en aquél entonces.
Los "Saúles" y los "Pablos" en la Revolución Rusa
Cualquier obrero consciente que haya aprendido las lecciones de la revolución, comprueba por sí mismo cómo se han transformado "milagrosamente" las diferentes clases de Saúl en Pablo, de propagandistas de la paz en propagandistas de la guerra civil y viceversa. Si se recuerda uno de los acontecimientos de estos quince-veinte años pasados, se podrán ver claramente esas transformaciones.
Observen a la burguesía, a los latifundistas, a los sacerdotes, a los socialistas revolucionarios y a los mencheviques. ¿Quién entre los sacerdotes y los latifundistas predicó la guerra civil antes de 1917? Ninguno. Peor todavía, a la vez que predicaban la paz universal y el estado de gracia, metían a la gente en la cárcel, los fusilaban o colgaban por haberse atrevido a hacer esa propaganda. ¿Y después de Octubre? ¿Quién predicaba y sigue predicando con pasión la guerra civil? Estos mismos hijos fieles del cristianismo: los sacerdotes, los latifundistas y los funcionarios.
¿No fue la burguesía, representada por los demócratas constitucionales, partidaria en sus tiempos de la guerra civil contra la autocracia? Acuérdense de la rebelión en Viborg. ¿No dijo el propio Miliukov, desde las alturas de la tribuna del Gobierno provisional: "Tenemos la bandera roja en nuestras manos, y nadie podrá arrancárnosla sino pasando sobre nuestros cadáveres"? A decir verdad, sobre esa bandera, también pronunció palabras muy diferentes ante la Duma de Estado: "Ese trapo rojo que nos hiere la vista a todos". Pero se puede decir con certeza que antes de 1905, la burguesía era favorable a la guerra civil. Y en 1917, bajo el Gobierno provisional ¿quien declaró con más virulencia "paz, paz civil, unión entre todas las clases de la sociedad: ¡esa es la salvación de la nación!"? Eran ellos, la burguesía, los Cadetes. ¿Y después de Octubre? ¿Quienes siguen hoy gritando furiosos: "abajo los soviets, abajo los bolcheviques, guerra, guerra civil: ¡esa es la salvación de la nación!"? Son ellos, los mismos buenos patronos y "revolucionarios" lloricones, que ahora se dan aires de tigres.
¿Y los socialistas-revolucionarios? ¿No asesinaron antaño a Plehve, al Gran Duque Sarga Alexandrovich, Bogdanovich y otros pilares del antiguo régimen? ¿Y esos revolucionarios violentos no llamaron a la unión y a la paz civil en 1917, bajo el mismo Gobierno provisional? ¡Claro que sí llamaron! ¿Y después de Octubre? ¿Siguieron estando tan enamorados de paz? ¡Claro que no! Se transformaron de nuevo en violentos... pero re-re...reaccionarios esta vez, y dispararon contra Lenin. Y van predicando ahora la guerra civil.
¿Y los mencheviques? Fueron partidarios de una insurrección armada antes de 1908, de la jornada de trabajo de 8 horas, de la expropiación de las tierras, de una república democrática y, de 1908 a 1917, suscribieron a una especie de "colaboración de clases", por la libertad de coaliciones y formas legales de lucha contra la autocracia. No se opusieron sin embargo al derrocamiento de ésta, pero, eso sí, no durante la guerra, ya que son patriotas, e incluso "internacionalistas"; antes de Octubre del 17, predican la paz civil y, después de Octubre, la guerra civil, como los monárquicos, los Cadetes y los socialistas-revolucionarios.
¿Este fenómeno será típico de nosotros, los rusos? No. Antes del derrocamiento del feudalismo, las burguesías inglesa, francesa, alemana, etc., predicaban la guerra civil y la hicieron. En cuanto se desmoronó el feudalismo y la burguesía tomó el poder, de pronto se hizo propagandista de la paz civil, sobre todo a causa de la aparición de un nuevo aspirante al poder, la clase obrera que la combatía sin tregua.
Busquen ahora dónde la burguesía es favorable a la guerra civil. ¡En ningún sitio! Por todas partes, excepto en la Rusia soviética, predica la paz y el amor. ¿Y cuál será su actitud cuándo el proletariado haya tomado el poder? ¿Seguirá siendo propagandista de paz civil? ¿Llamará a la unión y la paz? No, se transformará en propagandista violenta de la guerra civil y llevará esa guerra a ultranza, hasta sus últimas consecuencias.
¿Y nosotros, proletarios rusos, somos una excepción a esta norma? Para nada.
Si consideramos ese mismo año de 1917, ¿se convirtieron nuestros consejos de diputados obreros en órganos de guerra civil? Sí. Y tomaron el poder. ¿Querían que la burguesía, los latifundistas, los sacerdotes y otras personas maltratadas por los consejos se rebelaran contra ellos? ¿No querían acaso que la burguesía y todos sus grandes y pequeños aliados se sometieran a ellos sin resistencia? Sí, claro que lo querían. El proletariado era pues favorable a la guerra civil antes de la toma del poder, y estuvo en contra tras su victoria, a favor de la paz civil.
Es cierto que en todas estas transformaciones hay mucha inercia histórica. Incluso en la época en que todos (de los monárquicos a los mencheviques, incluidos los socialistas-revolucionarios) hicieron la guerra civil contra el poder soviético, era con la consigna de "paz civil". El proletariado quería realmente la paz, pero tuvo que llamar una vez más a la guerra. Incluso en 1921, en una de las circulares del Comité Central del PCR, se entrevé esa incomprensión de la situación: la consigna de guerra civil se consideraba, incluso en 1921, como el indicio de un gran espíritu revolucionario. Pero ese no es más que un ejemplo histórico que para nada altera nuestro modo de ver.
Si en Rusia, actualmente, predicamos la paz civil consolidando el poder proletario conquistado por la Revolución de Octubre, todos los proletarios honrados tendrán, sin embargo, que unirse firmemente bajo la consigna de guerra civil, sangrienta y violenta, contra la burguesía del mundo entero.
La clase obrera ve actualmente con qué histeria las clases sociales explotadoras de los países burgueses predican la paz civil y universal, el estado de gracia. Se ha de entender de ahora en adelante que mañana, si el proletariado de esos países burgueses toma el poder, todos los pacifistas actuales, desde los grandes propietarios hasta la Internacional II y II ½, harán la guerra civil contra el proletariado.
Con toda la fuerza y la energía de la que somos capaces, debemos llamar al proletariado de todos los países a la guerra civil, sangrienta y despiadada; sembraremos vientos, porque queremos tempestades. Pero con aún más fuerza haremos propaganda por la paz civil y universal, el estado de gracia, allá en donde el proletariado haya triunfado y tomado el poder.
Los latifundistas, los mencheviques, los socialistas-revolucionarios de todos los países predicarán por su lado la paz civil en todos los países donde reina la opresión capitalista, y la guerra civil aún más cruel y más sangrienta allá en donde el proletariado haya tomado el poder.
Las tareas principales actuales
El desarrollo de las fuerzas productivas en todos los países ha alcanzado una fase en la que el propio capitalismo se ha convertido en factor de destrucción de esas mismas fuerzas. Y esta fase está llegando a su término. La Guerra Mundial y los acontecimientos que la siguieron, la paz de Versalles, el problema de las indemnizaciones de guerra, Génova, La Haya, Lausana, París y por fin la ocupación del Ruhr por Francia, a los que se añaden el desempleo inmenso y la oleada sin fin de huelgas, ponen explícitamente de manifiesto que ya sonó la última hora de la explotación capitalista y que los propios expropiadores han de ser expropiados.
La misión histórica del proletariado consiste en salvar a la humanidad de la barbarie en la que el capitalismo la hunde. Y es imposible realizarla mediante la lucha por cuatro monedas, por la jornada de trabajo de 8 horas, por concesiones parciales que puede concederle el capitalismo. No, el proletariado debe organizarse firmemente con vistas a la lucha decisiva por el poder.
Hay momentos en que cualquier propaganda a favor de huelgas para mejorar las condiciones materiales del proletariado en los países capitalistas avanzados es una propaganda nociva que mantiene al proletariado en las ilusiones, las de una mejora real de su nivel de vida en el marco de la sociedad capitalista.
Los obreros avanzados deben participar en las huelgas y, si lo permiten las circunstancias, dirigirlas. Deben proponer reivindicaciones concretas para el caso en que la masa proletaria esperara todavía poder mejorar sus condiciones siguiendo esa vía; esa actitud aumentará su prestigio ante el proletariado. Pero deben afirmar firmemente que no es una vía hacia la salvación, hacia la mejora de las condiciones de vida de la clase obrera. Si fuera posible organizar al proletariado para la lucha decisiva apoyándolo firmemente en todos sus conflictos contra el capital, lo haríamos sin vacilar. Más vale ponerse a la cabeza del movimiento y proponer reivindicaciones audaces y categóricas, prácticas y comprensibles para el proletariado, explicándole al mismo tiempo que si no toma el poder, no estará en condiciones de cambiar sus condiciones de existencia. Así pues, para el proletariado, cada huelga, cada conflicto será una lección que demostrará la necesidad de una conquista del poder político y de una expropiación de los expropiadores.
En esto, los comunistas de todos los países deben adoptar la misma actitud que en los parlamentos -no van a ellos para hacer una labor legislativa, sino para hacer propaganda, por la destrucción de dichos parlamentos por el proletariado organizado.
Del mismo modo, cuando hay necesidad de hacer huelga por cuatro monedas, hay que participar en ella, pero no para mantener la esperanza de mejorar realmente la condición económica obrera. Al contrario, es necesario disipar esas ilusiones, utilizar cada conflicto para organizar las fuerzas del proletariado preparando al mismo tiempo su conciencia para la lucha final. En el pasado, la reivindicación de la jornada de trabajo de ocho horas fue revolucionaria, hoy ha dejado de serlo en todos los países donde la revolución social está al orden del día. Abordamos aquí directamente el problema del frente unido.
Continuará...
La continuación del Manifiesto, que se publicará en los números siguientes de la Revista internacional, contiene los siguientes capítulos:
- el frente único socialista,
- la cuestión del frente unido en el país en que el proletariado está en el poder (democracia obrera),
- la cuestión nacional,
- la Nueva Política Económica (NEP),
- la NEP y el campo,
- la NEP y la política,
- la NEP y la gestión de la industria.
Gabriel Miasnikov, un obrero del Ural, se distinguió en el Partido bolchevique en 1921 cuando, inmediatamente después del crucial Xº Congreso, reclamó "la libertad de la prensa, desde los monárquicos hasta los anarquistas inclusive" (citado por Carr, El Interregno (1923-1924). A pesar de los esfuerzos de Lenin para disuadirle de mantener un debate sobre ese problema, se negó a retroceder y fue expulsado del partido a principios de 1922. En marzo de 1923, se agrupó con otros militantes para fundar al Grupo Obrero del Partido Comunista Ruso (bolchevique)", y éste publicó y distribuyó su Manifiesto en el XIIo Congreso del PCR. El grupo comenzó a realizar una labor ilegal entre los obreros, pertenecientes o no al partido, y parece ser que estuvo presente de forma significativa en la oleada de huelgas del verano de 1923, llamando a manifestaciones masivas e intentando politizar un movimiento de clase esencialmente defensivo. Su actividad en esas huelgas fue suficiente para convencer a la GPU que representaba una verdadera amenaza y una ola de detenciones de dirigentes golpeó severamente al grupo. Prosiguió sin embargo su labor clandestina hasta principios de los años treinta aunque a escala reducida. La historia posterior de Miasnikov es la siguiente: de 1923 a 1927, pasó la mayoría de su tiempo en el exilio o encarcelado debido a sus actividades clandestinas; evadido de Rusia en 1927, huye a Persia y a Turquía (donde también será detenido) y se instala definitivamente en Francia en 1930. Durante este período, sigue intentando organizar su grupo en Rusia. A finales de la guerra, pide a Stalin permiso para volver a Rusia. Stalin envió un avión a buscarlo. A partir del día en que regresó a su país, ya no se supo nada más de él..., por la sencilla razón de que, tras un juicio secreto por un tribunal militar, fue fusilado en una cárcel de Moscú el 16 de noviembre de 1945.
[1]) Léase nuestro artículo "La izquierda comunista y la continuidad del marxismo" https://es.internationalism.org/icconline/1998/izquierda-comunista [91].
[2]) La CCI ya publicó en inglés y en ruso un folleto, La izquierda comunista rusa, dedicado al estudio de las distintas expresiones de la Izquierda Comunista en Rusia. Una versión está también en preparación en francés. La versión inglesa incluía el Manifiesto del Grupo Obrero pero, desde su publicación, una nueva versión más completa de dicho Manifiesto se ha exhumado en Rusia. Es esta última versión (inédita en francés) que publicamos hoy y que se integrará en la futura edición en francés.
[3]) Léase nuestro artículo "La Izquierda Comunista en Rusia", en las Revista internacional nos 8 y 9.
[4]) "Los miembros del partido que están descontentos con una u otra decisión del Comité Central (...); que tienen dudas sobre un extremo u otro; que advierten particularmente uno u otro error, irregularidad o desorden, tienen miedo a mencionarlo en las reuniones del partido, e incluso temen hablarlo... Actualmente no es el partido, ni su masa de afiliados, quien promueve y elige a los componentes de los comités provinciales y del Comité Central del RKP [PC ruso]. Por el contrario, la jerarquía secretarial del partido designa, cada vez con más frecuencia, a los delegados de conferencias y congresos que se convierten, todavía en mayor medida, en asambleas ejecutivas de esta jerarquía. (...) La situación creada se explica por el hecho del régimen de dictadura de un grupo dentro del partido (...) El régimen fraccional debe ser abolido, cosa que deben realizar, en primer lugar, los mismos que lo han creado, para dar paso a un régimen de unidad entre camaradas y a la democracia dentro del partido" ("El programa de los 46", trascrito en El Interregno de E.H. Carr, Alianza Editorial).
[5]) Véase artículo sobre la Izquierda Comunista en Rusia en Revista internacional no 9, op. cit.
[6]) Sin embargo, el Manifiesto parece también defender que los sindicatos han de convertirse en órganos de centralización de la gestión económica, o sea la vieja posición de la Oposición Obrera que Miasnikov ya había criticado en 1921.
[7]) Se trata de la KAI (Internacional de los Obreros Comunistas, 1921-22) fundada a iniciativa del KAPD; no confundir con IVa Internacional trotskista.
Series:
Personalidades:
- Miasnikov [93]
Corrientes políticas y referencias:
- Izquierda Comunista [94]
Historia del Movimiento obrero:
desarrollo de la conciencia y la organización proletaria:
Acontecimientos históricos:
La izquierda del Partido Comunista de Turquía
- 5790 lecturas
El objetivo de este artículo es introducir la nueva edición de nuestro folleto sobre la izquierda del Partido Comunista Turco (Türkiye Komünist Partisi, TKP) que se publicará íntegramente en los próximos números de la Revista internacional. La primera edición se publicó, en 2008, por el grupo turco Enternasyonalist Komünist Sol (Izquierda Comunista Internacional, EKS) que en esa época ya había adoptado las posiciones básicas de la CCI como principios propios y había comenzado a discutir la Plataforma de la CCI. En 2009, EKS se integra en la CCI formando la sección de nuestra organización en Turquía, publicando Dünya Devrimi (Revolución Mundial).
La nueva edición de la traducción en inglés es continuación de la publicación de una nueva edición en turco, en la que han sido clarificados ciertos aspectos del folleto original con numerosas referencias al material turco inicial. Contiene además un apéndice (publicado por primera vez en turco moderno y en inglés), la "Declaración fundacional" del TKP de Ankara en 1920.
El cuerpo del folleto presenta cierta dificultad para el lector no turco pues hace referencia a acontecimientos históricos que aun siendo bien conocidos por los turcos, incluso por los escolares, son normalmente ignorados o poco conocidos por las personas de fuera de Turquía. Por eso, en lugar de recargar el texto con explicaciones innecesarias para el lector turco, que seguramente lo harían además muy pesado de leer, hemos añadido en la edición inglesa algunas notas explicativas que permiten una rápida ojeada al contexto histórico global de aquella época, que pensamos facilitará el conocimiento de ese periodo tan complejo ([1]).
Esta mirada histórica la expondremos en dos partes: en la primera, nos centraremos en los acontecimientos que llevaron a la creación del Estado turco y a la formación del TKP; en la segunda, examinaremos los debates que hubo acerca de los fundamentos teóricos de la política de la Internacional Comunista respecto a los movimientos nacionales en el Este, en particular los expresados en la adopción de las "Tesis sobre la cuestión nacional" del Segundo Congreso de la Internacional.
La caída del Imperio Otomano
La República Turca, fundada por Mustapha Kemal Atatürk en los años siguientes a la Primera Guerra Mundial, nació sobre las ruinas del Imperio Otomano ([2]). El Imperio (también conocido por el sobrenombre de "La Sublime Puerta") , que no era un Estado nacional sino el resultado de una serie de conquistas dinásticas que -en el momento de su mayor extensión, a principios del siglo xvii-, se extendía hasta Argelia en la costa norteafricana, abarcando: Irak, Siria, Jordania, Israel, el actual Líbano y la mayor parte de Arabia Saudí -incluidas las ciudades santas de La Meca y Medina; y en el Continente europeo: Grecia, los Balcanes y gran parte de Hungría.
Tras el reinado de Solimán el Magnífico (Suleiman Kanuni) a principios del siglo xvi, el Sultán se adjudicó el título de Califa; o lo que es lo mismo, Jefe de toda la Ummah -la comunidad islámica. Es decir -haciendo una analogía con la historia europea- que los Sultanes otomanos unían en sí los atributos temporales y espirituales del Emperador romano y del Papa.
Al principio del siglo xix, el Imperio Otomano fue sometido a la presión creciente del expansionismo de los Estados capitalistas europeos modernos, que lo empujaron gradualmente a la desintegración. Egipto se separa de facto tras su invasión por Napoleón en 1798 y, tras ser expulsado éste por una alianza de tropas británicas y fuerzas locales, pasa a ser protectorado británico en 1882. Argelia es conquistada por las tropas francesas, mediante una serie de sanguinarios conflictos qué duraron de 1830 a 1872. Túnez se convertía en Protectorado francés en 1881. Grecia consigue su independencia en 1830, gracias a una guerra librada con la ayuda de Gran Bretaña, Francia y Rusia. Este proceso de desintegración continuó hasta comienzos del siglo xx. Bulgaria declara su independencia en 1908 y a Bosnia se la anexiona Austria-Hungría. Libia es invadida por Italia en 1911. Y en 1912, el ejército otomano es fuertemente presionado por Bulgaria, Serbia y Grecia en la primera guerra balcánica. En realidad, la supervivencia de la Sublime Puerta se debía en parte a las rivalidades de las potencias europeas pues ninguna quería permitir a sus rivales aprovechar el hundimiento del Imperio Otomano sin sacar directamente beneficio de ello. Por eso Francia y gran Bretaña, que como se ha visto, eran perfectamente capaces de despojar al Imperio en su propio interés, se unieron, para protegerlo de los avances de Rusia, en la Guerra de Crimea de 1853-1856.
A nivel interno, el Imperio Otomano era un mosaico de unidades étnicas cuya única cohesión provenía del Sultanato y del propio Estado otomano. El Califato se ejecutaba de forma limitada porque el imperio integraba importantes poblaciones judías y cristianas, además de toda una gama de sectas musulmanas. Incluso Anatolia -región que corresponde a la mayor parte de la Turquía moderna- no era ni una unidad nacional ni étnica. La mayoría de la población turca, compuesta sobre todo de campesinos que trabajaban en condiciones extremadamente atrasadas, vivía codo con codo con armenios, kurdos, azeríes, griegos y judíos. Es más, si algún tipo de capitalismo turco hubiese existido, la gran mayoría de la burguesía industrial y comerciante en ascenso no sería turca sino armenia, judía y griega; el resto de los principales actores económicos procedían del capital extranjero, francés o alemán. La situación en Turquía era por tanto comparable a la del Imperio zarista, en donde un aparato de Estado despótico y anticuado controlaba una sociedad civil que pese a todos sus aspectos atrasados estaba sin embargo integrada en el conjunto del capitalismo mundial. Sin embargo, a diferencia del de Rusia, el aparato de Estado otomano no se basaba en una burguesía nacional económicamente dominante.
Aunque el Sultanato intentó algunas reformas las limitadas experiencias de democracia parlamentaria duraron poco. Los resultados más concretos provienen del periodo en el que Alemania colabora con Turquía para construir las vías y líneas de ferrocarril que unirían Anatolia con Bagdad y la región del Hiyaz (donde están La Meca, Medina...). Este ferrocarril tuvo para Gran Bretaña una importancia particular a lo largo de los años que precedieron a la guerra; primero, porque podía constituir una amenaza para los campos de petróleo en Persia (Irán) -necesarios para el aprovisionamiento de la flota británica-, y segundo para Egipto y el Canal de Suez -la arteria comercial inglesa con la India. Tampoco le entusiasmaba a Gran Bretaña la exigencia del Sultán de que los oficiales alemanes entrenaran al ejército otomano en la estrategia y la táctica modernas.
Para la joven generación de revolucionarios nacionalistas que formaron el movimiento "Jóvenes Turcos" era evidente que el sultanato era tan incapaz de responder a la presión ejercida por las potencias imperialistas extranjeras como de construir un Estado moderno e industrializado. Sin embargo, el estatus minoritario (a la vez nacional y religioso) de las clases industrial y comercial mostraba que el movimiento revolucionario nacional "Jóvenes Turcos" -fundador, en 1906, del "Comité de Unión y Progreso" (CUP), en turco Ỳttihat ve Terakki Cemiyeti)- estaba formado, en gran parte, no por una clase industrial pujante sino por oficiales del ejército y por funcionarios, frustrados, del Estado turco. En sus primeros años, el CUP recibió también una ayuda considerable de parte de las minorías nacionales (incluso del partido armenio Dashnak y de la población de Salónica, (hoy perteneciente a Grecia) y, al menos al principio, de la Federación Socialista Obrera, de Avraam Benaroya. Aunque el CUP se inspiraba en las ideas de la Revolución Francesa y en la eficacia de la organización militar alemana, no podemos considerarlo propiamente nacionalista, ya que su objetivo era transformar y reforzar el Imperio Otomano multiétnico. De esta manera entró inevitablemente en conflicto con los movimientos nacionalistas emergentes en los Estados balcánicos, particularmente en Grecia.
El apoyo al CUP creció rápidamente dentro del ejército, hasta tal punto que, en 1908, sus miembros deciden llevar a cabo un cuartelazo militar, que tuvo éxito, forzando al Sultán Abdulhamit a convocar un parlamento y a aceptar a ministros del CUP en su Gobierno, al que dominaron rápidamente. La base popular del CUP era sin embargo tan limitada que fue rápidamente expulsado del poder y no pudo restablecer su autoridad de otra manera distinta que ocupando militarmente Estambul, la capital. El Sultán Abdulhamit, obligado a abdicar, fue reemplazado por su joven hermano Mehmet V. El Imperio Otomano, al menos en teoría, se transformó en una monarquía a la que los "Jóvenes Turcos" esperaban convertir en un Estado capitalista moderno, pero el fracaso en la Guerra de los Balcanes (1912-1913) había demostrado con claridad meridiana el retraso del Imperio Otomano en relación con las potencias más modernas.
La "Revolución Joven Turca", nombre por el que se conocía, estableció las bases para la creación de la República turca y para los Estados que emergerían más tarde al hundirse los Estados coloniales: un Estado capitalista, implantado por el ejército, como la única fuerza de la sociedad con cohesión suficiente para impedir la explosión del país.
Sería fatigoso explicar todas las desventuras del Imperio Otomano tras su entrada en la Primera Guerra Mundial al lado de Alemania ([3]). Basta con decir que en 1919 el Imperio fue vencido y desmantelado: sus posesiones árabes se las repartieron entre Gran Bretaña y Francia y la misma Capital fue ocupada por las tropas aliadas. La clase dominante griega, que había participado en la Guerra al lado de los aliados, veía ahora una oportunidad para realizar la "Megali Idea: una "Gran Grecia" que incorporaría al Estado las regiones de Anatolia que fueron griegas en tiempos de Alejandro -esencialmente la costa del mar Egeo, incluyendo el puerto de Izmir, y la zona costera del Mar Negro conocida como Ponto ([4]). Como estas regiones estaban abundantemente pobladas por turcos, esta política solo se podía poner en práctica por medio de pogromos y limpiezas étnicas. En mayo de 1919 el ejército griego ocupa Izmir, con el apoyo tácito de Gran Bretaña. El Gobierno otomano, muy debilitado y totalmente dependiente de la buena voluntad de Francia y gran Bretaña, poco fiables e interesadas, fue incapaz de resistir. La resistencia llegará no del desacreditado Sultanato de Estambul sino de la meseta central de Anatolia. Ahí es donde el "kemalismo" entra en la historia.
Prácticamente en el momento en que Grecia ocupa Izmir, Mustafá Kemal Pachá -conocido en la historia por el seudónimo Kemal Atatürk- deja Estambul y se traslada a Samsun, en la costa del Mar Negro, donde ejerce oficialmente como inspector del 9o Ejército con las tareas de mantener el orden y supervisar el desmantelamiento de los ejércitos otomanos, según el acuerdo de alto el fuego establecido con los aliados. Para Mustafá Kemal su verdadero objetivo era galvanizar la resistencia nacional contra las potencias ocupantes y en los años siguientes convertirse en la figura dirigente del primer movimiento turco auténticamente nacional, que condujo a la abolición del Sultanato y a la liquidación del Imperio Otomano, a la expulsión de los ejércitos griegos de Anatolia occidental y a la creación de la actual República Turca, en 1922.
La primera Asamblea Nacional turca se celebró en Ankara en 1920. Este mismo año, los acontecimientos en Rusia vuelven a jugar un importante papel en la historia de Turquía y recíprocamente.
Los dos años posteriores a la Revolución de Octubre fueron trágicos para el nuevo poder revolucionario: el Ejército Rojo tuvo que rechazar la intervención directa de las potencias capitalistas y llevar adelante una sangrienta guerra civil contra los ejércitos blancos de Kolchak en Siberia, de Denikin en el Don (la región nordeste del Mar Negro) y de Wrangel en Crimea. En 1920 la situación comenzó a estabilizarse: se crearon o estaban a punto de crearse "Repúblicas soviéticas" en Taskent, Bokhara, Georgia, Azerbaiyán y en Armenia. Las tropas británicas fueron obligadas a dejar Bakú (en el corazón de la industria petrolera del Mar Caspio y el único centro verdaderamente proletario de la región), aunque constituían una amenaza siempre presente en Persia y en India.
En estas circunstancias, en las que la cuestión nacional era de extrema y acuciante importancia para el poder soviético y para el movimiento obrero cuya expresión política más fuerte era la Internacional Comunista, las preguntas que se debatían eran ¿Son los movimientos nacionales una fuerza de la reacción o una potencial ayuda para el poder revolucionario, como fueron los campesinos en Rusia? ¿Cómo debería comportarse el movimiento obrero en regiones donde los obreros han estado siempre en minoría? ¿Qué se puede esperar de movimientos como la Gran Asamblea Nacional de Ankara, a quien la Federación Socialista Rusa de las Repúblicas Soviéticas le parece un enemigo similar a los imperialismos británico y francés?
El debate sobre la cuestión nacional
En 1920 estas cuestiones centraban los debates del II Congreso de la Internacional Comunista (IC), que adopta las "Tesis sobre la cuestión nacional", y del I Congreso de los Pueblos de Oriente conocido como Congreso de Bakú. Estos hechos constituyeron el contexto teórico de los sucesos en Turquía; de los que vamos a ocuparnos ahora.
Presentando las "Tesis sobre la cuestión nacional", Lenin declara: "En primer lugar ¿Cuál es la idea esencial, fundamental, de nuestras Tesis? La diferencia entre pueblos oprimidos y pueblos opresores. (...) En la época del imperialismo es particularmente importante para el proletariado y para la Internacional Comunista constatar los hechos económicos concretos y, en lo que es la solución de todas las cuestiones tanto coloniales como nacionales, no partir de nociones abstractas sino de realidades concretas" ([5]).
La insistencia de Lenin sobre el hecho de que la cuestión nacional sólo podía ser comprendida en el contexto de la "época del imperialismo" (lo que nosotros llamamos época de la decadencia del capitalismo) era compartida por todos los participantes en el debate que había. Sin embargo, muchos no compartían las conclusiones de Lenin y planteaban la cuestión en términos similares a los utilizados por R. Luxemburg ([6]): "En una época de imperialismo sin freno no puede haber guerras nacionales. Los intereses nacionales solo sirven de medios de mistificación para poner a las masas al servicio de su enemigo mortal, el imperialismo. (...) Ninguna nación oprimida puede ganar su libertad y su independencia de manos de los Estados imperialistas. (...) Las naciones pequeñas, en las que las clases dominantes son apéndices de sus hermanos de clase de las grandes potencias, son peones en el juego imperialista de las grandes potencias y son maltratadas, durante la guerra, exactamente igual que las masas obreras: con el único objetivo de ser sacrificadas en aras de los intereses capitalistas tras la guerra" ([7]).
Al estudiar los debates sobre la cuestión nacional vimos que emergían tres posiciones.
La posición de Lenin y las "Tesis sobre la cuestión nacional"
La posición de Lenin estaba influenciada profundamente por la situación de la Rusia soviética en la arena mundial: "En la situación internacional de hoy, después de la guerra imperialista, las relaciones recíprocas de los pueblos y todo el sistema político mundial están determinados por la lucha de un pequeño grupo de naciones imperialistas contra el movimiento soviético y los Estados soviéticos, a la cabeza de los cuales se halla la Rusia de los Soviets. (...) Únicamente partiendo de ahí, los partidos comunistas podrán plantearse y resolver de una manera acertada las cuestiones políticas, tanto en los países adelantados como en los atrasados" ([8]).
A veces, esta posición llegó al extremo peligroso de querer hacer depender la revolución proletaria de la revolución nacional en Oriente: "La revolución socialista no se hará simplemente, ni principalmente, por la lucha del proletariado de cada país contra su propia burguesía -no, será la lucha de todas las colonias y de todos los países oprimidos por el imperialismo, de todos los países dependientes, contra el imperialismo" (traducido del inglés por nosotros) ([9]).
El peligro de tal posición es precisamente que tiende a hacer depender el movimiento obrero de cualquier país y la actitud de la IC hacia él, no de los intereses de la clase obrera internacional y de las relaciones entre sí de los obreros de los diferentes países, sino de los intereses estatales de la Rusia soviética ([10]). La cuestión de saber qué hacer, cuando ambos intereses entran en conflicto, quedaba sin respuesta. Tomando un ejemplo muy concreto: ¿Cuál debería de ser la actitud de los obreros y de los comunistas turcos en la guerra entre el movimiento nacionalista de Mustafá Kemal y las fuerzas de ocupación griegas: la del derrotismo revolucionario, adoptado por el ala izquierda de los partidos comunistas turco y griego; o la de apoyar la diplomacia y el militarismo de la Rusia soviética, que sostiene el naciente Estado turco con el objetivo de vencer a Grecia, un arma en manos del imperialismo británico?
La posición de Manabendra Nath Roy
En el curso del IIo Congreso de la IC, M. N. Roy ([11]) presenta las "Tesis complementarias sobre la cuestión nacional" que serán discutidas en Comisión y presentadas con las de Lenin para que las adopte el Congreso. Para Roy, la supervivencia del capitalismo depende de los "superbeneficios" procedentes de las colonias: "Una de las mayores fuentes de las que el capitalismo europeo saca su fuerza principal se encuentra en las posesiones y las dependencias coloniales. Sin el control de los extensos mercados y del enorme campo de explotación que suponen las colonias, las potencias capitalistas de Europa no podrían mantener su existencia ni siquiera un rato. (...) El superbeneficio obtenido por la explotación de las colonias es el sostén principal del capitalismo contemporáneo, y lo será largo tiempo, hasta que éste no sea privado de esa fuente de beneficios; por esto, no le será fácil a la clase obrera derribar el orden capitalista" ([12]).
Esto lleva a Roy a considerar, que la revolución mundial depende de la revolución de las masas trabajadoras de Asia: "Oriente despierta, y quién sabe si la formidable marea, la que barrerá la estructura capitalista de Europa Occidental, no vendrá de allí. Esto no es ni una fantasía ni un sueño sentimental. Que el éxito final de la revolución social en Europa dependa, amplia si no totalmente, de una sublevación simultánea de las masas trabajadoras de Oriente, es un hecho que puede ser científicamente probado" ([13]).
Es evidente sin embargo que, desde el punto de vista de Roy, la revolución en Asia no dependía de una alianza del proletariado con los campesinos y la consideraba incompatible con el apoyo al movimiento nacionalista democrático: "El hecho de ayudar a derribar la dominación extranjera en las colonias, no significa que haya que adherirse a las aspiraciones nacionalistas de la burguesía indígena; se trata únicamente de abrirle una vía al proletariado allí asfixiado. (...) Se puede constatar la existencia en los países dependientes, de dos movimientos que cada día se van separando más: El primero, es el movimiento nacionalista burgués-democrático que tiene un programa de independencia política, bajo un orden burgués; el otro, es el de la acción de masas de los campesinos y obreros pobres e ignorantes, luchando por la emancipación de todo tipo de explotación" ([14]).
Las objeciones de Roy indujeron a retirar, del Proyecto de Tesis de Lenin, la idea del apoyo a los movimientos "democrático-burgueses" y a reemplazarla por la de la ayuda a los movimientos "nacionalistas revolucionarios". Pero había un problema y es que, en la práctica, la diferencia entre ambos quedaba muy confusa y llena de interrogantes; ¿Qué es exactamente el movimiento "nacional revolucionario" si no es lo mismo que el "democrático burgués? ¿De qué manera es "revolucionario"? ¿Cómo podían conciliarse las características de tal movimiento "nacional" con la reivindicación: "una revolución proletaria internacional"? Estas cuestiones jamás fueron clarificadas por la Internacional Comunista ni nunca esta resolvió sus inherentes contradicciones.
La posición de Sultanzade
Había una tercera posición, a la izquierda: la de Sultanzade, delegado del recientemente creado Partido Comunista Persa, uno de los portavoces más claros de la izquierda ([15]). Sultanzade rechazaba la idea de que las revoluciones nacionales podían liberarse de su dependencia del imperialismo y la de que la revolución mundial dependía de los acontecimientos en Oriente: "(...) ¿depende el destino del comunismo en el mundo del éxito de la revolución social en Oriente, como asegura el camarada Roy? No, ciertamente. Muchos camaradas de Turkestán cometen este error. (...) Supongamos que la revolución comunista haya empezado en India: ¿Serían capaces los obreros de este país de resistir el ataque de la burguesía del mundo entero sin la ayuda de un movimiento revolucionario en Inglaterra, en Europa? Evidentemente, no. La extinción de la revolución en China y en Persia es un claro ejemplo de ello. (...) Si alguien procediera según las Tesis en los países que tienen ya diez o más años de experiencia (...) estaría entregando las masas a las garras de la contrarrevolución. Nuestra tarea es crear y mantener un movimiento puramente comunista opuesto al movimiento democrático-burgués. Cualquier otra evolución de los hechos podría llevar a resultados deplorables" ([16]).
La voz de Sultanzade no estaba aislada; había otros que defendían puntos de vista similares. En su Informe del Congreso de Bakú, Pávlovich (quien según algunas fuentes ([17]) había trabajado con Sultanzade en este Informe) declara que si... "los separatistas irlandeses alcanzaran su objetivo y vieran cumplido su ideal de un pueblo irlandés independiente (...) al día siguiente la Irlanda independiente caería bajo el yugo del capital americano o de la bolsa francesa y es posible que en uno o dos años combatiría contra la gran Bretaña u otro Estado, aliándose con alguno de los buitres de ese mundo en la búsqueda de mercados, de minas de carbón, de grandes territorios en África, (...) y de nuevo cientos de miles de obreros británicos, irlandeses, americanos y de otros lugares morirían en esta guerra. (...) El ejemplo (...) de la Polonia burguesa, que ahora se comporta como verdugo de las minorías nacionales que viven en su territorio y hace de gendarme del capitalismo internacional en su lucha contra los obreros y los campesinos rusos; el ejemplo de los Estados balcánicos -Bulgaria, Serbia, Montenegro, Grecia- que se disputan los despojos de las naciones que ayer estaban todavía bajo el yugo turco y que cada una quiere anexionarse; y tantos otros ejemplos de este tipo, que nos muestran que la formación de Estados nacionales en Oriente, donde el poder ha pasado de la dominación extranjera a las manos de los capitalistas y lo propietarios locales, (...) no constituye por sí misma, un paso adelante para que mejore la posición de las masas populares. En el marco del sistema capitalista, todo Estado recién creado, que no expresa los intereses de las masas trabajadoras sino que sirve a los intereses de la burguesía, constituye un nuevo instrumento de opresión y de coerción, un nuevo factor de guerra y de violencia. (...) Si la lucha en Persia, India y Turquía sirviera simplemente para que los capitalistas y los terratenientes de estos países tomaran el poder -con sus parlamentos y senados nacionales-, las masas populares no habrían ganado nada. Todo Estado recién creado sería rápidamente arrastrado, por el curso mismo de los acontecimientos y la lógica de las leyes de la economía capitalista, al círculo vicioso del militarismo y la política imperialista y tras unas décadas explotaría una nueva guerra mundial (...) en beneficio de los banqueros y de los patronos franceses, alemanes, británicos, indios, chinos, persas, turcos. (...) Solamente la dictadura del proletariado y en general de las masas obreras liberadas de la opresión extranjera, habiendo derrocado completamente al capital, dará a los países atrasados la garantía de que no acabarán como los Estados surgidos de la fragmentación del Imperio Austrohúngaro y la Rusia zarista: Polonia, Hungría blanca, Checoslovaquia, Georgia, Armenia, (...) ni como los Estados formados por la desmembración turca: Grecia de Venizelos y el resto; es decir, como un nuevo instrumento de guerra, pillaje y coerción."
Grigori Safarov (que jugó un papel importante en el desarrollo del Partido Comunista turco) sitúa el problema, con más claridad, en su Problemy Vostoka: "(...) es preciso señalar que sólo el desarrollo de la revolución en Europa posibilitará la victoria de la revolución agraria en Oriente. (...) el sistema de los Estados imperialistas no da opción a las repúblicas campesinas. Un número insignificante de cuadros proletarios y semiproletarios rurales locales puede atraerse a grandes masas campesinas para la batalla contra el imperialismo y los elementos feudales; claro que esto requiere una situación revolucionaria internacional que le permita aliarse al proletariado de los países avanzados" ([18]).
La verdad es que la parte del Informe de Pávlovich que acabamos de citar no es un modelo de claridad y contiene algunas ideas contradictorias ([19]). En otra parte del Informe se refiere a "la Turquía revolucionaria": "La ocupación de Tracia y de Adrianópolis tiene como objetivo aislar a la Turquía revolucionaria y a Rusia, de los Balcanes revolucionarios".
Incluso retoma una sugerencia de los "camaradas turcos" (probablemente el grupo en torno a Mustafa Suphi) según la cual: "La cuestión de los Dardanelos tienen que decidirla los Estados limítrofes con el Mar Negro sin la participación de Wrangel ([20]) ni de la Entente",
y continúa diciendo: "aplaudimos calurosamente esta idea cuya realización será una primera y decisiva etapa para la federación de todos los pueblos y todos los países que bordean el Mar Negro" ([21]).
Esto muestra que los revolucionarios de la época se enfrentaban en su práctica, y en condiciones extremadamente difíciles, a nuevos problemas que no tenían fácil solución. En tales circunstancias, cierta confusión era probablemente inevitable.
De paso, señalamos que estas posiciones "de izquierda" no eran asumidas por los intelectuales occidentales ni por los revolucionarios de pacotilla sino por quienes tenían precisamente que poner en práctica la política de la IC.
La cuestión nacional en la práctica
Hay que señalar que las posiciones que hemos destacado aquí, de manera muy esquemática, no formaban un bloque. La IC se enfrentaba a asuntos y a problemas totalmente nuevos: el capitalismo en su conjunto atravesaba un cambio, estaba en un momento bisagra entre su ascenso triunfal y "la época de las guerras y las revoluciones" (utilizando la expresión de la IC); la oposición entre la burguesía y el proletariado se expresaba mediante la oposición entre el poder soviético y los Estados capitalistas; y los comunistas de Oriente debían "adaptarse a las condiciones específicas que no habían conocido los países europeos" ([22]).
Hay que decir claramente que frente a estas nuevas cuestiones los dirigentes de la IC dieron sorprendentes muestras de ingenuidad. He aquí lo que declara Zinoviev en el Congreso de Bakú: "Podemos apoyar una política democrática como la que existe actualmente en Turquía y que seguramente aparecerá mañana en otros países. Sostenemos y sostendremos los movimientos nacionales como el de Turquía, Persia, India y China (...), la tarea de este movimiento (nacional actual) es ayudar a Oriente a liberarse del Imperialismo británico. Pero tenemos una tarea propia que desarrollar y no menos grande; se trata de ayudar a los trabajadores de Oriente en su lucha contra los ricos y ayudarles, aquí y ahora, a construir sus propias organizaciones comunistas, (...) a prepararse para una auténtica revolución del trabajo" ([23]).
Zinoviev no hacía sino retomar el Informe de Lenin sobre la cuestión nacional del IIo Congreso de la IC: "Somos comunistas y no apoyaremos los movimientos burgueses de liberación en los países coloniales a no ser que sean verdaderamente revolucionarios y sus representantes no se opongan a la instrucción y a la organización del campesinado de una manera revolucionaria" ([24]).
Efectivamente, la política defendida por Zinoviev -que en un principio, el poder soviético intentó poner en práctica- se basaba en la idea de que los movimientos nacionales aceptarían el poder soviético como aliado, permitiendo que los comunistas tuviesen las manos libres para derribarlos. Los nacionalistas como Mustafa Kemal no eran ni idiotas ni ciegos para defender sus intereses. Kemal -tomando el ejemplo turco- estaba decidido a permitir a los comunistas organizarse mientras necesitara del apoyo de la Rusia soviética contra Grecia y Gran Bretaña. La determinación de Kemal de mantener bajo control el entusiasmo popular por el comunismo -que era real e iba ganando terreno, aunque de manera confusa- le sugiere la estrafalaria idea de fundar un partido comunista "oficial" en cuyo Comité Central estarían ¡los generales y jefes del ejército! Este partido comunista tenía muy claro -más claro que la IC- la total incompatibilidad del nacionalismo y el comunismo. Como escribía el órgano del PC oficial, el Anadolu'da Yeni Gün: "Actualmente el programa de las ideas comunistas no sólo es nocivo sino además ruinoso para nuestro país. Cuando un obrero comprenda que no tiene patria, no irá a defenderla; cuando entienda que no debe haber odio entre naciones, no irá a combatir contra los griegos" ([25]).
El ideólogo del partido, Mahmud Esat Bozkurt, declara sin ambages: "El comunismo no es un ideal sino un medio para los turcos. Lo ideal para los turcos es la unidad de la nación turca" ([26]).
En breve, el poder soviético era un aliado aceptable para los nacionalistas en tanto se utilizara como expresión de los intereses nacionales rusos y no como expresión del internacionalismo proletario.
Las consecuencias de la política de la IC de cara a Turquía han sido expresadas claramente en las Memorias de Agis Stinas publicadas en 1976:
"El Gobierno ruso y la Internacional Comunista caracterizaban la guerra llevada a cabo por Kemal como una guerra de liberación nacional y, "consecuentemente", la consideraron progresista, siendo apoyada, política y diplomáticamente, enviando consejeros, armas y dinero. Considerando que Kemal combatía una invasión extranjera para liberar el suelo turco, esta lucha tenía un carácter de liberación nacional; pero, ¿la hacía eso progresista? Entonces pensábamos que sí y por eso la apoyamos. ¿Podríamos defender hoy la misma tesis? No; en nuestra época no es progresista ni puede ser considerada como tal otra tesis que la que contribuye a elevar la conciencia de clase de las masas obreras, a desarrollar su capacidad para luchar por su propia emancipación... ¿En que ha contribuido la creación del Estado moderno turco a eso? Kemal (...) arroja a los comunistas turcos a las cárceles o los ahorca y, más tarde, le da la espalda a Rusia, estableciendo relaciones cordiales con los imperialistas, encargándose de proteger sus intereses. La política justa, de acuerdo con los intereses de la revolución proletaria, hubiera sido llamar a los soldados griegos y turcos a confraternizar y a las masas populares a luchar unidas por la república de los consejos obreros y campesinos en Asia Menor, sin dejarse llevar por las diferencias nacionales, raciales o religiosas. Independientemente de la política rusa y de los objetivos de Kemal, el deber de los comunistas griegos era la lucha intransigente contra la guerra" ([27]).
La importancia de la experiencia de la izquierda en Turquía no reside en su herencia política sino en que la lucha entre el nacionalismo y el comunismo, en el Este, va hasta el final, no en el terreno del debate político sino en el campo de la lucha de clases ([28]). El combate de la izquierda en Turquía contra el oportunismo, en el seno del Partido, y contra la represión del Estado kemalista cuyas manos chorrean sangre obrera desde que fue fundado, pone al desnudo de manera implacable los errores y las ambigüedades de las Tesis de la IC sobre la cuestión nacional. La lucha de S. Manatov, S. Haçioğlu, y sus camaradas, pertenece a la herencia internacionalista del movimiento obrero.
Jens
[1]) Para hacerlo nos hemos apoyado en la reciente biografía de Kemal Ataturk, firmada por Andrew Mango, y en la Historia de la Revolución Rusa de E. H. Carr, particularmente en el capítulo "La autodeterminación en la práctica". El lector en lengua francesa puede consultar el amplio artículo crítico publicado en Programme Communiste, no 100 (diciembre 2009) el cual, pese a la inevitable ceguera de los bordiguistas sobre la cuestión nacional, contiene datos históricos útiles.
[2]) El hecho de que Turquía no existiese durante la mayor parte del periodo tratado en el folleto permite, de alguna manera, explicar por qué el Prólogo original de EKS describe Turquía como "un oscuro país del Medio Oriente"; para el resto, la indudable ignorancia de los asuntos turcos por la gran mayoría del mundo de lengua inglesa justifica la expresión. Es hilarante ver que Programme Communiste prefiera atribuirlo a los "prejuicios cívicos de una de las "grandes potencias" que dominan el mundo." Basándose en la suposición, sin fundamento alguno, de que esta Introducción fue escrita por la CCI. ¿Debemos concluir que los propios prejuicios del PCI le incapacitan para imaginar que una posición internacionalista sin concesiones, sin compromisos, pueda ser adoptada por un miembro de los que a ellos gusta denominar "pueblos oliváceos"?
[3]) Entre todos los crímenes perpetrados durante la Primera Guerra Mundial, la masacre de los armenios merece mención especial. Por miedo a que la población armenia de religión cristiana colaborase con Rusia, el gobierno CUP y su Ministro de la guerra, Enver Pasha, emprendió un programa de deportaciones y de masacres masivos, exterminando a centenares de miles de civiles.
[4]) Ver https://en.wikipedia.org/wiki/Megali_Idea [98].
[5]) "Informe de la comisión nacional y colonial", IIo Congreso de la IC, 26 julio 1920.
[6]) En la crítica que hace al folleto de EKS, Programme Communiste busca oponer a Lenin con R. Luxemburg y llega a decir que Luxemburg, tras el seudónimo de "Junius", "avanza un programa nacional de ¡defensa de la patria!" Es cierto que Luxemburg, como la mayoría de sus contemporáneos, no estaba totalmente libre de ambigüedades y referencias anticuadas a la cuestión nacional, tal y como Marx y Engels la trataron en el siglo xix y, en general, la socialdemocracia. Nosotros señalamos ya estas ambigüedades en la Revista internacional, no 12 (1978), donde defendíamos la crítica que hizo Lenin en su artículo: "El folleto de Junius". También es justo decir que un análisis económico correcto no conduce automáticamente a una posición política correcta (ni que un análisis económico incorrecto invalide las posiciones políticas en principio correctas); sin embargo, Programme Communiste no está, desgraciadamente, a la altura de Lenin cuando cita los textos de Rosa Luxemburg, mutilándolos vergonzosamente para evitar que sus lectores puedan leer en qué consiste su pretendido "programa nacional": "Sí, los socialdemócratas deben defender su país en las grandes crisis históricas. Y la gran culpa del grupo socialdemócrata del Reichstag es haber proclamado solemnemente en su declaración del 4 de agosto de 1914: "En el momento del peligro no dejaremos a nuestra patria sin defensa" y al mismo tiempo haber renegado de sus palabras. Deja la patria sin defensa a la hora del mayor peligro. Puesto que su primer deber hacia la patria era en este momento mostrar los verdaderos entresijos de esta guerra imperialista, romper la sarta de mentiras patrióticas y diplomáticas que camuflaban este atentado contra la patria, declarar alto y claro que en esta guerra la victoria y la derrota eran igualmente nefastas para el pueblo alemán; resistir hasta las últimas consecuencias al estrangulamiento de la patria por medio del estado de sitio; proclamar la necesidad de armar inmediatamente al pueblo y dejarle decidir por sí mismo la cuestión de la guerra o la paz; exigir con absoluta energía que la representación popular se mantenga permanente durante toda la guerra para asegurar el control estricto del Gobierno por la representación popular y el control del pueblo sobre la representación popular; exigir la abolición inmediata de cualquier limitación de los derechos políticos ya que únicamente un pueblo libre puede defender con éxito su país; en fin, oponer al programa de guerra imperialista -que tiende a conservar Austria y Turquía o lo que es lo mismo la reacción en Europa y Alemania- el viejo programa auténticamente nacional de los patriotas y demócratas de 1848, el programa de Marx, Engels y Lassalle" (el resaltado es nuestro https://www.marxists.org/francais/luxembur/junius/rljgf.html [99]).
[7]) Del artículo "O... o" del 16 de abril de 1916, traducido del inglés por nosotros. Esto no significa que a los delegados que se hacen eco de ciertas posiciones de Luxemburg se les pueda considerar luxemburguistas puesto que no es del todo evidente que hayan conocido los escritos de Rosa.
[8]) Op. cit., nota 6.
[9]) Informe de Lenin al IIo Congreso de las Organizaciones Comunistas de los Pueblos de Oriente, noviembre 1918. Citado en El marxismo y Asia, de Carrère d'Encausse y Schram.
[10]) Un ejemplo chocante del domino de los intereses del Estado ruso se puede ver en la actitud del poder soviético frente el movimiento en Guilan (Persia-Irán). El estudio de este movimiento supera el marco de este artículo pero los lectores interesados pueden encontrar alguna información en el estudio de Vladimir Genis, "Los bolcheviques en Guilan", publicado en Cuadernos del Mundo ruso, julio-setiembre 1999.
[11]) Manabendra Nath Roy (1887-1954), de nacimiento Narenra Nath Bhattacharya pero más conocido como M. N. Roy, fue un revolucionario indio bengalí; internacionalmente conocido como militante y teórico político, fundó el Partido Comunista en India y México. Comenzó su actividad política en el ala extrema del nacionalismo indio pero evolucionó hacia posiciones comunistas mientras vivía en New York durante la Primera Guerra Mundial. Vuela a México para escapar de la vigilancia de los servicios secretos británicos y participa en la fundación del Partido Comunista. Fue invitado a asistir al IIo Congreso de la IC y colabora con Lenin en la formulación de las Tesis sobre la cuestión nacional.
[12]) M. N. Roy, "Discurso en el IIo Congreso de la IC", julio de 1920.
[13]) Traducido del inglés por nosotros. M. N. Roy: The awakening of the East (El despertar de Oriente).
[14]) Op. cit., nota 12.
[15]) Sultanzade era de hecho de origen armenio; su verdadero nombre era Avetis Mikailian. Nació en 1890 en una familia de campesinos pobres de Marageh (al noroeste de Persia). Se integró a los bolcheviques en 1912, probablemente en San Petersburgo; trabaja para la IC en Bakú y en Turkestán y fue uno de los principales organizadores del Primer Congreso del Partido Comunista persa en Anzali en junio de 1920. Asiste al IIo Congreso de la IC como delegado del Partido persa. Se sitúa a la izquierda de la Internacional y se opone a los "dirigentes nacionalistas" del Este (Kemal...); critica severamente a los pretendidos "expertos" en Oriente y Persia de la IC. Murió en las purgas estalinistas de 1936 a 1938. Ver el estudio de Cosroe Chaqeri sobre Sultanzade en Iranian Studies, primavera-verano de 1984.
[16]) Traducido del inglés por nosotros, The Second Congress of Communist International, volumen 1, New Park.
[17]) Ver Cosroe Chaqeri, op. cit., en Cahiers du monde russe, 40/3, julio-setiembre 1999, Vladimir Genis menciona un informe redactado por Pávlovich y Sultanzade, a petición de Lenin, tras el IIo Congreso de la IC, sobre "los objetivos del Partido Comunista en Persia". El Informe propone desarrollar una propaganda masiva "Con la vista puesta en la liquidación total de la propiedad privada y del traspaso de la tierra a los campesinos" ya que "la clase de los propietarios no puede ser el sostén de la revolución, sea en el combate contra el Saha sea contra los ingleses."
[18]) Citado en El marxismo y Asia, de Carrère d'Encausse y Schram.
[19]) Es significativo que Pávlovich sitúe las cuestiones en estos términos.
[20]) Wrangel fue uno de los generales de los ejércitos blancos financiados por las grandes potencias durante las campañas contra la revolución -en el caso de Wrangel, particularmente por Francia.
[21]) ídem.
[22]) Traducido del inglés por nosotros. Cita de Lenin en El marxismo y Asia, op. cit.
[23]) Traducido del inglés por nosotros.
[24]) Ídem.
[25]) Traducido del inglés por nosotros. Citado por George S. Harris en The origins of Communism in Turkey.
[26]) Ídem.
[27]) Memorias, Ediciones La Brèche-PEC, 1990, Capítulo 2: "El despertar de las masas populares", página 42 (el resaltado es nuestro). Para un resumen de la vida de Stinas, ver la Revista internacional no 72.
[28]) Como está escrito en el folleto: "El ala izquierda del Partido Comunista turco se formó, por razones prácticas, en torno a la oposición al movimiento de liberación nacional, debido a las terribles consecuencias que éste tenía para los obreros, a quienes no aportaba otra cosa que muerte y sufrimientos". Cuando el grupo EKS escribe el folleto, es consciente, como lo es la CCI, de que la izquierda turca no ocupa en el desarrollo teórico y organizativo de la Izquierda Comunista el mismo lugar que, por ejemplo, la Izquierda italiana; por esto el folleto se titula: The Left wing of the TKP ("El ala izquierda del PCT") y no The Turkish Communist Left ("La Izquierda Comunista turca"). Aparentemente esta distinción no está clara para Programma Communista aunque no por eso Programma Communista deja de tratar a la Izquierda comunista como su propiedad personal y defiende la idea de que sólo la Izquierda italiana "se sitúa en la base del marxismo ortodoxo" (la expresión "marxismo ortodoxo es una noción grotesca que es -no nos da empacho decirlo- absolutamente no marxista). Programma Communista continúa enrollándose sobre todas las distintas corrientes, tanto de derecha como de izquierda, del "joven movimiento comunista" y nos informa sabiamente que pueden ser "de derecha" o "de izquierda", según los cambios de política de la IC, citando la caracterización que, de Bordiga, hace Zinoviev en 1924. Pero ¿Por qué no menciona el folleto de Lenin escrito contra "los comunistas de izquierda", específicamente de Italia, Alemania, Holanda, Gran Bretaña? Contrariamente a Programma Communista, Lenin no tenía ninguna dificultad para ver que había algo en común entre "los comunistas de izquierda" -claro que, nosotros evidentemente no compartimos su descripción del comunismo de izquierda, como una "enfermedad infantil".
Series:
Corrientes políticas y referencias:
- Izquierda Comunista [94]
desarrollo de la conciencia y la organización proletaria:
Rev. Internacional n° 143 - 4º trimestre 2010
- 3396 lecturas
Desastre económico, catástrofes "naturales", caos imperialista... - El capitalismo es un sistema en quiebra que hay que echar abajo
- 3452 lecturas
Desde la crisis del sistema financiero en 2008, ya nada parece poder disfrazar la profundidad de la crisis histórica que atraviesa el capitalismo. Llueven los ataques sobre la clase obrera, la miseria se despliega, las tensiones imperialistas se agudizan, el hambre sigue matando a cientos de millones de personas, y, a la vez, las catástrofes naturales son cada día más mortíferas. Ni la propia burguesía puede negar la amplitud de las dificultades ni esbozar un horizonte quimérico de un porvenir mejor bajo su dominación. Por eso, en sus órganos de propaganda no le queda otro remedio que reconocer que la crisis actual es la más grave que haya conocido el capitalismo desde los años 1930, y que el desarrollo de la miseria es un mal con el que "habrá que aprender a convivir". La burguesía es una clase que dispone de medios de adaptación: está forzada a admitir, un poco por lo evidente de la situación y sobre todo por cálculo político, que las cosas van mal y que, desde luego, no van a mejorar. Pero, al mismo tiempo, sabe presentar los problemas de manera lo bastante embaucadora para salvar al sistema capitalista como un todo. ¿Quiebran los bancos arrastrando a la economía mundial? ¡Culpa de los "traders", los operadores de bolsa! ¿La deuda de algunos Estados es tal que se declaran en suspensión de pagos? ¡La culpa es de sus gobiernos corruptos! ¿La guerra hace estragos en buena parte del planeta? ¡Falta de voluntad política! ¿Se multiplican las catástrofes medioambientales causando cada vez más víctimas? ¡Culpable la naturaleza! Aunque haya divergencias entre los múltiples análisis que propone la burguesía, todos coinciden sobre un punto esencial: denuncian tal o cual modo de gobierno, para evitar que se denuncie el capitalismo como modo de producción. En realidad, todas las calamidades que se ceban en la clase obrera son el resultado de unas contradicciones que con cada día más fuerza estrangulan a la sociedad sea cual sea el sistema de gobierno, desregulado o estatal, democrático o dictatorial. Para ocultar mejor la quiebra de su sistema, la burguesía pretende también que la crisis económica iniciada en 2008 está retrocediendo ligeramente. En realidad, no sólo no retrocede sino que expresa con mayor claridad todavía la profunda crisis histórica del capitalismo.
El capitalismo se hunde en la crisis
A la burguesía se le ocurre a veces congratularse de las perspectivas positivas que anuncian los indicadores económicos, en particular las cifras del crecimiento que tímidamente volverían a la alza. Pero tras esas "buenas noticias", las cosas son muy diferentes. Desde 2008, y a fin de evitar el escenario de catástrofe de la crisis de los años 30, la burguesía se ha gastado miles de millones para mantener unos bancos en grandes dificultades e instaurar medidas keynesianas. Esas medidas consisten, entre otras cosas, en bajar los tipos de interés de los bancos centrales, los que determinan el precio de los préstamos, y, para el Estado, consiste en emprender gastos para la recuperación, financiados la mayoría de las veces gracias al endeudamiento. Semejante política debería servir para un crecimiento fuerte. Y resulta que lo que hoy llama la atención es la extrema flojera del crecimiento mundial respecto a las sumas astronómicas dedicadas al relanzamiento y a la intensidad de las políticas inflacionistas. Estados Unidos se encuentra así en una situación que los economistas burgueses no comprenden, pues tampoco habrá que pedirles que se basen en un análisis marxista: están endeudados en cientos de miles de millones de dólares y el tipo de interés de la FED está casi a cero; y, sin embargo, el crecimiento alcanzará a duras penas 1,6 % en 2010, contra los 3,7 % esperados. Como lo ilustra el ejemplo estadounidense, aunque desde 2008, la burguesía haya evitado lo peor endeudándose masivamente, la recuperación no llega de verdad. Claro, ellos no son capaces de comprender que el sistema capitalista es un modo de producción transitorio; prisioneros de esquemas esclerosados, los economistas burgueses son incapaces de ver lo evidente: el keynesianismo dio la prueba de su fracaso histórico desde los años 1970, pues las contradicciones del capitalismo eran ya insolubles, incluso mediante el endeudamiento masivo, que es una trampa con las propias leyes fundamentales del capitalismo.
La economía capitalista se mantiene penosamente desde hace décadas gracias a un abultamiento fenomenal de la deuda en todos los países del mundo para así crear artificialmente un mercado con el que absorber una parte de la sobreproducción crónica. La relación del capitalismo con el endeudamiento se parece a la opiomanía: cuanto más consume, menos suficiente es la dosis. O dicho de otra manera, la burguesía ha podido mantener la boca fuera del agua agarrándose a una rama que se rompió en 2008. Así, a la ineficacia evidente de los déficits presupuestarios se añade el riesgo de insolvencia de cantidad de países: Grecia, Italia, Irlanda o España en particular. En tal contexto, los gobiernos van a sientas en medio de la bruma, modificando los derroteros de sus políticas económicas, entre relanzamiento y rigor, en función de lo que va ocurriendo, sin que, eso sí, nada pueda mejorar duraderamente la situación. El Estado, último recurso contra la crisis histórica que estrangula al capitalismo, ha dejado de ser, definitivamente, capaz de camuflar su impotencia.
Por todas las partes del mundo, siguen cayendo ataques sin precedentes sobre la clase obrera con tanta rapidez como aumentan las tasas de desempleo. Los gobiernos, de derechas y de izquierdas, imponen a los proletarios unas reformas y unos recortes presupuestarios de una brutalidad nunca vista. En España, por ejemplo, a los funcionarios se les ha impuesto un recorte salarial de 5 %. Así lo ha hecho este año el gobierno socialista de Zapatero, el cual ya ha prometido su congelación (de los sueldos) para 2011. En Grecia, la edad mediana de jubilación ha aumentado 14 años, mientras que las pensiones han sido congeladas hasta 2012. En Irlanda, país al que todavía recientemente la burguesía alababa por su dinamismo con el nombre de "tigre celta", la tasa oficial de desempleo ha alcanzado el 14 %, a la vez que los salarios de los funcionarios se han rebajado entre 5 y 15 % al igual que los subsidios de desempleo y los familiares. Según la Organización Internacional del Trabajo, el número de desempleados en el mundo ha pasado de 30 millones en 2007 a 210 millones hoy ([1]). Podríamos multiplicar los ejemplos, pues en todos los continentes, la burguesía hace pagar a la clase obrera el precio de la crisis. Tras esos planes de austeridad, a los que con el mayor cinismo se atreven a llamar "reformas", tras los despidos y los cierres de fábricas, hay familias enteras que se hunden en la pobreza. En Estados Unidos, cerca de 44 millones de personas viven bajo el umbral de pobreza según un informe del Census Bureau, o sea 6,3 millones más en dos años que han venido a añadirse a los tres años anteriores durante los cuales ya hubo un elevado incremento de la pobreza. En realidad, toda esta primera década del siglo ha estado marcada en Estados Unidos por una fuerte disminución de las rentas más bajas.
No solo es, evidentemente, en los "países ricos" donde la crisis se paga con más miseria. Últimamente, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (más conocida por sus siglas: FAO) se congratulaba al comprobar que en 2010 habría un retroceso de la subalimentación que afecta especialmente a Asia (578 millones de personas) y a África (239 millones), para un total de 925 millones de personas en el mundo. Lo que no aparece de entrada en esas estadísticas es que esa cifra es muy superior a la publicada en 2008, antes de que los efectos de la inflación especulativa de los precios de la alimentación se hicieran notar hasta provocar una serie de motines en muchos países. La baja significativa de los precios agrícolas ha hecho sin duda y escasamente "retroceder el hambre en el mundo", pero la tendencia en varios años, más allá de la coyuntura económica inmediata, está sin la menor duda, en alza. Además, las canículas de este verano en Rusia, Europa del Este y, más recientemente, en Latinoamérica, han reducido sensiblemente los rendimientos en las cosechas mundiales, lo cual, en un contexto de aumento de precios, va a hacer aumentar inevitablemente la desnutrición el año próximo. No es pues sólo en el plano económico en el que se plasma la quiebra del capitalismo. Los trastornos climáticos y la gestión burguesa de las catástrofes medioambientales son una causa permanente y en aumento de la mortandad y la desdicha.
El capitalismo destruye el planeta
Este verano se han abatido catástrofes violentas sobre la población por todas las esquinas del mundo: las llamas se han cebado en Rusia, Portugal y muchos otros países; ha habido monzones devastadores que han anegado bajo el lodo a Pakistán, India, Nepal y China. En la primavera, el golfo de México conoció la peor catástrofe ecológica de la historia tras la explosión de una plataforma petrolífera. Y es larga la lista de desastres de este año 2010. La multiplicación de esos fenómenos y su creciente gravedad no son el fruto de la casualidad, pues desde el origen de las catástrofes hasta su gestión, el capitalismo es en gran parte responsable.
Recientemente, la ruptura del embalse mal cuidado de una fábrica de producción de aluminio ha engendrado un desastre industrial y ecológico en Hungría: más de un millón de metros cúbicos de "lodo rojo" tóxico se esparció por toda la zona de la mina, causando muertos y heridos. Los destrozos medioambientales y sanitarios son muy graves. Y resulta que para "minimizar el impacto" de esos residuos, los industriales están "reciclando" los lodos rojos de esta manera: o los llevarán a tirarlos a los mares por miles de toneladas o los almacenarán en una inmensa charca de retención parecida a la que se rompió en Hungría, y eso que existen tecnologías desde hace tiempo para reciclar tales residuos, en la construcción y la horticultura en particular.
La destrucción del planeta por la burguesía no se limita a la cantidad de catástrofes industriales que golpean cada año numerosas regiones. Según muchos científicos, el calentamiento del planeta desempeña un papel de primer orden en la multiplicación de fenómenos climáticos extremos: "Son episodios que van a repetirse e intensificarse en un clima perturbado por la contaminación de los gases de efecto invernadero", como dice el vicepresidente del Grupo de expertos Intergubernamental sobre la Evolución del Clima (GIEC). Entre 1997 y 2006, con una temperatura del globo en constante aumento, el número de catástrofes cada vez más devastadoras aumentó en la década anterior, acarreando más y más víctimas. De hoy a 2015, la cantidad de víctimas de desastres meteorológicos aumentará más del 50 %.
Los científicos de las compañías petroleras podrán agitarse declarando que el calentamiento del globo no es el resultado de una contaminación masiva de la atmósfera, no impide que la mayoría de las investigaciones científicas mínimamente serias demuestra una correlación evidente entre la expulsión de gases de efecto invernadero, el calentamiento climático y la multiplicación de catástrofes naturales. Los científicos se equivocan, sin embargo, cuando afirman que un poco de voluntad política de los gobiernos sería capaz de cambiar las cosas. El capitalismo es incapaz de limitar las eliminaciones de gas con efecto invernadero, pues entonces iría en contra de sus propias leyes, las leyes de la ganancia, las leyes de la producción al menor gasto y de la competencia. Es la sumisión necesaria a esas leyes lo que hace que la burguesía contamine, entre otros ejemplos, con su industria pesada, o que haga recorrer inútilmente miles de kilómetros a sus mercancías.
La responsabilidad del capitalismo en la amplitud de esas catástrofes no se limita además a la contaminación atmosférica y a los trastornos climáticos. La destrucción metódica de los ecosistemas con la deforestación masiva, por ejemplo, el almacenamiento de residuos en zonas naturales de drenaje, o la urbanización anárquica, hasta en lechos inundables de ríos desecados y en medio de zonas especialmente inflamables, todo eso ha agravado la intensidad de los desastres.
La serie de incendios que ha asolado Rusia en pleno verano, sobre todo una amplia región en torno a Moscú, es significativa de la incuria de la burguesía y de su impotencia para domeñar esos fenómenos. Ardieron cientos de miles de hectáreas causando un número indeterminado de víctimas. Durante varios días, un humo espeso, cuyas consecuencias sobre la salud han sido enormes hasta el punto de duplicar las muertes por día, invadió la capital. Y para mayor escarnio, hay importantes riesgos nucleares y químicos que amenazan también a la población, los incendios en tierras rusas contaminadas por la explosión de Chernóbil ([2]) y depósitos de armas y productos químicos más o menos olvidados en la naturaleza.
Un factor esencial para comprender el papel de la clase dominante en la amplitud de los incendios es el increíble estado de abandono de los bosques. Rusia es un país inmenso, dotado de una superficie forestal muy importante y densa, que exige un cuidado especial para atajar con rapidez todo conato de incendio para así evitar que se vuelva incontrolables. Y resulta que muchos macizos forestales rusos ni siquiera poseen trochas de acceso de modo que los camiones de bomberos no pueden llegar al núcleo de la mayoría de los incendios. Además, Rusia solo tiene 22.000 bomberos, o sea menos que un país mucho más pequeño como Francia, para luchar contra las llamas. Los gobernadores regionales, corruptos hasta la médula, prefieren emplear los pocos medios de que disponen para la gestión de los bosques en comprarse coches de lujo, como así ha aparecido en varios escándalos recientes.
Es el mismo cinismo el que prevalece en lo que refiere a los conocidos fuegos de las turberas, zonas donde el suelo está formado de materia orgánica en descomposición muy inflamable: además de dejar las turberas abandonadas, la burguesía rusa favorece la construcción de viviendas en esas zonas aún cuando ya en 1972 hubo incendios asoladores. El cálculo es muy sencillo: en esos sectores peligrosos, los agentes inmobiliarios compraron terrenos a un precio irrisorio, y luego los declararon edificables por ley.
Es así como el capitalismo transforma unos fenómenos naturales que podrían llegar a ser humanamente controlables en verdaderas catástrofes. Pero en la manipulación del horror, la burguesía no tiene límites. Por ejemplo, en torno a las devastadoras inundaciones que han golpeado a Pakistán, ha habido una lucha imperialista de lo más rastrera.
Durante varias semanas cayeron sobre Pakistán lluvias torrenciales, causando inundaciones gigantescas, miles de víctimas, más de 20 millones de damnificados e innumerables destrozos materiales. El hambre y la propagación de enfermedades, el cólera en especial, empeoraron una situación ya tan desesperada. Durante más de un mes, en medio de un panorama tan siniestro, la burguesía pakistaní y su ejército dieron muestra de una incompetencia y un cinismo inauditos, acusando a una naturaleza implacable, cuando, en verdad, igual que en Rusia, entre urbanización anárquica y servicios de socorro impotentes, las leyes del capitalismo son el factor esencial para entender la amplitud de la catástrofe.
Y otro aspecto tan repugnante de esta tragedia ha sido la manera con la que las potencias imperialistas intentan todavía sacar provecho de la situación, en detrimento de las víctimas, utilizando operaciones humanitarias de pretexto. Así, Estados Unidos apoya, en el contexto de la guerra en el vecino Afganistán, el gobierno de Yussuf Raza Gilani, y ha sacado provecho de lo ocurrido para desplegar un importante contingente "humanitario" compuesto de helicópteros, navíos anfibios de asalto y demás. Con el pretexto de evitar una sublevación de los terroristas de Al Qaeda, a quienes las inundaciones favorecerían, EEUU frenó al máximo la llegada de la "ayuda internacional" procedente de otros países, una "ayuda humanitaria" compuesta también de militares, diplomáticos e inversores sin escrúpulos.
Cada vez que hay una catástrofe importante, todo sirve para que todos los Estados hagan valer sus intereses imperialistas. Entre esos medios, la "promesa de donación" se ha convertido en una operación sistemática: todos los gobiernos anuncian oficialmente un suculento maná financiero que, oficiosamente, sólo se acordará a cambio de que se satisfagan las ambiciones de los donantes. Por ejemplo, hoy por hoy, sólo el 10 % de la ayuda prometida en enero de 2010 tras el terremoto de Haití ha sido entregada a la burguesía haitiana. Y Pakistán no será una excepción a la regla: los millones prometidos no serán depositados más que como comisiones de Estado a cambio de servicios realizados.
Las bases del capitalismo, la búsqueda de la ganancia, la competencia, etc., son factores centrales en los problemas del medio ambiente. Y las luchas en torno a Pakistán son además una ilustración de las tensiones imperialistas crecientes que arruinan gran parte del planeta.
El capitalismo siembra caos y guerra
La elección de Barack Obama a la cabeza de la primera potencia mundial suscitó muchas ilusiones sobre la posibilidad de apaciguar las relaciones internacionales. En realidad, la nueva administración estadounidense no ha hecho más que confirmar la dinámica abierta desde que se desmoronó, hace 20 años, el bloque del Este. Todos nuestros análisis de que "la disciplina rígida de los bloques imperialistas" iba a abrir las puertas, tras el desmoronamiento del bloque del Este, a una indisciplina y un caos ascendente, a una pelea general de todos contra todos y a una multiplicación incontrolable de conflictos bélicos, se han ido confirmando plenamente. El período abierto por la crisis y la agravación considerable de la situación económica no ha hecho sino agudizar las tensiones imperialistas entre las naciones. Según el Stockholm International Peace Research Institute, se habrían gastado nada menos que ¡1 billón 531 millones de dólares! en los presupuestos militares de todos los países en 2009, o sea un aumento del 5,9 % respecto a 2008 y del 49 % respecto a 2000. Y eso que en esas cifras no están contadas las transacciones ilegales de armas. Por mucho que la burguesía de algunos países esté obligada por la crisis a recortar ciertos gastos militares, la militarización creciente del planeta es el reflejo del único futuro que esa clase le reserva a la humanidad: la multiplicación de los conflictos imperialistas.
Estados Unidos, con sus 661.000 millones de dólares en gastos militares en 2009, dispone de una superioridad militar absolutamente incontestable. Sin embargo, después del desmoronamiento del bloque del Este, son cada día menos capaces de movilizar a otras naciones tras ellos, como ya lo demostró la guerra de Irak iniciada en 2003 en la cual, a pesar de la retirada anunciada recientemente, las tropas norteamericanas siguen contando todavía varias decenas de miles de soldados. Estados Unidos no sólo ha sido incapaz de federar a muchas otras potencias tras sus banderas, ni Rusia, ni Francia, ni Alemania, ni China, sino que, además, otras se han ido retirando del conflicto como Reino Unido o España. La burguesía estadounidense parece sobre todo cada vez menos capaz de asegurar la estabilidad de un país conquistado (los barrizales afgano e iraquí son sintomáticos de esa impotencia) o de una región, como lo ilustra la manera con la que Irán reta a EEUU sin amedrentarse por las represalias. El imperialismo norteamericano está así claramente en declive e intenta reconquistar su liderazgo perdido desde hace años a través de guerras que, al fin y al cabo, lo debilitan aún más.
Frente a Estados Unidos, China pretende que prevalezcan sus ambiciones imperialistas mediante un esfuerzo incrementado en armamento (100.000 millones de dólares de gastos militares en 2009, con aumentos anuales de dos dígitos desde los años 90) y, también, en los propios escenarios imperialistas. En Sudán, por ejemplo, como en muchos otros países, China se está implantando económica y militarmente. El régimen sudanés y sus milicias, armadas por China, siguen con sus matanzas de poblaciones acusadas de apoyar a los rebeldes de Darfur, armados éstos por Francia a través de Chad, y Estados Unidos, antiguo adversario de Francia en la región. Todas esas sucias maniobras han causado la muerte de cientos de miles de personas y el desplazamiento de muchas más.
Estados Unidos y China no son, ni mucho menos, los únicos responsables del caos bélico que reina en gran parte del planeta. En África por ejemplo, Francia, directamente o a través de milicias diversas, intenta salvar lo que buenamente pueda de su antigua influencia, sobre todo en Chad, en Costa de Marfil, Congo, etc. Las camarillas palestinas e israelíes, apoyadas por sus padrinos respectivos, prosiguen una guerra interminable. La decisión israelí de no prolongar la moratoria sobre la construcción en los territorios ocupados, mientras continúan las "negociaciones de paz" organizadas por Estados Unidos, muestra el callejón en que está la política de Obama que quería distinguirse de la de Bush gracias al mayor uso de la diplomacia. Rusia, con la guerra en Georgia o la ocupación de Chechenia, intenta recrear una esfera de influencia en su entorno. La lista de conflictos imperialistas es demasiado larga para exponerla aquí en toda su extensión. Lo que sí demuestra la multiplicación de los conflictos, es que las fracciones nacionales de la burguesía, poderosas o no, no tienen otra alternativa para proponer que la de sembrar sangre y caos en defensa de sus intereses imperialistas.
La clase obrera reanuda el camino de la lucha
Ante la profundidad de la crisis en que se hunde el capitalismo, es evidente que la combatividad obrera no está a la altura de lo que la situación exige, el fardo de las derrotas del proletariado sigue pesando todavía sobre la conciencia de nuestra clase. Pero las armas de la revolución se forjan en las entrañas de las luchas que la crisis empieza a estimular significativamente. Desde hace varios años han estallado luchas obreras, incluso a veces simultáneamente a nivel internacional. La combatividad obrera se expresa así, simultáneamente, en los países "ricos" - Alemania, España, Estados Unidos, Grecia, Irlanda, Francia, Japón, etc. - y en los "pobres". La burguesía de los países ricos difunde a mansalva la ignominiosa idea de que los trabajadores de los países pobres robarían los empleos de los de los países ricos, en cambio lo hace todo para imponer un silencio casi total sobre las luchas de esos obreros que demostrarían que también ellos son víctimas de los mismos ataques que el capitalismo en crisis impone en todos los países.
En China, en un país en el que la parte de los salarios en el PIB pasó de 56 % en 1983 a 36 % en 2005, los obreros de varias fábricas han intentado quitarse de encima a los sindicatos, a pesar de las grandes ilusiones sobre la posibilidad de un sindicato libre. Los obreros chinos, sobre todo, han logrado coordinar por sí mismos su acción y llevar sus luchas más allá de sus propias fábricas. En Panamá estalló una huelga el 1o de julio en las bananeras de la provincia de Bocas del Toro para exigir el pago de los salarios y oponerse a una reforma antihuelga. También aquí, a pesar de la represión policiaca y los múltiples sabotajes sindicales, los obreros intentaron extender de inmediato su movimiento. La misma solidaridad y la misma voluntad de luchar colectivamente animaron un movimiento de huelga salvaje en Bangladesh, violentamente reprimido por las fuerzas del orden.
En los países centrales, la respuesta de la clase obrera en Grecia ha continuado en numerosas luchas de otros países. En España han habido huelgas contra las duras medidas de austeridad. La huelga organizada por los trabajadores del metro de Madrid es significativa de la voluntad de los obreros de extender su lucha y organizarse colectivamente en asambleas generales. Por eso, esa huelga fue el blanco de una campaña de denigración dirigida por el gobierno socialista de Zapatero junto con el gobierno regional de derecha y la colaboración de sus medios de comunicación. En Francia, aunque los sindicatos estén logrando encuadrar huelgas y manifestaciones, la reforma para retrasar la edad de jubilación, ha provocado una movilización de amplios sectores de la clase obrera, originando expresiones, minoritarias pero significativas, de una voluntad de organizarse fuera de los sindicatos a través de asambleas generales soberanas y la extensión de las luchas.
Evidentemente, la conciencia del proletariado mundial es todavía insuficiente y esas luchas, incluso si son simultáneas, distan mucho de crear las condiciones de un mismo combate a nivel internacional. No obstante, la crisis en la que se sigue hundiendo el capitalismo, las curas de austeridad y la miseria creciente van inevitablemente a provocar luchas cada vez más masivas mediante las cuales los obreros desarrollarán poco a poco su identidad de clase, su unidad y solidaridad, su voluntad de combatir colectivamente. Este terreno es el de una politización consciente del combate obrero para su emancipación. El camino hacia la revolución es largo todavía, pero, como lo escribieron Marx y Engels en el Manifiesto Comunista: "La burguesía no sólo forja las armas que han de darle la muerte, sino que, además, pone en pie a los hombres llamados a manejarlas: estos hombres son los obreros, los proletarios."
V. (08/10/10)
[1]) Esas estadísticas evidencian el aumento general oficial del desempleo, que los embusteros de la burguesía con las estadísticas no pueden ya ocultar. Debemos ser conscientes, sin embargo, que esas cifras distan mucho de reflejar la amplitud del desempleo por la simple razón de que en todos los países, incluidos aquellos donde el poder implantó "amortiguadores sociales", cuando uno no encuentra trabajo, al cabo de cierto tiempo, le borran de las listas y ya ni siquiera "desempleado" le consideran.
[2]) Chernóbil está en Ucrania al lado de la frontera norte con Rusia.
El Otoño Caliente italiano de 1969 (II) - Un momento de la reanudación de la lucha de clases
- 5032 lecturas
En el artículo anterior (Revista Internacional nº 140) evocamos la gran lucha que llevó a cabo la clase obrera en Italia a finales de los años 60, y que pasó a la historia con el nombre de "Otoño Caliente", aunque tal denominación resulte un poco restrictiva ya que, como pusimos de manifiesto en dicho artículo, esta fase de luchas se extendió a lo largo de 1968 y 1969, y dejó profundas secuelas para los años siguientes. También pusimos de manifiesto que estas luchas en Italia fueron uno de los muchos episodios de un proceso de recuperación, a escala internacional, de la lucha de clases, tras el largo período de contrarrevolución mundial que siguió a la derrota de la oleada revolucionaria de los años 20. En la conclusión de ese primer artículo ya señalamos que esa formidable floración de combatividad obrera y que se vio acompañada de importantes momentos de clarificación para ésta, tropezó, no obstante, con muy serios obstáculos en los años siguientes. La burguesía italiana, como la de todos los países que tuvieron que bregar con ese despertar del proletariado, no permaneció mucho tiempo de brazos cruzados y sí, en cambio, se afanó en buscar las trampas ideológicas que, junto a las intervenciones directas de los cuerpos represivos, le permitieran enfrentarse a ese desafío. En esta segunda parte del artículo vamos a analizar cómo esa capacidad de maniobra de la burguesía se basó, en gran parte, en la explotación de las debilidades de un movimiento proletario que, a pesar de su formidable combatividad, no contaba con una conciencia de clase clara. Incluso sus propias vanguardias carecían de la madurez y la claridad necesarias para cumplir su papel.
Las debilidades de la clase obrera durante el Otoño Caliente
La principal causa de las debilidades mostradas por la clase obrera en aquel momento radica en el impacto de la profunda ruptura orgánica que sufrió el movimiento obrero a consecuencia de la derrota de la oleada revolucionaria de los años 20, a lo hay que sumar el dominio asfixiante del estalinismo. Éste tuvo un efecto doblemente negativo contra la conciencia de la clase obrera. Por un lado se arrasó todo el patrimonio político de la clase, confundiendo la perspectiva del comunismo con los programas interclasistas de las nacionalizaciones e incluso la propia lucha de clases con los combates en "defensa de la patria" ([1]). Pero, por otra parte, la aparente continuidad entre la oleada revolucionaria de los años 20 y la fase de la más atroz contrarrevolución, con las purgas estalinianas y la masacre de millones de trabajadores en nombre del "comunismo", grabó en la mente de la gente - ayudado por la propaganda burguesa interesada en presentar a los comunistas como seres ávidos de poder, para oprimir y ejercer el terror sobre los demás -, la idea de que tanto el marxismo como el leninismo debían ser rechazados o, al menos, profundamente revisados. Y por ello cuando la clase obrera se despertó, tanto en Italia como a escala internacional, no contó con organización revolucionaria alguna que, apoyada en sólidas bases teóricas, pudiera ayudarle en ese esfuerzo de recuperación de la senda de la lucha. Si se mira bien, casi todos los nuevos grupos constituidos al calor de ese resurgir de las luchas obreras de finales de los años sesenta, aunque se apoyen en un estudio de los clásicos, lo hacen partiendo de apriorismos críticos que no les ayudarán a conseguir lo que pretendían. Pero es que, además, incluso las formaciones de la Izquierda Comunista que habían sobrevivido a la contrarrevolución, tampoco habían salido indemnes de esta larga travesía. Los consejistas, legado casi extinto de la experiencia heroica de la Izquierda Germano-Holandesa de los años 20, se hallaban aún aterrorizados por el papel nefasto que podría jugar en el futuro un Partido degenerado que, al igual que el partido estalinista, estableciera su dominación sobre el Estado y sobre el proletariado, por lo que preferían resguardarse en el papel de "participantes en las luchas", sin jugar papel alguno de vanguardia y guardándose muy para ellos el bagaje de las lecciones del pasado. Otro tanto cabe decir, hasta cierto punto, de los bordiguistas y de la Izquierda Italiana posterior a 1943 (nos referimos a Programme Communiste y Battaglia Comunista) quienes, por el contrario, se llenan la boca reivindicando el papel del partido. Sin embargo, y paradójicamente, su incapacidad para comprender la etapa en la que nos encontrábamos, sumada a esa especie de adoración por el partido que combinan con una subestimación de las luchas obreras que se desarrollan sin contar con las organizaciones revolucionarias, les condujo a una incapacidad para reconocer en el Otoño Caliente italiano, y en general en las luchas de finales de los años 60, los signos del resurgir histórico de la clase obrera internacional. Debido a ello, su presencia en aquellos momentos, fue prácticamente nula ([2]). En consecuencia, los nuevos grupos políticos que se formaron durante los años 60, sea por la desconfianza con la que afrontaron el estudio de las experiencias políticas precedentes, sea por la falta de referencias políticas ya en ese presente, lo cierto es que se vieron empujados a reinventar posiciones y programas de acción. El problema, en todo caso, es que el punto de partida de esa "reinvención" era siempre la experiencia vivida en el viejo y decrépito partido estalinista. Eso explica por qué esta nueva generación de militantes, que se oponían manifiestamente a esos partidos y a los sindicatos, que se distanciaban de los partidos de izquierda pero también, en parte, de la tradición marxista, buscasen una vía revolucionaria en lo "novedoso" que ellos creían ver en la movilización en la calle. De ahí su tendencia a caer en el espontaneismo y en el voluntarismo que ellos veían en las antípodas de los usos tradicionales del estalinismo ya fuera en su versión más rancia (la URSS y el Partido Comunista de Italia, PCI) o la moderna (de los "pro-chinos").
La ideología dominante en el Otoño Caliente: el obrerismo
Ese es el contexto en que se desarrolla el obrerismo ([3]), que resultó ser la ideología imperante durante el Otoño Caliente: es decir la lógica reacción de los proletarios que estaban protagonizando el resurgir de la lucha, contra las estructuras asfixiantes y burocratizadas del PCI ([4]), como quedó muy bien reflejada en la intervención de un trabajador de la empresa OM de Milán en la asamblea de la recién constituida Lotta Continua celebrada en el Palacio de los Deportes de Turín en Enero de 1970: "A diferencia del Partido Comunista a nosotros no nos dirigen cuatro burgueses (...) Nosotros no actuaremos como el PCI porque aquí serán los obreros quienes guíen la organización" ([5]).
Especialmente severo es el análisis que se desarrolla sobre los sindicatos: "No creemos que se pueda cambiar el sindicato "desde dentro", ni que debamos construir uno nuevo más "rojo", más "revolucionario" o más "obrero", sin burócratas. Nosotros pensamos que el sindicato es un engranaje del sistema de los patronos,... al que hay que combatir como se combate a los patronos" ([6]).
En este artículo queremos mostrar los principales aspectos de ese obrerismo, especialmente la versión de éste defendida por Toni Negri - que sigue siendo aún hoy uno de los representantes más conocidos de esta corriente política -, para poder comprender donde residía su fuerza así como las causas que le llevaron al hundimiento en los años siguientes. Para ello nos basaremos en el trabajo de Toni Negri, Dall'operaio massa all'operaio sociale. Intervista sull'operaismo ([7]). Para empezar veamos cómo se define este obrerismo: "Lo que se conoce como "obrerismo" nace y se conforma como tentativa de respuesta política a la crisis del movimiento obrero de los años 50, crisis que vino fundamentalmente determinada por los acontecimientos históricos que tuvieron lugar en el movimiento en torno al XXº Congreso" ([8]).
En este pasaje aparece ya claramente cómo, pese a plantearse una ruptura radical con las fuerzas políticas de la izquierda, la definición que de ellas - y en especial del PCI - se hace, es totalmente inadecuada y carente de una comprensión teórica en profundidad. Así, el punto de partida se fija en la presunta "crisis del movimiento obrero de los años 50", cuando lo cierto es que eso que se menciona como "movimiento obrero" es ya, en esa época, la Internacional de la contrarrevolución estalinista, ya que la oleada revolucionaria ya había sido derrotada en los años 20, y la mayoría de los líderes políticos obreros habían sido aniquilados, bien directamente fusilados o desperdigados. Esta ambigüedad ante el PCI pone de manifiesto esa especie de relación de "amor-odio" hacia el partido de origen, y explicará por qué, pasado el tiempo, muchos de estos dirigentes "obreristas", no hayan tenido inconveniente alguno en volver al redil ([9]).
El obrerismo se asentó, en sus orígenes, sobre lo que se definía como "obrero-masa", es decir esa nueva generación de trabajadores que, en gran parte provenientes del Sur del país, en una fase de expansión y modernización de la industria que se extendió desde mediados de la década de 1950 a los primeros años 60, sustituyó la vieja imagen del trabajador de oficios. Esta nueva generación estaba encadenada a un trabajo no cualificado y repetitivo. El hecho de que esta componente del proletariado, joven y carente de experiencia, resultase menos vulnerable a los cantos de sirena del estalinismo y del sindicalismo y mucho más proclive a lanzarse a la lucha, condujo a los obreristas de aquel momento a dejarse llevar por un análisis de tipo sociológico según el cual el PCI habría venido a ser una expresión de las capas de los trabajadores gremiales, o sea de una aristocracia obrera ([10]). Más adelante comprobaremos las consecuencias que tuvo en las alternativas políticas esta especie de purismo social.
De la concepción partidista a la disolución del movimiento
El contexto de los años 60, la enorme fuerza y la duración del movimiento de clase en la Italia de entonces, la ausencia de una experiencia que habría podido ser transmitida directamente por organizaciones proletarias preexistentes, hizo creer a esa generación de jóvenes militantes que, en ese momento, nos hallábamos a las puertas de una situación revolucionaria ([11]). Era necesario, por tanto, establecer frente a la burguesía una relación permanente de conflicto, una especie de dualidad de poder. Incumbía pues a los grupos que entonces defendían esa idea (sobre todo Potere Operaio) tomar la voz cantante en las discusiones en ese movimiento (a eso se le llamaba "actuar como un partido"), y desarrollar una acción continua y sistemática contra el Estado. Así lo refería Toni Negri: "La actividad política de Potere Operaio será pues la de agrupar sistemáticamente el movimiento de la clase, las diferentes situaciones, los distintos sectores de la clase obrera y del proletariado, y llevarlos al límite, a momentos de enfrentamiento de masas que puedan causar estragos a la realidad del Estado tal y como se presenta. El ejercicio de un contrapoder, como contrapoder ligado a experiencias particulares, pero que aspira siempre a afianzarse cada vez más, y a actuar contra el poder del Estado: este es también un tema esencial del análisis y una función que debe cumplir el organizador" ([12]).
Desgraciadamente, la falta de una crítica profunda a las prácticas del estalinismo condujo a estos grupos, tanto a los obreristas como a los que no lo eran, a permanecer anclados en concepciones retomadas en realidad de ese mismo estalinismo. Valga como ejemplo el concepto de la "acción ejemplar", que lleva a las masas a comportarse de una determinada forma. Esta idea estuvo muy en boga en aquellos años:
"Yo no tenía ideas pacifistas", declaró Negarville, uno de los jefes del servicio de orden que buscó y consiguió provocar los enfrentamientos con la policía en el Corso Traiano (el 3 de julio de 1969 y que ocasionaron 69 policías heridos y 160 manifestantes arrestados).
"La idea de una acción ejemplar que provocase la reacción de la policía, formaba parte de la teoría y la praxis de Lotta Continua desde el principio. Los enfrentamientos en las calles son como los combates obreros por los salarios, ambos cumplen una función al principio del movimiento", decía Negarville. Nada había peor que una manifestación pacífica o un convenio aceptable. Lo que contaba no era la consecución de los objetivos, sino la lucha, precisamente la lucha continua ([13]).
Será esa misma lógica la que, más adelante, impulse a distintas formaciones terroristas a desafiar al Estado a espaldas de la clase obrera, partiendo de la suposición de que cuanto más se ataque al corazón del Estado, más se enardece la combatividad obrera. La experiencia nos ha demostrado, por el contrario, que cada vez que grupos terroristas han usurpado la iniciativa a la clase obrera, sometiéndola objetivamente a una situación de chantaje, lo que de verdad han ocasionado es la parálisis de la clase obrera ([14]).
Lo cierto es que esa continua búsqueda de la confrontación acabó ocasionando no sólo un agotamiento de las energías, sino también que estos grupos obreristas carecieran del espacio necesario para una seria reflexión política: "La vida organizativa de Potere Operaio estuvo de hecho continuamente interrumpida por la necesidad de responder a envites que, cada vez más frecuentemente, hacían imposible una respuesta masiva. Además el arraigo en las masas era habitualmente muy débil, lo que excluía la posibilidad de hacer frente a tales emplazamientos" ([15]).
Por otra parte, el movimiento de lucha de clases, tras haber manifestado un gran impulso a principios de los 70, comenzó sin embargo a declinar, lo que condujo a que se acabe la experiencia de Potere Operaio, y se disuelva el grupo en 1973: "... cuando comprendimos que el problema que se nos planteaba era insoluble dada la situación y la relación de fuerzas existente, decidimos disolvernos. Si no alcanzábamos con nuestras fuerzas a resolver el problema en ese momento, habría de ser la fuerza del movimiento de masas quien lo resolviera de una u otra manera, o al menos proponer una nueva forma de planteárselo" ([16]).
La hipótesis de partida, o sea que presentían un ataque del proletariado contra el capital, un ataque permanente y creciente que haría posible las condiciones materiales de construcción de "un nuevo partido revolucionario", quedó en seguida en entredicho pues no correspondía a esa realidad negativa de un "reflujo" de la lucha.
Y en vez de tomar esto en consideración, los obreristas se dejaron llevar por un creciente subjetivismo que les hacía creer que sus luchas habían llevado al sistema económico a la crisis. Poco a poco fueron desprendiéndose de toda base materialista en sus análisis y acabaron abrazando planteamientos definitivamente interclasistas.
Del obrerismo a la autonomía obrera
Las consignas políticas características del obrerismo iban cambiando y a veces unas cobraban más intensidad que otras, pero si hay una constante de las posiciones de Potere Operaio (y del obrerismo en general) es esa exigencia de un enfrentamiento continuo al Estado, una oposición permanente que sirviese tanto como signo de acción política como demostración de la propia vitalidad. Lo que, en cambio, sí fue variando gradualmente fue la referencia a la clase obrera, o mejor dicho a la imagen del trabajador de referencia que, cuando fueron escaseando las luchas, pasó del obrero-masa al llamado "obrero social". Esta modificación de la referencia social es la que explica en cierta forma toda la evolución, o más bien involución, posterior del obrerismo.
Para tratar de justificarse, el obrerismo recurrió a explicar que eran en realidad los propios capitalistas quienes trataban de desembarazarse de la amenaza de la combatividad proletaria antes concentrada en la fábrica, dispersando al proletariado en el territorio. "... la reestructuración capitalista comenzó a identificarse como una colosal operación sobre la composición de la clase obrera, operación de disolución de la forma en que la clase se había constituido y formado en los años 70. En esos años prevalecía la figura del obrero-masa como bisagra de la producción capitalista y de la producción social de valor concentrada en la fábrica. La reestructuración capitalista se ha visto obligada, dada la rigidez política que articula producción y reproducción, a apostar por el aislamiento del obrero-masa en la fábrica respecto al proceso de socialización de la producción y a la imagen del trabajador que se hacía más socialmente difusa. Por otra parte y dado que el proceso de producción se extendía socialmente, la ley del valor comenzaba a operar apenas formalmente, es decir que ya no operaba sobre la relación directa entre el trabajo individual, determinado, y la plusvalía arrebatada, sino sobre el conjunto del trabajo social" ([17]).
La imagen referencial de la clase obrera pasaba a ser ese llamado "obrero social", una imagen difusa y fantasmal que, pese a las precisiones de Negri ([18]), resultaba sumamente indefinida puesto que en el movimiento de aquella época había un poco de todo.
En realidad la transformación del obrero-masa en obrero social supuso la disolución del obrerismo (caso de Potere Operaio), o su degeneración en el parlamentarismo (como sucedió con Lotta Continua), y el surgimiento de un nuevo fenómeno: el de la autonomía obrera ([19]), que pretendió ser la continuación, en forma de movimiento, de la experiencia obrerista.
Autonomía Obrera nació en el Congreso de Bolonia en 1973, en un momento en que todo un sector de la juventud se veía reflejado en esa figura del obrero social inventado por Toni Negri. Para ese "joven proletariado" la liberación no pasa por la conquista del poder sino por el desarrollo "de un área social que encarnase la utopía de una comunidad que despierta y se organiza al margen del modelo económico, del trabajo y también del régimen asalariado" ([20]), o sea en la puesta en práctica de un "comunismo inmediato". La política se convierte en una actividad "lujuriosa", dictada y sometida a los deseos y las necesidades. Este "comunismo inmediato" que se construye en torno a centros sociales en los que confluyen los jóvenes de los barrios populares, se traduce, en la práctica, en una multiplicación de acciones directas entre las que destacan sobre todo las "expropiaciones proletarias", que se imaginan como una fuente de "salario social", las "auto-extenciones" y las "ocupaciones de locales" tanto públicos como privados, así como experiencias confusas de autogestión y vida alternativa. Ese voluntarismo que les hace confundir sus deseos con realidades, se irá acentuando hasta el punto de imaginarse a una burguesía sometida a los asaltos del obrero social: "... ahora, en cambio, la situación italiana está dominada por la existencia de un irreductible contrapoder radical que, sencillamente, nada tiene que ver con el obrero de la fábrica, con la situación definida por el "Estatuto de los Trabajadores", o por tal o cual construcción institucional post-sesentayochesca. Al contrario. Estamos en una situación en la que en el seno de todo el proceso de reproducción, y esto ha de subrayarse, la autoorganización obrera es una adquisición ya definitiva" ([21]).
Ese análisis no se circunscribe a la situación italiana, sino que se proyecta a nivel internacional, sobre todo a los países más desarrollados desde un punto de vista económico, como Estados Unidos o Gran Bretaña. Ese convencimiento de que el movimiento obrero está en una posición de fuerza es tan grande que hace pensar a Toni Negri (y a los autónomos de esa época) que el Estado capitalista se dedica a rascarse el bolsillo para tratar de contener la ofensiva proletaria aumentando los ingresos de los trabajadores: "... se trata de fenómenos que conocemos perfectamente en economías más avanzadas que la nuestra, fenómenos que ya han tenido lugar a lo largo de los años 60 tanto en Estados Unidos como en Gran Bretaña, donde verdaderamente han buscado bloquear el movimiento, por un lado mediante la destrucción de las vanguardias subjetivas del movimiento, pero por otro, y de manera muy importante, a través de la capacidad de control que se basa en una enorme disponibilidad de dinero, sobre una enorme articulación de la distribución de los ingresos" ([22]).
Así pues, y dado que según ellos "todo el proceso del valor ha desaparecido", no es de extrañar que los patronos estuvieran dispuestos incluso a renunciar a ganar dinero si con ello conseguían "restaurar las reglas de la acumulación" y "socializar de forma completa los instrumentos de control y de dominación" ([23]). Creían pues que su lucha había logrado desestabilizar el Estado llevándolo a una crisis, sin darse cuenta de que lo que aumentaba en la calle era el número de jóvenes cada vez más alejada del mundo de la fábrica y del trabajo, y que por tanto cada vez menos capaz de imponer una relación favorable de fuerzas frente a la burguesía.
En ese período se puso muy de moda el concepto de "auto valorización obrera", que trascendía lo relacionado con las conquistas materiales, refiriéndose más bien a los llamados "momentos de contrapoder", o sea "momentos políticos de autodeterminación, de separación de la realidad de clase, de aquello que representa, globalmente, la realidad de la producción capitalista" ([24]). En ese contexto, la "conquista proletaria de ingresos", sería capaz de "destruir, a veces, la ecuación de la ley del valor" ([25]). Aquí se confunde la capacidad de la clase obrera de conseguir salarios más altos y reducir así la parte de la plusvalía que le arrebatan los capitalistas, con una pretendida "destrucción" de la ley del valor. Por el contrario, y tal y como ha demostrado toda la historia del capitalismo, la ley del valor se ha mantenido en vigor incluso en los países del llamado "socialismo real" (es decir los países del Este, los falsamente llamados "comunistas").
De todo esto cabe deducir que en ese medio de la Autonomía Obrera existía la ilusión de que el proletariado podría crear y disfrutar, aún en el seno de la sociedad burguesa, de posiciones de contrapoder relativamente "estables", cuando lo cierto es que esa relación de "doble poder" es una situación precaria característica en realidad de los períodos revolucionarios en los que o bien evoluciona hacia una ofensiva victoriosa de la revolución proletaria, con la afirmación de un poder exclusivo de la clase obrera y la destrucción del poder burgués, o bien degeneran hacia una derrota de la clase obrera.
Esta importante desconexión con la realidad material, es decir con las bases económicas de la lucha, fue la que condujo a la Autonomía Obrera a un desarrollo fantasioso y estudiantil de sus posiciones políticas.
Una de las posiciones más arraigadas entre los militantes de la Autonomía Obrera era la del rechazo del trabajo, muy directamente relacionada con la llamada teoría de las necesidades. Es cierto que el trabajador debe procurar no dejarse aplastar por la lógica de los intereses de los patronos, y que debe reivindicar la satisfacción de sus necesidades fundamentales, pero a esto los teóricos de la Autonomía Obrera superponían una teoría que iba más allá, y que identificaba la autovalorización obrera con el sabotaje de la maquinaria de la patronal, hasta el extremo de pretender que ese sabotaje proporciona placer. Puede verse, por ejemplo, el deleite con que Negri describe la libertad conquistada por los trabajadores de la Alfa Romeo cuando se ponían a fumar en la cadena de producción sin ocuparse de los prejuicios que eso podía suponer a la producción. Es indudable que en ciertos momentos se experimenta una enorme satisfacción al hacer algo que ha sido estúpidamente prohibido, o en empeñarse en realizar algo que se pretende impedir con el uso arrogante de la fuerza. Es verdad que eso procura una satisfacción no solo psicológica sino física también. Pero ¿qué tiene eso que ver con lo que dice Negri cuando afirma que el hecho de fumar es "una cosa súper importante (...) casi tan importante, desde un punto de vista teórico, como el descubrimiento de que es la clase obrera la que determina el desarrollo del capital" ?
Para Negri, la "esfera de las necesidades" no es la de las necesidades materiales, objetivas, naturales, sino algo que se va creando poco a poco, que "atraviesa y consigue dominar, todas las ocasiones ofrecidas por la contracultura".
De cierta forma, ese legítimo rechazo a dejarse alienar, no solo material sino también mentalmente, en el puesto de trabajo, y que se expresa en las infracciones a la disciplina laboral, se presenta, en cambio, como: "... un formidable salto cualitativo: un hecho que nos remite exactamente a la dimensión de la expansión de las necesidades. Que significa, de hecho, gozar del rechazo al trabajo, y ¿qué, sino, podría significar más que haber construido en su propio seno, una serie de capacidades materiales que resultan completamente alternativas al ritmo trabajo-familia-bar, y útiles para la ruptura de ese mundo cerrado, descubriendo en la experiencia de la revuelta, capacidades y un poder alternativo radical?" ([26]).
Lo cierto es que estas divagaciones quiméricas y totalmente vacías de perspectiva llevaron al obrerismo, en esta versión del obrero social, a degenerar completamente dispersándose en un montón de iniciativas aisladas unas de otras, esperando cada una de ellas reivindicar la satisfacción de las necesidades de tal o cual categoría, pero muy lejos de ser esa expresión de la solidaridad de clase que se había forjado durante el Otoño Caliente y que no volverá a aparecer hasta que, más tarde, la clase obrera vuelva a tomar la palabra.
Reacciones del Estado y epílogo del Otoño Caliente
Ya dijimos al principio de este artículo que la capacidad de recuperación de la burguesía se basó, en gran parte, en las debilidades del movimiento obrero que hemos mostrado. Hay que señalar, sin embargo, que la burguesía que, en primer momento resultó cogida por sorpresa, sí fue capaz de lanzar, a continuación, un ataque sin precedentes contra el movimiento obrero, tanto de forma directa - mediante la represión -, como empleando todo tipo de maniobras.
La represión
Arma clásica de la burguesía contra su enemigo de clase aunque no el arma decisiva que le permite crear verdaderamente una relación de fuerzas a su favor. Entre octubre de 1969 y enero de 1970, hubo más de 3 mil imputaciones contra obreros y estudiantes.
"Más de tres mil estudiantes y obreros fueron perseguidos entre octubre de 1969 y enero de 1970. Se rescataron artículos del código penal fascista tales como "propaganda subversiva" o "incitación al odio entre las clases". La policía y los carabineros confiscaban los libros de Marx, Lenin y el Che Guevara" ([27]).
El juego fascismo/antifascismo
Esta es un arma clásica contra los movimientos estudiantiles - aunque menos para los conflictos con la clase obrera - que consiste en desviar las movilizaciones hacia el terreno estéril de enfrentamientos callejeros entre bandas rivales, aunque para ello la burguesía deba apelar, solo hasta cierto punto, a su discurso más "democrático y antifascista". Se trata, en definitiva, de hacer volver los corderos al redil.
La estrategia de la tensión
Fue sin duda la obra maestra de la burguesía en aquel momento y con la que consiguió cambiar sustancialmente el clima político. Todo el mundo recuerda la masacre del Banco Nacional de la Agricultura en la Plaza Fontana de Milán el 12 de diciembre de 1969, que dejó 16 muertos y 88 heridos. Pero lo que quizá no sepa todo el mundo o quizá no recuerde, es que desde el 25 de abril de 1969, Italia venía sufriendo una serie ininterrumpida de atentados: "El 25 de abril explotaron dos bombas en Milán, una en la Estación Central y la otra - que dejó una veintena de heridos - en el stand de Fiat en la Feria. El 12 de mayo, tres artefactos explosivos, dos en Roma y otro en Turín, no explosionaron de puro milagro. En julio, el semanario Panorama se hacía eco de rumores de un golpe de Estado por parte de la derecha. Grupos neofascistas lanzan un llamamiento a la movilización, y el PCI puso a sus secciones en estado de alerta. El 24 de julio, un artefacto de similares características a los de Roma y Turín, es localizado, antes de explotar, en el Palacio de Justicia de Milán. Los días 8 y 9 de agosto, se producen ocho atentados contra instalaciones ferroviarias que ocasionan importantes destrozos y algunos heridos. El 4 de octubre en Trieste, un explosivo depositado en una escuela primaria y preparado para estallar a la salida de los niños, no explota por un problema técnico, acusándose a un militante del grupo (de extrema derecha, N de T) Avanguardia Nazionale. En Pisa, el 27 de octubre, el balance de una jornada de enfrentamientos entre policía y manifestantes que se movilizaban contra una manifestación de fascistas griegos e italianos, es de 1 muerto y 125 heridos. (...) El 12 de diciembre, cuatro artefactos explosivos estallan en Roma y en Milán. Los tres de Roma no causan víctimas, pero el de Milán, emplazado en la Plaza Fontana frente al Banco de la Agricultura, mata a 16 personas e hiere a 88. Un quinto artefacto explosivo, también en Milán, se encuentra intacto. Así comienza, en Italia, lo que efectivamente se ha definido como la larga noche de la República" ([28]).
En el período siguiente, el ritmo de estos atentados disminuyó algo aunque sin llegar a desaparecer nunca del todo. Entre 1969 y 1980 se produjeron 12.690 actos y momentos de violencia por motivos políticos que causaron 362 muertos y 4.490 heridos, de los que directamente atribuibles a atentados son, respectivamente, 150 y 551. El primero de ellos el referido de la Plaza Fontana. El más mortífero (85 muertos y 200 heridos) el de la Estación de Bolonia en agosto de 1980 ([29]).
"... El Estado violento apareció inesperadamente ante nuestros ojos: organizando los atentados, saboteando las investigaciones, deteniendo a inocentes, matando a uno de ellos (Pinelli), y contando además con la bendición de algunos periódicos y de la TV: el 12 de diciembre supuso el descubrimiento de una dimensión imprevista de la lucha política, y la revelación de la amplitud del frente contra el que debíamos batirnos (...) Con lo de la Plaza Fontana descubríamos un nuevo enemigo: el Estado. Antes los adversarios habían sido los profesores, los capataces o el patrón. Las referencias eran transnacionales procedentes de diferentes regiones del mundo: Vietnam, el Mayo francés, los Panteras Negras, China. La revelación del Estado terrorista abría un nuevo horizonte a las luchas: el de los complots, el de la instrumentalización de los neofascistas" ([30]).
Es evidente que el objetivo de esta estrategia era amedrentar y desorientar a la clase obrera, intimidándola con las bombas y la sensación de inseguridad, lo que, al menos en parte, sí consiguió. Pero es que además tuvo otro efecto verdaderamente mucho más nefasto. Si lo de Plaza Fontana ponía al descubierto, al menos para una minoría, que era el Estado el verdadero enemigo, aquel con quien de verdad había que ajustar cuentas, eso provocó que una serie de elementos del proletariado y también estudiantes se orientaran hacia el terrorismo como método de lucha.
El acicate a la dinámica terrorista
La práctica del terrorismo se convirtió así en la vía que llevó a muchos camaradas muy combativos, aunque con veleidades aventureras, a la destrucción de sus vidas y su implicación militante, en una práctica que nada tiene que ver con la lucha de clases. Esta práctica condujo a los peores resultados por cuanto ocasionó un retroceso de toda la clase obrera ante la doble amenaza de la represión del Estado por un lado, y del chantaje "brigadista" y terrorista por otro.
La recuperación por parte de los sindicatos
a través de los Consejos de Fábrica
El último elemento, aunque no en orden de importancia, en que se apoyó la burguesía, fueron los sindicatos. Al no poder contar solo con la represión para poder mantener controlados a los trabajadores, los patronos, que durante los años de la posguerra hasta en vísperas del Otoño Caliente, se habían manifestado hostiles al sindicalismo, se volvieron luego de lo más democráticos y entusiastas de las buenas relaciones laborales. El engaño residía, lógicamente, en que aquello que no se logra "por las malas" trata de conseguirse "por las buenas", buscando el diálogo con los sindicatos considerados como interlocutores únicos con los que lograr el control de las luchas y de las reivindicaciones obreras. Esta extensión del campo de actuación democrática de los sindicatos tendrá su principal exponente en el desarrollo de los llamados Consejos de Fábrica, una forma de sindicalismo de base en los que no es necesario estar afiliado para participar, que suscitó en los trabajadores la ilusión de que habían sido ellos mismos quienes los habían creado y que, por tanto, podían confiar en estas nuevas estructuras para continuar su lucha. Lo cierto es que la lucha de los trabajadores, aunque en muchas ocasiones se mostró muy crítica sobre el papel que jugaban los sindicatos, no consiguió hacer una crítica radical de ellos, limitándose a denunciar su inconsecuencia.
Para concluir...
En estos dos artículos hemos intentado demostrar por un lado la fuerza y las potencialidades de la clase obrera y, por otro, la importancia que tiene que su acción sea respaldada por una conciencia clara del camino a recorrer. El hecho de que los proletarios que despertaron a la lucha a finales de los años 60, tanto en Italia como en todo el mundo, no dispusiesen de la memoria de las experiencias del pasado, y que solo pudieran contar con la experiencia empírica que pudieran, poco a poco, acumular, constituyó una de las principales debilidades del movimiento.
Hoy, en las distintas evocaciones que se realizan respecto al 68 francés o al Otoño Caliente italiano, son muchos los que se pierden en suspiros nostálgicos de una época que ven lejana, puesto que creen imposible que luchas así puedan volver a aparecer. Nosotros pensamos lo contrario. De hecho el Otoño Caliente, el Mayo francés y el conjunto de luchas que sacudieron la sociedad capitalista en todo el mundo, constituyeron simplemente el principio de la reanudación de la lucha de clases, que los años siguientes han visto un desarrollo y una maduración de la situación. Hoy, en particular, existe a escala mundial una presencia más significativa de vanguardias políticas internacionalistas (aunque ultraminoritarias, todavía) pero que, a diferencia de los grupos esclerosados del pasado, son capaces de debatir entre ellas, de trabajar y de intervenir conjuntamente, puesto que el objetivo común de todas ellas es el desarrollo de la lucha de clase ([31]). Además, en el conjunto de la clase, no vemos únicamente una combatividad que hace posible la eclosión de luchas en muchos rincones del mundo ([32]). Existe también el sentimiento difuso de que esta sociedad en la que vivimos, no tiene ya nada que ofrecer ni en el terreno económico ni en el ámbito de la seguridad frente a las catástrofes medioambientales, las guerras, etc. Y ese sentimiento tiende a amplificarse hasta el extremo de que empezamos a oír hablar de la necesidad de una revolución a personas que carecen por completo de experiencia política. Al mismo tiempo, sin embargo, la mayoría de esas mismas personas creen que la revolución es imposible, que los explotados no tendrán la fuerza necesaria para derribar el sistema capitalista:
"Puede resumirse esta situación así: a finales de los 60, la idea de que la revolución era posible podía estar relativamente extendida, pero la idea de que fuera indispensable no podía imponerse. Hoy, al contrario, la idea de que la revolución sea necesaria puede tener un eco nada desdeñable pero que sea posible está poco extendida.
"Para que la posibilidad de la revolución comunista pueda ganar un terreno significativo en la clase obrera, es necesario que ésta pueda tomar confianza en sus propias fuerzas, y eso pasa por el desarrollo de sus luchas masivas. El enorme ataque que está sufriendo ya a escala internacional debería ser la base objetiva para esas luchas. Sin embargo, la forma principal que está tomando hoy este ataque, los despidos masivos, no favorece, en un primer tiempo, la emergencia de tales movimientos. En general (...) las épocas de fuerte incremento del desempleo no son propicias para luchas más importantes. El desempleo, los despidos masivos, tienen tendencia a provocar cierta parálisis momentánea de la clase. (...) Por eso, si, en el periodo venidero, no asistiéramos a una respuesta de envergadura frente a los ataques, no habría por ello que considerar que la clase ha renunciado a luchar por la defensa de sus intereses. En una segunda etapa, cuando sea capaz de resistir a los chantajes de la burguesía, cuando se imponga la idea de que solo la lucha unida y solidaria pueda frenar la brutalidad de los ataques de la clase dominante, sobre todo cuando ésta intente hacer pagar a todos los trabajadores los colosales déficits presupuestarios que se están acumulando ya a causa de los planes de salvamento de los bancos y de "relanzamiento" de la economía, será entonces cuando podrán desarrollarse mejor combates obreros de gran amplitud" ([33]).
Este sentimiento de impotencia ha pesado y pesa aún en la actual generación de proletarios y explica, en parte, las dudas, los retrasos y la falta de reacción frente a los ataques de la burguesía. Pero hemos de ver a nuestra clase con la confianza que nos proporciona el conocimiento de su historia y de sus luchas pasadas. Y hemos de trabajar para volver a unir las luchas del pasado con las del presente. Hemos de intervenir en las luchas para animarlas y darles confianza en el futuro, acompañando y estimulando la reconquista por el proletariado de la conciencia de que el futuro de la humanidad reposa sobre sus espaldas, pero también que él tiene la capacidad de llevar a cabo esta inmensa tarea.
Ezechiele (23/8/2010)
[1]) Véase sobre todo el nefasto papel desempeñado en esto por la "resistencia antifascista" que invocando una supuesta "lucha por la libertad", sirvió, en realidad, para llevar a los trabajadores a servir de carne de cañón en las pugnas entre fracciones de la burguesía, primeramente en la Guerra de España (1936-1939), e inmediatamente después en la Segunda Guerra mundial.
[2]) "Al haber formado el Partido en 1945, cuando la clase estaba sumida en la contrarrevolución y sin que después hicieran la crítica de esa constitución prematura, esos grupos (que seguían llamándose "partido") han sido incapaces de diferenciar la contrarrevolución y la salida de la contrarrevolución. En el movimiento de Mayo de 1968, como en el Otoño Caliente italiano de 1969, no veían nada de fundamental para la clase obrera, atribuyendo esos acontecimientos a la agitación estudiantil. Al contrario, conscientes del cambio en la relación de fuerzas entre las clases, nuestros camaradas de Internacionalismo (especialmente MC, antiguo militante de la Fracción y de la ICF) comprendieron la necesidad de entablar una labor de discusión y agrupamiento con los grupos que el cambio del curso histórico estaba haciendo surgir. En varias ocasiones, esos compañeros pidieron al PCInt que hiciera un llamamiento para iniciar discusiones y convocara una Conferencia Internacional en la medida en que esta organización tenía una importancia sin comparación posible con la de nuestro pequeño núcleo de Venezuela. Cada vez, el PCInt rechazaba la propuesta argumentando que no había nada nuevo bajo el sol. Finalmente pudo organizarse un primer ciclo de conferencias a partir de 1973 tras el llamamiento lanzado por Internationalism, el grupo de Estados Unidos que se había acercado a las posiciones de Internacionalismo y de Révolution Internationale, fundada ésta en Francia en 1968. Fue en gran parte gracias a estas conferencias, que permitieron una seria decantación entre toda una serie de grupos y gente llegados a la política tras mayo de 68, si se pudo constituir la Corriente Comunista Internacional en enero de 1975" (extraído de "Treinta años de la CCI. Apropiarse del pasado para construir el futuro", en Revista Internacional no 123. Ver https://es.internationalism.org/node/354 [102]).
[3]) En italiano "operaismo", término a menudo utilizado para denominar esta ideología que hemos preferido traducir.
[4]) A propósito del PCI véanse los artículos "Breve Storia del PCI ad uso dei proletari che non vogliono credere piu a niente ad occhi chiusi" I (1921-1936) y II (1936-1947), en Rivoluzione Internazionale - publicación de la CCI en Italia - nos 63 y 64 ("Breve Historia del PCI para uso de los proletarios que no quieren creer a nadie a ciegas"). Puede verse también la novela de Ermanno Rea, Mistero napoletano (Ed. Einaudi) que es especialmente interesante para captar la atmósfera plomiza que se vivía en el PCI de aquellos años.
[5]) Aldo Cazullo, I ragazzi che volevano fare la rivoluzione. 1968-1978, Storia critica di Lotta Continua, (Los muchachos que quisimos hacer la revolución), Sperling & Kumpfer Eds., p. 8.
[6]) "Tra servi e padroni" (Entre siervos y amos), artículo aparecido en Lotta Continua el 6 de diciembre de 1969, y que se cita en Aldo Cazullo, op. cit., p. 89.
[7]) Toni Negri, Del obrero-masa al obrero social. En español en Ed. Anagrama, Barcelona, 1980. Las referencias de números de página están tomadas de la edición en italiano (Ed. Ombre Corte), de la cual hemos hecho las traducciones para este artículo.
[8]) Ídem., p. 36-37.
[9]) Es impresionante la cantidad de personajes de la vida política actual, políticos, periodistas, escritores..., que mantienen hoy posiciones políticas de centro izquierda e incluso de derechas, y que pertenecieron en el pasado a grupos de la izquierda extraparlamentaria, y en particular al "obrerismo". Por ejemplo Massimo Cacciari, diputado del Partido Democrático (antes La Margarita) y alcalde - por dos veces - de Venecia; Alberto Asor Rosa, escritor y crítico literario; Adriano Sofri, periodista de tinte moderado que escribe en La Repubblica e Il Foglio; Mario Tronti, que ha vuelto al PCI donde ocupa cargo en el Comité Central y que ha sido elegido senador; Paolo Liguori, periodista con responsabilidades directivas en medios televisivos y otras empresas editoriales de Berlusconi... Y esta lista podría ampliarse con decenas y decenas de nombres.
[10]) Nosotros no compartimos el análisis de Lenin sobre la existencia de una aristocracia obrera en el seno del proletariado, y así lo hemos expuesto en nuestro artículo de la Revista Internacional no 25: "La aristocracia obrera: una teoría sociológica para dividir a la clase obrera". Puede consultarse (en francés) en https://fr.internationalism.org/rinte25/aristocratie.htm [103].
[11]) Hay que decir que esa idea estaba ampliamente extendida a escala internacional.
[12]) Negri, op. cit., p. 105.
[13]) Aldo Cazullo, op. cit., p. 12.
[14]) Sobre este tema véanse "Terror, terrorismo y violencia de clase [104]", en Revista Internacional no 14, así como "Sabotaje de las líneas de la SNCF: actos estériles instrumentalizados por la burguesía contra la clase obrera" (en CCI on line 2008 /cci-online/200812/2430/sabotaje-de-las-lineas-de-la-sncf-actos-esteriles-instrumentalizados-por-la-b [105]), y "Debate sobre la violencia (II). La necesidad de superar un falso dilema: pacifismo socialdemócrata o violencia minoritaria" (en CCI on line 2009).
[15]) Negri, op. cit., p. 105.
[16]) Ídem, p. 108.
[17]) Ídem., p. 113.
[18]) "Cuando decimos "obrero social" queremos decir, sin lugar a dudas, que de este sujeto se extrae plusvalía. Si hablamos de "obrero social" hablamos de un sujeto que es productivo, y si decimos que es productivo queremos expresar que es productor de plusvalía, sea a corto o a medio plazo" (Ídem., p. 18).
[19]) Sobre esta cuestión véanse nuestros artículos (en italiano) "L'Area della Autonomia: la confusione contro la classe operaia" en Rivoluzione Internazionale (publicación de la CCI en Italia) nos 8 y 10.
[20]) N. Balestrini, P. Moroni, "L'orda d'oro", Milán, SugarCo Edizioni, p. 334.
[21]) Negri, op. cit., p. 138.
[22]) Ídem., pp. 116-117.
[23]) Ídem., p. 118.
[24]) Ídem., p. 142.
[25]) Íbidem.
[26]) Ídem., pp. 130-132.
[27]) Alessandro Silj, Malpaese, Criminalitá, corruzione e política nell'Italia della prima República 1943-1994, de Donzelle Editor, pp. 100-101.
[28]) Ídem., pp. 95-96.
[29]) Ídem., p. 113.
[30]) Testimonio de Marco Revelli, entonces militante de Lotta Continua, recogido en Aldo Cazzullo, op. cit., p. 91.
[31]) No es posible reseñar aquí la lista de los diferentes artículos en los que hemos hablado de esta nueva generación de internacionalistas. Invitamos a nuestros lectores a visitar nuestras páginas web, donde encontrarán numerosas informaciones sobre ellas.
[32]) En lo tocante al actual desarrollo de la lucha de clases, remitimos también a nuestra página web, llamando especialmente la atención a los artículos a propósito de Vigo (España), Grecia, Tekel (Turquía).
[33]) Resolución sobre la Situación Internacional del 18o Congreso de la CCI, Revista Internacional no 138. https://es.internationalism.org/node/2629 [106]).
Series:
Personalidades:
- Negri [107]
Noticias y actualidad:
- Autonomía Obrera [108]
Acontecimientos históricos:
¿Qué son los consejos obreros? (IV) - 1917-21: los soviets tratan de ejercer el poder
- 8151 lecturas
En los artículos anteriores de esta serie vimos el nacimiento de los consejos obreros (soviets en ruso) en la revolución de 1905, su desaparición y su reaparición en la revolución de 1917, su crisis y su recuperación por los obreros, llevándolos a la toma del poder en Octubre 1917 ([1]). En este artículo abordaremos el intento de los soviets de ejercer el poder, momento fundamental en la historia humana: "por primera vez, no es una minoría, no son únicamente los ricos, ni únicamente las clases instruidas, es la masa verdadera, la inmensa mayoría de los trabajadores quienes edifican ellos mismos una vida nueva, zanjan, partiendo de su propia experiencia, los problemas de por sí arduos de la organización socialista" ([2]).
Octubre 1917 - abril 1918: el ascenso de los soviets
Con entusiasmo extraordinario, las masas de obreros se pusieron manos a la obra intentando lo que habían empezado antes de la Revolución. El anarquista Paul Avrich describe el ambiente de esos primeros meses señalando que "había un grado de libertad y un sentimiento de potencia que fueron únicos en toda su historia [la de la clase obrera rusa]" ([3]).
El funcionamiento que intentó desarrollar el poder soviético era radicalmente distinto del que caracteriza al Estado burgués en el que el Ejecutivo -el Gobierno- tiene poderes prácticamente absolutos mientras que el Legislativo -el Parlamento- y el Judicial, llamados supuestamente a contrapesarlo, se hallan fuertemente subordinados a aquel. En todo caso, los tres poderes se hallan completamente alejados de la gran mayoría cuyo único papel se reduce a depositar su voto ([4]). En cambio, el poder soviético se basaba en dos premisas completamente nuevas:
- participación activa y masiva de los trabajadores;
- son los mismos - es decir la masa de trabajadores - quienes discuten, deciden y ejecutan.
Como dijo Lenin en el 2º Congreso de los soviets: "Para la burguesía no es fuerte un gobierno sino cuando es capaz de arrojar las masas hacia donde a él le parece, valiéndose de la fuerza del mecanismo gubernamental. Nuestro concepto de la fuerza es distinto. En nuestra opinión, la fuerza de un gobierno está en proporción con la conciencia de las masas. Es fuerte cuando estas masas lo saben todo, lo juzgan todo, aceptan todo conscientemente" ([5]).
Sin embargo, recién tomado el poder, los soviets se toparon con un obstáculo: la Asamblea Constituyente; ésta representaba la negación de dichas premisas y la vuelta al pasado, basada en la delegación del poder y su ejercicio por una casta burocrática de políticos.
El movimiento obrero en Rusia había reivindicado frente al zarismo la Asamblea Constituyente como paso hacia una República burguesa, pero la revolución de 1917 había planteado la superación de esta vieja consigna. El peso del pasado se reveló en la atracción que tenía, incluso tras la proclamación del poder soviético, no solamente en amplias masas sino igualmente en numerosos militantes del partido bolchevique que la consideraban compatible con el poder de los soviets.
"Uno de los errores más grandes y de más graves consecuencias del gobierno de coalición burgués-socialista fue que siempre volvían a atrasar la apertura de la Asamblea Constituyente" ([6]).
Los gobiernos que se sucedieron entre febrero y octubre 1917, la habían pospuesto una y otra vez traicionando lo que presentaban como su máxima aspiración. Los bolcheviques - aún con divisiones y contradicciones en su seno - fueron durante ese periodo sus principales defensores pese a que supieran su incoherencia con la consigna de "¡Todo el Poder para los soviets!".
Así, se dio la paradoja de que tres semanas después de la toma del poder por los soviets fueran estos quienes cumplieran la promesa de convocar elecciones para la Asamblea Constituyente. Su celebración dio la mayoría a los Social-revolucionarios de derechas (299 escaños) seguidos de lejos por los bolcheviques (168), los social-revolucionarios de izquierdas (39) y otros grupos con mucha menor representación.
¿Cómo es posible que el resultado electoral diera el triunfo a los perdedores de Octubre?
Varios factores lo explican, pero el más importante en Rusia en aquel momento es que el voto coloca en pie de igualdad a "ciudadanos" cuya condición es radicalmente antagónica: obreros, patronos, burócratas, campesinos, etc., todo lo cual favorece siempre a la minoría explotadora y a la conservación del statu quo. Más generalmente, existe otro factor que afecta a la clase revolucionaria: el voto es un acto en el que el individuo atomizado se deja llevar por múltiples consideraciones, influencias e intereses particulares que emanan de la ilusión de ser un "ciudadano" supuestamente libre y que no expresa para nada la fuerza activa de un colectivo. El obrero "ciudadano individual" que vota en la cabina y el obrero que participa en una asamblea son como dos personas distintas.
La Asamblea Constituyente fue sin embargo completamente inoperante. Se desprestigió por sí misma. Tomó algunas decisiones grandilocuentes que se quedaron en el papel, sus reuniones resultaron ser una sucesión de aburridos discursos. La agitación bolchevique, apoyada por anarquistas y social-revolucionarios de izquierdas, planteó claramente el dilema soviets o Asamblea Constituyente y así ayudó al esclarecimiento de las conciencias. Tras múltiples avatares, la Asamblea Constituyente fue tranquilamente disuelta en enero de 1918 por los propios marineros encargados de su custodia.
El poder exclusivo pasó a los soviets. Las masas obreras reafirmaron en él su existencia política. Durante los primeros meses de la revolución y al menos hasta el verano de 1918, la auto-actividad permanente de las masas, que ya vimos manifestarse desde febrero de 1917, no solo continuó sino que se amplificó y reforzó. Los obreros, las mujeres, los jóvenes, vivían en una dinámica de asambleas, consejos de fábrica, consejos de barrio, soviets locales, conferencias, mítines, etc.
"La primera fase del régimen soviético fue la de la autonomía prácticamente ilimitada de sus instituciones locales. Animados por una vida intensa y cada vez más numerosos, los soviets de base se mostraban celosos de su autoridad" ([7]).
Los soviets locales discutían en primer lugar de asuntos concernientes a toda Rusia pero también de la situación internacional, especialmente sobre el desarrollo de nuevas tentativas revolucionarias ([8]).
El Consejo de Comisarios del Pueblo, creado por el IIo Congreso de los soviets, no se concebía como un Gobierno al uso, es decir como un poder independiente que monopolizaba todos los asuntos, sino, muy por el contrario, como el animador y dinamizador de la acción masiva. Anweiler recoge la campaña de agitación en este sentido encabezada por Lenin: "El 18 de noviembre, Lenin exhortó a todos los trabajadores a tomar en sus propias manos todas las cuestiones de gobierno: vuestros soviets son de ahora en adelante los más poderosos y autodeterminados órganos de gobierno" ([9]).
Esto no era retórica, el Consejo de Comisarios del Pueblo no tenía, cómo es el uso de los gobiernos burgueses, una constelación impresionante de asesores, funcionarios de carrera, guardaespaldas, ayudantes, etc. Contaba, según narra Víctor Serge ([10]), con un jefe de servicio y dos colaboradores. Sus sesiones consistían en discutir cada asunto con delegaciones obreras, miembros del Comité Ejecutivo de los soviets o de los Soviets de Petrogrado y Moscú. El "secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros" había sido abolido.
Durante 1918 se celebraron 4 congresos generales de soviets de toda Rusia: el IIo en enero, el IVo en marzo, el Vo en julio y el VIo en noviembre. Esto muestra la vitalidad y la visión global que animaban a los soviets. Estos Congresos generales, que requerían de un inmenso esfuerzo de movilización - los transportes estaban paralizados y la guerra civil hacía muy complicado el desplazamiento de los delegados -, expresaban la unidad global de los soviets y concretaban sus decisiones.
Los Congresos estaban animados por vivos debates donde no solo participaban bolcheviques sino también mencheviques internacionalistas, social-revolucionarios de izquierda, anarquistas, etc. Los propios bolcheviques expresaron en ellos sus propias divergencias. La atmósfera que se respiraba era de profundo espíritu crítico, que hace exclamar a Víctor Serge: "la revolución para ser correctamente servida debe sin cesar ponerse en guardia contra sus propios abusos, sus propios excesos, sus propios crímenes, sus propios elementos de reacción. Ella tiene necesidad vital de la crítica, del coraje cívico de sus ejecutores" ([11]).
En el IIIº y IVº Congresos, hubo un debate tempestuoso sobre la firma de un tratado de paz con Alemania - Brest-Litovsk ([12]) - centrado en dos puntos: ¿cómo podía aguantar el poder soviético hasta la llegada de la revolución internacional? y ¿cómo podía contribuir realmente a ésta? El IVo Congreso es teatro de una aguda confrontación entre bolcheviques y social-revolucionarios de izquierda. El VIo congreso se centra en el estallido de la revolución en Alemania y adopta medidas para apoyarla, entre ellas el envío de trenes con cantidades ingentes de trigo, ¡esto expresa la increíble solidaridad y espíritu abnegado de los obreros rusos puesto que en aquel momento apenas podían disponer de 50 gramos de pan diarios!
Las iniciativas de las masas recorren todos los aspectos de la vida social. No podemos aquí realizar un análisis detallado. Bástenos comentar la creación de tribunales de justicia en los barrios obreros que se conciben como auténticas asambleas donde se discute sobre las causas de los delitos y las sentencias que se adoptan y buscan el cambio de conducta y no el castigo o la venganza. "En el público, cuenta la mujer de Lenin, varios obreros y obreras tomaron la palabra y sus intervenciones tuvieron en algunos momentos acentos inflamados, después de lo cual, el acusado, la cara llena de lágrimas, prometió no golpear a sus hijos. Verdaderamente, no se trataba de un tribunal sino de una reunión popular que ejerce el control sobre la conducta de sus ciudadanos. Bajo nuestros ojos, la ética proletaria empieza a tomar cuerpo" ([13]).
De abril a diciembre de 1918: crisis y declive del poder soviético
Sin embargo, este poderoso impulso fue perdiendo fuerza y los soviets se fueron anquilosando y alejándose de la mayoría de los obreros. Ya en mayo de 1918, en la clase obrera de Moscú y Petrogrado circularon críticas crecientes respecto a la política de los soviets en estas dos ciudades. De la misma manera que en julio-septiembre de 1917, hubo una serie de intentos de renovación de los soviets ([14]); en ambas ciudades se celebraron conferencias independientes que, aunque presentaron reivindicaciones económicas, se dieron como principal objetivo la renovación de los órganos soviéticos. Los mencheviques ganaron la mayoría. Esto llevó a los bolcheviques a rechazar estas conferencias y tildarlas de contrarrevolucionarias. Los sindicatos fueron movilizados para desarticularlas y pronto pasaron a mejor vida.
Esta medida contribuyó a socavar las bases mismas de la existencia de los soviets. En el artículo anterior de esta serie, mostramos cómo los soviets no flotaban en el vacío sino que eran el mascarón de proa del gran navío proletario formado por innumerables organizaciones soviéticas tales como los consejos de fábrica, consejos de barrio, conferencias y asambleas de masas, etc. Desde mediados de 1918, estos organismos comienzan a declinar y van desapareciendo gradualmente. Cayeron primero los consejos de fábrica (sobre los que luego hablaremos), pero desde el verano de 1918, los soviets de barrio entran en una agonía que culminará en su total desaparición a fines de 1919.
Los dos nutrientes vitales de los soviets son la red masiva de organizaciones soviéticas de base y su renovación permanente. La desaparición de las primeras se vio acompañada de la eliminación gradual de las segundas. Los soviets tendían a tener siempre las mismas caras, tornándose poco a poco en una burocracia inamovible.
El Partido Bolchevique contribuyó involuntariamente a este proceso. Queriendo combatir la agitación contrarrevolucionaria que mencheviques y otros partidos desarrollaban en los soviets, recurrieron a medidas administrativas de exclusión, lo que fue creando una pesada atmósfera de pasividad, de miedo al debate, de progresiva sumisión a los dictados del Partido ([15]).
Esta orientación represiva fue al principio episódica pero acabó generalizándose desde principios de 1919, cuando los órganos centrales del Partido promueven abiertamente la exclusión de los demás partidos de los soviets y la completa subordinación de éstos a los comités locales del Partido.
La falta de vida y debate, la burocratización, la subordinación al Partido etc., se hacen cada vez más patentes. En el VIIo Congreso de los soviets, Kamenev reconoce que: "las asambleas plenarias de los soviets languidecen a menudo y la gente se ocupa con trabajos puramente técnicos... las asambleas soviéticas generales tienen lugar pocas veces y cuando se encuentran reunidos los diputados sólo es para recibir un informe, oír un discurso, etc." ([16]).
Este Congreso, celebrado en diciembre de 1919, tuvo como discusión central el renacimiento de los soviets y hubo aportaciones no solamente de los bolcheviques, que por última vez se presentan expresando diferentes posiciones, sino igualmente de los mencheviques internacionalistas - Martov, su cabeza de fila, tuvo una participación muy destacada.
Hubo un esfuerzo para poner en práctica las resoluciones del Congreso. En enero de 1920 hubo elecciones buscando la renovación soviética, las condiciones fueron de total libertad. "Mártov reconoció que salvo en Petrogrado donde siguió organizándose elecciones "a la Zinóviev", la vuelta a los métodos democráticos fue general lo que solía favorecer a los candidatos de su partido" ([17]).
Reaparecieron numerosos soviets y el Partido Bolchevique trató de corregir los errores de concentración burocrática en los que insensiblemente había incurrido. "El Consejo de Comisarios del Pueblo anunció su intención de abdicar de una parte de sus prerrogativas que se había ido arrogando y de restablecer en sus derechos al Comité Ejecutivo [de los soviets, elegido por el Congreso] encargado según la constitución de 1918 de controlar la actividad de los Comisarios del pueblo" ([18]).
Pronto, sin embargo, estas esperanzas se desvanecieron. El recrudecimiento de la guerra civil con la ofensiva de Wrangel y la invasión polaca, la agudización de la hambruna y el desastre económico, el estallido de revueltas campesinas, las cortaron de raíz, "el estado de quebrantamiento de la economía, la desmoralización de la población, el aislamiento creciente de un país arruinado y de una nación exangüe, la base misma y las condiciones de un renacimiento soviético se evaporaron" ([19]).
La insurrección de Kronstadt en marzo de 1921, con su reclamación de soviets totalmente renovados y que ejercieran efectivamente el poder, fue el último estertor: su aplastamiento por el Partido Bolchevique marcó la muerte prácticamente definitiva de los soviets como órganos obreros ([20]).
La guerra civil y la creación del Ejército Rojo
¿Por qué a diferencia de septiembre 1917, los soviets caen por una pendiente que ya no podrán remontar? Si bien la falta del oxígeno que solo podía dar el desarrollo de la revolución mundial constituyó el factor fundamental, vamos a analizar los factores "internos". Estos, fuertemente entrelazados entre sí, podemos sintetizarlos en dos: la guerra civil y la hambruna, y el caos económico.
Empecemos por la guerra civil ([21]). Esta fue una guerra organizada por las principales potencias imperialistas: Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos, Japón..., que unieron sus tropas a toda una masa heteróclita de fuerzas pertenecientes a la burguesía rusa derrotada conocida como "los blancos". Esta guerra que asoló el país hasta 1921 produjo más de 6 millones de muertos y provocó destrucciones incalculables. Los blancos realizaban represalias de un sadismo y una barbarie indecibles.
"El terror blanco fue parcialmente responsable [de la desaparición de los soviets], las victorias de la contrarrevolución se acompañaban frecuentemente no solamente con la masacre de un gran número de comunistas sino con el exterminio de los militantes más activos de los soviets y, en todo caso, con la supresión de éstos" ([22]).
Vemos aquí la primera de las causas del debilitamiento de los soviets. El Ejército Blanco suprimió los soviets y asesinó a sus miembros, incluso de segunda fila.
Pero hubo causas más complejas que se añadieron a la anterior. Para responder a la guerra, el Consejo de Comisarios del Pueblo adoptó en abril-mayo de 1918 dos importantes decisiones: la formación del Ejército Rojo y la constitución de la Checa, un organismo encargado de la investigación de los complots contrarrevolucionarios. Era la primera vez que dicho Consejo adoptaba decisiones sin debate previo con los soviets o, al menos, con su Comité Ejecutivo.
La formación de una Checa cómo órgano policial de investigación era imprescindible porque desde el día siguiente del triunfo de la revolución, los complots contrarrevolucionarios se sucedieron: de los social-revolucionarios de derecha, de los mencheviques, de los Kadetes, de las centurias monárquicas, de los cosacos, alentados por agentes ingleses y franceses. De la misma manera, la organización de un Ejército Rojo se hizo vital con el estallido de la guerra.
Ambos órganos - la Checa y el Ejército Rojo - no son una simple herramienta que se puede usar a conveniencia, son estructuras estatales y por tanto constituyen desde el punto de vista del proletariado armas de doble filo; es obligatorio usarlos mientras la burguesía no haya sido definitivamente derrotada a nivel mundial, pero su uso entraña graves peligros pues ellos tienden a hacerse autónomos respecto al poder proletario.
¿Por qué se creó un Ejército cuando el proletariado disponía de un órgano soviético militar que había dirigido la insurrección, el Comité Militar Revolucionario? ([23])
El Ejército ruso había entrado, a partir de septiembre de 1917, en un proceso de franca descomposición. Una vez conseguida la paz, los consejos de soldados se desmovilizaron rápidamente. Lo único que deseaba la mayoría de soldados era volver a sus remotas aldeas. Por paradójico que pueda parecer, los consejos de soldados - y en menor medida los marinos- que se generalizaron tras la toma del poder por los soviets, lo único que hacían era organizar la disolución del ejército, evitando la huida anárquica de sus miembros y reprimiendo a las bandas de soldados que utilizaban las armas para robar o intimidar a la población. A principios de enero de 1918 no había ejército. Rusia estaba a la merced del ejército alemán. La paz de Brest-Litovsk consiguió una tregua para poder reorganizar un ejército que defendiera eficazmente la revolución.
El Ejército Rojo tuvo al principio carácter voluntario. Los jóvenes de clase media y los campesinos evitaron inscribirse, tuvieron que ser los obreros de las fábricas y grandes ciudades los que formaron su contingente inicial. Esto supuso una tremenda sangría para la clase obrera, que sacrificó lo mejor de ella a una guerra sangrienta y cruel. "A causa de la guerra fueron sacados en masa los mejores trabajadores de las ciudades y a veces surge por ello una situación en que resulta difícil en este o aquel territorio o comarca formar un soviet y crear las bases para su trabajo regular" ([24]).
Vemos aquí una segunda causa de la crisis de los soviets: sus mejores elementos fueron absorbidos por el Ejército Rojo. Para hacerse una idea, en abril de 1918, Petrogrado suministró 25 000 voluntarios -en su mayoría obreros militantes- y Moscú 15 000, el conjunto del país aportó 106 000 en total.
En cuanto a la tercera causa de esa crisis, fue el mismo Ejército Rojo que veía los soviets como un estorbo. Tendía a evitar su control y pedía al Gobierno Central que impidiera a los soviets locales inmiscuirse en sus asuntos. También rechazaba sus ofertas de aportar unidades militares propias (Guardias Rojos, guerrilleros). El Consejo de Comisarios del Pueblo se plegó a todo lo que el ejército pedía.
¿Por qué un órgano creado para defender a los soviets se vuelve contra ellos? El ejército es un órgano estatal cuya existencia y funcionamiento tienen necesariamente consecuencias sociales, ya que requieren de una disciplina ciega, una jerarquía rígida en su cúpula, con un cuerpo de oficiales que sólo obedecen al mando gubernamental. Esto intentó paliarse con la creación de una red de comisarios políticos, formada por obreros de confianza, destinada a controlar a los oficiales. Pero los efectos de tal medida fueron muy limitados y hasta resultaron contraproducentes - los comisarios políticos también se transformaron en una estructura burocrática más.
El Ejército Rojo no sólo escapó cada vez más al control de los soviets, sino que impuso sus métodos de militarización al conjunto de la sociedad, cercenando aún más si cabe, la vida de sus miembros. En el libro ABC del Comunismo, redactado por Bujarin y Preobrazhenski, se habla de ¡dictadura militar del proletariado!
Las necesidades imperiosas de la guerra y la sumisión ciega a las exigencias del Ejército Rojo llevaron al gobierno, en el verano de 1918, a formar un Comité Militar Revolucionario, que no se parecía en nada al que condujo la insurrección de Octubre, pues lo primero que hizo fue nombrar Comités Revolucionarios locales que fueron imponiendo su autoridad a los soviets.
"Una decisión del Consejo de Comisarios del Pueblo obligaba a los soviets a doblegarse incondicionalmente a las instrucciones de esos comités" ([25]).
Progresivamente, tanto el Ejército Rojo como la Checa, armas en principio destinadas a defender el poder de los soviets, se independizaron, se hicieron autónomos, y acabaron volviéndose contra ellos. Si bien en los primeros tiempos, los órganos de la Checa daban cuenta de sus actividades a los diferentes soviets locales y trataban de organizar un trabajo en común, pronto prevalecieron los métodos expeditivos que los caracterizaron y se impusieron a la sociedad soviética.
"El 28 de agosto de 1918, la autoridad central de la Checa dio la instrucción a sus comisiones locales de recusar toda autoridad a los soviets. Esto se realizó con facilidad en numerosas regiones afectadas por las operaciones militares" ([26]).
La Checa cercenaba de tal forma los poderes de los soviets que una encuesta de noviembre de 1918 revelaba que 96 soviets pedían la disolución de las secciones de la Checa, 119 pedían su subordinación a instituciones legales soviéticas mientras que únicamente 19 aprobaban su actuación. Esta encuesta no sirvió para nada puesto que la Checa acumuló sin cesar nuevos poderes.
"Todo el poder para los soviets ha dejado de ser el principio sobre el que se funda el régimen, afirmaba un miembro del Comisariato del Pueblo para el Interior; ha sido reemplazado por una nueva regla: "Todo el poder para la Checa"" ([27]).
Hambre y caos económico
La guerra mundial había dejado un legado terrible. El aparato productivo de la mayoría de países europeos estaba exhausto, el flujo normal de alimentos y bienes de consumo estaba profundamente alterado cuando no prácticamente paralizado.
"El consumo de víveres se había reducido entre un 30 a un 50 % del normal antes de la guerra. Gracias a la ayuda de los Estados Unidos, la situación de los aliados era mejor. Sin embargo, el invierno de 1917, que se distinguió en Francia y en Inglaterra por un rigurosísimo racionamiento y por la crisis del combustible, fue en extremo penoso" ([28]).
Rusia padeció cruelmente esta situación. La Revolución de Octubre no pudo remediarla pues se topó con un poderoso elemento adicional de caos: el sabotaje sistemático practicado en primer lugar por los empresarios que preferían la política de tierra quemada antes que entregar la producción a la clase proletaria y en segundo lugar, por toda la capa de técnicos, directivos e incluso de trabajadores altamente especializados que eran hostiles al poder soviético. A los pocos días de echado a andar, el Soviet se encontró con una huelga masiva de funcionarios, trabajadores de telégrafos y de ferrocarriles, manipulados por los sindicatos dirigidos por los mencheviques. Esta huelga era teledirigida mediante la correa de transmisión sindical por... "(...) un gobierno clandestino, presidido por M. Prokovich, que había asumido oficialmente la sucesión de Kerenski. Este ministerio dirigía la huelga de acuerdo con un comité de huelga. Las grandes firmas industriales, comerciales y bancarias continuaban pagando los salarios a sus funcionarios en huelga. El antiguo Comité Ejecutivo de los Soviets (mencheviques y socialistas revolucionarios) destinaba al mismo objeto sus fondos, hurtados a la clase obrera" ([29]).
Este sabotaje se sumaba al caos económico general agravado muy pronto por el estallido de la guerra civil. ¿Cómo paliar la hambruna que golpea las ciudades? ¿Cómo garantizar un suministro aunque fuera mínimo de alimentos?
Aquí se ven los efectos desastrosos de un fenómeno que domina 1918: la práctica volatilización de la coalición social que había derribado al gobierno burgués en octubre 1917. El poder soviético era una "coalición", prácticamente en pie de igualdad, entre soviets de obreros, de campesinos y de soldados. Los soviets de soldados se habían esfumado salvo excepciones desde fines de 1917 dejando al poder soviético sin ejército. ¿Pero qué hicieron los soviets campesinos que eran claves para asegurar el suministro a las ciudades?
El decreto de reparto de tierras adoptado por el IIº Congreso de los soviets se aplicó de la manera más caótica, lo que dio lugar a toda clase de abusos, y aunque bastantes campesinos pobres pudieron acceder a una parcela, los grandes ganadores fueron los campesinos medios y ricos que aumentaron considerablemente su patrimonio y lo reflejaron políticamente en un copo casi generalizado de los soviets campesinos. Esto alentaba el egoísmo característico de los propietarios privados.
"El campesino que recibía en pago de su trigo rublos de papel, con los que a duras penas conseguía comprar una cantidad cada vez más reducida de artículos manufacturados, recurría al trueque de víveres por objetos. Entre él y la ciudad se interponía una muchedumbre de pequeños especuladores" ([30]).
Los campesinos solo vendían a los especuladores que acaparaban los productos, acentuaban la escasez y ponían los precios por las nubes ([31]).
Para combatir esta situación, en junio de 1918, un decreto del gobierno soviético pone en marcha los Comités de Campesinos Pobres. Su objetivo era doble, por un lado, crear una fuerza que tratara de reconducir los soviets campesinos en un sentido favorable al proletariado, articulando la lucha de clases en el campo; de otro lado, se trataba de conseguir brigadas de choque para obtener grano y alimentos que paliaran el hambre terrible de las ciudades.
Los comités se enfocaron en... "(...) requisar, junto con las secciones armadas de los obreros industriales, trigo a los campesinos ricos, requerir ganado y herramientas y repartirlo entre los campesinos pobres e incluso repartir de nuevo el suelo" ([32]).
El balance de esta experiencia fue globalmente negativo. Ni consiguieron garantizar el suministro de bienes a las ciudades hambrientas, ni lograron renovar los soviets campesinos. Para colmo, en el verano de 1919 los bolcheviques cambiaron de política y para intentar ganarse a los campesinos medios disolvieron por la fuerza los Comités de Campesinos Pobres.
La producción capitalista moderna hace depender el suministro de productos agrícolas de un vasto sistema de transporte altamente industrializado y fuertemente vinculado a toda una serie de industrias básicas. En ese terreno, el abastecimiento de la población hambrienta se tropezó con el derrumbe generalizado del aparato productivo industrial provocado por la guerra mundial y agudizado por el sabotaje económico y el estallido de la guerra civil a partir de abril 1918.
Aquí podían haber tenido un papel vital los consejos de fábrica. Como vimos en el artículo anterior de la serie, jugaron un papel muy importante como vanguardia del sistema soviético. Pero también podían contribuir a combatir el sabotaje de los capitalistas y evitar el desabastecimiento y la parálisis.
Los consejos de fábrica trataron de coordinarse para levantar un organismo central de control de la producción y luchar contra el sabotaje y la parálisis de los transportes ([33]), pero la política bolchevique se opuso a esta orientación. Por un lado, concentraron la dirección de las empresas en un cuerpo de funcionarios dependientes del poder ejecutivo, lo que se acompañó de medidas de restauración del trabajo a destajo que acabaron degenerando en una brutal militarización que alcanzó sus máximos niveles en 1919-20. Por otra parte, potenciaron a los sindicatos. Estos, que eran decididos adversarios de los consejos de fábrica, llevaron una intensa campaña que acabó logrando su práctica desaparición a finales de 1918 ([34]).
La política bolchevique intentaba combatir la tendencia de ciertos consejos de fábrica, particularmente en provincias, a considerarse como los nuevos dueños y a concebirse como unidades autónomas e independientes. En parte, esta tendencia tenía su origen... "en la dificultad para establecer circuitos regulares de distribución y de intercambio, lo que provocaba el aislamiento de numerosas fábricas y centros de producción. Así aparecieron fábricas que se parecían mucho a las "comunas anarquistas" y que vivían replegadas sobre sí mismas" ([35]).
Tendencia a la descomposición de la clase obrera rusa
Queda evidenciado que esas tendencias favorecían la división de la clase obrera. Pero no se trataba de tendencias generales y hubieran podido ser combatidas por el debate en los mismos consejos de fábrica en los que esa visión global estaba presente, como lo hemos visto. El método escogido - apoyarse en los sindicatos - acabó destruyendo a esos consejos, aún cuando eran los cimientos del poder proletario y, globalmente, la medida elegida favoreció la agravación de un problema político fundamental de los primeros años del poder soviético, ocultado por el entusiasmo de los primeros meses: "el debilitamiento progresivo de la clase obrera rusa, una pérdida de vigor y de sustancia que acabará por provocar su desclasamiento casi total y en cierta medida su desaparición provisional" ([36]).
Doscientos sesenta y cinco de las 799 principales empresas industriales de Petrogrado desaparecieron en abril de 1918, en esa fecha solamente la mitad de los trabajadores de dicha ciudad tienen trabajo, su población es en junio de 1918 de millón y medio cuando un año antes era de 2 millones y medio. La de Moscú ha perdido medio millón de habitantes en ese corto periodo.
La clase obrera sufre el hambre y las enfermedades más espantosas. Jacques Sadoul, observador partidario de los bolcheviques describe la situación en Moscú en la primavera de 1918: "En los barrios, la miseria es espantosa. Epidemias: tifus, varicela, enfermedades infantiles. Los bebés mueren en masa. Los que vemos están desfallecidos, descarnados, en un estado lamentable. En los barrios obreros nos cruzamos con frecuencia con pobres madres pálidas, delgadas, llevando tristemente en el brazo un pequeño ataúd de madera plateada que parece una cuna, el pequeño cuerpo inanimado que un poco de pan o de leche hubiera conservado la vida" ([37]).
Muchos obreros huyeron al campo dedicándose a una precaria actividad agrícola. El impacto bestial del hambre, las enfermedades, los racionamientos y las colas, hacen que los obreros dediquen las 24 horas del día a intentar sobrevivir. Como testimonia un obrero de Petrogrado (abril 1918): "He aquí otra multitud de obreros que han sido despedidos. Aunque seamos miles no se oye una sola palabra referida a la política; nadie habla de revolución, del imperialismo alemán o de cualquier otro problema de actualidad. Para todos los hombres y mujeres que pueden todavía mantenerse en pie, estas cuestiones parecen terriblemente lejanas" ([38]).
El proceso de crisis de la clase obrera rusa era tan alarmante que en octubre de 1921, Lenin justificaba la NEP ([39]) porque: "los capitalistas ganarán con nuestra política y crearán un proletariado industrial que en nuestro país, debido a la guerra, a la inmensa devastación y al desbarajuste, se ha desclasado y ha dejado de existir como proletariado" ([40]).
Hemos presentado un conjunto de condiciones generales que, al añadirse a los inevitables errores, debilitaron a los soviets hasta hacerlos desaparecer como órganos obreros. En el próximo artículo de esta serie, abordaremos las cuestiones políticas que participaron en agravar la situación.
C. Mir 1-9-10
[1]) Ver respectivamente las Revista Internacional nos 140, 141 y 142, https://es.internationalism.org/revista-internacional/201002/2769/que-so... [66] , https://es.internationalism.org/revista-internacional/201005/2865/que-so... [86] y https://es.internationalism.org/revista-internacional/201008/2910/que-so... [109]
[2]) Lenin, Obras completas, tomo 37, página 63, edición española, "Carta a los obreros norteamericanos".
[3]) Citado en libro El Leninismo bajo Lenin, de Marcel Liebman, tomo II, página 190, edición francesa. Se trata de una obra muy interesante y documentada de un autor que no es comunista.
[4]) Hubo una fase en la vida del capitalismo, cuando aun seguía siendo un sistema progresista, durante el cual el Parlamento era un lugar en el que las diferentes fracciones de la burguesía se unían o se enfrentaban para gobernar a la sociedad. El proletariado entonces debía participar para intentar reorientar la acción de la burguesía en el sentido de la defensa de sus intereses, y eso a pesar de los peligros de mistificación que esa política podía conllevar. Sin embargo, incluso en aquellos tiempos, los tres poderes siempre fueron separados de la gran mayoría de la población.
[5]) Citado en el libro El Año I de la Revolución Rusa, de Víctor Serge, militante anarquista que se unió al bolchevismo, página 80, edición española, Capítulo III, apartado "Los grandes decretos".
[6]) Oskar Anweiler, Los Soviets en Rusia, página 219, edición española. Capítulo V, "La construcción de la dictadura soviética", Parte 1ª, "¿Asamblea Constituyente o República Soviética?".
[7]) Marcel Liebman, op. cit., página 31.
[8]) El seguimiento de la situación en Alemania, la noticia de huelgas o motines, ocupaban una parte importante de las discusiones.
[9]) Oskar Anweiler, op. cit., página 230.
[10]) Victor Serge, op. cit., página 97. Capítulo III, apartado "La iniciativa de las masas".
[11]) Marcel Liebman, op. cit., página 94.
[12]) Tratado entre el poder soviético y el Estado alemán de marzo de 1918. El primero, mediante importantes concesiones logró una tregua que le ayudó a mantenerse en pie y demostró claramente al proletariado internacional su voluntad de acabar con la guerra.
Ver nuestra posición en Revista Internacional no 13, 1978, "Octubre 1917: principio de la revolución proletaria" (2ª parte), https://es.internationalism.org/node/2362 [110] y Revista Internacional no 99, 1999, "El comunismo no es un bello ideal - La comprensión de la derrota de la Revolución rusa", parte 8, /revista-internacional/199912/1153/viii-la-comprension-de-la-derrota-de-la-revolucion-rusa-1-1918-la- [111].
[13]) Marcel Liebman, op. cit., página 176.
[14]) Ver Revista Internacional no 142, el apartado "Septiembre 1917: la renovación total de los soviets", /revista-internacional/201008/2910/que-son-los-consejos-obreros-iii-la-revolucion-de-1917-de-julio-a- [109].
[15]) Es necesario precisar que estas medidas no se vieron acompañadas por restricciones a la libertad de prensa. Víctor Serge, op. cit., afirma que "la dictadura del proletariado vaciló durante largo tiempo en suprimir la prensa enemiga (...) los últimos órganos de la burguesía y la pequeña burguesía no fueron suprimidos hasta el mes de julio de 1918. La prensa legal de los mencheviques no desapareció hasta 1919; la de los anarquistas hostiles a los soviets y la de los maximalistas continuó publicándose hasta 1921; la de los socialistas revolucionarios de izquierda no desapareció aún hasta más adelante" (página 107, capítulo III, apartado "Realismo proletario y retórica "revolucionaria").
[16]) Oskar Anweiler, op. cit., página 249, capítulo V, "La construcción de la dictadura soviética", parte 2ª, "El sistema consejista bolchevique", apartado B), "Los soviets en la guerra civil y el camino hacia un Estado de partido único".
[17]) Marcel Liebman, op. cit., página 35. Zinóviev, militante bolchevique, tuvo grandes cualidades y fue el gran animador en sus orígenes de la Internacional Comunista, se distinguió sin embargo por sus métodos marrulleros y sus maniobras.
[18]) Ibídem.
[19]) Ibídem.
[20]) No podemos analizar en detalle lo que pasó en Kronstadt, su significado y las lecciones que aportó. Para ello remitimos a Revista Internacional no 3, 1975, "Las lecciones de Kronstadt", /revista-internacional/197507/940/las-ensenanzas-de-kronstadt [112] y Revista Internacional no 104, 2001, /revista-internacional/200510/211/entender-cronstadt [113].
[21]) En el libro que citamos de Víctor Serge, éste ofrece un relato de la guerra civil durante 1918.
[22]) Marcel Liebman, op. cit., página 32.
[23]) Ver en el artículo de esta serie, Revista Internacional no 142, el apartado "El Comité Militar Revolucionario órgano soviético de la insurrección", /revista-internacional/201008/2910/que-son-los-consejos-obreros-iii-la-revolucion-de-1917-de-julio-a- [109].
[24]) Oskar Anweiler, op. cit., p. 299, intervención de Kaménev.
[25]) Marcel Liebman, op. cit., p. 33.
[26]) Ídem., p. 32.
[27]) Ídem., página 164.
[28]) Victor Serge, op. cit., p. 162, capítulo V, apartado "Situación del problema en enero de 1918".
[29]) Ídem., p. 97, capítulo III, apartado "El sabotaje".
[30]) Ídem., p. 230, capítulo V, apartado "Lenin en el Tercer Congreso de los soviets".
[31]) Ídem. Víctor Serge, en la obra citada, señala que una de las políticas de los sindicatos era fundar comercios cooperativos que se dedicaban a especular con alimentos y a beneficiar corporativamente a sus afiliados.
[32]) Oskar Anweiler, op. cit., p. 249, capítulo V, "La construcción de la dictadura soviética", parte 2ª, "El sistema consejista bolchevique", apartado B), "Los soviets en la guerra civil y el camino hacia un Estado de partido único".
[33]) Ídem., p. 233. El autor señala: "Unas semanas después del cambio de octubre intentaron los consejos centrales de los comités de fábrica de varias ciudades erigir una propia organización nacional que debería asegurar su dictadura económica".
[34]) Ídem. Anweiler señala que fueron ellos "quienes evitaron la convocación de un Congreso de Consejos de Fábrica de toda Rusia y consiguieron en su lugar que se estructuraran estos como organizaciones inferiores y subordinadas", p. 23, capítulo V, "La construcción de la dictadura soviética", parte 2ª, "El sistema consejista bolchevique", apartado A), "La expansión del sistema consejista y la constitución soviética de 1918".
[35]) Marcel Liebman, op. cit., p. 189.
[36]) Ídem., p. 23.
[37]) Ídem, p. 24.
[38]) Ídem, p. 23.
[39]) NEP: Nueva Política Económica, aplicada en marzo 1921 tras Kronstadt que se orientaba a realizar concesiones importantes al campesinado y al capital nacional y extranjero. Ver la Revista Internacional no 101, "La comprensión de la derrota de la Revolución Rusa", dentro de la serie "El comunismo no es un bello ideal", /revista-internacional/200010/985/viii-la-comprension-de-la-derrota-de-la-revolucion-rusa-1922-23-las [114].
[40]) Lenin, Obras Completas, tomo 4, p. 268, edición española, "La Nueva Política Económica y las tareas de los comités de instrucción política".
Series:
Historia del Movimiento obrero:
Acontecimientos históricos:
- Consejos obreros [115]
- soviets [116]
- Ejército Rojo [117]
- Checa [118]
Decadencia del capitalismo (VIII) - La edad de las catástrofes
- 6592 lecturas
Aunque los revolucionarios actuales distan mucho de compartir todos ellos el análisis de que el capitalismo entró en su fase de declive con el estallido de la Primera Guerra mundial, no era así para quienes tuvieron que reaccionar ante dicho estallido y participaron en los levantamientos revolucionarios subsiguientes. Al contrario, como este artículo quiere demostrar, la mayoría de los marxistas compartían esa idea. Para ellos, además, comprender que se había entrado en un nuevo período histórico era algo indispensable para revivificar el programa comunista y las tácticas resultantes.
En el artículo anterior de esta serie, vimos cómo Rosa Luxemburg previó, mediante su análisis de los mecanismos en que se basaba la expansión imperialista, que las calamidades que estaban sufriendo las regiones precapitalistas del globo, alcanzarían el corazón del sistema, la Europa burguesa. Y como lo subrayó ella en su Folleto de Junius (cuyo título original es La crisis de la socialdemocracia alemana), que redactó en la cárcel en 1915, el estallido de la guerra mundial el año anterior, no sólo fue una catástrofe a causa de la mortandad, la miseria y las destrucciones que descargó sobre la clase obrera de los dos campos beligerantes, sino, además, porque hizo posible la mayor traición de la historia del movimiento obrero: la decisión de las mayoría de los partidos socialdemócratas, hasta entonces faro del internacionalismo, educados en la visión marxista del mundo, de apoyar el esfuerzo de guerra de las clases dominantes de sus respectivos países, de certificar la matanza del proletariado europeo, por muchas proclamas que hubieran hecho contra la guerra adoptadas en cantidad de reuniones de la IIª Internacional y de los partidos que la formaron durante los años anteriores a la guerra.
Fue la muerte de la Internacional; se deshizo en sus diferentes partidos nacionales, de los que amplias partes, la mayoría de las veces sus órganos dirigentes, actuaron como banderines de enganche en interés de sus propias burguesías: se les nombró "social-chovinistas" o "social-patriotas"; y tras ellos arrastraron a la mayoría de los sindicatos. En aquella ignominiosa debacle, otra parte importante de la socialdemocracia, "los centristas", se extravió en todo tipo de confusiones, incapaz de romper definitivamente con los social-patriotas, agarrándose a absurdas ilusiones sobre posibles acuerdos de paz o, como en el caso de Kautsky, al que otrora habían llamado "papa del marxismo", dando a menudo la espalda a la lucha de clases con la excusa de que la Internacional no podía ser sino instrumento de paz y no de guerra. Durante aquel tiempo traumatizante, solo una minoría se mantuvo firme en los principios que toda la Internacional había adoptado, en teoría, en vísperas de la guerra. En primer lugar, la negativa a cesar toda lucha de clases porque ésta pondría en peligro el esfuerzo de guerra de su propia burguesía y, por extensión, la voluntad de utilizar la crisis social acarreada por la guerra como medio para acelerar la caída del sistema capitalista. Sin embargo, ante el ambiente de histeria nacionalista dominante al iniciarse la guerra, "la atmósfera de pogromo" de la que habla Luxemburg en su folleto, incluso los mejores militantes de la izquierda revolucionaria se vieron sumidos en dudas y dificultades. Cuando Lenin se enteró por la edición de Vorwärts, diario del SPD, de que el partido había votado los créditos de guerra en el Reichstag (Parlamento alemán), creyó que era una noticia falsa amañada por la policía política. En el parlamento alemán, el antimilitarista Liebknecht votó en un primer tiempo por los créditos de guerra por disciplina de partido. El extracto siguiente de una carta de Rosa Luxemburg muestra hasta qué punto sentía ella que la oposición de izquierda en la socialdemocracia se había quedado reducida a un puñado de personas: "Quisiera emprender la acción más enérgica contra lo que está ocurriendo en el grupo parlamentario. Por desgracia, encuentro a poca gente dispuesta a ayudarme. (...) Imposible dar con Karl (Liebknecht), pues anda de un lado para otro cual nube en el cielo; Franz (Mehring) muestra poca comprensión por una acción que no sea literaria, la reacción de tu madre (Clara Zetkin) es histérica y totalmente desesperada. Pero a pesar de todo eso, voy a intentarlo todo por hacer algo" ([1]).
Entre los anarquistas reinaba también la confusión cuando no la traición abierta. El venerable anarquista Kropotkin llamó a la defensa de la civilización francesa contra el militarismo alemán (a quienes siguieron su ejemplo se les llamó "anarquistas de trinchera"); y el señuelo del patriotismo fue especialmente atractivo en la CGT francesa. Sin embargo, el anarquismo, a causa precisamente de su carácter heterogéneo, no fue sacudido hasta sus cimientos del mismo modo que lo fue "el partido marxista". Muchos grupos y militantes anarquistas siguieron defendiendo las mismas posiciones internacionalistas que antes ([2]).
El imperialismo: el capitalismo en declive
Evidentemente, los grupos de la antigua izquierda de la socialdemocracia debían empeñarse en la tarea de organizarse y agruparse para llevar a cabo la labor fundamental de propaganda y de agitación, a pesar del fanatismo nacionalista y de la represión estatal. Pero lo que había que hacer ante todo era una revisión teórica, un esfuerzo riguroso para comprender cómo había podido barrer la guerra unos principios defendidos desde hacía tanto tiempo por el movimiento obrero. Tanto más porque era necesario desgarrar el velo "socialista" con el que los traidores disfrazaban su patriotismo, usando palabras o frases de Marx y Engels, seleccionándolas minuciosamente y, sobre todo, sacándolas de su contexto histórico, para justificar su posición de defensa nacional, en Alemania sobre todo, donde había una larga tradición de la corriente marxista que apoyaba movimientos nacionales contra la amenaza reaccionaria del zarismo ruso.
Lenin simbolizó esa necesidad de una investigación completa, ocupando parte de su tiempo en las bibliotecas, al principio de la guerra, en la lectura de Hegel. En el artículo recientemente publicado en The Commune, Kevin Anderson, del estadounidense Marxist Humanist Comittee (Comité Marxista Humanista) defiende la idea de que el estudio de Hegel llevó a Lenin a la conclusión de que la mayoría de la IIª Internacional, incluido su mentor Plejánov (y, por extensión, también él), no habían roto con el materialismo vulgar, y que su desconocimiento de Hegel les había conducido a una falta de dominio de la verdadera dialéctica de la historia ([3]). Y, evidentemente, uno de los principios dialécticos subyacentes de Hegel es que lo que es racional en una época se vuelve irracional en otra. Es evidente que ese fue el método que usó Lenin para replicar a los social-patriotas - Plejánov, sobre todo - que pretendían justificar la guerra refiriéndose a los escritos de Marx y Engels: "Los social-chovinistas rusos (con Plejánov a la cabeza) se remiten a la táctica de Marx con respecto a la guerra de 1870; los alemanes (por el estilo de Lensch, David y Cía.) invocan la declaración de Engels en 1891, sobre el deber de los socialistas alemanes de defender la patria en caso de guerra contra Rusia y Francia coaligadas; (...) Todas estas referencias constituyen una indignante desnaturalización de las ideas de Marx y Engels para complacer a la burguesía y a los oportunistas (...) Quienes invocan hoy la actitud de Marx ante las guerras de la época de la burguesía progresista y olvidan las palabras de Marx, de que "los obreros no tienen patria" - palabras que se refieren precisamente a la época de la burguesía reaccionaria y caduca, a la época de la revolución socialista -, tergiversan desvergonzadamente a Marx y sustituyen el punto de vista socialista por un punto de vista burgués" ([4]).
Ahí está la clave del problema: el capitalismo se había vuelto un sistema reaccionario tal como lo predijo Marx. La guerra lo demostraba y eso implicaba una revolución total de todas las antiguas tácticas del movimiento y una comprensión clara de las características del capitalismo en su crisis de senilidad y, por lo tanto, de las nuevas condiciones a que se enfrentaba la lucha de clases. En las fracciones de izquierda, ese análisis, fundamental, de la evolución del capitalismo, era compartido por todos. Rosa Luxemburg, en su Folleto de Junius, mediante una reinvestigación profunda del fenómeno del imperialismo durante el período que había desembocado en la guerra, retomó lo que Engels había anunciado: la humanidad se vería ante el dilema: socialismo o barbarie; y declaró que ya no era una perspectiva, sino la realidad inmediata: "esta guerra es la barbarie". En ese mismo documento, Luxemburg defendió que en la época de la guerra imperialista desencadenada, la antigua estrategia de apoyo a algunos movimientos de liberación nacional había perdido todo contenido progresista: "En la época del imperialismo desenfrenado ya no pueden existir guerras nacionales. Los intereses nacionales ya no son sino una mistificación cuyo objetivo es poner a las masas trabajadoras al servicio de su enemigo mortal: el imperialismo" ([5]).
Trotski, que escribía en Nashe Slovo, iba evolucionando en las misma dirección, defendiendo que la guerra era el signo de que el Estado nacional mismo se había convertido en una traba para todo progreso humano posterior: "El Estado nacional está superado como marco para el desarrollo de las fuerzas productivas, como base para la lucha de clases y, especialmente, como forma estatal de la dictadura del proletariado" ([6]).
En una obra más conocida, El Imperialismo fase suprema del capitalismo, Lenin - como Luxemburg - reconocía que el conflicto sangriento entre las grandes potencias mundiales significaba que esas potencias ya se habían repartido todo el planeta y que, por eso mismo, el pastel imperialista no podía volverse a repartir sino mediante violentos ajustes de cuentas entre ogros capitalistas: "... el rasgo característico del período que nos ocupa es el reparto definitivo de la Tierra, definitivo no en el sentido de que sea imposible repartirla de nuevo - al contrario, nuevos repartos son posibles e inevitables -, sino en el de que la política colonial de los países capitalistas ha terminado ya la conquista de todas las tierras no ocupadas que había en nuestro planeta. Por vez primera, el mundo se encuentra ya repartido, de modo que lo que en adelante puede efectuarse son únicamente nuevos repartos, es decir, el paso de territorios de un "amo" a otro, y no el paso de un territorio sin amo a un "dueño"" ([7]).
En el mismo libro, Lenin caracteriza la "fase suprema" del capitalismo como la del "parasitismo y declive" o del "capitalismo moribundo". Parasitario porque - especialmente en el caso de Gran Bretaña - veía una tendencia a que la contribución de las naciones industrializadas en la producción de la riqueza global fuera sustituida por una dependencia creciente respecto del capital financiero y de las superganancias extraídas de las colonias (un enfoque que sin duda puede criticarse, pero que contenía un elemento de intuición, como atestigua el hinchamiento actual de la especulación financiera y el avance de la desindustrialización de algunas naciones entre las más fuertes). El declive (que no significa para Lenin estancamiento absoluto del crecimiento) debido a la tendencia del capitalismo a abolir la libre competencia en provecho del monopolio, implicaba la necesidad creciente de que la sociedad burguesa debía dejar el sitio a un modo de producción superior.
El imperialismo... de Lenin sufre de unas cuantas debilidades. Su definición del imperialismo es más una descripción de algunas de sus manifestaciones más visibles ("las cinco características" citadas a menudo por los izquierdistas para demostrar que tal o cual nación, o bloque de naciones no es imperialista) más que un análisis de las raíces del fenómeno en el proceso de acumulación, lo que sí hizo Luxemburg. La visión de Lenin de un centro capitalista avanzado que vive como un parásito de las superganancias sacadas de las colonias (corrompiendo así una franja de la clase obrera, la "aristocracia obrera", que a ésta la llevaría a apoyar los planes imperialistas de la burguesía), dejó abierta una brecha por la que después penetraría la ideología nacionalista bajo la forma de apoyo a los movimientos de "liberación nacional" en las colonias. Además, la fase monopolística (en el sentido de cárteles privados gigantescos) ya había dejado el sitio a una expresión "superior" del declive capitalista: el crecimiento gigantesco del Estado.
Sobre esto, la contribución más importante fue sin duda la de Bujarin, uno de los primeros en demostrar que en la época del "Estado imperialista", la totalidad de la vida política, económica y social ha sido absorbida por el aparato de Estado, con la finalidad primera de llevar a cabo la guerra contra los imperialismos rivales: "Contrariamente a lo que era el Estado en el período del capitalismo industrial, el Estado imperialista se caracteriza por un crecimiento extraordinario de la complejidad de sus funciones y una brusca incursión en la vida económica de la sociedad. Revela una tendencia a acaparar el conjunto de la esfera de la circulación de mercancías. Los tipos intermedios de empresas mixtas serán regulados sencillamente por el Estado, pues, de ese modo, podrá desarrollarse el proceso de centralización. Todos los miembros de las clases dominantes (o, más precisamente, de la clase dominante, pues el capitalismo financiero elimina gradualmente los diferentes subgrupos de las clases dominantes, uniéndolos en una sola camarilla de capitalismo financiero) se convierten en accionistas o socios de una empresa estatal gigantesca. Asegurado ya de antemano del mantenimiento y la defensa de la explotación, el Estado se transforma en una organización explotadora única centralizada, enfrentada directamente al proletariado, objeto de esa explotación. De igual modo, los precios del mercado son decididos por el Estado, asegurando éste a los obreros una ración suficiente para mantener su fuerza de trabajo. Una burocracia jerárquica cumple funciones organizadoras en pleno acuerdo con las autoridades militares cuyo poder se incrementa constantemente. La economía nacional es absorbida por el Estado, edificado al modo militar con un ejército y una armada poderosos y disciplinados. En sus luchas, los obreros tendrán que enfrentarse a todo el poderío de ese monstruoso aparato, pues todo avance en su lucha se topará directamente con el Estado: la lucha económica y la lucha política dejarán de ser dos categorías y la rebelión contra la explotación lo será directamente contra la organización estatal de la burguesía" ([8]).
El capitalismo de Estado totalitario y la economía de guerra acabarían siendo las características fundamentales del siglo que empezaba. A causa de la omnipresencia de ese monstruo capitalista, Bujarin concluía con toda la razón que, desde ahora en adelante, a toda lucha obrera significativa no le quedaba otro remedio que enfrentarse al Estado y que el único camino para que el proletariado vaya hacia adelante era "hacer estallar" el aparato entero, destruir el Estado burgués y sustituirlo por sus propios órganos de poder. Esto significaba el rechazo definitivo de todas las hipótesis sobre la posibilidad de conquistar pacíficamente el Estado existente, cosa que ni Marx ni Engels habían rechazado completamente, incluso después de la experiencia de la Comuna, y que se había convertido en la posición ortodoxa de la IIª Internacional. Pannekoek ya había desarrollado esa posición en 1912 y, cuando Bujarin la retomó, Lenin, al principio, le acusó enérgicamente de caer en el anarquismo. Pero, mientras elaboraba su respuesta y estimulado por la necesidad de comprender la revolución que se estaba desarrollando en Rusia, Lenin se vio de nuevo arrastrado por una dialéctica siempre en movimiento, llegando a la conclusión de que Pannekoek y Bujarin habían tenido razón, conclusión formulada en El Estado y la Revolución, redactada la víspera de la insurrección de Octubre.
En el libro de Bujarin El imperialismo y la economía mundial (1917), hay un nuevo intento para situar el curso hacia la expansión imperialista en las contradicciones económicas definidas por Marx; subraya la presión ejercida por la baja de la cuota de ganancia, pero también reconoce la necesidad de una extensión constante del mercado. Como Luxemburg y Lenin, el objetivo de Bujarin fue demostrar precisamente que el proceso de "globalización" imperialista había creado una economía mundial unificada, el capitalismo había cumplido su misión histórica y, a partir de ahí, ya solo podía entrar en decadencia. Es perfectamente coherente con la perspectiva subrayada por Marx cuando escribía que: "la tarea propia de la sociedad burguesa, es el establecimiento del mercado mundial, al menos en sus grandes líneas y de una producción basada en él" ([9]).
Así, contra los social-patriotas y los centristas que querían volver al statu quo de antes de la guerra, que habían falseado el marxismo para justificar sus apoyos a uno u otro de los campos beligerantes, los marxistas auténticos afirmaron unánimemente que ya no quedaba ni rastro de progresismo en el capitalismo y que su derrocamiento revolucionario se había puesto ya a la orden del día.
La época de la revolución proletaria
Ese mismo problema sobre el período histórico que se estaba viviendo volvió a plantearse en la Rusia de 1917, cumbre de la oleada internacional ascendente, respuesta del proletariado a la guerra. Como la clase obrera rusa, organizada en sóviets, se iba dando cuenta cada día más que el hecho de haberse quitado de encima al zarismo, no había resuelto ninguno de sus problemas fundamentales, las fracciones de derecha y de centro de la socialdemocracia organizaron una campaña contra el llamamiento de los bolcheviques a la revolución proletaria y a que los soviets dieran al traste no sólo con los restos zaristas, sino con toda la burguesía rusa que consideraba la revolución de Febrero como suya propia. La burguesía rusa estaba en esto apoyada por los mencheviques, los cuales retomaban los escritos de Marx para demostrar que el socialismo no podía construirse sino sobre un sistema capitalista plenamente desarrollado: como Rusia era un país muy atrasado, no podía ir más allá de la etapa de una revolución burguesa democrática y los bolcheviques no eran sino una banda de aventureros que querían hacer salto de pértiga con la historia. La respuesta de Lenin en las Tesis de abril fue una vez más coherente con su lectura de Hegel, quien ya en su tiempo había subrayado la necesidad de considerar el movimiento de la historia como un todo. Reflejaba al mismo tiempo su profundo compromiso internacionalista. Era, claro está, totalmente justo que las condiciones de la revolución tuvieran que madurar históricamente, pero la advenimiento de una nueva época histórica no se juzga por el rasero de tal o cual país por separado. El capitalismo, como lo demostró la teoría del imperialismo, era un sistema global y, por lo tanto, su declive y la necesidad de su derrocamiento maduraban también a una escala global: el estallido de la guerra imperialista mundial lo demostraba con creces. No había una Revolución Rusa aislada: la insurrección proletaria en Rusia no sería sino el primer paso hacia una revolución internacional o, como lo dijo Lenin en su discurso, que fue como una bomba, dirigido a los obreros y soldados que acudieron a recibirlo en su retorno del exilio en la estación de Finlandia de Petrogrado: "Estimados camaradas, soldados, marineros y obreros, soy feliz al saludar en vosotros la revolución rusa victoriosa, de saludaros como la vanguardia del ejército proletario mundial... No está lejos la hora en que, siguiendo en llamamiento de nuestro camarada Karl Liebknecht, los pueblos girarán sus armas contra los capitalistas explotadores... La revolución rusa realizada por vosotros ha abierto una nueva época. ¡Viva la revolución socialista mundial!"
Esa comprensión de que el capitalismo había realizado las condiciones necesarias para el advenimiento del socialismo y, a la vez, había entrado en su crisis histórica de senilidad - que son, de hecho, las dos caras de la misma moneda - está también contenida en la frase tan conocida de la Plataforma de la Internacional Comunista (IC) redactada en su Primer Congreso de marzo de 1919: "Ha nacido una nueva época. Época de disgregación del capitalismo, de su hundimiento interno. Época de la revolución comunista del proletariado" ([10]).
Cuando la izquierda revolucionaria internacionalista se reunió en el primer congreso de la IC, la agitación revolucionaria desencadenada por la revolución de Octubre estaba en su punto más culminante. Si bien es cierto que el levantamiento "espartaquista" de enero en Berlín había sido aplastado y Rosa Luxemburg y Karl Liebknecht brutalmente asesinados, la República de los soviets acababa de formarse en Hungría, en Europa y se producían huelgas de masas en amplias zonas de Norteamérica y de América del Sur. El entusiasmo revolucionario se plasmó entonces en los textos básicos que adoptó dicho Congreso. Como decía el discurso de Rosa Luxemburg en el Congreso de fundación del KPD, el amanecer de una nueva época significaba que la antigua distinción entre programa mínimo y programa máximo había dejado de ser válida, de modo que la tarea de organizarse en el seno del capitalismo mediante la actividad sindical y la participación en el parlamento para obtener reformas significativas había perdido su razón de ser. La crisis histórica del sistema capitalista mundial, plasmada no sólo en la guerra imperialista mundial, sino también en el caos económico y social que dejó dicha guerra tras sí, significaba que la lucha directa por el poder organizado en soviets estaba ahora al orden del día de una manera realista y urgente, y ese programa era válido en todos los países, incluidos los coloniales y semicoloniales. Además, la adopción de ese nuevo programa máximo sólo podría instaurarse mediante la ruptura completa con las organizaciones que habían representado a la clase obrera durante la etapa anterior, pero habían traicionado los intereses de ésta en cuanto tuvieron que pasar por la prueba de la historia, la prueba de la guerra y de la revolución, en 1914 y en 1917. Los reformistas de la socialdemocracia y la burocracia sindical se definían ahora como los lacayos del capital, y no como el ala derecha del movimiento obrero. El debate en el Primer congreso de la joven Internacional estaba abierto a las conclusiones más audaces que se estaban sacando de la experiencia directa del combate revolucionario. Aunque la experiencia rusa siguió un camino, en cierto modo diferente, los bolcheviques estuvieron atentos a los testimonios de la delegados de Alemania, Suiza, Finlandia, Estados Unidos, Gran Bretaña y de muchos otros lugares, que argumentaban que los sindicatos ya no sólo se habían vuelto inútiles, sino que se habían convertido en un obstáculo contrarrevolucionario directo, en engranajes del aparato de Estado, y que los obreros se organizaban cada día más fuera y en contra de ellos mediante la forma de organización de consejos en las fábricas y en los barrios. Y como la lucha de clases se centraba precisamente en los lugares de trabajo y en las calles, esos centros vivos de la lucha de clases y de la conciencia de clase, aparecían en los documentos oficiales de la IC, en contraste evidente con la cáscara vacía del parlamento, instrumento que además de ser algo inadaptado en la lucha por la revolución proletaria, es un instrumento directo de la clase dominante, utilizado para sabotear los consejos obreros, como se había demostrado claramente tanto en la Rusia de 1917 como en la Alemania de 1918. Igualmente, el Manifiesto de la IC era muy parecido a la posición desarrollada por Luxemburg de que las luchas nacionales estaban superadas y que las nuevas naciones se iban a convertir en simples peones de intereses imperialistas rivales. En esa fase, esas conclusiones revolucionarias extremas a la mayoría le parecían el resultado lógico de la apertura del nuevo período ([11]).
Debates en el Tercer congreso
Cuando se acelera la historia, y así fue a partir de 1914, los cambios más dramáticos pueden ocurrir en un año o dos. Cuando la IC se reunió para su Tercer Congreso, en junio-julio de 1921, la esperanza de una extensión inmediata de la revolución, tan presente durante el Primer Congreso, había recibido los golpes más rudos. Rusia había atravesado tres años de una guerra civil agotadora, y aunque los Rojos habían vencido militarmente a los Blancos, el precio pagado fue políticamente mortal: quedaron diezmadas amplias fracciones obreras entre las más avanzadas, el Estado "revolucionario" se había burocratizado hasta el extremo de que los soviets perdieron su control. Los rigores del "comunismo de guerra" y los excesos destructores del terror rojo acabaron por suscitar una revuelta abierta en la clase obrera: en marzo, estallaron huelgas masivas en Petrogrado, seguidas por el levantamiento armado de los marinos y los obreros de Kronstadt que llamaban al renacer de los soviets y a acabar con la militarización del trabajo y de las acciones represivas de la Checa (policía secreta). Pero la dirección bolchevique, amarrada al Estado, sólo vio en ese movimiento la expresión de la contrarrevolución blanca, aplastándolo en sangre y sin piedad. Todo eso era la expresión del aislamiento creciente del bastión ruso. La derrota ocurría después de las derrotas de las repúblicas soviéticas de Hungría y Baviera, las de las huelgas generales de Winnipeg, Seattle, Red Clydeside, a la de las ocupaciones de fábrica en Italia, del levantamiento del Ruhr en Alemania y de muchos otros movimientos de masas.
Cada día más conscientes de su aislamiento, el partido, asido al poder en Rusia, y otros partidos comunistas en otras partes, empezaron a recurrir a medidas desesperadas para extender la revolución, como la marcha del Ejército Rojo sobre Polonia y la Acción de Marzo en Alemania en marzo de 1921 - dos intentos fallidos de forzar el curso de la revolución sin desarrollo masivo de la consciencia de clase y de la organización necesarias para una verdadera toma del poder por la clase obrera. Durante ese tiempo, el sistema capitalista, a pesar de haber quedado desangrado por la guerra y con síntomas de una profunda crisis económica, logró estabilizarse en lo económico y social, gracias, en parte, al nuevo papel desempeñado por Estados Unidos como fuerza motriz industrial y financiera del mundo.
En el seno de la Internacional Comunista, el IIº Congreso ya había vivido el impacto de las derrotas precedentes. Eso se plasmó en la publicación por Lenin del folleto La Enfermedad infantil del comunismo que se distribuyó en el Congreso ([12]). En lugar de abrirse a la experiencia viva del proletariado mundial, la experiencia bolchevique - o una versión particular de ésta - era ahora presentada como modelo universal. Como los bolcheviques habían obtenido cierto éxito en la Duma después de 1905, la táctica del "parlamentarismo revolucionario" se presentaba como si tuviera una validez universal; como los sindicatos se habían formado hacía poco en Rusia y les quedaba algún resto todavía de vida proletaria... los comunistas de todos los países tenían que hacer el máximo por quedarse en los sindicatos reaccionarios e intentar conquistarlos eliminando a los burócratas corruptos. Junto a esta modificación de las tácticas sindical y parlamentaria, en oposición total con las corrientes comunistas de izquierda que las rechazaban, acabó llegando el llamamiento a construir partidos comunistas de masas, incorporando, en gran parte, a organizaciones como el USPD en Alemania y el Partido Socialista en Italia (PSI).
En el año 1921 aparecieron otras manifestaciones de deslizamiento hacia el oportunismo, del sacrificio de los principios y de los objetivos a largo plazo en aras de un éxito a corto plazo y del crecimiento cuantitativo en militantes. En lugar de una denuncia clara de los partidos socialdemócratas como agentes de la burguesía, se nos servía ahora la argucia de la "carta abierta" a esos partidos para "forzar a sus dirigentes a entablar batalla" o, si no lo hacían, quitarles así la careta ante sus miembros obreros. O sea, la adopción de una política de maniobras según la cual las masas tenían que ser en cierto modo engañadas para desarrollar su conciencia. A esas tácticas pronto les iba a seguir la proclamación del "Frente único" y la consigna con menos principios todavía de "Gobierno obrero", especie de coalición parlamentaria entre socialdemócratas y comunistas. Detrás de toda esta carrera por la influencia a toda costa está la necesidad del Estado "soviético" de enfrentarse a un mundo capitalista hostil, de encontrar un modus vivendi con el capitalismo mundial, a costa de un retorno a la práctica de la diplomacia secreta que había sido claramente condenada por el poder soviético en 1917 (en 1922, el Estado "soviético" firmaba un acuerdo secreto con Alemania, a la que incluso abasteció en armas que un año más tarde habrían de servir para aplastar a los obreros comunistas). Todo eso indicaba la aceleración de la trayectoria que se alejaba de la lucha por la revolución y se orientaba hacia la integración en el statu quo capitalista, no todavía definitiva, pero que señalaba ya el camino en la victoria de la contrarrevolución estalinista.
Eso no significaba, ni mucho menos, que toda claridad o debate serio sobre el periodo histórico hubiera desaparecido. Al contrario, los "comunistas de izquierda", reaccionando contra ese curso oportunista, iban a basar con todavía mayor solidez sus argumentos en la idea de que el capitalismo había entrado en un nuevo período: el programa del KAPD de 1920 empezaba por la proclamación de que el capitalismo se encontraba en su crisis histórica y que ponía al proletariado ante la opción "socialismo o barbarie" ([13]); ese mismo año, los argumentos de la Izquierda Italiana contra el parlamentarismo se basan en la idea de que las campañas por las elecciones al parlamento habían sido válidas en el período pasado, pero que la nueva época invalidaba esta práctica anterior. Incluso entre las voces "oficiales" de la Internacional seguía habiendo verdaderas tentativas de comprender las características y las consecuencias del nuevo período.
El Informe y las Tesis sobre la situación mundial presentados por Trotski ante el IIIº Congreso de junio-julio de 1921 ofrecían un análisis muy lúcido de los mecanismos a los que recurría un capitalismo enfermo para asegurar su supervivencia en el nuevo período - especialmente el recurso al crédito y al capital ficticio. Analizando los primeros signos de una reanudación de posguerra, el informe de Trotski sobre la crisis económica mundial y las nuevas tareas de la Internacional Comunista planteaba así las cosas: "¿Cómo se realiza, cómo se explica el boom? En primer término, por causas económicas: las relaciones internacionales han sido reanudadas, aunque en proporciones restringidas, y por todas partes observamos demandas de las mercancías más variadas. En segundo término por causas político-financieras: los gobiernos europeos sintieron un miedo mortal por la crisis que se produciría después de la guerra, y recurrieron a todas las medidas para sostener el boom artificial creado por la guerra durante el período de desmovilización. Los gobiernos continuaron poniendo en circulación papel moneda en gran cantidad, lanzándose en nuevos empréstitos, regulando los beneficios, los salarios y el precio del pan, cubriendo así una parte de los salarios de los obreros desmovilizados, disponiendo de los fondos nacionales, creando una actividad económica artificial en el país. De este modo, durante todo este intervalo, el capital ficticio seguía creciendo, sobre todo en los países cuya industria bajaba" ([14]).
Toda la vida del capitalismo desde entonces no ha hecho sino confirmar ese diagnóstico de un sistema que no puede mantenerse a flote si no es conculcando sus propias leyes económicas. Esos textos procuraban también profundizar en la comprensión de que sin revolución proletaria, el capitalismo desencadenaría sin lugar a dudas nuevas guerras más destructoras todavía (por mucho que las conclusiones que se sacaban de un enfrentamiento inminente entre la antigua potencia británica y la potencia norteamericana distaban mucho de poderse verificar, aunque no les faltaran fundamento). No obstante, la clarificación más importante de ese documento y de otros era la conclusión de que el advenimiento del nuevo período no significaba que la decadencia, la crisis económica abierta y la revolución serían simultáneas - una ambigüedad que puede encontrarse en la fórmula original de la IC en 1919, "Ha nacido una nueva época", que podía interpretarse como que el capitalismo había entrado simultáneamente en una crisis económica "final", y en una fase ininterrumpida de conflictos revolucionarios. Ese avance en la comprensión se plasma quizás más claramente en el texto de Trotski Las enseñanzas del Tercer Congreso y la IC, redactado en julio de 1921. Así empezaba: "Las clases tienen su origen en el proceso de producción. Son capaces de vivir mientras desempeñen el papel necesario en la organización común del trabajo. Las clases se tambalean si sus condiciones de existencia están en contradicción con el desarrollo de la producción, o sea el desarrollo de la economía. En esta situación se encuentra hoy la burguesía. Eso no significa ni mucho menos que la clase que ha perdido sus raíces y que se ha vuelto parásita tenga que desaparecer inmediatamente. Aunque los cimientos de la dominación de clase son la economía, las clases se mantienen gracias a los aparatos y órganos del Estado político: ejércitos, policía, partido, tribunales, prensa, etc. Gracias a esos órganos, la clase dominante puede conservar el poder durante años y años incluso cuando ya se ha vuelto un obstáculo directo para el desarrollo social. Si ese estado de cosas se prolonga por mucho tiempo, la clase dominante puede arrastrar en su caída al país y a la nación que domina... La representación puramente mecánica de la revolución proletaria, que tiene únicamente como punto de partida la ruina constante de la sociedad capitalista, llevaba a algunos grupos de camaradas a la teoría falsa de la iniciativa de unas minorías que haría derrumbarse, gracias a su atrevimiento, "los muros de la pasividad de los proletarios" y los ataques incesantes de la vanguardia del proletariado como nuevo método de combate en las luchas y el empleo de métodos de rebeliones armadas. Ni qué decir tiene que esa especie de teoría de la táctica no tiene nada que ver con el marxismo" ([15]).
Así pues, el inicio del declive no excluía la posibilidad de recuperaciones económicas, ni retrocesos del proletariado. Evidentemente, nadie podía entonces darse cuenta de hasta qué punto las derrotas de 1919-21 habían sido ya decisivas y existía una ardiente necesidad de clarificarse sobre lo que había que hacer entonces, en una nueva época pero no en una situación inmediata de revolución. Un texto separado, Tesis sobre la táctica, adoptado por el Congreso, planteaba con razón la necesidad de que los partidos comunistas participaran en las luchas defensivas para así desarrollar la confianza y la conciencia de la clase obrera, y esto, con el reconocimiento de que la decadencia y la revolución no eran, ni mucho menos, sinónimos, era un rechazo necesario de la "teoría de la ofensiva" que había justificado el método semigolpista de la Acción de Marzo. Esta teoría según la cual, al estar maduras las condiciones objetivas, el partido comunista debía llevar a cabo una ofensiva insurreccional más o menos permanente para empujar las masas a la acción, era sobre todo defendida por la izquierda del partido comunista alemán, por Béla Kun y otros, y no, como se ha dicho a menudo erróneamente, por la izquierda comunista cabalmente hablando, por mucho que el KAPD y otros elementos cercanos no fueran claros sobre este asunto ([16]).
Sobre eso, las intervenciones de las delegaciones del KAPD en el Tercer Congreso son de lo más instructivas. En contradicción con la etiqueta de "sectario" que se le había aplicado en las Tesis sobre la táctica, la actitud del KAPD en el Congreso fue un modelo de la manera responsable con la que una minoría debía comportarse en una organización proletaria. Aunque dispusieron de un tiempo muy restringido para sus intervenciones y tuvieran que soportar las interrupciones y sarcasmos de los defensores de la línea oficialista, el KAPD se consideraba como participante pleno en el desarrollo del Congreso y sus delegados estaban dispuestos a subrayar los puntos de acuerdo cuando los había; no estaban en absoluto interesados en hacer alarde de sus divergencias por sí mismas, que es la esencia misma de la actitud sectaria ([17]). Por ejemplo, en la discusión sobre la situación mundial, algunos delegados del KAPD compartían muchos aspectos del análisis de Trotski, en especial, por ejemplo, la noción de que el capitalismo estaba reconstruyéndose en lo económico y recuperando el control en lo social. Seeman puso, por ejemplo, de relieve la capacidad de la burguesía internacional para dejar de lado temporalmente sus rivalidades interimperialistas para enfrentar el peligro proletario, en Alemania sobre todo.
Lo que eso significa (pues el informe de Trotski y las "Tesis sobre la situación mundial" estaban en gran parte orientadas a rechazar la "teoría de la ofensiva" y a sus partidarios) es que el KAPD no pensaba que una estabilización del capital fuera imposible ni que la lucha debiera ser ofensiva a cada instante. Y eso lo dijo explícitamente en múltiples intervenciones.
Sachs, en su respuesta a la presentación de Trotski sobre la situación económica mundial, dice lo siguiente: "Hemos visto ayer en detalle cómo se imagina el camarada Trotski - y todos los que están aquí creo que están de acuerdo con él - las relaciones entre, por un lado, las pequeñas crisis y los pequeños periodos de auge cíclicos y momentáneos, y, por otro lado, el problema del auge y de la decadencia del capitalismo, considerado en grandes períodos históricos. Estaremos todos de acuerdo en que la gran curva [de la economía] que iba hacia arriba va ahora irresistiblemente hacia abajo y que dentro de esa gran curva, tanto cuando subía como ahora que está bajando, hay oscilaciones" ([18]).
O sea que cualesquiera que hayan sido las ambigüedades del KAPD en su idea sobre "la crisis mortal", no por eso consideraba que la apertura de la decadencia acarreaba un hundimiento repentino y definitivo de la vida económica del capitalismo.
La intervención de Hempel sobre la táctica de la Internacional muestra claramente que la acusación de "sectario" al KAPD por su supuesto rechazo de las luchas defensivas y su pretendido llamamiento a la ofensiva en todo momento era falsa: "Veamos ahora la cuestión de las acciones parciales. Nosotros afirmamos que no rechazamos ninguna acción parcial. Decimos: cada acción, cada combate, puesto que es una acción, debe ser puesto a punto, llevado hacia adelante. No se puede decir: rechazamos este o aquel. El combate que surge de las necesidades económicas de la clase obrera, ese combate debe llevarse hacia delante por todos los medios. Y precisamente en países como Alemania, Inglaterra y los demás países de democracia burguesa que han sufrido durante 40 o 50 años una democracia burguesa y sus efectos, la clase obrera debe ante todo acostumbrarse a las luchas. Las consignas deben corresponder a las acciones parciales. Tomemos un ejemplo: en una empresa, en diferentes empresas, estalla una huelga, englobando a un ámbito pequeño. Ahí la consigna no va a ser, desde luego: lucha por la dictadura del proletariado. Sería algo absurdo. Las consignas deben adaptarse también a las relaciones de fuerza, a lo que puede esperarse en un lugar determinado" ([19]).
Tras muchas de esas intervenciones, había, sin embargo, la insistencia del KAPD en que la IC no iba lo bastante lejos para comprender el nuevo período abierto en la vida del capitalismo y, por lo tanto, en la lucha de clases. Sachs, por ejemplo, tras haber expresado su acuerdo con Trotski sobre la posibilidad de reanudaciones temporales, defendió que "lo que no aparece en estas Tesis... es precisamente el carácter fundamentalmente diferente de nuestra época de decadencia respecto a la anterior de auge del capitalismo considerado en su totalidad" ([20]) lo cual tenía consecuencias en cómo iba a sobrevivir el capitalismo a partir de entonces: "el capital reconstruye su poder destruyendo la economía" ([21]), un enfoque visionario sobre cómo iba a continuar el capitalismo como sistema en el siglo. Hempel, en la discusión sobre la táctica, extrae las consecuencias del nuevo período para las posiciones políticas que los comunistas deben defender, especialmente sobre las cuestiones sindical y parlamentaria en la táctica. Contrariamente a los anarquistas, a los que a menudo se ha asimilado al KAPD, Hempel insiste en que el uso del parlamento y de los sindicatos se justificaba plenamente en el periodo anterior: "... si recordamos las tareas que tenía el viejo movimiento obrero, o mejor dicho, el movimiento obrero anterior a la época de la irrupción de la revolución directa, aquel tenía la tarea, por un lado, mediante las organizaciones políticas de la clase obrera, los partidos, de mandar a delegados al parlamento y a las instituciones que la burguesía y la burocracia habían dejado abiertas a la representación de la clase obrera. Era una de sus tareas. Eso fue provechoso y entonces era justo. Las organizaciones económicas de la clase obrera tenían, por su parte, la tarea de preocuparse por mejorar la situación del proletariado en el seno del capitalismo, por animar a la lucha y negociar cuando la lucha cesaba... ésas eran las tareas de las organizaciones obreras antes de la guerra. Pero llegó la revolución; y aparecieron otras tareas. Las organizaciones obreras no podían limitarse a luchar por aumentos de salarios y satisfacerse con eso; ya no pudieron seguir planteándose - como fin principal - estar representadas en el parlamento y obtener mejoras para la clase obrera" ([22]).
y además: "... tenemos la experiencia constantemente de que todas las organizaciones de trabajadores que toman ese camino, por muy revolucionarios que sean sus discursos, acaban zafándose en las luchas decisivas" ([23]),
y por eso la clase obrera necesitaba crear nuevas organizaciones capaces de expresar la necesidad de la auto-organización del proletariado y de la confrontación directa con el Estado y el capital; esto era válido tanto para las pequeñas luchas defensivas como para las luchas masivas más amplias. En otro lugar, Bergmann define a los sindicatos como engranajes del Estado y muestra que es ilusorio querer conquistarlos: "Básicamente nuestro parecer es que hay que separarse de los viejos sindicatos. No porque tengamos sed destructiva, sino porque hemos comprobado que esas organizaciones se han convertido en el peor sentido de la expresión, en órganos del Estado capitalista para reprimir la revolución" ([24]).
En el mismo sentido, Sachs criticó la regresión hacia la noción de partido de masas y la táctica de la "carta abierta" a los partidos socialdemócratas. Eran regresiones hacia prácticas socialdemócratas y formas de organización superadas o, peor todavía, hacia los partidos socialdemócratas mismos que se habían pasado al enemigo.
*
* *
En general, la Historia la escriben los vencedores o, al menos, quienes aparecen como tales. En los años que siguieron al Tercer Congreso, los partidos comunistas oficiales siguieron siendo organizaciones capaces de granjearse la lealtad de millones de obreros, y el KAPD, por su parte, estalló rápidamente en diversas fracciones, pocas de entre las cuales lograron mantener la claridad con la que sus representantes se habían expresado en Moscú en 1921. A partir de entonces, aparecieron en primer plano, sí, errores verdaderamente sectarios, especialmente la decisión precipitada de la tendencia de Essen del KAPD, en torno a Gorter, de fundar una "cuarta internacional" (la KAI o Internacional Comunista Obrera), cuando lo que sí era necesario en una fase de retroceso de la revolución era desarrollar una fracción internacional que combatiera contra la degeneración de la Tercera Internacional. Ese entierro prematuro de la Internacional Comunista vino lógicamente acompañado de un cambio en el análisis de la Revolución de Octubre, que empezó poco a poco a ser considerada como una revolución burguesa. La idea de la tendencia Schröder en la KAI de que en la época de la "crisis mortal", las luchas por el salario eran oportunistas, era también sectaria; otras corrientes empezaron incluso a cuestionar la existencia de un partido político del proletariado, originando lo que se ha dado en llamar "consejismo". Esas expresiones del debilitamiento y la fragmentación más general de la vanguardia revolucionaria eran el producto de una derrota y de una contrarrevolución que se estaban agravando. Al mismo tiempo, el mantenimiento, durante ese período, de los partidos comunistas como organizaciones de masas influyentes era también el resultado de la contrarrevolución burguesa, pero con esa terrible particularidad de que esos partidos se había puesto en la vanguardia de esa contrarrevolución, junto a los carniceros fascistas y democráticos. Por un lado, las posiciones más claras del KAPD y de la Izquierda Italiana, productos de los momentos más álgidos de la revolución y sólidamente amarrados a la teoría del declive del capitalismo, no desaparecieron, en gran parte, gracias al trabajo paciente de los pequeños grupos de revolucionarios, a menudo muy aislados. Cuando las brumas de la contrarrevolución empezaron a disiparse, esas posiciones encontraron una nueva generación de revolucionarios y se convirtieron en adquisiciones fundamentales sobre las cuales el futuro partido de la revolución deberá construirse.
Gerrard
[1]) Carta a Konstantin Zetkin, finales de 1914, citada por J.P. Nettl, en Vida y obra de Rosa Luxemburg (en francés), ed. Maspero, Tomo II, p. 593.
[2]) Sería interesante, sin embargo, investigar más a fondo sobre los intentos actuales en el seno del movimiento anarquista por analizar el significado de la guerra.
[3]) "Lenin's Encounter with Hegel after Eighty Years: A Critical Assessment [119]", https://thecommune.wordpress.com/ideas/lenins-encounter-with-hegel-after... [120].
[4]) V. I. Lenin, El socialismo y la guerra (La actitud del POSDR ante la guerra (1915), https://www.marxists.org/espanol/lenin/obras/1910s/1915sogu.htm [121].
[5]) Capítulo anexo "Tesis sobre las tareas de la socialdemocracia", https://marxists.org/francais/luxembur/junius/rljif.html [122].
[6]) Nashe Slovo, 4/2/1916, traducido del inglés por nosotros.
[7]) "El reparto del mundo entre las grandes potencias", https://marxists.org/francais/lenin/works/1916/vlimperi/vlimp6.htm [123].
[8]) Hacia una teoría del Estado imperialista, 1915, traducido del inglés por nosotros.
[9]) Carta de Marx a Engels, 8 de octubre de 1858, traducido de la versión francesa, Editions Sociales, tomo V.
[10]) https://marxists.org/francais/inter_com/1919/ic1_19190300d.htm [124].
[11]) Para más elementos sobre la discusión del Primer Congreso de la International, ver el artículo de la Revista Internacional no 123 "La teoría de la decadencia en la médula del materialismo histórico - De Marx a la Izquierda Comunista (II)". https://es.internationalism.org/rinte123/decadencia.htm [125].
[12]) Señalemos que ese documento no quedó sin respuesta ni críticas, por ejemplo la Carta abierta al camarada Lenin de Gorter, en francés e inglés en https://www.marxists.org/francais/gorter/index.htm [126].
[13]) "La crisis económica mundial, nacida de la guerra mundial, con sus efectos económicos y sociales monstruosos y cuyo conjunto produce una brutal impresión de un campo de ruinas de unas dimensiones descomunales, significa una sola cosa: que ha empezado el crepúsculo de los dioses del orden mundial burgués-capitalista. No se trata hoy de una de esas crisis económicas periódicas, típicas del modo de producción capitalista; es la crisis del capitalismo mismo; convulsas sacudidas del organismo social todo, estallido formidable de los antagonismos de clases de una dureza nunca antes vista, miseria general para amplias capas populares, todo eso es una advertencia fatídica a la sociedad burguesa. Es cada día más evidente que la oposición entre explotadores y explotados no hace más que incrementarse, que la contradicción entre capital y trabajo, de la que toman cada día más conciencia incluso capas sociales hasta ahora indiferentes al proletariado, no puede resolverse. El capitalismo ha hecho la experiencia de su fiasco definitivo; se ha reducido él solo a la nada en la guerra de bandidaje imperialista, ha creado el caos, cuya prolongación insoportable coloca al proletariado ante la alternativa histórica: caída en la barbarie o construcción de un mundo socialista", Programa del Partido Comunista Obrero de Alemania (KAPD), mayo de 1920 [127] (en francés).
[14]) https://www.marxists.org/espanol/trotsky/ceip/economicos/lasituacionmundial.htm#_ftn1 [128].
[15]) Traducido del francés https://marxists.org/francais/trotsky/oeuvres/1921/07/lt19210712.htm [129]
[16]) Por ejemplo, el párrafo introductorio al programa del KAPD, citado en la nota, puede interpretarse fácilmente como si describiera una crisis final y definitiva del capitalismo y, respecto al peligro de golpismo, ciertas actividades del KAPD durante la Acción de Marzo cayeron sin lugar a dudas en esa tendencia: por ejemplo, la alianza con el VKPD en el uso de sus miembros desempleados para intentar arrastrar literalmente por la fuerza a obreros a unirse a la huelga general, y en sus relaciones ambiguas con las fuerzas armadas "independientes" dirigidas por Max Hoelz y otros. Ver también la intervención de Hempel en el Tercer Congreso - en La gauche allemande, en francés, p. 41 -, quien reconoce que la Acción de Marzo no habría podido echar abajo al capitalismo pero insiste también en la necesidad de lanzar una consigna de derrocamiento del gobierno, una posición que parece no tener coherencia, pues para el KAPD, estaba totalmente excluido defender un Gobierno "obrero" del tipo que fuera sin la dictadura del proletariado.
[17]) La actitud de Hempel hacia los anarquistas y los sindicalistas-revolucionarios estaba también exenta de espíritu sectario, subrayando la necesidad de trabajar con todas las expresiones auténticamente revolucionarias de esa corriente (ver La izquierda Alemana, pp. 44-45).
[18]) La Izquierda alemana, p. 21, editado por Invariance, la Vieille Taupe, 1973.
[19]) Ídem., p. 40.
[20]) Ídem., p. 21.
[21]) Ídem., p. 22.
[22]) Ídem., p. 33.
[23]) Ídem., p. 34.
[24]) Ídem., p. 56.
Series:
Herencia de la Izquierda Comunista:
La Izquierda comunista en Rusia (II) - El Manifiesto del Grupo Obrero del Partido Comunista Ruso
- 3560 lecturas
Publicamos la primera parte del Manifiesto en el número anterior de la Revista Internacional. Recuérdese que el Grupo Obrero del Partido Comunista Ruso, del que es cuyo emanación este Manifiesto, forma parte de lo que se llama Izquierda Comunista, constituida de corrientes de izquierda surgidas en respuesta a la degeneración oportunista tanto de los partidos de la Tercera Internacional como del poder de los soviets en Rusia.
Los dos capítulos siguientes de este documento que aquí publicamos son una crítica incisiva de la política oportunista del Frente único y de la consigna de Gobierno obrero. Situando esta crítica en su contexto histórico, el Manifiesto se empeña realmente en el intento de comprender las implicaciones del cambio de período histórico. Considera que el nuevo período ha hecho caduca cualquier política de alianza con fracciones de la burguesía, dado que estas son ya todas igualmente reaccionarias. Del mismo modo, sostener alianzas con organizaciones como la socialdemocracia, que ya había demostrado su traición, no puede sino conducir a un debilitamiento del proletariado. Además, el Manifiesto deja perfectamente claro que en el nuevo período, ya no es la lucha por reformas lo que está a la orden del día, sino la lucha por la conquista del poder. Sin embargo, la rapidez con la que se produjeron cambios históricos considerables no permitió, ni siquiera a los revolucionarios más clarividentes, tomar la distancia necesaria para entender a fondo las implicaciones precisas. Eso también le ocurre al Grupo Obrero, que no hace la diferencia entre lucha por reformas y lucha económica de resistencia del proletariado frente a los ataques permanentes del capital. No se niega a participar en ellas, por solidaridad, pero juzga, sin embargo, que solo la toma del poder puede liberar al proletariado de sus cadenas, sin tener en cuenta el hecho de que lucha económica y política son un todo.
Y, ante la limitación de la libertad de palabra impuesta al proletariado, incluso después de acabada la guerra civil, el Manifiesto reacciona muy firme y lúcidamente dirigiéndose a los dirigentes: "¿cómo quieren solucionar la gran tarea de la organización de la economía social sin el proletariado?".
El frente unido socialista
Antes de examinar el contenido de esta cuestión, es necesario recordar las condiciones en que se discutieron y aceptaron las tesis del camarada Zinoviev en Rusia sobre el Frente Único. Del 19 al 21 de diciembre de 1921 se celebró la Duodécima Conferencia del PCR (bolchevique), en la que se planteó la cuestión del Frente Único. Hasta entonces, no se había discutido sobre ese tema en las reuniones del Partido, ni escrito nada en la prensa. Sin embargo, en la Conferencia, el camarada Zinoviev lanzó duros ataques y la Conferencia estuvo tan sorprendida que cedió inmediatamente y aprobó las tesis a mano alzada. No recordamos esta circunstancia para ofender a nadie, sino sobre todo para llamar la atención sobre el hecho de que, por una parte, la táctica del Frente Único se discutió de una manera muy precipitada, casi "militarmente", y que por otra parte, en la misma Rusia, se realiza de forma muy particular.
El PCR (bolchevique) fue el promotor de esta táctica en el Komintern ([1]). Convenció a los camaradas extranjeros que nosotros, revolucionarios rusos, vencimos precisamente gracias a esa táctica del Frente Único y que fue elaborada en Rusia en base a la experiencia de todo el período prerrevolucionario, y especialmente a partir de la experiencia de la lucha de los bolcheviques contra los mencheviques.
Lo único que conocían los camaradas venidos de los diferentes países, es que el proletariado ruso había triunfado, y ellos también querían vencer a la burguesía. Entonces se les explicó que el proletariado ruso había vencido gracias a la táctica del Frente Único. ¿Cómo hubieran podido no aprobar esa táctica? Otorgaron su confianza a la afirmación de que la victoria de la clase obrera rusa había sido el resultado de la táctica del Frente Único. No podían hacer de otra forma, ya que no conocían la historia de la Revolución Rusa. El camarada Lenin condenó un día muy duramente a quienes se fían simplemente de las palabras, pero probablemente no quería decir que no había que confiar en su palabra.
¿Qué conclusión podemos sacar entonces de la experiencia de la Revolución Rusa?
Hubo una época en la que los bolcheviques apoyaban un movimiento progresista contra la autocracia:
a) "la socialdemocracia debe apoyar a la burguesía mientras ésta sea revolucionaria o se oponga al zarismo";
b) "por eso la socialdemocracia debe ser favorable al despertar de una conciencia política de la burguesía rusa pero, por otra parte, se ve obligada a denunciar el carácter limitado y la insuficiencia del movimiento de emancipación de la burguesía por todas las partes donde se expresa" (Resolución del IIº Congreso del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, "De la actitud hacia los liberales", agosto de 1903).
La Resolución del IIIer Congreso, que se celebró en abril de 1905, reproduce esos dos puntos, recomendando a los camaradas:
1) explicar a los obreros el carácter contrarrevolucionario y antiproletario de la corriente burgués-demócrata cualesquiera que sean sus matices, de los liberales moderados representados por las amplias capas de grandes propietarios y empresarios hasta la corriente más radical que incluye la "Unión de la Emancipación" y los diversos grupos de gentes de profesiones liberales;
2) luchar así vigorosamente contra cualquier intento por parte de la democracia burguesa de recuperar el movimiento obrero y hablar en nombre del proletariado y sus distintos grupos. Desde 1898, la socialdemocracia era favorable a un "Frente Unido" (como ahora se dice) con la burguesía. Pero este frente unido conoció 3 fases:
a) en 1901, la socialdemocracia apoya cualquier "movimiento progresista" opuesto al régimen existente;
b) en 1903, se da bien cuenta de la necesidad de "ir más allá de los límites del movimiento de la burguesía";
c) en 1905, en abril, da pasos concretos aconsejando vivamente a los camaradas que denuncien "el carácter contrarrevolucionario y antiproletario de la corriente burgués-demócrata cualesquiera que sean sus matices", disputándole vigorosamente la influencia sobre el proletariado.
Pero cualesquiera que hayan sido las formas de apoyo a la burguesía, no cabe duda de que durante un determinado período, antes de 1905, los bolcheviques formaron un frente unido con la burguesía.
¿Y qué pensaríamos de un "revolucionario" que, en función de la experiencia rusa, hubiera propuesto un frente unido con la burguesía hoy?
En el mes de septiembre de 1905, la Conferencia convocada especialmente para discutir la cuestión de la "Duma de Bulyguin" definió así su actitud hacia la burguesía: "A través de esa ilusión de una representación del pueblo, la autocracia aspira a ligarse una gran parte de la burguesía cansada del movimiento obrero y que quiere orden; al asegurarse de su interés y de su apoyo, la autocracia tiene por objeto aplastar el movimiento revolucionario del proletariado y del campesinado."
La Resolución de los bolcheviques propuesta al Congreso de unificación del POSDR (abril de 1906) revela el secreto del cambio de política de los bolcheviques, de su apoyo pasado a la burguesía a la lucha contra ella: "En cuanto a la clase de los grandes capitalistas y propietarios, puede observarse su paso muy rápido de la oposición a un acuerdo con la autocracia para aplastar juntos la revolución".
Como "la tarea principal de la clase obrera en el momento actual de la revolución democrática es finalizar esta revolución", es necesario formar "un frente unido" con partidos que también lo desean. Por eso renunciaron los bolcheviques a cualquier acuerdo con los partidos a la derecha del Partido Cadete, y concluyeron pactos con los partidos a su izquierda, o sea los social-revolucionarios (SR), los socialistas populares (NS) y los laboristas, y construyeron entonces "un Frente unido socialista" en la lucha consecuente por la revolución democrática.
¿Era justa la táctica de los bolcheviques en aquel entonces? No creemos que entre los combatientes activos de la Revolución de Octubre haya gente que impugne la validez de aquella táctica. Constatamos, pues, que entre 1906 y 1917 incluido, los bolcheviques predicaron "un Frente unido socialista" en la lucha por una marcha consecuente de la revolución democrática hasta la formación de un Gobierno revolucionario provisional que hubiera debido convocar una Asamblea Constituyente.
Nunca nadie ha considerado ni ha podido considerar aquella revolución como proletaria, socialista; todos entendieron bien que era burguesa-democrática; y sin embargo, los propios bolcheviques propusieron y siguieron la táctica del "Frente unido socialista" uniéndose en la práctica con los SR, los mencheviques, los NS y los laboristas.
¿Cuál fue la táctica de los bolcheviques cuando se planteó la cuestión si se debía luchar por la revolución democrática o por la revolución socialista? ¿La lucha por el poder de los consejos exige también un "Frente unido socialista"?
Los revolucionarios marxistas siguen considerando el partido de los social-revolucionarios como una "fracción democrático-burguesa" con "fraseología socialista ambigua"; consideración que ha sido confirmada en gran parte por su actividad durante toda la revolución hasta ahora. Como fracción democrático-burguesa, ese partido no podía proponerse la tarea práctica de una lucha por la revolución socialista, por el socialismo; pero pretendió, utilizando una terminología "socialista ambigua", impedir esa lucha a toda costa. Si es así (¡y así es!), la táctica que debía llevar el proletariado insurrecto a la victoria no podía ser la del Frente unido socialista, sino la del combate sin miramientos, contra las fracciones burguesas con terminología socialista confusa. Solo esa lucha podía conducir a la victoria, y así fue. No triunfó el proletariado ruso aliándose a los social-revolucionarios, a los populistas y a los mencheviques, sino luchando contra ellos.
Cierto es que en octubre, los bolcheviques consiguieron provocar escisiones en los partidos SR ([2]) y menchevique ([3]), liberando las masas obreras de una terminología socialista oscura, y pudieron entonces actuar con esas escisiones [de izquierda], pero eso no puede considerarse como un Frente unido con fracciones burguesas.
¿Qué nos enseña la experiencia rusa?
1) En algunos momentos históricos, es necesario formar un "Frente unido" con la burguesía en los países donde la situación es más o menos similar a la que existía en Rusia antes de 1905.
2) En los países donde la situación es más o menos similar a la de Rusia entre 1906 y 1917, es necesario renunciar a la táctica del "Frente unido" con la burguesía y seguir la táctica del "Frente unido socialista".
En los países donde se trata de una lucha directa para la toma del poder por el proletariado, es necesario abandonar la táctica del "frente unido socialista" e informar al proletariado que "las fracciones burguesas con fraseología socialista ambigua" - o sea actualmente todos los partidos de la Segunda Internacional - irán con las armas en la mano para defender el sistema capitalista cuando llegue el momento decisivo.
Es necesario, para la unificación de todos aquellos elementos revolucionarios que tienen como objetivo el derribo de la explotación capitalista mundial, que se alineen con el Partido Comunista Obrero de Alemania (KAPD), el Partido Comunista Obrero de Holanda y demás partidos que se adhieren a la IVa Internacional ([4]). Es necesario que todos los elementos revolucionarios proletarios auténticos se liberen de lo que los encarcela: los partidos de la Segunda Internacional, de la Internacional Dos y media ([5]) y de su "fraseología socialista ambigua". La victoria de la revolución mundial es imposible sin la ruptura de principios y la lucha sin cuartel contra las caricaturas burguesas del socialismo. Los oportunistas y los social-chauvinistas, lacayos de la burguesía y por lo tanto enemigos directos de la clase obrera, se han convertido, sobre todo hoy vinculados como lo están a los capitalistas, en opresores armados en sus propios países y en los países extranjeros (véase el Programa del PCR bolchevique). Tal es por lo tanto la verdad sobre la táctica de Frente único socialista que, tal como lo defienden las Tesis del Ejecutivo de la IC, se basaría en la experiencia de la Revolución rusa, cuando no es en realidad sino una táctica oportunista. Semejante táctica de colaboración con los enemigos declarados de la clase obrera, que oprimen con las armas en la mano el movimiento revolucionario del proletariado en todos los países, está en contradicción flagrante con la experiencia de la Revolución rusa. Para permanecer bajo la bandera de la revolución social, es necesario realizar un "frente unido" en contra de la burguesía y sus lacayos socialistas de la Segunda Internacional y de la Dos y media.
Como queda dicho más arriba, la táctica del "frente unido socialista" conserva toda su validez revolucionaria en los países donde el proletariado, respaldado por la burguesía, lucha contra la autocracia y por la revolución burguesa-democrática.
Allí donde el proletariado aún combate la autocracia a la cual también se opone la burguesía, es necesario seguir la táctica del "frente unido" con la burguesía.
Cuando el Komintern exige de los partidos comunistas de todos los países que sigan a toda costa la táctica de frente unido socialista, se trata de una exigencia dogmática que entorpece la realización de las tareas concretas en adecuación con las condiciones de cada país y daña incontestablemente todo el movimiento revolucionario del proletariado.
Sobre las Tesis del Ejecutivo de la Internacional Comunista
Las tesis que se publicaron en su tiempo en la Pravda muestran claramente cómo comprenden esta táctica los "teóricos" de la idea del "frente único socialista". Dos palabras sobre la expresión "frente único". Cada cual sabe hasta qué punto eran "populares" en Rusia en 1917 los social-traidores de todos los países y en particular Scheidemann, Noske y Cía. Los bolcheviques, los elementos de base del partido que tenían poca experiencia, gritaban a cada esquina: "¡A ustedes, traidores pérfidos de la clase obrera, los colgaremos de postes telegráficos! ¡Es de ustedes la responsabilidad del baño de sangre internacional en el que ahogaron a los trabajadores de todos los países! ¡Ustedes asesinaron a Rosa Luxemburg y Liebknecht! Gracias a su acción violenta, las calles de Berlín se llenaron con la sangre de los obreros que se habían alzado contra la explotación y la opresión capitalistas. Son ustedes los autores de la paz de Versalles; han causado innumerables heridas al movimiento proletario internacional, porque lo traicionan a cada instante."
Es necesario añadir también que no se decidió proponer a los obreros comunistas el "frente único socialista", o sea el frente único con los Noske, Scheidemann, Vandervelde, Branting y Cía. Semejante frente único debe, de una forma u otra, avanzar escondiéndose y así se procedió. Las tesis no se titulan simplemente "El frente único socialista", sino "Tesis sobre el frente único del proletariado y sobre la actitud respecto a los obreros que pertenecen a la Segunda Internacional, a la Internacional Dos y media y a la de Ámsterdam, así como respecto a los obreros que se adhieren a organizaciones anarquistas y sindicalistas". ¿Por qué tanta salsa? Miren por donde, resulta que el camarada Zinoviev, el mismo que hace algún tiempo invitaba a colaborar en el entierro de la Segunda Internacional, invita ahora a unirse en matrimonio con ésta. Esto es lo que explica ese título interminable. En realidad, de lo que se habló no fue de acuerdos con los obreros, sino con los partidos de la Segunda Internacional y de la Dos y media. Cualquier obrero sabe, incluso si nunca ha vivido en la emigración, que los partidos están representados por su Comité Central, donde precisamente se sientan los Vandervelde, Branting, Scheidemann, Noske y Cía. Así pues, también es con ellos con los que habrá que ponerse de acuerdo. ¿Quién fue a Berlín a la Conferencia de las tres Internacionales? ¿A quién se confió en cuerpo y alma la Internacional Comunista? A Wels, a Vandervelde, etc.
¿Se buscó, en cambio, un acuerdo con el KAPD, puesto que el camarada Zinoviev defiende que en él están los elementos proletarios más valiosos? No. Y, sin embargo, el KAPD lucha para organizar la conquista del poder por el proletariado.
Es cierto que el camarada Zinoviev afirmó en las tesis que no se busca una fusión de la Internacional Comunista con la Segunda Internacional, recordando la necesidad de la autonomía organizativa: "La autonomía absoluta y la independencia total de exponer sus posiciones para cada partido comunista que concluye tal o cual acuerdo con los partidos de la Segunda Internacional y de la Dos y media".
Los comunistas se imponen la disciplina en la acción, pero deben conservar el derecho y la posibilidad - no solamente antes y después de la acción sino también durante ella, si es necesario - de pronunciarse sobre la política de las organizaciones obreras sin excepción. Al defender la consigna "de la unidad máxima de todas las organizaciones obreras en cualquier acción práctica contra el frente capitalista, los comunistas no pueden renunciar a exponer sus posiciones" (véanse las tesis del CC de la Komintern para la conferencia del PCR de 1921).
Antes de 1906, hubo en el Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia dos fracciones que tenían tanta autonomía como la que prevén las tesis del Komintern citadas más arriba.
Disciplina en las negociaciones y autonomía de juicio son reconocidas formalmente por los estatutos del PCR (bolchevique) en la vida interna del partido. Se debe hacer lo que la mayoría decidió y solamente se puede ejercer el derecho a la crítica. Haz lo que se te manda, pero si de verdad estás demasiado escandalizado y convencido de que se está perjudicando a la revolución mundial, puedes, antes, durante y después de la acción, expresar libremente tu rabia. Eso equivale a renunciar a las acciones autónomas (igual que Vandervelde quien firmó el Tratado de Versalles y se comprometió).
En esas mismas tesis, el Ejecutivo propuso la consigna de Gobierno obrero que debe substituir la fórmula de dictadura del proletariado. ¿Qué es exactamente un Gobierno obrero? Es un gobierno constituido por el Comité Central reducido del partido; la realización ideal de esas tesis las vemos en Alemania, donde el Presidente Ebert es socialista y donde se forman Gobiernos con su autorización. Incluso si esta fórmula no es aceptada, los comunistas tendrán que apoyar con su voto a los Primeros Ministros y a los Presidentes socialistas como Branting en Suecia y Ebert en Alemania.
Así nos imaginamos nosotros la autonomía de crítica: el Presidente del Komintern, el camarada Zinoviev, entra en el CC del Partido socialdemócrata y, al ver a Ebert, Noske y Scheidemann, se abalanza hacia ellos con el puño alzado gritando: ¡"Pérfidos, traidores a la clase obrera!" Le sonríen amablemente y se inclinan ante él. "¡Ustedes asesinaron a Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht, los guías del proletariado alemán, les colgaremos en la horca!" Le sonríen aún más amablemente y se inclinan aún más abajo. El camarada Zinoviev les ofrece el frente único y propone formar un Gobierno obrero con participación comunista. Así pues, está cambiando la horca por el sillón ministerial y la rabia por la simpatía. Noske, Ebert, Scheidemann y Cía. irán a las asambleas obreras y dirán que la IC les otorgó una amnistía y les ofreció puestos ministeriales en lugar de horcas. Esto a una condición: que los comunistas reciban un Ministerio [...] ([6]). Dirán a toda la clase obrera que los comunistas han reconocido la posibilidad de realizar el socialismo uniéndose con ellos y no contra ellos. Y añadirán: ¡observen un poco a esta gente! Nos colgaban y enterraban por adelantado; finalmente vinieron a nosotros. Y bueno, les perdonaremos como obviamente ellos nos han perdonado. Una amnistía mutua.
La Internacional Comunista ha dado a la Segunda Internacional una prueba de su sinceridad política y ha recibido una prueba de miseria política. ¿Qué ha ocurrido realmente para que se produzca tal cambio? ¿Cómo puede el camarada Zinoviev ofrecer a Ebert, Scheidemann y Noske sillones ministeriales en vez de horca? Hace poco, él mismo cantaba el réquiem de la Segunda Internacional y, ahora, resucita su espíritu. ¿Por qué canta ahora sus alabanzas? ¿Veremos de verdad su resurrección y acabaremos aceptándola realmente?
Las tesis del camarada Zinoviev responden efectivamente a esta cuestión: "la crisis económica mundial se vuelve más aguda, el desempleo aumenta, el capital pasa a la ofensiva y maniobra con habilidad; empeora el nivel de vida del proletariado". Así que una guerra es inevitable. De ello se deduce que la clase obrera se inclina más hacia la izquierda. Las ilusiones reformistas se disuelven. La amplia base obrera comienza ahora a apreciar el valor de la vanguardia comunista... y resulta que ... ¡se ha de constituir el frente único con Scheidemann! Y, de verdad, eso es salir desde muy arriba para acabar cayendo muy abajo.
No seríamos objetivos si no informamos además de algunas consideraciones fundamentales que el camarada Zinoviev avanza para defender el Frente único en su tesis. El camarada Zinoviev hace un maravilloso descubrimiento: "Se sabe que la clase obrera lucha por la unidad. ¿Y cómo llegar a ella si no es mediante un Frente único con Scheidemann?". Cualquier obrero consciente que, sensible a los intereses de su clase y de la revolución mundial, pueda preguntarse: ¿comenzó la clase obrera a luchar por la unidad precisamente en el momento en que se afirma la necesidad del "frente único"? Cualquiera que haya vivido entre los trabajadores, desde que la clase obrera entró en la lucha política, conoce las dudas que asaltan a cualquier obrero: ¿por qué los mencheviques, los social-revolucionarios, los bolcheviques, los "trudoviki" (populistas) luchan entre sí? Todos desean el bien del pueblo. ¿Y por qué motivos se combaten? Cualquier obrero conoce esas dudas, pero ¿qué conclusión se debe sacar? La clase obrera debe organizarse en clase independiente y oponerse a todas las demás. ¡Nuestros prejuicios pequeño-burgueses deben superarse! Tal era entonces la verdad y tal sigue siéndolo hoy.
En todos los países capitalistas donde se presenta una situación favorable a la revolución socialista, debemos preparar a la clase obrera a la lucha contra el menchevismo internacional y los social-revolucionarios. Las experiencias de la Revolución Rusa deberán tenerse en cuenta. La clase obrera mundial debe meterse esta idea en la cabeza, saber que los socialistas de la Segunda Internacional y de la Dos y media están y seguirán encabezando la contrarrevolución. La propaganda del Frente único con los social-traidores de cualquier matiz tiende a hacer creer que también ellos combaten en definitiva a la burguesía, por el socialismo y no en contra. Pero solo la propaganda abierta, valiente, a favor de la guerra civil y de la conquista del poder político por la clase obrera puede interesar al proletariado para la revolución.
El tiempo en que la clase obrera podía mejorar su propia condición material y jurídica a través de las huelgas y la entrada al Parlamento pasó definitivamente. Hay que decirlo abiertamente. La lucha por los objetivos más inmediatos es una lucha por el poder. Hemos de demostrar a través de nuestra propaganda que, aunque a menudo hayamos llamado a la huelga, no hemos mejorado realmente nuestra condición de obreros, pero ustedes, trabajadores, aún no han superado la vieja ilusión reformista y están llevando a cabo una lucha que les debilita. Podremos ser solidarios con ustedes en las huelgas, pero volveremos siempre a decirles que estos movimientos no les liberarán de la esclavitud, de la explotación y de la angustia de las necesidades insatisfechas. La única vía que los conducirá a la victoria es la toma del poder con sus callosas manos.
Pero no basta. El camarada Zinoviev ha decidido justificar firmemente la táctica de un frente unido: hemos comprendido qué significa "época de la revolución social" para designar el momento actual, o sea que la revolución social está a la orden del día; pero en la práctica, sucede que "la época de la revolución social es un proceso revolucionario a largo plazo". Zinoviev aconseja entonces dejar de soñar y atraer a las masas obreras. Ya habíamos atraído a las masas uniéndonos de distintas formas con los mencheviques y los social-revolucionarios, entre 1903 y 1917, y como se sabe, acabamos triunfando; por lo tanto, para vencer a Ebert, Scheidemann y Cía., nos es necesario... ¡no, combatirlos, no!..., sino unirnos a ellos.
No vamos a discutir si el período de la revolución social es o no es un proceso a largo plazo, ni cuánto tiempo durará, ya que eso se asemejaría a una controversia entre frailes sobre el sexo de los ángeles o a un debate para determinar a partir de qué pelo perdido empieza la calvicie. Queremos definir el concepto "de la época de la revolución social". ¿Qué es? En primer lugar es el estado de las fuerzas productivas materiales que comienzan a ser antinómicas con la forma de la propiedad. ¿Existen las condiciones materiales necesarias para que la revolución social sea inevitable? Sí. ¿Falta algo? Faltan las condiciones subjetivas, personales: que la clase obrera de los países capitalistas avanzados tome conciencia de la necesidad de esta revolución, no en un futuro lejano, sino a partir de hoy, a partir de mañana. Y para eso, ¿qué deben hacer los obreros avanzados, la vanguardia que ya está tomando conciencia? Tocar a rebato, dar la alarma, llamar a la batalla utilizando en su propaganda a favor de la guerra civil abierta todo tipo de cosas (los cierres patronales, las huelgas, la inminencia de la guerra, la degradación del nivel de vida) y preparando, organizando a la clase obrera para una lucha inmediata.
¿Dicen que el proletariado ruso triunfó porque se había unido con los mencheviques y los SR? Son pamplinas. El proletariado ruso triunfo sobre la burguesía y los propietarios gracias a su lucha encarnizada contra los mencheviques y los SR.
En uno de sus discursos sobre la necesidad de una táctica de frente unido, el camarada Trotski dice que triunfamos, pero que es necesario analizar cómo hemos luchado. Pretende que caminamos en un frente unido con los mencheviques y los SR porque tanto los mencheviques como los SR se sentaron en los mismos consejos que nosotros. Si la táctica del frente unido consiste en sentarse en una misma institución, entonces el cancerbero de trabajos forzados y los presidiarios también forman un frente unido: tanto unos como los otros están en presidio.
Nuestros partidos comunistas celebran sesiones en los parlamentos. ¿Quiere decir eso que hacen un frente unido con todos los diputados? Los camaradas Trotski y Zinoviev deberían decir a los comunistas del mundo entero que los bolcheviques tuvieron razón en no participar en el "pre-parlamento" convocado por el social-revolucionario Kerenski en agosto de 1917, como tampoco participaron en el Gobierno Provisional dirigido por los socialistas (lo que fue una lección útil), en vez de decir cosas más bien dudosas sobre un supuesto frente unido de los bolcheviques, de los mencheviques y de los SR.
Ya hemos mencionado la época en que los bolcheviques hicieron un frente unido con la burguesía. ¿Pero qué tiempo era ese? Fue antes de 1905. Sí, los bolcheviques predicaron el frente unido con todos los socialistas. ¿Pero cuándo? Antes de 1917. Y en 1917, cuando se trataba de luchar por el poder de la clase obrera, los bolcheviques se unieron con todos los elementos revolucionarios, de los SR de izquierda a los anarquistas de todo tipo para combatir a mano armada a los mencheviques y a los SR que, por su parte, hacía un frente unido con la pretendida "democracia", es decir, con la burguesía y los propietarios. En 1917, el proletariado ruso se puso a la cabeza "de la época de la revolución social" en la que ya está viviendo el proletariado de los países capitalistas avanzados. Época en la que es necesario utilizar la táctica victoriosa del proletariado ruso de 1917, teniendo en cuenta las lecciones de los años que siguieron: la resistencia empecinada por parte de la burguesía, los SR y los mencheviques contra la clase obrera rusa que tomó el poder. Será esa táctica la que unirá a la clase obrera de los países capitalistas avanzados, ya que esa clase está "deshaciéndose de las ilusiones reformistas"; no será el frente unido con la Segunda Internacional y la Internacional Dos y media lo que le aportará la victoria, sino la guerra contra ellas. Esa es la consigna de la futura revolución social mundial.
La cuestión del frente unido en el país en que el proletariado está en el poder (democracia obrera)
En todos los países en donde ya se ha realizado el asalto socialista, en que el proletariado es la clase dirigente, hay que mirar cada caso de manera diferente. Hay que señalar que no se puede elaborar una táctica válida para todas las etapas del proceso revolucionario en cada país, así como tampoco una misma política para todos los países en la misma fase de proceso revolucionario.
Si recordamos nuestra propia historia (por no ir más lejos), la de nuestra lucha, se verá que en el combate contra nuestros enemigos, utilizamos métodos muy diferentes.
En 1906 y los años siguientes, eran los "tres pilares": la jornada de trabajo de 8 horas, la expropiación de las tierras y la república democrática. Estos tres pilares incluían la libertad de palabra y de prensa, de asociación, de huelga y de sindicato, etc.
¿En febrero de 1917? "¡Abajo la autocracia, viva la Asamblea Constituyente!" fue el grito de los bolcheviques.
Sin embargo, en abril-mayo, todo se orienta en otro sentido: hay la libertad de asociación, de prensa y de palabra, pero la tierra no se ha expropiado, los obreros no están en el poder; se lanza entonces la consigna "¡Todo el poder a los consejos!"
En aquella época, cualquier tentativa de la burguesía de callarnos la boca provocaba una resistencia encarnizada: "¡Viva la libertad de palabra, de prensa, de asociación, de huelga, de sindicato, de conciencia! ¡Apodérate de la tierra! ¡Control obrero de la producción! ¡Paz! ¡Pan! ¡Y libertad! ¡Viva la guerra civil!"
Y llega Octubre y la victoria. El poder está en manos de la clase obrera. El antiguo mecanismo estatal de opresión se destruye completamente, se estructura el nuevo mecanismo de emancipación en base a los consejos de diputados obreros, de soldados, etc.
En aquél entonces, ¿el proletariado tuvo que proclamar la consigna de libertad de prensa, de palabra, de asociación, de coalición? ¿Pudo permitir a todos estos señores, desde los monárquicos hasta los mencheviques y los SR, predicar la guerra civil? ¿Más aun, en tanto que clase dirigente, pudo acordar la libertad de palabra y de prensa a algunos de ese medio que también habrían predicado la guerra civil? ¡No y no!
Toda propaganda a favor de la guerra civil contra el poder proletario que acababa de organizarse hubiera sido un acto contrarrevolucionario a favor de los explotadores, de los opresores. Cuanto más "socialista" hubiera sido esa propaganda, más estragos podría haber causado. Y por esta razón, era necesario proceder incluso "a la eliminación más severa, despiadada, de aquellos propagandistas de la familia proletaria misma".
Y he aquí al proletariado capaz de suprimir la resistencia de los explotadores, de organizarse como único poder en el país, de construirse en autoridad nacional reconocida incluso por todos los gobiernos capitalistas. Una nueva tarea se impone a él: organizar la economía del país, crear los bienes materiales en la medida de lo posible. Y esta tarea es tan inmensa como la conquista del poder y la supresión de la resistencia de los explotadores. Más que todo eso, la conquista del poder y la supresión de la resistencia de los explotadores no son de por sí objetivos, sino medios para lograr el socialismo, lograr más bienestar y libertad que bajo el capitalismo, bajo la dominación y la opresión de una clase sobre la otra.
Para solucionar este problema, la forma de organización y los medios de acción utilizados para suprimir a los opresores ya no bastan, son necesarios nuevas maneras de hacer.
En vista de nuestros escasos recursos, con las devastaciones horribles provocadas por las guerras imperialista y civil, se impone la tarea de crear valores materiales con fines de mostrar en la práctica a la clase obrera y a los grupos aliados entre la población, la fuerza atractiva de esta sociedad socialista creada por el proletariado: poner de manifiesto que no solamente es buena porque ya no hay burgueses, gendarmes y demás parásitos, sino porque el proletariado se siente dueño, libre y seguro que todos los valores, todos los bienes, cada martillazo sirve para mejorar la vida, la vida de los pobres, de los oprimidos, de los humillados bajo el capitalismo, que ya no es el reino del hambre, sino el de la abundancia nunca vista en ninguna otra parte. He aquí una tarea que queda por hacer al proletariado ruso, tarea que va más allá de las precedentes.
Sí, va más allá, ya que las dos primeras tareas, la conquista del poder y la erradicación de la resistencia de los opresores (teniendo en cuenta el odio encarnizado del proletariado y el campesinado hacia los propietarios y los burgueses), son ciertamente grandes, pero menos importantes que el tercer objetivo. Y hoy cualquier obrero podría preguntarse: ¿por qué hicimos todo eso? ¿Era necesario hacer tanto? ¿Era necesario derramar tanta sangre? ¿Eran necesarios esos sufrimientos sin fin? ¿Quién solucionará este problema? ¿Quién será el artesano de nuestra fortuna? ¿Qué organización lo hará?
Ni en dioses, reyes ni tribunos,
está el supremo salvador.
Nosotros mismos realicemos
el esfuerzo redentor.
Para solucionar este problema, se necesita una organización que represente una voluntad unida de todo el proletariado. Son necesarios consejos de diputados obreros en tanto que organizaciones industriales presentes en todas las empresas incautadas a la burguesía (nacionalizadas), unos consejos que deberán someter a su influencia a las inmensas capas de aliados del proletariado.
¿Pero qué son actualmente nuestros consejos? ¿Se asemejan aunque solo sea un poquito a los consejos de diputados obreros, o sea a los "núcleos de base del poder de Estado en las fábricas y las empresas"? ¿Se asemejan a los consejos del proletariado que representan su voluntad unida de vencer? No, están vacíos de su sentido, de una base industrial.
La larga guerra civil que movilizó la atención de todo el proletariado hacia los objetivos de destrucción, de resistencia a los opresores, aplazó, borró todas las demás tareas y - sin que el proletariado se dé cuenta - modificó su organización, los consejos. Los consejos de diputados obreros en las fábricas han muerto. ¡Vivan los consejos de diputados obreros!
¿Y no será lo mismo con la democracia proletaria en general? ¿Hemos de tener una actitud similar hacia la libertad de palabra y de prensa para el proletariado que durante la guerra civil encarnizada contra la rebelión de los explotadores y esclavistas? El proletariado, que tomó el poder, que supo defenderse de miles de terribles enemigos, ¿no podrá ahora permitirse expresar sus pensamientos, organizándose para superar las dificultades inmensas en la producción, dirigiéndola y dirigiendo el país en su totalidad?
Que a los burgueses se les reduzca al silencio, ciertamente, ¿pero quién se atreverá a discutir el derecho de libre expresión de un proletario que defendió su poder sin escatimar su sangre?
¿Qué es para nosotros la libertad de palabra y prensa, un dios, un fetiche?
No nos hacemos ídolos
Ni sobre tierra, ni en los cielos
¡Y no nos prosternamos ante nadie!
Para nosotros, no existe ninguna verdadera democracia, ninguna libertad absoluta como fetiche o ídolo, e incluso ninguna verdadera democracia proletaria.
La democracia no era y no será sino un fetiche para la contrarrevolución, la burguesía, los propietarios, los sacerdotes, los SR, los mencheviques de todos los países del mundo. Para ellos, no es sino un medio de obtener sus objetivos de clase.
Antes de 1917, la libertad de palabra y de prensa para todos los ciudadanos fue nuestra reivindicación de programa. En 1917, conquistamos estas libertades y las utilizamos para la propaganda y la organización del proletariado y de sus aliados, intelectuales y campesinos. Tras haber organizado una fuerza capaz de vencer a la burguesía, nosotros, los proletarios, nos lanzamos a la lucha y tomamos el poder. Para impedir a la burguesía utilizar la palabra y la prensa para levantar la guerra civil contra nosotros, hemos negado la libertad de palabra y de prensa no sólo a las clases enemigas, sino también a parte del proletariado y de sus aliados - hasta que la resistencia de la burguesía fuera barrida en Rusia.
Pero con el apoyo de la mayoría de los trabajadores, acabamos con la resistencia de la burguesía; ¿podemos ahora permitirnos hablar entre nosotros, los proletarios?
La libertad de palabra y de prensa antes de 1917 es una cosa, en 1917 otra, en 1918-20 una tercera y en 1921-22, hay un cuarto tipo de actitud de nuestro partido hacia esta cuestión.
¿Pero podrá ocurrir que los enemigos del poder soviético utilicen estas libertades para derrumbarlo?
Quizá serían útiles y necesarias estas libertades en Alemania, Francia, Inglaterra, etc., si estos países estuvieran en la misma fase del proceso revolucionario, ya que allí hay una clase obrera numerosa y no hay campesinado tan importante. Pero acá, este escaso proletariado que sobrevivió a las guerras y al desastre económico está gastado, muerto de hambre, de frío, desangrado, extenuado; ¿no será fácil arrastrarlo a su perdición, a la vía que conduce al derrumbe del poder soviético? Además del proletariado, también existe en Rusia gran parte del campesinado que dista mucho de la opulencia, que vive penosamente. ¿Quién garantiza que la libertad de palabra no se utilizará para formar una fuerza contrarrevolucionaria con este campesinado? No, cuando hayamos alimentado un poco al obrero, otorgado algo al campesino, entonces veremos; pero ahora ni soñarlo. Tales son más o menos los razonamientos de los comunistas conservadores de salón.
Que se nos permita hacer una pregunta: ¿cómo quieren ustedes solucionar la gran tarea de la organización de la economía social sin el proletariado? ¿O quieren solucionarla con un proletariado que diga sí y amén cada vez que lo quieren sus buenos pastores? ¿Necesitan ustedes de verdad al proletariado?
"Tú trabajador, y tú campesino, sigan ustedes tranquilos, no protesten, no razonen porque tenemos unos tipos valientes, que también son obreros y campesinos, a quienes confiamos el poder y que lo utilizan de forma que ustedes ni siquiera se darán cuenta que han llegado como por ensalmo al paraíso socialista".
Hablar así significa tener fe en los individuos, en los héroes, no en la clase, porque esa masa gris cuyos ideales son mediocres (al menos así lo piensan los jefes) no es nada sino un material con el que nuestros héroes, los funcionarios comunistas, construirán el paraíso comunista. No creemos en los héroes y llamamos a todos los proletarios a que no crean en ellos. La liberación de los trabajadores será obra de los trabajadores mismos.
Sí, nosotros, proletarios, estamos muertos de hambre, agotados, tenemos frío y estamos cansados. Pero los problemas que tenemos ante nosotros, ninguna clase, ningún grupo del pueblo puede solucionarlos en nuestro lugar. Nosotros mismos debemos hacerlo. Si pueden demostrarnos que las tareas que nos esperan, a nosotros trabajadores, pueden ser realizadas por una "inteligencia", aunque sea una inteligencia comunista, entonces estaremos de acuerdo para confiarle nuestro destino de proletarios. Pero nadie podrá demostrarnos eso. Por esta razón, no es nada justo afirmar que el proletariado está cansado y ninguna necesidad tendría de saber ni decidir lo que es necesario.
Si la situación en Rusia es diferente a la de los años 1918-20, también debe ser diferente nuestra actitud sobre ese problema.
Cuando ustedes, camaradas comunistas "bien pensantes", quieren romperle la cara a la burguesía, está bien; el problema está en que levantan la mano sobre la burguesía y que al fin y al cabo somos nosotros, los proletarios, quienes tenemos las costillas destrozadas y la cara ensangrentada.
En Rusia, la clase obrera comunista no existe. Existe simplemente una clase obrera en la que podemos encontrar bolcheviques, anarquistas, social-revolucionarios y demás (que no pertenecen a esos partidos pero toman de ellos sus orientaciones). ¿Cómo se ha de entrar en relación con ella? Con los "cadetes" demócratas constitucionales burgueses, profesores, abogados, doctores, ninguna negociación; para ellos, un único remedio: el palo. Pero con la clase obrera es otra cosa. No debemos intimidarla, sino influir en ella y guiarla intelectualmente. Para ello no cabe ninguna violencia, sino la aclaración de nuestra línea de conducta, de nuestra ley.
Sí, la ley es la ley, pero no para todos. En la pasada Conferencia del Partido, en el debate sobre la lucha contra la ideología burguesa, nos enteramos que en Moscú y en Petrogrado, se cuentan hasta 180 editoriales burguesas y se proponía combatirlas al 90 %, según las declaraciones de Zinoviev, no con medidas represivas sino una influencia abiertamente ideológica. Pero en lo que nos concierne, ¿cómo se quiere "influirnos"? Zinoviev sabe cómo se ha intentado influir a algunos de entre nosotros. ¡Si al menos se nos concediera la décima parte de la libertad de que goza la burguesía!
¿Qué piensan ustedes, camaradas obreros? No estaría mal ¿verdad? Así pues, de 1906 a 1917 tuvimos una táctica, en 1917 antes de Octubre otra, desde Octubre de 1917 hasta finales de 1920 una tercera y, desde principios de 1921, una cuarta. [...]
(Continuará)
[1]) NDLR: Komintern, nombre ruso de la Tercera Internacional o Internacional Comunista (IC).
[2]) Ndlr: los social-revolucionarios de izquierdas ("SR de izquierdas"), favorables a los soviets, se separaron del Partido social-revolucionario en septiembre de 1917.
[3]) Ndlr: en el Congreso de los Soviets el 25 de octubre de 1917, 110 delegados mencheviques minoritarios (de 673), salieron de la sala en el momento de la ratificación de la Revolución de Octubre para denunciar un "golpe bolchevique".
[4]) Ndlr: recordemos que aquí se trata de la KAI (Internacional Comunista Obrera, 1922-24), fundada por iniciativa del KAPD, que no se ha de confundir con la IVa Internacional trotskista.
[5]) Ndlr: la Unión internacional de los partidos socialistas, llamada Internacional Dos y media "porque se situaba entre la segunda y la tercera". Léase la crítica de ese reagrupamiento en Moscú bajo Lenin, de Alfred Rosmer, en el capítulo "Los delegados de las tres Internacionales en Berlín".
[6]) Ndlr: aquí, como en otras partes del texto, los símbolos "[]" significan que una parte del texto que no hemos logrado interpretar ha sido suprimida.
Series:
Personalidades:
- Miasnikov [93]
Corrientes políticas y referencias:
- Izquierda Comunista [94]
Historia del Movimiento obrero:
Herencia de la Izquierda Comunista:
- El "Frente Unido" [130]
Acontecimientos históricos:
Rev. Internacional 2011 - 144 a 147
- 3431 lecturas
Rev. internacional n° 144 - 1er trimestre de 2011
- 3197 lecturas
sumario:
Francia, Gran Bretaña, Túnez - El porvenir es que la clase obrera desarrolle internacionalmente sus luchas y sea dueña de ellas
- 3923 lecturas
Movilización contra el ataque sobre las jubilaciones en Francia,
respuesta de los estudiantes a los ataques en Gran Bretaña,
revuelta obrera contra el desempleo y la miseria en Túnez
El porvenir es que la clase obrera
desarrolle internacionalmente sus luchas y sea dueña de ellas
Las huelgas y las manifestaciones de septiembre, octubre y noviembre en Francia, provocadas por la reforma de la ley sobre la jubilación, demostraron una fuerte combatividad en las filas proletarias, aunque no hayan logrado hacer retroceder a la burguesía.
Ese movimiento se inscribe en una dinámica internacional de nuestra clase que va encontrando progresivamente el camino de la lucha, camino ya señalado en 2009 y 2010 por la revuelta de las jóvenes generaciones de proletarios contra la miseria en Grecia o por la voluntad de los obreros de Tekel, en Turquía, de extender su lucha oponiéndose determinadamente al sabotaje de los sindicatos.
Así es como los estudiantes, en Gran Bretaña, en Italia o en Holanda se han movilizado ampliamente contra el desempleo y la precariedad que les ofrece el mundo capitalista. En Estados Unidos, a pesar de seguir encerrados en el corsé sindical, varias huelgas importantes se han sucedido desde la primavera del 2010 para resistir a los ataques: en el sector de la educación de California, los enfermeros en Filadelfia y Minneapolis, los obreros de la construcción en Chicago, los del sector agro-alimenticio en el estado de Nueva York, los maestros en Illinois, los obreros de Boeing y de una fábrica de Coca-Cola en Bellevue (Estado de Washington), los estibadores en Nueva Jersey y en Filadelfia.
En estos momentos, en el Magreb y más particularmente en Túnez, la rabia obrera acumulada desde decenios se ha propagado como un rayo tras la inmolación pública el 17 de diciembre de un joven desempleado diplomado a quien la policía municipal de Sidi Buzid, en el centro del país, había confiscado el puesto de frutas y verduras, su único sustento. Manifestaciones espontáneas de solidaridad se propagaron por todo el país contra el auge del desempleo y el alza brutal de los precios de los productos de primera necesidad. La violenta y hasta feroz represión de ese movimiento social costó varias decenas de vidas: la policía disparó sobre los manifestantes desarmados. Eso no hizo sino incrementar la indignación y la determinación de los proletarios para reivindicar en un primer tiempo trabajo, pan y dignidad, en un segundo la caida de Ben Ali. "¡Ya no tenemos miedo!", gritaban en Túnez los manifestantes. Los hijos de los proletarios, en cabeza del movimiento, utilizaron las redes de Internet o los móviles como armas para mostrar la represión y como medio de comunicación y de intercambio, creando así una red entre ellos pero también con sus familias o amigos fuera del país, en particular en Europa, rompiendo de ese modo la conspiración del silencio de todas las burguesías y de sus "media". Nuestros explotadores se han esforzado, por todas partes, por esconder el carácter de clase de ese movimiento social, desvirtuándolo al presentarlo como revueltas del estilo de las de 2005 en Francia o como gamberradas de saqueadores, cuando no como una "lucha heroica y patriótica del pueblo tunecino" por la "democracia" animada por intelectuales diplomados y "clases medias".
La crisis económica y la burguesía reparten mandobles por el mundo entero. En Argelia, en Jordania, en China, también han sido brutalmente reprimidos movimientos sociales similares provocados por el hundimiento en la miseria. Esa situación ha de llevar a los proletarios de los países centrales, más experimentados, a tomar conciencia del callejón sin salida y de la quiebra hacia la que está arrastrando a la humanidad el sistema capitalista y a ser solidarios de sus hermanos de clase mediante el desarrollo sus luchas. Y, de hecho, los trabajadores van poco a poco reaccionando y rechazando la pauperización, la austeridad y los "sacrificios" impuestos.
Esa respuesta está de momento muy por debajo de los ataques que sufrimos. Es incontestable. Sin embargo una dinámica está en marcha, la reflexión obrera y la combatividad van a seguir desarrollándose. Como prueba de ello hay una nueva realidad: el surgimiento de unas minorías que hoy intentan autoorganizarse, contribuir activamente al desarrollo de luchas masivas y a liberarse de la influencia sindical.
La movilización contra la reforma de las pensiones en Francia
El movimiento social del pasado otoño en Francia es revelador de esa dinámica, una dinámica que comenzó con el precedente movimiento contra el CPE ([1]).
Obreros y empleados, por millones, de todos los sectores salieron a la calle repetidas veces en Francia. Simultáneamente, desde primeros de septiembre, estallaron movimientos de huelga más o menos radicales aquí y allá, expresando un profundo y creciente descontento. Esa movilización ha sido la primera lucha de amplitud en Francia desde que la crisis mundial sacudió el sistema financiero mundial en 2007-2008. No ha sido solo una mera respuesta a la reforma de las pensiones, sino que también, por su amplitud y su hondura, ha sido una clara respuesta a la violencia de los ataques sufridos estos pasados años. Detrás de esta reforma y otros ataques simultáneos o que se están preparando, se va manifestando un rechazo creciente hacia la caída imparable de todos los proletarios y de las demás capas de la población en la pobreza, la precariedad y la miseria más negra. Con la profundización inexorable de la crisis económica, esos ataques van a continuar sin la menor duda. Está claro que esa lucha anuncia otras y que se une a las que ya se desarrollaron en Grecia y en España contra las medidas drásticas de austeridad.
Sin embargo, a pesar de la masividad de la respuesta, el gobierno francés no ha dado marcha atrás. Se ha mantenido, al contrario, inquebrantable, afirmando sin cesar, y a pesar de la presión de la calle, su firme determinación para imponer el ataque sobre las pensiones, dándose el lujo de repetir con el mayor cinismo que era "necesario"... ¡en nombre de la "solidaridad" entre generaciones!
Esta medida golpea en la propia médula de nuestras condiciones de trabajo y de vida. ¿Por qué entonces ha podido adoptarse, cuando el conjunto de la población expresó amplia y fuertemente su indignación y su oposición? ¿Por qué la movilización masiva no ha logrado echar atrás al gobierno? Pues porque éste sabía que controlaba la situación gracias a los sindicatos, que siempre aceptaron, así como los partidos de izquierdas, ¡el principio de una "reforma necesaria" de las pensiones! Podemos hacer una comparación con el movimiento del 2006 contra el CPE. Aquel movimiento, que los "medias" trataron con el mayor desprecio en sus comienzos tratándolo de mera "revuelta estudiantil" sin porvenir, logró hacer retroceder al gobierno que no tuvo más remedio que retirar el CPE.
¿Qué diferencia hay entre ambos movimientos? Pues la primera es que los estudiantes se habían organizado en asambleas generales, abiertas a todos, sin distinción de categoría o de sector, público o privado, con trabajo o desempleados, precarios, etc. Este impulso de confianza en las capacidades de la clase obrera y en su fuerza, de profunda solidaridad en la lucha, acarreó una dinámica de extensión del movimiento imprimiéndole una masividad que implicó a todas las generaciones. Por un lado estaban las asambleas generales en las que se animaban las discusiones y debates más amplios, que iban mucho más allá de los problemas meramente estudiantiles, y, por otro, los mismos trabajadores se fueron movilizando cada día más en las manifestaciones con los estudiantes y los alumnos de secundaria.
Pero, además, la determinación y la mentalidad abierta de los estudiantes, a la vez que llevaba tras sí hacia la lucha abierta a fracciones de la clase obrera, lograron mantenerse a salvo de las maniobras de los sindicatos. Al contrario, cuando éstos, y en particular la CGT, intentaron encabezar las manifestaciones para poder controlarlas, los estudiantes y alumnos desbordaron las banderolas sindicales para afirmar claramente que no querían ser relegados a segundo plano de un movimiento del que ellos habían tenido la iniciativa. Pero afirmaban, sobre todo, su voluntad de guardar el control de la lucha, con la clase obrera, y no dejarse torear por las centrales sindicales.
De hecho, uno de los aspectos que más inquietaba a la burguesía era que las formas de organización que se dieron los estudiantes en lucha, asambleas generales soberanas que elegían a sus comités de coordinación y estaban abiertas a todos, en las que los sindicatos estudiantiles quedaban a menudo en un segundo plano, se extendieran como una mancha de aceite entre los asalariados si éstos entraban en huelga. No es por casualidad si, durante el movimiento, Thibault ([2]) afirmó en varias ocasiones que los asalariados no tenían lecciones que recibir de los estudiantes sobre la forma de organizarse; si éstos tenían sus asambleas generales y sus coordinadoras, los asalariados tenían sus sindicatos en los que depositaban su confianza. En ese contexto de determinación cada día más fuerte y de peligro de desbordamiento de los sindicatos, era necesario que el Estado francés soltara lastre, pues los sindicatos son el último baluarte de protección de la burguesía contra la explosión de luchas masivas y ese baluarte corría el riesgo de ser echado abajo.
Con el movimiento de reforma de las pensiones, apoyados activamente por la policía y los medios, los sindicatos, olfateando el olor a quemado, hicieron los esfuerzos necesarios para seguir teniendo la sartén por el mango y organizarse en consecuencia.
La consigna de los sindicatos no era, dicho sea de paso, "rechazo al ataque sobre las pensiones" sino "retoque de la reforma". Llamaban a luchar por una negociación mejor entre Estado y sindicatos por una reforma mas "justa", mas "humana". Se les vio organizar la división desde el principio, a pesar de la aparente unidad de la intersindical claramente creada para servir de baluarte frente al "peligro" de desbordamientos; al principio del movimiento, el sindicato FO organizaba manifestaciones por su lado, mientras que la intersindical que organizó la jornada de acción del 23 de marzo "empaquetaba" la reforma tras haber negociado con el gobierno, programando otras dos jornadas de acción el 26 de mayo y sobre todo el 24 de junio, en vísperas de las vacaciones del verano. Ya se sabe que una jornada de acción programada para una fecha así es como darle el golpe de gracia a la clase obrera cuando se trata de hacer pasar un ataque importante. Esa última jornada provocó sin embargo una movilización inesperada, duplicándose el número de obreros, precarios, desempleados, etc., por las calles. Y aunque había prevalecido cierto desánimo, ampliamente señalado por la prensa, durante las dos primeras jornadas de acción, la cólera y el hastío se manifestaron en la cita del 24. El éxito de la movilización animó al proletariado. La idea de que una lucha de gran amplitud es posible empezó a ganar terreno. Los sindicatos, claro está, también se dieron cuenta de estaban cambiando las tornas, pues saben perfectamente que la pregunta "¿Cómo luchar?" obsesiona las mentes obreras. Deciden entonces ocupar inmediatamente el terreno y las mentes: que los proletarios se pongan a pensar y actuar por sí mismos, fuera de su control, ¡es algo impensable! Deciden entonces convocar una nueva jornada de acción para el 7 de septiembre, justo a la vuelta de las vacaciones de verano. Para estar seguros de canalizar debidamente el movimiento de reflexión, los sindicatos llegaron incluso a alquilar aviones para sobrevolar las playas con banderolas colgantes animando a participar en la manifestación del 7.
Por su parte, los partidos de izquierdas acudieron de inmediato a unirse a las manifestaciones para no acabar desprestigiándose del todo, a pesar de estar de acuerdo, ellos también, sobre la necesidad imperiosa de atacar a la clase obrera sobre el problema de las jubilaciones.
Pero un acontecimiento digno de la página de sucesos vino durante el verano a alimentar la rabia de los obreros: "el caso Woerth" (un caso de complicidad entre los políticos actualmente en el poder y la heredera más rica del capital francés, Madame Bettencourt, patrona del grupo L'Oreal, con el telón de fondo de fraudes fiscales y componendas ilegales de todo tipo). Y resulta que el tal Eric Woerth era precisamente el ministro encargado de la reforma de las pensiones. El sentimiento de injusticia se vuelve total: la clase obrera debe apretarse el cinturón mientras que los ricos y poderosos se dedican a sus "pequeños negocios". Fue entonces, bajo la presión de ese descontento abierto y la toma de conciencia creciente de lo que implican las reformas en nuestras condiciones de vida, ante la jornada de acción de 7 de septiembre, los sindicatos se vieron obligados a entonar esta vez su estribillo de la unidad sindical. Desde entonces ningún sindicato estuvo ausente en esas jornadas de acción en cuyas manifestaciones se juntaron varias veces hasta tres millones de trabajadores. La reforma de las pensiones se convirtió en símbolo de la degradación brutal de las condiciones de vida.
Pero esa unidad de la "intersindical" solo fue un señuelo para la clase obrera, para que ésta creyera que los sindicatos estaban determinados a organizar una ofensiva amplia contra la reforma y que se daban los medios para ella, mediante jornadas de acción a repetición en las que se podían ver y oír a sus líderes, cogiditos del bracete, echar sus consabidos discursos sobre la "continuación" del movimiento y demás patrañas. Temían sobre todo que los trabajadores se libraran del cepo sindical y se organizaran por sí mismos. Eso es lo que venía a decir Thibault, Secretario General de la CGT, en una interviú, que fue como un mensaje al gobierno, publicada en el diario francés le Monde del 10 de septiembre: "podemos ir hacia un bloqueo, hacia una amplia crisis social. Es posible. Pero no somos nosotros quienes hemos tomado ese riesgo", dando un ejemplo para dejar muy claro a qué se estaban enfrentando los sindicatos: "Hemos visto una PME (Pequeña Mediana Empresa) en la que 40 trabajadores de 44 han hecho huelga. Es una señal. Cuanta más intransigencia haya con tanta más fuerza germinará en las mentes la idea de hacer huelgas repetidas".
Está claro lo que venía a decir: si no están los sindicatos, los mismos obreros no solo se organizarán, sino que además de decidir lo que quieren hacer y lo harán masivamente; y es precisamente contra esto contra lo que las centrales sindicales y particularmente la CGT y SUD se aplican con un celo ejemplar. ¿Cómo lo hacen? Ocupando el terreno en el campo social y en los medios de comunicación; impidiendo con determinación cualquier expresión de solidaridad obrera. En resumen, propaganda insistente por un lado y, por otro, una hiperactividad encaminada a esterilizar y encadenar el movimiento a falsas alternativas con la finalidad de dividir, confundir y encaminarlo con más facilidad a la derrota.
El bloqueo de las refinerías de petróleo es un ejemplo evidente de cómo los aparatos sindicales hacen su trabajo. Los obreros de ese sector, directamente enfrentados a medidas drásticas de reducción de personal y cuya combatividad era ya muy fuerte, tenían la voluntad de manifestar su solidaridad al conjunto de la clase contra la reforma de las pensiones, pero interviene la CGT transformando ese aliento de solidaridad en un espantajo, en una huelga "indigesta". El hecho cierto es que el bloqueo de las refinerías nunca se decidió en verdaderas asambleas generales, donde los trabajadores expresan realmente sus puntos de vista y los discuten, sino tras una serie de maniobras -los líderes sindicales son especialistas en esa labor- que fueron pudriendo las discusiones y acabándose todo en acciones estériles. A pesar del estrecho cerco sindical, algunos obreros de ese sector intentaron contactar y establecer lazos con obreros de otros sectores pero, globalmente atrapados en los engranajes del lema "bloqueo hasta la últimas consecuencias", la mayoría de los obreros de las refinerías se vieron entrampados en esa lógica sindical de los "encierros en la fábrica", auténtico veneno utilizado contra el desarrollo del combate. En efecto, por mucho que el objetivo de los obreros de las refinerías fuera reforzar el movimiento, ser uno de sus brazos armados para hacer retroceder al Gobierno, el bloqueo de los depósitos, tal y como se desarrolló bajo la batuta sindical, apareció como lo que fue concebido: un arma de la burguesía y sus sindicatos contra los obreros. Al mismo tiempo, la prensa burguesa dejó claro en todo momento su resentimiento y vertió, en editoriales y artículos, su hiel en abundancia, creando un ambiente de pánico y agitando la amenaza de una penuria generalizada de combustibles, no solo para aislar a los obreros de las refinerías sino para hacer impopular su huelga; acusándolos de "tomar de rehén a la gente, impidiéndole ir al trabajo o irse de vacaciones". Quedaban así aislados, físicamente, los trabajadores de ese sector y, a pesar de que querían contribuir con su lucha solidaria en la construcción de una relación de fuerzas que favoreciese la retirada de la reforma, su bloqueo, su aislamiento, se volvió contra ellos mismos y contra el objetivo que se habían propuesto inicialmente.
Hubo muchas acciones sindicales similares, en sectores como los transportes y, preferentemente, en regiones poco obreras, ya que los sindicatos querían tomar los menos riesgos posibles de extensión y de solidaridad activa. Tenían que fingir que dirigían las luchas más radicales y simular la unidad sindical en las manifestaciones, mientras en realidad contribuían en pudrir la situación.
Se vio entonces por todas partes a los sindicatos reunidos en una "intersindical" para promover un simulacro de unidad, realizar caricaturas de asambleas generales sin verdadero debate, encerradas en las preocupaciones más corporativistas, sin dejar de hacer alarde de su supuesta voluntad de luchar "por todos" y "todos juntos"... pero cada uno por su lado, detrás de su jefecillo sindicalista, y haciéndolo todo para impedir que se mandaran delegaciones masivas en búsqueda de la solidaridad hacia las fabricas geográficamente más cercanas.
Los sindicatos no han sido los únicos en obstaculizar o impedir la posibilidad de una movilización de estas características; la policía de Sarkozy, famosa por su pretendida estupidez y su carácter anti-izquierdas, ha sabido ser el auxiliar indispensable de los sindicatos con sus provocaciones en más de una ocasión. Un ejemplo: los incidentes en la plaza Bellecour de Lyón donde la presencia de un puñado de "alborotadores" (posiblemente manipulados por los policías) sirvió de pretexto para una violenta represión policial contra centenares de jóvenes estudiantes cuya mayoría solo buscaba ir, al final de una manifestación, a discutir con los trabajadores.
Un movimiento rico en perspectivas
En cambio, no aparecen en los media los numerosos Comités o Asambleas Generales Interprofesionales (AG Inter-pros) que se formaron durante este periodo, donde los objetivos perseguidos eran y siguen siendo organizarse fuera de los sindicatos, desarrollar discusiones realmente abiertas a todos los proletarios y acciones autónomas en las que toda la clase obrera pueda reconocerse e implicarse masivamente.
Aquí se ve lo que la burguesía teme muy especialmente: que se establezcan contactos, que se desarrollen y multipliquen al máximo los lazos en las filas de la clase obrera, entre jóvenes, viejos, activos o en paro.
Hemos de sacar lecciones del fracaso del movimiento.
Lo que primero se comprueba tras el fracaso del movimiento es que fueron los aparatos sindicales los que permitieron que el ataque se realizara y no es casualidad. Por la sucia faena que hicieron, todos los especialistas y demás sociólogos, así como el propio gobierno y el mismo Sarkozy, los han saludado por su "sentido de la responsabilidad". Sin lugar a dudas, la burguesía puede, efectivamente, felicitarse de poseer sindicatos "responsables", capaces de quebrar un movimiento tan amplio y al mismo tiempo hacer creer que han hecho todo lo posible para que el movimiento se desarrollara; puede estar satisfecha de disponer de unos aparatos sindicales que han conseguido asfixiar y marginar las auténticas expresiones de lucha autónoma de la clase obrera y de todos los trabajadores.
Sin embargo, este fracaso ha dado numerosos frutos: a pesar de todos los esfuerzos y medios desplegados por el conjunto de fuerzas de la burguesía, no han podido arrastrar al movimiento a una derrota de todo un sector que sirviera de escarmiento, como ocurrió en 2003 en la lucha contra las jubilaciones del sector público, que acabó en un duro retroceso de los trabajadores de la enseñanza pública tras numerosas semanas en huelga.
El movimiento reciente ha permitido que surjan tras él, de una manera convergente en varios lugares, unas minorías que expresan las necesidades reales de la lucha para el conjunto del proletariado: la necesidad de apoderarse de la lucha para poder extenderla y desarrollarla. Todo eso expresa una maduración real de la reflexión y la idea de que el desarrollo de la lucha solo está en sus inicios y que se está manifestando una voluntad de sacar lecciones de lo ocurrido, para seguir movilizándose mañana.
Como dice un panfleto de la "AG Interpro" parisina de la Estación del Este del 6 de noviembre: "Hubiera sido necesario, desde los inicios del movimiento, apoyarse en los sectores en huelga, no limitar el movimiento a la sola reivindicación sobre las jubilaciones cuando los despidos, las supresiones de puestos de trabajo, los salarios a la baja siguen aplicándose. Eso es lo que habría podido arrastrar a otros trabajadores en la lucha, extender el movimiento huelguista y unificarlo. Solo una huelga de masas que se organiza a escala local y se coordina nacionalmente, mediante comités de huelga, asambleas generales interprofesionales, comités de lucha, para que seamos nosotros quienes decidamos nuestras reivindicaciones y medios de acción y controlemos el movimiento, tiene posibilidades de ganar.
"La fuerza de los trabajadores no está solo en el bloqueo, aquí o allá, de un depósito de carburante o una fábrica. La fuerza de los trabajadores está en reunirse en los lugares de trabajo, más allá del oficio, del lugar, de la empresa, de las categorías, y decidir juntos [puesto que] los ataques sólo están en sus inicios. Hemos perdido una batalla, no hemos perdido la guerra. Es la guerra de clases que nos declara la burguesía y tenemos los medios de llevarla a cabo" ([3]).
Para defendernos, no tenemos más remedio que extender y desarrollar masivamente nuestras luchas y, para ello, tomar el control de ellas.
Esta voluntad se afirmó claramente, en particular por medio de:
- verdaderas asambleas interprofesionales que han nacido, aun de forma muy minoritaria, durante el desarrollo de la lucha con la voluntad de seguir movilizadas para preparar las próximas luchas;
- la realización o el intento de formar asambleas en la calle o asambleas populares al final de las manifestaciones, en particular en la ciudad de Toulouse.
Esta voluntad de organizarse por sí mismos revela que el conjunto de la clase empieza a plantearse preguntas sobre la estrategia sindical, sin atreverse todavía a sacar todas las consecuencias de esas dudas e interrogantes. En todas las Asambleas Generales (AG, sean o no sindicales), la mayoría de los debates, bajo varias formas, giraban en torno a cuestiones esenciales sobre "¿Cómo luchar?", "¿Cómo ayudar a los demás trabajadores?, "¿Cómo expresar nuestra solidaridad?", "¿Cómo encontrarnos con otras AG interprofesionales?", "¿Cómo romper con el aislamiento y relacionarse con el mayor número de obreros para discutir con ellos sobre los medios de lucha?"... Y de hecho, unas decenas de trabajadores de todos los sectores y parados, precarios, jubilados, fueron cada día a las puertas de las doce refinerías paralizadas para "hacer bulto" frente a los CRS, aportar comida a los huelguistas, calor moral.
Ese impulso de solidaridad es un elemento importante, revela una vez más el carácter profundo de la clase obrera.
"Cobrar confianza en nuestra propia fuerza" tendrá que ser la consigna de mañana.
Esta lucha podría parecer una derrota, pues el gobierno no se echó atrás. Pero en realidad es un paso hacia adelante para nuestra clase. Las minorías que han surgido y han intentado agruparse, discutir en las AG Interprofesionales o en asambleas populares de calle, esas minorías que han intentado apoderarse de su lucha desconfiando de los sindicatos, hacen aparecer toda la problemática que está madurando en las mentes obreras. Esa reflexión va seguir su camino y acabará dando sus frutos. No se trata de un llamamiento a esperar con los brazos cruzados a que caiga la fruta madura del árbol. Todos aquellos que tienen conciencia de que el porvenir estará escrito con infames ataques del capital, una pauperización creciente y luchas necesarias, han de obrar para preparar las luchas futuras. Hemos de seguir debatiendo, discutiendo, sacando lecciones de este movimiento y difundirlas lo más posible. Los que han empezado a establecer lazos de confianza y de fraternidad durante este movimiento, en las manifestaciones y las asambleas generales, deben intentar seguir viéndose (en Círculos de discusión, Comités de lucha, Asambleas populares o "lugares de discusión"), porque muchas preguntas siguen sin respuesta, como:
- ¿Qué importancia tiene el "bloqueo económico" en la lucha de clases?
- ¿Qué diferencia hay entre la violencia del Estado y la de los trabajadores en lucha?
- ¿Cómo enfrentar la represión?
- ¿Cómo apoderarnos de nuestras luchas? ¿Cómo organizarnos?
- ¿Qué diferencias hay entre una asamblea general sindical y una asamblea general soberana?
- Etc.
Este movimiento ya es rico de enseñanzas para el proletariado mundial. Bajo una forma diferente, las movilizaciones estudiantiles en Gran Bretaña también son prometedoras para el desarrollo de las luchas venideras.
Gran Bretaña: una generación reanuda con la lucha
El primer sábado que siguió el anuncio del plan de austeridad gubernamental de reducciones drásticas de los gastos públicos, el 23 de octubre, vio muchas manifestaciones convocadas por varios sindicatos desarrollarse por todo el país contra los recortes presupuestarios. El número de participantes, muy variable (de 15.000 en Belfast hasta 25.000 en Edimburgo) es significativo del nivel alcanzado por la cólera. Otra demostración de esa hartura generalizada es la rebelión de los estudiantes contra el alza de 300 % de los gastos de matrícula en las universidades.
Esos gastos ya les obligaban a endeudarse fuertemente para rembolsar sumas astronómicas (¡que podían ya alcanzar los 95.000 euros!) al acabar los estudios. El nuevo incremento provocó una serie de manifestaciones de Norte a Sur del país (cinco movilizaciones en menos de un mes: los días 10, 24 y 30 de noviembre, 4 y 9 de diciembre), pero fue sin embargo adoptado definitivamente por la Cámara de los Comunes el 8 de diciembre.
Los focos de lucha se multiplicaron: en la formación continua, en las escuelas superiores y los institutos, ocupación de una larga lista de universidades, múltiples reuniones en los campus o en la calle para discutir del camino a seguir... los estudiantes recibieron el apoyo y la solidaridad de muchos profesores, que no señalaban las ausencias de los huelguistas (la asiduidad a las clases está estrictamente reglamentada en Gran Bretaña) o iban a visitar a los estudiantes y platicar con ellos. Las huelgas, manifestaciones y ocupaciones fueron todo lo que se quiera, pero no desde luego esas típicas acciones tan moderadas que tanto sindicatos como "personajes oficiales" de izquierdas tienen por costumbre organizar. Ese impulso de resistencia apenas controlado ha preocupado a los gobernantes. Un índice claro de esa inquietud se verifica en el nivel de represión policiaca utilizada contra las manifestaciones. La mayor parte de los agrupamientos acabaron en enfrentamientos violentos contra la policía antidisturbios que practicaba una estrategia de asedio, arrinconando y aporreando a los manifestantes, lo que provocó cantidad de heridos y muchas detenciones, en particular en Londres, cuando las ocupaciones afectaban a unas quince universidades y tenían el apoyo de los profesores. El 10 de noviembre, los estudiantes invadieron la sede del Partido Conservador y el 8 de diciembre intentaron entrar en el ministerio de Finanzas y en el Tribunal Supremo, mientras que unos manifestantes atacaban el Rolls-Royce que transportaba al príncipe Carlos y su esposa Camilla. Los estudiantes y los que los apoyaban manifestaban con buen humor, fabricando sus propias banderolas e inventando sus propias consignas, muchos de ellos acudían por primera vez a un movimiento de protesta. Las huelgas espontáneas, el asedio al cuartel general del Partido Conservador en Millbank, el reto frente a los cordones de la policía o las ideas inventivas para evitarla, la ocupación de ayuntamientos y demás lugares públicos, no son sino unas expresiones de esa actitud abiertamente rebelde. Los estudiantes se indignaron, asqueados, por la actitud de Porter Aaron, Presidente del NUS (sindicato nacional de estudiantes) que condenó la ocupación de la sede del Partido Conservador, atribuyéndola a la violencia practicada por una ínfima minoría. El 24 de noviembre, en Londres, miles de manifestantes fueron asediados por la policía en el momento de irse de Trafalgar Square, y a pesar de los intentos por atravesar las líneas policiales, las fuerzas del orden los bloquearon durante horas a la fría intemperie. Hubo un momento en que la policía a caballo atravesó la multitud. En Manchester, en Lewisham Town Hall y otros sitios, hubo escenas parecidas de despliegue de fuerza brutal. Tras la irrupción en la sede del Partido Conservador, la prensa desempeñó su clásico papel publicando las fotos de los supuestos "gamberros", haciendo correr rumores con historias espantosas sobre unos grupos revolucionarios cuyo objetivo sería dominar a la juventud de la nación mediante su maléfica propaganda. Esto demuestra el verdadero carácter de la "democracia" en la que vivimos.
La revuelta estudiantil en el Reino Unido es la mejor respuesta a la idea de que la clase obrera de ese país estaría pasiva ante la avalancha de ataques lanzada por el gobierno y que afecta a todos los aspectos de nuestra vida: empleos, sueldos, salud, desempleo, pensiones de invalidez así como la educación. Una nueva generación de explotados no acepta la lógica de sacrificios y de austeridad impuesta por la burguesía y sus sindicatos. Tomar el control de sus luchas, desarrollar su solidaridad y su unidad internacionales: es así como la clase obrera, en particular en los países "democráticos" más industrializados, podrá ofrecer un porvenir a la sociedad. Negarse a pagar los gastos de la quiebra del capitalismo en el mundo: es así como la clase explotada podrá acabar con la miseria y el terror de la clase explotadora, echando abajo al capitalismo y construyendo otra sociedad, basada en la satisfacción de las necesidades de la humanidad en su conjunto y no en la ganancia y la explotación.
W. (14 de enero)
[1]) Léase nuestro articulo "Tesis sobre el movimiento de los estudiantes de la primavera del 2006 en Francia", Revista Internacional no 125.
[2]) Secretario General del sindicato CGT.
[3]) Panfleto titulado "Nadie puede luchar, decidir y ganar en nuestro lugar", firmado por trabajadores y precarios de la "AG Interprofesional" de la Estación del Este y de la región Île-de-France, mencionado antes.
El capitalismo en el callejón sin salida
- 4897 lecturas
El capitalismo en el callejón sin salida
Economías nacionales endeudadas a tope, socorridas las más débiles para evitarles la bancarrota y la de sus acreedores; planes de austeridad para intentar frenar el endeudamiento que lo único que hacen es incrementar los riesgos de recesión y, por lo tanto, de quiebras en serie; intentos de relanzamiento mediante el recurso a la máquina de billetes, con los que se relanza, sí, ... la inflación. Atolladero a nivel económico que hace aparecer a una burguesía incapaz de proponer una política económica con algo de coherencia.
El "rescate" de los Estados de Europa
En el momento en que Irlanda negociaba su plan de "rescate", las autoridades del FMI reconocían que Grecia no podría reembolsar el plan que FMI y Unión Europea pusieron en marcha en abril de 2010, y que, por mucho que evitaran usar la expresión, habría que reestructurar la deuda de ese país. Según Strauss-Kahn, jefe del FMI, habría que permitir a Grecia terminar de reembolsar la deuda causada por el plan de rescate no en 2015 sino en 2024; o sea, según va la crisis en los Estados de Europa, algo así como una eternidad. Es ése un síntoma muy importante de la fragilidad de varios países europeos minados por la deuda, por no decir casi todos.
Evidentemente, ese nuevo "regalo" a Grecia debe acompañarse por nuevas medidas de austeridad. Tras el plan de austeridad de abril de 2010 (supresión del pago de dos meses de pensión, baja de indemnizaciones en el sector público, subida de precios, debida entre otras cosas a la subida de las tasas sobre la luz, los carburantes, alcohol, tabaco, etc.), se están preparando decisiones para suprimir empleos públicos.
En Irlanda, el guión es parecido. Los obreros están soportando su cuarto plan de austeridad: en 2009, los salarios de los funcionarios ya soportaron una baja entre 5 y 15 %, se suprimieron subsidios sociales, no se sustituyó a jubilados. El nuevo plan de austeridad negociado a cambio de un plan de "rescate" del país contiene la baja del salario mínimo de 11,5 %, la baja de los subsidios familiares, la supresión de 24.750 plazas de funcionarios y el aumento del IVA ([1]) de 21 % a 23 %. Y, como en Grecia, es evidente que un país de 4,5 millones de habitantes, cuyo PIB era en 2009 de 164.000 millones de euros, no conseguirá reembolsar un préstamo de 85.000 millones de euros. Para ambos países no cabe la menor duda de que esos planes des austeridad tan brutales hacia lo único que abren es hacia la adopción de futuras medidas que hundirán a la clase obrera y a la mayor parte de la población en una miseria que transformará en angustia los fines de mes.
La insolvencia de otros países (Portugal, España, etc.) para hacer frente a su deuda está anunciada, cuando ya esos países, para evitar esa situación, habían adoptado medidas de reajuste draconianas, unas medidas que, como en Grecia e Irlanda anuncian otras suplementarias.
¿Qué intentan salvar los diferentes planes de austeridad?
La pregunta es tanto más legítima porque la respuesta se impone por sí misma. Algo sí es cierto. No se imponen para salvar de la miseria a millones de personas, las primeras en tener que soportar las consecuencias. Para dar con la respuesta, una indicación nos la da la angustia que atenaza a las autoridades políticas y financieras ante el riesgo de que haya nuevos países expuestos a la suspensión o cesación de pagos (lo que en inglés llaman default) de su deuda pública. Es en realidad más que un riesgo, pues es difícil imaginar de qué modo se va a evitar un guión semejante.
A la base de la quiebra del Estado griego está un déficit presupuestario considerable debido a la masa exorbitante de gasto público (especialmente en armamento) que los recursos fiscales del país debilitados por la agravación de la crisis en 2008, ya no permiten financiar. En el Estado irlandés, por su parte, su sistema bancario había acumulado una cantidad de créditos de 1.432.000.000.000 (casi un billón y medio) de euros (compárese con el monto del PIB de 164.000.000.000 de euros, antes mencionado, para así medir ¡lo absurdo de la situación económica actual!) que la agravación de la crisis hace imposible cubrir. De ahí que el sistema bancario de ese país haya tenido que ser en parte nacionalizado, transfiriéndose así los créditos al Estado. Tras haber pagado una parte, relativamente pequeña, de las deudas del aparato bancario, el Estado irlandés se encontró, sin embargo, en 2010 con un déficit público correspondiente al ¡32 % del PIB! Más allá de lo delirante de esas cifras, hay que subrayar que por mucho que los batacazos de esas dos economías nacionales sean históricamente diferentes, el resultado es el mismo. Tanto en un caso como en otro, ante el endeudamiento demencial del Estado o de instituciones privadas, es el Estado el que tiene que asumir la fiabilidad del capital nacional queriendo así demostrar su capacidad de reembolsar la deuda y pagar sus intereses.
La gravedad de lo que acarrearía una incapacidad de las economías griega e irlandesa para asumir su deuda va mucho más allá de las fronteras de esos países. Es precisamente eso lo que explica el pánico que se apoderó de las altas esferas de la burguesía mundial. Así como los bancos irlandeses poseían créditos considerables en toda una serie de países del mundo, los bancos de los grandes países desarrollados poseen créditos colosales de los Estados griego e irlandés. No parecen estar de acuerdo las diferentes fuentes sobre el monto de los créditos de los grandes bancos mundiales a cuenta del Estado irlandés. Como indicación, retengamos las estimaciones consideradas "medias": "Según el diario económico les Echos del lunes, los bancos franceses estarían expuestos a una altura de 21.100 millones en Irlanda, detrás de los alemanes (46.000 millones), británicos (42.300 millones) y estadounidenses (24.600 millones)" ([2]).
Y sobre el compromiso de los bancos respecto a Grecia: "Los establecimientos franceses son los más expuestos, con 75.000 millones de $ (55.000 millones de €). Los bancos suizos han invertido 63.000 millones de $ (46.000 millones de €), les alemanes 43.000 millones (31.000 millones de €)" ([3]).
Sin el reflotamiento de Grecia e Irlanda, la situación habría sido de lo más difícil para los bancos acreedores y, por lo tanto, de los Estados de los que dependen. Así ocurre muy especialmente con países cuya situación financiera ya es muy crítica como Portugal y España, y que, también ellos, están muy implicados en Grecia e Irlanda. Aquéllos, de no haberse reflotado a éstos, se habrían encontrado en una situación muy adversa.
Y no sólo eso. Si no se hubiera reflotado a Grecia e Irlanda, eso habría significado que las autoridades financieras de la UE y del FMI no garantizan las finanzas de los países en dificultades, sea Grecia, Irlanda, Portugal o España, etc. La consecuencia habría sido una estampida al grito de "sálvese quien pueda" de los acreedores de esos Estados, la quiebra garantizada de los más débiles, el hundimiento del euro y una tempestad financiera en cuya comparación las consecuencias de la quiebra del banco Lehman Brothers en 2008 habrían parecido una suave brisa marina. En otras palabras, al acudir en auxilio de Grecia e Irlanda, las autoridades financieras de la UE y del FMI, no iban con la preocupación de salvar a esos dos Estados y menos todavía a las poblaciones de esos dos países, sino la de evitar la desbandada del sistema financiero mundial.
En realidad, no sólo se trata de Grecia, Irlanda o de otros países del sur de Europa donde la situación financiera está muy deteriorada: "Éstas son las estadísticas (enero de 2010) [cuantía de la deuda total en porcentaje del PIB]: 470 % en Reino Unido y Japón, medallas de oro del endeudamiento total; 360 % en España; 320 % en France, Italia y Suiza; 300 % en Estados Unidos y 280 % en Alemania" ([4]). O sea que todos los países, sean de la zona euro o de fuera de ella, tienen una deuda tal que parece evidente que no pueda reembolsarse. Los países de la zona Euro se encuentran, sin embargo, ante una dificultad suplementaria pues al Estado que se endeuda no le queda la posibilidad de crear por su cuenta los medios monetarios para "financiar" sus déficits, ya que tal posibilidad es únicamente incumbencia de una institución exterior, o sea, el Banco Central Europeo. Otros países como Reino Unido o Estados Unidos, muy endeudados también, no tienen ese problema pues tienen autoridad para fabricar moneda propia.
Sea como sea, las cotas de endeudamiento de todos esos países demuestran que sus compromisos superan con creces sus posibilidades de reembolso y eso a unos niveles delirantes. Se han hecho cálculos que demuestran que Grecia debería, como mínimo, alcanzar un excedente presupuestario de 16 o 17 % para estabilizar su deuda pública. En realidad, todos los países del mundo están endeudados hasta el punto de que su producción nacional no permite reembolsar la deuda. Eso significa que los Estados e instituciones privadas poseen deudas de créditos que nunca será pagadas ([5]). El cuadro siguiente, que indica la deuda de cada país europeo (exceptuando las instituciones financieras, contrariamente a las cifras antes mencionadas), permite hacerse una idea de la montaña de deudas contraídas y de la fragilidad de los países más endeudados.
Si los planes de rescate no tienen la menor posibilidad de lograr lo previsto, ¿qué sentido tendrán?
El capitalismo sólo puede sobrevivir gracias a planes de apoyo económico permanentes
El plan de "rescate" de Grecia ha costado 110.000 millones de euros y el de Irlanda 85.000 millones. Esas masas financieras aportadas por el FMI, la zona Euro y Reino Unido (con 8,5 mil millones de euros, a la vez que el gobierno de Cameron ha implantado su propio plan de austeridad con vistas a disminuir el gasto público en 25 % en 2015 ([6])) no son otras cosa sino moneda emitida sobre la base de la riqueza de todos esos Estados. O sea que el dinero gastado en el plan de rescate no se basa en nuevas riquezas creadas, sino que es, ni más ni menos, que el producto de la máquina de billetes, o sea, valga la expresión, un montón de estampitas de colorines. Ese apoyo financiero, el cual financia la economía real, es de hecho un apoyo a la actividad económica real. De modo que, por un lado, se implantan planes de austeridad draconianos, que anuncian otros planes de austeridad más draconianos, y, por otro lado, vemos cómo los Estados están obligados, so pena de hundimiento del sistema financiero y de bloqueo de la economía mundial, a adoptar los planes de apoyo que no son sino "planes de recuperación", de "relanzamiento" y otros nombres así. Han sido los Estados Unidos el país que ha ido más lejos en esa dirección: el único sentido de la "Quantitative Easing" nº 2 de 900.000 millones de dólares ([7]) es intentar salvar un sistema financiero estadounidense cuyo estado de cuentas está repleto de créditos nocivos, y sostener un crecimiento de EE.UU. que al ser tan flojo exige un alto déficit presupuestario. Estados Unidos, al beneficiarse de las ventajas que le da el estatuto del dólar como moneda mundial de intercambio, no tiene que soportar los mismos límites que países como Grecia o Irlanda u otros países europeos. De ahí que no haya que excluir, como muchos piensan, que acabe adoptándose un Quantitative Easing nº 3. El apoyo a la actividad económica con medidas presupuestarias es mucho más fuerte en Estados Unidos que en los países europeos. Eso no impide que EE.UU. intente disminuir de manera drástica el déficit presupuestario como lo ilustra el hecho de que el propio Obama haya propuesto que se congelen los salarios de los funcionarios federales. O sea que en todos los países del mundo se observan las mismas contradicciones en las políticas implantadas.
La burguesía ha traspasado los límites del endeudamiento
que el capitalismo pueda soportar
Nos encontramos, pues, a la vez... ¡con planes de austeridad y con planes de relanzamiento! ¿Qué explicación tiene semejante contradicción?
Como lo demostró Marx, el capitalismo sufre por naturaleza de una insuficiencia de mercados pues la explotación de la fuerza de trabajo de la clase obrera acarrea necesariamente la creación de un valor mayor que la suma de los salarios pagados, debido a que la clase obrera consume mucho menos de lo que produce. Durante los siglos que van hasta finales del XIX, la burguesía pudo solventar ese problema mediante la colonización de territorios no capitalistas, territorios en los que forzaba a la población, por múltiples medios, a comprar las mercancías producidas por su capital. Las crisis y las guerras del siglo XX ilustraron que esa manera de solventar el problema de la sobreproducción, inherente a la explotación capitalista de las fuerzas productivas, había alcanzado sus límites. O sea que los territorios no capitalistas del planeta ya no eran suficientes para permitir a la burguesía dar salida a sus excedentes de mercancías que la acumulación ampliada permite y que es el resultado de la explotación de la clase obrera. Los desajustes de la economía que se produjeron a finales de los años 1960 y que se concretaron en crisis monetarias y en recesiones, confirmaron que se habían agotado prácticamente los mercados extracapitalistas como medio para absorber el sobreproducto de la producción capitalista. La única solución que se impuso entonces fue la creación de un mercado artificial alimentado por la deuda. Eso permitía a la burguesía vender a Estados, a familias y a empresas unas mercancías sin que dispusieran de medios reales para comprarlas.
Ya hemos tratado a menudo este tema subrayando que el capitalismo ha utilizado el endeudamiento como un paliativo a la crisis de sobreproducción en la que se ha hundido desde finales de los años 1960. Pero no hay que confundir endeudamiento y milagro. Tarde o temprano, las deudas deben ser progresivamente reembolsadas y sus intereses sistemáticamente pagados, pues el acreedor no sólo va a salir perdiendo, sino que encima él también corre el riesgo de quebrar.
Ahora bien, la situación de una cantidad creciente de países europeos demuestra que ya no pueden seguir saldando la parte de la deuda que les exigen sus acreedores. Esos países se encuentran ante la exigencia de tener que reducir su deuda recurriendo sobre todo a la reducción de gastos, pero resulta que lo que han demostrado los cuarenta años de crisis es que el aumento de la tal deuda es el requisito ineludible para que la economía mundial no entre en recesión. Esa es la misma contradicción insoluble ante la que se encuentran, con mayor o menor crudeza, todos los Estados.
Las sacudidas financieras que circulan por Europa en estos últimos tiempos, son así el resultado de las contradicciones básicas del capitalismo, haciendo aparecer el callejón sin salida de ese modo de producción. Hay otras características importantes de la situación actual que no hemos mencionado todavía en este artículo.
La inflación se dispara
En el momento mismo en que muchos países del mundo instauran políticas de austeridad más o menos duras, con su efecto de reducir la demanda interior, incluidos los productos de primera necesidad, se incrementan fuertemente los precios de las materias primas agrícolas: más del 100 % el algodón en un año ([8]), más del 20 % el trigo y el maíz entre julio de 2009 y julio de 2010 ([9]) y 16 % el arroz entre abril-junio de 2010 y octubre de 2010 ([10]); y la tendencia es parecida para los metales y el petróleo. Cierto, los factores climáticos cuentan en la evolución de los precios de los productos alimenticios, pero los aumentos son tan generales que sus causas deben ser necesariamente diferentes. Todos los Estados están hoy preocupados por el nivel de la inflación que afecta a sus economías. He aquí algunos ejemplos de países "emergentes":
- oficialmente, la inflación en China alcanzaba, en noviembre de 2010, el ritmo anual de 5,1 % (en realidad, todos los especialistas están de acuerdo para decir que las cifras reales de la inflación en China están entre el 8 y el 10 %);
- en India, la inflación era de 8,6 % en octubre;
- en Rusia, 8,5 % en 2010 ([11]).
El despegue de la inflación no es un fenómeno "exótico" reservado para los países "emergentes". Los países desarrollados también lo sufren: el 3,3 % de noviembre en Reino Unido, una cifra de la que el gobierno ha dicho que ha sido un "patinazo"; el 1,9 % en la virtuosa Alemania, cifra calificada de preocupante por insertarse en medio de un fuerte crecimiento.
¿Cuál es pues la causa de ese retorno de la inflación?
La inflación no siempre está causada por una demanda excedentaria en relación con una oferta que permite a los vendedores aumentar los precios sin miedo a no vender todas sus mercancías. Otro factor muy diferente en el origen de la inflación, que actúa desde hace décadas, es el aumento de la masa monetaria. En efecto, el uso de la máquina de billetes, o sea, la emisión de más masa monetaria sin que la riqueza nacional correspondiente aumente, desemboca inevitablemente en una depreciación de la moneda de que se trata, lo que se traduce en aumento de precios. Y todos los datos comunicados por los organismos oficiales hacen aparecer desde 2008, fuertes aumentos de la masa monetaria en las grandes zonas económicas del planeta.
Otro factor que explica el alza de los precios es la especulación. Al ser demasiado floja la demanda, sobre todo a causa del estancamiento o de la baja de salarios, las empresas ya no pueden aumentar los precios de las mercancías en el mercado por el riesgo de no poder darles salida y registrar pérdidas. Esas mismas empresas o inversores se separan así de la actividad productiva, demasiado poco rentable y por lo tanto demasiado arriesgada, y se van a dedicar a hacer inversiones: compra de productos financieros, de materias primas o monedas con la esperanza de que podrán revenderlas con una ganancia sustanciosa; así, van a transformar esos "productos" en activos con los cuales especulan. El problema es que una buena parte de esos productos, especialmente las materias primas agrícolas, son también mercancías que entran en el consumo de la mayoría de los obreros, de los campesinos, de los desempleados, etc. En fin de cuentas, además de la baja de sus ingresos, una gran parte de la población mundial va a tener que vérselas con el aumento del precio del arroz, del pan, de la ropa, etc.
De este modo, la crisis que obliga a la burguesía a salvar sus bancos mediante la creación de moneda acaba significando un doble ataque contra los obreros:
- la baja de sus salarios,
- la subida de los precios de primera necesidad.
Por esas mismas razones, hubo un aumento de precios de primera necesidad al principio de los años 2000 y las mismas causas producen hoy los mismos efectos. En 2007-2008 (justo antes de la crisis financiera), grandes masas de la población mundial se encontraron en situación de hambruna que causaron revueltas. Las consecuencias de la subida actual de los precios han aparecido inmediatamente como lo ilustran las revueltas que se están hoy viviendo en Túnez y Argelia.
La inflación sigue subiendo sin parar. Según el Cercle Finance del 7 de diciembre, los tipos de interés de los "T Bonds" ([12]) a 10 años ha pasado de 2,94 % a 3,17 % y los de los "T Bonds" a treinta años de 4,25 % a 4,425 %. Esto significa que les capitalistas anticipan una pérdida de valor del dinero que invierten, exigiendo un interés más alto.
Las tensiones entre capitalismos nacionales
En la crisis de los años 1930, el proteccionismo, medio de la guerra comercial, se desarrolló masivamente hasta el punto de que pudo entonces hablarse de "regionalización" de los intercambios: cada gran país imperialista se reservó un área del planeta que dominaba, permitiéndole encontrar un mínimo de salidas mercantiles. Contrariamente a las piadosas intenciones publicadas por el reciente G20 de Seúl de que los países participantes se declaraban decididos a proscribir el proteccionismo, la realidad es muy otra. Las tendencias proteccionistas se están afirmando claramente hoy, aunque se prefiera hablar de "patriotismo económico". La lista de medidas proteccionistas adoptadas por los diferentes países sería demasiado larga para referirla aquí. Mencionemos sólo algunas: en Estados Unidos las medidas "antidumping" eran, en septiembre de 2010, 245; México tomó, a partir de marzo 2009, 89 medidas de retorsión comercial contra EEUU; China ha decidido recientemente limitar drásticamente la exportación de sus "tierras raras" con las que se fabrica una buena parte de los productos de alta tecnología.
Lo que, sin embargo, expresa mejor la guerra comercial actual es la guerra de las monedas. Antes mencionábamos que el "Quantitative Easing no 2" era una necesidad para el capital de EE.UU., pero, al mismo tiempo, la creación de moneda que entraña significa que va a bajar su valor y, por lo tanto, de los productos "made in USA" en el mercado mundial (en relación con los productos de otros países), lo cual es una medida proteccionista especialmente agresiva. Y los objetivos de la infravaloración del yuan chino son los mismos.
Pero a pesar de la guerra económica, los diferentes Estados se han visto obligados a entenderse para evitar que Grecia e Irlanda suspendieran pagos por su deuda. Eso significa que también en ese ámbito, lo único que puede hacer la burguesía es tomar medidas muy contradictorias, dictadas por el atolladero en que está metido su sistema.
¿Tiene la burguesía soluciones que proponer?
¿Por qué en el contexto catastrófico en que está hoy la economía mundial, se pueden leer titulares como los de los diarios franceses la Tribune o le Monde: "¿Por qué el crecimiento llegará a su hora?" ([13]) y "Estados Unidos quiere creer en la recuperación económica" ([14]). Esos titulares no son sino pura propaganda para adormecernos y, sobre todo, hacernos creer que las autoridades económicas y políticas de la burguesía seguirían controlando más o menos la situación. En realidad, a la burguesía no le queda sino la alternativa entre dos políticas, algo así como entre la peste y el cólera:
- o hace como lo hizo con Grecia e Irlanda fabricando moneda, pues tanto los fondos de la Unión Europea (UE) como los del FMI provienen de la máquina de billetes de los diferentes Estados miembros; y, en ese caso, vamos recto hacia una depreciación de las monedas y una tendencia inflacionista que será cada vez más galopante;
- o practica una política de austeridad muy draconiana con vistas a estabilizar la deuda. Alemania preconiza esta solución para la zona euro, pues las particularidades de esa zona hacen que sea, en fin de cuentas, el capital alemán el que tiene que pagar la mayor parte del apoyo a los países en dificultad. La conclusión de tal política sólo podrá ser la caída vertiginosa en la depresión, como se ha visto con la caída de la producción en 2010 en Grecia, Irlanda y España tras los planes "de austeridad" que en esos países se adoptaron.
Muchos economistas, en libros publicados recientemente, proponen todos su solución ante el atolladero actual, pero todas son resultado ya sea de la autosugestión más o menos "positiva" ([15]), ya sea de la propaganda más fiel para hacer creer que esta sociedad tiene, a pesar de los pesares, un porvenir más o menos radiante. Sirva solo un ejemplo: según el profesor M. Aglietta ([16]), los planes adaptados en Europa van a costar un 1 % de crecimiento en la Unión Europea, de modo que ese crecimiento en 2001 rondará el 1 %. La solución alternativa de Aglietta es reveladora de que los más insignes economistas no tienen ya nada realista que proponer: no tiene el menor empacho en afirmar que una nueva "regulación" basada en la "economía verde" sería la solución. Pero "se olvida" de algo: semejante "regulación" acarrearía unos gastos más que considerables y por lo tanto una creación monetaria todavía más gigantesca que la actual, y eso ahora que la inflación vuelve a arrancar de una manera muy preocupante para la burguesía.
La única verdadera solución al callejón sin salida capitalista es la que se despejará de las luchas, cada día más numerosas, masivas y conscientes que la clase obrera se ve obligada a llevar a cabo por el mundo entero, para resistir a los ataques económicos de la burguesía. La solución requiere evidentemente que se acabe con este sistema cuya contradicción principal es producir para la ganancia y no para la satisfacción de las necesidades humanas.
Vitaz, 2 de enero de 2011
[1]) Impuesto sobre el valor añadido, es un impuesto al consumo.
[2]) https://www.lexpansion.com/entreprise/que-risquent-les-banques-francaise... [133].
[3]) https://www.lefigaro.fr/conjoncture/2010/02/12/04016-20100212ARTFIG00395... [134].
[4]) Bernard Marois, profesor emérito de la Escuela de Comercio de París (HEC): https://www.abcbourse.com/analyses/chronique-l_economie_shadock_analyse_... [135].
[5]) J. Sapir "L'euro peut-il survivre à la crise" ("¿Podrá el euro sobrevivir a la crisis?"), Marianne, 31-12- 2010.
[6]) Es revelador, sin embargo, que Cameron empiece a temer los efectos depresivos sobre la economía británica del plan que ha preparado
[7]) Este QE no 2 (flexibilización cuantitativa) se ha establecido en 600.000 millones de $, pero hay que añadir el derecho de la FED (Banco central de EEUU) desde el verano pasado a renovar la compra de créditos a plazo vencido hasta 35.000 millones de $ por mes.
[8]) blog-oscar.com/2010/11/la-flambee-du-cours-du-coton.
(las cifras dadas por este sitio WEB son de principios de noviembre. Hoy, están ampliamente superadas).
[9]) C. Chevré, MoneyWeek, semanario francés, 17 noviembre 2010.
[10]) "Observatoire du riz de Madagascar"; https://iarivo.cirad.fr/doc/dr/hoRIZon391.pdf [136].
[11]) Le Figaro del 16 de diciembre de 2010, https://www.lefigaro.fr/flash-eco/2010/12/16/97002-20101216FILWWW00522-r... [137].
[12]) Bonos del Tesoro de EE.UU.
[13]) "Pourquoi la croissance sera au rendez-vous", la Tribune, 17-12-2010.
[14]) "Les États-Unis veulent croire à la reprise économique", le Monde, 30-12-2010.
[15]) Eso que los franceses llaman "Método Coué", un psicólogo del s. XIX, que preconizaba una autohipnosis con ideas "positivas": voluntad e imaginación para curarse. Algo así como ir a Lourdes, pero más "científico" (ndt).
[16]) M. Aglietta en la emisión "L'esprit public", en la radio "France Culture", 26-12-2010.
Cuestiones teóricas:
- Economía [79]
La crisis en Gran Bretaña
- 8622 lecturas
La crisis en Gran Bretaña
El texto que publicamos a continuación representa, con pequeñas modificaciones, el apartado sobre la economía del Informe sobre la situación en Gran Bretaña del último congreso de World Revolution (sección de la CCI en Gran Bretaña). Si hemos decidido hacerlo público ([1]) es por la riqueza de datos y de análisis que aporta, que permiten hacerse una idea muy precisa de como se manifiesta la crisis en la potencia económica del capitalismo más antigua del mundo.
El contexto internacional
Para 2010 la burguesía predijo el final de la recesión, y para los dos años siguientes el inicio de un despegue de la economía mundial merced a los países emergentes. Lo cierto es que se mantienen grandes incertidumbres sobre la situación general que se manifiestan en la gran disparidad de las previsiones. Así el World Outlook Update ([2]) de julio de 2010, auguraba un crecimiento de la economía mundial de un 4,5 % para ese año y de un 4,25 % para el siguiente. En cambio el informe Perspectivas Económicas Globales del Banco Mundial, publicado también en el verano de 2010, atisba un crecimiento del 3,3 % en 2010 y 2011, y espera uno del 3,5 % para 2012, y eso en el mejor de los casos. Si las cosas no van tan bien, las previsiones se cifran en un 3,1 % para el 2010, 2,9 % en 2011, y 3,2 % en 2012. Lo cierto es que estos informes centran sus preocupaciones en Europa, cuya mejoría depende, según el propio informe del Banco Mundial, de hipótesis que están muy lejos de hacerse realidad: "las medidas adoptadas tratan de impedir que los mercados, dado su actual nerviosismo, reduzcan los prestamos bancarios, evitando así una suspensión de pagos o una reestructuración de la deuda soberana europea" ([3]).
Si tales previsiones no se cumplen, la perspectiva europea se ensombrece, y las estimaciones de crecimiento para 2010, 2011 y 2012 pasarían a ser del 2,1 %, 1,9 % y 2,2 % respectivamente.
La situación sigue siendo delicada dado el nivel de endeudamiento y la reducción drástica de los préstamos bancarios, así como la amenaza de posibles nuevos "shocks" financieros como el ocurrido en mayo de 2010, cuando los mercados bursátiles perdieron globalmente entre un 8 y un 17 % de su valor. Una de las principales preocupaciones es la envergadura del rescate que tendrían que llevar a cabo : "El calibre del plan de rescate de la Unión Europea y del FMI (cerca de 1 billón de dólares); la dimensión que tuvo la reacción inicial de los mercados a la suspensión de pagos de Grecia y al riesgo de que se contagiara; pero también la prolongación de la volatilidad, son todos ellos indicadores de la fragilidad de la situación financiera, Un nuevo episodio de incertidumbre de los mercados podría provocar serias consecuencias para el crecimiento de los países ricos y los que están en vías de desarrollo" ([4]).
Como cabría esperar, la receta del FMI consiste en una recorte del gasto público lo que equivale a imponer una dura austeridad a la clase obrera: "los países ricos deberán reducir su gasto público (o incrementar sus ingresos) en un 8 % de su PIB en los próximos 20 años, para que en 2030, la deuda vuelva a situarse en el 60 % del PIB."
Pese a la aparente objetividad y sobriedad con que pretenden recubrir sus análisis, lo cierto es que los informes del FMI y del Banco Mundial dejan vislumbrar la profunda inquietud y el temor que existe en el seno de la clase dominante respecto a su capacidad para superar la crisis. Es más que previsible que, tras Irlanda, otros países caigan en el agujero de la recesión.
La evolución de la situación económica en Gran Bretaña
Este apartado se basa en estadísticas oficiales que muestran una imagen global del curso de la recesión. Es importante recordar que la crisis comenzó en el sector financiero a consecuencia del batacazo del mercado inmobiliario de los Estados Unidos, y que ha afectado a grandes bancos e instituciones financieras implicados en créditos de alto riesgo por todo el planeta. Empezó golpeando con virulencia el mercado de las subprimes norteamericanas pero pronto se expandió, ya que el comercio mundial utiliza, en gran medida, productos financieros derivados de esos préstamos. Pero otros países, como Gran Bretaña e Irlanda, habían inflado su propia burbuja inmobiliaria, lo que ha contribuido -junto al crecimiento brutal de un endeudamiento desaforado de los particulares- a llevar la deuda a un nivel que, en el caso de Gran Bretaña, supera con creces el PIB anual del país. La crisis desatada ha acabado ahogando la llamada economía "real", y se ha llegado a la recesión. Ante tal situación, la clase dominante ha reaccionado inyectando sumas nunca antes vistas de dinero en el sistema financiero, y bajando los tipos de interés hasta cotas jamás antes alcanzadas.
Las estadísticas oficiales muestran que Gran Bretaña entró oficialmente en recesión durante el 2º trimestre de 2008, y salió en el 4º de 2009, con una caída que representó el 6,4 % del PIB ([5]). Esta cifra, que además ha sido revisada a peor, refleja que esta recesión es la más grave que se ha vivido desde la Segunda Guerra mundial, puesto que en las anteriores - la de principios de los años 90 y la de los años 80 - registraron caídas del PIB de un 2,5 % y de un 5,9 % respectivamente. El crecimiento del 2º trimestre de 2010 ha sido de un 1,2 %, que es efectivamente superior al 0,4 % que se registró en el 4º trimestre del 2009, y al 0,3 % del 1er trimestre de 2010. Pero queda aún muy lejos de las cifras del 4,7 % del período precedente a la recesión.
El sector manufacturero ha sido, sin duda, el más afectado por la recesión, sufriendo un descenso del 13,8 % entre el 4º trimestre de 2008 y el 3º trimestre de 2009. Posteriormente ha crecido un 1,1 % durante el último trimestre de 2009, y un 1,4 % y un 1,6 % durante los dos trimestres siguientes.
El sector de la construcción ha experimentado una fuerte reactivación con un crecimiento del 6,6 % a lo largo del 2º trimestre de 2010, contribuyendo en un 0,4 % al registro positivo global de ese trimestre. Pero no olvidemos que veníamos de desplomes espectaculares tanto en la construcción (- 37,2 % entre 2007 y 2009), como en la industria y el comercio inmobiliario (- 33,9 % entre 2008 y 2009).
El sector servicios cayó un 4,6 %, y el sector financiero y de negocios registró un hundimiento del 7,6 %, "más que en recesiones anteriores y siendo el causante de una parte sustancial de la caída" ([6]). Durante el último trimestre de 2009 este sector ha experimentado un crecimiento del 0,5 %, pero en el primer trimestre de 2010 ha vuelto a caer un 0,3 %. Y si bien su retroceso ha sido porcentualmente menor que otros sectores, también es verdad que dado su gran peso en la economía, ha sido el que más ha tirado para abajo del PIB durante la presente recesión. El retroceso de este sector es también comparativamente mayor que el experimentado en anteriores recesiones donde se registraron caídas del 2,4 % (años 80) y del 1 % (años 90). Más recientemente hemos asistido a un mayor crecimiento de este sector financiero y de negocios, que también ha contribuido un 0,4 % al alza general del PIB.
Como cabía esperar, tanto las exportaciones como las importaciones se han resentido durante la recesión, notándose más sus efectos (pese a una reciente mejoría de las cifras) en el comercio de mercancías: "En 2009 el déficit pasó de 11,2 mil millones de libras esterlinas a 81,9 mil millones. Ha habido una caída de las exportaciones de un 9,7 % -de 252,1 mil millones a 227,5 mil millones de £. Pero a la vez se ha producido un descenso de las importaciones de un 10,4 %, -la mayor caída desde 1952-, que ha tenido mucho mayor impacto puesto que el total de las importaciones es una cifra muy superior a la de las exportaciones. Las primeras se han hundido pasando de 345,2 mil millones de £ en 2008 a 309,4 mil millones en 2009. Estas importantes caídas de las exportaciones y las importaciones son resultado de una contracción generalizada del comercio, a sumar a la crisis financiera mundial que comenzó en 2008" ([7]).
Este retroceso de importaciones y exportaciones ha sido menor en lo tocante al sector servicios. Las primeras cayeron un 5,4 %, mientras las segundas lo hacían en un 6,9 %. La balanza comercial de esta rúbrica se ha mantenido con signo positivo (55,4 mil millones de £ en 2008, y 49,9 mil millones en 2009). El volumen de las transacciones en este sector registró en 2009 unas cifras de 159,1 mil millones de £ para las exportaciones, y de 109,2 mil millones en las importaciones, que, como puede verse, son menores que las referentes a las de mercancías.
Entre 2008-09 y 2009-10, el déficit por cuenta corriente se ha duplicado pasando del 3,5 % al 7,08 % del PIB. Los préstamos solicitados por parte del sector público, que incluyen los necesarios para ejecutar las inversiones, se han elevado de un 2,35 % del PIB (en 2007-08) hasta un 6,04 % (2008-09) y nada menos que un 10,25 % en 2009-10. En cifras absolutas, si en 2008 llegaban a 61,3 mil millones de £, en 2009 han subido a 140,5 mil millones. Las previsiones indicaban que para julio de 2010, la deuda neta total del gobierno alcanzaría los 926,9 mil millones de £, ¡un 56,1 % del PIB!, frente a los 865,5 mil millones que había registrado en 2009, y los 634,4 mil millones de 2007. En mayo de 2009, la agencia Standard & Poor's se planteó degradar la calificación de la deuda británica por debajo de AAA (la más elevada), lo que supondría un encarecimiento de los préstamos.
El número de quiebras ha aumentado, durante la recesión, de 12.507 en 2007 (una de las cifras más bajas de toda la década) hasta 15.535 en 2008 y 19.077 en 2009. Durante la segunda mitad de la década pasada fue aumentando la cifra de adquisiciones y fusiones hasta llegar a las 869 en 2007, pero en los dos años siguientes hemos visto como decaían a 558 y 286 sucesivamente. Las cifras del primer trimestre de 2010 no indican una recuperación, sino que la creciente insolvencia de las empresas y la destrucción de capital no han dado lugar a los procesos de consolidación que suelen acompañar la salida de una crisis, por lo que puede deducirse que estamos aún metidos de pleno en ella.
Durante esta crisis, la libra esterlina se ha depreciado mucho respecto a otras divisas. Entre 2007 y 2009, más de una cuarta parte de su valor, lo que ha hecho declarar al Banco de Inglaterra: "Esta caída de más de un 25 % es la más importante que se ha producido nunca en ese lapso de tiempo, desde el final de la vigencia de los Acuerdos de Bretton Woods a principios de los años 1970" ([8]).
Es verdad que después ha habido una cierta recuperación, pero aún así, la libra sigue un 20 % por debajo de su cambio de 2007.
También el precio de la vivienda se ha venido abajo con el estallido de la burbuja inmobiliaria, y aunque a lo largo de 2010 empieza a remontar, no sólo no consigue recuperar sus valores máximos, sino que conoce nuevas recaídas como la que vimos el pasado mes de septiembre. La venta de viviendas sigue en un nivel históricamente bajo.
La Bolsa ha conocido, igualmente, fuertes caídas desde mediados de 2007, y aunque se ha recuperado después, lo cierto es que sigue atrapada por la incertidumbre. Las preocupaciones motivadas por la crisis de la deuda de Grecia y otros países, así como las intervenciones de la Unión Europea y el FMI, han ocasionado descensos muy significativos en mayo de este año.
La inflación llegó al 5 % en septiembre de 2008 antes de caer al 2 % en el año siguiente, y de remontar después al 3 %, por encima del objetivo -2 %- establecido por el Banco de Inglaterra.
En cuanto al desempleo ha aumentado en 900 mil personas en el curso de la recesión, aunque en este caso no se ha elevado tanto como en anteriores recesiones. En julio de 2010, las cifras oficiales establecían la tasa de paro en el 7,8 % de la población activa, lo que supone un total de 2,47 millones de desempleados.
La intervención del Estado
El gobierno británico ha intervenido con firmeza para tratar de limitar los estragos de la crisis en su economía, a través de algunas medidas similares a las adoptadas por otros países. Durante algunos meses, Gordon Brown -el anterior Primer Ministro-, disfrutó de su momento de gloria, y hasta se hizo famoso porque, en una sesión de la Cámara de los Comunes, se le "escapó" que "él había salvado el mundo". El gobierno intervino en diferentes frentes:
• bajando los tipos de interés que entre 2007 y marzo de 2009 cayeron paulatinamente del 5,5 % al 0,5 %, el nivel más bajo nunca antes conocido y por debajo de la tasa de inflación;
• promoviendo ayudas directas a la banca con nacionalizaciones totales o parciales como la primera que se llevó a cabo en el Northern Rock (febrero de 2008), y a continuación del banco hipotecario Bradford and Bingley. En septiembre de ese año el gobierno negoció la absorción del HBOS por parte de Lloyds TSB. Al mes siguiente el gobierno ponía a disposición de los bancos 50 mil millones de £ para recapitalizarlos. Un año después -en noviembre de 2009- inyectaba otros 73 mil millones de £ para llevar a cabo la nacionalización "de hecho" de RBS/NatWest, y la nacionalización parcial de Lloyd TSB/HBOS;
•facilitando el crédito mediante el aumento de la oferta monetaria y la concesión de subvenciones al sector bancario como la que se denomina Asset purchase facility. En marzo de 2009 se anunció una inyección de 75 mil millones de £ con un horizonte de los tres meses siguientes, pero hoy esas ayudas han alcanzado la cifra de 200 mil millones de £. El Banco de Inglaterra ha explicado que esa relajación de la política crediticia tiene como objetivo inyectar más dinero a la economía sin tener que rebajar aún más el tipo de interés que está ya por los suelos -0,5 %-, sujetando así la inflación en torno al objetivo del 2 %. El mecanismo que emplea el Banco de Inglaterra es la compra de activos (sobre todo los que en la jerga bancaria se conocen como gilts([9])) a instituciones privadas, lo que facilita liquidez a éstas. Aparentemente es muy sencillo, pero según el Financial Times, "Nadie sabe muy bien si esa política facilitadora del crédito u otras políticas monetarias no ortodoxas funcionan de verdad y cómo están actuando" ([10]);
•estimulando el consumo. En enero de 2009 el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) se bajó del 17,5 % al 15 %, y en mayo de ese mismo año se puso en marcha un plan de descuentos para las ventas de automóviles. El incremento -hasta 50 mil £- de la garantía para los depósitos bancarios también puede verse como parte de esta política ya que ofrece a los consumidores la confianza de que su dinero no se va a volatilizar en caso de quiebra del banco.
Estas medidas sirvieron para contener, aún momentáneamente, la crisis y, sobre todo, para impedir nuevas quiebras bancarias. El precio que se pagó por ello fue, como hemos visto antes, el de un considerable aumento del endeudamiento. Las estadísticas oficiales indican que el coste de la intervención gubernamental fue de casi 100 mil millones de £ en el año 2007, 121,5 mil millones en 2009, y 113,2 en julio de este año. Pero estas cifras no incluyen las facilidades crediticias (lo que supondría tener que añadir más de 250 mil millones de £ en total), ni lo pagado por la adquisición de activos, tales como acciones de los propios bancos, so pretexto que esta adquisición sería coyuntural y que luego serían revendidos. Queda aún por saber si el mismísimo Lloyds TSB ha devuelto si quiera una parte del dinero que se le prestó. Para algunos comentaristas, las medidas tomadas por el gobierno han servido también para que la escalada del desempleo fuera menor que la que se preveía. Volveremos más adelante sobre este tema.
Pero las perspectivas a largo plazo parecen más cuestionables:
- las medidas encaminadas a prevenir la inflación y animar, al menos en teoría, el consumo, han funcionado solo parcialmente, y no han logrado sus objetivos. El precio de los alimentos sí ha aumentado lo que elevará la inflación y disminuirá las ventas;
- las tentativas de inyectar liquidez en el sistema mediante el abaratamiento de los préstamos y el aumento del dinero disponible, tampoco han sido satisfactorias. De ahí que los políticos reclamen que "los bancos hagan algo más...";
- el impacto de la reducción del IVA y de los descuentos en la compra de automóviles contribuyeron a un cierto relanzamiento a finales de 2009, pero hoy esa medida ya no está en vigor. Incluso durante el primer trimestre de 2010 cuando aún estaban vigentes los citados descuentos, se produjo una leve caída de las ventas de vehículos. Las consecuencia de toda una serie de reducciones que se han aplicado a muchos artículos ha sido una atenuación del ritmo de endeudamiento de las familias, y en consecuencia un incremento de la tasa de ahorro. Dado el papel central que representó el consumo de los hogares facilitado por el endeudamiento durante la etapa del "boom" económico, es evidente que su contracción tiene efectos negativos en esta recuperación, como ya sucedió en las anteriores.
Las previsiones de crecimiento del PIB en Gran Bretaña son de 1,5 % para 2010 y de 2 % para 2011. Están por encima de las de la zona euro (0,9 % y 1,7 %), pero son inferiores a las del conjunto de la OCDE ([11]) y de las previsiones del FMI para Europa que hemos visto al principio de este informe.
Pero para comprender el significado real de la crisis hay que profundizar y analizar aspectos de la estructura y el funcionamiento de la economía británica.
Las cuestiones económicas y estructurales
Cambios en la composición de la economía británica: de la producción a los servicios
Para comprender la situación en la que se encuentra el capitalismo británico y el significado de la recesión, es necesario examinar los principales cambios que se han venido produciendo en su estructura a los largo de las últimas décadas. Un artículo publicado por Bilan en 1934-1935 (nº 13 y 14) analizaba que, si en 1851 el 24 % de los hombres estaban empleados en la agricultura, en 1931 no llegaban al 7 %. En ese mismo lapso de tiempo, la proporción de hombres empleados en la industria pasaba del 51 % a 42 %. Hoy esas cifras están muy por debajo de las de entonces. En 1930, Gran Bretaña aún disponía de un imperio que, aunque en declive, le servía de apoyo. Pero eso se acabó con el final de la Segunda Guerra mundial. La tendencia histórica se modificó pasando de la producción a los servicios y sobre todo al sector financiero.
El Blue Book (Libro Azul) de 2010, sobre las cifras de la contabilidad nacional, indica además que : "En 2006, último año de referencia, el 75 % del valor añadido bruto provenía del sector servicios, el 17 % lo hacía de la producción, y el resto, procedía fundamentalmente de la construcción" ([12]).
En 1985, la aportación del sector servicios al valor añadido bruto solo era de un 58 %.
"Un análisis de los 11 mayores sectores industriales nos muestra que, en 2008, la intermediación financiera y otros sectores de servicios proporcionaban la contribución más importante al valor añadido bruto a los precios básicos, con un montante de 420 mil millones de £, sobre un total de 1,295 billones, o sea un 32,4 %. En cambio la contribución de sectores como la distribución y la hostelería son del 14,2 %; los de la educación, la sanidad y los servicios sociales el 13,1 %; y el de la manufactura es del 11,6 %" ([13]).
Cabe destacar que el peso de un sector como el de la manufactura ha pasado en dos años (de 2006 a 2008) de un 17 % a un 11,6 % (¡cayendo casi una tercera parte!).
A lo largo de los últimos 30 años, en el sector de los servicios: "El rendimiento total del sector servicios se ha duplicado a lo largo de este período. En cuanto a los subsectores de negocios y de las finanzas han llegado casi a quintuplicarse" ([14]).
Compárense esos resultados con el 18,1 % de aumento, además muy heterogéneo, en la industria.
El auge del sector financiero
Las cifras sobre la rentabilidad del sector servicios que acabamos de ver, se refieren a compañías privadas no financieras. Tendremos pues que examinar con más profundidad la importancia de un sector clave para la economía británica, y una característica muy particular de su estructura, como es el peso del sector financiero. Cinco de los diez primeros bancos de mayor capitalización de Europa en 2004, incluyendo los dos primeros de este ranking, tenían su base en Gran Bretaña. En términos generales puede afirmarse que los cuatro primeros bancos británicos figuran entre los siete más importantes del mundo (Citicorp y UBS son los dos primeros). Según el director de Estabilidad Financiera del Banco de Inglaterra: "El peso del sector financiero del Reino Unido en la producción total ha aumentado un 9 % en el último trimestre de 2008. El excedente bruto de explotación de las empresas financieras (es decir el valor añadido bruto menos la compensación para los empleados y otras tasas sobre la producción) ha aumentado de 5 mil a 20 mil millones de libras, lo que supone el mayor incremento que nunca se haya visto" ([15]).
Esto refleja una tendencia que se va imponiendo en Gran Bretaña desde hace siglo y medio: "A lo largo de los últimos 160 años, el crecimiento de la intermediación financiera ha sido superior, en más de 2 % anual, al crecimiento global de la economía. Dicho en otras palabras el aumento del valor añadido bruto del sector financiero ha sido el doble que el aumento del conjunto de la economía, en ese período de 160 años" ([16]).
Si dicho sector financiero suponía el 1,5 % de los beneficios de la economía entre 1948 y 1970, hoy representa el 15 %. Se trata en realidad de un fenómeno global: los beneficios, antes de impuestos, de los mil primeros bancos mundiales alcanzaron los 800 mil millones de libras en 2007-08, habiendo aumentado un 150 % respecto a 2000-01. Es muy significativo que los rendimientos de capital del sector financiero se distancien cada vez más de los de la economía en su conjunto.
El peso del sector bancario en el conjunto de la economía puede valorarse comparando sus activos con el PIB global del país. Como puede verse, en el año 2006, los activos del Banco de Inglaterra superaban el 500 % del PIB del país. En los Estados Unidos, ese mismo año, el porcentaje pasaba del 20 % al 100 % del PIB, aunque, como se ve, no alcanza el nivel que tiene en Gran Bretaña. Otra cosa distinta es el ratio de capital (es decir la proporción entre el capital de que dispone el banco y el que ha prestado), que en ese caso sí ha disminuido, pasando del 15-25 % que existía a comienzos del siglo XX, al exiguo 5 % que muestra hoy. Este proceso se ha seguido amplificando a lo largo de la última década. Poco antes del "crack", la tasa de cobertura de los principales bancos se situaba cerca del 2 %, prueba evidente de que la economía mundial se ha cimentado sobre una base de capital ficticio durante las últimas décadas. La crisis de 2007 ha hecho tambalearse todo el edificio, lo que ha supuesto una amenaza catastrófica para Gran Bretaña dada su enorme dependencia de dicho sector. Eso explica la firmeza de la reacción de la burguesía británica.
La naturaleza del sector de los servicios
También es muy interesante examinar a fondo el sector servicios que según que publicaciones oficiales se distribuye de una u otra forma. Señalemos antes que nada que a veces el sector de la construcción, que es un sector productivo, aparece sin embargo incluido entre los servicios. La burguesía registra el valor que cada sector añade a la economía, pero eso no nos indica si tal sector produce verdaderamente plusvalía o si, aunque cumpla una función necesaria para el capital, no añade valor.
Muchos de esos sectores estarían incluidos entre los que Marx denominaba "gastos de circulación" ([17]), teniendo que distinguir entre los que están vinculados a la transformación de la mercancía de una forma a otra -es decir de la forma mercancía a la forma dinero, o viceversa-, y aquellos otros que son la continuación del proceso de la producción.
Los cambios en la forma de la mercancía, si bien son parte íntegra del proceso global de la producción no añaden, sin embargo, valor, y sí representan un coste sobre la plusvalía extraída. En la lista que hemos visto se incluyen la distribución, tanto al por menor como al por mayor (cuando no incluyen el transporte -ver más adelante-), los hoteles y los restaurantes (en la medida que representan puntos de venta de mercancías acabadas -la preparación de comidas sí puede considerarse como un proceso productivo que crea plusvalía-), una gran parte de las telecomunicaciones (cuando tienen que ver con la compra de materias primas o la venta de productos finalizados), los ordenadores y los servicios a las empresas (cuando afectan a actividades como pedidos y control de stocks y estrategias de mercado). Toda la industria del marketing y la publicidad, que no se ha presentado separadamente aquí, está inmersa en esta categoría puesto que su función es la de maximizar las ventas.
Marx plantea que las actividades que son la continuación del proceso productivo incluyen actividades como el transporte que acerca las mercancías al lugar donde van a ser consumidas, o el almacenamiento de las mismas que preserva el valor de las mercancías. Estas actividades tienden a aumentar el coste de las mercancías sin añadirles valor de uso, por lo que son costes improductivos para la sociedad aunque puedan proporcionar plusvalía a capitalistas particulares. En nuestra lista estarían en esta categoría el transporte y la distribución al por menor y al por mayor, cuando implican transporte o almacenamiento de mercancías.
Hay un tercer grupo de actividades que son las vinculadas a la apropiación de una parte de la plusvalía gracias a los intereses o a la renta. Una gran parte de las actividades en los servicios a las empresas, las finanzas, la intermediación y los servicios financieros de las empresas, la informática..., son elementos de la administración de la Bolsa o de la banca que dan lugar a honorarios, comisiones o intereses que se perciben. Los organismos financieros invierten fondos y especulan por su propia cuenta. La propiedad inmobiliaria se relaciona probablemente con el alquiler, por lo que queda registrada la plusvalía en forma de renta.
Un cuarto apartado es la actividad del Estado que cubre la mayor parte de los últimos epígrafes de nuestra lista, y que puesto que se basan en la plusvalía salida de los impuestos sobre la industria, no producen plusvalía alguna, aunque los pedidos del Estado sean fuente de beneficios para algunas empresas. En la Revista Internacional no 114, pusimos de manifiesto: "el hinchamiento artificial de las tasas de crecimiento pues la contabilidad nacional cuenta, en parte, dos veces lo mismo. En efecto, el precio de venta de los productos mercantiles incorpora los impuestos que sirven para pagar los gastos del Estado, o sea el coste de los servicios no mercantiles (enseñanza, seguridad social, personal de los servicios públicos). La economía burguesa evalúa esos servicios no mercantiles como si su valor fuera equivalente a los salarios pagados al personal encargado de producir esos servicios. Ahora bien en la contabilidad nacional, esa suma se añade al valor producido en el sector mercantil (el único sector productivo), cuando en realidad ya está incluido en el precio de venta de los productos mercantiles (repercusión de los impuestos y de las contribuciones sociales en el precio de los productos)" ([18]).
Si se considera el conjunto del sector servicios está claro que no aporta a la economía el valor que pretende añadir. De hecho algunos servicios contribuyen en realidad a reducir el total de plusvalía producida, y el resto se dedica a absorber plusvalía generada, incluso en otros países.
Pero ¿cuáles han sido las razones del cambio de la estructura de la economía británica? En primer lugar digamos que un aumento de la productividad significa que una creciente cantidad de mercancías es producida por un menor número de trabajadores. Esto es lo que reflejan las estadísticas citadas por Bilan y que hemos mencionado antes. Segundo: el aumento de la composición orgánica del capital y la caída de la tasa de ganancia tienen como resultado que la producción se desplaza a regiones en las que los costes laborales y del capital constante son menores ([19]). En tercer lugar, esos mismos factores empujan al capital a orientarse hacia actividades de más alta rentabilidad, como el sector financiero y bancario, en el que su preponderancia permite desde hace mucho tiempo a Gran Bretaña (a la que Bilan denominaba el "banquero mundial"), extraer plusvalía. La desregulación que se produjo en este sector en los años 1980 no redujo los costes y sí permitió que se reforzara la preponderancia de los principales bancos y compañías financieras, así como la dependencia de la burguesía de los beneficios que les aportan. Cuarto: con el incremento de la masa de mercancías aumenta también la contradicción entre la escala de la producción y la capacidad de los mercados, lo que agudiza la movilización de recursos para transformar el capital de su forma mercantil a su forma dinero. Y quinto: la creciente complejidad de la economía y las exigencias sociales implican, consecuentemente, un desarrollo del Estado que ha de gestionar el conjunto de la sociedad en interés del capital nacional. Esto incluye las fuerzas de control directo pero también sectores del Estado que tienen como tarea crear obreros cualificados, mantenerlos en pie en un relativo estado de buena salud, y gestionar los diferentes problemas sociales que surgen en una sociedad de explotación.
Conclusión
Podemos extraer ya dos conclusiones quizás algo contradictorias. La primera, y principal, es que la evolución del capitalismo británico le ha dejado expuesto en primera línea a los embates de la crisis cuando ésta estalló y hubo un riesgo cierto de que el hundimiento del sector financiero colapsara la economía. Se abría la perspectiva de una aceleración acentuada del declive del capitalismo británico con todas sus consecuencias en los ámbitos económico, imperialista y social. Señalar que la burguesía británica estuvo al borde del abismo en 2007 y 2008 no es ninguna exageración. La respuesta que dio la clase dominante confirma que sigue estando decidida y capacitada para unir todas sus fuerzas para hacer frente a un peligro inmediato. Pero en cuanto a las consecuencias a más largo plazo... ése es otro tema.
La segunda conclusión es que sería un error despreciar los sectores manufactureros y creer que en Gran Bretaña apenas queda industria. Y eso por dos razones. En primer lugar el sector industrial sigue participando de forma importante en el conjunto de la economía aunque en él la tasa de ganancia sea inferior. Una aportación del 17 % o incluso del 11,6 % a la economía total no es, ni mucho menos, despreciable (y menos aún si se tuvieran en cuenta los componentes no productivos de los servicios). Además, y aún cuando en ese sector la balanza comercial es negativa desde hace décadas, la producción industrial representa una de las principales exportaciones de Gran Bretaña. En segundo lugar la crisis actual muestra en toda su crudeza el peligro de apoyarse únicamente en un sector de la economía. Eso explica por qué el gobierno Cameron ha puesto tanto énfasis en el papel que puede jugar el sector manufacturero en la recuperación económica, y por qué la promoción del comercio británico se ha convertido recientemente en una prioridad de la política exterior de Gran Bretaña. Otra cosa es que esta política sea realista puesto que supone un ataque despiadado a los costes de producción, mucho mayor que el que en su día emprendió Thatcher, y marchar contra corriente de las tendencias, histórica e inmediata, de la economía global. Gran Bretaña no puede entrar en una competencia directa con China y similares, por lo que debe encontrar sus cotos particulares.
Todo esto nos lleva a la pregunta: ¿qué expectativas hay de recuperación de la economía?
¿Qué expectativas hay de recuperación de la economía?
El contexto global
"... hay datos recientes que indican que la recuperación global ha aminorado la marcha, después de haber tenido un arranque inicial relativamente rápido. La producción occidental está aún muy por debajo de las tendencias que mostraba antes de 2008. El desempleo sigue persistentemente alto en los Estados Unidos arruinando vidas y amargando la política. En cuanto a Europa ha evitado la debacle de una segunda crisis mundial en mayo, cuando las principales economías aceptaron reflotar Grecia y otros países para eludir la suspensión de pagos de su deuda soberana. Y Japón ha intervenido en el mercado monetario, por primera vez en 6 años, para frenar una escalada del yen que comprometía sus exportaciones".
Esta cita del mencionado artículo del Financial Times ([20]), publicado en vísperas de la reunión bianual del FMI y el Banco Mundial pone bien a las claras las preocupaciones de la burguesía.
Podemos constatar que los planes de recuperación en Europa no han logrado, por el momento, alcanzar fuertes tasas de crecimiento y sí han conducido, en cambio, a un vertiginoso aumento del endeudamiento público, lo que ha significado que para algunos países se haya puesto en entredicho su capacidad para devolver tal deuda. Grecia ha sido la adelantada de ese grupo de países en los que el grado alcanzado por el endeudamiento representa un peligro, pero en él se encuentra también Gran Bretaña. Y Estados Unidos y muchos países europeos tienen un nivel peligroso de endeudamiento. Gran Bretaña no tiene un nivel de deuda tan elevado como otros, pero su déficit, que es el mayor de todos, indica la rapidez con la que ha acumulado recientemente esa deuda.
Para hacer frente a la recesión se han postulado dos estrategias. La propugnada por Estados Unidos consiste en proseguir el endeudamiento. La que cada vez tiene más eco en Europa es la disminución del déficit a través de la imposición de programas de austeridad. Si EE.UU. está en condiciones de llevar a cabo esa política es porque el dólar sigue siendo la moneda de referencia, lo que le permite financiar su déficit dándole a la máquina de fabricar billetes, algo a lo que sus rivales no pueden recurrir. Los demás países se ven más comprometidos por sus deudas, lo que les obliga a plantearse una limitación del endeudamiento. A lo que hemos asistido recientemente a escala internacional ha sido a un aumento de las iniciativas orientadas a utilizar los tipos de cambio de las monedas para aumentar la competitividad del capital nacional, y aumentar así las exportaciones como vía de restauración de la situación económica de los países. Así hemos visto la lucha entre los países excedentarios y los deficitarios en cuanto al tipo de cambio, como por ejemplo entre China y los Estados Unidos, que pugnaban a propósito de la devaluación del dólar frente al yuan, que no sólo reduciría la competitividad de las mercancías chinas, sino que también depreciaría la enorme cantidad de activos que posee en dólares americanos. Esta es una de las razones que ha llevado a China a utilizar una parte de sus reservas para comprar activos en distintos países, entre ellos Gran Bretaña. Esta política llamada de "flexibilización cuantitativa" monetaria ("quantitative easing", QE), sirve para la devaluación de las monedas y contribuye a aumentar la masa monetaria. Esto nos permite comprender la reciente convocatoria por parte de Japón de una nueva ronda de negociaciones sobre la QE. Tanto Estados Unidos como Gran Bretaña aspiran a lo mismo. Eso quiere decir a las claras que se ha producido una pérdida de la unidad que se ha mantenido durante la crisis, y que se ve cada vez más sustituida por la consigna de "cada uno a la suya". Un periodista de Financial Times comentaba recientemente estos acontecimientos: "Como durante los años 1930, todos los países quieren salir de la crisis gracias a las exportaciones, lo que, por definición, no todos pueden hacer. También vuelven a desarrollarse desequilibrios globales, tales como el proteccionismo" ([21]).
Así pues las presiones se exacerban pero no podemos decir aún si la burguesía acabará derrumbándose.
Esto significa que todas las opciones comportan riesgos ciertos y que no existe una salida evidente a la crisis. La falta de una demanda solvente va a acentuar la presión que empuja a una escalada del endeudamiento, y va a reactivar los reflejos proteccionistas que durante mucho tiempo habían sido contenidos. Pero también las medidas de austeridad pueden reducir aún más la demanda provocando una nueva recesión, un proteccionismo aún mayor, y empujando con más fuerza a que se recurra nuevamente al endeudamiento. Ante esta perspectiva parece evidente que a nivel inmediato se va a recurrir a más préstamos, pues ésa ha sido la política empleada en los últimos años, pero eso hace que se plantee la pregunta de si hay o no límites al endeudamiento, si esos límites pueden cuantificarse y si no se habrán alcanzado ya. En lo que incumbe a este informe podemos concluir que lo ocurrido recientemente en Grecia, muestra a las claras que tales límites sí que existen, o más bien que existe un punto en el que las consecuencias del endeudamiento amenazan con ser contraproducentes, minando su propia eficacia, y desestabilizando la economía mundial. Si a Grecia le fuera imposible devolver lo prestado, no asistiríamos únicamente al hundimiento de ese país, sino a perturbaciones de todo el sistema financiero internacional. El desplome de las bolsas antes del rescate por parte de Europa y del FMI pone de manifiesto la extremada sensibilidad de la burguesía ante esa perspectiva.
Las opciones del capitalismo británico
La burguesía británica ha sido una de las primeras en optar por la austeridad mediante un plan que prevé acabar con el déficit en cuatro años, lo que obliga a recortar una cuarta parte de los gastos del Estado. Más allá del sector estatal, la supresión de las subvenciones a la contratación tiene claramente como objetivo la disminución de los costes laborales en toda la economía, y aumentar así la competitividad y la rentabilidad del capitalismo británico. Se presenta esto bajo la bandera del interés nacional, tratando de achacar la causa de la crisis al gobierno laborista y no al capitalismo.
Ya hemos visto antes cómo ha conseguido recientemente el capitalismo británico generar plusvalía, aumentando la tasa absoluta de explotación de la clase obrera, y que lo había logrado mediante un aumento del endeudamiento, sobre todo de las familias, alimentado por el boom inmobiliario y la explosión de la concesión de créditos. Partiendo de esa base, el informe presentado en el congreso anterior de la sección de la CCI en Gran Bretaña, insistía ya en la importancia del sector servicios, y este informe lo confirma, precisando que no es la totalidad de ese sector, sino específicamente el sector financiero. A partir de ahí, analicemos cómo los tres componentes de la respuesta a la crisis -es decir el endeudamiento, la austeridad y las exportaciones- se presentan hoy en Gran Bretaña.
Antes de la crisis, el endeudamiento de los hogares constituyó, durante muchos años, la base del crecimiento económico, tanto directamente a través de la deuda que acumulaban los hogares británicos, como indirectamente a través del papel de las instituciones financieras en el mercado global de la deuda. Con el estallido de la crisis, el Estado se ha endeudado para proteger las instituciones financieras y, a un nivel mucho menor, los hogares (por ejemplo mediante la extensión de garantías a los depósitos hasta 50 mil libras), cuando el crecimiento del endeudamiento de los hogares declinaba y mucha gente pasaba a ser insolvente. Ahora está disminuyendo ligeramente el endeudamiento privado y aumenta el ahorro, al mismo tiempo que el gobierno anuncia su intención de reducir el déficit a la mitad. Parece muy poco probable que el endeudamiento pueda contribuir a la salida de la crisis. La austeridad que se avecina puede tener dos efectos sobre la clase obrera. Por un lado puede hacer que muchos trabajadores limiten sus gastos, tratando de devolver sus créditos a toda costa para sentirse más seguros. Pero puede conducir también a otros a tener que endeudarse para llegar a fin de mes. Este último caso tropezaría, desde luego, con la negativa de los banqueros a prestarles dinero. El sector financiero que ha dependido del auge del endeudamiento global para lo sustancial de su crecimiento en los años anteriores al crack, busca hoy alternativas, que se concretan, por ejemplo, en una actividad febril en el mercado alimentario. Pero este tipo de actividades depende, en última instancia, de la existencia de una demanda solvente, lo que nos vuelve a llevar al punto de partida. Si los Estados Unidos siguen empeñándose en un aumento de la deuda, el capital británico podría beneficiarse, dada su posición privilegiada en el sistema financiero global. Esto implica que, por mucha retórica que proclamen Vince Cable ([22]) y sus compinches, no se tomará acción alguna contra los bancos, y la política de desregulación emprendida por Thatcher seguirá.
La austeridad parece hoy la principal estrategia. Su objetivo declarado es la reducción del déficit, con la promesa implícita de que, después, las cosas volverán a ser como antes. Pero si se quiere que tenga efectos prolongados en la competitividad de la economía británica, la austeridad también habrá de mantenerse mucho tiempo. Por muchos bellos discursos sobre la mejora de la productividad que se hagan, lo cierto es que nada de eso es posible sin invertir sustancialmente en investigación y desarrollo, educación e infraestructuras. Y resulta que lo que se está produciendo son recortes en esos apartados, por lo que lo más probable es que los esfuerzos se concentren en reducir permanentemente la proporción de plusvalía que se desvía al Estado, y la que se devuelve a la clase obrera. Hablando claro: aligeramiento del gasto público y salarios más bajos para los trabajadores. Pero esos ataques a la clase obrera deberán hacerse, si se quieren eficaces, a escala masiva. Y el "adelgazamiento" del Estado va en dirección contraria a la tendencia que hemos visto a lo largo de toda la decadencia del capitalismo a que el Estado acreciente su dominio sobre la sociedad, a fin de defender sus intereses económicos e imperialistas e impedir que las contradicciones en el seno de la sociedad burguesa la hagan estallar.
Tampoco las exportaciones pueden ser la solución si la burguesía no consigue que el capital británico pueda ser más competitivo. Todos sus rivales hacen lo mismo. El sector servicios en Gran Bretaña es lucrativo y sería quizás posible aumentar su nivel relativamente bajo de exportaciones. El problema es que los componentes que parecen más rentables de ese sector están vinculados al sistema financiero, por lo que su desarrollo depende de una recuperación generalizada.
En resumen, que al capitalismo británico no le espera un camino fácil. La dirección que más probablemente emprenderá será apoyarse en su posición privilegiada en el seno del sistema financiero global, junto a la aplicación de un programa de austeridad que sirva para mantener los beneficios. Pero a largo plazo está abocado a un progresivo deterioro de su posición.
Las consecuencias de la crisis sobre la clase obrera
El impacto que tiene la crisis en la clase obrera constituye la base objetiva de nuestro análisis sobre la lucha de clases. Este apartado se concentrará en las condiciones materiales de la clase obrera. Las cuestiones tocantes a la ofensiva ideológica de la clase dominante y el desarrollo de la conciencia de clase se abordarán en otros apartados de este informe (...)
Lo que más inmediatamente ha golpeado a la clase obrera ha sido el aumento del desempleo. A lo largo de los años 2008 y 2009, el desempleo ha ido creciendo progresivamente en 842 mil personas, hasta situarse en 2,46 millones de trabajadores (un 7,8 % de la población activa). Está, sin embargo, por debajo de las tasas que se alcanzaron en las recesiones anteriores de los años 80 -932 mil personas (un 8,9 %)-, y de los años 90 -622 mil personas (un 9,2 %)-, aunque la caída del PIB haya sido superior en esta ocasión.
Un reciente estudio plantea que la actual recesión, por la caída del PIB que ha ocasionado, debería haber ocasionado un mayor aumento del desempleo, en torno a 1 millón más de parados ([23]). No ha sido así y cabe preguntarse la causa de ello. La citada publicación plantea que se ha debido a: "la fuerte posición financiera que tenían las empresas cuando empezó la recesión, y por el alivio de la presión financiera a las empresas durante ella", lo que a su vez ha estado motivado por tres factores: "primeramente que las políticas de ayudas al sistema bancario, la bajada de los tipos de interés, y el déficit público han supuesto un fuerte estímulo. En segundo lugar la flexibilidad que han demostrado los trabajadores que ha permitido una disminución real de los costes salariales para las empresas, al mismo tiempo que los bajos tipos de interés han posibilitado que se mantuviera el crecimiento del salario real de los consumidores. Por último, el hecho de que las empresas se han abstenido de despedir a la mano de obra cualificada aunque hayan debido hacer frente a la presión sobre los beneficios y a la severidad de la crisis financiera".
La rebaja de los costes salariales se ha materializado a través de la reducción de las horas trabajadas (y pagadas), pero también con aumentos de salarios inferiores a la inflación. El trabajo a tiempo parcial va en aumento desde finales de los años 70. Entonces representaba algo más del 16 % de la fuerza de trabajo. En 1995 llegó hasta el 22 %. En la actual recesión aún ha subido más. La mayoría de los trabajadores que lo aceptan lo hacen porque no les queda otra alternativa ([24]). El número de personas subempleadas rebasa el millón. Ha habido un ligero recorte de la jornada laboral semanal media (de 32,2 horas a 31,7), pero para el conjunto de la fuerza de trabajo. Eso equivale a 450 mil empleos que trabajasen la jornada laboral media del país.
La reducción de los salarios reales proviene tanto de convenios sobre salarios desfavorables a los asalariados como del aumento de la inflación. Lo cierto es que las empresas han ahorrado un 1 % de costes salariales reales.
Pero eso no es todo. Aunque veíamos en los últimos años como el gobierno se esforzaba en excluir a la gente del derecho a un subsidio, lo cierto es que en la actual recesión no hemos visto acentuarse esa tendencia. Sí, en cambio, derivarla hacia subsidios por incapacidad laboral, lo que desde luego contribuye a enmascarar la cifra de parados.
Hay que tener en cuenta, además, que en las anteriores recesiones, el desempleo seguía subiendo aún cuando, oficialmente, la recesión se hubiera acabado. En la de los años 1980, por ejemplo, hicieron falta 8 años para que las cifras de paro volvieran al mismo nivel que tenían antes de la recesión. En la de los años 1990 fueron casi 9. Y aunque el incremento de la tasa de paro pudiese, en esta ocasión, estabilizarse antes que en las recesiones anteriores, hay muchas razones para pensar que esto sería un interludio temporal. En efecto, las medidas de austeridad provocarán el despido de cientos de miles de funcionarios. Pero es que, además, la recesión en W (en doble caída) que esas medidas podrían ocasionar, sumada a la incertidumbre sobre la situación general bien podrían ocasionar un nuevo despegue del desempleo. Se supone que se necesitan tasas de crecimiento anuales del 2 % para que el empleo pueda aumentar en un 2,5 %, si la población crece moderadamente. Pero esas cifras están lejos de aparecer en las previsiones de futuro.
Quienes están desempleados lo están además por mucho tiempo, puesto que el número de empleos es sensiblemente inferior al de demandantes. Pero cuanto más dura el desempleo, más probabilidad hay de que el parado que encuentre trabajo vuelva a estar en paro en el futuro. A comienzos de 2010, más de 700 mil personas se encontraban en la categoría de "parados de larga duración" que no habían tenido un trabajo como mínimo en el último año. Merece la pena reflejar aquí el impacto que tiene el paro en la población: "Un indicativo del coste real de esta flexibilidad lo encontramos en un estudio reciente sobre el impacto de la recesión sobre la salud mental, y que indica que el 71 % de las personas que han perdido su empleo en el último año han tenido síntomas de depresión, siendo las más afectadas las personas entre 18 y 30 años. La mitad de ellos dice haber padecido estrés y ansiedad" ([25]).
Una de las resultantes de la reducción de salarios y de la agravación general de las condiciones de vida ha sido la caída del consumo. Es verdad que algunos estudios afirman que esa reducción ha sido insignificante, pero hay otros trabajos que la cifran en torno a un 5 % a lo largo de 2008 y 2009. Está claro que no ha sido el resultado de una elección voluntaria de la gente, y sí de la pérdida del empleo, de la disminución de las horas de trabajo, o de un recorte directo de sus salarios.
Las estadísticas oficiales indican que en el período en el que gobernó el partido laborista se produjo un descenso de la pobreza entre los niños y los jubilados, y que el nivel de vida medio aumentó a un ritmo del 2 % anual. Pero la verdad es que en los últimos años estamos asistiendo a un estancamiento. Al mismo tiempo vemos un aumento de las desigualdades. La pobreza en la franja de los adultos en edad de trabajar está en su nivel más alto desde 1961 ([26]). Globalmente, la pobreza relativa ha aumentado entre un 1 % o un 1,8 % (lo que supone 0,9 o 1,4 millones de personas más), para alcanzar la cota del 18,1 % o el 22,3 %. La diferencia de estimaciones se debe a la inclusión o no de los gastos de vivienda.
Aunque hemos visto recientemente un ligero descenso del endeudamiento personal (a un ritmo de 19 peniques al día), lo cierto es que aún en julio de 2010 la tasa de crecimiento anual estaba en un 8 %, lo que lleva el total de esa deuda a 1,45 billones de libras ([27]), que como antes vimos es una cifra superior a toda la producción anual del país entero. En esa suma se incluyen los 1,23 billones de libras respaldados por hipotecas inmobiliarias y 217 mil millones de créditos al consumo. Se estima que una familia media ha de destinar el 15 % de sus ingresos netos a devolver esos préstamos.
Esta situación ha supuesto un aumento de las bancarrotas personales, así como de los Acuerdos Voluntarios Individuales ([28]), que han pasado de 67 mil en 2005, a 106 mil en 2006, y 107 mil en 2008, para volver a subir hasta los 134 mil en 2009. Sólo en el primer trimestre de 2010 se han producido 36 500 nuevos IVA, lo que, de continuar así, elevará nuevamente este registro ([29]). Este aumento sí es sustancialmente superior al que se vio en anteriores recesiones, aunque los cambios que se han operado en la legislación hacen difíciles las comparaciones directas ([30]).
La ONS informa de una disminución del incremento del endeudamiento personal, así como de un aumento de la tasa de ahorro de las familias que ha pasado de - 0,9 % a principios de 2008, a 8,5 % a finales de 2009 ([31]). Da la impresión de que muchos obreros se están preparando para los días difíciles que se avecinan.
Perspectivas
Aún cuando el impacto de la crisis sobre la clase obrera sea más importante de lo que presenta la prensa burguesa, es cierto que se ha limitado relativamente tanto en el empleo como en los ingresos. Esto se ha debido en parte a las circunstancias y en parte a la estrategia adoptada por la burguesía -que incluye el recurso al endeudamiento- y en parte también a la propia respuesta que ha ofrecido la clase obrera que parece estar más focalizada en cómo sobrevivir a la recesión que a la necesidad de combatirla. Pero es poco probable que esta situación se mantenga. En primer lugar porque la situación económica global va a continuar endureciéndose ya que la burguesía es incapaz de resolver las contradicciones fundamentales que minan las bases de su economía. En segundo lugar porque la estrategia de la clase dominante ha evolucionado hacia la imposición de medidas de austeridad, dada precisamente, esa situación global. Podría recurrir a la utilización del endeudamiento a corto plazo, pero eso no haría más que empeorar las cosas a más largo término. Y tercero: el impacto sobre la clase obrera se agudizará en el futuro, lo que contribuirá a desarrollar las condiciones objetivas para el desarrollo de la lucha de clases.
10-10-2010
[1]) Aquí publicamos una versión sin gráficos. Puede leerse la versión completa en Internet.
[2]) Actualización del Panorama Mundial un cuadro de previsiones que elabora regularmente el Fondo Monetario Internacional (NdeT).
[3]) Global Economic Prospects, Banco Mundial, verano 2010.
[4]) Ibid.
[5]) La mayoría de las estadísticas están sacadas de Economic and Labour Market Review (Revista de Economía y Mercado Laboral) de agosto 2010, que es una publicación de la Agencia Nacional de Estadisticas (Office for National Statistics, ONS). Otras provienen del Blue Book (Libro Azul) donde consta la contabilidad nacional de Gran Bretaña, el Pink Book (Libro Rosa) que refleja la balanza de pagos, o las Financial Statistics (Estadísticas financieras). Todas estas están publicadas por la ONS.
[6]) Economic and Labour Market Review, agosto 2010.
[7]) ONS, Pink Book, edición de 2010.
[8]) Banco de Inglaterra Inflation Report (Informe sobre la Inflación) de febrero 2009.
[9]) Gilt es una abreviatura anglosajona del término gilt-edged security, con el que se designa a los valores de máxima solvencia que son equiparables al oro (Wikipedia).
[10]) Financial Times, "That elusive spark" ("Ese difícil arranque..."), 06/10/2010.
[11]) Es cifras están extraídas de la revista Economic and Labour Market Review, del mes de septiembre de 2010. Ésta, a su vez, retoma las previsiones de la zona euro y de la OCDE de Economic Outlook (Perspectivas de la Economía) de la OCDE, concretamente de su número de noviembre 2009.
[12]) Blue Book, 2010.
[13]) Ibíd.
[14]) Economic and Labour Market Review, agosto 2010.
[15]) Andrew Haldane, The Contribution of the Financial Sector Miracle or Mirage (La Contribución del Sector Financiero: Milagro o Espejismo), Banco de Inglaterra, julio 2010.
[16]) Ibid.
[17]) Véase El Capital, libro II, capítulo VI, "Los gastos de circulación", Ediciones AKAL 74.
[18]) Revista Internacional no 114, "Crisis económica: los disfraces de la "prosperidad económica" arrancados por la crisis".
[19]) Se atribuye al desarrollo de la producción en China y en otros países emergentes, el hecho de que la tasa de inflación global se haya mantenido relativamente estable a lo largo de los últimos años, así como que se hayan reducido los costes laborales en todo el mundo, incluidos los países desarrollados, ya que se ha producido un incremento masivo del número de trabajadores (se calcula que la entrada de China en la economía mundial ha duplicado prácticamente la cantidad de mano de obra disponible). Por ello, no sólo la tasa de ganancia puede ser más elevada en los países de mano de obra a bajo coste, sino que también puede reducir los costes laborales y aumentar así la tasa de ganancia en los países más adelantados, lo que redunda en un incremento de la tasa de ganancia media, como hemos puesto en evidencia en numerosos artículos de nuestra Revista Internacional. Otra cosa bien distinta es que se cree la masa de ganancia que necesita el sistema.
[20]) "Ese difícil arranque", 06/10/2010.
[21]) John Plender, "Currency demands make a common ground elusive" ("Las exigencias en cuanto a las divisas hacen difícil un compromiso de todos"), 06/10/2010.
[22]) Se trata de un miembro del Partido Liberal-Demócrata, que ocupa hoy el cargo de Secretario de Estado para los Negocios, la Innovación y la Formación en el gobierno británico de coalición Cameron-Clegg.
[23]) "Employment in the 2008-2009 recession", ("El empleo en la recesión de 2008-2009"), publicado en la revista Economic and Labour Market Review (Economía y Mercado de Trabajo), de agosto 2010.
[24]) Véase Economic and Labour Market Review, de septiembre 2010.
[25]) El Informe original apareció en el periódico The Guardian, el 01/04/2010.
[26]) Poverty and Inequality in UK ( Pobreza y Desigualdad en Reino Unido), Institute for Fiscal Studies 2010.
[27]) Las cifras de este párrafo están sacadas de Debt Facts and Figures (Deuda : Hechos y Cifras), de septiembre 2010, recopilados por Credit Action.
[28]) IVA, instrumentos de renegociación de los pagos de deudas, NdT
[29]) Fuente: ONS, Financial Statistics, agosto 2010.
[30]) Sacado del Economic and Labour Market Review, de agosto 2010. Entre 1979 y1984 el alza fué de 3500 a 8229. Entre 1989 y 1993, de 9365 a 36703.
[31]) Ibid.
Geografía:
- Gran Bretaña [138]
II - 1919: El ejemplo de Rusia 1917 inspira a los obreros húngaros
- 3489 lecturas
En el artículo anterior de la serie ([1]) vimos cómo ante el creciente desarrollo de la lucha proletaria, el Partido Socialdemócrata, bastión principal del capitalismo, había intentado una maniobra repugnante, maniobra consistente en cargar a los comunistas la responsabilidad de un extraño asalto a la redacción del periódico socialista Népszava, con la cual pretendía criminalizarlos, primer paso para desencadenar una oleada represiva que empezando por los comunistas acabara con la aniquilación de los incipientes consejos obreros y con la destrucción de toda veleidad revolucionaria en el proletariado húngaro.
En este segundo artículo veremos cómo fracasó esta maniobra y la situación revolucionaria continuó madurando y cómo, ante ello, el Partido Socialdemócrata lanzó una maniobra tan arriesgada como finalmente exitosa para el capitalismo: fusionarse con el Partido Comunista, "tomar el poder" y organizar la "dictadura del proletariado" lo cual frustró el proceso ascendente de lucha y organización del proletariado llevándolo a un callejón sin salida que permitió su derrota total.
Marzo 1919: crisis de la República burguesa
Pronto se supo la verdad del asunto del asalto al periódico. Los obreros se sintieron engañados y su indignación creció al conocer las bárbaras torturas infligidas a los comunistas. La credibilidad del Partido Socialdemócrata sufrió un rudo golpe. Todo esto favoreció la popularidad de los comunistas.
Desde finales de febrero se multiplican las luchas reivindicativas, los campesinos toman las tierras sin esperar a la, tantas veces prometida, "reforma agraria" ([2]), la afluencia a las reuniones del Consejo Obrero de Budapest crece por momentos y las discusiones son tumultuosas, formulándose acerbas críticas a los dirigentes socialdemócratas y sindicales. La República burguesa, que tantas ilusiones había suscitado en octubre de 1918, provoca una fuerte decepción. Los 25.000 soldados repatriados de los campos de batalla que permanecen en los cuarteles están organizados en Consejos y en la primera semana de marzo, las asambleas de cuartel no solamente renuevan sus representantes -con un aumento notable de los delegados comunistas- sino que votan mociones por las cuales: "solo obedecerán aquellas órdenes del gobierno que hayan sido previamente ratificadas por el Consejo de Soldados de Budapest".
El 7 de marzo, una sesión plenaria del Consejo Obrero de Budapest adopta una resolución que "exige la socialización de todos los medios de producción y la transferencia de su dirección a los Consejos". Si bien la socialización sin destrucción del Estado burgués es una medida coja, el acuerdo expresa la mayor confianza en sí mismos de los consejos y constituye una respuesta a dos problemas acuciantes: 1) el sabotaje que realiza la patronal a una producción totalmente desorganizada debido a la guerra; 2) el tremendo desabastecimiento de víveres y productos de primera necesidad.
Los acontecimientos se radicalizan. El Consejo Obrero de metalúrgicos lanza un ultimátum al gobierno: le da 5 días para ceder el poder a los partidos del proletariado ([3]). El 19 de marzo tiene lugar la más gigantesca manifestación hasta entonces conocida convocada por el Consejo Obrero de Budapest, los parados piden un subsidio y una carta de avituallamiento, se pide igualmente la supresión de los alquileres de vivienda. El día 20 los tipógrafos se declaran en huelga, que se convierte en general al día siguiente con dos reivindicaciones: liberación de los dirigentes comunistas y un "gobierno obrero".
Si ya esos hechos mostraban la maduración de una situación revolucionaria, ésta, sin embargo, estaba aún lejos del umbral político que permite al proletariado lanzarse a la toma del poder. Para tomarlo con éxito y conservarlo, el proletariado cuenta con dos fuerzas imprescindibles: los consejos obreros y el Partido Comunista. En marzo 1919, los consejos obreros en Hungría apenas habían comenzado a andar, empezaban a sentir su fuerza y autonomía y trataban de desprenderse de la tutela castradora de socialdemocracia y sindicatos. Pero tenían aún limitaciones. Las dos más importantes eran que:
- confiaban en la posibilidad de un "gobierno obrero" donde se unieran socialdemócratas y comunistas, lo cual, como veremos, fue la tumba de todo desarrollo revolucionario;
- predominaba la organización por sectores económicos: Consejo de Metalúrgicos, Consejo de Tipógrafos, Consejo del Textil etc. Mientras en Rusia, y ya desde la Revolución de 1905, la organización de los Consejos era totalmente horizontal abarcando a la clase obrera como unidad que supera las divisiones por sector, región, nacionalidad etc.; en Hungría vemos la coexistencia de consejos sectoriales junto con consejos horizontales de ciudad, con el peligro de corporativismo y dispersión que ello representaba.
Respecto al Partido Comunista apuntamos en el primer artículo de esta serie que era todavía muy débil y heterogéneo y que el debate apenas se había desarrollado en su seno. Carecía de una estructura internacional sólida que lo guiara -la Internacional Comunista estaba celebrando su primer congreso en esos momentos-. Por todo ello -y como vamos a ver a continuación- mostró una terrible falta de solidez y de claridad que lo harán fácil víctima de la trampa que va a tenderle la socialdemocracia.
La fusión con el Partido socialdemócrata y la proclamación de la República Soviética
El coronel Vix, representante de la Entente ([4]), entrega un ultimátum donde se estipula crear una zona desmilitarizada gobernada directamente por el mando aliado dentro del territorio húngaro que tiene una profundidad media de 200 kilómetros, lo que supone ocupar más de la mitad del país.
La burguesía nunca enfrenta al proletariado a cara descubierta, la historia nos demuestra que trata de pillarlo entre dos fuegos, el derecho y el izquierdo. Vemos como el derecho dispara con la amenaza de ocupación militar que, desde abril se convertirá en una invasión en toda la regla. Por su parte, el izquierdo entra en acción con una dramática declaración del Presidente Karolyi al día siguiente: "La Patria está en peligro. Ha sonado la hora más grave de nuestra historia. Ha llegado el momento para que la clase obrera húngara, la única fuerza organizada en el país, y con sus relaciones internacionales, salve a la Patria de la anarquía y la mutilación. Propongo un gobierno socialdemócrata homogéneo que haga frente a los imperialistas. Para llevar esto a bien es indispensable que la clase obrera recobre su unidad. Con este fin los socialdemócratas deben encontrar un terreno de acuerdo con los comunistas" ([5]).
El fuego derecho con la ocupación militar y el fuego izquierdo con la defensa nacional convergen en el mismo objetivo: la conservación de la dominación capitalista. La ocupación militar -la peor afrenta que puede sufrir un Estado nacional- tiene en realidad como objetivo aplastar las tendencias revolucionarias en el proletariado húngaro. Pero ofrece a la izquierda la posibilidad de alistar a los obreros para la defensa de la Patria. Es una situación tramposa que ya se había planteado en octubre de 1917 en Rusia donde la burguesía rusa prefería que las tropas alemanas ocupasen Petersburgo ante su incapacidad para aplastar al proletariado y que éste rompió hábilmente lanzándose a la toma del poder.
Siguiendo la estela del conde Karolyi, el socialista derechista Garami expone la estrategia a seguir: "confiar el gobierno a los comunistas, esperemos a su bancarrota completa y entonces, y solo entonces, en una situación libre de estos desechos de la sociedad podremos formar un gobierno homogéneo" ([6]).
El ala centrista del Partido ([7]) precisa esta política: "Constatando efectivamente que Hungría va a ser sacrificada por la Entente, que manifiestamente ha decidido liquidar la revolución, se desprende de ello que las únicas bazas que ésta dispone son la Rusia Soviética y el Ejército Rojo. Para obtener su apoyo es preciso que la clase obrera húngara sea dueña del poder y que Hungría sea una República popular y soviética",
añadiendo: "para evitar que los comunistas abusen del poder es mejor tomarlo con ellos" ([8]).
El ala izquierda del Partido Socialdemócrata defiende una posición proletaria y tiende a converger con los comunistas. Frente a ella, los derechistas de Garami y los centristas de Garbai maniobran con mucha habilidad. Garami dimite de todos sus cargos. El ala derechista se sacrifica en beneficio del ala centrista que "declarándose favorable al programa comunista" logra seducir al ala izquierda ([9]).
Tras este viraje, la nueva dirección centrista propone la fusión inmediata con el Partido Comunista y ¡la toma del poder! Una delegación del partido visita en la cárcel a Bela Kun planteando: la fusión de los dos partidos, la formación de un gobierno obrero con exclusión de todos los partidos burgueses y la alianza con Rusia. Las conversaciones duran apenas una jornada tras la cual Bela Kun, redacta un protocolo de seis puntos entre los que destacan: "la completa fusión de los dos partidos en uno nuevo cuyo nombre será provisionalmente Partido Socialista Unificado de Hungría (...) El PSUH toma inmediatamente el poder en nombre de la dictadura del proletariado, esta dictadura será ejercida por los Consejos de Obreros, Soldados y Campesinos. No habrá Asamblea Nacional. Una alianza militar y política lo más completa posible será concluida con Rusia" ([10]).
El Presidente Karolyi, puntualmente informado de las negociaciones, presenta la dimisión y hace una declaración donde se dirige "al proletariado del mundo para obtener ayuda y justicia. Dimito y entrego el poder al proletariado del pueblo de Hungría" ([11]). En la manifestación del 22 de marzo "el ex homo regius, el archiduque Francisco José, cual Felipe Libertad, también vendrá al lado de los obreros, en el curso de la manifestación" ([12]). El nuevo gobierno que se forma al día siguiente, con Bela Kun y los demás dirigentes comunistas recién salidos de la cárcel, es presidido por el socialista centrista Garbai ([13]) y tienen mayoría los centristas con dos puestos reservados al ala izquierda y otros dos para los comunistas, entre ellos Bela Kun. Comienza con ello una arriesgada operación consistente en hacer de los comunistas rehenes de la política socialdemócrata y en sabotear los incipientes consejos obreros con el regalo envenenado de la "toma del poder". Los socialistas dejarán el protagonismo a Bela Kun, quien -totalmente atrapado- se convertirá en el avalista y el portavoz de toda una serie medidas que no harán sino desprestigiarle ([14]).
La "unidad" provoca la división en las fuerzas revolucionarias
La proclamación del partido "unificado" logró, en primer lugar, bloquear el acercamiento de los socialistas de izquierda a los comunistas que fueron hábilmente seducidos por el radicalismo de los centristas. Pero, lo más grave es que abrió la caja de Pandora dentro de los comunistas que se dividieron en múltiples tendencias. La mayoría, en torno a Bela Kun, se convierte en rehén de los socialdemócratas; otro sector, encabezado por Szamuelly, permanece dentro del nuevo Partido pero trata de llevar una política independiente. La mayoría de los anarquistas se separan fundando la Unión Anarquista que apoyará al nuevo gobierno desde una postura de oposición ([15]).
El Partido fundado unos meses antes y que apenas empezaba a desarrollar una organización y una intervención, se volatiliza completamente. El debate se hace imposible y se produce una confrontación constante entre sus antiguos miembros. Esta no se hace sobre la base de unos principios y una visión independiente de la situación, sino que va siempre a remolque de la evolución de los acontecimientos y de las astutas maniobras que lanzan los centristas socialdemócratas.
La desorientación sobre la situación real en Hungría afectó a un militante de la experiencia y clarividencia de Lenin. En sus Obras Completas se halla la transcripción de las tomas de contacto realizadas con Bela Kun en los días 22 y 23 de marzo de 1919 ([16]). Lenin pregunta a Bela Kun: "Tenga la bondad de comunicar qué garantías reales tiene de que el nuevo Gobierno húngaro será efectivamente comunista y no simplemente socialista nada más, es decir, social-traidor. ¿Tienen los comunistas mayoría en el Gobierno? ¿Cuándo se celebrará el Congreso de los Consejos? ¿En qué consiste realmente el reconocimiento de la dictadura del proletariado por los socialistas?".
Básicamente, Lenin formula las preguntas correctas. Sin embargo, como todo es llevado por simples contactos personales y no mediante un debate colectivo internacional, Lenin concluye que: "Las respuestas de Bela Kun fueron plenamente satisfactorias y disiparon plenamente nuestras dudas. Resultó que los socialistas de izquierda habían visitado a Bela Kun en la cárcel y solo ellos, simpatizantes de los comunistas, así como gente del centro, fueron quienes formaron el nuevo Gobierno, mientras que los socialistas de derecha, los social traidores, por así decirlo, incorregibles e intransigentes, abandonaron el partido, sin que ningún obrero los siguiera".
Aquí se ve que Lenin o estaba mal informado o no valoraba correctamente la situación puesto que el centro de la socialdemocracia dominaba el gobierno y los socialistas de izquierda estaban en manos de sus "amigos" del centro.
Dejándose llevar por un optimismo desmovilizador, Lenin concluye: "La propia burguesía entregó el poder a los comunistas de Hungría. La burguesía ha mostrado al mundo entero que cuando sobreviene una crisis grave, cuando la nación se halla en peligro, es incapaz de gobernar. Y el único poder realmente querido por el pueblo, es el Poder de los Consejos de Diputados Obreros, Soldados y Campesinos".
Elevados al "poder", los Consejos Obreros son saboteados
Este Poder solamente existía sobre el papel. En primer lugar, es el Partido Socialista unificado quien toma el poder sin que el Consejo de Budapest ni el resto de consejos del país hayan tenido arte y parte ([17]). Aunque, formalmente el Gobierno se declara "subordinado" al Consejo Obrero de Budapest, en la práctica lo que hace es presentarle decretos, órdenes y decisiones diversas como hechos consumados frente a los que únicamente posee un dudoso derecho de veto. Los Consejos Obreros son sometidos al corsé de la podrida práctica parlamentaria.
"Los asuntos del proletariado siguieron siendo administrados -o más exactamente saboteados- por la antigua burocracia y no por los Consejos Obreros mismos, que de esta manera nunca llegaron a convertirse en organismos activos" ([18]).
Pero el golpe más severo a los consejos, es la convocatoria de elecciones que hace el Gobierno para constituir una "Asamblea Nacional de Consejos Obreros". El sistema de elección que impone el Gobierno es el de concentrar las elecciones en dos fechas (7 y 14 de abril de 1919) "siguiendo las modalidades de la democracia formal (escrutinio de listas, voto secreto, cabina de voto)" ([19]). Se trata de una reproducción del mecanismo típico de las elecciones burguesas lo cual no hace otra cosa que sabotear la esencia misma de los Consejos Obreros. Mientras en la democracia burguesa los órganos electos son el resultado de un voto efectuado por una suma de individuos atomizados y completamente separados entre sí, los Consejos Obreros suponen un concepto radicalmente nuevo y diferente de la acción política: las decisiones, las acciones a tomar, son pensadas y discutidas por debates donde participan enormes masas de forma organizada, pero a su vez, éstas no se limitan a adoptar la decisión sino que son ellas mismas quienes la ponen en práctica.
El triunfo de la maniobra electoral no es solamente el producto de la habilidad maniobrera de los socialdemócratas centristas, estos explotan las confusiones existentes no solamente en las masas sino en la mayoría de los propios militantes comunistas, especialmente en el grupo de Bela Kun. Años de participación en las elecciones y el parlamento -actividad necesaria para el avance del proletariado en el periodo ascendente del capitalismo- habían producido hábitos y visiones atados a un pasado definitivamente superado que bloqueaban una respuesta clara a la nueva situación, la cual exigía la ruptura completa con el parlamentarismo y el electoralismo.
El mecanismo electoral y la disciplina del partido "unificado" hacen que: "en la presentación de los candidatos a las elecciones a los consejos, los comunistas debieron defender la causa de los socialdemócratas e incluso así, muchos de ellos no salieron elegidos", constata Szantó, que añade que esto permitía a los socialdemócratas entregarse: "al verbalismo revolucionario y comunista, con el fin de aparecer más revolucionarios que los comunistas" ([20]).
Estas políticas suscitaron una viva resistencia. Las elecciones de abril fueron impugnadas en el 8º distrito de Budapest, donde Szamuelly logra anular la lista oficial de ¡su propio partido, el PSUH! e impone una elección mediante debates en asambleas masivas las cuales darán la credencial a una coalición formada por disidentes del propio PSUH y anarquistas, vertebrados en torno a Szamuelly.
A mediados de abril hubo otra tentativa de dar vida a auténticos consejos obreros. Un movimiento de consejos de barrio logró celebrar una Conferencia de Consejos de Barrio de Budapest que criticó severamente al "gobierno soviético" y propuso toda una serie de alternativas sobre el abastecimiento, la relación con los campesinos, la represión de los contrarrevolucionarios, la conducción de la guerra y planteó, ¡apenas una semana después de las elecciones!, una nueva elección de los Consejos. Rehén de los socialdemócratas, Bela Kun aparece en la última sesión de la Conferencia como un bombero apagafuegos, su discurso raya la demagogia: "Estamos tan a la izquierda que es imposible ir más lejos. Un viraje todavía más a la izquierda no podría ser otra cosa que una contrarrevolución" ([21]).
La reorganización económica se apoya en los sindicatos contra los Consejos
La tentativa revolucionaria se enfrentaba al caos económico, el desabastecimiento y el sabotaje empresarial. Si bien el centro de gravedad de toda revolución proletaria es el poder político de los Consejos eso no quiere decir que se deba descuidar el control de la producción por parte de éstos. Aunque es imposible iniciar una transformación revolucionaria de la producción en dirección al comunismo, en tanto la revolución no se complete a escala mundial, de ahí no se deduce que el proletariado no deba llevar una política económica desde el principio de su revolución. En particular, ésta debe abordar dos cuestiones prioritarias: la primera, es adoptar todas las medidas posibles para disminuir la explotación de los trabajadores y garantizar que dispongan el máximo tiempo libre para que puedan dedicar sus mejores energías a la participación activa en los consejos obreros. En este terreno, presionado por el Consejo obrero de Budapest, el Gobierno adoptó medidas tales como la eliminación del trabajo a destajo y la reducción de las horas de trabajo con el expreso objetivo de "permitir a los obreros la participación en la vida cultural y política de la revolución" ([22]).
La segunda, es combatir el desabastecimiento y el sabotaje de tal forma que el hambre y el caos económico inevitables no acaben ahogando a la revolución. Frente a este problema, los obreros levantaron desde enero 1919 consejos de fábrica y consejos sectoriales y, como ya vimos en el artículo anterior de esta Serie, el Consejo de Budapest adoptó un audaz plan de control de los suministros básicos. Sin embargo, el Gobierno que supuestamente debía apoyarse en ellos llevó una política sistemática para quitarles todo control sobre la producción y el abastecimiento, en beneficio de los sindicatos. En esto, Bela Kun cometió graves errores. Así en mayo de 1919 declara: "El aparato de nuestra industria reposa sobre los sindicatos. Estos deben emanciparse rápidamente y transformarse en potentes empresas que comprenderán la mayoría y después el conjunto de individuos de una rama industrial. Al formar parte de la dirección técnica, los sindicatos, con su esfuerzo, tienden a apoderarse lentamente de todo el trabajo de dirección. Así garantizan que los órganos económicos centrales del régimen y de la población laboriosa trabajen concertadamente y los obreros se vayan acostumbrando a administrar la vida económica" ([23]).
Roland Bardy comenta críticamente este análisis: "prisionero de un esquema abstracto, Bela Kun no podía darse cuenta de que la lógica de su posición conducía a devolver a los socialistas un poder del que habían sido progresivamente desposeídos (...) durante todo este periodo, los sindicatos se mantendrán como el bastión de la socialdemocracia reformista, encontrándose constantemente en competencia directa con los Soviets" ([24]).
El gobierno dispuso que solo los obreros y campesinos sindicados tuvieran acceso a las cooperativas y economatos de consumo. Esto daba a los sindicatos una palanca esencial de control. Esto fue teorizado por Bela Kun: "el régimen comunista es el de la sociedad organizada. Quien quiera vivir y prosperar debe adherirse a una organización, los sindicatos no deben poner ninguna traba a las admisiones" ([25]).
Como señala Bardy: "Abrir el sindicato a todos era el mejor medio para liquidar la preponderancia del proletariado en su seno y abrir a largo plazo el restablecimiento democrático de la sociedad de clases", de hecho, "los antiguos patronos, los rentistas y sus grandes mayorales no participaban en la producción activa (industria-agricultura) pero sí en los servicios administrativos y jurídicos. El inflamiento de este sector permitió a la antigua burguesía sobrevivir como clase parásita y tener acceso al suministro de productos sin estar integrada en el proceso productivo" ([26]).
Este sistema alentó la especulación y avivó el mercado negro, sin lograr resolver jamás el problema del hambre y el desabastecimiento que torturó a los obreros de las grandes ciudades.
El Gobierno impulsó la formación de grandes explotaciones agrarias regidas por un sistema de "colectivización". Esto resultó ser una gran estafa. Al frente de las Granjas Colectivas fueron puestos unos "comisarios de producción" que cuando no eran un burócrata arrogante, eran ¡los antiguos terratenientes!, que seguían residiendo en sus mansiones y que exigían a los campesinos que les siguieran llamando "amo".
Se suponía que las Granjas Colectivas extenderían la revolución en el campo y garantizarían el abastecimiento, en la práctica no hicieron ninguna de las dos cosas. Los jornaleros y campesinos pobres, profundamente decepcionados por la realidad de las granjas colectivizadas, se apartaron cada vez más del régimen; por otra parte, los dirigentes de éstas exigieron un trueque que el Gobierno era incapaz de asegurar: suministro de productos agrícolas a cambio de abonos, tractores y maquinaria. Por ello vendían a especuladores y acaparadores, con lo cual el hambre y el desabastecimiento llegaron a tales niveles que el Consejo Obrero de Budapest organizó desesperadamente la transformación en cultivos agrarios de solares, parques y jardines.
La evolución de la lucha revolucionaria mundial y la situación en Hungría
La única manera que tenía el proletariado húngaro de romper la trampa en la que se hallaba prisionero era el avance de la lucha del proletariado mundial. El periodo de marzo a junio de 1919 alienta grandes esperanzas pese al mazazo que había supuesto el aplastamiento de la insurrección de Berlín, en Alemania, en enero de 1919 ([27]). En marzo de 1919 se constituye la Internacional Comunista, en abril es proclamada la República Bávara de los Consejos que finalmente es aplastada por el gobierno socialdemócrata. Igualmente, la agitación revolucionaria que crecía en Austria donde se estaban consolidando los consejos obreros fue abortada por la aventura provocadora de un infiltrado -Bettenheim- que arrastró al joven Partido Comunista a una insurrección minoritaria que fue fácilmente aplastada (mayo 1919). En Gran Bretaña se produjo la gran huelga de los astilleros del Clyde, empezaron a surgir Consejos Obreros y hubo motines en el ejército. Estallaron movimientos huelguísticos en Holanda, Noruega, Suecia, Yugoslavia, Rumania, Checoslovaquia, Polonia, Italia e incluso en Estados Unidos.
Sin embargo esos movimientos eran todavía demasiado embrionarios. Ello daba un importante margen de maniobra a los Ejércitos de Francia y Gran Bretaña que seguían movilizados tras el fin de la Guerra Mundial, ocupados ahora en la sucia tarea de actuar de gendarmes encargados de aplastar los focos revolucionarios. Su intervención se concentró en Rusia (1918-20) y en Hungría (desde abril 1919). Ante los primeros motines que estallaron en sus ejércitos y ante el éxito que empezaba a tener una campaña contra la guerra en Rusia, los soldados de reemplazo fueron rápidamente sustituidos por tropas coloniales mucho más inmunes que aquellos.
Frente a Hungría, el mando francés sacó lecciones de la negativa de sus soldados a reprimir la insurrección de Szeged. Optó por quedarse en un segundo plano y azuzó a los Estados vecinos de Hungría contra ésta: Rumania y Checoslovaquia serán la punta de lanza de estas operaciones. Estos Estados combinan su labor de gendarmes con la obtención de conquistas territoriales a costa del Estado húngaro.
La Rusia soviética no pudo prestar ningún apoyo militar porque estaba totalmente asediada. La tentativa en junio de 1919 por parte del Ejército Rojo de lanzar una ofensiva por el oeste junto con los guerrilleros anarquistas de Néstor Majno, lo que hubiera abierto una vía de comunicación con el territorio húngaro, fue abortada por la violenta contraofensiva del general Denikin.
Pero el problema fundamental es que el proletariado tenía el enemigo en su propia casa ([28]). De forma pomposa el 30 de marzo el Gobierno de la "dictadura del proletariado" creaba el Ejército Rojo. Este era el viejo ejército con otro nombre. Todos sus mandos estaban en manos de los antiguos generales que eran supervisados por un cuerpo de comisarios políticos que los socialdemócratas coparon en su gran mayoría, excluyendo a los comunistas.
El gobierno rechazó una propuesta de los comunistas de disolver los cuerpos policiales. Los obreros, sin embargo, desarmaron por su cuenta a los guardias y varias fábricas de Budapest adoptaron resoluciones al respecto que fueron inmediatamente aplicadas.
"Solo entonces, los socialdemócratas dieron su permiso. Pero ni siquiera consintieron en que se realizara el desarme, sino que tras una prolongada resistencia consiguieron hacer aprobar el licenciamiento de la policía, la gendarmería y la guardia de seguridad" ([29]).
Se decretó la formación de una Guardia Roja ¡a la que se incorporaron los policías licenciados!
Con estos juegos malabares, Ejército y policía, columna vertebral del Estado burgués, quedaron intactos. No es de extrañar que el Ejército Rojo se desmoronara fácilmente ante la ofensiva de abril desencadenada por tropas rumanas y checas. Varios destacamentos se pasaron al enemigo.
Con los ejércitos invasores a las puertas de Budapest el 30 de abril, la movilización obrera logró un vuelco en la situación. Anarquistas junto con el grupo de Szamuelly realizan una fuerte agitación. La manifestación del Primero de Mayo conoce un éxito masivo, se gritan eslóganes pidiendo "el armamento del pueblo" y el grupo de Szamuelly reclama "todo el poder para los consejos obreros". El 2 de mayo tiene lugar un gigantesco mitin que pide la movilización voluntaria de los trabajadores. En pocos días 40.000, solamente en Budapest, se enrolan en el Ejército Rojo.
El Ejército Rojo, muy fortalecido por la incorporación masiva de los obreros y por la llegada de Brigadas Internacionales de voluntarios franceses y rusos, lanza una gran ofensiva que logra una serie de victorias sobre las tropas rumanas, serbias y en especial sobre las checas que sufren una gran derrota y los soldados desertan masivamente. En Eslovaquia, la acción de obreros y soldados rebeldes, lleva a la formación de un Consejo Obrero que, respaldado por el Ejército Rojo, proclama la República Eslovaca de los Consejos (2 junio). El Consejo concluye una alianza con la República Húngara y lanza un manifiesto a todos los obreros checos.
Este éxito puso en alerta a la burguesía mundial. "La Conferencia de Paz de París, alarmada por los éxitos del Ejército Rojo, realizó el 8 de junio un nuevo ultimátum a Budapest, en el se exigía que el Ejército Rojo dejase de avanzar e invitaba al gobierno húngaro a París para "discutir las fronteras de Hungría". Después siguió un segundo ultimátum, en este se amenazaba con el uso de la fuerza si no se cumplían los términos" ([30]). El socialdemócrata Bohm, con el apoyo de Bela Kun, abre "negociaciones a cualquier precio" con el Gobierno francés, el cual exige, como paso previo, el abandono de la República consejista de Eslovaquia, lo que se hizo el 24 de junio siendo aplastada el 28 y todos los militantes destacados ahorcados un día después.
Entretanto, la Entente opera un cambio de táctica. Las exacciones de las tropas rumanas y sus pretensiones territoriales, habían provocado un cierre de filas en torno al Ejército Rojo que había favorecido sus victorias de mayo. Se montó a toda prisa un Gobierno Provisional Húngaro encabezado por dos hermanos del antiguo presidente Karolyi que se instaló en el área ocupada por los rumanos quienes a regañadientes accedieron a retirarse para darle la apariencia de un "gobierno independiente". El ala derecha de la socialdemocracia reaparece y apoya abiertamente este gobierno.
El 24 de junio se produce en Budapest un intento de alzamiento organizado por socialdemócratas de derecha. El Gobierno negocia con los alzados cediendo a sus reivindicaciones de eliminar a los "Muchachos de Lenin", a los brigadistas internacionales y los regimientos controlados por los anarquistas. Esta represión precipita la descomposición del Ejército Rojo: se producen violentos enfrentamientos en su seno, se multiplican las deserciones y los motines.
La derrota final y la represión salvaje
La desmoralización cunde entre la población obrera de Budapest. Muchos obreros y sus familias abandonan la ciudad. En las áreas campesinas se multiplican las revueltas contra el gobierno. El gobierno rumano reemprende la ofensiva militar. Desde mediados de julio los socialdemócratas, que vuelven a estar unidos, reclaman la dimisión de Bela Kun y la formación de un nuevo gobierno sin comunistas. El 20 de julio, a la desesperada, Bela Kun lanza una ofensiva militar contra las tropas rumanas con lo que queda del ejército rojo que se rinde el 23. Finalmente el 31 de julio, Bela Kun dimite y se forma un nuevo gobierno con socialdemócratas y sindicatos que emprende una violenta represión contra los comunistas, los anarquistas y todos los militantes obreros que no han podido huir. Szamuelly es asesinado el 2 de agosto.
El 6 de agosto, ese gobierno es a su vez derrocado por un puñado de militares que no encuentra la más mínima resistencia. Las tropas rumanas entran en Budapest. El 10 de agosto, la soldadesca rumana asesina a mil obreros de Csepel. Se desencadena el terror blanco. Los detenidos son sometidos a torturas medievales antes de ser asesinados. Los soldados heridos o enfermos son sacados de los hospitales y arrastrados por las calles donde se les somete a todo tipo de vejaciones antes de ser liquidados. En los pueblos, las tropas obligan a los propios campesinos a realizar juicios contra sus propios vecinos considerados sospechosos, a torturarlos y después asesinarlos. Cualquier negativa es respondida con el incendio de las cabañas con sus moradores obligados a permanecer dentro.
Mientras en los 133 días que duró la República Soviética solamente 129 contrarrevolucionarios fueron ejecutados, entre el 15 y el 31 de agosto, más de 5000 personas fueron asesinadas. Hubo 75.000 encarcelados. En octubre comienzan procesos en masa. Quince mil obreros son juzgados por los tribunales militares que dictan penas de muerte y trabajos forzados.
La feroz dictadura del almirante Horthy entre 1920 y 1944 que coqueteaba con el fascismo gozó sin embargo del apoyo de las democracias occidentales en agradecimiento a sus servicios contra el proletariado.
C. Mir, 4-9-10
[1]) Ver Revista Internacional no 139 https://es.internationalism.org/node/2678 [139].
[2]) Mediante una acción coordinada, los comités campesinos tomaron las tierras del principal aristócrata del país, el Conde Esterhazy.
[3]) Esto revela la politización creciente de los obreros pero al mismo tiempo la insuficiencia de su toma de conciencia pues piden un gobierno donde estén juntos los traidores socialdemócratas y los comunistas, encarcelados gracias a las maquinaciones de los primeros.
[4]) En la Primera Guerra mundial, la Entente agrupaba al bando imperialista formado por Gran Bretaña, Francia y -hasta la revolución- Rusia.
[5]) La mayor parte de las informaciones que hemos utilizado para este artículo están tomadas de la edición francesa del libro de Roland Bardy 1919, La Commune de Budapest, que presenta una documentación abundante. La cita presente está tomada de la página 83.
[6]) Ibídem.
[7]) A diferencia de Alemania donde dentro del centrismo se acogían masas de militantes jóvenes radicalizados pero inexpertos, el ala centrista del partido húngaro estaba formada por cuadros tan oportunistas como los del ala derecha pero mucho más astutos y con más capacidad de adaptación a la situación.
[8]) Roland Bardy, op. cit., pág. 84.
[9]) En el libro La Revolución húngara de 1919, de Bela Szanto, página 88 de la edición española, capítulo "¿Con quién hubieran debido unirse los comunistas?", cita a un socialista, Buchinger, que reconoció que "el paso de fundirse con los comunistas sobre la base de su programa integral fue dado sin la menor convicción".
[10]) Roland Bardy, op. cit., pág. 85.
[11]) Ídem, pág. 86.
[12]) Ídem, pág. 99.
[13]) Szanto, op. cit., pág. 99. Este personaje había gritado en febrero 1919: "los comunistas tienen que ser colocados ante la boca de los fusiles", y en julio de 1919 declarará: "yo no puedo integrarme en el universo mental en que se basa la dictadura del proletariado".
[14]) Idem, página 82 de la edición española, capítulo "A paso de carga hacia la dictadura del proletariado", refiere que un día después Bela Kun confesó a sus compañeros de Partido: "Las cosas han ido demasiado bien. No he podido dormir, he estado pensando toda la noche dónde nos hemos podido equivocar".
[15]) Dentro de la Unión Anarquista destacará una tendencia organizada autónomamente que se hace llamar "Los Muchachos de Lenin" y que se da como divisa "la defensa del poder de los Consejos Obreros". Tendrá una participación destacada en las acciones militares en defensa de la revolución.
[16]) Tomo 38 de la edición española, pág. 228, 229 y 246. Los documentos se titulan: "Saludo por Radio al gobierno de la República de los Consejos Húngara", "Radiograma enviado a Bela Kun" y "Comunicado sobre las conversaciones por radio con Bela Kun".
[17]) El Consejo Obrero de Szeged -ciudad incluida en la zona "desmilitarizada" y en realidad ocupada por 16.000 soldados franceses-actuó de forma revolucionaria. El 21 de marzo, el Consejo organiza la insurrección ocupando todos los puntos estratégicos. Los soldados franceses se niegan a combatirles y el mando decide la retirada. El Consejo elige el 23 un Consejo de Gobierno formado por un obrero del vidrio, otro de la construcción y un abogado. El 24 se pone en contacto con el nuevo Gobierno de Budapest
[18]) Szantó, op. cit., pág. 106, capítulo "Contradicciones teórica y de principio y consecuencias de las mismas".
[19]) Roland Bardy, op. cit., pág. 101.
[20]) Szanto, op. cit., pág. 91, capítulo "¿Con quién debieran haberse unido los comunistas?".
[21]) Roland Bardy, op. cit., pág. 105.
[22]) Ídem, pág. 117.
[23]) Ídem, pág. 111.
[24]) Ídem, pág. 112.
[25]) Ídem, pág. 127.
[26]) Ibídem.
[27]) Ver en Revista Internacional no 135, el tercer capítulo de nuestra serie sobre la Revolución en Alemania, https://es.internationalism.org/node/2709 [140].
[28]) Szanto, op. cit., pág. 146: "La contrarrevolución llegó a sentirse tan fuerte que pudo señalar en sus folletos y opúsculos como aliados suyos, tanto a hombres que se hallaban a la cabeza del movimiento obrero como otros que ocupaban cargos importantes en la dictadura de los Consejos".
[29]) Idem, pág. 104, capítulo "Contradicciones teórica y de principio y consecuencias de las mismas".
[30]) "La República Soviética húngara de 1919,
la revolución olvidada", A. Woods, El Militante.
https://marxist.com/republica-sovietica-hungara-1919.htm [141].
Series:
Personalidades:
- Bela Kun [143]
Herencia de la Izquierda Comunista:
Acontecimientos históricos:
La Izquierda Comunista en Rusia (III) - El Manifiesto del Grupo Obrero del Partido Comunista Ruso
- 4042 lecturas
En la parte precedente del Manifiesto (publicado en la Revista Internacional no 143) vimos cómo el Grupo Obrero se oponía con violencia a cualquier tipo de frente único con los socialdemócratas. En contrapartida, llamaba a un frente único de todos los elementos verdaderamente revolucionarios, entre los cuales incluía a los partidos de la Tercera Internacional (IC) así como a los partidos comunistas obreros (KAPD en Alemania). Ante la cuestión nacional que se planteaba en las repúblicas soviéticas, tratada en esta tercera parte del documento, preconiza la realización de un frente único con los PC de esas repúblicas que, en la IC, "tendrían los mismos derechos que el Partido Bolchevique".
El punto más importante tratado en esta penúltima parte del Manifiesto es, sin embargo, el que se dedica a la Nueva Economía Política (NEP).
Sobre ese tema, ésta es la posición del Manifiesto: "La NEP es el resultado directo de la situación de las fuerzas productivas en nuestro país (...) Lo que hizo el capitalismo con las pequeñas producciones y propiedades en la agricultura y la industria de los países capitalistas avanzados (Inglaterra, Estados Unidos, Alemania), el poder del proletariado lo ha de llevar a cabo en Rusia".
Este punto de vista no es tan lejano en realidad del de Lenin, para quien la NEP no era sino una forma de capitalismo de Estado. En 1918, ya defendía que el capitalismo de Estado era un paso hacia adelante, un paso hacia el socialismo para la economía atrasada de Rusia. En su discurso al Congreso de 1922, retoma esa idea insistiendo sobre la diferencia fundamental que se ha de hacer entre capitalismo de Estado dirigido por la burguesía reaccionaria y capitalismo de Estado dirigido por el Estado proletario. El Manifiesto enuncia una serie de sugestiones para "mejorar" la NEP, en particular su independencia con respecto a los capitales extranjeros.
Ahí donde el Manifiesto diverge de Lenin y de la posición oficial del Partido Bolchevique, es cuando pone en evidencia que: "El mayor peligro ligado a la NEP, es que el nivel de vida de gran parte de sus cuadros dirigentes se ha modificado muy rápidamente".
La medida que preconiza es la regeneración del sistema de los soviets: "Para prevenir el riesgo de degeneración de la Nueva Política Económica en Nueva Política de Explotación del proletariado, hay que conducir al proletariado hacia el cumplimiento de las grandes tareas que tiene ante él a través de una realización coherente de los principios de la democracia proletaria, lo que dará los medios a la clase obrera para poder defender las conquistas de la Revolución de Octubre contra cualquier peligro, venga de donde venga. El régimen interno del Partido y las relaciones del Partido con el proletariado han de ser radicalmente transformados en ese sentido."
La cuestión nacional
La realización de la táctica de frente unido fue tanto más difícil a causa de la variedad nacional y cultural de los pueblos en la URSS.
La influencia perniciosa de la política del grupo dirigente del PCR(bolchevique) se manifestó en particular sobre la cuestión nacional. A cualquier crítica o protesta se suceden proscripciones sin fin ("división metódica del partido obrero"); nombramientos que a veces tienen un carácter autocrático (personas impopulares que no tienen la confianza de los camaradas locales del Partido); órdenes dadas a las Repúblicas (a esas mismas poblaciones que durante decenios y siglos habían sufrido el yugo de los Romanov, que personificaban la dominación de la nación gran rusa), que pueden acabar dándole un vigor nuevo a las tendencias chovinistas en amplias masas trabajadoras, penetrando incluso organizaciones nacionales del Partido Comunista.
En esas Repúblicas Soviéticas, la Revolución Rusa fue indudablemente realizada por las fuerzas locales, por el proletariado local activamente apoyado por los campesinos. Y si tal o cual partido comunista nacional desarrolló un trabajo necesario e importante, éste fue esencialmente el de apoyar a las organizaciones locales del proletariado contra la burguesía local y sus aliados. Pero una vez cumplida la revolución, la praxis del Partido, del grupo dirigente del PCR(b), inspirada por la desconfianza con respecto a las reivindicaciones locales, ignora las experiencias locales e impone a los partidos comunistas nacionales controladores varios, a menudo de nacionalidad diferente, lo que exaspera las tendencias chovinistas y da a las masas obreras la impresión de que esos territorios están sometidos a un régimen de ocupación. Con la institución de las organizaciones locales estatales y del Partido, la realización de los principios de la democracia proletaria eliminará en todas las nacionalidades las bases de la diferencia entre obreros y campesinos. Realizar ese "frente único" en las Repúblicas que han cumplido la revolución socialista, realizar la democracia proletaria, significa instituir la organización nacional con partidos comunistas que tengan en la Internacional los mismos derechos que el PCR(b), constituyendo secciones particulares de la Internacional. Pero como todas las Repúblicas Soviéticas tienen ciertas tareas comunes y el Partido Comunista desarrolla en todas un papel dirigente, se ha de convocar -para las discusiones y las decisiones sobre los problemas comunes a todas las nacionalidades de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas- congresos generales de partidos que elijan, para una actividad estable, un Ejecutivo de los partidos comunistas de la URSS. Una estructura organizativa así de los partidos comunistas de la URSS puede desarraigar y desarraigará indudablemente la desconfianza en el corazón del proletariado y tendrá además una importancia enorme para la agitación del movimiento comunista en todos los países.
La Nueva Política Económica (NEP)
La NEP es el resultado directo de la situación de las fuerzas productivas en nuestro país.
Y realmente, suponiendo que nuestro país estuviera cubierto por un bosque denso de tuberías de fábricas, que la tierra estuviese cultivada con tractores y no con arados, que el trigo fuese cosechado con máquinas cosechadoras y no con la hoz y la guadaña, trillado por una máquina y no con un mayal, cribado por una máquina y no con una pala lanzada a los cuatros vientos, suponiendo, en fin, que todas esas máquinas funcionasen con tractor, ¿necesitaríamos en esas condiciones una NEP? ¡Para nada!
E imagínense ahora que una revolución social se haya hecho el año pasado en Alemania, en Francia y en Inglaterra y que acá, en Rusia, la maza y el arado no hayan sido retirados y sustituidos por la máquina reina, sino que sean aquéllos los que reinen sin rival. O sea, tal como siguen todavía reinando hoy, sobre todo el arado, y además con penuria de animales, lo cual obliga al hombre a uncirse con sus hijos, mientras su mujer guía el arado. ¿Necesitaríamos entonces una NEP? ¡Sí!
¿Y por qué? Por la misma razón, para apoyarse sobre una cultura familiar campesina con su arado y, de ahí, para pasar del arado al tractor, o sea para cambiar la base material de una economía pequeñoburguesa del campo con vistas a ampliar la base económica de la revolución social.
Lo que hizo el capitalismo con las pequeñas producciones y propiedades en la agricultura y la industria de los países capitalistas avanzados (Inglaterra, Estados Unidos, Alemania), el poder del proletariado lo ha de llevar a cabo en Rusia.
¿Pero cómo cumplir con esa tarea? ¿Decretando: "¡Desaparezcan, pequeño-burgueses!"? Podríamos adoptar tantos decretos como queramos para vilipendiar a un elemento pequeñoburgués, y eso no impediría a la pequeña burguesía vivir tratada a cuerpo de rey. ¿Y qué harían los puros proletarios sin ella en un país como Rusia? ¡Se morirían de hambre! ¿Se podría juntar a todos los pequeñoburgueses en una comuna colectiva? Imposible. No será entonces por decreto cómo se luchará contra el elemento pequeñoburgués, sino sometiéndolo a las necesidades de una economía racional, mecanizada, homogénea. Por la libre lucha de las economías basadas en la uso de las máquinas y de los perfeccionamientos técnicos contra todos los demás modos de producción arcaicos que siguen dominando en la pequeña economía artesanal. No podemos construir el comunismo con arados.
Pero imagínense ahora que la revolución socialista se ha realizado en Alemania e Inglaterra. ¿Sería ahí posible una NEP en cualquier momento del proceso revolucionario?
Esto depende totalmente de la importancia y de la escala de la producción pequeñoburguesa. Si su papel en la vida del país es insignificante, podremos prescindir de una NEP y, al acelerar la actividad legislativa de la dictadura proletaria, introducir nuevos métodos de trabajo.
Por lo tanto, allí donde la producción pequeñoburguesa tiene una influencia considerable sobre la vida económica del país y en donde la industria de la ciudad y del campo no puede prescindir de ella, se hará una NEP. Cuanto más dependiente sea la gran industria de la pequeña producción, más amplia será la NEP y su duración estará determinada por la rapidez de la marcha triunfal de una industria socialista nacional.
La Nueva Política Económica durará mucho tiempo en Rusia, no porque alguien así lo quiere, sino porque nadie puede impedirlo. Mientras nuestra industria socialista dependa de la producción y de la propiedad pequeñoburguesa, ni hablar de suspender la NEP.
La NEP y el campo
La cuestión del cambio de política económica, de suspender la NEP, estará a la orden del día cuando desaparezca la dominación pequeñoburguesa en la agricultura.
Actualmente, la fuerza y la potencia de la revolución socialista están totalmente condicionadas por la lucha por la industrialización, del tractor contra el arado. Si el tractor saca de la tierra al arado, entonces el socialismo vencerá; pero si el arado expulsa al tractor predominará el capitalismo. La NEP no desaparecerá sino cuando desaparezca el arado.
Pero el rocío puede reventar los ojos antes de que se levante el sol ([1]); y para que nuestros ojos, los ojos de la revolución socialista, sigan sanos y salvos, hemos de seguir una línea justa con el proletariado y el campesinado.
Nuestro país es agrario. No hemos de olvidar que el campesino es el elemento más fuerte, hemos de atraerlo hacia nosotros. No podemos abandonarlo a una ideología pequeñoburguesa, eso significaría la muerte de la Rusia Soviética y la parálisis de la revolución mundial para mucho tiempo. La cuestión de las formas de una organización de campesinos es una cuestión de vida o muerte para la Revolución Rusa e Internacional.
Rusia ha entrado en la vía de la revolución socialista cuando el 80 % de su población todavía vivía en explotaciones individuales. Hemos animado al campesino a expropiar a los expropiadores, a apoderarse de las tierras. Pero él no entendía la expropiación como la entiende el obrero industrial. Su ser en el campo determinaba su conciencia. Cada campesino, con su explotación individual, soñaba con acrecentarla. Las propiedades agrícolas no tenían la misma organización interna que las fábricas industriales de las ciudades, por ello fue necesario "socializar la tierra" aunque fuese una regresión, un retroceso de las fuerzas productivas, un paso hacia atrás. Al expropiar más o menos a los expropiadores, no pudimos pensar en cambiar enseguida el modo de producción teniendo en cuenta las fuerzas productivas existentes, pues el campesino seguía poseyendo su explotación individual. No hemos de olvidar nunca que la forma de la economía está totalmente determinada por el nivel de desarrollo de las fuerzas productivas, y nuestro arado no puede en nada favorecer al modo de producción socialista.
No podemos pensar que podríamos influir en un propietario mediante nuestra propaganda comunista y que se integre en una comuna o una colectividad.
Durante tres años, proletariado y burguesía han luchado para atraer al campesinado. Quien lo lograba ganaba la lucha. Hemos vencido porque éramos los más fuertes, los más poderosos. Hemos de reforzar ese poderío, pero también entender algo: no se consolidará gracias a la calidad o la cantidad de discursos de nuestros discurseros parlanchines, sino a medida del crecimiento de las fuerzas productivas, a medida que triunfe la máquina cribadora sobre la pala, la segadora sobre la hoz, la trilladora sobre el mayal, el tractor sobre el arado. Así irá triunfando la economía socializada de la producción sobre la propiedad pequeñoburguesa.
¿Quién puede demostrar que el campesino sea enemigo de las cribadoras, de las batidoras, de las trilladoras y de los tractores? Nadie. Nadie entonces puede demostrar que el campesino nunca llegará a formas socializadas de la economía, pero sabemos que llegará a ellas en tractor y no atándose al arado.
G.V. Plejánov cuenta que una tribu africana salvaje odiaba a los europeos y consideraba abominable todo lo que éstos hacían. Consideraban la imitación de las costumbres, de los comportamientos y de las formas de trabajar de los europeos como un pecado capital. Pero esos mismos salvajes, tras haber visto a los europeos manejar hachas de acero, se las procuraron rápidamente, aún utilizando fórmulas mágicas y a escondidas.
Claro está que para el campesino, lo que hagan los comunistas y que huela a comuna es abominable. Sin embargo hay que obligarle a sustituir el arado por el tractor, como sustituyeron los salvajes el hacha de piedra por la de acero. Es mucho más fácil hacerlo para nosotros que para los europeos en África.
Si queremos desarrollar la influencia del proletariado en el medio campesino, no debemos recordarle demasiado que es la clase obrera la que le ha dado la tierra, ya que puede contestar: "Muchísimas gracias, amigo mío, pero ahora, ¿para qué vuelves? ¿Para recaudar impuestos en especie? Ese impuesto lo tendrás, pero no me digas que ayer hacías el bien, dime si hoy quieres hacer el bien. Si no, amigo, ¡vete y que te den!"
Todos los partidos contrarrevolucionarios, de los mencheviques a los SR incluyendo los monárquicos, basan sus teorías pseudo científicas del advenimiento de un paraíso burgués en la tesis de que, en Rusia, el capitalismo todavía no ha agotado sus potencialidades, que le quedan inmensas posibilidades de desarrollo y de prosperidad, que poco a poco abarcará toda la agricultura introduciendo métodos industriales de trabajo. Concluyen que por ello, si los bolcheviques dieron un golpe, si tomaron el poder para construir el socialismo sin esperar las condiciones materiales necesarias, o bien se transformarán ellos mismos en verdaderos demócratas burgueses o las fuerzas desarrolladas en el interior estallarán políticamente, derrocarán a los comunistas que se resisten a las leyes económicas y colocarán en su lugar a una coalición de los Mártov, Chérnov, Miliúkov, cuyo régimen despejará el camino del desarrollo de las fuerzas productivas del país.
Todo el mundo sabe que Rusia es un país más atrasado que Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, Francia, etc. Pero todos han de entender que si el proletariado en Rusia ha tenido las fuerzas suficientes para tomar el poder, para expropiar a los expropiadores y suprimir la encarnizada resistencia de los opresores apoyados por la burguesía del mundo entero, este proletariado tendrá todavía más fuerzas para suplir el proceso anárquico del capitalismo de mecanización de la agricultura por una mecanización consecuente y planificada gracias a la industria y al poder proletario, apoyado por las aspiraciones conscientes de los campesinos a ver su trabajo facilitado.
¿Quién dijo que era fácil de cumplir? Nadie. Sobre todo, tras los inmensos estragos que los mencheviques, SR y los terratenientes cometieron al desencadenar la guerra civil. Será difícil pero lo haremos, aún si los mencheviques y los SR, aliados a los Cadetes y a los monárquicos, no repararán en medios para despertar a la burguesía.
Hemos de plantear esta cuestión en un marco práctico. Hace poco, el camarada Lenin escribió una carta a los camaradas emigrados de Estados Unidos, agradeciéndoles la ayuda técnica que nos proporcionan, organizando sovjós y koljós ejemplares, en los que se utilizan tractores norteamericanos para la labranza y la cosecha. Así es como Pravda publicó un informe de trabajo de una de esas comunas en Perm.
Como cualquier comunista, estamos encantados de que los proletarios de Estados Unidos vengan a socorrernos, precisamente ahí en donde más lo necesitamos. Sin embargo, algo nos llamó involuntariamente la atención: un fragmento de ese informe decía que los tractores no habían servido durante mucho tiempo porque: 1) la gasolina no era pura; 2) había tenido que ser importada de lejos, con retraso; 3) los chóferes del pueblo habían perdido mucho tiempo estudiando el manejo de los tractores; 4) el mal estado de las carreteras y sobre todo de los puentes era perjudicial para los tractores.
Si la mecanización de la agricultura determina el destino de nuestra revolución y no es entonces ajena al proletariado del mundo entero, hemos de desarrollarla con bases más sólidas. Sin tener que renunciar a esas ayudas (la que nos dan los camaradas de ultramar) y sin subestimar su importancia, hemos de reflexionar, sin embargo, en los resultados que nos permitirá lograr.
Hemos de llamar la atención, ante todo, sobre el hecho de que esos tractores no los producen nuestras fábricas. Quizás no es necesario fabricarlas en Rusia, pero entonces si esta ayuda cobra importancia, nuestra agricultura estará ligada a la industria norteamericana.
Luego hemos de determinar qué tipo de tractores, qué motores son aplicables a las condiciones rusas: 1) han de utilizar el petróleo como combustible y no ser caprichosos sobre la calidad de la gasolina; 2) deben ser de uso sencillo para que no sólo sean chóferes profesionales quienes los conduzcan, sino que éstos puedan fácilmente capacitar a cuantos chóferes se necesiten; 3) hemos de poseer tractores con grados diferentes de potencia (100, 80, 60, 40, 30, 25 CV) según el tipo de tierra: de labranza, erial o ya cultivada; 4) han de ser motores universales para labrar, trillar, segar o transportar el trigo; 5) han de ser fabricados en fábricas rusas y no deber ir a buscarse a ultramar; si no, en vez de la alianza entre la ciudad y el campo, será la alianza del campo con los negociantes extranjeros; 6) han de funcionar con un combustible local.
Tras los estragos de la guerra y la hambruna, nuestro país se abre a la máquina agrícola, ofreciéndole un triunfo mayor y más rápido que nunca en el mundo. Ya que, actualmente, hasta el arado de base, principal instrumento de trabajo en nuestros campos, empieza a faltar y, cuando lo hay, no hay animales para arrastrarlos. La maquinaria podría hacer cosas imposibles de imaginar.
Nuestros especialistas consideran que la ciega imitación de Estados Unidos sería negativa para nuestra economía; también piensan que a pesar de todo, la producción en serie de motores indispensables a nuestra agricultura es posible con nuestros medios técnicos. Esta tarea es tanto más fácil de resolver dado que nuestra industria metalúrgica se queja de la ausencia de pedidos, que las fábricas funcionan a mitad de su potencial, o sea con pérdidas; pues así, sí que tendrían pedidos.
La producción en serie de una máquina universal agrícola sencilla, que unos mecánicos preparados rápidamente podrían conducir, que funcionara con petróleo y que no tuviera caprichos cuando se utilice gasolina de calidad mediocre, ha de organizarse en las regiones de Rusia en las que es fácil transportar el petróleo por tren o por barco. Podría utilizarse el motor de petróleo en el sur y en el centro de Rusia, en las regiones del Volga y del Kama, en Ucrania; no funcionarían en Siberia debido a que el transporte del petróleo sería muy caro. El inmenso espacio de Siberia es un problema para nuestra industria. Pero existen otros tipos de combustibles en Siberia, en particular la leña; por ello los motores de vapor podrán cobrar importancia. Si logramos resolver el problema de la destilación de la madera, de la extracción de carbón mineral en Rusia, podremos utilizar motores con combustible de madera. Cuál de ambos motores será el más rentable, lo tendrán que decidir los especialistas técnicos a partir de los resultados prácticos.
El 10 de noviembre de 1920, bajo el título "Gigantesca empresa", Pravda relataba la constitución de la Sociedad Internacional de Ayuda para el Renacimiento de los Urales. Importantísimos trusts de Estado y el Socorro Obrero Internacional controlan esa sociedad que ya dispone de un capital de dos millones de rublos-oro y que se ha puesto en relación de negocios con la empresa norteamericana Keith comprando una importante cantidad de tractores, negocio considerado, claro está, ventajoso.
La participación del capital extranjero es necesaria, ¿pero en que ámbito? Queremos aquí plantear estas cuestiones: si puede el Socorro Obrero Internacional ayudarnos gracias a sus relaciones con la empresa Keith, ¿por qué no podría, con cualquier otra empresa, organizar acá, en Rusia, la producción de las máquinas necesarias a la agricultura? ¿No sería preferible utilizar los dos millones de rublos-oro que posee esa sociedad para la producción de tractores acá, en nuestra tierra? ¿Se han considerado con precisión todas las posibilidades? ¿Resulta realmente necesario enriquecer la empresa Keith con nuestro oro y ligarle el destino de nuestra economía agrícola?
En un libro técnico, hemos leído que para someter las regiones agrícolas de los países ocupados a su dominación, firmas alemanas llegaron con sus tractores, labraron las tierras y vendieron muy baratos los tractores a los agricultores. Ni que decir tiene que más adelante, esas firmas pidieron mucho más dinero, pero lo que les importaba es que los tractores se vendían. Fue una conquista que no hizo correr sangre.
La voluntad de ayudarnos por parte de la firma Keith y de otorgarnos un crédito parece estar en esa línea y hemos de ser muy prudentes.
Claro está que resulta relativamente dudoso que la firma Keith pueda procurarnos tractores que se adapten a las condiciones rusas, pero incluso tractores que se adapten por poco que sea, tendrán un éxito seguro habida cuenta de las condiciones lamentables de nuestra agricultura, cualquier cosa tendría éxito en semejante situación. Si la producción de los motores necesarios y adaptados a las condiciones rusas es posible en cualquier caso, entonces ¿por qué necesitamos a la firma Keith? Por lo que sabemos, no es nada definitivo que no podamos organizar nosotros la producción de las máquinas necesarias.
Si las ideas y los cálculos de los ingenieros de Petrogrado son realmente exactos, los dos millones de rublos-oro entregados por esa Sociedad serían una inversión más sólida si se dedicaran a un enderezamiento de la economía del Ural en lugar de entregarlos a la firma Keith.
En todo caso, se ha de discutir seriamente ese problema, porque no sólo tiene una dimensión económica sino también política, no sólo para la Rusia Soviética sino también para la revolución mundial. Y no podemos resolverlo del día a la mañana. Hemos de saber lo que vamos a hacer con ese oro, y reflexionar: si las personas competentes y las autoridades deciden que no vale la pena ni pensarlo y que más vale dirigirse directamente a ultramar, pues así sea.
Como tenemos miedo de que se nos acuse de mentalidad localista, demos primero el oro al señor Keith, luego recitaremos nuestro mea culpa, alardeando de que no vacilamos cuando se trata de reconocer nuestros errores.
Si mecanizamos la agricultura en Rusia produciendo las máquinas necesarias en nuestras fábricas y no comprándolas a la generosa firma de ultramar Keith, la ciudad y el campo estarán indisolublemente ligadas por el crecimiento de las fuerzas productivas, unidas una a la otra, y habrá que consolidar entonces ese acercamiento organizando esos "sindicatos de tipo particular" (de los que habla el programa del PCR). Son las condiciones indispensables para la abolición pacífica de las relaciones capitalistas, la ampliación de las bases de la revolución socialista gracias a una NEP ([2]).
Nuestra revolución socialista no hará desaparecer por decreto la producción y la propiedad pequeñoburguesa, proclamando la socialización, la municipalización, la nacionalización, sino por la lucha consciente y consecuente por los modos de producción modernos en detrimento de los modos pasados, desventajosos, por la instauración evolutiva del socialismo. Es precisamente la esencia del salto a la libertad socialista desde la necesidad capitalista.
La NEP y la política, sencillamente
Y diga lo que diga la gente "bien pensante", es la clase obrera activa en primer lugar y en segundo el campesinado (y no los funcionarios comunistas, incluidos los mejores y más inteligentes) quienes son capaces de llevar a cabo esa política.
La Nueva Política Económica determinada por el nivel de las fuerzas productivas de nuestro país contiene peligros para el proletariado. No sólo hemos de demostrar que la revolución sabe enfrentarse al examen práctico en el plano de la economía y que las formas económicas socialistas son mejores que las capitalistas, sino que también hemos de afirmar nuestra posición socialista sin por ello engendrar una casta oligárquica que detente el poder económico y político, que acabe temiendo sobre todo a la clase obrera. Para prevenir el riesgo de degeneración de la Nueva Política Económica en Nueva Política de Explotación del proletariado, hay que conducir al proletariado hacia el cumplimiento de las grandes tareas que tiene ante sí a través de una realización coherente de los principios de la democracia proletaria, lo que dará los medios a la clase obrera para poder defender las conquistas de la Revolución de Octubre contra cualquier peligro, venga de donde venga. El régimen interno del Partido y las relaciones del Partido con el proletariado han de ser radicalmente transformados en ese sentido.
El mayor peligro ligado a la NEP, es que el nivel de vida de gran parte de sus cuadros dirigentes se ha modificado muy rápidamente. Los miembros de la administración de ciertos trusts, por ejemplo el del azúcar, tienen un sueldo mensual de 200 rublos-oro, disfrutan gratuitamente o por un precio barato de un buen piso, poseen un automóvil para sus desplazamientos y tienen cantidad de otras ventajas para satisfacer sus necesidades a un precio mas módico que el que han de pagar los obreros que se dedican a cultivar la remolacha de azúcar, cuando esos mismos obreros, a pesar de que también son comunistas, no reciben (además de las modestas raciones alimenticias que les da el Estado) más que 4 o 5 rublos por mes de promedio (con ese sueldo también han de pagar el alquiler y la luz); resulta evidente que se está alimentando una diferencia profunda entre el modo de vida de unos y otros. Si no cambia esta situación cuanto antes, si se mantiene unos diez o veinte años más, la condición económica de cada cual acabará determinando su conciencia y se enfrentarán en campos opuestos. Hemos de tener en consideración que los puestos dirigentes, renovados con frecuencia, están ocupados por personas de baja extracción social pero que siempre se trata de elementos no proletarios. Forman una capa social muy pequeña. Determinados por su condición, se consideran como los únicos capaces de cumplir ciertas tareas reservadas, los únicos capaces de transformar la economía del país, de responder al programa reivindicativo de la dictadura del proletariado, de los consejos de fábrica, de los delegados obreros, eso sí, mascullando la oración: "No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal".
Para ellos, en realidad, esas reivindicaciones son la expresión de la influencia de elementos pequeño-burgueses contrarrevolucionarios. Estamos, pues, aquí ante un peligro para las conquistas del proletariado que está incubándose y que viene de donde menos podía esperarse. Para nosotros, el peligro es que degenere el poder proletario en la hegemonía de un grupo poderoso decidido a poseer el poder político y económico, eso sí, animado por muy nobles intenciones, "para defender los intereses del proletario, de la revolución mundial y demás tan altos ideales". Sí, existe verdaderamente el peligro de una degeneración oligárquica.
Pero en el país en el que la producción pequeñoburguesa ejerce una influencia decisiva, en el que además la política económica permite acelerar, reforzar al máximo las visiones individualistas del pequeño propietario, se ha de ejercer una presión permanente sobre la base misma de lo pequeñoburgués. ¿Quién ejercerá esa presión? ¿Serán esos mismos funcionarios, esos salvadores de la humanidad afligida? Aunque tengan la sabiduría de Salomón -incluso la de Lenin-, no podrán hacerlo. Solo la clase obrera es capaz de hacerlo, dirigida por el Partido que comparte su vida, padece sus sufrimientos, sus enfermedades, un partido que no tenga miedo a la participación activa del proletariado en la vida del país.
No se debe, es nocivo y contrarrevolucionario, contarle cuentos al proletariado para adormecer su conciencia. ¿Y qué se nos dice?: "Quédate quieto, ve a las manifestaciones cuando se te convoque, canta la Internacional cuando se deba, el resto lo harán en tu lugar unos buenos chicos, casi obreros como tú, pero más listos y que se lo saben todo sobre el comunismo, quédate tranquilo entonces y entrarás pronto en el reino socialista". Eso es socialismo-revolucionario puro. Ellos son quienes defienden que individuos brillantes, dinámicos y pertrechados de talentos varios, procedentes de todas las clases de la sociedad (y así parece ser) pueden hacer de esa masa de color gris (la clase obrera) un reino elevado y perfecto en el que ya no habría enfermedades, ni penas, ni suspiros, sino la vida eterna. Ese es el estilo cabal de los "santos padres" socialistas-revolucionarios.
Hemos de sustituir la práctica actual por una práctica nueva basada en la actividad autónoma de la clase obrera y ya no sobre la intimidación del Partido.
En 1917, necesitábamos una democracia desarrollada y en 1918, 1919 y 1920 hubo que reducir todos los aparatos dirigentes y suplirlos en todos los lugares por el poder autocrático de funcionarios nombrados desde arriba y que lo decretaban todo; en 1922, ante tareas muy diferentes, no cabe duda de que necesitamos otras formas de organización y de métodos de trabajo. En las fábricas y las empresas (nacionales), hemos de organizar consejos de diputados obreros que sirvan de núcleos principales del poder del Estado; hemos de alzar a la práctica el punto del programa del PCR que dice: "El Estado soviético acerca el aparato estatal y las masas, hasta el punto de que es la unidad de producción (la fabrica, la empresa) la que se ha convertido en el núcleo principal del Estado en vez del distrito" (cf. Programa del PCR, división política, punto 5). Ese núcleo principal del poder estatal en las fábricas y empresas es lo que debe restaurarse mediante los consejos de diputados obreros que deberán sustituir a los sabios camaradas que dirigen actualmente la economía y el país.
Puede ser que ciertos lectores lúcidos nos acusen de facción (artículo 102 del Código penal), de hacer tambalear las bases sagradas del poder proletario. No tenemos nada que decirles a esos lectores.
Pero otros nos dirán: "Mostrarnos un país en el que los obreros gocen de los mismos derechos y libertades que en Rusia". Al decir eso, a lo mejor creen merecer la medalla de la cofradía de la Bandera Roja por haber aplastado una facción, y sin hacer correr sangre. A éstos sí que podemos decirles algo. ¿Muéstrennos pues, queridos amigos, otro país en el que el poder pertenezca a la clase obrera? Semejante país no existe, de modo que la pregunta es absurda. El problema no está en ser más liberal, más democrático que una potencia imperialista (tampoco resultaría muy difícil); el problema está en resolver las tareas que se plantean al único país en el mundo que haya dado el Golpe de Octubre, actuar de tal forma que la Nueva Economía Política no se convierta en Nueva Explotación del Proletariado y que, dentro de diez años, este proletariado no se vea obligado a volver a reemprender su lucha, quizás sangrienta, para derrumbar la oligarquía y garantizar sus principales conquistas. Sólo el proletariado puede garantizarlo participando directamente en la resolución de esas tareas, instaurando una democracia obrera, poniendo en la práctica uno de los principales puntos del Programa del PCR que dice: "La democracia burguesa se ha limitado a proclamar formalmente los derechos y las libertades políticos", o sea las libertades de asociación, de prensa, iguales para cualquier ciudadano. Pero en realidad, la práctica administrativa y, sobre todo, la esclavitud económica de los trabajadores no les permite gozar plenamente de esos derechos y esas libertades.
En vez de proclamarlos formalmente, la democracia proletaria los otorga en la práctica, ante todo a las clases de la población antiguamente oprimidas por el capitalismo, o sea al proletariado y al campesinado. Con este fin, el poder soviético expropia los locales, las imprentas, las reservas de papel, para ponerlos a disposición de los trabajadores y de sus organizaciones.
La tarea del PCR(b) consiste en permitir a las grandes masas de la población laboriosa disfrutar de los derechos y libertades democráticas sobre una base material cada vez más desarrollada y ampliada (cf. el Programa del PCR, división política, punto 3).
Habría sido absurdo y contrarrevolucionario reivindicar la realización de esas tesis programáticas en 1918, 1919 o 1920; pero aún es más absurdo y contrarrevolucionario pronunciarse en contra de su realización en 1922.
Si se quiere mejorar la posición de la Rusia Soviética en el mundo, restaurar nuestra industria, ampliar la base material de nuestra revolución socialista mecanizando la agricultura, enfrentar los peligros de una Nueva Política Económica, siempre hemos de volver inevitablemente a la clase obrera, la única que es capaz de hacer todo eso. Cuanto más débil esté, más firmemente ha de organizarse.
Y los buenos chicos que ocupan las oficinas no pueden resolver tales tareas grandiosas, ¿verdad?
Desgraciadamente, la mayoría de los jefes del PCR no lo ve así. En un discurso pronunciado durante el IXo Congreso de toda Rusia de los soviets, así contestó Lenin a todas las preguntas sobre la democracia obrera: "A todo sindicato que plantee, en general, la pregunta de saber si los sindicatos deben participar en la producción, le diría: dejad ya de parlotear (aplausos), contestadme más bien prácticamente y decidme (si ocupáis un puesto de responsabilidad, si tenéis autoridad, si sois militantes del Partido o de un sindicato): ¿en dónde habéis organizado la producción?, ¿en cuántos años?, ¿cuántas personas tenéis bajo vuestra dirección, mil o diez mil? Dadme la lista de aquellos a quienes habéis confiado un trabajo económico que hayáis acabado, en vez de emprender veinte asuntos al mismo tiempo para no acabar con ninguno por falta de tiempo. Aquí, con nuestros usos soviéticos, es raro que se acabe algo, que se pueda hablar de éxito durante unos años; Nos da miedo recibir lecciones del mercader que recibe el 100 % de beneficios y, en cambio, eso sí, preferimos escribir una bella resolución sobre las materias primas y vanagloriarnos del título de representante del Partido Comunista, de un sindicato, del proletariado. Si os parece, os pido disculpas. ¿A qué llamamos proletariado? Es la clase que trabaja en la gran industria. Pero ¿dónde está la gran industria? ¿De qué proletariado estamos hablando? ¿Dónde está vuestra gran industria? ¿Por qué está paralizada? ¿Porque ya no quedan materias primas? ¿Habéis sabido procurároslas? No. Escribiréis una resolución ordenando colectarlas y os meteréis en un buen lío; y la gente dirá que es absurdo; os parecéis a aquellas ocas cuyas antepasadas salvaron Roma" y que, para continuar el discurso de Lenin (según la famosa moraleja de la fábula de Krylov), han de ser guiadas al mercado con una vara para ser vendidas.
Supongamos que sea erróneo el punto de vista de la antigua Oposición Obrera sobre el papel y las tareas de los sindicatos. Que no sea la posición de la clase obrera en el poder sino la de un ministerio profesional. Esos camaradas quieren recuperar la gestión de la economía, arrancándola de las manos de los funcionarios soviéticos, sin por eso implicar a la clase obrera en esa gestión por medio de la democracia proletaria y de la organización de los Consejos de diputados obreros de las fábricas considerados como los núcleos principales del poder estatal, mediante la proletarización de aquellos refugios burocráticos. Se equivocan.
¡No se puede hablar a la manera de Lenin de la democracia proletaria y de la participación del proletariado en la economía popular! El gran descubrimiento del camarada Lenin es que ya no tenemos proletariado. ¡Nos alegramos contigo, camarada Lenin! ¡Entonces ahora eres el jefe de un proletariado que ni existe! ¡Eres el jefe de gobierno de una dictadura proletaria sin proletariado! Serás el jefe del Partido Comunista, ¡no del proletariado!
Contrariamente al camarada Lenin, su colega del Comité Central y del Buró Político, Kaménev ve al proletariado por todas partes. Dice: "1) El balance de la conquista de Octubre está en que la clase obrera organizada en bloque dispone de las riquezas inmensas de toda la industria nacional, del transporte, de la madera, de las minas, por no hablar del poder político. 2) La industria socializada es el bien principal del proletariado", etc. Podríamos citar muchos más ejemplos. Kaménev ve al proletariado en todos los funcionarios que, desde Moscú, se han instalado por la vía burocrática y se ve a sí mismo, según sus propias palabras, como más proletario que cualquier obrero. Al hablar del proletariado, no dice: "Él, el proletariado", sino "Nosotros, el proletariado...". Demasiados proletarios del estilo de Kaménev participan en la gestión de la economía popular; ¡por ello ocurre que semejantes proletarios pronuncien extraños discursos sobre la democracia proletaria y sobre la participación del proletariado en la gestión económica! "Por favor, dice Kaménev, ¿de qué estáis hablando? ¿No somos nosotros el proletariado, un proletariado organizado en bloque, como clase?".
El camarada Lenin considera cualquier discurso sobre la participación del proletariado en la gestión de la economía popular como palabrería inútil porque ya no hay proletariado; y Kaménev está de acuerdo, puesto que el proletariado "como unidad compacta, como clase", ya gobierna la economía, ya que a todos los burócratas los considera él como proletarios. Ambos están naturalmente de acuerdo y se entienden particularmente bien, ya que desde la Revolución de Octubre, Kaménev se ha comprometido a no tomar posición contra el camarada Lenin, a no contradecirlo. Se ponen de acuerdo en que existe el proletariado -no sólo el de Kaménev, naturalmente- pero también sobre el hecho de que su bajísimo nivel de preparación, su condición material, su ignorancia política imponen que "a las ocas se las mantenga alejadas de la economía con ayuda de una vara larga". ¡Así es como ocurre en la realidad!
El camarada Lenin ha aplicado aquí impropiamente la fabula. Las ocas de Krylov gritaban que sus antepasados salvaron Roma (sus antepasados, camarada Lenin...) mientras que la clase obrera no habla de sus antepasados sino de sí misma, porque ella (la clase obrera, camarada Lenin...) ha realizado la revolución social y por ello ¡quiere dirigir ella misma tanto el país como su economía! Pero el camarada Lenin ha confundido a la clase obrera con las ocas de Krylov y le dice, empujándola con su vara: "¡Dejad en paz a vuestros antepasados! ¿Qué habéis hecho vosotros?" ¿Qué puede contestarle el proletariado al camarada Lenin?
Se nos puede amenazar con una vara, seguiremos declarando en voz alta que la realización coherente y sin vacilación de la democracia proletaria es hoy en día una necesidad que la clase proletaria resiente por todos sus poros; porque es una fuerza. Que ocurra lo que deba ocurrir, pero el diablo no va a estar siempre delante de la puerta del pobre obrero.
(seguirá)
[1]) Proverbio ruso.
[2]) Es obvio que las formas existentes de organización del campesinado en el periodo transitorio son históricamente inevitables.
Series:
Personalidades:
- Miasnikov [93]
Corrientes políticas y referencias:
- Izquierda Comunista [94]
Historia del Movimiento obrero:
Herencia de la Izquierda Comunista:
desarrollo de la conciencia y la organización proletaria:
Acontecimientos históricos:
- Grupo Obrero del POSDR(b) [97]
- NEP [145]
Rev. internacional n° 145 - 2° trimestre de 2011
- 3241 lecturas
sumario
Revista Internacional 145 PDF
- 17 lecturas
Revueltas sociales en el Magreb y Oriente Medio, catástrofe nuclear en Japón, guerra en Libia - Sólo la revolución proletaria...
- 3224 lecturas
Revueltas sociales en el Magreb y Oriente Medio, Catástrofe nuclear en Japón, guerra en Libia
Sólo la revolución proletaria podrá salvar a la humanidad del desastre capitalista
Los últimos meses han sido abundantes en acontecimientos históricos. Las revueltas del Magreb no tienen ninguna relación con el tsunami que ha destrozado una parte importante de Japón ni con la crisis nuclear consecutiva, pero lo que sí hacen resaltar todos esos hechos es la alternativa ante la que se encuentra la humanidad: socialismo o barbarie. Mientras en numerosos países sigue resonando el eco de las insurrecciones, la sociedad capitalista se pudre lamentablemente junto a sus ascuas nucleares. Y a la inversa, el heroísmo de los obreros japoneses que están sacrificando sus vidas en torno a la central de Fukushima contrasta con la asquerosa hipocresía de las potencias imperialistas en Libia.
La movilización de las masas hace caer los gobiernos
Desde hace varios meses, movimientos de protesta inéditos por su amplitud geográfica ([1]) están sacudiendo varios países. Las primeras revueltas del Magreb produjeron rápidamente una emulación, pues en unas cuantas semanas se vieron afectados por manifestaciones Jordania, Yemen, Bahrein, Irán, países del África subsahariana, etc. No puede establecerse una identidad entre todos esos movimientos, ni en contenido de clase ni en cómo ha replicado la burguesía, pero lo que sí es común es la crisis económica que hunde a la población en una miseria cada vez más insoportable desde 2008, lo que hace tanto o más insoportables esos regímenes corruptos y represivos de la región.
La clase obrera nunca ha aparecido como fuerza autónoma capaz de asumir la dirección de estas luchas que suelen tener la forma de revueltas del conjunto de las clases no explotadoras, desde el campesinado arruinado hasta las capas medias en vías de proletarización. Sin embargo, la influencia obrera en las conciencias era sensible tanto en las consignas como en las formas de organización de los movimientos. Ha emergido una tendencia a la autoorganización concretándose, por ejemplo, en unos comités de protección de los barrios, que surgieron en Egipto y Túnez, para hacer frente a la represión policiaca y a las bandas de matones oportunamente liberados de las cárceles para sembrar el caos. Y, sobre todo, muchas de esas revueltas intentaron abiertamente extender el movimiento mediante manifestaciones de masas, asambleas e intentos por coordinar y centralizar las tomas de decisión. La clase obrera, por otra parte, ha desempeñado a menudo un papel decisivo en el curso de los acontecimientos. Ha sido en Egipto, con la clase obrera más concentrada y más experimentada de la región, donde las huelgas han sido más masivas. La rápida extensión y el rechazo del encuadramiento sindical contribuyeron ampliamente a inducir al mando militar a que, bajo la presión de Estados Unidos, se echara a Hosni Mubarak del poder.
Las movilizaciones siguen siendo todavía numerosas, siguen soplando vientos de revuelta en otros países, y la burguesía parece tener grandes dificultades para apagar el incendio. En Egipto y en Túnez sobre todo, donde según dicen, la "primavera de los pueblos" ya habría triunfado, continúan las huelgas y los enfrentamientos contra "el Estado democrático". Todas esas revueltas, en su conjunto, son una experiencia formidable en el camino que conduce a la conciencia revolucionaria. No obstante, aunque esta oleada de revueltas, por primera vez desde hace mucho tiempo, ha conectado los problemas económicos con los políticos, la respuesta está todavía plagada de unas ilusiones que pesan en la clase obrera, especialmente los espejismos democrático y nacionalista. Esas debilidades han permitido a unas pseudo-oposiciones democráticas presentarse como alternativa a las camarillas corruptas gobernantes. En realidad, esos "nuevos" gobiernos están sobre todo formados por gente perteneciente al viejo régimen, hasta el punto de que la situación parece, a veces, una bufonada. En Túnez, la población ha tenido incluso que obligar a una parte del gobierno a dimitir dado a su enorme parecido con el régimen de Ben Alí. En Egipto, el ejército, apoyo histórico de Mubarak, controla todas las palancas del Estado y no para de maniobrar para que perdure su posición. En Libia, el "Consejo Nacional de Transición" está dirigido por... Abd al-Fattah Yunis, ¡el ex ministro del interior de Gadafi!, y una cuadrilla de ex altos cargos que, después de haber organizado la represión y haberse beneficiado de la generosidad pecuniaria de su dueño y señor, les ha entrado una repentina y apasionada comezón por los derechos humanos y la democracia.
En Libia, la guerra imperialista está causando estragos sobre las ruinas de la revuelta popular
Sobre la base de esas debilidades la situación en Libia ha evolucionado de una manera especial, pues lo que con toda justicia surgió al principio como un levantamiento de la población contra el régimen de Gadafi se transformó en guerra entre fracciones burguesas diversas, a la que han venido a injertarse las grandes potencias imperialistas en medio de una cacofonía desatinada y sangrienta. El desplazamiento del terreno de la lucha hacia los intereses burgueses, el control del Estado libio por una u otra de las facciones presentes, fue tanto más fácil porque la clase obrera en Libia es muy débil. La industria local es muy atrasada, reducida casi exclusivamente a la producción petrolera, directamente dirigida por la pandilla de Gadafi, la cual ni siquiera puede imaginarse el poner alguna vez, de paso, el "interés nacional" por encima de sus intereses particulares. La clase obrera en Libia suele estar compuesta por mano de obra extranjera, la cual, tras haber cesado el trabajo al iniciarse los acontecimientos, ha acabado por huir de las matanzas, sobre todo a causa de la dificultad de reconocerse en una "revolución" de cariz nacionalista. Lo que está ocurriendo en Libia ilustra trágicamente, por contrario, la necesidad de que la clase obrera ocupe un lugar central en las revueltas populares; su ausencia explica en gran parte la evolución de la situación.
Desde el 19 de marzo, tras varias semanas de masacres, so pretexto de intervención humanitaria para "salvar al pueblo libio martirizado", una coalición un tanto confusa, formada por Canadá, Estados Unidos, Italia, Francia, Reino Unido, etc., ha puesto en marcha sus fuerzas armadas para dar apoyo al Consejo Nacional de Transición. Cada día se lanzan misiles y despegan aviones para soltar bombas sobre todas las zonas donde haya fuerzas armadas fieles al régimen de Gadafi. Hablando claro: es la guerra. Lo que de entrada llama la atención es la increíble hipocresía de las grandes potencias imperialistas que, por un lado, agitan el apolillado estandarte del humanitarismo y, al mismo tiempo, permiten aceptar la matanza de las masas que se rebelan en Bahrein, Yemen, Siria, etc. ¿Dónde estaba esa misma coalición cuando Gadafi mandó asesinar a 1000 presos de la cárcel Abu Salim de Trípoli en 1996? En realidad, ese régimen encarcela, tortura, aterroriza, hace desaparecer y ejecuta con la mayor impunidad desde siempre. ¿Dónde estaba esa misma coalición cuando Ben Alí en Túnez, Mubarak en Egipto o Buteflika en Argelia mandaban disparar contra la muchedumbre durante los levantamientos de enero y febrero? Tras esa retórica infame, los muertos siguen amontonándose en los depósitos. Y ya la OTAN está previendo prolongar las operaciones durante varias semanas para así asegurarse del triunfo de "la paz y la democracia".
En realidad, cada potencia interviene en Libia por sus intereses particulares. La cacofonía de la coalición, ni siquiera capaz de establecer una cadena de mando, ilustra hasta qué punto esos países se han lanzado a esta aventura bélica en orden disperso para reforzar su propio espacio en la región, igual que buitres encima de un cadáver. Para Estados Unidos, Libia no representa un gran interés estratégico pues ya dispone de aliados de peso en la región, Egipto y Arabia Saudí sobre todo. Esto es lo que explica su indecisión inicial durante las negociaciones en la ONU. Estados Unidos es, sin embargo, el apoyo histórico de Israel, y por ello tiene una imagen catastrófica en el mundo árabe, una imagen aún más deteriorada con las invasiones de Irak y Afganistán. Ahora bien, las revueltas están haciendo emerger gobiernos más sensibles a la opinión antiamericana y si EEUU quiere asegurarse un porvenir en la región, le es obligatorio granjearse simpatías ante los nuevos dirigentes. El gobierno norteamericano no podrá dejar, en particular, las manos libres al Reino Unido y a Francia sobre el terreno. Estos dos países también tienen, de una u otra manera, una imagen que mejorar, sobre todo Gran Bretaña tras sus intervenciones en Irak y Afganistán. El gobierno francés, a pesar de sus múltiples torpezas, dispone todavía de algo de popularidad en los países árabes desde la época de De Gaulle, reforzada por su negativa a participar en la guerra de Irak en 2003. Una intervención contra un Gadafi demasiado incontrolable e imprevisible a gusto de sus vecinos, será apreciada por éstos, permitiendo reforzar la influencia de Francia. Detrás de los bellos discursos y de las sonrisas de fachada, cada fracción de la clase dominante interviene por sus propios intereses, participando, junto con Gadafi, en esta danza macabra de la muerte.
En Japón como en todas partes, la naturaleza origina fenómenos, el capitalismo catástrofes
A miles de kilómetros de Libia, en territorios de la tercera potencia económica mundial, el capitalismo siembra también la muerte y demuestra que en ningún lugar, incluso en el corazón mismo de los países industrializados, la humanidad no está al resguardo de la irresponsabilidad y la incuria de la burguesía. Los medios de comunicación han vuelto a presentar, como siempre, el terremoto y el tsunami que han devastado una gran parte de Japón como una fatalidad de la naturaleza contra la que nada se puede hacer. Cierto que es imposible impedir que la naturaleza se desate, pero instalar a poblaciones en regiones con grandes riesgos en casas de madera, no es una "fatalidad", como tampoco lo es que haya centrales nucleares envejecidas en medio de lugares así.
La burguesía es en efecto directamente responsable de la amplitud mortífera de la catástrofe. Por las necesidades de la producción, el capitalismo ha concentrado a la población y las industrias de una manera disparatada. Japón es una caricatura de ese fenómeno histórico: decenas de millones de personas están amontonadas en costas que son poco más que franjas donde el riesgo de sismos y, por lo tanto de tsunamis, es muy elevado. Las estructuras de resistencia antisísmica se han construido, evidentemente, en edificios para los más pudientes o para oficinas y despachos; con una simple construcción de hormigón podría haber bastado, en algunos casos, para evitar la oleada, pero los trabajadores tuvieron que contentarse con jaulas de madera en unas comarcas cuyos grandes peligros son conocidos de todos. Lógicamente, la población podría haberse instalado más tierra adentro, pero Japón es un país exportador y para maximizar las ganancias, mejor es construir las fábricas cerca de los puertos. Y, por cierto, han habido fábricas que las aguas se llevaron por delante, añadiéndose así una catástrofe industrial de consecuencias inimaginables a la catástrofe nuclear. En tal contexto, una crisis humanitaria amenaza a uno de los centros del capitalismo mundial. Cantidad de equipamientos e infraestructuras están destruidos y decenas de miles de personas están abandonadas a su suerte, sin alimentos ni agua.
Se comprueba así que la burguesía es incapaz de limitar su irresponsabilidad y su sentimiento de impunidad; construyó 17 centrales nucleares en lugares peligrosos, unas centrales cuyo mantenimiento aparece, además, de lo más precario. La situación en torno a la central de Fukushima, victima de averías, es de lo más preocupante y la confusa comunicación de las autoridades deja presagiar lo peor. Parece evidente que se está produciendo una catástrofe nuclear comparable, como mínimo a la de Chernóbil, ante un gobierno impotente, reducido a hacer remiendos y chapuzas en sus instalaciones, sacrificando a muchos obreros. Ni la fatalidad ni la naturaleza tienen nada que ver aquí con la catástrofe. La construcción de centrales en costas sensibles no parece haber sido la idea más brillante, sobre todo cuando, además, llevan varias décadas en funcionamiento con un mantenimiento reducido a lo mínimo. Una ilustración de esto que deja pasmado es que en 10 años, en la central de Fukushima ha habido varios centenares de incidentes debidos a un mantenimiento caótico que acabó indignando y haciendo dimitir a algunos técnicos.
La naturaleza no tiene nada que ver en esas catástrofes; las leyes, que se han vuelto absurdas, de la sociedad capitalista son responsables de ellas, en los países más pobres como en los más ricos. La situación en Libia y lo ocurrido en Japón ilustran, cada suceso a su manera, hasta qué punto el único porvenir que nos ofrece la burguesía es un caos permanente y en constante aumento. Y ante esa situación, las revueltas en los países árabes, a pesar de todas sus debilidades, nos muestran el camino, el camino de la lucha de los explotados contra el Estado capitalista, la única que podrá atajar la catástrofe general que amenaza a la humanidad.
V. (27-03-2011)
[1]) De hecho, nunca desde 1848 o 1917-19, habíamos visto una marea de revueltas simultáneas tan extensa. Véase el artículo siguiente en esta Revista.
¿Qué está pasando en el Magreb y Oriente Medio?
- 3411 lecturas
¿Qué está pasando en el Magreb y Oriente Medio?
Los acontecimientos actuales en Oriente Medio y el Norte de África tienen una gran importancia histórica, cuyas consecuencias son todavía difíciles de dilucidar. Sin embargo, es importante elaborar sobre ellos un marco coherente de análisis. Los puntos que siguen no son ese marco en sí y aún menos una descripción detallada de lo que ha ocurrido, sino simplemente algunos puntos básicos de referencia para animar a la reflexión sobre este tema ([1]).
1. Nunca antes desde 1848 o 1917-19 habíamos visto una oleada simultánea de revueltas tan amplia. Aunque el epicentro del movimiento ha sido el Norte de África (Túnez, Egipto y Libia, pero también Argelia y Marruecos), también han estallado protestas contra los diferentes regímenes en Gaza, Jordania, Irak, Irán, Yemen, Bahrein y Arabia Saudí, y otros Estados represivos árabes, particularmente Siria, han estado en máxima alerta. Lo mismo puede decirse del régimen estalinista en China. También hay ecos claros de las protestas en el resto de África: Sudán, Tanzania, Zimbabue, Suazilandia... También podemos ver el impacto directo de las revueltas en las manifestaciones contra la corrupción del gobierno y los efectos de la crisis económica en Croacia, en las pancartas y consignas de las manifestaciones de los estudiantes en Gran Bretaña y en las luchas de los obreros de Wisconsin, y sin duda también en muchos otros países. Esto no es para decir que todos esos movimientos en el mundo árabe son idénticos, ni por su contenido de clase, ni por sus reivindicaciones, ni por la respuesta de la clase dominante; pero evidentemente hay un cierto número de rasgos comunes que hacen posible que hablemos de un fenómeno global.
2. El contexto histórico en el que se desarrollan estos acontecimientos es el siguiente:
- Una profunda crisis económica, la más dura de la historia del capitalismo, que ha afectado particularmente a las economías más débiles del mundo árabe y que ya está sumiendo a millones de personas en la mayor miseria, con la perspectiva de que las cosas vayan a peor. Los jóvenes, que en contraste con los "envejecidos" países centrales, forman un porcentaje muy amplio de la población, están particularmente afectados por el desempleo y la falta de perspectiva de futuro, y eso igual para los que han podido recibir una educación como para los que no. En todas partes los jóvenes son los que han estado en primera línea de estos movimientos;
- La insoportable naturaleza corrupta y represiva de todos los regímenes de la región. Aunque durante mucho tiempo la implacable actuación de la policía secreta y las fuerzas armadas mantuvo a la población atomizada y atemorizada, esas mismas armas del Estado han servido ahora para generalizar la voluntad de unirse y resistir. Esto se ha visto muy claro por ejemplo en Egipto, cuando Mubarak envió su ejército de matones y policías de civil a aterrorizar a las masas que se agrupaban en la plaza Tahrir; esas provocaciones simplemente reforzaron la resolución de los manifestantes para defenderse, atrayendo hacia las protestas a miles de manifestantes más. De la misma forma, la corrupción escandalosa y la codicia de las élites dirigentes, que han amasado enormes fortunas privadas, mientras la mayoría de la población lucha por sobrevivir día a día, han atizado las llamas de la rebelión cuando la población ha empezado a superar sus miedos;
- Esa repentina pérdida del miedo, comentada por muchos de los participantes en las movilizaciones, no sólo es producto de los cambios locales y regionales, sino también del clima de creciente descontento social y lucha de clases internacional. Confrontados a la crisis económica, los explotados y oprimidos en todas partes se resisten cada vez más a sufrir los sacrificios que se les piden. Aquí ha sido de nuevo esencial el papel de la nueva generación y en ese sentido, las luchas de los jóvenes en Grecia hace dos años, y más recientemente las de los estudiantes en Gran Bretaña e Italia o la lucha contra la reforma de las pensiones en Francia, también han tenido un impacto sobre las revueltas en el mundo "árabe", especialmente en la era de Facebook y Twitter, cuando es mucho más difícil para la burguesía mantener silencio sobre las luchas contra el status quo.
3. La naturaleza de clase de estos movimientos no es uniforme y varía en los diferentes países y según las fases del movimiento. Sin embargo globalmente podemos caracterizarlos como movimientos de las clases no explotadoras, revueltas sociales contra el Estado. En general la clase obrera no ha asumido el liderazgo de estas revueltas, pero sin duda ha tenido una presencia significativa y una influencia que se ve tanto en los métodos de lucha como en las formas de organización puestos en práctica y en algunos casos, en el desarrollo específico de luchas obreras, como las huelgas en Argelia y sobre todo la gran oleada de luchas en Egipto, que ha sido un factor clave en la decisión de dar salida a Mubarak (sobre lo que volveremos más adelante). En la mayoría de estos países, el proletariado no es la única clase oprimida. El campesinado y otras capas derivadas de modos de producción aún más antiguos, aunque arruinados y ampliamente fragmentados por décadas de decadencia capitalista, aún tienen peso en las áreas rurales, mientras que en las ciudades, donde se han centrado todo el tiempo las revueltas, la clase obrera convive con una numerosa clase media que está en vías de proletarización, pero que aún tiene sus peculiaridades, y con una masa de chabolistas, una parte de los cuales son proletarios y otra pequeños comerciantes y elementos lumpenizados. Incluso en Egipto, donde está la clase obrera más concentrada y experimentada, testigos oculares en la plaza Tahrir insistían en que las protestas habían movilizado a "todas las clases", con la excepción de los escalones más altos del régimen. En otros países de la región, el peso de las capas no proletarias ha sido mucho mayor que en la mayoría de las luchas en los países centrales.
4. Al tratar de comprender la naturaleza de clase de estas revueltas, hemos de intentar evitar dos errores simétricos: por una parte, una identificación general de todas las masas que se han movilizado con el proletariado (una posición característica del Grupo Comunista Internacional), y por otra parte, un rechazo de las movilizaciones por no ser explícitamente de la clase obrera y que, por ello, no podrían tener nada de positivo. La cuestión que se plantea nos retrotrae a acontecimientos anteriores, como los de Irán a finales de la década de 1970, donde también vimos una revuelta popular en la que, por un tiempo, la clase obrera fue capaz de asumir el liderazgo; aunque al final esto no fue suficiente para impedir la recuperación del movimiento por los islamistas. Desde un punto de vista más histórico, el problema de la relación entre la clase obrera y las revueltas sociales más generales es también el problema del Estado en el periodo de transición, que surge del movimiento de todas las clases no explotadas, pero frente al cual la clase obrera necesita mantener su autonomía de clase.
5. En la Revolución Rusa, los soviets fueron engendrados por la clase obrera, pero también proporcionaron un modelo de organización para todos los oprimidos. Sin perder el sentido de la proporción -porque aún estamos lejos de una situación revolucionaria en la que la clase obrera sea capaz de asumir un liderazgo político claro frente a otras capas- podemos ver que los métodos de lucha de la clase obrera han tenido un impacto en las revueltas sociales en el mundo árabe:
- en las tendencias a la autoorganización que aparecieron más claramente en los comités de defensa de barrio que surgieron como respuesta a la táctica del régimen egipcio de emplear bandas criminales contra la población; en la estructura "de delegados" de algunas de las asambleas masivas en la plaza Tahrir en el proceso global de discusión colectiva y toma de decisiones;
- en la toma de espacios controlados normalmente por el Estado para proveerse de un foco central donde reunirse y organizarse a escala masiva;
- en cómo se ha asumido conscientemente la necesidad de una autodefensa masiva contra los matones y la policía enviados por el régimen, pero al mismo tiempo ha prevalecido un rechazo de la violencia gratuita, de la destrucción y del saqueo en beneficio propio;
- en los esfuerzos deliberados para superar las divisiones sectarias y de todo tipo que el régimen ha intentado manipular cínicamente: divisiones entre cristianos y musulmanes, sunníes y chiíes, religiosos y seglares, hombres y mujeres;
- en los numerosos intentos para fraternizar con los soldados rasos.
No es ninguna casualidad que esas tendencias se desarrollaran más fuertemente en Egipto, donde la clase obrera tiene una larga tradición de lucha y que en un momento crucial del movimiento, emergió como una fuerza destacada, desencadenando así una oleada de luchas que, como las de 2006-2007, hay que valorar como "germen" de la futura huelga de masas de la que contiene algunas de las características más importantes: la extensión espontánea de las huelgas y las reivindicaciones de uno a otro sector, el rechazo intransigente de los sindicatos estatales y ciertas tendencias a la autoorganización, la lucha por reivindicaciones económicas junto a reivindicaciones políticas. Ahí podemos ver a grandes rasgos, la capacidad de la clase obrera para emerger como portavoz de todos los oprimidos y explotados y plantear la perspectiva de una nueva sociedad.
6. Todas estas experiencias son importantes pasos firmes hacia el desarrollo de una conciencia genuinamente revolucionaria. Pero el camino en esa dirección es aún largo y está obstruido por muchas y obvias ilusiones y debilidades ideológicas:
- Ilusiones sobre todo en la democracia, que son muy fuertes en países que han sido gobernados por una combinación de tiranos militares y monarquías corruptas, donde la policía secreta es omnipresente y las detenciones, la tortura y la ejecución de los disidentes son lugares comunes. Esas ilusiones abren una puerta grande para que la "oposición" democrática se postule como un equipo alternativo para gestionar el Estado: El Baradei y los Hermanos Musulmanes en Egipto, el gobierno de transición en Túnez, el Consejo Nacional en Libia... En Egipto son particularmente fuertes las ilusiones de que el ejército "está con el pueblo"; aunque las recientes operaciones represivas del ejército contra los manifestantes de la plaza Tahrir sin duda darán lugar a una reflexión, al menos en minorías.
- Ilusiones en el nacionalismo y el patriotismo, que se han podido ver en el uso extendido de la bandera nacional como símbolo de las "revoluciones" en Egipto y Túnez, o como en Libia, donde la vieja bandera monárquica ha sido un emblema de todos los que se oponían al gobierno de Gadafi. También la denuncia de Mubarak como un agente del sionismo en muchas pancartas en Egipto, muestra que la cuestión palestino-israelí sigue siendo una palanca potencial para desviar los conflictos de clase hacia los conflictos imperialistas. Dicho esto, había poco interés en suscitar la cuestión palestina por parte de la clase dirigente, dado que durante mucho tiempo ha usado los sufrimientos de los palestinos como un medio para desviar la atención de los sufrimientos que imponía a su propia población; también hay que decir que seguramente había un elemento de internacionalismo en la exhibición de banderas de otros países, como expresión de la solidaridad con las revueltas de dichos países. La extensión misma de las revueltas por el "mundo árabe" y más allá es una demostración de la realidad material del internacionalismo, pero la ideología patriotera es muy adaptable, y ya podemos ver en estos acontecimientos cómo se va mudando a formas más populistas y democráticas;
- Las ilusiones en la religión, con la puesta en escena de plegarias públicas y el uso de las mezquitas como centros de organización de la rebelión. En Libia hay pruebas de que son grupos más específicamente islamistas (más bien locales que vinculados a Al Qaeda como lo pretende Gadafi) los que han tenido un papel importante en la revuelta desde el principio. Esto, junto al peso de las lealtades tribales, es un reflejo de la debilidad relativa de la clase obrera libia y del atraso del país y de sus estructuras estatales. Sin embargo, dada la amplitud con la que el islamismo radical del tipo Bin Laden se ha presentado como la respuesta a la miseria de las masas en "tierras musulmanas", las revueltas en Túnez y Egipto, e incluso en Libia y en los Estados del Golfo como Yemen o Bahrein, han mostrado que los grupos yihadistas, con su práctica de pequeñas células terroristas y sus nocivas ideologías sectarias, han quedado casi completamente al margen, dado el carácter masivo de los movimientos y sus genuinos esfuerzos por superar las divisiones sectarias.
7. La situación actual en el Norte de África y en Oriente Medio sigue estando en ebullición. En el momento en que escribimos, hay expectativas de protestas en Riad, a pesar de que el régimen saudí ya ha decretado que todas las manifestaciones van contra la Sharia. En Egipto y Túnez, donde la revolución supuestamente ha triunfado ya, hay continuos enfrentamientos entre los manifestantes y el Estado, ahora "democrático", que está administrado más o menos por las mismas fuerzas que actuaban antes de que los "dictadores" se fueran. La oleada de huelgas en Egipto, que obtuvo rápidamente muchas de sus reivindicaciones, parece haber ido extinguiéndose; pero ni la lucha obrera ni el amplio movimiento social han sufrido un retroceso en esos países, y hay signos de que se desarrolla una amplia discusión y reflexión, al menos, sin duda, en Egipto. Sin embargo, los hechos en Libia han tomado un giro muy diferente. Lo que parece haber empezado como una genuina revuelta de la población, con civiles desarmados asaltando con coraje cuarteles militares y quemando la sede de los llamados "Comités del Pueblo", especialmente en el Este del país, se ha trasformado rápidamente en una "guerra civil" en toda su dimensión y muy sangrienta, entre fracciones de la burguesía, con las potencias imperialistas como buitres olfateando la carroña. En términos marxistas, de hecho es un ejemplo de la transformación de una incipiente guerra civil -en su verdadero significado de una confrontación directa y violenta entre las clases- en una guerra imperialista. El ejemplo histórico de España en 1936 -a pesar de las diferencias considerables en el balance global de las relaciones de fuerzas entre las clases y del hecho de que la revuelta inicial contra el golpe de Franco era inequívocamente de naturaleza proletaria- muestra cómo la burguesía nacional e internacional puede intervenir en ese tipo de situaciones para defender sus intereses de facción, nacionales e imperialistas, y aplastar cualquier posibilidad de revuelta social.
8. El trasfondo de ese giro de los acontecimientos en Libia es el atraso extremo del capitalismo libio, que ha sido gobernado durante 40 años por la banda de Gadafi sobre todo gracias al aparato de terror directamente bajo su mando. Esta estructura ha atenuado el desarrollo del ejército como una fuerza capaz de poner el interés nacional por encima del interés de una facción particular o un líder, como vimos en Túnez y Egipto. Al mismo tiempo, el país está desgarrado por divisiones regionales y tribales, que han desempeñado un papel clave a la hora de decidir el apoyo o la oposición a Gadafi. Una forma "nacional" de islamismo también parece haber tenido un papel en la revuelta desde el principio, aunque originalmente la revuelta fue general y social más que meramente tribal o islámica. La industria principal en Libia es el petróleo, y la agitación en el país ha tenido un severo efecto sobre los precios mundiales del petróleo. Pero una gran parte de la fuerza de trabajo empleada en la industria del petróleo son inmigrantes europeos y el resto, de Oriente Medio, Asia y África; y aunque hubo al principio informes de huelgas en este sector, el éxodo masivo de obreros "extranjeros" es un signo claro de que tenían poco con lo que identificarse en una "revolución" que izaba la bandera nacional. De hecho ha habido informes de acosos a obreros negros por las fuerzas "rebeldes", puesto que se extendieron rumores de que algunos de los mercenarios pagados por el régimen para aplastar las protestas fueron reclutados en los Estados africanos de población negra, levantando así sospechas sobre todos los negros emigrantes. La debilidad de la clase obrera en Libia es pues un elemento crucial en el desarrollo negativo de la situación allí.
9. La apresurada deserción del régimen de Gadafi de numerosos altos cargos, incluyendo embajadores extranjeros, oficiales del ejército y la policía, es una clara evidencia de que la "revuelta" se ha transformado en una guerra entre burgueses. Los mandos militares en particular, han pasado a primer plano en la "regularización" de las fuerzas armadas anti-Gadafi. Pero quizás el signo más impactante de esta transformación es la decisión de una parte de la "comunidad internacional" de ponerse del lado de los "rebeldes". El Consejo Nacional de Transición, ubicado en Benghazi, ya ha sido reconocido por Francia como la voz de la nueva Libia y ya ha habido desde muy pronto una intervención militar a pequeña escala con el envío de "asesores" para apoyar las fuerzas anti-Gadafi. Habiendo intervenido diplomáticamente ya antes, para acelerar la salida de Ben Ali y Mubarak, Estados Unidos, Gran Bretaña y otras potencias, se envalentonaron al principio al ver tambalearse al régimen de Gadafi: William Hague, por ejemplo, anunció prematuramente que Gadafi estaba camino de Venezuela. A medida que las fuerzas de Gadafi empezaron a recuperar la iniciativa, crecieron los llamamientos a imponer una zona de exclusión aérea, o a usar otras formas de intervención militar. Cuando escribimos esto, sin embargo, parece que existen profundas divisiones en el seno de la UE y la OTAN, con Francia y Gran Bretaña más fuertemente a favor de una acción militar y EEUU y Alemania más reticentes. Por supuesto la administración de Obama no se opone por principio a la intervención militar; pero no le entusiasma la posibilidad de verse metida en otro complicado barrizal en el mundo árabe. También podría ser que algunas partes de la burguesía mundial estén valorando si la "cura" de terror de masas usado por Gadafi no podría servir para desanimar a otras expresiones de descontento en la región. Una cosa sin embargo es segura: los sucesos en Libia y en realidad todo el desarrollo de la situación en la región, han revelado la grotesca hipocresía de la burguesía mundial. Después de vilipendiar durante años la Libia de Gadafi como un foco del terrorismo internacional (como así era ciertamente), el reciente cambio de actitud de Gadafi y su decisión de deshacerse de las armas de destrucción masiva en 2006, enternecieron a los dirigentes de países como EEUU y Gran Bretaña, a los que tanto les había costado justificar su postura sobre las supuestas armas de destrucción masiva de Sadam Husein. Tony Blair en particular, se dio una prisa indecente para ir a abrazar al "líder terrorista loco" de antes. Solo unos años después, Gadafi es de nuevo un jefe terrorista loco y todos los que le apoyaron tienen ahora que precipitarse con no menos celeridad para distanciarse de él. Y eso sólo es una versión de la misma historia: casi todos los recientes y actuales "dictadores árabes" han gozado del respaldo de EEUU y otras potencias, que hasta ahora han mostrado muy poco interés por las "aspiraciones democráticas" del pueblo de Túnez, Egipto, Bahrein, o Arabia Saudí. El estallido de manifestaciones contra el gobierno de Irak impuesto por Estados Unidos (incluyendo los actuales gobernantes del Kurdistán iraquí), provocadas por el aumento de precios y la escasez de productos básicos, que han sido violentamente reprimidas en algunos casos, ilustra igualmente las vacuas promesas del "Occidente democrático".
10. Algunos anarquistas internacionalistas de Croacia (al menos antes de que empezaran a participar en las protestas en Zagreb y en otras partes) intervinieron en libcom.org para argumentar por qué los acontecimientos en el mundo árabe les parecían una reedición de los de Europa del Este en 1989, cuando todas las aspiraciones de cambio se desviaron hacia la terminal "democracia" que no aporta absolutamente nada a la clase obrera. Una preocupación muy legítima, teniendo en cuenta el gancho evidente de las mistificaciones democráticas en este nuevo movimiento, pero que deja de lado la diferencia esencial entre los dos momentos históricos, sobre todo en lo que concierne a la relación de fuerzas entre las clases a escala mundial. En el momento del hundimiento del bloque del Este, la clase obrera en Occidente estaba alcanzando los límites de un periodo de luchas que no había sido capaz de desarrollarse a nivel político; el hundimiento del bloque del Este, con las campañas que desencadenó sobre la muerte del comunismo y el fin de la lucha de clases, y la incapacidad de la clase obrera del Este para responder en su propio terreno de clase, empujó a la clase obrera a escala internacional a un largo retroceso. Al mismo tiempo, aunque los regímenes estalinistas fueron en realidad víctimas de la crisis económica mundial, eso no era en absoluto obvio en ese momento, y había aún margen de maniobra para que las economías occidentales alentaran la ilusión de que se abría un brillante nuevo amanecer para el capitalismo mundial. La situación actual es muy diferente. La verdadera naturaleza global de la crisis capitalista nunca ha sido más clara, haciendo mucho más fácil para los proletarios en todas partes comprender que, en esencia, se enfrentan a los mismos problemas: desempleo, subida de precios, falta de perspectiva y futuro en este sistema. Y los últimos siete u ocho años hemos visto un lento pero genuino resurgir de las luchas obreras en todo el mundo; luchas conducidas por una nueva generación de proletarios, menos escaldados por los tropiezos de los años 1980 y 1990 y que está generando una creciente minoría de elementos politizados también a una escala global. Teniendo en cuenta esas profundas diferencias, hay una posibilidad real de que los acontecimientos en el mundo árabe, lejos de tener un impacto negativo en la lucha de clases en los países centrales, sean un estímulo para su futuro desarrollo:
- al reafirmar la fuerza de la acción masiva e ilegal en la calle, su capacidad para quitarles el sueño a los sátrapas que gobiernan el mundo;
- al destruir la propaganda burguesa que presenta a "los árabes" como una masa uniforme de fanáticos descerebrados y mostrar la capacidad de las masas de esta región para discutir, reflexionar y organizarse por sí mismas;
- al socavar aún más la credibilidad de los dirigentes de los países centrales, cuya venalidad y falta de escrúpulos han quedado patentes con su comportamiento oportunista hacia los regímenes dictatoriales del mundo árabe.
Estos y otros elementos serán inicialmente mucho más evidentes para la minoría politizada que para la mayoría de trabajadores en los países centrales, pero a largo plazo contribuirán a la unificación real de la clase obrera por encima de las fronteras nacionales y continentales. Nada de esto, sin embargo, disminuye la responsabilidad de la clase obrera en los países avanzados, que ha experimentado durante años las "delicias" de la democracia y del "sindicalismo independiente", y cuyas tradiciones históricas políticas están muy profundamente (aunque aún no muy ampliamente) arraigadas, y que está concentrada en el corazón del sistema imperialista mundial. La capacidad de la clase obrera en el Norte de África y en Oriente Medio de romper con las ilusiones democráticas y plantear una perspectiva distinta para las masas desheredadas de la población, aún está fundamentalmente condicionada por la capacidad de los obreros en los países centrales de plantear un ejemplo claro de luchas proletarias autoorganizadas y politizadas.
CCI, 11 de Marzo 2011
[1]) Este documento se redactó el 11 de marzo, es decir una semana antes del inicio de la intervención de la "coalición " en Libia. Por eso es por lo que no se hace aquí referencia a esa intervención, aunque sí la hace prever.
Contribución a la historia del movimiento obrero en África (I)
- 5670 lecturas
Contribución a la historia del movimiento obrero en África
Durante muchas generaciones, África ha sido sinónimo de catástrofes, guerras, matanzas permanentes, hambrunas, enfermedades incurables, gobiernos corruptos, en resumen una miseria absoluta sin salida. Por mucho, cuando se evoca su historia (fuera de los "exotismos" y los folklores), se menciona a los "buenos y valientes" fusileros senegaleses o magrebíes, famosos soldados de complemento del ejército colonial francés de las dos guerras mundiales y para el mantenimiento del orden en las antiguas colonias. Pero nunca se pronuncian las palabras "clase obrera" y mucho menos se evocan sus luchas, esencialmente porque todo eso no ha entrado nunca en el imaginario de las masas ni a nivel mundial ni de la propia África.
Y, sin embargo, el proletariado mundial está muy presente en África y ya ha demostrado con sus luchas que forma parte de la clase portadora de una misión histórica. Pero la antigua burguesía colonial ocultó deliberadamente su historia y lo mismo hizo la nueva burguesía africana tras la "descolonización".
El objetivo principal de este texto es, por consiguiente, dar los elementos que certifican la realidad muy viva de la historia del movimiento obrero africano en sus combates contra la clase explotadora. Cierto es que se trata de la historia de una clase obrera en un continente históricamente subdesarrollado.
¿Cuál es la razón y la manera con la que se ha ocultado la historia del proletariado de África?
"¿Tiene África una historia? Hace no tanto, se contestaba que no a esa pregunta. En un pasaje que se hizo famoso, el historiador inglés Hugh Trevor-Roper comparaba la historia de Europa y la de África, concluyendo que, en el fondo, ésta no existía. El pasado africano no tenía el menor interés excepto "las tribulaciones de unas tribus salvajes en unos lugares del mundo, sin duda pintorescos, pero sin la menor importancia". A Trevor-Roper puede sin duda considerársele como un conservador, pero resulta que el marxista húngaro Endre Sik defendía el mismo enfoque en 1966: "Antes de entrar en contacto con los europeos, la mayoría de los africanos llevaban todavía una existencia primitiva y salvaje, y muchos de ellos ni siquiera habían superado el estadio de la barbarie más primitiva. (...) ¿Es pues realista hablar de su "historia" -en el concepto científico de la palabra- antes de la llegada de los invasores europeos?"
"Esas afirmaciones son duras, pero la mayoría de los historiadores de esos años podían firmarlas hasta cierto punto" ([1]).
Y así era cómo, con el desprecio racista de por medio, los pensadores de la burguesía colonial europea decretaron la no existencia de la historia del continente negro. Y, por consiguiente, la clase obrera tampoco tendría historia alguna allí.
Pero lo que además llama la atención de esas afirmaciones es comprobar cómo se dan la mano en sus prejuicios a-históricos sobre África, los "bien pensantes" de los dos bloques imperialistas que se repartían el mundo de entonces, o sea el bloque "democrático" del Oeste y el bloque "socialista" del Este. En efecto, el pretendido "marxista", Endre Sik, no es más que un estalinista de buenas maneras cuyos argumentos son tan falaces como los de su rival (o compañero) inglés Trevor-Roper. Con su negación de la historia de África (y de sus luchas de clases), esos señores, representantes de la clase dominante, tienen una visión de la historia todavía más obtusa y cerril que "las salvajes tribulaciones de las tribus africanas". Esos autores forman parte, en realidad, de los "sabios" que dieron su "bendición científica" a las tesis abiertamente racistas de los países colonizadores. No es ni mucho menos el caso del autor que reproduce esas afirmaciones, Henri Wesseling, marcando sus distancias con sus colegas "historiadores" con estas palabras: "(...) La verdad es muy diferente. Algunos africanos como el jedive de Egipto, el sultán de Marruecos, el rey zulú Cetwayo, el rey de los matabeles Lobengula, el almami Samori y el "makoko" (rey) de los batekes, ejercieron una influencia considerable en el curso de los acontecimientos."
Henri Wesseling se honra así al restablecer la verdad histórica contra los falsificadores bien pensantes. Pero hay otros "científicos" que incluso una vez que reconocen la realidad de una historia de África e incluso de la clase obrera del continente, persisten, sin embargo, en esa visión tan ideológica de la historia, especialmente sobre la lucha de clases. Excluyen la posibilidad de una revolución proletaria en el continente africano con argumentos tan dudosos como los que usan los historiadores racistas ([2]): "(...) Rebeldes, los trabajadores africanos también lo son hacia la proletarización: el testimonio de su resistencia permanente al salariado íntegro (...) hace que se tambalee la teoría importada de que la clase obrera es portadora de una misión histórica. África no es tierra de revoluciones proletarias, y las escasas copias catastróficas de ese modelo han tenido que enfrentarse violentamente, todas ellas, a la dimensión social viva del "proletariado"."
Precisemos de entrada que los autores de esa cita son sociólogos universitarios, un grupo compuesto por investigadores anglófonos y francófonos. Ya el propio título de su obra, Clases obreras del África negra, explicita perfectamente cuáles son sus preocupaciones de fondo. Y por otro lado, aunque ellos no nieguen la realidad de la historia del continente africano como lo hacen sus colegas historiadores, en cambio, como éstos, su método procede de la misma ideología con la pretensión de que su manera de ver es la "verdad científica" sin antes confrontarla a la historia real. Ya de entrada, cuando hablan de "las escasas copias catastróficas de ese modelo", confunden (¿involuntariamente?) la revolución proletaria, como la de 1917 en Rusia, con el golpismo al modo estalinista o las luchas de "liberación nacional" que pulularon por el mundo tras la Segunda Guerra mundial, bajo el apelativo de "socialista" o "progresista" y demás patrañas. Y fueron, sí, esos modelos contra los que tuvo que enfrentarse violentamente el proletariado que se les resistía, ya fuera en China, en Cuba, en los antiguos países del bloque soviético, en el "Tercer mundo" en general y en África en particular. Pero, sobre todo, esos sociólogos adoptan el enfoque claramente contrarrevolucionario cuando alertan contra la "teoría importada de una clase obrera portadora de una misión histórica", de lo que lógicamente se puede concluir que África no es tierra de revoluciones proletarias. Ese grupo de "sabios", al negar la posibilidad de cualquier lucha revolucionaria en territorio africano, excluye de hecho que pueda extenderse cualquier otra revolución ("exportada") a África. Y así, cierran el camino de salida de la barbarie capitalista de la que son víctimas las clases explotadas y la población africana en general. Al fin y al cabo tampoco aportan ningún esclarecimiento a la verdadera historia de la clase obrera.
Para nosotros, les guste o no a esos sociólogos, la clase obrera sigue siendo la única clase portadora de una misión histórica ante una quiebra del capitalismo que se agrava día tras día, la de África incluida como lo confirma el historiador Iba Der Thiam ([3]), el cual hace el siguiente balance de las luchas obreras de principios del siglo XIX hasta los primeros años de 1930: "En el plano sindical, el período entre 1790 y 1929 fue, como hemos visto, una etapa decisiva. Período de despertar y, después, de afirmación, fue para la clase obrera la oportunidad, repetida a menudo, de dar pruebas de su determinación y de su espíritu abnegado y luchador.
"Desde el surgimiento de una conciencia presindical, hasta la víspera de la crisis económica mundial, hemos seguido todas las fases de una toma de conciencia cuyo rápido proceso, comparado al largo camino de la clase obrera francesa en el mismo ámbito, parece excepcional.
"La idea de huelga, o sea de un medio de lucha, de una forma de expresión consistente en cruzarse de brazos e interrumpir provisionalmente el desarrollo normal de la vida económica para hacer valer sus derechos, obligar a la patronal a ocuparse de las reivindicaciones salariales por ejemplo, o aceptar la negociación con los huelguistas o sus representantes, hizo en menos de quince años, unos progresos considerables, adquiriendo incluso pleno derecho a pesar de una legislación restrictiva, siendo reconocida como una práctica quizá no legal pero sí legítima.
"(...) La resistencia patronal, excepto en algunos casos, dio escasas veces prueba de una rigidez extrema. Con un lúcido realismo, los propietarios de los medios de producción no ponían en general muchos inconvenientes en preconizar y entablar el diálogo con los huelguistas, incluso ocurría que presionaban al Gobernador para que acelerara los procedimientos de intervención, y cuando sus intereses estaban amenazados llegaban incluso a apoyar a los trabajadores, en conflictos como los que enfrentaban a éstos con el ferrocarril por ejemplo, en donde, cierto es, la parte del Estado en los capitales era importante".
Esta cita es casi ampliamente suficiente para definir a una clase obrera portadora de esperanzas, una clase con una historia en África, historia que comparte, además, con la burguesía a través de enfrentamientos históricos de clases, como así ocurrió a menudo en el mundo desde que el proletariado se constituyó como clase bajo el régimen capitalista.
Antes de proseguir con la historia del movimiento obrero africano, avisamos a nuestros lectores que nos enfrentamos a unas dificultades debidas a la denegación de la historia de África por los historiadores y demás pensadores de las antiguas potencias coloniales. Esto se concreta, por ejemplo, en que los administradores coloniales aplicaban una política de censura sistemática de los hechos y expresiones de la clase obrera, sobre todos los que ponían de relieve su fuerza. Por eso estamos limitados a apoyarnos en unas fuentes escasas de autores más o menos conocidos, pero cuyo rigor en sus obras nos parece globalmente probado y convincente. Por otra parte, aunque sí reconocemos la seriedad de los investigadores que transmiten las referencias, sin embargo, no compartimos ciertas interpretaciones de los acontecimientos históricos. Lo mismo ocurre con algunas nociones como cuando hablan de "conciencia sindical" en lugar de "conciencia de clase" (obrera), o, también, de "movimiento sindical" (por movimiento obrero). Lo cual no quita que, por ahora, confiamos en su rigor científico mientras sus tesis no choquen contra los acontecimientos históricos o impidan otras interpretaciones.
Algunos datos
Senegal fue la más antigua colonia francesa en África. Francia estuvo ahí instalada oficialmente entre 1659 y 1960.
El historiador mencionado sitúa el comienzo de la historia del movimiento obrero africano a finales del siglo XVIII, de ahí el título de su obra: Historia del Movimiento sindical africano 1790-1929.
Los primeros obreros profesionales (artesanos carpinteros de obra, carpinteros, albañiles, etc.) eran europeos que se instalaron en San Luis de Senegal (antigua capital de las colonias africanas).
Antes de la Segunda Guerra mundial, la población obrera de las colonias del África Occidental Francesa (AOF) se encontraba sobre todo en Senegal, entre San Luis y Dakar, ciudades que fueron, respectivamente, capital de la AOF y capital de la federación que agrupaba la AOF, el África Ecuatorial Francesa (AEF), Camerún y Togo. Sobre todo en Dakar que era el "pulmón económico" de la colonia AOF, con su puerto, los ferrocarriles y, evidentemente, el grueso de los funcionarios y empleados de los servicios.
Numéricamente hablando, la clase obrera ha sido siempre históricamente escasa en África en general, debido, claro está, al débil desarrollo económico del continente, que a su vez se explica por la escasa inversión in situ de los países colonizadores. El gobernador de la colonia estimaba la población obrera en 1927 en 60 000 personas. Algunos dicen que la mitad de los obreros no constaba en esas cifras, los "jornaleros" permanentes y los aprendices.
Desde sus primeros combates hasta los años 1960, el proletariado estuvo siempre y sistemáticamente enfrentado a la burguesía francesa que poseía los medios de producción bajo la administración colonial. Esto significa que la burguesía senegalesa nació y creció a la sombra de su "gran hermana francesa", al menos hasta los años 1960.
Luchas de clase en Senegal
"La historia del movimiento sindical africano sigue sin escribirse prácticamente hasta hoy. (...) La razón fundamental de esa carencia nos parece que estriba, por un lado, en la indigencia de investigaciones dedicadas a los diferentes segmentos de la clase obrera africana en una perspectiva que sea a la vez sincrónica y diacrónica; y por otro, a la ausencia de un estudio sistemático de los diferentes conflictos sociales que se han producido, unos conflictos sociales que encierran, cada uno de ellos, informaciones sobre las preocupaciones de los trabajadores, sus formas de expresión, las reacciones de la administración colonial y de la patronal, las de los políticos, y las consecuencias de todo tipo que esas experiencias tuvieron en la historia interior de las colonias en el cuádruple plano económico, social, político y cultural" ([4]).
Como lo subraya Iba Der Thiam, varios factores explican las dificultades para escribir la historia del movimiento obrero en África. Y sobre todo, el obstáculo más importante contra el que han chocado los investigadores que se debe, sin la menor duda, a que los verdaderos poseedores de las informaciones sobre la clase obrera, o sea, las autoridades coloniales francesas, impidieron durante mucho tiempo que se abrieran los archivos del Estado. Por la sencilla razón de que tenían el mayor interés en ocultar ciertos hechos.
En efecto con la apertura parcial de los archivos coloniales del AOF (¡después de la caída del muro de Berlín...!), nos enteramos de que no sólo existía una clase obrera en África desde el siglo XIX sino que, evidentemente, llevó a cabo unas luchas a menudo victoriosas contra su enemigo de clase. 1855 fue la primera expresión de una organización obrera, en San Luis del Senegal, donde un grupo de 140 obreros africanos (carpinteros de obra, albañiles, etc.) decidió luchar contra las vejaciones de los amos europeos que les imponían condiciones de trabajo inaceptables. Puede leerse también en esos archivos que hubo un sindicato clandestino de "Carpinteros de obra del Alto Río" en 1885. Hubo sobre todo un número importante de huelgas y enfrentamientos muy duros entre la clase obrera y la burguesía colonial francesa, como la huelga general con motines en 1914 en Dakar donde, durante 5 días, quedó totalmente paralizada la vida económica y social. El propio Gobernador federal del AOF, William Ponti, reconoció en sus notas secretas que "la huelga estuvo perfectamente organizada y obtuvo un éxito pleno". Hubo otras muchas huelgas victoriosas, especialmente la de abril de 1919 y la de 1938 realizadas por los ferroviarios (europeos y africanos unidos) y en la que el Estado acabó recurriendo a la represión policial antes de verse obligado a satisfacer las reivindicaciones de los huelguistas. Añadamos el ejemplo de la huelga general de 6 meses (entre octubre de 1947 y marzo de 1948) de los ferroviarios de toda la AOF, durante la cual los huelguistas tuvieron que sufrir los balazos del gobierno socialista (la SFIO) antes de salir victoriosos del combate.
Y, en fin, también se produjo allí el famoso "Mayo del 68" mundial que se extendió por África y en particular en Senegal, que vino a romper el "consenso nacional" o "patriótico" que entonces reinaba desde la "independencia" de los años 1960. Con sus luchas en un terreno de clase proletario, los obreros y los jóvenes escolarizados tuvieron que enfrentarse violentamente al régimen profrancés de Senghor, exigiendo una mejora de sus condiciones de vida y de estudios. El movimiento obrero reanudó así el camino de la lucha que había conocido desde principios del siglo XX, pero que había quedado cegado por la engañosa perspectiva de la "independencia nacional".
Esos son algunos ejemplos para ilustrar la existencia real de una clase obrera combativa y a menudo consciente de cuáles son sus intereses de clase, una clase que ha encontrado, sin duda, cantidad de dificultades de todo tipo desde su nacimiento.
Nacimiento del proletariado africano
Hay que precisar de entrada que se trata de un proletariado que emerge bajo un régimen de capitalismo colonial, habida cuenta de que, al no haber podido realizar su propia revolución contra el feudalismo, la burguesía africana, también ella, debe su propia existencia a la presencia del colonialismo europeo en su suelo.
En otras palabras, se trata del nacimiento del proletariado, motor del desarrollo de las fuerzas productivas bajo el reino del capitalismo triunfador sobre el régimen feudal, el antiguo sistema dominante, cuyos residuos son todavía hoy muy visibles en muchos lugares del continente negro.
"Durante los siglos que precedieron la llegada de los colonizadores, las sociedades africanas, como todas las demás sociedades humanas, conocían el trabajo y usaban una mano de obra, en unas condiciones que les eran peculiares. (...)
"La economía era esencialmente agrícola; una agricultura sobre todo para el consumo inmediato, pues se usaban técnicas rudimentarias con las que no se lograba sino escasas veces, obtener sobreproductos importantes; una economía basada igualmente en actividades de caza, pesca, cosechas, a las que podían añadirse en ciertos casos, ya explotaciones de algunas minas, ya una artesanía local poco rentable, y, en fin, actividades de intercambio de una amplitud relativa que se desarrollaban en mercados de periodicidad regular y, a causa de lo módicos y escasos que eran los medios de comunicación, en el seno de cada grupo, región, raras veces de un reino.
"En tal contexto, los modos de producción solían estar vinculados a una estirpe y no solían segregar antagonismos lo bastante vigorosos para hacer surgir clases sociales verdaderas en el sentido marxista de la palabra.
"(...) Si la noción de "bienes" en las sociedades precoloniales del Senegal y de Gambia ya era diferente de su noción europea moderna, más lo era la noción de trabajo y de servicio. En efecto, si en las sociedades modernas basadas en el desarrollo industrial y el trabajo asalariado, se negocia el trabajo como un bien económico, y como tal está forzosamente sometido a los mecanismos ineluctables de las leyes del mercado, en el que las relaciones entre oferta y demanda determinan los precios de los servicios, en las sociedades precoloniales negro-africanas, senegalo-gambianas, el trabajo no nos parece que tuviera una función autónoma, independiente de la persona. Es una especie de actividad comunitaria derivada lógicamente de las normas de la vida colectiva, una actividad impuesta por el estatuto social y las necesidades económicas (...).
"La conquista colonial, basada esencialmente en la mentalidad de la potencia, de la búsqueda de la acumulación de la ganancia mediante la explotación de los recursos humanos, materiales y mineros, recurrió ampliamente a la mano de obra indígena, no vacilando en echar mano de los medios que el ejercicio del poder estatal ponía a su disposición para utilizar primero gratuitamente el trabajo de la población local, antes de introducir el salariado, creando así unas condiciones y relaciones nuevas tanto para el trabajo como para el trabajador" ([5]).
Esta exposición es, en su conjunto, bastante clara y pertinente en su enfoque teórico y en su descripción del contexto histórico del nacimiento del proletariado en África. Es convincente su argumentación para demostrar que el trabajo en las sociedades negro-africanas y, más en particular senegalo-gambianas, precoloniales no significaba lo mismo que en las sociedades modernas de tipo occidental. Respecto a lo que se afirma sobre el salariado, se puede afirmar efectivamente que la noción de trabajo asalariado la introdujo en Senegal el aparato colonial francés, el día en que éste decidió "asalariar" a las personas a las que explotaba para asegurarse una ganancia y extender su dominación por el territorio conquistado. Y así fue como se abrieron las primeras obras industriales, agrícolas, mineras, ferrocarriles, vías navegables, carreteras, fábricas, imprentas, etc. Así pudo el capitalismo colonial francés introducir nuevas relaciones de producción en su colonia africana creando así las condiciones para el surgimiento de la clase obrera. Al principio, los primeros trabajadores fueron explotados bajo el régimen del trabajo forzoso (el abominable sistema de la "corvée"). Lo cual quiere decir que en aquel tiempo ni siquiera pudieron negociar la venta de su fuerza de trabajo, como lo atestigua esta cita:
"A título de obras civiles, Blanchot, por ejemplo, exigió al alcalde que asegurara faenas forzosas a los trabajadores encargados de las obras de construcción de los muelles, a partir del 1º de enero de 1790, y, después, del embarcadero de San Luis. El personal exigido constaba originalmente de "20 personas con grilletes y un vecino encargado de reunirlos, llevarlos a la obra y allí vigilarlos". Se trataba primero de una requisición obligatoria, que nadie, una vez designado, podía evitar, so pena de sanción. Era un trabajo casi gratuito. Se escogía a los trabajadores, se les convocaba, se les ponía a trabajar bajo vigilancia, sin condición alguna de sueldo, sin el menor derecho a discutir las modalidades del uso que de ellos se hacía, ni siquiera protestar sobre las razones y circunstancias por las que se les había escogido. Esta dependencia del trabajador respecto a su empleador la certifica la orden nº 1 del 18 diciembre de 1789 que establece el trabajo forzado para la construcción de muelles y embarcaderos, pues no consta en ella ninguna duración, pudiéndose así aplicar mientras durara la obra que la originó. A lo más, se hace una mención a una "gratificación" de dos botellas de aguardiente. Y para que quedara claro que no se trataba de un salario a modo de compensación por el trabajo realizado, el texto daba claramente a entender que se trataba de un simple gesto debido a la buena voluntad de las autoridades, sin obligación ninguna ni de derecho ni por moral, de modo que ese trabajo forzado "podría realizarse sin ningún regalo si las obras se retrasaban por negligencia"" ([6]).
Requisición obligatoria sin negociación alguna, ni sobre sueldos, ni sobre condiciones de trabajo, en fin, una dependencia total del empleado respecto al empleador, al cual, a lo más, se le animaba a que ofreciera a su explotado como único "alimento", unas botellas de aguardiente. Ese era el estatuto y las condiciones en las que nació el proletariado, el futuro asalariado, bajo el capitalismo colonial francés en Senegal.
Cuatro años más tarde, en 1794, el mismo Blanchot (comandante entonces del Senegal) decidió una nueva "gratificación" dando la orden de que se proporcionara a los trabajadores requeridos "el cuscús". Cierto es que puede ahí apreciarse una "ligera mejora" de la gratificación, pues se pasaba de dos botellas de aguardiente al cuscús, pero seguía sin tratarse en absoluto de "compensación" y menos todavía de salario propiamente dicho. Hubo que esperar hasta 1804 para que existiera oficialmente la remuneración por el trabajo realizado, en ese año en el que la economía de la colonia vivió una fuerte crisis causada por el esfuerzo de guerra realizado por el aparato colonial para conquistar el imperio de Futa-Toro (región vecina de San Luis). En efecto, la guerra ocasionó el cese del comercio fluvial, escasearon los productos, apareció la especulación sobre los precios de los alimentos de primera necesidad, acarreando subidas del coste de vida y, por todo ello, se originaron fuertes tensiones sociales.
1804: instauración del salariado y primera expresión del antagonismo de clases
Para encarar la degradación del clima social, el Comandante de la ciudad de San Luis intervino con la orden siguiente: ""(...) como consecuencia de la ley del consejo de la colonia sobre las quejas debidas a la carestía de los obreros que han acabado aumentando sucesivamente los sueldos de sus jornadas de trabajo hasta precios exorbitantes e intolerables, (...) Los maestros, obreros, carpinteros de obra o albañiles, deberán a partir de ahora cobrar una barra de hierro por día ó 4 francos y medio; los maestros aprendices tres cuartos de barra ó 3 francos con 12 sols, los obreros simples un cuarto de barra ó 1 franco con 4 sols". Con esa ley, uno de los documentos escritos más antiguos que poseemos sobre el trabajo asalariado, nos enteramos de que en la ciudad de San Luis había entonces (1804), "obreros, carpinteros de obra, calafateadores y albañiles", empleados por particulares según unas normas y en circunstancias lamentablemente no indicadas, excepto, pues, el montante de los salarios entregados a ese personal" ([7]).
A través de un arbitraje del conflicto entre empleadores y empleados, el Estado decidió regular sus relaciones fijando el montante de los salarios según las categorías y los niveles de cualificación. Notemos de paso que esa intervención del Estado estaba ante todo orientada contra los empleados pues respondía a las quejas presentadas ante el jefe de la colonia por los patronos que se quejaban de los "costes exorbitantes" de las jornadas de trabajo de los obreros.
En efecto, para hacer frente a los efectos de la crisis, los obreros tuvieron que exigir que mejorara el precio de su trabajo para así preservar su poder adquisitivo deteriorado por el coste de la vida. Antes de esa fecha, establecer unas condiciones de trabajo era algo privado, exclusivamente en manos de negociadores socioeconómicos, o sea, sin ninguna legislación formal del Estado.
Esta intervención abierta de la autoridad estatal fue la primera de ese tipo en un conflicto entre obreros y patronos. Este período (1804) da cuenta de la primera expresión patente en la colonia de un antagonismo entre las dos clases sociales históricas principales que se enfrentan bajo el capitalismo, la burguesía y el proletariado. Esa fecha es un hito en la historia del trabajo en Senegal, pues fue entonces cuando quedó constancia oficial del salariado, un sistema que permitía por fin a los obreros poder vender "normalmente" su fuerza de trabajo y ser remunerados.
Sobre la "composición étnica" de los obreros (cualificados), éstos eran en su mayoría de origen europeo, de igual modo que los empleadores solían ser casi todos originarios de la metrópoli. Entre estos estaban los Potin, Valantin, Pellegrin, Morel, d'Erneville, Dubois, Prévost, etc., los primeros a los que se les llamó "la crema de la burguesía comerciante" de la colonia. Subrayemos, en fin, la debilidad numérica de la clase obrera (unos cuantos miles), consecuencia del bajo nivel de desarrollo económico del país, y esto un siglo y medio después de la llegada de los primeros colonos a aquellos territorios. Se trataba, además, de una "economía de factoría" (lo que en francés se llama "comptoir") basada esencialmente en el comercio de materias primas, incluida la del "ébano vivo", que en la jerga de los negreros era la trata de esclavos.
La economía de factoría en crisis de mano de obra
"Mientras Senegal fue una factoría de importancia secundaria cuya actividad principal era el comercio de "ébano vivo" y la explotación de productos tales como la goma, oro, marfil, cera amarilla, las pieles arrastradas por los comerciantes de San Luis o de Gorée por el río o a lo largo de la costa occidental de África, el problema [de la mano de obra] no fue muy importante. Para hacer frente a las escasas obras para un equipamiento y unas infraestructuras limitadas, el Gobernador podía requerir temporalmente una mano de obra entre la población civil o militar de las dos fábricas y, para las obras que no exigían una mano de obra especializada, a la mucho más frecuente de los trabajadores de condición servil, con normas que solían depender casi siempre de su voluntad.
"La supresión de la esclavitud modificó profundamente las circunstancias. Con la amenaza de agotamiento del recurso principal de la colonia, y al haber perdido Francia algunas de sus colonias agrícolas, al haber fracasado la experiencia de la colonización con europeos en Cabo Verde, el Gobierno de la Restauración ([8]) pensó que era necesario emprender ya el mejoramiento agrícola del Senegal implantando cultivos de una serie de productos coloniales susceptibles de alimentar la industria francesa, reconvertir las actividades comerciales de la colonia, y dar trabajo a la mano de obra indígena liberada" ([9]).
Hay que subrayar de entrada que la supresión de la esclavitud respondía, primero y antes que cualquier tipo de consideración humanitaria, a una necesidad económica. La burguesía colonial estaba falta de fuerza de trabajo porque una gran parte de hombres y mujeres en edad de trabajar eran esclavos sometidos a amos locales. Por otra parte, la supresión de la esclavitud se hizo en dos etapas.
En un primer tiempo, una ley de abril de 1818 prohibió el comercio marítimo del "ébano vivo" y su transporte hacia las Américas, pero no en el interior de las tierras, de modo que el mercado de esclavos siguió siendo libre para los comerciantes coloniales. Sin embargo pronto se dieron cuenta de que eso era insuficiente para remediar la situación de penuria de mano de obra. En ese contexto, el jefe de la colonia decidió aportar su contribución personal pidiendo al jefe del primer batallón que le proporcionara "hombres de faena obligatoria a las demandas que se les hicieran por parte de las diferentes partes del servicio". Gracias a esas medidas, las autoridades coloniales y los comerciantes pudieron solventar momentáneamente la falta de mano de obra. Por otro lado, los trabajadores disponibles tomaban conciencia del beneficio que podían sacar de la escasez de mano de obra, haciéndose cada vez más exigentes para con los empleadores. Esto provocó un nuevo enfrentamiento sobre los costes de la mano de obra, y por consiguiente una nueva intervención de las autoridades coloniales las cuales procedieron a "regular" el mercado a favor de los comerciantes.
En un segundo tiempo, en febrero de 1821, el Ministerio de Marina y Colonias, a la vez que estudiaba la posibilidad de recurrir a una política activa de población de origen europeo, ordenó el fin de la esclavitud bajo "cualquiera de sus formas".
Repitámoslo: para las autoridades coloniales, se trataba de encontrar los brazos necesarios para el desarrollo de la economía agrícola:
"Se trataba (...) de la compra por el Gobernador o particulares de individuos sometidos a esclavitud en comarcas vecinas de las posesiones del Oeste africano; de su liberación mediante acta certificada, a condición de que trabajasen para el contratista durante cierto tiempo. Sería (...) una especie de aprendizaje de la libertad, familiarizando al autóctono con la civilización europea, dándole el gusto por las nuevas culturas industriales, a la vez que se hacía disminuir la cantidad de cautivos. Se obtuvo así (...) mano de obra, y a la vez todo eso correspondía a las ideas humanitarias de los abolicionistas" ([10]).
O sea que se trataba sobre todo de "civilizar" para explotar mejor a los "libertos" y no liberarlos en nombre de una visión humanitaria. Y como si esto no bastara, la administración colonial instauró, dos años más tarde, en 1823, un "régimen de contratados por tiempo", o sea una especie de contrato que vinculaba el empleado a su empleador por una larga duración.
"Los contratados por tiempo eran utilizados por un período que podía llegar hasta 14 años en los talleres públicos, en la administración, en plantaciones agrícolas (eran 300 de un total de 1500 los utilizados por el barón Roger), en los hospitales, en donde servían de mozos de sala, enfermeros o de personal doméstico, en la seguridad municipal, y en los ejércitos; ya sólo en el Regimiento de Infantería de Marina, había 72 en 1828, 115 cuatro años más tarde, 180 en 1842, mientras que el número de las compras de libertos alcanzaba 1629 en 1835, 1768 en 1828, 2545 en 1839. En esta fecha, sólo ya la ciudad de San Luis contaba unos 1600 contratados por tiempo" ([11]).
Hay que subrayar la existencia formal de contratos de trabajo de larga duración (14 años) parecidos a un contrato fijo, de duración indeterminada, de nuestros días. Esto demuestra la necesidad permanente de mano de obra correspondiente al ritmo del desarrollo económico de la colonia. El régimen de los contratados por tiempo se concibió para acelerar la colonización agrícola. Esta política se plasmó en un arranque consecuente de desarrollo de las fuerzas productivas y de la economía local en general. El balance fue, sin embargo, muy contrastado, pues, aunque sí hubo un verdadero ímpetu en lo comercial (importación-exportación), que pasó de 2 millones de francos en 1818 a 14 millones en 1844, en cambio, la política de industrialización agrícola fue un fracaso. Los sucesores del barón Roger abandonaron, por ejemplo, el proyecto de desarrollo de la agricultura tres años después de haberse iniciado, a causa de las divergencias de orientación económica en el Estado. Otro factor que pesó en la decisión de anular el proyecto de desarrollo de la agricultura fue la negativa de muchos antiguos cultivadores, convertidos en empleados asalariados, a volver a la tierra. Sin embargo, los dos aspectos de esta política, o sea, el rescate de esclavos y el "régimen de contratos por tiempo", se mantuvieron hasta 1848, fecha en que se suprimieron por decreto.
"Así era la situación a mediados del s. XIX, una situación caracterizada por la existencia, ahora ya confirmada, del trabajo asalariado, que es lo propio de un proletariado sin defensa, y casi sin derechos, el cual, aunque ya conoce formas primarias de concertación y de coalición, si ya tenía, por lo tanto, una conciencia presindical, no se había atrevido nunca a mantener un conflicto con sus patronos, asistidos éstos por un gobierno autoritario" ([12]).
Así se constituyeron las bases de un proletariado asalariado, que evoluciona bajo el régimen del capitalismo moderno, precursor de la clase obrera africana y que, desde ahora en adelante va a hacer el aprendizaje de la lucha de clases a partir de la segunda mitad del siglo XIX.
Las primeras formas embrionarias de lucha de clases en 1855
El surgimiento de la clase obrera
Según las fuentes disponibles ([13]), hubo que esperar a 1855 para ver surgir una primera organización profesional de defensa de los intereses específicos del proletariado. Se formó con ocasión de un movimiento lanzado por un carpintero de obra autóctono (vecino de San Luis) que se puso a la cabeza de 140 obreros para redactar una petición contra los maestros carpinteros europeos que les imponían unas condiciones de trabajo inaceptables. En efecto: "Los primeros artesanos que emprendieron grandes obras coloniales eran civiles europeos o militares del cuerpo de ingenieros a los que se atribuían auxiliares y mano de obra indígena. Eran carpinteros de obra, carpinteros, albañiles, herreros, zapateros. Formaban entonces el personal técnicamente más cualificado, con instrucción en algunos casos, más o menos básica, reinaban en los gremios existentes de los que eran la élite dirigente; eran ellos, sin duda, los que decidían sobre mercados, fijaban precios, repartían la faena, escogían a los obreros que contrataban y pagaban a una tarifa muy inferior a la que ellos pedían a los empleadores" ([14]).
En esta lucha lo que primero llama la atención es que la primera expresión de "lucha de clases" en la colonia oponía a dos fracciones de la misma clase (obrera) y no directamente a burguesía y proletariado. O sea, a una fracción de la clase obrera de base (dominada) en lucha contra otra fracción obrera llamada "élite dirigente" (dominante). Otro rasgo característico de ese contexto es que la clase explotadora era exclusivamente la burguesía colonial, en ausencia de una "burguesía autóctona". En resumen, había una clase obrera formándose bajo un capitalismo colonial en desarrollo. Por eso puede comprenderse por qué la primera expresión de lucha obrera no pudo soslayar la marca de la triple connotación: "corporativista", "étnica" y "jerárquica". Eso queda ilustrado en el ejemplo del líder de ese grupo de obreros indígenas, también él maestro carpintero de obra, y por ello formador de numerosos jóvenes obreros aprendices con él, mientras que a la vez ejercía bajo la dependencia tutelar de maestros carpinteros europeos que tomaban todas las decisiones ([15]).
En ese contexto, la decisión del líder autóctono de agruparse con los obreros africanos de base (menos cualificados que él) para enfrentarse a la actitud arrogante de los maestros artesanos occidentales es comprensible y debe ser interpretada como una reacción sana de defensa de los intereses proletarios.
Por otro lado, según otras fuentes (archivos), ese mismo maestro obrero indígena estuvo más tarde involucrado en la formación del primer sindicato africano en 1885 aún cuando la ley de 1884 de Jules Ferry que autorizaba la creación de sindicatos, había excluido su instauración en las colonias. Por esa razón es por la que el sindicato de obreros indígenas tuvo que existir y funcionar clandestinamente; por eso hay tan poca información sobre su historia, como así lo dice la cita siguiente: "La serie K 30 de los Archivos de la República de Senegal contiene un documento manuscrito, inédito, que nunca se había citado antes en ninguna fuente, clasificado en una carpeta en la que está escrito: "sindicato de carpinteros de obra del Alto Río". Lamentablemente, esa pieza de archivo de una importancia capital para la historia del movimiento sindical en Senegal no viene acompañada de ningún otro documento que pueda aclararnos mejor las cosas" ([16]).
De modo que, a pesar de la prohibición de todo tipo de organismos de expresión proletaria, a pesar de la práctica sistemática de la censura que impidió que se desarrollara una historia verdadera del movimiento obrero en las colonias, se ha podido hacer constar la existencia de las primeras organizaciones obreras embrionarias de lucha de la clase, de tipo sindical. Fue, es cierto, un "sindicato corporativista", de carpinteros de obra, pero, de todas maneras, el Estado capitalista prohibía en aquel tiempo toda agrupación interprofesional.
Eso es lo que las investigaciones sobre textos escritos sobre ese tema y ese período pueden darnos a conocer sobre el modo de expresión de la lucha de la clase obrera en el período de 1855 a 1885.
Los luchas de los emigrados senegaleses en el Congo belga en 1890-1892
"Recordemos primero que cuando se impuso en 1848 la supresión del régimen de los contratos por tiempo, este sistema no desapareció ni mucho menos, sino que se adaptó a la situación transformándose progresivamente. Pero esa solución no consiguió ni mucho menos resolver el espinoso problema de la mano de obra.
"Al no poder seguir comprando esclavos para hacerlos trabajar como tales, los ámbitos económicos coloniales, ante el riesgo de que las plantaciones se convirtieran en eriales por falta de brazos, presionaron a los dirigentes administrativos y las autoridades políticas para que autorizaran la emigración de trabajadores africanos recién liberados hacia regiones donde se apreciara su trabajo con un salario y en unas condiciones discutidas con los patronos. El Gobernador dio curso a ese requerimiento proclamando un decreto del 27 de marzo de 1852 para organizar la emigración de trabajadores en las colonias; el 3 de julio, por ejemplo, un navío de nombre "Les cinq frères" fletado para transportar 3000 obreros destinados a las plantaciones de la Guayana, echó anclas en Dakar y tomó contactos para contratar a 300 senegaleses. Las condiciones eran: "expatriación de seis años a cambio de un regalo valorado entre 30 a 50 francos, un salario de 15 F por mes, alojamiento, alimentación, cuidados médicos, disfrute de un jardinillo y repatriación gratuita al término de su estancia americana"" ([17]).
Se comprueba así, con el ejemplo de los 300 senegaleses destinados a las plantaciones de América (la Guayana francesa), que la clase obrera existía ya de verdad, hasta el punto de ser una "mano de obra de reserva", de la que echaba mano la burguesía para exportar una parte de ella.
Y así, tras haber dado pruebas de capacidad y eficacia al haber terminado, por ejemplo, en 1885, las duras obras del ferrocarril Dakar-San Luis, los obreros de esta colonia francesa suscitaron el especial interés de los medios económicos coloniales, ya fuera como mano de obra explotable in situ ya como fuerza de trabajo exportable hacia el exterior.
Y fue así, en ese marco y circunstancias parecidas, cómo se reclutó una gran cantidad de trabajadores senegaleses para ejercer en diferentes trabajos, en particular en el ferrocarril congoleño de Matadi.
Nada más llegar allá, los obreros inmigrados tuvieron que vérselas con unas condiciones de trabajo y de existencia durísimas, constatando inmediatamente que las autoridades belgas no tenían la menor intención de respetar el contrato. Como lo contaron ellos mismos en una carta de protesta enviada al Gobernador de Senegal, los obreros estaban "mal alimentados, mal alojados, peor pagados y, enfermos, mal curados", morían como moscas y tenían la impresión de que el cólera se había cebado con ellos pues "enterramos a 4 ó 5 personas por día". De ahí que dirigieran en febrero de 1892 una petición a las autoridades coloniales franco-belgas exigiendo con firmeza su repatriación colectiva a Senegal, concluyendo de la siguiente manera: "Ya ninguno de nosotros quiere permanecer en Matadi".
Los obreros eran así víctimas de una explotación particularmente odiosa por parte del capitalismo colonial, que les imponía unas condiciones tanto más brutales y salvajes porque, mientras tanto, los dos Estados coloniales se devolvían la pelota y eso cuando no hacían oídos sordos sobre la suerte de los trabajadores inmigrados: "Y así, gracias a la impunidad de que disfrutaban, las autoridades belgas no hicieron nada por mejorar la suerte de los desventurados reivindicadores. La distancia entre el Congo belga y el Senegal, la querella de preeminencia que impedía al Gobernador francés interceder a favor de aquéllos, las complicidades de las que se beneficiaba la compañía del ferrocarril del Bajo Congo ante el Ministerio francés de las Colonias, el cinismo de algunos ámbitos coloniales a quienes divertían las cuitas de los pobres senegaleses, todo ello dejó a los obreros senegaleses en un abandono casi total, transformándolos en una mano de obra medio desarmada, sin verdaderos medios de defensa, sometida por tanto a todo tipo de abusos" ([18]).
Sin embargo, gracias a su combatividad, al haberse negado a trabajar en las condiciones que se les imponían y por haber exigido con firmeza que se les evacuara del Congo, los emigrantes de la colonia francesa obtuvieron satisfacción. Y cuando volvieron a su tierra, pudieron contar con el apoyo de la población y de sus compañeros obreros, obligando así al Gobernador a acometer nuevas reformas de protección de los trabajadores, empezando por la instauración de un nuevo reglamento para le emigración. El drama sufrido en el Congo por los emigrantes suscitó debates y una toma de conciencia sobre la condición obrera. Y así, entre 1892 y 1912, se tomaron una serie de medidas en favor de los asalariados: descanso semanal, jubilaciones obreras, asistencia médica, en resumen, reformas de verdad.
Además, apoyándose en su "experiencia congoleña", los antiguos emigrantes se hicieron notar en una nueva operación de reclutamiento para las nuevas obras del ferrocarril de Senegal, mostrándose muy exigentes sobre las condiciones de trabajo. Y decidieron así crear, en 1907, una asociación profesional denominada "Asociación obrera de Kayes" con la que defender mejor sus condiciones de trabajo y de vida frente al insaciable apetito de las hienas capitalistas. La autoridad colonial, comprendiendo que la relación de fuerzas se le estaba yendo de las manos en ese momento, aceptó legalizar la asociación de los ferroviarios.
En realidad, no es de extrañar que el nacimiento de un agrupamiento así se realizara entre los ferroviarios, si se sabe que desde que se inició la red, en 1885, ese sector se había convertido en uno de los complejos industriales más importantes de la colonia, tanto por sus beneficios como por el número de sus empleados. Y como veremos más adelante, los obreros del ferrocarril estarán presentes en todos los combates de la clase obrera del África Occidental Francesa.
En general, el período siguiente al retorno de los emigrantes a Senegal (entre 1892 y 1913) estuvo marcado por una fuerte agitación social, especialmente en la función pública: los empleados de Correos organizaron protestas contra sus condiciones de trabajo y los bajos salarios. Los funcionarios y asimilados decidieron crear sus propias asociaciones para defenderse "por todos los medios a su disposición", inmediatamente secundados por los empleados del comercio, los cuales exigieron que se aplicara en su sector la ley del descanso semanal. Se asistía pues a una efervescencia de combatividad entre los asalariados del sector público y del privado con la consiguiente y creciente preocupación de las autoridades coloniales. No sólo no podían arreglarse los problemas sociales candentes al final del año 1913, sino que se incrementaron en el contexto de la crisis resultante de la Primera Guerra mundial.
Lassou (continuará)
[1]) Henri Wesseling, le Partage de l'Afrique (El reparto de África), 1991, Ediciones Denoel, 1996, versión francesa de este libro escrito originalmente en holandés (existe una versión en español).
[2]) M. Agier, J. Copans y A. Morice, Classes ouvrières d'Afrique noire, (Clases obreras del África negra), Karthala- ORSTOM, 1987.
[3]) Histoire du Mouvement syndical africain 1790-1929, Ediciones L'Harmattan, 1991.
[4]) Ibídem.
[5]) Ídem.
[6]) Ídem.
[7]) Ídem.
[8]) Se llama "Restauración" en Francia al período entre la caída de Napoleón y la Revolución de 1830 [147]. Se llama así porque volvió la monarquía aunque no ya "absoluta" como en el antiguo régimen, esta vez dominada por la burguesía.
[9]) Iba Der Thiam, op. cit.
[10]) Ídem.
[11]) Ídem.
[12]) Ídem.
[13]) Mar Fall, l'Etat et la question syndicale au Sénégal, ed. L'Harmattan, Paris, 1989.
[14]) Iba Der Thiam, op. cit.
[15]) Ídem.
[16]) Ídem.
[17]) Ídem.
[18]) Ídem.
Geografía:
- Africa [148]
Series:
¿Qué son los Consejos Obreros? V - Los Soviets ante la cuestión del Estado
- 6696 lecturas
Este artículo forma parte de la Serie sobre los Consejos Obreros, los artículos anteriores de la Serie son:
- Surgimiento de los Consejos Obreros https://es.internationalism.org/revista-internacional/201002/2769/que-so... [66]
- De febrero a julio 1917 Renacimiento y crisis de los Soviets https://es.internationalism.org/revista-internacional/201005/2865/que-so... [86]
- De julio a octubre 1917 La renovación de los Soviets https://es.internationalism.org/revista-internacional/201008/2910/que-so... [109]
- 1917-21 Los Soviets tratan de ejercer el poder https://es.internationalism.org/revista-internacional/201012/3004/que-so... [150]
En el artículo anterior de la serie (Revista Internacional no 143) vimos cómo los Soviets, que habían tomado el poder en octubre de 1917, lo fueron perdiendo gradualmente hasta convertirse en una mera fachada, mantenida artificialmente en vida para ocultar el triunfo total de la contra-revolución capitalista que se instauró en Rusia. El objetivo de este artículo es comprender por qué se dio este proceso y sacar lecciones, cara a futuras tentativas revolucionarias.
La naturaleza del Estado que surge con la Revolución
Al analizar la experiencia de la Comuna de París en 1871, Marx y Engels habían sacado una serie de lecciones sobre la cuestión del Estado que podemos resumir en dos:
1) Es necesario destruir el Estado burgués hasta que no quede de él piedra sobre piedra;
2) Al día siguiente de la revolución, el Estado se reconstituye principalmente por dos razones:
a) la burguesía aún no ha sido total y completamente derrotada y erradicada;
b) en la sociedad de transición todavía persisten clases no explotadoras, pero que tienen intereses que no son coincidentes con los del proletariado: pequeña burguesía, campesinado, marginados urbanos...
No es objeto de este artículo analizar la naturaleza de ese nuevo Estado ([1]), sin embargo queremos destacar cara al tema que nos ocupa, que si bien ya no es un Estado como todos los anteriores que han existido en la historia sigue teniendo rasgos que lo hacen peligroso para el proletariado y sus consejos obreros, por lo que, como señaló Engels y como insiste Lenin en El Estado y la Revolución, el proletariado debe iniciar desde el mismo día de la revolución un proceso de extinción del nuevo Estado.
Una vez tomado el poder, el principal obstáculo con el que tropezaron los Soviets dentro de Rusia fue el Estado surgido de ellos. Este, "a pesar de la apariencia de su mayor potencia material (...) es mil veces más vulnerable al enemigo que los otros organismos obreros. En efecto, el Estado debe su mayor potencia material a factores objetivos que corresponden perfectamente a los intereses de las clases explotadoras pero que no tienen ninguna relación con la función revolucionaria del proletariado" ([2]).
En el artículo anterior describimos los hechos que propiciaron el debilitamiento de los Soviets: la guerra civil, las hambrunas, el caos general de toda la economía, el agotamiento y la progresiva descomposición de la clase obrera, etc. Cabalgando dicho proceso, la "conspiración silenciosa" del Estado soviético contra los Soviets tuvo tres vectores:
1) el peso creciente que fueron adquiriendo instituciones estatales por naturaleza: Ejército, Checa (policía política) y Sindicatos;
2) el "interclasismo" de los Soviets y la burocratización acelerada que provocaba;
3) la absorción gradual del Partido bolchevique. El primero lo abordamos en el artículo anterior de la serie. Veremos en este artículo los dos últimos.
El imparable reforzamiento del Estado
El Estado de los Soviets excluía a la burguesía pero no era un Estado exclusivo del proletariado. Incluía capas sociales no explotadoras como los campesinos, la pequeña burguesía, las diferentes capas medias. Estas clases tienden a preservar sus estrechos intereses y ponen inevitablemente obstáculos a la marcha hacia el comunismo. Este "interclasismo" inevitable lleva al nuevo Estado a que, como denuncia la Oposición Obrera en 1921 ([3]) "la política soviética se haya roto en diversas direcciones y su configuración con respecto a la clase se ha desfigurado", y a constituirse en el caldo de cultivo de la burocracia estatal.
Muy poco después de octubre, los antiguos funcionarios zaristas comenzaron a recuperar posiciones en las instituciones soviéticas, en particular, cuando había que tomar decisiones improvisadas frente a los problemas que se iban presentando. Así por ejemplo, en febrero de 1918 y ante la imposibilidad de organizar el abastecimiento de productos de primera necesidad, el Comisariado del Pueblo tuvo que pedir ayuda a las comisiones que había puesto en funcionamiento el antiguo Gobierno Provisional. Sus miembros accedieron a condición de no depender de ningún bolchevique, lo que estos aceptaron. De la misma forma, la reorganización del sistema escolar para el curso 1918-19 tuvo que hacerse recurriendo a antiguos funcionarios zaristas que acabaron adulterando con mucha sutiliza los planes de enseñanza propuestos.
Además, los mejores elementos proletarios se fueron convirtiendo progresivamente en burócratas alejados de las masas. Los imperativos de la guerra absorbieron numerosos cuadros obreros como comisarios políticos, inspectores o jefes militares. Obreros capacitados pasaron a ser directivos de la administración económica. Los antiguos burócratas imperiales y los recién llegados de raíz obrera fueron cristalizándose en una capa burocrática identificada con el Estado. Pero este órgano tiene una lógica propia cuyos cantos de sirena lograron seducir a revolucionarios tan avezados como Lenin y Trotski.
Los portadores de esta lógica eran tanto los antiguos funcionarios como elementos procedentes de las élites burguesas que lograron penetrar en la fortaleza soviética por la puerta que les ofrecía el nuevo Estado: "millares de individuos, que estaban más o menos íntimamente ligados a la burguesía expropiada, por lazos de costumbre y de cultura, volvieron a desempeñar un papel (...) fusionados con la nueva élite político-administrativa, cuyo núcleo lo constituía el propio partido, los sectores más "abiertos" y mejor dotados técnicamente de la clase expropiada, no tardaron en volver a posiciones dominantes" ([4]), estos individuos, como señala el historiador soviético Kritsman, "en su trabajo administrativo hacían prueba de una desenvoltura y una hostilidad hacia el público" ([5]).
Pero el portador más peligroso era el propio engranaje estatal quien con su inercia lo desarrollaba de forma imperceptible haciendo que hasta los funcionarios soviéticos más abnegados tendieran a separarse de las masas, desconfiar de ellas, adoptar métodos expeditivos, imponer y no escuchar, despachar asuntos que involucraban a miles de personas como meros expedientes administrativos, gobernar a golpe de decreto.
"El partido, al cambiar sus tareas de destrucción por las de administración, descubre las virtudes de la ley, del orden y de la sumisión a la justa autoridad del poder revolucionario" ([6]).
La lógica burocrática del Estado le va como anillo al dedo a la burguesía que es una clase explotadora y puede delegar tranquilamente el ejercicio del poder en un cuerpo especializado de políticos y funcionarios profesionales. Pero es letal para el proletariado que no puede abandonarse a tales especialistas, que tiene necesidad de aprender por sí mismo, de cometer errores y corregirlos, que no sólo toma decisiones y las aplica, sino que se transforma a sí mismo al hacerlo. La lógica del proletariado no es la delegación del poder sino la participación directa en su ejercicio.
En abril de 1918 la revolución llegó a una encrucijada: mientras la revolución mundial tardaba en llegar, la invasión imperialista amenazaba con aplastar el bastión soviético. Todo el país estaba sumido en el caos, "la organización administrativa y económica declinaba en proporciones alarmantes. El peligro no venía tanto de la resistencia organizada como del derrumbamiento de toda autoridad. La apelación a destrozar la organización estatal burguesa que se incitaba en El Estado y la Revolución resultaba ahora singularmente anacrónica, puesto que esta parte del programa revolucionario había triunfado más allá de lo esperado" ([7]).
El Estado soviético se enfrentaba a cuestiones dramáticas: constitución a toda prisa del Ejército Rojo, garantizarle un suministro regular, organizar la red de transportes, relanzar la producción, asegurar el abastecimiento alimenticio a las ciudades hambrientas, organizar la vida social. Todo esto debía hacerse en medio del sabotaje total de empresarios y managers, lo que obligó a la confiscación generalizada de industrias, bancos, comercios, etc. Esto suponía un desafío adicional para el poder soviético. Un debate apasionado estalló en el Partido y en los Soviets. Había acuerdo en resistir militar y económicamente hasta el estallido de la revolución proletaria en otros países y principalmente en Alemania. La discrepancia se centró en cómo organizar esa resistencia: ¿desde el Estado reforzando sus mecanismos?, o ¿desde el desarrollo de la organización y la capacidad de las masas obreras? Lenin encabezó la primera postura mientras que las tendencias de izquierda dentro del Partido bolchevique encarnaron la segunda.
En el folleto Las tareas inmediatas del poder soviético, Lenin "argumentaba que la tarea primordial era reconstruir una economía exhausta, imponer la disciplina del trabajo e incrementar la productividad, asegurar una estricta contabilidad y control en el proceso de producción, eliminar la corrupción y el despilfarro, y, quizás por encima de todo ello, luchar contra una mentalidad pequeño burguesa muy extendida (...) No dudó en propugnar lo que él mismo había definido como métodos burgueses, incluyendo: la utilización de técnicos especialistas burgueses, el trabajo por piezas, la adopción del "taylorismo" (...) Lenin propuso la "Gerencia unipersonal" insistiendo en que: "la subordinación incontestable a una sola persona será absolutamente necesaria" ([8]).
¿Por qué Lenin defendió esta orientación? Una causa era la inexperiencia -el poder soviético hacía frente a tareas gigantescas y urgentes sin el respaldo de una experiencia y una reflexión teórica previas-; otra era la situación desesperada e insostenible que hemos descrito. Pero igualmente, debemos valorar que Lenin estaba siendo víctima de la lógica estatal y burocrática y gradualmente estaba convirtiéndose en su intérprete. Ello le empujaba a depositar su confianza en el concurso de los viejos técnicos, administradores y funcionarios, educados en el capitalismo, y, por otro lado, en los sindicatos, encargados, de disciplinar a los trabajadores, de volverlos pasivos, reprimir sus iniciativas y su movilización independiente, atándolos a la división capitalista del trabajo con la mentalidad corporativa y estrecha que ello comporta.
Los adversarios de Izquierda denunciaron esta concepción según la cual: "La forma de control estatal de las empresas va en el sentido de la centralización burocrática, del imperio de varios comisariatos, la eliminación de la independencia de los Soviets locales y el rechazo en la práctica del tipo de Estado-Comuna gobernado desde abajo (...) La introducción de la disciplina del trabajo junto con la restauración del liderazgo capitalista en la producción no va a incrementar la productividad del trabajo y reducirá la autonomía de los trabajadores, la actividad y el grado de organización del proletariado " ([9]).
Como denunció la Oposición Obrera: "en vista del estado catastrófico de nuestra economía que todavía descansa en el sistema capitalista (pago de trabajo con dinero, tarifas, categorías de trabajo, etc.) las élites de nuestro partido buscan la salvación del caos económico, desconfiando de la capacidad creadora de los trabajadores, en los sucesores del pasado capitalista-burgués, en gentes de negocios y técnicos, cuya capacidad creadora está corrompida en el terreno de la economía por la rutina, los hábitos y métodos de producción y dirección económica al modo capitalista" ([10]).
Lejos de avanzar hacia su extinción, el Estado se reforzaba de manera alarmante: "un profesor blanco que llegó a Omsk viniendo de Moscú en otoño de 1919 contaba que a la cabeza de muchos centros y de los glavki se encuentran los antiguos patronos, funcionarios y directores. Visitando los centros, quien conozca personalmente al viejo mundo de los negocios, comercial e industrial, se sorprenderá al ver a los antiguos propietarios de grandes industrias de la piel en los Glavkoh, a grandes fabricantes en las organizaciones centrales del textil" ([11]).
En el debate del Soviet de Petersburgo en marzo de 1919, Lenin reconoció que: "Hemos expulsado a los antiguos burócratas, pero han vuelto con la falsa etiqueta de comunistas cuando apenas saben deletrear esa palabra; se ponen una divisa roja en el ojal para asegurarse la sinecura" ([12]).
El crecimiento de la burocracia soviética acabó aplastando a los soviets. De 114.529 empleados en junio de 1918 se pasó a 529.841 un año después, ¡pero en diciembre de 1920, la cifra era de 5.820.000! La razón de Estado se imponía implacable a la razón del combate revolucionario por el comunismo, "las consideraciones estatales de carácter general comienzan a surgir en el trasfondo frente a los intereses de clase de los trabajadores" ([13]).
La absorción del Partido Bolchevique por el Estado
El Estado al reforzarse, acabó absorbiendo al Partido Bolchevique. Este en principio no pretendía convertirse en un partido estatal. Según datos de febrero de 1918, el Comité Central de los bolcheviques apenas tenía 6 empleados administrativos mientras que el Consejo de Comisarios tenía 65 y los Soviets de Petersburgo y Moscú más de 200.
"Las organizaciones bolcheviques dependían de la ayuda financiera que pudieran aportarles los Soviets locales y en conjunto su dependencia era completa. Bolcheviques destacados como Preobrajensky sugirieron que el Partido aceptara disolverse completamente para fundirse en el aparato soviético".
El autor anarquista Leonard Schapiro reconoce que "los mejores cuadros del partido se habían integrado en el aparato central y local de los Soviets". Muchos bolcheviques consideraban que "los comités locales del Partido no son más que las secciones de propaganda de los Soviets locales" ([14]). Los bolcheviques tuvieron dudas incluso sobre la idoneidad de ejercer el poder a la cabeza de los Soviets.
"En los días siguientes a la insurrección de Octubre, cuando se estaba formando el personal del gobierno de los Soviets, Lenin tuvo una vacilación momentánea sobre si aceptar el puesto de presidente del Consejo de Comisarios del pueblo. Su intuición política le decía que ello podría frenar su capacidad para actuar como "vanguardia de la vanguardia", o sea, la izquierda del partido revolucionario, como lo había sido claramente entre abril y octubre de 1917" ([15]).
Los bolcheviques tampoco buscaban el monopolio del poder puesto que el primer Consejo de Comisarios del Pueblo lo compartieron con los Socialistas Revolucionarios de Izquierda. Incluso ciertas deliberaciones del Consejo estaban abiertas a delegados de los mencheviques internacionalistas y anarquistas.
Si, a partir de julio de 1918, el gobierno es definitivamente bolchevique fue por la sublevación de los socialistas revolucionarios de izquierda opuestos a la creación de Comités de Campesinos pobres.
"El 6 de julio, dos jóvenes chequistas militantes del partido socialista revolucionario de izquierda asesinan al embajador alemán (...) Un destacamento chequista, comandado por el militante SR de izquierdas, Popov, procedió por sorpresa a varios arrestos, entre ellos los dirigentes de la Checa, Dzerjinski y Latsis, el presidente del Soviet de Moscú, Smidovitch, y el comisario del pueblo para Correos, Podbielsky. Se adueñó de los edificios centrales de la Checa y de Correos" ([16]).
Como consecuencia de ello, el Partido se vio invadido por toda clase de oportunistas y trepas, por antiguos funcionarios zaristas o dirigentes mencheviques reconvertidos. Noguin, un viejo bolchevique, "expresaba el horror que le inspiraban la embriaguez, el libertinaje, la corrupción, los casos de robo y de comportamiento irresponsable que encontramos entre muchos permanentes del Partido. Verdaderamente ante este espectáculo se erizan los cabellos" ([17]).
Zinoviev contó ante el Congreso del Partido de marzo 1918 la anécdota de un militante que recibe un nuevo adherente al que dice que vuelva al día siguiente para retirar el carné, a lo que éste le responde "no camarada, lo necesito enseguida para obtener una plaza en la oficina".
Como señala Marcel Liebman: "si tantos hombres que no tenían de comunista más que el nombre intentaban penetrar en las filas del partido, era porque éste se había convertido en el centro del poder, en la institución más influyente de la vida social y política, la que reunía a la nueva élite, seleccionaba los cuadros y los dirigentes y constituía el instrumento y el canal de ascensión social y el éxito", a lo que añade que, mientras un partido burgués todo eso lo mira sin el menor escrúpulo, en cambio, "para los bolcheviques era un rasgo de sorpresa y preocupación" ([18]).
El partido intentó combatir esta oleada realizando numerosas campañas de depuración. Pero eran medidas impotentes porque no atacaban la raíz del fenómeno por lo que la fusión del Partido con el Estado avanzó sin remedio. Ello corría paralelo a otra peligrosa identificación: la del Partido con la nación rusa. El Partido proletario es internacional y su sección en el país o países donde el proletariado ha ocupado un bastión no puede identificarse con la nación sino única y exclusivamente con la revolución mundial.
La transformación del bolchevismo en un Partido-Estado acabó siendo teorizada con la tesis de que el Partido ejerce el poder en nombre de la clase, Dictadura del Proletariado es igual a Dictadura del Partido ([19]), lo que lo desarmó teórica y políticamente y lo precipitó con más fuerza en los brazos del Estado. El 8º Congreso del Partido (marzo 1919) en una resolución acordó que le incumbe "asegurarse la dominación política completa en el seno de los Soviets y el control práctico de todas sus actividades" ([20]). Esto se concretó en los meses siguientes con la formación de células del Partido en todos los Soviets para controlarlos. Kamenev proclamó que "el partido comunista es el gobierno de Rusia. Son sus 600 mil miembros quienes gobiernan el país" ([21]). La guinda la pusieron Zinoviev en el IIº Congreso de la Internacional Comunista (1920): "todo obrero consciente debe comprender que la dictadura de la clase obrera no puede ser realizada más que por la dictadura de su vanguardia, es decir, por el partido comunista" ([22]) y Trotski en el Xº Congreso del Partido (1921) donde en respuesta a la Oposición Obrera exclamó "¡cómo si el partido no tuviera derecho a afirmar su dictadura aunque esa dictadura choque pasajeramente con el humor veleidoso de la democracia obrera!. El partido tiene derecho a mantener su dictadura sin tener en cuenta las vacilaciones temporales de la clase obrera. La dictadura no se funda en todo momento en el principio formal de la democracia obrera" ([23]).
El Partido Bolchevique se perdió como vanguardia del proletariado. No fue él quien utilizó el Estado en beneficio del proletariado sino que fue el Estado quien hizo del Partido el ariete contra el proletariado. Como denunció la "Plataforma de los 15", grupo de oposición dentro del Partido surgido a principios de 1920: "La burocratización del partido, el extravío de sus dirigentes, la fusión del aparato del partido con la burocracia gubernamental, la reducción de la influencia del elemento obrero del partido, la intromisión del aparato gubernamental en las luchas internas del partido... todo esto pone de manifiesto que el Comité Central ha traspasado ya, con su política, la etapa de amordazar el partido y ha empezado ya la de su liquidación, transformándolo en un aparato auxiliar del Estado. Esta liquidación significaría el final de la dictadura del proletariado en la URSS" ([24]).
La necesidad de la organización autónoma del proletariado frente al Estado transitorio
¿Cómo podía el proletariado en Rusia dar un vuelco a la relación de fuerzas, revitalizar los Soviets, poner a raya al Estado surgido tras la revolución, abriendo la ruta hacia su extinción efectiva y avanzar en el proceso revolucionario mundial hacia el comunismo?
Esta pregunta solo podía responderse con el desarrollo de la revolución mundial.
"En Rusia solamente podía plantearse el problema. No podía resolverse" ([25]).
"Mientras que en Europa es muchísimo más difícil comenzar la revolución, en Rusia es inconmensurablemente más fácil comenzarla pero será más difícil continuarla" ([26]).
Dentro del marco de la lucha por la revolución mundial había en Rusia dos tareas concretas: Recuperar el Partido para el proletariado arrancándolo de las garras del Estado y organizarse el proletariado en Consejos Obreros capaces de enderezar a los Soviets. Tratamos aquí solamente el segundo punto.
El proletariado debe organizarse al margen del Estado transitorio y debe ejercer su dictadura sobre él. Esto puede parecer una tontería para los que se quedan en fórmulas fáciles y propias del silogismo según las cuales el proletariado es la clase dominante y el Estado no puede ser otra cosa que su órgano más fiel. En El Estado y la Revolución, reflexionando sobre la Crítica al programa de Ghota hecha por Marx en 1875, Lenin apunta: "En su primera fase, en su primer grado, el comunismo no puede presentar todavía una madurez económica completa, no puede aparecer todavía completamente libre de las tradiciones o de las huellas del capitalismo. De aquí un fenómeno tan interesante como la subsistencia del "estrecho horizonte del derecho burgués" bajo el comunismo, en su primera fase. El derecho burgués respecto a la distribución de los artículos de consumo presupone también inevitablemente, como es natural, un Estado burgués, pues el derecho no es nada sin un aparato capaz de obligar a respetar las normas de aquel. De donde se deduce que bajo el comunismo no sólo subsiste durante un cierto tiempo el derecho burgués, sino que ¡subsiste incluso el Estado burgués, sin burguesía!" ([27]).
El Estado del periodo de transición al comunismo ([28]) es un "Estado burgués sin burguesía" ([29]) o para hablar más precisamente es un estado que conserva importantes rasgos de la sociedad de clases y de la explotación: subsisten el derecho burgués ([30]), la ley del valor, persiste el influjo espiritual y moral del capitalismo, etc. La sociedad de transición recuerda en muchos aspectos a la vieja sociedad pero ha sufrido un cambio fundamental que es el que hay que preservar y desarrollar a toda costa pues es el único que puede llevar al comunismo: la actividad masiva, consciente y organizada de la gran mayoría de la clase obrera, su organización en clase políticamente dominante, la dictadura del proletariado.
La trágica experiencia rusa muestra que la organización del proletariado en clase dominante no puede vertebrarse en el Estado transitorio (el Estado soviético), "la clase obrera misma en cuanto clase, considerada unitariamente y no como una unidad social difusa, con necesidades de clase unitarias y semejantes, con tareas e intereses unívocos y con una política semejante, consecuente, formulada de modo claro y rotundo, juega cada vez un papel político de menos importancia en la república de los Soviets" ([31]).
Los Soviets eran el Estado-Comuna del que hablaba Engels como asociación política de las clases populares. Este Estado-Comuna cumple un papel imprescindible en la represión de la burguesía, en la guerra defensiva contra el imperialismo y en el mantenimiento de una mínima cohesión social, pero no tiene ni puede tener como horizonte la lucha por el comunismo. Esto ya fue vislumbrado por Marx. En el esbozo de La Guerra Civil en Francia, argumenta: "la Comuna no es el movimiento social de la clase obrera y por lo tanto de una regeneración general de la mentalidad de los hombres. La Comuna no se deshizo de la lucha de clases, a través de la cual la clase obrera empuja hacia la abolición de todas las clases, y por tanto de todas las dominaciones de clase" ([32]).
Además: "La Historia de la Comuna de París de Lissagaray, incluye muchas críticas de las dudas y confusiones y, en algunos casos, de las poses afectadas de algunos de los miembros del Consejo de la Comuna, muchos de los cuales, encarnaban efectivamente un radicalismo pequeño burgués obsoleto, y que fueron frecuentemente dados de lado por las asambleas de los barrios obreros. Al menos uno de los clubes revolucionarios declaró disuelta la Comuna ¡porque no era lo bastante revolucionaria!".
"El Estado se encuentra en nuestras manos, pero ¿ha cumplido nuestra voluntad? No. ¿Qué voluntad ha cumplido? El automóvil se desmanda; al parecer va en él una persona que lo guía, pero el automóvil no marcha hacia donde lo guía el conductor, sino hacia donde lo lleva alguien, algo clandestino, algo que está fuera de la ley" ([33]).
Para remediar este problema, el partido bolchevique, propugnó una serie de medidas. Por una parte, la constitución soviética aprobada en 1918 dictaminó que: "El Congreso panruso de los soviets se halla formado por representantes de los soviets locales, estando representadas las ciudades a razón de un diputado por cada 25.000 habitantes y el campo a razón de un diputado por cada 125.000 habitantes. Este artículo consagra la hegemonía del proletariado sobre los elementos rurales" ([34]).
Por otro lado, el programa del Partido Bolchevique, adoptado en 1919, preconizaba que: "1) Cada miembro del Soviet debe asumir un trabajo administrativo; 2) Debe haber una continua rotación de puestos, cada miembro del Soviet debe ganar experiencia en las distintas ramas de la administración; Por grados, el conjunto de la clase trabajadora debe ser inducida a participar en los servicios administrativos" ([35]).
Estas medidas estaban inspiradas en las lecciones de la Comuna de París. Servían para poner coto a los funcionarios estatales pero el problema estaba en quién las ejecutaba: solamente la organización autónoma del proletariado estaba capacitada para ello, sus Consejos Obreros organizados al margen del Estado ([36]).
El marxismo es una teoría viva, necesita adoptar, a la luz de los hechos históricos, rectificaciones y nuevas profundizaciones. Siguiendo las lecciones sacadas por Marx y Engels sobre la Comuna de París de 1871, los bolcheviques comprendieron que los Soviets son la expresión del Estado-Comuna que debía irse extinguiendo. Pero, al mismo tiempo, lo habían identificado erróneamente como Estado Proletario ([37]) creyendo que su extinción podría realizarse desde su interior ([38]). La experiencia de la Revolución Rusa demuestra la imposibilidad de extinguir el Estado desde él mismo y hace necesario distinguir entre Consejos Obreros y Soviets, los primeros son la sede de la auténtica organización autónoma del proletariado que debe ejercer su dictadura de clase sobre el Estado-Comuna transitorio que se basa en los segundos.
Tras la toma del poder por los Soviets, el proletariado tenía que conservar y desarrollar sus organizaciones propias que actuaban de forma independiente dentro de los Soviets: Guardia Roja, Consejos de Fábrica, Consejos de Barrio, Secciones Obreras de los Soviets, Asambleas Generales.
Los Consejos de Fábrica, corazón de la organización de la clase obrera
Ya antes de la toma del poder vimos que los Consejos de Fábrica habían jugado un papel clave ante la crisis que sufrieron los Soviets en julio ([39])y como los habían recuperado convirtiéndolos en órganos de la insurrección de octubre ([40]). En mayo de 1917, la Conferencia de Consejos de Fábrica de Jarkov (Ucrania) había reclamado que éstos "se convirtieron en órganos de la revolución decididos a consolidar sus victorias" ([41]). El 7-12 de agosto de 1917, una conferencia de Consejos de Fábrica de Petersburgo decidió crear un Soviet Central de Consejos de Fábrica que se constituyó como Sección Obrera dentro del Soviet de la capital e inmediatamente coordinó a todas las organizaciones soviéticas de base e intervino activamente en la política del Soviet radicalizándola cada vez más. Deutscher en su obra Los sindicatos soviéticos reconoce que: "los instrumentos más poderosos y mortíferos de subversión eran los consejos de fábrica y no los sindicatos" ([42]).
Los consejos de fábrica junto con las demás organizaciones de base emanaban de la clase obrera de forma directa y orgánica, recogían con mucho más facilidad que los Soviets sus pensamientos, sus tendencias, sus avances, mantenían una profunda simbiosis con ella.
Como el proletariado sigue siendo una clase explotada en el periodo de transición al comunismo, no tiene ningún estatus de clase dominante en el terreno económico. Ello le impide -contrariamente a la burguesía- delegar el poder en una estructura institucional que ejerza su representación, es decir, en un Estado con su irresistible tendencia burocrática a alejarse de las masas e imponerse a ellas. La dictadura del proletariado no puede ser un órgano estatal sino una fuerza de combate, de debate y movilización permanentes, una configuración que refleje a las masas obreras a la vez que las modele, que expresa simultáneamente su auto-actividad y su proceso de transformación.
Mostramos en el artículo 4º de esta serie cómo tras la toma del poder, esas organizaciones soviéticas de base fueron desapareciendo. Ello constituyó un hecho trágico que debilitó al proletariado y aceleró el proceso de descomposición social que estaba sufriendo.
La Guardia Roja, nacida efímeramente en 1905, renació con fuerza en febrero impulsada y supervisada por los Consejos de Fábrica, llegando a movilizar unos 100 mil efectivos. Se mantuvo activa hasta mediados de 1918, pero el estallido de la guerra civil, la llevó a una grave crisis. La potencia enormemente superior de los ejércitos imperialistas puso en evidencia su incapacidad para hacerles frente. Las unidades del Sur de Rusia, comandadas por Antonov Ovsesenko, opusieron una heroica resistencia pero fueron barridas y derrotadas. Víctimas del miedo a la centralización, las unidades que intentaron funcionar carecían de suministros tan elementales como cartuchos. Eran más una milicia urbana, con limitada instrucción y armamento y sin experiencia de organización, que podían funcionar como unidades de emergencia o como auxiliares de un ejército organizado, pero que no podían hacer frente a una guerra en toda regla. La urgencia del momento obligó a formar a toda prisa el Ejército Rojo con su rígida estructura militar ([43]). Éste absorbió numerosas unidades de la Guardia Roja que acabaron disolviéndose. Hasta finales de 1919, hubo intentos de reconstituir la Guardia Roja, de hecho, hubo Soviets que ofrecieron coordinar sus unidades con el Ejército pero éste las rechazó sistemáticamente e incluso las disolvió por la fuerza.
La desaparición de la Guardia Roja otorgó al Estado soviético uno de los atributos clásicos del Estado -el monopolio de la fuerza armada-, con ello el proletariado quedaba completamente indefenso pues carecía de una fuerza militar propia.
Los Consejos de Barrio desaparecieron a fines de 1919. Integraban en la organización proletaria a los trabajadores de las pequeñas empresas y comercios, los desempleados, jóvenes, jubilados, familiares, que forman parte de la clase obrera como conjunto. Eran igualmente un medio esencial para obrar paulatinamente hacia la incorporación al pensamiento y la acción proletaria de capas de marginados urbanos, pequeños campesinos, artesanos, etc.
Pero la desaparición de los Consejos de Fábrica significó el golpe decisivo. Como vimos en el artículo 4º de esta serie, aquella tuvo lugar de forma bastante rápida de tal manera que a fines de 1918 ya no existían. Los sindicatos jugaron un papel clave en su destrucción.
El conflicto apareció claramente en una animadísima Conferencia Pan rusa de Consejos de Fábrica celebrada en vísperas de la insurrección de octubre. En los debates se manifestó que: "cuando se formaron los consejos de fábrica los sindicatos dejaron de existir, los consejos llenaron el vacío".
Un delegado anarquista dijo: "los sindicatos quieren tragarse a los consejos de fábrica, pero la gente no está descontenta de ellos aunque sí lo está de los sindicatos. Para el obrero, el sindicato es una forma de organización impuesta desde fuera mientras que el Consejo de Fábrica está muy cerca de ellos".
Entre las resoluciones aprobadas por la conferencia una decía: "el control obrero sólo es posible en un régimen donde la clase obrera tenga el poder económico y político (...) se desaconsejan las actividades aisladas y desorganizadas (...), el que los obreros confisquen las fábricas en provecho propio de los que en ellas trabajan es incompatible con los objetivos del proletariado" ([44]).
Sin embargo, los bolcheviques eran prisioneros del dogma: "los sindicatos son los órganos económicos del proletariado" y en el conflicto entre éstos y los consejos de fábrica tomaron partido por los primeros. En la conferencia antes mencionada, un delegado bolchevique defendió que: "los consejos de fábrica debían ejercer funciones de control en provecho de los sindicatos y que debían, además, depender financieramente de ellos" ([45]).
El 3 de noviembre de 1917, el Consejo de Comisarios del Pueblo sometió un proyecto de decreto sobre el control obrero, estipulando que las decisiones de los consejos de fábrica "podían ser anuladas por los sindicatos y por los congresos sindicales" ([46]). Esto produjo vivas protestas de los Consejos de Fábrica y de miembros del partido. Al final, el proyecto fue modificado y en el Consejo del Control Obrero se admitió una representación de 5 delegados de los Consejos de Fábrica ¡sobre 21 delegados, 10 de los cuales procedían de los sindicatos! Esto colocó a los Consejos de Fábrica en posición de debilidad además de encerrarlos en la lógica de la gestión productiva lo que los hacía aún más vulnerables a los sindicatos.
Aunque el Soviet de Consejos de Fábrica siguió activo durante algunos meses, llegando a intentar un Congreso General (ver el artículo 4º de nuestra serie), los sindicatos lograron su disolución. El 2º Congreso sindical, celebrado el 25-27 de enero de 1919, lo consagró reclamando que se diera: "estatuto oficial a las prerrogativas de los sindicatos en la medida en que sus funciones son cada vez más extensas y se confunden con las del aparato gubernamental de administración y control estatales" ([47]).
Con la desaparición de los Consejos de Fábrica, "en la Rusia soviética de 1920, los obreros estaban de nuevo sometidos a la autoridad de la dirección, a la disciplina del trabajo, a los estímulos del dinero, al "scientific management", a todas las formas tradicionales de organización industrial, a los viejos directores burgueses, con la diferencia de que el propietario ahora era el Estado" ([48]), los obreros se hallaban completamente atomizados como individuos, no poseían ninguna organización propia que les aglutinara, con ello, su participación en los Soviets se fue asemejando al electoralismo de la democracia burguesa y convertía a éstos en cámaras parlamentarias.
Tras la revolución, la abundancia no existe todavía y la clase obrera sigue siendo una clase explotada pero la marcha hacia el comunismo exige una lucha sin descanso por disminuir la explotación hasta hacerla desaparecer ([49]). Como decimos en la serie sobre el Comunismo: "Para poder mantener su carácter político colectivo la clase obrera necesita asegurar un mínimo de sus necesidades básicas materiales, para así poder disponer del tiempo y la energía que requiere su participación en la actividad política" ([50]),
Marx decía que: "Si [los proletarios] en sus conflictos diarios con el capital cediesen cobardemente, se descalificarían sin duda para emprender movimientos de mayor envergadura" ([51]).
Si el proletariado, una vez tomado el poder, aceptara el incremento constante de la explotación, se incapacitaría para continuar el combate por el comunismo.
Esto es lo que sucedió en la Rusia revolucionaria, la explotación de la clase obrera aumentó hasta límites extremos, su desorganización como clase autónoma corrió en paralelo; al fracasar la extensión mundial de la revolución, este proceso se hizo irreversible, con ello, la lección que sacaba el grupo Verdad Obrera ([52]) expresaba claramente la situación: "la revolución ha acabado con una derrota de la clase obrera. La burocracia junto con los hombres de la NEP se ha convertido en la nueva burguesía que vive de la explotación de los obreros y aprovecha su desorganización. Con los sindicatos en manos de la burocracia, los obreros están más desamparados que nunca. El Partido Comunista, después de convertirse en partido dirigente, en partido de los dirigentes y organizadores del aparato de Estado y de la actividad económica de tipo capitalista, ha perdido irrevocablemente todo vínculo y parentesco con el proletariado" ([53]).
C. Mir 28-12-10
[1]) Ver los artículos publicados sobre el tema "El Periodo de Transición", Revista Internacional no 1; "El Estado y la Dictadura del proletariado", Revista Internacional no 11. Ver también los artículos de nuestra serie sobre "El comunismo", Revista Internacional nos 77, 78, 91, 95, 96, 99, 12 a 130, 132, 134 y 135.
[2]) Bilan, Órgano de la Fracción de la Izquierda Comunista de Italia. La cita procede de la serie "Partido-Estado-Internacional", capítulo 7, Bilan nº 18, p. 612. Bilan prosiguió los trabajos de Marx, Engels y Lenin sobre la cuestión del Estado y más concretamente sobre su papel en el periodo de transición al comunismo el cual consideró -siguiendo a Engels- "una plaga que hereda el proletariado ante la que guardaremos una desconfianza casi instintiva" (nº 26, p. 874). En el mismo sentido se pronuncia la Izquierda Comunista de Francia, continuadora de Bilan y predecesora de la CCI: "la temible amenaza de vuelta al capitalismo procederá esencialmente del sector estatificado. Tanto más cuanto que el capitalismo encuentra en éste su forma más impersonal, por así decirlo etérea. La estatalización puede servir para camuflar por largo tiempo un proceso opuesto al socialismo" (Internationalisme no 10)".
[3]) Tendencia de izquierda que surgió en el Partido Bolchevique en 1920-21. No es objeto de este artículo analizar las diferentes fracciones de izquierda que surgieron dentro del Partido Bolchevique en respuesta a su degeneración. Remitimos al lector a los numerosos artículos que hemos escrito sobre el tema. Entre otros: ‘La Izquierda Comunista en Rusia' (1ª [151] y 2ª [152] parte), Revista Internacional nos 8 y 9, , "Manifiesto del Grupo Obrero del Partido Comunista Ruso", Revista Internacional nos 142 y 143, /revista-internacional/201008/2908/la-izquierda-comunista-en-rusia-i-el-manifiesto-del-grupo-obrero-d [153]. La cita está tomada del libro Democracia de los Trabajadores o Dictadura del Partido, texto "¿Qué es la Oposición de los Trabajadores?", p. 179, edición española. Hay que subrayar que si bien la Oposición de Trabajadores constató de manera meritoria y lúcida los problemas que tenía la revolución, la alternativa que preconizaba no era la adecuada sino que la hundía más aún. Pretendía que los sindicatos tuvieran cada vez más poder. Partiendo de la idea justa de que "el aparato de los soviets es un compuesto de diversas capas sociales" (p. 177, op. cit.) concluye la necesidad de que "las riendas de la dictadura del proletariado en el terreno de la construcción económica deben ser los órganos que por su composición son órganos de clase, unidos por lazos vitales con la producción de un modo inmediato, es decir, los sindicatos" (ídem). Por un lado, restringe la actividad del proletariado al estrecho terreno de la "construcción económica" y, por otra parte, unos órganos burocráticos y negadores de las capacidades del proletariado, los sindicatos, tendrían la utópica misión de desarrollar su auto-actividad.
[4]) Del folleto Los bolcheviques y el control obrero, de M. Brinton, "Introducción", p. 17, edición española.
[5]) Cita tomada del libro de Marcel Liebman, El leninismo bajo Lenin, p. 167, edición francesa. Ver referencia de esta obra en el artículo IV de esta serie.
[6]) E.H.Carr, La Revolución bolchevique, Cap. VIII, "El ascendiente del partido", p. 203, edición española.
[7]) Idem, nota A, "La teoría de Lenin sobre el Estado", p. 264, edición española.
[8]) "La comprensión de la derrota de la Revolución Rusa" (1ª parte), Revista Internacional no 99, /revista-internacional/199912/1153/viii-la-comprension-de-la-derrota-de-la-revolucion-rusa-1-1918-la- [111].
[9]) Ossinski, miembro de una de las primeras tendencias de izquierda dentro del Partido, citado en el artículo antes mencionado.
[10]) Op. cit., p. 181.
[11]) Brinton, op. cit., ver nota 7, Capítulo dedicado a 1920, p. 121. Los Glavki eran los órganos económicos de gestión estatal.
[12]) Obras Completas, tomo 38, p. 17, edición española, "Intervenciones en la sesión del Soviet de Petersburgo", marzo 1919.
[13]) Oposición Obrera, op. cit., p. 213.
[14]) Marcel Liebman, op. cit., p. 109.
[15]) Artículo antes citado de la Revista Internacional no 99. Lenin temía, no sin razón, que si el partido y sus miembros más avanzados, se comprometían en el día a día del gobierno soviético acabarían atrapados en los engranajes de éste y perderían de vista los objetivos globales del movimiento proletario que no pueden estar atados a las contingencias cotidianas de la gestión estatal. Esta preocupación fue retomada por los comunistas de izquierda que "expresaron en 1919 el deseo de acentuar la distinción entre el Estado y el Partido. Les parecía que este tenía más que aquel una preocupación internacionalista que respondía a su propia inclinación. El Partido debía jugar en cierta medida el papel de conciencia del gobierno y del estado" (Liebman, op. cit., p. 112). Bilan insiste en el peligro de que el Partido se vea absorbido por el Estado. Con ello la clase obrera pierde su fuerza de vanguardia y los órganos soviéticos sus principales animadores. "La confusión entre ambos conceptos, partido y Estado, es contraproducente puesto que no existe posibilidad alguna de conciliación entre ambos órganos, ya que existe una oposición irreconciliable entre la naturaleza, la función y los objetivos del Estado, y los del partido. El calificativo de proletario no cambia en absoluto la naturaleza del Estado, que sigue siendo un órgano de coacción económica y política, mientras que el papel que, por excelencia, corresponde al partido es el de alcanzar, no por la coacción sino por la educación política, la emancipación de los trabajadores" (Bilan no 26, serie "Partido-Estado-Internacional", 5ª parte, p. 871).
[16]) Tomado del libro Trotski, de Pierre Broué, p. 255, edición francesa que cita el relato del autor anarquista Leonard Schapiro.
[17]) Marcel Liebman, op. cit., p. 149.
[18]) Ídem, p. 151.
[19]) Esta teorización hincaba sus raíces en confusiones que arrastraban todos los revolucionarios respecto al Partido, sus relaciones con la clase y la cuestión del poder, como señalamos en el artículo de nuestra serie sobre "El comunismo", Revista Internacional nº 91, "Los revolucionarios de la época, pese a su compromiso con el sistema de delegación de los Soviets que había convertido en obsoleto el viejo sistema de representación parlamentaria, se veían empujados hacia atrás por la ideología parlamentaria, hasta el punto que ellos consideraban que el partido que disponía de la mayoría en los soviets centrales, debía formar gobierno y administrar el estado". En realidad, las viejas confusiones se vieron fortalecidas y llevadas al extremo por la teorización de la realidad cada vez más evidente de la transformación del bolchevismo en un Partido-Estado.
[20]) Marcel Liebman, op. cit., p. 109.
[21]) Ídem, p. 110.
[22]) Ibídem.
[23]) Citado en el folleto de Brinton (ver nota 7), p. 138, capítulo "1921". Trotski tiene razón en que la clase pasa por momentos de confusión y vacilación y que, por el contrario, el Partido al dotarse de un riguroso marco teórico y programático logra una fidelidad a los intereses históricos de la clase que debe transmitirle. Pero esto no puede hacerlo mediante una dictadura sobre el proletariado que lo único que hace es debilitarlo y aumentar su división y vacilaciones.
[24]) La "Plataforma del Grupo de los 15" fue inicialmente publicada fuera de Rusia por la rama de la Izquierda Comunista Italiana que publicaba Réveil Communiste a fines de los años 20. Apareció en 1928, en alemán y francés, bajo el título En vísperas del Thermidor, revolución y contra-revolución en la Rusia de los Soviets, Plataforma de la Oposición de Izquierda en el Partido Bolchevique (Sapronov, Smirnov, Obhorin, Kalin, etc.).
[25]) Rosa Luxemburg, La Revolución Rusa.
[26]) Lenin, Obras Completas, tomo 36, edición española, p. 11, "Informe político del Comité Central ante el VIIº Congreso del Partido" (7 de marzo 1918).
[27]) Cap. V, parte 4ª, "La fase superior de la sociedad comunista", p. 375.
[28]) Lenin siguiendo a Marx emplea impropiamente el término "fase inferior del comunismo" cuando en realidad, una vez destruido el estado burgués, estamos todavía bajo "un capitalismo con la burguesía derrotada" por lo que vemos mucho más exacto hablar de "Periodo de transición del capitalismo al comunismo".
[29]) En La Revolución traicionada, Trotski reitera la misma idea hablando del carácter "dual" del Estado, "socialista" por un lado pero al mismo tiempo "burgués sin burguesía", por otro. Ver nuestro artículo de la serie sobre "El comunismo", Revista Internacional, no 105.
[30]) Como decía Marx en la Crítica del Programa de Ghota impera el principio de "a trabajo igual salario igual" que no tiene nada de socialista.
[31]) Alexandra Kollontai, "Intervención en el Xº Congreso del Partido", op. cit., p. 171, edición española. Va en el mismo sentido, Anton Ciliga, en su obra En el país de la gran mentira: "Lo que a la Oposición la separa de Trotski es qué papel atribuye al proletariado en la revolución. Para los trotskistas es el partido, para la extrema izquierda el verdadero agente de la revolución es la clase obrera. En las luchas entre Stalin y Trotski tanto en lo referente a la política del partido como respecto a la dirección personal de éste, el proletariado apenas ha representado el papel de un sujeto pasivo. A los grupos de comunistas de extrema izquierda, en cambio, lo que nos interesa son las condiciones reales de la clase obrera, el papel que realmente tiene en la sociedad soviética, y el que debería asumir en una sociedad que se plantee verdaderamente la tarea de la construcción del socialismo" (citado en Revista Internacional nº 102, ver nota 28).
[32]) Citado en el artículo "1871, la primera dictadura del proletariado", Revista Internacional, no 77.
[33]) Lenin, Obras Completas, tomo 45, p. 93, ed. española, "Informe político del Comité Central al XIº Congreso" (27 de marzo 1922).
[34]) Víctor Serge, El año 1 de la revolución rusa, p. 320, ed. española, capítulo 8o, apartado "La Constitución soviética".
[35]) Lenin, Obras Completas, tomo 38, p. 102, 23 febrero 1919, "Borrador del Proyecto de Programa del Partido Comunista Bolchevique", capítulo "Las Tareas fundamentales de la Dictadura del Proletariado en Rusia", punto 9.
[36]) En su carta a la República de Consejos Obreros de Baviera que duró apenas 3 semanas (fue aplastada por las tropas del gobierno socialdemócrata en mayo de 1919) Lenin parece apuntar hacia la organización independiente de los Consejos Obreros: "La aplicación con la mayor prontitud y en la mayor escala, de estas y otras medidas semejantes, conservando los consejos de obreros y braceros y, en organismos aparte, los de los pequeños campesinos, su iniciativa propia" (Obras Completas, tomo 38, p. 344, edición española, 27 de abril de 1919).
[37]) En esta cuestión, Lenin manifestó, sin embargo, dudas pues en más de una ocasión señaló con justeza que era un "Estado obrero y campesino con deformaciones burocráticas" y, por otro lado, en el debate sobre los sindicatos (1921) argumentó que el proletariado se organizara en sindicatos y tuviera derecho de huelga para defenderse de "su" Estado.
[38]) Para combatir el creciente alejamiento y antagonismo del Estado soviético respecto del proletariado, Lenin propugnó una Inspección Obrera y Campesina (1922) que rápidamente fracasó en su labor de control y se convirtió en una estructura burocrática más.
[39]) Ver /revista-internacional/201005/2865/que-son-los-consejos-obreros-2-parte-de-febrero-a-julio-de-1917-re [86]
[40]) Ver /revista-internacional/201008/2910/que-son-los-consejos-obreros-iii-la-revolucion-de-1917-de-julio-a- [109]
[41]) Brinton, op cit., ver nota 10, p. 32.
[42]) Citado por Brinton, op cit., p. 47.
[43]) Sin entrar en una discusión que deberá desarrollarse más a fondo sobre la necesidad o no de un Ejército Rojo en la fase del periodo de transición que podemos caracterizar de Guerra Civil Mundial (es decir, cuando el poder no ha sido tomado por el proletariado en todo el mundo), hay algo evidente en la experiencia rusa: la formación del Ejército Rojo, su rápida burocratización y afirmación como órgano estatal, la ausencia total de contrapesos proletarios de la que gozó, todo ello reflejó una relación de fuerzas muy desfavorable a escala mundial con la burguesía. Como señalamos en el artículo de la serie sobre "El comunismo" de la Revista Internacional no 96 "Cuanto más se extienda la revolución a escala mundial, más será dirigida directamente por los consejos obreros y sus milicias, más predominarán los aspectos políticos sobre los militares, y menos necesitará un "ejército rojo" que dirija la lucha".
[44]) Citado en Brinton, op. cit., p. 48. Entusiasmado por los resultados de la conferencia, Lenin exclamó "debemos trasladar el centro de gravedad a los Consejos de Fábrica. Ellos deben convertirse en los órganos de la insurrección. Debemos cambiar la consigna y en lugar de decir: "todo el poder para los soviets" decir "todo el poder a los consejos de fábrica" (ídem) .
[45]) Brinton, op. cit., p. 35.
[46]) Brinton, op. cit., p. 50.
[47]) Idem, capítulo "1919", p. 103. La experiencia rusa muestra de forma concluyente el carácter reaccionario de los sindicatos, su tendencia indefectible a convertirse en estructuras estatales y su antagonismo radical con las nuevas vías organizativas que desde 1905 y en respuesta a las condiciones del capitalismo decadente y de la necesidad de la revolución, el proletariado había desarrollado.
[48]) R.V. Daniels, citado por Brinton, op. cit., p. 120.
[49]) "Una política de gestión proletaria sólo tendrá un contenido socialista si la dirección económica tiene una orientación diametralmente opuesta a la del capitalismo, o sea si se dirige hacia un alza progresiva y constante de las condiciones de vida de las masas y no hacia su degradación" (Bilan, citado en la Revista Internacional, no 128).
[50]) Revista Internacional, no 95, "1919 el programa de la dictadura del proletariado".
[51]) Salario, precio y ganancia, ver https://www.marxists.org/espanol/m-e/1860s/65-salar.htm#xiv [154].
[52]) Formado en 1922, fue una de las últimas fracciones de izquierda que nacieron en el Partido Bolchevique en combate por su regeneración y su recuperación para la clase.
[53]) Citado en Brinton, op. cit., p. 140.
Series:
Historia del Movimiento obrero:
Decadencia del capitalismo (IX) - La Internacional Comunista (Komintern) y el virus del “luxemburguismo” en 1924
- 4532 lecturas
Decadencia del capitalismo
La Internacional Comunista (Komintern) y el virus del "luxemburguismo" en 1924
En el artículo anterior de esta serie vimos la rapidez con la que las esperanzas de una victoria revolucionaria inmediata suscitadas por los levantamientos de 1917-1919 dieron paso, en apenas dos años, a partir de 1921, entre los revolucionarios, a una reflexión más realista sobre el curso de la crisis histórica del capitalismo. Uno de los asuntos centrales que se planteó en el Tercer Congreso de la Internacional Comunista, fue el siguiente: es cierto que el sistema capitalista ha entrado en su fase de declive, pero ¿qué ocurrirá si el proletariado no responde a la nueva época echando abajo el sistema? ¿Y cuál es la tarea de las organizaciones comunistas en una fase en la que la lucha de clases y la comprensión subjetiva de la situación por el proletariado están en reflujo, aún cuando las condiciones históricas objetivas de la revolución siguen existiendo?
Esta aceleración de la historia que originó respuestas diferentes, a menudo conflictivas, por parte de las organizaciones revolucionarias, prosiguió durante los años siguientes, tras la degeneración de la revolución en Rusia causada por su aislamiento creciente, que abrió las puertas al triunfo de una forma sin precedentes de contrarrevolución. El año 1921 fue un giro funesto: ante un descontento muy extendido en el proletariado de Petrogrado y de Kronstadt y una oleada de revueltas campesinas, los bolcheviques tomaron la decisión catastrófica de reprimir masivamente a la clase obrera y, simultáneamente, prohibir las fracciones en el partido. La Nueva Política Económica (NEP), implantada justo después de la revuelta de Kronstadt, hizo algunas concesiones en lo económico, pero ninguna en lo político: el aparato del partido-Estado no permitió el menor aflojamiento de su dominio sobre los soviets. Y, sin embargo, un año después, Lenin se indignaba de que el Estado se escapara del control del partido proletario, arrastrándolo hacia un camino imprevisible. Ese mismo año, en Rapallo, el Estado "soviético" concluía un acuerdo secreto con el imperialismo alemán en un momento en que la sociedad alemana seguía en efervescencia: fue un síntoma evidente de que el Estado ruso empezaba a poner sus intereses nacionales por encima de los de la lucha de clases internacional. En 1923, en Rusia, hubo nuevas huelgas obreras y se formaron ilegalmente grupos comunistas de izquierda, como el Grupo Obrero de Miasnikov, al mismo tiempo que se creaba una oposición de izquierda "legal", agrupadora no sólo de antiguos disidentes como Osinski sino del propio Trotski.
Lenin murió en enero de 1924 y, en diciembre, Stalin lanzó la consigna del "socialismo en un solo país". En 1925-1926, acabó siendo la política oficial del partido ruso. Esa nueva orientación fue el símbolo de la ruptura decisiva con el internacionalismo.
Bolchevización contra "luxemburguismo"
Todos los comunistas que se habían agrupado en 1919 para formar la nueva International compartían la idea de que el capitalismo se había vuelto históricamente un sistema en declive, aunque no estuvieran de acuerdo con lo que implicaba políticamente el nuevo período ni qué medios necesitaba la lucha revolucionaria para desarrollarse - por ejemplo, sobre la posibilidad de utilizar los parlamentos como "tribuna" para la propaganda revolucionaria, o la necesidad de boicotearlos en beneficio de las acciones en la calle o en los lugares de trabajo. En cuanto a las bases teóricas para la nueva época, no habían dispuesto de mucho tiempo para discutirlas con sólida continuidad. El único análisis verdaderamente coherente sobre "la economía de la decadencia" lo hizo Rosa Luxemburg justo antes de que se iniciara la Primera Guerra mundial. Como ya vimos anteriormente ([1]), la teoría de R. Luxemburg sobre el desmoronamiento del capitalismo provocó cantidad de críticas por parte de los reformistas así como de los revolucionarios, pero esas críticas eran en su mayoría negativas, pues casi no hubo elaboración de un marco alternativo para comprender las contradicciones fundamentales que llevaban al capitalismo a su fase de declive. Sea como fuere, los desacuerdos sobre esa cuestión no se consideraban, con toda la razón, fundamentales. Lo esencial era aceptar la idea de que el sistema había entrado en una fase en la que la revolución se había vuelto posible y necesaria a la vez.
Pero volvería a reavivarse en 1924, en la International comunista, la controversia en torno al análisis económico de Rosa Luxemburg. Las ideas de Rosa siempre habían tenido una gran influencia en el movimiento comunista alemán, tanto en el Partido Comunista oficial (KPD) como en el Partido Comunista de izquierda (Partido Comunista Obrero, KAPD). Pero ahora, debido a la presión creciente para que los partidos comunistas fuera de Rusia se unieran con mayor firmeza a las necesidades del Estado ruso, se emprendió todo un proceso de "bolchevización" en toda la IC, con el objetivo de expulsar todas las divergencias indeseables tanto en teoría como en táctica. Y durante esa campaña de "bolchevización" llegó un momento en que la persistencia del "luxemburguismo" en el partido alemán se acabó considerando como fuente de muchas "desviaciones", en especial sus "errores" sobre la cuestión nacional y colonial y una visión espontaneísta respecto al papel del partido. En un plano más "teórico" y abstracto, esa orientación contra el "luxemburguismo" se plasmó en el libro de Bujarin El imperialismo y la acumulación del Capital, en 1924 ([2]).
La última vez que aquí mencionamos a Bujarin, era portavoz de la izquierda del Partido bolchevique durante la guerra. Su análisis casi profético del capitalismo de Estado y su defensa de la necesidad de destruir el Estado capitalista y de volver a Marx lo colocaban en la vanguardia del movimiento internacional; tenía además una posición muy cercana a la de Luxemburg por su rechazo de la consigna de la "autodeterminación nacional", lo cual no era del agrado, ni mucho menos, de Lenin. En Rusia en 1918, había sido uno de los promotores del Grupo Comunista de Izquierda que se opuso al Tratado de Brest-Litovsk y, mucho más significativo, se había opuesto a la temprana burocratización del Estado soviético ([3]). Pero en cuanto se disipó la controversia sobre la cuestión de la paz, la admiración de Bujarin hacia los métodos del comunismo de guerra ganó sobre sus capacidades críticas, poniéndose a teorizar esos métodos como la expresión de una forma auténtica de transición hacia el comunismo ([4]). Durante el debate sobre los sindicatos en 1921, Bujarin compartió la posición de Trotski que defendía la subordinación de los sindicatos al aparato de Estado. Pero cuando se implantó la NEP, Bujarin volvió a cambiar de postura. Rechazó los métodos extremos de coerción que se imponían gracias al comunismo de guerra, especialmente sobre el campesinado, y empezó a considerar la NEP como el modelo "normal" de la transición hacia el comunismo, con su mezcla de propiedad individual y propiedad estatal y su política de apoyo a las fuerzas del mercado más que a los decretos de Estado. Y al igual que se había embalado por el comunismo de guerra, Bujarin empezó a considerar la fase de transición dentro de un esquema nacional, contrariamente a lo que había defendido durante la guerra, cuando había subrayado el carácter globalmente interdependiente de la economía mundial. De hecho, puede considerarse en cierto modo a Bujarin como el inspirador de la tesis del socialismo en un solo país retomada por Stalin y utilizada por éste para acabar destruyendo a Bujarin, primero políticamente y, al final, físicamente ([5]).
Bujarin, con El imperialismo, se propuso explícitamente el objetivo de justificar teóricamente la denuncia de las "debilidades" del KPD sobre las cuestiones nacional, colonial y campesina, y así lo afirma sin tapujos al final del libro, pero sin establecer la menor relación entre los ataques contra la visión económica de Luxemburg y sus pretendidas consecuencias políticas. Sin embargo, algunos revolucionarios han considerado que el asalto desde todas las direcciones contra Luxemburg sobre la cuestión de la acumulación del capitalismo, no tendría nada que ver con los dudosos objetivos del libro.
Nosotros pensamos que no es así por diferentes razones. No se puede separar el tono agresivo y el contenido teórico del libro de Bujarin de su objetivo político.
El tono del texto indica con toda certeza que su finalidad es emprender una obra de demolición de Luxemburg para desprestigiarla. Como lo señala Rosdolsky: "Al lector de hoy puede parecerle algo insoportable el tono agresivo y a menudo frívolo de Bujarin cuando uno recuerda que Rosa Luxemburg había sido asesinada por matones fascistas solo unos cuantos años antes. La explicación es que ese tono venía impuesto por intereses políticos más que por un interés científico. Bujarin consideraba que su tarea consistía en destruir la influencia todavía muy grande del "luxemburguismo" en el Partido Comunista alemán (KPD), y por todos los medios" ([6]).
Hay que tragarse páginas de sarcasmos y digresiones condescendientes antes de que Bujarin admita de mala gana, al final de todo el libro, que Rosa había proporcionado un enfoque de conjunto excelente sobre cómo había tratado el capitalismo a los demás sistemas sociales que fueron el medio en el que fue creciendo. En esta "polémica" no hay la menor voluntad de referirse a los verdaderos problemas planteados por Rosa Luxemburg en su libro (el abandono por los revisionistas de la perspectiva de quiebra del capitalismo y la necesidad de comprender la tendencia al desmoronamiento del sistema inherente al proceso de acumulación capitalista). Al contrario, muchos de los argumentos de Bujarin dan la impresión de que da palos a diestra y siniestra, distorsionando totalmente las tesis de Luxemburg.
Por ejemplo, ¿qué decir de la acusación de que Luxemburg nos propondría una teoría según la cual el imperialismo viviría en armonía con el mundo precapitalista mediante un intercambio pacífico de valor equivalente?, algo que Bujarin describe así: "Las dos partes quedan muy satisfechas. Los lobos han comido, los corderos están a salvo". Hemos dicho antes que Bujarin mismo admite en otra parte que una gran cualidad del libro de Luxemburg es la manera con la que explica la "integración" por parte del capitalismo del medio no capitalista (por el saqueo, la explotación y la destrucción), denunciándola. Todo lo contrario de los lobos y los corderos viviendo en armonía. O los corderos son devorados, o, gracias a su crecimiento económico, se transforman en lobos capitalistas y su entrada en competencia reduce las partes del banquete...
Igual de burdo es el argumento de que, según la definición del imperialismo de Rosa Luxemburg, sólo las luchas por ciertos mercados no capitalistas arrastrarían a conflictos imperialistas y "una lucha por territorios que ya son capitalistas no sería imperialismo, lo cual es totalmente falso". En realidad, el objetivo del argumento de Luxemburg según el cual: "El imperialismo es la expresión política del proceso de la acumulación del capital en su lucha por conquistar los medios no capitalistas que no se hallen todavía agotados" ([7])
es describir el conjunto de un período, un contexto general durante el cual se desarrollan los conflictos imperialistas. En La Acumulación se explica ya el retorno del conflicto imperialista al corazón del sistema, la evolución hacia rivalidades bélicas directas entre las potencias capitalistas desarrolladas y, en El folleto de Junius, todo eso se vuelve a exponer ampliamente.
También respecto al tema del imperialismo, Bujarin argumenta que, puesto que existen todavía cantidad de regiones de producción no capitalistas en el mundo, el capitalismo tendría un brillante porvenir: "es una realidad que imperialismo significa catástrofe, que hemos entrado en el período de hundimiento del capitalismo, nada menos. Pero también es una realidad que la mayoría de la población mundial pertenece a "la tercera persona"... no son los obreros industriales y de la agricultura quienes forman la mayoría de la población mundial actual... Incluso si la teoría de Rosa Luxemburg fuera sólo de una exactitud aproximada, la causa de la revolución estaría en muy mala situación."
Paul Frölich (uno de los "luxemburguistas" que permaneció en el KPD tras la expulsión de quienes formarían el KAPD) contesta muy bien a ese argumento en su biografía de Luxemburg, publicada en 1939 por primera vez: "Diversas críticas, la de Bujarin especialmente, creían poseer una baza contra Rosa Luxemburg cuando subrayaban las inmensas posibilidades de la expansión capitalista en zonas no capitalistas. Pero la autora de la teoría de la acumulación ya le había quitado su aguijón a ese argumento cuando insistía repetidamente que la agonía del capitalismo ocurriría mucho antes de que su tendencia inherente a ampliar sus mercados hubiera alcanzado sus límites objetivos. Las posibilidades expansionistas no se basan en un concepto geográfico: no es la cantidad de km2 lo que es decisivo. Como tampoco lo es un concepto demográfico: no es el cotejo estadístico entre poblaciones capitalistas y no capitalistas lo que expresa la madurez de un proceso histórico. Se trata de un problema socio-económico y debe tenerse en cuenta todo un conjunto complejo de intereses, de fuerzas y de fenómenos contradictorios" ([8]).
En resumen, Bujarin confundió claramente la geografía y la demografía con la capacidad real de los sistemas no capitalistas restantes de generar valor de cambio y, por lo tanto, ser un mercado efectivo para la producción capitalista.
Las contradicciones capitalistas
Si examinamos ahora la manera con la que trata Bujarin el problema central de la teoría de Luxemburg -el problema planteado por los esquemas de la reproducción de Marx- comprobamos de nuevo que el enfoque de Bujarin está muy vinculado a su visión política. En un artículo en dos partes publicado en 1982 en la Revista Internacional nos 29 y 30, "Teorías de las crisis: la verdadera superación del capitalismo, es la eliminación del salariado (a propósito de la crítica de las tesis de Rosa Luxemburg por Nicolai Bujarin)" ([9]), se argumenta con razón que las críticas de Bujarin a Luxemburg hacen aparecer divergencias profundas sobre el contenido del comunismo.
La base de la teoría de Luxemburg es argumentar que los esquemas de la reproducción ampliada expuestos en el volumen II de El Capital, presuponen, para facilitar la argumentación, una sociedad que sólo estuviera compuesta de capitalistas y de obreros. Esos esquemas deben considerarse como tales, como algo abstracto y no como la demostración de la posibilidad real de una acumulación armoniosa del capital en un sistema cerrado. En la vida real, el capitalismo se ha visto siempre obligado a extenderse más allá de sus propias relaciones sociales. Para Luxemburg, siguiendo los argumentos de Marx en otras partes de El Capital, el problema de la realización se le plantea al capital como un todo, incluso si para unos obreros y capitalistas individuales, otros obreros y otros capitalistas pueden constituir perfectamente un mercado para toda su plusvalía. Bujarin acepta evidentemente que para que la reproducción ampliada pueda realizarse, se necesita una fuente constante de demanda adicional. Pero dice que esa demanda adicional la proporcionan los obreros; quizá no los obreros que absorben el capital variable adelantado por los capitalistas al iniciarse el ciclo de la acumulación, sino por obreros suplementarios: "El empleo de obreros suplementarios genera una demanda adicional, lo cual realiza precisamente la plusvalía que debe ser acumulada, para ser exactos, la parte que debe necesariamente ser convertida en capital variable adicional de funcionamiento."
A lo que contesta así nuestro artículo: "Aplicar el análisis de Bujarin a la realidad conduce a lo siguiente: ¿qué deben hacer los capitalistas para no tener que despedir a los obreros cuando sus empresas ya no encuentran salidas mercantiles? ¡Muy sencillo!: ¡Contratar a "obreros suplementarios"! ¡Idea genial! El problema es que el capitalista que siguiera tal consejo acabaría en quiebra rápidamente" ([10]).
La idea de Bujarin es del mismo nivel que la de Otto Bauer en su respuesta a Rosa Luxemburg, una idea que ésta desmonta en su Anticrítica: para Bauer, el simple crecimiento de la población constituye los nuevos mercados necesarios para la acumulación. El capitalismo sería hoy sin duda floreciente si el aumento de la población resolviera el problema de la realización de la plusvalía. Pero resulta que, curiosamente, durante estas últimas décadas, el incremento de la población ha sido constante, mientras que la crisis del sistema ha seguido profundizándose con porcentajes de vértigo. Como lo subrayaba Frölich, el problema de la realización de la plusvalía no es de demografía, sino de demanda efectiva, demanda sustentada por la capacidad de pagar. Y como la demanda de los obreros no puede absorber más que el capital variable adelantado por los capitalistas, contratar obreros suplementarios es una solución imposible si se contempla el capitalismo como un todo.
Hay otro aspecto en la argumentación de Bujarin, pues también dice que los capitalistas mismos constituyen un mercado adicional para la acumulación futura al invertir en la producción de medios de producción.
"Los capitalistas mismos compran los medios adicionales de producción, los obreros suplementarios, que reciben dinero de los capitalistas, compran los medios de consumo adicionales."
Esta parte de la argumentación satisface a quienes consideran, como Bujarin, que Luxemburg planteó un problema inexistente: vender medios de producción adicionales resuelve el problema de la acumulación. Luxemburg ya había criticado lo esencial de esa argumentación en su crítica a Tugan-Baranovski, el cual intentaba probar que el capitalismo no se enfrentaba a barreras insuperables durante el proceso de acumulación; aquélla apoyaba sus argumentos refiriéndose al propio Marx: "Por otra parte, como hemos visto (libro II, sección III), tiene lugar una circulación continua entre capital constante y capital variable (aún prescindiendo de la acumulación acelerada), que de momento es independiente del consumo individual, en cuanto que no entra nunca en éste, pero que se halla definitivamente limitada por él, en cuanto que la producción de capital constante no se hace nunca por sí misma, sino que viene de las esferas de producción cuyos productos entran en el consumo individual" ([11]).
Para Luxemburg, una interpretación literal de los esquemas de la reproducción como lo hace Tugan-Baranovski daría como resultado... "no una acumulación de capital, sino una producción creciente de medios de producción sin objetivo alguno" ([12]).
Bujarin es consciente de que la producción de bienes de producción no es una solución al problema, pues hace intervenir a "obreros suplementarios" para comprar las masas de mercancías producidas por los medios de producción adicionales. De hecho, ataca a Tugan-Baranovski porque éste no comprende que: "la cadena de la producción debe acabar siempre por la producción de medios de consumo... que entran en el proceso del consumo personal" ([13]).
Pero sólo usa ese argumento para acusar a Luxemburg de confundir a Tugan con Marx. Y para terminar, responde a Luxemburg, como tantos otros lo harán tras él, citando erróneamente a Marx como dando la impresión de que el capitalismo podría satisfacerse plenamente basando su expansión en una producción infinita de bienes de equipo: "Acumular por acumular, producir por producir: en esta fórmula recoge y proclama la economía clásica la misión histórica del período burgués" ([14]).
Es una cita de Marx, sin duda, pero la referencia que de ella hace Bujarin es engañosa. El lenguaje utilizado aquí por Marx es polémico e inexacto: es cierto que el capital se basa en la acumulación por sí misma, es decir, en la acumulación de riquezas bajo su forma histórica dominante de valor; pero no puede realizarla produciendo simplemente para sí mismo. Y esto por la sencilla razón de que sólo produce mercancías y una mercancía no obtiene la menor ganancia para los capitalistas si no es vendida. No produce para llenar simplemente sus almacenes o tirar lo producido (por mucho que éste sea a veces el resultado lamentable de su incapacidad para encontrar un mercado a sus productos).
Las soluciones capitalistas de Estado de Bujarin
Stephen Cohen, biógrafo de Bujarin, que cita los comentarios de éste sobre Tugan, anota otra contradicción fundamental en el enfoque de Bujarin.
"A primera vista, su valoración inflexible de los argumentos de Tugan-Baranovsky parece curiosa. En fin de cuentas, el propio Bujarin había insistido a menudo en el poder regulador de los sistemas capitalistas de Estado, teorizando incluso más tarde que bajo un capitalismo de Estado "puro" (sin mercado libre), la producción podría continuar sin crisis, mientras que el consumo quedaría rezagado" ([15]).
Cohen pone el dedo en lo crucial del análisis de Bujarin. Se refiere al pasaje siguiente de El imperialismo y la acumulación del Capital.
"Imaginemos tres formaciones socio-económicas: primero, el orden social colectivo capitalista (el capitalismo de Estado) en el que la clase capitalista está unida en un trust unificado, nos encontramos en una economía organizada, aunque al mismo tiempo, desde un punto de vista de clase, antagonista; luego, la sociedad capitalista "clásica" analizada por Marx; y, finalmente, la sociedad socialista. Sigamos (1) el desarrollo de la reproducción ampliada, o sea, los factores que hacen posible una "acumulación" (ponemos la palabra "acumulación" entre comillas, porque ese término supone, por su propia naturaleza, unas relaciones capitalistas únicamente; (2) ¿cómo, dónde y cuándo pueden surgir las crisis?
"1. El capitalismo de Estado. ¿Es posible en él una acumulación? Evidentemente. El capital constante crece porque el consumo de los capitalistas crece. Emergen continuamente nuevos ramos de la producción correspondientes a nuevas necesidades. Aunque conozca algunos límites, el consumo de los trabajadores aumenta. A pesar del subconsumo de las masas, no puede surgir ninguna crisis, pues la demanda mutua de todos los ramos de la producción como la demanda de los consumidores, tanto la de los capitalistas como la de los obreros, viene dada desde el principio. En lugar de "anarquía de la producción", hay un plan racional desde el punto de vista del Capital. Si han habido "malos cálculos" en los medios de producción, lo sobrante se almacena, y se aplicará una corrección en el período siguiente de producción. Si, por otra parte, han habido malos cálculos sobre el consumo de los obreros, ese excedente se usa como "forraje" distribuyéndolo entre los obreros, o se destruirá la porción correspondiente del producto. Incluso en el caso de malos cálculos en la producción de artículos de lujo, la "salida" es clara. De este modo, no puede existir ahí ninguna crisis de sobreproducción. El consumo de los capitalistas constituye una incitación para la producción y los planes de producción. Por eso mismo, no hay desarrollo especialmente rápido de la producción (los capitalistas son pocos)."
Frölich, como Cohen, subraya ese pasaje y hace el siguiente comentario: "La solución [de Bujarin] confirma su tesis central... Y esa solución es sorprendente. Se nos presenta un "capitalismo" que no es una anarquía económica sino una economía planificada en la que ya no hay competencia, sino que es más bien una especie de trust mundial global en el que los capitalistas no tienen por qué preocuparse de la realización de la plusvalía..."
El mencionado artículo nuestro también critica sin remisión esa idea de cómo deshacerse de la sobreproducción: "Bujarin pretende resolver teóricamente el problema, eliminándolo. El problema de las crisis de sobreproducción del capitalismo, son las dificultades para vender. Y Bujarin nos dice: basta con hacer... ¡"una distribución gratuita"! Si el capitalismo tuviera la posibilidad de repartir gratis lo que produce, en efecto, no conocería nunca crisis importantes, pues su contradicción principal estaría así resuelta. Lo que pasa es que semejante capitalismo sólo puede existir en la mente de un Bujarin sin argumentos. La distribución "gratuita" de la producción, o sea la organización de la sociedad para que los hombres produzcan directamente para sí mismos, es, sin la menor duda, la única solución para la humanidad. Ahora bien, esa solución no es un capitalismo "organizado", sino el comunismo."
Cuando vuelve a tratar sobre la sociedad capitalista "clásica" en el párrafo siguiente de su obra, Bujarin acepta que puedan producirse crisis de sobreproducción, pero no son más que el resultado de un desequilibrio temporal entre las ramas de la producción (una idea que ya había sido expresada por economistas "clásicos" y criticada por Marx como ya lo expusimos en el capítulo anterior ([16]), y después Bujarin dedica unas cuantas y escasas líneas al socialismo como tal, ofreciéndonos la evidencia de que una sociedad que produce únicamente para satisfacer las necesidades humanas no sufriría crisis de sobreproducción.
Pero lo que parece sobre todo interesar a Bujarin es el capitalismo ultraplanificado en el que el Estado allana todos los problemas de desproporción o de cálculos erróneos. O sea, lo equivalente a la sociedad que en la URSS, a mediados de los años 1920, él describía ya como socialismo... es cierto que el capitalismo de Estado de ciencia ficción de Bujarin acaba siendo una especie de trust mundial, un coloso que ya no está rodeado de ningún vestigio precapitalista y que no conoce conflicto alguno entre capitales nacionales. Y su visión del socialismo en la Unión Soviética era una utopía de pesadilla acongojante del mismo estilo, un trust prácticamente autosuficiente sin ninguna competencia interna y con sólo un campesinado dócil, parcial y temporalmente fuera de su jurisdicción económica.
Por eso, como decíamos antes, el artículo de la Revista International no 29 concluye con toda la razón que el ataque de Bujarin contre la teoría económica de Rosa Luxemburg hace aparecer dos visiones fundamentalmente opuestas del socialismo. Para Luxemburg, la contradicción fundamental de la acumulación capitalista procede de la contradicción entre el valor de uso y el valor de cambio, y el valor inherente a la mercancía -y por encima de todo a la fuerza de trabajo, mercancía que posee la característica única de engendrar un valor adicional fuente de la ganancia capitalista pero también fuente de su problema de insuficiencia de mercados para realizar su ganancia. Por consiguiente, esa contradicción y todas las convulsiones resultantes de ella sólo podrán ser superadas por la abolición del trabajo asalariado y de la producción de mercancías -requisitos básicos del modo de producción comunista.
Por otro lado, Bujarin critica a Luxemburg porque ésta se habría facilitado las cosas al "haber escogido una contradicción", cuando, en realidad, hay muchas: la contradicción entre los ramos de la producción, entre la industria y la agricultura, la anarquía del mercado y la competencia ([17]). Todo eso es cierto, pero la solución capitalista de Estado de Bujarin muestra que, para él, existe un problema fundamental en el capitalismo: su ausencia de planificación. Si el Estado pudiera encargarse de la producción y la distribución, habría entonces una acumulación sin crisis.
Fueran cuales fueran las confusiones en el seno del movimiento obrero antes de la Revolución Rusa sobre la transición al comunismo, sus elementos más clarividentes siempre defendieron que el comunismo/socialismo no podría construirse sino a escala mundial, pues cada país, cada nación capitalista está inevitablemente dominada por el mercado mundial; y la liberación de las fuerzas productivas puestas en movimiento por la revolución proletaria sólo podrá ser real y efectiva cuando la tiranía del capital global haya sido derribada en todos sus centros principales. Al contrario de esa visión, la idea estalinista del socialismo en un solo país concibe la acumulación en un sistema cerrado -algo imposible bajo el capitalismo "clásico" y tanto o más imposible para un Estado totalmente regulado, por mucho que el enorme tamaño (y enorme también su sector agrícola) de Rusia permitiera temporalmente un desarrollo autárquico. Y si, como insistía Luxemburg, el capitalismo como sistema mundial no puede operar en el marco de un sistema cerrado, ocurre otro tanto con los capitales nacionales: la autarquía estalinista de los años 1930 -basada en el desarrollo frenético de una economía de guerra- fue esencialmente una preparación para su expansión imperialista militar inevitable que se concretó en el segundo holocausto imperialista y las conquistas que le sucedieron después.
Entre 1924, año en que Bujarin escribió su libro y 1929, año del gran crac, el capitalismo conoció una fase de estabilidad relativa y, en algunas regiones un crecimiento espectacular, sobre todo en Estados Unidos. Pero aquello sólo fue la calma precursora de la tempestad de la mayor crisis económica que el capitalismo hubiera jamás conocido hasta entonces.
En un próximo artículo de esta serie, examinaremos las tentativas de algunos revolucionarios para comprender los orígenes y las implicaciones de esa crisis y, sobre todo, su significado como expresión del declive del modo de producción capitalista.
Gerrard
[1]) Revista Internacional no 142.
[2]) Las citas de este libro para este artículo están sacadas de su versión inglesa Imperialism and the Accumulation of Capital, traducidas por nosotros.
[3]) La mayoría de los posicionamientos de Bujarin que acabamos de enunciar lo situaban, por lo tanto, en la vanguardia marxista de aquel tiempo, pero no es lo mismo con su actitud ante el Tratado de Brest-Litovsk. Leer al respecto: en nuestra serie "El comunismo no es un bello ideal, está a la orden del día de la historia", "VIII - La comprensión de la derrota de la revolución rusa (1ª Parte), 1918: la revolución critica sus errores", Revista Internacional no 99, IV/1999.
[4]) Ver en la serie citada: "VI - 1920: Bujarin y el periodo de transición", Revista Internacional no 96, I/1999.
[5]) En su biografía de Bujarin, Bukharin and the Bolshevik Revolution, Londres 1974, Steven Cohen hace remontar la versión inicial a 1922.
[6]) Roman Rosdolsky, The Making of Marx's Capital, Pluto Press, 1989 edition, vol 2, p. 458. Traducido del inglés por nosotros.
Como ya dijimos en un artículo anterior ("Rosa Luxemburg y los límites de la expansión del capitalismo", Revista International no 142), Rosdolsky también critica a Luxemburg, pero no oculta los problemas que plantea ella; sobre el modo con el que Bujarin trata los esquemas de la reproducción, aquél defiende que aunque Rosa Luxemburg cometió errores matemáticos, también los cometió Bujarin y, además, éste confundió la manera con la que Marx formuló el problema de la reproducción ampliada con su solución: "Bujarin se olvidó por completo que la reproducción ampliada del capital social global no sólo conduce al aumento de C y de V, sino también de A, o sea el aumento del consumo individual de los capitalistas. Y resulta que ese error elemental pasó desapercibido durante casi dos décadas, considerándose generalmente a Bujarin como la mayor autoridad en defensa de la "ortodoxia" marxista contra Rosa Luxemburg y los ataques de ésta contra "esas partes del análisis de Marx que el maestro incomparable nos transmitió como producto acabado de su genialidad" (Imperialism, p. 58, London edition 1972). Sin embargo, la formula general de Bujarin sobre el equilibrio es muy útil, aunque también él, al igual que muchos de los críticos de Rosa Luxemburg, tomó la simple fórmula del problema por su solución" (The Making of Marx's Capital, p. 450 - Traducido del inglés por nosotros).
[7]) La Acumulación del Capital, Cap. "El proteccionismo y la acumulación".
[8]) Traducido del inglés par nosotros.
[9]) Revista International nº 29 (1982).
[10]) Ídem.
[11]) Cita de El Capital, en La acumulación del capital, de Rosa Luxemburg, t. II, p. 26, ed. Orbis, Barcelona.
[12]) Ídem.
[13]) Traducido del inglés por nosotros. El imperialismo, citado por S. Cohen.
[14]) El Capital, I, sec. 7, cap. XXII-3, p. 501, FCE, México, 1975.
[15]) Cohen utiliza la expresión "a primera vista", porque después dice lo que de verdad tenía Bujarin en la mente, que era menos la antigua controversia con Tugan que la nueva controversia en el partido ruso, entre los "ultra-industrialistas" (al principio Preobrazhenski y la Oposición de Izquierda y, más tarde, Stalin) que se centraba en la acumulación forzada de los medios de producción en el sector estatal y su propio punto de vista, el cual (irónicamente, si se considera su rechazo a la importancia que otorgaba Rosa Luxemburg a la demanda no capitalista) subrayaba continuamente la necesidad de basar la expansión de la industria estatal en el desarrollo gradual del mercado campesino más que en una explotación directa de los campesinos y el saqueo de sus bienes, como lo preconizaban los ultra-industrialistas de una manera brutal.
[16]) Revista internacional nº 139, "Las contradicciones mortales de la sociedad burguesa".
[17]) Vale la pena recordar que Grossman critica también a Bujarin porque éste sólo menciona las contradicciones de una manera vaga, sin definir la contradicción esencial que lleva al hundimiento del sistema. Ver Grossman, The Law of Accumulation and Breakdown of the Capitalist System, Londres 1992, p 48-9.
Series:
Personalidades:
- Rosa Luxemburgo [90]
Herencia de la Izquierda Comunista:
La Izquierda Comunista en Rusia (IV) - El Manifiesto del Grupo Obrero del Partido Comunista Ruso
- 3534 lecturas
Publicamos la cuarta y última parte del Manifiesto (las tres precedentes están publicadas en los números anteriores de esta Revista Internacional). Esta trata particularmente dos cuestiones: una es la organización de los obreros en consejos para la toma del poder y transformar la sociedad, y la otra el carácter de la política de oposición al Partido Bolchevique por parte de otros grupos constituidos en fracción contra su degeneración.
El Manifiesto distingue claramente al proletariado organizado en consejos de las capas no explotadoras de la sociedad que arrastra tras él: "¿En donde nacieron los consejos? En los talleres y las fábricas (...) Los consejos obreros se afirman en 1917 como guías de la revolución, no sólo en substancia sino también formalmente: soldados, campesinos, cosacos se subordinan a la forma organizativa del proletariado." Una vez acabada la guerra civil contra la reacción blanca internacional, el Manifiesto sigue otorgando al proletariado, organizado sobre sus propias bases, el papel de transformador de la sociedad. En ese marco, otorga una importancia de primer orden a la organización autónoma de la clase obrera, considerablemente debilitada durante los años de la guerra civil, hasta tal punto de que: "no se ha de hablar de mejorar a los soviets, sino de reorganizarlos. Organizar los consejos en todas las fábricas y empresas nacionalizadas para llevar a cabo una nueva tarea inmensa."
El Manifiesto es muy crítico con respecto a la actividad de otros grupos de oposición a la política del Partido Bolchevique, en particular con Verdad Obrera y con otro que no se puede identificar sino por las citas de sus escritos. El Manifiesto denuncia el radicalismo de fachada de las críticas de esos grupos (a los que llama "liberales") al Partido Bolchevique, hasta tal punto que, según él, éste podría retomar esas críticas por cuenta propia, hasta radicalizarlas y utilizarlas como tapadera de su política de asfixia de la libertad de palabra del proletariado (1).
Y, en fin, el artículo recuerda cómo se posiciona el Manifiesto con respecto al Partido Bolchevique, cuyas deficiencias amenazan con transformarlo "en una minoría de detentores del poder y de los recursos económicos del país, que se entenderán entre ellos para erigirse en casta burocrática: ejercer una influencia decisiva sobre la táctica del PCR(b), conquistando la simpatía de amplias masas proletarias, de forma que obligue al partido a abandonar su línea directriz."
La Nueva Política Económica (NEP) y la gestión de la industria([1])
De hecho, la NEP ([2]) ha repartido la economía entre el Estado (los trusts, los sindicatos, etc.) y el capital privado y las cooperativas. Nuestra industria nacionalizada ha tomado el carácter y el aspecto de la industria capitalista privada, en el sentido de que funciona según las necesidades del mercado.
Desde el IXo Congreso del PCR(b), la organización de la gestión de la economía se realiza sin la participación directa de la clase obrera, basándose en nombramientos puramente burocráticos. Los trusts se han formado según el mismo sistema adoptado para la gestión de la economía y la fusión de las empresas. La clase obrera no sabe por qué se nombra a tal o cual director, como tampoco sabe por qué razones una fábrica pertenece a un trust y no al otro. Debido a la política del grupo dirigente del PCR(b), la clase obrera no participa para nada en esas decisiones.
Es evidente que el obrero observa con inquietud lo que está pasando. A menudo se pregunta cómo ha podido ocurrir. Suele recordar el momento en que nació el Consejo de diputados obreros y cómo se desarrolló en su fábrica. Y se pregunta: ¿Qué habrá pasado para que su soviet, ese soviet que él mismo creó y en el que ni Marx, ni Engels, ni Lenin ni ningún otro habían pensado, qué habrá pasado para que se esté muriendo? Inquietantes ideas lo acosan... Todos los obreros se acuerdan de cómo se organizaron los consejos de diputados obreros.
En 1905, cuando aún nadie en el país hablaba de consejos obreros y que, en los libros, sólo se trataba de partidos, de asociaciones y de ligas, la clase obrera rusa realizó los soviets en las fábricas.
¿Cómo se organizaron esos consejos? En el momento de apogeo de la oleada revolucionaria, cada taller de la fábrica eligió a un diputado para presentar las reivindicaciones a la administración y al gobierno. Para coordinar las reivindicaciones, esos diputados de los talleres se reunieron en consejos y así constituyeron el Consejo de diputados.
¿Dónde nacieron los consejos? En los talleres y las fábricas. Los obreros de las fábricas y de las empresas, sean cuales fueran su sexo, religión, etnia, convicción u oficio, se unen en una organización, forman una voluntad. El Consejo de diputados obreros es, por lo tanto, la organización de los obreros de las fábricas de producción.
Así reaparecieron los consejos en 1917. Así están descritos por el programa del PCR(b): "El distrito electoral y núcleo principal del Estado es la unidad de producción (el taller, la fábrica) y ya no el distrito" (Programa del PCR(b)). Incluso tras la toma del poder, los consejos mantuvieron ese principio según el cual su base es el lugar de producción, y éste fue su signo distintivo con respecto a cualquier otra forma de poder estatal, su ventaja, puesto que una organización del Estado así, acerca el aparato estatal a las masas proletarias.
Los consejos de diputados obreros de todas las fábricas y talleres se reúnen en asambleas generales y forman consejos de diputados obreros de las ciudades, dirigidos por su Comité Ejecutivo (CE). Los congresos de los Consejos de gobierno y de las regiones forman Comités Ejecutivos de los consejos gubernamentales y regionales. Y, en fin, todos los consejos de diputados de las fábricas eligen a sus mandatarios para al Congreso Panruso de los Consejos, formando una organización panrusa de los consejos de diputados obreros, siendo su órgano permanente el Comité Ejecutivo panruso de los consejos de diputados obreros.
Desde los primeros días de la Revolución de Febrero, las necesidades impuestas por la guerra civil exigieron el compromiso de las fuerzas armadas en el movimiento revolucionario, por medio de la organización de consejos de diputados de soldados. Las necesidades de la revolución dictaban entonces la unión, y así se hizo. Y así se formaron consejos de diputados obreros y soldados.
En cuanto los consejos tomaron el poder, atrajeron a su lado al campesinado representado por consejos de diputados campesinos, y también a los cosacos. Así fue organizado el Comité Ejecutivo Central Panruso (CECP) de los consejos de diputados obreros, campesinos, soldados y cosacos.
Los consejos obreros se presentan en 1917 como los guías de la revolución, no sólo en su sustancia sino también formalmente: soldados, campesinos y cosacos se subordinan a la forma organizativa del proletariado.
Cuando los consejos tomaron el poder, se puso en evidencia que iban a estar obligados, y particularmente los de diputados obreros, a ocuparse casi totalmente de la lucha política contra los antiguos esclavistas rebeldes, fuertemente apoyados por "las fracciones burguesas con fraseología socialista oscura". Y los consejos se encargaron del aplastamiento de la resistencia de los explotadores hasta finales de 1920.
Mientras tanto, los consejos iban perdiendo su carácter vinculado a la producción y ya en 1920, el IXo Congreso del PCR(b) decretó la unidad de dirección de las fábricas y de las empresas. Según Lenin, fue porque lo único que se había hecho bien era el Ejército Rojo con una dirección única.
¿Y dónde están ahora los consejos de diputados obreros de las fábricas y de los talleres? Ya no existen y hasta se olvidaron (a pesar de que se siga hablando del poder de los consejos). No, ya no existen y nuestros consejos son hoy similares a los ayuntamientos o a los zemstvos ([3]) (eso sí, con un letrero en la puerta para avisar: "¡aquí hay un león, no un perro!").
Cualquier obrero sabe que los consejos de diputados habían organizado una lucha política para la conquista del poder. Luego de la toma del poder aplastaron la resistencia de los explotadores. La guerra civil que emprendieron los explotadores contra el proletariado en el poder, apoyados por los socialistas-revolucionarios y los mencheviques, fue tan áspera e intensa que toda la clase obrera tuvo que movilizarse a fondo; por ello los obreros se apartaron tanto de los problemas del poder de los soviets como de los problemas de la producción por los que habían combatido hasta entonces. Pensaban: gestionaremos más tarde la producción, primero hemos de arrancarla a los explotadores rebeldes. Y tenían razón.
Y la resistencia de los explotadores fue aniquilada a finales de 1920. Cubierto de heridas, desangrado, sufriendo hambre y frío, el proletariado va por fin a disfrutar del fruto de sus victorias. Ha retomado la producción. Y ante él se impone una nueva e inmensa tarea, la organización de esa producción, la organización de la economía del país. Es necesario producir el máximo de bienes materiales para demostrar las ventajas de ese mundo proletario.
El destino de todas las conquistas del proletariado está estrechamente ligado a su capacidad de apoderarse de la producción y organizarla.
"La producción es el objetivo de la sociedad y por ello los que la dirigen han gobernado y seguirán gobernando la sociedad."
Si el proletariado no logra tomar las riendas de la producción y ejercer su influencia sobre toda la masa pequeñoburguesa de los campesinos, artesanos e intelectuales corporativistas, todo se habrá vuelto a perder. Los ríos de lágrimas y de sangre, los montones de cadáveres, los sufrimientos indecibles del proletariado sólo servirán de abono al terreno donde se restaurará el capitalismo, donde de nuevo se levantará el mundo de la explotación, de opresión del hombre por sus semejantes; si el proletariado no recupera la producción, no conquista al elemento pequeñoburgués personificado en el campesino y el artesano, no cambiará la base material de la producción.
Los consejos de diputados obreros que antes forjaban una voluntad del proletariado en su lucha para conquistar el poder triunfaron sobre el frente de la guerra civil, en el frente político, pero su triunfo los debilitó tanto que ya no se ha de hablar de una mejora de los soviets, sino de su reorganización.
Organizar los consejos en todas las fábricas y empresas nacionalizadas para llevar a cabo una nueva tarea inmensa, crear ese mundo de felicidad por el que tanta sangre fue derramada.
El proletariado está debilitado. La base de su fuerza (la gran industria) está en un estado lamentable; pero cuanto más débiles sean sus fuerzas, más ha de mostrar el proletariado su unidad, cohesión, organización. El consejo de diputados obreros es una forma de organización que demostró su fuerza milagrosa y derrotó no sólo a los enemigos y adversarios del proletariado en Rusia, sino que también hizo temblar la dominación de los opresores en el mundo entero, siendo la revolución socialista una amenaza para toda la sociedad de opresión capitalista.
Si los nuevos soviets, se alzan a la cumbre dirigente de la producción, de la gestión de las fábricas, no solo serán capaces de llamar a las masas más amplias de proletarios y semiproletarios a resolver los problemas que se les plantean, sino que también utilizarán directamente en la producción todo el aparato estatal, no en palabras sino en actos. Cuando, a continuación, el proletariado haya organizado para la gestión de las empresas y las industrias a los soviets como células fundamentales del poder estatal, no podrá permanecer inactivo: pasará entonces a la organización de los trusts, de los sindicatos y de los órganos directores centrales, incluidos los famosos soviets supremos para la economía popular, y dará un nuevo contenido al trabajo del Comité Ejecutivo Central Panruso. Los soviets designarán a todos los miembros del CECP tomándolos de los soviets que combatieron en los frentes de la guerra civil, poniéndolos al frente de la economía del trabajo. Naturalmente, todos los burócratas, todos los economistas que consideran ser los salvadores del proletariado (del que sobre todo temen la palabra y la opinión), así como todos esos que ocupan mullidas poltronas en organismos diversos, pondrán el grito en el cielo. Afirmarán que eso significa el hundimiento de la producción, la bancarrota de la revolución social, porque muchos saben muy bien que no deben sus puestos a sus capacidades, sino a la protección, a los amigos, a las "buenas relaciones", y no a la confianza del proletariado en nombre del cual administran. Por lo demás, le temen más al proletariado que a los especialistas, a los nuevos dirigentes de empresa y a los Slastchovs.
La comedia panrusa con sus directores rojos está orquestada para llevar al proletariado a aceptar la gestión burocrática de la economía y a bendecir a la burocracia; es una comedia también porque los nombres de los directores de trusts, protegidos, nunca se publican en la prensa a pesar de su ardiente deseo de publicidad. Todos nuestros intentos para desenmascarar a un provocador que hasta hace poco recibía de la policía zarista 80 rublos -el sueldo más alto para ese tipo de faena- y que hoy dirige el trust del caucho, han tropezado con una resistencia insuperable. Hablamos del provocador zarista Lechava-Murat (hermano del Comisario del pueblo para el comercio interior -ndlr). Esto nos esclarece lo suficiente sobre el carácter del grupo que imaginó la campaña a favor de los directores rojos.
El Comité Ejecutivo Central Panruso de los Soviets, elegido por un año y que se reúne en conferencias periódicas, es el fermento de la podredumbre parlamentaria. Y se dice: camaradas, si se asiste, por ejemplo, a una reunión en la que los camaradas Trotski, Zinóviev, Kaménev, Bujarin hablan durante dos horas de la situación económica, ¿qué hacer sino abstenerse y aprobar rápidamente la resolución propuesta por el ponente? En realidad, el Comité Central Panruso no se ocupa de la economía, escucha de cuando en cuando alguna ponencia sobre el tema y luego se disuelve y cada cual se va por su lado. ¡Hasta ha ocurrido ese hecho sorprendente de que un proyecto presentado por los Comisarios del Pueblo sea aprobado sin ni siquiera haber sido leído previamente!. ¿Para qué leerlo previamente? Por lo visto, parece evidente que un cualquiera no puede tener más instrucción que el camarada Kurski... (Comisario de la Justicia). Se ha transformado el Comité Ejecutivo Panruso en instrumento para ratificar actos. ¿Y su presidente? Él es, dicho sea con permiso, el órgano supremo; pero debido a las tareas que se imponen al proletariado, se ocupa de fruslerías. A nuestro parecer, por el contrario, el CECP de los soviets debería más que cualquiera estar ligado a las masas, y ese órgano supremo legislativo debería decidir todo lo que toca a las cuestiones más importantes de nuestra economía.
Nuestro Consejo de los Comisarios del Pueblo es, según su propio jefe, el camarada Lenin, un verdadero aparato burocrático. Pero ve las raíces del mal en el hecho de que la gente que participa en la Inspección Obrera y Campesina está corrompida, de modo que propone, por lo tanto, cambiar los hombres que ocupan los puestos dirigentes, y después todo irá mejor. El artículo del camarada Lenin del 15 de enero de 1923 publicado en La Pravda es un perfecto ejemplo de "politiqueo". Los mejores entre los camaradas dirigentes enfrentan en realidad esa cuestión como burócratas, pues para ellos el mal es que sea Tsiuriupa (Rinz) y no Soltz (Kunz) quien preside la Inspección Obrera y Campesina. Esto nos recuerda un refrán: "nadie llega a ser músico por obligación". Están corrompidos a causa de la influencia del medio. Es el medio el que les ha hecho burócratas. Que se cambie el medio y esa gente trabajará bien.
El Consejo de los Comisarios del Pueblo está organizado como el Consejo de ministros de cualquier país burgués y tiene todos sus defectos. Hay que dejar de ir remendando todas las medidas sospechosas que toma y liquidarlo, guardando únicamente la Presidencia del CECP con sus diferentes departamentos, como se hace en los gobiernos, distritos o municipios. Transformar el CECP en órgano permanente con comisiones permanentes que se ocuparán de cuestiones diversas. Pero para que no se transforme en institución burocrática, se ha de cambiar el contenido de su trabajo y eso no será posible mas que cuando su base ("el núcleo principal del poder estatal"), los Consejos de Diputados Obreros, sean restablecidos en todas las fábricas y empresas, en donde los trusts, los sindicatos, las direcciones de las fábricas estarán reorganizados, basándose en la democracia proletaria, por los congresos de los consejos, desde el distrito hasta el CECP. Entonces ya no necesitaremos palabrerías sobre la lucha contra el burocratismo y los pleitos. Ya sabemos que los peores burócratas son los que más critican la burocracia.
Reorganizando de esta forma los órganos dirigentes, introduciendo en ellos los elementos realmente ajenos al burocratismo (y eso ira de por sí), resolveremos efectivamente la cuestión que nos preocupa en las condiciones de la Nueva Política Económica. Entonces, será la clase obrera la que dirigirá la economía y el país, y no un grupo de burócratas que amenaza con transformarse en oligarquía.
En cuanto a la Inspección Obrera y Campesina (la Rabkrin), más vale liquidarla que intentar mejorar su funcionamiento cambiando a sus funcionarios. Los sindicatos (por vía de sus comités) deberán encargarse del control de toda la producción. Nosotros (el Estado proletario) no tenemos por qué temer un control obrero y aquí no hay sitio para objeciones reales, si no es el temor que inspira el proletariado a los burócratas de todo pelaje.
Se ha de entender entonces, por fin, que el controlador ha de ser independiente del controlado; y para lograrlo, los sindicatos han de desempeñar el papel de dicha Rabkrin o del antiguo Control de Estado.
Así los núcleos sindicales locales en las fábricas y los talleres de Estado se transformarían en órganos de control.
Los comités de los gobiernos reunidos en consejos de los sindicatos gubernamentales se volverían órganos de control en los gobiernos y también el Consejo Central Panruso de los Sindicatos tendría una función semejante al centro.
Los consejos dirigen, los sindicatos controlan, ésta es la esencia de las relaciones entre ambas organizaciones en el Estado proletario.
En las empresas privadas (gestionadas por arrendamiento o por concesión), los comités sindicales desempeñan el papel de control estatal, vigilan el respeto de las leyes del trabajo, del cumplimiento de los compromisos del administrador, del concesionario, etc., hacia el Estado proletario.
Unas palabras sobre dos grupos
Dos documentos que tenemos ante nuestros ojos, uno firmado por un grupo clandestino El Grupo Central La Verdad Obrera, el otro no tiene firma, son la expresión deslumbrante de nuestros malos días políticos.
Ni siquiera las inocentes diversiones literarias que siempre se permitió una parte liberal del PCR(b) (el supuesto Centralismo Democrático) pueden ya publicarse en nuestra prensa. Semejantes documentos, desprovistos de fundamentos teóricos y prácticos, de tipo liquidador como el llamamiento del grupo La Verdad Obrera, no tendrían la menor influencia en el medio obrero si fueran publicados legalmente, pero al ser prohibidos pueden atraer simpatías no sólo por parte del proletariado, sino también por la de los comunistas.
El documento, sin firma, sin duda realizado por los liberales del PCR, constata con razón:
- el burocratismo del aparato de los consejos y del partido;
- la degeneración de los efectivos del partido;
- la ruptura entre las élites y las masas, la clase obrera, los militantes de base del partido;
- la diferenciación material entre los miembros del partido;
- la existencia del nepotismo.
¿Cómo luchar contra todo ello? Pues miren ustedes, es necesario:
- reflexionar sobre problemas teóricos en un marco estrictamente proletario y comunista.
- asegurar, en el mismo marco, una unidad ideológica y una educación de clase a los elementos sanos y avanzados del partido.
- luchar en el partido, como una condición principal de su saneamiento interior, por la abolición de la dictadura y la puesta en práctica de la libertad de discusión.
- luchar en el partido a favor de condiciones para el desarrollo de los consejos y del partido, lo que facilitaría la eliminación de las fuerzas y de la influencia pequeñoburguesas y reforzaría la fuerza y la influencia de un núcleo comunista.
Esas son las principales ideas de esos liberales.
Pero ¿quién del grupo dirigente del partido se opondría a estas propuestas? Nadie. Es más, ese grupo dirigente es campeón en ese tipo de demagogia.
Los liberales siempre han estado al servicio del grupo dirigente del partido desempeñando, precisamente, el papel de opositores "radicales" y engañando a la clase obrera así como a muchos comunistas que tienen realmente muchas razones para estar descontentos. Y ese descontento es tan grande que los burócratas del partido y de los consejos necesitan inventar una oposición para canalizarlo. Pero no tienen por qué cansarse en hacerlo, ya que los liberales siempre les ayudan con la grandilocuencia que les caracteriza, contestando a preguntas concretas con frases generales.
¿Quién, entre el personal actual del CC, protestará contra este punto, el más radical?: "Luchar en el partido a favor de tales condiciones para el desarrollo de los consejos y del partido, lo que facilitaría la eliminación de las fuerzas y de la influencia pequeñoburguesas y reforzaría la fuerza y la influencia de un núcleo comunista."
No sólo no protestarán, sino que lo formularán con más vigor todavía. Lean el último artículo de Lenin y verán que dice "cosas muy radicales" (desde el punto de vista de los liberales): excepto la Comisaría de Asuntos Exteriores, nuestro aparato de Estado es, por excelencia, un resto del pasado que no ha sufrido ninguna modificación seria. Luego les tiende la mano a los liberales, prometiendo hacerlos entrar en los CC y Comisiones Centrales de Control (CCC) ampliadas -y eso es lo que quieren. Es evidente que en cuanto estén en el CC la paz se universalizará. Perorando sobre la libertad de discusión en el partido, sólo se olvidan de un detallito, el proletariado. Porque sin libertad de palabra otorgada al proletariado, no ha habido ni habrá libertad de palabra en el partido. Sería singular que exista una libertad de opinión en el partido y que ésta se le prohíba a la clase cuyos intereses representa. En lugar de proclamar la necesidad de realizar las bases de la democracia proletaria según el programa del partido, cotorrean sobre la libertad para los comunistas más avanzados. Y no cabe duda de que los más avanzados son Saprónov, Maximovski y compañía, y si Zinóviev, Kaménev, Stalin y Lenin se consideran a sí mismos como los más avanzados, entonces se pondrán de acuerdo en que todos son "los mejores", aumentarán los efectivos del CC y de la CCC y todo irá viento en popa.
Nuestros liberales lo son a más no poder y lo que piden no va más allá que la libertad de asociación. Pero ¿por qué? ¿Qué nos quieren decir y explicar? ¿Sólo lo que han escrito en dos cortas páginas? ¡Enhorabuena! Pero si ustedes fingen ser inocentes oprimidos, perseguidos políticos, engañarán entonces a quienes quieran dejarse engañar.
Las conclusiones de esas tesis son totalmente "radicales", y hasta "revolucionarias": los autores quisieran que el XIIo Congreso haga salir del CC a uno o a dos (¡qué audacia!) de los funcionarios que han contribuido en la caída de los efectivos del partido, al desarrollo de la burocracia aún escondiendo sus proyectos con bellas frases (Zinóviev, Stalin, Kaménev).
¡Qué elegantes! En cuanto Stalin, Zinóviev, Kaménev dejen su sitio en el CC a Maximovski, Sapronov y Obolenski, todo irá bien, todo irá de lo mejor. Repetimos que no tienen ustedes nada que temer, camaradas liberales: entrarán en el CC en el XIIo Congreso y, lo que es esencial para ustedes, ni Zinóviev, ni Stalin, ni Kaménev lo impedirán. ¡Buena suerte!
Según sus propias palabras, el grupo La Verdad Obrera está compuesto por comunistas.
Como todos los proletarios a quienes se dirigen, nosotros lo creeríamos con mucho gusto, pero el problema está en que son comunistas de un tipo particular. Según ellos, el significado positivo de la Revolución Rusa de Octubre consiste en haber abierto perspectivas grandiosas de transformación rápida de un país como Rusia en capitalismo avanzado. Esa es sin duda una inmensa conquista de la Revolución de Octubre, como pretende ese grupo.
Pero ¿qué significa? Es ni más ni menos un llamamiento a volver hacia atrás, al capitalismo, renunciando a las consignas socialistas de la Revolución de Octubre. No es consolidar las posiciones del socialismo, las del proletariado como clase dirigente, sino debilitarlas no dejando a la clase obrera más que la lucha por "la plata".
En consecuencia, el grupo pretende que las relaciones capitalistas normales ya están restauradas. Aconseja entonces a la clase obrera deshacerse de sus "ilusiones comunistas", invitándola a luchar contra el "monopolio" del derecho de voto de los trabajadores, lo que significa que deben renunciar a él. Pero, señores comunistas, permítannos preguntar ¿a favor de quién?
Estos señores no son lo suficientemente estúpidos para decir abiertamente que es a favor de la burguesía. ¿Qué confianza tendrían entonces los proletarios en ellos? Los obreros entenderían inmediatamente que se trata del mismo refrán que se oyó en boca de los mencheviques, SR y CR ([4]), por mucho que no sean los objetivos del grupo. De modo que no dejan que se descubra su secreto, pues pretenden querer luchar contra la "arbitrariedad administrativa", aunque sea "con reservas": "mientras sea posible en ausencia de instituciones administrativas elegidas". El que los trabajadores rusos elijan a sus consejos y a su CE, eso no son elecciones, porque, ya ve usted, las verdaderas elecciones han de hacerse con la participación de la burguesía y de los comunistas de La Verdad Obrera, y no con la de los trabajadores. ¡Pues vaya "comunistas", vaya "revolucionarios"! ¿Por qué, estimados "comunistas", se quedan a mitad del camino y no explican que se trata del derecho de voto general, para todos, directo y secreto propio de las relaciones capitalistas normales, lo que sería una verdadera democracia burguesa? ¿O quieren pescar en aguas revueltas?
Señores "comunistas", ¿quieren disimular sus proyectos reaccionarios y contrarrevolucionarios repitiendo sin parar la palabra "revolución"? Estos seis años pasados, la clase obrera de Rusia ya ha visto demasiados ultrarrevolucionarios para comprender que la intención de ustedes es engañarla. Lo único que les puede permitir ganar es la ausencia de una democracia proletaria, el silencio impuesto a la clase obrera.
Dejamos de lado otras declaraciones demagógicas de ese grupo, apuntando solamente que el modo de pensar de esa "Verdad Obrera" no es otro que el de A. Bogdanov.
El Partido
No cabe duda de que, aun ahora, el PCR(b) es el único partido que representa los intereses del proletariado y de la población laboriosa rusa, y a su lado siguen estando esos intereses. No hay otro. El programa y los estatutos del partido son la expresión más elevada de un pensamiento comunista. A partir del momento en que el PCR(b) organizó al proletariado para la insurrección y la toma del poder, se volvió un partido de gobierno y fue, durante la dura guerra civil, la única fuerza capaz de enfrentarse a los vestigios del régimen absolutista y agrario, a los socialistas-revolucionarios y mencheviques. Durante esos tres años de guerra, los órganos dirigentes del partido asimilaron métodos de trabajo adaptados a una terrible guerra civil que ahora extienden a una nueva fase de la revolución social en la que el proletariado plantea reivindicaciones totalmente diferentes.
De esa contradicción fundamental se desprenden todas las deficiencias del partido y del mecanismo de los soviets. Son tan importantes esas deficiencias que amenazan con anular toda la útil y buena labor realizada por el PCR(b) hasta ahora. Y lo que es peor todavía, amenazan con destruir ese partido como partido de vanguardia del ejército proletario internacional; amenazan -debido a las relaciones actuales con la NEP- con transformar el partido en una minoría de detentadores del poder y de los recursos económicos del país, que se entenderán entre ellos para erigirse en casta burocrática.
Sólo el propio proletariado puede arreglar esos defectos de su partido. Por débil que sea y a pesar de que sus condiciones de existencia sean difíciles, tendrá sin embargo la fuerza de reparar su barco naufragado (su partido) y alcanzar por fin la tierra prometida.
Ya no se puede defender hoy que sea realmente necesario para el partido seguir aplicando el régimen interno que valía en tiempos de la guerra civil. Por ello, para defender las metas del partido, hemos de esforzarnos por utilizar -aunque de mala gana- métodos que no son los del partido.
En la situación actual, es objetivamente indispensable organizar un Grupo Obrero Comunista que no esté orgánicamente ligado al PCR(b), pero que reconozca totalmente su programa y sus estatutos. Un grupo así está desarrollándose a pesar de la oposición obstinada del partido dominante, de la burocracia de los soviets y de los sindicatos. La tarea de ese grupo será la de ejercer una influencia decisiva sobre la táctica del PCR(b), conquistando la simpatía de las amplias masas proletarias, de forma que obliguen al partido a abandonar su línea directriz.
Conclusiones
1. El movimiento del proletariado de todos los países, en particular el de los países de capitalismo avanzado, ha alcanzado la fase de la lucha para abolir la explotación y la opresión, la lucha de clases por el socialismo.
El capitalismo amenaza con hundir a la humanidad en la barbarie. La clase obrera ha de cumplir con su misión histórica y salvar a la especie humana.
2. La historia de la lucha de clases demuestra explícitamente que en situaciones históricas diferentes, las mismas clases predicaron tanto la guerra civil como la paz civil. Las propagandas de la guerra civil y de la paz civil por la misma clase fueron o revolucionarias y humanas o contrarrevolucionarias y estrictamente egoístas, defendiendo los intereses de una clase concreta contra los intereses de la sociedad, de la nación, de la humanidad.
Sólo el proletariado es siempre revolucionario y humano, tanto cuando preconiza la guerra civil como cuando lo hace por la paz civil.
3. La Revolución Rusa nos da ejemplos impresionantes de cómo clases diferentes se transformaron de partidarias de la guerra civil en partidarias de la paz civil, y a la inversa.
La historia de la lucha de clases en general y la de los 20 años pasados en Rusia en particular, nos muestra que las clases dirigentes actuales, que predican la paz civil, predicarán la guerra civil despiadada y sangrienta en cuanto el proletariado tome el poder; lo mismo se puede decir de las "fracciones burguesas con fraseología socialista oscura", de los partidos de la IIa Internacional y los de la Internacional 2 ½.
En todos los países de capitalismo avanzado, el partido del proletariado debe, con toda su fuerza y su vigor, preconizar la guerra civil contra la burguesía y sus cómplices, y la paz civil allí donde triunfe el proletariado.
4. En las condiciones actuales, la lucha por los salarios y por la disminución de la jornada laboral mediante huelgas, mediante el parlamento, etc., ha perdido su dimensión revolucionaria antigua y no sirve sino para debilitar al proletariado, desviándolo de su tarea principal, alimentando sus ilusiones sobre la posibilidad de mejorar sus condiciones de vida en la sociedad capitalista. Se ha de apoyar a los huelguistas, ir al parlamento, no para preconizar la lucha por los salarios, sino para organizar las fuerzas proletarias para el combate decisivo y final contra el mundo de la opresión.
5. La discusión al estilo militar sobre un "frente unido" (pues así se discuten todos los problemas en Rusia) y la extraña resolución que se le ha dado, no han permitido, hasta ahora, abordar el problema de forma seria, porque en semejante contexto es totalmente imposible criticar lo que sea.
La referencia a la experiencia de la Revolución Rusa no sirve más que para convencer a los ignorantes. Esta experiencia no confirma nada, mientras permanezca como algo establecido para siempre en los documentos históricos (resoluciones de Congresos, Conferencias, etc.).
La visión dogmática de los problemas de la lucha de clases sustituye a la visión marxista y dialéctica.
La experiencia de una época concreta, sus objetivos y sus tareas, es automáticamente transportada a otra que tiene características propias, lo que inevitablemente conduce a imponer a los partidos comunistas del mundo entero una táctica oportunista de "frente unido". Esa táctica con la IIa Internacional y la Internacional 2 ½ contradice totalmente la experiencia de la Revolución Rusa y el programa del PCR(b). Es una táctica de concordia con enemigos declarados de la clase obrera.
Se ha de formar un frente unido con todas las organizaciones revolucionarias de la clase obrera que estén dispuestas (hoy y no mañana o no se sabe cuándo) a luchar por la dictadura del proletariado, contra la burguesía y sus fracciones.
6. Las tesis del Comité Central de la Internacional Comunista son un disfraz clásico de la táctica oportunista con frases revolucionarias.
7. Ni las tesis, ni las discusiones de los congresos de la Internacional Comunista abordaron nunca la cuestión del frente único en los países que han realizado la revolución socialista y en los que la clase obrera ejerce la dictadura. Esto se debe al papel que desempeña el Partido Comunista Ruso en la Internacional y en la política interna de Rusia. La singularidad de la cuestión del frente único en esos países se debe a que ésta se resuelve de forma diferente según las diferentes fases del proceso revolucionario: durante los periodos de represión de la resistencia de los explotadores y de sus cómplices es válida una solución. En cambio, se impone otra cuando los explotadores ya han sido vencidos y el proletariado ha progresado en la construcción del orden socialista, ya sea con la ayuda de la NEP y con las armas en la mano.
8. La cuestión nacional. Los múltiples nombramientos arbitrarios, la negligencia de la experiencia local, la imposición de tutores y los exilios (también llamados "permutaciones planificadas"), todo ese comportamiento del grupo dirigente del PCR(b) con respecto a los partidos nacionales de los países adheridos a la Unión de las Republicas Socialistas Soviéticas ha agravado, en las masas laboriosas de la mayoría de las pequeñas etnias, las tendencias chovinistas que están penetrando en los partidos comunistas.
Para deshacerse de esas tendencias de una vez por todas, han de realizarse los principios de la democracia proletaria en el terreno de la organización de los partidos comunistas nacionales, dirigidos cada uno por su Comité Central, adhiriéndose a la Tercera Internacional al igual que el PCR(b) y formando una sección autónoma. Para resolver las tareas que les son comunes, los partidos comunistas de los países de la URSS han de convocar su propio congreso periódico que elige un Comité Ejecutivo permanente de los partidos comunistas de la URSS.
9. La NEP es una consecuencia directa del estado de las fuerzas productivas en nuestro país. Se ha de utilizar para mantener las posiciones del proletariado conquistadas en Octubre.
Incluso en el caso de una revolución en un país capitalista avanzado, la NEP sería una fase de la revolución socialista que no se puede evitar. Si la revolución hubiera empezado en un país de capitalismo avanzado, ello hubiera tenido una influencia sobre la duración y el desarrollo de la NEP. En uno de esos países, la necesidad de una Nueva Economía Política, a cierto nivel de la revolución proletaria, dependerá del grado de influencia del modo de producción pequeñoburgués en una industria socializada.
10. La extinción de la NEP en Rusia está ligada a la mecanización rápida del país, a la victoria de los tractores sobre los arados de madera. Sobre esas bases de desarrollo de las fuerzas productivas es como se construye una nueva relación recíproca entre las ciudades y los campos. Contar con la importación de máquinas extranjeras para las necesidades de la economía agrícola no es justo. Es política y económicamente nocivo en la medida en que vincula nuestra economía agrícola al capital extranjero y debilita la industria rusa.
La producción de las máquinas necesarias en Rusia es posible, reforzará la industria y unirá la ciudad al campo de forma orgánica, hará desaparecer la diferencia material e ideológica entre ellas y pronto formará las condiciones que nos permitirán renunciar a la NEP.
11. La Nueva Política Económica contiene amenazas terribles para el proletariado. Gracias a la NEP, la revolución socialista experimenta un examen práctico de su economía, gracias a la NEP podremos quizá demostrar en la práctica las ventajas de las formas socialistas de vida económica con respecto a las formas capitalistas, pero todo eso no quita que debemos mantenernos agarrados a las posiciones socialistas sin transformarnos en una casta oligárquica que se adueñaría de todo el poder económico y político y que, sobre todo, acabaría teniéndole miedo a la clase obrera.
Para que la Nueva Política Económica no se transforme en "Nueva Explotación del Proletariado", éste ha de participar directamente en la resolución de las inmensas tareas que se le plantean en estos momentos, basándose en la democracia proletaria; eso dará a la clase obrera la posibilidad de poner a salvo las conquistas de Octubre de cualquier peligro, venga de donde venga, y modificar radicalmente el régimen interior del partido y sus relaciones con él.
12. La realización del principio de la democracia proletaria ha de corresponder a las tareas fundamentales del momento.
Tras haber resuelto las tareas político-militares (toma del poder y represión de la resistencia de los explotadores), el proletariado ahora ha de resolver la tarea más difícil e importante: la cuestión económica de la transformación de las viejas relaciones capitalistas en nuevas relaciones socialistas. Sólo tras haber cumplido esa tarea puede considerarse victorioso un proletariado, si no, todo habrá sido en vano una vez más, y la sangre y los caídos servirán únicamente de abono a la tierra en la que seguirá elevándose el edificio de la explotación y de la opresión, la dominación burguesa.
Para cumplir con esa tarea, es absolutamente necesario que el proletariado participe realmente en la gestión de la economía. "Quien está en la cumbre de la producción también está en la cumbre de la "sociedad" y del "Estado"".
Es entonces necesario:
- que se creen consejos de delegados obreros en todas las fabricas y empresas;
- que los congresos de los consejos elijan a los dirigentes de los trusts, de los sindicatos y autoridades centrales;
- que se transforme el Ejecutivo Panruso en órgano de gestión de la agricultura y de la industria. Las tareas que se imponen al proletariado deben ser tratadas con el enfoque de la realización de la democracia proletaria. Ésta debe expresarse en un órgano que trabaje de forma asidua e instituya en su seno secciones y comisiones permanentes dispuestas a encarar cualquier problema. En cambio, el Consejo de los Comisarios del Pueblo, que no es sino la copia de cualquier consejo de ministros burgués, debe ser abolido y su trabajo confiado al Comité Ejecutivo Panruso de los Soviets.
También es necesario que la influencia del proletariado sea reforzada en otros planos. Los sindicatos, que han de ser verdaderas organizaciones proletarias de clase, han de constituirse como tales en órganos de control con derecho y medios para ejercer la inspección obrera y campesina. Los comités de fábrica y de empresa han de ejercer ese control en las fábricas y empresas. La secciones dirigentes de los sindicatos, unidas en la Unión dirigente central, han de controlar las direcciones mientras que las direcciones de los sindicatos, reunidas en una Unión central panrusa, han de ser los órganos de control en el centro.
Los sindicatos están cumpliendo hoy una función que no les incumbe en el Estado proletario, lo que obstaculiza su influencia y es contradictoria con su posición en el movimiento internacional.
El que tengan miedo a que los sindicatos asuman ese papel, muestra su miedo al proletariado y le hace perder todo lazo con él.
13. En el plano de la insatisfacción profunda de la clase obrera, varios grupos se han formado que proponen organizar al proletariado. Hay dos corrientes: la plataforma de los liberales de Centralismo Democrático y la de La Voz Obrera, que demuestran la ausencia de claridad política para los unos, y, para los otros, el esfuerzo de unirse con la clase obrera. La clase obrera está buscando una forma de expresar su insatisfacción.
Ambos grupos, a los que se adhieren muy probablemente elementos proletarios honrados, que consideran insatisfactoria la situación actual, se dirigen sin embargo hacia conclusiones erróneas (de tipo menchevique).
14. Persiste en el partido un régimen nocivo con respecto a las relaciones del partido con la clase proletaria y que, de momento, no permite plantear las preguntas que, de una u otra forma, molestan al grupo dirigente del PCR(b). De ahí ha surgido la necesidad de formar el Grupo Obrero del PCR(b) basado en el Programa y los estatutos del PCR(b), para presionar de forma decisiva sobre el propio grupo dirigente del partido.
Llamamos a todos los elementos proletarios auténticos (también a los de Centralismo Democrático, de La Verdad Obrera y de la Oposición Obrera), estén o no dentro del partido, a unirse sobre la base del Manifiesto del Grupo Obrero del PCR(b).
Cuanto más temprano reconozcan la necesidad de organizarse, menores serán las dificultades que tendremos que superar.
¡Adelante, camaradas!
¡La emancipación de los obreros será obra de los obreros mismos!
El Buró Central provisional
del Grupo Obrero del PCR(b)
Moscú, febrero de 1923
[1]) Sugerimos al lector que sitúe esa cuestión de la actividad de los grupos criticados por el Manifiesto en el contexto más amplio que proponemos en el articulo "La Izquierda Comunista en Rusia", Revista Internacional no 8 (en particular en lo que concierne al grupo Centralismo Democrático) y en la no 9 (sobre el grupo La Verdad Obrera).
[2]) Según las iniciales del nombre en ruso (Nóvaya ekonomícheskaya polítika).
[3]) Diputaciones provinciales de la época zarista.
[4]) SR : Socialistas Revolucionarios. CD : Cadetes. Ndlr.
Series:
Personalidades:
- Miasnikov [93]
Corrientes políticas y referencias:
- Izquierda Comunista [94]
Historia del Movimiento obrero:
Herencia de la Izquierda Comunista:
desarrollo de la conciencia y la organización proletaria:
Acontecimientos históricos:
Rev. Internacional n° 146 - 3er trimestre de 2011
- 3144 lecturas
Revista Internacional 146 PDF
- 18 lecturas
Las movilizaciones de los indignados en España y sus repercusiones en el mundo - Un movimiento cargado de futuro
- 6948 lecturas
El Movimiento 15 M en España –nombrado por su fecha inicial, 15 de mayo– es un acontecimiento de gran magnitud con características inéditas. En esta editorial queremos narrar los episodios más notables y al hilo del relato sacar lecciones y perspectivas para el porvenir.
Dar una idea de lo que realmente ha pasado es una contribución necesaria para comprender la dinámica que está tomando la lucha de clases internacional hacia movimientos masivos de la clase obrera, los cuales le ayudarán a recuperar la confianza en sí misma y le darán los medios para presentar una alternativa frente a esta sociedad moribunda ([1]).
El “No Futuro” del capitalismo, telón de fondo del movimiento 15 M
La palabra crisis tiene una traducción dramática para millones de personas, afectadas por una avalancha de miseria, que va desde el creciente deterioro de las condiciones de vida, pasando por el desempleo que se prolonga durante años, la precariedad que hace imposible la más mínima estabilidad vital, hasta las situaciones más extremas que hablan directamente de pobreza y hambre, y en algunas partes, de muerte ([2]).
Pero lo que más angustia provoca es la ausencia de futuro. Como denuncia la Asamblea de Detenidos de Madrid ([3]) en un comunicado que, como vamos a ver, fue la chispa del movimiento: “nos encontramos ante un panorama sin ninguna esperanza y sin un futuro que nos incite a vivir tranquilos y poder dedicarnos a lo que nos gusta a cada uno” ([4]). Cuando según la OCDE, España necesitará 15 años para recuperar el nivel de empleo de 2007 –¡casi una generación entera impedida para trabajar!– y cuando datos parecidos pueden extrapolarse a Estados Unidos o Gran Bretaña, se hace palpable hasta qué punto esta sociedad se precipita en un torbellino sin retorno de miseria, desempleo y barbarie.
Aparentemente, el movimiento se ha polarizado contra “el sistema bipartidista” dominante en España (2 partidos, PP de derecha y PSOE de izquierda concentran el 86 % de los cargos electos) ([5]). Este factor ha jugado un papel pero precisamente en relación a esa ausencia de futuro, puesto que, en un país donde la Derecha tiene una acreditada fama de autoritaria, arrogante y anti-obrera, amplios sectores de la población han visto con inquietud cómo tras los ataques gubernamentales propinados por los falsos amigos (el PSOE), los enemigos declarados (el PP) amenazan con instalarse en el poder durante muchos años sin alternativa dentro del juego electoral, reflejando el bloqueo general de la sociedad.
Ese mismo sentimiento se ha visto alentado por la actitud de los sindicatos que primero convocaron una “huelga general” el 29 de septiembre, que resultó ser una pantomima desmovilizadora, y después firmaron con el gobierno un Pacto Social en enero de 2011, que aceptaba una cruel reforma de las pensiones y daba un portazo a toda posibilidad de movilizaciones masivas bajo su batuta.
A esos factores se ha unido un profundo sentimiento de indignación. Una de las consecuencias de la crisis es que, como se dijo en la Asamblea de Valencia, “los pocos que tienen mucho son más pocos y tienen mucho más, mientras que los muchos que tienen poco son mucho más y tienen mucho menos”. Los capitalistas y su personal político se vuelven cada vez más arrogantes, voraces y corruptos; no dudan en acaparar riquezas inmensas, mientras a su alrededor cunde la miseria y la desolación. Todo esto hace comprender que existen clases y que no somos “ciudadanos iguales”.
Ante ello, desde fines de 2010, han surgido colectivos que agitaban ideas como la de unirse en la calle, actuar al margen de partidos y sindicatos, organizarse en asambleas... ¡El “Viejo Topo”, del que habla Marx, preparaba en las profundidades de la sociedad una maduración subterránea que ha estallado a plena luz en mayo! La movilización de Juventud Sin Futuro en abril congregó 5000 jóvenes en Madrid. Por otro lado, el éxito de unas manifestaciones de jóvenes en Portugal –Generaçao a rasca, Generación Precaria– que aglutinaron a más de 200.000 personas y el ejemplo muy popular de la Plaza Tahrir de Egipto, han estado entre los estímulos del movimiento.
Las asambleas: una primera mirada al porvenir
El 15 de mayo, se habían convocado por un conjunto de más de 100 organizaciones –llamado Democracia Real Ya (DRY) ([6])– manifestaciones en las capitales de provincia dirigidas “contra los políticos” y reclamando una “democracia de verdad”.
Pequeños grupos de jóvenes (desempleados, precarios y estudiantes), inconformes con el carácter de válvula de escape del descontento social que pretendían darle los organizadores, trataron de establecer una acampada en la plaza principal en Madrid, Granada y otras ciudades, para darle continuidad a la protesta. DRY los desautorizó y dejó que las tropas policiales ejercieran una brutal represión, especialmente en las comisarías. Sin embargo, los afectados se constituyeron en Asamblea de Detenidos de Madrid y emitieron rápidamente un comunicado donde esos tratos degradantes fueron claramente denunciados (ver nota 4). Esto produjo una fuerte impresión lo que animó a numerosos jóvenes a sumarse a las acampadas.
El martes 17, mientras DRY quería encerrar las Acampadas en actos simbólicos de protesta, la enorme masa que afluía a ellas impuso la celebración de asambleas. El miércoles y jueves, las asambleas multitudinarias se extienden a más de 73 ciudades. En ellas se exponen reflexiones interesantes, propuestas juiciosas, pasando revista a aspectos de la vida social, política, económica, cultural. ¡Nada de lo humano le es ajeno a esa inmensa ágora improvisada!
Una manifestante madrileña exclamaba “lo mejor son las asambleas, la palabra se libera, la gente se entiende, piensas en voz alta, podemos llegar a acuerdos comunes miles de desconocidos ¿No es maravilloso?”. En contraste con el ambiente sombrío que reina en las mesas de votación o el entusiasmo de mercadotecnia de los actos electorales, las asambleas eran otro mundo:
“La multitud que inundaba las calles de la mañana al atardecer se confundía en abrazos fraternales, gritos de gozo y entusiasmo, canciones de libertad, risas alegres, humor y alegría. Los ánimos estaban exaltados; casi se podía creer que una vida nueva y mejor comenzaba en el mundo. Un espectáculo muy solemne, y al mismo tiempo idílico, conmovedor” ([7]).
Miles de personas discutían apasionadamente en un ambiente de respeto profundo, de orden admirable, de escucha atenta. Les unía la indignación y la inquietud ante el futuro, pero sobre todo, la voluntad de comprender sus causas, de ahí ese esfuerzo de debate, de análisis sobre múltiples cuestiones, de cientos de reuniones, de creación de bibliotecas callejeras... Un esfuerzo aparentemente sin resultado concreto, pero que ha removido las mentes y ha sembrado granos de conciencia en los campos del porvenir.
En el terreno subjetivo, la lucha de la clase obrera tiene dos pilares: por un lado la conciencia, de otro lado la confianza y la solidaridad. En este último, las asambleas han sembrado igualmente cara al porvenir, los lazos humanos que se tejían, la corriente de empatía que recorría las plazas, la solidaridad y la unidad que florecían tenían tanta importancia como tomar una decisión o acordar una reivindicación. Esto enfurecía a los políticos y a la prensa que con el típico inmediatismo y utilitarismo que caracteriza a la ideología burguesa reclamaban que el movimiento condensara sus demandas en una “lista reivindicativa”, lo que DRY trataba de convertir en un “Decálogo” que recogía ridículas y gastadas medidas democráticas tales como las listas abiertas, las iniciativas legislativas populares y la reforma de la ley electoral.
La resistencia encarnizada con la que han tropezado estas medidas precipitadas ha mostrado que el movimiento expresa el porvenir de la lucha de clases. En Madrid se gritaba “no vamos lentos sino que vamos muy lejos”. En una Carta Abierta a las asambleas, un grupo de Madrid decía:
“sintetizar lo que esta protesta que estamos realizando quiere, es lo más difícil. Estamos convencidos de que no será a la carrera, como interesadamente quieren que hagamos los políticos y todos aquellos que quieren que nada cambie, o mejor dicho los que quieren cambiar pequeños detalles para que todo siga igual. Que no será proponiendo de repente una tabla de reivindicaciones, como conseguiremos sintetizar lo que queremos todos los que luchamos, no será creando un amasijo de reivindicaciones como nuestras protestas se expresen y se fortalezcan” ([8]).
La tentativa de comprender las causas de una situación dramática y de un futuro incierto, así como la forma de luchar en consecuencia, ha sido el eje de las asambleas, de ahí su carácter deliberativo que ha desorientado a quienes esperaban una lucha centrada en reivindicaciones precisas. Igualmente la reflexión sobre temas éticos, culturales, incluso artísticos y literarios –había intervenciones en forma de canciones o poesías– ha creado la sensación engañosa de un movimiento pequeño burgués de “indignados”. Aquí debemos separar el trigo de la cizaña. Hay cizaña en el cascarón democrático y ciudadano que ha envuelto en muchas ocasiones esas preocupaciones. Pero estas son trigo limpio pues la transformación revolucionaria del mundo se apoya, a la vez que lo estimula, en un gigantesco cambio cultural y ético; “Cambiar el mundo y cambiar la vida, cambiándonos a nosotros mismos”, tal es la divisa revolucionaria que hace más de siglo y medio Marx y Engels formularan en La ideología alemana:
“Para engendrar en masa la conciencia comunista, como para llevar adelante el cambio mismo, es necesaria una transformación en masa de los hombres, que sólo podrá conseguirse mediante un movimiento práctico, mediante una revolución; por consiguiente, la revolución no sólo es necesaria porque la clase dominante no puede ser derrocada de otro modo, sino porque únicamente mediante una revolución logrará la clase oprimida salir del cieno en el que está hundida y volverse capaz de fundar la sociedad sobre nuevas bases” ([9]).
Las asambleas constituyen una primera tentativa de respuesta a un problema general de la sociedad que hemos puesto de relieve desde hace más de 20 años: la descomposición social del capitalismo. En las “Tesis sobre la descomposición”, que entonces escribimos ([10]) señalábamos la tendencia a la descomposición de la ideología y las superestructuras de la sociedad capitalista y la creciente dislocación de las relaciones sociales que suponía, todo lo cual afecta tanto a la burguesía como a la pequeña-burguesía. Igualmente golpea de lleno a la clase obrera, entre otras razones porque esas clases conviven con ésta última. Alertábamos en dicho documento de los efectos de este proceso:
“1) la acción colectiva, la solidaridad, encuentran frente a ellas la atomización, el “sálvese quien pueda” el “arreglárselas por su cuenta”; 2) la necesidad de organización choca contra la descomposición social, la dislocación de las relaciones en que se basa cualquier vida en sociedad; 3) la confianza en el porvenir y en sus propias fuerzas se ve minada constantemente por la desesperanza general que invade la sociedad, el nihilismo, el “no future”; 4) la conciencia, la clarividencia, la coherencia y unidad de pensamiento, el gusto por la teoría, deben abrirse un difícil camino en medio de la huida hacia quimeras, drogas, sectas, misticismos, rechazo de la reflexión y destrucción del pensamiento que están definiendo a nuestra época”.
Sin embargo, lo que muestran las asambleas masivas en España –como igualmente apuntaron las que hubo durante el movimiento de estudiantes en Francia en 2006 ([11])– es que los sectores más vulnerables a esos efectos –los jóvenes, los desempleados, debido a la poca experiencia que han podido apenas desarrollar de trabajo colectivo– son los que han estado en la vanguardia de las asambleas y del esfuerzo de conciencia por un lado, y de solidaridad y empatía por otro.
Por todas las razones anteriores, las asambleas masivas han sido un primer reconocimiento de todo lo que se avecina. Ello puede parecer muy poco a quienes esperan que el proletariado, como una tempestad repentina en un cielo azul, se manifieste claramente y sin ambages como la clase revolucionaria de la sociedad, pero desde un punto de vista histórico y comprendiendo las enormes dificultades que el proletariado encontrará para alcanzar ese objetivo, ha sido un buen comienzo, pues ha empezado preparando con rigor el terreno subjetivo.
Pero ello ha sido paradójicamente el talón de Aquiles del movimiento 15 M, tal cual se ha expresado en una primera etapa de su desarrollo. Al no haber surgido sobre un objetivo concreto, el cansancio, la dificultad para ir más allá de una primera aproximación a los graves problemas planteados, la ausencia de condiciones para que el proletariado entrara en lucha desde los centros de trabajo, todo esto ha sumido el movimiento en una suerte de vacío e indefinición que no podía durar mucho tiempo y que DRY ha intentado llenar con objetivos de “reforma democrática” supuestamente “fáciles” y “realizables” pero en realidad utópicamente reaccionarios.
Trampas que el movimiento ha debido enfrentar
Durante casi dos décadas, el proletariado mundial ha realizado una travesía del desierto caracterizada por la ausencia de luchas masivas y sobre todo por una falta de confianza en sí mismo y una pérdida de su propia identidad como clase ([12]). Aunque esta atmósfera se iba rompiendo gradualmente desde 2003 con luchas significativas en un buen número de países y por la aparición de una nueva generación de minorías revolucionarias, dominaba la imagen estereotipada de una clase obrera que “no se mueve”, que está “completamente ausente”.
La irrupción repentina de grandes masas en la escena social tenía que cargar con ese lastre del pasado, acrecentado por la presencia en el movimiento de capas sociales en trance de proletarización, más vulnerables a los planteamientos ciudadanos y democráticos. Ello, unido a que el movimiento no surgía a partir del combate contra una medida concreta, ha producido la paradoja –que no es nueva en la historia ([13])– de que las dos grandes clases de la sociedad –el proletariado y la burguesía– parecieran rehuir el cuerpo a cuerpo declarado, todo lo cual ha dado la impresión de un movimiento pacífico, que gozaba del “beneplácito de todos” ([14]).
Pero en realidad, la confrontación entre las clases ha estado presente desde el primer día. ¿No fue la brutal represión sobre un puñado de jóvenes la primera respuesta del Gobierno PSOE? ¿No fue la rápida y apasionada respuesta de la Asamblea de Detenidos de Madrid la que desencadenó el movimiento? ¿No fue esta denuncia la que abrió los ojos a muchos jóvenes que gritaron desde entonces “le llaman democracia y no lo es”, consigna ambigua que una minoría ha convertido en “le llaman dictadura y sí lo es”?
Para todos aquellos que creen que la lucha de clases es una sucesión de “emociones fuertes”, el aspecto “tranquilo” que han manifestado las asambleas, les ha llevado a creer que éstas no van más allá del ejercicio de un “inofensivo derecho constitucional”, puede incluso que muchos participantes creyeran que se estaban limitando a eso.
Sin embargo, las asambleas masivas en la plaza pública, el eslogan de “¡Toma la plaza!”, significan un desafío en toda la regla al orden democrático. Lo que las relaciones sociales determinan y las leyes santifican, es que la mayoría explotada se encierre en “lo suyo”, y si quiere “participar” en los asuntos públicos utilice el voto y la protesta sindical que la atomizan e individualizan aún más. Unirse, vivir la solidaridad, discutir colectivamente, empezar a actuar como un cuerpo social independiente, constituye la violencia más irresistible sobre el orden burgués.
La burguesía ha hecho lo imposible para acabar con las asambleas. Cara a la galería, con la asquerosa hipocresía que le distingue, todo eran alabanzas y guiños de complicidad hacia los “indignados”, pero los hechos –que son los que realmente cuentan– desmentían esa aparente complacencia.
Ante la proximidad de la jornada electoral –el domingo 22 de mayo– la Junta Electoral Central acuerda prohibir las asambleas en todo el país el sábado 21 considerado “jornada de reflexión”. A las 0 horas del sábado un enorme dispositivo policial rodea la Acampada de la Puerta del Sol, pero rápidamente una masa gigantesca cerca a su vez el cordón policial por lo que el propio ministro del Interior da la orden de retirada. Más de 20.000 personas ocupan la Plaza en medio de una gran explosión de alegría. Vemos aquí otro episodio de confrontación de clases aunque la violencia explícita haya quedado reducida a algunos forcejeos.
DRY propone mantenerse en las Acampadas pero guardando silencio para respetar la jornada de reflexión y, por tanto, no realizar asambleas. Pero nadie le hace caso, las asambleas del sábado 21, formalmente ilegales, registran los máximos niveles de asistencia. En la Asamblea de Barcelona, carteles, gritos y pancartas proclaman que “estamos reflexionando” en irónica respuesta a la Junta Electoral.
El domingo 22, jornada electoral, se produce una nueva tentativa de acabar con las asambleas. DRY dice que “se ha alcanzado el objetivo” y que se debe terminar el movimiento. La respuesta es unánime: “no estamos aquí por las elecciones”. El lunes 23 y el martes 24, las asambleas llegan a su punto álgido tanto en asistencia como en la riqueza de los debates. Proliferan intervenciones, consignas, carteles, que muestran una aguda reflexión: “¿Dónde está la Izquierda? Al fondo a la derecha”, “Nuestros sueños no caben en las urnas”, “600 euros al mes, ¡eso sí es violencia!”, “Si no nos dejáis soñar, no os dejaremos dormir”, “Sin trabajo, sin casa, sin miedo”, “engañaron a los abuelos, engañaron a los hijos, ¡qué no engañen a los nietos!”. Pero muestran igualmente una conciencia sobre la perspectiva: “Nosotros somos el futuro, el capitalismo es el pasado”, “Todo el poder a las asambleas”, “No hay evolución sin revolución”, “El futuro empieza ahora”, “¿Sigues pensando que es una utopía?”...
A partir de este momento cumbre, las asambleas comienzan a decaer. En parte es debido al cansancio, pero el continuo bombardeo de DRY para que se adoptara su “decálogo democrático” ha jugado un papel importante. Los puntos del decálogo no son neutrales sino que van directamente CONTRA las ASAMBLEAS. Por ceñirse a la reivindicación más “radical”, una Iniciativa Legislativa Popular ([15]), aparte de que supone una inacabable tramitación parlamentaria que desmoviliza al más activo, lo más importante que hace es que reemplaza el debate masivo donde todos pueden sentirse como parte de un cuerpo colectivo, con actos individuales, puramente ciudadanos, de protesta encerrada en las cuatro paredes del YO ([16]).
El sabotaje desde dentro se ha reforzado con el ataque represivo desde fuera, demostrando que la burguesía no se cree para nada que las asambleas sean “un derecho constitucional de reunión”. El viernes 27, el Gobierno catalán –coordinado con el gobierno central– da un golpe de fuerza: los “mossos de esquadra” (policía autonómica) invaden la Plaza de Cataluña de Barcelona y reprimen salvajemente produciendo numerosos heridos y llevándose un buen número de detenidos. La Asamblea de Barcelona –hasta entonces la más orientada hacia planteamientos de clase– se ve entrampada en las típicas reivindicaciones democráticas: petición de dimisión del consejero del Interior, rechazo de la “represión desproporcionada” ([17]), reclamación de un “control democrático de la policía”. Su retroceso es tan evidente que cede al veneno nacionalista e incluye en sus demandas el “derecho de autodeterminación”.
Los episodios represivos durante la semana del 5 al 12 de junio, se multiplican: Valencia, Santiago, Salamanca... Pero el golpe más brutal sucede los días 14 y 15 de junio en Barcelona. El Parlamento catalán discutía una llamada Ley Ómnibus que consagraba violentos recortes sociales principalmente en sanidad y educación (entre otros 15.000 despidos en Sanidad). Fuera de toda dinámica de discusión en asambleas de trabajadores, DRY convoca una “protesta pacífica” consistente en rodear el Parlamento para “impedir a los diputados votar una ley injusta”. Se trata de la típica acción puramente simbólica dirigida a la “conciencia” de los diputados y no al combate contra una ley y las instituciones que la imponen, es decir, el terreno democrático por excelencia que entrampa a los manifestantes en una falsa elección: o la violencia “radical” de una minoría, o el lamento impotente y pasivo de la mayoría.
Los insultos y zarandeos de algunos diputados dan pie a una histérica campaña que criminaliza a los “violentos” (metiendo en ese saco a los que defienden posturas de clase) y llama a “defender las instituciones democráticas amenazadas”. Cerrando con broche de oro, DRY enarbola el pacifismo para reclamar que los propios manifestantes ejerzan la violencia sobre los “violentos” ([18]), pero va más lejos aún: pide abiertamente la entrega a la policía de los “violentos” y que los manifestantes ¡aplaudan a la policía por sus “buenos servicios”!
Las manifestaciones del 19 de junio y la extensión a la clase obrera
Desde el principio, el movimiento ha tenido dos “almas”: un alma democrática alimentada por las confusiones y dudas muy extendidas, su carácter socialmente heterogéneo y la tendencia a rehuir la confrontación abierta. Pero igualmente estaba presente un alma proletaria, materializada en las asambleas ([19]) y en una pulsión siempre presente de “ir hacia la clase obrera”.
En la Asamblea de Barcelona, trabajadores de Telefónica, sanitarios, bomberos, estudiantes de universidad, movilizados contra los recortes sociales, participan activamente en ella, se crea una “Comisión de Extensión y Huelga General” donde hay debates muy animados y se organiza una red de Trabajadores Indignados de Barcelona que convoca una Asamblea de Empresas en Lucha el sábado 11 de junio y un nuevo Encuentro el sábado 3 de julio. El viernes 3 de junio, parados y activos realizan en torno a la Plaza Cataluña una manifestación tras una pancarta que dice “¡Abajo la burocracia sindical!, ¡Huelga general!”. En Valencia la Asamblea apoya una protesta de trabajadores de autobuses y también una manifestación de vecinos contra los recortes en la enseñanza. En Zaragoza, los trabajadores de autobús se unen a los congregados con gran entusiasmo ([20]). En las asambleas se decide la formación de Asambleas de Barrio ([21]).
No obstante, la manifestación del 19 de junio expresa otro impulso del “alma proletaria”. Esta manifestación había sido convocada por las Asambleas de Barcelona, Valencia y Málaga con el objetivo de luchar contra los recortes sociales. DRY había intentado desvirtuarla dándole exclusivamente lemas democráticos. Esto provocó una resistencia que se plasmó en Madrid con una iniciativa espontánea de ir al Congreso a manifestarse contra los recortes sociales con más de 5000 participantes. Por otra parte, una coordinadora de Asambleas de Barrio del Sur de Madrid, surgidas en respuesta al fiasco de la huelga del 29 septiembre y con una orientación muy similar a las Asambleas Generales Interprofesionales, creadas en Francia al calor del movimiento del pasado otoño, convocó:
“desde los pueblos y barrios de trabajador@s de Madrid, VAMOS AL CONGRESO, donde deciden estos recortes sin consultarnos, para decir BASTA (...) Esta iniciativa nace de una concepción asamblearia de base de la lucha obrera, frente a quienes adoptan decisiones a espaldas de l@s trabajador@s y no las someten al refrendo de los mismos. Como la lucha es larga, te animamos a organizarte en asambleas de barrio o locales, y en los centros de trabajo y estudio”.
Las manifestaciones del 19 de junio constituyen un nuevo éxito, la asistencia es masiva en más de 60 ciudades pero aún más importante es su contenido. Se responde a la brutal campaña “contra los violentos”. Expresando una maduración a la que habían contribuido numerosos debates en los medios más activos([22]). La consigna más coreada en la manifestación de Bilbao es “violencia es no llegar a fin de mes” mientras que en Valladolid se grita “la violencia es también el paro y los desahucios”.
Sin embargo, es sobre todo la manifestación de Madrid la que marca el viraje que representa el 19 de junio cara a la perspectiva futura. La convoca un organismo directamente vinculado a la clase obrera y nacido de sus minorías más activas ([23]). Su lema es “Caminemos juntos contra la crisis y el Capital”, sus reivindicaciones:
“No a los recortes laborales, de pensiones ni sociales, contra el paro, lucha obrera. Abajo los precios, arriba los salarios. Subida de impuestos a los que más ganan. En defensa de los servicios públicos, no a la privatización de sanidad, educación, cajas de ahorro y otros sin importar el lugar de origen, viva la unidad de la clase obrera” ([24]).
Un colectivo en Alicante adopta el mismo manifiesto. En Valencia un Bloque Autónomo y Anti-capitalista formado por varios grupos muy activos en las asambleas, difunde un manifiesto donde se dice: “Queremos una respuesta al paro. Que los parados, los precarios, los afectados por el trabajo en negro, se reúnan en asambleas, acuerden colectivamente sus reivindicaciones y que estas sean aplicadas. Queremos la retirada de la ley de la reforma laboral y de la que autoriza el ERE’s ([25]) sin control y con indemnización de 20 días. Queremos que se retire la ley de reforma de las pensiones pues tras toda una vida de privaciones y miserias no queremos hundirnos en más miseria e incertidumbre. Queremos que se acaben los desahucios. La necesidad humana de una vivienda está por encima de las leyes ciegas del negocio y la máxima ganancia. Decimos NO a los recortes en educación y sanidad, a los nuevos despidos, que tras las recientes elecciones se preparan en Autonomías y Ayuntamientos” ([26]).
La marcha de Madrid se organiza en varias columnas que parten de siete poblaciones o barrios de la periferia a las que se va sumando un gentío cada vez mayor. Estas “culebras” recuperan la tradición proletaria de las huelgas de 1972-76 en España (e igualmente en Francia en Mayo 68) donde a partir de una concentración obrera –entonces una fábrica “faro” como la Standard madrileña– los manifestantes iban recogiendo masas crecientes de obreros, vecinos, desempleados, jóvenes, hasta converger en el centro. Esta tradición reapareció en las luchas de Vigo de 2006 y 2009 ([27]).
En Madrid, el manifiesto leído en la concentración llama a “asambleas para preparar una huelga general” y es acogido por gritos masivos de “¡Viva la clase obrera!”.
La necesidad de un entusiasmo reflexivo
Las manifestaciones del 19 de junio producen un sentimiento de entusiasmo, un manifestante madrileño dice:
“El ambiente era una auténtica fiesta. Caminábamos juntos gente de lo más variopinto y de todas las edades: veinteañeros, jubilados, familias con niños, los que no estamos en ninguno de los grupos anteriores... y esto mientras algunos vecinos se asomaban al balcón a aplaudirnos. Llegué agotado a casa, pero con una sonrisa de oreja a oreja. No sólo tenía la sensación de haber participado en una causa justa, sino que además me lo pasé muy, muy bien”.
Otro dice:
“me resulta muy interesante ver a la gente en una plaza, hablando de política o luchando por sus derechos. ¿No os da la sensación de que estamos recuperando la calle?”.
Tras la primera explosión marcada por unas asambleas “en búsqueda”, ahora empieza a buscarse la lucha abierta, empieza a vislumbrarse que la solidaridad, la unión, la construcción de una fuerza colectiva, pueden llevarse a cabo ([28]). Empieza a desarrollarse la idea de que “Podemos tener fuerza frente al Capital y su Estado” y que la clave de ello es la entrada en lucha de la clase obrera. En las Asambleas de Barrio de Madrid surge un debate sobre la convocatoria de una huelga general en octubre para “echar atrás los recortes sociales”. Los sindicatos CCOO y UGT ponen el grito en el cielo diciendo que tal convocatoria sería “ilegal” y que sólo ellos están autorizados para hacerlo, a lo que muchos sectores responden tajantemente: “sólo las asambleas masivas pueden convocarla”.
Sin embargo no debemos caer en la euforia, la entrada en combate de la clase obrera no va a ser un proceso fácil. Pesan ilusiones y confusiones sobre la democracia, el planteamiento ciudadano, las “reformas”, reforzadas por la presión de DRY, de los políticos, de los medios de comunicación que explotan las dudas existentes, el inmediatismo que empuja a obtener “resultados rápidos y palpables”, el miedo ante la magnitud de todo lo que se plantea. Pero lo más importante es comprender que la movilización directa en los lugares de trabajo es hoy verdaderamente difícil, a causa del chantaje del desempleo, del riesgo real de que cualquier pérdida de ingresos, por nimia que sea, puede hacer cruzar la frontera, no tanto entre una vida aceptable y la miseria, sino entre ésta y el hambre.
Los criterios democráticos y sindicales enfocan la lucha de clase como una suma de decisiones individuales. ¿No estáis descontentos? ¿No os sentís pisoteados? Entonces, ¿por qué no os rebeláis? La cosa sería tan sencilla como que cada obrero solo ante su conciencia, de la misma manera que cuando está en la cabina de voto, “decidiera libremente” elegir entre ser un “valiente” o ser un “cobarde”. Pero la lucha de clases no sigue ese esquema idealista y falsificador; los actos de lucha son resultado de una fuerza y una conciencia colectivas. Estas se forjan no solamente por el malestar que produce una situación insostenible, sino porque se vislumbra que es posible actuar en común y que un mínimo de solidaridad y determinación pueden sostenerlo.
Ese estado colectivo no aparece de la noche a la mañana ni es el producto mecánico del aguijón de la miseria, resulta de un proceso subterráneo que tiene 3 pilares: Organización en asambleas abiertas que permiten visualizar la fuerza de que se dispone y el camino para construirla. Conciencia para determinar qué queremos y cómo podemos conseguirlo. Combate frente a labor de zapa de los sindicatos y de todos los organismos de mistificación.
Ese proceso está en camino, pero es difícil determinar cuándo y cómo va a manifestarse. Quizá una comparación nos pueda ayudar. En la gran lucha masiva de Mayo 68 ([29]), el 13 de mayo de 1968 hubo una gigantesca manifestación en París en apoyo a los estudiantes brutalmente reprimidos. El sentimiento de fuerza que aquella generó se tradujo de forma fulminante, al día siguiente, en el estallido de numerosas huelgas espontáneas empezando por la Renault de Cléon y a continuación la de París.
Pero eso no se ha producido tras las grandes manifestaciones del 19 de junio. ¿Por qué?
En mayo 68, la burguesía estaba poco preparada políticamente para enfrentar a la clase obrera, la represión enardeció los ánimos y acabó echando la leña al fuego; hoy la burguesía cuenta en gran número de países con un aparato ultra-sofisticado de sindicatos, partidos, campañas ideológicas, vertebrado precisamente en la democracia, que permite un uso políticamente muy eficaz de una represión selectiva. El estallido de la lucha requiere de un esfuerzo mucho mayor que en el pasado de conciencia y solidaridad.
En mayo 68, la crisis apenas empezaba a apuntar sus primeros indicios, hoy constituye un callejón sin salida. Eso intimida, hace difícil entrar en huelga incluso por un motivo tan “simple” como el aumento de los salarios. La gravedad de la situación hace que las luchas estallen porque se “colma el vaso de la paciencia” pero también porque se empieza a entender que: “Los proletarios no tienen nada que perder en esta sociedad más que sus cadenas. Tienen, en cambio, un mundo que ganar” (El Manifiesto Comunista).
Este movimiento no tiene fronteras
Sí, el camino es pues más largo y doloroso que en mayo 68, sin embargo las bases que está construyendo son mucho más firmes. La más determinante es intentar concebirse como parte de un movimiento internacional. Tras una etapa de “tanteos” con algunos movimientos masivos (el movimiento de los estudiantes en Francia en 2006 y las revueltas de la juventud en Grecia en 2008 ([30])), desde hace 9 meses se suceden movimientos que tiene una mayor amplitud y permiten vislumbrar la posibilidad de acabar por paralizar la mano bárbara del capitalismo: Francia noviembre 2010, Gran Bretaña noviembre –diciembre 2010, Egipto y Túnez 2011, España mayo 2011, Grecia 2011...
La comprensión de que el movimiento 15 M forma parte de esta cadena internacional, ha empezado a desarrollarse embrionariamente. En una manifestación en Valencia se gritaba “Este movimiento no tiene fronteras”. Se organizaron en varias acampadas manifestaciones “por la Revolución europea”, el 15 de junio hubo manifestaciones en apoyo a la lucha en Grecia, que han vuelto a repetirse el 29 de junio. El 19J los eslóganes internacionalistas asomaron minoritariamente: una pancarta decía “Feliz unión mundial”, otra ponía en inglés “World Revolution”.
Durante años, lo que llamaban la “globalización de la economía” servía a la burguesía de izquierdas para provocar reflejos nacionalistas, su discurso consistía en reivindicar frente a los “mercados apátridas” la “soberanía nacional”, es decir, ¡proponían a los obreros ser más nacionalistas que la propia burguesía! Con el desarrollo de la crisis, pero igualmente con la popularización del uso de Internet, las redes sociales, etc., la juventud obrera empieza a darle la vuelta contra sus promotores. Se abre paso la idea de que “frente a la globalización de la economía hay que responder con la globalización internacional de las luchas”, ante una miseria mundial la única respuesta posible es una lucha mundial.
El 15 M ha tenido una amplia repercusión internacional. Las movilizaciones que se dan en Grecia desde hace 2 semanas siguiendo el mismo “modelo” de asambleas masivas en las plazas principales, se han inspirado conscientemente en los acontecimientos de España ([31]). Según Kaosenlared, el 19 de junio:
“Miles de personas de todas las edades se manifestaron este domingo en la plaza Syntagma, ante el Parlamento griego, por cuarto domingo consecutivo en respuesta a un llamado del movimiento paneuropeo de “indignados” para protestar contra las medidas de austeridad”.
En Francia, Bélgica, México, Portugal, tienen lugar asambleas regulares más minoritarias donde la solidaridad con los indignados y la tentativa de impulsar un debate y una respuesta, se abren paso. En Portugal,
“Unas 300 personas, en su mayoría jóvenes, marcharon el domingo por la tarde por el centro de Lisboa convocados por el movimiento “Democracia Real Ya”, inspirado de los “indignados” españoles. Los manifestantes portugueses marcharon en calma tras una pancarta en la que podía leerse “Europa despierta”, “España, Grecia, Irlanda, Portugal: nuestra lucha es internacional” ([32]).
El papel de las minorías activas en la preparación de nuevas luchas
La crisis de la deuda muestra la crisis sin salida del capitalismo. Tanto en España como en los demás países diluvian ataques frontales y no se vislumbra ningún respiro sino nuevos y peores golpes bajos a nuestras condiciones de vida. La clase obrera necesita responder y para ello debe apoyarse en el impulso dado por las asambleas de mayo y las manifestaciones del 19 de junio.
Para preparar esas respuestas, la clase obrera segrega en su seno minorías activas, compañeros que tratan de comprender lo que está pasando, se politizan, animan debates, acciones, reuniones, asambleas, intentan convencer a los que dudan, aportar argumentos a los que buscan... Como vimos al principio, esas minorías contribuyeron al surgimiento del 15 M.
La CCI con sus modestas fuerzas ha participado en el movimiento. Su labor principal es de orientación. “Durante un conflicto entre clases, se asiste a fluctuaciones importantes, muy rápidas, ante las cuales hay que saber orientarse, guiándose con los principios y los análisis. Hay que estar en la corriente del movimiento, saber concretizar los “fines generales” para responder a las preocupaciones reales de una lucha, para poder apoyar y estimular las tendencias positivas que aparecen” ([33]), hemos realizado artículos tratando de comprender las distintas fases por las que ha pasado el movimiento y haciendo propuestas de marcha concretas y realizables –la emergencia de las asambleas y su vitalidad, la ofensiva de DRY contra ellas, la trampa de la represión, el giro que representan las manifestaciones del 19 de junio ([34]).
Otra necesidad del movimiento era el debate para lo cual hemos establecido una rúbrica en nuestra Web en español –Debates del 15 M [156]– donde compañeros con diversos análisis y desde distintas posturas han podido expresarse.
Trabajar junto con otros colectivos y minorías activas ha sido otra de nuestras prioridades. Con el Círculo Obrero de Debate de Barcelona, con la Red de Solidaridad de Alicante, con varios colectivos asamblearios de Valencia, nos hemos coordinado, hemos participado en iniciativas comunes.
En las asambleas, los militantes han hablado sobre puntos concretos: defensa de las asambleas, orientar la lucha hacia la clase obrera, impulsar asambleas masivas en los centros de trabajo y estudio, rechazar las reivindicaciones democráticas poniendo en su lugar la lucha contra los recortes sociales, el capitalismo no se puede reformar ni democratizar, la única posibilidad realista es destruirlo ([35])... Del mismo modo, en la medida de nuestras posibilidades hemos participado activamente en Asambleas de Barrio.
La minoría que está por una orientación de clase se ha amplificado y se ha hecho más dinámica e influyente tras el 15 M; ahora debe mantenerse unida, articular un debate, coordinarse a nivel nacional e internacional. Ante el conjunto de la clase debe hacerse visible una postura que recoja sus necesidades y aspiraciones más profundas: frente al engaño democrático, la perspectiva que se encierra tras el lema “Todo el poder a las asambleas”; frente a las reivindicaciones de “reforma democrática”, la lucha consecuente contra los recortes sociales; ante las ilusorias “reformas” del capitalismo, la lucha tenaz y perseverante en la perspectiva de destrucción del capitalismo.
Lo importante es que en este medio se desarrolle un debate y un combate. Un debate sobre las numerosas cuestiones que se han planteado en el último mes: ¿Reforma o revolución? ¿Democracia o asambleas? ¿Movimiento ciudadano o movimiento de clase? ¿Reivindicaciones democráticas o reivindicaciones contra los recortes sociales? ¿Pacifismo ciudadano o violencia de clase? ¿Apoliticismo o política de clase? ¿Huelga general o huelgas masivas? ¿Sindicatos o asambleas?, etcétera. Un combate para impulsar la auto-organización y la lucha independiente, pero sobre todo para saber captar y superar las numerosas trampas que nos van a ser tendidas.
C. Mir (01-07-11)
[1]) Ver en la Revista Internacional nº 144: “Francia, Gran Bretaña, Túnez – El porvenir es que la clase obrera desarrolle internacionalmente sus luchas y sea dueña de ellas”, /revista-internacional/201102/3054/francia-gran-bretana-tunez-el-porvenir-es-que-la-clase-obrera-desa [157]
[2]) Un responsable de Cáritas española, ONG eclesiástica ocupada de la pobreza, señalaba “Hablamos ya de más de 8 millones de personas en proceso de exclusión y otros 10 millones bajo el umbral de pobreza”, fuente: https://www.burbuja.info/inmobiliaria/temas/tenemos-18-millones-de-excluidos-o-pobres-francisco-lorenzo-responsable-de-caritas.230828/ [158]
¡18 millones equivalen a UN TERCIO de la población española! Evidentemente, esto no es una peculiaridad española, en un año el nivel de vida de los griegos ha retrocedido en un 8 %.
[3]) Hablaremos de ella en el siguiente apartado: “las Asambleas, una primera ojeada al porvenir”.
[4]) Ver /cci-online/201106/3128/comunicado-de-lxs-detenidxs-en-la-manifestacion-del-15-de-mayo-de-2011 [159] y, en francés: https://fr.internationalism.org/content/4696/communique-methodes-policieres-redige-des-personnes-arretees-a-suite-manifestation-du [160]
[5]) Dos eslóganes muy repetidos eran “¡PSOE-PP, la misma mierda es!” o “¡Con rosas y gaviotas nos toman por idiotas!”, la rosa es el símbolo del PSOE y la gaviota el del PP.
[6]) Para hacerse una idea de este movimiento y de sus métodos se puede consultar nuestro artículo “Movimiento Ciudadano Democracia Real Ya, la dictadura del Estado contra las asambleas masivas”, /cci-online/201106/3118/movimiento-ciudadano-democracia-real-ya-dictadura-del-estado-contra-las-asamb [161], traducido igualmente a varios idiomas.
[7]) Esta cita de Rosa Luxemburgo en Huelga de masas, partido y sindicatos, referido a la gran huelga del sur de Rusia en 1903, viene como anillo al dedo al ambiente existente en las asambleas, un siglo después.
[8]) Ver Carta Abierta a las Asambleas,
[9]) Ver Capítulo I, “Feuerbach. Contraposición entre la concepción materialista y la idealista”, “Introducción”. Apartado C, “El Comunismo. Producción de la forma misma de intercambio”, página 82, edición española.
[10]) Ver /revista-internacional/200510/223/la-descomposicion-fase-ultima-de-la-decadencia-del-capitalismo [163].
[11]) Tesis sobre el movimiento de los estudiantes en Francia, Revista Internacional no 125,
[12]) A nuestro juicio, la causa fundamental de esas dificultades reside en los acontecimientos de 1989 que barrieron los regímenes del Este falsamente identificados como “socialistas” y que permitieron a la burguesía una campaña arrolladora sobre la “caída del comunismo”, el “fin de la lucha de clases”, el “fracaso del marxismo” etc., que afectaron duramente a varias generaciones obreras. Ver “Dificultades creciente para el proletariado”, Revista Internacional no 60.
[13]) Recordemos cómo en Francia, entre febrero y junio de 1848, se da igualmente esa “gran fiesta de todas las clases sociales” lo que se romperá con los enfrentamientos de junio, donde el proletariado se batirá con las armas en la mano contra el Gobierno Provisional. Igualmente, en la Revolución Rusa de 1917, de febrero a abril reina el mismo ambiente de todos unidos bajo la “democracia revolucionaria”.
[14]) Salvo la extrema derecha, quien llevada por su irrefrenable odio anti-proletario expresaba en voz alta lo que las demás fracciones burguesas se guardaban para la intimidad de sus despachos.
[15]) Posibilidad de que los ciudadanos recogiendo un cierto número de firmas puedan plantear leyes y reformas al parlamento.
[16]) La democracia se basa en la pasividad y la atomización de la inmensa mayoría reducida a una suma de individuos que cuanto más soberanos creen ser sobre su propio Yo más indefensos y vulnerables resultan. En cambio, las asambleas parten del postulado opuesto: los individuos son fuertes porque se apoyan sobre la “riqueza de sus lazos sociales” (Marx), al integrarse y ser parte activa de un vasto cuerpo colectivo.
[17]) ¡Lo que permite introducir la idea de que existiría una represión “proporcionada”!
[18]) Pide que si se detecta un “violento” o un “sospechoso de ser violento” –sic–, se le rodee y se le critique públicamente su “comportamiento”.
[19]) Su origen más remoto son las reuniones de distrito en la Comuna de París, pero es con el movimiento revolucionario en Rusia 1905 cuando se afirman y desde entonces todo gran movimiento de clase las verá nacer bajo diferentes formas y nombres: Rusia 1917, Alemania 1918, Hungría 1919 y 1956, Polonia 1980... En España hubo en Vigo 1972 una Asamblea General de Ciudad que se repitió en Pamplona 1973 y Vitoria 1976, para reaparecer de nuevo en Vigo en 2006. Hemos escrito diferentes artículos sobre el origen de las asambleas obreras. Ver en particular la serie “¿Qué son los Consejos Obreros?” cuyo primer artículo está publicado en la Revista Internacional no 140.
/revista-internacional/201002/2769/que-son-los-consejos-obreros-i [66]
[20]) Además, en Cádiz la Asamblea General organiza un debate sobre la precariedad con fuerte asistencia. En Cáceres se denuncia la desinformación sobre el movimiento en Grecia, en Almería se organiza para el 15 de junio una reunión sobre “la situación del movimiento obrero”.
[21]) Estas son un arma de doble filo: contienen como puntos favorables, la extensión del debate masivo a capas más profundas de la población trabajadora y la posibilidad –como ya ha empezado a darse– de impulsar Asambleas Contra el Paro y la Precariedad, rompiendo la atomización y el sentimiento de vergüenza que domina a muchos trabajadores desempleados y también con la situación de total indefensión en la que se encuentran los trabajadores precarios de los pequeños negocios. Pero simultáneamente sirven para dispersar el movimiento, hacerle perder las preocupaciones globales y encerrarlo en dinámicas ciudadanas dado que el barrio –entidad donde conviven obreros con pequeña burguesía, empresarios etc.– da más cancha a semejante planteamiento.
[22]) Ver entre otros, “Un protocolo anti-violencia” en esparevol.forumotion.net/t317-a-proposito-de-un-protocolo-anti-violencia#487.
[23]) En la Coordinadora de Asambleas de Barrios y Pueblos del Sur de Madrid hay fundamentalmente asambleas de trabajadores de diversos sectores aunque igualmente participan pequeños sindicatos radicalizados. Ver https://asambleaautonomazonasur.blogspot.com/ [165]
[24]) La privatización de servicios públicos y cajas de ahorro es una respuesta del capitalismo a la agravación de la crisis y, más concretamente, a que los Estados, cada vez más endeudados, se ven obligados a reducir los gastos recurriendo para ello a degradar servicios esenciales de manera insoportable. Sin embargo, es importante comprender que la alternativa a las privatizaciones no es el mantenimiento de esos servicios bajo titularidad estatal. En primer lugar, porque los servicios “privatizados” siguen controlados orgánicamente por instituciones estatales que subcontratan los servicios a empresas privadas. Y en segundo lugar porque el Estado y la propiedad estatal no tienen nada de “social” o de “bienestar ciudadano”. El Estado es el órgano exclusivo y excluyente en manos de la clase dominante, y la propiedad estatal se basa en la explotación asalariada. Esta problemática ha empezado a plantearse en ciertos medios obreros. Por ejemplo, en una reunión en Valencia contra el paro y la precariedad. Ver kaosenlared.net/noticia/cronica-libre-reunion-contra-paro-precariedad.
[25]) ERE: Expediente de Regulación de Empleo, procedimiento legal para despedir trabajadores temporal o definitivamente.
[27]) Ver “Huelga del metal en Vigo: los métodos proletarios de lucha”, /content/910/huelga-del-metal-de-vigo-los-metodos-proletarios-de-lucha [167] y “Vigo, los métodos sindicales conducen a la derrota”, https://es.internationalism.org/node/2585 [168].
[28]) Lo que no significa subestimar los graves obstáculos que la naturaleza intrínseca del capitalismo, basada en la competencia a muerte y la desconfianza de todos sobre todos, opone a ese proceso de unificación. Éste solamente podrá realizarse al precio de enormes y complicados esfuerzos basándose en la lucha unitaria y masiva de la clase obrera, una clase que al ser la productora colectiva y asociada de las principales riquezas sociales, lleva en su seno la reconstrucción del ser social de la humanidad.
[29]) Ver la serie “Mayo 68 y la perspectiva revolucionaria”, primera parte publicada en la Revista Internacional no 133, /revista-internacional/200806/2281/mayo-del-68-y-la-perspectiva-revolucionaria-1a-parte-el-movimiento [169].
[30]) Ver “Las revueltas de la juventud en Grecia confirman el desarrollo de la lucha de clases”,
[31]) La censura sobre lo que ocurre en Grecia a nivel de movimientos masivos es total, lo que nos impide hacer un análisis.
[32]) Datos recogidos de Kaosenlared, https://kaosenlared.net/ [171]
[33]) Revista Internacional nº 20, “Acerca de la intervención de los revolucionarios, respuesta nuestros censores”,
[34]) Ver en nuestra prensa los diferentes artículos que puntualizan cada uno de esos momentos.
[35]) Esto no era una insistencia específica de la CCI, una consigna bastante popular decía “Ser realista es ser anti-capitalista”, una pancarta rezaba “El sistema es inhumano seamos anti-sistema”.
Geografía:
- España [173]
A propósito del 140o aniversario de la Comuna de París
- 3168 lecturas
A propósito del 140o aniversario de la Comuna de París
La Comuna de París, que existió entre marzo y junio de 1871, es el primer ejemplo en la historia de toma del poder político por la clase obrera. La Comuna desmontó el antiguo Estado burgués y construyó un poder directamente controlado desde abajo: los delegados de la Comuna, elegidos por las asambleas populares de los barrios de París, eran revocables en todo momento y su sueldo no era superior a la media del sueldo obrero. La Comuna llamó a que su ejemplo se extendiera por toda Francia, echó abajo la columna Vendôme, símbolo del chovinismo nacional francés y declaró que su bandera roja era la bandera de la republica universal. Evidentemente, semejante crimen contra el “orden natural” debía ser castigado sin piedad. El periódico liberal británico The Guardian publicó entonces un informe muy crítico de la venganza sangrienta perpetrada por la clase dominante francesa:
“El gobierno civil está suspendido temporalmente en París. La ciudad se divide en cuatro distritos militares, bajo el mando de los generales Ladmirault, Cissky, Douay y Vinoy. Todo el poder de las autoridades civiles en el mantenimiento del orden ha sido transferido a los militares. Las ejecuciones sumarias prosiguen y los desertores del ejército, los incendiarios y los miembros de la Comuna son asesinados sin piedad. Cuentan que el marqués de Gallifet ha provocado un ligero descontento al hacer ejecutar a unos inocentes cerca del Arco de Triunfo. Se ha de recordar que el marqués (que estuvo con Bazaine en México) ordenó que 80 personas, sacadas de un gran convoy de prisioneros, fueran fusiladas cerca del Arco. Ahora se dice que eran inocentes. Si se le preguntase, el marqués expresaría sin lugar a dudas un pésame cortés por haberse producido semejante acontecimiento nefasto… ¿y qué más se podría pedir a un “verdadero amigo del orden”? (Manchester, 1º de junio de 1871, Resumen de las noticias, Extranjero).
En apenas ocho días, 30.000 comuneros fueron masacrados. Y los que les infligieron ese suplicio no solo fueron los Gallifet y sus mandos franceses. Los prusianos, cuya guerra contra Francia había provocado el levantamiento de París, dejaron de lado sus intereses divergentes de los de la burguesía francesa para permitirle a ésta aplastar a la Comuna: fue aquél el primer ejemplo patente de que por muy feroces que sean las rivalidades nacionales que oponen entre sí a las diferentes fracciones de la clase dominante, éstas se ayudan mutuamente cuando están enfrentadas a la amenaza proletaria.
La Comuna fue totalmente vencida, pero es una fuente inestimable de lecciones políticas para el movimiento obrero. Permitió que Marx y Engels revisaran su visión de la revolución proletaria y dedujeran de ella que la clase obrera no podía tomar el control del antiguo Estado burgués sino que debía destruirlo y sustituirlo por una nueva forma de poder político. Los bolcheviques y los espartaquistas de las revoluciones rusa y alemana de 1917-19 se inspiraron de la Comuna y consideraron que los consejos obreros, o soviets, nacidos de esas revoluciones, eran la continuación y el desarrollo de los principios de la Comuna. La Izquierda Comunista de los años 1930 y 40, que intentó entender las razones de la derrota de la Revolución Rusa, volvió sobre la experiencia de la Comuna y examinó sus aportes acerca del problema del Estado en el período de transición. Siguiendo esa tradición, nuestra Corriente ha publicado varios artículos sobre la Comuna. El primer volumen de nuestra serie “El comunismo no es un bello ideal sino una necesidad material”, que estudia la evolución del programa comunista en el movimiento obrero durante el siglo XIX, dedica un capítulo a la Comuna y examina cómo esa experiencia clarificó la actitud que la clase obrera ha de adoptar tanto con respecto al Estado burgués como con el Estado postrevolucionario, con respecto a las demás capas no explotadoras de la sociedad, con respecto a las medidas políticas y económicas necesarias para avanzar en la dirección de una sociedad sin clases y sin Estado ([1]).
Hemos vuelto a publicar en nuestra prensa territorial en francés un artículo redactado con ocasión del 120º aniversario de la Comuna en 1991 ([2]). Ese artículo denuncia los intentos actuales de recuperar la Comuna tergiversando su carácter esencialmente internacionalista y revolucionario, presentándola como un momento de la lucha patriotera por las libertades democráticas.
Historia del Movimiento obrero:
Contribución a la historia del movimiento obrero en África (II) - El período 1914/1928: las primeras auténticas confrontaciones...
- 2860 lecturas
Entre 1855 y 1914, el proletariado que surgía en la colonia de AOF (África Occidental Francesa) hacía el aprendizaje de la lucha de clases intentando agruparse y organizarse con el fin de defenderse de sus explotadores capitalistas. En efecto, a pesar de su extrema debilidad numérica, pudo demostrar su voluntad de luchar y tomar conciencia de su fuerza como clase explotada. Por otra parte, el desarrollo de las fuerzas productivas en la colonia en vísperas de la Primera Guerra Mundial era suficiente para dar lugar a un choque frontal entre la burguesía y la clase obrera.
Huelga general y motín en Dakar en 1914
El descontento y la inquietud de la población iban acumulándose desde hacía más de un año, aunque a principios de 1914 aún no lograba expresarse en huelgas y manifestaciones, pero en mayo se desbordó el vaso de la rabia conduciendo a la clase obrera a desencadenar una huelga general insurreccional.
Esta huelga fue, ante todo, una respuesta de la población de Dakar a las enormes provocaciones del poder colonial cuando las elecciones legislativas de mayo, cuando el “comercio gordo” ([1]) y el alcalde de la ciudad amenazaron con cortar el agua y la electricidad a todos aquellos que querían votar por el candidato autóctono (un tal Blaise Diagne, del que ya hablaremos). Por casualidad estalló en aquel momento una epidemia de peste y el alcalde de Dakar (el colono Masson), para evitar que se propagase a los barrios residenciales (en los que vivían los europeos) decretó de buenas a primeras la quema de todas las viviendas sospechosas de estar infectadas, que evidentemente pertenecían a la población local.
Esto no hizo sino encender la mecha, desencadenando la huelga general y un motín contra los métodos criminales de las autoridades coloniales. Un grupo de jóvenes, llamado “Juventudes senegalesas” llamo al boicot económico, llenando las calles de Dakar con carteles que decían: “¡Matemos de hambre a los que nos matan de hambre!”, retomando así la consigna del candidato y futuro diputado negro.
Por su parte, y disimulando mal su inquietud, el “comercio gordo” lanzó una violenta campaña de disuasión contra los huelguistas a través del periódico El AOF, diciendo:
“He aquí nuestros estibadores, carreteros y demás mano de obra privados de sus salarios (…) ¿Con qué van a comer? (…) sus huelgas, las que afectarían la vida del puerto, dificultarán más la vida de los desgraciados que la de los afortunados: paralizarían el desarrollo de Dakar desalentando a quienes podrían venir a instalarse” ([2]).
Pero no hubo nada que hacer, nada pudo impedir la huelga. Por el contrario, ésta se extendió al resto de sectores, especialmente a los sectores clave de la economía de la colonia, o sea el puerto y el ferrocarril, afectando también al comercio y los servicios, empleados públicos y del sector privado. Las memorias secretas del Gobernador de la colonia, Williams Ponty, dan buena cuenta de sus consecuencias:
“La huelga (añadía el Gobernador general), por la abstención fomentada desde bajo, estaba perfectamente organizada y fue un gran éxito. Fue (…) la primera manifestación de este tipo que se ha podido ver tan unánime en estas regiones” (Thiam, idem).
La huelga duró 5 días (del 20 al 25 de mayo) y sus autores terminaron acorralando a las autoridades coloniales que tuvieron que apagar el incendio que ellas mismas habían provocado. En efecto, ¡qué huelga ejemplar! He aquí una lucha que supuso un giro esencial en la confrontación entre la burguesía y la clase obrera del AOF. Era la primera vez que una huelga se generalizaba más allá de las categorías profesionales, reuniendo a los obreros y la población de Dakar y su región en un mismo combate contra el poder dominante. Claramente, fue una lucha que modificó bruscamente la relación de fuerzas en favor de los oprimidos, de ahí la decisión del mismísimo Gobernador (con el aval de París) de ceder a las pretensiones de los huelguistas:
“Cese de los incendios de cabañas, devolución de los cadáveres a sus familias, reconstrucción de los edificios destruidos con materiales duros, desaparición total en el conjunto de la ciudad de las chabolas de paja y otros materiales blandos y su sustitución por inmuebles de cemento, viviendas a buen precio” (Thiam, ídem).
Sin embargo, este Gobernador no dice nada sobre el número de víctimas quemadas dentro de sus propias casas o acribillados por las balas de las fuerzas del orden. A lo sumo, las autoridades locales de la colonia únicamente hacen mención de “la restitución de los cadáveres”, pero no dicen ni pío sobre las condiciones de las matanzas o su amplitud.
Pero a pesar de la censura sobre los actos y palabras de la clase obrera de aquel período, es lícito pensar que los obreros no quedaron pasivos viendo como quemaban sus casas y las de sus vecinos, y que sin duda libraron una encarnizada batalla. La clase obrera, aunque muy minoritaria, fue sin duda un elemento decisivo en los enfrentamientos que doblegaron a las fuerzas del capital colonial. Pero, sobre todo, la huelga tenía un carácter muy político:
“Ciertamente se trataba de una huelga económica, pero también política, una huelga de protesta, una huelga de sanción, una huelga de represalias, decidida y aplicada por toda la población del Cabo Verde (…). Su huelga tenía pues un carácter claramente político, la reacción de las autoridades también lo tuvo (…) La administración estaba tan sorprendida como desarmada. Sorprendida porque nunca había tenido que hacer frente a una manifestación de este tipo y desarmada porque lo que tenía enfrente no era una organización sindical clásica con despachos, estatutos, sino un movimiento general de toda una población cuya dirección era invisible porque el mismo movimiento la había tomado a su cargo” (Thiam, ídem).
De acuerdo con la opinión de este autor, hay que concluir que se trataba de una huelga eminentemente política que expresaba un alto grado de conciencia proletaria. Fenómeno tanto más notable pues se situaba en un contexto poco favorable a la clase obrera, marcado en lo exterior por el ruido de botas y en lo interior por luchas de poder y arreglos de cuentas entre fracciones de la burguesía, a través de unas elecciones legislativas en las que –por primera vez en la historia– se jugaba la elección de un diputado del continente negro. Esa era la trampa mortal que la clase obrera supo volver contra la clase dominante, desencadenando la huelga victoriosa con la población.
1917/1918: movimientos de huelga que inquietaron seriamente a la burguesía
Como es sabido, el período de 1914/1916 se caracterizó en el mundo en general y en África en particular por un sentimiento de terror y abatimiento desencadenado por el estallido de la primera carnicería mundial. Es cierto que justo antes del comienzo de la guerra se había producido el formidable combate de clase en Dakar en 1914 ([3]) y también una dura huelga de mineros en Guinea en 1916; pero, en general, lo que dominaba era un estado de impotencia en la clase obrera al mismo tiempo que se deterioraban sus condiciones de vida en todos los planos. En efecto, fue necesario esperar a 1917 (¿pura casualidad?) para volver a ver nuevas expresiones consecuentes de lucha en la colonia:
“La acumulación de efectos de la inflación galopante, el bloqueo de salarios y todo tipo de molestias, por un lado ponen al desnudo la naturaleza de las estrechas relaciones de dependencia existentes entre la colonia y la metrópoli así como la imbricación de Senegal en el sistema capitalista mundial, y por otro habían causado una ruptura del equilibrio social y favorecido la afirmación de la conciencia y de la voluntad de lucha de los trabajadores. Los informes políticos señalan que desde 1917, cara a la situación de crisis, al marasmo de los negocios, a la fiscalización aplastante, a la pauperización de las masas, siempre más trabajadores, en situación de precariedad creciente, reivindican aumentos salariales” (Thiam, ídem).
Efectivamente, huelgas estallaron entre diciembre de 1917 y febrero de 1918 contra la miseria y la degradación de las condiciones de vida de la clase obrera, y esto a pesar de la instauración del estado de sitio en toda la colonia, acompañado de una censura implacable. Sin embargo, incluso con los pocos detalles sobre las causas y resultados de las huelgas de este tiempo, se puede ver a través de algunas notas confidenciales la existencia de verdaderas confrontaciones de clases. Así pues, en una nota del Gobernador William Ponty (a su ministerio) sobre el movimiento de huelga de los carboneros de la empresa italiana El Senegal, se puede leer:
“(…) Dado que se les dio satisfacción enseguida, el trabajo se reanudó al día siguiente (…)”.
O también:
“Una pequeña huelga de dos días también se produjo durante el trimestre en las obras de las empresas Bouquereau y Leblanc. Portugueses sustituyeron a la mayoría de los huelguistas” (Thiam, ídem).
Pero, sin que se pueda saber cuál fue la reacción de los obreros sustituidos por “esquiroles”, el Gobernador general indicaba sin embargo que: “Los obreros de todas las profesiones debían hacer huelga general el 1 de enero”. Más adelante, informa a su Ministro que albañiles distribuidos en una decena de obras se pusieron en huelga el 20 de febrero reivindicando un aumento de salario de 6 a 8 francos al día, y que “la satisfacción [de la pretensión] puso fin a la huelga”.
Como puede verse, entre 1917 y 1918, la combatividad obrera fue tal que las confrontaciones entre la burguesía y el proletariado desembocaron a menudo en victorias de éste, como certifican las citas de los distintos informes u observaciones secretas de las autoridades coloniales. Las luchas de los trabajadores en ese período no pueden comprenderse sin tener en cuenta el contexto histórico de la Revolución Rusa en particular y de Europa en general:
“La concentración de trabajadores asalariados en los puertos, los ferrocarriles, crea las condiciones para la aparición de las primeras manifestaciones del movimiento obrero. (…) Por fin, los sufrimientos de la guerra –esfuerzo de guerra, pruebas sufridas por los combatientes– crean la necesidad de una distensión, la esperanza de un cambio. Ahora bien, los ecos de la Revolución Rusa de octubre llegaron a África; había tropas senegalesas entre las unidades en Rumania que se negaron a ir contra los soviets; había marineros negros en las unidades navales amotinadas del Mediterráneo; algunos asistieron a los motines de 1917, vivieron o siguieron el desarrollo revolucionario de los años del final de la guerra y de los de posguerra en Francia” (Jean Suret-Canale, op. cit.).
Los ecos de la Revolución Rusa de octubre de 1917 llegaron hasta África, especialmente a la juventud que en gran parte había sido reclutada por el imperialismo francés y expedida como carne de cañón a Europa para la carnicería de 1914-18. En este contexto, se comprende mejor la pertinencia de las inquietudes de la burguesía francesa, sobre todo teniendo en cuenta que continuaba la ola de luchas.
1919: año de luchas y tentativas de constitución de organizaciones obreras
1919 fue un año de intensas luchas de los trabajadores y también de la aparición de múltiples estructuras asociativas de carácter profesional aunque la autoridad colonial seguía prohibiendo, en AOF, cualquier organización sindical y coalición de trabajadores superior a veinte personas. Sin embargo, muchos trabajadores tomaban la iniciativa de crear asociaciones profesionales (“peñas”) susceptibles de asumir la defensa de sus intereses. La prohibición se dirigía en especial a los trabajadores indígenas y correspondió por lo tanto a sus camaradas europeos, en este caso a los ferroviarios, la iniciativa de crear la primera “peña profesional” en 1918. Los ferroviarios ya estuvieron en el origen de un primer intento (público) en 1907.
Estas “peñas” profesionales fueron los jalones de las primeras organizaciones sindicales reconocidas en la colonia:
“(…) Poco a poco, saliendo del marco estrecho de la empresa, el proceso de coalición de los trabajadores progresaba, se emancipaba por cierto con bastante rapidez, pasando primero por la unión a nivel de ciudad como en San Luis o Dakar, luego reagrupando a nivel de la colonia a todos aquellos que sus obligaciones profesionales asociaban en las mismas servidumbres profesionales. Tenemos ejemplos en los maestros, carteros, mecanógrafas, trabajadores del comercio. (…) Así nacía el movimiento sindical, reforzando sus posiciones de clase. Ampliaba el campo y el marco de su acción, y disponía de unas fuerzas de asalto cuya activación podía ser particularmente eficaz contra el patrón. Así pues, el espíritu de solidaridad entre trabajadores tomaba cuerpo poco a poco. Hay incluso pruebas de que los elementos más avanzados estaban tomando conciencia de los límites del corporativismo y sentando las bases de una unión interprofesional de los trabajadores de un mismo sector en un marco geográfico mucho más amplio” (Thiam, op. cit.) ([4]).
En efecto, como sabremos más tarde por un informe policial sacado de los archivos, existía una Federación de las Asociaciones de los Funcionarios Coloniales del AOF.
Pero en cuanto tuvo conocimiento de la magnitud del peligro que representaba la aparición de los grupos obreros federados, el Gobernador pidió una investigación sobre las actividades de los sindicatos emergentes y encargó a su Secretario General eliminar esas organizaciones y a sus responsables:
“1) ver si es posible liquidar todos los indígenas destacados;
“2) saber en qué condiciones se les contrató;
“3) guardar a buen recaudo esta nota y devolvérmela personalmente con la información requerida” (Thiam, ídem).
¡Vaya vocabulario y cinismo se gasta ese Sr. Gobernador! Hizo lógicamente aplicar tal sucia “misión”, que efectivamente se concretó por despidos masivos y por la “caza al obrero” y de cualquier trabajador susceptible de pertenecer a una organización sindical o similar. La actitud del gobernador fue lisa y llanamente la de un capo de Estado policial en sus obras más criminales y, en ese sentido, también utilizó a fondo la segregación entre obreros europeos y obreros “indígenas” como se pone de manifiesto en este documento de archivo:
“Que las leyes civiles metropolitanas se extiendan a los ciudadanos habitantes de las colonias se concibe, puesto que se trata de miembros de una sociedad evolucionada o de originarios acostumbrados desde hace tiempo a nuestras costumbres y vida cívica; pero querer aplicarlas a razas que siguen estando en un estado próximo a la barbarie o, cuanto menos, totalmente ajenas a nuestra civilización, es a menudo imposible, cuando no es un deplorable error” (Thiam, ídem).
He aquí un Gobernador perfectamente despectivo aplicando una política de apartheid. De hecho, no contento con haber decidido liquidar a los obreros indígenas, se permite el lujo de justificar sus actos con teorías claramente racistas.
A pesar de esta criminal política anti-proletaria, la clase obrera de aquel entonces (obreros europeos y africanos) se negó a capitular y siguió luchando con más fuerza por la defensa de sus intereses de clase.
Huelga de los ferroviarios en abril de 1919
1919 fue un año de fuerte agitación social en el que varios sectores entraron en lucha con diversas reivindicaciones, tanto de carácter salarial como por el derecho a constituir organizaciones de defensa de sus intereses como trabajadores.
Los ferroviarios fueron los primeros en entrar en huelga, entre el 13 y el 15 de abril, empezando por dirigir una advertencia al patrono:
“El 8 de abril de 1919, apenas siete meses después del final de las hostilidades, estalló un movimiento reivindicativo en los servicios del ferrocarril Dakar-San Luis (DSL) a iniciativa de los trabajadores europeos e indígenas que mandaron un telegrama anónimo al Inspector general de obras públicas, en los siguientes términos: “los ferroviarios de Dakar-San Luis, de acuerdo unánimemente, presentan las siguientes reivindicaciones: aumento de sueldo para el personal europeo e indígena, aumento regular y consolidado de las indemnizaciones, mejora salarial y de las indemnizaciones por baja médica… dejarán de trabajar dentro de ciento veinte horas a partir de este día, es decir el 12 de abril, si no hay una respuesta favorable a todos los puntos. Firmado: Ferroviarios Dakar-San Luis”” (Thiam, ídem).
Con este tono particularmente firme y combativo, los obreros del ferrocarril anunciaron a sus patronos que si no atendían sus reivindicaciones irían a la huelga. Así mismo cabe destacar que la huelga tenía un carácter realmente unitario. Por primera vez, de manera consciente, europeos y africanos elaboraron juntos su lista de reivindicaciones. Aquí asistimos a una muestra de internacionalismo del que solo la clase obrera es auténticamente portadora. Fue un paso de gigante que pudieron hacer los ferroviarios esforzándose por superar las fronteras étnicas con que su enemigo de clase trata sistemáticamente de dividirlos para derrotarlos.
Reacción de las autoridades frente a las reivindicaciones de los ferroviarios
El Gobernador general, nada más al recibir el telegrama de los obreros, convocó a los miembros de su administración y a los jefes del ejército para requerir inmediatamente al conjunto del personal y de la administración de la línea del Dakar-San Luis, poniéndolo a las órdenes de la autoridad militar. Así puede verse en el decreto del Gobernador:
“La tropa empleará primero la culata de sus fusiles. A un ataque con armas blancas, responderá con las bayonetas (…) Será indispensable para las tropas abrir fuego si la seguridad del personal de la administración está en peligro así como la suya misma (…)”
Y la autoridad francesa concluye que las leyes y los reglamentos que regulan la actuación del ejército son inmediatamente aplicables.
Sin embargo, ni esa terrible decisión abiertamente represiva, ni el estruendo que las acompañó lograron impedir la huelga:
“A las 18 h 30, Lachère (jefe civil de la red ferroviaria) telegrafió al jefe de la Federación informándole que “trenes impares no han salido hoy; los trenes cuatro y seis sí, el dos se paró en Rufisque (…)” y pidiéndole instrucciones urgentes sobre cómo proceder con respecto a las reivindicaciones de los trabajadores. En realidad el tráfico ferroviario estaba casi completamente paralizado. Lo mismo ocurría en Dakar, San Luis o Rufisque. Toda la red estaba en huelga, tanto europeos como africanos (…); las detenciones hechas aquí o allá, los intentos de oponer a los trabajadores de una raza contra otra no funcionaron. El personal o se quedaba en las estaciones sin trabajar o sencillamente se iba. En Rufisque, el 15 de abril por la mañana, la huelga fue total. Ningún operador ni europeo ni africano estaba en su puesto. Por tanto se ordenó cerrar la estación. Allí estaba el centro del movimiento de huelga. Senegal jamás había vivido un movimiento de tal amplitud. Por primera vez, europeos y africanos protagonizaban juntos una huelga además hecha con éxito, y a escala territorial. Los medios económicos enloquecieron. Giraud, Presidente de la Cámara de Comercio, entró en contacto con los ferroviarios tratando de conciliar. La firma Maurel y PROM alertó a su dirección en Burdeos. La firma Maison Vieille dirigió a su sede en Marsella el siguiente telegrama alarmista: “Situación intolerable, actuad”. Giraud volvió a la carga dirigiéndose directamente al Presidente del Sindicato de defensa de los intereses senegaleses (patronal) en Burdeos, estigmatizando la dejadez de las autoridades” (Thiam, ídem).
Cundió el pánico entre los dirigentes de la administración colonial ante tales llamas de la lucha obrera. En efecto, a raíz de las presiones de los poderes económicos de la colonia tanto sobre sus sedes en las metrópolis como sobre el Gobierno central, las autoridades en París dieron luz verde para negociar con los huelguistas. Entonces el Gobernador general convocó a los representantes de los huelguistas (al segundo día de la huelga) con propuestas que iban en el sentido de sus reivindicaciones. Pero cuando el Gobernador expresó su deseo de entrevistarse con la delegación de los ferroviarios sólo compuesta de europeos, los obreros se negaron a acudir si no estuviesen presentes los delegados africanos en pie de igualdad de derechos con sus camaradas blancos. En efecto, los obreros en huelga desconfiaban de sus interlocutores, no sin razón, ya que después de haber dado satisfacción a los ferroviarios en cuanto a los puntos principales de sus reivindicaciones, las autoridades prosiguieron sus maniobras tergiversando algunas de las reivindicaciones de los indígenas. Lo que aumentó la combatividad de los ferroviarios que decidieron seguir la huelga haciendo que una vez más los representantes de la burguesía francesa en Dakar presionaran al Gobierno central de París, como muestran los sucesivos telegramas:
“Urge satisfacer al personal del DSL y que esa decisión se notifique sin demora o nos arriesgamos a una nueva huelga” (el representante del “comercio gordo”);
“Les pido insistentemente (…) que aprueben la mediación del Gobernador general transmitida en mi cable del 16… de toda urgencia antes del 1o de mayo, porque de lo contrario vamos (si quieren) hacia una nueva huelga en esa fecha” (el Director de ferrocarriles);
“Pese a mis consejos, si la compañía no da satisfacción, la huelga se reanudará” (el Gobernador general)” (Thiam, idem).
Obviamente el pánico cundió entre todos los estamentos de las autoridades coloniales. En resumen, el Gobierno francés dio finalmente su aprobación al arbitraje de su Gobernador, abalando los acuerdos negociados con los huelguistas, y el trabajo se reanudó el 16 de abril. Una vez más, la clase obrera arrancó una victoria a las fuerzas del capital gracias a su unidad de clase explotada por un mismo explotador y, sobre todo, al desarrollo de su conciencia de clase.
Este movimiento, más allá de lograr las reivindicaciones de los ferroviarios, tuvo consecuencias positivas para el resto de los trabajadores, como por ejemplo la extensión de la jornada de 8 horas a toda la colonia inmediatamente después de la huelga. Sin embargo, ante la resistencia a aplicarlas por parte de la patronal y la dinámica de lucha creada por los ferroviarios, los obreros de otras ramas también se deciden a luchar para hacerse oír.
La huelga general de los carteros
Para ganar aumentos de salarios y mejores condiciones de trabajo, los carteros de San Luis se pusieron en huelga el 1º de mayo de 1919. Esta duro 12 días y tuvo como resultado la parálisis casi total de los servicios postales. Cara a la amplitud del movimiento, las autoridades requirieron al ejército para que éste les procure las fuerzas especializadas en correos para poder proseguir el servicio público. Dado que este cuerpo militar no era capaz ni mucho menos de hacer eficazmente de esquiroles, la autoridad administrativa tuvo que resolverse a negociar con el comité de huelga de los carteros al que se propuso un aumento de sueldo de 100 %. Efectivamente:
“La perfidia de las autoridades coloniales relanzó inmediatamente el movimiento de huelga que se disparó con un vigor nuevo, sin duda tonificado por las perspectivas apetitosas que fueron entrevistas. Duró hasta el 12 de mayo y se acabo triunfalmente” (Thiam, ibíd.).
Es una vez más una victoria para los obreros de correos, ganada gracias a la tenacidad de su lucha. Decididamente, los obreros se volvían siempre más conscientes de su fuerza y de su identidad de clase.
En realidad, es todo el sector público el que fue más o menos concernido por el movimiento. Muchas categorías profesionales pudieron ampliamente beneficiarse de las consecuencias del éxito de la lucha en correos: los fuertes aumentos de salarios que ganaron se repercutieron sobre los agentes de obras públicas, los agentes de cultura, maestros, auxiliares de salud, etc. Pero el éxito del movimiento no cesaba; los representantes del capital, una vez más, se negaron a abdicar.
Amenaza de una nueva huelga en ferrocarriles y maniobras políticas de la burguesía
Tras el movimiento de los obreros de correos y seis meses apenas luego del final victorioso de su propio movimiento, los empleados de ferrocarriles indígenas decidieron salir en lucha sin sus camaradas europeos, dirigiendo a las autoridades nuevas reivindicaciones:
“Por esta carta, pedimos una mejora del sueldo y algunas modificaciones del reglamento del Personal indígena. (…) Nos permitimos decirles que no podemos seguir con esta vida de galera y esperamos que evitarán ustedes llevarnos a medidas de las que ustedes serían los responsables. (…) y queremos, como el personal sedentario (formado casi únicamente por europeos) ser recompensados. Actuad con nosotros como actuáis con ellos, y todo irá a pedir de boca” (Thiam, idem).
De hecho, los ferroviarios indígenas querían también gozar de unas ventajas materiales que ciertos funcionarios habían ganado con la huelga de los empleados de correo. Sobre todo, reclamaban una igualdad de tratamiento con los ferroviarios europeos, amenazando con otra huelga.
“La iniciativa de los agentes indígenas del DSL suscitó, naturalmente, mucho interés en el campo patronal. La unidad de acción que permitió el triunfo del movimiento del 13 al 15 de abril había dejado de existir, y había que hacerlo todo para que la fosa que se había abierto entre trabajadores indígenas y europeos no se cerrara nunca más. Ese era el medio para debilitar al movimiento obrero, dejándolo gastarse en rivalidades fratricidas que volverían ineficaz cualquier intento de coalición por venir.
La administración de la red se esforzó entonces, partiendo de ese análisis, de acentuar las disparidades para aumentar las frustraciones de los medios indígenas con vistas a solidificar la ruptura que iba naciendo” (Thiam, ídem).
Los responsables coloniales pasaron cínicamente a la acción decidiendo no ajustar los ingresos de los indígenas con los de los europeos, sino al contrario, aumentar escandalosamente a éstos mientras posponían satisfacer las reivindicaciones de los ferroviarios autóctonos, con la voluntad evidente de ahondar la fosa que separaba a ambos grupos para que se enfrenten entre ellos, logrando así neutralizarlos.
Felizmente, los ferroviarios indígenas olieron la trampa que preparaban las autoridades coloniales y evitaron salir a la huelga en esas condiciones, esperando días más favorables. Ya veremos más adelante que si daban la impresión en aquel entonces de haber olvidado la importancia de la unidad de clase que habían manifestado aliándose a sus compañeros europeos, los ferroviarios indígenas supieron sin embargo decidir ampliar su movimiento a otras categorías obreras (empleados de servicios públicos y privados, europeos como africanos). De todos modos, es conveniente tomar en cuenta que lo que aquí importa es el carácter balbuceante de la unidad de clase entre los obreros, doblada por una conciencia que se iba desarrollando lentamente y con dientes de sierra. Recordemos también que el poder colonial institucionalizó las divisiones raciales y étnicas en cuanto aparecieron los primeros contactos entre las poblaciones europea y africana. Lo que no significa para nada que no habría otros intentos de unificación entre obreros europeos y africanos.
La revuelta de los marinos senegaleses en Santos (Brasil) en 1920: huelga y represión
A partir de las memorias de un cónsul francés se conoce la existencia de un movimiento de lucha de los marinos del vapor Provence (matriculado en Marsella) en Santos en mayo de 1920, donde tuvo lugar una lucha de solidaridad obrera seguida de una feroz represión policial. Veamos cómo el diplomático relata el incidente:
“Al haberse producido actos de indisciplina a bordo del vapor Provence (…) he ido hasta Santos y, tras investigación, he castigado a los principales culpables. (…) Cuatro días de prisión y además los he hecho llevar a la cárcel de la ciudad para proteger la seguridad del barco. (…) Todos los choferes senegaleses se solidarizaron con sus camaradas, adoptaron una actitud amenazante y quisieron bajarse del barco a pesar de mi prohibición formal. (…) Los senegaleses intentaron liberar a sus camaradas, siguieron los policías amenazando e injuriándolos, las autoridades tuvieron finalmente que detenerlos” (Thiam, ídem).
Se trataba de obreros marinos (choferes, engrasadores, marineros) inscritos tanto en Dakar como en Marsella, empleados por el “comercio gordo” francés para el transporte de mercancías entre los tres continentes. Las notas del diplomático se quedan desgraciadamente mudas sobre la causa de la revuelta. Sin embargo parece que ese movimiento puede estar enlazado con otro que ocurrió en 1919 cuando marinos senegaleses, tras una pelea, fueron desembarcados y remplazados por europeos (según fuentes policiales). Tras la huelga que provocó ese incidente, muchos sindicados indígenas dimitieron de la CGT que había aprobado la decisión de adherirse a la CGT-U (una escisión de aquella).
De todos modos, este acontecimiento parece haber preocupado suficientemente a las autoridades coloniales, como lo demuestra el relato que de él se hizo:
“El cónsul no dejaba de espetar, pidiendo de forma vehemente que los culpables fueran deferidos en cuanto llegaran a Dakar ante los tribunales competentes, y expresaba su sorpresa e indignación en estas palabras: “La actitud de estos individuos es tal que se convierte en verdadero peligro para los barcos en los que se embarquen en el porvenir, y para la seguridad de los estados mayores y de los equipajes. Están animados de un espíritu negativo, han perdido si alguna vez lo tuvieron el menor respeto hacia la disciplina y se creen que pueden darle órdenes al comandante.”
“Descubría, ciertamente por primera vez, el estado de ánimo de los senegaleses tras la Primera Guerra Mundial y estaba manifiestamente escandalizado por el espíritu de contestación y su determinación a no aceptar sin protestar lo que consideraban ser atentados contra sus derechos y libertades. La clase obrera estaba madurando política y sindicalmente” (Thiam, ídem).
Se asistió efectivamente a un magnífico combate de clase por parte de los obreros marineros que, a pesar de una relación de fuerzas desfavorable, pudieron mostrar al enemigo su determinación de hacerse respetar siendo solidarios en la lucha.
1920: la reactivación de la acción de los ferroviarios se concluye con una victoria
Ya vimos cómo, en 1919, tras el movimiento victorioso en los correos, los ferroviarios indígenas querían precipitarse por la brecha abierta para relanzar la huelga, antes de decidir finalmente anular su acción debido a condiciones desfavorables.
Seis meses tras ese episodio, decidieron relanzar de una buena vez su acción reivindicativa. El movimiento de los ferroviarios tuvo como motivo la degradación general de las condiciones de vida debida a las consecuencias desastrosas de la Gran Guerra, que acentuó el descontento previsible de los trabajadores y de la población en general. Así, por ejemplo, el precio del kilo de mijo, que en diciembre de 1919 era de 0,75 francos, se multiplicó por tres en sólo cuatro meses; el kilo de carne pasó de 5 a 7 F, el de pollo de 6 a 10 F, etc.
Lo que hizo colmar el vaso y despertó el descontento latente de los ferroviarios que se gestaba desde su movimiento reivindicativo de diciembre de 1919, fue una nota del Inspector General de Obras Públicas del 13 de abril, en la que pedía a sus superiores administrativos el permiso para no aplicar la ley sobre la jornada de 8 horas en la colonia. Los obreros de las rieles pasaron a la acción el primero de junio de 1920:
“Fue el primer movimiento de huelga hecho a escala étnica por los obreros de ferrocarriles, lo que explica la rapidez y unanimidad con la que los medios económicos reaccionaron al episodio y se resolvieron a remediarlo. (…) El mismo 1º de junio se celebraron los “Estados Generales” del Comercio Colonial en Senegal, dirigieron su preocupación al Jefe de la Federación, invitándolo a no asistir pasivamente a la deterioración del clima social” (Thiam, idem).
Los ferroviarios indígenas decidieron lanzarse nuevamente con brazo de hierro contra las autoridades coloniales para lograr las mismas reivindicaciones. Pero esta vez, los ferroviarios africanos habían sacado las lecciones de la acción entonces abortada y ampliaron la base social del movimiento, con varios delegados representantes de cada oficio, plenamente investidos para negociar colectivamente con los responsables políticos y económicos. La inquietud nace desde el segundo día de huelga en los principales responsables coloniales. Alertado por los responsables económicos de Dakar, el ministro de Colonias manda un telegrama al Gobernador:
“Tengo sabido que debido a la huelga, 35.000 toneladas de granos no protegidos están en suspenso en diferentes estaciones del Dakar-San Luis”.
La presión fue entonces acrecentada sobre el director del ferrocarril para que responda a las reivindicaciones de los asalariados. Y el “Jefe de Estación” así contestó a sus superiores:
“Tememos que si acordamos semejante aumento de salario, tan importante y poco justificada, haya repercusiones generales en cuanto a las pretensiones del conjunto del personal y sea una incitación para nuevas reivindicaciones.”
Desde entonces, la Dirección de ferrocarriles se esforzó por romper la huelga utilizando a los blancos contra los negros (lo que ya había dado resultados). Así es como al tercer día del movimiento, logró formar un tren de mercancías y de viajantes gracias a un mecánico europeo y a choferes de la Marina, bien protegido por las fuerzas del orden. Pero cuando quiso repetir la maniobra, no encontró ningún asalariado que se preste a ella, pues los ferroviarios europeos habían decidido su “neutralidad”, ayudados para eso por fuertes presiones ejercidas por huelguistas indígenas. Sabemos el desenlace gracias a un informe del delegado del Gobernador de Senegal ([5]):
“Los empleados del Dakar-San Luis han declarado que si no han obtenido satisfacción al cabo de un mes, se irán de Dakar para cultivar “lougans” ([6]) en las tierras de la colonia.”
El Gobernador de Senegal convocó inmediatamente (al sexto día de la huelga) al conjunto de sus colaboradores sociales para notificarles una serie de medidas elaboradas por sus servicios con vistas a darle satisfacción a los huelguistas y, a final de cuentas, éstos ganaron lo que querían. O sea que los obreros lograron claramente una victoria gracias a su combatividad y a una mejor organización de la huelga, pues esto es lo que les permitió imponer una relación de fuerzas a los representantes de la burguesía:
“Lo que parece ser seguro, es que la mentalidad obrera a lo largo de las pruebas se iba reforzando y afinando, imaginando, con vistas a los retos, formas de lucha más extendidas e intentos de coordinación sindical en una especie de amplio frente de clase, cara a una patronal combativa” (Thiam, ídem).
Pero todavía más significativo de ese auge del desarrollo del frente de clase fueron los acontecimientos del 1º de junio de l920, día en que los ferroviarios desencadenaron la huelga y en el que:
“(…) los equipajes de los remolcadores dejaron el trabajo unas horas después, a pesar de la promesa hecha de esperar el resultado de las negociaciones de las que se había encargado Martin, jefe de servicio de la Inspección marítima, señalaba el Delegado del Gobierno. Ahí tenemos entonces un primer intento deliberado de coordinación voluntaria de movimientos de huelga simultáneos, desencadenados por ferroviarios y obreros de los equipajes del puerto, o sea por el personal de dos sectores que son el pulmón de la colonia cuya parálisis concertada bloqueaba toda la actividad económica, comercial, al entrar como al salir. (…) La situación se hacía tanto más preocupante (para la Administración) pues los panaderos de Dakar también amenazaban con hacer estallar una huelga, precisamente el 1º de junio, y no cabe duda que lo hubiesen hecho si no se les hubieran concedido aumentos inmediatos de salarios” (Thiam, ídem).
Otros movimientos de huelga estallaron simultáneamente en “Obras Han/Thiaroye” y en “Obras de la carretera de Dakar”, en Rufisque. Las fuentes policiales que relatan este acontecimiento no dicen nada sobre el origen del estallido simultáneo de ambos movimientos. Sin embargo, el análisis de varios elementos de información de esta misma policía colonial permite concluir que la extensión del movimiento estaba ligada con los intentos del Gobernador para romper la huelga de los transportes marítimos. Sin decirlo abiertamente, el representante del Estado colonial empezó por llamar efectivamente a la Marina y a unos equipajes civiles europeos para mantener los servicios de transporte entre Dakar y Gorea ([7]). Parece que esta maniobra puede haber provocado acciones de solidaridad en los obreros de otros sectores:
“¿Tuvo un papel esa intervención del Estado defendiendo a la patronal para provocar la solidaridad de las demás ramas profesionales? Sin poder afirmarlo de forma perentoria, no podemos dejar de observar que la huelga estalló casi simultáneamente a los intentos por romper el movimiento de reivindicaciones de los equipajes, en las obras publicas” (Thiam, ídem).
Sabemos efectivamente que el movimiento se estaba cansando al cabo del quinto día, gastado por la presión de la represión estatal y los rumores de la decisión de la patronal de remplazar a los huelguistas por esquiroles.
“Los trabajadores, sintiendo que la larga duración de la lucha y la intervención de los militares podían modificar la relación de fuerzas y comprometer el triunfo de su acción, suavizaron el séptimo día de huelga las exigencias iniciales reformulando su plataforma (…). La administración y la patronal hicieron frente para rechazar estas nuevas propuestas, obligando así a los huelguistas a proseguir desesperadamente su movimiento o dejarlo aceptando las condiciones de las autoridades locales. Adoptaron esta solución” (Thiam, ídem).
O sea que los huelguistas volvieron al trabajo con sus antiguos salarios mas la “ración”, constatando la modificación de la relación de fuerzas claramente a favor de la burguesía y midiendo los peligros que corrían al proseguir su movimiento de forma aislada. Se puede constatar que la clase obrera sufrió ahí una derrota pero el haber sabido hacer marcha atrás de forma organizada permitió que no sea demasiado profunda, como tampoco borró en las conciencias obreras los triunfos numerosos y más importantes que habían logrado.
En resumen, ese período que va de 1914 a 1920 estuvo marcado fuertemente por intensos enfrentamientos de clase entre la burguesía colonial y la clase obrera emergente en la colonia del AOF, en el contexto revolucionario a escala mundial, algo que el capital francés concientizaba perfectamente al sentirse sacudido por las luchas ejemplares del proletariado.
“Las actividades del movimiento comunista mundial conocieron, durante el mismo período, un desarrollo ininterrumpido marcado en particular por la entrada en la arena del primer africano de formación marxista ([8]); rompiendo con el enfoque utópico que sus hermanos tenían sobre las cuestiones coloniales, intentó la primera explicación autóctona conocida actualmente, y la primera crítica seria y profunda del colonialismo como sistema organizado de explotación y dominación” (Thiam, ídem).
En el período de 1914 a 1920, entre los obreros que se pusieron a la cabeza de los movimientos huelguísticos en Senegal, ciertos pudieron frecuentar a antiguos “jóvenes tiradores” desmovilizados o supervivientes de la Primera Guerra mundial. Las mismas fuentes informan de la existencia, en aquel entonces, de un puñado de sindicalistas senegaleses entre los cuales estuvo un tal Louis Ndiaye (joven marinero a los 13 años) que militó en la CGT desde 1905 y que fue representante de esa organización en las colonias entre 1914 y 1930. Como muchos “jóvenes tiradores”, fue movilizado en 1914-18 en la Marina, en donde se jugó la vida. Él y el joven senegalés Lamine Senghor (próximo del PCF en los años 20) fueron sensiblemente influenciados por las ideas de la Internacional Comunista. En ese sentido, juntos con otras figuras de los años 20, se considera que desempeñaron un papel destacable y dinamizador en el proceso de politización y de desarrollo de la conciencia de clase en las filas obreras de la primera colonia de AOF.
Lassou (seguirá)
[1]) Así se llamaba en aquel entonces el comercio que no era local, esencialmente el import/export controlado por unas cuantas familias.
[2]) Iba Der Thiam, Histoire du Mouvement syndical africain 1790-1929, Ediciones L’Harmattan, Francia, 1991.
[3]) Véase Afrique noire, l’ère coloniale 1900-1945, Jean Suret-Canale, Éditions Sociales, París, 1961.
[4]) Aquí hemos de recordar lo que ya señalamos cuando la publicación de la primera parte de este artículo en la Revista Internacional no 145 : “Por otra parte, aunque sí reconocemos la seriedad de los investigadores que transmiten las referencias, sin embargo, no compartimos ciertas interpretaciones de los acontecimientos históricos. Lo mismo ocurre con algunas nociones como cuando hablan de “conciencia sindical” en lugar de “conciencia de clase” (obrera), o, también, de “movimiento sindical” (por movimiento obrero). Lo cual no quita que, por ahora, confiamos en su rigor científico mientras sus tesis no choquen contra los acontecimientos históricos o impidan otras interpretaciones.” Mas generalmente, subrayamos aquí una vez más que si los sindicatos fueron durante el primer período de la vida del capitalismo verdaderos órganos de la clase obrera con vistas a la defensa de sus intereses inmediatos en el seno del capitalismo, fueron a continuación absorbidos por el Estado capitalista y perdieron definitivamente cualquier posibilidad de ser utilizados por la clase obrera en su lucha contra la explotación.
[5]) El Gobernador de Senegal era subalterno del Gobernador general de AOF.
[6]) Campos cultivados sobre chamicera.
[7]) Isla senegalesa situada en la bahía de Dakar.
[8]) Se trataba de Lamine Senghor.
Series:
XIXo Congreso de la CCI - Prepararse para los enfrentamientos de clase
- 2906 lecturas
XIXo Congreso de la CCI
Prepararse para los enfrentamientos de clase
La CCI ha celebrado su XIXo Congreso este mes de mayo. Un Congreso, en general, es el momento más importante en la vida de las organizaciones revolucionarias y, en la medida en que forman parte integrante de la clase obrera, han de hacerle parte de las principales lecciones de sus trabajos. Éste es el objetivo del presente artículo. Se ha de señalar de entrada que el Congreso ha concretizado una voluntad de apertura hacia el exterior por parte de la organización, ya que estaban presentes, además de las delegaciones de las secciones de la CCI, no sólo simpatizantes de la organización o miembros de los círculos de discusión en los que participan sus militantes sino también delegaciones de otros grupos con quienes la CCI está en contacto y en discusión: dos grupos de Corea y OPOP de Brasil ([1]). Otros grupos habían sido invitados pero no pudieron estar presentes debido a las barreras siempre más rígidas que la burguesía europea impone a los residentes de países no europeos.
Según los estatutos de nuestra organización:
“El Congreso Internacional es el órgano soberano de la CCI. Tiene como tareas:
– elaborar los análisis y orientaciones generales de la organización, especialmente en lo que concierne a la situación internacional;
– examinar y hacer balance de las actividades de la organización desde el congreso precedente;
– definir sus perspectivas de trabajo para el futuro.”
Es basándonos en estos elementos que podemos sacar el balance y las lecciones del XIXo Congreso.
La situación internacional
El primer punto importante a tratar toca a nuestros análisis y discusiones sobre la situación internacional. Efectivamente, si la organización no es capaz de elaborar una comprensión clara de ésta, se incapacita para intervenir de forma adecuada. La historia nos enseña lo catastrófico que puede revelarse una evaluación errónea de la situación internacional por parte de organizaciones revolucionarias. Se pueden citar los casos mas dramáticos, como la subestimación del peligro de guerra por parte de la mayoría de la IIa Internacional en vísperas de la Primera Carnicería Mundial, aún mismo cuando en el período precedente, impulsados por la Izquierda de la Internacional, sus Congresos habían correctamente alertado y llamado a la movilización del proletariado contra ese peligro.
Otro ejemplo es el del análisis de Trotski en los años 30, cuando equivocadamente vio en las huelgas obreras en Francia de 1936 o en la Guerra Civil española las primicias de una nueva oleada revolucionaria internacional. Ese análisis lo llevo a fundar una IVa Internacional en 1938 para, cara a la “política conservadora de los partidos comunistas y socialistas”, tomar su puesto a la cabeza de “masas de millones de hombres [que] no dejan de comprometerse en la vía de la revolución”. Este error contribuyó fuertemente al paso de las secciones de la IVa Internacional al campo de la burguesía durante la Segunda Guerra Mundial: al querer a toda costa “pegarse a las masas”, se precipitaron en las políticas de “Resistencia” de los partidos “socialistas” y “comunistas”, o sea apoyaron al campo imperialista de los Aliados.
Más recientemente, hemos podido ver cómo ciertos grupos que se reclamaban de la Izquierda Comunista dejaron de lado la huelga generalizada de Mayo del 68 en Francia y al conjunto del movimiento internacional que siguió por considerar que no era sino un “movimiento estudiantil”. También podemos constatar el destino cruel de otros grupos que, tras haber considerado que Mayo del 68 era una “revolución”, se hundieron en la desesperanza y acabaron desapareciendo cuando se verificó que aquel movimiento no cumplía con las promesas que ellos habían visto.
Es entonces de la mayor importancia hoy para los revolucionarios elaborar un análisis correcto de los retos de la situación internacional precisamente porque han adquirido una importancia particular durante el último período.
Publicamos en este número de la Revista Internacional la Resolución adoptada por el Congreso y no vamos a repetir todos los puntos que contiene, solo poner en evidencia los aspectos más importantes.
El primer aspecto, el fundamental, es el paso decisivo que acaba de dar la crisis del capitalismo con la crisis de la deuda soberana de ciertos Estados europeos como Grecia.
“De hecho, esta quiebra potencial de un número creciente de Estados, es una nueva etapa en el hundimiento del capitalismo en su crisis insalvable. Ésta pone de relieve los límites de las políticas con las cuales la burguesía logró frenar la evolución de la crisis capitalista durante varias décadas. (…) Las medidas adoptadas por el G20 de marzo del 2009 para evitar una “Gran Depresión”, son significativas de la política de la clase dominante desde hace varias décadas: se pueden resumir en la inyección de masas considerables de créditos en las economías. Tales medidas no son nuevas. De hecho, desde hace más de 35 años, están en el corazón mismo de las políticas llevadas por la clase dominante para intentar escapar a la principal contradicción del modo de producción capitalista: su incapacidad para encontrar mercados solventes capaces de absorber su producción. (…) La quiebra potencial del sistema bancario y la recesión, obligaron a todos los Estados a inyectar sumas considerables en su economía mientras que las ganancias estaban en caída libre debido al retroceso de la producción. Por eso, los déficits públicos conocieron, en la mayoría de los países, un aumento considerable. Para los más expuestos de entre ellos, como Irlanda, Grecia o Portugal, esto significó una situación de quiebra potencial; la incapacidad de pagar a sus funcionarios y de rembolsar sus deudas. (…) Los “planes de salvación”, por parte de la Banca Europea y del Fondo Monetario Internacional, no son sino nuevas deudas cuyo rembolso se añade al de las deudas precedentes. Es algo más que un círculo vicioso; es una espiral infernal. (…) La crisis de la deuda soberana de los PIIGS (Portugal, Italia, Irlanda, Grecia, España) no es sino una parte ínfima del sismo que amenaza la economía mundial. No es porque se benefician todavía, por el momento, de la nota AAA en el índice de confianza de las agencias de notación…, que están mucho mejor las grandes potencias industriales. (…) La primera potencia mundial corre el riesgo de ver retirar la confianza “oficial” en cuanto a su capacidad a rembolsar sus deudas, si no es con un dólar fuertemente devaluado. (…) Para todos los países, la situación no ha hecho sino agravarse con los diversos planes de relanzamiento. Así, la quiebra de los PIIGS no es sino la punta del iceberg de la quiebra de una economía mundial que no puede sobrevivir, desde hace décadas, más que por una huida desesperada en el endeudamiento. (…) La crisis del endeudamiento no hace sino marcar la entrada del modo de producción capitalista en una nueva fase de su crisis aguda en la que se van a agravar, aún más considerablemente, la violencia y la extensión de sus convulsiones. No hay “salida del túnel” para el capitalismo. Este sistema no puede sino arrastrar a la sociedad hacia una barbarie siempre creciente.”
El período que ha seguido al Congreso confirmó estos análisis. Por un lado, la crisis de las deudas soberanas de los países europeos –hoy queda claro que no concierne únicamente a los “PIIGS” sino que amenaza a toda la zona euro– ocupa un lugar central en la actualidad, de forma siempre más insistente. Y no es el pretendido “éxito” de la cumbre europea del 22 de julio sobre Grecia el que cambiará algo. Todas las cumbres precedentes debían resolver duraderamente las dificultades de ese país, ¡y ya vemos su eficacia!
Por el otro, al mismo tiempo, los medias descubren, dadas las dificultades de Obama al hacer adoptar su política presupuestaria, que EE.UU. también está confrontado a una deuda soberana colosal, cuyo nivel (130 % del PNB) no tiene nada que envidiar al de los PIIGS. Esta confirmación de los análisis que se sacaron en el Congreso no se debe a un mérito particular de nuestra organización. El único mérito del que se reivindica es el de seguir fiel a los análisis clásicos del movimiento obrero que siempre han puesto por adelante, partiendo del desarrollo de la teoría marxista, que como cualquier otro modo de producción, el capitalismo no es sino transitorio y que no puede, a largo plazo, lograr sobrepasar sus contradicciones económicas. Y las discusiones del Congreso se han desarrollado en el marco del análisis marxista. Puntos de vista diferentes se han expresado, en particular sobre las causas últimas de las contradicciones del capitalismo (que coinciden en gran parte con las que se expresaron en nuestro debate sobre los Treinta Gloriosos ([2])) o también sobre la posibilidad de que la economía mundial se hunda en la hiperinflación debido a la utilización desenfrenada de la maquinita de hacer dinero por los Estados, en particular por EE.UU. Sin embargo, una homogeneidad real se ha destacado para subrayar la gravedad de la situación actual como lo hace la resolución adoptada por unanimidad.
El Congreso también ha examinado la evolución de los conflictos imperialistas, como se puede ver en la Resolución. Sobre este tema, los dos años que nos separan del Congreso precedente no han aportado elementos fundamentalmente nuevos sino una confirmación de que a pesar de todos sus esfuerzo militares, la primera potencia mundial es incapaz de restablecer el liderazgo que fue suyo cuando la “Guerra Fría” y que los conflictos en Irak y Afganistán no han logrado imponer la “Pax americana”, ni mucho menos:
“El “nuevo orden mundial” previsto hace diez años por Georges Bush padre, y que éste soñaba bajo la égida de Estados Unidos, no puede sino presentarse cada vez más como un “caos mundial”, un caos que las convulsiones de la economía capitalista agravarán aún más” (punto 8 de la Resolución).
Importaba que el Congreso analizara más particularmente la actual evolución de la lucha de clases ya que, más allá de la importancia particular que tiene esta cuestión para los revolucionarios, el proletariado está hoy confrontado en todos los países a ataques sin precedentes de sus condiciones de existencia. Éstos son particularmente brutales en los países apuntalados por el Banco Europeo y el Fondo Monetario Internacional, como actualmente Grecia. Pero es en todos los países que se nos ataca, debido al estallido del desempleo y sobre todo a la necesidad para todos los gobiernos de reducir los déficits presupuestarios.
La Resolución adoptada cuando el precedente Congreso afirmaba:
“la forma principal que toma hoy este ataque, el de los despidos masivos, no favorece, en un primer tiempo, la emergencia de tales movimientos [de luchas masivas]. (…) En una segunda etapa, cuando la clase trabajadora sea capaz de resistir a los chantajes de la burguesía, cuando se imponga la idea de que sólo la lucha unida y solidaria puede frenar la brutalidad de los ataques de la clase dominante, sobre todo cuando ésta intente hacer pagar a todos los trabajadores los colosales déficits presupuestarios que ya se están acumulando a causa de los planes de salvamento de los bancos y del “relanzamiento” de la economía, será entonces cuando combates obreros de gran amplitud podrán desarrollarse mucho más.”
El XIXo Congreso ha constatado que:
“Los dos años que nos separan del Congreso precedente han confirmado ampliamente esta previsión. Ese período no ha conocido luchas de amplitud contra los despidos masivos y contra el auge sin precedentes del desempleo sufrido por la clase obrera en los países más desarrollados. En contrapartida, es a partir de los ataques hechos directamente por los gobiernos al aplicar planes “de saneamiento de las cuentas públicas” que empezaron a desarrollarse luchas significativas.”
Sin embargo, el Congreso ha señalado que:
“Esta respuesta es aún muy tímida, particularmente ahí donde esos planes de austeridad han tomado las formas más violentas: países como Grecia o España, por ejemplo, en donde, por tanto, la clase obrera había mostrado, en un pasado reciente, una combatividad relativamente importante. De cierta forma, parece que la misma brutalidad de los ataques provoca un sentimiento de impotencia en las filas obreras, tanto más que son aplicados por gobiernos “de izquierda”.”
Desde entonces, la clase obrera ha demostrado en esos mismos países que no se resignaba. Es en particular el caso de España, en el que el movimiento de los “Indignados” se ha vuelto por meses una especie de “faro” para los demás países de Europa y otros continentes.
Este movimiento empezó en el mismo momento en que se celebraba el Congreso y éste no pudo, evidentemente, discutirlo. Dicho esto, sí discutió los movimientos sociales que tocaron a los países árabes a finales del año pasado. No hubo total homogeneidad en las discusiones sobre el tema, especialmente debido a su carácter inédito, pero el conjunto del Congreso se acuerpó en torno al análisis de la Resolución:
“los movimientos más masivos que se han conocido en el curso del último período no vinieron de los países más industrializados, sino de países de la periferia del capitalismo, principalmente de varios países del mundo árabe y más precisamente de Túnez y Egipto en donde, finalmente, tras haber intentado acallarlos por una represión feroz, la burguesía ha tenido que despedir a los dictadores reinantes. Esos movimientos no eran luchas obreras clásicas como las que esos países ya habían conocido recientemente (por ejemplo las luchas en Gafsa, Túnez 2008, o las huelgas masivas en la industria textil en Egipto, durante el otoño de 2007, que encontraron la solidaridad activa por parte de muchos otros sectores). Esos movimientos han tomado a menudo la forma de revueltas sociales en las que se encontraban asociados todo tipo de sectores de la sociedad: trabajadores del sector público y del privado, desempleados, pero también pequeños comerciantes, artesanos, profesionistas liberales, la juventud escolarizada, etcétera. Es por eso que el proletariado, la mayor parte del tiempo, no apareció directamente identificado, (como de forma distinta lo estuvo, por ejemplo, en las huelgas en Egipto al terminarse las revueltas), menos aún asumiendo el papel de fuerza dirigente. Sin embargo, al origen de esos movimientos (lo que se reflejaba en muchas de las reivindicaciones planteadas) se encuentran fundamentalmente las mismas causas que están al origen de las luchas obreras en los demás países: la considerable agravación de la crisis, la miseria creciente que ella provoca en el conjunto de la población no explotadora. Y si, en general, el proletariado no apareció directamente como clase en esos movimientos, su huella estaba presente en los países en los que tiene una importancia significativa, en particular por la profunda solidaridad que manifestó durante las revueltas, por su capacidad de evitar lanzarse a actos de violencia ciega y desesperada a pesar de la terrible represión que tuvieron que enfrentar. A final de cuentas, si la burguesía en Túnez y en Egipto resolvió finalmente “siguiendo los buenos consejos de la burguesía norteamericana” despedir a los viejos dictadores, fue, en gran parte, debido a la presencia de la clase obrera en esos movimientos.”
Ese surgimiento de la clase obrera en los países de la periferia del capitalismo ha llevado a nuestro Congreso al examen del análisis elaborado por nuestra organización tras las huelgas de masa de 1980 en Polonia:
“La CCI puso en evidencia, basándose en las posiciones elaboradas por Marx y Engels, que será de los países centrales del capitalismo, y particularmente de los viejos países industriales de Europa, que vendrá la señal de la revolución proletaria mundial, debido a la concentración del proletariado de esos países y más aún debido a su experiencia histórica, que le dan las mejores armas para acabar deshaciendo las trampas ideológicas más sofisticadas elaboradas desde hace mucho tiempo por la burguesía. Así, una de las etapas fundamentales del movimiento de la clase obrera mundial en el porvenir está constituida no sólo por el desarrollo de las luchas masivas en los países centrales de Europa occidental, sino también por su capacidad para desmontar las trampas democrática y sindical, particularmente por la toma en manos de las luchas por los mismos trabajadores. Esos movimientos serán el faro para la clase obrera mundial, incluyendo la clase obrera de la principal potencia capitalista, Estados Unidos, cuyo hundimiento en la miseria creciente, una miseria que ya afecta a decenas de millones de trabajadores, va a transformar el “sueño americano” en verdadera pesadilla.”
Este análisis ha visto un principio de verificación con el reciente movimiento de los “Indignados”. Mientras los manifestantes de Túnez o del Cairo enarbolaban la bandera nacional como emblema de su lucha, las banderas nacionales estaban ausentes en la mayor parte de las ciudades europeas a finales de la pasada primavera (en España en particular). Claro que el movimiento de los “Indignados” sigue empapado de ilusiones democráticas, pero tiene el merito de haber puesto en evidencia que cualquier Estado, aún sea el más “democrático” y hasta de “zquierdas”, es un enemigo feroz de los explotados.
La intervencion de la CCI durante el desarrollo de los combates de clase
Como lo vimos más arriba, la capacidad de las organizaciones revolucionarias para analizar correctamente la situación histórica en la que actúan, así como saber cuestionar eventualmente aquellos análisis que la realidad de los hechos ha infirmado, condiciona la cualidad en forma y contenido de su intervención en la clase obrera, o sea, a fin de cuentas, la de su capacidad para estar a la altura de la responsabilidad para la que ésta les hizo surgir.
El XIXo Congreso de la CCI, basándose en su análisis de la crisis económica y de los terribles ataques que ésta va provocar contra la clase obrera, basándose en las primeras respuestas de ésta a esos ataques, ha considerado que entramos en un período de desarrollo de luchas proletarias mucho más intensas y masivas que en el período que va del 2003 hasta hoy. En ese terreno, más aun quizá que en el de la evolución de la crisis que lo determina en gran parte, es difícil hacer previsiones a corto plazo. Sería ilusorio intentar prever cuándo y dónde se desencadenarán las próximas luchas de clase importantes. Lo que interesa, en cambio, es destacar una tendencia general y estar particularmente vigilantes cara a la evolución de la situación para poder reaccionar rápidamente y de forma apropiada cuando ésta lo requiera, tanto en el plano de las tomas de posición como en el de la intervención directa en las luchas.
El XIXo Congreso ha considerado que el balance de la intervención de la CCI desde el precedente Congreso era indiscutiblemente positivo. Cada vez que ha sido necesario, y a menudo muy rápidamente, tomas de posición han sido publicadas en varios idiomas en nuestro sitio de Internet y en nuestra prensa territorial impresa. En la medida de nuestras pocas fuerzas, ésta fue difundida ampliamente en las manifestaciones que han acompañado a los movimientos sociales que hemos conocido durante este período, en particular cuando el movimiento contra la reforma de las jubilaciones en Francia durante el otoño de 2010 y cuando las movilizaciones de la juventud escolarizada contra los ataques que apuntaban particularmente a aquellos estudiantes hijos de la clase obrera (como el aumento considerable de los derechos de inscripción en las universidades británicas a finales de 2010). La CCI ha celebrado al mismo tiempo reuniones públicas en varios países y continentes abordando los movimientos sociales en curso. También los militantes de la CCI han intervenido, cada vez que fue posible, en asambleas, comités de lucha, círculos de discusión y foros de Internet para defender las posiciones y análisis de la organización y participar al debate internacional que suscitaron esos movimientos.
Este balance no es en nada un alarde destinado a consolar a los militantes o a embaucar a los que lean este artículo. Puede ser tanto verificado como cuestionado por todos aquellos que han seguido las actividades de nuestra organización puesto que tocan, por definición, actividades públicas.
El Congreso también ha sacado un balance positivo de nuestra intervención en dirección de los elementos y grupos que defienden posiciones comunistas o que se acercan a esas posiciones.
Efectivamente, la perspectiva de un desarrollo significativo de las luchas obreras conlleva la del surgimiento de minorías revolucionarias. Incluso antes de que el proletariado mundial se movilice en luchas masivas, hemos podido constatar (como ya lo señaló la Resolución adoptada por el XVIIo Congreso ([3])), que ese surgimiento empezaba a nacer, debido en particular a que la clase obrera empezó, a partir del 2003, a sobrepasar el retroceso que había sufrido tras el hundimiento del bloque dicho “socialista” en 1989 y las formidables campañas sobre “el fin del comunismo”. Desde entonces, aunque de forma aún tímida, esa tendencia ha ido confirmándose lo que ha favorecido contactos y discusiones con elementos y grupos en una cantidad significativa de países.
“Ese fenómeno de desarrollo de los contactos toca tanto a países en los que la CCI no tiene sección como en los que ya está presente. Sin embargo, el flujo de contactos no es inmediatamente palpable en todos los países en que existe la CCI, ni mucho menos. Hasta podemos decir que sus manifestaciones más evidentes todavía están reservadas a una minoría de secciones de la CCI” (Presentación al Congreso del Informe sobre Contactos).
Muy a menudo, los nuevos contactos han surgido en países en donde no existe (todavía) sección de nuestra organización. Es lo que hemos podido constatar por ejemplo cuando la conferencia “Panamericana” que se celebró en el 2010 y en la que estuvieron presentes tanto OPOP y otros compañeros de Brasil como compañeros de Perú, República Dominicana y Ecuador ([4]). Debido al desarrollo de nuestro medio de contactos,
“... nuestra intervención en [su] dirección ha sufrido una aceleración muy importante, que requiere una inversión militante y financiera como nunca nuestra organización había hecho para este tipo de actividad, para asegurar que se celebren las reuniones y debates más numerosos y ricos de toda nuestra existencia” (Informe sobre Contactos presentado al Congreso).
Ese Informe:
“... enfatiza las novedades de la situación en lo que concierne a los contactos, en particular sobre nuestra colaboración con anarquistas. Hemos logrado, en ciertas ocasiones de lucha, hacer causa común con elementos o grupos que se sitúan en el mismo campo que nosotros, el del internacionalismo”.
Esa colaboración con elementos y grupos reclamándose del anarquismo ha provocado en nuestra organización numerosas y ricas discusiones que nos han permitido conocer mejor las diferentes caras de esa corriente, y en particular la heterogeneidad existente en sus filas (desde puros izquierdistas dispuestos a apoyar cualquier tipo de movimientos o ideologías burguesas, tales como el nacionalismo, hasta elementos auténticamente proletarios y de un internacionalismo intachable).
“Otra novedad, es la colaboración, en París, con elementos que se reclaman del trotskismo (…). En lo esencial, estos elementos (…) eran muy activos [cuando la movilización contra la reforma de las jubilaciones] en el sentido de favorecer el que la clase se haga cargo de sus propias luchas, fuera del marco sindical e, igualmente, favorecían el desarrollo de las discusiones tal como hubiera podido hacerlo la CCI. Por ello teníamos todas las razones de unirnos a ese esfuerzo. El que su actitud entre en contradicción con la practica clásica del trotskismo sólo puede alegrarnos” (Presentación al Congreso del Informe sobre contactos).
Así es como el Congreso también ha podido sacar un balance positivo de la política de la organización con respecto a elementos que defienden posiciones revolucionarias o que se acercan. Esa es una parte muy importante de nuestra intervención en dirección de la clase obrera, la que participa a la futura constitución de un partido revolucionario indispensable para el triunfo de la revolución comunista ([5]).
Las cuestiones organizacionales
Cualquier discusión sobre las actividades de una organización revolucionaria debe reflexionar sobre el balance de su funcionamiento. Basándose en diferentes informes, es en ese plano que el Congreso ha constatado las mayores debilidades de nuestra organización. Ya hemos tratado públicamente, en nuestra prensa como también en reuniones públicas, las dificultades organizacionales que ha conocido la CCI en su historia. No es por exhibicionismo, es una práctica clásica del movimiento obrero. El Congreso ha dedicado mucho tiempo a esas dificultades, y en particular al estado a menudo deteriorado del tejido organizacional y del trabajo colectivo que afecta a varias secciones. No pensamos que la CCI conozca hoy una crisis como así lo fue en 1981, 1993 o 2001. En el 81, asistimos al abandono por una parte significativa de la organización de los principios políticos y organizacionales en base a los que se había fundado, lo que conllevó a convulsiones muy serias y, en particular, a la pérdida de la mitad de nuestra sección en Gran Bretaña. En el 93 y 2001, la CCI tuvo que enfrentarse a dificultades de tipo clánico que conllevaron al rechazo de la lealtad organizacional y la salida de militantes (particularmente de miembros de la sección de París en el 95 y de miembros del órgano central en 2001 ([6])). Entre las causas de estas dos últimas crisis, la CCI ha identificado el peso de las consecuencias del hundimiento del bloque “socialista” que provocó un retroceso muy importante de la conciencia en las filas del proletariado y, más generalmente, de la descomposición social que afecta hoy a la sociedad capitalista moribunda. Las causas de las dificultades actuales son en parte debidas a lo mismo, pero no conllevan fenómenos como la pérdida de convicción o deslealtad. Todos los militantes de las secciones en que se manifiestan esas dificultades están firmemente convencidos de la validez de la lucha llevada por la CCI, son totalmente leales a su respecto y siguen manifestando su entrega en ella. Incluso cuando la CCI tuvo que encarar el período más oscuro conocido por la clase obrera después del fin de la contrarrevolución –marcado brillantemente por el movimiento de Mayo del 68 en Francia–, el de un retroceso general de su conciencia y combatividad a partir de principios de los 90, esos militantes siguieron firmes en la lucha. Estos compañeros se conocen a menudo desde hace más de treinta años. También existen a menudo entre ellos fuertes lazos de amistad y de confianza. Pero los pequeños defectos, las debilidades, las diferencias de carácter que cada cual debe poder aceptar en los demás han llevado a menudo al desarrollo de tensiones o a una dificultad creciente para trabajar juntos durante decenios, en pequeñas secciones que no han sido irrigadas por la “sangre nueva” de nuevos militantes precisamente debido al retroceso general sufrido por la clase obrera a nivel de su conciencia. Hoy en día, esa “sangre nueva” viene a alimentar ciertas secciones de la CCI, pero está claro que los nuevos miembros no podrán ser correctamente integrados si no se mejora el tejido organizacional. El Congreso ha debatido con mucha franqueza esas dificultades, lo que ha favorecido el que ciertos grupos invitados también den a conocer sur propias dificultades organizacionales. Sin embargo, no ha aportado ninguna “solución milagro” a las dificultades, que ya fueron constatadas en los precedentes congresos. La Resolución de Actividades que adoptó recordó el enfoque ya adoptado por la organización y llama al conjunto de los militantes y secciones a que lo asuman de forma más sistemática:
“Desde 2001, la CCI ha lanzado un proyecto teórico ambicioso que fue concebido, entre otras cosas, para explicar y desarrollar lo que es el espíritu de partido. Ha sido un esfuerzo creativo para entender a nivel más profundo:
– - las raíces de la solidaridad y de la confianza proletarias;
– - la moral y la dimensión ética del marxismo;
– - la democracia y el democratismo y su hostilidad con respecto al militantismo comunista;
– - la psicología y la antropología y su relación con el proyecto comunista;
– - el centralismo y el trabajo colectivo;
– - la cultura del debate proletario;
– - el marxismo y la ciencia.
En pocas palabras, la CCI se ha comprometido en un esfuerzo para restablecer una mejor comprensión de la dimensión humana de la perspectiva comunista y de la organización comunista, para descubrir de nuevo la amplitud de miras sobre el militantismo que casi se perdió durante la contrarrevolución y para premunirse contra la reaparición de círculos, de clanes, que se desarrollan en un clima de ignorancia o de negación de esas cuestiones más generales de organización y de militantismo. (…)
La realización de los principios unitarios de la organización –el trabajo colectivo– requiere el desarrollo de todas las cualidades humanas junto con el esfuerzo teórico para considerar el militantismo comunista de forma positiva al que nos referimos en el punto 7. Eso implica que el respeto mutuo, la solidaridad, los reflejos de cooperación, un estado de ánimo de comprensión y de simpatía hacia los demás, los lazos sociales y la generosidad han de desarrollarse.”
La discusión sobre “Marxismo y Ciencia”
Una de las insistencias de las discusiones y de la Resolución adoptada por el Congreso concierne a la necesidad de profundizar los aspectos teóricos de las cuestiones a las que estamos confrontados. Es por ello que, como para los precedentes Congresos, hemos dedicado un punto de la orden del día a una cuestión teórica, “Marxismo y Ciencia”, que como las demás cuestiones teóricas que hemos debatido, dará lugar a la publicación de uno o de varios documentos. No vamos a relatar aquí los elementos abordados en la discusión, que prosiguió los numerosos debates que se habían desarrollado precedentemente en las secciones. Hemos de señalar en particular la gran satisfacción que han manifestado las delegaciones por esa discusión, satisfacción que debe mucho a las contribuciones de un científico, Chris, Knight ([7]), que invitamos a participar en el Congreso. No es la primera vez que la CCI invita a un científico a participar en un Congreso. Hace dos años, Jean-Louis Dessalles vino a presentar sus reflexiones sobre el origen del lenguaje, lo que provocó discusiones muy animadas e interesantes ([8]). Ante todo queremos agradecerle a Chris Knight haber aceptado nuestra invitación y queremos saludar la calidad de sus intervenciones así como su carácter muy vivo y accesible para los no-especialistas que son la mayor parte de los militantes de la CCI. Chris Knight intervino tres veces ([9]). Tomó la palabra en el debate general y todos los participantes fueron impresionados no sólo por la calidad de los argumentos sino también por la destacable disciplina que manifestó, respetando estrictamente su tiempo de palabra y el marco del debate (disciplina que tenemos ciertas dificultades para respetar muchos miembros de la CCI).
Luego presentó de forma muy animada un resumen de su teoría sobre el origen de la civilización y del lenguaje humano, evocando la primera de las “revoluciones” conocidas por la humanidad, en la que la mujer desempeño un papel central (idea que retoma de Engels), revolución que abrió paso a muchas más, permitiendo progresar a la sociedad. Inscribe la revolución comunista como punto culminante de esa serie de revoluciones y considera que, como para las precedentes, la humanidad dispone de los medios para hacerla triunfar.
La tercera intervención de Chris Knight fue un saludo muy simpático dirigido a nuestro Congreso.
Tras el Congreso, el conjunto de las delegaciones ha considerado que la discusión sobre “Marxismo y Ciencia”, como también la participación de Chris Knight, fueron uno de los momentos más interesantes y satisfactorios del Congreso, un momento que anima al conjunto de las secciones a proseguir y profundizar el interés para las cuestiones teóricas.
Antes de concluir este artículo, queremos señalar que los participantes del XIXo Congreso de la CCI (delegaciones, grupos y compañeros invitados), que se celebró 140 años, casi día por día, tras la Semana Sangrienta que acabó con la Comuna de París, han manifestado su voluntad de saludar la memoria de los luchadores de ese primer intento revolucionario del proletariado ([10]).
No sacamos un balance triunfalista del XIXo Congreso de la CCI, ni del que ese Congreso haya sido capaz de tomar la medida de las dificultades organizacionales que conoce nuestra organización, dificultades que tendrá que sobrepasar si quiere seguir estando presente en las citas que da la historia a las organizaciones revolucionarias. Es entonces una lucha larga y difícil que tendrá que librar nuestra organización. Pero esa perspectiva no puede desanimarnos. Al fin y al cabo, la lucha del conjunto de la clase obrera también es larga y difícil, repleta de obstáculos y derrotas. Lo que ha de inspirar a los militantes esta perspectiva, es la firme voluntad de librar la batalla. Al fin y al cabo, una de las características fundamental de cualquier militante comunista es la de ser un luchador.
CCI (31/07/2011)
[1]) OPOP ya estuvo presente en los dos precedentes congresos de la CCI. Véanse los artículos dedicados al XVIIo y XVIIIo Congresos de la CCI en los nos 130 y 138 de la Revista Internacional.
[2]) Véanse al respecto las Revista Internacional nos 133, 135-136, 138 y 141.
[3]) “Hoy como en 1968, el retomar los combates de clase se acompaña de una reflexión en profundidad cuya aparición de nuevos elementos interesados por las posiciones de la Izquierda Comunista no constituye sino la punta emergente del iceberg” (punto 17).
[4]) Véase sobre el tema nuestro artículo “Vª Conferencia Panamericana de la Corriente Comunista Internacional – Un paso importante hacia la unidad de la clase obrera”,
[5]) El Congreso ha discutido y asumido una crítica expresada en el Informe sobre Contactos que concierne a una formulación contenida en la Resolución sobre la situación internacional del XVIo Congreso de la CCI: “la CCI ya constituye el esqueleto del futuro partido”. Efectivamente, “no es posible definir desde ahora la forma que tomará la participación organizacional de la CCI en la formación del futuro partido, puesto que eso dependerá del estado general y de la configuración del nuevo medio, pero también de nuestra propia organización”. Dicho esto, la CCI tiene la responsabilidad de mantener vivo y enriquecer el patrimonio heredado de la Izquierda Comunista para que pueda beneficiar a las generaciones actuales y futuras de revolucionarios, y entonces al futuro partido. En otros términos, tiene la responsabilidad de participar para cumplir con la función de puente entre la oleada revolucionaria de los años 1917-20 y la futura oleada revolucionaria.
[6]) Esos elementos que rechazan su lealtad con respecto a la organización a menudo están conducidos a asumir un enfoque que calificamos de “parasitario”: mientras pretenden seguir defendiendo “las verdaderas posiciones de la organización”, dedican la mayor parte de sus esfuerzos a denigrarla o intentar desacreditarla. Hemos dedicado un documento al fenómeno del parasitismo político (véase “Construcción de la organización revolucionaria: Tesis sobre el parasitismo”, en la Revista Internacional no 94). Hay que señalar que ciertos compañeros de la CCI, mientras constatan ese tipo de comportamientos y reivindicando firmemente la necesidad de defender la organización en su contra, no comparten ese análisis del parasitismo, desacuerdo que se expresó durante el Congreso.
[7]) Chris Knight es un universitario británico que enseño antropología hasta 2009 en el London East College. Es autor de Blood Relations, Menstruation and the Origins of Culture, que ya señalamos en nuestro sitio de Internet en lengua inglesa (https://en.internationalism.org/2008/10/Chris-Knight [178]) y que se basa de forma muy fiel en la teoría de la evolución de Darwin así como en los trabajos de Marx y sobre todo de Engels (en particular en El origen de la familia, de la propiedad privada y del Estado). Se dice 100 % “marxista” en antropología. Por otra parte, es un militante político que anima el grupo Radical Anthtopology que tiene como principal modo de intervención la organización de representaciones teatrales de calle denunciando y ridiculizando a las instituciones capitalistas. Fue expulsado de la Universidad por haber organizado manifestaciones contra el G20 en Londres en marzo del 2009. Fue acusado en particular de “incitación al asesinato” por haber ahorcado a la imagen de banqueros y haber enarbolado un cartel que decía “Eat the banquers” (“Cómanse a los banqueros”). No compartimos cierto número de posiciones políticas como tampoco los modos de acción de Chris Knight pero, por discutir con él desde hace algún tiempo, queremos afirmar nuestra convicción en su sinceridad total, su real dedicación a la causa de la emancipación del proletariado y su firme convicción de que la ciencia y el conocimiento son armas fundamentales de ésta. En ese sentido, queremos expresarle nuestra solidaridad calurosa cara a las medidas de represión de las que fue víctima (despido y detención).
[8]) Véase nuestro artículo sobre el XVIIIo Congreso en la Revista Internacional no 138.
[9]) Publicaremos en nuestro sitio de Internet extractos de las intervenciones de Chris Knight.
[10]) Los participantes del XIXo Congreso de la CCI dedican este Congreso a la memoria de los luchadores de la Comuna de París que cayeron, hace exactamente 140 años, frente a la burguesía enfurecida que les hizo pagar muy caro su voluntad de lanzarse “al asalto del cielo”. En Mayo de 1871, por primera vez en la historia, el proletariado hizo temblar a la clase dominante. Es ese miedo de la burguesía frente al sepulturero del capitalismo el que explica la furia y la barbarie de la sangrienta represión de los insurgentes de la Comuna. La experiencia de la Comuna de París aportó lecciones fundamentales para las generaciones siguientes de la clase obrera, lecciones que les permitieron lanzarse a la Revolución Rusa de 1917. Los luchadores de la Comuna de París, caídos bajo la metralla del Capital, no habrán derramado su sangre en vano si, en sus combates futuros, la clase obrera es capaz de inspirarse de su ejemplo para derrocar al capitalismo. “El París de los obreros, con su Comuna, será eternamente ensalzado como heraldo glorioso de una nueva sociedad. Sus mártires tienen su santuario en el gran corazón de la clase obrera. Y a sus exterminadores la historia los ha clavado ya en una picota eterna, de la que no lograrán redimirlos todas las preces de su clerigalla” (Karl Marx, La Guerra civil en Francia).
Vida de la CCI:
Resolución del XIXo Congreso de la CCI – Sobre la situación internacional
- 2687 lecturas
Resolución del XIXo Congreso de la CCI sobre la situación internacional
1. La resolución adoptada por el precedente Congreso de la CCI ponía de entrada en evidencia, cómo la realidad asestaba un duro golpe y desmentía rotundamente las previsiones optimistas de los dirigentes de la clase burguesa a principios de la última década del siglo XX, particularmente tras el hundimiento de ese “Imperio del mal” constituido por el bloque imperialista supuestamente socialista. Citaba la declaración, ahora famosa, del presidente George Bush padre de marzo de 1991, anunciando el nacimiento de un “Nuevo Orden Mundial” basado en el “respecto del derecho internacional” y ponía en evidencia su carácter surrealista de frente al caos creciente en el que se está hundiendo hoy la sociedad capitalista. Veinte años después de ese “profético” discurso, y particularmente desde principios de esta nueva década, el mundo ha dado una imagen de caos como jamás la había dado desde finales de la Segunda Guerra Mundial. Con unas semanas de intervalo, hemos asistido a una nueva guerra en Libia que se ha añadido a todos los conflictos sangrientos que han tocado el planeta durante el último periodo, hemos asistido a nuevas masacres en Costa de Marfil y también a la tragedia que ha afectado a Japón, uno de los países más potentes y modernos del mundo. El terremoto que asoló parte de ese país puso en evidencia, una vez más, que no existen “catástrofes naturales” sino consecuencias catastróficas a fenómenos naturales. Mostró que la sociedad dispone hoy de medios para construir edificios que resisten a los sismos y que permitirían evitar tragedias como la de Haití el año pasado, pero mostró también la falta de previsión de la que es capaz un Estado tan avanzado como Japón. En sí mismo, el sismo hizo pocas víctimas, pero el tsunami que lo siguió mató unas 30.000 personas en unos minutos. Más aun, al provocar un nuevo Chernobil, puso en evidencia no sólo la falta de previsión de la clase dominante, sino también su enfoque de aprendiz de brujo, incapaz de dominar las fuerzas que pone en movimiento. La empresa Tepco, que explota la central atómica de Fukushima, no es la primera, y menos aún, la única responsable de la catástrofe. Es el sistema capitalista en su conjunto –basado en la búsqueda desenfrenada de la ganancia, así como en la competencia entre sectores nacionales, y no sobre la satisfacción de las necesidades de la humanidad– el que es el responsable fundamental de las catástrofes presentes y futuras sufridas por la especie humana. A fin de cuentas, “el Chernobil japonés” es una nueva ilustración de la quiebra definitiva del modo de producción capitalista, cuya sobrevivencia es una amenaza creciente para la sobrevivencia de la misma humanidad.
2. Es evidentemente la crisis actual del capitalismo mundial la que expresa más directamente la quiebra histórica de este modo de producción. Hace dos años, la burguesía de todos los países fue invadida por un tremendo pánico ante la gravedad de la situación económica. La OCDE no vacilaba en escribir: “La economía mundial está presa de la recesión más profunda y sincronizada desde décadas” (Informe intermediario de marzo del 2009). Cuando se sabe con qué moderación se expresa habitualmente esta venerable institución, uno puede hacerse una idea del pavor sentido por la clase dominante frente a la quiebra potencial del sistema financiero internacional, la caída brutal del comercio mundial (más de 13 % en 2009), la brutalidad de la recesión de las principales economías, la oleada de quiebras que golpea o amenaza a empresas emblemáticas de la industria tales como General Motors o Chrysler. Ese pavor de la burguesía la condujo a convocar cumbres del G20, como la de marzo del 2009 en Londres, que decidió, en particular, duplicar las reservas del Fondo Monetario Internacional, y la inyección masiva de dinero por parte de los Estados en la economía, para salvar un sistema bancario moribundo y relanzar así, la producción. El fantasma de la “Gran Depresión de los años 30” aparecía en las mentes, lo que llevaba al mismo OCDE a conjurar esos demonios escribiendo: “A pesar de que se haya calificado a veces esta severa recesión mundial de “gran recesión”, estamos muy lejos de una nueva “gran depresión”, como la de los años 30, gracias a la calidad y la intensidad de las medidas que los gobiernos toman actualmente” (ídem). Pero como decía la resolución del XVIII Congreso de la CCI, “lo propio de los discursos de la clase dominante hoy, es olvidarse de sus discursos de ayer”, y el mismo informe intermediario de la OCDE de la primavera del 2011 expresa un verdadero alivio con la restauración de la situación del sistema bancario y la reanudación económica. La clase dominante no puede hacer otra cosa. Incapaz de dotarse de una visión lúcida, de conjunto e histórica, de las dificultades de su sistema –puesto que esa visión la conduciría a descubrir el callejón sin salida definitivo en el que éste está metido– no puede sino comentar día a día las fluctuaciones de la situación inmediata intentando encontrar en ésta motivos de consuelo. Entretanto, está obligada a subestimar, a pesar que de cuando en cuando los medios masivos de información adoptan un tono algo alarmista sobre el tema, el significado del fenómeno mayor que ha salido a la luz desde hace dos años: la crisis de la deuda soberana de varios Estados europeos. De hecho, esta quiebra potencial de un número creciente de Estados, es una nueva etapa en el hundimiento del capitalismo en su crisis insalvable. Ésta pone de relieve los límites de las políticas con las cuales la burguesía logró frenar la evolución de la crisis capitalista durante varias décadas.
3. Son ahora más de cuarenta años que el capitalismo está confrontado a la crisis. Mayo del 68 en Francia y el conjunto de luchas proletarias que siguieron internacionalmente, no alcanzaron semejante amplitud sino porque estaban alimentadas por una agravación mundial de las condiciones de vida de la clase obrera, agravación resultante de los primeros perjuicios de la crisis capitalista, en particular, el aumento del desempleo. Esta crisis conoció una brutal aceleración en 1973-75 con la primera gran recesión internacional de posguerra. Desde entonces, nuevas recesiones, siempre más profundas y ampliadas, golpearon a la economía mundial hasta culminar con la del 2008-09 que rememoró en las mentes el fantasma de los años 30. Las medidas adoptadas por el G20 de marzo del 2009 para evitar una “Gran Depresión”, son significativas de la política de la clase dominante desde hace varias décadas: se pueden resumir en la inyección de masas considerables de créditos en las economías. Tales medidas no son nuevas. De hecho, desde hace más de 35 años, están en el corazón mismo de las políticas llevadas por la clase dominante para intentar escapar a la principal contradicción del modo de producción capitalista: su incapacidad para encontrar mercados solventes capaces de absorber su producción. La recesión de 1973-75 fue sobrepasada por los créditos masivos dedicados a los países del Tercer Mundo pero, desde principios de los años 80, con la crisis de la deuda de esos países, la burguesía de los países más desarrollados tuvo que renunciar a ese pulmón de su economía. Fueron entonces los Estados de los países más avanzados, y en primer lugar el de los Estados Unidos, que tomaron el relevo como “locomotoras” de la economía mundial. Los “reaganomics” (política neoliberal de la administración Reagan) de principios de los años 80, que habían permitido un relanzamiento significativo de la economía de ese país, se basaban en una erosión inédita y considerable de los déficits presupuestarios mientras que Ronald Reagan afirmaba que “el Estado no era la solución, sino el problema”. Al mismo tiempo, los déficits comerciales igualmente considerables de esa potencia, permitían que las mercancías producidas por otros países encontraran salidas. Durante los años 90, los “tigres” y “dragones” asiáticos (Singapur, Taiwán, Corea del Sur, etc.) acompañaron por un tiempo a los Estados Unidos en ese papel de “locomotora”: su tasa de crecimiento espectacular los convertía en destino importante para las mercancías de los países más industrializados. Pero esta “historia exitosa” se fabricó al precio de un endeudamiento considerable que condujo a esos países a mayores convulsiones en 1997 de la misma manera que la Rusia “nueva” y “democrática”, que estuvo en suspensión de pagos, decepcionó cruelmente a los que habían apostado sobre “el fin del comunismo” para relanzar durablemente la economía mundial. A principios de los años 2000, el endeudamiento conoció una nueva aceleración, en particular gracias al desarrollo asombroso de los préstamos hipotecarios a la construcción en varios países, en particular en Estados Unidos. Entonces este país acentuó su papel de “locomotora de la economía mundial” pero al precio de un crecimiento abismal de las deudas –particularmente en la población norteamericana– basadas sobre todo tipo de “productos financieros” supuestamente considerados para prevenir contra los riesgos de cese de pagos. En realidad, la dispersión de los créditos dudosos no suprimió en nada el carácter de espada de Damocles suspendida encima de la economía norteamericana y mundial. Muy por el contrario, esa dispersión no hizo sino acumular “activos tóxicos” en el capital de los bancos que estuvieron en el origen del hundimiento de éstos a partir del 2007 y estuvieron en el origen de la brutal recesión mundial de 2008-2009.
4. Así, como lo decía la resolución adoptada por el precedente congreso de la CCI, “no es pues la crisis financiera lo que ha originado la recesión actual. Muy al contrario, lo que hace la crisis financiera es ilustrar que la huida hacia el endeudamiento, que permitió superar la sobreproducción, no puede proseguir eternamente. Tarde o temprano, la “economía real” se desquita; es decir, que lo que está en la base de las contradicciones del capitalismo –la sobreproducción, la incapacidad de los mercados de absorber la totalidad de las mercancías fabricadas– vuelve a la escena.” Y esta misma resolución precisaba, tras la cumbre del G20 de marzo del 2009, que: “la huida ciega en la deuda es uno de los ingredientes de la brutalidad de la recesión actual. La única “solución” que la burguesía es capaz de instaurar es... una nueva huida ciega en el endeudamiento. El G20 no ha podido inventar una solución a la crisis por la sencilla razón de que ésta no tiene solución.”
La crisis de las deudas soberanas que se está propagando hoy, el que los Estados sean incapaces de saldar sus deudas, constituye una ilustración espectacular de esa realidad. La quiebra potencial del sistema bancario y la recesión, obligaron a todos los Estados a inyectar sumas considerables en su economía mientras que las ganancias estaban en caída libre debido al retroceso de la producción. Por eso, los déficits públicos conocieron, en la mayoría de los países, un aumento considerable. Para los más expuestos de entre ellos, como Irlanda, Grecia o Portugal, esto significó una situación de quiebra potencial; la incapacidad de pagar a sus funcionarios y de rembolsar sus deudas. Los bancos ahora se niegan a concederles nuevos préstamos si no son a tasas exorbitantes, ya que no tienen ninguna garantía de que les sean rembolsados. Los “planes de salvación”, por parte de la Banca Europea y del Fondo Monetario Internacional, no son sino nuevas deudas cuyo rembolso se añade al de las deudas precedentes. Es algo más que un círculo vicioso; es una espiral infernal. La única “eficacia” de esos planes está en el ataque sin precedentes contra los trabajadores que éstos representan; contra los funcionarios cuyos sueldos y efectivo son drásticamente reducidos, pero también contra el conjunto de la clase obrera por intermedio de recortes tremendos en la educación, la salud y las pensiones de jubilación así como por aumentos mayores de los impuestos. Pero todos esos ataques anti-obreros, al reducir masivamente el poder de compra de los trabajadores, no podrán sino ser una contribución suplementaria para una nueva recesión.
5. La crisis de la deuda soberana de los PIIGS (Portugal, Italia, Irlanda, Grecia, España) no es sino una parte ínfima del sismo que amenaza la economía mundial. No es porque se benefician todavía, por el momento, de la nota AAA en el índice de confianza de las agencias de notación (esas mismas agencias que, hasta la víspera de la desbandada de los bancos en el 2008, les habían dado la nota máxima), que están mucho mejor las grandes potencias industriales. A finales de abril del 2011, la agencia Standard and Poor’s emitía una opinión negativa con respecto a la perspectiva de un Quantitative Easing no 3, o sea un tercer plan de relanzamiento del Estado federal norteamericano destinado a apoyar la economía. En otras palabras, la primera potencia mundial corre el riesgo de ver retirar la confianza “oficial” en cuanto a su capacidad a rembolsar sus deudas, si no es con un dólar fuertemente devaluado. De hecho, de forma oficiosa, esa confianza empieza a fallar con la decisión de China y Japón, desde el otoño pasado, de comprar masivamente oro y demás materias primas en lugar de bonos del Tesoro americano, lo que obliga hoy al Banco Federal Americano a comprar entre el 70 y 90 % de su emisión. Y ésta pérdida de confianza se justifica perfectamente cuando se constata el increíble nivel de endeudamiento de la economía norteamericana: en enero del 2010, el endeudamiento público (Estado federal, Estados, municipios, etc.) representa cerca del 100 % del PIB, lo que no es sino una parte del endeudamiento total del país (que comprende también las deudas de las familias y de las empresas no financieras) que alcanza un 300 % del PIB. Y la situación no es mejor para los demás grandes países en que la deuda total representa, en la misma fecha, importes del 280 % del PIB para Alemania, 320 % para Francia, 470 % para el Reino Unido y Japón. En este país, la deuda pública sola alcanza un 200 % del PIB. Y desde entonces, para todos los países, la situación no ha hecho sino agravarse con los diversos planes de relanzamiento.
Así, la quiebra de los PIIGS no es sino la punta saliente de la quiebra de una economía mundial que no puede sobrevivir, desde hace décadas, mas que por una huida desesperada en el endeudamiento. Los Estados que disponen de su propia moneda como el Reino-Unido, Japón y evidentemente los Estados Unidos, pudieron enmascarar esa quiebra haciendo funcionar la máquina de hacer billetes a todo vapor (contrariamente a los de la zona Euro, como Grecia, Irlanda o Portugal, que no disponen de semejante posibilidad). Pero ese trampeo permanente de los Estados, que se han convertido en verdaderos falsificadores tras su jefe de banda que es el Estado norteamericano, no podrá proseguir indefinidamente del mismo modo; así como no pudieron proseguirse las trampas al sistema financiero, como lo demostró su crisis en el 2008, que casi lo hizo estallar. Una de las manifestaciones visibles de esta realidad está en la aceleración actual de la inflación mundial. Al volcarse de la esfera de los bancos a la de los Estados, la crisis del endeudamiento no hace sino marcar la entrada del modo de producción capitalista en una nueva fase de su crisis aguda en la que se van a agravar, aún más considerablemente, la violencia y la extensión de sus convulsiones. No hay “salida del túnel” para el capitalismo. Este sistema no puede sino arrastrar a la sociedad hacia una barbarie siempre creciente.
6. La guerra imperialista sigue siendo la mayor manifestación de la barbarie hacia la que el capitalismo decadente está precipitando a la sociedad humana. La trágica historia del siglo xx constituye la manifestación más evidente: frente al callejón sin salida histórico en el que está su modo de producción, frente a la exacerbación de las rivalidades comerciales entre los Estados, la clase dominante está conducida a una huida ciega hacia las políticas guerreras, hacia los enfrentamientos militares.
Para la mayor parte de los historiadores, incluso para los que no se reivindican del marxismo, queda claro que la Segunda Guerra Mundial es hija de la Gran Depresión de los años 30. Del mismo modo, la agravación de las tensiones imperialistas a finales de los años 70 y principios de los 80, entre los dos bloques de entonces, el norteamericano y el ruso (invasión de Afganistán por la URSS en el 79, cruzada contra el Imperio del Mal de la administración Reagan), provenían en gran parte de la vuelta de la crisis abierta de la economía a finales de los 60. Sin embargo, la historia ha mostrado que ese lazo entre agravación de los enfrentamientos imperialistas y crisis económica del capitalismo no es directo o inmediato. La intensificación de la Guerra Fría se saldó finalmente por la victoria del bloque occidental y la implosión del bloque adverso, lo que a su vez generó la propia disgregación del primero. Aunque escapaba de la amenaza de una nueva guerra generalizada que podría haber desembocado en la desaparición de la especie humana, el mundo no ha podido salvarse del estallido de tensiones y enfrentamientos militares: el fin de los bloques rivales ha significado el fin de la disciplina que lograban imponer en sus territorios respectivos. Desde entonces, la arena imperialista planetaria está dominada por el intento de la primera potencia mundial de mantener su liderazgo en el mundo, y en primer lugar, mantener su liderazgo sobre sus antiguos aliados. En 1991, la primera guerra del Golfo ya había puesto en evidencia ese objetivo, pero la historia de los 90, particularmente la guerra en Yugoslavia, ha mostrado la quiebra de esa ambición. La “guerra contra el terrorismo mundial”, declarada por los Estados Unidos tras los atentados del 11 de septiembre del 2001, pretendía ser un nuevo intento para reafirmar su liderazgo, pero su hundimiento en Afganistán e Irak ha subrayado una vez más su incapacidad para lograrlo.
7. Esos fracasos de Estados Unidos no han desanimado a esta potencia para proseguir la política ofensiva que lleva desde principios de los 90 y que la convierte en el principal factor de inestabilidad de la escena mundial. Como decía la resolución del precedente congreso: “Ante esta situación, lo único que podrán hacer Obama y su administración es proseguir la política belicista de sus predecesores… Obama previó retirar las fuerzas norteamericanas de Irak, pero ha sido para reforzar su alistamiento en Afganistán y en Pakistán”. Es lo que ha sido ilustrado recientemente con la ejecución de Bin Laden por un comando norteamericano en territorio pakistaní. Es evidente que esa operación heroica tiene una vocación electoral a un año y medio de las elecciones norteamericanas. Desarma particularmente las críticas de los republicanos que reprochan a Obama su indolencia en la afirmación de la preeminencia de Estados Unidos en el plano militar; críticas que se radicalizaron con la intervención en Libia en donde el liderazgo de la operación había sido dejado a la coalición franco-británica. También significa que tras haber hecho desempeñar a Bin Laden el papel del “malo” de la historia durante 10 años, ya era tiempo de liquidarlo so pena de pasar por ser unos impotentes. Eso permitió también a la potencia norteamericana probar que ella era la única que tenía los medios militares, tecnológicos y logísticos para lograr ese tipo de operación, precisamente en el momento en que Francia y el Reino Unido tenían dificultades para llevar a cabo su operación anti-Gadafi. Mostraba al mundo que no vacilaría en violar la “soberanía nacional” de un “aliado”; que estaba dispuesta a establecer las reglas del juego en cualquier sitio donde lo considerase necesario. En fin, lograba obligar a la mayor parte de los gobiernos del mundo a saludar, a menudo de mala gana, el valor de esa proeza.
8. Dicho esto, el efecto logrado por Obama en Pakistán no le permitirá estabilizar la situación en la región, en particular en el mismo Pakistán en donde el desaire sufrido en el “orgullo nacional” puede atizar los antiguos conflictos entre diversos sectores de la burguesía y del aparato estatal. La muerte de Bin Laden tampoco permitirá a Estados Unidos, ni a otros países comprometidos en Afganistán, tomar el control del país y asegurar la autoridad de un gobierno Karzaï, totalmente minado por la corrupción y el tribalismo. Más generalmente, no permitirá, de ningún modo, poner un freno a las tendencias al “cada uno para sí” y a la contestación de la autoridad de la primera potencia mundial tal como sigue manifestándose, como se ha podido ver recientemente con la constitución de una serie de alianzas puntuales sorprendentes: acercamiento entre Turquía e Irán, alianza entre Brasil y Venezuela (estratégica y anti-EUA), entre India e Israel (militar y ruptura de aislamiento), entre China y Arabia Saudita (militar y estratégica), etcétera. En particular, no podría desanimar a China para hacer prevalecer sus ambiciones imperialistas que le permiten su estatuto reciente de gran potencia industrial. Es claro que ese país, a pesar de su importancia demográfica y económica, no tiene, absolutamente, los medios militares o tecnológicos, y no está cerca de tenerlos, para constituirse como una nueva cabeza de bloque. Sin embargo, tiene los medios de perturbar, aún más, las ambiciones norteamericanas –ya sea en África, en Irán, en Corea del Norte, o en Birmania– y aportar su piedra a la inestabilidad creciente que caracteriza a las relaciones imperialistas. El “nuevo orden mundial” previsto hace diez años por Georges Bush padre, y que éste soñaba bajo la égida de Estados Unidos, no puede sino presentarse cada vez más como un “caos mundial”, un caos que las convulsiones de la economía capitalista agravaran aún más.
9. Frente al caos que está afectando la sociedad burguesa en todos los planos –económico, guerrero y también medioambiental, como lo acabamos de ver en Japón– sólo el proletariado puede aportar una solución, SU solución: la revolución comunista. La crisis insoluble de la economía capitalista, las convulsiones cada vez mayores que va a conocer, constituyen condiciones objetivas para ésta. Por un lado, porque obliga a la clase obrera a desarrollar sus luchas de forma creciente frente a los ataques dramáticos que va a sufrir por parte de la clase explotadora. Por otro lado, permitiéndole comprender que esas luchas toman todo su significado como momentos de preparación de su enfrentamiento decisivo con un modo de producción –el capitalismo– condenado por la historia para ser sustituido por otro nuevo.
Sin embargo, como decía la resolución del precedente Congreso internacional: “El camino que conduce a los combates revolucionarios y al derrocamiento del capitalismo es todavía largo y difícil. (…) Para que la conciencia de la posibilidad de la revolución comunista pueda ganar un terreno significativo al seno de la clase obrera, es necesario que ésta pueda tomar confianza en sus propias fuerzas, y eso pasa por el desarrollo de sus luchas masivas”. De forma mucho más inmediata, la resolución precisaba que: “la forma principal que toma hoy este ataque, el de los despidos masivos, no favorece, en un primer tiempo, la emergencia de tales movimientos. (…) En una segunda etapa, cuando la clase trabajadora sea capaz de resistir a los chantajes de la burguesía, cuando se imponga la idea de que sólo la lucha unida y solidaria puede frenar la brutalidad de los ataques de la clase dominante, sobre todo cuando ésta intente hacer pagar a todos los trabajadores los colosales déficits presupuestarios que ya se están acumulando a causa de los planes de salvamento de los bancos y del “relanzamiento” de la economía, será entonces cuando combates obreros de gran amplitud podrán desarrollarse mucho más.”
10. Los dos años que nos separan del congreso precedente han confirmado ampliamente esta previsión. Ese período no ha conocido luchas de amplitud contra los despidos masivos y contra el auge sin precedentes del desempleo sufrido por la clase obrera en los países más desarrollados. En contrapartida, es a partir de los ataques hechos directamente por los gobiernos al aplicar planes “de saneamiento de las cuentas públicas” que empezaron a desarrollarse luchas significativas. Esta respuesta es aún muy tímida, particularmente ahí donde esos planes de austeridad han tomado las formas más violentas: países como Grecia o España, por ejemplo, en donde, por tanto, la clase obrera había mostrado, en un pasado reciente, una combatividad relativamente importante. De cierta forma, parece que la misma brutalidad de los ataques provoca un sentimiento de impotencia en las filas obreras, tanto más que son aplicados por gobiernos “de izquierda”. Paradójicamente, es ahí en donde los ataques parecen ser los menos violentos, en Francia por ejemplo, que la combatividad obrera se ha expresado lo más masivamente con el movimiento contra la reforma de las jubilaciones del otoño del 2010.
11. Al mismo tiempo, los movimientos más masivos que se han conocido en el curso del último período no vinieron de los países más industrializados, sino de países de la periferia del capitalismo, principalmente de varios países del mundo árabe y más precisamente de Túnez y Egipto en donde, finalmente, tras haber intentado acallarlos por una represión feroz, la burguesía ha tenido que despedir a los dictadores reinantes. Esos movimientos no eran luchas obreras clásicas como las que esos países ya habían conocido recientemente (por ejemplo las luchas en Gafsa, Túnez 2008, o las huelgas masivas en la industria textil en Egipto, durante el otoño de 2007, que encontraron la solidaridad activa por parte de muchos otros sectores). Esos movimientos han tomado a menudo la forma de revueltas sociales en las que se encontraban asociados todo tipo de sectores de la sociedad: trabajadores del sector público y del privado, desempleados, pero también pequeños comerciantes, artesanos, profesionistas liberales, la juventud escolarizada, etcétera. Es por eso que el proletariado, la mayor parte del tiempo, no apareció directamente identificado, (como de forma distinta lo estuvo, por ejemplo, en las huelgas en Egipto al terminarse las revueltas), menos aún asumiendo el papel de fuerza dirigente. Sin embargo, al origen de esos movimientos (lo que se reflejaba en muchas de las reivindicaciones planteadas) se encuentran fundamentalmente las mismas causas que están al origen de las luchas obreras en los demás países: la considerable agravación de la crisis, la miseria creciente que ella provoca en el conjunto de la población no explotadora. Y si, en general, el proletariado no apareció directamente como clase en esos movimientos, su huella estaba presente en los países en los que tiene una importancia significativa, en particular por la profunda solidaridad que manifestó durante las revueltas, por su capacidad de evitar lanzarse a actos de violencia ciega y desesperada a pesar de la terrible represión que tuvieron que enfrentar. A final de cuentas, si la burguesía en Túnez y en Egipto resolvió finalmente –siguiendo los buenos consejos de la burguesía norteamericana– despedir a los viejos dictadores, fue, en gran parte, debido a la presencia de la clase obrera en esos movimientos. Una de las pruebas, en negativo, de esa realidad, está en la salida que tuvieron los movimientos en Libia: no se logró el derrumbe del viejo dictador Gadafi, sino el enfrentamiento militar entre fracciones burguesas en el que los explotados son enrolados como carne de cañón. En ese país, una gran parte de la clase obrera estaba compuesta de trabajadores inmigrados (egipcios, tunecinos, chinos, subsaharianos, bengalíes) cuya reacción principal fue huir de la represión que se desencadenó ferozmente desde los primeros días.
12. La salida guerrera del movimiento en Libia, con la participación de los países de la OTAN, ha permitido a la burguesía promover campañas de mistificación en dirección de los obreros de los países avanzados cuya reacción espontánea fue de sentirse solidarios con los manifestantes de Túnez y el Cairo, saludando su valentía y determinación. En particular, la presencia masiva de las jóvenes generaciones en el movimiento, particularmente de la juventud escolarizada cuyo porvenir está hecho de desempleo y de miseria, hacía eco a los recientes movimientos que animaron a los estudiantes en varios países europeos en el periodo reciente: movimiento contra el CPE en Francia en la primavera del 2006, revueltas y huelgas en Grecia a finales del 2008, manifestaciones y huelgas de los desempleados y estudiantes en Gran Bretaña a finales del 2010, los movimientos estudiantiles en Italia en 2008 y en Estados Unidos en 2010, etc.). Esas campañas burguesas para desnaturalizar, ante los ojos de los obreros de otros países, el significado de las revueltas en Túnez y en Egipto, han sido evidentemente facilitadas por las ilusiones que siguen pesando fuertemente sobre la clase obrera de esos países: las ilusiones nacionalistas, democráticas y sindicalistas en particular, como fue el caso en el 80-81 con la lucha del proletariado polaco.
13. Ese movimiento de hace 30 años permitió a la CCI poner en evidencia su análisis crítico de la teoría de los “eslabones débiles” desarrollada en particular por Lenin al momento de la revolución en Rusia. La CCI puso en evidencia, basándose en las posiciones elaboradas por Marx y Engels, que será de los países centrales del capitalismo, y particularmente de los viejos países industriales de Europa, que vendrá la señal de la revolución proletaria mundial, debido a la concentración del proletariado de esos países y más aún debido a su experiencia histórica, que le dan las mejores armas para acabar deshaciendo las trampas ideológicas más sofisticadas elaboradas desde hace mucho tiempo por la burguesía. Así, una de las etapas fundamentales del movimiento de la clase obrera mundial en el porvenir está constituida no sólo por el desarrollo de las luchas masivas en los países centrales de Europa occidental, sino también por su capacidad para desmontar las trampas democrática y sindical, particularmente por la toma en manos de las luchas por los mismos trabajadores. Esos movimientos serán el faro para la clase obrera mundial, incluyendo la clase obrera de la principal potencia capitalista, Estados Unidos, cuyo hundimiento en la miseria creciente, una miseria que ya afecta a decenas de millones de trabajadores, va a transformar el “sueño americano” en verdadera pesadilla.
CCI (mayo del 2011)
Vida de la CCI:
Decadencia del capitalismo (X) – Para los revolucionarios, la Gran Depresión confirma la caducidad del capitalismo
- 3827 lecturas
Decadencia del capitalismo
Para los revolucionarios, la Gran Depresión confirma la caducidad del capitalismo
No hubo recuperación verdadera del capitalismo mundial tras la devastación de la Primera Guerra mundial. La mayoría de las economías de Europa se estancaron, incapaces de resolver los problemas planteados por la ruptura resultante de la guerra y la revolución, por la existencia de unas fábricas vetustas y un desempleo masivo.
Decadencia del capitalismo
Para los revolucionarios, la Gran Depresión confirma la caducidad del capitalismo
No hubo recuperación verdadera del capitalismo mundial tras la devastación de la Primera Guerra mundial. La mayoría de las economías de Europa se estancaron, incapaces de resolver los problemas planteados por la ruptura resultante de la guerra y la revolución, por la existencia de unas fábricas vetustas y un desempleo masivo. La difícil situación de la economía británica, que había sido la más poderosa, es típica de aquel contexto cuando en 1926 tiene que recurrir a bajas de salarios para intentar recuperar en vano su ventaja en la competencia del mercado mundial. El resultado fue una huelga de diez días en solidaridad con los mineros cuyos salarios y condiciones de vida eran el objetivo principal del ataque. El único verdadero boom se produjo en Estados Unidos, país que, a la vez, se benefició de las dificultades de sus antiguos rivales y del desarrollo acelerado de la producción en serie, cuyo símbolo eran las cadenas de montaje de Detroit donde se producía el Ford T. La coronación de Estados Unidos como primera potencia económica mundial permitió además sacar a la economía alemana del marasmo gracias a la inyección de préstamos masivos. Pero todo el ruido que se hizo en torno a los “rugientes años 20” ([1]) en EEUU y otros países, no pudo ocultar que aquel relanzamiento no se basó en ninguna ampliación sustancial del mercado mundial, muy al contrario de lo ocurrido durante las últimas décadas del siglo XIX. El boom, ya en gran parte alimentado por la especulación y las deudas impagables, preparó el terreno a la crisis de sobreproducción que estalló en 1929 y que sumió rápidamente a la economía mundial en la mayor y más profunda depresión nunca antes conocida (ver el primer artículo de esta serie, en la Revista Internacional no 132).
No se trataba de un retorno al ciclo “expansión-recesión” del siglo XIX, sino de una enfermedad totalmente nueva: la primera gran crisis económica de una nueva era en la vida del capitalismo. Era una confirmación de la conclusión a la había llegado la mayoría de los revolucionarios en respuesta a la guerra de 1914: el modo de producción burgués se había vuelto caduco, se había vuelto un sistema decadente. Casi todas las expresiones políticas de la clase obrera interpretaron la Gran Depresión de los años 1930 como una nueva confirmación de ese diagnostico. A esto se añadió la evidencia de que durante los años anteriores a 1929 no se había producido ninguna recuperación económica espontánea y de que la crisis empujaba el sistema hacia un segundo reparto imperialista del mundo.
Esta nueva crisis, en cambio, no provocó una nueva oleada de luchas revolucionarias, a pesar de los movimientos de clase importantes ocurridos en varios países. La clase obrera había sufrido una derrota histórica tras los intentos revolucionarios en Alemania, Hungría, Italia y otros países, y tras la espantosa derrota y muerte de la revolución en Rusia. Con el triunfo del estalinismo en los partidos comunistas, las corrientes revolucionarias que pudieron sobrevivir quedaron reducidas a pequeñas minorías empeñadas en esclarecer las razones de semejante derrota e incapaces de ejercer una influencia significativa en la clase obrera. Pero eso sí, comprender la trayectoria histórica de la crisis del capitalismo fue un factor de la primera importancia para guiar a esos grupos durante aquellos años tan sombríos.
Las respuestas del movimiento político proletario: trotskismo y anarquismo
La corriente de Oposición de Izquierda formada en torno a Trotski, agrupada en una nueva Internacional, la Cuarta, editó su programa en 1938, con el título La agonía del capitalismo y las tareas de la Cuarta Internacional. En continuidad con la Tercera Internacional, afirmaba que el capitalismo había entrado en una decadencia irremediable.
“La premisa económica de la revolución proletaria ha llegado hace mucho tiempo al punto más alto que le sea dado alcanzar bajo el capitalismo. Las fuerzas productivas de la humanidad han cesado de crecer (…) Las charlatanerías de toda especie según las cuales las condiciones históricas no estarían todavía “maduras” para el socialismo no son sino el producto de la ignorancia o de un engaño consciente. Las condiciones objetivas de la revolución proletaria no sólo están maduras sino que han empezado a descomponerse” ([2]).
No es éste el lugar para hacer una crítica detallada del Programa de transición, nombre con el que se conoce ese texto. A pesar de su punto de partida marxista, ese texto da una visión de la relación entre condiciones objetivas y subjetivas que acaba cayendo a la vez en el materialismo vulgar y en el idealismo: por un lado, tiende a presentar la decadencia del sistema como un colapso total y absoluto de las fuerzas productivas; por otro, considera que una vez que se ha llegado a ese atolladero objetivo, lo único que falta es una dirección política correcta al proletariado para transformar la crisis en revolución. Y así, la introducción del documento afirma que “la crisis histórica de la humanidad se reduce a la dirección revolucionaria”. De ahí viene la tentativa voluntarista de crear una nueva Internacional en un período de contrarrevolución. Para Trotski, la derrota del proletariado es precisamente lo que hace necesaria la proclamación de la nueva Internacional: “Los escépticos preguntan: ¿Pero ha llegado el momento de crear una nueva Internacional? Es imposible, dicen, crear “artificialmente” una Internacional. Sólo pueden hacerla surgir los grandes acontecimientos, etc. (…) La Cuarta Internacional ya ha surgido de grandes acontecimientos; de las más grandes derrotas que el proletariado ha registrado en la historia”.
Razonando así, el nivel de conciencia de clase del proletariado y su capacidad para afirmarse como fuerza independiente quedan más o menos relegados a un papel marginal. Este enfoque tiene que ver con el contenido semirreformista y capitalista de Estado de muchas reivindicaciones transitorias del programa, pues a éstas no se las considera tanto como verdaderas soluciones al colapso de las fuerzas productivas, sino, más bien, como medios sofisticados para extraer al proletariado de la prisión en que lo tiene encerrado su corrupta dirección del momento, y guiarlo así hacia la buena dirección política. El programa de transición se estableció así basado en una separación total entre el análisis de la decadencia del capitalismo y sus consecuencias programáticas.
Los anarquistas suelen estar en desacuerdo con los marxistas sobre la insistencia de éstos en fundamentar las perspectivas de la revolución en las condiciones objetivas alcanzadas por el desarrollo capitalista. En el siglo XIX, época del capitalismo ascendente, anarquistas como Bakunin defendían la idea de que el levantamiento de las masas era posible en todo momento y acusaban a los marxistas de posponer la lucha revolucionaria a un futuro lejano. Por eso, durante la época que siguió a la Primera Guerra mundial, hubo pocos intentos por parte de las corrientes anarquistas para sacar las consecuencias de la entrada del capitalismo en su fase de decadencia, puesto que, para la mayoría de ellos, nada había cambiado fundamentalmente. Sin embargo, la amplitud de la crisis económica de los años 1930 convenció a algunos de los mejores de ellos de que el capitalismo había llegado a su época de declive. El anarquista ruso exiliado G. Maximov, en Mi credo social, editado en 1933, afirma que: “ese proceso de declive empezó inmediatamente después de la Primera Guerra mundial, con la forma de unas crisis económicas cada vez más importantes y agudas, que durante años han estallado simultáneamente en los países vencedores y vencidos. En el momento de escribir este texto (1933-1934), una verdadera crisis mundial del sistema afecta a casi todos los países. Su carácter prolongado y su alcance universal no pueden explicarse ni mucho menos con la teoría de las crisis políticas periódicas” ([3]).
Y prosigue mostrando cómo los esfuerzos del capitalismo para salir de la crisis mediante medidas proteccionistas, bajas de salarios o la planificación estatal no hacen sino aumentar las contradicciones del sistema: “el capitalismo, que hizo nacer una plaga social, no puede deshacerse de su propia progenitura maléfica sin matarse a sí mismo. El desarrollo lógico de esa tendencia debe desembocar inevitablemente en el dilema siguiente: o se produce una desintegración total de la sociedad, o se llega a la abolición del capitalismo y se crea un nuevo sistema social más progresista. La forma moderna de organización social ha seguido su curso, demostrando, hoy mismo, que es a la vez un obstáculo al progreso de la humanidad y un factor de ruina social. Ese sistema caduco debe arrinconarse en el museo de reliquias de la evolución social” ([4]).
Cierto que en este texto, Maximov “suena” a muy marxista, como también cuando afirma que la incapacidad del capitalismo para extenderse impedirá que la crisis pueda resolverse de la misma manera que en épocas anteriores: “En el pasado, el capitalismo habría evitado la crisis mortal mediante los mercados coloniales y los de las naciones agrarias. Hoy, la mayoría de las colonias mismas compiten con los países metropolitanos en el mercado mundial, a la vez que las tierras agrícolas están industrializándose intensivamente” ([5]).
Y se observa la misma clarividencia sobre las características del nuevo período en los escritos del grupo británico Federación Comunista Antiparlamentaria (APCF), en la que la influencia de los marxistas de la Izquierda comunista germano-holandesa fue mucho más directa ([6]).
La Izquierda italiana-belga
Lo dicho antes no es causal: fue la Izquierda comunista la más rigurosa en el análisis del significado histórico de la depresión económica como expresión de la decadencia del capitalismo y en los intentos para identificar las raíces de la crisis mediante la teoría marxista de la acumulación. Especialmente las fracciones italiana y belga de la Izquierda comunista basaron siempre sus posiciones programáticas en que la crisis del capitalismo era histórica y no sólo cíclica: por ejemplo, el rechazo de las luchas nacionales y de las reivindicaciones democráticas, que diferenció claramente a esa corriente del trotskismo, se basaba no en un sectarismo abstracto, sino en el cambio en las condiciones del capitalismo mundial que volvió caducos esos aspectos del programa del proletariado. Esa búsqueda de coherencia incitó a los camaradas de la Izquierda italiana y belga a lanzarse a un estudio profundizado de la dinámica interna de la crisis capitalista. Inspirado además en la traducción reciente al francés de La acumulación del capital de Rosa Luxemburg, ese estudio desembocó en unos artículos firmados por “Mitchell”: “Crisis y ciclos en le economía del capitalismo agonizante”, publicados en 1934 en los números 10 y 11 de Bilan ([7]).
Los artículos de Mitchell vuelven a Marx, examinan la naturaleza del valor y de la mercancía, el proceso de la explotación del trabajo y las condiciones fundamentales del sistema capitalista, que residen en la producción de la plusvalía misma. Para Mitchell, había una clara continuidad entre Marx y Rosa Luxemburg en el reconocimiento de que era imposible que toda la plusvalía pudiera obtenerse gracias al consumo de los trabajadores y de los capitalistas. Sobre los esquemas de la reproducción de Marx, que fueron el centro de la polémica que estalló tras la publicación del libro de Rosa Luxemburg, Mitchell escribió lo siguiente:
“… si Marx, en sus esquemas de la reproducción ampliada, emitió la hipótesis de una sociedad enteramente capitalista en la que sólo se opondrían capitalistas y proletarios fue, nos parece, para poder así demostrar lo absurdo de una producción capitalista que llegaría un día a equilibrarse y armonizarse con las necesidades de la humanidad. Eso significaría que la plusvalía acumulable, gracias a la ampliación de la producción, podría realizarse directamente, por una parte, mediante la compra de nuevos medios de producción necesarios, y, por otro, gracias a la demanda de los obreros suplementarios (¿dónde encontrarlos, por otra parte?) y así, los capitalistas, de lobos se habrían vuelto pacíficos progresistas.
“Marx, si hubiera podido seguir desarrollando sus esquemas, habría llegado a la conclusión opuesta: un mercado capitalista que no pudiera extenderse gracias a la incorporación de ámbitos no capitalistas, una producción enteramente capitalista – lo cual es históricamente imposible – significaría el cese del proceso de acumulación y el fin del capitalismo mismo. Por consiguiente, presentar los esquemas (como lo han hecho algunos “marxistas”) como si fueran la imagen de una producción capitalista que pudiera desarrollarse sin desequilibrios, sin sobreproducción, sin crisis, es falsificar, a sabiendas, la teoría marxista” ([8]).
Y el texto de Mitchell no se queda en lo abstracto. Nos presenta las fases principales de la ascendencia y del declive del sistema capitalista. Empezando por las crisis cíclicas del siglo XIX, Mitchell pone de relieve la interacción entre el problema de la producción de la plusvalía y la tendencia decreciente de la cuota de ganancia[9], el desarrollo del imperialismo y del monopolio y el final de las guerras nacionales después de los años 1870. Insiste en el papel creciente del capital financiero, criticando a la vez la idea de Bujarin de considerar que el imperialismo es la consecuencia del capital financiero y no la respuesta del capital a sus contradicciones internas. Analiza la carrera hacia las colonias y la competencia creciente entre las principales potencias imperialistas como los factores inmediatos de la Primera Guerra mundial, que marcó la entrada del sistema en su crisis senil. Identifica entonces algunas de las características principales del modo de vida del capitalismo en el nuevo período: recurso creciente a la deuda y al capital ficticio, interferencia masiva del Estado en la vida económica, una de cuyas expresiones típicas es el fascismo, en una tendencia general a una separación creciente entre el dinero y el valor real plasmada en el abandono del patrón oro. La recuperación de corta duración del capitalismo tras la Primera Guerra mundial se explica por diversos factores: la destrucción de capital sobreabundante; la demanda causada por la necesidad de reconstruir unas economías arruinadas; la posición única de Estados Unidos como nueva “locomotora” de la economía mundial; pero, sobre todo, la “prosperidad” ficticia creada por el crédito: ese crecimiento no se basó en una verdadera expansión del mercado global y era pues muy diferente de las recuperaciones del siglo XIX. Y así, la crisis mundial que estalló en 1929 fue muy diferente de las crisis cíclicas del siglo XIX, no sólo por su envergadura sino por su carácter insoluble, o sea que no vendría seguida automática o espontáneamente de un boom. El capitalismo iba a sobrevivir desde entonces quebrantando cada vez más sus propias leyes: “Refiriéndonos a los factores determinantes de la crisis general del capitalismo, podemos comprender por qué la crisis mundial no puede solucionarse mediante la acción “natural” de las leyes económicas capitalistas, por qué, al contrario, ésta han sido vaciadas por el poder conjugado del capital financiero y del Estado capitalista, que aplastan todas las expresiones de intereses capitalistas particulares” ([10]).
De ese modo, las manipulaciones del Estado permitieron un crecimiento de la producción, que se dedicó en gran parte al sector militar y a preparar una nueva guerra.
“Haga lo que haga, sea cual sea el medio que use para zafarse del estrangulamiento de la crisis, el capitalismo va empujado irresistiblemente hacia su destino, la guerra. Dónde y cómo surgirá es algo imposible de determinar hoy. Lo que importa es saber y afirmar que estallará por el reparto de Asia y que será mundial” ([11]).
No iremos aquí más allá en el análisis de los puntos fuertes y de algunos más flojos del análisis de Mitchell ([12]), pero, eso sí, ese texto es sobresaliente desde todos los puntos de vista, pues fue el primer intento por parte de la Izquierda comunista de hacer un análisis coherente, unificado e histórico del proceso de ascendencia y de decadencia del capitalismo.
La Izquierda germano-holandesa
En la tradición de la izquierda germano-holandesa, que había sido duramente diezmada por la represión contrarrevolucionaria en Alemania, el análisis luxemburguista seguía siendo la referencia para cierto número de grupos. Pero también había una tendencia importante, orientada en otra dirección, especialmente en la Izquierda holandesa y en el grupo formado en torno a Paul Mattick en Estados Unidos. En 1929, Henryk Grossman publicaba un trabajo importante sobre la teoría de las crisis: La ley de la acumulación y del hundimiento del sistema capitalista. El Groep van Internacionale Communisten (GIC) en Holanda calificó ese trabajo de “sobresaliente” ([13]) y, en 1934, Paul Mattick publicó un resumen (y un desarrollo) de las ideas de Grossman, titulado “La crisis permanente; la interpretación por Henryk Grossman de la teoría de Marx de la acumulación capitalista”, en el no 2 del volumen 1 de Internacional Council Correspondence. Este texto reconocía explícitamente el valor de la contribución de Grossman y a la vez desarrollaba algunos puntos. A pesar de que Grossman era simpatizante del KPD y de otros partidos estalinistas, y a pesar de que consideraba a Mattick como políticamente sectario ([14]), ambos mantuvieron una correspondencia durante cierto tiempo, en gran parte sobre problemas planteados en el libro de Grossman.
El libro de Grossman se publicó antes de la crisis mundial, e inspiró sin duda a bastantes revolucionarios para aplicarla a la realidad concreta de la Gran Depresión. Grossman insiste en la idea, central en su libro, de que la teoría del desmoronamiento del capitalismo es la médula misma de El Capital de Marx, por mucho que Marx no pudiera ir hasta sus últimas consecuencias. Los revisionistas del marxismo –Bernstein, Kautsky, Tugan Baranowski, Otto Bauer y demás– negaron la noción de desmoronamiento del capitalismo, en perfecta coherencia con su política reformista. Para Grossman, era algo indiscutible que el socialismo no habrá de llegar porque el capitalismo sea un sistema inmoral, sino porque su evolución histórica misma lo acabaría hundiendo en contradicciones insuperables, haciendo de él una traba para el crecimiento de las fuerzas productivas: “En cierta fase de su desarrollo histórico, el capitalismo ya no consigue engendrar un nuevo desarrollo de las fuerzas productivas. A partir de entonces, la caída del capitalismo se hace económicamente inevitable. La verdadera tarea que se dio Marx en El Capital era dar la descripción precisa de ese proceso y aprehender sus causas mediante un análisis científico del capitalismo” ([15]).
Por otro lado, “si no existe una razón económica que haga que el capitalismo acabe fracasando necesariamente, el socialismo solo podría entonces sustituir al capitalismo por razones que no tienen nada de económico, sino que son puramente políticas, psicológicas o morales. Y, en este caso, abandonamos las bases materialistas de un argumento científico en favor de la necesidad del socialismo, abandonamos la idea de que esa necesidad se deduce del propio proceso económico” ([16]).
Hasta ahí, Grossman está de acuerdo con Luxemburg, la cual había abierto la vía afirmando el papel central de la noción de desmoronamiento y, en ese punto, aquél está a su lado contra los revisionistas. Sin embargo, Grossman consideraba que la teoría de Luxemburg sobre la crisis contenía muchas debilidades pues se basaba en una mala comprensión del método que Marx desarrolló en su uso del esquema de la reproducción: “en lugar de examinar el esquema de la reproducción de Marx en el marco de su sistema total y especialmente de su teoría de la acumulación, en lugar de preguntarse qué papel desempeña ese marco metodológicamente en la estructura de su teoría, en lugar de analizar el esquema de la acumulación desde su principio hasta su conclusión final, Luxemburg estuvo inconscientemente influida por ellos [les epígonos revisionistas]. Ella acabó creyendo que los esquemas de Marx permiten una acumulación ilimitada” ([17]).
Por consiguiente, argumenta Grossman, Rosa Luxemburgo desplazó el problema de la esfera principal de la producción de la plusvalía hacia la esfera secundaria de la circulación. Grossman reexaminó el esquema de la reproducción que Otto Bauer había adaptado de Marx, en su crítica de La acumulación del capital ([18]). El objetivo de Bauer era entonces refutar la tesis de Luxemburg de que el capitalismo acabaría enfrentándose a un problema insoluble en la producción de la plusvalía, una vez que hubiera eliminado todos los mercados “exteriores” a su modo de producción. Para Bauer, el crecimiento demográfico del proletariado era suficiente para absorber toda la plusvalía requerida para permitir la acumulación. Hay que subrayar que Grossman no cometió el error de considerar el esquema de Bauer como una descripción real de la acumulación capitalista (contrariamente a lo que dijo Pannekoek, algo que veremos más adelante): “Demostraré que el esquema de Bauer refleja, y sólo puede reflejar, el aspecto del valor en el proceso de reproducción. En ese sentido, ese esquema no puede describir el proceso real de la acumulación en términos de valor y de valor de uso. Segundo, el error de Bauer consiste en que supone que el esquema de Marx es, en cierto modo, una ilustración de los procesos reales en el capitalismo, olvidándose de las simplificaciones que lo acompañan. Pero esos puntos débiles no quitan valor al esquema de Bauer” ([19]).
La intención de Grossman, cuando lleva el esquema de Bauer hasta su conclusión “matemática”, es demostrar que, incluso sin el problema de la realización de la plusvalía, el capitalismo chocaría contra barreras insuperables. Si se considera el aumento de la composición orgánica del capital y la tendencia decreciente de la cuota de ganancia resultante, la ampliación global del capital llegaría a un punto en el que la masa absoluta de la ganancia sería insuficiente para permitir seguir acumulando, llegando así el sistema a su desmoronamiento. En el uso que, según sus hipótesis, Grossman hace del esquema de Bauer, ese punto se alcanza al cabo de 35 años: a partir de entones, “ninguna nueva acumulación de capital en las condiciones postuladas podría realizarse. El capitalista gastaría sus esfuerzos en gestionar el sistema productivo cuyos frutos son enteramente absorbidos por la parte de los trabajadores. Si esa situación se mantuviera, eso significaría la destrucción del mecanismo capitalista, su fin económico. Para la clase de los empresarios, la acumulación no sólo sería insignificante, sino que sería objetivamente imposible porque el capital sobreacumulado queda sin explotar, no podría funcionar, sería incapaz de aportar ganancias” ([20]).
Esto llevó a algunos críticos de Grossman a decir que éste pensaba ser capaz de prever con una certidumbre absoluta el momento en que el capitalismo se volvería imposible. No fue ése, sin embargo, su objetivo. Grossman intentaba sencillamente recuperar la teoría de Marx del hundimiento explicando por qué éste había considerado la tendencia decreciente de la cuota de ganancia como la contradicción central en el proceso de acumulación.
“Esta baja de la cuota de ganancia en la etapa de sobreacumulación es diferente de la bajas de esas cuotas en las etapas precedentes de la acumulación del capital. Una cuota de ganancia en baja es un síntoma permanente del progreso de la acumulación durante sus diferentes etapas, pero, durante las primeras etapas de la acumulación, va paralela a una masa creciente de ganancia y un consumo capitalista también en alza. Sin embargo, más allá de ciertos límites, la baja de la cuota de ganancia se acompaña de una caída de la plusvalía afectada al consumo capitalista y, poco después, de la plusvalía destinada a la acumulación. “La baja de la cuota de ganancia se acompañaría esta vez de una disminución absoluta de la masa de ganancia” (Marx, El Capital, libro III, 3ª sección, “Las contradicciones internas de la ley”)” ([21]).
Para Grossman, la crisis no sobrevendría porque el capitalismo esté enfrentado a “demasiada” plusvalía, como así lo defendía Rosa Luxemburg, sino porque, al final, se acabaría por extraer muy poca plusvalía de la explotación de los trabajadores para poder realizar más inversiones rentables en la acumulación. Las crisis de superproducción se producen efectivamente, pero son básicamente la consecuencia de la sobreacumulación del capital constante: “La sobreproducción de mercancías es una consecuencia de una valorización insuficiente debida a la sobreacumulación. La crisis no la provoca la desproporción entre la expansión de la producción y la insuficiencia del poder adquisitivo, o sea de la penuria de consumidores. La crisis se produce porque no se hace ningún uso del poder adquisitivo existente. Y eso porque no es rentable aumentar la producción, porque este aumento no modifica la cantidad de plusvalía disponible. Y así, por un lado, el poder adquisitivo sigue sin emplearse, y, por otro, las mercancías producidas siguen sin venderse” ([22]).
El libro de Grossman significó un retorno a Marx y no vaciló en criticar a marxistas eminentes, como Lenin y Bujarin por la incapacidad de éstos para analizar las crisis o las acciones imperialistas del capitalismo como expresiones de las contradicciones internas del sistema, y, en cambio, se limitaron a las expresiones externas de esas contradicciones (como Lenin, por ejemplo, que veía a los monopolios como la causa del imperialismo). En la introducción a su libro, Grossman explica la premisa metodológica en la que se basa esa crítica: “He intentado demostrar por qué las tendencias que se descubren empíricamente de la economía mundial y que se consideran como características de la última etapa del capitalismo (monopolios, exportación de capitales, lucha por el reparto de las fuentes de materias primas, etc.) no son sino manifestaciones exteriores secundarias, resultantes de lo que es esencial: la acumulación capitalista que es la base de todo ello. Mediante ese mecanismo interno, es posible emplear un único principio, la ley marxista del valor, para explicar claramente todas las manifestaciones del capitalismo sin que sea necesario improvisar una teoría específica, ni tampoco tener que esclarecer su etapa postrera, el imperialismo. No quiero insistir en que es la única manera de demostrar la inmensa coherencia del sistema económico de Marx”.
Y, prosiguiendo en el mismo tono, Grossman se defiende entonces de antemano de toda acusación de “economismo puro”: “Puesto que, en este estudio, me limito deliberadamente a sólo describir los fundamentos económicos del desmoronamiento del capitalismo, permítanme despejar ya toda sospecha de economismo. Es inútil gastar papel sobre el vínculo entre las ciencias económicas y la política; es evidente la existencia de esa relación. Sin embargo, mientras que los marxistas han escrito cantidad de cosas sobre la revolución política, no se han preocupado, sin embargo, por tratar teóricamente el aspecto económico de esa cuestión y no han logrado captar el contenido real de la teoría de Marx sobre el desmoronamiento. Mi única preocupación aquí es rellenar ese hueco en la tradición marxista” ([23]).
No hay que olvidarse de lo anterior cuando se acusa a Grossman de sólo describir la crisis final del sistema por la incapacidad del aparato económico de seguir funcionando durante más tiempo. Y dejando de lado la impresión que dejan varias de sus formulaciones abstractas sobre el desmoronamiento, hay también un problema más fundamental en el intento de Grossman “de esclarecer la etapa postrera (del capitalismo), el imperialismo”.
A diferencia de Mitchell, por ejemplo, no concibe explícitamente su trabajo como algo que sirviera a esclarecer las conclusiones a las que llegó la IIIª Internacional, o sea que la Primera Guerra Mundial había iniciado la época de declive del capitalismo, la época de las guerras y de las revoluciones. En algunos pasajes reprocha, por ejemplo, a Bujarin que considere la guerra (mundial) como prueba de que llegó la época del hundimiento, tendiendo a reducir la importancia de la guerra mundial como expresión indudable de la senilidad del modo de producción capitalista. Sí, es cierto que Grossman acepta que “podría ser así”, y que su objeción principal al argumento de Bujarin es que para éste la guerra sería la causa y no el síntoma; pero Grossman también argumenta que: “lejos de ser una amenaza para el capitalismo, las guerras son el medio de prolongar su existencia como un todo. Los hechos muestran precisamente que tras cada guerra, el capitalismo conoce un nuevo período de crecimiento” ([24]).
Eso significa que Grossman subestima seriamente la amenaza que la guerra capitalista representa para la supervivencia de la humanidad y parece confirmar que para él, la crisis final será puramente económica. Además, aunque su trabajo da testimonio de sus esfuerzos por concretar su análisis (poniendo de relieve el crecimiento inevitable de las tensiones imperialistas provocado por la tendencia al hundimiento), su insistencia sobre lo inevitable de una crisis final que obligaría a la clase obrera a derrocar el sistema no hace aparecer claramente si se ha iniciado ya la época de la revolución proletaria.
Mattick y la época de la crisis permanente
Respecto a lo anterior, el texto de Mattick es más explicito que el libro de Grossman pues trata la crisis del capitalismo en el contexto general del materialismo histórico y, por lo tanto, mediante el concepto de ascendencia y de decadencia de los diferentes modos de producción. Y, así, el punto de partida del documento es la afirmación de que: “el capitalismo como sistema económico ha tenido la misión de desarrollar las fuerzas productivas de la sociedad hasta un nivel que ningún sistema anterior habría sido capaz de alcanzar. El motor del desarrollo de las fuerzas productivas en el capitalismo es la carrera por la ganancia. Y por esa misma razón, ese proceso sólo puede continuar mientras sea rentable. Desde ese punto de vista, el capital se convierte en una traba en cuanto ese desarrollo entra en conflicto con la necesidad de ganancia” ([25]).
A Mattick no le cabe la menor duda de que ha llegado la época de la decadencia capitalista y que estamos ahora en la fase de la crisis permanente como así lo dice el título de su texto, aunque pueda haber booms temporales gracias a las medidas tomadas para atajar el declive, tales como el incremento de la explotación absoluta. Esos booms temporales “dentro de la crisis mortal”, no son “una expresión del desarrollo, sino del desmoronamiento”. Mattick, quizás con mayor claridad que Grossman, tampoco aboga por un hundimiento automático una vez que la cuota de ganancia haya disminuido por debajo de cierto nivel. Y muestra la reacción del capitalismo ante su atolladero histórico: aumento de la explotación de la clase obrera para extraer las últimas gotas de plusvalía que requiere la acumulación, marcha hacia la guerra mundial para apropiarse de las materias primas con menos costes, conquista de mercados y anexión de nuevas fuentes de fuerza de trabajo. Y, al mismo tiempo, considera las guerras, al igual que la crisis económica misma, como “gigantescas desvalorizaciones de capital constante mediante la destrucción violenta de valor y de valores de uso que son su base material”. Esos dos factores conducen al incremento de la explotación y, según Mattick, la guerra mundial acarreará una reacción de la clase obrera que abrirá la perspectiva de la revolución proletaria. La Gran Depresión es ya “la mayor crisis en la historia capitalista”, pero “de la acción de los trabajadores dependerá que sea la última para el capitalismo, y también para ellos”.
La obra de Mattick se sitúa así claramente en la continuidad de los esfuerzos anteriores de la Internacional comunista y de la Izquierda comunista para comprender la decadencia del sistema. Y mientras que Grossman ya había examinado los límites de las contratendencias a la baja de la cuota de ganancia, Mattick las hizo más concretas gracias al análisis del desarrollo real de la crisis capitalista mundial durante el período abierto por el crac de 1929.
A nuestro entender, a pesar de las concreciones aportadas por Mattick a la teoría de Grossman, hay aspectos de su método general que siguen siendo abstractos. Uno se queda perplejo ante la afirmación de Grossman de que no hay “ninguna huella en Marx” de la existencias de un problema de insuficiencia de mercados ([26]). El problema de la realización de la plusvalía o de la “circulación” no está fuera del proceso de acumulación, sino que es una parte indispensable de él. Asimismo, Grossman parece minimizar el problema de la superproducción como si fuera un simple subproducto de la baja de la cuota de ganancia, ignorando así los pasajes de Marx que lo sitúan claramente dentro de las relaciones fundamentales entre trabajo asalariado y capital ([27]). Mientras que, analizando esos elementos, Luxemburg proporciona un marco coherente para comprender por qué el triunfo mismo del capitalismo como sistema global habría de impulsarlo hacia su era de declive, es más difícil saber cuándo el aumento de la composición orgánica del capital alcanza un nivel tal que las contratendencias se vuelven ineficaces y comienza el declive. En efecto, tras haber incluido el comercio exterior en el conjunto de esas contratendencias, Mattick se acerca incluso un poco a Rosa Luxemburg cuando argumenta que la transformación de las colonias en países capitalistas retira esa opción esencial: “Al transformar los países importadores de capitales en países exportadores de capitales, al acelerar su desarrollo industrial con un fuerte crecimiento local, el comercio exterior deja de ser una contratendencia [que contrarreste la baja de la cuota de ganancia]. Mientras que se anula el efecto de las contratendencias, la tendencia al desmoronamiento capitalista sigue siendo la dominante. Estamos entonces ante la crisis permanente, o crisis mortal del capitalismo. El único medio que le queda entonces al capitalismo para seguir existiendo es la pauperización permanente, absoluta y general del proletariado”.
A nuestro entender, tenemos ahí una indicación de que el problema de la realización (la necesidad de la extensión permanente del mercado global para compensar las contradicciones internas del capital) no puede retirarse tan fácilmente de la ecuación ([28]).
Sin embargo, el objetivo de este capítulo no es indagar en los argumentos a favor o en contra de la teoría de Luxemburg, sino demostrar que la explicación alternativa de la crisis contenida en la teoría de Grossman y Mattick se integra también plenamente en la comprensión de la decadencia del capitalismo. Y no ocurre lo mismo con la crítica principal hecha a la tesis de Grossman-Mattick en el seno de la Izquierda comunista durante los años 1930, “La teoría del hundimiento del capitalismo” de Pannekoek, texto editado por primera vez en Rätekorrespondenz en junio de 1934 ([29]).
La crítica de Pannekoek a la teoría del desmoronamiento
Durante los años 1930, Pannekoek trabajó muy estrechamente con el Groep van Internationale Communisten y escribió sin duda su texto en respuesta a la creciente popularidad de las teorías de Grossman en el seno de la corriente comunista de consejos: menciona que esta teoría había sido ya integrada en el manifiesto del Partido Unido de Trabajadores de Mattick. Los párrafos introductorios del texto expresan una preocupación perfectamente comprensible cuyo objetivo era evitar ciertos errores de comunistas alemanes en los tiempos de la oleada revolucionaria, cuando se invocaba la idea de la “crisis mortal” para afirmar que el capitalismo ya había agotado todas las opciones y que bastaría con un ligero empujón para derrumbarlo por completo, un enfoque que se asociaba a menudo con las acciones voluntaristas y aventureristas. Sin embargo, como ya lo hemos escrito en otro lugar ([30]), la falla esencial en el razonamiento de quienes defienden la noción de crisis mortal en la posguerra no estriba en la noción misma de crisis catastrófica del capitalismo. Esta noción caracteriza un proceso que puede durar décadas y no un crac repentino que vendría de no se sabe dónde. Ese error estriba en la amalgama de dos fenómenos distintos: la decadencia histórica del capitalismo como modo de producción y la crisis económica coyuntural –sea cual sea su profundidad– que el sistema puede conocer en un momento dado. En su polémica contra la idea de un hundimiento del capitalismo como fenómeno inmediato y que sólo se produciría en el plano puramente económico, Pannekoek cae en el error de negar por completo la noción de decadencia del capitalismo, en coherencia con otras posiciones con las que estaba de acuerdo en aquel tiempo, como la posibilidad de revoluciones burguesas en las colonias y la “función burguesa del bolchevismo” en Rusia.
Pannekoek empezó criticando la teoría del desmoronamiento de Rosa Luxemburg. Retoma las críticas clásicas a esas teorías, de que éstas se basaban en un problema falso y que, matemáticamente hablando, los esquemas de la reproducción de Marx no presentan ningún problema de realización para el capitalismo. Pero el objetivo principal del texto de Pannekoek es la teoría de Grossman.
Pannekoek reprocha a Grossman dos aspectos esenciales: la falta de concordancia entre su teoría de las crisis y la de Marx; la tendencia a considerar la crisis como un factor automático en el advenimiento del socialismo, lo cual no requeriría demasiada acción consciente por parte de la clase obrera. Ciertas críticas de Pannekoek a Grosman por su uso de los esquemas de Bauer se basan en algo erróneo, pues acusa a Grossman de usarlas sin más y eso es falso. Hemos demostrado que eso es falso. Más seria es la acusación de que Grossman habría entendido mal, incluso habría cambiado conscientemente lo escrito por Marx sobre la relación entre la baja de la cuota de ganancia y el aumento de la masa de ganancia. Pannekoek insiste en que, puesto que la masa de ganancia siempre ha estado acompañada por la baja de la cuota de ganancia, Marx nunca imaginó una situación en la que habría una penuria absoluta de plusvalía: “Marx habla de una sobreacumulación que lleva a la crisis, un exceso de plusvalía acumulada que no encuentra dónde invertirse y pesa sobre la ganancia; el desmoronamiento de Grossmann procede de una insuficiencia de plusvalía acumulada” ([31]).
Es difícil aceptar esas críticas: no es contradictorio hablar de sobreacumulación por un lado, y, por otro, de una penuria de plusvalía: la “sobreacumulación” es otra manera de decir que hay exceso de capital constante, lo cual significará necesariamente que las mercancías producidas contendrán menos plusvalía y, por lo tanto, menos ganancia potencial para los capitalistas. Es cierto que Marx consideró que una baja de la cuota de ganancia sería compensada por un aumento de la masa de ganancia: esto depende, en particular, de la posibilidad de vender una cantidad cada vez mayor de mercancías, lo cual nos lleva al problema de la realización de la plusvalía, problema que no vamos a tratar aquí.
El problema más importante que queremos tratar aquí es la noción básica del desmoronamiento ([32]) capitalista y no sus explicaciones teóricas específicas. La idea de un desmoronamiento puramente económico (y es cierto que Grossman tiende hacia esa idea, con su visión de simple atasco de los mecanismos económicos del capitalismo) revela un enfoque muy mecánico del materialismo histórico en el que la acción humana casi sólo desempeñaría un papel ínfimo, incluso ningún papel; y, para Pannekoek, Marx siempre vio el final del capitalismo como el resultado de la acción consciente de la clase obrera. Esto es lo central en la crítica de Pannekoek a las teorías del desmoronamiento, porque estimaba que estas teorías tendían a subestimar la necesidad para la clase obrera de armarse para la lucha, de desarrollar su consciencia y su organización para llevar a cabo la inmensa tarea de echar abajo al capitalismo, el cual desde luego que no iba a caer como una fruta madura en manos del proletariado. Pannekoek aceptó que Grossman considerara que la llegada de la crisis final provocaría la lucha de clases, pero critica la visión puramente economicista de esa lucha. Para Pannekoek: “El que el capitalismo se desmorone económicamente y que la necesidad empuje a los hombres –a los obreros y a los demás– a crear una nueva organización, no significa que vaya a surgir el socialismo. Es lo contrario: al hacerse cada día el capitalismo, tal como hoy vive, más insoportable para los obreros, acaba empujándolos a la lucha, continuamente, hasta que se construye en ellos la voluntad y la fuerza de derrocar la dominación del capitalismo y de construir una nueva organización, y es entonces cuando se desmorona el capitalismo. No es porque se demuestre desde fuera lo insoportable del capitalismo, sino porque así se vive espontáneamente desde dentro, que lo insoportable impulsa a la acción” ([33]).
Ya un pasaje de Grossman anticipaba algunas de las críticas de Pannekoek: “La idea del desmoronamiento, necesaria por razones objetivas, no es contradictoria, ni mucho menos, con la lucha de clases. Es más, la acción viva de las clases en lucha puede influir mucho en ese desmoronamiento, dejando cierto espacio para una intervención activa de la clase. Sólo entonces se comprenderá por qué, al haberse alcanzado un alto nivel de acumulación del capital, es cada vez más difícil obtener alzas de salarios verdaderas, por qué cada lucha económica importante se convierte en un problema de existencia para el capitalismo, una cuestión de poder político… La lucha de la clase obrera por reivindicaciones cotidianas se enlaza así con su lucha por el objetivo final. La meta final por la que lucha la clase obrera no es un ideal introducido en el movimiento obrero desde fuera gracias a unos métodos especulativos hechos desde fuera del movimiento, y cuya realización, independiente de las luchas del presente, queda para un porvenir lejano. Es lo contrario, como lo demuestra la ley del desmoronamiento presentada aquí: [el objetivo final es] un resultado de las luchas cotidianas inmediatas y puede alcanzarse más rápidamente mediante esas luchas” ([34]).
Pero para Pannekoek, Grossman era: “un economista burgués que no tuvo nunca ninguna experiencia práctica de la lucha del proletariado, y, por consiguiente, se encuentra en una situación que le impide comprender la esencia del marxismo” ([35]).
Y aunque Grossman criticó aspectos del “viejo movimiento obrero” (socialdemocracia y “comunismo de partido”), no tenía nada en común con lo que los comunistas de consejos llamaban “nuevo movimiento obrero”, que era verdaderamente independiente del “viejo”. Pannekoek insiste en que por mucho que para Grossman exista una dimensión política en la lucha de clases, ésta es incumbencia esencialmente de la actividad de un partido de tipo bolchevique. Para aquél, Grossman fue en fin de cuentas un abogado de la economía planificada, y de la transición de la forma tradicional y anárquica del capital a la forma gestionada por el Estado, la cual podría fácilmente no necesitar la menor intervención del proletariado autoorganizado; todo lo que necesitaría, es la mano firme de una “vanguardia revolucionaria” en el momento de la crisis final.
No es del todo justo achacar a Grossman de no ser más que un economista burgués sin experiencia práctica de la lucha de los trabajadores: antes de la guerra estuvo muy involucrado en el movimiento de los trabajadores judíos en Polonia y, aunque tras la oleada revolucionaria, se mantuvo simpatizante de los partidos estalinistas (y años más tarde, poco antes de morir, trabajó en la universidad de Leipzig en la Alemania del Este estalinista), siempre mantuvo una independencia de espíritu, de modo que sus teorías no pueden ser apartadas como una simple apología del estalinismo. Como ya dijimos, no vaciló en criticar a Lenin; mantuvo una correspondencia con Mattick y, durante un breve período, a principios de los años 1930, estuvo atraído por la oposición trotskista. Está claro que, contrariamente a Rosa Luxemburg, a Mattick, o a Lenin, no pasó la mayor parte de su vida como revolucionario comunista, pero sería reductor considerar la totalidad de la teoría de Grossman como reflejo directo de su política ([36]).
Pannekoek resume su argumentación en “La teoría del desmoronamiento del capitalismo” de la manera siguiente: “El movimiento obrero no tiene que ponerse a esperar una catástrofe final, sino muchas catástrofes, catástrofes políticas –como las guerras– y económicas –como las crisis que se desencadenan periódicamente, tanto regular como irregularmente, pero que, en su conjunto, con la extensión del capitalismo, se vuelven cada vez más devastadoras. Eso acabará por provocar el desmoronamiento de las ilusiones y de las tendencias del proletariado a la tranquilidad, y al estallido de luchas cada vez más duras y profundas. Y aparece como una contradicción que la crisis actual –más profunda y devastadora que ninguna otra en el pasado– no deje entrever en absoluto el despertar de una revolución proletaria. Por eso, la primera tarea es eliminar las viejas ilusiones: en primer lugar, la ilusión de hacer soportable el capitalismo, gracias a unas reformas que obtendrían la política parlamentaria y la acción sindical; y, por otra parte, ilusión de poder echar abajo el capitalismo en un asalto dirigido por un partido comunista que se da aires revolucionarios. Es la clase obrera misma, como masa, la que debe llevar a cabo el combate, y todavía le cuesta reconocerse en las nuevas formas de lucha, mientras que la burguesía, por su parte, está solidificando cada vez más su poder. Tendrán que acabar llegando luchas serias. La crisis actual podrá quizás reabsorberse, pero llegarán nuevas crisis y nuevas luchas. En estas luchas, la clase obrera desarrollará su fuerza de combate, reconocerá sus objetivos, se formará, se hará autónoma y aprenderá a tomar por sí sola en sus manos su propio destino, o sea, la producción social. En ese proceso es el que se realizará la liquidación del capitalismo. La autoemancipación del proletariado, ése es el desmoronamiento del capitalismo” ([37]).
Hay muchas cosas correctas en esa visión, sobre todo la idea de la necesidad para toda la clase obrera de desarrollar su autonomía respecto a todas las fuerzas capitalistas que se presenten como sus salvadoras. Pannekoek, sin embargo, no explica por qué las crisis iban a ser cada vez más devastadoras; sólo menciona el tamaño del capitalismo como factor de ese carácter destructor ([38]). Pero tampoco se plantea la pregunta: ¿cuántas catástrofes devastadoras puede atravesar el capitalismo antes de destruirse a sí mismo y, junto con él, la posibilidad de una nueva sociedad? Dicho de otra manera, lo que ahí falta es la comprensión de que el capitalismo es un sistema limitado históricamente por sus propias contradicciones y que ya ha puesto a la humanidad ante la alternativa: socialismo o barbarie. Pannekoek tenía totalmente razón en insistir en que el desmoronamiento económico no iba a llevar, ni mucho menos, automáticamente al socialismo. Pero tenía tendencia a olvidarse de que ese sistema en declive si no es destruido por la clase obrera revolucionaria podría acabar en la ruina y destruir de paso toda posibilidad para el socialismo. Las líneas introductivas de El Manifiesto comunista dejan abierta la posibilidad de que las contradicciones crecientes de ese modo de producción puedan desembocar en la ruina mutua de las clases concernidas, si la clase oprimida no logra levar a cabo su transformación de la sociedad. En este sentido, el capitalismo está en efecto condenado a deteriorarse hasta su “crisis final”, y no existe ninguna garantía de que el comunismo pueda edificarse sobre el suelo de un desastre semejante. Esta toma de conciencia en nada hará disminuir la importancia de la acción determinada de la clase obrera para imponer su propia solución al desmoronamiento del capitalismo. Al contrario, hace todavía más urgente e indispensable la lucha consciente del proletariado y la actividad de las minorías revolucionarias en su seno.
Gerrard
[1]) Expresión anglófona que se refiere explícitamente al período entreguerras, y más concretamente a los años 20 como lo indica su nombre, un período en el que las actividades económicas y culturales están en su auge. Se designa así sobre todo a lo ocurrido en Norteamérica, en EEUU especialmente. Aunque también hubo algo parecido en Francia con los llamados années folles (“años locos”) (Wikipedia).
[2]) Trotski, Programa de transición.
[3]) Ese libro se publicó en ruso en EEUU. Nuestra traducción se ha hecho a partir del inglés. Existe también una traducción en francés. No sabemos si existe una traducción en castellano.
[4]) Ídem.
[5]) Ídem.
[6]) Por ejemplo, Advance (Progreso), periódico de la APCF, publicó un artículo en mayo 1936 de Willie McDougall, que explica la crisis económica a causa de la sobreproducción. Así concluye el artículo: “La misión histórica [del capitalismo] –la sustitución del feudalismo– fue cumplida. Elevó la producción à niveles que sus pioneros no podían ni imaginar. Pero ya se alcanzó el punto álgido y se ha iniciado el declive. Cada vez que un sistema se convierte en traba para el desarrollo o el funcionamiento mismo de las fuerzas productivas, una revolución es inminente y está obligado a dejar el sitio a un sucesor. Al igual que el feudalismo tuvo que dejar el sitio a un sistema más productivo como lo es el capitalismo, este último debe ser barrido del camino del progreso y dejar el sitio al socialismo” (Traducción nuestra del inglés).
[7]) Vueltos a publicar en los nos 102 y 103 de nuestra Revista Internacional
[8]) Bilan no 10.
[9]) “Tendencia decreciente de la cuota de ganancia” es la traducción de la edición de El Capital del FCE (México). Otras traducciones son : “baja tendencial de la tasa de ganancia”.
[10]) Bilan n° 11.
[11]) Ídem.
[12]) Especialmente los párrafos que tratan de la destrucción del capital y del trabajo en la guerra. Ver al respecto la introducción a la discusión sobre los factores en los que se basaron “los Treinta Gloriosos”, en la Revista Internacional no 133 y, también, la nota 2 a la segunda parte del articulo de Mitchell en la Revista internacional no 103.
[13]) PIC, Persdinst van de Groep van Internationale Communisten no 1, enero de 1930 “Een marwaardog boek”, citado en el libro de la CCI, La Izquierda Holandesa, p. 210 (en francés).
[14]) Rick Kuhn, Henryk Grossman and the Recovery of Marxism, Chicago 2007, p 184
[15]) La ley de la acumulación, edición abreviada en inglés, 1992, Pluto Press, p. 36. traducción nuestra.
[16]) ídem, p. 56.
[17]) ídem, p. 125.
[18]) Otto Bauer, “La acumulación del capital”, Die Neue Zeit, 1913.
[19]) La ley de la acumulación, op. cit., p. 69.
[20]) ídem, p. 76.
[21]) ídem, pp. 76-77.
[22]) ídem, p. 132.
[23]) Ídem, pp. 32-33.
[24]) Ídem, pp. 49-50.
[25]) Traducción nuestra.
[26]) La ley de la acumulación, p. 128.
[27]) Ver el artículo anterior de esta serie en la Revista Internacional no 139, “Las contradicciones mortales de la sociedad burguesa”.
[28]) En una obra posterior, Crisis y teoría de las crisis (1974), Mattick vuelve sobre el problema y reconoce que efectivamente Marx no concibe únicamente el problema de la sobreproducción como una consecuencia de la baja de la cuota de ganancia, sino como una contradicción real, resultante en particular del “poder de consumo restringido” de la clase obrera. De hecho, su honradez intelectual le lleva a hacerse una pregunta embarazosa: “Nos encontramos de nuevo ante la cuestión, ya considerada, de si Marx desarrolló dos teorías de las crisis: la que se deriva de la teoría del valor y se manifiesta en el descenso de la tasa de beneficio [cuota de ganancia] y la que se caracteriza por el consumo insuficiente de los trabajadores” (Crisis y teoría de las crisis, cap. III, “Los epígonos”, Ediciones Península, Barcelona, 1977). La respuesta que propone es que la afirmación de Marx “parece[n] más bien o un error conceptual o una falta de claridad en la expresión” (Ídem, “La teoría de las crisis en Marx”).
[29]) Traducción en inglés de Adam Buick en Capital and Class, en 1977. https://www.marxists.org/archive/pannekoe/1934/collapse.htm [180]. Existe en francés en https://www.marxists.org/francais/pannekoek/works/1934/00/pannekoek_19340001.htm [181].
[30]) “La edad de las catástrofes”, Revista Internacional no 143.
[31]) Pannekoek, traducido de La teoría del desmoronamiento del capitalismo, en su versión francesa
https://www.marxists.org/francais/pannekoek/works/1934/00/pannekoek_19340001.htm [181].
[32]) Preferimos “desmoronamiento” a otros términos que también se usan para expresar ese fenómeno: “derrumbe”, “hundimiento” o “desplome”.
[33]) Pannekoek, op. cit., nota 13.
[34]) Kuhn, op. cit., p. 135-6, cita sacada de la edición alemana completa de La ley de la acumulación. Traducción nuestra.
[35]) Pannekoek, op. cit., nota 13.
[36]) Sería ése, en cierto modo, un error similar al que hizo Pannekoek en Lenin filósofo en el que defendía que les influencias burguesas en los escritos filosóficos de Lenin demostraban el carácter burgués del bolchevismo y de la revolución de Octubre.
[37]) Pannekoek, op. cit., nota 13.
[38]) Ver nuestro folleto sobre La Izquierda holandesa (en francés), p. 211, en el que se hace una anotación parecida sobre la posición del GIC [Gruppe Internationale Communisten, Grupo de comunistas internacionales, de Holanda] en su conjunto: “Aún habiendo rechazado las ideas un tanto fatalistas de Grossman y de Mattick, el GIC abandonaba toda la herencia teórica de la izquierda alemana sobre las crisis. [Para el GIC] la crisis de 1929 ya no era una crisis generalizada que plasmaba el declive del sistema capitalista, sino una crisis cíclica. En un folleto aparecido en 1933, el GIC afirmaba que la Gran Crisis tenía un carácter crónico y no permanente, incluso después de 1914. El capitalismo se parecía al Ave Fénix del mito, renaciendo sin cesar de sus cenizas. Tras cada “regeneración” por la crisis aparecía “más grande y más poderoso que antes”. Pero esa regeneración no era eterna, ya que “el incendio amenaza de muerte con mayor violencia cada vez a todo el conjunto de la vida social”. En fin de cuentas, sólo el proletariado podría dar el “golpe mortal” al Fénix capitalista y transformar un ciclo de crisis en crisis final. Esta teoría era por lo tanto contradictoria, pues, por un lado retomaba la visión de las crisis cíclicas como las del siglo XIX, que ampliaban sin cesar la extensión del capitalismo, en un ascenso interrumpido; y, por otro lado, definía un ciclo de destrucciones y de reconstrucciones cada vez más ineluctable para la sociedad.” El folleto del que se extrajo esa cita es: De beweging van het kapitalistisch bedrijfsleven.
Series:
Herencia de la Izquierda Comunista:
Cuestiones teóricas:
- Economía [79]
Rev. Internacional n° 147 - 4° trimestre de 2011
- 3173 lecturas
Revista Internacional 147 PDF
- 12 lecturas
La catástrofe económica mundial es inevitable
- 4910 lecturas
La catástrofe económica mundial es inevitable
En estos últimos meses se han producido a repetición acontecimientos de gran alcance que vienen a confirmar la gravedad de la situación económica mundial: incapacidad de Grecia para hacer frente a sus deudas; amenazas similares para España e Italia; advertencia a Francia por su extrema vulnerabilidad ante la posible suspensión de pagos de Grecia o Italia; bloqueo en la Cámara de Representantes de Estados Unidos sobre el aumento del límite máximo de la deuda del Estado; pérdida por éste de su “triple A”, nota máxima que, hasta ahora, definía la garantía de reembolso de su deuda; rumores más y más persistentes sobre el riesgo de quiebra de algunos bancos, cuyos desmentidos no han engañado a nadie cuando se ven las supresiones masivas de empleo a las que ya procedieron; primera confirmación de ese rumor con la quiebra del banco franco-belga Dexia. Los dirigentes de ese mundillo van siempre a remolque de los acontecimientos, pero las brechas que parecían haber sido colmadas se abren de nuevo, a las pocas semanas, cuando no días. Su impotencia para contener la escalada de la crisis no sólo traduce su incompetencia y su visión a corto plazo, sino y sobre todo, la dinámica actual del capitalismo hacia catástrofes inevitables: quiebras de entidades financieras, quiebras de Estados, hundimiento en una profunda recesión mundial.
Consecuencias dramáticas para la clase obrera
Las medidas de austeridad adoptadas desde 2010 son implacables, poniendo cada vez más a la clase obrera –y gran parte del resto de la población– en la incapacidad de hacer frente a sus necesidades vitales. Enumerar todas las medidas de austeridad que se han impuesto en la zona euro, o que se están imponiendo, acabaría siendo un interminable catálogo. Es necesario sin embargo mencionar algunas de ellas, que tienden a generalizarse y que son significativas del siniestro porvenir que se está preparando para millones de explotados. En Grecia, cuando ya se habían aumentado en 2010 los impuestos sobre los bienes de consumo, se había retrasado la edad de la jubilación hasta los 67 años y se habían reducido drásticamente los salarios de los funcionarios, se decidió, en septiembre de 2011, poner en paro técnico a 30.000 empleados de la función pública, con una disminución del 40 % del salario, reducir un 20 % las pensiones de jubilación superiores a 1200 euros y gravar todas las rentas superiores a 5000 euros al año ([1]). En casi todos los países aumentan los impuestos, se sube la edad de jubilación y se suprimen los empleos públicos por decenas de miles. El resultado son los constantes desbarajustes en los servicios públicos, incluidos los vitales; en una ciudad como Barcelona, por ejemplo, los quirófanos y las urgencias redujeron sus horas de apertura y se suprimen en masa ([2]) camas en los hospitales; en Madrid perdieron su plaza ([3]) 5000 profesores no titulares, lo que se compensó con un aumento de 2 horas semanales para los titulares.
Las cifras de desempleo son cada día más alarmantes: 7,9 % en Reino Unido a finales de agosto, 10 % en la zona euro (¡20 % en España!) a finales de septiembre ([4]) y 9,1% en Estados Unidos en el mismo período. Los planes de despidos o de supresión de empleos se han ido sucediendo durante todo el verano: 6500 en Cisco, 6000 en Lockheed Martin, 10.000 en HSBC, 30.000 en Bank of América, y la lista no se para ahí. Los sueldos de los explotados se hunden: según las cifras oficiales, el salario real disminuyó en más de 10 % en ritmo anual en Grecia a principios de 2011, en más de 4 % en España y, en menor medida, en Portugal e Italia. En Estados Unidos, 45,7 millones de personas, o sea un incremento de 12 % en un año ([5]), sólo sobreviven gracias al sistema de bonos de alimentación de 30 dólares semanales entregados por la Administración.
Y a pesar de eso, lo peor queda por venir.
Se plantea pues con más intensidad que nunca la necesidad de echar abajo el sistema capitalista antes de que éste, en su hundimiento, arrastre la humanidad a la ruina. Los movimientos de protesta contra los ataques desde la primavera de 2011 en una serie de países, cualesquiera que sean las insuficiencias o las debilidades que puedan expresar, son, sin embargo, los primeros jalones de una amplia respuesta proletaria a la crisis del capitalismo ([6]).
Desde 2008, la burguesía no ha logrado encauzar la tendencia a la recesión
A principios de los 2010, pudo haber la ilusión de que los Estados habían logrado salvar al capitalismo de la recesión de 2008 y principios de 2009, que se plasmó en una caída vertiginosa de la producción. A tal efecto, todos los grandes bancos centrales del mundo inyectaron cantidades masivas de dinero en la economía. Fue entonces cuando a Ben Bernanke, director del FED (en el origen del lanzamiento de planes de reactivación considerables), le pusieron el mote de “Helicopter Ben” pues parecía lanzar dólares a chorros sobre Estados Unidos desde un helicóptero. Entre 2009 y 2010, según las cifras oficiales que como se sabe siempre se sobrestiman, el índice de crecimiento pasó en Estados Unidos de – 2,6 % a + 2,9 % y, en la zona euro, de – 4,1 % a + 1,7 %. En los países emergentes, los índices de crecimiento, que bajaron, parecían recobrar en 2010 los valores anteriores a la crisis financiera: un 10,4 % en China, un 9 % en India. Todos los Estados y sus medios de comunicación entonaron entonces la copla de la reanudación, cuando, en verdad, la producción del conjunto de los países desarrollados nunca ha llegado a recuperar sus niveles de 2007. O sea que, más que de reanudación, se puede justo hablar de una atenuación en la caída de la producción. Y ese receso sólo duró unos trimestres:
• En los países desarrollados, los índices de crecimiento empezaron a hundirse a partir de mediados de 2010. El crecimiento previsto en Estados Unidos para el año 2011 es de 0,8 %. Ben Bernanke anunció que la recuperación norteamericana estaba a punto “de marcar el paso”. Por otra parte, el crecimiento de los grandes países europeos (Alemania, Francia, Reino Unido) anda cerca de cero y si los gobiernos de los países del Sur de Europa (España, un 0,6 % en 2011 tras un – 0,1 % en 2010 ([7]); Italia, un 0,7 % en 2011) ([8]) no cesan de repetir hasta la saciedad que su país “no está en recesión”, habida cuenta de los planes de rigor que han sufrido y seguirán sufriendo, su perspectiva en realidad no es muy diferente de lo que conoce actualmente Grecia, país cuya producción sufrirá una caída superior al 5 % en 2011.
• Para los países emergentes, la situación dista mucho de ser brillante. Si conocieron en 2010 índices de crecimiento importantes, el año 2011 se presenta mucho menos favorable. El FMI había previsto que registrarían un crecimiento del 8,4 % para el año 2011 ([9]), pero algunos índices ponen de manifiesto que la actividad en China se está ralentizando ([10]). Se prevé que el crecimiento de Brasil pasará de un 7,5 % en 2010 a un 3,7 % en 2011 ([11]). Y los capitales están huyendo de Rusia ([12]). En resumen, contrariamente a toda la tabarra que nos han dado durante años los economistas y muchos hombres políticos, los países emergentes no van a ser la locomotora que permita un auge del crecimiento mundial. Muy al contrario, son esos países los primeros que van a padecer la degradación de la situación de los países desarrollados y conocer una caída de sus exportaciones, que han sido el factor de su crecimiento.
El FMI acaba de revisar sus previsiones: se preveía un crecimiento del 4 % a escala mundial para los años 2011 y 2012, señalándose “que no se puede excluir” ([13]) una recesión para el año 2012, tras haber constatado anteriormente que el crecimiento “se había debilitado considerablemente”. O sea que la burguesía está tomando conciencia de hasta qué punto la actividad económica va a contraerse. Habida cuenta de tal evolución, uno se plantea la pregunta: ¿por qué los bancos centrales no han seguido regando el mundo con dinero, como lo hicieron a finales de 2008 y en 2009, aumentando así de manera considerable la masa monetaria (se multiplicó por 3 en Estados Unidos y por 2 en la zona euro)? La razón está en que volcar toneladas de papel sobre las economías no soluciona las contradicciones del capitalismo. Lo que sí acarrea es sobre todo una reactivación de la inflación y no de la producción, una inflación que se aproxima a un 3 % en la zona euro, un poco más en Estados Unidos, 4,5 % en Reino Unido, entre 6 % y 9 % en los países emergentes.
La emisión de moneda en metálico o electrónica permite que se otorguen nuevos préstamos… y también que el endeudamiento mundial vaya aumentado. La situación no es nueva: es así como grandes protagonistas económicos del mundo se han endeudado hasta tal punto que hoy les es imposible reembolsar su deuda. En otras palabras, son hoy insolventes, y entre ellos están nada menos que los Estados europeos, el norteamericano y el conjunto del sistema bancario.
El cáncer de la deuda publica
La zona Euro
Los Estados europeos tienen cada vez más dificultades para pagar los intereses de su deuda.
Si las suspensiones de pago de algunos Estados se manifestaron primero en la zona Euro, es porque éstos, contrariamente a Estados Unidos, Reino Unido o Japón, no tienen el control de la emisión de su propia moneda, y no tuvieron entonces la posibilidad de poner en marcha la máquina de billetes para pagar, aunque fuera con papel mojado, los vencimientos de su deuda. La emisión de euros incumbe al Banco Central Europeo (BCE) que se somete más bien a la voluntad de los grandes Estados europeos y más particularmente del alemán. Y, como cada uno sabe, multiplicar la masa monetaria por dos o tres con una producción estancada se plasma obligatoriamente en un incremento de la inflación. Para evitar eso, el BCE se hizo más y más sordo para no garantizar la financiación de los Estados que lo necesitaban, para no correr el peligro de ponerse a sí mismo en situación de suspensión de pagos.
Es una de las razones esenciales por la cual los países de la zona euro viven, desde hace año y medio, bajo la amenaza de una suspensión de pagos del Estado griego. En realidad, el problema que se plantea a la zona euro no tiene solución ya que su negativa a financiar la deuda griega causaría la suspensión de pagos de Grecia y su salida de la zona euro. Los acreedores de Grecia, entre los cuales hay Estados y bancos europeos importantes, se encontrarían a su vez en una situación difícil para hacer frente a sus propios compromisos, y, a su vez, estarían amenazados de quiebra. La propia existencia de la zona Euro está así cuestionada, aun cuando es esencial para los países exportadores, en especial Alemania.
Grecia, sobre todo, lleva polarizando desde hace año y medio, la atención sobre los problemas de suspensión de pagos. Pero países como España e Italia van a encontrarse en una situación similar pues nunca lograrán obtener los ingresos fiscales necesarios para amortizar parte de su deuda (véase gráfico) ([14]). Una simple ojeada sobre la amplitud de la deuda de Italia, cuya suspensión de pagos a corto plazo es muy probable, pone de manifiesto que la zona euro no podrá apoyar a Italia para que asuma sus compromisos. Los inversores se creen cada vez menos que Italia sea capaz de reembolsar, y por eso sólo aceptan prestarle dinero con intereses muy altos. La situación de España es, por su parte, bastante parecida a la de Grecia.
Las tomas de posición de los Gobiernos e instancias de la zona euro, en particular del Gobierno alemán, traducen su incapacidad para enfrentar la situación creada por la amenaza de quiebra de algunos países. La mayor parte de la burguesía de la zona euro es consciente de que el problema ya no consiste en saber si Grecia está en situación de suspensión de pagos: el anuncio de que los bancos iban a participar en el rescate de Grecia en un 21 % de su deuda significa ya que se reconoce tal situación. La cumbre de Merkel y Sarkozy del 9 de octubre lo confirma al admitir que habrá suspensión de pagos de Grecia para un 60 % de su deuda. Por lo tanto, el problema que se plantea a la burguesía es encontrar los medios para procurar que esta suspensión cause los menos estragos posibles en la zona euro, lo que ya es de por sí un ejercicio de equilibrista de lo más difícil, que provoca más dudas y más divisiones. Los partidos políticos en el poder en Alemania están muy divididos sobre si hay que ayudar financieramente a Grecia, cómo ayudarla y si también habrá que ayudar a los demás países que van a pasos agigantados hacia la misma suspensión de pagos. Debe hacerse notar, por ejemplo, que el plan decidido el 21 de julio por las autoridades de la zona euro “para salvar” a Grecia y que prevé un incremento de la capacidad crediticia del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera de 220 a 440 mil millones de euros (cuya consecuencia evidente es el aumento de la contribución de los diferentes países), haya sido cuestionado durante semanas por una parte importante de los partidos en el poder en Alemania. ¡Y, de repente, cambio total de la situación: el Bundestag vota el plan masivamente el 29 de septiembre! Del mismo modo, hasta principios de agosto, el Gobierno alemán se negaba a aceptar que el BCE comprara deuda soberana de Italia y España. Habida cuenta de la degradación de la situación financiera de esos países, el Estado alemán aceptó finalmente que a partir del 7 de agosto, el BCE pudiera comprar deuda de esos países ([15]) y, así, entre el 7 y el 22 de agosto, ¡el BCE compró por valor de 22 mil millones de euros de deuda soberana de España e Italia ([16])! En realidad, esas contradicciones y retrasos ponen de manifiesto que una burguesía tan importante internacionalmente como la alemana no sabe qué política llevar. Europa, en general, empujada por Alemania, ha optado más bien por la austeridad. Eso no excluye que se pueda financiar un mínimo los Estados y los bancos mediante la instauración del Fondo Europeo de Solidaridad Financiera (lo que también supone un aumento de los recursos financieros de dicho organismo), o autorizar al BCE a crear la suficiente moneda para ayudar a un Estado que ya no puede pagar sus deudas, para que la suspensión no se produzca inmediatamente.
Por supuesto el problema no es el de la burguesía alemana, sino el de toda la clase dominante ya que es ella en su conjunto la que se endeudó para evitar la superproducción desde finales de los años sesenta, y hasta tales cotas que resulta hoy muy difícil no solo reembolsar los vencimientos de la deuda sino ni siquiera pagar sus intereses. Por eso se están hoy llevando a cabo restricciones económicas con políticas de austeridad draconianas que reducen todo tipo de ingresos. Pero, al mismo tiempo, lo único que hacen es provocar una disminución de la demanda, aumentando así la superproducción y acelerando la zambullida en la depresión.
Estados Unidos
Este país se enfrentó al mismo tipo de problema durante el verano de 2011.
El límite máximo de la deuda, que se había fijado en 2008 en 14.294.000.000.000 (o sea más de 14 billones) de dólares, se alcanzó en mayo de 2011. Ese límite tenía que ser alzado para que, al igual que los países de la zona euro, EE.UU. pueda hacer frente a sus compromisos, incluidos los internos, o sea garantizar el funcionamiento del Estado. Aunque el increíble arcaísmo y la estupidez del “Tea Party” hayan sido un factor de agravación de la crisis, no era ése, sin embargo, el fondo del problema que se planteó al Presidente y al Congreso de los Estados Unidos. El verdadero problema era la alternativa siguiente, uno de cuyos términos había que escoger:
– o proseguir la política de endeudamiento del Estado federal, como lo pedían los demócratas, o sea básicamente pedir al FED que creara moneda con el riesgo de provocar una caída incontrolada de su valor;
– o practicar una política de austeridad drástica como lo exigían los republicanos, sobre todo la reducción en 10 años de los gastos públicos entre 4 y 8 billones de dólares. Como comparación, el PIB de Estados Unidos en 2010 fue de más de 14 billones y medio de dólares, lo que da una idea de la amplitud de los cortes presupuestarios que semejante plan acarrearía, y, por lo tanto, la de las supresiones de empleos públicos.
En resumen, la alternativa que se le planteó este verano a Estados Unidos era la siguiente: o tomar el riesgo de abrir la puerta a una inflación que acabaría desbocándose, o practicar una política de austeridad que acabaría reduciendo fuertemente la demanda, y causando la caída y hasta la desaparición de las ganancias, y, al cabo, el cierre en cadena de toda una serie de empresas y la caída vertiginosa de la producción. Desde el punto de vista de los intereses del capital nacional, tanto la posición de los republicanos como la de los demócratas son legítimas. Acorralada por las contradicciones que sitian la economía nacional, lo único que han podido hacer las autoridades estadounidenses es tomar medidas a medias…, contradictorias e incoherentes. El Congreso volverá pues a tener que encarar la necesidad de realizar a la vez millones de millones de dólares de ahorros presupuestarios y un nuevo plan de reactivación del empleo.
El desenlace del conflicto entre republicanos y demócratas pone de manifiesto que contrariamente a Europa, Estados Unidos ha escogido más bien la agravación de la deuda, puesto que el límite máximo de la deuda federal se alzó hasta 21 billones de dólares hasta 2013 con, como contrapartida, reducciones de gastos presupuestarios de cerca de 2 billones y medio en los diez próximos años.
Pero, como para Europa, esa decisión pone de manifiesto que el Estado norteamericano no sabe qué política llevar ante el callejón sin salida de su endeudamiento.
La disminución de la nota de la deuda americana por la agencia Standard and Poor’s y las reacciones que causó, ilustran bien que la burguesía sabe perfectamente que está en un callejón sin salida y que no ve con qué medios podrá salir de él. Contrariamente a muchas otras decisiones de las agencias de notación desde el principio de la crisis de las subprimes, la decisión de Standard and Poor’s de este verano parece coherente: la agencia pone en evidencia que no hay ingresos suficientes para compensar el aumento del endeudamiento aceptado por el Congreso y que, en consecuencia, la capacidad de Estados Unidos de reembolsar sus deudas ha perdido credibilidad. En otras palabras, el compromiso en esa institución evitó una grave crisis política en Estados Unidos, pero al agravar el endeudamiento del país, va a incrementar su insolvencia. La pérdida de confianza de los financieros del planeta hacia el dólar que inevitablemente resultará de la sentencia de Standard and Poor’s va a tirar para abajo su valor. Por otra parte, si el voto del aumento del límite máximo de la deuda federal permite evitar la parálisis a la Administración federal, los distintos Estados federados y los municipios ya en quiebra, en quiebra seguirán. Desde el 4 de julio, el estado de Minnesota está en suspensión de pagos y ha tenido que pedir a 22.000 funcionarios que se queden en casa ([17]). Una serie de ciudades norteamericanas (entre las cuales Central Falls y Harrisburg, capital de Pensilvania) están en la misma situación; situación que el estado de California –y no es el único– parece que no podrá evitar en un futuro cercano.
Ante la agravación de la crisis desde 2007, tanto la política económica de la zona euro como la de Estados Unidos han sido incapaces de evitar que los Estados tengan que asumir unas deudas que, en su origen, habían sido contraídas por el sector privado. Estas nuevas deudas no hicieron sino aumentar la deuda pública, una deuda que ya llevaba incrementándose desde hacía décadas. El resultado ha sido unos plazos de reembolso que los Estados no podrán cumplir. En Estados Unidos como en la zona euro, eso se traduce en despidos masivos en el sector público, en la reducción incesante de los salarios y el aumento, también incesante, de los impuestos.
La amenaza de una grave crisis bancaria
En 2008-2009, tras el hundimiento de algunos bancos como Bear Stearns y Northern Rock y la quiebra pura y simple de Lehman Brothers, los Estados corrieron en ayuda de otros muchos recapitalizándolos para evitarles la misma suerte. ¿Y cómo andan ahora de salud las entidades bancarias? Pues vuelve a ser muy mala. En primer lugar, los libros de cuentas de los bancos siguen sin haberse quitado de encima toda una serie de créditos incobrables. Además, muchos bancos son poseedores de parte de las deudas de Estados hoy en dificultad de pago. El problema para ellos es que el valor de la deuda así comprada ha disminuido considerablemente desde entonces.
La reciente declaración del FMI, basándose en su conocimiento de las dificultades actuales de los bancos europeos y estipulando que éstos debían aumentar sus fondos propios en 200 mil millones, ha provocado reacciones exasperadas y declaraciones por parte de dichos bancos según las cuales todo iba bien para ellos. Y eso cuando todo demostraba lo contrario:
– los bancos norteamericanos no quieren refinanciar en dólares a las filiales estadounidenses de los bancos europeos y repatrían los fondos que habían colocado en Europa;
– los bancos europeos se prestan cada vez menos entre sí porque están cada vez menos seguros de ser rembolsados y prefieren invertir sus activos, incluso a tasas muy bajas, en el BCE;
– consecuencia de esa falta de confianza que se generaliza, los tipos de los préstamos entre bancos no dejan de aumentar, incluso si aún no han alcanzado los niveles de finales de 2008 ([18]).
El colmo es que unas semanas después de que los bancos hubieran afirmado su estupenda salud, se asistía a la quiebra y liquidación del banco franco-belga Dexia sin que ningún otro banco se haya interesado por ayudarlo.
Añadamos que los bancos de EEUU no están precisamente en una situación inmejorable como para andar sacando pecho ante sus colegas europeos: a causa de las dificultades que conoce, Bank of América acaba de suprimir un 10 % de sus puestos de trabajo y Goldman Sachs, el banco que se convirtió en el símbolo de la especulación mundial, acaba de despedir a 1000 personas. Y también ellos prefieren depositar sus activos en el FED antes que prestar a otros bancos americanos.
La salud de los bancos es esencial para el capitalismo, ya que éste no puede funcionar sin un sistema bancario que lo abastezca en moneda. Ahora bien, la tendencia a la que asistimos es la que lleva a lo que llaman en inglés credit crunch (contracción crediticia), o sea a una situación en la que los bancos se niegan a prestar en cuanto hay el menor riesgo de no reembolso. Lo que eso contiene, a largo plazo, es un bloqueo del movimiento de capital, o sea un bloqueo de la economía. Se comprende mejor, desde esa perspectiva, por qué el problema del refuerzo de los fondos propios de los bancos se ha convertido en el primer punto al orden del día de las múltiples cumbres que se celebran a nivel internacional, antes incluso que la situación de Grecia que, sin embargo, sigue sin arreglarse. Básicamente, el problema de los bancos muestra la extrema gravedad de la situación económica e ilustra por sí solo las dificultades inextricables que el capitalismo debe encarar.
Tras la pérdida de la nota AAA por Estados Unidos, el diario económico francés les Echos titulaba en primera página, el 8 de agosto de 2011: “América deteriorada, el mundo en lo desconocido”. Cuando el principal medio de comunicación económico de la burguesía francesa expresa tal desorientación, tal angustia ante el futuro, no refleja sino la desorientación de la propia burguesía. Desde 1945, el capitalismo occidental (y el capitalismo mundial tras el hundimiento de la URSS) se basa en que la fuerza del capital de Estados Unidos es la garantía en última instancia para todos los dólares que permiten, por todas las partes del mundo, la circulación de mercancías, y, por lo tanto, del capital. Ahora bien, la inmensa acumulación de deudas que la clase dominante de EEUU ha contraído para hacer frente, desde finales de los sesenta, al retorno de la crisis abierta del capitalismo, ha acabado siendo un factor acelerador y agravante de esa misma crisis. Todos los que poseen partes de la deuda americana, empezando por el propio Estado de EEUU, poseen en realidad unos valores… que cada vez valen menos. Y la moneda en la que está denominada la deuda, el dólar, será cada vez más débil al igual que lo será… el propio Estado norteamericano.
Se están desmoronando las bases de la pirámide sobre las que se ha construido el mundo desde 1945. En 2007, cuando la crisis financiera, los bancos centrales, o sea los Estados, salvaron el sistema financiero mundial; los propios Estados están ahora al borde de la quiebra y es imposible que los bancos puedan venir a socorrerlos; miren hacia donde miren, los capitalistas no ven nada que pueda permitirles una verdadera recuperación económica. En efecto, un crecimiento por escaso que sea supone la emisión de nuevas deudas para crear una demanda que permita vender las mercancías; ahora bien, ni siquiera los intereses de las deudas ya contraídas son ya reembolsables, precipitando a bancos y a Estados en la sima de la bancarrota.
Como hemos visto, unos días después se ponen en entredicho decisiones que se proclamaban irrevocables, se desmienten casi inmediatamente afirmaciones irrefutables sobre la salud de la economía o de los bancos. En semejante situación, lo único que pueden hacer los Estados es navegar a ciegas. Es probable, sin ser cierto, precisamente porque la burguesía está desorientada por una situación inédita, que para hacer frente a lo inmediato, para ganar un poco de tiempo, siga irrigando con moneda el capital, sea financiero, comercial o industrial, aunque eso acarree una inflación que ya comenzó, que va a aumentar y ser cada día más incontrolable. Eso no impedirá que sigan los despidos, las reducciones de salarios y las subidas de impuestos; pero, además, la inflación va a agravar la miseria de la gran mayoría de los explotados. El mismo día en que les Echos titulaba “América deteriorada, el mundo en lo desconocido”, otro diario económico francés, la Tribune, titulaba “Caducados” a los grandes responsables del planeta cuya fotografía también figuraba en primera página. Sí, los que nos prometieron el oro y el moro, que luego nos confortaron cuando fue evidente que ese sueño sería una pesadilla, reconocen ahora que están “caducados”. Y si están “caducados”, es porque su sistema, el capitalismo, es definitivamente caduco y que está arrastrando a la gran mayoría de la población mundial hacia la más terrible de las miserias.
Vitaz (10-10-2011)
[4]) Estadística Eurostat.
[5]) Le Monde, 7-8 agosto de 2011.
[6]) Véase a este respecto el artículo “De la indignación a la preparación de los combates de clase”, en este número de la Revista Internacional.
[7]) finance-economie.com/blog/2011/10/10/chiffres-cles-espagne-taux-de-chomage-pib-2010-croissance-pib-et-dette-publique.
[9]) FMI, Perspectivas de la economía mundial, julio de 2010.
[10]) Le Figaro, 3 octubre de 2011.
[11]) Les Echos, 9 agosto de 2011.
[14]) Publicado en le Monde, 5 de agosto del 2011.
[15]) Les Echos, agosto del 2011.
[16]) Les Echos, 16 de agosto del 2011.
Movimiento de indignados en España, Grecia e Israel: - De la indignación a la preparación de los combates de clase
- 4464 lecturas
En el artículo editorial de la Revista Internacional nº 146 dábamos cuenta de la lucha desarrollada en España (1). Poco después, su ejemplo se ha contagiado a Grecia e Israel (2) . En este artículo nos proponemos sacar lecciones de estos movimientos y ver qué perspectivas plantean ante una situación de quiebra del capitalismo y ataque despiadado al proletariado y a la gran mayoría de la población mundial.
Para comprenderlos es indispensable rechazar categóricamente el método predominante en la sociedad actual profundamente inmediatista y empirista. Se ve cada acontecimiento en sí mismo desvinculado tanto del pasado como del porvenir y encerrado en el país donde tiene lugar. Este método fotográfico es un reflejo de la degeneración ideológica de la clase capitalista pues:
“el único proyecto que esta clase es capaz de proponer a la sociedad es el de resistir día a día, golpe a golpe y sin esperanza de éxito, al hundimiento del modo de producción capitalista”[1][2]([3]).
Una fotografía nos mostrará un protagonista feliz que exhibe una amplia sonrisa pero ello puede ocultar tanto la mueca de hastío que tenía un segundo antes o el rictus de preocupación, un segundo después. No podemos ver los movimientos sociales con ese enfoque. Hay que verlos a la luz del pasado que los ha madurado y del futuro hacia el que apuntan; es preciso concebirlos a escala mundial y no dentro del pozo nacional donde ocurren; y, sobre todo, deben comprenderse en su dinámica, no en lo que son en un momento dado sino en lo que pueden ser dadas las tendencias, fuerzas y perspectivas que llevan consigo y que saldrán a la superficie más pronto o más tarde.
¿Será el proletariado capaz de responder a la crisis en la que se hunde el capitalismo?
A principio del siglo XXI escribimos una serie de dos artículos titulada “¿Por qué el proletariado no ha acabado con el capitalismo?” ([4]). En ella recordábamos que la revolución comunista no es una fatalidad, su realización necesita la unión de dos factores, el objetivo y el subjetivo. El objetivo es proporcionado por la decadencia del capitalismo ([5]) y por “el desarrollo de una crisis abierta de la sociedad burguesa, prueba evidente de que las relaciones de producción capitalista deben ser sustituidas por otras relaciones de producción” ([6]). El subjetivo está basado en la acción colectiva y consciente del proletariado.
El artículo reconoce que el proletariado ha fallado las citas que la historia le ha deparado. Así, ante la primera –la Primera Guerra Mundial– el intento de respuesta –la oleada revolucionaria mundial de 1917/23– fue finalmente aplastado; ante la segunda –la Depresión de 1929– estuvo totalmente ausente como clase autónoma; ante la tercera –la Segunda Guerra Mundial– no solo estuvo ausente sino que creyó que la democracia y el Estado del bienestar –mitos manipulados por los vencedores– eran una victoria. Después, con la vuelta de la crisis a finales de los años 60,
“no falló a la cita pero también hemos podido medir la cantidad de obstáculos que ante sí ha tenido y que han frenado su progresión en el camino hacia la revolución proletaria” ([7]).
Este freno pudo comprobarse ante un nuevo acontecimiento de gran envergadura –1989, caída de los regímenes falsamente presentados como “comunistas”– frente al cual no solamente no fue un factor activo sino que además fue víctima de una formidable campaña anticomunista que le hizo retroceder tanto en su conciencia como en su combatividad.
A partir de 2007 se abre lo que podríamos llamar “la quinta cita de la historia”. La crisis que se manifiesta más abiertamente, muestra el fracaso, prácticamente definitivo, de las políticas que el capitalismo había desplegado para acompañar la emergencia de su crisis económica insoluble. El verano de 2011 ha puesto en evidencia que las enormes sumas empleadas no tapan la hemorragia y el capitalismo se está deslizando por la pendiente de la Gran Depresión, de una gravedad muy superior a la de 1929 ([8]).
Pero en un primer momento y pese a los golpes que llueven sobre él, el proletariado parece igualmente ausente. Habíamos previsto esta reacción en nuestro XVIII Congreso Internacional (2009):
“en un primer tiempo, habrá probablemente combates desesperados y relativamente aislados, aunque se beneficien de una simpatía real de otros sectores de la clase obrera. Por eso, si, en el periodo venidero, no asistiéramos a una respuesta de envergadura frente a los ataques, no habría por ello que considerar que la clase ha renunciado a luchar por la defensa de sus intereses. En una segunda etapa, cuando sea capaz de resistir a los chantajes de la burguesía, cuando se imponga la idea de que solo la lucha unida y solidaria pueda frenar la brutalidad de los ataques de la clase dominante, sobre todo cuando ésta intente hacer pagar a todos los trabajadores los colosales déficits presupuestarios que se están acumulando ya a causa de los planes de salvamento de los bancos y de “relanzamiento” de la economía, será entonces cuando podrán desarrollarse mejor combates obreros de gran amplitud” ([9]).
Sin embargo, los movimientos actuales en España, Israel y Grecia muestran que el proletariado está empezando a asumir esa “quinta cita de la historia”, a prepararse para ella, a darse los medios para vencer ([10]).
En la serie antes citada decíamos que dos de los pilares en los que el capitalismo –al menos en los principales países– se ha apoyado para mantener sujeto al proletariado eran la democracia y lo que se llama el “Estado del bienestar”. Sin embargo, lo que revelan los 3 movimientos es que esos pilares empiezan a ser cuestionados –todavía muy confusamente– por sus participantes lo cual va a ser alimentado por la evolución catastrófica de la crisis.
El cuestionamiento de la democracia
En los 3 movimientos ha destacado la rabia contra los políticos y en general contra la democracia, también se ha manifestado la indignación porque los ricos y su personal político son cada vez más ricos y más corruptos; se ha rechazado que la gran mayoría sea tomada por una mercancía al servicio de las ganancias escandalosas de la minoría explotadora, mercancía que se arroja a la miseria cuando los “mercados no van bien”, en fin, se ha denunciado que los programas brutales de austeridad jamás están presentes en las campañas electorales y sin embargo son la principal ocupación de quienes ganan las elecciones.
Es evidente que esos sentimientos no son ninguna novedad –despotricar contra los políticos es por ejemplo algo que viene dándose de forma muy generalizada en los últimos 30 años. Igualmente, está claro que esos sentimientos pueden ser desviados hacia callejones sin salida como han intentado insistentemente las fuerzas burguesas que operan en los 3 movimientos: hacia una democracia “más participativa”, hacia una “regeneración de la democracia” etc.
Pero lo que resulta una novedad significativa es que esos temas que, se quiera o no, apuntan a un cuestionamiento de la democracia, el Estado burgués y sus aparatos de dominación, sean objeto de debate en Asambleas multitudinarias. No es lo mismo rumiar el hastío de la democracia de forma atomizada, pasiva y resignada, que abordarlo colectivamente en debates asamblearios. Más allá de las falsas respuestas, de las confusiones, de los callejones sin salida, que indudablemente circulan en ellas y que deben ser combatidos con energía y paciencia, lo importante es que el problema se plantee públicamente porque lleva en germen una evidente politización de grandes masas y por otra parte encierra el principio de una puesta en cuestión de la democracia, que tantos servicios ha rendido al capitalismo a lo largo del último siglo.
El final del pretendido “Estado del bienestar”
Tras la Segunda Guerra Mundial el capitalismo instauró el denominado “Estado del Bienestar” ([11]). Este ha sido uno de los principales pilares de la dominación capitalista en los últimos 70 años. Produce la ilusión de que el capitalismo habría superado sus aspectos más brutales: el Estado providencia garantizaría una seguridad ante el paro y la jubilación y proporcionaría además, sanidad y educación gratuitas, viviendas sociales etc.
Ese “Estado social” –complemento de la democracia política– ya ha sufrido amputaciones significativas en los últimos 25 años que en la situación actual se encaminan hacia su desaparición pura y dura. En Grecia, España e Israel –en este último país más polarizado sobre el grave problema de la escasez de vivienda para los jóvenes– la inquietud por esa eliminación de mínimos sociales ha estado en el centro de las movilizaciones. Es cierto que se les ha intentado desviar hacia “reformas” de la constitución, la obtención de leyes que “garanticen” dichas prestaciones etc. Pero la ola de inquietud creciente ayudará a poner en cuestión esos diques con los que se la pretende controlar.
Los movimientos de indignados, culminación de 8 años de luchas
El cáncer del escepticismo domina la ideología actual e infecta igualmente al proletariado y a sus propias minorías revolucionarias. El proletariado ha fallado a todas las citas que durante casi un siglo de decadencia capitalista la historia le ha deparado. Esto provoca en sus filas una duda angustiosa sobre su propia identidad y capacidad como clase hasta el extremo que en muchos ambientes combativos se llega ¡hasta rechazar el término “clase obrera” ([12])! Pero este escepticismo es aún más fuerte porque la otra raíz que lo alimenta es la descomposición del capitalismo ([13]): la desesperanza, la ausencia de todo proyecto concreto de futuro, favorecen la incredulidad y la desconfianza hacia toda perspectiva de acción colectiva.
Los movimientos de España, Israel y Grecia –con todas las debilidades que arrastran– empiezan a suministrar una medicina eficaz contra el cáncer del escepticismo. Pero no únicamente en sí mismos sino por lo que significan en una continuidad de luchas y esfuerzos de conciencia que se vienen dando en el proletariado mundial desde 2003 ([14]). No son una tormenta que estalla repentinamente en un cielo azul sino que han condensado, alcanzando una nueva cualidad las pequeñas nubosidades, lluvias finas, tímidos relámpagos, de los últimos 8 años.
Desde 2003 el proletariado comienza a recuperarse del largo retroceso de la combatividad y la conciencia inducido por los acontecimientos de 1989. Este proceso de recuperación sigue un ritmo lento, contradictorio y muy sinuoso. Se manifiesta en:
– una sucesión de luchas bastante aisladas en diferentes países tanto del centro como de la periferia que manifiestan características “cargadas de futuro”: búsqueda de la solidaridad, tentativas de auto-organización, presencia de las nuevas generaciones, reflexión e inquietud ante el futuro;
– un desarrollo de minorías internacionalistas que buscan una coherencia revolucionaria, se plantean preguntas, van tomando contacto entre sí, debaten, abren perspectivas
En 2006 surgen dos movimientos –en Francia la lucha de los estudiantes contra el Contrato de Primer Empleo y en España la huelga masiva de Vigo ([15])– que pese a la distancia, a la diferencia de condición o edad, presentan rasgos similares: Asambleas Generales, extensión a otras capas obreras, masividad de las protestas… Es como un primer aldabonazo que, en apariencia, no tiene continuidad ([16]).
Un año después estalla una embrionaria huelga de masas en Egipto a partir de una gran fábrica textil ([17]). A principios de 2008 se producen luchas aisladas pero coincidentes en un buen número de países tanto de la periferia como del centro. Otro elemento destacable es la proliferación de revueltas del hambre en 33 países en el primer trimestre de 2008 que en el caso de Egipto son apoyados y, en parte tomados a cargo, por el proletariado. A fines de 2008 estalla la revuelta de la juventud proletaria en Grecia, secundada por minorías de obreros. En 2009 vemos gérmenes de actitudes internacionalistas en Lindsay (Gran Bretaña) y una explosiva huelga generalizada en el sur de China (junio 2009).
Tras el retroceso inicial del proletariado por el primer impacto de la crisis –como señalábamos antes- éste empieza a luchar de forma mucho más decidida, Francia en otoño 2010 vive protestas masivas contra la reforma de las pensiones con la aparición de tentativas de Asambleas interprofesionales, la juventud británica se rebela en diciembre 2010 contra el brutal aumento de las tasas escolares. 2011 muestra las grandes revueltas sociales en Egipto y Túnez. Parecería que el proletariado estuviera dándose impulso para una nueva explosión: el movimiento de indignados de España y después en Grecia e Israel.
¿Se trata de un movimiento perteneciente a la clase obrera?
Éstos 3 movimientos no pueden comprenderse sin todo lo que acabamos de analizar. Son como un primer puzzle que une las pequeñas piezas aportadas a lo largo de 8 años. Pero la fuerza del escepticismo es grande y muchos se preguntan ¿cómo calificarlos de movimientos de clase si no se presentan como tales y no parten, ni por regla general suscitan, huelgas o asambleas en los centros de trabajo etc.?
En España, Grecia e Israel el movimiento se llama a sí mismo de “indignados”, concepto válido para la clase obrera ([18]) pero que no revela inmediatamente todo aquello de lo que es portador. Su apariencia es de una revuelta social debida esencialmente a dos factores:
La pérdida de identidad como clase
El proletariado ha pasado por un largo retroceso que le ha infligido un daño significativo en la confianza en sí mismo y la conciencia de su propia identidad:
“Tras el hundimiento del bloque del Este y de los regímenes dizque “socialistas”, las campañas ensordecedoras sobre “el fin del comunismo”, cuando no “de la lucha de clases”, dieron un golpe brutal a la conciencia y a la combatividad de la clase obrera. El proletariado sufrió entonces un profundo retroceso en ambos planos, que fue prolongándose durante más de diez años (...) la burguesía ha logrado hacer nacer entre la clase obrera un fuerte sentimiento de impotencia debido a la incapacidad de ésta a desarrollar luchas masivas” ([19]).
De ahí que lo dominante en el movimiento de indignados no haya sido la presencia del proletariado como clase sino la participación de individuos obreros (asalariados, parados, jubilados, estudiantes ) que trata de aclararse, de empujar según sus instintos pero que carece de la fuerza, la cohesión y la clarividencia que proporcionan el asumirse colectivamente como clase.
Esa pérdida de identidad hace que el programa, la teoría, las tradiciones, los métodos del proletariado, no sean reconocidos como propios por la inmensa mayoría de los obreros. Por ello, el lenguaje, las formas de acción, hasta los símbolos, que aparecen en el movimiento de indignados beben en otras fuentes. Esto significa un lastre peligroso que debe ser combatido pacientemente para que se produzca una reapropiación crítica de todo el acerbo teórico, de experiencia, las tradiciones, que el movimiento obrero ha acumulado a lo largo de dos siglos
La presencia de capas sociales no proletarias
Entre los indignados hay una fuerte presencia de capas sociales no proletarias, en particular una clase media en claro trance de proletarización. Referente a Israel nuestro articulo subrayaba:
“Otro elemento es el de etiquetar al movimiento como de “clase media”. Es cierto que, como ha pasado en otros sitios, se observa una amplia revuelta social que puede expresar la insatisfacción de diferentes capas de la sociedad, del pequeño empresario al obrero, todos afectados por la crisis mundial, la creciente brecha entre ricos y pobres, y, en un país como Israel, el empeoramiento de las condiciones de vida por la insaciable demanda de la economía de guerra. Pero “clase media” se ha convertido en un término inconcreto, que se puede referir a cualquiera con estudios o un empleo, y en Israel, el norte de África, España o Grecia, crecientes sectores de jóvenes que ha estudiado se ven empujados a las filas del proletariado, trabajando en empleos precarios, si es que encuentran trabajo”.
Sí el movimiento parece ser vago e indefinido ello no niega su carácter de clase sobre todo si vemos las cosas en su dinámica, en la perspectiva del porvenir, como aprecian los compañeros del TPPG respecto del movimiento en Grecia:
“Lo que todo el espectro político encuentra inquietante en este movimiento asambleario es que la ira y la indignación del proletariado de base (y de la pequeña burguesía) ya no se expresan a través de los canales de mediación de los partidos políticos y los sindicatos. Por lo tanto, no es tan controlable y sí es potencialmente peligroso para el sistema representativo político y sindical en general”.
La presencia del proletariado no reside en que constituya la fuerza dirigente del movimiento o que la movilización desde los centros de trabajo constituya su eje, sino en una dinámica de búsqueda, de clarificación, de preparación del terreno social, de reconocimiento del combate que se presenta. Esto es lo que marca su importancia aún a sabiendas de que es todavía un pequeño paso, extremadamente frágil. Respecto a Grecia, los compañeros del TPPG hablan de que el movimiento...
“constituye una expresión de la crisis de las relaciones de clase y la política en general. Ninguna otra lucha se ha expresado de una manera más ambivalente y explosiva en las últimas décadas”, respecto a Israel, un periodista señala –en su lenguaje– “no ha sido la opresión lo que ha mantenido el orden social en Israel, al menos por lo que respecta a la comunidad judía. Ha sido el adoctrinamiento –la existencia de una ideología dominante, para usar un término preferido por los teóricos. Y ha sido este orden cultural lo que se ha visto erosionado en estas protestas. Por primera vez, una parte importante de la clase media judía –es demasiado pronto para valorar el tamaño– vincula su problema no con otros israelíes, o con los árabes, o con un político concreto, sino con todo el orden social, con todo el sistema. Es en este sentido que se trata de un acontecimiento único en la historia de Israel”.
Las características de las luchas futuras
Con esa óptica podemos comprender sus rasgos que son características que futuras luchas podrán retomar con espíritu crítico y desarrollar a un nivel mucho más claro:
– la entrada en lucha de las nuevas generaciones del proletariado, pero con una diferencia importante respecto a los movimientos de 1968: mientras los jóvenes de entonces tendían a partir de cero considerando a sus mayores “derrotados y aburguesados”, hoy asistimos a un combate conjunto de los diferentes generaciones de la clase obrera
– la acción directa de masas: la lucha ha ganado la calle, las plazas han sido ocupadas. En ellas los explotados se han encontrado de forma directa, han podido convivir, discutir y actuar juntos.
– el principio de la politización: más allá de las falsas respuestas que se dan y que se darán, es importante que grandes masas empiezan a involucrarse directa y activamente en los grandes problemas de la sociedad, es el principio de su politización como clase.
– las Asambleas: entroncan con la tradición proletaria de los Consejos Obreros de 1905 y 1917 que se extendieron a Alemania y otros países durante la oleada revolucionaria mundial de 1917-23. Con posterioridad han reaparecido en 1956 en Hungría o en 1980 en Polonia. Son el medio de unión, de desarrollo de la solidaridad, de la capacidad de comprensión y de decisión de las masas proletarias. El eslogan Todo el poder a las Asambleas que es popular en el movimiento en España expresa de manera aún incipiente el planteamiento de cuestiones clave como el Estado, el doble poder etc.
– la cultura del debate: la claridad que inspira la determinación y el heroísmo de las masas proletarias no se decreta ni resulta del adoctrinamiento ejercido por una minoría poseedora de la verdad, es el fruto conjugado de la experiencia, el combate y especialmente del debate. La cultura del debate ha estado muy presente en los tres movimientos: todo ha sido puesto en discusión, nada de lo político, de lo social, lo económico, lo humano en general, ha escapado de la mirada de estas inmensas ágoras improvisadas. Esto, como decimos en la introducción del artículo de los compañeros de Grecia tiene una enorme importancia:
“un esfuerzo decidido por contribuir a la aparición de lo que los compañeros del TPTG llaman una “esfera pública proletaria” que hará posible que un número creciente de nuestros hermanos de clase no sólo encuentre la manera de resistir a los ataques del capitalismo a nuestras vidas, sino que desarrolle las teorías y acciones que nos conduzcan juntos a una nueva forma de vida social” (ídem.)
– la forma de encarar la cuestión de la violencia: el proletariado...
“está enfrentado desde el principio a la violencia extrema de la clase explotadora, a la represión cuando intenta defender sus intereses, a la guerra imperialista y a la violencia cotidiana de la explotación. Contrariamente a las clases explotadoras, la clase portadora del comunismo no lleva en sí la violencia, y aunque no podrá evitar utilizarla, nunca se identificará con ella. La violencia que deberá usar para echar abajo el capitalismo y que deberá usar con determinación, es necesariamente una violencia consciente y organizada y deberá por lo tanto estar precedida por todo un desarrollo de su conciencia y de su organización a través de las diferentes luchas contra la explotación” ([20]),
como en el movimiento de estudiantes de 2006, la burguesía ha intentado en numerosas ocasiones arrastrar el movimiento de indignados –especialmente en España- a la trampa de enfrentamientos violentos con la policía en condiciones de dispersión y debilidad para de esa manera poder desacreditar el movimiento y facilitar su aislamiento. Estas trampas han sido evitadas y una reflexión activa sobre la cuestión de la violencia ha comenzado a manifestarse ([21]).
Debilidades y confusiones a combatir
No pretendemos ni mucho menos glorificar estos movimientos. Nada más ajeno al método marxista que hacer de una lucha determinada –por importante y rica en lecciones que sea– un modelo definitivo, acabado y monolítico que simplemente habría que seguir a pies juntillas. Mirando lúcidamente estos movimientos comprendemos sus debilidades y problemas.
La presencia de un “ala democrática”
Esta empuja hacia la consecución de una “verdadera democracia”. Esta postura está representada por varias corrientes políticas, algunas de derechas como sucede en Grecia. Está claro que los medios de comunicación y los políticos se apoyan en ella para hacer que todo el movimiento se identifique con ellas.
Los revolucionarios hemos de combatir enérgicamente las mistificaciones, las falsas medidas, los argumentos falaces, de esta postura. Sin embargo ¿por qué pese a tantos años de engaños, trampas y decepciones con la democracia existe todavía una fuerte propensión a dejarse engatusar por sus cantos de sirena? Podemos apuntar varias causas:
1ª la participación de capas sociales no proletarias muy receptivas a las mistificaciones democráticas y al interclasismo;
2ª el impacto de confusiones e ilusiones democráticas muy presentes en los propios obreros, especialmente en los jóvenes que no han podido desarrollar una experiencia política;
3ª el peso de lo que llamamos descomposición social e ideológica del capitalismo que favorece la tendencia a agarrarse a un ente “por encima de las clases y los conflictos” –que supuestamente sería el Estado– el cual podría aportar un cierto orden, justicia y mediación.
Pero habría una causa más profunda sobre la que es necesario llamar la atención. En El 18 de Brumario de Luis Bonaparte, Marx constata que “las revoluciones proletarias retroceden constantemente ante la vaga enormidad de sus propios fines” ([22]). Hoy, los acontecimientos están poniendo en evidencia la quiebra del capitalismo, la necesidad de destruirlo y construir una nueva sociedad. Esto, en un proletariado que duda de sus propias capacidades, que no ha recobrado su identidad, le lleva –y le llevará por todo un tiempo– a agarrarse a clavos ardiendo, a falsas medidas de “reforma” y “democratización” aún dudando de ellas. Todo lo cual, indiscutiblemente, proporciona un margen de maniobra a la burguesía que le permite sembrar la división y la desmoralización y, en consecuencia, dificultar precisamente la recuperación de esa confianza y de esa identidad de clase.
La ponzoña del apoliticismo
Se trata de una vieja debilidad del proletariado que se arrastra desde 1968 y que tiene su raíz en la enorme decepción y el profundo escepticismo que han producido la contrarrevolución estalinista y socialdemócrata lo que induce la tendencia a creer que toda opción política, incluida la que se reclama del proletariado, es un vil engaño, llevaría en su núcleo el gusano de la traición y la opresión. Esto es aprovechado a conciencia por las fuerzas burguesas que operan dentro del movimiento para, ocultando su propia identidad e imponiendo la ficción de que “se interviene como ciudadanos libres” hacerse con el control de las Asambleas y sabotearlas desde dentro. Es lo que señalan con lucidez los compañeros de TPPG:
“Al comienzo había un espíritu comunitario en los primeros intentos por autoorganizar la ocupación de la plaza y, oficialmente, no se toleraba a los partidos políticos. Sin embargo, los izquierdistas y especialmente los de SYRIZA (Coalición de la Izquierda Radical) se implicaron rápidamente en la asamblea de Sintagma y tomaron importantes posiciones en los grupos que se formaron para gestionar la ocupación de la plaza. Más concretamente, se metieron en el grupo de “secretaría” y en el responsable de “comunicación”. Estos dos grupos son los más importantes porque organizan la agenda de las asambleas, así como el fluir de la discusión. Hay que saber que esta gente no declara abiertamente su afiliación política y se presentan como “individuos”” ([23]).
El peligro del nacionalismo
Este está más presente en Grecia e Israel. Como denuncian los compañeros del TPPG:
“El nacionalismo (sobre todo en una forma populista) es dominante y está favorecido tanto por varios grupos de extrema derecha como por partidos de izquierdas e izquierdistas. Incluso para muchos proletarios o pequeño-burgueses golpeados por la crisis que no están afiliados a partidos políticos, la identidad nacional se presenta como el último refugio imaginario cuando todo se viene abajo rápidamente. Detrás de los lemas contra el “Gobierno vendido y extranjero” o por la “salvación del país”, la “soberanía nacional” y una “nueva
constitución” subyace un profundo miedo y alienación para el cual la “comunidad nacional” es una solución unificadora mágica”.
La reflexión de los compañeros es tan certera como profunda. La pérdida de identidad y la falta de confianza del proletariado en sus propias fuerzas, el proceso lento que sigue la lucha en el resto del mundo, favorece ese “agarrarse a la comunidad nacional” como refugio utópico frente a un mundo inhóspito y lleno de incertidumbres.
Así por ejemplo, la lucha contra los recortes en sanidad y educación, el problema real de que tales servicios son cada vez peores, son utilizados para encerrar las luchas en la cárcel nacional de reclamar una “buena educación” por que nos haría competitivos en el mercado mundial y una “salud al servicio de todos los ciudadanos”.
El miedo y la dificultad para asumir la confrontación de clase
La amenaza angustiosa del desempleo, la precariedad masiva, la fragmentación creciente de los empleados –divididos incluso en el propio centro de trabajo en una inextricable red de subcontratas y una increíble variedad de modalidades de empleo– ejercen un poderoso efecto intimidatorio y hacen muy difícil el reagrupamiento para la lucha de los trabajadores. Esta situación no se puede superar ni con llamamientos voluntaristas a la movilización ni con admoniciones a los trabajadores por su supuesta “comodidad” o “cobardía”.
Ello hace que el paso a una movilización masiva de parados, precarios, de los centros de trabajo y estudio, esté resultando mucho más difícil de lo que pudiera parecer a primera vista provocando una vacilación, una duda y un agarrarse a “asambleas” que cada vez son más minoritarias y cuya “unidad” favorece a las fuerzas burguesas que operan en ellas. Esto da un margen de maniobra a la burguesía para preparar sus golpes bajos contra las Asambleas Generales. Es lo que denuncian certeramente los compañeros del TPPG:
“La manipulación de la principal asamblea en la plaza Sintagma (hay otras cuantas en varios barrios de Atenas y ciudades griegas), por miembros de partidos y organizaciones de izquierdas “de incógnito”, es evidente y un obstáculo real a cualquier dirección de clase del movimiento. Sin embargo, debido a la profunda crisis de legitimación del sistema político de representación en general, ellos también tienen que ocultar su identidad política y mantener un equilibrio entre un discurso general y abstracto sobre la “autodeterminación”, la “democracia directa”, la “acción colectiva”, el “anti-racismo”, “el cambio social”, etc. por una parte, y el nacionalismo extremo y el comportamiento a lo matón de algunos individuos de extrema derecha que participan en grupos de la plaza”.
Mirando serenamente el porvenir
Es evidente que “para que la humanidad pueda vivir el capitalismo debe morir” ([24]), pero el proletariado está todavía muy lejos de haber alcanzado la capacidad para hacerlo. El movimiento de indignados pone una primera piedra.
En la serie mencionada al principio decíamos:
“una de las razones por las cuales no se realizaron las previsiones de los revolucionarios sobre el advenimiento de la revolución fue que subestimaron la fuerza de la clase dirigente, especialmente su inteligencia política” ([25]).
¡Esta capacidad de la burguesía para emplear su inteligencia política contra las luchas sigue más vigente que nunca! Así, por ejemplo, los movimientos de indignados en los tres países han sido completamente silenciados en los demás o se ha dado de ellos una versión light de “renovación democrática”. Pero igualmente, la burguesía británica ha sido capaz de aprovechar el descontento para canalizarlo hacia una revuelta nihilista que le ha servido de coartada para reforzar la represión e intimidar cualquier respuesta de clase ([26]).
Los movimientos de indignados han puesto una primera piedra en el sentido de que han dado los primeros pasos para que el proletariado recupere la confianza en sí mismo y su propia identidad como clase. Pero esto está todavía muy lejos, pues se necesita para ello el desarrollo de luchas masivas desde un terreno directamente proletario que pongan en evidencia que la clase obrera es capaz de ofrecer una alternativa revolucionaria frente a la debacle del capitalismo y especialmente cara a las capas sociales no explotadoras.
No sabemos cómo se llegará a esa perspectiva y debemos estar atentos a las capacidades e iniciativas de las masas, como ha sido el caso del movimiento 15 M en España. Lo que sí sabemos es que para ir hacia ella un factor esencial será la extensión internacional de las luchas.
Los 3 movimientos han planteado el germen de una conciencia internacionalista: en el movimiento de indignados en España se decía a menudo que su fuente de inspiración era la Plaza Tahrir en Egipto ([27]), a la vez que ha buscado una extensión internacional de su combate –más allá de que ello se haga en medio de importantes confusiones. Por su parte, los movimientos de Israel y Grecia han declarado de forma explícita que seguían en el ejemplo de los indignados de España. En Israel los manifestantes portaban pancartas que decían que “Netanyahu, Mubarak y El Assad son lo mismo” lo cual muestra no solamente un principio de conciencia de quién es el enemigo sino una comprensión al menos inicial de que su lucha tiene lugar junto con los explotados de esos países y no contra ellos en el marco de la defensa nacional ([28]).
“En Jaffa, decenas de manifestantes árabes y judíos llevaban pancartas en hebreo y árabe que decían “Árabes y judíos queremos viviendas asequibles” y “Jaffa no es sólo para los ricos (…) se han estado produciendo protestas de judíos y árabes contra los desalojos de estos últimos del barrio Sheikh Jarrah. En Tel Aviv, se establecieron contactos con residentes en campos de refugiados en los territorios ocupados, quienes visitaron las tiendas del movimiento y debatieron con los manifestantes”.
Los movimientos en Egipto y Túnez en un campo y de Israel en el otro campo imperialista cambian los datos de la situación en una zona que es probablemente el principal centro de confrontación imperialista del mundo, como dice nuestro artículo:
“La actual oleada internacional de revueltas contra la austeridad capitalista abre las puertas a otra solución: la solidaridad de todos los explotados por encima de divisiones nacionales o religiosas; lucha de clase en todos los países con el fin último de una revolución mundial que sea la negación de cualquier frontera nacional y Estado. Hace uno o dos años este fin aparecía como algo utópico en el mejor de los casos. Hoy, cada vez más gente ve a una revolución global como una alternativa realista a un orden capitalista que se está derrumbando”
Los 3 movimientos han contribuido a la forja de un ala proletaria: tanto en Grecia como en España –pero igualmente en Israel ([29])– un “ala proletaria” bastante amplia con relación al pasado va emergiendo en busca de la auto-organización, la lucha intransigente desde posiciones de clase y el combate por la destrucción del capitalismo. Los problemas, pero igualmente las potencialidades y perspectivas de esta amplia minoría, no pueden ser abordados con consistencia en el marco de este artículo. Lo que es evidente es que constituye una herramienta vital que el proletariado ha segregado para la preparación de los combates futuros
C. Mir 23-9-11
[1]) Ver /revista-internacional/201108/3175/las-movilizaciones-de-los-indignados-en-espana-y-sus-repercusiones [191].
En la medida en que en dicho artículo analizábamos en detalle esta experiencia no repetiremos lo allí desarrollado.
[2]) Ver los artículos sobre estos movimientos en https://es.internationalism.org/node/3185 [192] y /cci-online/201107/3164/notas-preliminares-para-un-analisis-del-movimiento-de-asambleas-populares-tpt [193]
[3]) “Revolución comunista o destrucción de la humanidad”, Manifiesto del IX Congreso de la CCI, 1991.
[4]) Revista Internacional nos 103 y 104.
/revista-internacional/200602/752/al-inicio-del-siglo-xxi-por-que-el-proletariado-no-ha-acabado-aun-c [194] y https://es.internationalism.org/Rint104-inicio [195]
[5]) Para debatir este concepto crucial de decadencia del capitalismo, ver entre otros muchos "Decadencia del capitalismo (X) – Para los revolucionarios, la Gran Depresión confirma la caducidad del capitalismo [196]".
[6]) Revista Internacional no 103, op. cit.
[7]) Revista Internacional no 104, op. cit.
[8]) Ver https://es.internationalism.org/node/3184 [197]
[9]) Ver https://es.internationalism.org/node/2629 [106]
[10]) “Privado de todo punto de apoyo económico en el seno de la sociedad capitalista, su única verdadera fuerza, además de su número y organización, es su capacidad para tomar conciencia plena de la naturaleza, los objetivos y los medios de su combate”, Revista Internacional no 103, op. cit.
[11]) “Las nacionalización, así como algunas medidas “sociales” (como la mayor toma a cargo del Estado del sistema de salud) eran medidas perfectamente capitalistas (estos) tenían el mayor interés en disponer de obreros en buena salud ( ) Esas medidas capitalistas serán presentadas como victorias obreras” Revista Internacional no 104, op. cit..
[12]) Aquí no podemos desarrollar por qué la clase obrera es la clase revolucionaria de la sociedad y por qué su combate representa el porvenir para todas las demás capas sociales no explotadoras, una cuestión muy candente como luego veremos, en el movimiento de indignados. Remitimos como material para el debate la serie de dos artículos de la Revista Internacional nos 73 y 74 “¿Quién podrá cambiar el mundo?” /revista-internacional/199307/1964/quien-podra-cambiar-el-mundo-i-el-proletariado-es-la-clase-revoluc [198] .
[13]) Ver “Tesis sobre la Descomposición”, Revista Internacional nº 62,
/revista-internacional/200510/223/la-descomposicion-fase-ultima-de-la-decadencia-del-capitalismo [163]
[14]) Ver los diferentes artículos de análisis de la lucha de clases en nuestra Revista Internacional.
[15]) Ver https://es.internationalism.org/rint/2006/125_tesis [164] y /content/910/huelga-del-metal-de-vigo-los-metodos-proletarios-de-lucha [167]
[16]) La burguesía esconde cuidadosamente estas experiencias: las revueltas callejeras nihilistas de noviembre 2005 en Francia son mucho más conocidas –incluso en los ambientes politizados– que el movimiento consciente de los estudiantes 5 meses después.
[18]) La indignación se distingue, por un lado, de la resignación, y, por el otro lado, del odio. Ante la dinámica insoportable del capitalismo, la resignación expresa un sentimiento pasivo –se tiende a rechazarlo pero al mismo tiempo no se ve cómo enfrentarlo. Por su parte, el odio expresa un sentimiento activo –el rechazo se transforma en combate– pero se trata de un combate ciego, sin perspectiva ni acompañado por la reflexión para elaborar un proyecto alternativo, sino que es meramente destructivo, abraza una suma de respuestas individuales pero no genera nada colectivo. La indignación expresa la transformación activa del rechazo acompañada por la tentativa de luchar de manera consciente buscando la elaboración concomitante de una alternativa, es pues colectiva y constructiva. “La indignación lleva a la necesidad de una regeneración moral, de un cambio cultural, las propuestas que se hacen –incluso aunque parezcan ingenuas o peregrinas– manifiestan un ansía, aún tímida y confusa, de “querer vivir de otra manera”” “De la Plaza Tahrir a la Puerta del Sol”, https://es.internationalism.org/node/3106 [200]
[19]) Ver https://es.internationalism.org/node/3184 [197]l, op. cit.
[20]) Revista Internacional no 125: “Tesis sobre el movimiento de estudiantes contra el CPE en Francia” https://es.internationalism.org/rint/2006/125_tesis [164]
[21]) Ver ¿Qué hay detrás de la campaña contra los violentos por los incidentes de Barcelona? https://es.internationalism.org/node/3130 [201]
[22]) Ver webs.ucm.es/info/bas/es/marx-eng/52dblb/3.htm.
[23]) Ver “La Ponzoña del apoliticismo”, https://es.internationalism.org/node/3148 [202]
[24]) Eslogan de la Tercera Internacional.
[25]) Revista Internacional, no 104.
[26]) Ver /cci-online/201108/3168/los-disturbios-en-gran-bretana-y-la-perspectiva-sin-futuro-del-capitalismo [203]
[27]) La Plaza de Cataluña en Barcelona fue rebautizada por la Asamblea “Plaza Tahrir” lo cual además de mostrar una voluntad internacionalista era una bofetada al nacionalismo catalán que considera dicha Plaza su símbolo más preciado.
[28]) Citado por nuestro artículo sobre la lucha en Israel: “Uno de ellos al ser preguntado de si las protestas estaban inspiradas por los acontecimientos en los países árabes, contestó: “Hay mucha influencia con lo que pasó en la Plaza Tahrir... Hay mucha por supuesto. Cuando la gente comprende que tiene el poder, que se pueden organizar por sí mismos, que no necesitan ya que el gobierno les diga lo que tienen que hacer, pueden empezar a decirle al gobierno lo que quieren”.”
[29]) En este movimiento “Algunos han avisado abiertamente del peligro de que el gobierno pueda provocar enfrentamientos armados o incluso una nueva guerra para restaurar la “unidad nacional” y dividir al movimiento”, lo cual revela –aunque sea de forma todavía implícita- un distanciamiento de la política imperialista del Estado israelí de “unión nacional” al servicio de la economía de guerra y la guerra.
Contribución a la historia del movimiento obrero en África (III)- Los años 1920
- 2940 lecturas
1923: El “acuerdo de Burdeos”, pacto de “colaboración de clases”
Fue ese año cuando se firmó el “acuerdo de Burdeos”, un “pacto de entendimiento” firmado por la esfera económica colonial ([1]) y Blaise Diagne, primer diputado africano de la Asamblea nacional francesa. Tras haber sacado las lecciones de la admirable huelga insurreccional de mayo de 1914 en Dakar y de sus ramificaciones en los años posteriores ([2]), la burguesía francesa se vio obligada a reorganizar son dispositivo político ante la inexorable progresión del joven proletariado de su colonia africana. Y en ese contexto, decidió jugar a fondo la carta Blaise Diagne transformándolo en “mediador/pacificador” de conflictos entre las clases, o sea un auténtico contrarrevolucionario. En efecto, tras su elección de diputado y como testigo de primer plano del movimiento insurreccional contra el poder colonial en el que él se involucró al principio, Diagne se encontró ante tres posibilidades que le permitieran desempeñar un papel histórico tras aquel acontecimiento:
1) aprovecharse del debilitamiento político de la burguesía colonial tras la huelga general, de la que salió derrotada, para desencadenar una “lucha de liberación nacional”;
2) militar por el programa comunista izando el estandarte de la lucha proletaria en la colonia, sacando provecho sobre todo del éxito de la huelga;
3) jugar su carta política personal aliándose con la burguesía francesa que le tendió la mano en ese momento.
Finalmente Blaise Diagne decidió escoger este último camino, o sea, aliarse con la potencia colonial. En realidad, detrás de ese acto llamado “acuerdo de Burdeos”, la burguesía francesa no sólo expresaba sus temores frente a la efervescencia en su colonia africana, sino su preocupación más general por el contexto revolucionario internacional.
“(…) Ante el cariz de los acontecimientos, el gobierno colonial puso en marcha un proyecto para ganarse al diputado negro a su causa y poner así su poder de persuasión y su temerario valor al servicio de los intereses de la colonización y de las casas comerciales. Y así lograría desactivar la agitación que se había apoderado de la élite africana en un tiempo en que la revolución de octubre (1917), el movimiento pan-negro y las amenazas del comunismo mundial en dirección des colonias podrían ejercer una peligrosa seducción sobre las conciencias de los colonizados”.
“(…) Ese fue el verdadero sentido del acuerdo de Burdeos firmado el 12 junio de 1923. Marcó el final del diagnismo (de Diagne) combativo y voluntarista, abriendo una nueva era de colaboración entre colonizadores y colonizados, despojándose el diputado de todo el carisma que hasta entonces había tenido y que era su principal baza política. Se había roto un gran impulso” ([3]).
El primer diputado negro de la colonia africana se mantuvo fiel al capital francés hasta su muerte
Para entender mejor el sentido de ese acuerdo entre la burguesía colonial y el joven deputado, veamos su trayectoria. El aparato capitalista francés se fijó pronto en Blaise Diagne, viendo en él una futura ventaja estratégica y para ello lo formó. Diagne ejercía en efecto una gran influencia en la juventud urbana por medio del Partido de los Jóvenes Senegaleses rendido a su causa. Y, gracias al apoyo de la juventud, sobre todo de los jóvenes instruidos y los intelectuales, se lanzó en abril de 1914 al ruedo electoral conquistando el único escaño de diputado reservado al AOF (África Occidental Francesa). Recordemos que eran las víspera de las matanzas imperialistas de masas y que fue en ese contexto en el que estalló la famosa huelga general de mayo de 1914 durante la cual, tras haber movilizado a la juventud de Dakar para desencadenar el impresionante movimiento de revuelta, Diagne, queriendo evitar que peligraran sus intereses de diputado pequeñoburgués, intentó pararlo sin éxito.
De hecho, una vez elegido, encargaron al diputado de velar por los intereses de los grandes grupos y de hacer respetar las “leyes de la República”. Ya bastante antes de la firma del acuerdo de Burdeos, Diagne se lució como buen banderín de enganche de los 72.000 “fusileros senegaleses” enviados a los frentes de la carnicería mundial de 1914-1918. Por todo ello, Georges Clemenceau presidente del gobierno de entonces, lo nombró, en enero de 1918, Comisario de la República. Ante las reticencias de los jóvenes y de sus padres para hacerse reclutar, anduvo por todos los pueblos africanos del AOF para convencer a los recalcitrantes y, a base de propaganda y de intimidación, logró enviar a la matanza a miles de africanos.
También fue un ardiente defensor de aquel abominable “trabajo forzoso” en las colonias francesas, como así consta en su discurso en la XIVa sesión de la Oficina Internacional del Trabajo en Ginebra ([4]).
En resumidas cuentas, el primer diputado negro de la colonia africana, nunca fue un verdadero defensor de la causa obrera, sino, al contrario, no fue más que un arribista contrarrevolucionario. La clase obrera no tardó en darse cuenta de ello:
“(…) como si el acuerdo de Burdeos hubiese convencido a los trabajadores de que la clase obrera parecía estar desde entonces sola para seguir la lucha izando en alto el combate contra la injusticia, por la igualdad económica, social y política. La luchas sindicales conocieron por ello, en una especie de movimiento pendular, un impulso excepcional” ([5]).
O sea que Diagne no pudo conservar durante mucho tiempo la confianza de la clase obrera, manteniéndose fiel a sus padrinos coloniales hasta su muerte en 1934.
1925: año de alta combatividad y solidaridad contra la represión policíaca
“Ya sólo en los ferrocarriles, en el año 1925, hubo tres grandes movimientos sociales, con consecuencias importantes en los tres. Por un lado, la huelga de los ferroviarios indígenas y europeos de la linea Dakar-San Luís, del 23 al 27 de enero, declarada por razones económicas y, por otro lado, la amenaza de huelga general en la línea Thiès-Kayes planteada precisamente con consignas como el derecho sindical, y poco tiempo después, la revuelta de los trabajadores bambara de las obras de construcción del ferrocarril en Ginguineo, una revuelta que los soldados allí enviados para aplastarla se negaron a hacerlo” ([6]).
Y, sin embargo, el momento no era especialmente favorable a la movilización para la lucha, pues la autoridad colonial, previendo la combatividad obrera, había tomado una serie de medidas muy represivas.
“Durante el año 1925, el Departamento de Colonias promulgó, siguiendo las recomendaciones de los Gobernadores Generales, sobre todo los del AOF, medidas severas especialmente las represivas contra la propaganda revolucionaria.
“En Senegal, la Federación (de las dos colonias francesas, AOF-AEF) decretó nuevas instrucciones para reforzar la vigilancia para todo el territorio. En cada colonia se instaló un servicio especial, en conexión con los servicios de la Seguridad General, centralizado en Dakar, encargado de examinar todo lo obtenido en los diferentes lugares de vigilancia.
“(…) En ese Departamento, en diciembre de 1925, se redactó un nuevo reglamento de emigración y de identificación de indígenas. Los extranjeros y cualquier sospechoso fueron desde entonces fichados; se estableció un severo control sobre la prensa extranjera, y el embargo de periódicos acabó siendo casi la norma. (…) El correo era sistemáticamente violado, se abrían los envíos de periódicos que a menudo se destruían” ([7]).
Así, una vez más, al poder colonial le entró pánico ante la nueva irrupción de la clase obrera. Por eso decidió instaurar un régimen policíaco y controlar implacablemente la vida civil y los movimientos sociales que se desarrollaban en la colonia, pero también, y sobre todo, evitar el menor contacto entre los obreros en lucha en las colonias con sus hermanos de clase en el mundo, de ahí las drásticas medidas contra la “propaganda revolucionaria”. Y a pesar de todo ese arsenal represivo por parte del Estado colonial, estallaron importantes y vigorosas luchas obreras.
Una huelga de ferroviarios de una naturaleza muy política
El 24 de enero de 1925, los ferroviarios europeos y africanos se lanzaron a la huelga juntos, dotándose de un comité de huelga y con las reivindicaciones siguientes:
“Los agentes del ferrocarril Dakar-San Luis han parado el tráfico el 24 de enero por unanimidad. Y no lo han hecho sin reflexión ni amargura. Desde 1921, sus salarios no han tenido la menor alza, a pesar del alza constante del coste de la vida en la colonia. Los europeos, en su mayoría, no cobran un salario mensual de 1000 francos y un indígena una paga diaria de 5 francos. Piden que se les suba el jornal para poder vivir decentemente” ([8]).
Al día siguiente todos los trabajadores de los diferentes sectores del ferrocarril abandonaron máquinas, tajos y oficinas, en resumen, se paralizó totalmente la vía férrea. Pero sobre todo, el movimiento tuvo un cariz muy político pues se produjo en plena campaña legislativa, obligando así a partidos y candidatos a tomar una postura clara respecto a las reivindicaciones de los huelguistas. De modo que los políticos y los grupos de presión del comercio interpelaron a la administración colonial central para que satisficiera lo antes posible las reivindicaciones de los asalariados. E inmediatamente, al segundo día de huelga, las reivindicaciones de los ferroviarios quedaron plenamente satisfechas. Los miembros del comité de huelga se permitieron incluso retrasar la respuesta hasta obtener los resultados de la consulta hecha a los huelguistas. Y los huelguistas quisieron que sus delegados llevaran la orden de reanudación, por escrito y en un tren especial que se paraba en todas las estaciones.
“Los trabajadores, una vez más, obtuvieron una victoria importante, en unas condiciones de lucha en la que dieron prueba de una gran madurez y firmeza con la suficiente flexibilidad y realismo. (…) El éxito es tanto más significativo porque lo fue de todos los trabajadores de la red, europeos e indígenas, los cuales, tras haberse enfrentado por cuestiones de color de piel y unas relaciones de trabajo difíciles, tuvieron la inteligencia de acallar sus divergencias en cuanto se perfiló en el horizonte el peligro de una legislación del trabajo draconiana. (…) Al propio Gobernador no le quedó otro remedio que hacer constar la madurez, la agudeza de espíritu y el saber hacer con los que se organizó la huelga. La preparación, escribió, se llevó a cabo con mucha habilidad. Ni siquiera habían avisado al alcalde de Dakar, conocido y querido por los indígenas, de la participación de éstos. Se escogió el momento idóneo para que el comercio, por sus propios intereses, apoyara las reivindicaciones. Los motivos invocados, y para algunos justificados, ponían al campo en situación difícil. En resumen, concluía aquél, todo enlazaba para dar (a la huelga) su mayor eficacia y el apoyo de la opinión publica” ([9]).
Fue ésa una brillante ilustración del alto nivel de combatividad y conciencia de clase por parte de la clase obrera de la colonia francesa, apoderándose de la organización de su lucha victoriosa los trabajadores africanos y europeos unidos. Tenemos ahí una buena lección de solidaridad de clase plasmándose en ella todas las experiencias anteriores de enfrentamientos con la burguesía. Aparece así evidente la naturaleza internacionalista de las luchas obreras de aquel tiempo por mucho esfuerzo que hiciera la burguesía de “dividir para vencer”.
En febrero de 1925, la huelga de los empleados del telégrafo doblega a las autoridades al cabo de 24 horas
El movimiento de los ferroviarios acababa justo de terminarse cuando los telegrafistas se lanzaron a la huelga, formulando, también ellos, cantidad de reivindicaciones, entre las cuales un fuerte aumento de salario y una mejora de sus estatutos. Y el movimiento se paró a las 24 horas de haber empezado por la sencilla razón de que:
“gracias a la cooperación combinada de los poderes locales y metropolitanos, gracias a la oportuna intervención de los miembros de las estamentos electos, todo volvió a sus cauces en 24 horas, pues se satisfizo en parte a los telegrafistas, otorgándoles el subsidio de espera a todo el personal” ([10]).
Y, animados por ese primer éxito, los telegrafistas (europeos e indígenas juntos) pusieron en el tapete el resto de sus reivindicaciones, amenazando con volver inmediatamente a la huelga. Se aprovechaban así del lugar estratégico que ocupaban en el dispositivo administrativo y económico como agentes altamente cualificados, o sea con una capacidad de bloquear el funcionamiento de las redes de comunicación en el territorio.
Los representantes de la burguesía, por su parte, ante las reivindicaciones de los agentes de telégrafos acompañadas de una nueva amenaza de huelga, decidieron replicar lanzando una campaña de intimidación y culpabilización contra los huelguistas con el tema:
“¿Cómo no se da cuenta el puñado de funcionarios que se agita para exigir aumentos de sueldo que lo único que hace es cavar su propia sepultura? ([11])
El poder político y el del gran comercio movilizaron otros importantes medios de presión sobre los huelguistas llegando incluso a acusarlos de querer “destruir deliberadamente la economía del país” a la vez que lo hacían todo por quebrar la unidad entre ellos. Frente a una presión cada vez más fuerte, los huelguistas decidieron volver al trabajo sobre la base de las reivindicaciones satisfechas tras la huelga anterior.
Ese episodio fue también un momento muy importante de una unidad entre obreros europeos y africanos que se realizó plenamente en la lucha.
Rebelión en las obras del ferrocarril Thiès-Kayes el 11 de diciembre de1925
En esa línea estalló la revuelta: una brigada de unos cien trabajadores decidió enfrentarse a su jefe, capitán del ejército colonial, personaje cínico y autoritario que solía hacerse obedecer a la voz de mando y hacer sufrir castigos corporales a los obreros que le parecían “holgazanes”.
“A pesar de que la investigación fue realizada por el Administrador Aujas, comandante de “círculo” ([12]) de Kaolack, en ella se apuntaba que una rebelión había estallado el 11 de diciembre a causa de los “malos tratos” infligidos a los obreros. El comandante de círculo añadía que el capitán Heurtematte, aún sin admitir totalmente esas alegaciones, reconoció que no descartaba que a veces diera algunos latigazos a un peón perezoso y recalcitrante. (La situación) se agrió cuando dicho capitán mandó atar a un palo a tres bambaras (grupo étnico del África occidental), a los que acusó de agitadores” ([13]).
Y las cosas se pusieron peor para ese capitán cuando éste se puso a azotarlos, pues los compañeros de tajo decidieron acabar de una vez con su torturador, el cual acabó salvándose in extremis gracias a unos fusileros llamados en su auxilio.
“Dichos fusileros eran súbditos franceses originarios del Senegal oriental y de Thiès; una vez llegados al lugar y tras enterarse de lo allí ocurrido, se negaron por unanimidad a obedecer a la orden de disparar sobre los trabajadores negros, orden que el pobre capitán, asediado por todas partes por una horda amenazante y feroz, les había mandado ejecutar, temiendo, decía él, por su vida” ([14]).
Estamos aquí ante algo singular, pues hasta entonces lo que solía ocurrir era que los fusileros aceptaran sin rechistar, por ejemplo, el papel de “esquiroles” cuando no de “matadores” de huelguistas. Ese gesto de confraternización nos recuerda otros episodios históricos en los que los soldados se negaron a romper huelgas o aplastar revoluciones. El ejemplo más conocido sigue siendo, evidentemente, el de Rusia cuando gran número de militares se negaron a disparar sobre sus hermanos revolucionarios desobedeciendo a las órdenes de la jerarquía a pesar de los riesgos.
La actitud de los “fusileros” frente a su capitán fue tanto más apreciable porque el ambiente estaba muy enrarecido a causa de la fuerte tendencia a la militarización de la vida social y económica de la colonia. El asunto acabó tomando un cariz muy político pues la administración civil y militar se encontró en una situación embarazosa al no saber qué escoger, si sancionar la insumisión de los soldados, a riesgo de fortalecer su solidaridad con los trabajadores, o sofocar el incidente. La autoridad colonial acabó por optar por esta solución.
“Como el caso había llenado las páginas de los periódicos y amenazaba con complicar las relaciones interraciales ya muy preocupantes en un servicio como el ferrocarril, las autoridades federales y locales concluyeron que era necesario ahogar el incidente y minimizarlo, ahora que se habían dado cuenta de las consecuencias desastrosas que la política llamada “colaboración de razas” iniciada por Diagne desde la firma del pacto de Burdeos estaba costándoles caro” ([15]).
Ese movimiento de lucha, como los anteriores, demostró en efecto con creces los límites del “pacto de Burdeos” con el cual el diputado Blaise Diagne pensaba haber garantizado la “colaboración” entre explotadores y explotados. Por desgracia para la burguesía colonial, la conciencia de clase se cruzó por medio.
La vigorosa huelga de los marineros en 1926
Igual que el año 1925, el 26 estuvo marcado por un episodio de lucha muy enérgico y valioso en combatividad y solidaridad de clase, más todavía porque el movimiento se desató en el mismo contexto de represión de luchas sociales. Desde 1925, muchas obras, tajos y otros sectores estaban permanentemente custodiados por la policía y la gendarmería, so pretexto de “dar seguridad” a la esfera económica.
“En un momento en que los atentados en las vías férreas proseguían sin cesar ([16]) y la agitación alcanzaba ámbitos tan apegados, sin embargo, al orden y la disciplina como los excombatientes, los trabajadores de Mensajerías Africanas de San Luis de Senegal se declararon en huelga, una huelga que iba a alcanzar el récord de duración de todos los movimientos sociales hasta entonces en dicha población.
“Todo empezó el 29 de septiembre cuando un telegrama del Vicegobernador informó al Jefe de la Federación que los marineros de la Compañía de Mensajerías Africanas en San Luis se habían puesto en huelga para obtener mejoras salariales. Con el mejor sentimiento de solidaridad casi espontáneo, sus colegas de la Maison Peyrissac, empleados en el vapor Cadenel tras haber echado anclas en San Luis, y aunque no estuvieran concernidos por la reivindicación avanzada, cesaron también ellos el trabajo a partir del primero de octubre” ([17]).
Con la insoportable alza del coste de vida, muchos sectores exigieron reivindicaciones salariales amenazando con entablar combate. Por ello muchas empresas acordaron subidas de sueldo a sus empleados. No había sido así con los trabajadores de las Mensajerías, y por eso estalló el movimiento y el apoyo recibido de sus camaradas del Vapor Cadenel. Los patronos, sin embargo, con la esperanza de que el movimiento se agotara, se negaron a negociar con los huelguistas hasta el quinto día de huelga.
“Pero el movimiento mantuvo su cohesión y solidaridad de los primeros días. El 6 de octubre, la dirección de Mensajerías acosada por todas las casas comerciales y presionada discretamente por la Administración a que fuera más flexible, en vista de la precaria coyuntura, arrió banderas inesperadamente. E hizo las propuestas siguientes a los equipajes: “aumento mensual de 50 francos (sin distinción de categoría) y de la ración alimenticia (unos 41 francos por mes)”. (…) Pero los trabajadores concernidos quisieron compensar a los trabajadores de Maison Peyrissac por su solidaridad activa y pidieron y obtuvieron que se les acordaran las mismas ventajas. La dirección de esa empresa aceptó. El 6 de octubre se terminó la huelga. El movimiento había durado ocho días sin que la unidad de los trabajadores se resquebrara en ningún momento. Fue aquél un acontecimiento de la mayor importancia” ([18]).
Fue ése otro gran movimiento, ejemplar y rico en enseñanzas sobre la vitalidad de las luchas de aquel entonces. Porque en ese episodio de lucha se expresó de verdad la “solidaridad activa” (como dice el autor citado) entre obreros de diferentes empresas. ¡Qué mejor ejemplo de solidaridad que ver a un equipaje exigir y obtener que se acordaran las mismas ventajas obtenidas gracias a la lucha a sus camaradas de otra empresa en “agradecimiento” por el apoyo recibido de ellos!
¡Y qué decir de la combatividad y cohesión de los obreros de las mensajerías al imponer una relación de fuerza sin fisuras al capital!
La huelga larga y dura de los marineros de San Luis en julio-agosto de 1928
El anuncio de esta huelga preocupó enormemente a las autoridades coloniales, pues parecía ser el eco de las reivindicaciones de los marineros en Francia, que se disponían a lanzarse a la lucha en el mismo momento que sus camaradas africanos.
En el congreso de la Federación Sindical Internacional (FSI, a sueldo de Stalin) celebrado en París en agosto de 1927 se lanzó un llamamiento en defensa de los proletarios de las colonias como lo relata Thiam ([19]):
“Un delegado inglés al Congreso de la Federación internacional (FSI) en París llamado Purcell, aprovechando la oportunidad, insistió en la existencia en las colonias de millones de hombres sometidos a explotación sin límites, convertidos en proletarios en el sentido pleno de la palabra, que debían organizarse ya y entablar acciones reivindicativas de tipo sindical, recurriendo en particular al arma de la manifestación y de la huelga. En el mismo sentido, Koyaté (sindicalista africano) añadió “el derecho sindical debe arrebatarse mediante huelgas de masas, en la ilegalidad”. En Francia, desde junio de 1928, se extendió la agitación entre los obreros marineros que exigían aumentos de sueldo, y se esperaba una huelga para el 14 de julio. Y ocurrió que, en la fecha prevista, fueron los marineros indígenas de las compañías marítimas de San Luis los que se pusieron masivamente en huelga por las mismas reivindicaciones que sus camaradas metropolitanos. La reacción de las autoridades coloniales fue inmediata: se pusieron a denunciar un “complot internacional” acusando a dos líderes sindicalistas de ser los “agitadores” del movimiento. Y para acabar con la huelga, la Administración de la colonia formó un frente con la patronal combinando maniobras políticas y medidas represivas.
“(…) Empezaron entonces unos ásperos y largos tira y afloja. Mientras que los marineros sólo aceptaban reducir sus demandas a 25 francos a todo lo más, la patronal declaró que le era imposible pagar más de 100 francos por mes a los huelguistas. Les trabajadores (que exigían 250) lo consideraron insuficiente y el movimiento de huelga prosiguió con más fuerza” ([20]),
pues los huelguistas de la región de San Luis se beneficiaron del apoyo espontáneo y activo de otros obreros marineros:
“(Archivos del Estado) El jefe del servicio de Inscripción nos informa, en efecto, que el día 19 de julio por la tarde, el “Cayor”, remolcador procedente Dakar, arribó con la chalana “Forez”. En cuanto atracó el navío, la tripulación hizo causa común con los huelguistas, excepto un viejo maestre mercante y otro marinero. Pero dicho jefe nos ha contado que al día siguiente por la mañana, los huelguistas irrumpieron a bordo del “Cayor” y se llevaron por la fuerza a tierra a los dos marineros que habían permanecido en sus puestos. Una corta manifestación ante la alcaldía fue dispersada por la policía” ([21]).
La huelga se prolongó durante un mes hasta que fue quebrada por la fuerza militar enviada por el Gobernador colonial quien mandó que se desalojara por la fuerza a las tripulaciones indígenas y se las sustituyera por la tropa. Agotados por largas semanas de lucha, sin recursos para mantener a sus familias, en resumen, para no morirse de hambre, los marineros tuvieron que volver al trabajo, lo cual llenó de indecente júbilo al representante del poder colonial como se puede apreciar en su propia narración de lo ocurrido:
“(Al final de la huelga) los marineros pidieron volver a embarcar en los navíos de la Sociedad de Mensajerías Africanas. Reanudaron su labor según las condiciones anteriores, de modo que el resultado de la huelga ha sido, para los marineros, la pérdida de un mes de sueldo, mientras que si hubieran escuchado las propuestas del Jefe del servicio de la Inscripción marítima, se habrían beneficiado de una subida de salarios entre 50 y 100 F por mes” ([22]).
La burguesía consideró ese repliegue de los huelguistas, realista al fin y al cabo, como una “victoria” para ella, en un tiempo en que se barruntaba la crisis de 1929, cuyos efectos se empezaban a notar localmente. De modo que el poder colonial no tardó en aprovecharse de su “victoria” sobre los marineros huelguistas y de la coyuntura para reforzar más todavía su arsenal represivo.
“Ante tal situación, el Gobernador colonial, sacando las lecciones de las tensiones políticas, de las declaraciones de Ameth Sow Telemaquem ([23]) hablando de la revolución pendiente en Senegal, de la sucesión de movimientos sociales, de la degradación de la situación presupuestaria, y del descontento de la población, tomó dos medidas de mantenimiento del orden.
“Con la primera de ellas aceleró el proceso iniciado en 1927, para establecer la dirección de los servicios de seguridad de Senegal en Dakar desde donde debía, según él, acentuarse la vigilancia de la colonia. (…) La segunda medida fue la aplicación acelerada también de la instrucción para el servicio de la gendarmería encargado de la policía de la línea férrea Thiès-Niger” ([24]).
O sea, la presencia de gendarmes con la misión de vigilar los trenes, “acompañando” a los ferroviarios con brigadas de intervención en todas las líneas, medidas contra individuos o grupos que serían detenidos y encarcelados si no obedecían las órdenes de la policía. Los autores de “revueltas sociales” (huelgas y manifestaciones) serían severamente castigados. Todos esos medios de represión intensificaron la militarización del trabajo apuntando especialmente a los dos sectores básicos de la economía colonial, o sea el marítimo y el ferroviario.
Pero a pesar de toda esa estrecha vigilancia militar, la clase obrera siguió siendo una amenaza para las autoridades coloniales.
“Sin embargo, cuando la agitación social se reanudó en las secciones del ferrocarril en Thiès, donde surgieron amenazas de huelga a causa del impago de atrasos debidos al personal, de reivindicaciones no atendidas por aumentos de sueldo y para denunciar la incuria de una administración que abandonaba a los empleados a su suerte, el Gobernador se tomó muy en serio dichas amenazas, organizando, durante el año 1929, una nueva policía privada, compuesta de ex militares, la mayoría de ellos de graduación, la cual, bajo el mando de un Comisario de la policía especial, debía velar permanentemente por la tranquilidad del depósito de Thiès” ([25]).
Así pues, en aquella época de fuertes y amenazantes tensiones sociales en medio de una crisis económica mundial terrible, el régimen colonial no encontró otro medio que echar mano, más que nunca, de sus fuerzas armadas para acabar con la combatividad obrera.
La entrada en la Gran Depresión y la militarización del trabajo resquebrajan la combatividad de la clase obrera
Como hemos visto antes, el poder colonial no esperó la llegada de la crisis de 1929 para militarizar el mundo del trabajo, pues empezó a recurrir al ejército desde 1925 para enfrentar la pugnacidad de la clase obrera. Pero la combinación de la crisis económica mundial con la militarización del trabajo pesó grandemente sobre la clase obrera de la colonia: entre 1930 y 1935 hubo escasas luchas. El único movimiento de clase conocido importante fue el de los obreros del puerto de Kaolack:
“(…) Una huelga corta pero violenta el 1º de Mayo de 1930: 1500 a 2000 obreros del cacahuete y del puerto han cesado el trabajo durante la carga de los barcos. Exigen que se les duplique su salario, que es de 7,50 francos. Interviene la gendarmería; un huelguista resulta ligeramente herido. El trabajo se reanuda a las 14 horas: los obreros han obtenido un salario diario de 10 francos” ([26]).
Esa huelga corta y, sin embargo, vigorosa, clausuró la serie de luchas intensas iniciada en 1914. Fueron 15 años de enfrentamientos de clase durante los cuales el proletariado de la colonia del AOF supo encarar a su enemigo y construir su identidad de clase autónoma.
Y la burguesía, por su parte, durante ese mismo período mostró cuál es su verdadera naturaleza de clase implacable, utilizadora de todos los medios de que dispone, incluidos los más brutales, para atajar la combatividad obrera. Pero, en fin de cuentas, tuvo que retroceder frente a los asaltos de la clase obrera cediendo a menudo a la totalidad de las reivindicaciones de los huelguistas.
1936-1938: luchas obreras importantes bajo el gobierno del Frente Popular
Tras la llegada del gobierno del Frente popular de Léon Blum, volvió a arrancar la combatividad obrera en numerosas huelgas. Hubo como mínimo 42 “huelgas salvajes” en Senegal entre 1936 y 1938, entre ellas la de septiembre de 1938 que veremos después. Ese hecho es tanto más significativo porque los sindicatos acababan de ser legalizados con “nuevos derechos” por el gobierno del Frente popular, beneficiándose pues de una legitimidad.
Esos movimientos de lucha fueron a menudo victoriosos. Por ejemplo el de 1937 cuando unos marineros de origen europeo de un buque francés en escala en Costa de Marfil, sensibilizados por las miserables condiciones de vida de los marineros indígenas (de la etnia Kru), animaron a éstos a que formularan reivindicaciones por la mejora de sus condiciones de trabajo. El administrador colonial expulsó a los obreros indígenas por la fuerza de las armas, lo cual hizo que le tripulación francesa se pusiera inmediatamente en huelga en apoyo de sus camaradas africanos, obligando así a las autoridades a satisfacer plenamente las reivindicaciones de los huelguistas. He ahí un ejemplo más de solidaridad obrera que se añade a los múltiples episodios citados antes en los que la unidad y la solidaridad entre europeos y africanos fue la base de luchas victoriosas, a pesar de sus “diferencias raciales”.
1938: la huelga de los ferroviarios suscita el odio de toda la burguesía contra los obreros
Otro movimiento con alto significado en enfrentamiento de clases fue la huelga de los ferroviarios en 1938, realizada por obreros con contrato precario cuyos sindicatos “desdeñaban” sus reivindicaciones. Eran peones o auxiliares, los más numerosos y desprotegidos entre los ferroviarios, pagados a la jornada, que trabajaban domingos y festivos, sin bajas por enfermedad, 54 horas por semana sin ninguna de las ventajas otorgadas a los fijos, todo ello, pues, en un empleo revocable cada día.
Fueron pues esos ferroviarios quienes desencadenaron la famosa huelga de 1938 ([27]):
“(…) El movimiento estalló espontáneamente y fuera de la organización sindical. El 27 de septiembre, los ferroviarios auxiliares (no fijos) del Dakar-Níger se pusieron en huelga en Thiès y en Dakar para protestar contra el desplazamiento arbitrario de uno de sus compañeros.
“Al día siguiente, en el depósito de Thiès, los huelguistas montan una barrera para impedir que entren los “esquiroles” al trabajo. La policía del Dakar-Níger intenta intervenir, pero pronto se ve desbordada; la dirección del ferrocarril avisa al administrador, el cual envía a la tropa: los huelguistas se defienden a pedradas; el ejército dispara. Hubo seis muertos y treinta heridos. Al día siguiente (el 29) la huelga es general en toda la red. El jueves 30, se firma un acuerdo entre los delegados obreros y el gobierno general con las siguientes bases:
“1) Ninguna sanción; 2) Ninguna traba al derecho de asociación; 3) Indemnización de las familias de victimas indigentes; 4) Examen de las reivindicaciones.
“El 1o octubre, le sindicato dio la orden de reanudación del trabajo”.
Vemos ahí también otro ejemplo de lucha espectacular y heroica llevada a cabo por los ferroviarios, fuera de las consignas sindicales, que doblegaron a la potencia colonial, y eso a pesar de que ésta recurrió a su brazo carnicero, el ejército esta vez, y a pesar de los muertos y heridos, sin contar los obreros encarcelados. El carácter brutal de la represión queda ilustrado en el testimonio de un obrero pintor, uno de los que salieron ilesos de la represión ([28]):
“En cuanto nos enteramos de que habían destinado a Gossas al jeque Diack, un violento descontento se expandió entre los trabajadores, sobre todo entre los auxiliares de los que era portavoz. Decidimos oponernos con una huelga que estalló al día siguiente de que nuestro dirigente se trasladara a ocupar su puesto. Cuando me desperté aquel día, un martes –lo recordaré siempre- oí disparos. Vivía yo cerca de la Cité Ballabey. Unos instantes después vi a mi hermano Domingo marcharse a toda prisa hacia el Depósito. Me lancé en pos de él, consciente del peligro que corría. Lo vi cruzar las vías del ferrocarril y caerse unos metros más allá. Cuando me acerqué corriendo a él, creí que se había caído mareado, pues no veía ninguna herida, pero cuando lo incorporé, lanzó un gemido ronco. La sangre se le derramaba de una herida cerca del hombro izquierdo. Expiró unos instantes después en mis brazos. Loco de rabia, me lancé sobre el soldado que estaba frente a mí. Disparó. Yo seguía avanzando sin darme cuenta de que iba herido. Creo que era la cólera que rugía en mí lo que me dio la fuerza de alcanzarlo y arrancarle el fusil, el cinto, la gorra después de haberlo golpeado y dejado inconsciente y antes de caerme yo desvanecido”.
Lo narrado ilustra la ferocidad de los fusileros senegaleses hacia los obreros “indígenas”, olvidando así el ejemplo de sus colegas que se habían negado a disparar contra los obreros durante la revuelta en las obras de Thiès en 1925. Solo nos queda saludar desde la distancia la combatividad y el arrojo de que dieron prueba los obreros huelguistas en la defensa de sus intereses y de su dignidad de clase explotada.
Hay que señalar el hecho de que antes de lanzarse a la huelga, los obreros se vieron acosados por todas las fuerzas de la burguesía, partidos y mandamases de todo pelaje, patronal y sindicatos. Todos esos representantes del orden del capital vomitaron injurias e intimidaciones sobre los obreros que se habían atrevido a ir a la huelga sin la “bendición” de nadie salvo la de ellos mismos. Con ello, entre otras cosas, sacaron de quicio y pusieron histéricos a los jefes religiosos musulmanes los cuales lanzaron anatemas contra los huelguistas, y eso a petición del Gobernador, como le recuerda Nicole Bernard-Duquenet (Ídem):
“(El gobernador) convocó a los jefes religiosos y tradicionales; Seydou Nourou Tall, que solía desempeñar una función de emisario del gobernador general, habló en Thiès (ante los obreros huelguistas); el jeque Amadou Moustapha Mbacke recorrió la red explicando que un buen musulmán no debe hacer huelga pues es una forma de rebelión”.
Excepcionalmente, estamos en eso plenamente de acuerdo con ese cínico morabito santurrón cuando decía que hacer huelga es, sin lugar a dudas, un acto de rebelión, no sólo contra la explotación y la opresión, sino también contra el oscurantismo religioso.
En cuanto a los sindicatos, que no habían tenido ni arte ni parte en el inicio de la lucha de los ferroviarios, tuvieron sin embargo que subir al “tren en marcha” para no perder totalmente el control del movimiento. Y así describe su estado de ánimo el delegado de los huelguistas ([29]).
“(…) Nosotros pedíamos un aumento de 1,50 francos por día para los nuevos y hasta los de 5 años de antigüedad, 2,50 francos de 5 a 10 años, y 3,50 francos para los de más de 10 años y además dietas por desplazamiento para jefes de tren, interventores, maquinistas etc. (…) Por increíble que parezca, esas reivindicaciones, aceptadas favorablemente por la Dirección del la red, fueron, al contrario, rechazadas por el Sindicato de Trabajadores Indígenas del Dakar-Níger que agrupaba a los agentes de encuadramiento. Ese sindicato parecía no poder resignarse a que ganáramos esa primera partida. Sus dirigentes cultivaban e intentaban monopolizar el derecho exclusivo de la reivindicación ante las autoridades de la red. La coyuntura sindical de aquel momento con sus rivalidades, oscuras luchas intestinas, y de puja por saber cuál era más fiel a la patronal, explica esa toma de posición. El resultado fue que a mí me trasladaron a Dakar. Se ve que en las altas esferas se creyeron que tal traslado iba a apagar el movimiento reivindicativo que acababa de nacer entre “los de abajo””.
He ahí una patente demostración suplementaria del papel de agente traidor a la causa obrera y de “negociador de paz social” que desempeña el sindicalismo en beneficio del capital y del Estado burgués. Como muy bien lo dice Nicole Bernard-Duquenet ([30]):
“Es pues de lo más seguro que los secretarios de los sindicatos lo hicieron todo por atajar las amenazas de huelga que habrían podido importunar a las autoridades.
“Pero además de las fuerzas policíaco-militares, sindicales, patronales y religiosas, fue sobre todo su portavoz, o sea la prensa a sus órdenes (de derechas y de izquierdas), la que se ensañó como un insaciable carroñero contra los huelguistas:
“El Courrier colonial (de la patronal):
“En la metrópoli, ya hemos sufrido durante largo tiempo las consecuencias desastrosas de huelgas que se producían por todas partes, bajo las consignas de agitadores la más de las veces extranjeros o a sueldo del extranjero, para que los gobiernos coloniales no se apresuraran a atajar con energía la menor veleidad de transformar nuestras colonias en campo de cultivo de huelgas”;
“L’Action française (derechas):
“Así, aun cuando las responsabilidades marxistas de la revuelta han sido claramente identificadas, el ministro de Colonias quiere emprender sanciones contra los fusileros senegaleses (y no contra los huelguistas). Y todo ello para dar satisfacción a los socialistas y salvar a su hechura, o sea el Gobernador general De Coppet, de quien acabaremos viendo cuán escandalosa es su carrera”.
Eso nos da una idea de la actitud de los buitres mediáticos de la derecha. Sin embargo, en ese terreno, la prensa de izquierdas no se quedó a la zaga:
“Los periódicos próximos al Frente popular son amargos. El A.O.F. imputa la huelga a agentes provocadores, una “huelga absurda” (…).
“Le Périscope africain habla de una huelga que “roza la rebelión” pues ningún huelguista formaba parte del sindicato indígena. El Boletín de la Federación de funcionarios, que censura el uso de las balas para dispersar a los huelguistas, interpreta la huelga como una revuelta, pues los auxiliares no eran ni de la CGT, ni comunistas. Ni siquiera están sindicados. “La responsabilidad es de los fascistas”.
“Le Populaire (socialista) acusa de los incidentes a un “partido local de derecha violentamente hostil a la CGT, (acusando también) a las maniobras fascistas de ciertos sindicalistas (alusión al portavoz de los huelguistas)”” ([31]).
Y para caracterizar a todas esas rastreras reacciones antiobreras, veamos las conclusiones del historiador Iba Der Thiam ([32]) cuando dice:
“Como puede verse, tanto en la derecha como en la izquierda, lo único que vieron en los acontecimientos de Thiès, era una prolongación de la política interior francesa, o sea, una lucha en la que se enfrentaban demócratas y fascistas, en ausencia de toda otra motivación social concreta y plausible.
“Fue ese error de apreciación lo que explica en gran medida por qué la huelga de los ferroviarios de Thiès nunca ha sido correctamente entendida por los sindicatos franceses ni siquiera los más avanzados.
“(…) Las recriminaciones del AOF y del Périscope Africain, contra los huelguistas, se parecen en muchos puntos a las de los artículos de le Populaire y de l’Humanité”.
O sea, la prensa de derechas y la de izquierdas tuvieron una actitud similar ante el movimiento de los ferroviarios. Todo queda dicho en ese último párrafo de la cita; ahí se ve la unanimidad de las fuerzas de la burguesía, nacionales y coloniales, contra la clase obrera que luchaba contra la miseria y por su dignidad. Esas reacciones de odio de la prensa de izquierdas hacia los obreros huelguistas confirmaban sobre todo el lazo definitivo del Partido “Comunista” con el capital francés, sabiendo que ya era ese el caso del Partido “Socialista” desde 1914. Hay que recordar también que ese comportamiento antiobrero se inscribía en el contexto de entonces, el de los preparativos militares para una segunda carnicería mundial, durante la cual la izquierda francesa desempeñó un papel activo de alistamiento del proletariado en la Francia metropolitana y en las colonias africanas.
Lassou (continuará)
[1]) Se trata del gran comercio dominado por negociantes bordeleses como Maurel & Prom, Peyrissac, Chavanel, Vézia, Devès, etc., grupo cuyo poder monopolístico del crédito se ejercía sobre el Banco de África Occidental, único en esas colonias.
[2]) Huelga general y revuelta de 5 días se extendieron por toda la región de Dakar, paralizando totalmente la vida económica y política y obligando a la burguesía colonial a ceder a las reivindicaciones de los huelguistas (ver Revista Internacional n° 146).
[3]) Iba Der Thiam, Histoire du mouvement syndical africain, 1790-1929, Ediciones L’Harmattan, 1991.
[4]) Ver Afrique noire, l’Ère coloniale 1900-1945, Jean Suret-Canale, Éditions Sociales, Paris 1961.
[5]) Thiam, op. cit. Recordemos aquí lo que escribíamos en la primera parte de este artículo (Revista Internacional no 145): “Por otra parte, aunque sí reconocemos la seriedad de los investigadores que transmiten las referencias, sin embargo, no compartimos ciertas interpretaciones de los acontecimientos históricos. Lo mismo ocurre con algunas nociones como cuando hablan de “conciencia sindical” en lugar de “conciencia de clase” (obrera), o, también, de “movimiento sindical” (por movimiento obrero). Lo cual no quita que, por ahora, confiamos en su rigor científico mientras sus tesis no choquen contra los acontecimientos históricos o impidan otras interpretaciones”.
[6]) Ídem.
[7]) Thiam, op. cit.
[8]) Ídem.
[9]) Ídem.
[10]) Ídem.
[11]) Ídem.
[12]) Cercle, división territorial en las colonias francesas, NdT.
[13]) Thiam, op. cit.
[14]) Ídem.
[15]) Ídem.
[16]) Las informaciones de que disponemos no dan ninguna indicación sobre los autores de esos atentados.
[17]) Thiam, op. cit.
[18]) Ídem.
[19]) Ídem.
[20]) Ídem.
[21]) Ídem.
[22]) Ídem.
[23]) Sindicalista africano, miembro de la Federación sindical internacional, de tendencia socialdemócrata.
[24]) Thiam, op. cit.
[25]) Ídem.
[26]) Nicole Bernard-Duquenet, Le Sénégal et le Front populaire, L’Harmattan, 1985
[27]) Jean Suret-Canale, op. cit.
[28]) Antoine Mendy, citado por la publicación Sénégal d’Aujourd’hui, n° 6, marzo de 1964.
[29]) Jeque Diack, citado en la misma publicación Sénégal d’Aujourd’hui.
[30]) Nicole Bernard-Duquenet, op. cit.
[31]) ídem.
[32]) Iba Der Thiam, La grève des cheminots du Sénégal de septembre 1938 (La huelga de los ferroviarios de Senegal de septiembre de 1938), Memoria de Licenciatura, Dakar 1972.
Geografía:
- Africa [148]
Series:
El sindicalismo revolucionario en Alemania (III) - La FVDG sindicalista-revolucionaria durante la Primera Guerra Mundial
- 3304 lecturas
En los dos artículos precedentes, mostrábamos cómo se formó a partir de los años 1890 una oposición proletaria en los sindicatos alemanes. Ésta, en un inicio, se opuso a que se limitara la lucha obrera a cuestiones puramente económicas que era lo que defendían las confederaciones generales sindicales. Luego se levantó contra las ilusiones parlamentarias y la fe creciente en el Estado del SPD. Pero sólo será a partir de 1908, tras la ruptura con el SPD, cuando la Unión Libre de Sindicatos Alemanes, la FVDG (1), evolucionó abiertamente hacia el sindicalismo-revolucionario. El estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914 puso a los sindicalistas-revolucionarios de Alemania ante la prueba de fuego: o apoyar la política nacionalista de la clase dominante, o defender el internacionalismo proletario. Junto a Liebknecht y Luxemburgo, formaron una corriente –desgraciadamente muy olvidada– que resistió a la histeria guerrera.
La prueba de fuego: ¿Unión Sagrada o internacionalismo?
En unión con la socialdemocracia que vota públicamente los créditos de guerra el 4 de agosto de 1914, las direcciones de las grandes centrales sindicales socialdemócratas también se inclinan ante los planes de guerra de la clase dominante. En la Conferencia de los Comités Directores de los sindicatos socialdemócratas del 2 de agosto de 1914, en el que se decidió suspender cualquier huelga o lucha reivindicativa para no perturbar la movilización guerrera, Rudolf Wissell alcanzó el paroxismo del chovinismo que iba invadiendo los sindicatos socialdemócratas:[1]
“Si Alemania sale vencida de la lucha actual, cosa que no deseamos, entonces todas las luchas sindicales cuando acabe la guerra estarán destinadas a fracasar. Si triunfa Alemania, entonces se abrirá una coyuntura ascendente y los recursos de la organización no serán tan necesarios” ([2]).
La lógica criminal de los sindicatos vincula directamente el destino de la clase obrera al desenlace de la guerra: si “su nación” y su clase dominante sacan provecho de ella, entonces sus obreros se benefician porque se podrán esperar concesiones de política interior a su favor. Se han de utilizar, por lo tanto, todos los medios para que triunfe militarmente Alemania.
La incapacidad de los sindicatos socialdemócratas y del SPD para defender una postura internacionalista no es sorprendente. Cuando se supedita la defensa de los intereses de la clase obrera al marco nacional, cuando se enaltece el parlamentarismo burgués como panacea, en lugar de adoptar como orientación política el antagonismo internacional entre clase obrera y capitalismo, entonces se va inevitablemente hacia el campo del capital.
Y efectivamente, la clase dominante no pudo desencadenar la guerra ¡sino con la conversión publica del SPD y sus sindicatos! Estos no solo desempeñaron un papel de serviles seguidores, sino que, además, desarrollaron una verdadera política de guerra, de propaganda chovinista y fueron el factor esencial de la imposición de una intensa producción de guerra. El “reformismo socialista” se transformó en “socialimperialismo”, como lo formuló Trotski en 1914.
Muchos de los obreros que intentaron nadar contra corriente en los primeros tiempos que siguieron la declaración de guerra en Alemania estaban influidos por el sindicalismo revolucionario. La huelga en el trasatlántico “Vaterland” ([3]), poco antes de que empezara la guerra en mayo-junio del 1914, es un ejemplo del enfrentamiento entre las fracciones combativas de la clase obrera y los sindicatos centrales socialdemócratas defensores de la Unión Sagrada. El trasatlántico mayor del mundo de aquel entonces era el orgulloso emblema del imperialismo alemán. Parte de la tripulación, con una fuerte presencia de obreros de la Federación industrial sindicalista revolucionaria, se declaró en huelga durante el viaje inaugural Hamburgo-Nueva York. La Federación de Obreros Alemanes de Transportes socialdemócrata se opuso agresivamente:
“En consecuencia, todos los que han participado en esas asambleas de sindicalistas revolucionarios han cometido un crimen contra los marineros. (…) Rechazamos por principio las huelgas salvajes (…) Con la gravedad de los tiempos presentes, en los que se trata de unir las fuerzas de todos los trabajadores (¿para preparar la guerra?) los sindicalistas revolucionarios cumplen un trabajo de división entre los obreros y encima se atreven a reivindicar la consigna de Marx según la cual la emancipación de los obreros sólo puede ser obra de los mismos obreros” ([4]).
Los llamamientos a la unidad por parte de los sindicatos socialdemócratas no eran sino pura fraseología para asegurarse el control de los movimientos de la clase obrera para que ésta se inclinara hacia la “unión para la guerra” en agosto del 1914.
No se puede reprochar, ni mucho menos, a la corriente sindicalista revolucionaria en Alemania haber abandonado la lucha de clases durante las semanas que precedieron la declaración de guerra. Muy al contrario, durante un tiempo breve, constituyeron un centro de concentración de los proletarios luchadores:
“Allí acudieron obreros que por primera vez oían las palabras “sindicalismo revolucionario” y querían satisfacer sus deseos revolucionarios de la noche a la mañana” ([5]).
Todas las organizaciones de la clase obrera, incluso la corriente sindicalista revolucionaria, debían sin embargo enfrentarse a otra tarea. No solo se debía mantener la lucha de clases, sino que era también indispensable desenmascarar el carácter imperialista de la guerra que se estaba acercando.
¿Cuál fue la actitud de la FVDG sindicalista revolucionaria con respecto a la guerra? El 1º de agosto de 1914, en su órgano principal Die Einigkeit (La Unidad), tomó claramente posición contra la guerra inminente, no como pacifistas ingenuos sino como tantos otros obreros que buscaban la solidaridad con los de los demás países:
“¿Quien desea la guerra? No el pueblo trabajador, sino una camarilla militar de canallas, ávidos de gloria marcial en todos los Estados de Europa. ¡Nosotros, los trabajadores, no queremos la guerra! La odiamos, asesina nuestra cultura, viola la humanidad y aumenta hasta lo monstruoso el número de lisiados de la guerra económica actual. Nosotros, trabajadores, queremos la paz, ¡la paz íntegra! No conocemos a austriacos, serbios, rusos, italianos, franceses, etc. Hermanos de trabajo, ¡así nos llamamos! Tendemos la mano a los trabajadores de todos los países para impedir un crimen horrible que provocará torrentes de lágrimas en los ojos de las madres y de los niños. Los bárbaros y los individuos hostiles a cualquier tipo de civilización pueden ver en la guerra una sublime y hasta santa expresión, los hombres con corazón sensible, los socialistas, animados por una concepción del mundo hecha de justicia, de humanidad y de amor por los hombres, ¡desprecian la guerra! Así que, trabajadores, camaradas, ¡levanten la voz en todas partes en protesta contra ese crimen que se prepara contra la humanidad! A los pobres les cuesta sus bienes y su sangre, a los ricos les da riqueza y gloria y honor a los representantes del militarismo. ¡Abajo la guerra!”
Las tropas alemanas atacaron Bélgica el 6 de agosto de 1914. Franz Jung, un simpatizante sindicalista-revolucionario de la FVDG que más tarde fue miembro del KAPD, da un retrato de sus sobrecogedoras experiencias en el Berlín de aquel entonces, ebrio de propaganda guerrera:
“Una multitud se lanzó contra las pocas docenas de manifestantes por la paz a los que me había sumado. Creo recordar que esa manifestación había sido organizada por los sindicalistas-revolucionarios en torno a Kater y Rocker. Se tendió una pancarta entre dos palos, una bandera roja desplegada y la manifestación contra la guerra empezó a ordenarse. No pudimos ir muy lejos” ([6]).
Dejemos expresarse a otra revolucionaria de aquel entonces, la anarquista internacionalista Emma Goldman:
“En Alemania, Gustav Landauer, Erich Mühsam, Fritz Oerter, Fritz Kater y muchos otros compañeros seguían en contacto. Es evidente que no éramos mas que un puñado comparados con los millones de ebrios por la guerra, y, sin embargo, logramos difundir por el mundo entero un manifiesto de nuestro Buró Internacional y seguíamos denunciando con la máxima energía el verdadero carácter de la guerra” ([7]).
Oerter y Kater eran los principales miembros experimentados de la FVDG. Ésta se mantuvo firmemente en su posición contra la guerra durante todo el conflicto. Esto es incontestablemente la mayor fuerza de la FVDG, y, sin embargo, es la parte de su historia menos documentada.
Con el comienzo de la guerra se prohibió inmediatamente la FVDG. Muchos de sus miembros –eran unos 6000 en 1914– fueron encarcelados o mandados al frente. En la revista Der Pionier, otro de sus órganos, la FVDG escribe en su editorial “El proletariado internacional y la guerra mundial inminente”, del 5 de agosto de 1914:
“Todos sabemos que la guerra entre Serbia y Austria no es sino la expresión visible de una fiebre guerrera crónica…”.
Describe cómo los gobiernos tanto en Serbia, en Austria como en Alemania han logrado ganarse a la clase obrera para la “furia guerrera” y, sobre ese tema, denuncia al SPD y a la mentira de la pretendida “guerra defensiva”:
“Nunca será Alemania el agresor, esa es la idea que esos señoritos quieren inculcarnos, y por eso los socialdemócratas alemanes, tanto su prensa como sus oradores, ya se lo han propuesto como perspectiva, y acabarán alistándose como un solo hombre en las filas del ejército alemán.”
El número 32 del 8 de agosto de 1914 fue el ultimo de la publicación.
Un antimilitarismo internacionalista
En la introducción de esta serie de artículos sobre el sindicalismo revolucionario, diferenciábamos antimilitarismo e internacionalismo
“El internacionalismo se basa en la comprensión de que a pesar de ser el capitalismo un sistema mundial, es incapaz, no obstante, de sobrepasar el marco nacional y la competencia cada vez más desenfrenada entre naciones. (…) Como tal, genera un movimiento que tiende a echar abajo a la sociedad capitalista a nivel mundial, por una clase obrera unida ella también a nivel internacional (…) El antimilitarismo, en cambio, no es necesariamente internacionalista puesto que tiene tendencia a considerar que el enemigo principal no es el capitalismo como tal sino solamente un aspecto de éste” ([8]).
¿En qué campo se alistó la FVDG? ¿Solo las organizaciones con un análisis teórico verdaderamente profundo que habrían formulado claramente el lazo entre guerra y capitalismo eran capaces de adoptar una posición verdaderamente internacionalista?
Sin la menor duda, en la prensa de la FVDG de aquel entonces, existen pocos análisis políticos detallados o desarrollados en lo que se refiere a las causas de la guerra o las relaciones entre las potencias imperialistas. Esa ausencia se debe a la visión sindicalista de la FVDG. Ésta se concebía, sobre todo en aquel entonces, como una organización de lucha en el plano económico, a pesar de que más que un sindicato era en realidad una coordinación de grupos que defendían ideas sindicalistas, contradicción que los grupos sindicalistas siguen arrastrando hoy. Las ásperas confrontaciones con el SPD, que acabaron con su expulsión a finales de 1908, provocaron en las filas de la FVDG una aversión exacerbada hacia la “política”, con la consecuencia añadida de la pérdida de la herencia de las luchas pasadas contra la separación de lo económico y de lo político, idea ésta transmitida por los grandes sindicatos de la socialdemocracia. A pesar de que su comprensión del marco de las tensiones imperialistas no alcanzó realmente el nivel de lo necesario, esa organización se vio inevitablemente llevada por la guerra a adoptar posturas muy políticas.
La historia del sindicalismo revolucionario en Alemania muestra, y es un buen ejemplo de ello la FVDG, que los análisis teóricos sobre el imperialismo no bastan para adoptar una posición realmente internacionalista. Un instinto proletario sano, un profundo sentimiento de solidaridad con la clase obrera internacional, también son indispensables, y eso era precisamente lo que formaba la espina dorsal de la FVDG en 1914.
Generalmente, la FVDG se califica a sí misma de “antimilitarista” en sus publicaciones; apenas si menciona el internacionalismo. Pero para hacerles plenamente justicia a los sindicalistas-revolucionarios de la FVDG, es necesario abandonar todo tipo de prejuicios y tomar en consideración el verdadero carácter de su labor de oposición a la guerra. El enfoque de la FVDG sobre la cuestión de la guerra no formaba parte de los que se limitaban a las fronteras nacionales como tampoco de los que se dejaban ilusionar por los sueños pacifistas de un posible capitalismo pacífico. Contrariamente a la gran mayoría de pacifistas que acabaron, tras la declaración de guerra, uniéndose a las filas de la defensa de la nación contra el militarismo “extranjero”, pretendidamente más bárbaro, la FVDG, el 8 de agosto de 1914, puso claramente en guardia a la clase obrera contra cualquier cooperación con la burguesía nacional:
“los trabajadores no deben ingenuamente darle confianza a la momentánea humanidad de los capitalistas y patronos. El furor guerrero actual no ha de entorpecer la conciencia de los antagonismos de clase existentes entre el Capital y el Trabajo” ([9]).
No se trataba, para los compañeros de la FVDG, de combatir únicamente un aspecto del capitalismo, el militarismo, sino de integrar la lucha contra la guerra a la lucha general de la clase obrera para el derrocamiento del capitalismo a escala mundial, como ya lo había formulado Karl Liebknecht en 1906 en su folleto Militarismo y antimilitarismo. En 1915, en el articulo “¡Antimilitarismo!”, él había criticado, con razón, las formas heroicas y aparentemente radicales del antimilitarismo tales como la deserción, que entrega aún más el ejercito a los militaristas por la eliminación de los mejores antimilitaristas, y, consecuentemente,
“cualquier método operado únicamente a nivel individual o hecho individualmente debe rechazarse por principio”.
En el movimiento sindicalista-revolucionario internacional, hubo opiniones diferentes sobre a la lucha antimilitarista. Domela Nieuwenhuis, un representante histórico de la idea de huelga general, definió sus medios en 1901 en su folleto El militarismo, mezcla curiosa de reformas y de objeción individual. No es para nada el caso de la FVDG; esta comparte la preocupación de Liebknecht, o sea que es la acción de clase de todos los trabajadores colectivamente –y no la acción individual– el único medio contra la guerra.
La prensa de la FVDG, que estaba a cargo del Secretariado (Geschäftskommission) en Berlín, compuesto de cinco compañeros en torno a Fritz Kater, expresaba con fuerza las posiciones políticas propias de los redactores debido a la floja cohesión organizativa de la FVDG. El internacionalismo en la FVDG no se limitaba sin embargo a una minoría de la organización, como así fue en la CGT sindicalista-revolucionaria en Francia. No hubo escisión en sus filas debido a la guerra. El que solo una minoría pudiese mantener una actividad permanente se debió más bien a la represión y a las incorporaciones forzadas en el frente. Grupos sindicalistas-revolucionarios seguían activos en Berlín y en otras dieciocho localidades. Tras la prohibición de Die Einigkeit en agosto de 1914, siguieron en contacto mediante un Mitteilungsblatt (boletín de información), y cuando fue prohibida en enero de 1915 a través de las Rundschreiben (circulares), hasta que también se prohibieron en mayo del 1917. La fuerte represión contra los sindicalistas-revolucionarios internacionalistas en Alemania hizo que sus publicaciones, en cuanto empezó la guerra, fueran más boletines internos que revistas publicas:
“Los comités directores, o las personas de confianza, deben inmediatamente editar únicamente el número necesario de ejemplares para sus miembros existentes y solo distribuirles el boletín a éstos” ([10]).
Los compañeros de la FVDG también tuvieron el valor de oponerse a la movilización de la mayoría de la CGT sindicalista-revolucionaria en Francia a favor de la participación en la guerra. Cuando capitula la mayoría de la CGT, escriben:
“Toda esa excitación por la guerra por parte de socialistas, de sindicalistas y de antimilitaristas internacionales no hará en absoluto que se tambaleen nuestros principios” ([11]).
¡La cuestión de la guerra se había vuelto la clave del movimiento sindicalista-revolucionario internacional! Oponerse a la gran hermana sindicalista-revolucionaria de Francia exigía una sólida fidelidad a la clase obrera, habida cuenta de que la CGT y sus teorías habían sido durante años una referencia importante en la evolución hacia el sindicalismo-revolucionario. Durante la guerra, los compañeros de la FVDG apoyaron a la minoría internacionalista salida de la CGT en torno a Pierre Monatte.
¿Por qué la FVDG siguió siendo internacionalista?
Todos los sindicatos en Alemania en 1914 sucumbieron a la fiebre nacionalista de la guerra. ¿Por qué fue una excepción la FVDG? Es imposible contestar a esa pregunta invocando únicamente la “suerte” de haber tenido, como así fue sin embargo, un secretariado (Geschäftskommission) firme e internacionalista. Del mismo modo tampoco se puede explicar la capitulación de los sindicatos socialdemócratas por la “desgracia” de haber estado dirigidos por traidores.
Tampoco basta con decir que la FVDG tenía una solidez internacionalista debido a su clara evolución hacia el sindicalismo-revolucionario a partir de 1908. El ejemplo de la CGT en Francia muestra que el sindicalismo-revolucionario en aquel entonces no era por sí solo una garantía de internacionalismo. Se puede afirmar en general que ni la profesión de fe de marxismo, de anarquismo o de sindicalismo-revolucionario da, de por sí, la menor garantía de ser internacionalista.
La FVDG rechazó la mentira patriotera de la clase dominante, incluida la socialdemocracia, de una “guerra defensiva” (trampa en la que cayó trágicamente Kropotkin). Denunció en su prensa la lógica en la que cada nación se presenta como “agredida”: Alemania por el zarismo ruso, Francia por el militarismo prusiano, etc. ([12]). Esa claridad no podía desarrollarse sino basándose en la idea de que desde entonces era imposible distinguir, en el capitalismo, naciones más modernas o naciones más atrasadas, y que el capitalismo, como un todo, se había vuelto destructor para la humanidad. En la época de la Primera Guerra Mundial, la posición internacionalista se distingue en particular por la denuncia política de la “guerra defensiva”. No es una casualidad si Trotski dedicó un folleto entero al tema en el otoño de 1914 ([13]). Unos años después, durante la Segunda Guerra Mundial, el internacionalismo dependerá mucho más del rechazo consecuente de la “defensa de la democracia contra el fascismo”, del antifascismo, cuestión sobre la que la corriente sindicalista-revolucionaria tendrá muchas más dificultades que en 1914.
La FVDG argumentaba a menudo recurriendo a principios humanos y emocionales:
“El socialismo pone los principios humanos por encima de los principios nacionales. (…) Resulta (…) difícil situarse del lado de la humanidad hundida en la aflicción, pero si queremos ser socialistas ahí hemos de estar” ([14]).
Pensamos sin embargo que sería un error burlarse del internacionalismo de la FVDG por ser “idealista”. La cuestión de la solidaridad y de la relación humana con los demás trabajadores del mundo entero era en aquel entonces una base para el internacionalismo, ¡y sigue siéndolo! No cabe duda que efectivamente una tendencia idealista nació a finales de los años 1920 en el movimiento sindicalista-revolucionario de la FAUD en Alemania, el movimiento por las comunas. Éste era sin embargo más bien la expresión de un retroceso tras la derrota de la revolución alemana a partir de 1923. El internacionalismo de la FVDG expresado en 1914 de forma emocional y proletaria en contra de la guerra era en aquel entonces, sin embargo, un rasgo de la fuerza del movimiento sindicalista-revolucionario en Alemania con respecto a la cuestión tan decisiva de la guerra.
Las raíces fundamentales del internacionalismo de la FVDG están no obstante esencialmente en la historia de su larga oposición al reformismo que iba insinuándose en el SPD y los sindicatos socialdemócratas. Su aversión hacia la panacea universal del parlamentarismo del SPD tuvo un papel esencial pues impidió, contrariamente a los sindicatos socialdemócratas, su integración ideológica en el Estado capitalista.
Durante los años que preceden el estallido de la guerra mundial, aparece una oposición entre tres tendencias en la FVDG: una expresaba la identidad sindical, otra la resistencia a la “política” (del SPD) y la tercera la propia realidad de la FVDG como conjunto de grupos de propaganda (realidad que, como ya lo explicamos, también frenó su capacidad de tener análisis claros sobre el imperialismo). Esa confrontación no produjo únicamente debilidades. Ante la política abiertamente chovinista del SPD y de los demás sindicatos, el antiguo reflejo de resistencia contra la despolitización de las luchas obreras, bastante fuerte hasta la huelga de masas de 1914, se reanimó. Más allá de su tradición internacionalista bien asentada, las partes decisivas más políticas de la FVDG no podían obviamente, sin perder su identidad histórica, alinearse en la línea política belicista de los jefes de los sindicatos socialdemócratas a los que habían combatido durante años.
Aunque como ya lo escribimos en nuestro articulo precedente ([15]), la resistencia al reformismo acarreaba debilidades extrañas como la aversión hacia la “política”, la actitud con respecto a la guerra fue lo determinante en 1914. ¡La contribución internacionalista de la FVDG fue en aquel entonces mucho más importante para la clase obrera que sus debilidades!
La sana reacción de no replegarse en Alemania a pesar de unas condiciones particularmente difíciles fue decisiva para mantener una firmeza internacionalista. La FVDG buscó el contacto no solo con la minoría internacionalista de Monatte en la CGT, sino también con otros sindicalistas-revolucionarios en Dinamarca, Suecia, España, Holanda (Nationaal Arbeids Secretariaat) e Italia (Unione Sindacale Italiana) que se oponían también a la guerra.
Una cooperación insuficiente con los demás internacionalistas en Alemania
¿Con qué fuerza podía hacerse oír en la clase obrera la voz internacionalista de la FVDG durante la guerra? Se opuso con vigor a los pérfidos órganos de integración en la Unión Sagrada. Como lo formuló muy claramente su publicación interna, Rundschreiben, su oposición a la participación en los Comités de guerra ([16]) fue muy consecuente:
“¡Ni hablar! Semejantes funciones no son nada para nuestros miembros o funcionarios (…) Nadie puede exigir eso de ellos” ([17]).
Pero durante los años 1914-17, se dirige casi exclusivamente a sus propios miembros. Con una estimación realista de la impotencia momentánea y de la imposibilidad de poder realmente ser un obstáculo a la guerra, pero sobre todo con un temor legitimo de la destrucción de la organización, Fritz Kater, en nombre del Secretariado (Geschäftskommission) se dirigió el 15 de agosto de 1914 en la Mitteilungsblatt a sus compañeros de la FVDG:
“Nuestros puntos de vista sobre el militarismo y la guerra, tal como los defendimos y propagamos durante decenios, de los que responderemos hasta la muerte, no son admisibles en una época de entusiasmo desenfrenado a favor de la guerra, estamos condenados al silencio. Era previsible, y la prohibición no es en nada una sorpresa para nosotros. Hemos de resignarnos al silencio, así como los demás compañeros del sindicato.”
De forma contradictoria, Kater expresa por un lado la esperanzas de mantener las actividades como antes de la guerra (¡lo que era sin embargo imposible debido a la represión!) y por el otro el objetivo mínimo de salvar la organización:
“El secretariado (Geschäftskommission) piensa sin embargo que actuaría olvidándose de sus deberes si con la prohibición de la prensa dejase todas las demás actividades. Eso, no lo hará. (…) mantendrá el lazo entre las diferentes organizaciones y hará todo lo necesario para impedir su descomposición.”
La FVDG sobrevivió efectivamente a la guerra, no en base a una estrategia de supervivencia particularmente hábil o de llamadas repetidas a no abandonar la organización. Fue claramente su internacionalismo lo que, durante toda la guerra, sirvió de referencia a sus miembros.
Cuando el “Llamamiento internacional contra la guerra” del Manifiesto de Zimmerwald resonó en septiembre de 1915, fue saludado solidariamente por la FVDG. Eso se debió sobre todo a su proximidad con la minoría internacionalista de la CGT presente en Zimmerwald. Pero la FVDG desconfiaba mucho de gran parte de los grupos presentes en la Conferencia, por estar demasiado ligados a la tradición del parlamentarismo. Eso estaba en gran parte justificado. Seis de los presentes y Lenin entre ellos habían declarado: “El Manifiesto aceptado no nos satisface completamente. (…) Éste no contiene ninguna definición clara de los medios para combatir la guerra” ([18]). La FVDG tampoco tenía, contrariamente a Lenin, la claridad necesaria sobre los medios para luchar contra la guerra. Su desconfianza expresaba más bien una ausencia de apertura con respecto a los demás internacionalistas, como lo demuestran claramente sus relaciones con los de Alemania.
¿Por qué no hubo cooperación en la misma Alemania entre la oposición internacionalista del Spartakusbund y los sindicalistas-revolucionarios de la FVDG? Durante mucho tiempo, existió entre ellos un abismo que no pudo ser colmado. Diez años antes, cuando el debate sobre la huelga de masas, Karl Liebknecht había generalizado exageradamente al conjunto de la FVDG las debilidades individualistas de uno de sus portavoces del momento, Rafael Friedeberg. Por lo que sabemos, los revolucionarios en torno a Rosa Luxemburg y Karl Liebknecht tampoco buscaron el contacto con la FVDG durante los primeros años de la guerra, debido probablemente a una subestimación de las capacidades internacionalistas de los sindicalistas-revolucionarios.
La misma FVDG tuvo, con respecto a Liebkecht, figura simbólica del movimiento contra la guerra en Alemania, una actitud muy fluctuante que impedía cualquier acercamiento. Por un lado nunca le perdonó la aprobación de los créditos de guerra en agosto de 1914, que él había votado no por convicción sino en base a una falsa concepción de la disciplina de fracción que criticó más adelante. Sin embargo la FVDG siempre tomó su defensa en su prensa cuando fue víctima de la represión. La FVDG no pensaba que la oposición en el SPD sería capaz de librarse del parlamentarismo, paso que ella misma no había dado hasta que se separó del SPD en 1908. Existía una profunda desconfianza. Sólo a finales de 1918, cuando el movimiento revolucionario se extendió por toda Alemania, la FVDG llamó a sus miembros a afiliarse temporalmente a Spartakusbund, en doble afiliación.
Retrospectivamente, ni la FVDG ni los espartaquistas intentaron tomar contacto entre ellos en base a su posición internacionalista durante la guerra. La burguesía reconoció el punto común internacionalista entre ambas organizaciones mejor que ellas mismas: la prensa controlada por la dirección del SPD intentó varias veces denigrar a los espartaquistas diciendo que eran próximos a la tendencia “Kater” ([19]).
Si podemos sacar lecciones para hoy y para el futuro de la FVDG durante la Primera Guerra Mundial, es precisamente la de la necesidad de buscar contactos con los demás internacionalistas, a pesar de las diferencias que puedan existir sobre otras cuestiones políticas. Esto no tiene nada que ver con un “frente único” (que a causa de alguna debilidad en los principios busca la cooperación hasta con organizaciones del campo enemigo) como el que se conoció en la historia durante los años 1920-30, sino, al contrario con el reconocimiento del punto común proletario más importante.
Mario, 5 de agosto de 2011
[1]) Freie Vereinigung deutscher Gewerkschaften (Unión Libre de Sindicatos Alemanes).
[2]) H.J. Bieber: Gewerkschaften in Krieg und Revolution, 1981, tomo 1, p. 88 (traduccion nuestra).
[3]) “Patria” en alemán.
[4]) Cf. Folkert Mohrhof, Der syndikalistische Streik auf dem Ozean-Dampfer „Vaterland“ 1914, 2008 (traducción nuestra).
[5]) Die Einigkeit, principal órgano de la FVDG, 27 junio de 1914, artículo de Karl Roche, „Ein Gewerkschaftsführer als Gehilfe des Staatsanwalts“ (traducción nuestra).
[6]) Franz Jung, Der Weg nach unten, Nautilus, p. 89 (traducción nuestra).
[7]) Emma Goldman, Living My Life, p. 656 (traducción nuestra). En febrero de 1915, Emma Goldman se pronunció públicamente, junto con otros anarquistas internacionalistas como Berckman y Malatesta, contra el apoyo a la guerra por la figura principal del anarquismo, Kropotkin y otros. La FVDG saludó en la Mitteilungsblatt del 20 de febrero de 1915 esa defensa del internacionalismo por parte de los anarquistas revolucionarios contra Kropotkin.
[8]) “¿Qué distingue al movimiento sindicalista revolucionario?”, Revista Internacional no 118,
https://es.internationalism.org/rint/2004/118_sr.html [204].
[9]) Die Einigkeit, no 32, 8 de agosto de 1914.
[10]) Mitteilungsblatt, 15 de agosto de 1914.
[11]) Mitteilungsblatt, 10 de octubre de 1914. Citado por Wayne Thorpe, Keeping the faith: The German Syndicalists in the First World War. Con los documentos originales de la FVDG, ese libro es la única (y muy valiosa) fuente sobre el sindicalismo revolucionario alemán durante la Primera Guerra Mundial.
[12]) Véase entre otros Mitteilungsblatt, noviembre de 1914 y Rundschreiben, agosto de 1916.
[13]) La Guerra y la Internacional.
[14]) Mitteilungsblatt, 21 de noviembre de 1914.
[15]) Véase “El sindicalismo revolucionario en Alemania (II) – La Unión Libre de los Sindicatos alemanes en marcha hacia el sindicalismo revolucionario”, Revista Internacional no 141,
https://es.internationalism.org/rint141-sindicatos+alemanes2 [205].
[16]) Primero en la industria metalúrgica de Berlín, esos comités de guerra (Kriegsausschüsse) fueron fundados después de febrero de 1915 entre representantes de las asociaciones patronales de la metalurgia y los grandes sindicatos. Su objetivo era atajar la tendencia creciente de los obreros a cambiar de lugar de trabajo en búsqueda de sueldos más altos, pues las matanzas bélicas habían provocado una penuria de mano de obra. Esa fluctuación “incontrolada” era, para el gobierno como para los sindicatos, nefasta para la eficacia de la producción de guerra. La instauración de esos comités se basaba en un intento precedente –propuesto desde agosto de 1914 por el líder sindical socialdemócrata Theodor Leipart– de lanzar la formación de “Kriegsarbeitsgemeinschaften” (colectivos de guerra con la patronal) los cuales, bajo el falso pretexto de actuar a favor de la clase obrera para luchar contra el desempleo y regular el mercado del trabajo, ¡tenía como objetivo real hacerlo todo por reforzar lo más posible la producción para la guerra!
[17]) Citado por W. Thorpe, Keeping the faith: The German Syndicalists in the First World War.
[18]) Declaración de Lenin, Zinóviev, Radek, Nerman, Högluend y Berzin en la Conferencia de Zimmerwald, citado por J. Humbert-Droz, El origen de la Internacional Comunista, p. 144 edición en francés (traducido por nosotros).
[19]) P. ej. Vorwärts, 9 de enero de 1917.
Series:
Historia del Movimiento obrero:
Decadencia del capitalismo (XI) - El boom de la posguerra no cambió el curso en el declive del capitalismo
- 4232 lecturas
En los artículos anteriores de esta serie, mostramos que los marxistas (e incluso algunos anarquistas) compartían en gran medida la misma visión sobre la etapa histórica alcanzada por el capitalismo a mediados del siglo XX. La guerra imperialista devastadora de 1914-18, la oleada revolucionaria internacional que se levantó tras ella y la depresión económica mundial sin precedentes que marcó los años 1930, todos esos acontecimientos se consideraron como la prueba irrefutable de que el modo de producción burgués había entrado en su fase de declive, en la época de la revolución proletaria mundial. La experiencia de la segunda carnicería imperialista no puso, evidentemente, en entredicho ese diagnóstico, sino que, al contrario, fue una prueba todavía más patente de que el sistema había consumido su tiempo. Víctor Serge ya había escrito que los años 1930 eran “medianoche en el siglo”, una década en la que la contrarrevolución venció en todos los frentes en el momento mismo en que las condiciones objetivas para derribar el sistema estaban más maduras que nunca. Pero lo sucedido entre 1939 y 1945 demostró que la noche del siglo podía ser todavía más oscura.
Como escribíamos en el primer artículo de esta serie ([1]):
“El cuadro de Picasso, Guernica, es célebre, con razón, por ser una representación sin parangón de los horrores de la guerra moderna. El bombardeo ciego de la población civil de la ciudad de Guernica por la aviación alemana que apoyaba al ejército de Franco, provocó una enorme conmoción pues era un fenómeno relativamente nuevo. El bombardeo aéreo de objetivos civiles fue muy limitado durante la Iª Guerra mundial y muy ineficaz. La gran mayoría de los muertos de esa guerra eran soldados en los campos de batalla. La IIª Guerra mundial mostró hasta qué punto la barbarie del capitalismo en decadencia se había incrementado, pues esta vez la mayoría de los muertos eran civiles: “El cálculo total de vidas humanas perdidas a causa de la Segunda Guerra mundial, dejando de lado el campo al que pertenecían, es alrededor de 72 millones. La cantidad de civiles alcanza los 47 millones, incluidos los muertos por hambre y enfermedad causadas por la guerra. Las pérdidas militares ascienden a unos 25 millones, incluidos 5 millones de prisioneros de guerra” ([2]). La expresión más aterradora y en la que se concentra el horror fue la matanza industrial de millones de judíos y de otras minorías por el régimen nazi, fusilados por paquetes en los guetos y los bosques de Europa del Este, hambrientos y explotados en el trabajo como esclavos, hasta la muerte, gaseados por cientos de miles en los campos de Auschwitz, Bergen-Belsen o Treblinka. La cantidad de muertos civiles, víctimas de los bombardeos de ciudades por las acciones bélicas de ambos bandos es la prueba de que el holocausto, el asesinato sistemático de inocentes, fue una característica general de esa guerra. Y en este aspecto, las democracias incluso sobrepasaron sin duda a las potencias fascistas, pues el manto de bombas, especialmente las incendiarias, que cubrieron las ciudades alemanas y japonesas dan, por comparación, un aspecto un poco “aficionado” al Blitz alemán sobre el Reino Unido. El punto álgido y simbólico de ese nuevo método de matanza de masas fue el bombardeo atómico de las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki; pero en lo que a muertos civiles se refiere, el bombardeo “convencional” de ciudades como Tokio, Hamburgo y Dresde fue todavía más mortífero.”
Contrariamente a la Primera Guerra mundial a la que puso fin el estallido de las luchas revolucionarias en Rusia y Alemania, el proletariado no se deshizo de sus cadenas al término de la Segunda. No sólo había sido aplastado físicamente, en especial por el mazo del estalinismo y del fascismo, sino que además fue alistado ideológica y físicamente tras las banderas de la burguesía, sobre todo gracias a la mistificación del antifascismo y de la defensa de la democracia. Hubo explosiones de lucha de clases y de revueltas al final de la guerra, en el norte Italia en particular, que poseían claramente una conciencia internacionalista. Pero la clase dominante se había preparado para tales explosiones, tratándolas con una crueldad despiadada, especialmente en Italia donde las fuerzas aliadas, dirigidas con maestría por Churchill, permitieron que las fuerzas nazis reprimieran la revuelta obrera mientras que aquéllas bombardeaban las ciudades del norte afectadas por las huelgas; mientras tanto, los estalinistas lo hacían todo por reclutar a los obreros combativos en la resistencia patriótica. En Alemania, el terror de los bombardeos de las ciudades eliminó toda posibilidad de que la derrota militar del país permitiera una repetición de las luchas revolucionarias como en 1918 ([3]).
O sea que la esperanza que había animado a los pequeños grupos revolucionarios que habían sobrevivido al naufragio de los años 1920 y 30 (que una nueva guerra provocara un nuevo surgimiento revolucionario) se esfumó rápidamente.
El estado del movimiento político proletario tras la Segunda Guerra mundial
En esas condiciones, el exiguo movimiento revolucionario que se mantuvo en posiciones internacionalistas durante la guerra, después de un breve período de revitalización tras el desmoronamiento de los regimenes fascistas en Europa, se vio ante las peores condiciones cuando emprendió la tarea de analizar la nueva fase de la vida del capitalismo después de seis años de carnicería y destrucción. La mayoría de los grupos trotskistas habían firmado su sentencia de muerte como corrientes proletarias al haber apoyado durante la guerra al campo Aliado, en nombre de la defensa de la “democracia” contra el fascismo; tal traición quedó confirmada con su apoyo abierto al imperialismo ruso y sus anexiones en Europa del Este después de la guerra. Quedaba todavía una serie de grupos que habían roto con el trotskismo, manteniendo una posición internacionalista contra la guerra, como los RKD de Austria, el grupo en torno a Munis, y la Unión comunista internacionalista en Grecia animada por Agis Stinas y Cornelius Castoriadis, el cual, más tarde, formaría en Francia el grupo Socialismo o Barbarie. Los RKD, en su apresuramiento por analizar lo que condujo el trotskismo a la muerte, empezaron por rechazar el bolchevismo, acabando por abandonar totalmente el marxismo. Munis evolucionó hacia posiciones comunistas de izquierda y tuvo durante toda su vida el convencimiento de que la civilización capitalista era decadente hasta los tuétanos, aplicando ese concepto con la mayor claridad a cuestiones clave como la sindical y la nacional. Pero parece que no logró comprender de qué manera estaba relacionada la decadencia al atolladero económico del sistema: en los años 1970, su organización, Fomento Obrero Revolucionario (FOR), abandonó las Conferencias de la Izquierda comunista porque los demás grupos participantes pensaban que había una crisis económica abierta del sistema, una idea que Munis rechazaba. Como veremos más adelante, a Socialismo o Barbarie lo engañó el boom iniciado en los años 1950, acabando por poner en entredicho también las bases de la teoría marxista. O sea que ninguno de los antiguos grupos trotskistas parece haber aportado contribuciones duraderas para la comprensión marxista de las condiciones históricas a las que estaba ya enfrentado el capitalismo mundial.
La evolución de la Izquierda comunista holandesa después de la guerra nos da también indicaciones sobre la trayectoria del movimiento. Hubo un breve rebrote político y organizativo con la formación de Spartacusbond en Holanda. Como lo explicamos en nuestro libro La Izquierda comunista holandesa, ese grupo reanudó momentáneamente con la clarividencia del KAPD, no solo porque confirmó el declive del sistema, sino también porque perdió el miedo consejista al partido. La apertura a otras corrientes revolucionarias, especialmente hacia la Izquierda comunista de Francia, facilitó esa actitud. Pero no duró mucho. La mayoría de la Izquierda holandesa, en especial el grupo en torno a Cajo Brendel, dio marcha atrás hacia ideas anarquizantes de la organización y métodos obreristas que veían poco interés en situar las luchas obreras en su contexto histórico general.
Los debates en la Izquierda comunista de Italia
La corriente revolucionaria que había sido más clarividente sobre la trayectoria del capitalismo en los años 1930 – la Izquierda comunista de Italia – no pudo evitar la desesperanza que afectó al movimiento revolucionario al final de la guerra. Al principio, la mayor parte de sus miembros consideró el estallido de una revuelta proletaria significativa en la Italia del norte en 1943, como expresión de un cambio del curso histórico, como el incipiente preludio de la revolución comunista que esperaban. Los camaradas de la Fracción francesa de la Izquierda comunista internacional, que se había formado durante la guerra en la clandestinidad bajo la Francia de Vichy, compartían al principio esa idea, pero pronto consideraron que la burguesía, aprovechándose de toda la experiencia de 1917, estaba preparada para tales explosiones y utilizaría todo su arsenal de armas para aplastar sin piedad a los proletarios. En cambio, la mayoría de los camaradas que habían permanecido en Italia, a la que se unieron los miembros de la Fracción italiana de vuelta del exilio, proclamó la constitución del Partido comunista internacionalista (que designaremos PCInt, para distinguirlo de los “Partido Comunista Internacional” posteriores). La nueva organización tenía una posición claramente internacionalista contra los dos campos imperialistas, pero se había formado a toda prisa y reunía a toda una serie de elementos políticamente heterogéneos y en gran parte discordantes; eso acabaría acarreando muchas dificultades en los años siguientes. La mayoría de los camaradas de la Fracción francesa se opuso a la disolución de la Fracción italiana y a la incorporación de sus miembros en el nuevo partido. Aquélla puso rápidamente en guardia a éste contra la adopción de posiciones que significaban una regresión patente en relación con las de la Fracción italiana. En temas tan centrales como las relaciones entre partido y sindicatos, la voluntad de participar en las elecciones y la práctica organizativa interna, la Fracción francesa veía manifestarse claramente un deslizamiento hacia el oportunismo ([4]). El resultado de esas críticas fue que la Fracción francesa fue excluida de la Izquierda comunista internacional, constituyéndose en Gauche communiste de France (GCF) (Izquierda comunista de Francia, ICF).
Uno de los componentes del PCInt era la “Fracción de Socialistas y Comunistas” de Nápoles en torno a Amadeo Bordiga; el proyecto de formar el partido con Bordiga, que había desempeñado un papel incomparable en la formación del Partido comunista de Italia a principios de los años 1920 y en la lucha contra la degeneración de la Internacional comunista después, fue un factor fundamental en la decisión de proclamar el partido. Bordiga había sido el primero en criticar abiertamente a Stalin en las sesiones de la IC, denunciándole a la cara como el enterrador de la revolución que Stalin era. Pero desde principios de los años 1930 y durante los primeros años de la guerra, Bordiga se retiró de la vida política a pesar de los numerosos llamamientos de sus compañeros para que volviera a la actividad. Por consiguiente, las adquisiciones políticas desarrolladas por la Fracción italiana – sobre la relación entre fracción y partido, las lecciones que se habían extraído de la revolución rusa, sobre el declive del capitalismo y sus repercusiones sobre problemas como la cuestión sindical y la nacional – a Bordiga le eran, en gran parte, ajenas, quedándose parado en las posiciones de los años 1920. Determinado a combatir todas las formas de oportunismo y de revisionismo plasmados en los constantes “nuevos rumbos” de los partidos “comunistas” oficiales, Bordiga empezó a desarrollar la teoría de “la invariabilidad histórica del marxismo”: según esa idea, lo que distingue al programa comunista, es su carácter básicamente inmutable, lo cual significa que los grandes cambios habidos en las posiciones de la IC o de la Izquierda comunista, cuando rompieron con la socialdemocracia, no fueron sino una “restauración” del programa de origen, personificado en el Manifiesto del Partido Comunista de 1848 ([5]). La consecuencia lógica de tal modo de ver es que no hubo cambio de época en la vida del capitalismo en el siglo XX; el argumento principal de Bordiga contra la noción de decadencia del capitalismo está en la polémica contra lo que él llamaba “la teoría de la curva descendente”:
“La teoría de la curva descendente compara el desarrollo histórico a una sinusoide: todo régimen, por ejemplo el burgués, empieza por una fase ascendente, alcanza un punto máximo, tras lo cual otro régimen asciende. Esta visión es la de un reformismo gradualista: no hay saltos, ni sacudidas. (...) La visión marxista puede representarse esquemáticamente mediante unas serie de curvas siempre ascendentes hasta unas cimas (en geometría “puntos singulares” o “puntos de ruptura”) seguidos de una caída casi vertical, y, después, abajo del todo, otra rama histórica ascendente, o sea un nuevo régimen social (...) La afirmación corriente de que el capitalismo está en su fase descendente y que ya no puede volver a subir, contiene dos errores: el fatalismo y el gradualismo” (Reunión de Roma, abril 1951 ([6])).
Bordiga escribió también: “Para Marx el capitalismo crece sin cesar más allá de todo límite…” ([7]). El capitalismo estaría formado por una serie de ciclos en los cuales cada crisis, tras un periodo de expansión “ilimitada”, es más profunda que la precedente, planteándose la necesidad de una ruptura completa y repentina con el viejo sistema.
Ya hemos contestado a esos argumentos en las Revista Internacional números 48 y 55 ([8]), rechazando la acusación de Bordiga de que la noción de declive del capitalismo acabaría deslizándose hacia una idea gradualista y fatalista; explicábamos por qué las sociedades nuevas no nacen hasta que los seres humanos no hayan hecho una larga experiencia de la incompatibilidad del viejo sistema con sus necesidades. Pero ya en el propio PCInt se hicieron oír voces contra la teoría de Bordiga. No toda la labor de la Fracción se había perdido entre las fuerzas que habían constituido el PCInt. Ante la realidad de la posguerra, marcada sobre todo por un aislamiento creciente de los revolucionarios respecto a su clase, una realidad que, inevitablemente, había hecho de una organización, que pudo haberse tomado por un partido, un pequeño grupo comunista, surgieron dos tendencias principales en el PCInt, preparando el terreno a la escisión de 1952. La corriente en torno a Onorato Damen, antepasado de la actual Tendencia Comunista Internacionalista (TCI), mantuvo la noción de decadencia del capitalismo. Precisamente esa corriente fue el blanco principal de la polémica de Bordiga sobre la “curva descendente”. El haber mantenido la noción de decadencia permitió a la Fracción seguir siendo clarividentes sobre cuestiones como: la caracterización de Rusia como una forma de capitalismo de Estado; el acuerdo con Rosa Luxemburgo sobre la cuestión nacional; y la comprensión de la naturaleza capitalista de los sindicatos (esta posición la defendió de manera especialmente clara Stefanini, quien había sido uno de los primeros de la Fracción en el exilio en comprender su integración en el Estado capitalista).
Le numero del verano 2011 de Revolutionary Perspectives, publicación de la Communist Workers’ Organisation (grupo afiliado a la TCI en Gran Bretaña), ha vuelto a publicar la introducción de Damen a su correspondencia con Bordiga en la época de la escisión. Damen, refiriéndose a la idea de Lenin de un capitalismo moribundo y al enfoque de Rosa Luxemburgo sobre el imperialismo como proceso que precipita el hundimiento del capitalismo, refuta la polémica de Bordiga contra la teoría de la curva descendente:
“Es cierto que el imperialismo acrecienta enormemente y proporciona los medios para prolongar la vida del capital pero, al mismo tiempo, es el medio más seguro para abreviarla. Ese esquema de una curva siempre ascendente no sólo no muestra eso sino que, en cierto modo, lo niega” ([9]).
Además, como Damen lo subraya, la idea de un capitalismo en perpetuo ascenso, por decirlo así, permite a Bordiga dejar ambigüedades sobre la naturaleza de la URSS:
“Ante la alternativa de seguir siendo lo que siempre hemos sido, o deslizarse hacia una actitud de aversión platónica e intelectualista hacia el capitalismo americano y de neutralidad indulgente hacia el capitalismo ruso porque éste no estaría todavía maduro desde un punto de vista capitalista, nosotros no vacilamos en reafirmar la posición clásica que los comunistas internacionalistas han defendido contra todos los protagonistas del segundo conflicto imperialista, que no es la de esperar la victoria de uno o del otro de los adversarios sino la de buscar una solución revolucionaria a la crisis capitalista.”
Podríamos nosotros añadir que esa idea de que las áreas menos desarrolladas de le economía mundial podrían beneficiarse de una especie de “juventud” del capitalismo y por lo tanto poseer un carácter progresista llevó a la corriente bordiguista a una dilución más explícita todavía de los principios internacionalistas con su apoyo a los “pueblos de color” en las antiguas colonias.
El repliegue de la Izquierda italiana dentro de las fronteras de Italia después de la guerra hizo que la mayor parte del debate entre las dos tendencias en el PCInt fuera inaccesible durante mucho tiempo para quienes, en el resto del mundo, no conocían la lengua italiana. Nos parece, sin embargo, que aunque la corriente de Damen era de manera general mucho más clara sobre las posiciones de clase básicas, ninguna de las dos corrientes tenía el monopolio de la clarividencia. Bordiga, Maffi y otros tenían razón cuando intuyeron que el período que se abría, caracterizado por el triunfo de la contrarrevolución, significaba inevitablemente que les tareas teóricas iban a ser prioritarias con relación a una labor de agitación amplia. La tendencia de Damen, en cambio, comprendía menos todavía que un verdadero partido de clase, capaz de desarrollar una presencia efectiva en el seno de la clase obrera, no estaba sencillamente al orden del día en aquel período. En esto, la tendencia de Damen perdió totalmente de vista las clarificaciones cruciales realizadas por la Fracción italiana, precisamente sobre la cuestión de la Fracción como puente entre el antiguo partido degenerado y el nuevo partido que el resurgir renovado de la lucha de clases hace posible. De hecho, sin verdadera elaboración, Damen estableció un lazo injustificado entre el esquema de Bordiga de una curva siempre ascendente –esquema indiscutiblemente falso– y la teoría de “la inutilidad de crear un partido en un período contrarrevolucionario” teoría que, a nuestro parecer, era esencialmente válida. Contra esa idea, Damen propone la siguiente:
“el nacimiento del partido no depende, y en eso estamos de acuerdo, “de la genialidad o la valía de un líder o de una vanguardia”, sino que es la existencia histórica del proletariado como clase, lo que plantea, no de manera simplemente episódica en el tiempo y el espacio, la necesidad de la existencia de su partido.”
También podría decirse que el proletariado “necesita” permanentemente la revolución comunista: cierto, pero eso no nos lleva a ningún sitio para comprender si la relación de fuerzas entre las clases hace que la revolución sea algo tangible, a su alcance, o si es una perspectiva para un futuro más lejano. Si, además, ponemos en relación ese problema general con lo que es específico de la época de decadencia del capitalismo, la lógica de Damen aparece todavía más discordante: las condiciones reales de la clase obrera en el período de decadencia, especialmente la absorción de sus organizaciones permanentes de masas por el capitalismo de Estado, han hecho que para el partido de clase sea mucho más difícil mantenerse, y no lo contrario, fuera de las fases en que el proletariado surge con fuerza.
La contribución de la Izquierda comunista de Francia
La ICF, aunque formalmente excluida de la rama italiana de la Izquierda comunista, se mantuvo mucho más fiel a la idea desarrollada por la antigua Fracción italiana sobre la función de la minoría revolucionaria en un período de derrota y de contrarrevolución. Fue también el grupo que dio los pasos más importantes para comprender las características del período de decadencia. No se contentó con repetir lo que ya se había comprendido en los años 1930, sino que se dio el objetivo de alcanzar una síntesis más profunda: sus debates con la Izquierda holandesa le permitieron superar algunos errores de la Izquierda italiana sobre el papel del partido en la revolución y mejoraron su comprensión de la naturaleza capitalista de los sindicatos. Sus reflexiones sobre la organización del capitalismo en el período de decadencia le permitieron desarrollar una visión más clara sobre los cambios profundos en la función de la guerra y en la organización de la vida económica y social que marcaron ese período. Esos avances quedaron plasmados en dos textos clave: el “Informe sobre la situación Internacional” de la Conferencia de julio de 1945 de la ICF ([10]) y “La evolución del capitalismo y la nueva perspectiva” ([11]).
El informe de 1945 se centraba en cómo había cambiado la función de la guerra capitalista entre el período de ascendencia y el de decadencia. La guerra imperialista era la expresión más concentrada del declive del sistema:
“No existe una oposición fundamental en régimen capitalista entre guerra y paz, pero sí existe una diferencia entre las dos fases ascendente y decadente de la sociedad capitalista y, por lo tanto, una diferencia en la función de la guerra (en la relación entre guerra y paz), en esas dos fases. En la primera, la función de la guerra es asegurar una ampliación del mercado, para una mayor producción y consumo, en la segunda fase la producción está esencialmente centrada en la producción de medios de destrucción, o sea producción para la guerra. La decadencia de la sociedad capitalista se plasma de manera patente en que las guerras se hacen para el desarrollo económico en el periodo ascendente, y, en cambio, en el período de decadencia, es la actividad económica la que se dedica esencialmente a la guerra.
Eso no significa que la guerra se haya convertido en el objetivo de la producción capitalista, pues el objetivo siempre será para el capitalismo la producción de plusvalía, lo que eso significa es que la guerra, al haberse hecho permanente, se ha convertido en modo de vida del capitalismo decadente” ([12]).
En respuesta a quienes defendían que el carácter destructor de la guerra era ni más ni menos que una continuación del ciclo clásico de la acumulación capitalista y que, por lo tanto, era un fenómeno perfectamente “racional”, la ICF afirmaba el carácter profundamente irracional de la guerra imperialista, no sólo ya desde el punto de vista de la humanidad, sino incluso del propio capital:
“El objetivo de la producción de guerra no es solucionar un problema económico. En su origen, la guerra viene de la necesidad del Estado capitalista de defenderse, por un lado, contra las clases desposeídas y mantener por la fuerza la explotación, y asegurar por la fuerza sus posiciones económicas y ampliarlas en detrimento de otros Estados imperialistas. (…) La crisis permanente hace ineluctable, inevitable, que los desacuerdos imperialistas se diriman mediante la lucha armada. La guerra misma y la amenaza de guerra son los aspectos latentes o patentes de una situación de guerra permanente en la sociedad. La guerra moderna es esencialmente una guerra de material. Para esa guerra es necesaria una movilización monstruosa de todos los recursos técnicos y económicos de los países. La producción de guerra se convierte así en el eje de la producción industrial y el principal campo económico de la sociedad.
¿Pero acaso representa la masa de productos un crecimiento de la riqueza social? A esa pregunta hay que responder categóricamente que no, que la producción de guerra, todos los valores que materializa, está destinada a salir de la producción, a no reintegrarse en el proceso de producción, a ser destruida. Tras cada ciclo de producción, la sociedad no registra un crecimiento de su patrimonio social, sino una contracción, un empobrecimiento, en la totalidad” ([13]).
La ICF consideraba así la guerra imperialista como una expresión de la tendencia del capitalismo senil a autodestruirse. Podría decirse lo mismo del modo de organización que se ha vuelto dominante en la nueva época: el capitalismo de Estado.
En “La evolución del capitalismo y la nueva perspectiva”, la ICF analizó el papel del Estado en la supervivencia del sistema en el período de decadencia; también aquí, la distorsión de sus propias leyes por parte del capitalismo es típica de la agonía que lleva a su desmoronamiento:
“Ante la imposibilidad de abrirse nuevos mercados, cada país se cierra y tiende, a partir de ahora, a vivir hacia dentro. La universalización de la economía capitalista, alcanzada a través del mercado mundial, se rompe: es la autarquía. Cada país tiende a hacerse autosuficiente; se crea un sector no rentable de producción, cuyo objetivo es paliar las consecuencias de la ruptura del mercado. Ese paliativo mismo agrava todavía más la dislocación del mercado mundial.
“La rentabilidad, mediante el mercado, era antes de 1914 la pauta, medida y estimulante, de la producción capitalista. El período actual conculca esa ley de la rentabilidad: ésta ya no se realiza a nivel de empresa sino al más global del Estado. La perecuación se hace en un plano contable, a escala nacional; ya no con la intermediación del mercado mundial. O el Estado subvenciona la parte deficitaria de la economía, o el Estado se apropia de toda la economía.
“De lo anterior no se puede concluir que la ley del valor haya desaparecido. Lo que de hecho ocurre es que una unidad de la producción parece separada de la ley del valor al efectuarse dicha producción sin tener aparentemente en cuenta su rentabilidad.
“La superganancia monopolística se obtiene mediante precios “artificiales”, pero en el plano global de la producción, ésta sigue estando vinculada a la ley del valor. La suma de los precios para el conjunto de los productos, no expresa sino el valor global de los productos. Sólo se transforma el reparto de las ganancias entre diferentes grupos capitalistas: los monopolios se atribuyen una superganancia en detrimento de los capitalistas menos armados. De igual modo puede decirse que la ley del valor actúa a nivel de la producción nacional. La ley del valor ya no actúa sobre un producto tomado individualmente, sino sobre el conjunto de los productos. Se asiste a una restricción del campo de aplicación de la ley del valor. La masa total de la ganancia tiende a disminuir por el peso que acarrea el mantenimiento de los sectores deficitarios sobre los demás sectores de la economía.”
Hemos dicho que nadie poseía el monopolio de la claridad en los debates en el seno del PCInt; se puede decir lo mismo respecto a la ICF. Ante la sombría situación del movimiento obrero al término de guerra, la ICF concluyó que no sólo las antiguas instituciones del movimiento obrero, partidos y sindicatos, se habían integrado irreversiblemente en el Leviatán del Estado capitalista, sino que incluso la propia lucha defensiva había perdido su carácter de clase:
“Las luchas económicas de los obreros sólo pueden desembocar en fracasos – en el mejor de los casos en el hábil mantenimiento de unas condiciones de vida ya muy degradadas. Éstas atan al proletariado a los explotadores llevándolo a considerarse solidario del sistema a cambio de un plato de sopa suplementario (y que no obtendrá, al fin y al cabo, sino es mejorando su “productividad”” ([14]).
Es justo sin duda que les luchas económicas no permitían obtener conquistas duraderas en el nuevo período, pero la idea de que sólo servían para atar el proletariado a sus explotadores no era, ni mucho menos, correcta: al contrario, esas luchas seguían siendo una condición previa indispensable para romper esa “solidaridad con el sistema”.
La ICF tampoco veía posibilidad alguna de que el capitalismo pudiera conocer un relanzamiento después de la guerra. Pensaba, por un lado, que había una falta absoluta de mercados extracapitalistas que permitieran un verdadero ciclo de reproducción ampliada. En su legítima polémica contra la idea de Trotski que veía en los movimientos nacionalistas de las colonias o de las antiguas colonias una posibilidad de minar el sistema imperialista mundial, la ICF defendía:
“Las colonias han dejado de ser un mercado extracapitalista para la metrópoli, se han convertido, en realidad, en nuevos países capitalistas. Pierden pues su carácter de salidas mercantiles, lo que hace que sea menos enérgica la resistencia de los viejos imperialismos a las reivindicaciones de las burguesías coloniales. A esto hay que añadir que las dificultades propias a esos imperialismos han favorecido la expansión económica de las colonias durante las dos guerras mundiales. El capital constante iba menguando en Europa, mientras que aumentaba la capacidad de producción de las colonias o semicolonias, desembocando todo ello en una explosión del nacionalismo (África del Sur, India, etc.). Es significativo constatar que esos nuevos países capitalistas han pasado, desde su creación como naciones independientes, a la fase de capitalismo de Estado con los mismos rasgos de una economía volcada hacia la guerra que se observa en otras partes.
“La teoría de Lenin y de Trotski se desmorona. Las colonias se integran en un mundo capitalista y, por lo tanto, lo refuerzan. Ya no hay “eslabón más débil”: la dominación del capital está repartida por igual por toda la superficie del globo.”
Es cierto que la guerra permitió a algunas colonias situadas fuera del espacio principal del conflicto desarrollarse en un sentido capitalista y que, globalmente, les mercados extracapitalistas se habían vuelto cada día menos satisfactorios para proporcionar salidas mercantiles a la producción capitalista. Pero era prematuro anunciar su desaparición total. La expulsión de las viejas potencias como Francia y Gran Bretaña de sus antiguas colonias, con sus relaciones en gran parte parasitarias con sus imperios, permitió al gran vencedor de la contienda –Estados Unidos– encontrar nuevos territorios lucrativos de expansión, especialmente en Extremo Oriente ([15]). En esa misma época existían mercados extracapitalistas no agotados todavía en algunos países europeos (en Francia, por ejemplo) formados en gran parte por ese sector del pequeño campesinado que no había sido integrado todavía en los mecanismos de la economía capitalista.
La supervivencia de algunos mercados solventes exteriores a la economía capitalista fue uno de los factores que permitió que el capitalismo se reavivara en la posguerra durante un período de una duración inesperada. Pero esa revitalización se debió en gran parte a la reorganización política y económica más general del sistema capitalista. En el informe de 1945, la ICF reconoció que aunque el balance global de la guerra fue una catástrofe, algunas potencias imperialistas pudieron, sin embargo, reforzarse gracias a su victoria en la guerra. Así, Estados Unidos salió de la guerra en una situación de fuerza sin precedentes en la historia, lo que le permitió financiar la reconstrucción de las potencias europeas y Japón arruinadas por la guerra, evidentemente por sus propios intereses imperialistas y económicos. Y los mecanismos usados para revivificar y extender la producción durante esa fase fueron precisamente los que la ICF había establecido: el capitalismo de Estado, en especial bajo su forma keynesiana, lo que permitió cierta “armonización” forzada entre la producción y el consumo, no sólo a nivel nacional sino también internacional, mediante la formación de enormes bloques imperialistas; y, acompañándola, se inició un proceso de distorsión total de la ley del valor, en la forma de préstamos masivos y hasta de “regalos” por parte de unos Estados Unidos triunfantes, a las potencias vencidas y arruinadas. Todo ello permitió que se reanudara la producción y que hubiera un crecimiento, eso sí gracias a que entonces, paulatinamente al principio, empezara a incrementarse de manera irreversible, una deuda que nunca será reembolsada, a diferencia del desarrollo del capitalismo ascendente.
Así, haciendo arreglos a escala mundial, le capitalismo conoció, por vez primera desde la llamada “Belle Epoque” de principios del siglo XX, un período de boom. No era todavía visible en 1952 cuando predominaba la austeridad de posguerra. Habiendo analizado con razón que no había habido revitalización del proletariado tras la guerra, la ICF concluyó, erróneamente, que lo que estaba al orden del día era una muy próxima tercera guerra mundial. Este error contribuyó a acelerar la desaparición del grupo que se disolvió en 1952 – año en que se produjo la escisión en el PCInt. Esos dos hechos confirmaron que el movimiento obrero estaba todavía viviendo bajo la sombría y profunda reacción consecutiva a la derrota de la oleada revolucionaria de 1917-23.
“El gran boom keynesiano”
A mediados de los años 1950, cuando la fase de austeridad absoluta estaba acabándose en los países capitalistas centrales, se fue haciendo claro que el capitalismo iba a conocer un boom sin precedentes. En Francia, a ese período se le conoce por los “Treinta Gloriosos”; otros lo llaman “el gran boom keynesiano”. La primera expresión es más bien poco exacta. Es dudoso que ese período haya durado treinta años ([16]), y no fue ni mucho menos glorioso para gran parte de la población. Sin embargo se alcanzaron tasas de crecimiento muy rápidas en los países occidentales. Incluso en los países del Este, mucho más letárgicos y económicamente atrasados, hubo un desarrollo tecnológico que suscitó discusiones sobre la capacidad de Rusia para “alcanzar” al Oeste como parecían sugerirlo de manera espectacular los iniciales éxitos rusos en la carrera espacial. El “desarrollo” de la URSS seguía basándose en la economía de guerra, como en los años 1930. Y aunque el sector armamentístico seguía teniendo mucho peso en el Oeste, los salarios reales de los obreros de los principales países industrializados aumentaron de manera importante (sobre todo comparados con las condiciones muy duras del período de reconstrucción de la economía) y el “consumismo” de masas se convirtió en parte de la vida de la clase obrera, combinado con programas sociales importantes (salud, vacaciones, bajas por enfermedad pagadas) y una tasa de desempleo muy baja. Lo cual permitió al Primer ministro conservador británico, Harold Macmillan, proclamar, en tono paternalista, que “la mayor parte de nuestra población nunca había vivido tan bien” ([17]).
Un economista universitario resume así le desarrollo económico durante ese período:
“Basta con echar un rápido vistazo a las cifras y a las tasas de crecimiento para que aparezca que el crecimiento y la reanudación tras la Segunda Guerra mundial fueron asombrosamente rápidos. Si se observa a las tres economías más importantes de Europa occidental –Gran Bretaña, Francia y Alemania– la Segunda Guerra mundial les infligió muchos más daños y destrucciones que la Primera. Y (excepto para Francia) las pérdidas humanas fueron también mucho mayores durante la Segunda. Al final de la guerra, el 24 % de alemanes nacidos en 1924 habían muerto o desaparecido, 31 % mutilados; después de la guerra había 26 % más de mujeres que de hombres. En 1946, al año siguiente de la Segunda Guerra mundial, el PNB per cápita en las tres economías más importantes de Europa había caído una cuarta parte en relación con el nivel de preguerra de 1938. Era equivalente a la mitad de la caída de la producción per cápita en 1919 comparado con el nivel de preguerra de 1913.
“Sin embargo, el ritmo de reanudación en la posguerra de la Segunda superó rápidamente al de la Primera. En 1949, el PNB medio per cápita en esos tres grandes países había vuelto a alcanzar prácticamente el de la preguerra y, comparativamente, la reanudación tenía dos años de adelanto con relación a su ritmo durante la posguerra de la Primera. En 1951, seis años después de la guerra, el PNB per cápita era superior en más de 10% al de preguerra, un nivel de reanudación nunca alcanzado durante once años después de la Primera Guerra, antes de que comenzara la Gran Depresión. Lo realizado en seis años después de la Segunda Guerra, había durado dieciséis tras la Primera.
“La restauración de la estabilidad financiera y el libre juego de las fuerzas del mercado permitieron a la economía europea conocer dos décadas con un crecimiento rápido nunca antes visto. El crecimiento económico europeo entre 1953 y 1973 fue dos veces más rápido que todo lo que hasta entonces se había visto y que hemos visto desde entonces para un período equivalente. La tasa de crecimiento del PNB fue de 2 % por año entre 1870 y 1913, de 2,5 % por año entre 1922 y 1937. En comparación, el crecimiento se aceleró asombrosamente hasta 4,8 % por año entre 1953 y 1973, antes de caer a la mitad de esa tasa entre 1973 y 1979” ([18]).
Socialismo o Barbarie: teorizar el boom
Bajo el peso de esa avalancha de hechos, la visión marxista del capitalismo como sistema sometido a crisis y entrado en su período de declive desde hacía casi medio siglo, se encontró puesto en entredicho a todos los niveles. Y, además, teniendo en cuenta la ausencia de movimientos de clase generalizados (con algunas excepciones notables como las luchas masivas en el bloque del Este en 1953 y en 1956), la sociología oficial se puso a hablar del “aburguesamiento” de la clase obrera, de la captación del proletariado por la “sociedad de consumo” que parecía haber solucionado los problemas de gestión de la economía. La puesta en entredicho de los principios fundamentales del marxismo afectó inevitablemente a quienes se consideraban revolucionarios. Marcuse aceptó la idea de que la clase obrera de los países avanzados se había integrado más o menos en el sistema, considerando que el sujeto revolucionario estaba formado desde entonces por las minorías étnicas oprimidas, los estudiantes rebeldes de los países avanzados y los campesinos del “Tercer Mundo”. Pero la elaboración más coherente contra las categorías marxistas “tradicionales” provino del grupo Socialismo o Barbarie (SoB) de Francia, un grupo cuya ruptura con el trotskismo oficial había sido saludada por los comunistas de izquierda de la ICF.
En “El movimiento revolucionario bajo el capitalismo moderno” redactado por el teórico principal del grupo, Paul Cardan (seudónimo de Cornelius Castoriadis), éste analiza los principales países capitalistas a mediados de los años 1960, concluyendo que el capitalismo “burocrático” “moderno” había logrado eliminar las crisis económicas pudiendo por lo tanto proseguir indefinidamente su expansión.
“El capitalismo ha logrado controlar el nivel de la actividad económica hasta tal punto que las fluctuaciones de la producción y de la demanda se mantienen en límites estrechos, excluyéndose desde ahora en adelante las depresiones como la que se produjo en la preguerra (…)
“Hay una intervención consciente continua del Estado para mantener la expansión económica. Aunque la política del Estado capitalista es incapaz de evitar a la economía la alternancia de fases de recesión y de inflación, y menos todavía asegurar el desarrollo racional óptimo, sí está obligada a asumir la responsabilidad del mantenimiento de un “pleno empleo” relativo y de la eliminación de las grandes depresiones. La situación de 1933, que hoy significaría que habría 30 millones de desempleados en Estados Unidos, es totalmente inconcebible, o acabaría desembocando en una explosión del sistema en veinticuatro horas; ni los obreros, ni los capitalistas lo tolerarían por mucho tiempo” ([19]).
De ese modo, la visión del capitalismo de Marx, o sea la de un sistema sometido a crisis sólo se aplicaría al siglo XIX y no a nuestros tiempos. No habría contradicciones económicas “objetivas” y las crisis económicas, cuando ocurren, solo serían de ahora en adelante accidentes (existe una introducción fechada en 1974 a ese libro, que describe precisamente la recesión de ese período como producto de un “accidente”: el aumento del precio del petróleo ([20])). La tendencia al desmoronamiento resultante de las contradicciones económicas internas –o sea, el declive del sistema– ya no sería la base de una revolución socialista, y habría pues que buscar otras raíces. Cardan defiende la idea siguiente: las convulsiones económicas y la pobreza material pueden superarse, de lo que, en cambio, el capitalismo burocrático no puede desembarazarse, es del incremento de la alienación en el trabajo y el ocio, la privatización creciente de la vida cotidiana ([21]) y, en particular, la contradicción entre la necesidad del sistema de tratar a los obreros como objetos estúpidos únicamente capaces de obedecer a unas órdenes y la necesidad de un aparato tecnológico cada vez más sofisticado que se apoya en la iniciativa y la inteligencia de las masas para que pueda funcionar.
Este modo de ver reconocía que el sistema burocrático había incorporado a los antiguos partidos obreros y a los sindicatos ([22]), acentuando así la falta de interés de las masas por la política tradicional. Criticaba ferozmente el vacío de la visión del socialismo defendida por la “izquierda tradicional” cuya defensa de una economía totalmente nacionalizada (aderezada con un pizca de control obrero si se toma la versión trotskista) lo único que ofrecía a las masas era más de lo mismo en las condiciones del momento. Contra esas instituciones fosilizadas, contra la burocratización embrutecedora que afectaba a todos las prácticas sociales y a las organizaciones de la sociedad capitalista, SoB defendía la necesidad de la propia actividad de los obreros en la lucha cotidiana pero también como único medio para alcanzar el socialismo. SoB insistía en que el socialismo debía centrarse en lo esencial: quién controla verdaderamente la producción en la sociedad, lo cual proporcionaba una base mucho más sólida para la construcción de una sociedad socialista que la visión “objetivista” de los marxistas tradicionales que esperaban el próximo gran derrumbamiento para entrar en escena y conducir a los obreros a la tierra prometida, no gracias a una verdadera elevación de la conciencia, sino simplemente gracias a una especie de reacción biológica contra el empobrecimiento. Tal esquema de la revolución, diciéndolo brevemente, no podría llevar nunca a una comprensión verdadera de las relaciones humanas.
“¿Cuál es el origen de las contradicciones del capitalismo, de sus crisis y de su crisis histórica? Es la “apropiación privada”, o sea la propiedad privada y el mercado. Eso es un obstáculo al “desarrollo de las fuerzas productivas”, que es, por otra parte, el único, verdadero y eterno objetivo de las sociedades humanas. La crítica del capitalismo consiste finalmente en decir que no desarrolla con la rapidez necesaria las fuerzas productivas (que es como decir que no es lo bastante capitalista). Para hacer más rápido ese desarrollo, sería necesario y suficiente que se eliminaran la propiedad privada y el mercado: nacionalización de los medios de producción y planificación ofrecerían entonces la solución a la crisis de la sociedad contemporánea.
“Eso, por cierto, los obreros ni lo saben ni pueden saberlo. Su situación les hace soportar las consecuencias de las contradicciones del capitalismo, pero no les lleva, ni mucho menos, a comprender las causas. Conocer esas causas no es el resultado de la experiencia de la producción, sino del saber teórico sobre el funcionamiento de la economía capitalista, saber accesible, sin duda, para obreros individuales, pero no para el proletariado como tal proletariado. Empujado por su revuelta contra la miseria, pero incapaz de dirigirse a sí mismo puesto que su experiencia no le proporciona ningún observatorio privilegiado de la realidad; el proletariado no puede ser, en ese modo de ver, más que la infantería al servicio de un estado mayor de especialistas, los cuales sí saben, a partir de otras consideraciones a las que el proletariado como tal no tiene acceso, lo que no funciona en la sociedad actual y cómo hay que modificarla. La idea tradicional sobre la economía y la perspectiva revolucionaria no puede fundar, y efectivamente no ha fundado en la historia, sino una política burocrática.
“El propio Marx no sacó, claro está, esas consecuencias de su teoría económica; sus posiciones políticas iban, las más de las veces, en un sentido diametralmente opuesto. Pero son esas consecuencias las que objetivamente se derivan de dichas teorías, y son las que se han afirmado de manera cada vez más clara en el movimiento histórico efectivo, desembocando finalmente en el estalinismo. La visión “objetivista” de le economía y de la historia es forzosamente la base de una política burocrática, o sea de una política que, salvaguardando lo esencial del capitalismo, intenta mejorar su funcionamiento” ([23]).
En ese texto, está claro que Cardan no intenta distinguir la “izquierda tradicional” – o sea y hablando claro, el ala izquierda del capital – de las corrientes marxistas auténticas que sobrevivieron a la captación por el capitalismo de los antiguos partidos y que defendieron vigorosamente la propia actividad de la clase obrera, a pesar de su adhesión a la crítica hecha por Marx de la economía política. Esas corrientes no son casi nunca mencionadas, a pesar de las discusiones habidas en la posguerra entre SoB y la ICF; pero, yendo al centro del problema, a pesar del apego a Marx que aparece en ese pasaje, Cardan no explica para nada por qué Marx no sacó conclusiones “burocráticas” de su economía “objetivista”, como tampoco intenta echar luz al abismo que separa la idea del socialismo de Marx y la de estalinistas y trotskistas. De hecho, en otro pasaje del mismo texto, Cardan acusa de objetivismo el método de Marx, de que erige unas leyes económicas implacables ante las cuales los seres humanos no pueden hacer nada, de que cae en la misma cosificación de la fuerza de trabajo que él mismo criticaba. Y, a pesar de su asentimiento pasajero a los Manuscritos económicos y filosóficos de 1844, Cardan nunca aceptó que la critica de la alienación es la base de toda la obra de Marx, una obra que es ante todo una protesta contra la reducción del poder creador de la persona humana a una mercancía, a la vez que reconoce que la generalización de las relaciones mercantiles como la base “objetiva” del declive definitivo del sistema. Y, a pesar de que Cardan reconoce que Marx vio un aspecto “subjetivo” en la determinación del valor de la fuerza de trabajo, eso no le impide sacar la conclusión de que:
“Marx, que descubrió la lucha des clases, escribió una obra monumental en la que analiza el desarrollo del capitalismo, obra en la que la lucha des clases está totalmente ausente” ([24]).
Además, las contradicciones económicas que Cardan desdeña son presentadas de manera muy superficial. Cardan se alinea con la escuela “neoarmonista” (Otto Bauer, Tugan-Baranovski, etc.) que intentó aplicar los esquemas de Marx en le IIº libro de El Capital para probar que el capitalismo podía proseguir la acumulación sin crisis: para Cardan, el capitalismo regulado del período de posguerra aportó finalmente el equilibrio necesario entre la producción y el consumo, eliminando para siempre el problema del “mercado”. Es ni más ni menos que una simple copia del keynesianismo, y los límites inherentes para establecer un “equilibrio” entre producción y mercado iban a aparecer muy rápidamente. Cardan menciona en un apéndice, desdeñándolo, el problema de la tendencia decreciente de la cuota de ganancia. Lo más sobresaliente de esa parte de su texto es cuando escribe:
“El argumento en su conjunto está, además, fuera de lugar: es una escapatoria. Si lo hemos discutido ha sido porque se ha vuelto una obsesión en las mentes de muchos revolucionarios honrados, que no pueden librarse de las cadenas de la teoría tradicional. ¿Qué diferencia habrá para el capitalismo en su conjunto que las ganancias sean hoy, pongamos por caso, de 12 % de media, mientras que eran de 15 % hace un siglo? ¿Frenaría eso la acumulación y, por lo tanto, la expansión de la producción capitalista como se dice a veces en esas discusiones? E incluso suponiendo que así fuera, ¿Y qué pues? ¿Cuándo y cuánto? (…) E incluso si esa “ley” fuera exacta, ¿por qué dejaría de serlo bajo el socialismo?
El único “fundamento” de esa “ley” en Marx es algo que no tiene nada que ver con el capitalismo mismo; es el hecho técnico de que hay cada vez más máquinas y menos hombres (para accionarlas, NDLR). Bajo el socialismo, las cosas serían “peor todavía”. Se aceleraría el progreso técnico y lo que, según el razonamiento de Marx, se opone a la tendencia decreciente de la cuota de ganancia bajo el capitalismo, o sea, el aumento de la tasa de explotación, bajo el socialismo no podría haber algo equivalente. ¿Conocería una economía socialista un bloqueo a causa de la penuria de capital que acumular?” ([25]).
Así, para Cardan, une contradicción fundamental arraigada en la producción del propio valor no tiene importancia porque el capitalismo atraviesa un período de acumulación acelerado. Peor todavía: siempre habrá (¿por qué no?) producción de valor en el socialismo puesto que la propia producción de mercancías no desemboca ineluctablemente en la crisis y el desmoronamiento. De hecho, el uso de herramientas capitalistas de base como el valor y la moneda podría incluso ser una manera racional de reparto del producto social, como lo explica Cardan en su folleto Sur le contenu del socialisme ([26]).
Esa superficialidad impidió a Cardan captar lo contingente y temporal del boom de posguerra. 1973 no fue un accidente, y su primer causante no fue el aumento de los precios petroleros, sino la reaparición patente de las contradicciones fundamentales del capitalismo que tanto había intentado negar la burguesía y tanto ha procurado conjurar durante los 40 últimos años, con mayor o menor efecto. Hoy, más que nunca, la afirmación de Cardan de que una nueva depresión era impensable parece ridículamente caduca. No es de extrañar que SoB y su sucesor en Gran Bretaña, Solidarity, desaparecieran entre los años 1960 y 90, cuando la realidad de la crisis económica se reveló cada día más dura para la clase obrera y sus minorías políticas. Sin embargo, muchas ideas de Cardan – como su rechazo del “marxismo clásico” por “objetivista” y negador de la dimensión subjetiva de la lucha revolucionaria – han resistido al tiempo permaneciendo con fuerza, como veremos en otro artículo.
Gerrard
[1]) “Decadencia del capitalismo - La revolución es necesaria y posible desde hace un siglo”, Revista Internacional n° 132, 1er trimestre de 2008, https://es.internationalism.org/book/export/html/2188 [207]
[3]) "La lucha de clases contra la guerra imperialista - Las luchas obreras en Italia 1943 [209]", Revista Internacional n° 75.
[4]) Ver nuestro libro (en francés) la Gauche communiste d’Italie (La Izquierda comunista de Italia) para otros datos sobre cómo se fundó el PCInt. Para las críticas que la ICF (Izquierda comunista de Francia) hizo a la plataforma del partido, léase “El Segundo Congreso del PCInt en Italia” (en francés) en Internationalisme no 36, julio de 1948, republicado en la Revista Internacional no 36, https://fr.internationalism.org/rinte36/pci.htm [210].
[5]) La “invariabilidad” bordiguista, como a menudo hemos demostrado, es, en realidad, muy variable. Así, aún insistiendo en el carácter íntegro del programa comunista desde 1848 y, por lo tanto, en la posibilidad del comunismo desde entonces, Bordiga, por lealtad a los congresos de fundación de la IC, tenía que admitir que la guerra marcó la apertura de una crisis histórica general del sistema. Como lo escribe el propio Bordiga en las “Tesis características del partido” en 1951 : “Les guerras imperialistas mundiales demuestran que la crisis de desmoronamiento del capitalismo es inevitable pues éste ha entrado definitivamente en el período en que su expansión ya no es históricamente un acicate para el crecimiento de las fuerzas productivas, sino que vincula su acumulación a destrucciones repetidas y crecientes.”
https://www.sinistra.net/lib/bas/progra/vami/vamimfebif.html [211].
Hemos escrito más ampliamente sobre la ambigüedad de los bordiguistas sobre el problema de la decadencia del capitalismo en la Revista Internacional no 77, 1994 : “Polémica con “Programme communiste” sobre la guerra imperialista - Negar la noción de decadencia equivale a desmovilizar al proletariado frente a la guerra [212]”.
[6]) https://www.pcint.org/15_Textes_Theses/07_01_fr/1951-theorie-action-dans-doctrine-marxiste.htm [213]2
[7]) “Diálogo con los muertos”, 1956, https://www.sinistra.net/lib/bas/progra/vale/valeecicif.html [214]
[8]) “Comprender la decadencia del capitalismo” (1 y 5), https://es.internationalism.org/series/227 [215]
[9]) Traducido del inglés por nosotros.
[10]) Republicado en parte en la Revista Internacional n° 59, dentro del artículo “Hace 50 años: las verdaderas causas de la IIª Guerra mundial”, https://es.internationalism.org/node/2140 [216]
[11]) publicado en Internationalisme no 46 en 1952. Republicado en la Revista Internacional no 21,
[12]) “Informe sobre la situación internacional” de la Conferencia de julio de 1945.
[13]) Ídem.
[14]) “La evolución del capitalismo y la nueva perspectiva”, op. cit.
[15]) En sus artículos “Crisis y ciclos en la economía del capitalismo agonizante”, publicados en 1934 en los números 10 y 11 de Bilan (traducidos y publicados en los nos 102 y 103 de la Revista Internacional), que hemos examinado en el artículo anterior de esta serie, Mitchell afirmaba que los mercados asiáticos eran uno de los elementos en juego de la guerra venidera. No desarrolló esa afirmación, y sí que valdría la pena interesarse por ese tema si se tiene en cuenta que, en los años 1930, Asia, y en particular el Extremo Oriente, era una región del globo donde permanecían importantes vestigios de civilizaciones precapitalistas, y, además, por la importancia de la capitalización de esa región en el desarrollo del capitalismo durante las últimas décadas.
[16]) El final de los años 1940 fue un período de austeridad y de privaciones en la mayoría de los países europeos. Sólo sería a medidos de los 50 cuando la “prosperidad” empezó a hacerse notar en sectores de la clase obrera. Los primeros signos de una nueva fase de crisis económica aparecieron hacia 1966-67, haciéndose evidente a nivel global a principios de los años 70.
[17]) Discurso en Bedford, julio de 1957.
[18]) Traducido del inglés por nosotros. Slouching Towards Utopia? The Economic History of the Twentieth Century – cap. XX “The Great Keynesian Boom : ‘Thirty Glorious Years’”, J.Bradford DeLong, Universidad de California, Berkeley y NBER, febrero de 1997
[19]) Cornelius Castoriadis. Folleto no 10, le Mouvement révolutionnaire sous le capitalisme moderne. Cap. I : “Quelques traits importants du capitalisme contemporain”.
https://www.magmaweb.fr [218]
[20]) Esta introducción a la reedición inglesa de 1974 está disponible en el folleto no 9.
[21]) Los situacionistas, suya visión de la “economía” estaba muy influida por Cardan, fueron mucho más lejos en la crítica a la esterilidad de la cultura capitalista moderna y a la vida cotidiana.
[22]) La crítica a los sindicatos es, sin embargo, muy corta: el grupo se hacía muchas ilusiones sobre el sistema de los shop-stewards británicos que en realidad ya había hecho desde hacía tiempo las paces con la estructura sindical oficial.
[23]) Cornelius Castoriadis, op. cit., Cap. II : “La perspective révolutionnaire dans le marxisme traditionnel”.
[24]) Ídem.
[25]) Ibid. Traducción nuestra a partir de la versión inglesa de la obra mencionada de Castoriadis, Modern Capitalism and Revolution ; Appendix – The “Falling Rate of Profit” ; https://libcom.org/library/modern-capitalism-revolution-paul-cardan [219].
[26]) “Sobre el contenido del socialismo”, publicado en el verano de 1957 en Socialismo o Barbarie no 22.
Series:
Herencia de la Izquierda Comunista:
Rev. Internacional 2012 - 148 a 150
- 3277 lecturas
Revista internacional n° 148 1er trimestre de 2012
- 3119 lecturas
Revista Internacional 148 PDF
- 22 lecturas
La crisis económica no es una historia sin fin: anuncia el fin de un sistema y la lucha por otro mundo
- 3529 lecturas
La crisis económica no es una historia sin fin
Anuncia el fin de un sistema y la lucha por otro mundo
Desde 2008, no pasa una semana sin que un país anuncie un nuevo plan de austeridad draconiano. Baja de pensiones de jubilación, alza de impuestos y tasas, congelación de salarios… nada ni nadie puede esquivar los golpes. La clase obrera mundial está hundiéndose en la precariedad y la miseria. El capitalismo se ve sacudido por la peor crisis económica de su historia. El proceso actual, dejado a su propia lógica, conducirá inexorablemente al hundimiento de toda la sociedad capitalista. Eso es lo que demuestra ya desde hoy el callejón sin salida en el que está metido el capitalismo. Todas las medidas tomadas se revelan vanas y estériles. ¡Peor todavía: de forma inmediata, agravan la situación. La clase de los explotadores no tiene la menor solución perenne, ni a corto, ni a medio ni a largo plazo. La crisis no se quedó “parada” en su nivel de 2008, sino que sigue agravándose. Ante tal situación, la impotencia de la burguesía provoca hoy en su mismo seno tensiones, incluso desgarros. De económica, la crisis tiende a volverse también política.
Estos últimos meses, en Grecia, en Italia, en España, en EE.UU., los gobiernos se han vuelto cada vez más inestables o incapaces de imponer su política mientras que se incrementan las divisiones cada vez más importantes entre las diferentes fracciones de la burguesía nacional. Las diversas fracciones nacionales de la burguesía mundial también están a menudo divididas entre ellas sobre qué políticas anticrisis son necesarias. De ahí que las medidas que deberían haberse tomado hace meses, se tomen con retraso, como se ha visto en la zona euro con el “plan de salvaguardia de Grecia”. En cuanto a las actuales políticas anticrisis, como las que las han precedido, solo pueden reflejar la irracionalidad creciente del sistema capitalista. Desde ahora, la crisis económica y la política están dando, conjuntamente, aldabonazos a las puertas de la historia.
Sin embargo, esta gran crisis política de la burguesía no ha de alegrar a los explotados. Ante el peligro que representa la lucha de clases, el proletariado se enfrentará a una unidad férrea, la unión sagrada de la burguesía mundial. Por difícil que sea la tarea que le incumbe al proletariado, posee la fuerza capaz de destruir este mundo agonizante y de construir una nueva sociedad. Todos los explotados del mundo han de hacer suyo colectivamente ese objetivo mediante la generalización de sus luchas.
¿Por qué la burguesía no encuentra solución alguna a la crisis?
En 2008 y 2009, a pesar de la gravedad de la situación económica mundial, a la burguesía le dio un alivio en cuanto la situación pareció haber dejado de deteriorarse. Según ella, en efecto, la crisis sólo era pasajera. La clase dominante y sus especialistas serviles clamaban, en todos los idiomas y a todos los vientos, que dominaban la situación, que todo estaba “bajo control”. El mundo no se enfrentaba sino a un reajuste de la economía, una ligera purga para eliminar los excesos de los años precedentes. Pero a la realidad no le importan los discursos engañadores de la burguesía. El último trimestre del 2011 se bailó al ritmo de cumbres internacionales que todas eran, una tras otra, la “de la última oportunidad” para intentar salvar la zona euro del estallido. Los medios de comunicación, conscientes del peligro, no paran de hablar del tema, de “la crisis de la deuda”. Cada día, la prensa escrita y todas las televisiones dale que dale con sus análisis, tan contradictorios unos como otros. El pánico está presente en todos los discursos. Casi se olvidaría que la crisis sigue desarrollándose fuera de la zona euro: EE.UU., Gran Bretaña, China, etc. El capitalismo mundial encara un problema que no puede ni superar ni resolver. Este problema puede imaginarse como una muralla infranqueable: la “muralla de la deuda”.
Lo que hoy es fatal para el capitalismo es su deuda bruta. Es verdad que una deuda en un lugar del mundo corresponde a un crédito del mismo monto en otro lugar, de ahí que algunos afirmen que el endeudamiento mundial es nulo. Pero se trata de una pura ilusión, un malabarismo contable, un juego de escrituras en papel mojado. En el mundo real, todos los bancos, por ejemplo, están en situación de quiebra casi permanente. Y sin embargo su balance está “equilibrado”, como les gusta decir. ¿Pero qué valen realmente sus haberes de deuda griega, italiana, o los que corresponden a hipotecas inmobiliarias españolas o norteamericanas? La respuesta es clara y rotunda: ¡nada o poco más! Las arcas están vacías, lo único que hay en ellas son… deudas y más deudas.
Pero ¿por qué el capitalismo se enfrenta a semejante problema a principios del 2012? ¿De dónde viene esa marea de dinero prestado, totalmente desconectado de la riqueza real de la sociedad desde hace ya mucho tiempo? El manantial del que surge la deuda es el crédito. Son los préstamos otorgados por los bancos centrales o los bancos privados a los Estados y a todos los agentes económicos de la sociedad. Esos préstamos se vuelven trabas para el capital cuando ya no pueden ser reembolsados, cuando es necesario crear nuevas deudas para pagar los intereses de las antiguas deudas o para intentar reembolsar aunque sólo sea una parte.
Sea cual sea el organismo que emite moneda, bancos centrales o privados, es vital, desde el punto de vista del capital global, que se produzcan las suficientes mercancías vendidas con ganancias en el mercado mundial. Es la condición misma de la supervivencia del capital. Ya no es así desde hace más de cuarenta años. Para que se venda el conjunto de las mercancías producidas, se ha de pedir prestado tanto para pagar las mercancías en el mercado como para reembolsar las deudas contraídas y pagar los intereses existentes que con el tiempo se van acumulando. Y para ello no hay otra solución que la de contraer nuevas deudas. Llega entonces el momento en el que la deuda global de los particulares, bancos o Estados ya no puede ser pagada, y cada vez más a menudo ni siquiera el servicio de la deuda. Ha llegado entonces la hora de la crisis general de la deuda. Es el momento en el que el endeudamiento y la creación cada vez más importante de dinero ficticio por el capitalismo se vuelven un veneno que va contaminando mortalmente todo el organismo del capital.
¿Cuál es la gravedad real de la situación económica mundial?
El principio de este año 2012 ve la economía mundial volver a caer en recesión. Las mismas causas producen siempre los mismos efectos, pero más graves, más dramáticos. El sistema financiero casi se hundió a principios de 2008. Los nuevos créditos otorgados por los bancos a la economía se fueron haciendo cada vez más escasos y la economía acabó entrando en recesión. Desde entonces, los bancos centrales norteamericano, británico y japonés, entre otros, han inyectado millones de millones de dólares. El capitalismo ha podido de esta forma postergar los problemas y relanzar un mínimo la economía permitiendo también que no se hundan los bancos y los seguros. ¿Cómo ha procedido? La respuesta es hoy de sobras conocida. Los Estados se han superendeudado ante los bancos centrales y los mercados, tomando a su cargo una pequeña parte de las deudas de los bancos. Sin embargo, eso no ha servido para nada.
En este principio de 2012, el callejón sin salida en el que está metido el capital global queda ilustrado, entre otras cosas, en los 485 mil millones de euros que acaba de otorgar el BCE para salvar a los bancos de la zona de una quiebra inmediata. El BCE ha prestado dinero, por mediación de los bancos centrales de los países de la zona, a cambio de activos-basura. Activos que son partes de deudas de los Estados de dicha zona. Los bancos deben entonces a su vez comprar nuevas deudas de Estados para que éstos no se hundan. Cada uno sostiene al otro, cada uno compra la deuda del otro con dinero creado únicamente para eso. De modo que si uno tropieza, el otro también cae.
Igual que en el 2008, pero de forma todavía más drástica, el crédito ya no está dirigido hacia la economía real. Cada uno se resguarda y conserva o protege su dinero para intentar no despeñarse. En este principio de año, en la economía privada, las inversiones de las empresas son escasas. La población pauperizada se aprieta el cinturón. La depresión económica está de vuelta. La zona Euro, como EE.UU., están a un ritmo de crecimiento cercano a cero. El que EE.UU. a finales de 2011 haya conocido una ligera mejora con respecto al resto del año no modifica en nada esa tendencia general que, al cabo, acabará imponiéndose. A corto plazo, según el FMI, el crecimiento en ese país podría situarse en 2012 entre 1,8 y 2,4 %. Si todo va bien, una vez más; o sea en ausencia de un acontecimiento económico de gran envergadura, pero eso es hoy una apuesta que nadie se atrevería a hacer…
Los países emergentes como India o Brasil ven sus propias actividades reducirse rápidamente. La propia China, presentada desde el 2008 como la nueva locomotora de la economía mundial, va oficialmente cada día peor. Un artículo publicado en la página web de China Daily el 26 de diciembre afirma que dos provincias (una de ellas, Guangdong, sin duda una de las más ricas puesto que posee una parte muy importante del sector manufacturero para productos de gran consumo) han informado a Pekín que iban a retrasar el pago de los intereses de su deuda. O sea que la quiebra también amenaza a China.
El año 2012 se presenta como un período de contracción de la actividad mundial cuya amplitud nadie puede calcular. El crecimiento mundial se evalúa en torno al 3,5 % en el mejor de los casos. Durante el mes de diciembre, el FMI, la OCDE y todos los organismos de previsión económica han revisado a la baja sus cifras de crecimiento. Se impone entonces una constatación: unas inyecciones colosales de nuevos créditos han acabado erigiendo, en 2008, lo que se llama el muro de la deuda. Y, desde entonces, otras nuevas deudas lo único que han hecho es levantar todavía más esa muralla, con un impacto cada vez más limitado para relanzar la economía. Y, mientras tanto, el capitalismo se asoma cada vez más al borde del abismo: para 2011, el financiamiento de la deuda, o sea el dinero necesario para pagar las deudas que han llegado a vencimiento, alcanza 10 billones ([1]) de dólares. Está previsto para 2012 que esa partida alcance los 10 billones y eso cuando, al mismo tiempo, el ahorro mundial se calcula en 5.000 millones. ¿Dónde va poder encontrar esa financiación el capitalismo?
El fin de año de 2011 habrá visto aparecer en primer plano la crisis de la deuda en bancos y seguros, que ha venido a añadirse a las deudas soberanas de los Estados e imbricarse cada vez más con ellas. Es entonces legítimo preguntarse hoy ¿quién va hundirse primero? ¿Un gran banco privado y, por lo tanto, todo el sector bancario mundial? ¿Otro Estado como Italia o Francia? ¿China? ¿La zona Euro? ¿El dólar?
De la crisis económica a la crisis política
En el número anterior de la Revista Internacional, pusimos en evidencia la magnitud de los desacuerdos que habían surgido entre los principales países para encarar el problema de la financiación de la suspensión de pagos de ciertos países, constatadas (Grecia) o amenazantes (Italia, etc.), y las diferencias en la percepción del problema de la deuda mundial entre Europa y EE.UU. ([2]).
Desde 2008, como todas las políticas han llevado a callejones sin salida, han surgido desacuerdos en todas las burguesías nacionales sobre la deuda y el crecimiento, que han provocado crispaciones que se van transformando poco a poco en conflictos y enfrentamientos abiertos. Con la evolución inevitable de la crisis, ese “debate” solo está empezando.
Los hay que quieren intentar reducir el monto de la deuda mediante una austeridad presupuestaria brutal e implacable. Éstos solo tienen una consigna: recortar drásticamente en todos los gastos del Estado. Grecia es un modelo que muestra el camino a todos ellos. La economía real conoce una recesión del 5 %. Los comercios cierran, el país y la población se hunden en la ruina y la miseria. Y, sin embargo, esa política desastrosa se generaliza por casi todas partes: Portugal, España, Italia, Irlanda, Gran Bretaña, etc. La burguesía sigue ilusionándose, como esos médicos del siglo xvii que creían en las virtudes de la sangría para tratar a un enfermo anémico. La actividad económica no puede aguantar semejante medicación sin acabar falleciendo.
Otra parte de la burguesía quiere monetizar la deuda, o sea transformarla en emisión de moneda. Es lo que hacen por ejemplo las burguesías norteamericana y japonesa, hasta niveles desconocidos hasta ahora. Es también lo que hace a pequeña escala el Banco Central Europeo. Esta política tiene el mérito de darle un poco de tiempo al tiempo. Permite poder hacer frente a corto plazo a los vencimientos de la deuda. Permite frenar la rapidez del desarrollo de la recesión. Pero contiene un reverso catastrófico para el capitalismo, el de provocar a medio plazo el hundimiento global del valor de la moneda. Ahora bien, el capitalismo no puede funcionar sin moneda, como no puede vivir el hombre sin respirar. Añadirle deuda a la deuda cuando ésta, como en EE.UU., Gran Bretaña o Japón, ya no permite un relanzamiento duradero de la actividad conduce al fin y al cabo, y también en este caso, a un desmoronamiento de la economía.
Y, en fin, también los hay que desean combinar ambas soluciones. Quieren a la vez la austeridad, pero acompañada de un relanzamiento mediante la creación monetaria. El atolladero total en que está la burguesía no puede quedar mejor plasmado que en esa, digamos, orientación. Y sin embargo es la que aplica ya Gran Bretaña desde hace dos años y es la que reclama Monti, el nuevo jefe de gobierno italiano. Esa parte de la burguesía que, como él, está a favor de semejante política razona así: “Si hacemos esfuerzos para reducir drásticamente los gastos, los mercados retomarán confianza en la capacidad de los Estados para rembolsar. Entonces nos prestarán con tipos de interés razonables y podremos endeudarnos de nuevo.” Y vuelta a empezar. Esa parte de la burguesía todavía se cree que las cosas pueden volver hacia atrás, a la situación que prevalecía antes de 2007-2008.
Ninguna de esas alternativas es viable, ni a corto plazo siquiera. Todas llevan al capital hacia un callejón sin salida. Si la creación monetaria expansiva efectuada por los bancos centrales parece ser la vía que va a permitir un respiro, el final del camino es idéntico: el desmoronamiento histórico del capitalismo.
Gobiernos cada vez más inestables
El atolladero económico del capitalismo engendra inevitablemente la tendencia histórica de la burguesía hacia su crisis política. Desde la pasada primavera, en pocos meses, hemos asistido a crisis políticas espectaculares sucesivamente en Portugal, EE.UU., Grecia e Italia. Más solapadamente, la misma crisis sigue avanzando encubierta, de momento, en otros países centrales como Alemania, Gran Bretaña y Francia.
A pesar de todas sus ilusiones, una parte creciente de la burguesía mundial empieza a entrever, aunque no sea totalmente, el estado catastrófico de su economía. Se empiezan a oír declaraciones cada día más alarmistas. Como respuesta a ese aumento de la inquietud, de la angustia y el pánico en la propia burguesía, también aumentan las certidumbres cada vez más rígidas en los diferentes sectores de la clase dominante, incluido el nivel nacional. Cada cual se aferra a lo que considera ser la mejor forma de defender el interés de la nación, según el sector económico o político al que pertenece. La clase dominante se enfrenta alrededor de esas opciones caducas que acabamos de ver. Cualquier orientación política propuesta por el equipo gubernamental provoca oposiciones violentas en los demás sectores de la burguesía.
En Italia, la pérdida total de credibilidad de Berlusconi para aplicar los planes de austeridad que iban supuestamente a reducir la deuda pública, ha permitido, bajo la presión de los mercados y con el garantía de los principales dirigentes de la zona Euro, echar al antiguo presidente del Consejo italiano. En Portugal, en España, en Grecia, más allá de las peculiaridades nacionales, son las mismas razones las que provocaron las salidas precipitadas de los equipos gubernamentales.
El ejemplo de Estados Unidos es históricamente el más significativo. Se trata de la potencia mundial más importante. En verano, la burguesía norteamericana anduvo a la greña sobre si aumentar o no los límites de la deuda. Ese aumento ya se ha hecho varias veces desde finales de los 60 sin que aparentemente provocara mayores problemas. ¿Por qué entonces la crisis ha tomado tanta amplitud que la economía norteamericana ha estado a dos dedos de una parálisis total? Es verdad que una fracción de la burguesía que está ganando un peso creciente en la vida política de la clase dominante norteamericana, el Tea Party, es una partida de desfasados e irresponsables incluso desde el punto de vista de la defensa de los intereses del capital nacional. Sin embargo, contrariamente a lo que han intentado hacernos creer, no es el Tea Party la causa primera de la parálisis de la administración central norteamericana, sino el enfrentamiento abierto entre demócratas y republicanos en el Senado y la Cámara de Representantes, cada uno pensando que la solución que proponía el otro era catastrófica, inadaptada y suicida para el país. De ahí ha salido un compromiso dudoso, frágil y muy probablemente de corta duración. Su prueba de fuego será cuando lleguen las próximas elecciones norteamericanas, dentro de unos meses. La continuación del debilitamiento económico de EE.UU. no podrá sino alimentar el desarrollo de la crisis política en ese país.
El punto cada vez más muerto en que están inmersas las políticas económicas actuales también se percibe en las exigencias contradictorias de los mercados financieros a los gobiernos. Esos famosos mercados también exigen a los gobiernos a la vez planes de rigor draconianos y más reactivación. Cuando pierden confianza en la capacidad de un Estado para rembolsar una parte significativa de su deuda, aumentan entonces rápidamente los tipos de interés de sus préstamos. Al cabo, el resultado es seguro: esos Estados ya no pueden seguir pidiendo préstamos a los mercados. Se vuelven totalmente dependientes de los bancos centrales. Después de Grecia, es lo que está ocurriendo actualmente en España e Italia. El callejón económico se va cerrando más todavía ante esos países y la crisis política saca de ello nuevas fuerzas.
La actitud de Cameron en la pasada cumbre de la Unión Europea, negándose a rubricar una disciplina presupuestaria y financiera para todos es otro tañido a muerto para esa Unión. La economía británica sobrevive efectivamente gracias a los beneficios de su sector financiero. El mero hecho de considerar un principio hipotético de control sobre ese sector es algo inconcebible para buena parte de los conservadores británicos. Esa toma de posición de Cameron ha provocado un enfrentamiento entre liberales demócratas y conservadores en el país, debilitando aun más la coalición en el poder. Como también provocó disensiones en Gales y Escocia sobre el tema de la pertenencia o no a la Unión Europea.
En fin, otro factor que favorece el desarrollo de la crisis política de la burguesía empieza a surgir en los debates. El callejón sin salida en el que está el capital hace resurgir un demonio olvidado, cerrado bajo llave desde hace mucho tiempo, que podemos calificar de neoproteccionismo. En EE.UU., en la zona Euro, gran parte de los conservadores y partidos populistas, tanto de izquierdas como de derechas, entonan el himno de la instalación de nuevas barreras aduaneras. Para esa parte de la burguesía, a la que se unen ciertos sectores demócratas o socialistas, se ha de reindustrializar el país, producir y consumir “nacional”. En ese terreno, China protesta ante las medidas de represalia ya tomadas por EE.UU. contra ella. Y, sin embargo, en Washington, las tensiones sobre el tema distan mucho de apaciguarse. El tan famoso Tea Party, pero también una parte significativa del partido conservador, lleva esas exigencias hasta la caricatura, hasta obligar a los demócratas y a Obama (como sobre el tema del límite de la deuda) a saltar al ruedo para calificar a esos sectores de la burguesía norteamericana de nostálgicos e irresponsables. Ese fenómeno apenas empieza. De momento, nadie es capaz de prever bajo qué forma y con qué velocidad se va a desarrollar. Pero lo que sí es cierto, es que eso tendrá un impacto importante sobre la coherencia de conjunto de la vida de la burguesía, sobre su capacidad para mantener partidos y equipos gubernamentales estables.
Se mire como se mire la crisis en la clase dominante, lo único que de ella se deduce es que va en una sola dirección, la de la inestabilidad creciente de los equipos dirigentes y gubernamentales, incluidos los de las principales potencias del planeta.
La burguesía dividida ante la crisis pero unida frente a la lucha de clase
No le convendría al proletariado alegrarse demasiado por esa crisis política en la que entra la burguesía. Las divisiones, los desgarramientos en el seno de esa clase no son una garantía de éxito para él y su lucha. Todos los proletarios y las nuevas generaciones de explotados han de entender que, sea cual sea el nivel de crisis en el seno de la clase burguesa, sus trifulcas y demás guerras intestinas, siempre se presentará unida ante la amenaza de la lucha de la clase. Eso es la unión sagrada. Así ya fue durante la Comuna de París en 1871. Recordemos que las burguesías prusiana y francesa se estaban enfrentando en una guerra. Pero ante la insurrección de los Comuneros en París, todos esos explotadores se unieron el tiempo necesario para ahogar en sangre el primer gran levantamiento del proletariado de la historia. Todos los grandes movimientos de lucha del proletariado tuvieron que enfrentarse a esa unión sagrada. No habrá nunca excepción a esa regla.
El proletariado no puede apostar sobre las debilidades de la burguesía. Para vencer, no puede contar con las crisis políticas internas de la clase enemiga. La clase obrera solo puede contar con sus propias fuerzas, y sólo con ellas. Hace ahora algún tiempo que vemos esa fuerza nacer y manifestarse en varios países.
En China, país en el que se concentra hoy una parte importante de la clase obrera mundial –y particularmente la clase obrera industrial–, las luchas son prácticamente cotidianas. Se pude hablar en ese país de verdaderos estallidos de rabia que implican no solo a los asalariados sino también más en general a la población pobre y desheredada como el campesinado. Sueldos de miseria, condiciones de trabajo insoportables, represión feroz…, se multiplican los conflictos sociales particularmente en las fábricas cuya producción está afectada por la disminución de la demanda europea y norteamericana. Aquí en una fábrica de zapatos, allá en una empresa de Sichuan, o también en HIP, subcontratista de Apple, en Honda, en Tesco, etc. “Casi hay una huelga por día, resume Liu Kalming” (militante por el derecho laboral) ([3]). Aunque las luchas permanezcan todavía aisladas y carentes de perspectivas, demuestran que los obreros de Asia, como sus hermanos de clase en Occidente, no están dispuestos a aceptar sin reaccionar las consecuencias de la crisis económica del capital. En Egipto, tras las grandes manifestaciones de los meses de enero y febrero del 2011, el sentimiento de revuelta sigue presente entre la población. Corrupción generalizada, miseria total, punto muerto político y económico empujan a la calles y plazas a miles de personas. El gobierno, actualmente dirigido por los militares, responde por la metralla y la calumnia, represión tanto más facilitada debido a que contrariamente al año pasado la clase obrera no es capaz de movilizarse masivamente. Porque ése es el peligro para la burguesía:
“Podemos entender la preocupación del ejército ante la inseguridad y los disturbios sociales que se han desarrollado estos últimos meses. Existe el miedo al contagio de las huelgas a sus propias fábricas en las que sus empleados están privados de todo derecho social o sindical mientras que cualquier protesta es considerada como crimen de traición” (Ibrahim al Sahari, representante del Centro de Estudios Socialistas de El Cairo) ([4]).
Ahí está claramente dicho: el temor de la burguesía es que el movimiento obrero se desarrolle en su propio terreno de lucha. En ese país, las ilusiones democráticas son muy fuertes tras tantos años de dictadura, pero ahí está la crisis económica que aprieta su tenaza. La burguesía egipcia, sea cual sea la fracción que esté en el gobierno tras las elecciones, no podrá impedir que vaya deteriorándose la situación como tampoco que vaya creciendo la impopularidad del gobierno. Todas esas luchas obreras y sociales, a pesar de sus debilidades y sus límites, expresan el inicio de un rechazo, por parte de la clase obrera y de una parte creciente de la población explotada, del destino que les reserva el capitalismo.
Los obreros de los países centrales del capitalismo tampoco se han quedado pasivos estos pasados meses. El 30 de noviembre en Gran Bretaña, dos millones de personas se concentraron en la calle en repulsa por la degradación de sus condiciones de vida. Esa huelga ha sido la más masiva desde hace décadas en esas tierras en donde la clase obrera (la más combativa de Europa durante los 70) fue aplastada bajo la bota de acero del thatcherismo en los años 80. Por eso, ver a dos millones de manifestantes por las calles británicas, aunque fuera con ocasión de una jornada sindical estéril y sin mañana, es muy significativo del retorno de la combatividad obrera a escala internacional. El movimiento de los Indignados, en particular en España, nos ha mostrado de forma embrionaria de lo que es capaz de hacer la clase obrera. Las premisas de su fuerza han surgido claramente: asambleas generales abiertas a todos, debates libres y fraternos, control de la lucha por el movimiento mismo, solidaridad y confianza en sí (véase nuestro dossier sobre el movimiento de los Indignados en nuestra página web) ([5]). La capacidad que tendrá la clase obrera para organizarse como fuerza autónoma, como cuerpo colectivo unido, será un reto vital ante el desarrollo de las futuras luchas masivas del proletariado. Los obreros de los países centrales del capitalismo, mejor situados para contrarrestar las mistificaciones democráticas y sindicales por estar confrontados a ellas desde hace muchos años, demostrarán entonces al proletariado mundial que es a la vez posible y necesario.
El capitalismo mundial está desmoronándose económicamente, la clase burguesa está sacudida por crisis políticas a repetición. Este sistema muestra cada día más que ya no es viable.
Contar únicamente con nuestras propias fuerzas, también es saber lo que nos falta. Por todas partes empieza a nacer un movimiento de resistencia frente a los ataques del capitalismo. En España, en Grecia, en EE.UU., aparecen críticas expresadas por las fracciones proletarias de los movimientos de impugnación contra este sistema económico podrido. También vemos surgir un esbozo de rechazo del capitalismo. Pero es entonces cuando el problema fundamental que más preocupa a la clase obrera empieza a llegarle a su conciencia: destruir este mundo es una necesidad que se puede entender, pero para sustituirlo ¿por qué otro mundo? Necesitamos una sociedad sin explotación, sin miseria y sin guerras. Una sociedad en la que la humanidad esté por fin unida a escala mundial y ya no dividida en naciones, en clases, ni tampoco clasificada por razas o religiones. Una sociedad en la que cada cual beneficiará de todo lo que necesita para realizarse plenamente. Ese otro mundo, que ha de ser el objetivo de la lucha de la clase obrera cuando ésta emprenda la destrucción del capitalismo, es posible; le incumbe a la clase obrera (activos, desempleados, funcionarios, futuros proletarios todavía escolarizados, que trabajen detrás de una maquina o de una computadora, peones, técnicos y científicos, etc.) tomar a su cargo la transformación revolucionaria que conduce a esa sociedad y que se llama el comunismo, ¡que no tiene, evidentemente, nada que ver con el horripilante monstruo estalinista que usurpó su nombre! No se trata para nada de un sueño o de una utopía. Para existir y desarrollarse, el capitalismo ha desarrollado también los medios técnicos, científicos y de producción que permitirán existir a la sociedad humana mundial y unificada. Por primera vez de su historia, la sociedad podrá salirse del reino de la penuria para crear el de la abundancia y del respeto de la vida. Las luchas que van desarrollándose actualmente por el mundo, aún siendo todavía muy embrionarias, han empezado bajo los golpes de la crisis de este mundo en quiebra a reapropiarse ese objetivo que alcanzar. La clase obrera mundial contiene en sí misma las capacidades históricas de realizarlo.
Tino (10 de enero del 2012)
[1]) Recordemos que un billón, en lengua española, es un millón de millones (1+12 ceros). No confundir con el inglés “billion” que son mil millones, equivalente al “milliard” francés (1+9 ceros).
[2]) “La catástrofe económica mundial es inevitable”, https://es.internationalism.org/rint147-editorial [221].
[3]) En el periódico francés Cette semaine.
[4]) Citado en Révolution internationale no 428, órgano de la CCI en Francia, "En Egypte et dans le Maghreb, quel avenir pour les luttes ? [222]" (“En Egipto y en el Magreb, qué porvenir para las luchas”).
El Estado en el periodo de transición del capitalismo al comunismo (I)
- 4148 lecturas
Debate en el medio revolucionario
El Estado en el periodo de transición del capitalismo al comunismo (I)
Publicamos aquí una contribución de un grupo político del campo proletario, OPOP ([1]), sobre el Estado en el periodo de transición y sus relaciones con la organización de la clase obrera durante ese periodo. Aunque este tema no sea de una “actualidad inmediata”, desarrollar la teoría que permitirá al proletariado llevar a cabo su revolución es una de las responsabilidades fundamentales de las organizaciones revolucionarias. Por eso saludamos el empeño de OPOP por clarificar una cuestión que será de la mayor importancia para la revolución futura, si triunfa, de modo a poder extender a escala mundial la transformación de la sociedad legada por el capitalismo hacia una sociedad sin clases y sin explotación.
La experiencia de la clase obrera ya ha aportado su contribución a la clarificación práctica y a la elaboración teórica de esta cuestión. La breve existencia de la Comuna de París, en la que el proletariado tomó el poder durante dos meses, clarificó sobre la necesidad de destruir el Estado burgués (y no de conquistarlo como lo pensaban los revolucionarios hasta entonces) y de la revocabilidad permanente de los delegados elegidos por los proletarios. La Revolución Rusa de 1905 hizo surgir los órganos específicos, los consejos obreros, órganos de poder de la clase obrera. Tras el estallido de la Revolución Rusa en 1917, Lenin condensó en su obra El Estado y la Revolución las adquisiciones del movimiento proletario sobre este tema en aquel entonces. Es de esa idea resumida por Lenin en el concepto de Estado proletario, el Estado de los Consejos, de la que se reivindica el texto de OPOP que aquí publicamos.
Según OPOP, el fracaso de la Revolución Rusa (debido a su aislamiento internacional) no permite sacar nuevas lecciones sobre la idea de Lenin. Y sobre esa base, OPOP rechaza la concepción de la CCI que cuestiona la noción de “Estado proletario”. A lo largo de su crítica, la contribución de OPOP pone cuidado en delimitar los desacuerdos entre nuestras organizaciones, lo que saludamos, poniendo en evidencia que tenemos en común la concepción según la cual “los consejos obreros han de poseer un poder ilimitado (…) y ser el alma de la dictadura revolucionaria del proletariado”.
El punto de vista de la CCI sobre la cuestión del Estado no es sino la prolongación de la reflexión teórica llevada a cabo por las fracciones de izquierda (italiana en particular) surgidas contra la degeneración de los partidos de la Internacional Comunista. Aunque es totalmente cierto afirmar que la causa fundamental de la degeneración de la Revolución Rusa fue su aislamiento internacional, esa experiencia, sin embargo, también puede aportar lecciones sobre el papel del Estado, permitiendo de ese modo enriquecer la base teórica constituida por El Estado y la Revolución. Contrariamente a la Comuna de Paris, que fue claramente vencida por la represión implacable de la burguesía, la contrarrevolución en Rusia (al no haber sido posible la extensión de la revolución) surgió, por decirlo así, “desde dentro”, desde la degeneración del propio Estado. ¿Cómo entender ese fenómeno? ¿Cómo y por qué la contrarrevolución pudo tomar esa forma? Nuestra crítica a la posición del “Estado proletario” defendida en la obra de Lenin, así como a ciertas formulaciones de Marx y Engels que van en el mismo sentido, se basa precisamente en los aportes teóricos elaborados a partir de esa experiencia.
Evidentemente, y al contrario de los aportes “positivos” de la Comuna, las lecciones que sacamos del papel del Estado son “negativas” y, en ese sentido, se trata de una cuestión abierta, que no ha sido zanjada por la historia. Pero como ya dijimos más arriba, la responsabilidad de los revolucionarios es preparar el futuro. Publicaremos, en un próximo numero de la Revista Internacional, una respuesta a las tesis desarrolladas por OPOP. Podemos evocar aquí, de forma muy resumida, las ideas esenciales que se desarrollarán en dicha respuesta ([2]):
– es impropio hablar del Estado como si fuera el producto de una clase en particular. Como Engels lo puso de relieve, el Estado es el producto del conjunto de la sociedad dividida en clases antagónicas. Y al identificarse obligatoriamente con las relaciones de producción dominantes (y por lo tanto con la clase que las encarna), su función es la de preservar el orden económico establecido;
– tras la victoria de la revolución, persisten clases sociales diferentes, aún después de la derrota de la burguesía a nivel internacional;
– si la revolución proletaria es el acto por el cual la clase obrera se constituye en clase políticamente dominante, no por ello se convierte en clase económicamente dominante. Sigue siendo, hasta la integración del conjunto de los miembros de la sociedad en el trabajo asociado, la clase explotada de la sociedad y la única en ser revolucionaria, o sea portadora del proyecto comunista. Por ello, ha de mantener en permanencia su autonomía para defender sus intereses inmediatos de clase explotada y su proyecto histórico de sociedad comunista.
CCI
Consejos obreros, Estado proletario,
dictadura del proletariado en la fase socialista de transición hacia la sociedad sin clases
1. Introducción
Las izquierdas llevan mucho retraso en la discusión tan urgente sobre cuestiones de estrategia, táctica, organización y, también, de la transición (al comunismo). Entre los diferentes temas que necesitan respuestas, uno muy evidente es la importancia de entablar un debate de forma más sistemática acerca del Estado. Sobre esto, algunas fuerzas de izquierda tienen un concepto diferente al nuestro, esencialmente en lo que se refiere a los consejos, estructuras genuinas de la clase obrera, que surgen como órganos de un pre-Estado-Comuna y, por extensión, del Estado-Comuna propiamente dicho. Para esas organizaciones, el Estado es una cosa y los consejos, otra, totalmente diferente. Para nosotros, los consejos son las formas mediante las cuales la clase obrera se constituye, en el plano organizativo, en Estado como dictadura del proletariado, puesto que Estado significa poder instituido por una clase sobre otra.
La idea marxista de Estado proletario contiene, en el corto plazo, la idea de la necesidad de un instrumento de dominación de clase, aunque, a medio plazo, expresa la necesidad del fin del propio Estado. Lo que se propone y que deberá prevalecer en el comunismo, la sociedad sin clases, es que no será necesaria la opresión de ningún hombre o mujer, no existirá ningún segmento social diferente en lucha entre polos contrarios, como es el caso hoy a causa de la apropiación privada de los medios de producción y de la separación entre los productores directos y los propios medios –y condiciones– de trabajo y, por lo tanto, de producción.
La sociedad, que será entonces altamente evolucionada, pasará a una etapa de autogobierno y administración de las cosas, donde no se necesitará de ninguna organización transitoria hasta entonces conocida desde que existe el homo sapiens, con excepción de la forma consejo, que es la forma de Estado más evolucionada (su carácter simplificado, su dinámica de autoextinción deliberada y consciente y su fuerza social, no son sino manifestaciones de su superioridad sobre todas las demás formas preexistentes de Estado) que la clase obrera utilizará para transitar de la primera fase del comunismo (el socialismo) a una fase superior de la sociedad sin clases. Pero, para alcanzar ese estadio, la clase obrera deberá, mucho antes, construir su mecanismo de transición, los consejos, a escala planetaria.
Les incumbe entonces a las organizaciones marxistas, no el control del Estado, menos todavía desde fuera hacia adentro, sino la lucha permanente, en el seno del propio Estado-Comuna, para que el Estado obrero extienda su lucha revolucionaria, construido por la clase obrera y el conjunto del proletariado por medio de los consejos. Los consejos, por su parte, sí deberán efectivamente asumir la lucha por el nuevo Estado, mediante la comprensión de que son ellos mismos quienes constituyen el propio Estado, no sin razón llamado por Lenin el Estado-Comuna.
El Estado de los Consejos es revolucionario tanto en su forma como en su contenido. Difiere, por esencia, del Estado burgués de la sociedad capitalista, así como del de las demás sociedades que lo precedieron. El Estado de los Consejos existe en función del establecimiento de la clase obrera como clase dominante, tal como lo plantea El Manifiesto del Partido Comunista de 1848, elaborado por Marx y Engels. Por eso, las funciones que le incumben difieren radicalmente de las del Estado burgués capitalista, en la medida en que se produce un cambio, una transformación cuantitativa y cualitativa, en el mismo momento de la ruptura entre el antiguo poder estatal y la nueva forma de organización social: el Estado de los Consejos.
El Estado de los Consejos es, al mismo tiempo y dialécticamente, la negación política y social del orden anteriormente establecido; por eso es, también dialécticamente, la afirmación y la negación de la forma Estado: negación en el sentido de que emprende su propia extinción y al mismo tiempo la de toda forma de Estado; afirmación de la potenciación extrema de su fuerza, condición de su propia negación –en la medida en que un Estado posrevolucionario débil sería incapaz de resolver su propia existencia ambigua: llevar a cabo la tarea de represión sobre la burguesía como premisa de su paso decisivo, el acta de su defunción. Mientras que en el Estado burgués, la relación entre dictadura y democracia se realiza a través de una relación combinada de unidad contradictoria dialéctica en la cual la gran mayoría está sometida por medio de la dominación política y militar de la burguesía, en el Estado de los Consejos, en cambio, esos polos están invertidos, y el proletariado, que tenía antes una participación política nula, debido al proceso de manipulación y exclusión de las decisiones al que está sometido, pasa a desempeñar el papel dominante en el proceso de lucha de clases. Establece entonces la más amplia democracia política conocida de la historia, la cual estará, evidentemente, asociada al establecimiento de la dictadura de la mayoría explotada sobre una minoría despojada y expropiada, la cual lo hará todo por organizar el movimiento de la contrarrevolución.
Es así como el Estado de los Consejos, la máxima expresión de la dictadura del proletariado, que utiliza este poder, no sólo para garantizar la más amplia democracia para los trabajadores en general y la clase obrera en particular, sino, ante todo, para reprimir de forma organizada, al extremo, las fuerzas de la contrarrevolución.
El Estado de los Consejos condensa en él, como queda dicho, la unidad entre el contenido y la forma. En el período de situación revolucionaria, mientras que los bolcheviques organizaban la insurrección en Rusia en octubre de 1917, esa cuestión quedó más clara. En aquel momento, era imposible hacer una distinción entre el proyecto de poder por la clase obrera, el socialismo, el contenido y la forma de organización, el nuevo tipo de Estado que se quería construir basado en los soviets. Socialismo, poder obrero y soviets eran lo mismo, de modo que no se podía hablar de uno sin comprender que se hablaba automáticamente del otro. No es pues por el hecho de haber construido posteriormente una organización estatal cada vez más alejada de la clase obrera en Rusia por lo que debemos dejar de lado la tentativa revolucionaria de establecer el Estado de los Consejos.
Los soviets (consejos) en la URSS, mediante todos los mecanismos y los elementos heredados de la burocracia, fueron privados de su contenido revolucionario para acabar siendo órganos institucionalizados en los moldes de un Estado burgués. Pero, no por eso debemos dejar de lado la tentativa de construir un Estado de un tipo nuevo, cuya estructura básica de funcionamiento se ajuste necesariamente a todo lo que la clase obrera creó en su proceso histórico de lucha. O sea una forma de organización que necesitaría solamente ser perfeccionada en ciertos aspectos para realizar una transición más eficaz. Pero, básicamente, desde la Comuna de París de 1871, se trata de ensayos generales con sus intentos y sus errores para construir el Estado-Consejo.
Hoy, la tarea de establecer los consejos como forma de organización estatal se sitúa en la perspectiva, no de un sólo país, sino a escala internacional, siendo ese el principal desafío de la clase obrera. Por consiguiente, nos proponemos a través de este breve ensayo, realizar una tentativa para comprender lo que es el Estado de los Consejos, o, dicho de otra forma, una elaboración teórica sobre una cuestión que la clase obrera ya puso en práctica, a través de su experiencia histórica en la confrontación contra las fuerzas del capital. Pasemos al análisis.
2. Preámbulo
Para evitar repeticiones y redundancias, consideramos como premisa en este texto, que asumimos al pie de la letra todas las definiciones teóricas y políticas de principio que definen el cuerpo doctrinario de El Estado y la Revolución de Lenin. Además, advertimos al lector que recordaremos las premisas leninistas sólo en la medida que sean indispensables para la fundamentación necesaria de algunos postulados que una oportuna actualización de este tema requiere con urgencia; y que, además, lo haremos sólo en la medida en que fueran necesarias para clarificar y fundamentar el intento teórico-político que nos preocupa, a saber: el de las relaciones entre el sistema de los consejos y el Estado proletario (= dictadura del proletariado) con su forma previa, el pre-Estado.
Desde otro punto de vista, la obra de Lenin mencionada anteriormente, se revela igualmente útil e irremplazable, porque incluye la visión de conjunto más completa de los escritos de Marx y Engels relativos al Estado de la fase de transición – de tal manera que disponemos de abundantes referencias a las posiciones más avanzadas y autorizadas, de toda la literatura política producida sobre El Estado y la Revolución.
3. Algunas premisas del poder obrero
Comentando a Engels, Lenin hace, en dos pasajes de su texto, las afirmaciones siguientes: “El Estado es el producto y la manifestación del carácter irreconciliable de las contradicciones de clase. (...) Según Marx, el Estado no podría ni surgir ni mantenerse si fuese posible la conciliación de las clases” y (…) el Estado es un órgano de dominación de clase, un órgano de opresión de una clase por otra, el Estado es un organismo de dominación de clase, un organismo de opresión de una clase por otra” ([3]) (subrayado por el autor).
Conciliación y dominación, dos conceptos muy precisos en la doctrina del Estado de Marx, Engels y Lenin. Conciliación significa negación de toda contradicción entre los términos de una relación dada, y, en la esfera social, en ausencia de contradicciones en la constitución ontológica de las clases sociales fundamentales de un sistema social cualquiera, hablar de Estado no tiene sentido –como históricamente ha sido probado: en las sociedades primitivas no existe Estado, simplemente porque no existen clases sociales, ni explotación, opresión y dominación de una clase sobre otra. Por otra parte, cuando se habla de la misma constitución ontológica de las clases sociales, dominación es una noción que excluye esta otra, hegemonía, habida cuenta de que hegemonía supone compartir, aunque sea en desigualdad, posiciones en un mismo contexto estructural. De lo cual resulta que, en el dominio de la sociedad burguesa, que se extiende hasta la revolución, en cuyos contextos la burguesía y el proletariado están situados y se pelean a partir de posiciones diametralmente antagónicas, no tiene sentido hablar de la hegemonía de la burguesía sobre el proletariado, mientras que sí tiene sentido hablar de hegemonía entre fracciones de la burguesía que comparten el mismo poder del Estado y de hegemonía del proletariado sobre las clases con las cuales comparte el objetivo común de la toma del poder por la vía del derrocamiento del enemigo estratégico común ([4]).
En otro pasaje, citando a Engels, Lenin habla de la fuerza pública, ese pilar característico del Estado burgués (el otro es la burocracia) constituido por todo un aparato militar represivo y especializado, que está separado de la sociedad y por encima de ella y “(…) que ya no coincide directamente con la población organizada espontáneamente como fuerza armada” ([5]). Resaltar este componente básico del orden burgués tiene aquí un objetivo claro: mostrar cómo, en cambio, es también ineludible la constitución de una fuerza armada del proletariado, mucho más fuerte y consistente, para reprimir con la mayor determinación al enemigo de clase derrotado, pero no abatido, la burguesía. ¿En qué instancia de la dictadura del proletariado debe estar esa fuerza represiva? Eso se va a tratar en un capítulo específico de este texto.
El otro pilar en el cual reposa el poder burgués es la burocracia, compuesta de funcionarios del Estado que gozan de privilegios acumulativos, entre los cuales, honorarios diferenciados, cargos vitalicios, acumulando todas las ventajas debidas a una corrupción larga y recurrente. De la misma manera que las milicias populares redoblan sus fuerzas al simplificar sus estructuras, también aumenta la eficacia de las tareas ejecutivas, legislativas y judiciales al hacer lo mismo y por la misma razón: las tareas ejecutivas, las de los tribunales y las funciones legislativas ganan fuerza al ser directamente asumidas por los trabajadores en condiciones de revocabilidad de sus cargos para así atajar, desde el principio, la tendencia al resurgimiento de castas, mal que padecen todas las sociedades que fueron gestadas por las revoluciones “socialistas” durante todo el siglo xx.
Burocracia y fuerza pública profesional, las dos columnas en las que se basa el poder político de la burguesía; los dos pilares cuyas funciones deberán ser sustituidas por los propios obreros en estructuras simplificadas, a la vez que van realizando su propia extinción, y, sin embargo, mucho más eficaces y más fuertes; simplificación y fuerza que se oponen y se atraen entre sí, en un movimiento que acompaña todo el proceso de transición hasta que no quede ningún rastro de la última sociedad de clase. El problema que ahora se nos plantea es: ¿cuál es la instancia que, para Marx, Engels y Lenin, debe asumir la dictadura del proletariado?
4. La dictadura del proletariado para Marx, Engels y Lenin
Nuestro trío no deja duda alguna al respecto: “(…) El proletariado se valdrá de su dominación política para ir arrancando gradualmente a la burguesía todo el capital, para centralizar todos los instrumentos de producción en manos del Estado, es decir, del proletariado organizado como clase dominante, y para aumentar con la mayor rapidez posible las fuerzas” ([6]).
O sea, Estado proletario (sic) = “proletariado organizado en clase dominante”. El Estado, es decir, el proletariado organizado en clase dominante (sic). Hasta aquí, la trayectoria del razonamiento de Lenin, Engels y Marx es la siguiente: el proletariado derriba el poder de la burguesía por la revolución; al derribar la máquina estatal burguesa, destruirá la máquina de Estado en cuestión para, acto seguido, erigir su Estado, simplificado y en vías de extinción, el cual, más fuerte –porque está dirigido por la clase revolucionaria–, asume dos tipos generales de tareas: reprimir a la burguesía y construir el socialismo (como fase de transición al comunismo).
¿Pero de dónde saca Marx esa convicción que la dictadura del proletariado es el Estado proletario? ¡De la Comuna de París… sencillamente! En efecto, “(…) La Comuna estaba formada por los consejeros municipales elegidos por sufragio universal en los diversos distritos de París. Eran responsables y podían ser revocados en todo momento. La mayoría de sus miembros eran, naturalmente, obreros o representantes reconocidos de la clase obrera” ([7]).
La cuestión va mucho más lejos: los miembros del Estado proletario (sic), Estado-Comuna, son elegidos en los consejos de barrios, lo que no significa que no existan consejos de obreros que se pongan a la cabeza de aquéllos, como en Rusia con los soviets. La cuestión de la hegemonía de la dirección obrera está garantizada por la existencia de una mayoría de obreros en esos consejos, y, obviamente, por la acción dirigente que el partido debe ejercer en tales instancias.
Falta sólo un ingrediente para articular la posición del Estado proletario, Estado-Consejo, Estado-Comuna, Estado socialista o dictadura del proletariado: el método de toma de decisiones –y es ahí dónde se formula y se comprende este principio universal que muchos marxistas no llegan a comprender. Se trata del centralismo democrático: “(…) Pero Engels no concibe en modo alguno el centralismo democrático en el sentido burocrático con que emplean este concepto los ideólogos burgueses y pequeñoburgueses, incluyendo entre éstos a los anarquistas. Para Engels, el centralismo no excluye, ni mucho menos, esa amplia autonomía local que, en la defensa voluntaria de la unidad del Estado por las “comunas” y las regiones, elimina en absoluto todo burocratismo y toda manía de “ordenar” desde arriba” ([8]).
Se observa también que el término y el concepto de centralismo democrático no es creación del estalinismo, como algunos pretenden –que intentan desnaturalizar ese método esencialmente proletario– sino del propio Engels, y por consiguiente, no puede aplicársele la connotación peyorativa propia del centralismo burocrático utilizado por la nueva burguesía de Estado en la URSS.
5. Sistema de Consejos y dictadura del proletariado
La separación antinómica entre el sistema de consejos y el Estado posrevolucionario es un error por más de un motivo. Uno de ellos reside en una posición que se aleja del pensamiento de Marx, Engels y Lenin y que refleja cierta influencia de la ideología anarquista sobre el Estado. Separar Estado proletario de sistema de consejos es lo mismo que romper la unidad que debe existir y persistir en el ámbito de la dictadura del proletariado. Tal separación pone de un lado al Estado como una estructura administrativa compleja, que debe ser gestionada por un cuerpo de funcionarios –un absurdo en la concepción de Estado simplificado de Marx, Engels y Lenin– y de otro, una estructura política, en el ámbito de los consejos, que debe ejercer presión sobre la primera (el Estado como tal). Esa concepción, que es el resultado de una adaptación a una visión influida por el anarquismo que identifica el Estado-Comuna con el Estado burocrático (burgués) que surgió de las ambigüedades de la Revolución Rusa, pone al proletariado fuera del Estado posrevolucionario, creando, ahí sí, una dicotomía que es ya por sí sola el germen de una nueva casta que se reproduce en el corpus administrativo orgánicamente separado de los Consejos.
Otra causa del mismo error, que está ligada a la precedente, reside en el establecimiento de una extraña relación que identifica de un modo acrítico el Estado surgido en la URSS posrevolucionaria –un Estado necesariamente burocrático– con la concepción del Estado-Comuna de Marx, Engels y del propio Lenin, error que consiste en una incomprensión de las ambigüedades que resultaron de las circunstancias históricas y sociales específicas que bloquearon no sólo la transición sino también el inicio de la dictadura del proletariado en la URSS. Aquí se deja de comprender que los rumbos tomados por la Revolución Rusa, a menos que optemos por la interpretación fácil pero poco consistente según la cual las desviaciones del proceso revolucionario fueron implantadas por Stalin y su camarilla, no obedecieron a la idea de la revolución, del Estado y del socialismo de Lenin, sino a las restricciones que emanaban del terreno social y político de donde emergió el poder en la URSS; entre ellas, sólo para recordar, la imposibilidad de la revolución en Europa, la guerra civil y la contrarrevolución dentro de la URSS. La dinámica resultante era ajena a la voluntad de Lenin, una dinámica sobre la que reflexionó y plasmó en formulaciones reiteradamente ambiguas presentes en sus escritos posteriores hasta su muerte; unas ambigüedades más que nada relacionadas con los avances y los retrocesos de la revolución, que se plasmaban en intentos por comprenderlos, y no tanto en una concepción teórico-política de Lenin y de los jefes bolcheviques que estaban de acuerdo con él.
Una tercera causa de ese error consiste en no considerar que las tareas organizativas y administrativas que impone la revolución son tareas políticas ineludibles, cuya ejecución debe ser directamente asumida por el proletariado victorioso. Así, cuestiones candentes, como la planificación centralizada –cuya forma burocrática en el sistema Gosplan (Comité Central de Planificación), fueron por mucho tiempo confundidas con la “centralización socialista”– por sólo hablar de ese aspecto digno de atención, no son cuestiones puramente “técnicas” sino altamente políticas, y que, como tales, no pueden ser delegadas, aunque sean “controladas” desde el exterior por los consejos, a un cuerpo de funcionarios situados fuera del sistema de consejos donde se encuentran los trabajadores más conscientes. Hoy se sabe que el sistema ultracentralizado de planificación “socialista” no era sino un aspecto de la propia centralización burocrática del capitalismo de Estado “soviético” que mantenía al proletariado alejado y ajeno a todo el sistema de definición de objetivos, de las decisiones que concernían a lo que debería ser producido y de cómo distribuirlo, asignación de recursos, etc. Si se hubiera tratado de una verdadera planificación socialista, todo esto habría debido ser objeto de una amplia discusión en el seno de los consejos, o sea, del Estado-Comuna, habida cuenta de que el Estado proletario se confundiría con el sistema-consejo, ya que el Estado socialista era “una “máquina” muy sencilla, casi sin “máquina”, sin aparato especial, por la simple organización de las masas armadas (como, diremos con anticipación, los soviets de diputados obreros y soldados)” ([9]).
Otra incomprensión reside en no percibir que la verdadera simplificación del Estado-Comuna implica, tal como la describe Lenin en las citas mencionadas, un mínimo de estructura administrativa y que tal estructura es tan mínima (y en vías de simplificación/extinción) que puede ser asumida directamente por el sistema de consejos; y que, por consiguiente, no tiene sentido tomar como referencia al Estado “soviético” de la URSS para poner en tela de juicio el Estado socialista que Marx y Engels vieron nacer de la Comuna de París. De hecho, al establecer una relación entre el Estado de los Consejos y el Estado burocrático surgido de la Revolución Rusa se le está dando al Estado proletario una estructura burocrática, que un verdadero Estado posrevolucionario simplificado y en vías de simplificación/extinción, no posee, sino que exactamente niega.
De hecho, el carácter y la extensión del Estado de los Consejos (Estado proletario = Estado socialista = Dictadura del Proletariado = Estado-Comuna = Estado transitorio) están magníficamente resumidos en este pasaje escrito por el propio Lenin: “Es necesario todavía (…) el “Estado”. Pero ya es un Estado de transición, no es ya un Estado en el sentido estricto de la palabra (…)” ([10]). Pero, diréis, si esa era la verdadera concepción del Estado socialista de Lenin, ¿por qué no lo “aplicó” en la URSS después de la Revolución de Octubre, visto que lo que entonces apareció fue exactamente lo opuesto a todo eso, distorsiones que van desde la extrema centralización burocratizada (desde el ejército a la burocracia estatal y a las unidades de producción) hasta la más brutal represión a los marineros de Kronstadt? Pues sí, lo que todo eso revela es que revolucionarios de la envergadura de Lenin pueden eventualmente quedar enredados en unas contradicciones y ambigüedades de tal importancia –y ese era el exacto contexto nacional e internacional de la Revolución de Octubre– que pueden conducirles, en la práctica, a acciones y decisiones muchas veces diametralmente opuestas a sus convicciones más profundas. En el caso de Lenin y del Partido Bolchevique, bastaba una sola de las imposibilidades [de la revolución, NDT] –que eran muchas– para llevar la revolución hacia una dirección no deseada. Una sola era más que suficiente: la situación de aislamiento de una revolución que no podía retroceder, pero que se encontró aislada y no le quedó otra alternativa sino la de intentar abrir la vía a la construcción del socialismo en un solo país, la Rusia Soviética, –tentativa contradictoria que ya fue iniciada en la época de Lenin y Trotski. ¿Qué fueron el Comunismo de Guerra, la NEP, entre otras iniciativas, sino eso?
¿Y en esas condiciones, qué debemos hacer nosotros? ¿Debemos hacer hincapié en las concepciones de Lenin, Marx y Engels sobre el Estado, el programa, la revolución y el partido e intentar, en el futuro, cuando los problemas concretos como el de la internacionalización de la lucha de clases, entre otros, muestren posibilidades concretas para la revolución y la construcción del socialismo en varios países, poner por delante y dar cuerpo a las concepciones de nuestro Lenin, Marx y Engels, o, al contrario, frente a las primeras dificultades, renunciar a las posiciones de principio, cambiándolas por figuraciones políticas degradadas que no podrán sino conducir al abandono de la perspectiva de la revolución y de la construcción del socialismo?
6. Para una conclusión: consejos, Estado (socialista) y pré-Estado (socialista)
a) El Estado-Consejo
Después de haber analizado las premisas económicas de la abolición de las clases sociales, es decir, las premisas “para que ‘todos’ puedan realmente participar en la gestión del Estado”, Lenin, siempre en referencia a las formulaciones de Marx y Engels, afirma que “Existiendo estas premisas económicas, es perfectamente posible pasar en seguida, de la noche a la mañana, después de derrocar a los capitalistas y a los burócratas, a sustituirlos por los obreros armados, por todo el pueblo armado, en la obra de controlar la producción y la distribución, en la obra de computar el trabajo y los productos. (…) Contabilidad y control: he aquí lo principal, lo que hace falta para “poner a punto” y para que funcione bien la primera fase de la sociedad comunista. En ella, todos los ciudadanos se convierten en empleados a sueldo del Estado, que no es otra cosa que los obreros armados” ([11]).
Y, más adelante: “Bajo el socialismo, todos intervendrán por turno y se habituarán rápidamente a que nadie dirija”. La etapa del socialismo “colocará a la mayoría de la población en condiciones que permitirán a todos, sin excepción, ejercer las “funciones del Estado’” ([12]) .
Todos los ciudadanos, recordémoslo, organizados en el sistema de consejos, o dicho de otra manera, en el Estado obrero, ya que para Marx, Engels y Lenin, la simplificación de las tareas alcanzará un punto tal que las tareas “administrativas” básicas, reducidas al extremo, no sólo podrán ser asumidas por el proletariado y el pueblo en general, sino que podrán ser asumidas por el sistema de consejos, que, al fin y al cabo, es el propio Estado.
Así, el Estado proletario, Estado socialista, dictadura del proletariado no es otra cosa que el sistema de Consejos, que garantizará la hegemonía de la clase obrera en su conjunto, asumirá directamente, sin que sea necesario ningún cuerpo administrativo específico, tanto la defensa del socialismo como las funciones de gestión del Estado y de las unidades de producción. Por fin, esa unidad de la dictadura del proletariado estará garantizada por la unidad político-administrativa simplificada, en una misma totalidad llamada el Estado-Consejo.
b) El pre-Estado-Consejo
El sistema de Consejos, que, en la situación posinsurreccional, deberá asumir la transición en el ámbito estructural (implantación de las nuevas relaciones de producción, eliminación de todas las jerarquías en la producción, negación de todo vestigio de cualquier forma mercantil, etc.) y superestructural (eliminación de toda jerarquía heredada del Estado burgués, de toda burocracia, negación de toda ideología heredada de la formación social anterior, etc.) es el mismo sistema de Consejos que, antes de la revolución, constituyó la organización revolucionaria que derribó la burguesía y su Estado. Se trata pues de un mismo corpus, con distinto énfasis entre las dos etapas de un mismo proceso de revolución social: cumplida la tarea insurreccional, dará inicio a la ejecución de una nueva tarea que deberá llevar a su término la verdadera revolución social –la ruptura de una formación social caducada y el inicio de una nueva formación social, el socialismo, que se pondrá inmediatamente en marcha para la transición hacia la formación social comunista, la segunda formación social sin clases sociales de la Historia (la primera es, como se sabe, la sociedad primitiva).
Pues bien, es a ese sistema de consejos al que llamamos pre-Estado (proletario). Está visto que tal denominación no tiene, por su contenido, nada de original, puesto que fue, es y será siempre una realidad común en los procesos revolucionarios inaugurados por la Comuna de París. Allí, los communards, que tomaron el poder a partir de los barrios, fueron los mismos que asumieron el poder del Estado –dictatura del proletariado– y que inauguraron, aunque con evidentes errores de juventud, la edificación de un orden socialista. Un proceso semejante volvió a producirse en Octubre de 1917. La primera experiencia no pudo, en las circunstancias en que aconteció, completarse y fue abatida por la fuerza contrarrevolucionaria burguesa pasados apenas poco más de dos meses de una memorable existencia. La segunda, como se sabe, tampoco pudo ser completada debido a la ausencia de condiciones, externas e internas, entre las cuales la imposibilidad de llevar a término la construcción del socialismo en un solo país.
En ambos casos hubo un pre-Estado, pero, también en ambos casos, un pre-Estado que, si por un lado pudo llevar a cabo la insurrección, por otro no pudo prepararse, con la antelación necesaria, para la tarea de construcción del socialismo. En el caso de 1917, sólo fue en vísperas de Octubre cuando el único partido (el Partido Bolchevique) que poseía las capacidades teóricas para preparar la vanguardia de la clase organizada en los soviets, sobre todo en San Petersburgo, no pudo enseñar a la clase sino las tareas más urgentes de la insurrección. Nos parece a nosotros que, no obstante la conciencia –principalmente en Lenin– de la importancia imprescindible de los soviets desde 1905, no será sino después de febrero de 1917 cuando, en el caso de Lenin, esa conciencia se hizo convicción. Es por eso por lo que el partido de Lenin (cuyo retorno a Rusia era fácilmente deducible, visto que ya había vuelto en 1905) no tuvo el cuidado de movilizar a fondo el militantismo de sus cuadros obreros en los soviets (los mencheviques habían llegado antes), inclusive la preparación previa de los obreros para un resurgimiento más temprano de los soviets y con una formación también previa más eficaz, incluida la vanguardia más resuelta de la clase organizada en los soviets, una formación que debería incluir, en un debate sin tregua entre dichos obreros, los problemas de la toma insurreccional del poder y las nociones de toda la teoría marxista acerca de la constitución del Estado obrero y de la construcción del socialismo. Ese debate faltó, sea por un error en la percepción de la importancia de los soviets con anterioridad, sea por falta de tiempo para llevar el debate entre los obreros de los soviets apenas dos meses antes de la insurrección. Sea como fuere, el resultado es que la falta de preparación de la vanguardia de la clase para la toma del poder y la organización inmediata, bajo su presencia, su dirección y su intervención, con miras a la construcción del socialismo, funcionó como uno de los factores adversos en la URSS para la constitución de una auténtica dictadura del proletariado, con base en la representación en los consejos. Tal laguna, en gran medida provocada por la ausencia de un pre-Estado apropiado, es decir, un pre-Estado que fuese una escuela de la revolución, acabó siendo una dificultad suplementaria en el naufragio de la Revolución Rusa de 1917.
Como el propio Lenin siempre lo señaló, los revolucionarios comunistas son hombres y mujeres que deben tener una formación marxista muy sólida. Una formación marxista sólida requiere conocimientos sobre dialéctica, economía política, materialismo histórico y dialéctico que facultarán a los militantes de un partido de cuadros no sólo analizar y comprender las coyunturas pasadas y presentes, sino igualmente captar lo esencial de los procesos previsibles por lo menos en cuanto a sus líneas más generales (tales niveles de predicción pueden observarse en muchos análisis presentes en los Cuadernos filosóficos de Lenin). De ahí que una verdadera formación marxista pueda asegurar a los cuadros militantes de un auténtico partido comunista la facultad para prever, con anticipación, los escenarios posibles del desarrollo de una crisis como la actual, y prever todo un largo proceso de situaciones revolucionarias no será, ni mucho menos, un rompecabezas insoluble.
Es más, es perfectamente posible prever la cosa mas obvia de este mundo: que empiecen a surgir, por un lado u otro, consejos en formas muy embrionarias, que deberán ser analizadas, con la mayor franqueza, sin prejuicios, para que, una vez interpretadas teóricamente, los trabajadores puedan corregir los errores y las lagunas de tales experiencias, para que las multipliquen y fortalezcan su contenido, hasta que acaben convirtiéndose, en un futuro próximo (pues el avanzado estado en que se encuentra la crisis estructural del capital no garantiza ese futuro) en un cúmulo de situaciones revolucionarias concretas, el sistema de consejos, formado en la interacción dialéctica de pequeños círculos (en los lugares de trabajo, de estudio y de vivienda), comisiones (de fábrica) y de consejos (de barrios, de regiones, de zonas industriales, nacionales, etc.) que deberán llegar a ser, al mismo tiempo, la espina dorsal de la insurrección y, en el futuro, el órgano de la dictadura revolucionaria del proletariado.
7. A manera de conclusión: la CCI y la cuestión del Estado posrevolucionario
Para nosotros, los consejos obreros deben poseer un poder ilimitado y, como tales, deben constituirse en órganos de base del poder obrero, además de que deben constituir el alma de la dictadura revolucionaria del proletariado. Pero es a partir de ahí donde nos diferenciamos de algunos intérpretes del marxismo que establecen una ruptura entre los Consejos y el Estado-Comuna, como si ese Estado-Comuna y los Consejos fuesen cosas cualitativamente distintas. Es la posición, por ejemplo, de la CCI (Corriente Comunista Internacional). Después de operar esa separación, tales intérpretes establecen un guión por medio del cual los Consejos deberían ejercer una presión y su control sobre “el semi-Estado del período de transición”, para que ese mismo Estado (= Comuna) –que, en la visión de la CCI, “no es ni portador ni agente activo del comunismo”– no cumpla su papel inmanente de conservador del statu quo (sic) y de “obstáculo” a la transición.
Para la CCI, “el Estado tiende siempre a crecer desmesuradamente”, acabando por ser “un terreno de predilección a todo el fango de arribistas y otros parásitos [que] recluta fácilmente sus cuadros entre los (…) residuos y vestigios de la antigua clase dominante en descomposición” ([13]).
Y remata su visión del Estado socialista afirmando que Lenin “pudo constatar [esa función del Estado] cuando hablaba del Estado como la reconstitución del antiguo aparato de Estado zarista” y cuando afirmaba que el Estado gestado por la Revolución de Octubre tendía “a escapar de nuestro control y girar en el sentido contrario que queremos, etc.”. Para la CCI, “el Estado proletario es un mito”
y: “Lenin lo rechazaba, recordando que era “un gobierno de los trabajadores y de los campesinos con una deformación burocrática”.
Más aún, para la CCI: “(…) la gran experiencia de la revolución rusa está ahí para demostrarlo. Cada fatiga, cada insuficiencia, cada error del proletariado tiene inmediatamente, como consecuencia, el reforzamiento del Estado, y, a la inversa, cada victoria, cada reforzamiento del Estado se hace despojando un poco más al proletariado. El Estado se alimenta del debilitamiento del proletariado y de su dictadura de clase. La victoria de uno es la derrota del otro” ([14]).
También afirma, en otros pasajes [NDLR: del mismo artículo], que: “el proletariado guarda su amplia y entera libertad con relación al Estado. Bajo ningún pretexto, el proletariado no tendría que reconocer la primacía de decisión de los órganos del Estado sobre los de su organización de clase - los consejos obreros - y debería imponer lo contrario”; que el proletariado “no tendría que tolerar la ingerencia y la presión de ningún tipo de Estado en la vida y la actividad de la clase organizada que excluye todo derecho y posibilidad de represión del Estado”; que “el proletariado conserva su armamento fuera de cualquier control del Estado”; y que, finalmente, “la primera condición es la no identificación de la clase con el Estado”.
¿Qué decir de la visión de los compañeros de la CCI sobre el Estado-Comuna? En primer lugar, que ni Marx, ni Engels, ni Lenin, como se vio en nuestros comentarios hechos anteriormente extraídos de El Estado y la Revolución, confirman la concepción del Estado desarrollada por la CCI. Como hemos visto, el Estado-Comuna era, para aquellos, el Estado de los Consejos y la expresión del poder del proletariado y de su dictadura de clase. Para Lenin, el Estado posrevolucionario no sólo no era un mito, como piensa la CCI, sino el “Estado proletario” ¿En virtud de qué ese Estado es así calificado por la CCI, mientras que por otra parte lo concibe como un Estado-Comuna?
En segundo lugar, como ya lo analizamos anteriormente, la separación antinómica entre los consejos y el Estado posrevolucionario, planteada por la CCI, se aleja de la concepción de Marx, Engels y Lenin, reflejando cierta influencia de la concepción anarquista del Estado. Debemos aquí reiterar lo que ya dijimos anteriormente, a saber, que separar el Estado proletario del sistema de los consejos es lo mismo que romper la unidad que debe existir y persistir en el ámbito de la dictadura del proletariado y que tal separación coloca de un lado al Estado como una estructura administrativa compleja, gestionada por un cuerpo de funcionarios (un absurdo en la concepción simplificada de Estado de Marx, Engels y Lenin) y del otro, una estructura política, en el seno de los consejos, que ejercería presión sobre la primera (el Estado como tal).
En tercer lugar, repetimos: esa concepción, que resulta de una acomodación a una visión influida por el anarquismo que identifica el Estado-Comuna con el Estado burocrático (burgués) surgido de las ambigüedades de la Revolución Rusa, coloca al proletariado fuera del Estado posrevolucionario, creando entonces una dicotomía que es, ella misma, el semillero de una nueva casta que se reproduce en el corpus administrativo separado orgánicamente de los Consejos. La CCI confunde la concepción del Estado de Lenin con el Estado que surgió de las ambigüedades de la Revolución de Octubre de 1917. Cuando Lenin se quejaba de las atrocidades del Estado tal como se desarrolló en la URSS, no estaba rechazando su concepción del Estado-Comuna, sino las desviaciones que el Estado ruso tomó después de Octubre.
En cuarto lugar, los compañeros de la CCI no parecen darse cuenta, como ya hemos dicho, que las tareas organizativas y administrativas que la revolución pone, desde el inicio, al orden del día son tareas políticas ineludibles cuya instauración debe ser asumida directamente por el proletariado victorioso –tal como también lo afirmamos con anterioridad.
En quinto lugar, los compañeros de la CCI parecen no darse cuenta, también como ya lo afirmamos, que la verdadera simplificación del Estado-Comuna implica, conforme está expresado por Lenin, un mínimo de estructura administrativa y que tal estructura es tan mínima (y en proceso de simplificación/extinción) que puede ser asumida directamente por el sistema de consejos.
En sexto y último lugar: sólo asumiendo directamente y desde dentro las tareas simplificadas de defensa y de la transición/construcción socialista que le incumben al Estado-Consejo, estará la clase obrera en condiciones de evitar que se produzca un cisma estatal ajeno al Estado-Consejo, y podrá ejercer su control no sólo sobre lo que pasa en el seno del Estado, sino igualmente en la sociedad en su conjunto. Para eso, vale la pena recordar, que el Estado proletario, Estado-Comuna, Estado socialista, Dictadura del Proletariado, no es otra cosa sino el sistema de consejos que ha asumido tareas elementales de organización: milicias, jornadas de trabajo, brigadas de trabajo y otros tipos de tareas también revolucionarias (revocabilidad de cargos, igualdad de los salarios, etc.), tareas también igualmente simplificadas de lucha y de organización de una sociedad en transición. Para eso no será necesario crear ningún monstruo administrativo, mucho menos burocrático, ni cualquier otra forma heredada o que recuerde al Estado burgués destruido o a un Estado burocrático de capitalismo de Estado de la ex-URSS.
Sería formidable que la CCI examine los pasajes que hemos presentado en este texto relativo a El Estado y la Revolución de Lenin, donde él, apoyándose en Engels y Marx, justifica la necesidad del Estado-Comuna como el Estado de los Consejos, Estado Proletario, dictadura del proletariado.
OPOP
(septiembre de 2008,
revisado en diciembre de 2010).
[1]) OPOP, OPosição OPerária (Oposición Obrera), radicada en Brasil. Véase su publicación en revistagerminal.com. La CCI mantiene relaciones fraternas y de cooperación que ya se han concretado en discusiones sistemáticas entre ambas organizaciones, panfletos o declaraciones firmados juntos (“Brésil : des réactions ouvrières au sabotage syndical”,
https://fr.internationalism.org/ri373/bresil.html [224], en francés)
o también intervenciones públicas comunes (“Dos nuevas Reuniones Públicas conjuntas en Brasil (OPOP-CCI)”,
https://es.internationalism.org/ccionline/2006_dosrpbrasil [225])
y la participación recíproca de delegaciones en los congresos de ambas organizaciones.
[2]) Están ya expuestas en los artículos: “Période de transition – Projet de Résolution”, Revue Internationale no 11 (https://fr.internationalism.org/rint11/periode_de_transition.htm [226]) y “L’Etat dans la période de transition”, Revue internationale no 15 (https://fr.internationalism.org/rinte15/pdt.htm [227]) – en francés.
[3]) Ndlr: Lenin, El Estado y la Revolución, Cap I: “La sociedad de clases y el Estado, 1. El Estado, producto del carácter irreconciliable de las contradicciones de clase”, https://www.marxists.org/espanol/lenin/obras/1910s/estyrev/hoja2.htm [228]
[4]) Este es un ejemplo de las confusiones y de las ambigüedades de la acumulación de categorías teóricas y políticas, las unas al lado de las otras, introducidas por Antonio Gramsci en la doctrina marxista, llevadas a sus limites lógicos y políticos por sus epígonos. Las dificultades lógicas (aporías) de las mismas, han sido brillantemente investigadas por Perry Anderson en su clásico, Sobre Gramsci.
[5]) Lenin, op. cit., “3. El Estado, arma de explotación de la clase oprimida”.
[6]) Extracto de El Manifiesto comunista citado por Lenin, op. cit., Cap. II: “La experiencia de los años 1848-1851, 1. En vísperas de la revolución”.
[7]) Extracto de La Guerra Civil en Francia, citado por Lenin, op. cit., Cap III “La experiencia de la Comuna de París de 1871. El análisis de Marx. 2. ¿Con qué sustituir la máquina del Estado una vez destruida?”.
[8]) Ídem, Cap IV: “Continuación. Aclaraciones complementarias de Engels, 4, Crítica del proyecto del Programa de Erfurt”.
[9]) Ídem, cap. V, “Las bases económicas de la extinción del Estado. 2. La transición del capitalismo al comunismo”.
[10]) Ídem.
[11]) Ídem, Cap V: “Las bases teóricas de la extinción del Estado. 4, la fase superior de la sociedad comunista”.
[12]) Ídem, Cap. VI “El envilecimiento del marxismo por los oportunistas. 3, La polémica de Kaustky con Pannekoek”.
[13]) “El Estado en el Período de Transición”, Revista Internacional no 15.
[14]) ídem.
Series:
Herencia de la Izquierda Comunista:
Rubric:
Crítica del libro Dynamiques, contradictions et crises du capitalisme (Dinámicas, contradic-ciones y crisis del capitalismo)
- 2801 lecturas
Crítica del libro Dynamiques, contradictions et crises du capitalisme (Dinámicas, contradicciones y crisis del capitalismo)
¿Es el capitalismo un modo de producción decadente y, si lo es, por qué? (I)
Ahora que la humanidad está viviendo una aceleración dramática de la crisis económica mundial, hemos decidido volver, con este artículo, a unos temas fundamentales que se le plantean a cualquiera que se interese por comprender la dinámica de la sociedad capitalista para así luchar mejor contra un sistema condenado a perecer ya sea por sus propias contradicciones, ya sea por haber sido derribado, para que en su lugar se instaure una nueva sociedad. Todo ello ya ha sido tratado ampliamente en numerosas publicaciones de la CCI. Sin embargo, nos ha parecido ahora que era necesario volver a abordarlo para criticar la visión desarrollada en el libro Dynamiques, contradictions et crises du capitalisme ([1]) (citado a partir de aquí como DCC). Este libro reivindica, citándolo ampliamente, los análisis de Marx sobre cómo definir las contradicciones y la dinámica del capitalismo, especialmente por qué ese sistema, al igual que otras sociedades de clase anteriores, acabaría necesariamente por conocer sucesivamente una fase ascendente y una fase de declive. Pero la manera con la que se interpreta y se aplica a veces ese marco de análisis a la realidad puede hacer entrar la idea de que serían posibles unas reformas en el capitalismo que permitirían atenuar la crisis. En oposición a ese enfoque que nosotros criticamos, el artículo siguiente quiere ser una defensa argumentada del carácter insuperable de las contradicciones del capitalismo.
En la primera parte de este artículo, examinaremos si desde la Primera Guerra mundial, el capitalismo, al haber dejado de ser un sistema progresista, se convirtió, según la expresión misma de Marx, en “un obstáculo (…) para el desarrollo de las fuerzas productivas del trabajo” ([2]). En otras palabras, las relaciones de producción propias de ese sistema, tras haber sido un factor extraordinario de desarrollo de las fuerzas productivas, ¿no han sido desde 1914 un freno al desarrollo de esas mismas fuerzas productivas? En una segunda parte, analizaremos el origen de las crisis de superproducción, insuperables en el seno del capitalismo, y desenmascarar la patraña reformista de una posible atenuación de la crisis del capitalismo mediante “políticas sociales”.
¿Frena el capitalismo el crecimiento de las fuerzas productivas desde la Primera guerra mundial?
Con la Primera Guerra mundial, las fuerzas ciegas del capitalismo causaron una destrucción colosal de fuerzas productivas, sin comparación alguna con las crisis económicas que habían salpicado el crecimiento del capitalismo desde su nacimiento. Esas fuerzas destructoras sumieron al mundo, especialmente a Europa, en una barbarie que pudo haber a acabado con la civilización. Aquella situación acarreó, por contragolpe, una oleada revolucionaria mundial cuya meta fue terminar de una vez con el domino de un sistema cuyas contradicciones eran ya desde entonces una amenaza para la humanidad entera. La postura que defendió entonces la vanguardia del proletariado mundial se inscribía en la visión de Marx para quien “La inadecuación creciente del desarrollo productivo de la sociedad a sus relaciones de producción hasta hoy vigentes se expresa en agudas contradicciones, crisis, convulsiones” ([3]). La Carta de invitación (finales de enero de 1919) al Congreso de fundación de la Internacional Comunista se proclama: “El período actual es el de la descomposición y el hundimiento de todo el sistema capitalista mundial y será el del hundimiento de la civilización europea en general, si no se destruye al capitalismo con sus contradicciones insolubles. El período actual es el de la descomposición y desplome de todo el sistema capitalista mundial, y será el del desmoronamiento de la civilización europea en general, si el capitalismo, con sus insuperables contradicciones, no es derribado” ([4]).
Su plataforma subraya: “Una nueva época surge. Época de disgregación del capitalismo, de su hundimiento interior. Época de la revolución comunista del proletariado” ([5]).
El autor del libro (Marcel Roelandts, aludido como MR a partir de ahora) está de acuerdo con esa definición de lo que significó la Primera Guerra mundial y la consecutiva oleada revolucionaria internacional, y a menudo usando las mismas palabras. Los análisis de MR coinciden en parte con los puntos siguientes sobre la evolución del capitalismo desde 1914 y que, para nosotros, confirman ese diagnóstico de decadencia del capitalismo:
• La Primera Guerra mundial (20 millones de muertos) hizo bajar en más de un tercio la producción de las potencias europeas implicadas en el conflicto, algo sin equivalente en toda la historia del capitalismo;
• Le siguió una fase de crecimiento económico débil que desembocó en la crisis de 1929 y la depresión de los años 1930. Esta depresión significó una caída de la producción superior a la de la Primera Guerra mundial;
• La Segunda Guerra mundial, más destructora y sanguinaria que la Primera (más de 50 millones de muertos), fue causante de un desastre sin comparación posible con la crisis de 1929. Confirmó de una manera trágica la alternativa planteada por los revolucionarios en la Primera Guerra mundial: socialismo o barbarie.
• Desde la Segunda Guerra mundial no sólo no ha habido un solo instante de algo que pudiera llamarse “paz” en el mundo, sino que las guerras no han hecho más que multiplicarse causando, desde entonces, millones y millones de muertos, y eso sin contar las catástrofes humanitarias (hambrunas) resultantes. La guerra, omnipresente en numerosas regiones del mundo, libró sin embargo a Europa, escenario de las dos guerras mundiales, durante medio siglo. Pero hizo un retorno brutal con el conflicto en Yugoslavia a partir de 1991;
• Durante ese período, excepto la fase de prosperidad de los años 1950 / 60, el capitalismo, aún manteniendo cierto crecimiento, no ha podido evitar recesiones que necesitan, para ser superadas, inyecciones cada vez más masivas de crédito en la economía; lo cual significa que el mantenimiento de ese crecimiento no ha podido hacerse sino es hipotecando el futuro mediante una deuda imposible de reembolsar en fin de cuentas;
• La acumulación de una deuda descomunal se ha convertido, desde los años 2007-2008 en una barrera inevitable para el mantenimiento de un crecimiento duradero, por mínimo que sea, y ha fragilizado considerablemente, cuando no ha amenazado de quiebra, no sólo a empresas o bancos, sino incluso a Estados, inscribiéndose así en la agenda de la historia la posibilidad de una recesión desde ahora sin fin.
Nos hemos limitado voluntariamente en este bosquejo, a lo más sobresaliente de la crisis y la guerra, que confieren al siglo xx su cualidad de época más sanguinaria que la humanidad haya conocido jamás. Aunque no sean su resultado mecánico, esos elementos no pueden disociarse de la propia dinámica económica del capitalismo durante este período.
¿Con qué método evaluar la producción capitalista y su crecimiento?
Para MR, ese panorama de la vida de la sociedad desde la Primera Guerra mundial no basta para confirmar el diagnóstico de decadencia. Según él “si bien pueden seguir defendiéndose algunos argumentos en los que se basa ese diagnóstico de caducidad del capitalismo, hay que reconocer que existen otros [desde finales de los años 1950] que desmienten los argumentos más esenciales”.
Y se apoya en Marx para quien solo puede haber decadencia del capitalismo cuando “el sistema capitalista se convierte en obstáculo para la expansión de las fuerzas productivas del trabajo”. Según MR, pues, el examen de los datos cuantitativos no permite, razonablemente, “mantener que el sistema capitalista frena las fuerzas productivas” ni... “que demuestre su caducidad ante los ojos de la humanidad”.
Dice también: “si se compara con el periodo de crecimiento más fuerte del capitalismo antes de la Iª Guerra mundial, el desarrollo desde entonces (1914-2008) es mucho más elevado” ([6]).
Los datos empíricos deben tenerse en cuenta. Pero no son suficientes. Se necesita un método para analizarlos, pues no podemos contentarnos con observar esos datos como un contable. Debemos ir más allá de las cifras a secas de la producción, examinando atentamente con qué se hacen la producción y el crecimiento, para así identificar si existen frenos al desarrollo de las fuerzas productivas. No es ése el enfoque de MR para quien:
“aquellos que han mantenido el diagnóstico de obsolescencia no lo han hecho sino evitando encarar la realidad o usando subterfugios para intentar explicarlo: recurso al crédito, a los gastos militares o improductivos, existencia de un supuesto mercado de la descolonización, recurso al argumento de pretendidas trampas estadísticas o misteriosas manipulaciones de la ley del valor, etc. En efecto, raros son los marxistas que hayan podido aportar una explicación clara y coherente al crecimiento de los Treinta Gloriosos y hayan llegado a discutir sin a priori sobre algunas realidades en contradicción flagrante son el diagnostico de obsolescencia del capitalismo” ([7]).
Suponemos nosotros que MR opina que él mismo pertenece a esa categoría de los “raros marxistas que hayan logrado discutir sin a priori” y que, por ello, comprenderá la siguiente pregunta que le hacemos, pues no encontramos la menor respuesta en su libro: ¿por qué sería un “subterfugio” mencionar los “gastos improductivos” con el que intentar explicar el tipo de crecimiento en fase de decadencia?
Comprender de qué está compuesta la producción capitalista corresponde perfectamente a las necesidades del método marxista en su crítica al capitalismo. Esta crítica supo comprender por qué ese sistema, gracias a la organización social de la producción que le es propia, fue capaz de hacer dar a la humanidad un salto enorme, desarrollando sus fuerzas productivas a un grado tal que una sociedad basada en la libre satisfacción de las necesidades humanas se hace posible, una vez derribado el capitalismo. ¿Puede decirse que el desarrollo de las fuerzas productivas desde la Primera Guerra mundial, y el precio que la sociedad y el planeta entero han tenido que pagar por dicho desarrollo habrían sido una condición necesaria para la eclosión de la revolución victoriosa? O dicho en otras palabras, ¿siguió siendo el capitalismo después de 1914, un sistema progresista, que habría favorecido las condiciones materiales de la revolución y del comunismo?
Los datos cuantitativos del crecimiento
El Gráfico 1 ([8]) representa (en líneas continuas horizontales), en diferentes períodos desde 1820 hasta 1999, la tasa media anual de crecimiento. En él aparecen también las distancias significativas de las tasas de crecimiento, por encima y por debajo de esas cifras medias.
Las tasas medias anuales de crecimiento del Gráfico 1 están reproducidas en forma de Cuadro 1 para el período 1820-1999. Para completar ese cuadro, hemos estimado nosotros la tasa media anual de crecimiento para el período 1999-2009 utilizando una serie estadística relativa a este período ([9]), basándonos en un crecimiento negativo mundial de 0,5% en 2009 ([10]).
A partir de estos datos, puede hacerse y comentarse brevemente une serie de constataciones elementales:
• Los cuatro “baches” más profundos de la actividad económica se producen todos después de 1914 y corresponden a las dos guerras mundiales, a la crisis de 1929 y a la recesión de 2009.
• El período más próspero de la vida del capitalismo antes de la Primera Guerra mundial es el que va desde 1870 a 1913. Eso se debe a que ese período es el más representativo de un modo de producción totalmente liberado de las relaciones de producción heredadas del feudalismo y que disponía, tras el empuje imperialista de las conquistas coloniales ([11]), de un mercado mundial cuyos límites ni se notaban ni se concebían todavía. Consecuencia de esa situación, la venta de una cantidad importante de mercancías podía compensar la tendencia a la baja de la cuota de ganancia y permitir obtener una masa de ganancia suficiente con creces para proseguir la acumulación. Ese período es también el que cierra la fase ascendente, la entrada en decadencia que ocurre, pues, en la cúspide de la prosperidad capitalista cuando estalla la 1a Guerra mundial.
• El período que sigue a la Primera Guerra mundial y se extiende hasta finales de los años 1940 confirma plenamente ese diagnóstico de decadencia. En esto, compartimos la opinión de MR de que las características del período 1914-1945, e incluso más allá de esta fecha, hasta finales de los 40, corresponden punto por punto a la definición que el movimiento revolucionario en 1919, en continuidad con Marx, hizo de la fase de decadencia del capitalismo abierta con el estruendo de la guerra mundial.
• El período de los Treinta Gloriosos, más o menos entre 1946 y 1973, con unas tasas de crecimiento muy superiores a las de los años 1870-1913, contrasta enormemente con el del período anterior.
• El periodo siguiente, hasta 2009, presenta tasas de crecimiento ligeramente superiores a las de la fase más fausta de la ascendencia del capitalismo.
¿Ponen en entredicho los Treinta Gloriosos el diagnóstico de decadencia? ¿Confirma el período siguiente que esos años sólo habrían sido una excepción?
El nivel de actividad económica de cada uno de esos dos períodos tiene su explicación en los cambios cualitativos habidos desde 1914, especialmente mediante el hinchamiento de los gastos improductivos, en la manera con la que se ha utilizado el crédito desde los años 1950 y, también, con la creación de valor ficticio mediante lo que se ha dado en llamar financiarización de la economía.
Gastos improductivos
¿Qué se entiende por gastos improductivos?
Ponemos en la categoría de gastos improductivos la parte de la producción cuyo valor de uso no permite que pueda emplearse de manera alguna, en la reproducción simple o ampliada del capital. El ejemplo más patente de gasto improductivo es la producción de armamento. Las armas podrán servir a hacer la guerra pero no a producir nada, ni siquiera otras armas. Lo gastos improductivos de lujo destinados sobre todo a hacer placentera la vida de la burguesía pudiente también entran en esa categoría. Marx hablaba de ellos en estos términos peyorativos:
“Una gran parte del producto anual es consumido como renta y no vuelve a la producción como medio de producción; se trata de productos (valores de uso) extremadamente dañinos, que no sirven sino para saciar las pasiones, los antojos más miserables” ([12]).
El fortalecimiento del aparato estatal
Entran también en esa categoría todos los gastos realizados por el Estado para hacer frente a las contradicciones crecientes del capitalismo en lo económico, en el plano imperialista y en lo social. Así, junto a los gastos de armamento está el mantenimiento del aparato represivo y jurídico, así como el del encuadramiento de la clase obrera (sindicatos). Es difícil valorar la parte de los gastos del Estado que pertenecen a la categoría de los gastos improductivos. En efecto, una partida como la educación, necesaria, en principio, al mantenimiento y desarrollo de la productividad del trabajo que requiere una mano de obra instruida, tiene también une dimensión improductiva especialmente como medio para ocultar y hacer más soportable el desempleo a la juventud. De una manera general, como lo subraya muy bien MR, “El reforzamiento del aparato estatal, así como su intervención creciente en el seno de la sociedad han sido una de las expresiones más evidentes de una fase de obsolescencia de un modo de producción (…) Oscilando en torno a 10 % a lo largo de la fase ascendente del capitalismo, la parte del Estado, en los países de la OCDE ([13]), ha ido saltando progresivamente desde la Primera Guerra mundial para acercarse al 50 % en 1995, con márgenes más bajos de 35 % en Estados Unidos y Japón y los más altos, 60 a 70 %, en los países nórdicos” ([14]).
Entre esos gastos, el coste del militarismo supera con creces el 10 % del presupuesto militar al que llegan en ciertas circunstancias algunos de los países más industrializados, pues a la fabricación de armamento hay que añadir los costes de las múltiples guerras. El peso creciente del militarismo ([15]) desde la Primera Guerra mundial no es evidentemente un fenómeno independiente de la vida de la sociedad: al contrario, es la expresión del grado que han alcanzado las contradicciones económicas que obligan a cada potencia a lanzarse cada día más en la huida ciega de los preparativos bélicos, condición de su supervivencia en el ruedo mundial.
El peso de los gastos improductivos en la economía
El porcentaje de los gastos improductivos, que supera sin duda el 20 % del PIB, no corresponde, en realidad, sino a una esterilización de una parte importante de la riqueza creada, que no puede emplearse en crear una riqueza mayor, lo que es básicamente contradictorio con la esencia misma del capitalismo. Es ésa una concreción patente de un freno al desarrollo de las fuerzas productivas cuyo origen son las propias relaciones de producción.
A esos gastos improductivos, hay que añadir otros de tipo diferente, el de los tráficos de toda índole, el narcotráfico especialmente, un consumo improductivo, pero que en parte se contabiliza en el PIB, pues el blanqueo de los ingresos comerciales de esa actividad ilícita equivale a varios tantos por ciento de PIB mundial:
“Los narcotraficantes habrían blanqueado 1, 6 billones de dólares, o sea 2,7% del PIB mundial, en 2009, (…) según un nuevo informe publicado el martes por la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (UNODC) (…) El informe de la UNODC indica que todas las ganancias del crimen, excepto las evasiones fiscales, alcanzarían unos 2, 1 billones de dólares, o sea el 3,6 % del PIB en 2009” ([16]).
Para restablecer la verdad sobre el crecimiento real, habría que amputar en torno al 3,5 % suplementario de la suma del PIB por blanqueo de dinero de tráficos diversos.
El papel de los gastos improductivos en el milagro de los Treinta Gloriosos
Las medidas keynesianas, para estimular la demanda final y evitar así que los problemas de superproducción se manifestaran abiertamente durante todo un tiempo del período llamado de los Treinta Gloriosos, fueron en gran parte gastos improductivos de cuyos costes se hizo cargo el Estado. Entre esas medidas están las subidas de salarios, por encima de lo que es socialmente necesario para la reproducción de la fuerza de trabajo. El secreto de la prosperidad del periodo de los Treinta Gloriosos se resume en un enorme despilfarro de plusvalía que pudieron entonces soportar las economías gracias a las ganancias de productividad habidas durante ese período.
Lo que permitió pues el milagro de los Treinta Gloriosos fue una política llevada a cabo por la burguesía en unas condiciones favorables, la cual, aleccionada por la crisis de 1929 y la depresión de los años 1930, lo hizo todo por retrasar el retorno de la crisis abierta de sobreproducción. En esto, ese episodio de la vida del capitalismo corresponde perfectamente a lo que de él dice MR:
“El periodo excepcional de prosperidad de posguerra aparece en todos los aspectos análogo a los paréntesis de recuperación ocurridos durante la obsolescencia de las sociedades antigua y feudal. Hacemos pues nuestra la hipótesis de que los Treinta Gloriosos no fueron sino un paréntesis en la trayectoria de un modo de producción qua ha agotado su misión histórica” ([17]).
¿Podría considerarse la posibilidad de volver a implantar nuevas medidas keynesianas? Nunca hay que excluir que surjan avances científicos y tecnológicos que permitan ganar productividad y reducir costes de producción de mercancías. Seguiría planteándose sin embargo el problema de los compradores de tales mercancías puesto que no quedan mercados extracapitalistas y apenas si hay posibilidades de incrementar la demanda mediante un endeudamiento suplementario. En esas condiciones la repetición del boom de los Treinta Gloriosos aparece totalmente irrealista.
La financiarización de la economía
Citamos aquí el sentido más comúnmente aceptado para ese neologismo:
“La financiarización es, en el sentido estricto el recurso a la financiación y, especialmente, a la deuda, por parte de los agentes económicos. Por otra parte se llama financiarización de la economía a la parte cada vez mayor de las actividades financieras (servicios bancarios, de seguros y de inversiones) en el PIB de los países desarrollados sobre todo. Se debe a una multiplicación exponencial de los activos financieros y del desarrollo y la práctica de las operaciones financieras, tanto por parte de las empresas y otras instituciones como por parte de personas. Puede incluso hablarse de un auge del capital financiero que debe diferenciarse de la noción más restringida de capital centrado en la producción” ([18]).
Nosotros nos diferenciamos claramente de los altermundialistas y de la izquierda del capital en general, para quienes la financiarización de la economía sería la causa de la crisis que atraviesa actualmente el capitalismo. Ya hemos expuesto ampliamente en nuestra prensa por qué es exactamente lo contrario ([19]). Si los capitales tienden a abandonar la economía “real” es porque ésta desfallece desde hace décadas, porque es cada día menos rentable. MR parece compartir este enfoque. Dicho lo cual, no parece interesarle tener en cuenta la importancia de lo que implica ese fenómeno en la composición de los PIB.
Estados Unidos es, sin duda, el país en el que la actividad financiera ha conocido el mayor desarrollo. En 2007, por ejemplo, el 40 % de las ganancias del sector privado en EEUU las realizaron los bancos, que sólo emplean el 5 % de los asalariados ([20]). El Cuadro 2 detalla, para EEUU y Europa, el peso ganado por las actividades financieras ([21]) (la evolución paralela de la producción industrial en EEUU en el mismo período sólo se da como indicación):
Contrariamente a los gastos improductivos, no estamos aquí ante una esterilización de capital, pero sí, en el mismo sentido que esos gastos, asistimos al desarrollo de una finanza que provoca una hinchazón artificial de la estimación de la riqueza anual de algunos países que va del 2 % en la Unión Europea hasta 27 % en Estados Unidos. La creación de productos financieros no viene acompañada de la creación de una riqueza real; objetivamente hablando, su contribución a la riqueza nacional es nula.
Si se extrajera del PIB la actividad correspondiente a la financiarización de la economía, el conjunto de los principales países industrializados vería su PIB bajar en un porcentaje entre 2 % y 20 %. Una media de 10 % parece probable habida cuenta del peso respectivo de la UE y de EEUU.
Le recurso creciente al endeudamiento desde los años 1950
A nuestro parecer, no tomar en cuenta el endeudamiento creciente que ha acompañado al desarrollo del capitalismo desde los años 1950 procede del mismo prejuicio que consiste en dejar de lado el análisis cualitativo del crecimiento.
¿Podrá negarse la realidad de ese hecho? El Gráfico 2 ilustra la progresión del endeudamiento total mundial (World Ratio of Overall Debt), en relación con la del PIB mundial (Global GDP) desde los años 1960. Durante ese período, el endeudamiento aumenta más rápidamente que el crecimiento económico.
En Estados Unidos (Gráfico 3) ([22]), el endeudamiento vuelve a subir a principios de los años 1950. Pasó de ser de un valor inferior a 1,5 veces el PIB para aquella época a estar hoy por encima de 3,5 veces el PIB. Antes de 1950, conoció, a causa del endeudamiento privado, un pico en 1933 para decrecer después. Ha de notarse que el pico de 1946 del endeudamiento público (en un momento en que el endeudamiento privado es débil) es la consecuencia de una subida relativamente débil, al principio, de los gastos públicos para financiar el New Deal, que después crecieron fuertemente a partir de 1940 para financiar el esfuerzo de guerra.
Desde los años 1950-60, el endeudamiento ha sido la “demanda solvente” que ha permitido crecer a la economía. Es un endeudamiento creciente condenado, sustancialmente, a no ser reembolsado, como lo demuestra la situación actual de híperendeudamiento de todos los agentes económicos en todos los países. Tal situación, al poner al orden del día la quiebra de los principales agentes económicos, empezando por los Estados, marca el final del crecimiento gracias al incremento de la deuda. O lo que es lo mismo, significa el final del crecimiento a secas, excepto alguna que otra fase limitada en el tiempo en medio de una trayectoria general a la depresión. Es indispensable tener en cuenta en nuestros análisis que la realidad va a infligir una corrección brutal a la baja a las tasas de crecimiento desde los años 1960. No será sino el contragolpe de un enorme trampa con la ley del valor. MR refuta la expresión “trampa con la ley del valor” para definir esa práctica en el capitalismo mundial. Y es, sin embargo, del mismo tipo que las medidas de proteccionismo que se tomaron en la URSS para mantener artificialmente en vida una economía muy poco eficiente en comparación con la de los principales países del bloque occidental. El desmoronamiento del bloque del Este vino a restablecer la verdad. ¿Tendrá que esperar MR a que se hunda la economía mundial para darse cuenta de las consecuencias de la existencia de una masa de deudas no reembolsables?
En rigor, para poder juzgar objetivamente el crecimiento real desde los años 1960, habría que deducir el incremento de la deuda al crecimiento oficial del PIB entre 1960 y 2010. De hecho, como lo muestra el Gráfico 2, el aumento del PIB mundial fue menos importante que el de la deuda mundial para ese período. Hasta el punto de que ese período importante de los Treinta Gloriosos, no solo no generó riqueza, sino que participó en la creación de un déficit mundial que reduce a la nada el milagro de los Treinta Gloriosos.
La evolución de las condiciones de vida de la clase obrera
Durante todo el periodo de ascendencia del capitalismo, la clase obrera pudo arrancar reformas duraderas en el plano económico en cuanto a reducción del tiempo de trabajo y aumento de salarios. Fueron el resultado tanto de la lucha reivindicativa como de la capacidad del sistema para acordarlas, sobre todo gracias a las importantes ganancias en productividad. Esa situación cambió con la entrada del capitalismo en decadencia, durante la cual, salvo para el período de los Treinta Gloriosos, las ganancias de productividad están sobre todo puestas al servicio de la movilización de cada burguesía nacional contra las contradicciones que aparecen en todos los planos (económico, militar y social) y que se plasman, como hemos dicho, en el reforzamiento del aparato estatal.
Los aumentos de sueldo desde la Primera Guerra mundial no suelen ser sino recuperaciones del alza constante de los precios. Los aumentos acordados en Francia en junio de 1936 (“Acuerdos de Matignon”: 12% de media) quedaron anulados en seis meses, porque ya solo en seis meses, entre septiembre de 1936 y enero del 37, los precios subieron una media de 11%. Muy bien se sabe también lo que quedó un año después de los aumentos obtenidos en mayo de 1968 con los “Acuerdos de Grenelle”.
Sobre esto, MR se expresa así:
“De igual modo, el movimiento comunista defendió la idea de que las reformas reales y duraderas en lo social eran ya imposibles de obtener tras la Primera Guerra mundial. Ahora bien, si se observa la evolución durante el siglo de los salarios reales y del tiempo de trabajo, no sólo es que nada venga a confirmar una conclusión así, sino que además los datos indican lo contrario. Así, si los salarios reales en los países desarrollados se multiplicaron como máximo por dos o por tres antes de 1914, después se multiplicaron entre seis y siete, o sea entre tres y cuatro veces más durante el período de ‘decadencia’ del capitalismo que durante su ascendencia” ([23]).
Es difícil rebatir ese análisis, pues se nos ofrecen unas cifras muy inciertas. Cierto que es difícil de dar unas mejores debido al escaso material disponible al respecto, aunque lo mínimo de rigor científico sería facilitar las fuentes a partir de las que se hayan podido efectuar posibles extrapolaciones. Además, se nos habla de aumentos de salarios en período de ascendencia y de decadencia del capitalismo sin indicar los períodos a los que se aplican. Es fácil comprender que un incremento correspondiente a 30 años no puede compararse a otro de 100 años (salvo si se dan bajo la forma de aumentos medios anuales, lo cual no parece ser el caso aquí). Pero, además, el conocimiento del período es importante para que la comparación pueda integrar otros datos de la vida de la sociedad, que son, a nuestro entender, primordiales para relativizar la realidad de las subidas de salarios. Es así sobre todo en lo que toca a la evolución del desempleo. Un aumento de salarios concomitante con el del desempleo puede significar una baja en el nivel de vida de los obreros.
En el libro, después del pasaje que acabamos de comentar, hay un Gráfico cuyo título anuncia que trata a la vez del aumento de los salarios reales en Gran Bretaña entre 1750 y 1910 y del de un obrero entre 1840 y 1974. Pero resulta que, lamentablemente, los datos relativos al obrero francés no constan para el período entre 1840 y 1900 y son ilegibles para el período 1950-1980. Las informaciones sobre Gran Bretaña son más aprovechables. Entre 1860 y 1900, el salario real parece haberse incrementado entre 60 y 100, lo que corresponde a un aumento anual de 1,29% para ese período. Guardamos esta última cifra como posible indicativo de los aumentos de salarios en el período ascendente.
Para el estudio de los salarios en decadencia, dividiremos el período en dos subperíodos:
– de 1914 a 1950, periodo para el que no disponemos de series estadísticas, sino de cifras desperdigadas y heterogéneas, significativas sin embargo de un nivel de vida muy afectado por las dos guerras mundiales y la crisis del 29;
– el período siguiente, hasta nuestros días, para el cual disponemos de más datos fiables y homogéneos.
1) 1914-1950 ([24])
Para los países europeos, la Primera Guerra mundial es sinónimo de inflación y penuria de mercancías. Después de la guerra, ambos campos se encuentran ante la necesidad de reembolsar una deuda colosal (tres veces más que la renta nacional de la preguerra en el caso de Alemania) que había servido para financiar el esfuerzo bélico. La burguesía lo hará pagar a la pequeña burguesía mediante la inflación que, al mismo tiempo que reduce el valor de la deuda, origina una disminución drástica de los ingresos de modo que los ahorros acaban en humo. En Alemania, especialmente, entre 1919 y 1923, el obrero comprueba cómo sus ingresos disminuyen sin cesar, con salarios muy inferiores a los de preguerra. Y lo mismo en Francia y en menor medida en Inglaterra. Pero para este país, todo el período entre ambas guerras se caracterizará por un desempleo permanente que inmoviliza a millones de de trabajadores, fenómeno desconocido hasta entonces en la historia del capitalismo tanto inglés como mundial. En Alemania, incluso cuando se termina el período de elevada inflación, hacia 1924, y hasta la crisis de 1929, la cantidad de desempleados sigue siendo ampliamente superior al millón (2 millones en 1926).
Contrariamente a Alemania, pero igual que Francia, Gran Bretaña tuvo que esperar a 1929 para encontrar su situación de 1913.
La dinámica de Estados Unidos es muy diferente. Antes de la guerra, el desarrollo de la industria norteamericana siguió un ritmo más rápido que el de Europa. Esta tendencia iba a reforzarse durante todo el período que va desde finales de la guerra hasta el inicio de la crisis económica mundial. Los Estados Unidos, pues, atraviesan prósperos la Primera Guerra mundial y el período siguiente, hasta la crisis abierta de 1929. Y el efecto de ésta es la de retrotraer el salario real del obrero estadounidense a un nivel inferior al de 1890 (87 %). La evolución en este período es la siguiente (Cuadro 3) ([25]) :
2) de 1951 a nuestros días (en comparación con 1880-1910)
Disponemos de las estadísticas del Cuadro 4 sobre la evolución de los salarios del obrero francés:
– en francos para el período 1880-1910 ([26]) ;
– sobre una base 100 en 1951 para el periodo 1951-2008 ([27]) .
Ese Cuadro 4 hace aparecer las siguientes realidades:
a) El periodo 1951-1970, en plenos Treinta Gloriosos, conoce las tasas de incremento de sueldos más importantes de la historia del capitalismo, lo cual es coherente con la fase de crecimiento económico correspondiente y con sus peculiaridades, o sea las medidas keynesianas de apoyo a la demanda final, mediante, entre otras cosas, el aumento de sueldos.
Esas tasas de incrementos salariales se explican también por otros factores que no son ni mucho menos secundarios:
• el nivel de vida en la Francia de 1950 era muy bajo: sólo será en 1949 cuando se abolió el sistema de cartillas de racionamiento impuestas en 1941 para hacer frente a la penuria del periodo de guerra;
• desde los años 1950, el coste de la reproducción de la fuerza de trabajo debe incluir una serie de gastos inexistentes hasta entonces en un grado tan importante: les exigencias de creciente tecnicidad de muchos empleos requieren la escolarización de los hijos de la clase obrera hasta edades más tardías, estando así más tiempo a cargo de sus padres; las condiciones “modernas” de trabajo en las grandes ciudades conllevan también un coste importante. Hay objetos domésticos a disposición del proletario moderno a diferencia del siglo xix, pero eso no es el signo de un mejor nivel de vida, es sobre todo el signo de que su explotación relativa no ha hecho sino aumentar. Muchos de esos “objetos domésticos” no existían en épocas pasadas: en casa de los burgueses, eran los sirvientes quienes lo hacían todo a mano. Y, para ganar tiempo, se han hecho indispensables en los hogares obreros, pues a menudo el hombre y la mujer deben trabajar para hacer vivir a su familia. De igual modo, cuando apareció el automóvil era un lujo reservado a los ricos. Pero ahora es un objeto imprescindible para muchos proletarios para poder acudir al trabajo y evitar pasar horas y horas en unos transportes públicos insuficientes. La mejora en la productividad del trabajo es lo que ha permitido producir todos esos objetos que dejaron de ser un lujo a unos costes compatibles con el nivel de vida de los sueldos obreros.
b) El periodo siguiente, 1970-2005, conoció un incremento de salarios más o menos equivalente a las tasas de la época de ascendencia del capitalismo (1,18 % contra 1,16 %; recuérdese que el aumento fue de 1,29 % en Gran Bretaña para el periodo 1860-1900). Sin embargo, debe tenerse en cuenta una serie de factores que hacen aparecer que en realidad las condiciones de vida de la clase obrera no mejoraron en las mismas proporciones y que incluso se degradaron comparadas con las del período anterior:
• Este período 1970-2005 corresponde a una gran alza del desempleo que afecta enormemente al nivel de vida de los hogares obreros. Para Francia, disponemos de cifras de desempleo presentadas en el Cuadro 5 ([28]):
• A partir de los años 1980, se dan directivas para que disminuyan las cifras oficiales de desempleo mediante la modificación del método de cálculo de los desempleados (por ejemplo, no contando el desempleo parcial) acabando en la exclusión de desempleados por criterios cada vez severos. Eso es lo único que explica que después no se haya disparado la cifra.
• El período posterior a 1985 ve desarrollarse la precarización del trabajo con contratos temporales, de trabajo a tiempo parcial, que no son otra cosa que desempleo disfrazado.
• Los datos oficiales sobrevaloran ampliamente el salario real, que establecen relacionándolo con la estimación oficial del coste de vida. La sobrevaluación llega hasta el punto de que al INSEE francés (Institut national de la statistique et des études économiques) no le queda otro remedio que admitir una diferencia entre la inflación oficial y la inflación “percibida”, basada ésta última en la comprobación por parte de las familias de un aumento de los productos de base indispensables (los gastos llamados incompresibles) muy superior al de la inflación oficial ([29]).
c) El período 2005-2008, aunque más corto que el anterior, con sus porcentajes oficiales de incrementos salariales en torno al 0,5 %, es, sin embargo, mucho más significativo porque anuncia lo que va a ocurrir. En efecto, ese incremento de sólo 0,5 % corresponde a un deterioro todavía más importante, o sea que todos los factores mencionados para el período anterior deben tenerse en cuenta, pero en proporciones mucho mayores. En realidad es la disponibilidad de las estadísticas sobre los salarios lo que nos hace cerrar en 2008 el período iniciado en 2005. Desde 2008, la situación de la clase obrera ha conocido un deterioro de tal importancia que no puede ser ignorado en nuestro trabajo, como atestigua la evolución de las cifras de la pobreza. En 2009, la proporción de pobres en la Francia metropolitana no sólo ha aumentado, sino también su pobreza. Ahora afecta al 13,5 % de la población o sea 8,2 millones de personas, 400 000 más que en 2008.
¿Qué retener de casi un siglo de desarrollo del capitalismo?
Hemos visto que tomar en cuenta, en los PIB, el conjunto de los gastos improductivos, de las actividades puramente financieras o mafiosas contribuye con creces a sobrestimar la riqueza creada anualmente.
También hemos visto que las contradicciones mismas del capitalismo esterilizan un porcentaje significativo de la producción capitalista (sobre todo por medio de la producción “improductiva”). En cuanto a las condiciones de vida de la clase obrera, distan mucho de ser tan halagüeñas como intentan hacérnoslo creer las estadísticas oficiales.
Además de todo eso, hay algo que no pone en evidencia el examen de la producción o de la condición obrera que hemos hecho: es el coste que ha acarreado la dominación de las relaciones capitalistas desde la Primera Guerra mundial, tanto en destrucción del medio ambiente como de agotamiento de los recursos de la Tierra en materias primas. Es algo muy difícil de calcular, pero es aún más determinante para el porvenir de la humanidad. Es ésa una razón de peso suplementaria, y de las más importantes, para negar que el capitalismo haya podido ser desde hace casi un siglo, para el porvenir de la clase obrera y para el de la humanidad entera, un sistema progresista.
MR deja constancia de que, durante todo ese período, las guerras, la barbarie y los estragos al medio ambiente, han acompañado el desarrollo capitalista. Por otra parte, y de manera sorprendente, concluye su exposición con la idea de demostrar que las relaciones de producción no han sido desde los años 1950 un freno creciente al desarrollo de las fuerzas productivas, afirmando que el sistema está sin lugar a dudas en decadencia: “Por parte nuestra, no hay pues contradicción alguna en reconocer, por un lado, la innegable prosperidad del período de posguerra con todas sus consecuencias y, por otro lado, afirmar que el diagnóstico de obsolescencia histórica del capitalismo desde principios del siglo xx. Se deduce de ello que la inmensa mayoría de la población trabajadora no concibe todavía el capitalismo como una herramienta obsoleta de la que debería deshacerse: el capitalismo siempre ha podido hacer esperar que ‘mañana será mejor que ayer’. Si bien es cierto que esa configuración tiende hay a invertirse en los viejos países industrializados, dista mucho de ser lo mismo en los países emergentes” ([30]).
O sea que si el criterio marxista del freno de las fuerzas productivas ya no puede servir para definir la decadencia de un modo de producción, ¿en qué se podrá basar tal decadencia? Respuesta de MR, la “dominación del sistema salarial a escala de un mercado mundial desde ahora unificado”,
lo que él explica en los términos siguientes:
“El fin de la conquista colonial a principios del siglo XX, y la extensión del salariado a escala de un mercado mundial desde entonces unificado van a significar un giro histórico e inaugurar una nueva fase del capitalismo” (DCC p. 41).¿Por qué razón esa nueva fase del capitalismo permite explicar la Iª Guerra mundial y la oleada revolucionaria mundial de 1917-23? ¿En qué medida permite establecer el vínculo con las luchas necesarias de resistencia del proletariado frente a las manifestaciones de las contradicciones del capitalismo? No hemos encontrado respuestas a esas preguntas en el libro.
Hemos de volver sobre esas respuestas en la segunda parte del artículo. Examinaremos en ella también por qué MR pone la teoría marxista, adaptada por cuenta propia, al servicio del reformismo.
Silvio (diciembre de 2011)
[1]) Marcel Roelandts, Dynamiques, contradictions et crises du capitalisme, ediciones Contradictions. Bruselas, 2010.
[2]) Elementos fundamentales para la crítica de la economía política (borrador) 1857-1858, (Grundrisse), volumen 2, cuaderno VII, p. 287. Siglo XXI editores.
[3]) Idem.
[4]) Invitación al Primer congreso de la Internacional Comunista.
[5]) Plataforma de la Internacional Comunista.
[6]) DCC, pp. 56 et 57.
[7]) Idem., p. 63.
[8]) Este gráfico es una adaptación de otro reproducido en el enlace siguiente: https://www.regards-citoyens.com/ [230]. Hemos suprimido de éste la parte de la estimación para el período 2000 – 2030.
[9]) equity-analyst.com/world-gdp-us-in-absolute-term-from-1960-2008.html.
[10]) Según las estadísticas del FMI: Perspectivas de la economía mundial, p. 2,
[11]) “de 1850 a 1914, el comercio mundial se multiplicó por 7, el de Gran Bretaña por 5 en importaciones y por 8 en exportaciones. De 1875 à 1913, el comercio global de Alemania se multiplicó por 3,5, el de Gran Bretaña por 2 y el de Estados Unidos por 4,7. En fin, la renta nacional en Alemania se multiplicó por 4 entre 1871 y 1910, la de Estados Unidos por casi 5.” (thucydide.over-blog.net/article-6729346.html.)
[12]) Traducido de la versión francesa de Matériaux pour l’Économie” – p. 394. Éd. La Pléiade Économie II.
[13]) Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
[14]) DCC, pp. 48 y 49.
[15]) Léanse al respecto nuestros dos artículos de las Revista Internacional nos 52 y 53, “Guerra, militarismo y bloques imperialistas”.
[16]) Drogues Blog.
droguesblog.wordpress.com/2011/10/27/la-presse-ca-trafic-de-drogue-chiffres-astronomiques-saisies-minimes-selon-lonu.
[17]) DCC, p. 65.
[18]) https://fr.wikipedia.org/wiki/Financiarisation [232], en su versión francesa.
[19]) Léase en especial el artículo “Crisis económica, ¡Culpan a las finanzas para esconder al verdadero culpable: el capitalismo!” en Acción Proletaria no 222, 2012,
https://es.internationalism.org/ap/2000s/2010s/2012/222_crisis [233]
[21]) socio13.wordpress.com/2011/06/06/la-financiarisation-de-l’accumulation-par-john-bellamy-foster-version-complete.
[22]) A decade of debt, Carmen M. Reinhart and Kenneth S. Rogoff.
https://www.piie.com/publications/chapters_preview/6222/01iie6222.pdf [235]. Leyenda: Debt / GDP : Deuda / PIB
[23]) DCC p. 57.
[24]) Los datos cifrados o cualitativos contenidos en el estudio de este período, cuyas fuentes no constan explícitamente, están sacados del libro El conflicto del siglo, de Fritz Sternberg. Éditions du Seuil para la edición francesa.
[25]) Stanley Lebergott, Journal of the American Statistical Association.
[28]) Para 1962 y 1973, fuente: “La rupture : les décennies 1960-1980, des Trente Glorieuses aux Trente Piteuses” (“La Ruptura: las décadas 1960-1980, de los Treinta Gloriosos a los Treinta Lamentables”), Guy Caire.
www.ihs.cgt.fr/IMG/pdf_Guy_Caire_-_La_rupture-_les_decennies_1960-1980_d... [238].
Para 1975-2005, fuente: INSEE (Estadísticas francesas).
https://www.insee.fr/fr/statistiques [237].
Para 2010, fuente Google.
[29]) De hecho la inflación oficial se basa igualmente en la evolución del precio de los productos que los consumidores compran raras veces o que no son indispensables.
[30]) DCC p. 67.
Herencia de la Izquierda Comunista:
Contribución a una historia del movimiento obrero en África (IV) - Del final de la IIa Guerra mundial a la víspera de mayo 68
- 2822 lecturas
Contribución a una historia del movimiento obrero en África (IV)
Del final de la Segunda Guerra mundial a la víspera de mayo de 1968
Es bien sabido que el imperialismo francés para hacer frente a su implicación de primer plano en la Segunda Guerra mundial se sirvió ampliamente de jóvenes de sus colonias africanas como carne de cañón. Cientos de miles de “tiradores”, en su inmensa mayoría jóvenes trabajadores o parados fueron alistados para las sangrientas matanzas imperialistas. Terminado el conflicto, se abrió un período de reconstrucción de la economía francesa; sus repercusiones en la colonia se hicieron sentir a través de una explotación insoportable, contra la cual los obreros opusieron valerosas luchas.
El motín de soldados reprimido en sangre y los movimientos de huelga
Primero fue la rebelión de los soldados supervivientes de la gran carnicería mundial que se alzaron contra el impago de sus sueldos. En efecto, inmovilizados en el campamento de Thiaroye (afueras de Dakar) después de su vuelta al país, cientos de soldados reclamaron, en diciembre de 1944, su pensión al “Gobierno provisional” presidido por De Gaulle. Lo único que recibieron fue metralla. El saldo oficial de la represión: 35 muertos, 33 heridos y 50 detenidos. Ese es el agradecimiento que los trabajadores y los antiguos combatientes recibieron de aquellos a los que habían auxiliado como “liberadores” de Francia en cuyo gobierno, presidido en aquel entonces por el general De Gaulle, había “socialistas” y “comunistas”. Bonita lección de “humanismo” y “fraternidad” de la famosa “Resistencia francesa” a sus “tiradores indígenas” rebelados contra el impago de su exigua pensión.
Sin embargo, aquella respuesta sangrienta de la burguesía francesa a las pretensiones de los amotinados no pudo impedir por mucho tiempo el estallido de otras luchas. En realidad, toda una ebullición empezó a emerger:
“Primero, los profesores, del 1 al 7 de diciembre de 1945 y luego los obreros de la industria, el 3 de diciembre, lanzaron el movimiento. En enero, de nuevo los metalúrgicos pero también los empleados de comercio y el personal auxiliar del Gobernador general reanudan las huelgas. El 14 de enero de 1946, 27 sindicatos lanzan una huelga general contra las requisas del Gobernador. Hasta el 24 de enero no vuelven al trabajo los funcionarios, el 4 de febrero los empleados de comercio, y el 8 de febrero los metalúrgicos” ([1]).
A pesar de los terribles sufrimientos durante la guerra, la clase obrera volvía a levantar la cabeza, mostrando su rebelión contra la miseria y la explotación.
Pero esa reanudación de la combatividad se hacía en un nuevo ambiente nada favorable a autonomía de la clase obrera. En efecto, el proletariado de la AOF en la posguerra no pudo zafarse de la tenaza entre la ideología panafricanista (independentistas) y las fuerzas de izquierda del capital colonial (SFIO, PCF y sindicatos). Pese a todo, la clase obrera siguió luchando combativamente contra los ataques del capitalismo.
La huelga heroica y victoriosa de los ferroviarios entre octubre de 1947 y marzo de 1948
Durante este período, los ferroviarios de toda la AOF van a la huelga por múltiples reivindicaciones, entre ellas el establecimiento de una única categoría para los trabajadores africanos y europeos, y contra el despido de 3000 empleados.
“Inicialmente los trabajadores del ferrocarril estaban organizados en la CGT. Aproximadamente 17.500 ferroviarios la dejaron en 1948 tras una huelga muy dura. Durante ese movimiento, algunos empleados franceses se habían opuesto violentamente a la mejora de la situación del personal africano” ([2]).
Esta huelga de ferroviarios se terminó victoriosamente gracias a la solidaridad activa de otros sectores asalariados (estibadores y empleados de la industria) que se sumaron a la huelga general durante 10 días, obligando al poder colonial a satisfacer lo fundamental de las pretensiones de los huelguistas. Todo se decidió durante un gran mitin en Dakar convocado por el gobernador general. Con la esperanza de romper el movimiento, personalidades políticas y jefes religiosos tomaron la palabra para intimidar y manipular a los huelguistas.
Y por aquello de la costumbre ancestral, quienes más se afanaron fueron los religiosos.
“Los “guías espirituales”, imanes y sacerdotes de las distintas sectas habían emprendido una campaña para desmoralizar a los huelguistas, sobre todo a sus mujeres. (…) Los imanes, furiosos por la resistencia de los obreros a sus prescripciones, la emprendieron contra los delegados, acusándolos de todos los pecados habidos y por haber: ateísmo, alcoholismo, prostitución, mortalidad infantil; predecían incluso que estos descreídos traerían el fin del mundo” ([3]).
Pero no lograron nada. Incluso cargados con todos esos “pecados”, los ferroviarios persistieron y su combatividad siguió intacta. Se reforzó incluso, cuando durante una asamblea general hubo obreros de otros sectores que respondieron a su llamamiento a la solidaridad:
“¡Nosotros, los albañiles, estamos a favor de la huelga! ¡… Nosotros, los obreros del puerto, estamos a favor de la huelga! … Nosotros, los del metal… nosotros los…” ([4]).
Y efectivamente, a partir del día siguiente, la huelga general afectó prácticamente a todos los sectores. Con todo, antes de llegar hasta ahí, los obreros del ferrocarril no solo habían sufrido la presión de las autoridades políticas y religiosas, sino también una terrible represión militar. Ciertas fuentes ([5]) indican que hubo muertes, y la “marcha de las mujeres” (esposas y familiares de los ferroviarios) a Dakar, en apoyo a los huelguistas, fue un baño de sangre a manos de los “tiradores” y los mandos coloniales.
La clase obrera sólo puede contar consigo misma. La CGT hizo simbólicamente algunas colectas financieras procedentes de París mientras que, in situ, acusaba “a quienes querían su autonomía” de lanzarse a una “huelga política”. En realidad, la CGT se escudaba tras “la opinión” de aquellos de sus miembros europeos en la colonia que se oponían a las reivindicaciones de los “indígenas”. Este comportamiento de la CGT impulsó a los ferroviarios indígenas a abandonar en masa la central estalinista tras ese gran combate de clase.
SFIO, PCF, sindicatos y nacionalistas africanos desvían la lucha de la clase obrera
La huelga de los ferroviarios terminada en marzo de 1948 se había desarrollado en una atmósfera de gran agitación política inmediatamente después del referéndum que da nacimiento a la “Unión francesa” ([6]). De hecho, el movimiento de los ferroviarios tuvo una dimensión eminentemente política, obligando a todas las fuerzas políticas coloniales y los elementos independentistas a situarse tácticamente a favor o en contra de las reivindicaciones de los huelguistas. Así vemos cómo el PCF ([7]) se oculta tras la CGT para sabotear el movimiento de huelga, mientras que la SFIO en el poder intentó reprimir el movimiento por todos los medios. Por su parte, Léopold Sédar Senghor y Ahmed Sékou Touré, dos rivales panafricanistas que más tarde llegarían a presidentes de Senegal y Guinea respectivamente, apoyaron abiertamente las reivindicaciones de los ferroviarios.
Pero al día siguiente de la victoria de los huelguistas, las fuerzas de izquierda y los nacionalistas africanos se enfrentaron entre sí, reivindicándose ambos de la clase obrera. Con esta utilización de la lucha de la clase obrera en favor de sus intereses de camarilla lograron desviar la lucha autónoma del proletariado de sus propios objetivos de clase.
Así los sindicatos utilizan la cuestión del Código del trabajo para envenenar las relaciones entre obreros. En efecto, a través de este “código”, la legislación social francesa había instaurado en las colonias una verdadera discriminación geográfica y étnica: por una parte, entre trabajadores de origen europeo y trabajadores de origen africano; por otra parte, entre nacionales de las diferentes colonias, incluso entre ciudadanos de un mismo país ([8]). La SFIO (antepasado del actual Partido Socialista), que había prometido en 1947 la abolición de este inicuo Código del trabajo, estuvo dando largas hasta 1952, dando así la ocasión a los sindicatos, en particular a los independentistas africanos, de defender los “derechos específicos” de los trabajadores africanos. Todo eso dio lugar a la formulación de reivindicaciones cada vez más nacionalistas e interclasistas, focalizando en eso la atención de los trabajadores por medio de consignas del tipo “igualdad de derechos entre blancos y negros”. Esta idea de igualdad de derechos y de tratamiento con los africanos suscitó la oposición abierta de los más retrógrados dentro de los sindicados de origen europeo en la CGT. Cabe señalar que la posición de la CGT era todavía más odiosa en la medida en que tendía a utilizar esa oposición para justificar sus posiciones.
Además, como en un juego de espejos, unos militantes de origen africano ([9]) deciden crear su propio sindicato para defender los “derechos específicos” de los trabajadores africanos. Todo ello dará lugar a que se formulen reivindicaciones cada vez más nacionalistas e interclasistas como se ve en este párrafo de la doctrina de dicha organización:
“Las concepciones importadas [como las del sindicalismo francés metropolitano, NDR] aclaran poco la evolución y las tareas de progreso económico y social en África, sobre todo teniendo en cuenta que, a pesar de las contradicciones existentes entre las distintas capas sociales locales, la soberanía colonial convierte en inoportuna cualquier referencia a la lucha de clases, y permite evitar la dispersión de las fuerzas en competiciones doctrinales” ([10]).
Así, los sindicatos, pese a la persistencia de una combatividad incesante entre 1947 y 1958, lograron desviar todos los movimientos de lucha por reivindicaciones salariales o por la mejora de las condiciones de trabajo hacia protestas contra el orden colonial, y en favor de la “independencia”.
Aunque en el movimiento de los ferroviarios de 1947-48 la clase obrera de la colonia del AOF tuvo claramente la fuerza aún de dirigir su lucha con éxito en un terreno de clase, después las huelgas fueron sistemáticamente controladas y orientadas hacia los objetivos de las fuerzas de la burguesía, sindicatos y partidos políticos. Esta situación precisamente le sirvió de trampolín a Léopold Sédar Senghor y a Ahmed Sékou Touré para reclutar sectores de la población y a la clase obrera para su propia lucha por la sucesión de la autoridad colonial. Y a partir de la proclamación de la “independencia” de los países de la AOF, los dirigentes africanos decidieron inmediatamente integrar a los sindicatos en el Estado asignándoles un papel de policía de los obreros. En resumen, un papel de perro guardián de los intereses de la nueva burguesía negra. Esto quedó patente en esta observación del presidente Senghor:
“A pesar de sus servicios o debido a ellos, el sindicalismo debe hacerse hoy una idea más precisa de su papel y sus tareas. Puesto que hoy existen partidos políticos bien organizados y encargados de la política general de la Nación, el sindicalismo debe volver de nuevo a su papel natural que es, sobre todo, defender el poder adquisitivo de sus miembros (…) La conclusión de esta reflexión es que los sindicatos harán suyo el programa político general del partido mayoritario y los gobiernos” ([11]).
En una palabra, los sindicatos y los partidos políticos deben compartir el mismo programa por la defensa de los intereses de la nueva clase dominante. Un dirigente sindical, David Soumah, se hace eco de las observaciones de Senghor:
“Nuestra consigna durante esta lucha (anticolonial) era que los sindicatos no tenían responsabilidades en la producción, no tenían que preocuparse de las repercusiones de sus reivindicaciones sobre la marcha de una economía concebida en el único interés de la potencia colonial y organizada por ella para la extensión de su economía nacional. Esta posición ha perdido su objeto a medida que los países africanos están accediendo a la independencia nacional; se impone pues una reconversión sindical” ([12]).
Por lo tanto, durante la primera década “de la independencia”, el proletariado de la antigua AOF permaneció sin verdadera reacción de clase, completamente atado por la nueva clase dirigente asistida por los sindicatos en su política antiobrera. Habrá que esperar a 1968 para verla resurgir en su terreno de clase proletario contra su propia burguesía.
Lassou (continuará)
[1]) El hadj Ibrahima Ndao, Sénégal, histoire des conquêtes démocratiques, les Nouvelles Éditions Africaines, 2003.
[2]) Mar Fall, l’Etat et la question syndicale au Sénégal, l’Harmattan, 1989.
[3]) Ousmane Sembene, les Bouts de bois de Dieu, Pocket, 1960).
[4]) Ídem.
[5]) Ídem.
[6]) Es una “federación” entre Francia y sus colonias con el fin de encuadrar las previsibles “independencias”.
[7]) PCF: Partido Comunista Francés. CGT: Confederación General del Trabajo, sindicato mayoritario francés (sobre todo en aquella época) controlado por el PCF. SFIO: Sección Francesa de la Internacional Obrera, hoy Partido Socialista.
[8]) Por ejemplo a los senegaleses residentes en las comunidades de Gorée, Rufisque, Dakar y Saint-Louis se les consideraba “ciudadanos franceses” pero no al resto de senegaleses del país.
[9]) Lo que conducirá a la creación de la UGTAN (Unión General de Trabajadores del África Negra) sindicato dominado por la corporación de ferroviarios.
[10]) Citado por Mar Fall, op. cit.
[11]) Mar Fall, op. cit.
[12]) ídem.
Geografía:
- Africa [148]
Series:
40 años de crisis abierta ponen de manifiesto que el capitalismo decadente no tiene cura
- 4032 lecturas
El boom de posguerra llevó a muchos a pensar que el marxismo estaba anticuado, que el capitalismo había descubierto el secreto de la eterna juventud ([1]) y que en adelante la clase obrera ya no era el actor del cambio revolucionario. Pero una pequeña minoría de revolucionarios, trabajando muy a menudo en un aislamiento casi total, mantuvo sus convicciones en los principios fundamentales del marxismo. Uno de los más importantes de entre ellos fue Paul Mattick, en Estados Unidos. Mattick respondió a Marcuse, que pretendía haber descubierto un nuevo sujeto revolucionario, en su libro Los límites de la integración: el hombre unidimensional en la sociedad de clase (1972) ([2]), donde reafirmaba el potencial revolucionario de la clase obrera para derrocar el capitalismo. Pero su contribución más duradera fue probablemente su libro Marx y Keynes, los límites de la economía mixta, publicado en inglés por primera vez en 1969 pero basado en estudios y análisis realizados a partir de los años cincuenta.
Aunque ya a finales de los años sesenta empezaron a aparecer los primeros signos de una nueva fase de crisis económica abierta (con la devaluación de la libra esterlina en 1967 por ejemplo), defender la idea de que el capitalismo seguía siendo un sistema minado por una profunda crisis estructural, era entonces ir, sin lugar a dudas, a contracorriente. Pero Mattick siguió haciéndolo más de 30 años después de haber resumido y desarrollado la teoría de Henryk Grossman sobre el hundimiento del capitalismo en su principal trabajo, La crisis permanente (1934) ([3]), y manteniendo que el capitalismo era ya un sistema social en regresión, y que las contradicciones subyacentes al proceso de acumulación no se habían exorcizado sino que tendían a resurgir. Centrándose en la utilización del Estado por la burguesía con el fin de controlar el proceso de acumulación, ya sea en la forma keynesiana de “economía mixta” en Occidente o en su versión estalinista en el Este, puso de manifiesto que la manipulación de la ley del valor no era el signo de la superación de las contradicciones del sistema (como por ejemplo defendía Paul Cardan/Cornelius Castoriadis, especialmente en El movimiento revolucionario bajo el capitalismo moderno, 1979) sino, precisamente lo contrario, la expresión de su decadencia:
“A pesar de la larga duración coyuntural de la llamada prosperidad que los países industriales avanzados vivieron, nada permite suponer que la producción de capital puede superar, gracias a la intervención del Estado, las contradicciones que le son inherentes. Al contrario, el incremento de dicha intervención lo que indica es la persistencia de la crisis de producción de capital, mientras que el crecimiento del sector controlado por el Estado pone de manifiesto la decadencia cada vez más acentuada del sistema de empresa privada” ([4]).
“Como puede verse las soluciones keynesianas eran artificiales, aptas para diferir pero no para hacer desaparecer definitivamente los efectos contradictorios de la acumulación del capital, tal y como Marx los había predicho” ([5]).
Mattick mantenía pues que “… el capitalismo –al contrario de lo que aparenta - se ha convertido hoy en un sistema regresivo y destructivo” ([6]).
Y al principio del capítulo XIX, “El imperativo imperialista”, Mattick afirma que el capitalismo no puede evitar su tendencia a la guerra ya que es el resultado lógico del bloqueo del proceso de acumulación. Pero escribiendo al mismo tiempo que “… se puede suponer que, por medio de la guerra, [la producción para el derroche] se producirán transformaciones estructurales de la economía mundial y la relación de fuerzas políticas que permitirán a las potencias victoriosas beneficiarse de una nueva fase de expansión” ([7]), y añade que eso no debe tranquilizar a la burguesía porque “Esta clase de optimismo ya no tiene sentido vista la capacidad de destrucción de las armas modernas, especialmente las atómicas” ([8]).
Además, para el capitalismo, “saber que la guerra puede conducir a un suicidio general (...) no debilita de ningún modo la tendencia hacia una nueva guerra mundial” ([9]).
La perspectiva que anuncia en la última frase de su libro sigue siendo válida, y es la misma que los revolucionarios ya habían enunciado en la época de la Primera Guerra mundial: “socialismo o barbarie”.
Sin embargo, hay algunos defectos en el análisis que hace Mattick de la decadencia del capitalismo en su libro Marx y Keynes. Por una parte, ve la tendencia a la distorsión de la ley del valor como una expresión de la decadencia; pero, por otra, afirma que los países del bloque del Este, enteramente estatalizados, no están sujetos a la ley del valor y por tanto tampoco a la tendencia a las crisis. Defiende incluso que, desde el punto de vista del capital privado, estos regímenes pueden “definirse como un socialismo de Estado, por el mero hecho de que el capital allí está centralizado por el Estado” ([10]), aunque desde el punto de vista de la clase obrera, hay que definirlos como capitalismo de Estado. En cualquier caso, “el capitalismo de Estado no está afectado por la contradicción entre producción rentable y producción no rentable, una contradicción que sí sufre el sistema rival (….) el capitalismo de Estado puede producir de manera rentable o no, sin caer en el estancamiento” ([11]).
Desarrolla la idea de que los Estados estalinistas son, en cierto modo, un sistema diferente, profundamente antagónico a las formas occidentales de capitalismo –y es en este antagonismo donde parece situar la fuerza motriz de la Guerra fría, puesto que escribe con respecto al imperialismo contemporáneo que: “contrariamente al imperialismo y al colonialismo de tiempos del liberalismo, se trata esta vez no sólo de una lucha por fuentes de materias primas, mercados privilegiados y campos de exportación del capital, sino también de una lucha contra nuevas formas de producción de capital que escapan a las relaciones de valor y a los mecanismos competitivos del mercado y en consecuencia, en este sentido, de una lucha por la supervivencia del sistema de propiedad privada” ([12]).
Esta interpretación se realiza al mismo tiempo que su argumento según el cual los países del bloque del Este no tienen, estrictamente hablando, una dinámica imperialista propia.
El grupo Internationalism en Estados Unidos –que iba a convertirse más tarde en una sección de la CCI– destacó esta debilidad en el artículo que publicó en el no 2 de su revista a principios de los años setenta, “El Capitalismo de Estado y ley del valor, una respuesta a Marx y Keynes”. El artículo pone de manifiesto que el análisis que hace Mattick de los regímenes estalinistas mina el concepto de decadencia que él, por otra parte, defiende: ya que si el capitalismo de Estado no es propenso a las crisis; sí es en realidad, como lo defiende Mattick, más favorable a la “cibernetización” y al desarrollo de las fuerzas productivas; si el sistema estalinista no estuviera empujado a seguir sus tendencias imperialistas, los fundamentos materiales de la revolución comunista desaparecerían y la alternativa histórica planteada por el periodo de decadencia se hace también incomprensible:
“Cuando Mattick emplea el término capitalismo de Estado lo hace de forma inapropiada. El capitalismo de Estado o “socialismo de Estado”, que Mattick describe como un método de producción explotador pero no capitalista, se asemeja mucho a la descripción hecha por Bruno Rizzi y Max Shachtman del “colectivismo burocrático”, en los años anteriores a la guerra. El hundimiento económico del capitalismo, de un modo de producción basado en la ley del valor que Mattick considera inevitable, no sitúa la alternativa histórica en los términos de socialismo o barbarie, sino en la disyuntiva entre socialismo o barbarie o “socialismo de Estado”.”
La realidad dio la razón al artículo de Internationalism. De manera general, es cierto que la crisis en los países del Este no tomó la misma forma que en el Oeste. Esencialmente se manifestó como subproducción y no como sobreproducción, especialmente en lo que se refiere a los bienes de consumo. Pero el desarrollo de la inflación que devastó esas economías durante décadas, y a menudo fue la chispa que encendió los movimientos más importantes de la lucha de clases, fue la señal de que la burocracia no había conjurado en modo alguno el impacto de la ley del valor. Sobre todo, el hundimiento del bloque del Este ilustró no solo el callejón sin salida en que se había metido en lo social y lo militar. Sobre todo, puso de manifiesto que la ley del valor se “tomó su revancha” con los regímenes que habían pretendido esquivarla. Por eso, al igual que el keynesianismo, el estalinismo se reveló una “solución artificial”, “apta para diferir momentáneamente, pero no para hacer desaparecer definitivamente los efectos contradictorios de la acumulación del capital, tal como Marx los habían predicho” ([13]).
El espíritu de Mattick fue creciendo en arrojo gracias a la experiencia directa de la revolución alemana y la defensa de las posiciones de clase contra la contrarrevolución triunfante en los años 1930 y 1940. Otro “superviviente” de la Izquierda Comunista, Marc Chirik, también siguió militando durante el período de reacción y guerra imperialista. Marc Chirik fue un miembro fundamental en el seno de la Izquierda Comunista de Francia (ICF) cuya contribución ya examinamos en el artículo anterior de esta serie. Durante los años 1950 residió en Venezuela y, temporalmente, estuvo desvinculado de toda actividad política organizada. Pero a principios de los años 1960, consiguió agrupar a un círculo de jóvenes militantes que formaron el grupo Internacionalismo, fundado sobre la base de los mismos principios políticos que desarrolló la Izquierda Comunista en Francia, incluyendo explícitamente el concepto de Decadencia del capitalismo. Pero mientras que la ICF había luchado por mantenerse viva políticamente en un período oscuro y difícil en la historia del movimiento obrero, el grupo surgido en Venezuela fue una expresión organizada que expresaba los cambios que se estaban produciendo en la conciencia de la clase obrera a nivel mundial. Reconoció con una claridad sorprendente que las dificultades financieras que comenzaban a corroer el organismo, aparentemente sano, del capitalismo significaban realmente el principio de una nueva manifestación de su crisis histórica que encontraría ante sí a una generación no derrotada de la clase obrera. Internacionalismo escribió en enero de 1968:
“No somos profetas y no pretendemos tampoco predecir cuándo y cómo se desarrollarán los acontecimientos en el futuro. Pero lo que sí es evidente y cierto es que el proceso en el cual comienza hoy a hundirse el capitalismo no puede detenerse y conduce directamente a la crisis. Igualmente, somos conscientes de que el desarrollo de la combatividad de clase del que empezamos a ser testigos hoy conducirá el proletariado a una lucha sangrienta y directa por la destrucción del Estado burgués”.
Este grupo fue uno del los más lúcidos en la interpretación de los movimientos sociales masivos en Francia en mayo de 1968 y en Italia y otros lugares el año siguiente, al calificarlos como las expresiones del fin del período de la contrarrevolución.
Para Internacionalismo, esos movimientos de clase eran una respuesta del proletariado a los primeros efectos de la crisis económica mundial que ya había producido un incremento del desempleo y las tentativas por controlar los aumentos de salario. Para otros, aquellos acontecimientos históricos sólo eran una manifestación mecánica de un marxismo caduco y anticuado: Mayo de 1968 expresaba sobre todo, la rebelión directa del proletariado contra la alienación en el seno de una sociedad capitalista que funcionaba a pleno rendimiento. Tal era el punto de vista de los llamados Situacionistas que consideraban que toda tentativa de relacionar el desarrollo de la crisis con la lucha de clase era expresión de la visión de sectas de la época de los dinosaurios:
“Por lo que se refiere a las ruinas del viejo ultra-izquierdismo no trotskista, necesitan encontrar al menos una crisis económica abierta para aplicar sus esquemas. Supeditan todo movimiento revolucionario a la vuelta de esa crisis y, no ven nada más allá. Ahora que reconocen una crisis revolucionaria en Mayo, deben probar que esta crisis económica “invisible” ya estaba allí en la primavera de 1968. Sin miedo al ridículo que protagonizan, en eso trabajan hoy, produciendo esquemas sobre la subida del desempleo y la inflación. Para ellos, la crisis económica no es una realidad objetiva terriblemente visible como la que se vivió en 1929, sino la presencia eucarística en que se apoya su religión” ([14]).
Como hemos demostrado anteriormente, la opinión de Internacionalismo sobre las relaciones entre la crisis y la lucha de clases no se modificó retrospectivamente; al contrario, su fidelidad al método marxista le permitió prever, en base a algunos hechos significativos aunque no espectaculares, el estallido de movimientos como Mayo de 1968. La agudización de la crisis a partir de 1973 de una forma mucho más visible, clarificó rápidamente el hecho de que era la Internacional Situacionista (que había adoptado más o menos la teoría de Cardan de que el capitalismo había superado sus contradicciones económicas), la que tenía una visión anclada en una idea de la vida del capitalismo que se había acabado definitivamente.
La hipótesis de que Mayo de 1968 expresaba una reaparición significativa de la clase obrera fue confirmada por la proliferación internacional de grupos y círculos que intentaron desarrollar una crítica auténticamente revolucionaria del capitalismo. Naturalmente, después de un período tan largo de reflujo debido a la contrarrevolución, este nuevo movimiento político proletario era muy heterogéneo e inexperimentado. Reaccionando contra los horrores del estalinismo, estaba muy generalizada la desconfianza en su seno hacia el concepto de organización política y, en general, estaba dominado por una reacción visceral hacia todo lo que se suponía que representaba el “leninismo” y la supuesta rigidez del marxismo. Algunos de aquellos grupos se perdieron en un activismo frenético y, en ausencia de un análisis a largo plazo, no sobrevivieron al final de la primera ola internacional de luchas obreras iniciada en 1968. Otros grupos no negaban la relación entre luchas obreras y crisis, pero la comprendían desde un punto de vista completamente diferente a Internacionalismo. Pensaban que era básicamente la combatividad obrera la que había producido la crisis al defender sus reivindicaciones de aumentos salariales sin restricciones y negándose a someterse a los niveles de reestructuración capitalistas que exigía la profundización de la crisis económica. Este punto de vista fue defendido en Francia, en particular por el Groupe de Liaison pour l’Action des Travailleurs (Grupo de Enlace por la Acción de los Trabajadores, uno de los numerosos herederos de Socialismo o Barbarie) y en Italia por la corriente de la autonomía obrera, que consideraba el marxismo “tradicional” como desesperadamente “objetivista” (volveremos sobre esta visión en un próximo artículo) en su comprensión de las relaciones entre la crisis y la lucha de clases. Sin embargo, esta nueva generación descubriría también los trabajos de la Izquierda Comunista y que la defensa de la teoría de la Decadencia del capitalismo formaba parte de ese patrimonio histórico. Marc Chirik y algunos jóvenes camaradas del grupo Internacionalismo decidieron trasladarse a Francia y, en el fuego de los acontecimientos de 1968, participaron muy activamente en la formación del primer núcleo del grupo llamado Révolution Internationale. Desde sus inicios, Révolution Internationale puso el concepto de decadencia en el centro de su planteamiento político y consiguió convencer a una serie de grupos e individuos de corrientes consejistas y libertarias de que sus posiciones de oposición a los sindicatos, a las liberaciones nacionales y a la democracia capitalista no podían defenderse correctamente sin un marco histórico coherente. En los primeros números de Révolution Internationale, se publicaron una serie de artículos sobre “La decadencia del capitalismo” que posteriormente se publicarían en forma de folleto firmado por la Corriente Comunista Internacional (CCI). Este texto está disponible en nuestra web ([15]) y contiene los principales fundamentos históricos del método político de la CCI, basados en un amplio recorrido histórico que va del comunismo primitivo, los diferentes modos de producción que han precedido al capitalismo y un examen muy exhaustivo del ascenso y la decadencia del propio capitalismo.
Como los artículos de esta serie, dicho folleto se basa en el concepto de Marx de las “épocas de las revoluciones sociales”, poniendo de relieve los elementos clave y las características comunes a todas las sociedades de clases en los períodos en que se convirtieron en obstáculos al desarrollo de las fuerzas productivas de la humanidad: la intensificación de las luchas entre fracciones de la clase dominante, el papel creciente del Estado, la descomposición de las justificaciones ideológicas, las luchas crecientes de las clases oprimidas y explotadas. Aplicando este planteamiento general a las especificidades de la sociedad capitalista, intenta mostrar cómo el capitalismo, desde el principio del siglo xx, pasa de ser una “forma de desarrollo” para transformarse en un “obstáculo” histórico para el desarrollo de las fuerzas productivas. Este hecho, se plasma especial y brutalmente en el advenimiento de las guerras mundiales, los numerosísimos conflictos imperialistas que las han acompañado, las luchas revolucionarias que estallaron a partir de 1917, el enorme aumento del papel del Estado y el increíble derroche de trabajo humano en el desarrollo de la economía de guerra y otras formas de gastos improductivos.
Esta visión general, presentada en una época en la que las primeras manifestaciones de una nueva crisis económica se hacían cada vez más visibles, convenció a una serie de grupos de otros países de que la teoría de la decadencia constituía un punto de partida fundamental para las posiciones comunistas de izquierda. De hecho, no solo estaba en el centro de la Plataforma política de la CCI, también fue adoptada por otras tendencias como Revolutionary Perspectives y, más tarde, por la Communist Workers Organisation (CWO) en Gran Bretaña. Sin embargo, hubo importantes desacuerdos sobre las causas de la decadencia del capitalismo: el folleto de la CCI adoptaba, en líneas generales, el análisis de Rosa Luxemburg, aunque el análisis del boom de posguerra (que veía la reconstrucción de las economías destruidas por la guerra como una especie de nuevo mercado) fue más tarde objeto de debates en seno de la CCI, y hubo siempre, en el interior de la CCI, otras opiniones sobre la cuestión, en particular por parte de camaradas que han defendido la teoría de Grossman-Mattick, compartida también por la CWO y otros grupos. Pero en este período de reemergencia del movimiento revolucionario de nuestra época, “la teoría de la decadencia” alcanzó adquisiciones significativas.
Balance de un sistema moribundo
En nuestra contribución al trabajo para recoger y presentar de forma histórica y sistemática los esfuerzos que varias generaciones de revolucionarios dedicaron a comprender el período de decadencia del capitalismo, llegamos ahora a los años 1970 y 1980. Pero antes de examinar la evolución –y las numerosas regresiones– que hubo en lo teórico durante esas décadas hasta hoy, nos parece útil recordar y poner al día el balance que publicamos en el primer artículo de esta serie ([16]), ya que desde principios de 2008 (fecha de su publicación) se han producido acontecimientos espectaculares a nivel económico.
1. En lo económico
En los años 1970 y 1980, la primera oleada de lucha de clases a nivel internacional conoció una serie de avances y retrocesos, pero la crisis económica avanzaba inexorablemente invalidando la tesis de los “autonomistas” que afirmaban que las dificultades económicas se debían al desarrollo de las luchas obreras. La Gran Depresión de los años 1930, que se desarrolló en un contexto histórico marcado por una profunda y brutal derrota de la clase obrera a escala mundial, ya había desmentido ampliamente la citada tesis de los llamados autonomistas. Es más, la aparición y evolución visible de la quiebra económica tanto a mediados de los años 1970, como a principios de los años 1980 y a lo largo de los 1990, años todos ellos que conocieron momentos de retrocesos y desaparición de la lucha de la clase obrera, volvió a poner de manifiesto que la profundización de la crisis económica era un proceso “objetivo”, dinámico y complejo que no estaba determinado en lo esencial por el grado de resistencia que la clase obrera fuera capaz de oponer.
Ese período mostró igualmente que el curso y el ritmo de la crisis económica se escapaba a una voluntad de control eficaz por parte la burguesía. El abandono de las políticas keynesianas que habían acompañado los años de auge de posguerra supuso el retorno de una inflación galopante. Ante esta situación, la burguesía en los años 1980 intentó “equilibrar las cuentas” por medio de políticas económicas que causaron una marea de desempleo masivo y una desindustrialización de gran calado en la mayoría de los países centrales del capitalismo. Durante los años siguientes, hubo nuevas tentativas para estimular el crecimiento económico utilizando como recurso principal, y a una escala desconocida hasta entonces, el endeudamiento masivo. Esta política económica permitió la existencia de “bonanzas económicas” de corta duración pero causó también una acumulación subyacente de profundas tensiones que estallaron y aparecieron a la luz del día con la quiebra de 2007-08.
Una panorámica general e histórica de la evolución de la economía capitalista mundial desde 1914 no muestra, ni mucho menos, el escenario propio de un modo de producción ascendente. Muy al contrario, muestra de forma evidente y dramática la realidad de un sistema incapaz de evitar el callejón sin salida que vive en su declive, cualesquiera que sean las técnicas que haya intentado utilizar:
• 1914-1923: Primera Guerra mundial y primera oleada internacional de revoluciones proletarias. La Internacional Comunista define la situación histórica como la “época de las guerras y las revoluciones”;
• 1924-1929: breve reanudación que no disipa el estancamiento de posguerra de las “viejas” economías y de los “viejos” imperios; el “boom” se limita a los Estados Unidos;
• 1929: la expansión exuberante del capital norteamericano acaba en una quiebra espectacular, precipitando al capitalismo en la depresión más profunda y generalizada de su historia. No hay revitalización espontánea de la producción como era el caso en las crisis cíclicas del siglo xix. Se utilizan medidas de capitalismo de Estado para reactivar la economía, medidas que forman parte de una dinámica que desemboca imparablemente hacia la Segunda Guerra mundial;
• 1945-1967: Desarrollo muy importante de los gastos del Estado (medidas keynesianas) financiados esencialmente por medio del endeudamiento y que se basan en ganancias de productividad inéditas, que crean las condiciones de un período de crecimiento y prosperidad sin precedentes, aunque una gran parte del llamado “Tercer Mundo” se queda casi totalmente excluida;
• 1967-2008: 40 años de crisis abierta, evidenciada en particular por la inflación galopante de los años 1960 y el desempleo masivo de los años 1980. Durante los años 1990 y a principios de los años 2000, esta gravedad histórica de la crisis se manifiesta más “abierta y claramente” en momentos concretos y, de forma más evidente en algunas partes del globo que en otras. La eliminación de las restricciones al movimiento de capitales y la especulación financiera a escala mundial, toda una serie de deslocalizaciones industriales hacia países y zonas del planeta donde la mano de obra es mucho más barata, el desarrollo de nuevas tecnologías, y, sobre todo, el recurso casi ilimitado al crédito por parte de los Estados, las empresas y los hogares: todo esto crea una burbuja de “crecimiento” en la cual pequeñas élites acumulan enormes beneficios, países como China conocen un crecimiento industrial frenético y, el crédito al consumo alcanza cotas sin precedentes en los países capitalistas centrales. Sin embargo, las señales de alarma y de la gravedad de lo que va a llegar años después subyacen claramente a lo largo de este período: recesiones abiertas suceden sistemáticamente a los momentos de crecimiento (por ejemplo las de 1974-75, 1980-82, 1990-93, 2001-2002, la quiebra bursátil de 1987, y un largo etc.). Tras cada recesión, las nuevas opciones de crecimiento para el capital se van estrechando. Contrariamente a los “hundimientos” del período ascendente cuando existía siempre la posibilidad de una extensión exterior hacia regiones geográficas y económicas hasta entonces fuera del circuito capitalista, en el período histórico que analizamos esta opción se ha reducido a su mínima expresión. Al no disponer ya del recurso a esa salida, la clase capitalista está cada vez más obligada a intentar “engañar” a la ley del valor que condena su sistema al hundimiento. Esa voluntad de intentar saltarse, esquivar o manipular la ley del valor, es aplicable tanto a las políticas abiertamente de capitalismo de Estado (en sus versiones keynesianas y/o estalinistas), que apuestan por frenar los efectos de la crisis financiando los déficits y manteniendo sectores económicos no rentables con el fin de apoyar la producción, como a las políticas acuñadas como “neoliberales” que aparentemente se convirtieron en la “solución definitiva por fin encontrada” a la crisis, y que podemos reconocer personificadas en las figuras e ideologías de Thatcher y Reagan. En realidad son todas ellas emanaciones de la política de los Estados capitalistas y de su uso y abuso del recurso al crédito ilimitado y a la especulación para intentar hacer frente a la debacle económica. Lo que queda claro es que esas políticas, no se basan, en absoluto, en un respeto a las leyes clásicas de la producción capitalista de valor.
En ese sentido, uno de los acontecimientos más significativos que precedieron el derrumbe económico actual fue el hundimiento en 1997 de los “Tigres” y de los “Dragones” en Extremo Oriente. Si repasamos la historia podremos comprobar que tras una fase de crecimiento frenético alimentado por deudas se topó repentina y frontalmente contra un muro infranqueable: la obligación de comenzar a reembolsar y devolver todo lo prestado. Era una señal precursora del futuro que se perfilaba en el horizonte, aunque este fiasco brutal no se reveló con toda su crudeza y gravedad de manera inmediata, puesto que China e India tomaron el relevo asignándose el papel de “locomotoras” que se había reservado otrora a otras economías de Extremo Oriente. En el mismo sentido “la revolución tecnológica”, en particular en la esfera de la informática, a la que se dio gran importancia y cobertura en los años 1990 y también a principios del siglo XXI, tampoco salvó al capitalismo de sus contradicciones internas: aumentó la composición orgánica del capital y en consecuencia se redujo la cuota o tasa de ganancia, hecho que no pudo ser compensado con una verdadera expansión del mercado mundial. En realidad, tendió a empeorar el problema de la sobreproducción vertiendo cada vez más mercancías al mismo tiempo que las cifras de desempleo alcanzaban nuevos récords.
• 2008 -…: la crisis del capitalismo mundial alcanza una situación cualitativamente nueva en la cual las “soluciones” aplicadas por los Estados capitalistas durante las cuatro décadas anteriores, especialmente el recurso masivo e ilimitado al crédito, estallan en la cara del mundo político, financiero y burocrático que las había utilizado asiduamente con una confianza obstinada y ciega durante el período anterior. Actualmente la crisis ha vuelto como un boomerang para instalarse en los países centrales del capitalismo mundial –Estados Unidos y la zona Euro– y todos los esfuerzos y políticas utilizados para mantener la confianza en las posibilidades de una extensión económica constante no han tenido efecto alguno. La creación de un mercado artificial utilizando, una vez más, la droga del crédito comienza a mostrar abiertamente sus límites históricos y amenaza con destruir el valor de la moneda y con generar una inflación galopante. Al mismo tiempo, el control del crédito y las tentativas de los Estados de reducir sus gastos con el fin de comenzar a reembolsar sus deudas no hacen más que limitar y reducir aún más el mercado. El resultado neto, es que el capitalismo entra ahora en una depresión que es básicamente más profunda y más insoluble que la de los años treinta del siglo pasado. Y mientras la depresión se extiende por Occidente, la gran esperanza de que un país como China soporte el conjunto de la economía sobre sus hombros es pura quimera: el crecimiento industrial de China se basa en su capacidad para vender mercancías baratas al Oeste, y si este mercado se contrae, China se enfrentará a una quiebra económica sin remedio.
Conclusión: mientras que en su fase ascendente, el capitalismo superó un ciclo de crisis que eran expresión a la vez de sus contradicciones internas y un momento indispensable de su expansión global, en los siglos xx y xxi, la crisis del capitalismo, como Paul Mattick defendió desde los años 1930, es permanente. El capitalismo ha llegado a un momento histórico en el que los paliativos y trampas que ha utilizado para mantenerse en vida se han convertido en un factor suplementario, de enorme importancia, de su enfermedad mortal.
2. En lo militar
La dinámica hacia la guerra imperialista expresa igualmente el callejón sin salida histórico de la economía capitalista mundial:
“Cuanto más se estrecha el mercado, más áspera se vuelve la lucha por la posesión de las fuentes de materias primas y el control del mercado mundial. La lucha económica entre distintos grupos capitalistas se concentra cada vez más, tomando la forma más acabada de las luchas entre Estados. La lucha económica exasperada entre Estados no puede finalmente solucionarse más que por la fuerza militar. La guerra se convierte en el único medio no de solución a la crisis internacional, sino el único medio por el cual cada imperialismo nacional tiende a hacer frente a las dificultades con las que se encuentra, a costa de los Estados imperialistas rivales. Las soluciones momentáneas de cada imperialismo particular, ya sea por victorias militares o económicas, tienen como consecuencia no solo la agravación de las situaciones en los países imperialistas perdedores, además implican necesariamente la agravación de la crisis mundial y la destrucción de enormes cantidades de valor acumuladas por decenas y cientos de años de trabajo social. La sociedad capitalista en la época imperialista se asemeja a un edificio que es construido destruyendo los pilares y pisos inferiores para edificar las plantas superiores. Cuanto más frenética es la construcción en altura, más frágil se vuelve la base que sostiene todo el edificio. Cuanto más imponente es la apariencia de la cumbre más frágil es la base que lo sustenta, puesto que cada día es más endeble y movediza. El capitalismo, obligado a socavar sus propios pilares y fundamentos se convierte en un monstruo que con rabia acelera el hundimiento de la economía mundial, precipitando a la sociedad humana hacia la catástrofe y el abismo” ([17]).
Las guerras imperialistas, ya sean locales, regionales o mundiales, son la expresión más pura de la tendencia del capitalismo a su autodestrucción, ya sea por la destrucción física de capital, la masacre de poblaciones enteras o la inmensa esterilización de valor que representa la producción militar que no se limita únicamente a las fases de guerra abierta. La comprensión por la Izquierda Comunista de Francia (GCF) de la naturaleza esencialmente irracional de la guerra en el período de decadencia fue obscurecida hasta cierto punto por la reorganización y la reconstrucción global de la economía que siguió a la Segunda Guerra Mundial. Pero el auge económico de posguerra fue un fenómeno excepcional que no podrá repetirse nunca más. Sea cual fuese el método de organización internacional que adoptó el sistema capitalista en esa época, la guerra fue un fenómeno permanente. Después de 1945, cuando el mundo se dividió en dos enormes bloques imperialistas, el conflicto militar tomó, generalmente, la forma de guerras de “liberación nacional” a repetición a través de las cuales las dos superpotencias competían por conquistar la soberanía estratégica a escala mundial. Después de 1989, tras el hundimiento del bloque ruso, el más débil en realidad, lejos de reducirse la tendencia a la guerra, se reforzó abiertamente la implicación directa de la superpotencia restante, los Estados Unidos, en varios episodios bélicos: la Guerra del Golfo de 1991, en las guerras de los Balcanes al final de los años 1990, y en Afganistán e Irak después de 2001. Estas intervenciones de Estados Unidos tenían en gran parte por objeto –y como se ha visto fue un esfuerzo inútil– frenar las tendencias centrífugas en el plano imperialista que habían encontrado un espacio tras la disolución del antiguo sistema de bloques imperialistas. La realidad es que se produjo una agravación y proliferación de las rivalidades locales, concretadas en los conflictos atroces que devastaron África (de Ruanda al Congo, o de Etiopía a Somalia), en las tensiones exacerbadas en torno al problema entre Israel y Palestina, hasta la amenaza de un potencial choque nuclear entre la India y Pakistán.
La Primera y Segunda Guerras Mundiales en el siglo xx supusieron una modificación profunda en la relación de fuerzas entre los principales países capitalistas, esencialmente en beneficio de Estados Unidos. De hecho, la soberanía aplastante de Estados Unidos a partir de 1945 fue un factor clave de la prosperidad económica de posguerra. Pero contrariamente a lo que proclamaba uno de los lemas favoritos en los años 1960 la guerra no era “la salud del Estado”. De la misma forma que la enorme hipertrofia de su sector militar causó el hundimiento del bloque del Este, el compromiso y el esfuerzo desarrollado por los Estados Unidos para mantenerse como gendarme mundial también se han convertido en el factor de su propia decadencia como imperio. Las enormes sumas de dinero invertidas en las guerras de Afganistán e Irak no han sido compensadas ni mucho menos con los beneficios rápidos de Halliburton u cualquier otro de sus acólitos capitalistas. Al contrario, eso contribuyó a transformar a Estados Unidos en uno de los principales deudores del mundo, cuando antes era el principal acreedor mundial.
Algunas organizaciones revolucionarias, como la Tendencia Comunista Internacionalista (TCI), defienden la idea de que la guerra, y sobre todo la Guerra Mundial, son eminentemente racionales desde el punto de vista del capital. Defienden la idea de que, al destruir la masa hipertrofiada de capital constante que es la causa de la reducción de la tasa de ganancia, la guerra en la decadencia del capitalismo tiene como efecto la restauración de dicha tasa y el lanzamiento de un nuevo ciclo de acumulación. No entraremos aquí en este debate pero, aunque tal análisis fuera justo, no podría ser una solución para el capital. En primer lugar, porque nada permite decir que las condiciones de una tercera guerra mundial –que requiere, entre otras cosas, la formación de bloques imperialistas estables– estén reunidas en un mundo donde la norma es cada vez más la de “cada uno a la suya”. Y aunque una tercera guerra mundial estuviera al orden del día, no iniciaría ni mucho menos un nuevo ciclo de acumulación, sino que, con toda certeza, lo que sí conseguiría es la desaparición del capitalismo y, probablemente, de la humanidad ([18]). Sería la demostración final de la irracionalidad del capitalismo, pero no quedaría ya nadie para decir aquello de “ya os había avisado”.
3. En lo ecológico
Desde los años 1970, los revolucionarios se han visto obligados a tener en cuenta una nueva dimensión del diagnóstico según el cual el capitalismo no aporta nada positivo y se ha convertido en un sistema orientado hacia la destrucción: la devastación creciente del medio ambiente natural que amenaza actualmente con convertirse en un desastre a escala planetaria. La contaminación y la destrucción del mundo natural son inherentes a la producción capitalista desde el principio pero, durante el siglo xx y, en particular, desde el final de la Segunda Guerra mundial, se extendieron y se han incrementado porque el capitalismo ha ido ocupando sin cesar todos los recovecos del planeta hasta su último rincón. Al mismo tiempo, y como consecuencia del callejón sin salida histórico en el que está metido el capitalismo, la alteración de la atmósfera, el saqueo y la contaminación de la tierra, mares, ríos y bosques se han incrementado a causa de la mayor violencia en una competencia salvaje entre naciones por dominar los recursos naturales, la mano de obra barata y nuevos mercados. La catástrofe ecológica, en particular, bajo la forma del recalentamiento climático, se ha convertido en un nuevo jinete del Apocalipsis capitalista. Todas y cada una de las cumbres internacionales habidas y por haber han demostrado la incapacidad y la falta de voluntad de la burguesía para tomar las medidas más elementales para evitarlo. Una ilustración reciente: el último informe de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), organismo que nunca no se había distinguido por realizar predicciones alarmistas, advierte a los gobiernos del mundo que tienen tan solo cinco años para invertir el curso del cambio climático antes de que sea demasiado tarde. Según la AIE y una serie de instituciones científicas, es vital garantizar que la subida de las temperaturas no supere 2 grados.
“Para mantener las emisiones por debajo de este objetivo, la civilización no podría seguir actuando como hasta ahora. No se podrán agotar por adelantado el importe total de las emisiones permitidas. Por ello, si se quieren lograr los objetivos de recalentamiento, todas las nuevas infraestructuras construidas a partir de 2017 no deberían producir ninguna emisión más” ([19]).
Un mes después de la publicación de este informe en noviembre de 2011, la Cumbre Internacional de Durban se presentaba como un paso adelante ya que, por primera vez, los Estados parecían haberse puesto de acuerdo sobre la necesidad de limitar legalmente las emisiones de gas carbónico. Pero sería en 2015 cuando esos niveles deberían fijarse para ser efectivos en 2020, demasiado tarde según las previsiones de la AIE y de muchos organismos medioambientales asociados a la Conferencia. Keith Allot, responsable del seguimiento del “cambio climático” en el WWF-Reino Unido (World Wide Fund: Fondo Mundial para la Naturaleza), declaró:
“Los Gobiernos han dejado una vía abierta para las negociaciones, pero no debemos hacernos ninguna ilusión: los resultados de Durban nos presentan la perspectiva de límites legales de 4° de recalentamiento. Sería una catástrofe para las poblaciones y la naturaleza. Los gobiernos se han pasado el tiempo, en un momento tan crucial, negociando en torno a algunas palabras en un texto, y han prestado poca atención a las advertencias repetidas de la comunidad científica que decía que era imprescindible y urgente una acción más vigorosa para reducir las emisiones” ([20]).
El problema de fondo de las ideas reformistas de los ecologistas, es que son incapaces de ver que el capitalismo vive estrangulado por sus propias contradicciones y por sus luchas cada vez más desesperadas por sobrevivir. En medio de la terrible crisis histórica que sufre, el capitalismo no puede convertirse en menos competitivo, más cooperativo, más racional. A todos los niveles, se lanza más y más a una competencia extrema, sobre todo en la competencia entre Estados nacionales que se asemejan a gladiadores que se pelean la arena por la menor posibilidad de supervivencia inmediata frente a sus contrarios. Por ello, están absolutamente obligados a conseguir beneficios a corto plazo, a sacrificarlo todo por el dios “del crecimiento económico”, es decir, por la acumulación del capital, aunque sea sobre la base de un crecimiento ficticio basado en unas deudas podridas como en las últimas décadas. Ninguna economía nacional puede permitirse el más pequeño impulso de sentimentalismo cuando se trata de explotar su “propiedad” nacional natural hasta el límite más absoluto. No puede existir tampoco, en la economía capitalista mundial, estructura legal ni de gobernanza internacionales capaz de supeditar los estrechos intereses nacionales a los intereses globales del planeta. Cualquiera que sea el verdadero plazo y resultados del recalentamiento climático, la cuestión ecológica en su conjunto es una nueva prueba de que la perpetuación de la soberanía de la burguesía y del modo de producción capitalista, son un peligro cada vez más terrible y real para la supervivencia de la humanidad. Examinemos una ilustración edificante de todo eso, una ilustración que muestra también que el peligro ecológico, al igual que con la crisis económica, no puede separarse de la amenaza de conflicto militar.
“Durante los últimos meses, las compañías petrolíferas comenzaron a hacer cola para obtener derechos de exploración en el mar de Baffin (región de la costa occidental de la Groenlandia rica en hidrocarburos que, hasta ahora, estaba demasiado bloqueada por los hielos para que se pueda perforar). Diplomáticos americanos y canadienses abrieron de nuevo una polémica sobre los derechos de navegación por una ruta marítima que cruza el Canadá ártico y que permitiría reducir el tiempo de transporte y los costes de los petroleros. Incluso la propiedad del Polo Norte se ha vuelto objeto de discordia, Rusia y Dinamarca pretenden ambas poseer la propiedad de los fondos oceánicos con la esperanza de reservarse el acceso a todos sus recursos, desde la pesca a los yacimientos de gas natural. La intensa rivalidad en torno al desarrollo del Ártico se reveló con la publicación de documentos diplomáticos editados la semana pasada por el sitio web “antisecreto” Wikileaks. Unos mensajes entre diplomáticos norteamericanos muestran cómo las naciones del Norte, incluidos Estados Unidos y Rusia, hacen maniobras con el fin de garantizar el acceso a las vías marítimas y a los yacimientos submarinos de petróleo y gas que se evalúan en 25 % de las reservas mundiales por explotar.
“En sus mensajes, los oficiales estadounidenses temen que las reyertas en torno a los recursos acaben llevando a la militarización del Ártico. “Aunque la paz y la estabilidad reinan por el momento en el Ártico, no se puede excluir que se verifique en el futuro una redistribución de poder e incluso una intervención armada”, se dice en un cable del Departamento de Estado en 2009, citando a un embajador ruso” ([21]).
O sea que una de las manifestaciones más graves del recalentamiento climático, el derretimiento de los hielos en los polos (que conlleva la posibilidad de inundaciones de dimensiones cataclísmicas y de un círculo vicioso de recalentamiento cuando los hielos polares, que rechazan el calor del sol fuera de la atmósfera terrestre, hayan desaparecido), se considera inmediatamente como una inmensa ocasión económica para la cual los Estados nacionales hacen cola (con la consecuencia subsiguiente de consumir más energías fósiles, viniendo a añadirse al efecto invernadero). Y al mismo tiempo, la lucha por los recursos naturales que se reducen (ya sean el petróleo o el gas, pero también el agua y las tierras fértiles) puede producir un “miniconflicto” imperialista entre cuatro o cinco naciones (de hecho Gran Bretaña también está implicada en ese tipo de disputas en algunas regiones del mundo). Esta terrible realidad es otra expresión del círculo vicioso de la locura creciente del capitalismo. Un artículo del Washington Post, pretendía dar “la buena noticia” de un modesto Tratado firmado entre algunos de los protagonistas de la cumbre del Consejo Ártico en Nuuk (Groenlandia). Ya sabemos hasta qué punto se puede confiar en los Tratados diplomáticos cuando se trata de prevenir la tendencia inherente del capitalismo hacia el conflicto imperialista. El desastre global que el capitalismo prepara no puede ser evitado más que mediante una revolución global.
4. En lo social
¿Cuál es el balance de la decadencia del capitalismo a un nivel social y, en particular, para la principal clase productora de riquezas en la sociedad actual, la clase obrera? Cuando, en 1919, La Internacional Comunista declaró que el capitalismo había entrado en la época de su desintegración interna, también hizo borrón y cuenta nueva sobre el período de la socialdemocracia durante el cual la lucha por reformas duraderas había sido posible y necesaria. La revolución mundial se había vuelto necesaria porque, en adelante, el capitalismo no podría sino aumentar sus ataques contra el nivel de vida de la clase obrera. Como hemos demostrado ampliamente en los anteriores artículos de esta serie, este análisis ha sido confirmado varias veces durante las dos décadas que siguieron a la hasta ahora mayor depresión de la historia del capitalismo (1930) y los horrores de la Segunda Guerra mundial.
Pero esa terrible realidad se puso en entredicho, incluso entre los revolucionarios, durante el boom de los años 1950 y 1960, cuando la clase obrera de los países capitalistas centrales conoció aumentos de salarios sin precedentes, una reducción importante del desempleo y una serie de ventajas sociales financiadas por el Estado: seguros de enfermedad, vacaciones pagadas, acceso a la educación, servicios de salud, etc.
La pregunta que debemos hacernos es la siguiente: ¿estas mejoras de una época muy concreta, invalidan la idea mantenida por los revolucionarios que defendían la tesis según la cual el capitalismo estaba global e históricamente en declive y que las reformas duraderas ya no eran posibles? La cuestión planteada aquí no consiste en saber si esas mejoras fueron “reales” o significativas. Lo fueron y eso debe explicarse. Es una de las razones por las cuales la CCI, por ejemplo, abrió un debate sobre las causas de la prosperidad de posguerra, en su seno y, luego públicamente. Lo que es necesario comprender ante todo, es el contexto histórico en el cual aquellas “conquistas” tuvieron lugar. Solo así podrá comprenderse a nivel histórico que las mejoras de este período concreto del siglo xx, tienen muy poco que ver con la mejora regular del nivel de vida de la clase obrera a lo largo del siglo xix, mejoras que fueron permitidas, en su mayor parte, gracias a la buena salud del capitalismo así como a la organización y a la lucha del movimiento obrero.
• Si bien es cierto que se aplicaron muchas “reformas” en la posguerra para garantizar que la guerra no provocara una ola de luchas proletarias del tipo de las habidas entre 1917-23, en cambio, la iniciativa de medidas como el seguro enfermedad o para conseguir el pleno empleo vino directamente del aparato de Estado capitalista, y de su ala izquierda en particular. El efecto de tales medidas fue aumentar la confianza de la clase obrera en el Estado y disminuir su confianza en sus propias luchas.
• Incluso durante los años del boom, la prosperidad económica tenía límites importantes. Quedaban excluidas de estas ventajas gran parte de la clase obrera, en particular en el Tercer Mundo pero, también, partes importantes de la clase obrera de los países centrales (por ejemplo, los obreros negros y los blancos pobres en Estados Unidos). En todo el “Tercer Mundo”, la incapacidad del capital para integrar a millones de campesinos y personas de otras capas, arruinados, en el trabajo productivo, creó las bases para el desarrollo de los barrios de chabolas hipertrofiados actuales, de la desnutrición y la pobreza mundiales. Y estas masas fueron también las primeras víctimas de las rivalidades entre los bloques imperialistas, intermediarias en batallas sangrientas en una serie de países subdesarrollados (Corea, Vietnam, Oriente Medio, África del Sur y del Oeste, por ejemplo).
• Otra prueba de la verdadera incapacidad del capitalismo para mejorar la calidad de vida de la clase obrera se puede ver en la duración de las jornadas de trabajo. Uno de los signos de “progreso” en el siglo xix fue la disminución continua de la jornada de trabajo, de más de 18 horas al principio del siglo a la de 8 horas que era una de las principales exigencias del movimiento obrero al final del siglo y que formalmente se concedió en los años 1900 y en los años 1930. Pero, desde entonces –y eso incluye también el boom de posguerra– la duración de la jornada de trabajo siguió siendo más o menos la misma mientras que el desarrollo tecnológico, lejos liberar a los obreros del trabajo, los llevó a la pérdida de cualificación, al incremento del desempleo masivo y a una explotación más intensiva de los que trabajan, con tiempos de transporte cada vez más largos para llegar al puesto de trabajo y con el desarrollo del trabajo continuo fuera del lugar de trabajo gracias a los teléfonos móviles, los ordenadores portátiles o el uso continuo de Internet.
• Cualesquiera que hayan sido las mejoras aportadas durante el boom de posguerra, se han ido recortando más o menos continuamente durante los últimos 40 años y, con la depresión inminente, son ahora el objeto de ataques masivos y sin perspectiva de detenerse. Durante las cuatro últimas décadas de crisis, el capitalismo fue relativamente prudente en su manera de bajar los salarios, de imponer un desempleo masivo y de desmontar los subsidios sociales del llamado “Estado del bienestar”. Las violentas medidas de austeridad que se imponen hoy en un país como Grecia son un preludio brutal de lo que espera a los obreros en todas las partes del mundo.
A nivel social más amplio, el hecho de que el capitalismo haya estado en declive durante tan largo período de tiempo es una enorme amenaza para la capacidad de la clase obrera de convertirse y actuar como “clase para sí”. Cuando la clase obrera reanudó sus luchas a finales de los años 1960, su capacidad para desarrollar una conciencia revolucionaria estaba obstaculizada en gran parte por los traumatismos de la contrarrevolución que había vivido, una contrarrevolución que había sido presentada en gran parte con un ropaje “proletario”, el del estalinismo, y que por ello supuso que varias generaciones de obreros desconfiaran enormemente de sus propias tradiciones y sus propias organizaciones políticas. La identificación fraudulenta entre estalinismo y comunismo se promovió y se llevó al extremo cuando los regímenes estalinistas se hundieron a finales de los años 1980, minando aún más la confianza de la clase obrera en sí misma y en su capacidad para aportar una alternativa política al capitalismo. Y así, un producto de la decadencia capitalista –el capitalismo de Estado estalinista– fue utilizado por todas las fracciones de la burguesía para alterar la conciencia de clase del proletariado.
Durante los años 1980 y 1990, la evolución de la crisis económica hizo que las concentraciones industriales y las comunidades de la clase obrera en los países centrales se destruyeran, y se transfirió una gran parte de la industria a regiones del mundo donde las tradiciones políticas de la clase obrera no están prácticamente desarrolladas o acaso muy débilmente. La creación de extensas zonas de marginación donde el desempleo alcanza cotas brutales, en especial entre los jóvenes, en muchos países desarrollados, ha supuesto un debilitamiento de la identidad de clase y, más generalmente, la disolución de los vínculos sociales cuya contrapartida es la búsqueda de falsas comunidades que no son neutras ni mucho menos y que, al contrario, tienen efectos terriblemente destructores. Por ejemplo, sectores de la juventud blanca excluidos de la sociedad sufren la atracción de bandas de extrema derecha como el English Defence League en Gran Bretaña; otro, el de la juventud musulmana, que se encuentra en la misma situación material, con grupos atraídos por las políticas fundamentalistas islamistas y yihadistas.
De manera más general, se pueden ver los efectos corrosivos de la cultura de las bandas en casi todos los centros urbanos de los países industrializados, aunque sus manifestaciones conocen un impacto más espectacular en los países de la periferia, como por ejemplo en México, donde muchas regiones del país están sumidas en una especie de guerra civil casi permanente animada por bandas de narcotraficantes, algunas de las cuales están directamente vinculadas a fracciones del Estado central no menos corrupto.
Estos fenómenos –la pérdida espantosa de toda perspectiva de futuro, el incremento de una violencia nihilista– son un veneno ideológico que penetra lentamente en las venas de los explotados del mundo entero y obstaculiza enormemente su capacidad para considerarse como una única clase, una clase cuya esencia y principal alimento es la solidaridad internacional. Al final de los años 1980, se desarrollo en el seno de la CCI la idea de que las oleadas de luchas obreras de los años 1970 y 1980 avanzarían de forma más o menos lineal hacia una conciencia revolucionaria masiva de la clase obrera. Esa tendencia fue criticada abierta y profundamente por nuestro camarada Marc Chirik quien, basándose en un análisis de los atentados terroristas en Francia y de la implosión súbita del bloque del Este, fue el primero en desarrollar la idea de que estábamos entrando en una nueva fase de la decadencia del capitalismo a la que definimos como fase de descomposición. Esta nueva fase vendría a estar determinada básicamente por la idea de que nos encontramos en una especie de punto muerto, una situación donde ni la clase dominante, ni la clase explotada son capaces de aportar su propia alternativa para el futuro de la sociedad: la guerra mundial para la burguesía, la revolución mundial para la clase obrera. Pero como el capitalismo no es un modo de producción estático no puede permanecer nunca inmóvil y su crisis económica prolongada no va a detenerse en su caída hacia el abismo, en ausencia de toda perspectiva política clara, la sociedad se condena a descomponerse sobre sus propias raíces, aportando a su vez nuevos obstáculos al desarrollo de la conciencia de clase del proletariado.
Que se esté o no de acuerdo con el concepto de descomposición defendido por la CCI, no es en sí mismo lo más importante o esencial; lo fundamental es comprender que estamos en la fase terminal de la decadencia del capitalismo. Las pruebas de esta realidad histórica, el hecho de que estamos asistiendo a las últimas etapas de la decadencia del sistema, a su agonía mortal, se han multiplicado continuamente durante las últimas décadas hasta el punto de que el sentimiento general de “Apocalipsis” –reconocer que estamos al borde del abismo– se extiende cada vez más ([22]). Y con todo, en el movimiento político proletario, la teoría de la decadencia dista mucho de ser unánime. Examinaremos algunos de los argumentos contra este concepto en el próximo artículo.
Gerrard
[1]) Ver en el número 147 de la Revista Internacional el artículo “Decadencia del capitalismo : le boom de postguerra no invierte el declive del capitalismo”,
[2]) En respuesta al ensayo de Marcuse El hombre unidimensional – Ensayo sobre la ideología de la sociedad avanzada, 1964.
[3]) Ver en la Revista Internacional nº 146, "Decadencia del capitalismo (X) – Para los revolucionarios, la Gran Depresión confirma la caducidad del capitalismo [196]".
[4]) Marx y Keynes, los límites de la economía mixta, p. 188, capitulo XIV “La economía mixta”. Trad. de la versión francesa.
[5]) Ídem, p. 200.
[6]) Ídem, p. 315, capitulo XIX, “El imperativo imperialista”.
[7]) Ídem, p. 329.
[8]) Ídem, p. 330.
[9]) Ibidem.
[10]) Ídem, capitulo XXII, p. 383, “Valor y socialismo”.
[11]) Ídem, capitulo XX, p. 350, “Capitalismo de Estado y economía mixta”.
[12]) Ídem, capitulo XIX, p. 318, “El imperativo imperialista”.
[13]) Ídem, p. 200. Otro problema del libro Marx y Keynes es el desprecio que tiene Mattick a Rosa Luxemburg y al problema que ella planteó sobre la realización de la plusvalía. En su libro solo hay una referencia directa a Luxemburg: “Y, a principios del siglo actual, la marxista Rosa Luxemburg veía en ese mismo problema [la realización de la plusvalía] la razón objetiva de las crisis y de las guerras así como la desaparición final del capitalismo. Todo eso tiene poco que ver con Marx, el cual, aún estimando evidentemente que el mundo capitalista real era, al mismo tiempo, proceso de producción y proceso de circulación, defendía, sin embargo que nada puede circular si antes no ha sido producido, y por eso daba la prioridad a los problemas de la producción. Desde el momento en que únicamente la creación de plusvalía permite una expansión acelerada del capital, ¿qué necesidad hay de suponer que el capitalismo se verá sacudido en la esfera de la circulación?” (p. 116, cap. IX, “La crisis del capitalismo”).
A partir de la tautología “nada puede circular si antes no ha sido producido” y de la idea marxista de “que una creación adecuada de plusvalía permite una expansión acelerada del capital”, Mattick hace una deducción abusiva pretendiendo que la plusvalía en cuestión deberá necesariamente realizarse en el mercado. Ese mismo tipo de razonamiento lo encontramos también en un pasaje anterior: “La producción mercantil crea su propio mercado en la medida en que es capaz de convertir la plusvalía en capital adicional. Esa demanda concierne tanto a los bienes de consumo como a los de capital. Pero solo estos últimos son acumulables mientras que los productos de consumo están, por definición, destinados a desaparecer. Y sólo el crecimiento del capital en su forma material permite realizar la plusvalía fuera de las relaciones de intercambio capital-trabajo. En tanto en cuanto existe una demanda adecuada y continua de bienes de capital no hay nada que se oponga a que las mercancías que se ofrecen en el mercado se vendan” (p. 97, capítulo VIII, “La realización de la plusvalía”). Esto es contradictorio con el punto de vista de Marx de que “el capital constante no es producido nunca para sí mismo sino para su empleo creciente en las esferas de producción en las que los objetos entran en el consumo individual” (El Capital, Libro III). O dicho de otro modo, la demanda de medios de consumo es la que tira de la demanda de medios de producción, y no al contrario. El propio Mattick reconoce esta contradicción entre su propia concepción y ciertas formulaciones de Marx, como la precedente, y lo hace en el libro Crisis y Teorías de las crisis.
Peor no vamos a entrar aquí en ese debate. La cuestión principal es que a pesar de que Mattick considera que Rosa Luxemburg es una verdadera marxista y una autentica revolucionaria, tiende a creer que el problema que plantea Rosa respecto al proceso de acumulación es un sinsentido ajeno al marco de base del marxismo. Como hemos mostrado ese no era el caso de todos los críticos a Rosa, como por ejemplo Roman Rosdolsky (como puede verse en nuestro artículo de la Revista Internacional nº 142 “Rosa Luxemburg y los límites de la expansión del capitalismo”.
[14]) L’Internationale situationiste no 12.
[16]) Ver en la Revista Internacional no 132, “Decadencia del capitalismo – La revolución es necesaria y posible desde hace un siglo” (2008), /revista-internacional/200807/2192/decadencia-del-capitalismo-i-la-revolucion-es-necesaria-y-posible- [244]. Para más detalles y estadísticas sobre la evolución global de la crisis histórica, su impacto sobre la actividad productiva, el nivel de vida de los trabajadores, etc., leer el artículo en este misma revista: “¿Es el capitalismo un modo de producción decadente y, si lo es, por qué?”.
[17]) “Informe sobre la situación internacional”, julio de 1945, Izquierda Comunista de Francia (GCF), publicado parcialmente en la Revista Internacional no 59 (1989).
[18]) Eso no quiere decir que la humanidad esté más segura en un sistema imperialista que se vuelve cada vez más caótico. Al contrario, sin la disciplina que imponía el antiguo sistema de bloques, vemos cómo las guerras locales y regionales son aún más devastadoras y destructivas, al tiempo que se multiplican, y cuyo potencial de destrucción crece de manera exponencial con la proliferación de armas nucleares. Al mismo tiempo, habida cuenta que podrían estallar en zonas alejadas de los centros capitalistas, son menos dependientes de otro factor que ha frenado la marcha hacia la guerra mundial desde el inicio de la crisis a finales de los años1960: la dificultad para movilizar a la clase obrera de los países centrales del capitalismo en un enfrentamiento imperialista directo.
[21]) https://www.washingtonpost.com/national/environment/warming-arctic-opens-way-to-competition-for-resources/2011/05/15/AF2W2Q4G_story.html [247]
[22]) Ver por ejemplo The Guardian, "The news is terrible. Is the world really doomed? [248]", A. Beckett, 18/12/2011.
Series:
Herencia de la Izquierda Comunista:
Rubric:
Revista Internacional n° 149 - 2° trimestre 2012
- 1390 lecturas
Amenaza de un cataclismo imperialista en Oriente Medio
- 2436 lecturas
Cada día que pasa en Siria acarrea su nueva lista de masacres. Este país se ha añadido al campo de guerras imperialistas en Oriente Próximo y Medio. Tras Palestina, Irak, Afganistán y, en el Magreb, Libia, ahora le toca a Siria. Esta situación plantea inmediatamente una pregunta muy inquietante: ¿qué va a pasar en el periodo venidero? En efecto, Oriente Próximo y Medio en su conjunto parecen estar en vísperas de un estallido cuyas consecuencias son difíciles de prever. Detrás de la guerra en Siria, es Irán el país que fomenta hoy todos los miedos y apetitos imperialistas, y todos los bandidos imperialistas se están preparando también para defender sus intereses en la zona, una zona en pie de guerra, una guerra cuyas consecuencias dramáticas serian irracionales y destructoras para el propio sistema capitalista.
Destrucción de masas y caos en Siria. ¿Quién es responsable?
Para el movimiento obrero internacional como para todos los explotados de la tierra, la respuesta a esta pregunta solo puede ser: el solo y único responsable, es el capital. Así ya fue con las matanzas de las primera y segunda guerras mundiales. Y así fue también para las incesantes guerras que desde entonces han provocado más muertes que ambas guerras mundiales juntas. Hace poco más de 20 años, Georges Bush, entonces Presidente de Estados Unidos, mucho antes de que su propio hijo accediera a la Casa Blanca, declaraba triunfalmente “que le mundo entraba en un nuevo orden mundial”. El bloque soviético se acababa de derrumbar. La URSS desaparecía, y con ella iban a desaparecer todas las guerras y masacres. Gracias al capitalismo por fin triunfante y bajo la bondadosa mirada de EE.UU., iba al fin a reinar la paz por doquier. ¡Cuántas mentiras una vez más desmentidas inmediatamente por la realidad! Fue ese mismo Presidente, poco después de haber pronunciado ese discurso cínico e hipócrita, el que iba a desencadenar la primera guerra de Irak.
En 1982, el ejército sirio ahogó en sangre la población rebelde de la ciudad de Hama. El numero de víctimas nunca se precisó con exactitud, variando las estimaciones entre 10.000 y 40.000 muertos ([1]). Nadie entonces habló de intervenir para socorrer a la población, nadie exigió que se fuera Hafez Al-Assad, padre del actual Presidente sirio. ¡No es poco el contraste con la situación actual! Es que en 1982, el escenario mundial todavía estaba dominado por la rivalidad entre los dos grandes bloques imperialistas. A pesar del derrocamiento del Sah de Irán por el régimen de los ayatolahs a principios de 1979 y de la invasión rusa de Afganistán al año siguiente, la dominación norteamericana en la zona no se ponía en entredicho por parte de las demás grandes potencias imperialistas y tenia los medios de garantizar una estabilidad relativa.
Las cosas han ido cambiando mucho desde entonces: el desmoronamiento del sistema de bloques y el debilitamiento del “liderazgo” norteamericano liberaron los apetitos imperialistas de potencias regionales como Irán, Turquía, Egipto, Siria, Israel… La agudización de la crisis ha hundido en la miseria a las poblaciones y fomenta sus sentimientos de exasperación y de rebeldía frente a los regímenes gobernantes.
Hoy ningún continente puede evitar el incremento de las tensiones interimperialistas, pero es en Oriente Medio donde se concentran todos los peligros. Y en el epicentro, en primera línea, está Siria, tras muchos meses de manifestaciones en contra del paro y de la miseria que movilizan a explotados de todos los orígenes; drusos, suníes, cristianos, kurdos, hombres, mujeres y niños unidos en su protesta por una vida más decente. Pero la situación en el país ha tomado un rumbo más siniestro. La protesta social ha sido desviada, recuperada, hacia un terreno que nada tiene que ver ya con sus orígenes. En ese país, en el que la clase obrera es muy débil y muy fuertes son los apetitos imperialistas, esa triste perspectiva era prácticamente inevitable, dada la debilidad de las luchas obreras por el mundo.
Todas las fuerzas de la burguesía siria se han arrojado como aves de carroña sobre la población rebelde y desesperada. Para el gobierno y las fuerzas armadas pro Bashar Al-Assad, las cosas son claras. Se trata de conservar el poder cueste lo que cueste. Para la oposición, cuyos diversos componentes están dispuestos a matarse entre sí y a la que sólo une la voluntad de acabar con Bashar Al-Assad, se trata de echar mano de ese mismo poder. En unas reuniones de esas fuerzas de oposición en Londres y París, hace poco, ningún ministro o servicio diplomático ha aceptado precisar su composición. ¿Qué representan el Consejo Nacional Sirio, el Comité Nacional de Coordinación o el Ejército Sirio Libre? ¿Qué poder tienen en ellos los Kurdos, los Hermanos Musulmanes o los yihadistas salafistas? No son más que un revoltijo de camarillas burguesas rivales entre sí. Si el régimen de Assad todavía no ha sido derrocado, es porque ha sabido jugar con las rivalidades internas de la sociedad siria. Los cristianos ven con malos ojos el auge de los islamistas y temen sufrir el mismo destino que los coptos en Egipto; parte de los kurdos intentan negociar con el régimen; y éste tiene el respaldo de la minoría religiosa alauita de la que forma parte la camarilla presidencial.
De todos modos, el Consejo Nacional no tendría gran relevancia ni militar ni políticamente si no lo apoyaran fuerzas exteriores, haciéndolo todo cada una de estas fuerzas por sacar la mejor tajada. Entre ellas se han de señalar los países de la Liga Árabe (Arabia Saudí en especial), Turquía, pero también Francia, Gran Bretaña, Israel y Estados Unidos.
Todos esos carroñeros imperialistas toman pretexto de la inhumanidad del régimen sirio para preparar la guerra total en ese país. Según el medio ruso La Voz de Rusia, citando el canal de televisión pública iraní Press TV, existen informaciones de que Turquía se estaría preparando para atacar a Siria con ayuda norteamericana. El Estado turco estaría ya concentrando tropas y materiales en su frontera con Siria. Esta información también la han recogido los medios occidentales. En el bando opuesto, en Siria, se han apostado misiles balísticos tierra-tierra de fabricación rusa en las regiones de Kamechliyé y de Deir al Zur, en el este de Siria, cerca de la frontera con Irak. El régimen de Bashar Al-Assad está a su vez apoyado por potencias extranjeras, en particular por China, Rusia e Irán.
Esa feroz batalla entre los buitres imperialistas más poderosos en torno a Siria también se libra en esa asamblea de bandidos que se llama la ONU. Rusia y China ya opusieron dos veces su veto a propuestas de resolución sobre Siria, la última de las cuales apoyaba el proyecto de la Liga Árabe para salir de la crisis, proponiendo ni más ni menos que la retirada de Bashar Al-Assad. Tras varios días de sórdidas negociaciones, una vez más la hipocresía de todos se ha expuesto a plena luz. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, con el acuerdo de Rusia y China, adoptó el pasado 21 de marzo una declaración para el cese de la violencia, cese que culminaría gracias a la presencia en Siria de un enviado especial muy conocido, Kofi Annan, sin que nada fuera de obligado cumplimiento, claro está. O sea algo que sólo compromete a quienes se lo creen. Todo ello es un poco siniestro.
La pregunta que podemos plantearnos es entonces muy diferente. ¿Cómo es posible que, de momento, ninguna potencia imperialista extranjera haya intervenido directamente –en defensa de sus propios intereses nacionales evidentemente- como así ocurrió, por ejemplo, hace unos meses en Libia? Pues principalmente porque las fracciones de la burguesía opuestas a Bashar Al-Assad lo rechazan oficialmente. No quieren una intervención militar masiva extranjera y lo hacen saber. Cada una de ellas teme, con razón, perder en tal situación la posibilidad de dirigir algún día el poder. Pero eso no es ninguna garantía de que la amenaza de guerra imperialista total, que ya está a las puertas de Siria, no irrumpa en ese país en el periodo que viene. De hecho, la clave de la situación esta ciertamente en otro lugar.
Uno se puede preguntar por qué ese país azuza hoy tantos apetitos imperialistas por el mundo. La respuesta a esa pregunta está unos cientos kilómetros más allá de Siria. Miremos hacia su frontera oriental para descubrir lo que sobre todo está en juego en esa pugna imperialista y el drama humano resultante: lo que está en juego es Irán.
Irán en el ojo del huracán imperialista mundial
El pasado 7 de febrero, el New York Times declaraba: “Siria ya es el principio de la guerra con Irán”. Una guerra que todavía no se ha desencadenado directamente pero que está ahí presente, agazapada en la sombra del conflicto sirio.
El régimen de Bashar Al-Assad es efectivamente el principal aliado regional de Teherán y Siria es una zona estratégica esencial para Irán. La alianza con Siria permite a Teherán tener una ventana abierta al espacio estratégico mediterráneo e israelí, con medios militares en contacto directo con el Estado hebreo. Pero esa guerra potencial, que avanza escondida, tiene sus raíces profundas en la importancia vital de Oriente Medio en un momento en que se desencadenan todas las tensiones guerreras contenidas en este sistema capitalista en putrefacción.
Esa región del mundo es la gran encrucijada entre Oriente y Occidente. Europa y Asia convergen en Estambul. Rusia y los países del Norte miran más allá del Mediterráneo hacia el continente africano y los vastos océanos. Pero sobre todo, desde que ya hace tiempo las bases de la economía mundial empezaron a tambalearse, el oro negro se ido convirtiendo cada día más en un arma económica y militar de importancia vital. Cada cual ha de controlar su flujo. Sin petróleo, la menor fábrica debe pararse, cualquier avión de caza se queda pegado al suelo. Esa realidad forma parte íntegra de las razones por las cuales todos los imperialismos están implicándose en esa región del mundo. Sin embargo, todas esas consideraciones no son los motivos más operantes y perniciosos que llevan a esa región hacia la guerra.
Desde hace ya varios años, Estados Unidos, Gran Bretaña, Israel y Arabia Saudí son los directores de orquesta de una campaña ideológica anti-iraní. Y tal campaña acaba de tener un violento acelerón. El reciente informe de la Agencia Internacional de la Energía Atómica (AIEA) da a entender que existe una posible dimensión militar a las ambiciones nucleares de Irán. Un Irán que posea el arma atómica resulta insoportable para muchos países imperialistas por el mundo. El auge de un Irán nuclearizado, imponiéndose en toda la región, es totalmente insoportable para todos esos tiburones imperialistas, tanto más porque el conflicto palestino-israelí mantiene una inestabilidad permanente en la zona. Irán está militarmente cercado por completo. El ejército norteamericano está instalado cerca de todas sus fronteras. Y el golfo Pérsico, ¡rebosa de tantos buques de guerra de todo tipo y bandera que casi se podría atravesar sin tocar agua! El Estado israelí no deja de proclamar que jamás dejará que Irán posea el arma atómica y, según dicho Estado, Irán podría tenerla en el plazo de un año como máximo. La afirmación proclamada ante el mundo alta y claramente es espantosa por ser peligrosísimo ese pulso: Irán no es Irak, ni Afganistán. Es un país de más de 70 millones de habitantes dotado de un ejército “respetable”.
Consecuencias catastróficas de la mayor trascendencia
Económicas
La utilización del arma atómica por parte Irán no es, sin embargo, el único peligro, ni siquiera el más importante: últimamente, los dirigentes políticos y religiosos iraníes afirmaron que replicarían por cualquier medio a su disposición si su país fuera atacado. Irán dispone de unos medios para hacer daño cuya importancia nadie es capaz de medir hoy. Si Irán, por ejemplo, decidiera impedir la navegación por el estrecho de Ormuz, incluso hundiendo sus propios barcos, la catástrofe sería mundial.
Una parte considerable de la producción de petróleo ya no podría llegar a sus destinatarios. La economía capitalista en plena crisis de senilidad sería entonces vapuleada por un huracán de máxima fuerza. Los estragos serian inconmensurables en una economía ya muy enferma.
Ecológicas
Las consecuencias ecológicas pueden ser irreversibles. Atacar posiciones atómicas iraníes enterradas bajo miles de toneladas de hormigón y de metros cúbicos de tierra, exigiría un ataque aéreo táctico mediante bombardeos atómicos con objetivos bien determinados. Eso es lo que explican los expertos militares de todas las potencias imperialistas. Si tal fuera el caso, ¿qué será de toda la región de Oriente Medio? ¿Cuáles serían las consecuencias sobre las poblaciones y el ecosistema, y también a escala del planeta? No estamos hablando de elucubraciones enfermizas, producto del cerebro calenturiento de un científico estrafalario. Tampoco se trata de un guión para una de esas película de catástrofe. Ese plan de ataque forma parte íntegra de la estrategia estudiada y preparada por el Estado israelí junto con Estados Unidos, aunque, por ahora, EEUU sea más reservado al respecto. El estado mayor del ejército israelí estudia, en sus preparativos, la posibilidad de pasar al mencionado nivel de destrucción en caso de fracaso de un ataque aéreo más clásico. La locura está ganando a un capitalismo en total decadencia.
Humanitarias
Desde que se desencadenaron las guerras en Irak, Afganistán y Libia, el caos reina en esos países. La guerra prosigue en ellos interminablemente. Los atentados son diarios y mortíferos. Las poblaciones intentan desesperadamente sobrevivir día a día. La prensa burguesa afirma: “Afganistán vive en una postración general. Al cansancio de los afganos hace eco el cansancio de los occidentales” (Le Monde, 21 de marzo de 2012). Para la prensa burguesa, todos están cansados de la interminable continuación de la guerra en Afganistán pero para la población no se trata de cansancio, sino de exasperación y de abatimiento. ¿Cómo sobrevivir en semejante situación de guerra y de descomposición permanente? Y si se desencadena la guerra en Irán, la catástrofe humana tendría una amplitud mucho más considerable. La concentración de la población, los medios de destrucción que serían entonces utilizados dejan presagiar lo peor. Lo peor es un Irán a sangre y fuego, un Oriente Medio hundido en el caos más total. Ninguno de esos asesinos de masas que dirigen las instancias dirigentes civiles y militares es capaz de decir cómo se acabaría la guerra en Irán. ¿Qué sería de las poblaciones árabes de esas regiones? ¿Qué harían las poblaciones chiítas? Esa perspectiva es sencilla y humanamente espantosa.
Burguesías nacionales divididas, alianzas imperialistas al borde de una crisis gravísima
El mismo hecho de entrever aunque solo sea una pequeña parte de esas consecuencias asusta a esos sectores de la burguesía que intentan guardar un mínimo de lucidez. El periódico kuwaití Al-Jarida acaba de filtrar una información que recoge, como suele hacerse, uno de esos mensajes que los servicios secretos israelíes quieren dar a conocer públicamente. Su último director, Meir Dagan, acaba de afirmar efectivamente que “la perspectiva de un ataque contra Irán es la idea más estúpida de la que jamás haya oído hablar”. Parece ser que esa es la opinión que prevalece en la otra agencia de las fuerzas secretas de seguridad externa israelí, el Shin Bet.
Es conocido que buena parte del estado mayor israelí no desea esa guerra. Pero también es sabido que parte de la clase política israelí, unida tras Netanyahu, quiere que estalle en el momento más propicio para el Estado hebreo. En Israel, por razones de política imperialista, la crisis política madura bajo las brasas de una posible guerra. En Irán, el jefe religioso Ali Jamenei también está enfrentado sobre ese tema con el presidente del país, Mahmud Ahmadineyad. Pero lo más espectacular es el pulso que enfrenta a Estados Unidos e Israel sobre esa cuestión. De momento, la administración norteamericana no quiere una guerra abierta con Irán. Hay que decir que la experiencia norteamericana en Irak y Afganistán no es de lo más convincente, de modo que la administración de Obama prefiere por ahora imponer unas sanciones cada día más duras. La presión de Estados Unidos sobre Israel para que este país sea paciente es enorme. Pero el debilitamiento del liderazgo de EEUU también se nota incluso en sus relaciones con su aliado tradicional en Oriente Medio. Israel afirma con contundencia que no dejará a Irán poseer el arma atómica, sea cual sea la opinión de sus aliados incluso los más próximos. La mano de hierro de la superpotencia americana sigue oxidándose e incluso Israel está poniendo hoy en entredicho su autoridad. Para ciertos comentaristas burgueses, podría estar produciéndose una primera ruptura en la hasta ahora indefectible alianza entre Estados Unidos e Israel.
El principal participante inmediato en este siniestro juego en la región es Turquía, que posee las fuerzas armadas más importantes de Oriente Medio (más de 600.000 efectivos en servicio activo). Aun cuando ese país ha sido antaño un aliado indefectible de EE.UU. y uno de los pocos amigos de Israel, la fracción más “islamista” de la burguesía turca está intentando jugar su propia baza con un islamismo “democrático” y “moderado”, tras la subida al poder de Erdogan. Por ello intenta aprovecharse de los levantamientos en Egipto y en Túnez. Y eso también explica el viraje en sus relaciones con Siria. Hubo un tiempo en que Erdogan se iba de vacaciones con Assad, pero se rompió esa alianza en cuanto el líder sirio se negó a obedecer a las exigencias de Ankara y a negociar con la oposición. Los esfuerzos de Turquía para exportar su “modelo” de Islam “moderado” se oponen por otro lado de forma directa con los intentos de Arabia Saudí de incrementar su influencia propia apoyándose en el wahhabismo ultraconservador.
La posibilidad de estallido de una guerra en Siria, quizá seguida por otra en Irán, es algo tan presente que los aliados de ambos países, China y Rusia, reaccionan cada día más fuerte. Irán es muy importante para China, porque ese país la abastece en torno al 11 % de sus necesidades energéticas ([2]). Desde que empezó a emerger industrialmente, China se ha convertido en un nuevo actor muy importante en la región. En diciembre pasado, ponía en guardia contra el peligro de conflicto mundial en torno a Siria e Irán. Así declaró por vía del Global Times ([3]): “Occidente sufre de recesión económica, pero sus esfuerzos por derribar gobiernos no occidentales por razones de interés político y militar están en su punto más álgido. China, como su vecino gigante Rusia, han de estar alertas al nivel más alto y adoptar las contramedidas que se imponen” ([4]). Aunque una confrontación directa entre las grandes potencias imperialistas del mundo sea hoy impensable en el contexto mundial actual, tales declaraciones ponen en evidencia lo seria que es la situación.
El capitalismo va todo recto hacia el abismo
Oriente Medio es un polvorín y algunos están muy cerca de prenderle fuego. Ciertas potencias imperialistas proyectan fríamente el uso de ciertas categorías de armas atómicas en una eventual guerra contra Irán.
Los medios militares ya están listos y apostados estratégicamente para ello. Como lo peor siempre es posible en el capitalismo agonizante, no podemos descartar totalmente esa eventualidad. En cualquier caso, la huida ciega de un capitalismo ahora totalmente senil y caduco lleva siempre más allá la irracionalidad del sistema. Una vez llegada a ese nivel, la guerra imperialista se aparenta a una auténtica autodestrucción del capitalismo. Que desaparezca el capitalismo ahora que está condenado por la historia no es un problema ni para el proletariado ni para la humanidad. Por desgracia, tal autodestrucción conlleva la amenaza de destrucción total de la humanidad. El constatar el hundimiento del capitalismo en un proceso de destrucción de la civilización no debe llevarnos al desánimo, a la desesperación o la pasividad. En el número del primer trimestre de este año de esta Revista, escribíamos: “La crisis económica no es una historia sin fin. Anuncia el fin de un sistema y la lucha por otro mundo”. Esta afirmación se apoya en la evolución de la lucha de clases internacional. Esa lucha mundial para construir otro mundo está ya en sus comienzos. Eso sí, con dificultades y a ritmo todavía lento, pero sí que es ya algo muy presente y en desarrollo. Es esa fuerza otra vez en movimiento, cuya expresión más significativa sigue siendo de momento la lucha del verano pasado de los Indignados en España, la que nos permite afirmar que potencialmente existen las capacidades para acabar con toda esta barbarie capitalista y hacerla desaparecer de nuestro planeta.
Tino (11 de abril del 2012)
[3]) Periódico de actualidad internacional que pertenece al oficial Diario del Pueblo.
Rubric:
Movilizaciones masivas en España, México, Italia, India... - La barrera sindical contra la autoorganización y la unificación...
- 2416 lecturas
Movilizaciones masivas en España, México, Italia, India...
La barrera sindical contra la autoorganización y la unificación de las luchas
Mientras los Gobiernos de todos los países no dan tregua en planes de austeridad cada vez más violentos, la agitación de 2011 –el movimiento de indignados de España, Grecia etc., y de ocupaciones en Estados Unidos y otros países– ha seguido el primer trimestre de 2012. Sin embargo, las luchas tropiezan con una fuerte tutela sindical que logra poner serias trabas a la autoorganización y la unificación aparecidas con fuerza en 2011.
¿Cómo hacer frente a la tutela sindical? ¿Cómo recuperar y dar un nuevo impulso a las tendencias que vimos en 2011? ¿Qué perspectivas se abren? Tales son las preguntas a las que vamos a aportar algunos elementos de respuesta.
Protestas masivas
Empezaremos por una breve panorámica de las luchas vividas (para una crónica detallada remitiremos a nuestra prensa territorial).
En España, los violentos recortes sociales (en educación, sanidad y servicios básicos) y la adopción de una “Reforma Laboral” que hace aún más fácil el despido y que permite a las empresas reducciones salariales inmediatas han motivado grandes manifestaciones, especialmente en Valencia, pero igualmente Madrid, Barcelona, Bilbao.
En febrero, la tentativa de implantar un clima de terror policial callejero tomando como cabeza de turco a los estudiantes de enseñanza media en Valencia, provocó una sucesión de manifestaciones solidarias que acabaron en dos días de manifestaciones multitudinarias donde trabajadores de todas las edades salían a la calle codo con codo con los estudiantes. La protesta se extendió a todo el país con grandes manifestaciones en Madrid, Barcelona, Zaragoza, Sevilla, muchas de ellas espontáneas o decididas por asambleas improvisadas ([1]).
En Grecia, además de una nueva huelga general, las protestas masivas se han extendido por todo el país. Participan empleados públicos y privados, jóvenes y ancianos, parados, mujeres, incluso policías se han sumado. Los trabajadores del hospital de Kilkis han ocupado las instalaciones, piden la solidaridad y la participación de toda la población y hacen un llamamiento a la solidaridad internacional ([2]).
En México, el gobierno ha dirigido el grueso de los ataques a los trabajadores de la enseñanza tomados como conejillo de Indias para luego ir agrediendo a otros sectores, todo en medio de una creciente degradación en un país supuestamente “blindado frente a la crisis”. Pese a verse aislados por un férreo cordón sindical, los maestros han tomado las calles de las principales ciudades ([3]).
En Italia, frente a la proliferación de despidos y contra las medidas adoptadas por el nuevo gobierno, han surgido bastantes luchas: en Milán una parte de los ferroviarios y en empresas como Jabil, Esselunga di Pioltello y Nokia; en FIAT de Termini Imerese, Cerámica Ricchetti de Mordano/Bolonia; la refinería de Trapani; los investigadores precarios del hospital Gasliani de Génova…; pero igualmente categorías próximas al proletariado como camioneros, taxistas, pastores, pescadores, campesinos… Ahora bien, estos movimientos se han dado de forma muy dispersa. Una tentativa de coordinación en la región de Milán ha fracasado debido al enfoque sindicalista ([4]).
En India, considerada junto a China “la gran esperanza del capitalismo”, hemos visto una huelga general el 28 de febrero convocada por más de 100 sindicatos que representan a unos 100 millones de trabajadores por todo el país (aunque no todos fueron convocados a la huelga por sus sindicatos, ni mucho menos). Esta movilización fue saludada como una de las más masivas del mundo hoy por hoy. Sin embargo, fue sobre todo una jornada de desmovilización, un “desfogue” en respuesta a una creciente oleada de luchas que arranca desde 2010 y cuya punta de lanza fueron los trabajadores del automóvil (Honda, Maruti Suzuki, Hyundai Motors). Recientemente, entre junio y octubre de 2011, también en las factorías automovilísticas, los trabajadores actuaron por propia iniciativa desoyendo las consignas sindicales, movilizándose con fuertes tendencias a la solidaridad y una voluntad de extensión de la lucha a otras fábricas. También se expresaron tendencias a la autoorganización y a la instauración de asambleas generales, como durante las huelgas en Maruti-Suzuki en Manesar, una ciudad nueva construida como consecuencia del boom industrial de la región de Delhi, durante la cual, los obreros ocuparon la factoría contra la opinión de “su” sindicato. La cólera obrera se hace oír y de ahí que los sindicatos se hayan puesto todos de acuerdo para hacer una convocatoria común a la huelga, para así, juntos, hacer frente… … a la clase obrera! ([5]) En ellas se ha manifestado la solidaridad de otros sectores y tentativas de autoorganización ([6]).
Las diferencias entre 2011 y las luchas actuales
En las acciones de Indignados y Ocupantes de 2011 el motor eran los jóvenes, parados o precarios, aunque se sumaron trabajadores de todas las edades. La lucha tendía a organizarse de forma asamblearia acompañada de una fuerte denuncia de los sindicatos, no presentaba reivindicaciones concretas y parecía centrarse en la expresión de indignación y la búsqueda de explicaciones de lo que está pasando.
En cambio, las luchas de 2012, en respuesta a los ataques de los gobiernos, se presentan de modo distinto: el motor son trabajadores “acomodados” de edades de 40-50 años del sector público, frecuentemente acompañados por “usuarios” (padres de alumnos, familiares de enfermos etc.) aunque también se sumen parados y jóvenes. Las luchas se polarizan sobre reivindicaciones concretas y la tutela sindical está muy presente.
En apariencia se trataría de dos luchas “diferentes” y “opuestas” –como se esfuerzan en hacer ver los medios de comunicación–. La primera sería “radical”, “política”, protagonizada por gente “idealista” que “no tendría nada que perder”; en cambio, la segunda la encabezarían padres de familia, imbuidos de conciencia sindical y que no querrían perder “los privilegios adquiridos”.
Estas caracterizaciones sociológicas que parten de retratos individuales pero que ocultan tendencias sociales profundas, tienen la finalidad política de dividir y enfrentar dos respuestas nacidas del proletariado, producto de la maduración de su conciencia y de su respuesta a la crisis, que necesitan unificarse en el camino hacia luchas masivas. Se trata de dos piezas de un puzzle que tiende a encajar.
Sin embargo, esto no va a ser fácil. Se hace precisa una lucha activa especialmente de los sectores más conscientes y para ello la primera condición es una mirada lúcida sobre los puntos débiles que afectan a los movimientos vividos. Uno de ellos es el nacionalismo, más evidente en Grecia. La rabia que produce una austeridad insoportable es canalizada “contra el pueblo alemán” cuya supuesta “opulencia” ([7]) sería la causa de las desgracias del “pueblo griego”. Este nacionalismo es explotado para proponer “soluciones” a la crisis basadas en “la recuperación de la soberanía económica nacional”, planteamiento autárquico en el que rivalizan los estalinistas y los neofascistas ([8]).
El juego político entre Derecha e Izquierda es otra de las trampas con la que el Estado capitalista pretende debilitar al proletariado. Lo vemos de forma notable en Italia y España. En el primer país, la sustitución de Berlusconi, un personaje repugnante, ha permitido a la Izquierda crear una “euforia artificial” –¡nos hemos librado por fin!– la cual ha influido poderosamente en la dispersión de las respuestas obreras que constatábamos al principio frente a los planes de austeridad implantados por el Gobierno “técnico” de Monti ([9]). En España, el autoritarismo, y la brutalidad represiva que clásicamente han caracterizado a la Derecha, están permitiendo a sindicatos y partidos de izquierda atribuir la causa de los ataques a la “maldad” y la venalidad de la derecha y desviar el malestar hacia la “defensa del Estado social y democrático”.
La barrera sindical
Pero el obstáculo principal son los sindicatos. La burguesía se vio sorprendida por el movimiento de Indignados en España 2011 que con su rechazo a los sindicatos logró el desarrollo relativamente libre de los métodos clásicos de la lucha proletaria: las Asambleas masivas, las manifestaciones sin cabecera, los debates de masas, etc. ([10]).
Actualmente, lo que está a la orden del día en todos los Estados y principalmente en los europeos, es el lanzamiento de planes de austeridad que provocan un fuerte descontento y una combatividad creciente. Los Estados no quieren dejarse sorprender y para ello acompañan los ataques de un dispositivo político que dificulte la emergencia de una lucha unida, autoorganizada y masiva de los trabajadores que llevara más lejos las tendencias de 2011.
En este dispositivo los sindicatos son cruciales. Su papel consiste en ocupar todo el terreno social proponiendo movilizaciones que crean un laberinto donde las iniciativas, los esfuerzos, la combatividad y la indignación de masas crecientes de trabajadores no se expresan o se tropiezan con el terreno minado de la división.
Esto podemos verlo concretamente con una de sus herramientas preferidas: la huelga general. En Grecia, en 3 años se han convocado ¡16 huelgas generales!, en Portugal llevamos 3, se prepara otra en Italia, en Gran Bretaña para el 28 de marzo una huelga ¡limitada a la educación!, en India ya hemos hablado de la convocada a fines de febrero, en España tras la que hubo en septiembre de 2010 se prepara otra para el 29 de marzo.
Que los sindicatos se vean impelidos a convocar tantas huelgas generales es un indicio del malestar y la combatividad que domina a los trabajadores. Ahora bien, la huelga general no es un paso adelante sino una forma de soltar vapor en la olla a presión de la situación social y sobre todo un dique de contención ([11]).
El Manifiesto Comunista recuerda que «el verdadero resultado de las luchas no es el éxito inmediato sino la unión cada vez más extensa de los obreros», la principal adquisición de una huelga es la unidad, la conciencia, la capacidad de iniciativa y de organización, la solidaridad, los lazos activos que permite tejer.
Sin embargo, en las convocatorias de huelga general y en los métodos sindicales de lucha, esas adquisiciones son las más atacadas y socavadas.
Los líderes sindicales convocan la huelga general y cara al circo mediático de prensa y TV hacen grandes proclamas de “unidad” pero en el día a día de los centros de trabajo, la “preparación” de la huelga general constituye un intenso ejercicio de división, enfrentamiento y atomización.
La participación en la huelga general se plantea como la decisión personal de cada trabajador. En muchos centros de trabajo son los directivos de la empresa o de la administración pública los que les interrogan uno a uno para que comuniquen si van a hacer huelga con todo lo que eso tiene de chantaje e intimidación. ¡Tal es el derecho ciudadano y constitucional de la huelga!
Se reproduce fielmente el esquema engañoso de la ideología dominante según el cual cada individuo es autónomo y autosuficiente y debe decidir en su conciencia individual lo que tiene que hacer. Una huelga sería uno más de los mil dilemas angustiosos que diariamente nos plantea la vida bajo esta sociedad y frente a los cuales tenemos que responder solos en el mayor de los desamparos: ¿acepto este trabajo? ¿Aprovecho tal oportunidad? ¿Compro tal cosa? ¿A quién doy mi voto? ¿Voy o no voy a la huelga? Nos ata aún más al universo de competencia a muerte, de lucha de todos contra todos, de cada cual a la suya, que constituye esta sociedad.
Los días previos a la huelga general ven la proliferación de escenas de conflicto y tensión entre los trabajadores. Cada uno se enfrenta a angustiosos dilemas: ¿voy a la huelga aún sabiendo que no sirve para nada? ¿Voy a dejar en la estacada a los compañeros que hacen huelga? ¿Puedo permitirme el lujo de perder un día de salario? ¿Y si me despiden? Cada cual se ve prendido entre dos fuegos: en uno los sindicalistas que le hacen sentir culpable si no participa, en el otro, los jefes que le lanzan toda clase de amenazas. Es una pesadilla de enfrentamientos, divisiones y rencillas entre trabajadores que son exacerbados por la fijación de “servicios mínimos” que constituyen una nueva fuente de conflictos ([12]).
El mundo capitalista funciona como suma de millones de “libres decisiones individuales”. La realidad es que ninguna de esas decisiones es libre sino que es esclava de una tupida red de relaciones alienantes: desde la infraestructura de las relaciones de producción –la mercancía y el trabajo asalariado- hasta una inmensa superestructura de relaciones jurídicas, militares, ideológicas, religiosas, políticas, policiales…
Marx dijo que “la riqueza espiritual de un individuo depende de la riqueza de sus vínculos sociales”, esa “riqueza de vínculos sociales” constituye el pilar de la lucha proletaria y de la fuerza social que le puede permitir derribar el capitalismo mientras que las convocatorias sindicales lo devuelven al aislamiento, al encierro corporativo, a la pérdida de las condiciones que le permiten decidir conscientemente, lo cual solo puede hacerse formando parte de un cuerpo colectivo en lucha.
Lo que da fuerza a los trabajadores es discutir colectivamente los pros y contras de una acción tomando en cuenta los sentimientos, las dudas, las contradicciones, las reservas de cada cual, pero igualmente las iniciativas, las aclaraciones, la convicción o la decisión que cada cual madura. Esa es la forma de realizar una lucha donde se integra al máximo de gente contando con su responsabilidad y su convicción.
¡Pero todo eso es lo que se echa al cubo de la basura con el planteamiento sindical de “dejarse de debates” y “sentimentalismos” e invocando el señuelo de “ser fuertes paralizando la producción o los servicios en los que se trabaja”.
En un periodo de crisis como el actual y, de forma general, en el periodo histórico de decadencia del capitalismo, es el propio capital con su funcionamiento cada vez más caótico y contradictorio quien más paraliza la producción y los servicios sociales. Un paro de la producción -¡y además de un día!- es aprovechado por los capitalistas para eliminar stocks. En el caso de servicios como enseñanza, sanidad o transportes públicos su paralización es cínicamente utilizada por el Estado para enfrentar a los trabajadores usuarios contra sus demás compañeros.
El combate por una lucha unitaria y masiva
En los movimientos de 2011 masas de explotados pudieron actuar conforme a sus iniciativas y tendencias más profundas, se expresaron según los métodos clásicos de la lucha obrera que vienen de la Revolución Rusa de 1905 y 1917, del Mayo 68 etc.
En las luchas actuales, la imposición de la tutela sindical hace más difícil esa “expresión libre” pero ésta sigue su curso. Frente a la tutela sindical pugnan toda una serie de iniciativas obreras: por ceñirnos al caso de España ante la huelga general del 29 de marzo hemos tenido noticia de varias de ellas: en Barcelona, en Castellón, en Alicante, en Valencia, en Madrid: acudir con pancartas propias a la manifestación del 29, formar piquetes explicativos el día de la huelga, reclamar la toma de palabra en el mitin sindical, celebrar asambleas alternativas… Significativamente, estas iniciativas siguen la estela de las que tuvieron lugar en Francia en la lucha de 2010 contra la reforma de las pensiones ([13]).
Se trata de librar la batalla en ese terreno trampeado que se nos impone para abrir paso a la auténtica lucha proletaria. En apariencia la tutela sindical resulta incontestable pero las condiciones maduran en el sentido de su desgaste creciente e inversamente, en el crecimiento de la capacidad autónoma del proletariado.
La crisis, que dura ya 5 años y amenaza con nuevas convulsiones, va disipando las ilusiones sobre una “salida del túnel”, dando paso a una aguda preocupación por el futuro. Hoy se hace visible la quiebra creciente de un régimen social con todo lo que conlleva –modo de vida, formas de relación y de pensamiento, cultura, planteamientos vitales-. Mientras que en un período en el que la crisis no era tan aguda, los trabajadores parecían tener trazado un camino para hacerse “un lugar al sol”, a pesar de los sufrimientos a menudo terribles que depara la explotación asalariada, hoy esa perspectiva se ve cada vez más cerrada. Y esa dinámica es mundial.
Otra palanca de fuerza es una tendencia que ya se vio en 2011 con el movimiento de Indignados y Ocupaciones ([14]): la toma masiva de calles y plazas. En la vida cotidiana del capitalismo la calle es un espacio de alienación: colapsos de tráfico, multitudes solitarias que se afanan en compras, negocios, gestiones… Que las masas tomen la calle para “otro uso” –asambleas, debates, manifestaciones– puede convertir la calle en espacio de liberación. Esto hace que los trabajadores empiecen a atisbar la fuerza social que pueden adquirir si aprenden a actuar de manera colectiva y autónoma. Cara al futuro, arroja las primeras semillas de lo que podría ser el “gobierno directo de las masas” a través del cual éstas se educan, se liberan de todos los harapos que llevan pegados de esta sociedad y adquieren la fuerza para destruir la dominación capitalista y levantar otra sociedad.
Otra de las fuerzas que empujan hacia el futuro es la convergencia en la lucha de todas las generaciones obreras. Con ello se continúa algo que se vio anteriormente en luchas como la los estudiantes en Francia contra el CPE (2006) ([15]) o las revueltas de la juventud en Grecia (2008) ([16]). La capacidad para converger en una acción común de todas las generaciones obreras es una condición indispensable para levantar una lucha revolucionaria. En la revolución rusa de 1917 se veía juntos a proletarios de toda la gama de edades, desde niños llevados a hombros de padres o hermanos hasta ancianos de cabellos plateados.
Se trata de un conjunto de factores que no va a imponer su potencia de forma inmediata y fácil. Se requerirá para su plena eclosión de duros combates, de derrotas a menudo amargas, de una intervención perseverante de las organizaciones revolucionarias, de atravesar momentos difíciles de confusión y parálisis temporal. En ellas el arma de la crítica, de una autocrítica firme de los propios errores e insuficiencias, resulta fundamental.
“Las revoluciones burguesas, como la del siglo xviii, avanzan arrolladoramente de éxito en éxito, sus efectos dramáticos se atropellan, los hombres y las cosas parecen iluminados por fuegos de artificio, el éxtasis es el espíritu de cada día; pero estas revoluciones son de corta vida, llegan en seguida a su apogeo y una larga depresión se apodera de la sociedad, antes de haber aprendido a asimilarse serenamente los resultados de su período impetuoso y agresivo. En cambio, las revoluciones proletarias como las del siglo xix, se critican constantemente a sí mismas, se interrumpen continuamente en su propia marcha, vuelven sobre lo que parecía terminado, para comenzarlo de nuevo, se burlan concienzuda y cruelmente de las indecisiones, de los lados flojos y de la mezquindad de sus primeros intentos, parece que sólo derriban a su adversario para que éste saque de la tierra nuevas fuerzas y vuelva a levantarse más gigantesco frente a ellas, retroceden constantemente aterradas ante la vaga enormidad de sus propios fines, hasta que se crea una situación que no permite volverse atrás y las circunstancias mismas gritan:
Hic Rhodus, hic salta!” ([17])
C.Mir (27-3-12)
[1]) Para un conocimiento detallado de las luchas ver: “Por un movimiento unitario contra recortes y reforma laboral”.
(ver https://es.internationalism.org/node/3323 [254]); “Ante la escalada represiva en Valencia”
(ver https://es.internationalism.org/node/3324 [255])
[2]) Ver “El hospital de Kilkis en Grecia bajo el control de los trabajadores”:
[3]) Ver nuestra intervención en las movilizaciones del magisterio en México /cci-online/201203/3353/nuestra-intervencion-en-las-movilizaciones-del-magisterio-en-mexico [257]
[4]) Ver en nuestra Web en italiano https://it.internationalism.org/node/1147 [258]
[5]) Ver (en francés). “Jornada de manifestación en India: huelga general o cortafuegos sindical”;
https://fr.internationalism.org/ri431/journee_de_manifestation_en_inde_g... [259]?
[6]) Ver https://en.internationalism.org/icconline/201203/4755/all-india-workers-strike-28-february-2012-general-strike-or-union-ritual [260]
[7]) Se olvida los 7 millones de “minijobs” (empleos a 400 euros mensuales) que soportan los trabajadores alemanes.
[8]) Una minoría de trabajadores en Grecia toma conciencia de este peligro, así los trabajadores del hospital ocupado de Kilkis hacen un llamamiento a la solidaridad internacional y en el mismo sentido insisten los estudiantes y profesores de la facultad ateniense de Derecho ocupada.
[9]) ¡Que ni siquiera ha hecho la pantomima de “ser elegido por las urnas”!
[10]) La burguesía no dejó desde luego el campo libre sino que tuvo que recurrir a fuerzas “nuevas” más inexpertas como por ejemplo DRY: Democracia Real Ya,
[11]) Sí hacemos caso al “enfado” y a la “inquietud” que manifiestan los grandes gerifaltes empresariales o gubernamentales parecería que la huelga general les impacta mucho y constituiría poco menos que una “revolución”. Pero la historia ha demostrado que todo eso no es más que comedia, más allá de que tal o cual personaje de la clase dominante se lo crea realmente.
[12]) Esto viene de lejos pues como recordábamos en la Revista Internacional no 117
(ver /revista-internacional/200510/165/informe-sobre-la-lucha-de-clases-en-el-contexto-de-los-ataques-gene [261] ):
“En 1921, durante la llamada “Acción de marzo” en Alemania, las trágicas escenas de desempleados intentando impedir que los obreros entraran en las fábricas era una expresión de la desesperanza ante el reflujo de la oleada revolucionaria. Los llamamientos recientes de los izquierdistas franceses a impedir que los alumnos pasaran sus exámenes [durante el movimiento de la primavera de 2003 en Francia],, el espectáculo de los sindicalistas alemanes del Oeste [durante la huelga de los metalúrgicos en Alemania en 2003]queriendo impedir que los metalúrgicos del Este –que no querían hacer una huelga larga por las 35 horas– volvieran al trabajo, son ataques muy peligrosos contra la idea misma de clase obrera y de solidaridad. Son tanto más peligrosas porque alimentan la impaciencia, el inmediatismo, el activismo descerebrado que la descomposición genera. Estamos avisados: las luchas venideras pueden ser un crisol para la conciencia, pero la burguesía lo hará todo para transformarlas en tumbas de la reflexión proletaria”.
[13]) Ver Revista Internacional no 144 (/revista-internacional/201102/3054/francia-gran-bretana-tunez-el-porvenir-es-que-la-clase-obrera-desa [157]). De hecho, ese combate de 2010 preparó políticamente y en el terreno de la conciencia las luchas de 2011.
[14]) Para un balance de estos movimientos ver “De la indignación a la esperanza” https://es.internationalism.org/node/3349 [262]
[15]) Ver Revista Internacional no 125 https://es.internationalism.org/rint/2006/125_tesis [164]
[16]) Ver Revista Internacional no 136 /revista-internacional/200904/2483/las-revueltas-de-la-juventud-en-grecia-confirman-el-desarrollo-de- [170] en
[17]) Marx, El 18 de Brumario de Luis Bonaparte. La frase final, “Hic Rhodus, hic salta”, procede de una leyenda griega que habla de un individuo que presumía de poder saltar por encima del coloso de Rodas, su sorpresa fue cuando esta exhibición la hizo en la propia Rodas, ahí ya no tenía escapatoria.
https://www.marxists.org/espanol/m-e/1850s/brumaire/brum1.htm#i [263]
Contribución para una historia del movimiento obrero en África (V) - Mayo de 1968 en Senegal
- 3692 lecturas
Contribución para una historia del movimiento obrero en África (V)
Mayo de 1968 en Senegal
Publicamos la última parte de nuestra serie de cinco artículos sobre la lucha de clases en el África francesa, centrada en particular en Senegal. Esta serie cubre el periodo de finales del siglo xviii a 1968. El primer artículo fue publicado en la Revista Internacional no 145.
Mayo de 1968 en África, expresión de la reanudación de la lucha de clases internacional
También hubo un “Mayo del 68” en África, particularmente en Senegal, con unas características muy parecidas a las del “Mayo francés” (agitación estudiantil anticipadora de la entrada en escena del movimiento obrero), lo que no es de extrañar habida cuenta de los vínculos históricos entre la clase obrera de Francia y la de la ex colonia africana.
El carácter mundial de “Mayo del 68” es algo admitido por todos, en cambio su expresión en algunas zonas del mundo es conocido muy parcialmente cuando no es simplemente ignorado: “Eso se explica en gran parte porque esos acontecimientos ocurrieron al mismo tiempo que otros del mismo tipo por muchas partes del mundo. Esto facilitó la tarea de los analistas y propagandistas que se ocuparon en difuminar el significado del Mayo del 68 senegalés, optando por una lectura selectiva que insistía en lo estudiantil y escolar de la crisis dejando de lado sus otras dimensiones” ([1]).
El “Mayo senegalés” es pues más conocido en el medio estudiantil: estudiantes del mundo entero mandaron mensajes de protesta al gobierno de Senghor que reprimía a sus camaradas africanos. Señalemos además que la universidad de Dakar había sido la única de las colonias del África Occidental Francesa (AOF) ([2]), y eso hasta después de las “independencias”, lo que explica que en ella hubiera una importante cantidad de estudiantes africanos extranjeros.
Los órganos de prensa burgueses dieron en aquel entonces explicaciones variadas de lo que causó el movimiento de Mayo en Dakar. Pora algunos, como Afrique Nouvelle (católico), se debió a la crisis de la enseñanza. Marchés Tropicaux et Méditerranéens (negocios) consideró que era la continuación del movimiento iniciado en Francia. Jeune Afrique, por su parte, propone la conjunción del descontento político de los estudiantes y el social de los asalariados.
Hay otro punto de vista que consiste en establecer un vínculo entre el movimiento y la crisis económica: es el de Abdoulaye Bathily, uno de los protagonistas de la famosa revuelta, siendo entonces estudiante; más tarde, como investigador, hará un balance global en Mai à Dakar (Mayo en Dakar). Daremos aquí ampliamente la palabra a su testimonio desde dentro del movimiento.
Desarrollo de los acontecimientos
“El mes de mayo de 1968 ha quedado en la historia porque estuvo marcado en el mundo entero por una serie de movimientos y cambios de gran amplitud en los que los alumnos universitarios y los de secundaria sirvieron de punta de lanza. En África, Senegal fue el teatro muy marcado de la protesta universitaria y escolar. Muchos observadores de entonces concluyeron que lo de Dakar no era ni más ni menos que la prolongación del Mayo del 68 francés. (…) Habiendo participado yo al más alto nivel a la lucha de los estudiantes de Dakar, en mayo de 1968, esa tesis siempre me ha parecido errónea. (…) La explosión de Mayo del 68 vino preparada sin lugar a dudas por un clima social muy tenso. Fue la confluencia de una agitación sin precedentes de los asalariados de las ciudades, de los agentes económicos nacionales descontentos por el mantenimiento de la preponderancia francesa, de los miembros de la burocracia frente al control de los engranajes del Estado por la asistencia técnica. La crisis agrícola contribuyó también a agravar la tensión en las ciudades y en Dakar, intensificando el éxodo rural (…). El memorándum de la UNTS [Unión Nacional de Trabajadores de Senegal, NDLR] del 8 de mayo estimaba que la degradación del poder adquisitivo desde 1961 era de 92,4 %” ([3]).
Fue pues en ese contexto en el que Dakar vivió también un “Mayo 68”, entre el 18 de mayo y el 12 de junio, que casi hace tambalear el régimen profrancés de Senghor, con huelgas genérales ilimitadas del mundo estudiantil y luego del mundo del trabajo, antes de que el poder acabara con dicho movimiento mediante una represión policiaca y militar brutal, contando además con el apoyo decisivo del imperialismo francés.
El “Mayo senegalés” vino precedido por varios enfrentamientos con el gobierno de Senghor, sobre todo entre 1966 y 1968, cuando los estudiantes organizaban manifestaciones de apoyo a las luchas de “liberación nacional” y contra el “neocolonialismo” y el “imperialismo”.
En el ámbito escolar también hubo “huelgas de aviso”. Los alumnos del Liceo Rufisque (afueras de Dakar) desencadenaron una huelga de clases el 26 de marzo de 1968 tras unas sanciones disciplinarias impuestas a un alumno. El movimiento duró tres semanas, instaurándose así en los centros escolares de la región un clima de agitación y protesta hacia el gobierno.
El detonador del movimiento
Lo que desató, en lo inmediato, el movimiento de mayo de 1968 fue la decisión del gobierno del presidente Senghor de reducir el número de mensualidades de las becas de estudio de 12 a 10 por año, a la vez que se reducían considerablemente sus cantidades, invocando “la difícil situación económica por la que atraviesa el país”. “La nueva decisión del gobierno se extiende cual reguero de pólvora por la ciudad universitaria, causando inquietud por doquier e impulsando un sentimiento general de revuelta. Era el único tema de conversación por todo el campus. Nada más ser elegido, el nuevo comité ejecutivo de la UDES [Unión Democrática de Estudiantes Senegaleses, NDLR] se puso a desarrollar la agitación en el medio universitario sobre el tema de las becas, entre los alumnos de secundaria y ante los sindicatos” ([4]) ([5]).
En cuanto el gobierno lo anuncia, se instala la agitación y se intensifican las protestas contra el gobierno, especialmente en vísperas de unas elecciones que los estudiantes denuncian, como así lo expresa el título de una de sus hojas: “De la situación económica y social de Senegal en vísperas de la mascarada electoral del 25 de febrero…”. La agitación prosigue y, el 18 de mayo, los estudiantes deciden convocar una “huelga general de aviso” tras el fracaso de las negociaciones con el gobierno sobre las condiciones de estudios, huelga seguida masivamente en todas las facultades.
Galvanizados por el éxito de la huelga y encolerizados por la negativa del gobierno a satisfacer sus reivindicaciones, los estudiantes lanzan la consigna de huelga general ilimitada de clases y boicot de exámenes a partir del 27 de mayo. Ya en vísperas de esa fecha, se suceden los mítines en el campus y en el medio escolar en general; en resumen, se trata de un pulso con el poder. Por su parte, el gobierno echa mano de todos los medios de comunicación oficiales para amenazar con toda una serie de medidas represivas contra los huelguistas, a la vez que intenta oponer estudiantes, unos “privilegiados”, a trabajadores y campesinos. La Unión Progresista Senegalesa (el partido de Senghor) se puso a denunciar la “actitud antinacional” del movimiento estudiantil, pero tales peroratas no tuvieron ningún éxito; muy al contrario, les campañas del gobierno lo que hicieron fue agudizar más todavía la ira de los estudiantes, suscitando además la solidaridad de los asalariados y la población en general.
“Los mítines de la UED (Unión de Estudiantes de Dakar) eran los momentos culminantes de la agitación en el campus. Acudían a ellos una cantidad importante de estudiantes, alumnos, profesores, jóvenes desempleados, oponentes, y, claro está, muchos agentes de información. Al hilo de los acontecimientos, esos mítines fueron el barómetro que medía los movimientos de protesta política y social. Cada uno era una especie de ceremonia de la oposición senegalesa y de otros países presentes en el campus. Las intervenciones eran amenizadas por músicas revolucionarias del mundo entero” ([6]).
Hasta que un día se asiste a una verdadera vela de armas. El 27 de mayo a medianoche, los estudiantes, sobre aviso, oyen el ruido de botas y ven la llegada masiva de un cordón de policía que rodea la ciudad universitaria. Inmediatamente una muchedumbre de universitarios y alumnos de secundaria acude hacia las residencias para montar allí piquetes de huelga.
Lo que el poder intenta hacer, rodeando el campus universitario por las fuerzas del orden, es impedir todo movimiento desde dentro hacia fuera y a la inversa.
“Hubo así camaradas que se vieron privados de comida y otros de cama, pues, como la UED tuvo que explicarlo a menudo, las condiciones sociales son tales que muchos camaradas comen en la ciudad (no becarios) o duermen en ella por falta de alojamiento en la ciudad universitaria. Incluso los estudiantes de medicina que cuidaban de los enfermos en el hospital quedaron bloqueados en la C.U. así como otros estudiantes de medicina de urgencia. Fue el típico ejemplo de violación de los derechos universitarios” ([7]).
El 28 de mayo, en una entrevista con el rector y los decanos de la Universidad, la UED pidió que se levantara el cordón policial, mientras que las autoridades académicas exigían que los estudiantes hicieran una declaración en las 24 horas “certificando que el objetivo de la huelga no es derribar al gobierno Senghor”. Les organizaciones estudiantiles respondieron que no estaban vinculadas a ningún régimen concreto y que el tiempo que se les otorga no es suficiente para consultar las bases. El presidente del gobierno decide entonces la clausura total de los centros universitarios.
“El grupo móvil de intervención, con el refuerzo de la policía, lanzó una nueva carga ocupando los pabellones uno tras otro. Había recibido la orden de desalojar a los estudiantes por todos los medios. Así, a porrazos, culatazos, a la bayoneta o con granadas lacrimógenas e incluso ofensivas, echando abajo puertas y ventanas, los esbirros fueron a buscar a los estudiantes hasta sus habitaciones. Los guardias y los policías se portaron cual auténticos saqueadores. Robaban lo que podían, rompían lo que les molestaba, hacían trizas la ropa, los libros, los cuadernos. Maltrataron a mujeres embarazadas y zarandearon a trabajadores. En el pabellón de los casados, golpearon a mujeres y niños. Hubo un muerto y muchos heridos (unos cien) según las cifras oficiales” ([8]).
La explosión
La brutalidad de la reacción del poder provocó un arrebato de solidaridad, fortaleció la simpatía hacia el movimiento des estudiantes. En todos los ámbitos de la capital surge una fuerte reprobación hacia el comportamiento brutal del régimen, contra los maltratos realizados por la policía y el encarcelamiento de muchos estudiantes. En la noche del 29 de mayo todos los ingredientes están reunidos para que estalle un movimiento social pues la efervescencia está al máximo entre los alumnos y los asalariados.
Son los alumnos de secundaria, ya presentes masivamente durante las “huelgas de aviso” del 26 de marzo y 18 de mayo, los primeros en declararse en huelga ilimitada. Ya se realiza ahí la unión entre el movimiento universitario y el de la secundaria. Unos tras otros, todos los centros de enseñanza secundaria se ponen en huelga total e ilimitada formando a la vez comités de lucha y llamando a manifestar junto con los estudiantes.
Inquieto por la amplitud de la movilización de la juventud, ese mismo 29 de mayo, el presidente Senghor manda difundir un comunicado en los medios con el anuncio de cierre sine die de todos los centros escolares (facultades, institutos, colegios) de la región de Dakar y de San Luis, incitando a los padres de alumnos a que guarden a sus hijos en casa. Tal llamamiento no obtuvo el éxito esperado.
“El cierre de la universidad y las escuelas no hizo sino aumentar la tensión social. Les estudiantes que habían escapado a las medidas de internamiento, los alumnos y los jóvenes en general, se pusieron a levantar barricadas en los barrios populares como la Medina, Grand Dakar, Nimzat, Baay Gainde, Kip Koko, Usine Ben Talli, Usine Nyari Talli, etc. Durante los días 29 y 30 imponentes desfiles de jóvenes ocupan las vías principales de la ciudad de Dakar. Se buscaban especialmente los vehículos de la administración y de jerarcas del régimen. Circulaba el rumor de que bastantes ministros tuvieron que renunciar a sus coches oficiales, los famosos Citroen DS 21. Este tipo de vehículo oficial simbolizaba para la población en general, y los estudiantes y alumnos en particular, el “tren de vida insolente de la burguesía político-burocrática y compradora”” ([9]).
Ante la combatividad ascendente y la dinámica del movimiento, el gobierno decide reforzar sus medidas represivas ampliándolas a toda la población. El 30 de mayo, un decreto gubernamental impone, hasta nueva orden, que todos los lugares públicos (cines, teatros, cabarets, restaurantes, bares) deben cerrar hasta nueva orden; y las reuniones, manifestaciones y agrupamientos de más de 5 personas quedan prohibidos.
Huelga general de trabajadores
Frente a esas medidas represivas y la continuación de la brutalidad policial contra la juventud en lucha, todo el país se agita, la revuelta se acentúa por todas partes y, esta vez, de una manera más extensa entre los asalariados. Los aparatos sindicales tradicionales, la Unión Nacional de Trabajadores de Senegal particularmente, que agrupa a varios sindicatos, deciden entonces entrar en escena para no ser desbordados por la base.
“La base de los sindicatos presionaba a las direcciones para la acción. El 30 de mayo, a las 18 horas, la UNTS de Cap-Vert (región de Dakar), tras una reunión conjunta con el dirección nacional de la UNTS, lanzó la consigna de huelga ilimitada a partir del 30 de mayo a las 12 de la noche” ([10]).
Ante tal situación explosiva para su régimen, el presidente Senghor decide dirigirse al país con un discurso amenazante a los trabajadores, exhortándoles a desobedecer a la consigna de huelga general, acusando a los estudiantes de estar “manipulados” desde “el extranjero”. A pesar de las amenazas del poder que se concretaron en órdenes de requisición de ciertas categorías de trabajadores, el movimiento de huelga es muy seguido tanto en el sector público como en el privado.
El 31 de mayo a las 10, se organizan asambleas generales en la sede de los sindicatos a las que se invita a delegaciones de los sectores en huelga para decidir cómo proseguir el movimiento.
“Pero las fuerzas del orden ya habían acordonado el barrio. A las diez, se dio la orden de cargar a los trabajadores dentro de la sede sindical. Echaron abajo puertas y ventanas, reventaron los armarios, destruyeron los archivos. Les bombas lacrimógenas y las porras acabaron venciendo a los trabajadores más temerarios. En respuesta a la brutalidad policiaca, los trabajadores a los que se mezclaron los estudiantes de secundaria y lumpen, atacaron vehículos y almacenes incendiando algunos de ellos. Al día siguiente, Abdoulaye Diack, secretario de estado de Información, anunciaba ante la prensa que 900 personas habían sido detenidas en la Bourse du Travail [Sede sindical] y sus alrededores. Entre ellas había 36 responsables sindicales, entre los cuales 5 mujeres. En realidad, durante la semana de la crisis, fueron detenidas unas 3000 personas. Algunos dirigentes sindicales fueron deportados (…). Lo único que se logró con todo eso fue que aumentara la indignación de la gente y la movilización de los trabajadores” ([11]).
Así, justo después de la conferencia de prensa en la que el portavoz del gobierno dio las cifras sobre las víctimas, se intensificaron las huelgas, manifestaciones y revueltas hasta que la burguesía decidió echarse atrás.
“Los sindicatos aliados del gobierno y la patronal percibieron que era necesario soltar lastre para evitar que el movimiento se profundizara entre los trabajadores que, durante las manifestaciones, habían podido tomar conciencia del peso que representaban” ([12]).
Entonces, tras una serie de reuniones entre gobierno y sindicatos, el 12 de junio, el presidente Senghor anuncia un acuerdo de fin de huelga basado en 18 puntos entre los cuales un 15 % de aumento de salarios. De modo que el movimiento termina oficialmente en esa fecha, lo que no impidió que el descontento prosiguiera y surgieran otros movimientos sociales, pues la desconfianza es requisito necesario entre los huelguistas cuando de promesas del poder se trata. Y de hecho al cabo de unas semanas después de que se rubricara el acuerdo de fin de huelga, vuelven a arrancar los movimientos sociales con episodios culminantes, y eso hasta principios de los años 70.
Es importante subrayar el desconcierto en que estuvo inmerso el poder senegalés en el momento más candente de su enfrentamiento con el “movimiento de mayo en Dakar”:
“Entre el 1o y el 3 junio, parecía como si el poder estuviera vacante. El aislamiento del gobierno se demostró con la inacción del partido en el poder. Ante la amplitud de la explosión social, las estructuras de la UPS (partido de Senghor) no reaccionaron. La federación de estudiantes UPS se limitó a repartir algunas hojas casi a escondidas contra la UDES al inicio de los acontecimientos. La situación era tanto más llamativa por cuanto la UPS había hecho alarde, tres meses antes, de haber sido plebiscitada en Dakar en las elecciones legislativas y presidenciales del 25 de febrero de 1968. Y resulta que ahora era incapaz de dar una réplica popular ante lo que estaba ocurriendo.
“Según rumores, los ministros se recluyeron en el edificio de la administración, sede del gobierno, y los altos responsables del partido y del Estado se escondieron en sus domicilios. Era ese un comportamiento de lo más singular de unos dirigentes de un partido que se decía mayoritario en el país. En un momento, circuló el rumor de que el presidente Senghor se habría refugiado en la base militar francesa de Ouakam. Tales rumores eran tanto más verosímiles porque en Dakar se conocían las informaciones sobre la “huida” del general De Gaulle a Alemania, el 29 de mayo” ([13]).
El poder senegalés se tambaleó sin duda alguna y es de lo más significativo ver la casi simultaneidad entre les momentos en que De Gaulle y Senghor buscaban apoyo o refugio de sus ejércitos.
Incluso otros “rumores” más insistentes decían claramente que fue el ejército francés, in situ, el que contuvo brutalmente a los manifestantes que se dirigían hacia el palacio presidencial causando varios muertos y heridos.
Recordemos también que para acabar con el movimiento, le poder senegalés no sólo echó mano de sus habituales perros guardianes, o sea las fuerzas de policía, sino también de las fuerzas más retrogradas: los jerarcas religiosos y los campesinos de las comarcas más remotas. En lo más candente del movimiento, el 30 y 31 de mayo, Senghor animó a los jefes de camarillas religiosas a que ocuparan los medios de información noche y día con declaraciones de condena de la huelga y de exhorto a los trabajadores para que volvieran al trabajo.
En cuanto a los campesinos, el gobierno intentó levantarlos contra los huelguistas, haciéndoles ir a la ciudad en apoyo a manifestaciones progubernamentales.
“Los reclutadores hicieron creer a aquellos pobres campesinos que Senegal había sido invadido a partir de Dakar por una nación llamada “Tudian” (“étudiant” ([14])) y que se les convocaba para defender el país. Se depositó a esos pobres campesinos en la avenida Du Centenaire (actual bulevar del General De Gaulle) con sus armas blancas (hachas, machetes, lanzas, arcos y flechas).
“Pero pronto se dieron cuenta de que les habían tomado el pelo. (…) Los jóvenes los dispersaron a pedradas y se repartieron los víveres. (…) Otros fueron apedreados al pasar por Rufisque. En fin de cuentas la revuelta mostró la fragilidad de las bases políticas de la UPS y del régimen en el medio urbano, en Dakar especialmente” ([15]).
El poder de Senghor utilizó sin ambages todos los medios, incluidos los más aviesos, para acabar con el levantamiento social contra su régimen. Sin embargo, para apagar definitivamente la hoguera, el arma más eficaz para el poder fue sin duda la labor de Doudou Ngome, jefe del sindicato principal de entonces, la UNTS. Fue él quien negoció las condiciones para acabar con la huelga general. Y para agradecérselo el presidente Senghor lo nombraría ministro unos cuantos años más tarde. Una ilustración suplementaria del papel de rompehuelgas de los sindicatos que, en compañía de la antigua potencia colonial, salvaron la cabeza de Senghor.
El rol precursor de los alumnos de secundaria en el movimiento
“Los liceos [institutos de E.M.] de la región de Cap-Vert, “caldeados” ya por la huelga del liceo de Rufisque del mes de abril, fueron los primeros en entrar en acción. Si los alumnos estaban tan dispuestos a ocupar la calle era porque se consideraban, como los universitarios, víctimas de la política educativa del gobierno y especialmente afectados por la política de fraccionamiento de las becas. Como futuros estudiantes de universidad, se consideraban parte interesada en la lucha iniciada por la UDES. De Dakar, el movimiento de huelga se extendió muy rápidamente por otros centros de secundaria del país a partir del 27 de mayo. (…) La dirección del movimiento de alumnos de instituto era muy inestable, de una reunión a otra los delegados, muy numerosos, cambiaban. (…) Un núcleo importante de huelguistas muy activas apareció también en la escuela normal de chicas de Thiès. Algunos dirigentes de secundaria se instalaron incluso en la Ciudad Universitaria y, desde ahí, coordinaban la huelga. Después se formó un comité nacional de liceos y colegios de enseñanza general de Senegal, convirtiéndose así en una especie de estado mayor del movimiento de secundaria” ([16]).
El autor describe el papel activo de los alumnos de secundaria en el movimiento masivo del Mayo del 68 local, en especial el control de su lucha mediante asambleas generales y coordinadoras. En cada liceo había un comité de lucha y asambleas generales con responsables que podían cambiar, elegidos y revocables.
El extraordinario compromiso de alumnos y alumnas fue tanto más significativo porque era la primera vez en la historia del país que esta parte de la juventud se movilizaba ampliamente como movimiento social reivindicativo frente a la nueva burguesía en el poder. Aunque el punto de partida del movimiento fue una reacción de solidaridad con un camarada víctima de un “castigo administrativo”, los estudiantes de la secundaria, al igual que los de universidad y los asalariados, tomaban conciencia de la necesidad de luchar contra los efectos de la crisis del capitalismo que el poder de Senghor quería hacerles pagar.
El imperialismo occidental en auxilio de Senghor
En el plano imperialista, Francia seguía muy de cerca la crisis provocada por sucesos de de 1968 por la sencilla razón de que Senegal era como su trastienda. Además de sus bases militares (navales, aéreas y terrestres) instaladas en la zona de Dakar, en cada ministerio y en la presidencia había un “consejero técnico” nombrado por París con el fin evidente de orientar la política del poder senegalés hacia los intereses galos evidentemente.
Recordemos que antes de ser uno de los mejores “alumnos” del bloque occidental, Senegal fue durante mucho tiempo el bastión principal histórico del colonialismo francés en África (de 1659 a 1960), y así participó, con sus “fusileros”, en todas las guerras que Francia llevó a cabo por el mundo desde la conquista de Madagascar en el siglo xix, pasando por las dos guerras mundiales hasta las de Indochina y Argelia. Es muy lógico, pues, que Francia, en su función de “gendarme delegado” para África otorgado por el bloque imperialista occidental, protegiera el régimen de Senghor por todos los medios a su alcance. “Justo después de los acontecimientos del 68, Francia intervino ante sus socios de la CEE para correr en auxilio del régimen senegalés. El Estado no poseía los medios para hacer frente a las sumas derivadas de las negociaciones del 12 de junio. En un discurso del 13 de junio, el presidente Senghor explicó que los acuerdos con los sindicatos alcanzaban la cifra de 2 mil millones de francos CFA. Una semana después de las negociaciones, el FED [Fondo europeo de desarrollo, NDLR] concedió a la Caja de Estabilización de Precios del Cacahuete un adelanto de 2 mil millones de francos CFA “para paliar las consecuencias de las fluctuaciones de los precios mundiales durante la campaña de 1967/68”. (…) Incluso los Estados Unidos, que apoyaron a Senghor durante los acontecimientos, participaron, junto con los demás países occidentales, en el restablecimiento del clima de paz social en Senegal. EEUU y Senegal firmaron unos acuerdos para construir 800 viviendas para rentas medias, por un total de 5 millones de dólares” ([17]).
Está claro que de lo que se trataba para el bloque occidental era de evitar que el régimen senegalés cayera en el campo enemigo (China y el bloque del Este).
De hecho, tras haber retomado el control de la situación, el presidente Senghor se fue de visita a “países amigos”; entre ellos Alemania que le acogió en Francfort, justo después de haber reprimido sangrientamente a los huelguistas senegaleses. Ese recibimiento en Francfort es revelador, pues Senghor fue allí para recibir ayuda y ser decorado por un miembro eminente de la OTAN. Por otra parte, la visita fue la ocasión para que los estudiantes alemanes, con “Dany el rojo” a la cabeza, se manifestaran en la calle en apoyo a sus compañeros senegaleses, como lo relata el diario francés Le Monde del 25/09/1968: “Daniel Cohn-Bendit detenido en Francfort en las manifestaciones hostiles a Leopold Senghor, Presidente de Senegal, ha sido inculpado (junto a 25 camaradas) el lunes por la tarde por un juez alemán de la ciudad por incitación a la revuelta y concentración prohibida (…).”
Los estudiantes senegaleses recibieron también el apoyo de camaradas en el extranjero que a menudo ocuparon embajadas y consulados de Senegal. Y el movimiento en Senegal tuvo naturalmente un eco en África misma: “En África, los acontecimientos de Dakar se prolongaron, gracias a la acción de las uniones nacionales (sindicatos estudiantiles). De vuelta a sus países, les estudiantes africanos expulsados de la Universidad de Dakar prosiguieron con una campaña de información. (…) Les gobiernos africanos de entonces desconfiaban de los estudiantes llagados de Dakar. Muchos de esos gobiernos mostraron cierta irritación por cómo habían sido expulsados sus ciudadanos, pero sobre todo mostraron el miedo al contagio de sus países por “la subversión llegada de Dakar y París”” ([18]).
En realidad fueron casi todos los regímenes africanos los que temían el “contagio” y la “subversión” de Mayo del 68. Empezando por el propio Senghor que tuvo que recurrir a una represión violenta contra la juventud estudiantil. Muchos huelguistas fueron encarcelados o forzados a hacer un servicio militar más parecido a una deportación en campos del ejército. Se expulsó a muchos estudiantes africanos extranjeros, de entre los cuales muchos fueron maltratados de vuelta a sus países.
¿Qué lecciones sacar de los acontecimientos de Mayo del 68 en Dakar?
Sin lugar a dudas, el “Mayo en Dakar” es uno de los eslabones de la cadena del Mayo-1968 mundial. La importancia de los medios desplegados por el bloque imperialista occidental para salvar al régimen senegalés da la medida de la fuerza del movimiento de lucha de obreros, estudiantes y jóvenes escolares.
Pero por encima del radicalismo de la acción estudiantil, el movimiento de Mayo de 68 en Senegal, con su componente obrero, vino a reanudar con el espíritu y la forma de lucha proletaria que la clase obrera de la colonia de la AOF había puesto en práctica desde principios del siglo xx, pero que la burguesía africana en el poder había logrado ocultar sobre todo durante los primeros años de “independencia nacional”.
Mayo del 68 fue más que nada una apertura hacia un mundo nuevo que rompía con el periodo contrarrevolucionario, fue un despertar para muchos de sus protagonistas, sobre todo entre los jóvenes. Con su compromiso total en la lucha contra las fuerzas del capital nacional, dejaron al desnudo muchos mitos y mentiras, especialmente la del “fin de la lucha de clases”, con el pretexto de que los antagonismos eran imposibles entre la clase obrera (africana) y la burguesía (africana).
Hay que hacer notar que para lograr vencer el movimiento social, la represión policial y el encarcelamiento de miles de huelguistas fueron insuficientes; a ello hubo que añadir las trampas sindicales y el apoyo decisivo de Francia y del bloque occidental a su protegido africano. Pero también tuvieron que satisfacer gran parte de las reivindicaciones estudiantiles y de los trabajadores con un fuerte aumento de salarios.
Y lo esencial fue que los huelguistas no se quedaron “dormidos” durante mucho tiempo por el acuerdo que dio término a la huelga, pues, al año siguiente, la clase obrera reanudaba su combate con más fuerza integrándose plenamente en la oleada internacional de luchas iniciada en Mayo del 68.
Y en dicho movimiento se recurrió a unos modos de organización auténticamente proletarios, los comités de huelga y las asambleas generales, expresión de la autoorganización; fue una clara voluntad de controlar las luchas por los propios huelguistas. Es ése un aspecto característico de la lucha de la clase obrera mundial, en este caso de una de sus fracciones que forma parte plenamente del combate venidero por la revolución comunista.
Lassou (fin)
[1]) Abdoulaye Bathily, Mai 1968 à Dakar ou la révolte universitaire et la démocratie (Mayo del 60 en Dakar o la revuelta universitaria y la democracia), ediciones Chaka, Paris, 1992.
[2]) Corresponde a los siguientes países de hoy : Mauritania [264], Senegal [265], Mali [266], Guinea [267], Costa [268] de Marfil, Níger [269], Burkina Faso [270] y Benín [271].
[3]) Bathily, Mai à Dakar.
[4]) Ídem.
[5]) Cabe recordar aquí lo que ya dijimos cuando publicamos la primera parte de este articulo en la Revista Internacional no 145 (2011): “Por otra parte, aunque sí reconocemos la seriedad de los investigadores que transmiten las referencias, sin embargo, no compartimos ciertas interpretaciones de los acontecimientos históricos. Lo mismo ocurre con algunas nociones como cuando hablan de “conciencia sindical” en lugar de “conciencia de clase” (obrera), o, también, de “movimiento sindical” (por movimiento obrero). Lo cual no quita que, por ahora, confiamos en su rigor científico mientras sus tesis no choquen contra los acontecimientos históricos o impidan otras interpretaciones.”
[6]) Bathily, op. cit.
[7]) Ídem.
[8]) Ídem.
[9]) Ídem.
[10]) Ídem.
[11]) Ídem.
[12]) Ídem.
[13]) Ídem.
[14]) Algo así como nación “tudiante” por “estudiante”.
[15]) Bathily, op. cit.
[16]) Ídem.
[17]) Ídem.
[18]) Ídem.
Geografía:
- Africa [148]
Series:
Herencia de la Izquierda Comunista:
Crítica del libro Dinámicas, contradicciones y crisis del capitalismo, II
- 3583 lecturas
Crítica del libro Dynamiques, contradictions et crises du capitalisme - (Dinámicas, contradicciones y crisis del capitalismo)
¿Es el capitalismo un modo de producción decadente y, si lo es, por qué? (II)
La sobreproducción, contradicción de base del capitalismo, se debe a la propia existencia del salariado. En esta segunda parte del artículo intentaremos dejar clara su definición y consecuencias para así contestar a las grandes cuestiones objeto de desacuerdos importantes con lo expuesto en el libro de Marcel Roelandts, Dynamiques, contradictions et crises du capitalisme ([1]) (citados como MR y DCC en el resto de este artículo): ¿por qué aumentar los salarios no resuelve el problema de la sobreproducción? ¿Cuál es el origen de la demanda exterior a la de los obreros y cuál es su papel y sus límites? ¿Existe una solución a la sobreproducción dentro del capitalismo? ¿Cómo se han de caracterizar las corrientes que defienden que las crisis se resuelven aumentando los salarios? ¿Está condenado el capitalismo a un hundimiento catastrófico?
¿Existe una solución a la crisis dentro del capitalismo?
Las determinaciones de la sobreproducción
La sobreproducción es la característica de las crisis del capitalismo, oponiéndose en eso a los modos de producción que lo precedieron cuya característica era la penuria.
La sobreproducción viene, en primer lugar, de la naturaleza misma de la explotación de la fuerza de trabajo propia del modo de producción capitalista, el salariado, que hace que los obreros deban producir siempre por encima de sus necesidades. El siguiente pasaje de Marx lo expresa de manera meridiana: “La simple relación asalariado-capitalista implica que (…) la mayoría de los productores (los obreros) (…) para poder consumir o comprar en los límites de sus necesidades, (…) deben ser siempre sobreproductores, producir siempre por encima de sus necesidades” ([2]).
Eso supone por lo tanto que existe una demanda exterior a la de los obreros, pues ésta nunca será, por definición, capaz de absorber la producción capitalista: “Se olvida que, según Malthus, “la existencia misma de una ganancia sobre cualquier mercancía presupone una demanda exterior a la del obrero que la ha producido”, y que, por consiguiente “la demanda del propio obrero no podrá ser nunca una demanda adecuada” (Malthus, Principles… p. 405)” ([3]).
Y en cuanto la demanda exterior a la de los obreros es insuficiente, la sobreproducción se hace patente: “si la “demanda exterior a la de los obreros mismos” desaparece o se reduce, estalla la crisis” ([4]).
La contradicción es tanto más violenta porque, por un lado, para el capital es obligatorio que el salario de los obreros sea el mínimo social necesario para reproducir su fuerza de trabajo y, por otro, las fuerzas productivas del capitalismo tienden a desarrollarse al máximo: “La razón última de toda verdadera crisis es siempre la pobreza y la capacidad restringida de consumo de las masas, con las que contrasta la tendencia de la producción capitalista a desarrollar las fuerzas productivas como si no tuviesen más límite que la capacidad absoluta de consumo de la sociedad” ([5]).
¿Por qué aumentar el salario de los obreros no resuelve el problema de la sobreproducción?
Existen varios procedimientos que permiten a la burguesía ocultar la sobreproducción:
1) Destruir la producción excedentaria, para evitar así que su puesta en el mercado haga caer los precios de venta. Eso ocurrió por ejemplo en los años 1970 y 80 con la producción agrícola en los países de la Comunidad Económica Europea. Ese procedimiento tiene, para la burguesía, el inconveniente de sacar a plena luz las contradicciones del sistema con la consiguiente indignación al considerar cómo se destruyen productos de primera necesidad cuando hay tantas personas en el mundo a las que les faltan.
2) Reducir el uso de las capacidades productivas e incluso destruir una parte de ellas. Eso es lo que se hizo, por ejemplo, con la reducción drástica que significó el plan Davignon instaurado a partir de 1977 por la Comisión Europea para llevar a cabo la restructuración industrial (y sus decenas de miles de despidos) del sector siderúrgico, ante la sobreproducción mundial de acero. Se plasmó en la destrucción de una gran parte del equipamiento en altos hornos en varios países europeos y los despidos masivos de miles y miles de obreros siderúrgicos que acarrearon movimientos de lucha importantes, como en Francia, en 1978 y 1979.
3) Aumentar artificialmente la demanda, o sea generar una demanda no debida a las necesidades en inversiones que deberían ser rentabilizadas más tarde, sino directamente motivada por la necesidad de funcionamiento del aparato productivo. Así son las conocidas medidas keynesianas cuyo coste lo asume el Estado, lo cual repercute obligatoriamente en la competitividad de la economía nacional en la que se aplican. Por eso sólo pueden instaurarse en condiciones que permitan compensar, gracias a unas ganancias importantes en productividad, la pérdida de competitividad. Esas medidas pueden consistir tanto en aumentos de salarios como programas de obras públicas sin rentabilidad inmediata.
Esos tres procedimientos, aunque diferentes en la forma, son equivalentes en lo que al desarrollo del capitalismo se refiere y, en el fondo, pueden reducirse al primero de ellos, el más llamativo, la destrucción voluntaria de la producción. Puede parecer chocante, visto desde el punto de vista obrero, que se diga que un aumento de sueldo no justificado por las necesidades de reproducción de la fuerza de trabajo signifique despilfarro. Se trata evidentemente de despilfarro desde el punto de vista de la lógica capitalista (a la que le importa un bledo el bienestar del obrero), para la que pagar más caro el obrero no hará para nada aumentar su productividad.
MR piensa que el mecanismo usado durante los Treinta Gloriosos lo entendieron pocos marxistas ([6]), pero lo que seguro no ha entendido él en Marx, o no ha querido comprender, es que “la finalidad de la producción es la valorización del capital y no su consumo” ([7]) (citado explícitamente en el artículo), tanto si ese consumo lo es de la clase obrera o de burgueses.
Podrá llamarse a ese despilfarro “regulación”, como así hace MR sin reconocer que se trata de despilfarro; eso le permitirá sin duda hacer más presentables sus tesis, lo cual no quita que, en gran medida, la prosperidad de los Treinta Gloriosos es un despilfarro de una parte de las ganancias en productividad utilizadas para producir por producir.
¿De dónde procede la demanda exterior a la de los obreros?
Para MR, y contrariamente a Rosa Luxemburg cuya teoría de la acumulación MR critica, la demanda más allá de la del obrero puede proceder del propio capitalismo, y no necesariamente de sociedades basadas en relaciones de producción todavía no capitalistas y que han coexistido durante largo tiempo con el capitalismo.
Esta demanda, según Marx, no emana de los capitalistas mismos sino de los mercados que todavía no han accedido al modo de producción capitalista.
En su libro, MR menciona la opinión de Malthus al respecto: “Debe decirse que esa “demanda diferente de la que proviene del trabajador que la ha producido” recubre, en la pluma de Malthus, una demanda interna al capitalismo puro puesto que esta demanda se refiere a las capas sociales cuyo poder adquisitivo se deriva de la plusvalía y no de una demanda extracapitalista según la teoría luxemburguista de la acumulación” ([8]).
Marx, apoyando en eso a Malthus, es categórico en que esa demanda no puede proceder del obrero: “La demanda provocada por el trabajador productivo mismo no puede ser nunca una demanda adecuada, puesto que no corresponde en su cuantía total a lo que produce. Si fuese así, no habría ganancia alguna y no existiría, por tanto, motivo para emplear el trabajo de estos trabajadores” ([9]).
También es explícito en que, para Malthus, esa demanda procede de “capas sociales cuyo poder adquisitivo deriva de la plusvalía”, pero, al mismo tiempo, denuncia lo que motiva a Malthus que es la defensa de los intereses del “clero de la Iglesia y del Estado” : “Malthus no tiene interés en encubrir las contradicciones de la producción burguesa; por el contrario, está interesado en hacerlas resaltar, de una parte para poner de relieve como necesaria la miseria de la clases trabajadoras (dentro de ese modo de producción) y, de otra parte, para demostrar a los capitalistas de la necesidad de un clero de la Iglesia y del Estado bien cebado, para crear una demanda suficiente [adequate demand] con este fin. […] Por consiguiente, pone de relieve frente a los ricardianos la posibilidad de una sobreproducción general” ([10]).
Sin embargo, Malthus podría haber pensado que la demanda suficiente procede de “capas cuyo poder adquisitivo se deriva de la plusvalía” pero eso no significa que para Marx sería lo mismo. Al contrario, Marx dejó claro que esa demanda suficiente no puede proceder ni de los obreros ni de los capitalistas: “La demanda de los obreros no podría ser suficiente, pues la ganancia procede precisamente de que la demanda de los obreros es inferior al valor de su producto y que es tanto más grande cuanto menor es relativamente esa demanda. La demanda de los capitalistas entre ellos tampoco podría ser suficiente” ([11]).
A ese respecto, hay que poner de relieve la mala voluntad evidente por parte de MR para dar a sus lectores los medios de profundizar su reflexión cuando se trata de referir la idea de Marx sobre la necesidad de una demanda diferente a la que procede de los obreros y los capitalistas. ¿Cómo explicar si no que MR no mencione el pasaje siguiente de Marx en la que explicita la necesidad de “demandas lejanas” de “mercados extranjeros” para vender las mercancías producidas: “¿Cómo, de otro modo, podría faltar la demanda de las mismas mercancías de que carece la masa del pueblo, y cómo sería posible tener que buscar esa demanda en el extranjero, en mercados más distantes, para poder pagar a los obreros del propio país el promedio de los medios de subsistencia imprescindibles? Porque sólo en este contexto específico, capitalista, el producto excedentario adquiere una forma en la cual su poseedor sólo puede ponerlo a disposición del consumo en tanto se reconvierta para él en capital. Por último, si se dice que, en última instancia, los capitalistas sólo tienen que intercambiar entre sí sus mercancías y comérselas, se olvida todo el carácter de la producción capitalista, y se olvida asimismo que se trata de la valorización del capital, y no de su consumo” ([12]).
Cierto es que esa cita no nos da más precisiones que permitan caracterizar mejor la naturaleza de esos “mercados extranjeros”, de esa “demanda” hecha “desde lejos”. Dicha naturaleza está, sin embargo, explicitada, puesto que tal demanda no puede proceder de los propios capitalistas, pues la finalidad de la producción es la valoración del capital y no su consumo. A partir de ahí sí que se puede reflexionar. Tal demanda tampoco puede emanar de cualquier otro agente económico en el seno del capitalismo que viva de la plusvalía extraída y redistribuida por la burguesía. ¿Quién queda en fin de cuentas en la sociedad capitalista? Nadie, y por eso es por lo que hay que dirigirse a los “mercados lejanos”, o sea a los todavía no conquistados por las relaciones de producción capitalista.
Eso es exactamente lo que nos dice El Manifiesto comunista cuando describe la conquista del planeta por la burguesía, aguijoneada por la necesidad de salidas mercantiles cada vez más importantes: “La necesidad de encontrar mercados espolea a la burguesía de una punta o otra del planeta. Por todas partes anida, en todas partes construye, por doquier establece relaciones. (…) La burguesía, con el rápido perfeccionamiento de todos los medios de producción, con las facilidades increíbles de su red de comunicaciones, lleva la civilización hasta a las naciones más salvajes. El bajo precio de sus mercancías es la artillería pesada con la que derrumba todas las murallas de la China, con la que obliga a capitular a las tribus bárbaras más ariscas en su odio contra el extranjero. Obliga a todas las naciones a abrazar el régimen de producción de la burguesía o perecer; las obliga a implantar en su propio seno la llamada civilización, es decir, a hacerse burguesas. Crea un mundo hecho a su imagen y semejanza” ([13]).
Marx nos da una descripción más detallada de cómo se realiza el intercambio con las saciedades mercantiles no capitalistas, por muy variadas que sean, gracias al cual el capital se beneficia a la vez de una salida mercantil y de una fuente de aprovisionamiento necesarias para su desarrollo: “Dentro del proceso de circulación del capital industrial, en el que éste actúa como dinero o como mercancía, el ciclo del capital industrial se entrecruza, ya como capital dinerario, ya como capital mercantil, con la circulación de mercancías de los modos sociales de producción más diversos, en la medida en que éstos son al mismo tiempo producción de mercancías.
“Lo mismo da que la mercancía sea producto de la producción que se basa en la esclavitud, o que sea producida por campesinos (chinos, raiatesl de la India), o por entidades comunitarias (Indias orientales holandesas), o por la producción estatal (como la que se dio, basada en la servidumbre, en épocas anteriores de la historia rusa), o por pueblos semisalvajes de cazadores, etc.: como mercancías y dinero se enfrentan al dinero y a las mercancías en los cuales se presenta el capital industrial, e ingresan tanto en el ciclo de éste como en el del plusvalor [plusvalía en otras trad.] encerrado en el capital mercantil, si este plusvalor se gasta como rédito, es decir, entran en los dos ramos de circulación del capital mercantil. El carácter del proceso de producción del que provienen resulta indiferente; en cuanto mercancías actúan en el mercado, en cuanto mercancías entran en el ciclo del capital industrial, así como en la circulación del plusvalor del que él es portador. Como vemos, es el carácter universal del origen de las mercancías, la existencia del mercado como mercado mundial, lo que distingue el proceso de circulación del capital industrial” ([14]).
El final de la fase de acumulación primitiva ¿modificó las relaciones del capital con su esfera exterior?
MR reproduce también la segunda parte de esa cita de El Manifiesto comunista, pero poniendo cuidado en subrayar que: “todos los resortes y límites del capitalismo definidos por Marx en El Capital no los estableció sino haciendo abstracción de las relaciones con su ámbito exterior (no capitalista). Más precisamente, Marx analiza esos límites únicamente en el marco de la acumulación primitiva, pues dejó el estudio de otros aspectos de “la extensión del campo exterior de la producción” para dos volúmenes específicos dedicados, uno al comercio internacional y el otro al mercado mundial” ([15]).
Prosigue afirmando que, para él, los “mercados extranjeros” dejaron de desempeñar un papel importante para el desarrollo del capitalismo, una vez terminada la fase de acumulación primitiva: “Sin embargo, una vez cimentadas esas bases gracias a tres siglos de acumulación primitiva, el capitalismo se desplegó esencialmente sobre sus propias bases. Respecto a la importancia y al dinamismo tomado por la producción capitalista, la contribución de su entorno exterior se volvió relativamente marginal para su desarrollo” ([16]).
El razonamiento de Marx demuestra, como hemos visto, la necesidad de un mercado exterior. La descripción que hace de esa esfera exterior en El Manifiesto comunista es la de unas sociedades mercantiles que no habían entrado todavía en las relaciones de producción capitalistas. Marx no explica evidentemente en detalle por qué ese ámbito debe ser exterior a las relaciones de producción capitalistas, pero sí hace claramente derivar esa necesidad de las características mismas de la producción capitalista. Si, como MR, Marx o Engels hubieran pensado que, desde la primera publicación de El Manifiesto, habría habido modificaciones importantes en las relaciones del capital con su ámbito exterior, o sea que los “mercados lejanos” habrían dejado de desempeñar el papel que hasta entonces había tenido durante la acumulación primitiva, puede uno imaginarse que habrían sentido la necesidad de mencionarlo en los prefacios de las ediciones sucesivas de El Manifiesto ([17]), cuando en realidad tanto uno como el otro fueron testigos, en períodos diferentes, de la marcha triunfal del capitalismo tras la fase de acumulación primitiva. Y desde luego no fue ése el caso: el Libro III se inició en 1864 y se “terminó” en 1875. Puede uno imaginarse que en esta fecha, Marx tenía la suficiente distancia respecto a la fase de acumulación primitiva (de finales de la Edad Media hasta mediados del siglo xix) y, sin embargo, sigue en esa obra con la idea de El Manifiesto comunista mencionando “la demanda lejana”, “los mercados extranjeros”.
MR persiste en su tesis, pretendiendo que corresponde a la visión de Marx : “Por eso nosotros pensamos como Marx que “la tendencia a la sobreproducción” no viene de una insuficiencia de mercados extracapitalistas, sino de la “relación inmediata del capital” en el seno del capitalismo puro:
“Es evidente que no tenemos la intención de analizar aquí en detalle la naturaleza de la sobreproducción; simplemente ponemos de relieve la sobreproducción que existe en la relación inmediata del capital. No podemos aquí dejar de lado todo lo que se refiere a las demás clases poseedoras y consumidoras, etc., que no producen sino que viven de sus rentas, o sea que realizan un intercambio con el capital y constituyen otros tantos centros de intercambio para él. Sólo hablaremos de esas clases cuando tienen una verdadera importancia, o sea en la génesis del capital” (Grundrisse, chapitre sur le capital [capítulo sobre el capital, trad. de la versión francesa], Ediciones 10/18. p. 226)” ([18]).
Lo que dice la cita de Marx es que para examinar la sobreproducción puede dejarse de lado el papel desempeñado por las clases pudientes en sus intercambios con el capitalismo, pues, desde ese punto de vista, sólo desempeñan un papel marginal. Ahora bien, las clases pudientes mencionadas en esa cita son las que subsisten del antiguo orden feudal. Lo que, en cambio, no dice la cita es lo que MR quiere que diga, o sea que los “mercados extranjeros”, las “demandas” llegadas “de lejos” ya sólo tienen un papel marginal frente a la sobreproducción. Y resulta que es eso lo que está en el centro de la polémica.
La teoría de la acumulación de Rosa Luxemburg puesta a prueba
Corresponde a Rosa Luxemburg el haber puesto de relieve que el enriquecimiento del capitalismo, como un todo, dependía de las mercancías producidas en su seno e intercambiadas con economías precapitalistas, o sea que vivían en un mundo de intercambio comercial pero sin que el modo de producción capitalista hubiera penetrado en ellos. Rosa Luxemburg no sólo desarrolló el análisis de Marx, también hizo su crítica en la acumulación del capital cuando era necesario, especialmente en lo que se refiere a los esquemas de la acumulación en los que hay algunos errores que según ella se deben a que en ellos no intervienen los mercados extra-capitalistas, indispensables, sin embargo, para la realización de la reproducción ampliada. Atribuye ella ese error a que El Capital fue una obra inacabada, pues Marx dejaba para trabajos posteriores el estudio del capital en relación con su entorno ([19]).
MR critica la teoría de la acumulación de Rosa Luxemburg. Para él, Marx, en su descripción de la acumulación por medio de esquemas, apartó deliberadamente y con razón desde un enfoque teórico, el ámbito de las relaciones extra-capitalistas: “Comprender el lugar que Marx atribuye a ese ámbito en el desarrollo histórico del capitalismo permite comprender por qué lo elimina de su análisis en El Capital: no sólo por hipótesis metodológica como lo piensa Luxemburg, sino porque representa una traba que el capitalismo tuvo que quitarse de en medio. Ignorando ese análisis, Luxemburg no entendió las razones profundas por las que Marx aparta ese ámbito en El Capital” ([20]).
¿En qué apoya MR tal afirmación? En el argumento que antes hemos rebatido, según el cual para él y Marx, los “mercados lejanos” sólo habrían tenido un papel marginal en el desarrollo del capitalismo tras su fase de acumulación primitiva. MR avanza tres argumentos más que según él van a apuntalar su crítica a la teoría de la acumulación de Luxemburg.
1) “Para Rosa Luxemburg, la fuerza del capital depende de la importancia del ámbito precapitalista, anunciando su muerte el agotamiento de dicho ámbito o esfera. Marx defiende una comprensión contraria: “Mientras el capital es débil, intenta apoyarse en las muletas de un modo de producción desaparecido o en vías de desaparición; en cuanto se siente fuerte, tira sus muletas y se mueve según sus propias leyes” (El Capital, p. 295, –en francés–, La Pléiade Économie II). Ese ámbito no es pues un medio del que debería nutrirse el capitalismo para poder ampliarse, sino de una muleta que lo debilita y que debe quitarse de encima para ser fuerte y moverse según sus propias leyes” ([21]).
Esta conclusión es, cuando menos, precipitada y descabellada ([22]). El Manifiesto contiene por lo demás, una idea muy cercana a la desarrollada en esa cita de Marx sacada de El Capital, pero expresada de tal manera que, contrariamente a lo que piensa MR, permite afirmar que el medio precapitalista fue un suelo nutriente para el capitalismo: “La gran industria ha instaurado el mercado mundial preparado por el descubrimiento de América. El mercado mundial ha dado origen a un desarrollo inconmensurable del comercio, la navegación, y las comunicaciones terrestres. A su vez este desarrollo ha repercutido sobre la expansión de la industria, y en la misma medida en que se expandían la industria, el comercio, la navegación, y los ferrocarriles, se desarrolló la burguesía, incrementó sus capitales y relegó a un plano secundario a todas las clases heredadas de la Edad Media” ([23]) (sub. nuestro).
Aquí puede verse que, mientras va creando el mercado mundial y se va desarrollando, lo que el capitalismo va relegando a un segundo plano no es el mercado mundial sino las clases heredadas de la Edad Media.
2) “Las mejores estimaciones de ventas con destino al Tercer mundo muestran que la reproducción ampliada del capitalismo no dependía de los mercados extra-capitalistas fuera de los países desarrollados: “Contrariamente a una opinión muy extendida, nunca hubo en la historia del mundo occidental desarrollado un período durante el cual las salidas ofrecidas por las colonias, ni tampoco el conjunto del Tercer mundo, hayan desempeñado un gran papel en el desarrollo de sus industrias. El Tercer mundo en su conjunto no es ni siquiera una salida mercantil importante [...] puede estimarse que el Tercer mundo sólo absorbía entre 1,3 % y 1,7 % del volumen total de la producción des países desarrollados, y de ese porcentaje sólo 0,6 a 0,9% para las colonias” (Paul Bairoch, Mythes et paradoxes de l’histoire économique, p.104-105). Ya muy débil, ese porcentaje lo es más todavía puesto que sólo una parte de las ventas al Tercer mundo está destinada al ámbito extra-capitalista” ([24]).
Trataremos esa objeción más globalmente teniendo en cuenta también esta otra: “Son los países que disponen de un vasto imperio colonial los que conocen tasas de crecimiento más débiles, mientras que los que venden en los mercados capitalistas ¡obtienen tasas muy superiores! Esto se verifica a todo lo largo de la historia del capitalismo, especialmente en los momentos en que las colonias desempeñan, o deberían hacerlo, su papel más importante. Así, en el siglo xix, que es cuando los mercados coloniales cuentan más, todos los países capitalistas no coloniales obtuvieron crecimientos mucho más rápidos que las potencias coloniales (71% más rápidos de media – media aritmética de tasas de crecimiento sin ponderarla con las poblaciones de los países). Basta con tomar las tasas de crecimiento del PIB por habitante durante los 25 años de imperialismo (1880-1913), que Rosa Luxemburg definía como el período más próspero y dinámico del capitalismo:
“Potencias coloniales: Gran Bretaña (1,06%), Francia (1,52%), Holanda (0,87%), España (0,68%), Portugal (0,84%);
“Países poco o no coloniales: EEUU (1,56%), Alemania (1,85%), Suecia (1,58%), Suiza (1,69%), Dinamarca (1,79%) (Tasas de crecimiento anual medio; fuente: www.rug.nl/ggdc [272])” ([25])
Bastan unas cuantas frases para dar una respuesta a lo anterior. Es erróneo identificar mercados extra-capitalistas y colonias, pues los mercados extra-capitalistas incluyen tanto los marcados internos como las colonias que todavía no han sido sometidas a las relaciones de producción capitalistas. Durante el período entre 1880-1913, todos los países citados arriba se aprovechan como mínimo del acceso a su propio mercado extra-capitalista interior, incluso al de otros países industrializados. Además, debido a la división internacional del trabajo, el comercio con el ámbito extra-capitalista puede también favorecer, indirectamente, a los países que no poseen colonias.
Estados Unidos, por su parte, es el ejemplo más patente del papel que desempeñan los mercados extra-capitalistas en el desarrollo económico e industrial. Con la destrucción de la economía esclavista de los estados del Sur tras la Guerra civil (1861-1865), el capitalismo se extendió durante los 30 años siguientes hacia el Oeste norteamericano según un proceso continuo que podría resumirse así: matanza y limpieza étnica de la población indígena; establecimiento de una economía extra-capitalista mediante la venta o concesión a colonos y pequeños ganaderos de territorios recién anexionados por el gobierno; destrucción de esta economía extra-capitalista mediante la deuda, el fraude y la violencia, y extensión de la economía capitalista. En 1898, un documento del Departamento de Estado de EEUU explicaba: “Aparece como algo cierto que cada año nos encontraremos ante una sobreproducción creciente de bienes que deberán depositarse en los mercados extranjeros si queremos que los trabajadores norteamericanos trabajen todo el año. El aumento del consumo extranjero de los bienes producidos en nuestras manufacturas y talleres se ha convertido ya en un problema crucial para las autoridades de este país así como para el comercio en general” ([26]).
Luego siguió una expansión imperialista rápida: Cuba (1898), Hawai (1898 también), Filipinas (1899), la zona del canal de Panamá (1903). En 1900, Albert Beveridge (un de los principales partidarios de una política imperialista estadounidense) declaraba al Senado: “Filipinas es nuestra para siempre (...). Y detrás de Filipinas están los mercados ilimitados de China (...). El Pacifico es nuestro océano (...) ¿Dónde encontrar consumidores para nuestros excedentes? La geografía nos da la respuesta. China es nuestro cliente natural”.
No hace falta echar mano de las “mejores estadísticas” para probar que la baza que permitió a EEUU convertirse en primera potencia mundial antes del final del siglo xix fue que dispusieran de un acceso privilegiado a amplios mercados extra-capitalistas.
3) Otro último argumento presente en el libro que requiere un corto comentario es el siguiente: “La realidad es pues perfectamente conforme con la idea de Marx, y exactamente opuesta a la teoría de Rosa Luxemburg. Esto se explica fácilmente por varias razones sobre las cuales no podemos extendernos aquí. Señalemos rápidamente que por regla general, toda venta de mercancías en un mercado extra-capitalista sale del circuito de la acumulación, tendiendo pues a frenar dicha acumulación. La venta de mercancías al exterior del capitalismo puro sí que permite a los capitalistas individuales vender sus mercancías, pero, en cambio, frena la acumulación global del capitalismo, pues esta venta corresponde a una salida de medios materiales del circuito de la acumulación en el seno del capitalismo puro” ([27]).
En realidad, la venta a los sectores extra-capitalistas no es, ni mucho menos, una traba a la acumulación, sino un factor que la favorece. Lo que se vende al ámbito extra-capitalista no se pierde para la acumulación gracias al dinamismo de un modo de producción que, por naturaleza, tiende siempre a producir de manera excedentaria; pero, además, permite al ámbito de las relaciones de producción capitalista recibir medios de pago (el producto de la venta) que podrán, de un modo u otro, acrecentar el capital acumulado.
El examen de los “argumentos” de MR de que la existencia de un importante sector extra-capitalista no fue la condición del importante desarrollo del capitalismo, muestra que no tienen consistencia. Estamos evidentemente dispuestos a tener en cuenta toda crítica sobre el método que hemos utilizado en nuestra propia crítica.
Los limites del mercado exterior al capitalismo
La abundante existencia de mercados extra-capitalistas en las colonias permitió que, hasta la Primera Guerra mundial, el excedente de la producción de los países industrializados principales pudiera dársele salida. Pero en todos estos países seguía existiendo en esa época, en cantidades más o menos importantes, mercados extra-capitalistas (Gran Bretaña fue la primera potencia industrial en los que se agotaron) que también sirvieron de salida a la producción capitalista. Durante aquella fase de la vida del capitalismo fue cuando les crisis fueron menos violentas. “Por muy diferentes que fueran en muchos aspectos, todas esas crisis presentan, sin embargo, un rasgo común: aparecen como irrupciones relativamente breves en un gigantesco movimiento ascendente que una visión de conjunto podría considerar como continuo” ([28]).
Pero los mercados extra-capitalistas no eran ilimitados como lo subrayó Marx: “Desde un punto de vista geográfico, el mercado es limitado: el mercado interior es restringido en relación con un mercado interior y exterior, el cual lo es con relación al mercado mundial, el cual –aunque susceptible de extensión – también está limitado en el tiempo” ([29]).
Alemania fue el país al que, en primer lugar, se impuso esa realidad.
La fase de desarrollo industrial más rápido de ese país se sitúa en una época en la que el reparto de las riquezas del mundo estaba prácticamente terminado y en el que las posibilidades de nuevos avances imperialistas se hacían más escasos. En efecto, el Estado alemán llegaba a un mercado mundial en una época en que unos territorios libres antaño de todo domino europeo se habían repartido casi todos y sometido como colonias o semicolonias de esos mismos Estados industriales más antiguos y que eran, precisamente, sus competidores más temibles. La sobreproducción y la necesidad de exportar a toda costa fueron factores que orientaron la política exterior de Alemania ya desde el principio del siglo xx ([30]). Las grandes potencias coloniales restringieron el acceso a los mercados extra-capitalistas transformándolos en auténticos cotos de caza. De tal modo que el incremento de las tensiones internacionales causadas por la expansión imperialista marcaron el inicio del siglo xx, unas tensiones que acabarían desembocando en la conflagración mundial de 1914, cuando Alemania tomó la iniciativa de una guerra por el reparto del mundo y sus mercados.
MR señala al respecto la gran disparidad en los análisis en el seno de la vanguardia revolucionaria para explicar la entrada en decadencia marcada por el estallido del primer conflicto mundial: “Si bien esta sentencia histórica [el capitalismo arrastra a una espiral de crisis y guerras] era algo compartido por más o menos el movimiento comunista en su conjunto, los factores que debían explicarlo distaban mucho de serlo” ([31]).
Se olvida sin embargo de poner de relieve la gran convergencia de Rosa Luxemburg y Lenin sobre el análisis de una guerra por el reparto del mundo, expresándose así Lenin sobre ese tema: “… el rasgo característico del período que nos ocupa es el reparto definitivo de la Tierra, definitivo no en el sentido de que sea imposible repartirla de nuevo –al contrario, nuevos repartos son posibles e inevitables–, sino en el de que la política colonial de los países capitalistas ha terminado ya la conquista de todas las tierras no ocupadas que había en nuestro planeta. Por vez primera, el mundo se encuentra ya repartido, de modo que lo que en adelante puede efectuarse son únicamente nuevos repartos, es decir, el paso de territorios de un “amo” a otro, y no el paso de un territorio sin amo a un “dueño” ([32]).
Necesidad de nuevo reparto del mundo para los países peor dotados en colonias, no significa insuficiencia de los mercados extra-capitalistas en relación con las necesidades de la producción. Es ésa una identificación que se ha hecho a menudo. De hecho existen todavía, al principio del siglo xx, mercados extra-capitalistas en abundancia (en las colonias y dentro mismo de los países industrializados), cuya explotación es todavía capaz de grandes e importantes impulsos para el desarrollo del capitalismo. Eso es lo que plantea Rosa Luxemburg en 1907 en su Introducción a la economía política: “Irresistiblemente, en cada paso de su propio avance y desarrollo, la producción capitalista se aproxima al momento en que sólo podrá expandirse y desarrollarse cada vez más lenta y difícilmente. Claro está que el desarrollo capitalista tiene por delante todavía un buen trecho de camino, puesto que el modo de producción capitalista, como tal, representa todavía la menor proporción de la producción mundial total. Incluso en los más antiguos países industriales de Europa subsisten todavía, junto a grandes empresas industriales, numerosos pequeños establecimientos artesanales y, ante todo, la mayor parte de la producción agraria (especialmente la de tipo campesino) no se lleva a cabo a la manera capitalista. Además, en Europa hay países donde la gran industria apenas se ha desarrollado, donde la producción local presenta predominantemente carácter campesino y artesanal. Y, finalmente, en los restantes continentes, con la excepción de la parte norte de América, los lugares de producción capitalista representan sólo pequeños puntos dispersos, mientras enormes extensiones de tierra no han llegado siquiera, en parte, a la producción mercantil simple (…) el modo de producción capitalista en sí podría lograr todavía una poderosa expansión si desplazase en todas partes todas las formas de producción atrasadas. Por lo demás, como lo hemos mostrado anteriormente, la evolución se da, en general, en esta dirección” ([33]).
Fue la crisis de 1929 la que dará la señal de la insuficiencia de los mercados extra-capitalistas subsistentes, no de manera absoluta, sino respecto a la necesidad para el capitalismo de exportar mercancías en cantidades cada vez más importantes. Esos mercados no estaban sin embargo agotados. Los progresos de la industrialización y de los medios de transporte realizados en las metrópolis capitalistas hicieron posible una explotación mejor de los mercados existentes, hasta el punto de que pudieron todavía representar un papel hasta principios de los años 1950, como factor de la prosperidad de los Treinta Gloriosos.
Pero ya en esa fase se planteaba según Rosa Luxemburg, la cuestión de la imposibilidad misma del capitalismo: “Pero justamente en esta evolución se atasca el capitalismo en la contradicción fundamental siguiente: cuanto más reemplaza la producción capitalista producciones más atrasadas, tanto más estrechos se hacen los límites de mercado, engendrado por el interés por la ganancia, para las necesidades de expansión de las empresas capitalistas ya existentes. La cosa se aclara completamente si nos imaginamos, por un momento, que el desarrollo del capitalismo ha avanzado tanto que, en toda la Tierra, todo lo que producen los hombres se produce a la manera capitalista, es decir sólo por empresarios privados capitalistas en grandes empresas con obreros asalariados modernos. La imposibilidad del capitalismo se manifiesta entonces nítidamente” ([34]).
¿Cómo iba a superarse esa imposibilidad? Volveremos sobre esto más adelante, al examinar el problema del hundimiento catastrófico del capitalismo.
No hay solución para la sobreproducción en el seno del capitalismo
Del mismo modo que no es posible, bajo el capitalismo, resolver las crisis de sobreproducción aumentando el salario de los obreros, ni aumentando indefinidamente la demanda solvente exterior a la de los obreros, tampoco puede evitarse la sobreproducción en el seno del capitalismo. De hecho, no puede serlo sino por la abolición del salariado y por lo tanto mediante la sustitución del capitalismo por la sociedad de productores libremente asociados.
A MR le es imposible aceptar esa lógica implacable e irremediable para el capitalismo y sus reformadores. En realidad, por mucho que cite a Marx en torno al tema de que “el obrero no puede representar una demanda adecuada”, se olvida rápidamente de ello, metiéndose en una contradicción con la idea de base de que “si la “demanda exterior a la de los obreros mismos” desaparece o se reduce, la crisis estalla”. Y es así como MR acaba afirmando que la crisis de sobreproducción está causada por la disminución de la masa salarial, lo que no es sino un refrito de los temas maltusianos contra los que combatió Marx: “la masa salarial en los países desarrollados se eleva hoy como media a dos tercios de la renta total y siempre representó un componente muy importante en la demanda final. Su disminución restringe los mercados y desemboca en una venta deficiente que es la base de las crisis de sobreproducción. Esa reducción del consumo afecta directamente a los asalariados, pero también indirectamente a las empresas pues la demanda se restringe. En efecto, el aumento correspondiente de las ganancias y del consumo de los capitalistas no compensa sino muy parcialmente la reducción relativa de la demanda salarial. Y menos todavía porque las reinversiones de las ganancias están limitadas por la contracción general de los mercados” ([35]).
Es innegable que la disminución de los salarios al igual que el desarrollo del desempleo, tienen un impacto negativo en la actividad económica de las empresas del sector de producción de bienes de consumo, empezando por las que producen lo necesario para la reproducción de la fuerza de trabajo. Pero la causa de la crisis no es la reducción salarial. Es todo lo contrario. Si el Estado o los patronos despiden a la gente o bajan los salarios es porque hay crisis.
MR ha puesto patas arriba la realidad. Lo que él se plantea es que “si la demanda de los obreros mismos disminuye, entonces la crisis estalla”. De ahí que para él, la causa primera del crac bursátil que se produjo justo antes de que escribiera su libro (4o trimestre de 2010) estriba en que la compresión de la demanda salarial: “La mejor prueba es la configuración de lo que ha conducido al último crac bursátil: al haberse comprimido drásticamente la demanda salarial, el crecimiento sólo ha podido obtenerse estimulando el consumo (gráfico 6.6) mediante la subida explosiva del endeudamiento (que empieza precisamente en 1982: gráfico 6.5), una disminución del ahorro (que comienza también en 1982: gráfico 6.4) y un alza de las rentas patrimoniales” ([36]).
Eso es afirmar, ni más ni menos, que el tamaño actual del la deuda se debería a la compresión de los salarios.
De ahí a decir que la crisis es el resultado de la rapacidad de los capitalistas, sólo hay un paso.
Así, como acabamos de ponerlo de relieve y como debería quedar claro para cualquiera que aborde seria y lealmente este tema, MR defiende, sobre las causas fundamentales de las crisis económicas del capitalismo un análisis diferente del que defendieron Marx y Engels. Está en su perfecto derecho y es incluso su responsabilidad si estima necesario defenderlo. Pues por muy decisivas, valiosas y profundas que hayan sido sus aportes a la teoría del proletariado, Marx ni era infalible ni sus escritos deben considerarse como textos sagrados. Sería transformarlo en religión, algo totalmente ajeno al método marxista como de cualquier otro método científico por otra parte. Los propios escritos de Marx deben someterse a la crítica del método marxista. Así hizo Rosa Luxemburg en su trabajo La acumulación del capital (1913) cuando evidenció las contradicciones contenidas en el libro II de El capital. Dicho lo cual, cuando se pone en entredicho una parte de los escritos de Marx, la honradez política requiere que se asuma explícitamente y con la mayor claridad. Eso es lo que hizo Rosa Luxemburg en su libro, lo que le acarreó las andanadas de los “marxistas ortodoxos”, escandalizados porque alguien criticara abiertamente un escrito de Marx. No es eso lo que hace MR cuando se aparta del análisis de Marx aún pretendiendo permanecerle fiel. Nosotros, sobre este tema, retomamos los análisis de Marx, porque nos parecen justos, porque retratan bien la realidad de la vida del capitalismo.
Reivindicamos plenamente la visión revolucionaria que contienen, cerrando resueltamente la puerta a toda visión reformista. No ocurre lo mismo con MR, cuya afirmada fidelidad a los textos de Marx, al igual que sus juegos malabares, son el mejor medio para hacer pasar “con suavidad” una visión reformista. Es eso lo más lamentable de su libro.
¿Cómo caracterizar las corrientes políticas que preconizan la idea de que la crisis del capitalismo se resuelve aumentando los salarios?
Marx defendía la necesidad de la lucha por reformas, pero denunciaba con la mayor energía las tendencias reformistas que intentaban encerrar a la clase obrera, que “no veían en la lucha por los salarios más que unas luchas por los salarios” y no una escuela de lucha, en la que la clase se forja las armas de su emancipación definitiva. Marx criticaba a Proudhon que no veía “en la miseria sino la miseria” y a las tradeuniones que, “en general, fracasan por limitarse a una guerra de guerrillas contra los efectos del sistema existente, en vez de esforzarse, al mismo tiempo, por cambiarlo, en vez de emplear sus fuerzas organizadas como palanca para la emancipación final de la clase obrera; es decir, para la abolición definitiva del sistema del trabajo asalariado” ([37]).
La decadencia del capitalismo hizo imposible cualquier política realmente duradera en el seno del sistema y puso al orden del día la revolución proletaria. Desde entonces, el mayor engaño para intentar desviar al proletariado de su tarea histórica ha consistido en hacerle creer que podía hacerse un lugar en el sistema llevando al poder, entre otras cosas, a los equipos o las personas idóneas, pertenecientes la mayoría de las veces a la izquierda o a la extrema izquierda del aparato político del capital. Por eso, desde que la revolución proletaria está históricamente al orden del día, la defensa de la lucha por reformas no es sólo un programa con tendencias oportunistas en el seno del movimiento obrero, sino que es abiertamente contrarrevolucionario. Por eso, una de las responsabilidades de los revolucionarios es luchar contra todas las ilusiones transmitidas por la izquierda del capital para hacer creer en la posibilidad de reformar el capitalismo, y, a la vez, animar las luchas de resistencia de la clase obrera contra la degradación de sus condiciones de vida bajo el capitalismo; esas luchas son la condición para no acabar machacado por los continuos ataques del capitalismo en crisis y son una preparación indispensable para el enfrentamiento con el Estado capitalista.
A este respecto, conviene señalar, como lo hemos hecho antes, las amplias aberturas que ofrece al reformismo la teoría de MR. Su libro menciona su compromiso político. Permítasenos dudarlo un poco cuando se observan sus coqueteos con representantes del “marxismo”, también ellos comprometidos políticamente, sí, pero en la defensa de las tesis reformistas. Por eso nos ha parecido necesario subrayar el enfatizado homenaje que rinde a “algunos economistas marxistas”: “hay pocas reflexiones sobre la evolución de las tasas de plusvalía, los problemas de reparto, el estado de la lucha de clases y la evolución de la parte salarial. Gracias a algunos economistas marxistas (Jacques Gouverneur, Michel Husson, Alain Bihr, etc.) esas preocupaciones han podido volver a discutirse algo. Las compartimos y esperamos que se manifiesten otras” ([38]) ([39]).
El primero, Jacques Gouverneur, que “ha proporcionado” a MR “muchas claves para profundizar El Capital” ([40]) es autor de un “documento de trabajo” ([41]) de título evocador “¿Qué políticas económicas contra la crisis y el desempleo?”, en el que se hace el defensor, en contra las políticas neoliberales, del retorno a políticas keynesianas combinadas con “políticas alternativas” (“aumento de impuestos públicos – sobre todo de las ganancias – para financiar producciones socialmente útiles”). De Michel Husson, miembro del Consejo científico de Attac, que “ha enseñado mucho” a MR “por el rigor y la gran riqueza de sus análisis” ([42]), escuchemos sus reflexiones para luchar contra el desempleo y la precariedad: “Es pues en el terreno del empleo donde hay que discutir los proyectos de izquierda. Sobre esto, el programa del Partido socialista es muy flojo, aunque sí contenga propuestas interesantes (como todos los programas) (…) más que querer aumentar la riqueza, lo que hay que hacer es cambiar su reparto. Dicho de otra manera: no contar con el crecimiento, y sobre todo cambiar su contenido, lo cual es rigurosamente imposible con el reparto actual de las rentas. Lo cual quiere decir, en primer lugar, desinflar las rentas financieras y refiscalizar seriamente las rentas del capital” ([43]).
Y, en fin, Alain Bihr, menos conocido que los reformistas antes mencionados, aunque menos marcado hacia la derecha que Husson, no por ello se olvida de aportar su apoyo a la campaña que consiste en echar las culpas al “liberalismo” de los estragos causados por el capitalismo: “La adopción de políticas neoliberales, su empecinada implantación y su continuación metódica desde hace casi treinta años ha acarreado el primer efecto de crear las condiciones de una crisis de sobreproducción al haber comprimido demasiado los salarios: en suma, una crisis de sobreproducción causada por el subconsumo relativo de los asalariados.”
Todas esas personas han enseñado a MR, si no es lo que ya pensaba él antes, que en la raíz de las crisis del capitalismo lo que se encuentra no son sus contradicciones insuperables, sino las políticas neoliberales, el mal reparto de las riquezas, de modo que lo que hay que hacer es requerir al Estado para que instaure políticas keynesianas, retenga rentas del capital, aumente los salarios, en una palabra, que intente regular la economía.
MR parece también tener querencia a la idea, siguiéndole los pasos a Alain Bihr, de que el proletariado estaría en crisis a causa de la crisis del capitalismo y que el desapego a la sindicalización sería una expresión de la tal crisis de la clase obrera ([44]) cuando escribe: “el miedo a perder su trabajo destruye las solidaridades obreras y el porcentaje de sindicalización se invierte e inicia un declive rápido a partir de 1978-79. El aislamiento de la larga lucha de los mineros ingleses en 1984-85 fue significativo de ese fenómeno” ([45]).
¡Qué mejor contribución al discurso de la burguesía, cuando se sabe que el factor principal del aislamiento y la derrota de los mineros ingleses fue el sindicato y las ilusiones persistentes en la clase obrera hacia sus versiones radicales, “de base”!.
¿Está condenado el capitalismo al hundimiento catastrófico?
Llegado a cierta etapa de su historia, el capitalismo no puede sino sumir a la sociedad en convulsiones cada día peores, destruyendo los progresos que le había aportado anteriormente. En este contexto se está desplegando la lucha de clase del proletariado en la perspectiva de derrocamiento del capitalismo y de advenimiento de una nueva sociedad. Si el proletariado no logra alzar sus luchas a los niveles de conciencia y organización necesarios, las contradicciones del capitalismo no permitirán que llegue una nueva sociedad, sino que llevarán a “la destrucción de las clases beligerantes”, como así ocurrió en ciertas sociedades de clases del pasado: “… opresores y oprimidos, siempre estuvieron opuestos entre sí, librando una lucha ininterrumpida, ora oculta, ora desembozada, una lucha que en todos los casos concluyó con una transformación revolucionaria de toda la sociedad o con la destrucción de las clases beligerantes” ([46]).
Una vez planteado ese marco, importa ahora comprender si, más allá de la barbarie creciente inherente a la decadencia del capitalismo, las imposiciones económicas de la crisis acabarán desembocando en un momento dado en la imposibilidad para el sistema a seguir funcionado según sus propias leyes, llegando así a ser imposible la acumulación ([47]). Esa es efectivamente la opinión de cierta cantidad de marxistas que nosotros compartimos ([48]). Así, para Rosa Luxemburg, “La imposibilidad del capitalismo aparecerá claramente” en cuanto “el desarrollo del capitalismo esté tan avanzado que por toda la superficie del globo todo se producirá de manera capitalista” (Cf. citas anteriores de Introducción a la economía política) ([49]). Pero Rosa Luxemburg aporta la precisión siguiente: “Con eso no se ha dicho que este término haya de ser alegremente alcanzado. Ya la tendencia de la evolución capitalista hacia él se manifiesta con vientos de catástrofe” ([50]).
Paul Mattick ([51]), que piensa también que las contradicciones del sistema acabarán en hundimiento económico, aunque considera que esas contradicciones se plasman sobre todo en una baja de la cuota (o tasa) de ganancia y no en la saturación de los mercados, recuerda cómo se planteó históricamente el problema:
“De la discusión en torno a la teoría marxiana de la acumulación y de la crisis resultaron dos posiciones enfrentadas y dentro de éstas diversas modificaciones de cada una de las tendencias. Una de las posiciones afirmaba que la acumulación de capital se enfrenta con la existencia de límites absolutos en su desarrollo, por lo que puede contarse con un derrumbe económico del sistema, mientras que la otra afirmaba que esto carecía de sentido y que el sistema no desaparecería por causas de naturaleza económica. Es evidente que el reformismo, aunque sólo fuese por justificarse a sí mismo, hizo suya la segunda concepción. Pero también desde una perspectiva radical de izquierda, como por ejemplo la de Anton Pannekoek, se consideraba que el derrumbe en tanto que proceso “puramente económico” era una falsificación de la teoría del materialismo histórico. (…) Para él las disfuncionalidades del sistema capitalista expuestas por Marx, así como las manifestaciones concretas de la crisis que se derivaban de la anarquía de la economía bastaban para inducir un desarrollo revolucionario de la conciencia del proletariado y, con éste, la revolución” ([52]).
MR no comparte esa idea de un capitalismo condenado por contradicciones fundamentales (saturación de los mercados, baja de las tasas de ganancia) a una crisis catastrófica. A esa idea, le opone él la siguiente: “En efecto, no existe un punto material alfa en el que el capitalismo se desmoronaría, ya sea un porcentaje X de cuota de ganancia, ya sea una cantidad Y de salidas mercantiles extra-capitalistas. Como lo decía Lenin en El imperialismo fase superior…: “¡no hay situación de la que no pueda salir el capitalismo!” ([53])” ([54]).
MR precisa su idea: “Los límites de los modos de producción son ante todo sociales, producidas por sus contradicciones internas, y por la colisión entre esas relaciones vueltas caducas y las fuerzas productivas. Será el proletariado quien abolirá el capitalismo, y no morirá el capitalismo por su propia muerte a causa de sus límites “objetivos”. Ese es el método propuesto por Marx: “La producción capitalista tiende constantemente a superar esos límites [NDLR: la depreciación periódica del capital constante que viene acompañada de crisis en el proceso de producción] inherentes; sólo lo consigue con otros medios que vuelven a levantar las mismas barreras ante ella, pero a una escala mucho mayor, y una y otra vez vuelven a levantarse las mismas barreras a una escala más importante todavía” (El Capital, trad. del francés, p. 1032, Ed. La Pléiade Économie II). No se ve aquí ninguna idea catastrofista, sino el desarrollo creciente de las contradicciones del capitalismo que alza los problemas a una escala cada vez más elevada. Está claro, sin embargo, que aunque le capitalismo no se hundirá por sí solo, no por ello podrá evitar sus antagonismos destructivos” ([55]).
Mal puede entenderse cómo podría el proletariado echar abajo al capitalismo si, como MR no para de querer demostrarlo en su libro, toda la historia del sistema desde la segunda mitad del siglo xx desmintiera la existencia de trabas al desarrollo de las fuerzas productivas.
Dicho lo cual, es perfectamente cierto que sólo el proletariado podrá abolir el capitalismo, lo cual no significa que el capitalismo no puede acabar desmoronándose bajo sus contradicciones fundamentales, lo cual no equivale ni mucho menos a su superación revolucionaria por parte del proletariado. En ningún lugar de su texto, MR demuestra formalmente que ese desmoronamiento sea imposible. En su lugar, lo que hace es calcar sobre la crisis del periodo de decadencia unas características de las crisis como las que aparecían en tiempos de Marx. Además para describir estas últimas, no se apoya en citas de Marx relativas a la saturación de los mercados, como la siguiente: “en el ciclo de su reproducción –un ciclo durante el cual no sólo hay reproducción simple, sino ampliada–, el capital describe no un círculo sino una espiral: llega un momento en que el mercado parece ser demasiado estrecho para la producción. Eso es lo que ocurre al final del ciclo. Pero lo que eso significa es, sencillamente, que el mercado está supersaturado. La sobreproducción es patente. Si el mercado se hubiera ampliado a la par con el crecimiento de la producción, no habría ni saturación en el mercado ni sobreproducción” ([56]).
MR prefiere los pasajes en los que Marx trata únicamente del problema de la baja de la cuota de ganancia. Eso le permite proclamar, escudándose tras la autoridad de Marx, que el capitalismo siempre se recuperará de sus crisis. Es cierto que la desvalorización del capital ocasionado por la crisis suele ser la condición para recuperar una cuota de ganancia que permita volver a acumular a una escala superior. El problema estriba en que explicar la crisis actual sobre todo por la contradicción consistente en la “baja de la cuota de ganancia”, es dejar de lado una realidad que ha generado el enorme endeudamiento que hoy conocemos. Hay otro problema en ese método que encierra a MR en las contradicciones de sus montajes especulativos, y es cuando afirma que: “Es totalmente incongruente afirmar –como suele ocurrir muy a menudo– que la perpetuación de la crisis desde los años 1980 se debería a la tendencia decreciente de la cuota de ganancia” ([57]).
En realidad, la evolución misma del capitalismo, ya antes de la Primera Guerra mundial, ya no dejó caracterizar las crisis como un fenómeno cíclico. Engels señala esa evolución en una nota añadida a El Capital, en la que dice: “la forma aguda del proceso periódico con su ciclo de diez años que hasta entonces venía observándose parece haber cedido el puesto a una sucesión más bien crónica y larga (…) cada uno de los elementos con los que se hace frente a la repetición de las antiguas crisis lleva en sí el germen de une crisis futura mucho más violenta” ([58]).
Esta descripción de Engels del surgimiento de la crisis abierta prefigura la crisis de la decadencia del capitalismo, cuya expresión violenta, general y profunda no tiene nada de cíclica sino que viene preparada por una acumulación de contradicciones, como lo atestiguan las dos guerras mundiales, la crisis de 1929 y los años 1930, la fase actual de la crisis abierta a finales de los años 1960.
Decir, como lo hace MR, apoyándose en citas de Marx fuera de contexto, que se refieren todas a la baja de la cuota de ganancia “El mecanismo mismo de la producción capitalista elimina pues los obstáculos que tal mecanismo crea” ([59]), no hace sino minimizar la importancia de las contradicciones que socavan el capitalismo en su fase de decadencia. A lo único que eso lleva es a subestimar la gravedad de la fase actual de la crisis, pues poner en segundo plano esas contradicciones contándonos trolas de que el capitalismo puede regularse etc.
Se nos podría objetar que las previsiones de Rosa Luxemburg se revelaron inexactas puesto que el agotamiento de los últimos mercados extra-capitalistas importantes en los años 1950 no hizo que el capitalismo se volviera “imposible”. Es una evidencia que en aquella fecha el capitalismo no se desmoronó. Sin embargo, si bien pudo proseguir su desarrollo fue gracias a hipotecar su futuro mediante dosis cada vez más masivas de créditos imposibles de reembolsar. El problema insuperable al que está enfrentada la burguesía hoy, sean cuales fueren las curas de austeridad que imponga a la sociedad, en ningún caso podrán mejorar la situación de un endeudamiento descomunal. Además, las suspensiones de pagos y las quiebras de cantidad de agentes económicos, incluidos los Estados, acarrearán una situación equivalente en sus asociados, agravando más si cabe las condiciones para que acabe derrumbándose el castillo de naipes. Y al no poder relanzar la economía lo suficiente mediante nuevas deudas o la máquina de billetes, el capitalismo no puede evitar una caída en la recesión. Y, contrariamente a las fascinantes fórmulas que aparecen en ese libro, esa caída no preparará, gracias a la desvalorización del capital que la acompañará, una futura recuperación. Lo que sí prepara, en cambio, es el terreno de la revolución.
Silvio (diciembre 2011)
[1]) Ediciones Contradictions. Bruselas, 2010.
[2]) Marx, traducido de Matériaux pour l’Économie – “Les crises”, p. 484, Éd. La Pléiade Économie II.
[3]) Marx. Traducido de la versión francesa, Principes d’une critique de l’économie politique, p. 268. Éd. La Pléiade Économie II.
[4]) Íbidem.
[5]) Marx, El Capital. Vol. III, cap. XXIX, p. 455. FCE, México.
[6]) “El en campo marxista sólo escasas veces se ha comprendido este análisis de las bases de la regulación keynesiano-fordista. Por lo que nosotros sabemos, no será sino en 1959 cuando se enuncie, por primera vez, una comprensión coherente de los Treinta Gloriosos” (DCC p. 74). MR cita un extracto del artículo publicado en octubre 1959 en el Boletín interno del grupo Socialisme ou Barbarie. Resulta que el grupo Socialismo o Barbarie entendió tan bien los Treinta Gloriosos que acabó deslumbrado por el boom de los años 1950 y, como consecuencia de su ceguera, acabaría poniendo en entredicho las bases de la teoría marxista. Leer al respecto, para más explicaciones, el articulo "Decadencia del capitalismo (XI) - El boom de la posguerra no cambió el curso en el declive del capitalismo [273]", en la Revista internacional, no 147. MR cita a Paul Mattick porque éste habría sabido también comprender el fenómeno de los Treinta Gloriosos. Dudamos que MR comparta realmente lo que Mattick dice en el pasaje siguiente: “Los economistas no distinguen entre economía a secas y economía capitalista, no son capaces de ver que la productividad y lo que es “productivo para el capital” son dos cosas diferentes, que los gastos tanto los públicos como los privados, sólo son productivos si generan plusvalía, y no sólo porque son bienes materiales u otros placeres de la vida”. (Crisis y teoría de las crisis, Paul Mattick, versión francesa de Éditions Champ Libre. Subrayado nuestro) En otras palabras, las medidas keynesianas, no productoras de plusvalía acaban esterilizando capital.
[7]) El Capital. Libro III, sección III.
[8]) DCC, p. 27.
[9]) Teorías sobre la plusvalía (o Tomo IV de El Capital), III, p. 46. FCE, México (1980) (Tomo 14 de Obras fundamentales de Marx y Engels).
[10]) ídem, p47.
[11]) Marx, trad. del francés de Le Capital livre IV, tome 2. p. 560. Éd sociales.
[12]) Marx, El Capital. Libro III, sec. III: “Ley de la baja tendencial de la tasa de ganancia” (en otras ediciones: Ley de la tendencia decreciente de la cuota de ganancia), cap. XV “Desarrollo de las contradicciones internas de la ley”, 3. Exceso de capital con exceso de población, https://www.ucm.es/info/bas/es/marx-eng/capital3/MRXC3615.htm [274]
[13]) Marx. El Manifiesto comunista; “Burgueses y proletarios”, https://www.marxists.org/espanol/m-e/1840s/48-manif.htm [275].
[14]) Marx, El Capital. L. II, “El proceso de circulación del capital”, Sec. I, “Las metamorfosis del capital…”, https://www.ucm.es/info/bas/es/marx-eng/capital2/MRXC2404.htm [276]
[15]) DCC p. 36, subrayado nuestro
[16]) DCC p. 38.
[17]) Como así hicieron en el prefacio de la edición de 1872 señalando las insuficiencias reveladas por la experiencia de la Comuna de París, y lo que hizo Engels en la edición de 1890 señalando las evoluciones habidas en la clase obrera desde la primera edición de El Manifiesto.
[18]) DCC, p. 38.
[19]) Sobre estos temas, recomendamos la lectura de “Rosa Luxemburg y los límites de la expansión del capitalismo” y “La Comintern y el virus del “luxemburguismo” en 1924” en las Revista internacional nos 142 y 145.
[20]) DCC, p. 36
[21]) Ibídem.
[22]) Reproducimos in extenso el contexto de la cita de Marx, en la que, de hecho, éste trata de la relación entre el capitalismo y la libre competencia: “El reino del capital es la condición de la libre competencia, del mismo modo que el despotismo de los emperadores romanos era la condición del libre derecho de Roma. Mientras el capital es débil, intenta apoyarse en las muletas de un modo de producción desaparecido o en vías de desaparición; en cuanto se siente fuerte, tira sus muletas y se mueve según sus propias leyes. De igual modo, en cuanto empieza a notarse y a ser notado como una traba para el desarrollo, busca refugio en formas que, a la vez que parecen rematar el reino del capital, anuncian también, por el freno que imponen la disolución del capital y del modo de producción en que se basa la libre competencia”.
[23]) Marx y Engels, El Manifiesto comunista; “Burgueses y proletarios”, ed. bilingüe, Grijalbo, Barcelona.
[24]) DCC p. 39.
[25]) DCC p. 39 et 40.
[26]) Citado en Howard Zinn, Una historia popular de Estados Unidos.
[27]) DCC p. 40.
[28]) Fritz Sternberg, Le conflit du siècle (El conflicto del siglo), p. 75. Éditions du Seuil.
[29]) Marx. Traducido del francés, Matériaux pour l’Économie, p. 489. La Pléiade, Économie II.
[30]) Ver al respecto las explicaciones del libro le Conflit du siècle, pp. 51, 53 y 151.
[31]) DCC p. 47.
[32]) El imperialismo, fase superior del capitalismo.
[33]) Rosa Luxemburg, Introducción a la economía política [277], “6. Las tendencias de la economía capitalista”.
[34]) Párrafo siguiente de la cita anterior.
[35]) DCC p. 14.
[36]) DCC p. 106.
[37]) Marx, Salario, precio y ganancia, “La lucha entre el capital y el trabajo, y sus resultados”.
https://www.marxists.org/espanol/m-e/1860s/65-salar.htm#xiv [154].
[38]) DCC p. 86.
[39]) Michel Husson es, según Wikipedia, un antiguo militante del Partido socialista unificado (PSU, socialdemócrata), de la Liga comunista revolucionaria (LCR, trotskista) de cuyo comité central ha formado parte. Es miembro del Consejo científico de Attac y apoyó la candidatura de José Bové (altermundista) a la elección presidencial francesa de 2007. Alain Bihr, también según la misma fuente, se reivindica del comunismo libertario y es conocido como especialista de la extrema derecha francesa (especialmente del Frente nacional) y del negacionismo.
[40]) DCC p. 8.
[41]) https://www.capitalisme-et-crise.info/telechargements/pdf/FR_JG_Quelles_politiques_économiques_contre_la_crise_et_le_chômage_1.pdf [278]
[42]) DCC p. 8.
[43]) Cf. “Chronique du 6 mai 2001”. https://regards.fr/nos-regards/michel-husson/la-gauche-et-l-emploi [279]
[44]) Ya criticamos esta idea en un artículo de la Revista internacional no 74, "El proletariado sigue siendo la clase revolucionaria [280]".
[45]) DCC p. 84.
[46]) Marx y Engels, Manifiesto comunista; “Burgueses y proletarios”, Ed. Grijalbo.
[47]) Ver el artículo "Decadencia del capitalismo (X) – Para los revolucionarios, la Gran Depresión confirma la caducidad del capitalismo [196]", Revista internacional no 144. .
[48]) MR avanza la idea de que la imposibilidad económica objetiva del capitalismo que está en la visión luxemburguista habría sido responsable del inmediatismo que habría manifestado en el IIIer Congreso de la Internacional Comunista cuando “el KAPD (escisión opositora del Partido Comunista alemán) defiende una teoría de la ofensiva a toda costa, apoyándose en la visión luxemburguista de que el proletariado estaría ante “la imposibilidad económica objetiva del capitalismo” y ante “el hundimiento económico inevitable del capitalismo... “ (Rosa Luxemburg, La Acumulación del capital)” (DCC, p. 54).
Cuando Rosa Luxemburg defiende efectivamente la perspectiva de una imposibilidad del capitalismo, tal perspectiva no se aplica claramente al futuro inmediato. Y ocurre que, justamente, MR o sus allegados atribuyen fraudulentamente a Rosa Luxemburg semejante perspectiva como inmediata, habida cuenta de la insuficiencia de los mercados extra-capitalistas en relación con las necesidades de la producción. Eso lo que explicamos en la nota siguiente. Para una idea más exacta de las causas del inmediatismo que se manifestó en el movimiento obrero sobre la perspectiva, remitimos al lector al artículo: "Decadencia del capitalismo (VIII) - La edad de las catástrofes [281]", Revista internacional no 143 (2010).
[49]) “Para una buena explicación y critica de la teoría de la acumulación de Rosa Luxemburg” (DCC p. 36), MR nos dirige hacia el articulo siguiente: “Teoría de las crisis: Marx-Luxemburg (I)” (https://www.leftcommunism.org/spip.php?article110 [282]).
En la página web recomendada, leemos el artículo “La acumulación del capital en el s. XX-I” (https://www.leftcommunism.org/spip.php?article223 [283]) y nos llevamos la sorpresa de que, según Rosa Luxemburg, citada à partir de su obra La acumulación del capital, “el capitalismo había alcanzado “la fase última de su carrera histórica: el imperialismo” pues “el campo de expansión que se le ofrece aparece mínimo en comparación con el alto nivel alcanzado por el desarrollo de las fuerzas productivas capitalistas…”.” Incrédulos, volvimos a abrir la obra citada y nos encontramos con algo muy diferente. Lo que para Rosa Luxemburg es mínimo (comparado con el alto nivel alcanzado por desarrollo de las fuerzas productivas capitalistas), no es, como dice el artículo, el campo de expansión que se ofrece al capitalismo, sino los medios no capitalistas que no se hallen todavía agotados. La diferencia es importante pues en aquel entonces, las colonias poseían todavía una proporción importante de mercados extra-capitalistas vírgenes o no agotados, mientras que tales mercados eran efectivamente mucho más escasos fuera de las colonias y de los países industrializados. La restitución exacta de lo que realmente dice Rosa Luxemburg evidencia el truco realizado por los amigos de MR. En esa cita, subrayamos lo que está en el artículo que denunciamos y hemos puesto en negrita una idea importante dejada de lado por el autor de dicho artículo: “El imperialismo es la expresión política del proceso de la acumulación del capital en su lucha para conquistar los medios no capitalistas que no se hallen todavía agotados. Geográficamente, estos medios abarcan, aún hoy, los más amplios territorios de la Tierra. Pero (…) comparados con el grado elevado de las fuerzas productivas del capital, el campo parece todavía pequeño para la expansión de éste…”, La acumulación del capital, cap. XXXI : “Aranceles protectores y acumulación”, vol. II, Ed. Orbis, Barcelona, 1985.
[50]) La acumulación del capital, op. cit.
[51]) Para más información sobre las posiciones políticas de Paul Mattick leer el artículo "Decadencia del capitalismo (X) – Para los revolucionarios, la Gran Depresión confirma la caducidad del capitalismo [196]", Revista internacional no 146 (2011).
[52]) Paul Mattick. Crisis y teoría de la crisis, cap. 3 « Los epígonos », ediciones Península (1975).
[53]) NDLR : no hemos logrado encontrar esa cita en dicho libro. En cambio, hay otra parecida de Lenin en el Informe sobre la situación internacional y las tareas fundamentales de la IC: “Situaciones absolutamente sin salida no existen”. Sin embargo, no se refiere a la crisis económica sino a la crisis revolucionaria.
[54]) DCC p. 117 et 118.
[55]) DCC p. 53.
[56]) Trad. de la ver. francesa: Matériaux pour l’Économie, “Les crises”. p. 489, La Pléiade, Économie II.
[57]) DCC p. 82.
[58]) Nota de Engels añadida a El Capital, vol. III, cap. XXX “Capital-dinero y capital efectivo”, p. 459 de la edición del F.C.E. (México)
[59]) La referencia que da MR es esta: Le Capital (vers. francesa), Livre I, 4e edición alemana; Éditions sociales 1983, p. 694. No hay más precisiones sobre qué sección del libro. No hemos encontrado una frase equivalente en marxists.org. Sí existe, en cambio, un pasaje de Marx que corresponde más o menos a la idea de la cita en el libro de El Capital. Es éste: “Es decir, que el propio mecanismo del proceso de de producción capitalista se encarga de vencer los obstáculos pasajeros que él mismo crea” (Libro I, s. VII, c. XXIII: “La ley general de la acumulación capitalista”, p. 523, El Capital, FCE, México).
Herencia de la Izquierda Comunista:
Decadencia del capitalismo (XII) - Rechazos y regresiones
- 3421 lecturas
En el artículo anterior de esta serie ([1]), demostramos cómo la “teoría de la decadencia”, que una minoría intransigente persistimos en defender pese al aparente triunfo del capitalismo durante el boom de la posguerra, ha ganado nuevos adeptos al proporcionar un marco histórico coherente a las posiciones revolucionarias que la nueva generación ha adquirido de una forma más o menos intuitiva: oposición a sindicatos y al reformismo, rechazo de las luchas de liberación nacional y alianzas con la burguesía, con la comprensión de que los países supuestamente “socialistas” fueron o son una forma de capitalismo de Estado y así sucesivamente.
A finales de los 60 y principios de los 70, la crisis abierta del capitalismo apenas estaba comenzando; durante las cuatro décadas siguientes se hizo más evidente que era insuperable. Por ello cabría esperar que la mayoría de elementos atraídos por el internacionalismo en estos tiempos se convencieran más fácilmente de que el capitalismo es realmente un sistema social obsoleto y decadente. Pero este no fue el caso, podríamos hablar incluso de un rechazo persistente de la teoría de la decadencia, y especialmente en las nuevas generaciones de revolucionarios que comenzaron a surgir en la primera década del siglo xxi y, simultáneamente, de una tendencia a cuestionarla o rechazarla abiertamente, por parte de muchos elementos que antes la compartían.
La atracción del anarquismo
Respecto al rechazo por parte de las nuevas generaciones de revolucionarios, estamos hablando esencialmente de los elementos internacionalistas influidos por diferentes tipos de anarquismo. El anarquismo reverdeció en los 2000, y es fácil comprender su capacidad de atracción hacia jóvenes deseosos de luchar contra el capitalismo y al mismo tiempo muy críticos frente a izquierda “oficial”, muchos de entre los cuales consideraron que fue una catástrofe el hundimiento del “socialismo realmente existente” en el bloque del Este. Pero, a menudo, a la nueva generación le atrae el anarquismo porque lo ve como una corriente que no ha traicionado la causa del socialismo a diferencia de los socialdemócratas, estalinistas y trotskistas.
Analizar por qué en los países centrales del capitalismo las diversas corrientes anarquistas atrajeron tanto a la nueva generación y no lo hizo la Izquierda Comunista que es sin duda la corriente más coherente de entre las corrientes políticas que se mantuvieron fieles a los principios proletarios tras la terrible derrota que va desde finales de los años 20 hasta finales de los 60 del siglo xx, daría para otro artículo. El problema de la organización de los revolucionarios –la cuestión del “partido”– manzana de la discordia tradicional entre marxistas y elementos revolucionarios del anarquismo, es sin duda una cuestión central. Pero en este artículo, nuestra principal preocupación es la cuestión concreta de la decadencia del capitalismo. ¿Por qué la mayoría de anarquistas, incluyendo a aquellos que verdaderamente se oponen a las prácticas de reformistas y abogan por la necesidad de una revolución internacional, rechazan con tal vehemencia esa noción?
Es cierto que algunos de los mejores militantes anarquistas no siempre han tenido esa reacción. En una serie anterior ([2]), mostramos cómo compañeros anarquistas como Maximoff no tuvieron ningún reparo en explicar que tanto la crisis económica mundial como la marcha hacia la guerra imperialista eran expresión de unas relaciones sociales que se habían convertido en obstáculo para el progreso de la humanidad, que correspondían a un modo de producción en declive.
Ese punto de vista siempre ha sido, sin embargo, minoritario dentro del movimiento anarquista. A un nivel más profundo, aunque muchos anarquistas reconocen que la contribución de Marx a la comprensión de la política económica es irremplazable, su punto de vista sobre el método histórico que subyace tras la crítica de capital que hace Marx es mucho más severo. Desde Bakunin, siempre hay en los anarquistas una fuerte tendencia a considerar el “materialismo histórico” (o, si se prefiere, el enfoque materialista de la historia) como una forma de determinismo duro que subestima y rebaja el elemento subjetivo en la revolución. Bakunin en particular consideró que era un pretexto del “Partido de Marx” para llevar una práctica fundamentalmente reformista que defendía que en aquella época el capitalismo aún no había agotado su utilidad histórica para la humanidad, que la revolución comunista no estaba aún al orden del día y que la clase trabajadora debía desarrollar sus fuerzas y confianza en sí misma dentro de la sociedad burguesa; en eso se basaba para Marx la defensa del trabajo sindical y la creación de partidos obreros que, entre otras cosas, debían participar en las elecciones burguesas. Para Bakunin, el capitalismo siempre estuvo maduro para la revolución. Por extensión, como los marxistas de hoy en día defienden que las viejas tácticas ya no son válidas, esta posición es a menudo ridiculizada por los anarquistas actuales como una justificación retrospectiva de los errores de Marx y una manera de evitar la desagradable conclusión de que los anarquistas siempre habrían tenido razón.
Aquí solo vamos a evocar el tema; volveremos a él al tratar de una versión más elaborada de ese mismo argumento que es la que defiende el grupo Aufheben en una serie de artículos en los que critican la noción de decadencia y que muchos en el entorno comunista libertario consideran como la última palabra sobre la cuestión. Pero hay otros factores que considerar cuando se trata de saber por qué la generación actual rechaza lo que es para nosotros hoy la piedra angular teórica de una plataforma, factores que están menos ligados a la tradición anarquista.
Nos enfrentamos a la siguiente paradoja: mientras que para nosotros, el capitalismo parece descomponerse más y más, hasta el punto que podemos hablar de la fase final de su decadencia, para muchos otros, la capacidad del capitalismo para alargar ese proceso de declive es la prueba para rechazar el propio concepto de declive. En otras palabras, para ciertos revolucionarios cuanto más dura un capitalismo senil y cuando más se acerca a su final catastrófico mayor es su capacidad para renovarse casi infinitamente.
Es tentador hacer aquí un poco de psicología. Ya hemos observado ([3]) que la perspectiva de su propio final es un elemento del rechazo por la burguesía no sólo del marxismo sino incluso de sus propios intentos por comprender científicamente el problema del valor, ya que ello implicaría comprender que el capitalismo es un sistema fugaz condenado a morir por sus propias contradicciones internas. Sería sorprendente que esta ideología de negación no afectara también a aquellos que intentar romper con la visión burguesa del mundo. De hecho, a medida que la burguesía se aproxima a su final real más tentada está de huir desesperadamente de la realidad y cabe esperar que este mecanismo de defensa cale en todas las capas de la sociedad incluyendo a la clase obrera y sus minorías revolucionarias. Al fin y al cabo ¿qué hay más aterrador?, ¿que nos puede impulsar más a huir o a meter la cabeza en la arena que la realidad de un capitalismo agonizante que puede acabar con todos nosotros en sus últimos estertores?
Pero el problema es más complejo. En primer lugar está conectado con la forma en que ha evolucionado la crisis en los últimos cuarenta años, que ha hecho más difícil diagnosticar la gravedad real de la enfermedad mortal del capitalismo.
Como hemos observado, las primeras décadas tras 1914 pusieron muy claramente en evidencia que el capitalismo estaba en declive. En los años 50 y 60 del siglo xx, durante el boom de la posguerra, algunos elementos del movimiento político proletariado empiezan a manifestar dudas profundas de que el capitalismo esté realmente en su fase de decadencia. El retorno de la crisis –y la lucha de clases– a finales de los 60 permitieron ver la naturaleza efímera de ese boom y redescubrir las bases de la crítica marxista de economía política. Pero al mismo tiempo que se confirmaba el carácter “permanente” de la crisis desde finales de la década de los 60 y, sobre todo, con la explosión más reciente de todas las contradicciones acumuladas en aquel periodo (la “crisis de la deuda”), la duración de la crisis ponía de manifiesto la extraordinaria capacidad del capitalismo para adaptarse y sobrevivir a costa de manipular sus propias leyes y acumular problemas cada vez más devastadores a largo plazo. Es cierto que la CCI, en algunas ocasiones ha subestimado esas capacidades: algunos de los artículos publicados en los años 1980 –decenio en que el desempleo volvió a formar parte de la vida diaria– no previeron el boom (o más bien los auges, puesto que también fueron muchas las recesiones) de los años 1990 y 2000, y es cierto que no habíamos previsto la posibilidad de que un país como China se industrializase al ritmo frenético en que lo ha hecho, grosso modo, en los 2000. Para una generación nacida en esas condiciones donde el consumismo desenfrenado de los países desarrollados deja por los suelos a la sociedad de consumo de la década de los 50 y 60 del siglo xx, es comprensible que hablar de decadencia del capitalismo pueda parecer algo arcaico. La ideología oficial de la década de 1990 y principios del 2000, fue que el capitalismo había triunfado en toda regla y que el neoliberalismo y la globalización abrían la puerta a una nueva era de prosperidad sin precedentes. En Gran Bretaña, por ejemplo, Gordon Brown portavoz económico del Gobierno de Tony Blair, proclamó, en su discurso sobre el presupuesto de 2005, que el Reino Unido era consciente de que se asistía al periodo de crecimiento económico más largo desde que, en 1701, empezaron a recogerse esos datos. No es sorprendente que las versiones “radicales” de estas ideas se repitan, incluso entre los defensores de la revolución. Después de todo, la clase dominante sigue peleándose en su propio seno sobre si finalmente ha logrado zafarse del ciclo “expansión-recesión”. Muchos “prorrevolucionarios”, que son capaces de citar a Marx sobre las crisis periódicas del siglo xix y explicar que aun puede haber crisis periódicas que sirven para limpiar la economía de sus ramas muertas y que la economía crezca de nuevo, también se hacen eco de ese discurso.
Regresiones respecto a la coherencia de la Izquierda italiana
Todo esto es muy comprensible, pero lo es mucho menos cuando proviene de las filas de la Izquierda comunista, sabedora del carácter enfermizo de crecimiento capitalista en su periodo de declive. Y sin embargo, desde la década de 1970, hemos tenido una serie de deserciones a la teoría de la decadencia en las filas de la Izquierda comunista y de la CCI en particular, a menudo con severas crisis organizativas.
Aquí no es el lugar para analizar el origen de esas crisis. Podemos decir que en las organizaciones políticas proletarias las crisis son momentos inevitables de sus vidas, basta una ojeada a la historia del partido bolchevique o de las izquierdas alemana o italiana para confirmarlo. Las organizaciones revolucionarias son una parte de la clase obrera, que es una clase constantemente bajo la inmensa presión de la ideología dominante. La vanguardia también sufre esa presión y se ve obligada a llevar una lucha permanente contra ella. Crisis organizativas en general ocurren en momentos en que una parte o incluso toda la organización se enfrenta –o sucumbe– a una dosis especialmente fuerte de ideología dominante. Muy a menudo, estos ataques son iniciados o exacerbados por la necesidad de hacer frente a nuevas situaciones o crisis más amplias en la sociedad.
En la CCI las crisis casi siempre se han centrado en cuestiones organizativas y de comportamiento político. Pero también es significativo que casi todas las escisiones importantes que hemos vivido también han puesto en entredicho nuestra visión de la época histórica.
EL GCI: ¿El progreso es un mito burgués?
En 1987, en la Revista Internacional 48, comenzamos la publicación de una nueva serie titulada “Comprender la decadencia del capitalismo”. Fue una respuesta al hecho de que, cada vez más elementos, dentro o alrededor del movimiento revolucionario, fueron cambiando de opinión sobre el concepto de decadencia. El primero de los tres artículos de la serie ([4]) fue una respuesta a las posiciones del grupo comunista internacionalista (GCI), que originalmente fue una escisión de la CCI a finales de la década de 1970. Algunos de los elementos que inicialmente formaron el GCI pretendían ser los continuadores del trabajo de la Fracción italiana de la Izquierda comunista y que se oponían a las supuestas “desviaciones consejistas” de la CCI. Pero tras las nuevas escisiones del GCI, el propio grupo evolucionó hacia lo que en la Revista Internacional calificamos de “bordiguismo anarco-punk”: una extraña combinación de conceptos sacados del bordiguismo como el de la “invariación” del marxismo y una regresión hacia una visión voluntarista al estilo de Bakunin. Estos dos elementos llevaron al GCI a oponerse enérgicamente a la idea de que el capitalismo hubiera tenido una fase ascendente y una fase decadente, tesis defendida principalmente en el artículo “¿Teorías de la decadencia o decadencia de la teoría?” (El comunista no 23, 1985).
El artículo de la Revista internacional refuta una serie de acusaciones que nos hace el GCI. Entre ellas el burdo sectarismo del GCI que mete en el mismo saco a los grupos que defienden que el capitalismo está en decadencia y a los Testigos de Jehová, la secta Moon o los neonazis, el GCI demostró su ignorancia al hacer afirmaciones como que el concepto de decadencia nació después de la derrota de la ola revolucionaria de 1917-23 y que “algunos productos de la victoria de la contrarrevolución comenzaron a teorizar un “período” de estancamiento y de “declive”” ; sobre todo, el artículo muestra que lo que subyace tras la “anti-decadencia” del GCI, es su abandono del análisis materialista de la historia en favor del idealismo anarquista.
Lo que el GCI rechaza realmente del concepto de decadencia, es la idea de que el capitalismo hay sido en su tiempo un sistema ascendente que desempeñó un papel progresista para la humanidad: de hecho el GCI rechaza la noción misma de progreso histórico. Para él, es simple ideología para justificar la “civilización” del capitalismo: “la burguesía presenta todos los modos de producción que precedieron como “salvajes” y “bárbaros” que con la evolución de la historia se irían “civilizando” progresivamente. El modo de producción capitalista es, por supuesto, la encarnación más alta y final de la civilización y el progreso. La visión evolutiva corresponde, por tanto, al “ser social capitalista” y no es por nada que esta visión se ha aplicado a todas las Ciencias (es decir, a todas interpretaciones parciales de la realidad desde el punto de vista burgués): Ciencias de la naturaleza (Darwin), Demografía (Malthus), lógica, historia, filosofía (Hegel)...” (Ídem).
El que la burguesía tenga una determinada visión del progreso en la que todo culmina con el dominio del capital, no implica, ni mucho menos, que todo concepto de progreso sea falso: por eso Marx no rechaza los descubrimientos de Darwin sino que los toma en consideración –interpretándolo correctamente a través de una visión dialéctica y no lineal– como un argumento adicional para su visión de la historia.
Esto no significa que la visión marxista del progreso histórico suponga adherir ni cerrar filas con la clase dominante, como presupone el GCI: “los decadentistas están por la esclavitud hasta determinada fecha, por el feudalismo hasta otra… por el capitalismo hasta 1914!, Debido a su culto del progreso, se oponen a cada etapa de la guerra de clases protagonizada por los explotados, se oponen a los movimientos comunistas que han tenido la desgracia de estallar en el “periodo inapropiado”” (ídem). El movimiento marxista al tiempo que reconoce que en el siglo xix el capitalismo aún no había creado las condiciones de la revolución comunista, siempre considera su papel de defensa intransigente de los intereses de clase del proletariado en la sociedad burguesa y reconoció “retrospectivamente” la importancia vital de las revueltas de los explotados en las sociedades de clases anteriores aun a sabiendas que esas revueltas no podrían conducir a la sociedad comunista.
A menudo ese radicalismo superficial del GCI lo encontramos también en maridaje con concepciones abiertamente anarquistas a las que dan una justificación pseudomarxista más “sofisticada” para mantener sus viejos prejuicios. Mientras que los anarquistas pueden reconocer que Marx hizo algunas contribuciones teóricas (crítica de la economía política, concepto de alienación, etc.), no toleran su práctica política de construir partidos obreros que participasen en el Parlamento, de desarrollar los sindicatos e incluso, en ciertos casos, de apoyar determinados movimientos nacionales. Para ellos, todas esas prácticas (con la excepción quizás del desarrollo de sindicatos) ya eran burguesas en su momento (o autoritarias) y siguen siendo burguesas (o autoritarias) hoy.
Este rechazo categórico de una parte del pasado del movimiento obrero no garantiza, ni mucho menos, que sus posiciones actuales sean radicales. Como concluye el segundo artículo de la serie: “…para los marxistas, las formas de lucha del proletariado dependen de las condiciones objetivas en que se desarrollan y no de principios abstractos de rebelión eterna. La manera para juzgar la validez de una estrategia, de una forma de lucha, es basándose en un análisis objetivo de la relación de fuerzas entre las clases visto en su dinámica histórica. Fuera de esta base materialista, cualquier toma de posición sobre los medios de la lucha proletaria se apoya en arenas movedizas, lleva a la desorientación en cuanto aparecen las típicas y superficiales formas de la ‘rebelión eterna’ como la violencia en sí, la antilegalidad, etc.” ([5]). Y el articulo lo prueba al poner en evidencia el coqueteo del GCI con Sendero Luminoso en Perú. El GCI ha defendido más recientemente esa misma posición respecto a la violencia de la yihad en Irak ([6]).
PI: La acusación de “productivismo”
La serie que publicamos en la década de los 80 contenía también una respuesta a otro grupo nacido de una escisión de la CCI en 1985: la Fracción Externa de CCI (FECCI) que publicó la revista Perspective Internationaliste (PI). La FECCI, que mentía al afirmar que sus miembros habían sido excluidos de la CCI, dedicó gran parte de sus primeras polémicas a dar “pruebas” de la “degeneración de la CCI”, de su “estalinismo”, y que la FECCI se había fundado para defender la plataforma de la CCI contra la propia CCI, de ahí su nombre. Finalmente abandonó la denominación “FECCI” para adoptar el nombre de su publicación.
Sin embargo PI, a diferencia del CGI, nunca dijo que rechazase la noción de ascenso ni de decadencia del capitalismo: explicó que quería profundizar y aclarar esos conceptos. Es, sin duda, un proyecto loable. El problema es que sus innovaciones teóricas añaden muy poco a un análisis profundo y diluyen lo más básico.
PI desarrolla, por un lado, una periodización “paralela” del capitalismo basada en lo que ellos llaman la transición de la dominación formal a la dominación real del capital que, en la versión de PI, corresponde más o menos al mismo marco histórico en que el capitalismo “tradicional” entra en su período de decadencia a principios del siglo XX. En la visión de PI, la creciente penetración global de la ley del valor en todos los ámbitos de la vida económica y social constituye la dominación real de capital, y esto es lo que nos da la clave para comprender las fronteras de clase que para la CCI se basan en la noción de decadencia: el fracaso de la labor sindical, el parlamentarismo y el apoyo a la liberación nacional, etc.
Es cierto que la aparición del capitalismo real como una economía global, su “dominación” efectiva del mundo corresponde a la apertura del período de decadencia; y, como lo subraya PI, este período se caracterizó por incrementar la penetración de la ley del valor en casi todos los rincones de la actividad humana. Pero como defendemos en nuestro artículo de la Revista Internacional nº 60 ([7]), la definición que da PI a la transición entre la dominación formal y la dominación real parte de un concepto elaborado por Marx y lo saca del significado que ésta le daba. Para Marx, la transición en cuestión era el paso del periodo de la manufactura –cuando el trabajo artesanal fue agrupado por capitalistas individuales sin transformar realmente los antiguos métodos de producción– al del sistema fabril basado en el trabajo colectivo. Fundamentalmente, este cambio ya había tenido lugar en la época de Marx, cuando el capitalismo no “domina” todavía todo el planeta: su expansión posterior estaría basada en la “dominación real” del proceso de producción. Nuestro artículo mostraba que el punto de vista de los bordiguistas de Communisme ou Civilisation era más coherente cuando defendía la posibilidad del comunismo en 1848, ya que, para ese grupo, esta fecha marca de hecho la transición a la dominación real.
Además, PI, al poner en entredicho el concepto de decadencia heredado de la CCI, desarrolló otro argumento: la acusación de “productivismo”. En una de sus primeras arremetidas (PI nº 28, otoño de 1995), Mac Intosh dijo que todos los grupos de la Izquierda comunista desde Bilan hasta los grupos actualmente existentes, como la CCI o el BIRP, sufren de la misma enfermedad: están “desesperada e inextricablemente sumidos en el productivismo, que es el caballo de Troya del capital dentro del campo marxista. Este productivismo toma como medida del progreso histórico y social el desarrollo de la tecnología y de las fuerzas productivas; desde esta perspectiva teórica, en tanto que un modo de producción garantice el desarrollo tecnológico, debe ser considerado como históricamente progresivo.” El folleto de la CCI, La decadencia del capitalismo ([8]), es objeto de su crítica más furibunda. Nuestro folleto rechaza la idea de Trotski expresada en el documento programático de 1938: Programa de transición – La agonía del capitalismo y las tareas de la Cuarta Internacional ([9]), de que las fuerzas productivas de la humanidad han dejado de crecer; nuestro folleto define la decadencia como un período en el que las relaciones de producción actúan como un obstáculo al desarrollo de las fuerzas productivas, pero no como una barrera absoluta y hace una simulación tratando de mostrar cómo podría haber sido el desarrollo del capitalismo si no hubiera estado limitado por sus contradicciones internas.
Mac Intosh se focaliza en ese pasaje, contradiciéndolo con diversas cifras que mostrarían, según él, tasas de crecimiento tan fenomenales en el periodo decadente que cualquier noción de decadencia, vista como desaceleración en el desarrollo de las fuerzas productivas debería sustituirse por la idea de que es precisamente el crecimiento del sistema lo que es profundamente inhumano –como pone en evidencia, por ejemplo, la expansión de la crisis ecológica.
Otros miembros de PI continuaron en la misma dirección, por ejemplo en el artículo: “For a Non-productivist Understanding of Capitalist Decadence” escrito por E.R. en PI 44 ([10]). Pero ya había habido una respuesta suficientemente profunda a Mac Intosh en el no 29 de PI ([11]) escrita por M. Lazare (ML). Si hacemos caso omiso de la caricatura ocasional de las pretendidas caricaturas de la CCI, ese artículo muestra cómo la crítica del productivismo que hace Mac Intosh está precisamente encerrada en una lógica productivista ([12]). Pone primero en cuestión el uso que hace Mac Intosh de las cifras que demostrarían que el capital habría crecido multiplicándose por 30 entre 1900 y 1980. ML muestra que esta cifra es mucho menos impresionante si la medimos en términos de tasa anual lo que nos da un crecimiento promedio del 4.36 % anual. Pero, sobre todo, defiende la idea de que, hablando en términos cuantitativos, a pesar del impresionante crecimiento que el capitalismo decadente haya podido conocer, si miramos el enorme desperdicio de fuerzas productivas que se pierde en burocracia, armamento, publicidad, finanzas, una multitud de “servicios” innecesaria y la crisis económica casi permanente o recurrente, la expansión propiamente dicha de la actividad productiva real podría haber sido mucho mayor. En este sentido, la idea de que el capitalismo es una traba que frena pero no paraliza totalmente el desarrollo de las fuerzas productivas, incluso en términos capitalistas, sigue siendo plenamente válida. Como escribió Marx, el capital es una contradicción viva y “el verdadero freno de la producción capitalista es el propio capital” ([13]). Sin embargo y muy acertadamente, ML no se queda ahí. La cuestión de la “calidad” del desarrollo de las fuerzas productivas en el período de decadencia se plantea en cuanto incluimos en la ecuación factores tales como el despilfarro o la guerra. A diferencia de algunas insinuaciones de ML, la visión que tiene la CCI de la decadencia nunca ha sido puramente cuantitativa, siempre ha tenido en cuenta el “costo” humano de la supervivencia prolongada del sistema. Y no hay nada en nuestra visión de la decadencia, excluyendo la idea, también emitida por ML, de que necesitamos una concepción mucho más profunda de lo que significa exactamente el desarrollo de las fuerzas productivas. Las fuerzas productivas no son intrínsecamente capital - ilusión mantenida tanto por los primitivistas que consideran el progreso técnico como la fuente de todo mal, como por los estalinistas que miden el avance hacia el “comunismo” en términos de cemento y acero. En la base de las fuerzas productivas de la humanidad está su poder creativo, y el movimiento hacia el comunismo puede medirse por el grado de liberación de la capacidad de creatividad humana. La acumulación de capital –”producción por la producción”– fue un paso en esa dirección, pero una vez que ha establecido los requisitos previos para una sociedad comunista, ha dejado de desempeñar un papel progresivo. En ese sentido, al contrario de una visión productivista, la izquierda comunista italiana fue uno de los primeros en criticar abiertamente tal visión, pues ya había rechazado las loas de Trotski a los milagros de la producción “socialista” en la URSS estalinista, insistiendo en que los intereses de la clase obrera (inclusive en un “Estado proletario”) eran forzosamente antagónicos a las necesidades de la acumulación (ML plantea lo mismo, a diferencia de las acusaciones que Mac Intosh lanza contra la tradición de la Izquierda Comunista).
Para Marx, como para nosotros, la “misión progresista” del capital se mide por el grado de su contribución a la liberación del poder creativo humano, hacia una sociedad donde la medida de la riqueza ya no es el tiempo de trabajo sino el tiempo libre. El capitalismo es un paso inevitable hacia ese horizonte, pero su decadencia señala precisamente que este potencial solo puede lograrse mediante la abolición de las leyes de la capital.
Es crucial considerar este problema en toda su dimensión histórica que abarca tanto el futuro como el pasado. El capital intenta mantener la acumulación dentro del corsé de los límites globales y con ello crea una situación donde no sólo el potencial humano está constreñido sino que la supervivencia de la humanidad está en peligro a medida que las contradicciones de las relaciones sociales capitalistas se expresan cada vez más violentamente, provocando la ruina de la sociedad. Esto es sin duda a lo que se refiere Marx en los Grundrisse cuando habla de desarrollo como declive ([14]).
Una ilustración actual: China, cuyas tasas de crecimiento vertiginoso obsesionan tanto a los antiguos incondicionales de la teoría de la decadencia. ¿El capital chino desarrolla las fuerzas productivas? Desde sus propios criterios, sí, pero ¿en qué contexto histórico se da? Es cierto que la expansión del capital chino ha incrementado la cantidad del proletariado industrial mundial, pero esto ha ocurrido a través de un amplio proceso de desindustrialización en el Oeste y la pérdida de muchos sectores centrales del proletariado en sus países de origen, perdiendo con ellos gran parte de sus tradiciones de lucha. Al mismo tiempo, el coste ecológico del “milagro” chino es enorme. Las necesidades de materias primas para el crecimiento industrial de China conducen a un saqueo acelerado de los recursos mundiales y la producción resultante lleva consigo un gran aumento de la contaminación global. En el plano económico, China depende totalmente del mercado de consumo occidental. Tanto desde el punto de vista del mercado interno como de las exportaciones, las perspectivas a medio plazo para China son a la baja, al igual que para los países europeos o para Estados Unidos. La única diferencia es que este país caerá desde más arriba ([15]). Pero bien podría perder su liderazgo, o al menos una parte de él si, a su vez, acaba siendo sacudida por quiebras en serie ([16]). China tarde o temprano se verá envuelta en la dinámica recesiva de la economía mundial.
En el siglo xix Marx pensaba que no era necesario el desarrollo capitalista en Rusia pues a nivel mundial las condiciones para el comunismo ya se habían dado a escala mundial. ¿No será eso hoy más válido todavía?
¿Vacilaciones en el BIPR?
En 2003-04, iniciamos una nueva serie de artículos sobre la decadencia, en respuesta a una serie de ataques contra ese concepto, sobre todo a causa de unos indicios preocupantes procedentes del Buró Internacional por un Partido Revolucionario (BIPR) – llamado ahora Tendencia Comunista Internacionalista (TCI) – cuyas posiciones se basaban fundamentalmente en una noción de decadencia, y parecía estar influido ahora por las presiones “antidecadentistas” dominantes.
En una toma de posición “Elementos de reflexión sobre las crisis de la CCI” de febrero de 2002 y publicado en la revista Internationalist Communist no 21, el concepto de decadencia es criticado así: “tan general como confuso”, “ajeno a la crítica de la economía política”, “ajeno al método y al arsenal de la crítica de la economía política”. Se nos pregunta además: “¿Qué papel desempeña el concepto de de decadencia en el terreno de la economía política militante, o sea en el del análisis profundizado de los fenómenos y dinámicas del capitalismo en el período que estamos viviendo? Ninguno. Hasta el punto de que la palabra misma no aparece nunca en los tres tomos que componen El Capital” ([17]).
Un texto publicado en italiano en Prometeo n° 8, Serie VI (diciembre de 2003) y en francés en la web del BIPR, “Para una definición del concepto de decadencia” ([18]) contenía una serie de afirmaciones inquietantes. Ahí, aparentemente, se considera la teoría de la decadencia como une noción fatalista de la trayectoria del capitalismo y del papel de los revolucionarios: “La ambigüedad reside en que la idea de decadencia o de declive progresivo del modo producción capitalista, viene de una especie de proceso de autodestrucción ineluctable debido a su propia esencia. (…) [la] desaparición y [la] destrucción de la forma económica capitalista [sería] un acontecimiento históricamente fechado, económicamente ineluctable y socialmente predeterminado. Además de ser un enfoque infantil e idealista, eso acaba por tener repercusiones negativas en el plano político, pues alimenta la hipótesis de que para ver la muerte del capitalismo, basta con sentarse para verla pasar o, en el mejor de los casos, intervenir en una situación de crisis, y sólo en este caso, los instrumentos subjetivos de la lucha de clases se consideran como un último empuje en un proceso irreversible.”
La decadencia no parece ya desembocar en la alternativa “socialismo o barbarie” puesto que el capitalismo es capaz de renovarse sin fin: “Lo contradictorio de la forma capitalista, las crisis económicas que de ella se derivan, la renovación del proceso de acumulación momentáneamente interrumpido por las crisis pero que recobra nuevas fuerzas gracias a la destrucción de capitales y de medios de producción excedentarios, no lo ponen automáticamente en peligro de desaparición. Si no interviene el factor subjetivo, cuyo eje material e histórico es la lucha de clases, y cuya premisa económica determinante son las crisis, el sistema económico se reproduce, llevando a un nivel superior todas sus contradicciones, sin por ello crear las condiciones de su propia destrucción.”
Como en la toma de posición de 2002, ese nuevo artículo defendía la idea de que el concepto de decadencia tiene poco que ver con una crítica seria de la economía política: sólo podía ser útil si se consigue “probar” económicamente examinando las tendencias de la tasa de ganancia: “La teoría evolucionista según la cual el capitalismo se caracteriza par una fase progresista y otra decadente no vale para nada si no se da una explicación económica coherente. (…) La investigación sobre la decadencia lleva, una de dos, o a identificar los mecanismos que hacen frenar el proceso de valorización del capital con todas las consecuencias que eso conlleva, o a quedarse en una perspectiva errónea, vanamente profética (…) Pero la enumeración de los fenómenos económicos y sociales una vez identificados y descritos, no es tampoco por sí sola la demostración de la fase de decadencia del capitalismo, pues esos fenómenos sólo son sus efectos y la causa primera que los impone es la ley de la crisis de las ganancias.”
Los dos artículos de la Revista internacional con que respondíamos ([19]) demostraban que, aunque ya el Partido Comunista Internacionalista (PCInt: Battaglia Comunista, sección del BIPR/TCI en Italia) que redactó el texto original, siempre fue bastante inconsecuente en su adhesión a la noción de decadencia, dicho texto expresaba una auténtica regresión hacia las ideas bordiguistas. La noción de decadencia fue uno de los factores que había llevado a la escisión de 1952 con el PCInt de Bordiga. La posición de éste que afirmaba que la “teoría de la curva descendente” era fatalista a la vez que negaba todo límite objetivo al crecimiento del capital, fue muy combatida por Damen como vimos en un artículo anterior de esta serie ([20]). En cuanto a la idea de demostrar “económicamente” la decadencia, el hecho de que 1914 abrió una nueva fase cualitativa en la vida del capital fue defendido por marxistas como Lenin, Luxemburg y la Izquierda Comunista, basándose, ante todo, en factores sociales, políticos y militares: como todo buen médico diagnosticaron la enfermedad a partir de sus síntomas más evidentes: ante todo la guerra mundial y la revolución mundial ([21]).
No sabemos cómo fue la discusión en BIPR/TCI después de la publicación de ese artículo por Battaglia comunista ([22]). En todo caso, lo que sí es cierto es que esos dos artículos mencionados reflejan un rechazo de la coherencia de la izquierda italiana, expresan esa tendencia en el seno de uno de los grupos más sólidos de esta tradición.
La regresión respecto a la teoría de la decadencia por parte de gente de la Izquierda comunista podría interpretarse como una liberación de un dogmatismo rígido y una apertura hacia un enriquecimiento teórico. En este caso somos nosotros los primeros que afirmamos la necesidad de elucidar y profundizar el problema de la ascendencia y del declive del capitalismo ([23]), aunque nos parece más bien que estamos asistiendo sobre todo a un retroceso en la claridad de la tradición marxista y a una concesión ante el enorme peso de la ideología burguesa, que se basa obligatoriamente en la fe en la naturaleza eterna y en constante renovación del orden social capitalista.
“Aufheben”. Es el capital el que es “objetivista”, no el marxismo
Como hemos dicho al inicio de este artículo, ese problema (el no ser capaces de ver el capitalismo como una forma transitoria de organización social que ya ha demostrado su caducidad) predomina en la nueva generación de minorías politizadas muy influidas por el anarquismo. Como tal, el anarquismo tiene poco que proponer a nivel teórico, sobre todo cuando se trata de crítica de la economía política, y suele echar mano del marxismo cuando quiere darse la apariencia de profundidad. Ese, en cierto modo, es el papel del grupo Aufheben en el medio comunista libertario en Gran Bretaña e internacionalmente. Muchos esperan con impaciencia la aparición anual de la revista Aufheben que propone análisis sólidos sobre los temas del momento desde el punto de vista del “marxismo autonomista”. A la serie sobre la decadencia en particular, “Decadence: The Theory of Decline or the Decline of Theory?” (Decadencia: ¿teoría del declive o declive de la teoría?) que comenzó en el n° 2 de Aufheben, en el verano de 1993, se la considera como la refutación definitiva del concepto de declive del capitalismo, un concepto heredado de la IIª Internacional cuyo enfoque es “objetivista” sobre la dinámica del capitalismo, subestimando totalmente la dimensión subjetiva de la lucha de clases.
“Para los socialdemócratas de izquierda, insistir en que el capitalismo está en declive, que se acerca a su desplome, es algo esencial. El sentido del “marxismo” es la idea de que el capitalismo está en quiebra y que, por tanto, la acción revolucionaria es necesaria. Los marxistas se comprometen así en la acción revolucionaria pero, como ya dijimos, porque lo centran todo en las contradicciones objetivas del sistema, siendo la acción subjetiva revolucionaria una reacción contra tales contradicciones; para ellos, no cuentan para nada los verdaderos requisitos necesarios para acabar con el capitalismo, o sea el desarrollo concreto del sujeto revolucionario. Los miembros más revolucionarios del movimiento tales como Lenin y Luxemburgo creían que una posición revolucionaria era una posición que creía en el desplome, cuando en realidad, esta posición fue la que permitió que existiera la postura reformista en los albores de la IIª Internacional. El problema es que la teoría del declive del capitalismo, la teoría de su hundimiento a causa de sus propias contradicciones objetivas, presupone un estado de ánimo sobre todo contemplativo ante el carácter objetivo del capitalismo, mientras que lo que se requiere de verdad para la revolución, es acabar con tal actitud contemplativa” ([24]).
Aufheben considera tanto a trotskistas como a comunistas de izquierda de hoy como herederos de esa tradición socialdemócrata (de izquierda): “Nuestra crítica es que su teoría se dedica a contemplar el desarrollo del capitalismo; las consecuencias prácticas son que les trotskistas salen corriendo detrás de todo lo que se mueve para reclutar con vistas al enfrentamiento final, mientras que los comunistas de izquierda se quedan apartados a la espera del ejemplo puro de acción revolucionaria de los obreros. Tras esa aparente oposición en la manera de enfocar la lucha, comparten ambos la idea del desmoronamiento del capitalismo lo cual implica que no aprenden nada del movimiento real. Aunque tomen posiciones que se decantan por la idea de que el socialismo es inevitable, en general, para los teóricos de la decadencia su advenimiento no es inevitable, pero el capitalismo se derrumbará. Esta teoría puede también asociarse con la construcción de una organización leninista ya o, si no, como para Mattick, se puede esperar al momento del derrumbe y entonces será posible crear una verdadera organización revolucionaria. La teoría del declive y de la crisis la defiende y la entiende el partido, y el proletariado debe ponerse detrás de sus banderas, algo así como: “Nosotros entendemos la Historia, sígannos”. La teoría del declive va muy bien con la teoría leninista de la conciencia, la cual se inspiró mucho de Kautsky quien terminó su comentario sobre el Programa de Erfurt con la previsión que les clases medias iban a ingresar “en el Partido socialista y, mano a mano con el proletariado que avanza irresistiblemente, seguirán su bandera hasta la victoria y el triunfo”.
En esta afirmación de que la teoría de la decadencia lleva lógicamente a la teoría “leninista” de la conciencia de clase puede comprobarse cómo la visión global de Aufheben estuvo influida por Socialisme ou Barbarie (SoB), cuyo abandono de la teoría marxista de la crisis en los años 1960 examinamos en un artículo anterior de esta serie ([25])) y, más todavía, por el autonomismo italiano ([26]). Estas dos corrientes compartían la crítica del “objetivismo” en Marx, proponiendo una lectura según la cual el estudiar constantemente las leyes económicas del capital minimizaría el impacto de la lucha de clases en la organización de la sociedad capitalista, incapaz de captar la importancia de la experiencia subjetiva de la clase obrera frente a su explotación. Y al mismo tiempo, Aufheben es consciente de que la teoría de la alienación de Marx está basada, precisamente, en la subjetividad y critica a Paul Cardan/Cornelius Castoriadis (el teórico principal de SoB) por haber construido una crítica de Marx sin tener en cuenta ese elemento clave de su pensamiento: “La “contradicción fundamental” de SoB es no haber captado plenamente el radicalismo de la crítica de la alienación hecha por Marx. En otras palabras, presentaba como innovación lo que en realidad era un empobrecimiento de la crítica de Marx” ([27]).
Los autónomos fueron también más allá de la idea superficial de Cardan según la cual Marx había escrito “una obra monumental [El Capital] en la que se analiza el desarrollo del capitalismo, obra de la que la lucha de clases está totalmente ausente” ([28]). El libro de Harry Cleaver, Reading Capital Politically, publicado en 1979 y que se identifica explícitamente con la tradición del “marxismo autonomista”, demuestra muy bien que, en el método de Marx, le capital se define como una relación social que, como tal, incluye obligatoriamente la resistencia del proletariado a la explotación, resistencia que a su vez modifica la manera con la que se organiza el capital. Es evidente, por ejemplo, con la lucha por la reducción del tiempo laboral, en el paso de la extracción de la plusvalía absoluta a la plusvalía relativa (en el siglo xix) y en la necesidad creciente de una planificación del Estado para enfrentarse al peligro proletario (en el siglo xx).
Eso corrige con razón la visión mecanicista “kautskysta”, que en efecto sí se desarrollo en la época de la IIª Internacional, según la cual las leyes inexorables de la economía capitalista implicaban más o menos que el poder caería “como una fruta madura” en manos de un partido socialdemócrata bien organizado. Además, subraya Cleaver, la visión que subestima el desarrollo subjetivo de la conciencia de clase también es una especie de ultra-leninismo que sitúa al partido como único factor de subjetividad, como en la famosa fórmula de Trotski según la cual “La crisis histórica de la humanidad se reduce à la crisis de la dirección revolucionaria” (Programa de Transición: “La agonía del capitalismo y las tareas de la Cuarta Internacional” ([29])). El partido sí es un factor subjetivo, pero su capacidad para crecer e influir en el movimiento de la clase depende de un gran desarrollo de la conciencia y del combate proletarios.
También es exacto decir que la burguesía debe tener en cuenta la lucha de la clase obrera en su gestión de la sociedad y no sólo en lo económico, sino también en lo político y militar. Y evidentemente, los análisis de la CCI sobre la situación mundial siempre han tenido en cuenta ese aspecto. Valgan de muestra algunos ejemplos: cuando interpretamos cómo se escogen los equipos políticos que deben dirigir el Estado “democrático”, siempre consideramos la lucha de clases como factor de la primera importancia; por eso durante los años 1980 afirmábamos que la burguesía prefería mantener a sus partidos de izquierda en la oposición para así enfrentar en mejores condiciones las reacciones proletarias frente a las medidas de austeridad; de igual modo, la estrategia de privatización no sólo tiene una función económica dictada por las leyes abstractas de la economía (generalizando la sanción del mercado en cada etapa del proceso del trabajo) sino también una función social cuyo fin es fragmentar la réplica del proletariado ante los ataques contra sus condiciones de vida, que ya no aparecen como los de un solo patrón, el Estado capitalista. Nosotros siempre hemos defendido que la lucha de clases, sea abierta o potencial, desempeña un papel primordial en la definición del curso histórico hacia la guerra o hacia la revolución. No hay ninguna relación lógica entre defender una teoría del declive del capitalismo y negar el factor subjetivo que representa la clase obrera cuando se trata de determinar la dinámica general de la sociedad capitalista.
Pero a los autónomos se les va totalmente la cabeza cuando concluyen que la crisis económica, que volvió a emerger a finales de los años 1960, era, por sí misma, nada menos que el resultado de la lucha de clases. Por mucho que en ciertos momentos las luchas obreras puedan agudizar las dificultades económicas de la burguesía y poner freno a sus “soluciones”, también conocemos perfectamente las cotas catastróficas que puede alcanzar la crisis económica en tiempos durante los cuales la lucha de la clase obrera está en un gran reflujo. La Gran Depresión de los años 1930 es el ejemplo más claro. La idea de que las luchas obreras provocan la crisis económica podía parecer aceptable en los años 1970 debido a la coincidencia de ambos fenómenos, pero el propio Aufheben se da cuenta de los límites de tal idea en el artículo de la serie sobre la decadencia dedicado especialmente a los autónomos: “La teoría de la crisis provocada por la lucha de clases empezó a fallar en los años 1980. Mientras que en los años 1970 la ruptura de las leyes objetivas del capital aparecía claramente, con el éxito parcial del capital, el sujeto [la clase obrera] que estaba emergiendo fue rechazado. Durante les años 1980, hemos visto cómo las leyes objetivas del capital daban rienda suelta a su locura furiosa en nuestras vidas. Una teoría que establecía una relación entre la crisis y el comportamiento concreto de la clase no encontró muchas luchas ofensivas en las que apoyarse y, sin embargo, la crisis sigue. Esta teoría se ha vuelto menos adaptada a la situación” ([30]).
¿Qué queda entonces de la pretendida ecuación entre la teoría de la decadencia y el “objetivismo”? Decíamos antes que Aufheben criticó con razón a Cardan porque éste desestimaba lo que de verdad implica la teoría de la alienación de Marx. Pero, por desgracia, Aufheben hace el mismo error cuando amalgama la teoría del declive del capitalismo con la visión “objetivista” del capital como si fuera una máquina dirigida como un reloj por leyes inhumanas. Para el marxismo, el capital no es un ente que planee por encima de la humanidad como Dios; al contrario, como Dios, es algo engendrado por la actividad humana. Es, sin embargo, una actividad alienada, lo cual quiere decir que acaba siendo algo independiente de sus creadores tanto de la burguesía como, en fin de cuentas, del proletariado, puesto que ambos son arrastrados por las leyes abstractas del mercado hacia el abismo del desastre económico y social. Ese objetivismo del capital es precisamente lo que la revolución proletaria quiere abolir, no mediante la imposible “humanización” de sus leyes, sino sustituyéndolas por la subordinación consciente de la producción a las necesidades humanas.
En World Revolution no 168 (octubre 1993) ([31]), publicamos una primera respuesta al primer articulo de Aufheben sobre la decadencia. El argumento central de nuestra respuesta es que al criticar la teoría de la decadencia, Aufheben está rechazando el método histórico de Marx. Al lanzar la acusación de “objetivismo”, ignoraba el avance fundamental realizado por el marxismo al rechazar a la vez el método materialista vulgar y el método idealista, superando así la dicotomía entre lo objetivo y lo subjetivo, entre la libertad y la necesidad ([32]).
Es importante notar que en los primeros artículos sobre la decadencia, Aufheben no sólo reconoce que la explicación que los autónomos dan sobre la crisis es errónea, también admite, en una introducción muy crítica de la serie que ha sido publicada en Internet (libcom.org) ([33]), que no ha logrado comprender con precisión la relación entre los factores objetivos y los subjetivos en algunos pensadores marxistas (incluida Rosa Luxemburg que defendía claramente la noción de declive del capitalismo), admitiendo que la crítica que nosotros le hicimos sobre unos cuantos aspectos de esta cuestión clave era perfectamente válida. Tras la publicación del tercer artículo, Aufheben se dio cuenta de que toda la serie estaba yéndose por mal camino, de modo que acabaron por dejarla. Esta autocrítica es bastante desconocida, mientras que la serie de origen sigue siendo la referencia como si fuera el no va más contra la teoría de la decadencia.
Saludamos dicho autoexamen, pero no estamos convencidos de que sus resultados sean muy positivos. La indicación más evidente es que precisamente en un período en que aparece cada día más patente el atolladero económico en que está metido el sistema capitalista, las últimas publicaciones del grupo muestran que se ha puesto a realizar una obra gigantesca que recuerda la fábula de la montaña que parió un ratón: la “crisis de la deuda” que estalló en 2007 no es, según el grupo Aufheben la expresión de un problema subyacente del proceso de acumulación, sino que se debe sobre todo a los errores del sector financiero...; además, esa crisis podría muy bien desembocar en un nuevo y amplio “restablecimiento” parecido a los precedentes de los años 1990 y los 2000 ([34]). No podemos explayarnos aquí sobre este tema, pero nos parece que el antidecadentismo está llegando a la fase final de su… declive.
Cesamos aquí esta polémica, aunque el debate sobre este tema debe proseguir. Y es tanto más urgente porque cada vez más gente, sobre todo entre las jóvenes generaciones, es consciente de que el capitalismo no tiene porvenir alguno y que la crisis en sin lugar a dudas una crisis terminal. Es esta una cuestión que va a ser cada día más discutida en las batallas de la clase obrera y en las revueltas sociales que provoca la crisis por el planeta entero. Es cada día más vital proporcionar un marco teórico claro para comprender lo histórico del atolladero en el que está inmerso el sistema capitalista, insistir en que es un modo de producción incontrolado que va todo recto hacia su autodestrucción, y, por lo tanto, recalcar la imposibilidad de todas las soluciones reformistas que pretendan hacer que el capital sea más humano o más democrático. En resumen, demostrar que la alternativa “socialismo o barbarie”, anunciada alto y claro por los revolucionarios en 1914, es hoy más válida que nunca. Ese lema es todo lo contrario de un llamamiento a aceptar pasivamente la ruta que sigue la sociedad. Es un llamamiento a que el proletariado actúe, se haga cada día más consciente y abra el camino a un porvenir comunista que es posible y necesario, pero que en modo alguno está garantizado.
Gerrard (primavera de 2012)
[1]) Revista Internacional no 148, “Decadencia del capitalismo – 40 años de crisis abierta ponen de manifiesto que el capitalismo decadente no tiene cura”,
[2]) Revista Internacional no 146, "Decadencia del capitalismo (X) – Para los revolucionarios, la Gran Depresión confirma la caducidad del capitalismo [196]".
[3]) Revista Internacional no 134, “Decadencia del capitalismo – Qué método científico debe usarse para comprender el orden social existente...”
[4]) [Revista internacional en francés]
https://fr.internationalism.org/rinte48/decad.htm [286], https://fr.internationalism.org/french/rinte49/decad.htm [287], https://fr.internationalism.org/french/rinte50/decadence.htm [288]
[9]) https://www.marxists.org [291]
[10]) internationalist-perspective.org/IP/ip-archive/ip_44_decadence-2.html; en francés: “Une contribution au débat sur la décadence” con algunas variantes respecto a la versión inglesa, internationalist-perspective.org/PI/pi-archives/pi_44_decadence-2.html.
[11]) internationalist-perspective.org/IP/ip-archive/ip_29_decadence.html.
[12]) Mac Intosh no es ni el primero ni el último de los ex miembros de la CCI en quedarse patidifuso ante las tasas de crecimiento del capitalismo, acabando por poner en entredicho el concepto de decadencia del capitalismo. A finales de los años 1990, tras una grave crisis centrada una vez más en la cuestión de la organización, unos cuantos antiguos camaradas formaron el Círculo de París, entre ellos RV, redactor del folleto La decadencia del capitalismo y de los articulo de respuesta a la crítica del GCI al “decadentismo”. Aunque el tema de la decadencia nunca fue objeto de debate en la crisis interna, el Círculo de París publicó rápidamente un texto importante negando el concepto de decadencia, siendo su argumento principal el desarrollo considerable de las fuerzas productivas desde 1914 y sobre todo desde 1955 (cercledeparis.free.fr/indexORIGINAL.html [292]).
[13]) El Capital, Libro III, Tercera sección.
[14]) Leer al respecto nuestro artículo: “El estudio de El Capital y los Principios del comunismo” (VIIª parte de la serie “El comunismo no es un bello ideal, sino una necesidad material”), https://es.internationalism.org/rint75comunismo [293]
[15]) De hecho una estimación del FMI prevé que “la economía china podría ver su crecimiento dividido por dos si se agrava la crisis en la zona euro” (diario francés les Echos.
www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/finance-marches/actu/0201894521951-... [294]).
[16]) Para mantener su crecimiento, a pesar del freno de la coyuntura económica mundial, China apuesta por su mercado interior mediante un incremento del endeudamiento de las administraciones locales. Pero tampoco ahí será posible el milagro. Nadie puede endeudarse al infinito sin riesgos de quiebra, en este caso la de los bancos comerciales de China. Y, precisamente, “para evitar las suspensiones de pagos en cascada”, los bancos “han dejado para más tarde los plazos para que las administraciones locales paguen sus deudas”, o se están preparan para dicha eventualidad” (les Echos).
[19]) /revista-internacional/200410/195/la-teoria-de-la-decadencia-en-la-medula-del-materialismo-historico- [297] y /revista-internacional/200501/202/la-teoria-de-la-decadencia-en-la-medula-del-materialismo-historico- [298]
[20]) Revista Internacional no 147, "Decadencia del capitalismo (XI) - El boom de la posguerra no cambió el curso en el declive del capitalismo [273]".
[21]) El artículo de la Revista Internacional n° 120 también denuncia las afirmaciones hipócritas de un grupo de individuos excluidos de la CCI por su comportamiento indigno: la “Fracción interna de la CCI”, que había publicado un artículo adulador sobre la contribución de Battaglia Comunista. La tal Fracción atacó a la CCI porque ésta habría “abandonado” el concepto de decadencia con la teoría de la descomposición (que evidentemente no es un concepto ajeno al de la decadencia), de modo que su proyecto político (o sea atacar a la CCI a la vez que le hacía la pelota al BIPR) quedaba así al desnudo.
[22]) Por lo visto, el artículo de Prometeo no 8 era un documento de discusión y no una posición del BIPR o de uno de sus afiliados, de modo que el título de nuestra respuesta (“Battaglia Comunista abandona el concepto marxista de decadencia”) no es el idóneo.
[23]) Por ejemplo, el debate sobre la base económica del boom de posguerra “Debate interno en la CCI – Las causas del período de prosperidad consecutivo a la Segunda Guerra mundial” (https://es.internationalism.org/rint133-debate [299], y los artículos de los números siguientes) en donde se analiza que la decadencia tiene una historia, lo cual nos lleva al concepto de descomposición, fase final del declive del capitalismo.
[24]) https://libcom.org/library/decadence-aufheben-2 [300] (todas las citas han sido traducidas del inglés por nosotros)
[25]) Revista Internacional no 147, "Decadencia del capitalismo (XI) - El boom de la posguerra no cambió el curso en el declive del capitalismo [273]".
[28]) Cornelius Castoriadis. folleto no 10: Le mouvement révolutionnaire sous le capitalisme moderne [218]. Cap. II: “La perspective révolutionnaire dans le marxisme traditionnel”.
[29]) Revista Internacional no 146, "Decadencia del capitalismo (X) – Para los revolucionarios, la Gran Depresión confirma la caducidad del capitalismo [196]".
[31]) Publicación de la CCI en Gran Bretaña. Ver: https://en.internationalism.org/wr/168_polemic_with_aufheben [303]
[32]) Ver también el artículo de esta serie en la Revista Internacional no 141 “Decadencia del capitalismo - La teoría del declive del capitalismo y la lucha contra el revisionismo”, https://es.internationalism.org/rint141-decadencia [304],
que contiene una crítica de la idea de Aufheben de que la noción de decadencia tiene su origen en la Segunda Internacional.
[33]) https://libcom.org/article/aufheben-decadence [305]. En esta introducción, Aufheben dice que al principio los escritos de la CCI fueron una referencia importante para el grupo. Pero también dice que nuestros métodos dogmáticos y sectarios respecto a ellos (por ejemplo en una reunión en Londres sobre el futuro de la Unión Europea) los convencieron de que no era posible discutir con nosotros. Es cierto que la CCI pudo sin duda comportarse de manera sectaria para con Aufheben, y esto se refleja en un artículo de 1993, por ejemplo al escribir al final que lo mejor sería que ese grupo desapareciera.
[34]) Estos son los últimos párrafos de un artículo de 2011: “no hay gran cosa que pueda sugerir que hayamos entrado en una larga cuesta abajo o que el capitalismo esté ahora enfangado en el estancamiento, si no es la propia crisis financiera. En realidad, la rápida reanudación de las ganancias y de la confianza de la mayor parte de la burguesía en las perspectivas a largo plazo de una renovada acumulación de capital parecen sugerir lo contrario. Pero si el capitalismo en su conjunto está todavía a medio camino de una larga recuperación, con elevadas tasas de ganancia históricamente, ¿cómo explicar la imprevista crisis financiera de 2007-2008?
“Como lo hemos defendido desde hace mucho tiempo contra la ortodoxia del “estancamiento”, la teoría de la “recuperación” se ha revelado correcta al haber comprendido que la reestructuración de la acumulación global del capital ocurrida en le última década, en especial gracias a la integración en la economía mundial de China y de Asia, ha llevado a la restauración de las tasas de ganancia y, por consiguiente, a una recuperación económica sostenida. Pero como hoy lo reconocemos, el problema es que la teoría de la recuperación no ha conseguido captar la importancia de los bancos y de la finanza a nivel global, ni el papel que han desempeñado en esa reestructuración.
“Así, para superar los límites de las teorías “estancacionista” y “recuperacionista” sobre la crisis, era necesario examinar las relaciones entre la emergencia y el desarrollo de los sectores bancario y financiero a nivel global y la reestructuración de la verdadera acumulación del capital ocurrida durante los treinta últimos años. En base a este examen, hemos podido concluir que la crisis financiera de 2007-08 ni ocurrió por casualidad a causa de una política errónea ni fue una crisis del sistema financiero que lo único que reflejaba era una crisis subyacente de estancamiento de la acumulación real del capital. Al contrario, la causa subyacente de la crisis financiera fue una demasiada cantidad de capital-moneda para préstamos en el sistema bancario y financiero en su conjunto que se desarrolló a finales de los años 1990. Esto, a su vez, fue el resultado de desarrollos en la acumulación real de capital – como el auge de China, el despegue de la “nueva economía” y la liquidación continua de la “vieja economía” – que han sido centrales para sostener ese largo ascenso.
“De todo eso podríamos intentar concluir que la naturaleza y el significado de la crisis financiera no significan un viraje decisivo que lleve a un bajón económico o al final del neoliberalismo como muchos lo han supuesto, sino, más bien, a un punto de inflexión que marca una nueva fase a largo plazo. El significado de esta fase y lo que implica para el desarrollo futuro del capitalismo y de la lucha contra él son temas que no tenemos sitio para desarrollar aquí.” Aufheben n° 19, « Return of the crisis: Part 2 - the nature and significance of the crisis”, https://libcom.org/article/return-crisis-part-2-nature-and-significance-crisis [306]
Series:
Herencia de la Izquierda Comunista:
Revista Internacional nº 150 - 3º y 4º trimestre 2012
- 35 lecturas
Tras la cumbre de las ilusiones, el insondable abismo de la catástrofe
- 1804 lecturas
 En la mañana del 29 de junio de 2012 como por ensalmo, una dulce euforia se apoderó rápidamente de políticos y dirigentes de la zona Euro. Los media burgueses y los economistas no se quedaron a la zaga. La reciente Cumbre europea acababa de tomar, al parecer, unas “decisiones históricas”, al contrario de tantas otras cumbres anteriores de los últimos años, todas fracasadas. Según muchos comentaristas, se acabaron los fracasos; la burguesía de la zona, por una vez unida y solidaria, acababa de adoptar las medidas necesarias para salir del túnel de la crisis. Era como Alicia en el país de las maravillas. Pero, mirando más de cerca y una vez disipadas las brumas matutinas, aparecen los verdaderos problemas: ¿Cuál ha sido el contenido real de esa Cumbre?, ¿Qué alcance tiene?, ¿Aportará una solución duradera a la crisis de la zona Euro y por ende a la economía mundial?
En la mañana del 29 de junio de 2012 como por ensalmo, una dulce euforia se apoderó rápidamente de políticos y dirigentes de la zona Euro. Los media burgueses y los economistas no se quedaron a la zaga. La reciente Cumbre europea acababa de tomar, al parecer, unas “decisiones históricas”, al contrario de tantas otras cumbres anteriores de los últimos años, todas fracasadas. Según muchos comentaristas, se acabaron los fracasos; la burguesía de la zona, por una vez unida y solidaria, acababa de adoptar las medidas necesarias para salir del túnel de la crisis. Era como Alicia en el país de las maravillas. Pero, mirando más de cerca y una vez disipadas las brumas matutinas, aparecen los verdaderos problemas: ¿Cuál ha sido el contenido real de esa Cumbre?, ¿Qué alcance tiene?, ¿Aportará una solución duradera a la crisis de la zona Euro y por ende a la economía mundial?
Última Cumbre europea: decisiones engañosas
Si la cumbre del 29 de junio ha sido considerada como “histórica” es porque pretenden que ha sido un giro en la manera con la que las autoridades encaran la crisis del Euro. Por un lado, en cuanto a la forma, según los comentaristas, esa cumbre, no se limitó por primera vez a ratificar las decisiones tomadas de antemano por “Merkozy”, o sea el tándem Merkel-Sarkozy (en realidad, se trata de la posición de Merkel ratificada por Sarkozy) ([1]), sino que en ella se tuvieron en cuenta las demandas de otros dos países importantes de la zona, España e Italia, demandas apoyadas por el nuevo presidente francés, François Hollande. Por otro, la cumbre debía iniciar una nueva orientación en la política económica y presupuestaria en la zona: después de bastantes años en que la única política propuesta por la dirigencia del Euro era una austeridad cada vez más implacable, se tenía por fin en cuenta una de las críticas a esa política (defendida sobre todo por economistas y políticos de izquierda): sin reactivación de la actividad económica, los Estados, sobreendeudados, serían incapaces de obtener recursos fiscales para pagar sus deudas.
Por eso el presidente francés “de izquierdas”, Hollande, que fue a esa cumbre para “exigir un pacto por el crecimiento y el empleo”, alardeaba en escena cual protagonista de comedia, orgulloso por lo obtenido. Le acompañaban en su contento otros dos hombres, de derechas no obstante, Monti y Rajoy jefes de los gobiernos italiano y español respectivamente, los cuales también presumían ante micros y cámaras de que, como sus propuestas habían dado por lo visto sus frutos, se iba a aflojar el nudo financiero que ahogaba a sus países. La situación real era demasiado grave para que esos señores se pusieran en plan triunfal, pero se relajaron con una de esas retorcidas declaraciones como la hecha por el jefe del gobierno italiano: “se puede esperar ver el principio del fin de la salida del túnel de la crisis en la zona euro”.
Antes de correr el velo de esa mañana que se anunciaba tan radiante, volvamos un poco atrás. Recordemos: desde hacía seis meses, la zona Euro estuvo dos veces en una situación de casi quiebra de sus bancos. La primera vez la situación engendró lo que llamaron LTRO (Long Term Refinancing Operation): el Banco Central Europeo (BCE) acordó un poco más de 1 billón (1+12 ceros) de créditos a dichos bancos. En realidad ya se habían anticipado 500 000 millones. Unos meses después, resulta que los bancos vuelven a pedir auxilio. Vamos ahora a contar una historia nimia que ilustra lo que está ocurriendo realmente en las finanzas europeas. A principio de este año 2012 estallan las deudas soberanas (las de los Estados). Los mercados financieros, por su parte, hacen subir los tipos con los que aceptan prestar dinero a esos Estados. Algunos de éstos, España en particular, ya no pueden vender deuda pidiendo préstamos en los mercados. Demasiado caros. Mientras tanto, los bancos españoles se van quedando sin aliento. ¿Qué hay que hacer en España, Italia, Portugal y demás? Y entonces una idea genial iluminó las mentes preclaras del BCE: vamos a prestarles masivamente a los bancos, los cuales, por su parte, van a financiar las deudas soberanas de su Estado nacional y la economía “real” mediante créditos a la inversión y al consumo. Esto ocurrió el invierno pasado, el Banco central europeo puso “barra libre y bebidas a voluntad”. Y ahí está el resultado: a principios de junio todos con cirrosis. Los bancos no prestaron a la economía “real”. Pusieron el dinerito de lado, y luego lo devolvieron al Banco central contra un pequeño interés. ¿Y en qué consistió el reembolso?: en obligaciones de Estado que habían comprado con el dinero de ese mismo Banco central. Juegos malabares que sólo pueden aguantar el tiempo de un espectáculo por lo demás bastante grotesco.
En junio, los “médicos economistas” vuelven a gritar: nuestros enfermos se están muriendo. Son urgentes medidas radicales tomadas conjuntamente por los hospitales de la zona Euro. Estamos ahora en el momento de la cumbre del 29 de junio. Tras toda una noche de negociaciones, parece haberse llegado a un acuerdo “histórico”. Estas son las decisiones adoptadas:
- los fondos de estabilización financiera (FEEF y MEE ([2])) podrán reflotar directamente a los bancos, tras acuerdo del BCE, así como comprar la deuda pública para que así se relajen los tipos actuales con los que los Estados piden sus préstamos en los mercados financieros ;
- los europeos van a dejar en manos del BCE la supervisión del sistema bancario de la zona Euro;
- se adopta la aplicación del control de los déficits públicos de los Estados de la zona;
- y, con la satisfacción de economistas y políticos de “izquierdas”, se instaura un plan de 100 mil millones de euros para la reactivación.
Durante algunos días se oyen los mismos discursos. La zona Euro, por fin, ha tomado las decisiones idóneas. Alemania ha logrado mantener su “Regla de oro” para los gastos públicos (que impone a los Estados que inscriban en sus leyes fundamentales la erradicación de los déficits presupuestarios), pero, a cambio, ha aceptado ir hacia la mutualización de las deudas de los Estados de la zona Euro y su monetización, o sea la posibilidad de reembolsarlas emitiendo moneda.
Como siempre ocurre con ese tipo de acuerdo, la realidad se esconde tras el calendario y la realización práctica de las decisiones tomadas. Pero ya esa misma mañana saltaba algo a la vista. Un problema esencial parecía haberse aparcado: el de los medios financieros y sus fuentes reales. Todo el mundo parecía estar de acuerdo en sobrentender que Alemania acabaría pagando, pues sólo ella posee, al parecer, los medios para ello… Y, luego, durante el mes de julio, sorpresa, todo parece ponerse en entredicho. Gracias a una serie de maniobras jurídicas, se retrasa la aplicación de los acuerdos para no antes de noviembre. Porque resulta que hay un problemilla y es que el 16 de julio las cuentas de Alemania se habían vuelto sencillamente insoportables. Si se suman todos los compromisos en garantías más o menos ocultas y líneas de crédito, la exposición total de ese país a unos vecinos europeos acorralados se eleva a 1,5 billones de euros. El PNB de Alemania es de 2,65 billones de euros y eso antes de que se haya tenido en cuenta la contracción de su actividad iniciada ya hace unos cuantos meses. Es pues una cantidad inaudita que equivale a más de la mitad de su PNB. Las últimas cifras anunciadas para la deuda de la zona Euro ascienden a unos 8 billones de los que una gran parte son activos llamados “tóxicos” (o sea pagarés de deudas que nunca serán pagados). No es difícil comprender que Alemania no puede mantener semejante nivel de endeudamiento. Tampoco es capaz de caucionar con duración y solvencia suficientes, gracias únicamente a su firma y rúbrica, semejante murallón de deuda ante los mercados financieros. Y existe la prueba efectiva de esa realidad, la cual se plasma en una paradoja cuyo secreto se debe a una economía en pleno desconcierto. Alemania coloca su deuda a corto y medio plazo a interés negativo. O sea que los compradores de esa deuda aceptan cobrar unos intereses ridículos con los que pierden capital a causa de la inflación. La deuda soberana germana parece ser un refugio de alta montaña capaz de enfrentar todas las tempestades, pero, al mismo tiempo, el precio de los seguros firmados por los compradores para cubrir la parte de la deuda que poseen asciende a los niveles de los de… ¡Grecia!, de modo que ese refugio resulta ser bastante vulnerable. Los mercados saben muy bien que si Alemania sigue financiando la deuda de la zona Euro, acabará siendo también ella insolvente y por eso cada prestamista procura asegurarse lo mejor posible en caso de caída brutal.
Queda entonces la tentación de sacar el arma última. Es la que consiste en decirle al Banco Central Europeo que haga como en Reino Unido, Japón o Estados Unidos: “Imprimamos billetes y más billetes sin fijarnos en el valor de lo que recibimos a cambio”. Los bancos centrales podrán transformarse, ellos también, en bancos “podridos”, ése no es el problema, ya no es ése el problema. El problema hoy es ¡evitar que todo se pare! Ya veremos que será mañana, el mes que viene, el año próximo… Ése ha sido el avance de la última cumbre europea. El BCE, sin embargo, no está de acuerdo. Cierto es que ese banco central no tiene la misma autonomía que otros bancos centrales del mundo pues está vinculado a los diferentes bancos centrales de cada nación de la zona. ¿Es ése el problema de fondo? Si el BCE pudiera actuar como el Banco central del Reino Unido o de Estados Unidos, por ejemplo, ¿se resolvería la insolvencia del sistema bancario de los Estados de la zona Euro? ¿Qué ocurre en esos otros países, en Estados Unidos por ejemplo?
Unos bancos centrales más frágiles que nunca
Ahora que se están acumulando nubes amenazantes sobre la economía estadounidense, ¿por qué Estados Unidos no se ha sacado de la manga un tercer plan de reactivación, una nueva fase de monetización de su deuda?
A Ben Bernanke, presidente del Banco Central de EEUU (o Reserva Federal, FED) le llaman “don Helicóptero”. Ya ha habido en cuatro años en Estados Unidos dos planes de creación monetaria masiva, los famosos “quantitative easings”. Ese señor parece andar circulando sin parar por los cielos norteamericanos echando dinero a espuertas, inundándolo todo a su paso. Una marea de billetes sin interrupción, ¡y allá cada cual si quiere emborracharse con tanta liquidez! Pues no, las cosas no funcionan así. Desde hace algunos meses para Estados Unidos es indispensable una nueva creación monetaria masiva. Pero no llega y se hace esperar. Porque un “quantitative easing” no 3 es a la vez indispensable, vital… e imposible, como lo son la mutualización y la monetización global de la deuda de la zona Euro. El capitalismo se ha metido en un callejón sin salida. Ni siquiera la primera potencia económica mundial puede sacar dinero de la nada indefinidamente. Toda deuda debe financiarse un día u otro. El Banco Central estadounidense, como cualquier otro banco central, tiene dos fuentes de financiación relacionadas, en realidad, entre sí e interdependientes en un momento u otro. La primera consiste en captar el ahorro de fuera o de dentro del país, ya sea a un costo tolerable ya sea mediante un reforzamiento de la fiscalidad. La segunda consiste en fabricar dinero en contrapartida de reconocimiento de deudas, sobre todo vendiendo lo que se llama obligaciones que representan la deuda pública o de Estado. El valor de esas obligaciones esté determinado en última instancia por la estimación que hacen los mercados financieros. Alguien vende un vehículo de ocasión. El vendedor pone el precio en el parabrisas. Los compradores potenciales observan en qué estado está. Se hacen ofertas y el vendedor escogerá la más ventajosa para él, es de suponer. Si el carro está muy estropeado el precio será muy bajo y acabará siendo chatarra. Este ejemplo ilustra el peligro que entraña una nueva creación monetaria en EEUU… y en otras partes. Desde hace cuatro años se han inyectado cientos de miles de millones de dólares en la economía norteamericana sin que se haya producido la menor reactivación duradera. Peor todavía: la depresión económica ha seguido su camino sin mayores problemas. Estamos aquí en el meollo del problema. La estimación del valor real de la deuda soberana está, en realidad, vinculado a la solidez de la economía. Igual que el valor del coche en su estado real. Si un banco central (sea el de Estados Unidos, de Japón o de la zona Euro) imprime billetes para comprar obligaciones o reconocimientos de deuda que no podrán ser reembolsados nunca (pues los deudores son insolventes), lo único que hace dicho banco es inundar el mercado de papeles que no corresponden a ningún valor real pues no tienen contrapartida efectiva en ahorro o nuevas riquezas confirmadas. O dicho de otra manera: fabrican falsa moneda.
Hacia la recesión general
Una afirmación como la precedente podrá parecer un poco exagerada o arriesgada. Léase, sin embargo, lo que escribe el boletín Global Europe Anticipation de enero de 2012: “Para generar un dólar de crecimiento suplementario, EEUU debe a partir de ahora pedir prestados unos 8 dólares. O dicho, si se prefiere, a la inversa: cada dólar emprestado sólo genera 0,12 $ de crecimiento. Esto ilustra lo absurdo del medio-largo plazo de las políticas practicadas por la FED y el Tesoro US en los últimos años. Es como una guerra en la que sería necesario dejar que se mate a cada vez más y más soldados para ganar cada vez menos terreno”. La proporción no es sin duda la misma en todos los países del mundo. Pero la tendencia general sigue el mismo camino. Por ejemplo, los 100 mil millones de euros previstos por la cumbre del 29 de junio para financiar el crecimiento serán tan útiles como una cataplasma en una pata de palo. Las ganancias realizadas son insignificantes comparadas con el murallón de la deuda. Un conocido film cómico se titulaba según qué países: “¿Y dónde está el piloto?” o “¡Aterriza como puedas!”. En la economía mundial, cabe ahora preguntarse: “¿Pero hay motor?”. Ahí tenemos un avión y sus pasajeros en muy mala situación.
Ante la desbandada de los países más desarrollados, algunos, para minimizar la gravedad de la situación del capitalismo, intentan oponer el ejemplo de China y de los países “emergentes”. Sólo hace unos meses, nos “vendían” a China como la próxima locomotora de la economía mundial, acompañada en ese papel por India y Brasil. ¿Qué realidad hay en ello? Esos “motores” también están teniendo fallos muy serios. China anunció oficialmente, el viernes 13 de julio, una tasa de crecimiento de 7,6 %, o sea la más baja para este país desde que comenzó la fase actual de la crisis. Se acabó el tiempo de tasas de dos dígitos. Pero incluso cifras como un 7 % ya no interesan a los especialistas. Todo el mundo sabe que son falsas. Los expertos prefieren fijarse en otros datos que les parecen más fiables. Esto decía ese mismo día una emisora francesa especializada en economía (BFM): “Si nos fijamos en la evolución del consumo eléctrico, puede deducirse que el crecimiento chino está en realidad en torno a 2 y 3 %. O sea, menos de la mitad de las cifras oficiales.” A principios de este verano todos los indicadores de la actividad andan de capa caída. Bajan por todas partes. El motor funciona al ralentí, cerca de cero. El avión de la economía mundial parece a punto de caerse.
El capitalismo ha entrado en zonas de fuertes borrascas
Frente a la recesión mundial y el estado financiero de bancos y Estados, se va a enconar la guerra económica entre los diferentes sectores de la burguesía. La reactivación mediante una política keynesiana clásica (que presupone un endeudamiento del Estado) ya no podrá ser, como hemos visto, realmente eficaz. En este contexto de recesión, bajará necesariamente la cantidad de dinero recolectado por los Estados y, a pesar de la austeridad generalizada, su deuda soberana seguirá incrementándose como en Francia o ahora en España.
La pregunta que va a desgarrar a la burguesía será: “Habrá que tomar otra vez el riesgo insensato de volver a alzar el techo de la deuda?” Al dinero le atrae cada vez menos la producción, la inversión o el consumo. Ya no es rentable. Pero los intereses y los reembolsos de las deudas a plazos siguen ahí. El capital necesita fabricar moneda nueva y ficticia para retrasar, cuando menos, una suspensión de pagos general. Bernanke, director del Banco Central de EEUU y su homólogo Mario Draghi de la zona Euro, al igual que todos sus colegas del planeta, están atrapados por el estado de la economía capitalista. O no hacen nada y entonces la depresión y las quiebras tomarán a corto plazo aires de cataclismo. O inyectan dinero en masa y entonces se irá al garete el valor de la moneda.
Algo sí es cierto: aún percibiendo ahora el peligro, la burguesía, dividida irremediablemente sobre esos temas, sólo reaccionará en situaciones de urgencia absoluta en el último momento y en proporciones cada vez más insuficientes. La crisis del capitalismo, a pesar de todo lo que ya hemos tenido que vivir desde 2008, está sólo empezando.
Tino, 30-07-2012
[1]) Nótese que desde que escribimos este artículo, el gobierno francés se ha vuelto más cooperativo todavía con la canciller alemana. Pronto habrá que hablar, sin duda, de “Merkhollande”. En todo caso, en septiembre de 2012, el nuevo presidente Hollande y la dirección del Partido socialista lo hacen todo por imponer a los diputados de su mayoría que voten a favor del Pacto de estabilidad (la “regla de oro”) que Hollande, cuando era candidato, prometió que se renegociaría. Como decía un viejo político francés conocido por su cinismo: “las promesas electorales sólo comprometen a quienes se las creen”.
[2]) Fondo europeo de estabilidad financiera y Mecanismo europeo de estabilidad.
Noticias y actualidad:
- Cumbre del Euro [308]
Rubric:
Entre crisis y narcotráfico (Mexico)
- 3635 lecturas
La prensa y telediarios del mundo presentan regularmente información e imágenes de México en las que aparecen en primer plano enfrentamientos, corrupción y muerte motivada por “la guerra contra el narcotráfico”. Pero suelen presentar todo ese escenario como un fenómeno anómalo y ajeno al capitalismo, cuando toda esa realidad está enraizada en la dinámica que sigue el actual sistema de explotación que hace ver en toda su extensión la manera con la que actúa la clase dominante por la competencia y las diferencias políticas exacerbadas entre sus diferentes fracciones. Ese proceso de barbarie, que ya es plenamente dominante en algunas de las regiones de México, es la representación de la descomposición que sufre el capitalismo.
Al inicio de la década de los noventa definíamos que “entre las características más importantes de la descomposición de la sociedad capitalista, hay que subrayar la creciente dificultad de la burguesía para controlar la evolución de la situación en el plano político” ([1]). Este fenómeno se resalta en mayor dimensión en la última década del siglo xx y está tendiendo a convertirse en tendencia dominante.
No es solo la clase dominante la afectada por la descomposición. El proletariado y las demás capas explotadas soportan sus efectos más perniciosos. En México, los grupos mafiosos y el propio gobierno enrolan para la guerra que están llevando a individuos pertenecientes a los sectores más pauperizados de la población. Los enfrentamientos entre esos grupos arrasan sin distinción a la población, dejando cientos de víctimas, a las que tanto gobierno como mafia denominan “bajas colaterales”. Lo que todo eso genera es un ambiente de temor, que la clase dominante ha sabido utilizar para evitar y contener las protestas sociales contra el golpeo continuo a las condiciones de vida de los trabajadores.
El narcotráfico y la economía
La droga en el capitalismo es una mercancía más que requiere para su producción y mercadeo el uso de trabajo, por mucho que éste sea usado de forma un tanto singular. Es común el uso de trabajo esclavizado, pero también usan el trabajo voluntario o remunerado que ofrece el lumpen por sus servicios criminales, aunque también ofertan su fuerza de trabajo jornaleros y otro tipo de trabajadores como albañiles (usados en la construcción de casas o lugares de almacenaje), que ante la miseria que ofrece el capitalismo se ven obligados a servir a un capitalista productor de mercancías ilegales.
Lo que hoy se vive en México, aunque toma inusuales magnitudes, en otras partes del planeta ya ha sucedido (o viene sucediendo). De manera que el primer aspecto que las mafias aprovechan para su actuación es la miseria y su colusión con las estructuras de Estado que le permiten “proteger su inversión” y su actuación general. En Colombia en los años 90, el investigador H. Tovar-Pinzón ofrece los siguientes datos que explican la razón de por qué los campesinos pobres se convierten en las primeras víctimas de las mafias del narcotráfico: “Un predio producía, por ejemplo, 10 cargas de maíz al año que dejaban un ingreso bruto de 12 000 pesos colombianos. Ese mismo predio podía producir 100 arrobas de coca, que representaban para el dueño un ingreso bruto de 350 000 pesos al año. ¿No es tentador entonces cambiar un cultivo por otro cuando las ganancias son 30 veces más?” ([2]).
Ese esquema descrito para Colombia es el mismo para gran parte de América Latina, asimilando hacia el narcotráfico no solamente a los campesinos propietarios, sino también a una gran masa de jornaleros que no cuentan con tierras y venden su fuerza de trabajo en los cultivos. Esa gran masa de asalariados se vuelve presa fácil de las mafias porque los salarios que reciben en la economía “legal” son ínfimos. Por ejemplo, en México, un jornalero en el corte de la caña de azúcar recibe por cada tonelada 27 pesos (un poco más de 2 dólares); en cambio, laborando en la producción de una mercancía ilegal sus ingresos mejoran; sin embargo lo peligroso es que una gran porción de estos trabajadores pierden su condición de clase, fundamentalmente por sumergirse en el mundo del crimen, en el que mantienen una convivencia diaria y de forma directa con gatilleros, transportistas de droga y donde el asesinato es asunto cotidiano. Viviendo en el contagio de ese ambiente suelen ser llevados paulatinamente, hacia la lumpenización. Ese es uno de los efectos nocivos del avance de la descomposición que afecta directamente a la clase trabajadora reciente.
Existen cálculos que indican que las mafias del narco en México ocupan un 25 % más de personas de las que emplea McDonald’s en todo el mundo ([3]). Pero, además de la utilización de agricultores, hay que incorporar en la actividad de la mafia la extorsión y la prostitución que imponen como vida a cientos de jóvenes. La droga en la actualidad es una rama más de la economía capitalista y como en cualquier otra actividad, la explotación y el despojo están presentes, aunque en esta rama, por su condición de ilegalidad, aparece la competencia y la disputa de mercados de forma más violenta.
Grandes son los millones que se disputan y por eso grande es la violencia por ganar mercados e incrementar sus ganancias. Ramón Martínez Escamilla, miembro del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), considera que, “el fenómeno del narcotráfico representa entre 7 y 8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en México…” ([4]). Si consideramos que la fortuna de Carlos Slim, el mayor magnate del mundo, representa poco más del 6 % del PIB mexicano, se puede tener un referente de la magnitud de la importancia que ha tomado el narcotráfico en la economía y la explicación de la barbarie que viene generando. Como cualquier otro capitalista, el narcotraficante no tiene más objetivo que la ganancia. Las palabras del sindicalista Thomas Dunning (1799-1873) citadas por Marx, sirven bien para explicar las razones de este proceso: “… Si la ganancia es adecuada, el capital se vuelve audaz. Un 10 % seguro y se lo podrá emplear dondequiera; un 20 % y se pondrá impulsivo; 50 %, y llegará positivamente a la temeridad; por 100 %, pisoteará todas las leyes humanas; el 300 %, y no hay crimen que lo arredre, aunque corra el riesgo de que lo ahorquen. Cuando la turbulencia y la refriega producen ganancia, el capital alentará una y otra…” ([5]).
Esas inmensas fortunas construidas sobre vidas humanas y sobre la explotación, encuentran colocación, claro está, en los “paraísos fiscales”, pero también en la utilización directa por parte de los capitales “legales”, que hacen el trabajo de “lavado”. Son casos emblemáticos las prácticas del empresario Zhenli Ye Gon y más recientemente el del Instituto financiero HBSC. En ambos casos se ha sacado a la luz las inmensas fortunas que estos personajes e instituciones manejaban y usaban en nombre de los cárteles de la droga, lo mismo para la promoción de proyectos políticos (en México y en otras partes del mundo), que de “respetables” inversiones.
Edgardo Buscaglia (coordinador del Programa Internacional de Justicia y Desarrollo del Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM), afirma que empresas de diversos giros han sido “señaladas como sospechosas por las agencias de inteligencia de Europa y de EUA ([6]), entre ellas la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro estadunidense) [pero] no se les ha querido tocar en México, fundamentalmente porque muchas de ellas pueden estar financiando campañas electorales” ([7]).
Hay otros procesos marginales (pero no menos significativos) que dan soporte a la integración de la mafia en la economía, como lo son el despojo de propiedades y grandes extensiones de tierra, alcanzando tal magnitud que en algunas zonas ha llevado a la creación de “pueblos fantasmas”. Datos que se presentan sobre ese aspecto, calculan que en el último lustro se ha desplazado por efecto de la “guerra entre el narco y el ejército”, a un millón y medio de personas ([8]).
Debe afirmarse que es imposible que los proyectos de los mafiosos que operan con la droga se encuentren fuera del área de dominio de los Estados. Porque son éstos la estructura que no sólo protege y ayuda a mover los recursos hacia los gigantes financieros, sino que lo esencial es que los equipos de gobierno de la burguesía y los cárteles de la droga tienen sus intereses fundidos. Es evidente que las mafias no podrían tener una vida tan activa sin recibir el apoyo de sectores de la burguesía asentados en los gobiernos. Como lo adelantábamos en nuestras “Tesis sobre la descomposición”: “… resulta cada día más difícil distinguir al aparato de gobierno y al hampa gansteril” ([9]).
México, ejemplo del avance de la descomposición capitalista
Son cerca de 60 mil muertos los que a partir del 2006 hasta el presente han caído abatidos, lo mismo por las balas de los ejércitos de la mafia o por el ejército oficial; gran parte de ellos son producto de las pugnas que llevan entre sí los cárteles de la droga, pero eso no deslinda, como lo pretende el gobierno, de la responsabilidad del Estado. Y no es posible separar la responsabilidad porque existe un tejido entre los grupos de la mafia y el mismo Estado. Justamente, si las dificultades han crecido en torno a estos asuntos es porque las fracturas y diferencias en el seno de la burguesía se han ensanchado y todo momento y todo lugar se vuelve arena de combate entre las diversas fracciones y por supuesto, la propia estructura del Estado no deja de ser lugar privilegiado para llevar a cabo sus disputas. Cada grupo de la mafia surge bajo el cobijo de una de las fracciones de la burguesía, pero la propia competencia económica y la disputa política hacen que el conflicto crezca y se recrudezca día con día.
A mediados del siglo xix, durante la fase de ascenso del capitalismo, el impacto que tenía el negocio del narcotráfico (como por ejemplo el del opio) ya creaba dificultades políticas que conducían a guerras que revelaban, por una parte, la esencia bárbara del sistema, y por otra, la participación directa del Estado en la producción, distribución e imposición de mercancías del tipo de las drogas. No obstante, estas actuaciones podían estar bajo una vigilancia estricta de los Estados, y en tanto la clase dominante mantenía una disciplina que permitía llegar a acuerdos políticos para mantener la cohesión de la burguesía ([10]). Por eso podemos entender que aunque en el siglo xix está presente la “guerra del opio” –desatada centralmente por el Estado británico– no es un fenómeno que domine durante esa etapa, aún cuando se pueda reconocer que marca un referente del comportamiento del capital.
La importancia de la droga y la formación de grupos mafiosos, se tornan más relevantes en la fase de decadencia del capitalismo. Es cierto que en las primeras décadas del siglo xx la burguesía trata de limitar y ajustar con leyes y reglamentos el cultivo, la preparación y el tráfico de algunas drogas, pero sólo es por la búsqueda de controlar mejor el comercio de esa mercancía.
La evidencia histórica muestra que la “rama de la droga” no es una actividad repudiada por la burguesía y su Estado. Por el contrario, es esta misma clase la que se encarga de extender su uso, aprovecharse de las ganancias que produce y, al mismo tiempo, extender los estragos que acarrea en el ser humano. Son los Estados en el siglo xx los que han distribuido masivamente la droga en sus ejércitos. Los EUA son el mejor ejemplo del uso de las drogas como instrumento de aliento a los soldados en guerra; la guerra de Vietnam fue un gran laboratorio para esa práctica, por eso no es extraño que fuera el Tío Sam quien alentara la demanda de droga durante la década de los setenta, y es el mismo gobierno norteamericano quien lo solucionó impulsando la producción de drogas en los países de la periferia.
Al entrar la mitad del siglo xx en México, la importancia que tiene la producción y distribución de la droga aún no es relevante, no obstante se mantiene un estricto control por parte de las instancias gubernamentales. Es a través de la policía y el ejército que se cierra el mercado para controlarlo mejor. Pero es durante los años ochenta que el Estado norteamericano alienta el incremento de la producción y consumo de la droga en México y toda América Latina.
A partir del “caso Irán-contras” (1986), sale a la luz que el gobierno de Ronald Reagan al ver limitado el presupuesto para apoyar a los grupos militares opositores al gobierno de Nicaragua (conocidos como los “contras”), utiliza recursos provenientes de la venta de armas en Irán, pero sobre todo, a través de la CIA y la DEA, obtienen recursos que provienen de la droga. En este enredo, el gobierno de EUA empuja a las mafias colombianas a ampliar su producción, al tiempo que asegura el apoyo militar y logístico de los gobiernos de Panamá, México, Honduras, El Salvador, Colombia y Guatemala para dar paso libre a tan codiciada mercancía. La propia burguesía norteamericana para “ampliar el mercado” produce derivados de la cocaína, que resultan más baratos y por tanto más fácil de comercializar, pero además mucho más destructivos.
Esa misma práctica que el gran capo norteamericano utiliza para obtener recursos para llevar a cabo sus aventuras golpistas, se repite en América Latina para llevar a cabo la lucha contra la guerrilla. En México la denominada “guerra sucia”, es decir la guerra de exterminio que lleva el Estado, durante los setenta y ochenta, en contra de la guerrilla fue sustentada con ingresos que provenían de la droga –esta “guerra” fue encabezada por el ejército y por grupos paramilitares (como la Brigada Blanca y el Grupo Jaguar), los cuales contaban con carta blanca para asesinar, secuestrar y torturar. Proyectos militares como la “Operación Cóndor” que se presentaban como acciones contra la producción de droga, eran usadas para enfrentar a la guerrilla y al mismo tiempo proteger los cultivos de amapola y mariguana.
En este período la disciplina y cohesión de la burguesía mexicana le permitían mantener bajo orden el mercado de la droga. Investigaciones periodísticas recientes señalan que no había carga de droga que no estuviera bajo el control y vigilancia del ejército y la policía federal ([11]). El Estado aseguraba la unidad de forma férrea de todos los sectores de la burguesía y cuando algún grupo o capitalista individual presentaba desacuerdos era sometido pacíficamente mediante el ofrecimiento de canonjías y cuotas de poder. Esa era la forma de mantener unida a la llamada “familia revolucionaria” ([12]).
Al derrumbarse el bloque imperialista comandado por la URSS, se rompe también la unidad del bloque opositor dirigido por EUA, reproduciéndose y extendiéndose al interior de cada país (con matices particulares) los efectos de esa fractura. En el caso de México esta ruptura se expresa mediante la disputa abierta de las fracciones de la burguesía en todos los planos: partidos, clero, gobiernos locales, federal... cada fracción busca obtener una porción mayor del poder e incluso no hay pocos sectores de la burguesía que se arriesgan a poner en cuestión su disciplina histórica hacia EUA.
En ese contexto de disputa general, se llega a una distribución del poder pero un tanto forzada. Estas presiones internas son las que llevan a probar el cambio de partido en el poder y así “descentralizar” los mandos de orden, tal que los poderes locales, representados en los gobernadores de estados y presidentes municipales, declaran su control regional, lo que desata aún más el caos, en tanto que el gobierno federal, lo mismo que cada gubernatura o municipalidad para fortalecer su dominio económico y políticos se asocian con diferentes bandas mafiosas. Cada fracción en el poder protege y empuja al crecimiento de un cártel según su interés, por eso la actuación de la mafia es con tanta impunidad y con tanta animosidad.
La magnitud de estas disputas se puede ver en el ajuste de cuentas que se llevan a cabo entre personajes de la política, por ejemplo, se contabiliza que en los últimos cinco años se han asesinado a 23 alcaldes y 8 presidentes municipales, además de existir un sinnúmero de amenazas a secretarios de estado y candidatos. Ante estos hechos, la prensa burguesa suele construir una imagen de víctima de esos personajes, pero la mayoría de las veces lo que está en la base de esos crímenes y amenazas, son ajustes de cuentas por pertenecer a un bando rival o las más de las veces, por haber traicionado a los intereses del grupo con el que inicialmente mantenían pactos.
Analizado ese escenario, es posible comprender que los problemas de la droga no tienen solución dentro del capitalismo. La única “solución” que la burguesía tiene para limitar lo más explosivo de la barbarie es buscar que sus intereses se unifiquen y puedan cohesionarse en torno a un solo grupo de la mafia, de manera que se aísle al resto de ellos y se les mantenga en una existencia marginal.
La salida pacífica de tal situación es muy improbable habida cuenta de la división tan aguda de la burguesía en México, de modo que resulta difícil creer que pueda alcanzar por lo menos una cohesión temporal que permita la pacificación. Es el avance de la barbarie lo que parece ser la tendencia dominante…
Buscaglia, en una entrevista en junio de 2011, valoraba la magnitud que el narco va tomando en la vida de la burguesía: “… cerca del 65 % de las campañas electorales en México están contaminadas con dinero proveniente de la delincuencia organizada, principalmente del narcotráfico” ([13]).
Son los trabajadores las víctimas directas del avance de la descomposición capitalista expresada en fenómenos como la “guerra contra el narco” y al mismo tiempo son el blanco de los ataques económicos que la burguesía le impone ante la agudización de la crisis. Es sin duda una clase que carga grandes penurias, pero no es una clase contemplativa, es un cuerpo social capaz de reflexionar, tomar conciencia de su condición histórica y responder colectivamente.
Descomposición y crisis… el capitalismo es un sistema podrido
La droga y la muerte son la noticia sobresaliente al interno y al exterior de México, y tal es su magnitud que es bien utilizada por la burguesía para cubrir los efectos que la crisis económica tiene en el país.
La crisis que sufre el capitalismo no tiene su origen en el sector financiero, como los “expertos” burgueses suelen decir. Es una crisis profunda y general del capitalismo, que no deja un solo país sin afectarlo. La presencia activa de las mafias en México, aunque ya es una tremenda carga contra los explotados, no opaca los efectos que la crisis genera, por el contrario, lo que hace es magnificarlos.
La causa principal de las tendencias a la recesión que afecta actualmente al capitalismo es la insolvencia generalizada, pero sería un error suponer que el peso de la deuda soberana es el indicativo único para definir que la crisis avanza. En algunos países como México el peso de la deuda no causa aún dificultades mayores y no significa que está fuera de la tendencia recesiva que sacude al mundo, aún cuando en el último lustro la deuda soberana se ha incrementado, según el Banco de México, en 60 % y prevén que al fin del 2012 representará el 36.4 % del PIB. Este monto es minimizado cuando lo comparan con los niveles que la deuda tiene en países como Grecia (que representa el 170 % del PIB), pero, ¿eso significa que en México no se expone la profundización de la crisis? Definitivamente no.
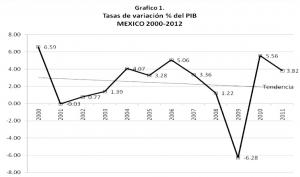 En primer lugar el que la deuda no sea tan importante en México como en otros países no significa, ni mucho menos, que no lo será nunca. Los aprietos de la burguesía mexicana para relanzar la acumulación de capital se ilustran en el estancamiento de la actividad económica. El PIB no ha logrado ni siquiera alcanzar los niveles que tenía en 2006 (como se ve en el gráfico 1), pero además la base de los breves incrementos de esta variable se deben al sector de servicios, en particular al comercio (como lo explica la propia institución del Estado encargada de la estadística, INEGI). Por otro lado, se debe de tomar en consideración que si se ha animado el comercio interno (y así ensanchar las tasas de crecimiento del PIB) es porque se han incrementado los créditos al consumo, no es fortuito que al cierre del 2011, se reporte que el uso de las tarjetas de crédito se ha incrementado en un 20 % con relación al año anterior.
En primer lugar el que la deuda no sea tan importante en México como en otros países no significa, ni mucho menos, que no lo será nunca. Los aprietos de la burguesía mexicana para relanzar la acumulación de capital se ilustran en el estancamiento de la actividad económica. El PIB no ha logrado ni siquiera alcanzar los niveles que tenía en 2006 (como se ve en el gráfico 1), pero además la base de los breves incrementos de esta variable se deben al sector de servicios, en particular al comercio (como lo explica la propia institución del Estado encargada de la estadística, INEGI). Por otro lado, se debe de tomar en consideración que si se ha animado el comercio interno (y así ensanchar las tasas de crecimiento del PIB) es porque se han incrementado los créditos al consumo, no es fortuito que al cierre del 2011, se reporte que el uso de las tarjetas de crédito se ha incrementado en un 20 % con relación al año anterior.
Los mecanismos que la clase en el poder busca para enfrentar la crisis no son ni exclusivos para México ni novedosos: elevar los niveles de explotación y dopar a la economía con crédito. La aplicación de medidas de este tipo, permitieron en la década de los 90 en EUA, dar la ilusión de crecimiento. Anwar Shaikh, estudioso de la economía norteamericana lo explica así: “El principal ímpetu para el boom vino de la dramática caída en la tasa de interés y la caída igualmente espectacular de los salarios reales en relación con la productividad (aumento de la tasa de explotación), que en conjunto elevó considerablemente la tasa de ganancia de la empresa. Las mismas dos variables jugaron diferentes roles en distintos lados…” ([14]).
Conforme avanza la crisis estas medidas se repiten, y aunque su efecto es cada vez es más limitado, no tienen más remedio que seguir recurriendo a ellas, degradando cada vez la vida de los trabajadores. Los propios datos oficiales, por más maquillaje que se les quiera poner, dan cuenta de la precariedad a la que han orillado. No es fortuito que la alimentación de los trabajadores mexicanos tenga como base las calorías más baratas, que provienen del azúcar y el cereal; y si esto no fuera cierto, cómo explicar que este país ocupe el segundo lugar en el mundo en el consumo de gaseosa (rebasado sólo por EUA): 150 litros de gaseosa por año consume en promedio cada mexicano.
Como consecuencia de ello, es el país con la mayor población infantil y adulta con problemas de obesidad y agudización de enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión. La degradación de las condiciones de vida llega a tales extremos que cada vez hay un número mayor de niños en una edad de entre 12 y 17 años que se ven obligados a laborar. Según declaraciones de Alicia Athié, oficial de la OIT en México, son tres millones 14 mil 800 los infantes a los que la miseria obliga a trabajar y de ese número el 39.6 % no asiste a la escuela ([15]).
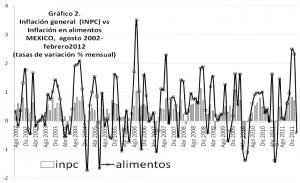 Al aplastar los salarios, la burguesía logra apropiarse del fondo antes destinado para consumo de los obreros, intentando incrementar así la masa de plusvalía que se apropia el capital. Esta situación es tanto más grave para las condiciones de vida de la clase obrera porque, como lo muestra el gráfico 2, los precios de los alimentos crecen más rápido que el índice general de precios que utiliza el Estado para afirmar que el problema de la inflación se encuentra bajo control.
Al aplastar los salarios, la burguesía logra apropiarse del fondo antes destinado para consumo de los obreros, intentando incrementar así la masa de plusvalía que se apropia el capital. Esta situación es tanto más grave para las condiciones de vida de la clase obrera porque, como lo muestra el gráfico 2, los precios de los alimentos crecen más rápido que el índice general de precios que utiliza el Estado para afirmar que el problema de la inflación se encuentra bajo control.
Los voceros de los gobiernos en América Latina suponen que por el hecho de que los mayores conflictos económicos se han centrado en los países centrales (Europa y EUA) el resto del mundo se encuentra fuera de esa dinámica, incluso por el hecho de que el FMI y el BCE solicitan liquidez a los gobiernos de estas regiones (entre ellos México) pareciera que lo confirmara. Pero no es que estas economías se encuentren alejadas de la crisis. Durante los años 80 en América Latina esos mismos procesos de insolvencia que se viven hoy en Europa, se expresaron y junto ello la presencia de severas medidas de austeridad sustentadas en los planes de choque (que dieron forma a lo que se denominó el Consenso de Washington).
La profundidad y extensión que ha tomado la crisis, se manifiesta de manera diferente según los países, pero la burguesía recurre a estrategias similares en todos los países, incluidos los que están menos estrangulados por el crecimiento de la deuda soberana.
Los planes de recorte de gasto que paulatinamente va aplicando la burguesía, los despidos masivos y el aumento de la explotación, no podrán, en ningún caso, favorecer una reactivación.
Los niveles de desempleo y de pauperización que se manifiestan en México nos ayudan a comprender más adecuadamente cómo la crisis se extiende y se profundiza en todas partes. La propia asociación patronal, COPARMEX, calcula que en México el 48 % de la Población Económicamente Activa “se encuentra en el subempleo” ([16]), lo que en un lenguaje más adecuado diríamos que se emplean en trabajos precarios, con la característica de tener los salarios más bajos, contratos temporales, largas jornadas y sin prestaciones médicas. Esta masa de desempleados y asalariados precarios son producto directo de la “flexibilización laboral” que la burguesía ha venido instrumentando como estrategia para ampliar la explotación y hacer cargar una porción mayor de la crisis sobre las espaldas de los asalariados.
Miseria y explotación, palancas que empujan el descontento
La vida que los explotados sufren en México es de verdadera zozobra, no son pocas las regiones (sobre todo en las zonas rurales) en las que se imponen toques de queda y retenes custodiados por militares, policías y/o sicarios, que en cualquiera de los casos disparan a matar por cualquier pretexto. Y a todo ello se le añaden de forma sistemática golpes y más golpes… Iniciado el año 2012 la burguesía mexicana se ha apresurado a anunciar la ampliación de ataques mediante la profundización de la “reforma laboral”, con la que, como en diversas partes del mundo, se pretende asegurar que la compra de la fuerza de trabajo se lleve a cabo en condiciones más favorables para los capitalistas, y así rebajar los costos de la producción y ampliar aún más los niveles de explotación.
Eso quiere decir que la “reforma laboral” tiene como objetivo aumentar los ritmos y cadencias de la jornada laboral, pero además disminuir el salario, comprimiendo al pago directo, pero también eliminando partes sustanciales que conforman el salario indirecto y luego dar nuevos pasos (en el proyecto ya iniciado) sobre la extensión de los años de labor para obtener la jubilación…
En México, esta nueva oleada de ataques se ha iniciado con los trabajadores de educación básica. El Estado se ha precavido en elegir a los profesores para intentar hacer pasar en ellos la punta de la lanza, porque se trata de un destacamento numeroso de trabajadores con tradición de combate, pero al mismo tiempo cuentan con un férreo control por parte de la estructura sindical, tanto oficialista (Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, SNTE), como por la estructura “democrática” (Coordinadora Nacional, CNTE), lo cual le posibilita al gobierno jugar una estrategia que vemos ya va avanzando: primero genera un descontento al anunciar la “Evaluación universal” ([17]) pero, a la par de ello empuja toda una serie de trampas (caravanas larguísimas, mesas de discusión por estados…) a través del SNTE y CNTE para desgastar, aislar y presentar como ejemplo de que la lucha es inviable, buscando con ello desmoralizar y atemorizar al conjunto de asalariados.
Pero aunque se define un proyecto específico para los profesores, las “reformas” van aplicándose gradualmente y de forma callada a todos los trabajadores. Por ejemplo, los mineros sufren ya esas medidas que abaratan su fuerza de trabajo y precarizan las condiciones de labor. La burguesía presenta como “normal” que en los socavones de las minas los trabajadores cubran largas e intensas jornadas (en muchas ocasiones más de 8 horas) en condiciones de seguridad deterioradas, equivalentes a las aplicadas en el siglo xix y todo ello por un salario mísero (el nivel salarial máximo de un minero es aproximadamente de 455 dólares al mes). Por ello puede entenderse que la masa de ganancia que obtienen los empresarios de las minas en México sea de las más altas, pero también eso explica el crecimiento de los “accidentes” en las minas, dejando un importante saldo de muertos y heridos. Tan solo considerando Coahuila, el estado con mayor actividad minera, se registra oficialmente que del año 2000 al presente han muerto, por derrumbes o explosiones, 207 trabajadores.
Toda esta miseria, aunada al hartazgo de la actuación criminal de gobiernos y mafias, va creando un descontento creciente entre los explotados y oprimidos que va expresándose pero con muchas dificultades. En otros países en que las calles han sido ocupadas con manifestaciones, como España, Inglaterra, Chile o Canadá, el coraje contra la realidad que impone el capitalismo se ha hecho patente, aunque no fuera todavía claramente como la fuerza de una clase de la sociedad, la clase obrera.
En México las manifestaciones masivas convocadas por estudiantes del movimiento denominado “#yo soy 132”, aunque desde el inicio han sido acotadas por la campaña electoral de la burguesía no dejan de ser un producto de ese malestar social que se percibe. Al hacer esta valoración no estamos intentando consolarnos y suponer que la clase obrera avanza sin tropiezos en su clarificación y lucha, de lo que se trata es de entender la realidad. Hay que tomar en cuenta que el desarrollo de las movilizaciones por el planeta no avanza de forma homogénea, y la clase obrera como tal no ha logrado asumir une posición dominante, a causa de sus dificultades para reconocerse como clase de la sociedad con capacidad para ser una fuerza en su seno. Esta situación favorece que en esos movimientos, la influencia de las ilusiones burguesas con soluciones reformistas como alternativas posibles a la crisis del sistema. Es esa misma tendencia la que se percibe en México.
Sólo teniendo una comprensión de las dificultades que enfrenta la clase obrera es posible entender que el movimiento que animó a la creación de la agrupación “#yo soy 132” también fue expresión del hartazgo hacia los gobiernos y partidos de la clase dominante, pero de forma muy rápida la burguesía logró encadenarla a la esperanza de las elecciones y la democracia, hasta llevarlo a ser un órgano hueco, inútil para el combate de los explotados (que se habían acercado a él creyendo encontrar un medio para el combate), pero muy útil para la clase dominante, que sigue utilizando a ese grupo para mantener maniatada la combatividad de los jóvenes obreros descontentos ante lo que el capitalismo le ofrece.
La clase en el poder tiene claro que la agudización de los ataques conduce inevitablemente a una respuesta de los explotados. En una declaración del 24 de febrero de este año, José A. Gurría, actual secretario general de la OCDE, advierte: “¿qué pasa cuando ponemos en una coctelera el bajo crecimiento, alto desempleo y una creciente desigualdad? Esto da como resultado la Primavera Árabe, los indignados de la Puerta del Sol y los indignados en Wall Street”. Por eso ante el descontento latente, la burguesía en México, al permitir que se presente como consigna aglutinadora la impugnación de Peña Nieto, sabe que esteriliza todo coraje, en tanto que más allá de las declaraciones radicales de López Obrador y del “#132” todo habrá de quedar reducido a la defensa de la democracia y de sus instituciones.
La crisis capitalista, agudizada por los efectos nocivos de la descomposición ha incrementado las penurias de los proletarios y demás explotados, pero también ha logrado que se desnude la realidad y exponga en toda su amplitud el hecho de el capitalismo sólo puede ofrecer hambre, desempleo, miseria y muerte.
La crisis aguda que vive el capitalismo y el avance destructivo de la descomposición, anuncian ya el peligro que representa la existencia del capitalismo, por ello es que es una necesidad imperiosa destruirlo y la única clase capaz de enfrentar esa tarea sigue siendo el proletariado.
Rojo, agosto del 2012
[1]) “La descomposición: fase última de la decadencia del capitalismo”, punto 9, Revista Internacional no 62, junio-septiembre 1990.
[2]) “La Economía de la Coca en América Latina. El paradigma colombiano”, en Nueva Sociedad no 130, Colombia 1994.
[3]) Datos tomados de: https://www.cnnexpansion.com/expansion/2009/07/17/narco-sa [309]
[4]) La Jornada, 25 de junio de 2010.
[5]) Citado en El Capital, Tomo I, Volumen 3. Capítulo XXIV. Editorial Siglo XXI, página 951.
[6]) En México se usan estas siglas para Estados Unidos de América. En otros países EE.UU.
[7]) La Jornada, 24 de marzo de 2010
[8]) En estados del norte del país como Durango, Nuevo León y Tamaulipas, hay zonas que se consideran como “pueblos fantasmas” por encontrarse abandonados. Los pobladores dedicados al campo se han visto obligados a huir, en el mejor de los casos, rematando sus tierras o simplemente dejándolo todo. La condición para los asalariados ha sido aún más grave en tanto su movilidad se ve más restringida por falta de recursos, por eso cuando logran huir a otra región, llegan a vivir las peores condiciones de precariedad, cargando por ejemplo con las deudas de los créditos de la vivienda que se han visto obligados a abandonar.
[9]) Revista Internacional nº 62, punto 8.
[10]) Aún hoy, en países como los Estados Unidos, el control de la droga por parte del Estado permite que, aún siendo el mayor consumidor de enervantes las disputas y el mayor número de muertes se concentren fuera de sus fronteras.
[11]) Ver: Anabel Hernández. Los Señores del narco. Editorial Grijalbo. México 2010.
[12]) Se le denominaba así a la unidad que la burguesía logró con la creación del Partido Nacional Revolucionario (PNR, 1929) y que se consolidara con su transformación en Partido Revolucionario Institucional (PRI); en el 2000 deja el gobierno para dejar 12 años al Partido Acción Nacional y el 1 de diciembre de este año el PRI retorna al gobierno.
[13]) Ver entrevista en: https://nuestraaparenterendicion.com/index.php?option=com_k2&view=item&i... [310]
[14]) “The first great depression of the 21st century”. Colocado en https://homepage.newschool.edu/~AShaikh/ [311]
[15]) La Jornada, 15 de julio de 2012.
[16]) Mientras que la institución oficial (INEGI) calcula que existe un porcentaje del 29.3 % de trabajadores en la informalidad.
[17]) La “Evaluación Universal” es una parte del proyecto “Alianza por la Calidad de la Educación” (ACE). Esta medida no sólo pretende imponer un sistema de evaluación para llevar a los docentes a competir entre sí y restringir las plazas, sino además busca incrementar cargas de trabajo, aplastar los salarios, adecuar las formas para asegurar despidos rápidos con “bajos costos” y afectar las jubilaciones. Para saber más sobre esto, recomendamos ver Revolución Mundial no 126, enero-febrero de 2012 (https://es.internationalism.org/RM126-maestros [312])
Situación nacional:
- Conflictos interburgueses [313]
- Lucha de clases [314]
- Situación económica [315]
Noticias y actualidad:
- narcotráfico [316]
Cuestiones teóricas:
- Descomposición [317]
Rubric:
El Estado en el período de transición hacia el comunismo (II) - Nuestra respuesta al grupo Oposição Operária (Oposición obrera), Brasil
- 4781 lecturas
Esta es la respuesta de la CCI al artículo “Consejos obreros, Estado proletario, dictadura del proletariado” del grupo Oposição Operária (Opop) ([1]) de Brasil, publicado en el no 148 de esta Revista Internacional [2].
La posición expuesta en el artículo de Opop se reivindica íntegramente de la obra de Lenin El Estado y la revolución, enfoque a partir del cual esta organización rechaza una idea central de la posición de la CCI. Aunque reconociendo la contribución fundamental de esa obra para la comprensión de la cuestión del Estado durante el período de transición, la CCI saca provecho de la experiencia de la Revolución Rusa, de las propias reflexiones de Lenin durante ese período y de los escritos fundamentales de Marx y Engels para extraer lecciones que llevan a poner en entredicho la relación, hasta entonces profesada por las corrientes marxistas, de identidad entre Estado y dictadura del proletariado.
En su artículo, Opop también desarrolla una posición que le es propia en cuanto a lo que ella llama el “pre-Estado”, o sea la organización de los consejos obreros antes de la revolución, llamada a derrocar a la burguesía y su Estado. Volveremos sobre esa cuestión ulteriormente, pues consideramos que es previamente prioritario aclarar nuestras divergencias con Opop en lo que al Estado y el período de transición se refiere.
Lo esencial de la tesis defendida por Opop en su artículo
Para evitarle al lector idas y vueltas incesantes con el artículo de Opop de la Revista Internacional no 148, reproduciremos sus pasajes que consideramos más significativos.
Para Opop, “la separación antinómica entre el sistema de consejos y el Estado posrevolucionario” “se aleja del pensamiento de Marx, Engels y Lenin y (…) refleja cierta influencia de la ideología anarquista sobre el Estado”, lo cual acaba por “romper la unidad que debe existir y persistir en el ámbito de la dictadura del proletariado”. En efecto, “tal separación pone de un lado al Estado como una estructura administrativa compleja, que debe ser gestionada por un cuerpo de funcionarios –un absurdo en la concepción de Estado simplificado de Marx, Engels y Lenin– y de otro, una estructura política, en el ámbito de los consejos, que debe ejercer presión sobre la primera (el Estado como tal)”.
Según Opop, eso sería un error que se explicaría por estas incomprensiones sobre el Estado-comuna y sus relaciones con el proletariado:
- “una acomodación a una visión influida por el anarquismo que identifica el Estado-Comuna con el Estado burocrático (burgués).” Tal visión “pone al proletariado fuera del Estado posrevolucionario, creando entonces una dicotomía que es, ella misma, el semillero de una nueva casta que se reproduce en el corpus administrativo separado orgánicamente de los Consejos.”
- “identifica de un modo acrítico el Estado surgido en la URSS posrevolucionaria –un Estado necesariamente burocrático– con la concepción del Estado-Comuna de Marx, Engels y del propio Lenin.”
- “no considera que las tareas organizativas y administrativas que impone la revolución son tareas políticas ineludibles, cuya ejecución debe ser directamente asumida por el proletariado victorioso. Así, cuestiones candentes, como la planificación centralizada (…) no son cuestiones puramente “técnicas” sino altamente políticas, y que, como tales, no pueden ser delegadas, aunque sean “controladas” desde el exterior por los consejos, a un cuerpo de funcionarios situados fuera del sistema de consejos donde se encuentran los trabajadores más conscientes.”
- “no percibe que la verdadera simplificación del Estado-Comuna implica, tal como la describe Lenin (…), un mínimo de estructura administrativa y que tal estructura es tan mínima (y en vías de simplificación/extinción) que puede ser asumida directamente por el sistema de consejos.”
Para terminar, Opop explica las lecciones supuestamente erróneas sacadas por la CCI de la Revolución Rusa sobre el carácter del Estado de transición por otro factor: el no tomar en cuenta las condiciones desfavorables que tuvo que enfrentar el proletariado:
“una incomprensión de las ambigüedades que resultaron de unas circunstancias históricas y sociales específicas que bloquearon no sólo la transición sino también el inicio de la dictadura del proletariado en la URSS. Aquí se deja de comprender que los rumbos tomados por la Revolución Rusa, a menos que optemos por la interpretación fácil pero poco consistente según la cual las desviaciones del proceso revolucionario fueron implantadas por Stalin y su camarilla, no obedecieron a la idea de la revolución, del Estado y del socialismo de Lenin, sino a las restricciones que emanaban del terreno social y político de donde emergió el poder en la URSS; entre ellas, sólo para recordar, la imposibilidad de la revolución en Europa, la guerra civil y la contrarrevolución dentro de la URSS. La dinámica resultante era ajena a la voluntad de Lenin, una dinámica sobre la que reflexionó y plasmó en formulaciones reiteradamente ambiguas presentes en sus escritos posteriores hasta su muerte.”
El período de transición y la existencia de un Estado
durante tal período son inevitables
La diferencia entre marxistas y anarquistas no está en que éstos concebirían el comunismo como una sociedad sin Estado y aquellos con él. Estamos todos totalmente de acuerdo en que el comunismo solo puede ser una sociedad sin Estado. Es entonces más bien en los pseudomarxistas de la socialdemocracia, herederos de Lassalle, en los que se plasmó esa diferencia fundamental, ya que para éstos es el Estado el motor de la transformación socialista de la sociedad. Fue contra ellos contra quienes Engels redactó este pasaje del Anti-Dühring:
“En cuanto deja de haber clase que mantener en opresión, en cuanto desaparecen el dominio de clase y la lucha por la existencia individual, condicionada por la anarquía anterior de la producción, desaparecen también las colisiones y los excesos dimanantes de todo ello, no hay ya nada que reprimir y que haga necesario un poder represivo especial, un Estado. El primer acto en el cual el Estado aparece realmente como representante de la sociedad entera –la toma de posesión de los medios de producción en nombre de la sociedad– es al mismo tiempo su último acto independiente como Estado. La intervención de un poder estatal en relaciones sociales va haciéndose progresivamente superflua en un terreno tras otro, y acaba por inhibirse por sí misma. En lugar del gobierno sobre personas aparece la administración de cosas y la dirección de procesos de producción. El Estado no “se suprime”, sino que se extingue. De acuerdo con ese principio hay que calibrar la fraseología que habla de un “Estado libre popular” ([3]), y tanto desde el punto de vista de su justificación temporal para la agitación cuanto desde el de su definitiva insuficiencia científica, y también con ese criterio puede estimarse la exigencia de los llamados anarquistas, que quieren suprimir el Estado de hoy a mañana” ([4]).
El verdadero debate con los anarquistas versa sobre su desconocimiento total de un período inevitable de transición y sobre su voluntad de dictar a la historia un brinco a pies juntillas inmediato y directo del capitalismo a la sociedad comunista.
Sobre la necesidad del Estado durante el período de transición, estamos totalmente de acuerdo con Opop. Por eso nos sorprende que afirme que la CCI “se aleja del pensamiento de Marx, Engels y Lenin y (…) refleja cierta influencia de la ideología anarquista sobre el Estado”. Desde un punto de vista marxista, ¿puede estar cerca nuestra posición de la de los anarquistas que piensan que se puede abolir el Estado del día a la mañana?
Si nos referimos a lo escrito por Lenin en El Estado y la revolución sobre la crítica marxista al anarquismo acerca del Estado, se puede ver que no confirma para nada la visión que tiene Opop:
“Marx subraya intencionadamente –para que no se tergiverse el verdadero sentido de su lucha contra el anarquismo– la “forma revolucionaria y transitoria” del Estado que el proletariado necesita. El proletariado sólo necesita el Estado temporalmente. Nosotros no discrepamos en modo alguno de los anarquistas en cuanto al problema de la abolición del Estado, como meta final. Lo que afirmamos es que, para alcanzar esta meta, es necesario el empleo temporal de las armas, de los medios, de los métodos del Poder del Estado contra los explotadores, como para destruir las clases es necesaria la dictadura temporal de la clase oprimida” ([5]).
La CCI está totalmente de acuerdo con esa formulación, excepto una palabra: se trata de la calificación de “revolucionaria” a esa forma pasajera del Estado. ¿Puede ser aparentado este matiz con una variante de las concepciones anarquistas, como pretende Opop, o más bien abre un debate mucho más profundo sobre la cuestión del Estado?
¿Cuál es el verdadero debate?
Efectivamente, sobre la cuestión del Estado, nuestra posición difiere de la de El Estado y la revolución y de la Crítica del programa de Gotha para el cual, durante el período de transición “no puede ser otro que la dictadura revolucionaria del proletariado” ([6]). Ese es el fondo de nuestro debate: ¿por qué no puede haber identidad entre la dictadura del proletariado y el Estado del período de transición que surge tras la revolución? Es ésa una idea que choca a muchos marxistas: ¿de dónde sacará la CCI su posición sobre el Estado del período de transición? Pues no la saca de su imaginación sino de la historia, de las lecciones que sacaron generaciones de revolucionarios, de reflexiones y elaboraciones teóricas del movimiento obrero. Y más precisamente:
- de las precisiones sucesivas sobre la comprensión de la cuestión del Estado aportadas por el movimiento obrero hasta la Revolución Rusa, retomadas magistralmente por El Estado y la revolución de Lenin;
- de tomar en cuenta el conjunto de consideraciones teóricas de Marx y Engels sobre la cuestión del Estado, que contradice la idea de que el Estado durante el período de transición pudiera ser un factor de transformación socialista de la sociedad;
- de la degeneración de la Revolución Rusa, que ilustró cómo fue el Estado el factor principal de la evolución de la contrarrevolución en el bastión proletario;
- de ciertas tomas de posición críticas durante ese proceso de Lenin en 1920-21, que afirman que el proletariado ha de poder defenderse contra el Estado y aún estando limitadas por la propia dinámica que iba a llevar a la contrarrevolución, son un enfoque esencial sobre el carácter y el papel del Estado durante el período de transición.
Con ese método la Izquierda comunista de Italia realizó un trabajo de balance de la oleada revolucionaria mundial ([7]). Según ella, la toma del poder por el proletariado no impide que sigan existiendo clases sociales, y, por lo tanto, que siga subsistiendo un Estado, que fundamentalmente es un instrumento de conservación de la situación adquirida y nunca un instrumento de transformación de las relaciones de producción hacia el comunismo. En esas condiciones, la organización del proletariado como clase, por medio de los consejos obreros, ha de imponer su hegemonía sobre el Estado pero nunca identificarse con él. Ha de ser capaz, si es necesario, de oponerse al Estado, como ya lo empezó a entender parcialmente Lenin en 1920-21. Y al apagarse la vida en los soviets (lo que era inevitable debido al fracaso de la revolución mundial) el proletariado perdió esa capacidad de actuar e imponerse al Estado, de modo que éste pudo desarrollar las tendencias conservadoras que le son propias hasta ser el sepulturero de la revolución en Rusia, absorbiendo en sus engranajes al propio Partido bolchevique, hasta convertirlo en instrumento de la contrarrevolución.
La contribución de la historia
para comprender el problema del Estado durante el período de transición
El Estado y la revolución de Lenin fue en sus tiempos la síntesis más acabada de lo que el movimiento obrero había elaborado sobre el Estado y el ejercicio del poder por parte de la clase obrera ([8]). Esa obra es una ilustración excelente de cómo se ha ido aclarando, gracias a la experiencia histórica, la cuestión del Estado. Basándonos en ella, vamos a recordar ahora las precisiones sucesivas que ha ido haciendo el movimiento obrero sobre la comprensión de esas cuestiones.
- El Manifiesto del partido comunista de 1848 pone en evidencia la necesidad para el proletariado de tomar el poder político, de constituirse en clase dominante, y concibe que ese poder será ejercido mediante el Estado burgués tomado por el proletariado: “El proletariado se valdrá del Poder para ir despojando paulatinamente a la burguesía de todo el capital, de todos los instrumentos de la producción, centralizándolos en manos del Estado, es decir, del proletariado organizado como clase gobernante, y procurando fomentar por todos los medios y con la mayor rapidez posible las energías productivas” ([9]).
- en El dieciocho brumario de Luis Bonaparte (1852), la formulación se hace mas “precisa” y “concreta” (según las palabras de Lenin) que en El Manifiesto. Por primera vez se habla de la necesidad de destruir el Estado: “Todas las revoluciones perfeccionaban esta máquina, en vez de destrozarla. Los partidos que luchaban alternativamente por la dominación, consideraban la toma de posesión de este inmenso edificio del Estado como el botín principal del vencedor” ([10]).
- A través de la experiencia de la Comuna de París (1871), Marx ve, como dice Lenin, “un paso práctico más importante que cientos de programas” ([11]) que justifica para él como para Engels que El Manifiesto “haya quedado a trozos anticuado” ([12]), y deba modificarse por un nuevo prólogo. La Comuna demostró claramente, prosiguen, que “la clase obrera no puede limitarse a tomar posesión de la máquina del Estado en bloque, poniéndola en marcha para sus propios fines” ([13]).
La Revolución de 1917 no dejó a Lenin tiempo para escribir en El Estado y la revolución los capítulos dedicados a los aportes de las revoluciones rusas de 1905 y de febrero de 1917. Se conformó con identificar a los soviets como herederos naturales de la Comuna de París. Se puede añadir que aunque ninguna de ambas revoluciones permitió al proletariado tomar el poder político, la de 1917 suministra lecciones suplementarias respecto a la experiencia de la Comuna de París en lo que al poder de la clase obrera se refiere: los soviets de diputados obreros basados en las asambleas en los lugares de trabajo están más adaptados a la expresión de la autonomía de clase que lo estuvieron las unidades territoriales de la Comuna.
El Estado y la revolución no sólo es la síntesis de lo mejor que el movimiento obrero había escrito hasta entonces sobre el tema, sino que además contiene adelantos propios de Lenin. Cuando sacaron las lecciones esenciales de la Comuna de París, Marx y Engels dejaron sin embargo ambigüedades sobre la posibilidad para el proletariado de llegar pacíficamente al poder mediante el proceso electoral en ciertos países, precisamente en aquellos que disponían de instituciones parlamentarias más desarrolladas y del aparato militar menos importante. Lenin no tuvo reparo alguno en corregir a Marx, utilizando para ello el método marxista y situando el problema en el marco histórico idóneo:
“Hoy, en 1917, en la época de la primera gran guerra imperialista, esta limitación hecha por Marx no tiene razón de ser. (…) Hoy, también en Inglaterra y en Norteamérica es “condición previa de toda revolución verdaderamente popular” el romper, el destruir la “máquina estatal existente” ([14]).
Sólo una visión dogmática podría acomodarse con la idea de que El Estado y la revolución de Lenin sería la última y suprema etapa en la clarificación de la noción de Estado en el movimiento marxista. Si existe una obra que sea la antítesis de tal visión, es precisamente esa: Ni la propia Opop teme apartarse de la letra de Lenin llevando a su extremo la idea de la cita precedente:
“Hoy, la tarea de establecer los consejos como forma de organización estatal se sitúa en la perspectiva, no de un sólo país, sino a escala internacional, siendo ése el reto principal de la clase obrera” ([15]).
Redactado en agosto-septiembre de 1917, El Estado y la revolución sirvió muy rápidamente de arma teórica con el estallido de la Revolución de Octubre, para la acción revolucionaria por el derrocamiento del Estado burgués y la instauración del Estado-Comuna. Las lecciones sacadas de la Comuna de París fueron así sometidas a la prueba de la historia durante unos acontecimientos, los de la Revolución Rusa y de su degeneración, de una magnitud mucho más considerable.
¿Pueden sacarse lecciones
de la oleada revolucionaria mundial de 1917-23 sobre al papel del Estado?
Opop responde por la negativa a esa pregunta en la medida en que, según ella, las condiciones en Rusia eran tan desfavorables que no permitieron la instauración de un Estado obrero tal como lo describe Lenin en El Estado y la revolución. Nos reprocha que identifiquemos “el Estado surgido en la URSS posrevolucionaria –un Estado necesariamente burocrático– con la concepción del Estado-Comuna de Marx, Engels y del propio Lenin”. Y añade:
“Se olvida así que el rumbo tomado por la Revolución Rusa (…) no obedecía a la idea de la revolución, del Estado y del socialismo de Lenin, sino a unos límites que se debían al terreno social y político de donde emergió el poder en la URSS” ([16]).
Estamos de acuerdo con Opop para afirmar que la primera lección que debe extraerse de la degeneración de la Revolución Rusa es que fue producto del aislamiento del bastión proletario debido a la derrota de los demás intentos revolucionarios en Europa, en particular en Alemania. En efecto, no sólo es imposible en un solo país la transformación de las relaciones de producción hacia el socialismo, sino que tampoco es posible que se mantenga en él un poder proletario aislado en un mundo capitalista. Sin embargo, ¿no habrá otras lecciones de gran importancia que sacar de esa experiencia?
¡Claro que sí! Y Opop saca una de ellas, a pesar de que contradiga explícitamente un pasaje de El Estado y la revolución que concierne la primera fase del comunismo: “…ya no será posible la explotación del hombre por el hombre, puesto que no será posible apoderarse, a título de propiedad privada, de los medios de producción, de las fábricas, las máquinas, la tierra, etc.” ([17]). En efecto, lo que demostraron la Revolución Rusa y, sobre todo, la contrarrevolución estalinista es que la simple transformación del aparato productivo en propiedad de Estado no acaba con la explotación del hombre por el hombre.
De hecho, la Revolución Rusa y su degeneración son acontecimientos de tal magnitud que es imposible no sacar lecciones de ellas. Por primera vez en la historia, expresión mas avanzada de una oleada revolucionaria mundial, el proletariado toma el poder político en un país y surge un Estado llamado en aquel entonces Estado proletario. Posteriormente ocurre ese acontecimiento también totalmente inédito en la historia del movimiento obrero, la derrota de una revolución que no ocurre de una forma clara, o sea abiertamente aplastada y salvajemente reprimida por la burguesía como así fue con la Comuna de París, sino como consecuencia de un proceso de degeneración interna que acabó tomando el ignominioso rostro del estalinismo.
Ya en las semanas que siguen la insurrección de Octubre, el Estado-Comuna es otra cosa que “los obreros armados” tal como lo describe El Estado y la revolución ([18]). Por encima de todo, con el aislamiento creciente de la revolución, el nuevo Estado se ve cada día más infectado por la gangrena de la burocracia, alejándose más y más de los órganos elegidos por el proletariado y los campesinos pobres. Muy lejos de empezar a decaer, el nuevo Estado está invadiendo toda la sociedad. Muy lejos de doblegarse ante la voluntad de la clase revolucionaria, se convierte en eje central de una especie de degeneración y de contrarrevolución internas. Mientras tanto los soviets se vacían de su impulso vital, transformándose en apéndices de los sindicatos en la gestión de la producción. Así es como la misma fuerza que hizo la revolución y hubiera debido controlarla fue perdiendo su expresión política autónoma y organizada. El vector de la contrarrevolución fue nada menos que el Estado, y cuantas más dificultades sufría la revolución y más se iba debilitando el poder de la clase obrera, tanto más manifestaba el Estado-Comuna su carácter no proletario, conservador cuando no reaccionario. Vamos a explicarnos sobre esa caracterización.
De Marx y Engels a la experiencia rusa: la convergencia
hacia una misma caracterización del Estado del período de transición
Sería un error limitarse a la formulación de Marx en la Crítica del programa de Gotha sobre la caracterización del Estado del periodo de transición, identificándolo a la dictadura del proletariado. Existen otras caracterizaciones del Estado hechas por los mismos Marx y Engels, y más tarde por Lenin y por la Izquierda Comunista, que contradicen en el fondo la formula “Estado-Comuna = dictadura del proletariado” para confluir hacia la idea de un Estado naturalmente conservador, incluyendo el Estado-Comuna del periodo de transición.
El Estado de transición es la emanación de la sociedad, no la del proletariado
¿Cómo explicamos el surgimiento del Estado? Engels no deja la menor ambigüedad:
“Así pues, el Estado no es de ningún modo un poder impuesto desde fuera de la sociedad; tampoco es “la realidad de la idea moral”, “ni la imagen y la realidad de la razón”, como afirma Hegel ([19]). Es más bien un producto de la sociedad cuando llega a un grado de desarrollo determinado; es la confesión de que esa sociedad se ha enredado en una irremediable contradicción consigo misma y está dividida por antagonismos irreconciliables, que es impotente para conjurar. Pero a fin de que estos antagonismos, estas clases con intereses económicos en pugna no se devoren a sí mismas y no consuman a la sociedad en una lucha estéril, se hace necesario un poder situado aparentemente por encima de la sociedad y llamado a amortiguar el choque, a mantenerlo en los límites del “orden”. Y ese poder, nacido de la sociedad, pero que se pone por encima de ella y se divorcia de ella más y más, es el Estado” ([20]). Lenin recoge ese pasaje de Engels en El Estado y la revolución. A pesar de todos los acondicionamientos aportados por el proletariado al Estado-Comuna de transición, éste conserva, como todos los Estados de las sociedades de clase del pasado, ese carácter de ser un órgano conservador al servicio del mantenimiento del orden dominante, es decir de las clases económicamente dominantes. Eso tiene implicaciones, a nivel teórico y práctico, que nos llevan a hacernos unas cuantas preguntas: ¿Quién ejerce el poder durante el período de transición: el Estado o el proletariado organizado en consejos obreros? ¿Cuál es la clase económicamente dominante de la sociedad de transición? ¿Cuál es el motor de la transformación social y del decaimiento del Estado?
Por su carácter, el Estado de transición no puede estar
al servicio únicamente de los intereses de clase del proletariado
Allí donde ha sido derrocado el poder político de la burguesía, las relaciones de producción siguen siendo relaciones capitalistas incluso si la burguesía ya no está presente para apropiarse de la plusvalía producida por la clase obrera. El punto de partida de la transformación comunista está condicionado por la derrota militar de la burguesía en una cantidad suficiente de países decisivos, lo que permite darle una ventaja política a la clase obrera a nivel mundial. Es entonces el periodo en el que se van desarrollando lentamente las bases del nuevo modo de producción en detrimento del antiguo, hasta suplantarlo y volverse modo dominante de producción.
Tras la revolución y mientras no esté realizada la comunidad humana mundial, o sea que se integre la inmensa mayoría de la población mundial en el trabajo libre y asociado, el proletariado sigue siendo la clase explotada. Contrariamente a las demás clases revolucionarias del pasado, el proletariado no está destinado a convertirse en clase económicamente dominante. Por eso el Estado que surge durante ese periodo como garante del nuevo orden económico, a pesar de que el orden impuesto por la revolución ya no sea el de la dominación política y económica de la burguesía, no puede intrínsecamente estar al servicio del proletariado. Al contrario, éste ha de forzar al Estado para que actúe en el sentido de sus intereses de clase.
El papel del Estado de transición: integración de la población
no explotadora en la gestión de la sociedad y la lucha contra la burguesía
En El Estado y la revolución, el mismo Lenin dice que el proletariado necesita un Estado no solo para acabar con la resistencia de la burguesía, sino también para orientar al resto de la población no explotadora en la dirección del socialismo:
“El proletariado necesita el Poder del Estado, organización centralizada de la fuerza, organización de la violencia, tanto para aplastar la resistencia de los explotadores como para dirigir a la enorme masa de la población, a los campesinos, a la pequeña burguesía, a los semiproletarios, en la obra de “poner en marcha” la economía socialista” ([21]).
Apoyamos este punto de vista de Lenin según el cual el proletariado ha de poder arrastrar con él a la inmensa mayoría de la población pobre y oprimida, en la que él puede ser minoritario, para poder derrocar a la burguesía. No existe otra alternativa a esa política. ¿Cómo se concretó en la Rusia revolucionaria? Durante la revolución, surgieron dos tipos de soviets: por un lado los soviets basados esencialmente en los centros de producción y que agrupaban a la clase obrera, también llamados consejos obreros; por otro lado, los soviets basados en unidades territoriales (soviets territoriales) en los que participaban activamente en la gestión local todas las capas no explotadoras de la sociedad. Los consejos obreros organizaban al conjunto de la clase obrera, o sea la clase revolucionaria. Los soviets territoriales ([22]), por su parte, elegían delegados revocables destinados a formar parte del Estado-Comuna ([23]), cuya función es la gestión de la sociedad en su conjunto. En período revolucionario, las capas no explotadoras, aún siendo favorables al derrocamiento de la burguesía y contrarias a que se restaure dominación, no son en principio favorables a la idea de la transformación socialista de la sociedad. Hasta pueden serle hostil. En efecto, la clase obrera es a menudo minoritaria. Eso es lo que explica por qué, durante la Revolución Rusa, se tomaron medidas cuyo sentido era reforzar el peso de la clase obrera en el seno del Estado-Comuna: 1 delegado por 125 000 campesinos, 1 delegado por 25 000 obreros de las ciudades. Eso no quita que la necesidad de movilizar a una población ampliamente campesina en la lucha contra la burguesía y de integrarla en el proceso de gestión de la sociedad originó, en Rusia, un Estado que no estaba compuesto únicamente de los delegados obreros de los consejos, sino también de delegados de soldados y de campesinos pobres.
Las advertencias del marxismo en contra del Estado,
incluso el del periodo de transición
En su “Introducción” de 1891 a La guerra civil en Francia redactado con ocasión del vigésimo aniversario de la Comuna de Paris, Engels no tuvo reparos en insistir en los rasgos comunes a todos los Estados, sean los clásicos Estados burgueses o el Estado-Comuna del periodo de transición:
“En realidad, el Estado no es más que una máquina para la opresión de una clase por otra, lo mismo en la República democrática que bajo la monarquía; y en el mejor de los casos, un mal que el proletariado hereda luego que triunfa en su lucha por la dominación de clase. El proletariado victorioso, tal como hizo la Comuna, no podrá por menos de amputar inmediatamente los peores lados de este mal, hasta que una generación futura, educada en condiciones sociales nuevas y libres, pueda deshacerse de todo ese trasto viejo del Estado” ([24]).
Considerar al Estado como “un mal que el proletariado hereda luego que triunfa en su lucha por la dominación de clase” es una idea que prolonga perfectamente la demostración de que el Estado es una emanación de la sociedad entera y no del proletariado revolucionario. Esto tiene implicaciones importantísimas en cuanto a las relaciones entre ese Estado y la clase revolucionaria. A pesar de que no pudieron ser clarificadas totalmente antes de la Revolución Rusa, Lenin en El Estado y la revolución sabrá inspirarse de ellas insistiendo tozudamente en que los obreros sometan a los miembros del Estado a una supervisión y un control constantes, en particular esos elementos del Estado que encarnan lo más claramente una continuidad con el antiguo régimen, como lo son los “expertos” técnicos y militares que los soviets tendrán que utilizar.
Lenin también elabora unas bases teóricas sobre la necesidad de una sana desconfianza del proletariado hacia el nuevo Estado. En el capitulo “Las bases económicas de la extinción del Estado”, explica que, al tener el papel de salvaguardar ciertos aspectos del “derecho burgués”, se puede definir al Estado del periodo de transición como “Estado burgués, ¡sin la burguesía!” ([25]). Aunque esa expresión sea más una llamada a reflexionar que una clara definición del carácter del Estado de transición, Lenin entendió lo esencial: en la medida en que el Estado tiene la tarea de salvaguardar un estado de cosas que todavía no es comunista, el Estado-Comuna revela su carácter fundamentalmente conservador y es lo que lo hace particularmente vulnerable a la dinámica de contrarrevolución.
Una intervención de Lenin en 1920-21 que pone en evidencia
la necesidad para los obreros de poder defenderse contra el Estado
Esas perspicacia teórica favoreció cierta lucidez en Lenin sobre lo que estaba ocurriendo en Rusia, especialmente durante el debate de 1920-21 sobre los sindicatos ([26]), debate que lo opuso entre otros a Trotski que era partidario de la militarización del trabajo y para quien el proletariado tenía que identificarse con el “Estado proletario” y hasta subordinarse a él. Aunque el propio Lenin estaba también encerrado en la espiral del proceso degenerativo de la revolución, defiende, sin embargo, que los obreros necesitan poder mantener órganos de defensa de sus propios intereses ([27]), incluso contra el Estado de transición, a la vez que repite sus advertencias sobre el incremento de la burocracia de Estado. Así plantea Lenin el marco del debate sobre la cuestión, en un discurso en una reunión de delegados comunistas a finales de 1920:
“… el camarada Trotski (…) pretende que la defensa de los intereses materiales y espirituales de la clase obrera no es misión de los sindicatos en un Estado obrero. Eso es un error. El camarada Trotski habla de “Estado obrero”. Permítaseme decir que esto es una abstracción. Se comprende que en 1917 hablásemos del Estado obrero; pero ahora se comete un error manifiesto cuando se nos dice: “¿Para qué defender, y frente a quien defender, a la clase obrera si no hay burguesía y el Estado es obrero?” No del todo obrero; ahí está el quid de la cuestión. En esto consiste cabalmente uno de los errores fundamentales del camarada Trotski. (…) El Estado no es, en realidad, obrero, sino obrero y campesino. Esto en primer término. Y de esto dimanan muchas cosas. (Bujarin: “¿Qué Estado? ¿Obrero y campesino?”) Y aunque el camarada Bujarin grite desde atrás “¿Qué Estado? ¿Obrero y campesino?”, no le responderé. Quien lo desee, puede recordar el Congreso de los Soviets que acaba de celebrarse y en él encontrará la respuesta.
“Pero hay más. En el programa de nuestro Partido –documento que conoce muy bien el autor de El ABC del comunismo– vemos ya que nuestro Estado es obrero con una deformación burocrática. Y hemos tenido que colgarle –¿Como decirlo?– esta lamentable etiqueta, o cosa así. Ahí tenéis la realidad del periodo de transición. Pues bien, dado este género del Estado, que ha cristalizado en la práctica, ¿los sindicatos no tienen nada que defender?, ¿se puede prescindir de ellos para defender los intereses materiales y espirituales del proletariado organizado en su totalidad? Esto es falso por completo desde el punto de vista teórico (…) Nuestro Estado de hoy es tal que el proletariado organizado en su totalidad debe defenderse, y nosotros debemos utilizar estas organizaciones obreras para defender a los obreros frente a su Estado y para que los obreros defiendan a nuestro Estado” ([28]).
Consideramos que esta reflexión es muy esclarecedora y de la mayor importancia. Arrastrado en la dinámica degenerante de la revolución, Lenin no estuvo desgraciadamente en condiciones para profundizarla (al contrario, volverá luego sobre la caracterización del Estado obrero-campesino). Por otro lado, su intervención tampoco provocó (y eso a causa del propio Lenin) una reflexión ni un trabajo en común con la Oposición Obrera encabezada por Kolontái y Shliápnikov, que en aquél entonces expresaba una reacción proletaria tanto contra las teorías burocráticas de Trotski como contra las verdaderas distorsiones burocráticas que estaban carcomiendo el poder proletario. Sin embargo esa valiosa reflexión no se echó a perder por parte del proletariado. Como ya lo hemos señalado, fue el punto de partida de una reflexión más profunda por parte de la Izquierda Comunista de Italia sobre el carácter del Estado del periodo de transición, transmitida a las nuevas generaciones de revolucionarios.
El proletariado es la fuerza
de transformación revolucionaria de la sociedad, no el Estado
Una de las ideas fundamentales del marxismo es que la lucha de clases es el motor de la historia. No es pues por casualidad si esta idea está expresada ya en la primera frase, justo después de la introducción de El Manifiesto comunista: “La historia de todas las sociedades existentes hasta el presente es la historia de la lucha de clases” ([29]) no el Estado cuya función histórica es precisamente la de “amortiguar el choque, mantenerlo en los límites del “orden” ([30]). Esa característica del Estado de las sociedades de clase también se aplica a la sociedad de transición, en la que la clase obrera sigue siendo la fuerza revolucionaria. El mismo Marx ya distinguió claramente, hablando de la Comuna de París, la fuerza revolucionaria del proletariado y el Estado-Comuna:
“… la Comuna no es el movimiento social de la clase obrera y, por tanto, de una regeneración general de humanidad, sino los medios organizados de acción.
“La Comuna no suprime las luchas de clases, a través de las cuales las clases obreras se esfuerzan por la abolición de todas las clases y, por consiguiente, de cualquier dominación de clase (…) pero ella ofrece el contexto racional en que esa lucha de clases puede recorrer sus diferentes fases del modo más racional y humano” ([31]).
La característica del proletariado tras la revolución, a la vez clase dominante políticamente y todavía explotada económicamente, induce que sea tanto en el plano económico como en el político en donde Estado-Comuna y dictadura del proletariado sean por esencia antagónicos:
- como clase explotada que es, el proletariado debe defender sus “intereses materiales y espirituales” (cf. Lenin) contra la lógica económica del Estado-Comuna, representante de la sociedad en su conjunto en un momento dado;
- como clase revolucionaria que es, el proletariado ha de defender sus orientaciones políticas/prácticas con vistas a transformar la sociedad contra el conservadurismo social del Estado y sus tendencias a la autoconservación como órgano que, según Engels, “se pone por encima [de la sociedad] y se divorcia de ella más y más” ([32]).
Para poder asumir su misión histórica de transformación de la sociedad y acabar con la dominación económica y política de una clase sobre otra, la clase obrera asume su dominación política sobre el conjunto de la sociedad por medio del poder internacional de los consejos obreros, el monopolio del control de las armas y ser la única clase armada en permanencia. Su dominación política también se ejerce sobre el Estado. Ese poder de la clase obrera es por otro lado inseparable de la participación efectiva e ilimitada de las inmensas masas de la clase, de su actividad y organización y solo se acabará cuando cualquier tipo de poder político se vuelva superfluo, cuando hayan desaparecido las clases.
Conclusión
Esperamos haber contestado de forma suficientemente argumentada a las críticas que nuestra posición sobre el Estado de transición suscitaron en Opop. Somos conscientes de no haber contestado específicamente a varias objeciones concretas y explicitas (por ejemplo, “las tareas organizativas y administrativas que impone la revolución son tareas políticas ineludibles, cuya ejecución debe ser directamente asumida por el proletariado victorioso”). Si no lo hemos hecho en este articulo, es porque nos ha parecido necesario presentar previa y prioritariamente las grandes líneas históricas y teóricas de nuestro marco de análisis pues éstas ya son en parte una respuesta explícita a las objeciones de Opop. Podremos volver a desarrollarlas en otro artículo.
Por fin, consideramos que, aún siendo esencial, esa cuestión del Estado en el periodo de transición no es, sin embargo, la única cuya clarificación teórica y práctica haya avanzado considerablemente tras la experiencia de la Revolución Rusa: lo mismo ocurre sobre el papel y el lugar del partido proletario. ¿Su papel es ejercer el poder? ¿Está su sitio en el Estado en nombre de la clase obrera? ¡No! Según nosotros, ésos son errores que, entre otros, contribuyeron en el proceso de degeneración del Partido Bolchevique. Esperamos poder volver sobre ese tema en un próximo debate con Opop.
Silvio, 9/8/2012
[1]) Opop, Oposição Operária (Oposición obrera), existe en Brasil. Véase su publicación en revistagerminal.com. Hace años que la CCI mantiene con Opop relaciones fraternas y de cooperación que ya sean plasmado en discusiones sistemáticas entre ambas organizaciones, panfletos o declaraciones firmadas en común (“Luchas obreras en Brasil – Represión contra la huelga de trabajadores bancarios en Brasil [318]”, https://es.internationalism.org/taxonomy/term/260 [319]) o intervenciones públicas comunes (“Dos nuevas Reuniones Públicas conjuntas en Brasil –OPOP-CCI–, a propósito de las luchas de las futuras generaciones de proletarios”, https://es.internationalism.org/book/export/html/1042 [320]) y la participación reciproca de delegaciones a los congresos de nuestras organizaciones.
[2]) Revista Internacional no 148, “El Estado en el periodo de transición del capitalismo al comunismo (I)”,
[3]) Nota de Engels presente en la edición francesa (traducida por nosotros): “El Estado popular libre, reivindicación inspirada por Lassalle y adoptada en el Congreso de unificación de Gotha, fue objeto de una crítica fundamental de Marx en Critica del programa de Gotha.”
[4]) Friedrich Engels, La revolución de la ciencia de Eugenio Dühring (“Anti-Dühring”), Sección tercera: “socialismo”, capítulo II : “Cuestiones teóricas”.
https://www.marxists.org/espanol/m-e/1870s/anti-duhring/ad-seccion3.htm#264 [322]
[5]) Lenin, El Estado y la revolución, Capítulo IV, “Continuación: explicaciones complementarias de Engels”, Apartado 2, “Polémica con los anarquistas”, https://www.marxists.org/espanol/lenin/obras/1910s/estyrev/hoja5.htm [323].
[6]) Marx, Critica del programa de Gotha [324].
[7]) Izquierda Comunista Italiana: de la misma manera que el oportunismo en la Segunda Internacional provocó una respuesta proletaria que se plasmó en las de corrientes de izquierda, también hubo corrientes de la izquierda comunista que resistieron a la marea del oportunismo en la Tercera Internacional. La izquierda comunista fue esencialmente una corriente internacional con expresiones en muchos países, desde Bulgaria hasta Gran Bretaña y desde Estados Unidos hasta Sudáfrica. Pero sus representantes más importantes se encontraron precisamente en los países donde la tradición marxista alcanzó su mayor solidez: Alemania, Italia y Rusia.
En Italia, por el otro lado, la Izquierda Comunista –que había ocupado inicialmente una posición mayoritaria dentro del Partido Comunista de Italia- fue particularmente clara sobre la cuestión de la organización y le permitió no sólo entablar una valerosa batalla contra el oportunismo dentro de la Internacional en declive, sino además engendrar una fracción comunista que fuese capaz de sobrevivir al desastre del movimiento revolucionario y desarrollar la teoría marxista durante la sombría noche de la contrarrevolución. A principios de los años 20, sus argumentos a favor del abstencionismo contra la participación en parlamentos burgueses, en contra de fusionar la vanguardia comunista con grandes partidos centristas para dar una ilusión de “influencia de masas”, en contra de los eslóganes de Frente Unido y “gobierno de los trabajadores”, se basaron también en una profunda comprensión del método marxista. Véase para más detalles “La Izquierda Comunista y la continuidad del marxismo”, /cci/200510/156/la-izquierda-comunista-y-la-continuidad-del-marxismo [325].
[8]) Léase en particular sobre el tema nuestro articulo “II – El Estado y la revolución (Lenin) – Una brillante confirmación del marxismo”, de la serie “El comunismo no es un bello ideal, está a la orden del día de la historia”, Revista internacional no 91, /revista-internacional/199712/1217/ii-el-estado-y-la-revolucion-lenin-una-brillante-confirmacion-del- [326]. Muchos de los temas abordados en nuestra respuesta a Opop están más desarrollados en ese artículo.
[9]) Marx y Engels, El Manifiesto del partido comunista, “Proletarios y comunistas”,
https://www.marxists.org/espanol/m-e/1840s/48-manif.htm [275].
[10]) Marx, El Dieciocho brumario de Luis Bonaparte, Capítulo VII,
https://www.marxists.org/espanol/m-e/1850s/brumaire/brum7.htm [327]
[11]) Lenin, El Estado y la revolución, op. cit., Capítulo III, “La experiencia de la Comuna de París – 1. ¿En qué consiste el heroísmo de la tentativa de los comuneros?”. En realidad, la expresión aquí utilizada por Lenin es una adaptación de una cita de Marx en una carta a Bracke del 5 de mayo de 1875 sobre el programa de Gotha [328]: “Cada paso de movimiento real vale más que una docena de programas”.
[12]) Marx y Engels, “Prólogo a la edición alemana de 1872” de El Manifiesto, op.cit.,
https://www.marxists.org/espanol/m-e/1840s/48-manif.htm [275]
[13]) Ibídem.
[14]) Lenin, El Estado y la revolución, Capítulo III, op. cit.
[15]) Opop, “El Estado en el período de transición…”, op. cit.
[16]) Ibidem.
[17]) Lenin, El Estado y la revolución, op. cit., Capítulo V, “Las bases económicas de la extinción del Estado – 3. Primera fase de la sociedad comunista”.
https://www.marxists.org/espanol/lenin/obras/1910s/estyrev/hoja6.htm [329].
[18]) Esa fórmula es extraída de esta cita : “No hay más que derrocar a los capitalistas, destruir, por la mano férrea de los obreros armados, la resistencia de estos explotadores, romper la máquina burocrática del Estado moderno, y tendremos ante nosotros un mecanismo de alta perfección técnica, libre del “parásito” y perfectamente susceptible de ser puesto en marcha por los mismos obreros unidos, dando ocupación a técnicos, inspectores y contables y retribuyendo el trabajo de todos éstos, como el de todos los funcionarios del “Estado” en general, con el salario de un obrero” (Lenin, El Estado y la revolución, op. cit., Cap. III – 3. La abolición del parlamentarismo).
[19]) Nota presente en el pasaje citado de El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado – “Hegel: principios de la filosofía del derecho”.
[20]) Engels, El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado – “IX: Barbarie y civilización”,
https://www.marxists.org/espanol/m-e/1880s/origen/cap9.htm [330]
[21]) Lenin, El Estado y la revolución, op. cit., Capítulo II, “La experiencia de los años 1848-1851 – 1. En vísperas de la revolución”.
https://www.marxists.org/espanol/lenin/obras/1910s/estyrev/hoja3.htm [331]
[22]) En nuestra serie de cinco artículos de la Revista Internacional “¿Qué son los consejos obreros?”, ponemos en evidencia las diferencias sociológicas y políticas existentes entre consejos obreros y soviets territoriales. Los consejos obreros son los consejos de fábrica. A su lado hay también consejos de barrio, incluyendo éstos a los trabajadores de las pequeñas fábricas y de los comercios, los desempleados, los jóvenes, los jubilados, las familias que forman parte de la clase obrera como un todo. Los consejos de fábrica y de barrios (obreros) desempeñaron un papel decisivo en varios momentos del proceso revolucionario (véase los artículos de la serie publicados en la Revista, nos 141 y 142). No es entonces por casualidad si con el proceso de degeneración de la revolución, los consejos de fábrica desaparecieron a finales de 1918, y los consejos de barrio a finales de 1919. Los sindicatos desempeñaron un papel decisivo en la destrucción de los consejos de fábrica, (véase el artículo de la Revista no 145).
[23]) Participaron también de hecho en ese Estado, y de manera cada vez más importante, los expertos, los dirigentes del Ejército Rojo y de la Checa, etc.
[24]) Engels, “Introducción” de 1891 a La guerra civil en Francia,
https://www.marxists.org/espanol/m-e/1870s/gcfran/intro.htm [332]
[25]) Lenin, El Estado y la revolución, op. cit., Capítulo V, “Las bases económicas de la extinción del Estado – 4. Fase superior de la sociedad comunista”. Este es el contexto de la cita de Lenin: “En su primera fase, en su primer grado, el comunismo no puede presentar todavía una madurez económica completa, no puede aparecer todavía completamente libre de las tradiciones o de las huellas del capitalismo. De aquí un fenómeno tan interesante como la subsistencia del “estrecho horizonte del derecho burgués” bajo el comunismo, en su primera fase. El derecho burgués respecto a la distribución de los artículos de consumo presupone también inevitablemente, como es natural, un Estado burgués, pues el derecho no es nada sin un aparato capaz de obligar a respetar las normas de aquel. “De donde se deduce que bajo el comunismo no sólo subsiste durante un cierto tiempo el derecho burgués, sino que ¡subsiste incluso el Estado burgués, sin burguesía!”
[26]) Sobre este tema puede leerse, entre otras cosas, nuestro articulo “Comprender la derrota de la Revolución Rusa”, de la serie “El comunismo no es un bello ideal, está a la orden del día de la historia”, Revista Internacional no 100.
[27]) Se trata en aquel entonces de unos sindicatos que considerados todavía por todos como auténticos defensores de los intereses del proletariado. Esto se explica por el atraso de Rusia, al no haber desarrollado la burguesía un aparato estatal sofisticado capaz de reconocer la utilidad de los sindicatos como instrumentos de la paz social. Por ello, todos los sindicatos que se formaron antes e incluso durante la Revolución de 1917, no eran obligatoriamente enemigos de clase. Hubo en particular una fuerte tendencia a la creación de sindicatos industriales que seguían expresando cierto contenido proletario.
[28]) Lenin, “Sobre los sindicatos, el momento actual y los errores del camarada Trotski”, 30 de diciembre de 1920.
https://www.marxists.org/espanol/lenin/obras/oe12/lenin-obrasescogidas11-12.pdf [334]
[29]) Manifiesto comunista, “I. Burgueses y proletarios”, Ed. Critica (bilingüe)
[30]) Engels, El origen de la familia… – “IX”, op. cit.
[31]) Marx, La Comuna de París y la supresión del Estado (extractos de los borradores de La Guerra Civil en Francia).
[32]) Engels, El origen de la familia…, op. cit.
Series:
Herencia de la Izquierda Comunista:
Acontecimientos históricos:
- período de transición [336]
Rubric:
El comunismo primitivo - El papel de la mujer en la emergencia de la cultura
- 7775 lecturas
¿Por qué escribir hoy sobre el comunismo primitivo? Ahora que la caída abrupta en una crisis económica catastrófica y que las luchas se despliegan por el mundo entero planteando nuevos problemas a los trabajadores del planeta, ahora que el futuro del capitalismo se ensombrece y que con tantas dificultades aparece la perspectiva de un mundo nuevo, puede uno preguntarse qué interés podrá tener el estudio de la sociedad de nuestra especie desde su aparición, hace unos 200 000 años, hasta el período neolítico (hace más de 10 000), sociedad en la que todavía viven hoy algunas poblaciones humanas. Seguimos convencidos, no obstante, de que esa cuestión es tan importante para los comunistas de hoy como lo fue para Marx y Engels en el siglo XIX, a la vez por sus interés científico general, en tanto que elemento de estudio de la humanidad y su historia, como para comprender la perspectiva y la posibilidad de una sociedad comunista futura que podría sustituir a la sociedad capitalista moribunda.
Por eso podemos celebrar la publicación en 2009 de un libro titulado le Communisme primitif n’est plus ce qu’il était (el comunismo primitivo ya no es lo que era) de Christophe Darmangeat; también es reconfortante que el libro esté ya en su segunda edición, lo cual da una idea del interés por tal tema en el público ([1]). A través de la lectura crítica del libro, procuraremos en este artículo tratar sobre los problemas planteados por todo lo referente a las primeras sociedades humanas; aprovecharemos la ocasión para explorar las tesis expuestas hace ahora 20 años por Chris Knight ([2]) en su libro Blood Relations ([3]), libro, que sepamos, no está traducido al castellano.
Antes de entrar en el tema, precisemos primero que la cuestión de la naturaleza del comunismo primitivo, y de la humanidad como especie, no son cuestiones políticas sino científicas. Por eso no puede haber una “posición” de una organización política sobre, por ejemplo, la naturaleza humana. Estamos convencidos de que la organización comunista debe estimular los debates y la pasión por las cuestiones científicas entre sus militantes y, más en general, en el seno del proletariado, aunque nuestro modesto objetivo es alentar el desarrollo de una visión materialista y científica del mundo basada en la medida de lo posible, para la mayoría de nosotros que no somos científicos, en el conocimiento de las teorías científicas modernas. Las ideas presentadas en este artículo no son pues “posiciones” de la CCI y sólo implican a su autor ([4]).
La importancia de la cuestión de los orígenes
¿Por qué es importante para los comunistas la cuestión de los orígenes de la especie y de las primeras sociedades humanas? Los factores del problema han cambiado sensiblemente desde el siglo xix cuando Marx y Engels se entusiasmaron por la obra del antropólogo norteamericano Lewis Morgan. En 1884, cuando Engels publica El origen de la familia, de la propiedad privada y del Estado, apenas si se había salido de una época en la que se estimaba la edad de la Tierra y de la sociedad humana basándose en los cálculos bíblicos del obispo Ussher, para quien la creación ocurrió en 4004 antes de Cristo. Engels escribió en su prefacio de 1891: “Hasta 1860 ni siquiera se podía pensar en una historia de la familia. Las ciencias históricas hallábanse aún, en este dominio, bajo la influencia de los cinco libros de Moisés. La forma patriarcal de la familia, pintada en esos cinco libros con mayor detalle que en ninguna otra parte, no sólo era admitida sin reservas como la más antigua, sino que se la identificaba –descontando la poligamia- con la familia burguesa de nuestros días, de modo que parecía como si la familia no hubiera tenido ningún desarrollo histórico” ([5]). Y lo mismo era para las nociones de propiedad, de modo que la burguesía podía oponer al programa comunista de la clase obrera la objeción de que la “propiedad privada” estaba inscrita en la naturaleza misma de la sociedad humana. La idea de que existió un estadio de comunismo primitivo de la sociedad era algo tan desconocido en 1847 que El manifiesto del partido comunista empieza su primer capítulo con la frase “La historia de todas las sociedades existentes hasta el presente es la historia de lucha de clases” (afirmación que Engels creyó necesario rectificar mediante una nota en 1884).
El libro de Morgan, Ancient Society, fue una gran contribución en el desmantelamiento de la visión a-histórica de la sociedad humana basada para toda la eternidad en la propiedad privada, por mucho que lo que Morgan aportó haya sido a menudo ocultado por la antropología oficial, la inglesa en especial. Como lo dice Engels, en ese mismo “Prefacio”, “Y como si tantos crímenes no fuesen aún suficientes para que la escuela oficial diese fríamente la espalda a Morgan, éste hizo desbordarse la copa, no sólo criticando, de un modo que recuerda a Fourier, la civilización y la sociedad de la producción mercantil, forma fundamental de nuestra sociedad presente, sino hablando además de una transformación de esta sociedad en términos que hubieran podido salir de la boca de Marx”.
Mucho ha cambiado la situación hoy, en 2012. Los descubrimientos sucesivos han ido remontando sin pausa cada día más lejos los orígenes del Hombre, hasta el punto de que hoy sabemos que la propiedad privada no sólo no es un fundamento eterno de la sociedad, sino que es, al contrario, un invento relativamente reciente puesto que la agricultura y por lo tanto la propiedad privada y la división de la sociedad en clases sólo existe desde hace unos 10 000 años. Cierto es que, como Alain Testart lo ha demostrado en su libro les Chasseurs-cueilleurs ou l’Origine des inégalités (los cazadores-recolectores o el origen de las desigualdades), la formación de las clases y de las riquezas no se realizó del día a la mañana. Tuvo que pasar un largo período antes de que surgiera la agricultura propiamente dicha en la que el desarrollo del almacenamiento favoreció que apareciera el reparto desigual de las riquezas acopiadas. Queda pues claro hoy que la parte más larga, y con mucho, de la historia humana no es la de la lucha de clases, sino la de una sociedad sin clases, comunista: es lo que se llama comunismo primitivo.
La objeción que hoy se oye contra la idea de una sociedad comunista ya no es pues que violaría los principios eternos de propiedad privada sino, más bien, que sería contraria a la “la naturaleza humana”. “No se puede cambiar la naturaleza humana” suele decirse y con ello se quiere decir naturaleza pretendidamente violenta, competitiva y egocéntrica del hombre. No se trata de afirmar que el orden capitalista sería eterno, sino que sería sencillamente el resultado lógico e inevitable de una naturaleza inmutable. Esta argumentación no es sólo propia de los ideólogos de derechas. Hay científicos humanistas que llegan a conclusiones parecidas, creyendo, con la misma lógica en fin de cuentas, que la naturaleza humana está determinada por la genética. La New York Review of Books (revista intelectual más bien orientada a la izquierda) nos da un ejemplo de ello en un número de octubre de 2011: “Los seres humanos compiten por los recursos, el espacio vital, su pareja y casi todo lo demás. Cada ser humano se encuentra en la cumbre de un linaje de competidores triunfantes que remonta hasta los orígenes de la vida. La pulsión competitiva está prácticamente en todo lo que hacemos, se reconozca o no. Y es a los mejores competidores a los que mayor gratitud se muestra. Basta con mirar lo que ocurre en Wall Street para encontrar un ejemplo patente (...) El dilema humano de superpoblación y sobreexplotación de los recursos está determinado sobre todo por los impulsos primordiales que permitieron a nuestros antepasados lograr un éxito reproductivo por encima de la media” ([6]).
Semejante argumento podría parecer hoy a priori inatacable: no hace falta ir muy lejos para encontrar ejemplos a montones de codicia, de violencia, de crueldad y de egoísmo en la sociedad humana de hoy o en su historia. Pero, ¿es eso la prueba de que esas taras serían el resultado de una naturaleza humana determinada –diríamos hoy- genéticamente? Ni mucho menos. Valga el símil: un árbol que crece en un acantilado barrido por los vientos marinos crecerá sin duda enclenque y retorcido, pero no por ello lo que aparece de su estructura está íntegramente inscrito en sus genes, pues en condiciones más favorables el árbol crecería fuerte y recto.
¿Puede decirse lo mismo para los seres humanos?
Es una evidencia, que hemos mencionado a menudo en nuestros artículos, decir que la resistencia del proletariado mundial está muy por debajo del nivel de los ataques que está soportando por parte de un capitalismo en crisis. La revolución comunista nunca ha podido parecer más necesaria y, al mismo tiempo, tan difícil. Y una de las razones es sin duda, a nuestro parecer, que a los proletarios les falta confianza no sólo en sus propias fuerzas, sino en la posibilidad misma del comunismo. “Hermosa idea”, se nos dice, “pero, ya sabéis, la naturaleza humana”...
Para recobrar la confianza en sí, el proletariado debe encarar no sólo los problemas inmediatos de la lucha; también debe encarar problemas más amplios, históricos, problemas que plantea el enfrentamiento revolucionario potencial con la clase dominante. Uno de esos problemas es precisamente el de la naturaleza humana; y debemos tratarlo con mentalidad científica. No se trata de probar que el hombre es “bueno”, sino de alcanzar una comprensión mejor de cuál es precisamente su naturaleza, para así poder integrar esos conocimientos en el proyecto político del comunismo. No hacemos depender el proyecto comunista de la “bondad natural” del Hombre: la necesidad del comunismo está hoy inscrita en las propias circunstancias de la sociedad capitalista, como única solución a la parálisis de una sociedad que acabará llevando a la humanidad sin lugar a dudas a la catástrofe si la revolución comunista no destruye el capitalismo.
Método científico
Lo precedente nos lleva, antes de entrar de lleno en el tema, a unas consideraciones sobre el método científico aplicado al estudio de la historia y del comportamiento humano. Un pasaje del principio del libro de Knight, relativo al lugar de la antropología en las ciencias, nos parece que plantea el problema muy justamente: “Más que cualquier otro ámbito del saber, la antropología tomada en su conjunto tiene un pie de cada lado del abismo que ha separado tradicionalmente las ciencias naturales de las humanas. En potencia, si no es siempre en la práctica, ocupa pues un lugar central entre las ciencias en su conjunto. Los elementos decisivos que, si pudieran solamente reunirse, podrían unir las ciencias naturales a las humanas atraviesan la antropología más que cualquier otro ámbito. Es aquí donde los dos cabos se unen; es aquí donde el estudio de la naturaleza se termina y empieza el de la cultura. ¿En qué momento de la evolución los principios biológicos dejaron el sitio a nuevos principios dominantes, más complejos? ¿Dónde está precisamente la línea de separación entre la vida animal y la vida social?, ¿es una diferencia de naturaleza, o, sencillamente, de grado? Y, a la luz de esa pregunta, ¿es realmente posible estudiar los fenómenos humanos con la misma objetividad desinteresada con la que un astrónomo puede trabajar sobre galaxias, o un físico sobre partículas subatómicas?
“Si ese dominio de las relaciones entre las ciencias parece confuso para muchos, es sobre todo debido a las dificultades reales que implica. En un cabo la ciencia se arraiga en la realidad objetiva, pero, en el otro, se arraiga en la sociedad y en nosotros mismos. En fin de cuentas, es por razones sociales e ideológicas por lo que la ciencia moderna, fragmentada y distorsionada por presiones políticas fortísimas y sin embargo ampliamente no reconocidas, se ha topado con su mayor problema y su mayor reto teórico: reunir las ciencias humanas y las ciencias naturales en una sola ciencia unificada sobre la base de una comprensión de la evolución de la humanidad, y el lugar de ésta en el universo” (pp. 56-57).
El problema de la “línea divisoria” entre el mundo animal no humano, cuyo comportamiento está determinado sobre todo por el patrimonio genético, y el mundo humano cuyo comportamiento depende mucho más del entorno, especialmente social y cultural, nos parece en efecto ser el problema crucial para comprender la “naturaleza humana”. Los primates son capaces de aprender, inventar y transmitir, hasta cierto punto, comportamientos nuevos, pero eso no quiere decir que posean una “cultura” en el sentido humano de la palabra. Esos comportamientos aprendidos son “periféricos respecto a la continuidad social y estructural del grupo” ([7]). Lo que permitió que la cultura se impusiera, en una “explosión creativa” ([8]), fue el desarrollo de la comunicación entre grupos humanos, el desarrollo de una cultura simbólica basada en el lenguaje y el rito. Knight compara la cultura simbólica y el lenguaje, que permitieron comunicar y transmitir ideas y por lo tanto la cultura universal, y la ciencia, basada también en un simbolismo basado en un acuerdo universal a nivel del planeta entre científicos y, potencialmente al menos, entre todos los seres humanos. La práctica de la ciencia es inseparable del debate y de la capacidad de cada cual para verificar las conclusiones a las que llega la ciencia; por eso es la enemiga de toda forma de esoterismo que sólo vive gracias al conocimiento secreto, cerrado a los no iniciados.
Al ser una forma de conocimiento universal, la ciencia, que desde la Revolución industrial es también plenamente una fuerza productiva que requiere el trabajo asociado de científicos en el tiempo y el espacio, supera el marco nacional por naturaleza. Por eso, el proletariado y la ciencia son aliados naturales ([9]). Esto no quiere decir, ni mucho menos, que pueda existir una “ciencia proletaria”. En su artículo “Marxismo y ciencia”, C. Knight cita estas palabras de Engels: “cuanto más avanza la ciencia de manera implacable y desinteresada, con tanta mayor armonía se encuentra con los intereses de los obreros”. Y así prosigue Knight: “La ciencia, por ser la única forma de conocimiento universal, internacional, unificador de la especie que posee la humanidad, debe estar en primer lugar. La ciencia debe arraigarse en los intereses de la clase obrera, pero es así porque debe arraigarse en los intereses de la humanidad entera, y en la medida en que la clase obrera encarna esos intereses en nuestra época”.
Hay otros dos aspectos del pensamiento científico, que Carlo Rovelli pone de relieve en su libro sobre el filósofo griego Anaximandro de Mileto ([10]), y que recogemos nosotros aquí pues nos parecen fundamentales: el respeto por sus predecesores y la duda.
Rovelli muestra que la actitud de Anaximandro hacia su maestro Tales rompió con las actitudes características de su época, ya fuera el rechazo total para establecerse como nuevo “maestro” en el lugar del antiguo, ya fuera tomar devotamente al pie de la letra las palabras del “maestro” momificándolo. La actitud científica, al contrario, es basarse en la obra de los “maestros” qui nos han precedido a la vez que se critican sus errores, procurando ir más lejos en el conocimiento. Esa es la actitud que hay que elogiar en Knight respecto a Lévi-Strauss, y en Darmangeat respecto a Morgan.
La duda –lo contrario del pensamiento religioso que busca siempre la certidumbre y el consuelo en la verdad invariable y establecida para siempre– es fundamental para la ciencia. Como dice Rovelli ([11]), “La ciencia ofrece las mejores respuestas precisamente porque no considera sus respuestas como verdaderas con seguridad; por eso es por lo que siempre es capaz de aprender, de recibir nuevas ideas”. Eso lo es más todavía para la antropología y la paleoantropología, con sus datos dispersos y a menudo inciertos, y cuyas teorías más actuales pueden verse puestas en entredicho y hasta negadas del día a la mañana por nuevos descubrimientos.
¿Pero se puede tener una visión científica de la historia? Karl Popper ([12]), una referencia entre la mayoría de los científicos, decía que no, pues consideraba la historia como un “acontecimiento” único, no reproducible, y la verificación de una hipótesis científica depende de la reproducibilidad de las experiencias o de las observaciones. Popper, por las mismas razones, había considerado, al principio, que la teoría de la evolución no es científica y, sin embargo, hoy aparece evidente que el método científico ha logrado poner en evidencia los mecanismos fundamentales de la evolución de las especies hasta el punto de permitir a la humanidad manipular el proceso de la evolución gracias a la ingeniería genética. Sin seguirle los pasos a Popper, es evidente que usar el método científico para hacer previsiones basándose en el estudio de la historia es un ejercicio de lo más azaroso: primero porque la historia humana (al igual que la meteorología por ejemplo) incorpora una cantidad incalculable de variables, y además y sobre todo, porque –como decía Marx– “los hombres hacen su propia historia”; la historia está pues determinada no sólo por leyes sino también por la capacidad o no de los seres humanos para basar sus acciones en el pensamiento consciente y en el conocimiento de esas leyes. La evolución de la historia está siempre sometida a unos límites: en un momento dado, ciertas evoluciones son posibles, y otras no. Pero la manera en que evolucionará una situación dada está también determinada por la capacidad de los hombres para hacerse conscientes de esos límites y actuar en consecuencia.
Resulta entonces muy audaz por parte de Knight aceptar el máximo rigor exigido por el método científico, y someter su teoría a la prueba de la experiencia. No es posible evidentemente, “reproducir” la historia experimentalmente. A partir de sus hipótesis sobre los inicios de la cultura humana, Knight hace previsiones (en 1991, fecha de la publicación de Blood Relations) sobre los descubrimientos paleontológicos venideros, especialmente que las huellas más antiguas de la cultura simbólica en el Hombre incluirían el uso importante del ocre rojo. En 2006, 15 años más tarde, pareció que esas previsiones se confirmaban gracias a los descubrimientos en los cuevas de Blombos (Sudáfrica) de los primeros vestigios conocidos de la cultura humana (véanse los trabajos de la Conferencia de Stellenbosch reunidos en The cradle of language, OUP, 2009, o el artículo publicado en la página Web de la revista la Recherche en noviembre de 2011) ([13]); allí se ha encontrado ocre rojo y colecciones de conchas aparentemente usadas de decoración corporal, lo cual se integra en el modelo evolutivo propuesto por Knight (volveremos más lejos). Evidentemente, eso no es en sí una “prueba” de su teoría, pero nos parece innegable que sí le da mayor consistencia.
Esa metodología científica es muy diferente de la seguida por Darmangeat. Éste, a nuestro parecer, se queda limitado a una lógica inductiva que parte de una reunión de hechos observados para extraer de ellos sus rasgos comunes. El método no deja de ser válido para el estudio histórico y científico: al fin y al cabo, toda teoría debe atenerse a los hechos observados. Darmangeat parece además muy reticente hacia toda teoría que pretenda ir más allá. Esto nos parece un modo de hacer empírico más que científico: la ciencia no avanza por inducción a partir de los hechos observados, sino por hipótesis que deben sin duda estar en conformidad con lo observado, pero que también deben proponer un método (experimental si es posible) a seguir para avanzar hacia nuevos descubrimientos, por lo tanto hacia nuevas observaciones. En física, la teoría de cuerdas es un ejemplo patente: aún correspondiendo, en la medida de lo posible, a hechos observados, no puede verificarse de manera experimental, puesto que los elementos cuya existencia plantea son inaccesibles, a causa de su ínfimo tamaño, a los aparatos de medidas de los que por ahora disponemos. La teoría de cuerdas es pues una hipótesis especulativa, pero sin ese tipo de especulación audaz, tampoco habría avances científicos.
Otro inconveniente del método inductivo es que, a la fuerza, tiene que hacer una selección previa en la inmensidad de la realidad observada. Es lo que hace Darmangeat cuando se basa únicamente en observaciones etnográficas, dejando de lado toda consideración evolucionista o genética, lo cual nos parece poco pertinente en una obra que intenta dejar claro “el origen de la opresión de las mujeres” (subtítulo de libro de que se trata).
Morgan, Angers y el método científico
Tras esas consideraciones, muy limitadas en realidad, sobre la metodología, volvamos ahora al libro de Darmangeat que ha motivado este artículo.
La obra está dividida en dos partes: la primera, examina la obra del antropólogo Lewis Morgan en la que basó Engels su Origen de la familia, de la propiedad privada, y del Estado; la segunda parte retoma el problema planteado por Engels sobre el origen de la opresión de las mujeres. En esta parte, Darmangeat pone en entredicho la idea de que hubiera existido un comunismo primitivo, hoy desaparecido, que se habría basado en el matriarcado.
La primera parte del libro nos parece especialmente interesante ([14]) y por nuestra parte compartimos plenamente cuando el autor se alza contra la idea, pretendidamente “marxista” que otorga a la obra de Morgan (y de Engels) el estatuto de textos religiosos intocables. Nada más ajeno al espíritu científico del marxismo. Les marxistas deben tener una visión histórica de cómo ha surgido y se ha desarrollado la teoría social materialista y, por lo tanto, tener en cuenta teorías anteriores, por eso es de lo más evidente que no podemos tomar los textos del siglo xix como el no va más de la historia ignorando el impresionante acopio de conocimientos etnográficos realizado desde entonces. Conviene, eso sí, mantener un espíritu crítico sobre el uso de tales conocimientos: Darmangeat, al igual que Knight por otra parte, tiene perfecta razón en insistir en que la lucha contra las teorías de Morgan dista mucho de la ciencia “pura” y “desinteresada”. Cuando los adversarios coetáneos y posteriores a Morgan señalaban sus errores o exponían descubrimientos que no cuadraban con su teoría, el objetivo de aquéllos no era, en general, neutral. Atacar a Morgan, era atacar la visión evolucionista de la sociedad humana intentando restablecer esas categorías “eternas” de la sociedad burguesa que son la familia patriarcal y la propiedad privada como las bases de toda sociedad humana pasada, presente y futura. Esto es totalmente explícito en Malinowski, uno de los más grandes etnógrafos de la primera mitad del siglo xx, de quien Knight ([15]) cita lo que dijo en una emisión de radio: “Creo que lo más perturbador de las tendencias revolucionarias modernas es la idea de que la parentalidad ([16]) pueda llegar a ser colectiva. Si algún día nos deshiciéramos de la familia individual como elemento esencial de nuestra sociedad, nos veríamos enfrentados a una catástrofe social que comparada con ella, los trastornos políticos de la revolución francesa y los cambios económicos del bolchevismo serían insignificantes. Saber si la maternidad de grupo existió alguna vez como institución, saber si fue una relación compatible con la naturaleza humana y el orden social tiene, por lo tanto, un interés práctico considerable”. Cuando se hacen depender sus conclusiones científicas de un prejuicio político, se está lejos de la objetividad científica...
Pasemos pues a la crítica que de Morgan hace Darmangeat. Es, a nuestro parecer de gran interés, aunque solo sea porque comienza por un resumen bastante detallado de su teoría, haciéndola así accesible a un lector poco versado en estos temas. Se aprecia especialmente el cuadro que establece un paralelo entre las definiciones de la antropología de Morgan (las fases de la evolución social: “salvajismo”, “barbarie”, etc.) y las usadas hoy (paleolítico, neolítico, etc.), lo que permite situarse mejor en el tiempo, y los diagramas explicativos de los diferentes sistemas de parentesco. Todo ello acompañado de explicaciones claras y didácticas.
El fondo de la teoría de Morgan es relacionar el tipo de familia, sistema de parentesco y desarrollo técnico, en una evolución progresiva que va del “estado salvaje” (primera etapa de la evolución social humana, que correspondería al paleolítico), a la “barbarie” (el neolítico y la edad de los metales) y, en fin, a la civilización. Esta evolución estaría determinada por la evolución de la técnica, y las contradicciones aparentes que Morgan observaba en numerosos pueblos (sobre todo en los iroqueses) entre el sistema de parentesco y el sistema familiar, representarían precisamente etapas intermedias entre, por un lado, una economía y una técnica más primitivas y, por otro, una técnica más evolucionada. Sin embargo, desafortunadamente para la teoría, cuando se miran de cerca las cosas no son así. Baste un ejemplo entre los múltiples que propone Darmangeat, el del sistema “punaluano” (Hawai) de parentesco, el cual, según Morgan, representa una de las etapas sociales y técnicas más primitivas, una sociedad que conoce riquezas, desigualdades sociales, una capa social aristocrática, y que estaría a punto de atravesar los límites hacia una sociedad estatal. La familia, los sistemas de parentesco estarían en esa sociedad determinados por necesidades sociales, pero no en línea recta desde los más primitivos a los más modernos.
¿Quiere eso decir que habría que tirar a la basura el evolucionismo social marxista? Ni mucho menos, dice el autor. Lo que sí hay que hacer, en cambio, es disociar lo que Morgan, y Marx y Engels tras él, intentaron asociar: la evolución de la técnica (y por lo tanto de la productividad) y los sistemas de familia. “... Les modos de producción, aunque diferentes desde un enfoque cualitativo, poseen todos una cantidad común, la productividad, que permite ordenarlos en un serie creciente, que además corresponde globalmente a la cronología (...) [Para la familia] no existe ninguna cantidad con la que pudieran cotejarse las diferentes formas y a partir de la cual podría constituirse une serie creciente” ([17]). Es evidente que la economía es determinante “en última instancia”, retomando las palabras de Engels: si no hubiera economía (o sea, la reproducción de todo lo necesario para la vida humana), tampoco habría entonces vida social. Esa “última instancia”, sin embargo, deja mucho sitio a las demás influencias, geográficas, históricas, culturales, etc. Las ideas, la cultura –en su sentido más amplio– también determinan la evolución de la sociedad. El propio Engels lamentó, hacia el final de su vida, que la necesidad para él y Marx de establecer el materialismo histórico en sólidas bases, y luchar por defenderlo, los llevara a veces a dejar poco sitio en sus análisis para otros factores históricos determinantes ([18]).
Crítica de la antropología
En la segunda parte de su libro, Darmangeat expone sus propias reflexiones. Hay, por decirlo así, dos tramas en su exposición: por un lado, una crítica histórica de las teorías antropológicas sobre el lugar de la mujer en las sociedades primitivas; por otro, la exposición de sus propias conclusiones al respecto. Esa crítica histórica se centra en la evolución de lo que Darmangeat considera la visión marxista, o sus avatares, del comunismo primitivo, desde el punto de vista del lugar de la mujer en la sociedad primitiva, y es una denuncia en regla de los intentos de proponer una visión “feminista” que defiende la idea de un matriarcado original en las primeras sociedades humanas.
Esa opción es de recibo, pero, a nuestro parecer, no siempre es acertada, llevando al autor a ignorar a algunos teóricos del marxismo que deberían haberse incluido e incluir a otros que no tienen por qué estarlo. Tomando solo unos ejemplos, Darmangeat dedica varias páginas a criticar las ideas de Alexandra Kollontái ([19]), mientras que casi ni habla de Rosa Luxemburg. Cualquiera que haya sido el papel de Kollontái en la revolución rusa y en la resistencia contra su degeneración (fue una figura importante de la Oposición obrera tras la revolución), nunca desempeñó un papel importante en el desarrollo de la teoría marxista, y menos todavía en antropología. Luxemburg, en cambio, no sólo fue una teórica de primer plano, también fue la autora de la Introducción a la economía política que otorga un lugar importante a la cuestión del comunismo primitivo, basándose en lo mejor de los conocimientos de entonces. El único motivo que justifica ese desequilibrio es que Kollontái estuvo muy implicada en el movimiento socialista en la Rusia soviética después, en la lucha por el derecho de las mujeres, mientras que Luxemburg no se interesó mucho por el feminismo. Otros dos autores marxistas que escribieron sobre sociedades primitivas ni siquiera son mencionados: Karl Kautsky (La ética y la concepción materialista de la historia), y Anton Pannekoek (Antropogénesis).
En la lista de las “inclusiones” desacertadas, tomemos el ejemplo de la de Evelyn Reed: militante del Socialist Workers’ Party norteamericano (organización trotskista que apoyó de manera “crítica” la participación en la Segunda Guerra mundial) encuentra su sitio en la obra por haber escrito en 1975 un exitoso libro en ámbitos de izquierda, Feminismo y antropología. Pero como dice Darmangeat, fue prácticamente ignorado por los antropólogos, en gran parte a causa de la debilidad de su argumentación, señalada incluso por algunas críticas benevolentes.
Y las mismas ausencias de antropólogos: a Claude Lévi-Strauss, una de las figuras más importantes del siglo xx en ese ámbito, que basó su teoría sobre el paso de la naturaleza a la cultura en la noción del intercambio de mujeres entre los hombres, sólo se le menciona de paso, y a Bronislaw Malinowski ni siquiera se le menciona.
La ausencia más sorprendente es, quizás, la de Knight. El libro de Darmangeat está especialmente centrado en la situación de las mujeres en las sociedades comunistas primitivas y en la crítica de las teorías que se sitúan en cierta tradición marxista, o al menos “marxistizante”, sobre este tema. Ahora bien, en 1991 Blood Relations de Chris Knight, que reivindica explícitamente la tradición marxista, trata precisamente del problema que preocupa a Darmangeat. Cabría imaginarse que éste le prestara mayor atención, tanto más porque él mismo reconoce la “gran erudición” de Knight. Pero nada de nada, muy al contrario: Darmangeat no le dedica sino una página ([20]), en la que nos dice, entre otras cosas, que la tesis de Knight “reitera los mayores errores de método presentes en [Evelyn] Reed y Briffault (Knight no dice nada sobre aquélla, pero cita abundantemente a éste)”, lo cual parece hacer creer al lector que no haya podido leer el libro Blood Relations sólo disponible en inglés, que su autor no hace sino seguirle los pasos a gente cuya falta de seriedad ya habría demostrado Darmangeat ([21]). Basta, sin embargo, con echar una ojeada a la bibliografía del libro de Knight para demostrar que éste cita, sí, a Briffault, pero menciona mucho más a Marx, Engels, Lévi-Strauss, Marshall Sahlins..., por sólo citar a éstos. Y si ya uno se fija en las referencias a Briffault, se da cuenta en seguida de que para Knight el libro de aquél ([22]) “ha quedado anticuado en sus fuentes y su metodología” ([23]).
En resumen, nuestro sentimiento es que la manera de hacer de Darmangeat nos deja un poco entre dos aguas: todo termina con una narración crítica que no es ni una verdadera crítica de las posiciones defendidas por los marxistas, ni una verdadera crítica de las teorías antropológicas, y eso nos produce a veces la impresión de ser testigos de un torneo contra molinos de viento. Nuestra impresión es que ese punto de partida tiende a oscurecer una argumentación, por otra parte muy interesante.
Continuará
Jens, agosto 2012
[1]) Ediciones Smolny, Toulouse 2009. Cuando estábamos terminando este artículo, nos hemos enterado de que ha salido la 2ª edición de este libro (Smolny, Toulouse 2012). Nos planteamos, claro está, si no deberíamos revisar por completo nuestra crítica. Cuando consultamos esta nueva edición, nos pareció que podíamos dejar lo esencial del artículo tal como está. El propio autor dice en su prefacio que no ha “modificado las tesis esenciales del texto y los argumentos que las sostienen”. Nos hemos limitado pues a elaborar algunos argumentos basándonos en esa segunda edición. Si no se indica lo contrario, las citas y referencias a tal o cual página se refieren a la primera edición.
[2]) Chris Knight es un antropólogo inglés, miembro del “Radical Anthropology Group”. Participó en los debates sobre ciencia en el XIX Congreso de la CCI, y hemos publicado una traducción de su artículo “Marxismo y ciencia” en nuestra página web: /cci-online/201112/3287/chris-knight-marxismo-y-ciencia-1-parte [337]
y también “La solidaridad humana y el gen egoísta” en https://es.internationalism.org/node/3454 [338]. .
[3]) Yale University Press, New Haven and London, 1991.
[4]) Dicho lo cual, habría sido imposible desarrollar estas ideas sin que previamente se hubieran estimulado las discusiones sobre estos temas con los compañeros en el seno de la organización.
[6]) https://www.nybooks.com/articles/archives/2011/oct/13/can-our-species-escape-destruction/?page=2 [340]
[7]) Ídem, p. 11. Puede hacerse aquí una analogía con la producción mercantil y la sociedad capitalista. Aunque la producción mercantil y el comercio existen desde el principio de la civilización e incluso desde antes, sólo bajo el capitalismo se vuelven determinantes.
[8]) Ídem, p. 12.
[9]) Lo mismo es para la ciencia como para las demás fuerzas productivas bajo el capitalismo: “En su dominación de clase apenas secular, la burguesía ha creado fuerzas productivas más masivas y colosales que todas las generaciones pasadas juntas. El sojuzgamiento de las fuerzas de la naturaleza, la maquinaria, la aplicación de la química a la industria y a la agricultura, la navegación de vapor, los ferrocarriles, los telégrafos eléctricos, la urbanización de continentes enteros, la navegabilización de los ríos, poblaciones íntegras como surgidas de la tierra, ¿qué siglo anterior sospechaba que dormitasen semejantes fuerzas productivas en el seno del trabajo social? […] Las fuerzas productivas de que dispone ya no sirven al fomento de las relaciones de propiedad burguesas; por el contrario, se han tornado demasiado poderosas para estas relaciones, y éstas las inhiben; y en cuanto superan esta inhibición, ponen en desorden toda la sociedad burguesa, ponen en peligro la existencia de la propiedad burguesa”, Marx y Engels, Manifiesto comunista, (ed. bilingüe) I. Burgueses y proletarios. Ed. Crítica, Grijalbo.
[10]) Anaximandre de Milet, ou la naissance de la pensée scientifique, ediciones Dunod, junio de 2009.
[11]) Citado en nuestro artículo en francés: “La place de la science dans l’histoire humaine”, Revolution internationale no 422,
https://fr.internationalism.org/ri422/la_pensee_scientifique_dans_l_hsto... [341]
[12]) Karl Popper (1902-1994) fue uno de los filósofos de las ciencias más influyentes en el siglo xx y una referencia ineludible para todo científico que se interese por la metodología. Popper insiste en especial en la noción de “refutabilidad”, la idea de que toda hipótesis, para ser científica, debería permitir la elaboración de experiencias que permitieran refutarla: sin la posibilidad de tales experiencias u observaciones, una hipótesis no podría ser calificada como científica. En eso se basó Popper para considerar que el marxismo, el psicoanálisis y –en un primer momento– el darwinismo, no podían pretender ser ciencias.
[13]) Se trata de restos de ocre rojo grabado y de conchas agujereadas. El artículo de la Recherche (en francés) indica incluso el descubrimiento de un “neceser de pintura” de 100 000 años de antigüedad
(ver https://www.larecherche.fr/content/recherche/article?id=30891 [342]).
[14]) Sin duda por ironía del destino, Darmangeat, en su 2ª edición, ha preferido desplazar toda la parte sobre Morgan en apéndice, quizás por temor a disgustar al lector no especialista a causa de su “aridez”, según la expresión del autor.
[15]) En “Early Human Kinship was Matrilineal”, artículo publicado en Early Human Kinship: From Sex to Social Reproduction, 2008, Blackwell Publishing Ltd.
[16]) Este neologismo adaptado del francés se refiere a “ser madre o padre”.
[17]) P. 136.
[18]) “El que los discípulos hagan a veces más hincapié del debido en el aspecto económico, es cosa de la que, en parte, tenemos la culpa Marx y yo mismo. Frente a los adversarios, teníamos que subrayar este principio cardinal que se negaba, y no siempre disponíamos de tiempo, espacio y ocasión para dar la debida importancia a los demás factores que intervienen en el juego de las acciones y reacciones. Pero, tan pronto como se trataba de exponer una época histórica y, por tanto, de aplicar prácticamente el principio, cambiaba la cosa, y ya no había posibilidad de error. Desgraciadamente, ocurre con harta frecuencia que se cree haber entendido totalmente y que se puede manejar sin más una nueva teoría por el mero hecho de haberse asimilado, y no siempre exactamente, sus tesis fundamentales. De este reproche no se hallan exentos muchos de los nuevos «marxistas» y así se explican muchas de las cosas peregrinas que han aportado....” (Carta de Engels a J Bloch, 21-22 septiembre de 1890 :
https://www.marxists.org/espanol/m-e/cartas/e21-9-90.htm [343])
[19]) En la 2e edición, incluso le dedica a Kollontái un subcapítulo.
[20]) P. 321.
[21]) La crítica de Knight no es más sólida en la 2ª edición que en la 1ª, con un pequeña excepción: el autor cita una crítica del libro hecha por Joan M Gero, antropóloga feminista y autora de Engendering archaeology. Esta crítica nos parece bastante superficial con prejuicios políticos incluidos. He aquí una muestra: “Lo que Knight propone como perspectiva “de género” de los orígenes de la cultura es une visión paranoica y retorcida de la “solidaridad femenina”, que presenta a (todas) las mujeres como explotadoras sexuales y manipuladoras de (todos) los hombres. Las relaciones hombres-mujeres están caracterizadas en todo lugar y tiempo como relaciones entre victimas y manipuladoras: las mujeres explotadoras se las supone haber querido siempre entrampar a los hombres de una manera u otra, y sus conspiración para llevarlo a cabo es la base fundamental misma del desarrollo de nuestra especie. Lo lectores pueden igualmente sentirse ofendidos por la idea de que los hombres siempre fueron volubles y que sólo una actividad sexual agradable, distribuida con cicatería y coquetería por unas mujeres calculadoras, pudo retenerlos en casa y hacerles guardar interés por su progenitura. Este guión no es sólo improbable y no demostrado, repugnante tanto para feministas como para no feministas, sino que además el razonamiento sociobiológico barre de un manotazo todas las versiones matizadas de la construcción social de las relaciones entre sexos, de las ideologías y de las actividades que son hoy centrales y fascinantes para los estudios de género” (traducido por nosotros). En resumen, ya no sólo es que Gero no haya entendido casi nada de los argumentos que pretende criticar, sino, y eso es todavía peor, nos invita a rechazar una tesis científica, no porque sea falsa –lo cual Gero ni siquiera intenta demostrar– sino porque es “repugnante” para (entre otros) los feministas.
[22]) Briffault, The Mothers: A Study of the Origins of Sentiments and Institutions.
[23]) P. 328.
Series:
- Marxismo y ciencia [58]
Personalidades:
- Christophe Darmangeat [344]
Acontecimientos históricos:
- comunismo primitivo [345]
Cuestiones teóricas:
Rubric:
El sindicalismo revolucionario en Alemania (IV) - El movimiento sindicalista revolucionario en la Revolución alemana de 1918-19
- 3159 lecturas
El artículo precedente daba una idea de los esfuerzos de la corriente sindicalista revolucionaria en Alemania por defender una posición internacionalista contra la guerra de 1914-18. La Unión Libre de los Sindicatos Alemanes (Freie Vereinigung Deutscher Gewerkschaften – FVDG) había sobrevivido a la guerra con unos cuantos cientos de miembros en la clandestinidad y, en las tremendas condiciones de represión brutal durante la guerra, quedaron casi siempre condenados al silencio. A finales de 1918, se precipitan los acontecimientos en Alemania. Con la activación de las luchas en noviembre de 1918, el estallido de la Revolución Rusa de Octubre de 1917 acabó prendiendo en el proletariado de Alemania.
La reorganización de la FVDG en 1918
Durante la primera semana de noviembre de 1918, la revuelta de los marinos de la flota de Kiel pone de rodillas al militarismo alemán. La FCDG escribe: “El gobierno imperial ha sido derribado, no por la vía parlamentaria y legal, sino por la acción directa; no por la papeleta sino por la fuerza de las armas de los obreros en huelga y de los soldados amotinados. Sin esperar las consignas de los jefes, han aparecido consejos obreros y consejos de soldados por doquier espontáneamente y de inmediato han empezado a quitar de en medio a las antiguas autoridades. ¡Todo el poder a los consejos de obreros y de soldados! Esta es ahora la consigna” ([1]).
Con el estallido de la oleada revolucionaria se abre para el movimiento sindicalista alemán un periodo turbulento de afluencia rápida de militantes. Eran unos 60 000 entre la revolución de noviembre de 1918 y mediados de 1919, son más de 110 000 al acabar el año. La gran radicalización política de la clase obrera a finales de la guerra empuja hacia el movimiento sindicalista revolucionario a muchos obreros que se separan de los grandes sindicatos socialdemócratas por el apoyo que éstos dieron a la política de guerra. El movimiento sindicalista revolucionario es incontestablemente el lugar de agrupación de los trabajadores íntegros y combativos.
La FVDG hace de nuevo oír su voz con la publicación de su nuevo periódico, Der Syndikalist, a partir del 14 de diciembre de 1918: “Desde primeros de agosto [de 1914] nuestra prensa fue prohibida, nuestros compañeros más destacados puestos “en detención preventiva”, fue imposible para los agitadores y uniones locales tener cualquier tipo de actividad pública. Y sin embargo, las armas del sindicalismo revolucionario son utilizadas hoy en cualquier rincón del Imperio alemán, las masas sienten instintivamente que se acabaron los tiempos de las reivindicaciones y de las peticiones para dejar paso a los tiempos en los que nosotros somos los que arrebatamos” ([2]).
Los días 26 y 27 de diciembre, Fritz Kater organiza en Berlín una conferencia en la que participan 43 sindicatos locales de la FVDG que se reorganizan tras el periodo de clandestinidad de la guerra.
La FVDG conoce su crecimiento numérico más importante en las aglomeraciones industriales y mineras de la región del Ruhr. La influencia de los sindicalistas revolucionarios es particularmente fuerte en Mülheim, obligando a los sindicatos socialdemócratas a retirarse de los consejos de obreros y de soldados el 13 de diciembre de 1918, cuando éstos rechazaron claramente su papel de representantes de los obreros para tomarlo directamente en sus manos. Partiendo de las minas de la región de Hamborn, estallan huelgas masivas de mineros dirigidas por el movimiento sindicalista revolucionario entre noviembre del 18 y febrero del 19 ([3]).
¿Consejos obreros o sindicatos?
Frente a la guerra de 1914, el movimiento sindicalista revolucionario en Alemania pasó la prueba histórica: defender el internacionalismo contra la guerra a la inversa de la gran mayoría de los sindicatos que se alistaron tras los objetivos bélicos de la clase dirigente. El estallido de la revolución en 1918 plantea entonces un reto enorme: ¿cómo se organiza la clase obrera para echar abajo a la burguesía y pasar a la acción revolucionaria?
Como ya lo había hecho en Rusia en 1905 y en 1917, la clase obrera hace surgir los consejos obreros en Alemania en noviembre de 1918, marcando el nacimiento de una situación revolucionaria. El periodo que va desde la constitución de los “Localistas” en 1892 y la fundación formal de la FVDG en 1901 no se caracterizó por levantamientos revolucionarios. Contrariamente a Rusia en donde nacieron los primeros consejos obreros en 1905, la reflexión sobre los consejos fue muy abstracta en Alemania hasta 1918. Durante el entusiasmante pero breve “invierno de los consejos” de 1918-19 en Alemania, la FVDG seguía considerándose como un sindicato y como sindicato aparece en la escena de la historia. La FVDG responde sin embargo con gran entusiasmo a la situación inédita de surgimiento de los consejos. El corazón revolucionario de la mayoría de los miembros de la FVDG palpita por los consejos obreros, hasta tal punto que Der Syndikalist no 2 (21/12/1918) reivindica claramente: “¡Todo el poder a los consejos obreros y de soldados revolucionarios!”.
Pero a menudo la conciencia teórica va atrasada respecto a la intuición proletaria. A pesar de la emergencia de los consejos obreros y como si nada nuevo hubiera ocurrido, Der Syndikalist no 4 escribe que la FVDG es la única organización obrera “cuyos representantes y órganos no necesitan ponerse al día”, expresión que resume la presunción de la conferencia de reorganización de la FVDG en diciembre de 1918 y que se convirtió en lema de la corriente sindicalista revolucionaria en Alemania. Se había abierto sin embargo una era de grandes cambios en la que precisamente había muchas cosas que poner al día, ¡particularmente en lo que se refiere a las formas de organización!
Para explicar las vergonzosas políticas de los principales sindicatos en apoyo a la guerra y de oposición a los consejos obreros, la FVDG tenía tendencia a satisfacerse con una media verdad y a ignorar la otra mitad. Sólo se cuestionaba la “educación socialdemócrata”. En cambio, se dejaban de lado las diferencias fundamentales entre la forma sindical y la de los consejos obreros.
Sin la menor duda, la FVDG y la organización que la sucedió, la FAUD, fueron organizaciones revolucionarias. Pero no veían que su organización procedía de gérmenes idénticos a los de los consejos obreros: la espontaneidad, la aspiración a la extensión y el espíritu revolucionario –características que van mucho más allá de la tradición sindical.
En las publicaciones de 1919 de la FVDG, resulta imposible encontrar un intento de tratar la contradicción fundamental entre tradición sindical y consejos obreros, instrumentos de la revolución. Por el contrario, veía los “sindicatos revolucionarios” como la base del movimiento de consejos: “Los sindicatos revolucionarios han de expropiar a los expropiadores […] Los consejos de obreros y los consejos de fábrica han de hacerse cargo de la dirección socialista de la producción. El poder a los consejos obreros; los medios de producción y los bienes producidos al cuerpo social. Ese es el objetivo de la revolución proletaria: el movimiento sindicalista revolucionario es el medio para lograrlo.”
Pero ¿surgía efectivamente el movimiento de los consejos en Alemania del movimiento sindical?
“Eran obreros que se habían reunido en “comités de fábrica” que actuaban como los comités de fábrica de las grandes empresas de Petrogrado en 1905, sin conocer la actividad de éstos. En julio de 1916, la lucha política no podía hacerse con los partidos políticos ni los sindicatos. Los dirigentes de esos aparatos eran enemigos de esa lucha; tras la lucha, incluso contribuyeron en la entrega a la represión de las autoridades militares de los líderes de esa huelga política. Esos ‘comités de fábrica’, aunque el término no sea totalmente exacto, pueden ser considerados como los precursores de los consejos obreros revolucionarios actuales en Alemania […] Esas luchas no fueron apoyadas ni dirigidas por los partidos y sindicatos existentes. Ahí estaban las primicias de un tercer tipo de organización, los consejos obreros” ([4]).
Así describe Richard Müller, miembro de los “Revolutionäre Obleute” (hombres de confianza revolucionarios) el “medio para lograrlo”.
Los sindicalistas de la FVDG no eran los únicos en no cuestionar la forma sindical de organización. En aquel entonces, resultaba muy difícil a la clase obrera sacar plenamente y con toda claridad todas las consecuencias que implicaba la irrupción del periodo de guerras y revoluciones. Las ilusiones sobre la forma de organización sindical, su descalabro ante la revolución habrían de ser todavía inevitable, dolorosa y concretamente sometidas a la experiencia práctica. Richard Müller, que acabamos de citar, escribía poco después, cuando los consejos obreros fueron desposeídos de su poder: “Si reconocemos la necesidad de la lucha reivindicativa cotidiana –y nadie puede ponerla en entredicho– entonces también tenemos que reconocer la necesidad de preservar a las organizaciones cuya función es llevar a cabo esas luchas, los sindicatos […] Si reconocemos la necesidad de los sindicatos existentes […] entonces hemos de examinar más adelante si los sindicatos pueden ocupar un lugar en el sistema de los consejos. En el periodo en que se pone en marcha el sistema de consejos, se ha de responder incondicional y positivamente a esa pregunta” ([5]).
Los sindicatos socialdemócratas se habían desprestigiado ante amplias masas de trabajadores y crecían las dudas sobre si podían seguir representando los intereses de la clase obrera. En la lógica de la FVDG, el dilema de la capitulación y de la quiebra histórica de la vieja forma de organización sindical se resolvía en la perspectiva de un “sindicalismo revolucionario”.
Al iniciarse la era de la decadencia del capitalismo, la imposibilidad de la lucha por reformas acaba planteando la siguiente alternativa a las organizaciones permanentes de masas de la clase obrera: o el capitalismo de Estado las integra en su aparato (como así fue tanto para las organizaciones socialdemócratas como también para sindicatos sindicalistas revolucionarios como la CGT en Francia) o las destruye (como así fue para la FAUD sindicalista revolucionaria). Entonces se plantea la cuestión de saber si la revolución proletaria no exige otras formas de organización. Con la experiencia de que hoy disponemos, sabemos que es imposible dar nuevos contenidos a formas antiguas como los sindicatos. La revolución no es únicamente una cuestión de contenido, sino también de forma. Es lo que formulaba muy justamente en diciembre de 1919 el teórico de la FAUD, Rudolf Rocker, en su aproximación contra las falsas visiones del “Estado revolucionario”: “La expresión ‘Estado revolucionario’ no puede satisfacernos. El Estado siempre es reaccionario y quien no lo entiende no ha entendido la profundidad del principio revolucionario. Cada instrumento posee una forma adaptada al fin que contiene, y así es también para las instituciones. Las pinzas del herrero no sirven para arrancar dientes y con las pinzas del dentista no se pueden fabricar herraduras” ([6]).
Es exactamente lo que, por desgracia, no puso en práctica de forma consecuente el movimiento sindicalista revolucionario sobre la forma de organización.
Contra la trampa de los “comités de fábrica”
Para castrar políticamente el espíritu del sistema de los consejos obreros, los socialdemócratas y sus sindicatos al servicio de la burguesía empezaron hábilmente a socavar desde el interior los principios de organización autónoma de la clase obrera. Eso fue posible porque los consejos obreros, que habían surgido de las luchas de noviembre de 1918, ya habían perdido su fuerza y su dinamismo con el primer reflujo de la revolución. El primer Congreso de los Consejos del 16 al 20 de diciembre de 1918, influenciado hábilmente por el SPD que se apoyaba en las ilusiones persistentes de la clase obrera sobre la democracia, se desarmó totalmente al abandonar su poder proponiendo la elección de una Asamblea Nacional.
Tras la oleada de huelgas en el Ruhr durante la primavera de 1919, se propuso, a iniciativa del gobierno SPD, instaurar “comités de empresa” en las fábricas –representantes de hecho de la mano de obra que cumplían ni más ni menos las misma función de negociación y de colaboración con el Capital que los sindicatos tradicionales. Con el apoyo de los responsables del Partido Socialdemócrata y de los sindicatos, Gustav Bauer y Alexander Schlicke, los comités de empresa fueron definitivamente legalizados por la constitución burguesa del Estado alemán en febrero de 1920.
Había que inculcar en la clase obrera la ilusión de que su espíritu combativo dirigido hacia los consejos se podía encarnar en esa forma de representación directa de los intereses obreros.
“Los comités de empresa están concebidos para gestionar cualquier problema relacionado con el empleo y los asalariados. Les incumbe asegurar el crecimiento de la producción en la empresa y eliminar cualquier obstáculo que pueda impedirlo […] Los comités de distrito, en colaboración con las direcciones, rigen y supervisan la productividad del trabajo en el distrito, así como el reparto de las materias primas” ([7]).
Después de la represión sangrienta contra la clase, la integración democrática en el Estado debía rematar la faena de la contrarrevolución. De forma aún más directa que con los sindicatos y vinculados más estrechamente a las empresas, esos comités venían a completar in situ la colaboración con el Capital.
Durante la primavera de 1919, la prensa de la FVDG tomó posición con valentía y claridad contra esa maniobra de comités de empresa: “El Capital y el Estado ya sólo admiten a los comités obreros que ahora se llaman comités de empresa. El comité de empresa no pretende representar únicamente los intereses de los trabajadores, sino también los de la empresa. Y como esas empresas son la propiedad de capital privado o de Estado, los intereses de los trabajadores deben someterse a los intereses de los explotadores. O sea que el comité de empresa defiende la explotación de los trabajadores, los anima a proseguir dócilmente el trabajo como esclavos asalariados […] Los medios de lucha de los sindicalistas revolucionarios son incompatibles con las funciones de los comités de empresa” ([8]).
Esa actitud la comparten ampliamente los sindicalistas revolucionarios, porque por un lado los comités de empresa aparecen de forma evidente por lo que son, o sea instrumentos de la socialdemocracia, y por otra parte porque la combatividad del movimiento sindicalista revolucionario en Alemania todavía no había sido quebrantada. La ilusión de “haber ganado algo” y de “haber superado una etapa concreta” tenía poco peso en 1919 en las fracciones mas determinadas del proletariado, ya que la clase obrera todavía no había sido derrotada ([9]).
Más adelante, tras el declive del movimiento revolucionario a partir de 1921, no es sorprendente, por lo tanto, que surgieran, en la FAUD sindicalista revolucionaria, debates animados durante todo un año sobre la participación en las elecciones de los comités de empresa. Una minoría defendió que ya era hora de establecer “un vínculo con las masas laboriosas para provocar luchas masivas en las situaciones más favorables” ([10]) participando en los comités de empresa legalizados. La FVDG, como organización, se negó a comprometerse en “la vía muerta de los comités de empresa destinados a neutralizar la idea revolucionaria de los consejos”, según la expresión del militante August Beil. Es la posición que predominó hasta noviembre de 1922 cuando, debido a la impotencia nacida de la derrota de la revolución, el XIV Congreso de la FAUD la atenuó, dándoles a sus miembros el derecho de participar en las elecciones de los comités de empresa.
La dinámica de la revolución
acerca los sindicalistas revolucionarios a la Liga Espartaco
El levantamiento de la clase obrera en Alemania provocó espontáneamente un impulso solidario en la clase obrera, como en Octubre de 1917. La solidaridad con la lucha de la clase obrera en Rusia había sido, sin lugar a dudas, una referencia importante para el movimiento sindicalista revolucionario en Alemania, compartida internacionalmente con otros revolucionarios. La Revolución Rusa, debido a los levantamientos revolucionarios en otros países, todavía contenía una perspectiva revolucionaria en 1918-19 y no había sucumbido a su degeneración interior. Para defender a sus hermanos de clase en Rusia y en contra de la política del SPD y de los sindicatos socialdemócratas, la FVDG denunció en su segundo número de Der Syndikalist, “que ningún medio les era demasiado asqueroso, ningun arma demasiado innoble para seguir calumniando a la Revolución Rusa y sus consejos de obreros y de soldados” ([11]).
A pesar de las muchas reservas sobre las ideas de los bolcheviques, muchas de ellas con fundamento, los sindicalistas revolucionarios seguían siendo solidarios con la Revolución Rusa. Hasta el mismo Rudolf Rocker, teórico influyente en la FVDG y crítico vehemente de los bolcheviques, llamó en diciembre de 1919, en su famoso discurso pronunciado cuando la presentación de la declaración de principios de la FAUD, a manifestar la solidaridad con la Revolución Rusa: “Apoyamos unánimes a la Rusia soviética en su defensa heroica contra las potencias Aliadas y los contrarrevolucionarios, y eso no porque seríamos bolcheviques, sino porque somos revolucionarios”.
A pesar de que los sindicalistas revolucionarios en Alemania tuvieran sus reservas tradicionales con respecto al “marxismo” que “quiere conquistar el poder político”, cosa que también sospechaban de la Liga Espartaco, defendían claramente, sin embargo, la acción común con todas las organizaciones revolucionarias: “El sindicalismo revolucionario considera entonces inútil la división del movimiento obrero, quiere la concentración de las fuerzas. De momento, recomendamos a nuestros miembros actuar en común sobre las cuestiones económicas y políticas con los grupos más de izquierdas del movimiento obrero: los Independientes y la Liga Espartaco. Advertimos sin embargo contra cualquier tipo de participación en el circo de las elecciones en la Asamblea Nacional” ([12]).
La revolución de noviembre de 1918 no fue obra de una organización política particular, como la Liga Espartaco o los Revolutionnäre Obleute (los delgados sindicales revolucionarios), a pesar de que éstos adoptaron en las jornadas de noviembre la posición más clara y la mayor voluntad de acción. Fue un levantamiento del conjunto de la clase obrera que expresó, durante un corto tiempo, su unidad potencial. Una de las expresiones de esa unidad fue el fenómeno bastante corriente de la doble afiliación a la Liga Espartaco y a la FVDG: “En Wuppertal, los militantes de la FVDG se afiliaron en un primer tiempo al Partido Comunista. Una lista hecha en abril 1919 por la policía sobre los comunistas de Wuppertal contiene los apellidos de todos los futuros miembros principales de la FAUD” ([13]).
En Mülheim se publicó a partir del primero de diciembre de 1918 el periódico Die Freheit, “Órgano de defensa de los intereses del conjunto del pueblo del trabajo. Órgano de publicación de los Consejos de obreros y de soldados”, editado en común por sindicalistas revolucionarios y miembros de la Liga Espartaco.
En el movimiento sindicalista revolucionario existía desde principios de 1919 una tendencia pronunciada a la unión con otras organizaciones de la clase obrera: “No están siempre unidos, siguen divididos, no son todos todavía verdaderos socialistas en pensamiento y actitud honrada y siguen sin estar unitaria e indisociablemente asociados por la maravillosa cadena de solidaridad proletaria. Siguen divididos entre socialistas de derechas y de izquierdas, espartaquistas y demás. La clase obrera ha de acabar con la grosera absurdez del particularismo político” ([14]).
Esta amplitud de miras reflejaba la situación de gran heterogeneidad política, cuando no de confusión, que reinaba en una FVDG que acababa de conocer un crecimiento numérico muy rápido. Su cohesión interna reposaba más sobre las bases de la solidaridad obrera, como lo ilustra la caracterización que hace sin discriminación de todos los “socialistas”, que sobre una clarificación programática o una demarcación con respecto a las demás organizaciones proletarias.
La actitud solidaria con la Liga Espartaco se desarrolló en las filas de los sindicalistas revolucionarios tras el asesinato de Karl Liebknecht y de Rosa Luxemburg durante la guerra y prosiguió hasta el otoño de 1919. Pero no permitió sin embargo asentar una historia común. Más bien predominó una desconfianza recíproca hasta el periodo de la Conferencia de Zimmerwald en 1915. Lo que favoreció principalmente el acercamiento fue la clarificación política, madurada en el seno de la clase obrera en su conjunto y en sus organizaciones revolucionarias durante la revolución de noviembre, sobre el rechazo de la democracia burguesa y del parlamentarismo. El movimiento sindicalista revolucionario en Alemania, que ya había rechazado desde hacía mucho tiempo el sistema parlamentario, consideraba esa posición como su patrimonio propio. La Liga Espartaco, que tomó muy claramente posición contra las ilusiones de la democracia, consideraba por su parte a la FVDG como la organización más cercana a ella en Alemania.
De vuelta del internamiento en Inglaterra durante la guerra, Rudolf Rocker, anarquista sindicalista revolucionario fuertemente influido por las ideas de Kropotkin, se afilió a la FVDG en marzo de 1919. Él fue quien iba a encargarse de la orientación política del movimiento sindicalista revolucionario en Alemania después de diciembre de 1919, y desde un principio “no compartía los llamamientos lanzados a los camaradas para apoyar el ala izquierda del movimiento socialista, los independientes, los espartaquistas, como tampoco la intervención del periódico en favor de la ‘dictadura del proletariado’” ([15]).
A pesar de las divergencias respecto a la Liga Espartaco entre Rocker y la tendencia en torno a Fritz Kater, Carl Windhoff y Karl Roche, tendencia que tenia la mayor influencia en la FVDG durante los primeros meses de la Revolución de 1918-19, no sería exacto hablar de lucha de tendencias en la FVDG en aquel entonces como sí que las habrá en el futuro, particularmente en la FAUD a partir de 1920, como síntoma de la derrota de la Revolución alemana. En aquel entonces no existía ninguna tendencia significativa entre los sindicalistas revolucionarios que quisiera a priori desmarcarse del KPD. Al contrario, la búsqueda de una unidad de acción con los espartaquistas es el fruto de la dinámica hacia la unidad de las luchas obreras y de la “presión de la base” de ambas corrientes durante las semanas y los meses durante los cuales la revolución parecía estar al alcance de la mano. Fueron las dolorosas derrotas del levantamiento prematuro de enero del 19 en Berlín y el aplastamiento consecutivo de la oleada de huelgas de abril en el Ruhr, apoyada por los sindicalistas revolucionarios, el KPD y el USPD que, debido al sentimiento inducido de frustración, provocó recriminaciones mutuas y emocionales que expresaban la inmadurez en ambos lados.
La “alianza formal” con Espartaco y el Partido Comunista acabaría pues rompiéndose a partir del verano de 1919. La responsabilidad la tuvo menos la FVDG que la actitud agresiva que empezó a adoptar el KPD con respecto a los sindicalistas revolucionarios.
El “programa provisional”
de los sindicalistas revolucionarios durante la primavera de 1919
La FVDG publicó durante la primavera de 1919 un folleto redactado por Roche, ¿Qué quieren los sindicalistas revolucionarios?, que sirvió de programa y de texto de orientación hasta diciembre. Resulta difícil juzgar el movimiento sindicalista revolucionario considerando un solo texto, debido a la coexistencia de ideas diferentes en su seno. No obstante, ese programa es de por sí un jalón, y en varios aspectos una de las tomas de posición más acabadas del movimiento sindicalista revolucionario en Alemania. A pesar de las dolorosas experiencias pasadas en su historia con los socialdemócratas y de la consiguiente y permanente demonización de la política ([16]), acaba concluyendo: “La clase obrera ha de hacerse dueña de la economía y de la política” ([17]).
La fuerza de las posiciones defendidas por la FVDG con ese programa en la clase obrera de Alemania durante esa primavera está en otro aspecto: su actitud respecto al Estado, a la democracia burguesa y al parlamentarismo. Hace específicamente referencia a la descripción que hace Friedrich Engels del Estado como producto de la sociedad dividida en clases: “Es más bien un producto de la sociedad cuando llega a un grado de desarrollo determinado; […] es la confesión de que esa sociedad se ha enredado en una irremediable contradicción consigo misma y está dividida por antagonismos irreconciliables […]. Así pues, el Estado no es de ningún modo un poder impuesto desde fuera de la sociedad”, ni un instrumento de la clase dirigente creado arbitrariamente por ella. La FVDG llama consecuentemente a la destrucción del Estado burgués.
Al tomar esa posición en una época en que la socialdemocracia era el arma más insidiosa de la contrarrevolución, la FVDG ponía el dedo en un punto neurálgico. En contra de la farsa del SPD que quería someter a los consejos obreros integrándolos en el parlamento burgués, su programa afirmaba: “El socialismo socialdemócrata sí necesita un Estado. Y un Estado que podría utilizar otros medios contra la clase obrera que los del Estado capitalista […] Será fruto de una revolución proletaria hecha a medias y el blanco de la revolución proletaria total. Porque hemos entendido el carácter del Estado y porque sabemos que la dominación política de las clases poseedoras tiene sus raíces en su potencia económica también sabemos que no hemos de luchar para conquistar el Estado, sino para eliminarlo”.
Karl Roche también intentó formular en el programa de la FVDG las lecciones fundamentales de las jornadas de noviembre y diciembre de 1918, que fueron mucho más lejos que el rechazo rebelde o individualista del Estado que se presta equivocadamente a los sindicalistas revolucionarios, desenmascarando claramente en su esencia el sistema de la democracia burguesa: “La democracia no es la igualdad, sino la utilización demagógica de una comedia de igualdad […] Cuando enfrentan a los obreros, los poseedores siempre tienen los mismos intereses […] Los trabajadores sólo tienen intereses comunes entre ellos, nunca con la burguesía. En eso, la democracia es un absurdo total […] La democracia es una de las consignas más peligrosas en boca de los demagogos que cuentan con la pereza y la ignorancia de los asalariados […] Las democracias modernas en Suiza, Francia y Norteamérica no son sino una hipocresía capitalista democrática bajo su forma más repugnante”. Frente a las trampas de la democracia, esa formulación sigue siendo tan pertinente hoy como entonces.
Podemos hacer muchas críticas al programa del FVDG de la primavera de 1919, en particular varias ideas sindicalistas revolucionarias clásicas que no compartimos tales como “la autodeterminación entera” o “el federalismo”. Pero en cuanto a puntos que en aquel entonces fueron cruciales, como el rechazo del parlamentarismo, el programa redactado por Roche fue sin concesiones: “Pasa con el parlamentarismo lo mismo que con la socialdemocracia: si la clase obrera quiere luchar por el socialismo, ha de rechazar la burguesía como clase. No ha de dejarle ningún derecho al poder, no ha de votar ni tratar con ella. Los consejos obreros son los parlamentos de la clase obrera […] No son parlamentos burgueses, sino la dictadura del proletariado que impondrá el socialismo”.
Y era en aquel momento en que el Partido Comunista retrocedía en sus claras posiciones iniciales contra el parlamentarismo y el trabajo en los sindicatos socialdemócratas, empezando a irse dramáticamente hacia posiciones anteriores a su congreso fundador.
Unos meses después, en diciembre de 1919, la declaración de principios de la FAUD insistía en puntos diferentes. Karl Roche, que había influido determinantemente en el programa de la FVDG desde principios de la guerra, se afiliaba a la AAU en diciembre de 1919.
La ruptura con el Partido Comunista
Durante la revolución de noviembre de 1918, muchos puntos comunes acercaron a los revolucionarios de la FVDG sindicalista revolucionaria con la Liga Espartaco: la referencia al levantamiento de la clase obrera en Rusia del 17, la reivindicación de todo el poder a los consejos obreros, el rechazo de la democracia y el parlamentarismo, así como un evidente rechazo de la socialdemocracia y de sus sindicatos. ¿Cómo explicar entonces que durante el verano de 1919 empezara un ajuste de cuentas entre ambas corrientes que habían compartido tantas cosas?
Varios factores pueden determinar el fracaso de una revolución: la debilidad de la clase obrera y el peso de sus ilusiones o el aislamiento de la revolución. En Alemania de 1918-19, fue sobre todo su experiencia lo que permitió a la burguesía, mediante la socialdemocracia, sabotear el movimiento desde el interior, fomentar ilusiones democráticas, precipitar a la clase obrera en la trampa de sublevaciones aisladas y prematuras como en enero del 19 y eliminar, asesinándolos, tanto a sus revolucionarios más esclarecidos como a miles de sus miembros más comprometidos.
Tras el aplastamiento de la huelga de abril de 1919 en el Ruhr, las polémicas entre sindicalistas revolucionarios y KPD muestran de ambos lados el mismo intento de buscar las razones del fracaso de la revolución en los demás revolucionarios. Roche ya había caído en esa tendencia desde abril cuando, en la conclusión del programa de la FVDG, afirmaba “… no dejar a los espartaquistas dividir a la clase obrera”, metiéndolos confusamente en el mismo saco que los “socialistas de derechas”. A partir del verano de 1919, en un ambiente de frustración debido a los fracasos de la lucha de clases, se vuelve de moda en la FVDG hablar de los “tres partidos socialdemócratas” –o sea el SPD, el USPD y el KPD–, ataque polémico que ya no hacía la menor distinción entre las organizaciones contrarrevolucionarias y las organizaciones proletarias.
El Partido Comunista (KPD) publicó en agosto un folleto sobre los sindicalistas revolucionarios cuya argumentación es igual de lamentable. Ahora consideraba la presencia de sindicalistas revolucionarios en sus filas como una amenaza para la revolución: “Los sindicalistas -revolucionarios empedernidos han de entender por fin que no comparten con nosotros lo fundamental. Ya no podemos consentir que nuestro partido se convierta en campo de juego para gente que propaga todo tipo de ideas ajenas a las del partido” ([18]).
La crítica del Partido Comunista de los sindicalistas revolucionarios tiene tres ejes: la cuestión del Estado y de la organización económica tras la revolución, la táctica y la forma de organización –o sea retoma los debates clásicos con la corriente sindicalista revolucionaria–. Aunque el Partido Comunista tenga razón cuando concluye: “Durante la revolución, la importancia de los sindicatos para la lucha de clases va decayendo. Los consejos obreros y los partidos políticos se convierten en los protagonistas y dirigentes exclusivos de la lucha”.
La polémica con los sindicalistas revolucionarios saca sobre todo a la luz las debilidades del Partido Comunista dirigido por Levi, o sea tanto una fijación sobre la conquista del Estado: “pensamos que necesariamente utilizaremos el Estado tras la revolución. La revolución significa precisamente en primer lugar la toma de poder en el Estado”, como la idea errónea que la coerción puede ser un medio para llevar a cabo la revolución: “Repitamos con la Biblia y los rusos: quienes no trabajan no comen. Los que no trabajan sólo recibirán lo que los activos no necesiten”, el coqueteo con la actividad parlamentaria: “nuestra actitud hacia el parlamentarismo demuestra que planteamos la cuestión de la táctica de forma diferente que los sindicalistas revolucionarios […] Y como la vida del pueblo existe, cambia, o sea que es un proceso que toma en permanencia nuevas formas, toda nuestra estrategia también ha de adaptarse permanentemente a las nuevas condiciones”, para acabar considerando el debate político permanente, en particular sobre cuestiones fundamentales, como algo que no tiene nada de positivo: “Hemos de tomar medidas contra los que dificultan la planificación de la vida del partido. El partido es una comunidad unida de lucha y no un club de discusiones. No podemos continuamente tener discusiones sobre las formas de organización y demás.”
El Partido Comunista intentaba de esta forma librarse de los sindicalistas revolucionarios miembros de sus filas. En junio de 1919, en su ¡Llamamiento a los sindicalistas revolucionarios del Partido Comunista!, a pesar de presentarlos como gente “con aspiraciones revolucionarias honradas”, define sin embargo su combatividad como un peligro de tendencia al golpismo y les plantea un ultimátum: o se organizan en partido estrictamente centralizado, o “el Partido Comunista de Alemania –que no puede tolerar en sus filas miembros que, en su propaganda por la palabra, lo escrito y la acción, actúan contrariamente a sus principios– se verá obligado de excluirlos.” Habida cuenta que las confusiones y la dilución de las posiciones del Congreso de fundación del Partido Comunista se estaban abriendo paso en su seno, ese ultimátum sectario revela más bien la impotencia ante el reflujo de la oleada revolucionaria en Alemania, un ultimátum que alejó al Partido Comunista del contacto vivo con las partes más combativas del proletariado. La pugna entre el KPD y los sindicalistas revolucionarios durante el verano de 1919 también pone de relieve que la atmosfera de derrota y las tendencias reforzadas al activismo forman una mezcla desfavorable para la clarificación política.
Una breve andadura común con las Uniones
El ambiente del verano de 1919 en Alemania se caracterizaba tanto por la gran desilusión debida a la derrota como por la radicalización de ciertas partes de la clase obrera. Los sindicatos socialdemócratas sufrieron la deserción de masas de obreros que iban hacia la FVDG, que por su parte duplicó el número de sus miembros.
También empezó a desarrollarse, además del sindicalismo revolucionario, otra corriente en contra de los sindicatos tradicionales. En la región del Ruhr nacieron la Allgemeine Arbeiter Union-Essen (AAU-E : Unión General de Trabajadores – Essen) y la Allgemeine Bergarbeiter Union (Unión General de Mineros), influidos por fracciones de Radicales de izquierda del Partido Comunista de Hamburgo, y apoyados por la propaganda activa de grupos cercanos a los International Workers of the World (IWW) norteamericanos en torno a Karl Dannenberg, en Brunswick. Contrariamente a la FVDG sindicalista revolucionaria, las Uniones querían abandonar el principio mismo de organización sindical por ramas de industria para agrupar a la clase obrera por empresas enteras en “organizaciones de lucha”. Desde su punto de vista, eran ahora las empresas las que ejercían su fuerza y poseían un poder en la sociedad, de modo que era de las fábricas de donde podía sacar la clase obrera su fuerza cuando se organiza adecuadamente según esa realidad. Las Uniones buscaban entonces una mayor unidad y consideraban a los sindicatos como una forma históricamente obsoleta de la organización de la clase obrera. Se puede decir que las Uniones eran en cierto modo una respuesta de la clase obrera a la pregunta sobre las nuevas formas de organización: precisamente la misma pregunta que la corriente sindicalista revolucionaria en Alemania procuraba y sigue procurando no hacerse hoy ([19]).
Resulta imposible en este texto desarrollar debidamente la naturaleza de las Uniones, que no eran ni consejos obreros, ni sindicatos, ni partidos. Habrá que hacer un texto específico sobre el tema.
Durante esa fase, resulta a menudo difícil distinguir precisamente las corrientes unionista y sindicalista revolucionaria. En ambas corrientes existen reticencias con respecto a los “partidos políticos”, a pesar de que las Uniones estaban en resumidas cuentas mucho más cerca del Partido Comunista. Ambas tendencias eran expresión directa de las fracciones más combativas de la clase obrera en Alemania, luchaban contra la socialdemocracia y preconizaron, por lo menos hasta finales de 1919, el sistema de consejos obreros.
Durante la primera fase, que va desde el invierno 1919-20, la corriente unionista en la región del Ruhr se incorporó al movimiento sindicalista revolucionario, más potente, en la Conferencia “de fusión” de los 15-16 de septiembre en Dusseldorf. Fue así como los Unionistas participaron en la fundación de la Freie Arbeiter Union (FAU) de Renania-Westfalia. Esa Conferencia fue la primera etapa hacia la creación de la FAUD, que se concretó tres meses después. La FAU Renania-Westfalia, en su contenido, era una mezcla de sindicalismo revolucionario y de unionismo. Las líneas directrices adoptadas afirmaban que: “… la lucha económica y política ha de ser asumida con firmeza y decisión por los trabajadores” y que: “como organización económica, la FAU no tolera la menor política de partido en sus reuniones, dejando a cada uno de sus miembros la apreciación de alistarse en los partidos de izquierdas y de comprometerse en ellos si lo consideran necesario” ([20]).
La Allgemeine Arbeiter Union-Essen y la Allgemeine Bergarbeiter Union se saldrán en gran parte de la alianza con los sindicalistas revolucionarios poco antes de la fundación de la FAUD en diciembre.
La fundación de la FAUD y su Declaración de principios
El crecimiento rápido de la FVDG durante el verano y el otoño de 1919, la propagación del movimiento sindicalista revolucionario por Turingia, Sajonia, Silesia, Sur de Alemania, las regiones costeras de los mares del Norte y Báltico, exigían una estructuración del movimiento a nivel nacional. El XIIº Congreso de la FVDG, que se celebró del 27 al 30 de diciembre en Berlín y en el que participaron 109 delegados, se transformó en Congreso de fundación de la FAUD.
Ese Congreso es a menudo citado como el Congreso del “giro” del sindicalismo revolucionario alemán hacia el anarcosindicalismo, o como el inicio de la era Rudolf Rocker –etiqueta que utilizan en particular los adversarios categóricos del sindicalismo revolucionario que ven en él un “paso adelante en sentido negativo”. Se tiende a señalar con el dedo ese Congreso de fundación de la FAUD como el de la apología del federalismo, de la despedida a la política, del rechazo de la dictadura del proletariado y del retorno al pacifismo. Esa visión no hace sin embargo justicia a la FAUD de diciembre del 19. “Alemania es El Dorado de las consignas políticas. Se echan discursos a bombo y platillo, emborrachándose con el ruido sin darse cuenta de lo que significan”, comenta Rocker (que citamos más abajo) en su discurso sobre la Declaración de Principios hablando de las acusaciones contra los sindicalistas revolucionarios.
Es evidente que las ideas de Rocker, anarquista que se mantuvo en su internacionalismo durante la guerra y fue redactor de la Declaración de Principios, tuvieron una notable influencia en la FAUD, reforzadas por su presencia física en sus filas. Pero la fundación de la FAUD expresa ante todo la popularidad de las ideas sindicalistas revolucionarias en la clase obrera en Alemania e indican una clara demarcación con respecto al Partido Comunista y al unionismo recién nacido. Las posiciones fuertes que había propagado la FVDG desde finales de la guerra, la expresión de su solidaridad con la Revolución Rusa, el rechazo explícito de la democracia burguesa y de cualquier forma de actividad parlamentaria, el rechazo de todas “las fronteras políticas y nacionales trazadas arbitrariamente”, estaban reafirmadas en la Declaración de Principios. La FAUD se situaba así en el terreno de las posiciones revolucionarias.
Si se compara con el programa de la FVDG de la primavera de 1919, el Congreso toma más distancia crítica respecto al entusiasmo de la perspectiva de los consejos obreros. El debilitamiento de los consejos obreros en Rusia era para el Congreso la marca del peligro global latente contenido en los “partidos políticos” y era la prueba de que la forma de organización sindical era más resistente y defendía mejor la idea de los consejos ([21]). La pérdida de su poder por parte de los consejos obreros en Rusia en aquel entonces era efectivamente una realidad y los bolcheviques habían contribuido trágicamente en ello. Pero lo que no veía la FAUD en su análisis, era sencillamente el obstáculo del aislamiento internacional de Rusia que iba a conducir inevitablemente a la asfixia de la vida de la clase obrera.
“Se nos combate principalmente, a nosotros los sindicalistas revolucionarios, porque somos partidarios declarados del federalismo. Se nos dice que los federalistas crean división en las luchas obreras”, dice Rocker. La aversión de la FAUD al centralismo y su compromiso en favor del federalismo no se fundaban en una visión fragmentada de la lucha de clases. La realidad y la vida del movimiento sindicalista revolucionario tras la guerra muestran con creces su compromiso en favor de la unidad y la coordinación de la lucha. El rechazo exagerado de la centralización tenía sus raíces en el traumatismo provocado por la capitulación de la socialdemocracia: “Los comités centrales mandaban desde arriba, las masas obedecían. Luego vino la guerra. El partido y los sindicatos se confrontaron a un hecho consumado: debían defender la guerra para salvar a la patria. Desde entonces, la defensa de la patria fue un deber socialista, y las mismas masas que protestaban contra la guerra una semana antes estaban ahora a favor de la guerra, obedeciendo a sus comités centrales. Eso demuestra las consecuencias morales del sistema de la centralización. La centralización, es la extirpación de la conciencia del cerebro del hombre, y nada más. Es la muerte del sentimiento de independencia”.
Para muchos compañeros de la FAUD, el centralismo era en su esencia un método heredado de la burguesía en “la organización de la sociedad de arriba hacia abajo, para mantener los intereses de la clase dominante”. Estamos totalmente de acuerdo con la FAUD de 1919 cuando dice que son la vida política y la iniciativa de la clase obrera “desde abajo” las portadoras de la revolución proletaria. La lucha de la clase obrera ha de ser llevada de forma solidaria, y en ese sentido siempre engendra espontáneamente una dinámica a la unificación del movimiento, o sea a su centralización por medio de delegados elegidos y revocables. “El Dorado de las consignas políticas” llevó a la mayoría de los sindicalistas revolucionarios de la FAUD a adoptar la consigna del federalismo, una etiqueta que no representaba la verdadera tendencia existente cuando se fundó.
¿Rechazó efectivamente el Congreso de fundación de la FAUD la idea de “dictadura del proletariado”?: “Si cuando se habla de dictadura del proletariado se entiende el control de la máquina estatal por un partido, si sólo se entiende la aparición de un nuevo Estado, entonces los sindicalistas revolucionarios son los enemigos declarados de semejante dictadura. Si al contrario significa que la clase obrera va a obligar a las clases dominantes a renunciar a sus privilegios, si no se trata de una dictadura de arriba abajo sino de la repercusión de la revolución de abajo hacia arriba, entonces los sindicalistas revolucionarios son partidarios y representantes de la dictadura del proletariado” ([22]).
¡Estamos totalmente de acuerdo! La reflexión crítica sobre la dictadura del proletariado, asociada entonces a la situación dramática en Rusia, era una cuestión legítima a causa de los riesgos de degeneración interna de la revolución en Rusia. Todavía no era posible sacar el balance de la Revolución Rusa en diciembre del 19. Las aserciones de Rocker fueron como un indicador de las contradicciones ya perceptibles y el inicio de un debate que durará años en el movimiento obrero sobre las razones del fracaso de la oleada revolucionaria mundial tras la Primera Guerra Mundial. Esas dudas no aparecieron por casualidad en una organización como la FAUD, que iba a fluctuar con los altibajos de la vida misma “en la base” de la clase obrera.
Tampoco corresponde a la realidad la acusación que se hace del Congreso de fundación de la FAUD como “etapa hacia el pacifismo”, lo que sí hubiera significado sin duda alguna un sabotaje de la determinación de la clase obrera. Al igual que en la discusión sobre la dictadura del proletariado, los debates sobre la violencia en la lucha de clases fue más bien el indicador de un verdadero problema al que se enfrentaba la clase obrera a nivel internacional. ¿Cómo se puede mantener el impulso de la oleada revolucionaria cuando ésta marca el paso y cómo romper el aislamiento de la clase obrera en Rusia? Tanto en Rusia como en Alemania, fue inevitable para la clase obrera la necesidad de tomar las armas para defenderse contra los ataques de la clase dominante. Pero la extensión de la revolución por medios militares, incluso la famosa “guerra revolucionaria” era imposible, si no absurda. En Alemania particularmente, la burguesía intentaba con perfidia provocar militarmente al proletariado. Rocker argumenta, contra Krohn, un defensor del Partido Comunista: “La esencia de la revolución no reside en la utilización de la violencia, sino en la transformación de las instituciones económicas y políticas. En sí, la violencia no tiene nada de revolucionario sino que es reaccionaria al grado más álgido […] Las revoluciones son la consecuencia de una gran transformación espiritual en las opiniones de los seres humanos. No pueden realizarse arbitrariamente por la fuerza de las armas […] Sin embargo se ha de reconocer que la violencia es un medio de defensa, cuando las mismas condiciones nos niegan las demás posibilidades”.
Los acontecimientos trágicos de Kronstadt en 1921 confirmaron que la actitud crítica contra la idea de que las armas podrían salvar la revolución no tiene nada que ver con el pacifismo. La FAUD, tras su Congreso fundador, no tuvo nada que ver con el pacifismo. Los sindicalistas revolucionarios componían una gran parte del Ejército Rojo del Ruhr que se levantó contra el golpe de Kapp durante la primavera de 1920.
Hemos hecho resaltar en este artículo los puntos fuertes de los sindicalistas revolucionarios en Alemania en 1918-19 dejando de lado deliberadamente las críticas. La historia del movimiento sindicalista revolucionario durante la Revolución Alemana muestra que del destino de las organizaciones proletarias no depende fundamentalmente de la influencia de miembros carismáticos, sino del curso de la lucha de clases del que es producto. Es lo que nos mostrará el periodo que va desde finales de los años 20 hasta el triunfo de Hitler en 1933 y la destrucción de la FAUD.
Mario, 16 de junio del 2012
[1]) Der Syndikalist no 1: “Was wollen die Syndikalisten? Der Syndikalismus lebt!”, 14 de diciembre de 1918.
[2]) Ibídem.
[3]) Véase Ulrich Klan, Dieter Nelles, Es lebt noch eine Flamme, Ed. Trotzdem Verlag.
[4]) Richard Müller, 1918: Räte in Deutschland.
[5]) Richard Müller, Hie Gewerkschaft, hie Betriebsorganisation!‘, 1919.
[6]) R. Rocker, Discurso de presentación de la Declaración de Principios de la FAUD.
[7]) Protokoll der Ersten Generalversammlung des Deutschen Eisenbahnerverbandes en Jena, 25-31 de mayo de 1919, p. 244.
[8]) Der Syndikalist no 36, “Betriebsräte und Syndikalismus“, 1919.
[9]) Además de que seguía existiendo la ilusión de que los comités de fabrica podían ser “socios de negociación” con el capital, también existía la de la posibilidad de “socialización” inmediata, o sea la nacionalización de las minas y de las fabricas, que emanaba del Ruhr en Essen y que también estaba presente en las filas de los sindicalistas revolucionarios. Esa debilidad, común en el conjunto de la clase obrera en Alemania, era ante todo la expresión de su impaciencia. El gobierno Ebert creó a nivel nacional el 4 de diciembre 1918 una comisión para la socialización compuesta por representantes del Capital y conocidos socialdemócratas como Kautsky e Hilferding. Su objetivo declarado era el mantenimiento de la producción mediante las nacionalizaciones.
[10]) Véase sobre el tema los debates del XV Congreso de la FAUD en 1915.
[11]) Der Syndikalist no 2, “Verschandelung der Revolution“, 21 diciembre 1918.
[12]) Der Syndikalist no 1, “Was wollen die Syndikalisten? Der Syndikalismus lebt!”, 14 diciembre 1918.
[13]) Ulrich Klan, Dieter Nelles, Es lebt noch eine Flamme, Ed Trotzdem Verlag, p. 70.
[14]) Karl Roche, in Der Syndikalist no 13, “Syndikalismus und Revolution”, 29 marzo 1919
[15]) Rudolf Rocker, Aus den Memoiren eines deutschen Anarchisten, Ed Suhrkamp, p. 287.
[16]) Roche escribe: “La política de partido es el método burgués de lucha para acapararse el producto del trabajo arrebatado a los obreros […] Los partidos políticos burgueses y los parlamentos son complementarios, ambos son una traba para la lucha de clase del proletariado y generan confusión”, como si no fuera posible la existencia de partidos revolucionarios de la clase obrera. ¿Qué pasa entonces con el compañero de lucha, la Liga Espartaco, que era un partido político?
[17]) Was wollen die Syndikalisten? Programm, Ziele und Wege der “Freien Vereinigung deutscher Gewerkschaften”, marzo de 1919.
[18]) Syndikalismus und Kommunismus, F. Brandt, KPD-Spartakusbund, agosto de 1919.
[19]) En realidad, las secciones de la FAU en Alemania tal como existen hoy desempeñan más bien desde hace décadas un papel de grupo político que de sindicato, expresándose sobre cantidad de cuestiones políticas sin limitarse para nada a la “lucha económica”, lo que nos parece muy positivo mas allá de saber si estamos o no de acuerdo con el contenido de sus tomas de posición.
[20]) Der Syndikalist, no 42, 1919.
[21]) A pesar de su desconfianza con respecto a los partidos políticos existentes, Rocker afirmaba claramente que “la lucha no es únicamente económica, sino que ha de ser una lucha política. Decimos lo mismo. Solo rechazamos la actividad parlamentaria, de ninguna forma la lucha política en general […] Hasta la huelga general es una arma política así como la propaganda antimilitarista de los sindicalistas revolucionarios, etc.”. El rechazo teorizado de la lucha política no predominaba en la FAUD de entonces, a pesar de que su forma de organización estuviese claramente concebida para la lucha económica.
[22]) Rocker, Der Syndikalist, no 2, 1920.
Geografía:
- Alemania [80]
Series:
Personalidades:
- Rocker [347]
Corrientes políticas y referencias:
Historia del Movimiento obrero:
Herencia de la Izquierda Comunista:
Rubric:
Rev. Internacional 2013 - 151 a 152
- 2892 lecturas
Revista Internacional n° 151
- 1927 lecturas
Las contradicciones del sistema ponen en peligro el porvenir de la humanidad
- 4037 lecturas
¿En qué prefigura el presente el porvenir de la humanidad? ¿Se puede todavía seguir hablando de progreso? ¿Qué futuro se está preparando para nuestros hijos y las generaciones futuras? Para contestar a esas preguntas que cada cual puede hacerse hoy con inquietud hay que contrastar dos legados del capitalismo de los que dependerá la sociedad futura: por un lado, el desarrollo de las fuerzas productivas que contienen por sí mismas esperanzas de porvenir, especialmente los descubrimientos científicos y los avances tecnológicos que el capitalismo es todavía capaz de aportar; por otro lado, la descomposición del sistema, que amenaza con aniquilar todo progreso e incluso hacer peligrar el propio porvenir de la humanidad, resultado inexorable de sus contradicciones. La primera década de del siglo xxi ha mostrado que los fenómenos resultantes de la descomposición del sistema, putrefacción de raíz de una sociedad enferma ([1]), son cada vez mayores y profundos, abriendo paso a las actitudes más irracionales, a catástrofes de todo tipo, produciendo una atmosfera de “fin del mundo” que los Estados explotan con el mayor cinismo para imponer el terror y mantener así su dominio sobre unos explotados cada vez más descontentos.
Entre esas dos realidades del mundo actual hay un contraste total, una contradicción permanente que justifica plenamente la alternativa propuesta hace ya un siglo por el movimiento revolucionario, señaladamente por Rosa Luxemburg que retomaba la expresión de Engels: o se va hacia el socialismo o nos hundimos en la barbarie.
La potencialidad positiva que contiene el capitalismo es, desde el enfoque clásico del movimiento obrero, el desarrollo de las fuerzas productivas que son la base de la edificación de la futura comunidad humana. Éstas están formadas sobre todo por tres elementos vinculados y combinados entre sí en la transformación eficaz de la naturaleza gracias al trabajo humano: los descubrimientos y progresos científicos, la producción de herramientas y de conocimientos tecnológicos cada vez más sofisticados y la fuerza de trabajo suministrada por los proletarios. Todo el saber acumulado en esas fuerzas productivas podría utilizarse para edificar otra sociedad y además esas fuerzas productivas se multiplicarían si la población mundial entera se integrara en la producción con una actividad y creatividad humanas, en lugar de ser cada día más desechadas por el capitalismo. Bajo el capitalismo, la transformación, el dominio y la comprensión de la naturaleza no es un objetivo al servicio de la humanidad, al estar la mayor parte de ésta excluida de los beneficios del desarrollo de las fuerzas productivas, sino que es una dinámica ciega al servicio de la ganancia ([2]).
Los descubrimientos científicos en el capitalismo han sido numerosos –e importantes– sólo ya en el año 2012. Y se han realizado verdaderas proezas tecnológicas en todos los ámbitos, lo que demuestra la amplitud del ingenio y el saber humanos.
Los avances científicos:
una esperanza para el porvenir de la humanidad
Vamos a ilustrar lo que decimos con sólo algunos ejemplos ([3]), dejando de lado muchos descubrimientos o realizaciones tecnológicas recientes, pues no se trata de ser exhaustivos, sino de ilustrar hasta qué punto el hombre dispone de posibilidades crecientes en conocimiento teórico y avances tecnológicos, lo que le permitiría dominar la naturaleza de la que forma parte física y mentalmente. Les tres ejemplos de descubrimientos científicos que vamos a dar se refieren a lo más fundamental en el conocimiento, a lo más central de las preocupaciones de la humanidad desde sus orígenes:
- ¿qué materia compone el universo y cuál es el origen de éste?;
- ¿de dónde viene nuestra especie, la humana?;
- ¿cómo curar las enfermedades?
Un mejor conocimiento de las partículas elementales
y de los orígenes del universo
La investigación fundamental, aunque no suele contribuir con descubrimientos de aplicación inmediata, es, sin embargo, un componente esencial para el conocimiento de la naturaleza por el hombre y, por consiguiente, para su capacidad de descifrar sus leyes y propiedades. Con este enfoque debemos apreciar el reciente descubrimiento de una nueva partícula, muy próxima en muchos aspectos a lo que se llama el Bosón de Higgs, tras una incansable labor de búsqueda y de experiencias llevadas a cabo en el CERN (Organización Europea para la Investigación Nuclear) de Ginebra para lo que se movilizó a 10 mil personas y se puso en marcha el acelerador de partículas LHC. La nueva partícula posee la propiedad única de conferir su masa a las partículas elementales, mediante su interacción con ellas. De hecho, sin ella, los elementos del universo no pesarían nada. También permite una aproximación más fina en la comprensión del nacimiento y desarrollo del universo. Fue Peter Higgs (al mismo tiempo que dos físicos belgas, Englert y Brout) quien predijo, teóricamente, la existencia de esa “nueva” partícula. Desde entonces, la teoría de Higgs ha sido objeto de debates e investigaciones en el medio científico que han acabado en la puesta en evidencia de la existencia real, y no sólo teórica, de esa partícula.
Un antepasado potencial de los vertebrados que habría vivido hace 500 millones de años
Dos investigadores, un inglés y un canadiense, han demostrado que, cien años después de haberse descubierto uno de los animales más antiguos pobladores del planeta, el Pikaia gracilens, éste era un ancestro de los vertebrados, lo cual es una nueva ilustración de la teoría darwiniana y materialista de la evolución. Procedieron a examinar fósiles del animal mediante diferentes técnicas de imagen, permitiéndoles describir con precisión su anatomía externa e interna. Gracias a un modelo especial de microscopio de barrido, hicieron una cartografía elemental de la composición química de los fósiles en carbono, azufre, hierro y fosfato. Refiriéndose a la composición química de los animales actuales, dedujeron dónde se encontraban los diferentes órganos en Pikaia. ¿Dónde situar a Pikaia en el árbol de la evolución? Si se tienen en cuenta otros factores comparativos con otras especies cercanas descubiertas en otras regiones del planeta, los investigadores concluyen: “en algún lugar en la base del árbol de los cordados” (los cordados son animales que poseen una columna vertebral o una prefiguración de ésta). Este descubrimiento permite así reconstituir uno de los “eslabones desconocidos”, antepasados nuestros, de la larga cadena de especies vivas que han poblado nuestro planeta desde hace miles de millones de años.
Hacia una curación total del Sida
Desde principios de los años 80, el sida es la epidemia principal del planeta. Del sida ya han muerto unos 30 millones de personas y, a pesar de los medios enormes para combatirlo y el uso de triterapias, sigue matando a 1,8 millones de personas por año ([4]), muy por delante de otras enfermedades infecciosas muy mortíferas como el paludismo o el sarampión. Uno de los aspectos más siniestros de esta enfermedad es que la persona víctima de ella, aunque ahora ya no esté condenada a una muerte segura como así era al principio de la epidemia, sigue infectada durante toda su vida, lo cual la somete, además del ostracismo de una parte de la población, a unas medicaciones muy estrictas. Y, precisamente, un equipo de la universidad de Carolina del Norte ha realizado este año un gran avance en la curación de las personas infectadas par le virus del Sida (VIH). Se ha realizado un test a personas seropositivas con un medicamento que no tiene nada que ver con los tratamientos actuales, los antirretrovirales. Éstos bloquean la multiplicación del VIH, reduciendo su concentración en el organismo de las personas seropositivas, hasta hacerlo indetectable. Pero no lo erradican y, por lo tanto, no curan a los enfermos, pues, al principio de la infección, hay ciertos virus que se ocultan en glóbulos blancos de larga vida, evitando así la acción de los antirretrovirales. De ahí la idea de destruir de una vez todos esas “reservas” de VIH gracias a la acción de un medicamento que permitiría al sistema inmunitario localizar esos glóbulos blancos y destruirlos. Parece prometedor que el medicamento probado podría activar la detección de esas “reservas”. Queda por confirmar su destrucción por el sistema inmunitario, e incluso estimularlo con ese fin.
Digamos ya de entrada que si los descubrimientos científicos actuales y el desarrollo de la tecnología se realizaran en otro tipo de sociedad, la sociedad comunista en especial, habrían sido superados con creces. El modo de producción capitalista centrado en la ganancia, la rentabilidad y la competencia, marcado por la desorganización y la irracionalidad, y también por la alteración, la alienación cuando no es la destrucción de las relaciones sociales, es un obstáculo muy serio para el desarrollo de las fuerzas productivas. Sin embargo, un aspecto positivo de la sociedad actual es que sea capaz de producir tales cosas, aunque obstaculice considerablemente su realización. En cambio, la descomposición tal como hoy se presenta es algo exclusivo del capitalismo. Cuanto más dure el capitalismo tanto más pesará la descomposición haciendo peligrar nuestro futuro.
La perspectiva letal del capitalismo
amenaza con sepultar a la humanidad
La realidad de este mundo en lo más cotidiano es que la crisis del capitalismo que ha vuelto a surgir violentamente, aunque, en realidad, se ha ido agravando cada vez más desde hace décadas, es la causa de unas dificultades de la vida cada día mayores. Al no haber conseguido ni la burguesía, ni la clase obrera proponer una perspectiva para la sociedad, las estructuras sociales, las instituciones sociales y políticas, el marco ideológico que permitían a la burguesía mantener la cohesión de la sociedad, se van desmoronando más y más. La descomposición, en todas sus dimensiones y manifestaciones actuales, ilustra toda la potencialidad mortífera de este sistema que amenaza con sepultar a la humanidad. El tiempo no juega a favor del proletariado. Es una “carrera contra reloj” la que ha emprendido el proletariado en su combate contra la burguesía. Del resultado de ese combate entre las dos clases determinantes de la sociedad actual, de la capacidad del proletariado para dar los golpes decisivos a su enemigo antes de que sea demasiado tarde, depende el futuro de la especie humana.
Detrás de las matanzas realizadas por desequilibrados está la irracionalidad
del capitalismo que nos condena a vivir en un mundo que ha perdido su sentido
Una de las expresiones más espantosas y espectaculares de tal descomposición ha sido la reciente matanza en la escuela primaria de Sandy Hook en Newtown (Connecticut, EE.UU) el 14 de diciembre de 2012. Igual que en los dramas anteriores, el horror de tal masacre de 27 niños y adultos perpetrado por una sola persona sin el menor móvil hiela la sangre de horror. Y fue el tercer suceso de este tipo en EE.UU para ya sólo el año 2012.
La matanza de vidas inocentes en esa escuela es como un siniestro toque de alarma de la necesidad de una transformación revolucionaria total de la sociedad. La propagación y la profundidad de la descomposición del capitalismo seguirán engendrando más actos tan bestiales, dementes y violentos. Nada, absolutamente nada en el sistema capitalista podrá dar una explicación racional a semejante acto y menos todavía dar seguridad para el futuro de semejante sociedad.
Tras la masacre en el colegio de Connecticut, como ya ocurrió con otros actos violentos, todos los partidos de la clase dirigente se hicieron la pregunta: ¿cómo es posible que en Newtown, ciudad conocida como “la más segura de Estados Unidos”, un individuo perturbado haya podido desencadenar tanto horror? Sean cuales sean las respuestas, lo primero que preocupa a los media es proteger a la clase dirigente ocultando su propio modo de vida asesino. La justicia burguesa reduce la masacre a un problema estrictamente individual, sugiriendo las causas del acto de Adam Lanza, el asesino, son sus preferencias, su voluntad personal de sembrar el mal, una inclinación que sería inherente a la naturaleza humana. La justicia pretende que nada explica la acción de ese matarife haciendo caso omiso de todos los progresos realizados desde hace décadas por la ciencia sobre el comportamiento humano, unos progresos que permiten comprender mejor la interacción compleja entre individuo y sociedad y lo único que propone como solución es que renazca la fe religiosa y dedicarse a la oración colectiva…
Y también justifica así su propuesta de encerrar a todos aquellos que tienen comportamientos anómalos, identificando sus actos inmorales como crímenes. No se puede entender lo que define la violencia si se la disocia del contexto social e histórico en que se expresa, pues se basa, precisamente, en las relaciones de explotación y de opresión de una clase dominante sobre el conjunto de la sociedad. Las enfermedades mentales existen desde siempre, pero ocurre que han llegado a su paroxismo en una sociedad en estado de sitio, donde predominada la tendencia de “cada cual a lo suyo”, donde desaparece la solidaridad social y la empatía. La gente piensa que hay que protegerse, sí, pero ¿contra quién? Todo el mundo aparece como enemigo potencial, una imagen, una creencia reforzada por el nacionalismo, el militarismo y el imperialismo de la sociedad capitalista.
La clase dirigente, sin embargo, se presenta como garante de la “racionalidad”, poniendo mucho cuidado en desviar la cuestión de su propia responsabilidad en la propagación de comportamientos antisociales. Esto es más flagrante todavía durante los juicios ante los tribunales militares de los ejércitos estadounidenses a soldados que cometieron actos atroces, como Robert Bales que asesinó a 16 paisanos en Afganistán, entre los cuales 9 niños. Ni una palabra, evidentemente, sobre su consumo de esteroides y somníferos para apaciguar sus dolores físicos y emocionales, ni sobre el hecho de que lo destinaron a uno de los campos de batalla más mortíferos de Afganistán ¡por cuarta vez!
Estados Unidos no es el único país en conocer semejantes abominaciones: en China, por ejemplo, el mismo día de la matanza de Newtown, un hombre hirió a cuchilladas a 22 críos en una escuela. Durante los últimos 30 años se han perpetrado numerosos actos similares. Muchos otros países, Alemania por ejemplo, en el corazón del capitalismo, también han conocido ese tipo de tragedias entre las cuales la masacre de Erfurt en 2007 y sobre todo el tiroteo ocurrido el 11 de marzo de 2009 en un colegio de Winnenden en Bade-Wurtemberg, que hizo 16 muertos incluido el autor de los disparos. Este suceso tiene muchas similitudes con el drama de Newtown.
La extensión internacional del fenómeno demuestra que atribuir esas matanzas a la posibilidad legal de poseer armas es, más que nada, propaganda mediática. En realidad, hay cada vez más individuos que se sienten tan aplastados, aislados, incomprendidos, ninguneados, que las masacres perpetradas por individuos aislados o los intentos de suicidio entre los jóvenes son cada vez más numerosos; y el hecho mismo del desarrollo de esa tendencia muestra que ante la dificultad del vivir no ven ninguna perspectiva de cambio que les permita esperar una evolución positiva de sus condiciones de vida. Muchas trayectorias pueden desembocar en semejantes horrores: en los niños, la presencia insuficiente de los padres al estar éstos sobrecargados de trabajo o carcomidos y debilitados moralmente por la ansiedad que acarrea el desempleo y los bajos ingresos, y, en los adultos, el sentimiento de odio y frustración acumulado ante la impresión de haber “fracasado” en su existencia.
Todo eso acarrea tantos sufrimientos y tales trastornos en algunos que acaban haciendo responsable a la sociedad entera y especialmente a la escuela, una de las instituciones esenciales mediante la cual se supone que los jóvenes realizan su integración en la sociedad, y que por lo tanto es la que normalmente abre la posibilidad de encontrar un empleo pero que sobre todo, hoy, suele abrir las puertas del desempleo. Esta institución, que se ha convertido de hecho en el lugar donde se cuecen múltiples frustraciones y se abren múltiples heridas, se ha vuelto una diana privilegiada al ser el símbolo del porvenir atascado, de la personalidad y los sueños destruidos. El asesinato ciego en el medio escolar –seguido por el suicidio de los asesinos–, les aparece así como el único medio de mostrar su sufrimiento y afirmar su existencia.
Tras la campaña en EE.UU de poner un policía apostado a la puerta de los colegios, lo que se inculca es la idea de la desconfianza hacia todo el mundo, lo que intenta impedir o destruir es todo sentimiento solidario en la clase obrera. Esas ideas eran la base de la obsesión de la madre de Adam Lanza por las armas y de su costumbre de llevar a sus hijos, incluido el asesino, a los puestos de tiro. Nancy Lanza era una “survivalista”. La ideología del “survivalismo” (survivalism, en inglés) se basa en la de “cada uno por su cuenta” en un mundo pre o post apocalíptico. Preconiza la supervivencia individual, haciendo de las armas el medio de protección que permita apoderarse de los escasos recursos vitales. En previsión del hundimiento de la economía de Estados Unidos, que está a punto de verificarse según los survivalistas, éstos almacenan armas, municiones, alimentos y enseñan cómo sobrevivir en estado salvaje. ¿Será entonces tan extraño que Adam Lanza estuviera impregnado de ese sentimiento de “no future”? Y, por otra parte, todo eso significa que sólo se puede confiar en el Estado y la represión que ejecuta cuando, en realidad, es él el guardián del sistema capitalista que es la causa de violencia y de los horrores que estamos viviendo. Es de lo más comprensible sentir horror y emoción ante la masacre de víctimas inocentes. Es natural buscar explicaciones a un comportamiento totalmente irracional. Eso expresa la necesidad profunda de darse seguridad, de controlar su propio sino y de liberar la humanidad de la espiral sin fin de la violencia extrema. Pero la clase dirigente saca provecho de las emociones de la población, utilizando su necesidad de confianza para llevarla a aceptar una ideología en la que sólo el Estado sería capaz de resolver los problemas de la sociedad.
En Estados Unidos, no son sólo las franjas fundamentalistas del campo republicano, sino toda una serie de ideologías religiosas, creacionistas y demás que pesan fuertemente en el funcionamiento de la burguesía y en las conciencias del resto de la población.
Hay que afirmarlo sin ambages: son el mantenimiento de la sociedad dividida en clases y la explotación del capitalismo los únicos responsables del desarrollo de comportamientos irracionales que el capitalismo es incapaz de eliminar, ni siquiera de controlar.
Se mire hacia donde se mire, el capitalismo está automáticamente dirigido hacia la búsqueda de ganancia. La izquierda podrá creer que el capitalismo contemporáneo tiene una base racional, pero lo que la experiencia nos enseña de la sociedad actual revela una descomposición agravada con una parte de esta sociedad que se expresa con una irracionalidad creciente en la que los intereses materiales ya no son el único guía de comportamiento. Las experiencias de Columbine, de Virginia Tech y de todas las matanzas perpetradas por individuos aislados demuestran que no se necesitan motivos políticos para dedicarse a matar al azar a cualquiera de nuestros semejantes.
La generalización de la violencia: delincuencia, bandolerismo,
narcotráfico y costumbres gansteriles de la burguesía
Una oleada de delincuencia y de bandidaje agitó varias ciudades de Brasil durante los meses de octubre y noviembre de 2012. La más afectada fue el Gran São Paulo donde 260 personas fueron asesinadas en esos dos meses. Pero en otros lugares también, pues otras ciudades donde la criminalidad suele ser menor también fueron escenario de violencias.
La amplitud de la violencia es incontestable, al igual que sus consecuencias en la población: “La policía mata tanto como los criminales. Es una guerra lo que hemos contemplado todos los días en la televisión”, declaraba el director de la ONG “Conectas Direitos Humanos”. Esta calamidad viene a añadirse a la miseria general de una gran parte de la población.
Entre las explicaciones de tal situación algunos cuestionan el sistema penitenciario, que fabrica criminales cuando dicen que debería servir para la reinserción social. Pero el sistema penitenciario es también un producto de la sociedad y funciona a su imagen. En realidad, ninguna reforma del sistema, del sistema penitenciario o de otro, podrá poner coto al fenómeno del bandolerismo y de la represión policial, o sea del terror bajo todas sus formas. Y el gran problema es que eso no podrá sino agravarse con la crisis mundial del sistema. Y eso puede comprobarse fácilmente con solo fijarse en el caso del propio Brasil. Hace treinta años, São Paulo, que hoy aparece como la capital del crimen, era entonces una ciudad tranquila.
En México, por su parte, los grupos mafiosos y el propio gobierno alistan, para la guerra que los enfrenta, a gente perteneciente a los sectores más pauperizados de la población. Los choques entre unos y otros, que disparan a voleo en medio de la población, dejan cientos de víctimas a las cuales gobierno y mafias consideran como “daños colaterales”. Las mafias sacan provecho de la miseria para sus actividades de producción y comercio de drogas; convirtiendo, entre otras cosas, a los campesinos pobres, como así ocurrió en Colombia en los años 1990, en cultivadores de droga. En México, desde 2006, han sido asesinadas unas 60.000 personas tiroteadas por los cárteles de la droga o por el ejército “oficial”; una gran parte de esos muertos se debe a los ajustes de cuentas entre cárteles, pero eso no le quita ninguna responsabilidad al Estado, por mucho que diga el gobierno. Cada grupo mafioso surge vinculado a una fracción de la burguesía. A las mafias, su colusión con estructuras estatales les permite “proteger sus inversiones” y sus actividades en general ([5]).
Los desastres humanos que engendra la guerra de los narcos están presentes por toda América Latina, pero el fenómeno de la violencia que ilustran Brasil o México es mundial y también afecta a América del Norte o Europa.
Catástrofes industriales a gran escala
Catástrofes que no perdonan a ninguna región del mundo y cuyas víctimas en primera fila suelen ser los obreros. La causa no es el desarrollo industrial en sí, sino el desarrollo industrial de hoy, en manos de un capitalismo en crisis, en el cual todo debe sacrificarse en aras de una rentabilidad inmediata para hacer frente a la guerra comercial planetaria.
El ejemplo más emblemático es la catástrofe nuclear de Fukushima cuya gravedad será mayor que la de Chernóbil (un millón de muertos “reconocidos” entre 1986 y 2004). El 11 de marzo de 2011, un gigantesco tsunami inundó las costas orientales de Japón, saltando por encima de los diques construidos supuestamente para proteger la central nuclear. La inundación mató a más de 20.000 personas, y la población en torno a la central tuvo que ser evacuada: dos años más tarde, más de 300.000 siguen viviendo en campamentos improvisados. Ante semejante desastre, la clase dominante ha vuelto a hacer alarde de su incuria. La evacuación de la población empezó con mucho retraso y el área de seguridad resultó ser insuficiente. Lo que más interesaba al gobierno era minimizar al máximo el peligro real, de modo que lo que quiso evitar fue la necesaria evacuación a gran escala y, por si acaso, entorpeció el acceso a la zona a los periodistas independientes.
Más allá del debate en Japón sobre los fallos de la compañía Tepco, o sobre los informes más que complacientes que el organismo de vigilancia de la industria nuclear hacía de las empresas que debía controlar, es el hecho mismo de haber desarrollado la industria nuclear en Japón lo que es un verdadero desatino en un país situado en el cruce de cuatro grandes placas tectónicas (eurasiática, norteamericana, la de Filipinas, y la del Pacífico) y que, ya sólo él, sufre el 20 % de los seísmos más violentos del globo.
En un país de alta tecnología y superpoblado como lo es Japón, los efectos son todavía más dramáticos para la población. La contaminación irreversible del aire, de las tierras y del océano, los montones de basura radioactiva, los sacrificios permanentes de quienes trabajan para la protección y la seguridad en aras de la rentabilidad echan una luz muy cruda sobre la dinámica irracional del sistema a nivel mundial.
Las catástrofes “naturales” y sus consecuencias
Es evidente que al capitalismo no se le puede achacar ser la causa de un terremoto, de un ciclón o de la sequía. En cambio, lo que sí puede achacársele es que cómo esos cataclismos, fenómenos naturales, se convierten en inmensas catástrofes sociales, en tragedias humanas descomunales. El capitalismo dispone de medios tecnológicos gracias a los cuales es capaz de mandar hombres a la luna, producir unas armas monstruosas capaces de destruir cantidad de veces el planeta, y al mismo tiempo es incapaz de proporcionar los medios para proteger a la población de los países expuestos a los cataclismos naturales donde podrían construirse diques, desvíos de aguas, edificios resistentes a terremotos o huracanes. Pero eso no cabe en la lógica capitalista de la ganancia, de la rentabilidad y de reducción de costes.
Sin embargo, aunque no podemos aquí desarrollar este tema, la amenaza más dramática que pesa sobre la humanidad es la catástrofe ecológica ([6]).
La descomposición ideológica del capitalismo
La descomposición no se limita a que el capitalismo, a pesar del desarrollo de las ciencias y de la tecnología, esté cada día más sometido a las leyes de la naturaleza, a que sea incapaz de controlar los medios que puso en acción para su propio desarrollo. La descomposición no sólo llega hasta las bases económicas del sistema, sino que repercute también en todos los aspectos de la vida social con una disgregación ideológica de los valores de la clase dominante y el desmoronamiento de los valores que hacen posible la vida en sociedad, lo cual se manifiesta en una serie de fenómenos como:
- el desarrollo de ideologías de tipo nihilista, expresiones de una sociedad cada día más arrastrada hacia la nada;
- la profusión de sectas, el rebrote del oscurantismo religioso, incluso en los países avanzados, el rechazo del pensamiento racional, coherente, construido, incluso en algunos medios “científicos”, que, en los medias, ocupa un lugar preponderante tanto en publicidades como en emisiones embrutecedoras;
- el incremento del racismo y de la xenofobia, del miedo y, por lo tanto, del odio hacia “el otro”, hacia el vecino;
- la tendencia a “cada uno para sí”, la marginalización, la atomización de los individuos, la destrucción de las relaciones familiares, la exclusión de las personas mayores.
La descomposición del capitalismo refleja la imagen de un mundo sin futuro, un mundo al borde del abismo, que tiende a imponerse a toda la sociedad. Es el reino de la violencia, de querer arreglárselas cada cual por su cuenta, de la exclusión que gangrena a toda la sociedad, y en particular a las capas más desfavorecidas, con su porción cotidiana de desesperanza y de destrucción: desempleados que se suicidan para huir de la miseria, niños violados y asesinados, ancianos a los que se tortura por unas cuantas monedas...
Sólo el proletariado puede sacar a la sociedad de este atolladero
Respecto a la cumbre de Copenhague de finales de 2009 ([7]), se dijo que estábamos en un atolladero, que se sacrificaba el futuro al presente. Porque el único horizonte de este sistema es la ganancia (no siempre a corto plazo), pero la ganancia es cada vez más limitada (como lo ilustra la especulación). El sistema capitalista va hacia el abismo pero no puede dar marcha atrás. ¿Era sincero el excandidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Al Gore, cuando en 2005 presentó su documental Una verdad incómoda que mostraba las consecuencias dramáticas del calentamiento climático en el planeta? En todo caso, si fue tan “sincero” fue porque ya no estaba en el gobierno después de ocho años de vicepresidencia de los Estados Unidos. Eso significa que esas gentes que dirigen del mundo podrán a veces comprender los peligros, pero sea cual sea su conciencia moral, siguen haciendo lo mismo porque son prisioneros de un sistema que va hacia el abismo. Hay un engranaje que sobrepasa la voluntad humana cuya lógica es más fuerte que la voluntad de los políticos más poderosos. Los propios burgueses de hoy tienen hijos cuyo porvenir les preocupa es de suponer… Las catástrofes que se anuncian van a afectar primero a los más pobres, pero también los burgueses se van a ver cada más afectados. La clase obrera no es únicamente portadora futuro para sí misma, sino para la humanidad entera, incluidos los descendientes de los burgueses actuales.
Tras todo un período de prosperidad durante el cual fue capaz de hacer dar un salto gigantesco a las fuerzas productivas y los bienes de la sociedad, creando y unificando el mercado mundial, el sistema alcanzó desde principios del siglo pasado sus propios límites históricos, marcando así la entrada en su período de decadencia. Balance: dos guerras mundiales, la crisis de 1929 y de nuevo la crisis abierta a finales de 1960 que no cesa de hundir al mundo en la miseria.
El capitalismo decadente es la crisis permanente, insoluble, de este sistema; una crisis que es una catástrofe sin límites para la humanidad, como lo demuestra, entre otras cosas, el fenómeno de pauperización creciente de millones de seres humanos condenados a la indigencia, a la mayor de las miserias.
Al prolongarse, la agonía del capitalismo da una nueva índole a las expresiones extremas de la decadencia, al haber provocado su descomposición, algo que es visible desde hace unos treinta años.
Mientras que en las sociedades precapitalistas las relaciones sociales al igual que las relaciones de producción de una nueva sociedad en gestación, podían eclosionar en el seno mismo de la antigua sociedad que se estaba desmoronando, como así fue con el capitalismo que pudo desarrollarse en el seno de la sociedad feudal en declive, hoy, en cambio, no ocurre lo mismo.
La única alternativa posible es la edificación, sobre las ruinas del sistema capitalista, de otra sociedad –la sociedad comunista– la cual, al liberar a la humanidad de las leyes ciegas del capitalismo, podrá satisfacer las necesidades humanas gracias al desarrollo y el dominio de las fuerzas productivas que las propias leyes del capitalismo hacen imposible.
La evolución del capitalismo es la responsable de la caída actual en la barbarie, lo cual significa que en su seno, la clase que produce lo esencial de las riquezas, una clase que no tiene ningún interés material en que el sistema perdure, porque es la clase explotada principal, es la única que puede llevar a cabo una lucha revolucionaria, llevándose tras ella al conjunto de la población no explotada, de echar abajo el orden social y abrir la vía a una sociedad verdaderamente humana: el comunismo.
Hasta ahora, los combates de clase que ha habido desde hace cuarenta años en todos los continentes, han sido capaces de impedir que el capitalismo decadente dé su propia respuesta al atolladero en que está inmersa su economía, o sea, dar rienda suelta a la forma postrera de su barbarie, una nueva guerra mundial. Sin embargo, la clase obrera no es todavía capaz de afirmar, mediante sus luchas revolucionarias, su propia perspectiva ni tampoco presentar al resto de la sociedad el futuro de que es portadora. Es precisamente esa situación de atasco transitorio, en la que ni la alternativa burguesa, ni la proletaria pueden afirmarse plenamente, lo que origina ese fenómeno de putrefacción de la sociedad capitalista, lo que explica el nivel particular y extremo alcanzado hoy por la barbarie de la decadencia del sistema. Y esa putrefacción se amplificará con la agravación constante e inexorable de la crisis económica.
A la desconfianza que infunde la burguesía, hay que oponer explícitamente la necesidad de la solidaridad, o sea la confianza entre los obreros; a la mentira del Estado “protector”, hay que oponerle la denuncia de ese órgano guardián de este sistema que engendra la descomposición social. Ante la gravedad de lo que está en juego en la situación actual, el proletariado debe tomar conciencia de la amenaza de aniquilamiento. La clase obrera debe extirparse de toda la putrefacción que sufre cotidianamente, además de los ataques económicos contra sus condiciones de vida, razón suplementaria y mayor determinación para desarrollar sus combates de clase y forjar su unidad de clase.
Las luchas actuales del proletariado mundial por su unidad y solidaridad de clase son la única esperanza en medio de un mundo que supura putrefacción. Son lo único que puede prefigurar un embrión de comunidad humana. La generalización internacional de esos combates podrán por fin hacer brotar las semillas de un mundo nuevo y podrán surgir nuevos valores sociales.
Wim/Silvio, febrero de 2013
[1]) "La descomposición: fase última de la decadencia del capitalismo [163]" (1990), publicado en la Revista Internacional no 107.
[2]) Nótese que cuando empezó el desarrollo de la informática, los ordenadores más potentes estaban al servicio exclusivo de los ejércitos. Es menos cierto hoy en los sectores punteros, aunque la investigación militar sigue absorbiendo y orientando la mayoría de los avances de la tecnología.
[3]) Las informaciones de los ejemplos propuestos están, en su mayoría, extraídas de artículos de la revista francesa La Recherche sobre descubrimientos realizados en 2012.
[4]) Cifras de ONUSIDA para 2011.
[5]) Léase el artículo “México: entre crisis y narcotráfico”, Revista Internacional no 150,
https://es.internationalism.org/revistainternacional/201211/3561/entre-c... [349].
[6]) Puede leerse al respecto el libro de Chris Harman, A People’s History of the World (1999). Que sepamos no existe edición en español.
[7]) Léase: “¿Salvar el planeta?: No, they can’t! [No, no pueden]” Revista internacional no 140, 1er trimestre 2010), https://es.internationalism.org/rint/2010s/2010/140_nopueden [350]
Series:
- Medioambiente [11]
Cuestiones teóricas:
- Descomposición [317]
- Medio ambiente [13]
Rubric:
La alternativa es guerra imperialista o guerra de clases
- 3231 lecturas
Los países de África del Norte y de Oriente Medio, ya duramente afectados por los efectos de la crisis económica mundial, fueron también zarandeados por la agitación social durante todo el año 2011. Lo ocurrido tras la inmolación de Mohamed Bouazizi no se ha borrado de las memorias todavía hoy. Tras esos acontecimientos, algunos gobiernos de los países del sur mediterráneo tuvieron que retroceder y otros fueron derribados. Esos movimientos han pasado a la historia con el nombre de “Primavera árabe”, y han cambiado la configuración política de África del Norte y de Oriente Medio. Ante tal situación, les burguesías regionales o mundiales, intentan restablecer los equilibrios políticos.
Es importante analizar la situación en Egipto y Siria, dos países donde perduran la agitación social y los conflictos integrando los acontecimientos recientes: en Egipto, la exacerbación de la agitación en la calle como consecuencia de la provocación tras un partido de fútbol en la ciudad de Port-Said así como también las manifestaciones contra el régimen de los Hermanos Musulmanes; y en Siria, la guerra plenamente enraizada. También hay que tomar en cuenta las tensiones imperialistas que se agudizan y preocupan al mundo entero tanto como la imparable crisis económica en Estados Unidos y la Unión Europea, unas tensiones sobre todo debidas a la política agresiva de Irán, así como a los esfuerzos de Turquía por convertirse en protagonista en la región tras haber optado por apoyar a la oposición en la guerra de Siria. Irán, Turquía e Israel pueden definirse como les principales potencias regionales, pero la situación en Oriente Medio está también determinada por la política de Estados imperialistas más poderosos: Estados Unidos evidentemente y además China y Rusia, debido a las relaciones que estos dos países mantienen con Siria y su influencia en Egipto.
Cuando se analizan los hechos, es conveniente, claro está, situarlos en el marco internacional, tomando en cuenta la política de la burguesía y el nivel de la lucha de clases. Habrá que aclarar también la naturaleza de lo acontecido en esta región que se ha presentado falsamente como revoluciones, analizando cuál ha sido el papel de la clase obrera y lo que dicho rol ha significado para las perspectivas de desarrollo de la lucha de clases a nivel internacional. Para ello, el tema de la revolución requiere ser esclarecido y eso haremos en este artículo aunque sin poder entrar en detalles.
Se impone un hecho: cuando estallaron los acontecimientos en Túnez y se extendieron a Egipto, los obreros participaron en ellos aunque fuera de manera limitada. La sección en Turquía de la CCI publicó un artículo en el período de esos acontecimientos ([1]) que contenía un análisis sobre la importancia numérica y la forma de participación de los obreros en ese movimiento. Sabemos muy bien que la clase obrera no fue capaz de ponerse a la cabeza del movimiento y llevar a cabo una lucha decidida por sus propias reivindicaciones.
Ennahda (Partido del Renacimiento), dirigido por Rached Ghannouchi, ganó las elecciones a la Asamblea Constituyente Nacional habidas el 23 de octubre de 2011 en Túnez. Ese partido se arraiga en la misma tradición que la de los Hermanos Musulmanes en Egipto. Tras los acontecimientos de enero de 2011, la esperanza de un cambio para la clase obrera en Túnez se frustró con la llegada al gobierno de ese partido, continuándose una explotación de la fuerza de trabajo de los obreros tan feroz como la precedente. Y podemos observar un proceso similar en Egipto bajo el gobierno de Morsi.
Para poder percibir mejor esos acontecimientos y comprender sus fundamentos, es necesario analizar las posiciones de los Estados imperialistas más poderosos así como los imperialismos de la región. Países como Irán, Turquía e Israel pueden definirse como las principales potencias regionales; les Estados imperialistas más fuertes que deben tenerse en cuenta, junto con los Estados Unidos evidentemente, son China y Rusia, sobre todo en lo que se refiere a sus relaciones con Siria y los acontecimientos en Egipto.
Las tendencias imperialistas de Irán y Turquía
Irán
Irán construye su política exterior en función de que se considera como una potencia regional en Oriente Medio. El factor más determinante de esta situación es que es el adversario de Israel más poderoso de la región. Para dar más peso a sus reivindicaciones, se esfuerza por establecer una unidad política, económica e incluso militar basada en la identidad chií (chiíta). Entre los factores más importantes de la influencia chií en la región, está el hecho de que el primer ministro de Irak, Nuri al-Maliki, es chií y que la mayor fracción que ocupa el poder iraquí post-Saddam está compuesta por chiíes. Existen otros factores que explican esta influencia: Hizbulá en Líbano y el partido Baaz ([2]), dominado por los nusairíes ([3]), que llevan gobernando Siria desde 1963. Irán ambiciona con aprovecharse de esa unidad construida sobre la identidad sectaria chií para dirigirla contra Israel y Estados Unidos.
La economía de Irán se basa en el petróleo y el gas natural, de los que posee respectivamente el 10 % y el 17 % de las reservas mundiales. El Estado posee el 80 % de las inversiones. Unas reservas petroleras así, dan a Irán un margen de maniobra mucho más importante que otras economías en desarrollo de la región.
Les contradicciones internas del régimen iraní siguen siendo insolubles, sin la menor solución en el horizonte. La razón más fundamental de tales contradicciones tiene su origen en la presión económica y política cada día mayor que la burguesía ejerce sobre la clase obrera para poder realizar sus objetivos imperialistas. El movimiento que hubo en 2009 tras las elecciones iraníes puede sin duda definirse como el inicio de los acontecimientos sociales que iban a configurar lo que se llama Primavera árabe. Se ha procurado hacer pasar a quienes se echaron a la calle y llenaron la avenida Valiasr de Teherán por partidarios de Mir-Husein Musaví, cuando era en realidad la juventud obrera o desempleada la que se enfrentó a las fuerzas represivas de la burguesía (a los llamados Guardianes de la Revolución) por las calles de la ciudad. Lo ocurrido tras las últimas elecciones presidenciales bien pudo haberse iniciado por las protestas contra el pucherazo en las elecciones realizado por el presidente saliente Ahmadinejad, pero eso no quita que el descontento sobre muchas cuestiones, era mucho más profundo y empezó a tomar rápidamente un carácter de clase. Después, cuando Mir-Hosein Musaví, un reformista burgués, llamó a retirarse de las calles, las masas no se lo tomaron nada en serio, contestándole incluso con consignas como “¡Muerte a quienes hacen compromisos!” La mayor debilidad de ese movimiento espontáneo fue que le faltaron reivindicaciones de clase y que los obreros, en su mayoría, participaron en él en tanto que individuos. Les trabajadores que llenaban las calles no hicieron surgir los órganos que habrían podido dar forma a su identidad de clase, permitiéndoles así expresarse políticamente. De hecho sólo hubo huelga en una sola fábrica ([4]). El movimiento obrero tiene sin embargo en Irán un potencial importante todavía y puede volver a surgir en un periodo de inestabilidad o en condiciones económicas más difíciles. La experiencia de las luchas obreras de 1979 en Irán cuando el Shah fue derrocado, contiene lecciones importantes para la clase obrera iraní.
Hay que analizar también las relaciones entre Irán y el capitalismo mundial y el papel que desempeña en él. Se puede decir que el socio más cercano a Irán es Rusia. Hay entre ambos países una asociación estratégica, basada en primer término en el armamento y la energía nuclear. A diferencia de China, Rusia es productora de energía y se beneficia hasta cierto punto de las tensiones en Oriente Medio que hacen subir los precios del crudo. La construcción de centrales nucleares en Irán hizo surgir en muchos la idea de la posibilidad para el régimen de fabricar armas nucleares y no sólo producir energía. Este problema de la energía nuclear produjo cierta distanciación entre Rusia e Irán. Sin embargo, Irán sigue siendo su mayor comprador de armas y un socio estratégico. Irán firmó un acuerdo sobre energía para 20 años con su otro socio, China. Las relaciones entre estos dos se basan únicamente en lo económico. China compra el 22 % de petróleo iraní ([5]), o sea una fuente de energía estratégica importante. Con la ventaja para la economía china, además, de que Irán le otorga unos precios muy interesantes comparados con los del mercado mundial.
Las inversiones en lo nuclear, sus esfuerzos por crear su propia tecnología armamentística y las recientes maniobras militares en el estrecho de Ormuz, todo ello muestra que Irán quiere compaginar su poderío militar con su fuerza económica. O sea que está listo para una guerra regional o internacional, queriendo decir con ello que hay que contar con Irán en Oriente Medio gracias a su fuerza militar. Las maniobras en el estrecho de Ormuz pueden considerarse como un ejercicio de afirmación frente Estados Unidos, Israel y ciertos países árabes, como una demonstración de la potencia de los ejércitos iraníes en un estrecho como el de Ormuz, estratégicamente tan importante pues por él pasa el 40 % del petróleo mundial. A pesar de las sanciones de Estados Unidos y de la Unión Europea (UE) sobre el petróleo iraní, Irán se ha dedicado a reavivar otras rivalidades inter-imperialistas amenazando con cerrar el estrecho de Ormuz. El petróleo que transita por esa vía es una alternativa al petróleo iraní y ruso, o sea que es un producto en competencia. De ahí la importancia estratégica de los oleoductos rusos al norte del mar Negro. La carrera por la dominación estratégica basada en el transporte de petróleo tiene un papel clave en lo que está ocurriendo en Oriente Medio.
El que Irán posea reservas significativas de petróleo y disponga de medios de crear problemas importantes para el paso del petróleo por Ormuz le permite encontrar aliados a nivel internacional. Irán parece ser pues un Estado que refuerza su influencia, pero la amenaza interior de movimientos sociales ha provocado muchos quebraderos de cabeza a la burguesía iraní y los seguirá provocando.
Turquía
Turquía guardó silencio cuando se iniciaron los movimientos sociales en el mundo árabe. Pero después lo ha hecho todo para sacar el máximo provecho del período de instabilidad causado por los acontecimientos en África del Norte.
Un examen de las relaciones pasadas entre Turquía y Siria permite entender mejor sus relaciones actuales. Con su política de “cero conflictos” en política exterior iniciada en 2005, Turquía quería incrementar su influencia política y económica en la zona y, en ese marco, procuró mejorar sus relaciones con Siria, tradicionalmente limitadas. Esos dos Estados burgueses, cuya historia común está plagada de antagonismos, habían tomado, en los últimos diez años, una serie de dispositivos para resolverlos. Entre dichos contenciosos está la anexión por parte de Turquía de la provincia de Hatay ([6]), el hecho de que el abastecimiento de aguas en Siria es hoy más difícil a causa de la construcción de embalses en el Tigris y el Éufrates y que, desde hace tiempo, el PKK ([7]) tiene campamentos militares en Siria.
La ocupación por Estados Unidos, primero de Afganistán y luego de Irak, cambió toda la política de la región. Como Estados Unidos deseaba que Turquía fuera más activa en la región, se tomaron una serie de medidas para mejorar sus relaciones con Siria. Se organizaron numerosas visitas entre Estados, incluso una justo después del asesinato del Primer ministro libanés, Rafic Hariri, un adversario de Siria. La burguesía turca fue la primera en dar su apoyo al régimen del Baaz en un momento en que estuvo aislado y en situación delicada en la región. Analizando la situación como una ocasión de incrementar su influencia en la zona, la burguesía turca apoyó el régimen de Assad ([8]) en aquella etapa difícil para él. Después, las relaciones entre ambos países incluso mejoraron con una serie de visitas y gestos diplomáticos. Ese período fue testigo de la mayor actividad diplomática entre ambos países desde siempre. Y más tarde, el “Consejo de cooperación estratégica de alto nivel”, fundado en 2009, concluyó una serie de inversiones comunes y de acuerdos económicos, políticos y militares. Ese Consejo, que abolió la obligación de visado entre ambos países y decidió organizar maniobras militares conjuntas, y establecer una unión aduanera y un mercado libre, fue el súmmum histórico de las relaciones entre Siria y Turquía. Esos acuerdos daban a Turquía la posibilidad de abrirse al mundo árabe, y a Siria la de abrirse hacia Europa. Siria, vieja enemiga de Turquía, se había vuelto una amiga. Tal acercamiento se pretendía basado en “una historia común, una religión común y un destino común”. Esa relación duró hasta que empezó la rebelión contra Assad. Y entonces, de repente, la burguesía turca le dio la espalda a Assad.
Cuando los acontecimientos que sacudieron el mundo árabe alcanzaron Siria, se organizó la unión árabe suní contra Assad. Al apoyar directamente ese movimiento, Turquía puso fin a los “felices días” durante los cuales el primer ministro turco Erdogan y Assad pasaban sus vacaciones familiares juntos. La formación del Consejo Nacional Sirio en Estambul y la recepción en Turquía de los oficiales que formaron el Ejército Libre Sirio muestran claramente que los adversarios de Assad estaban abiertamente apoyados por Turquía. La razón de esta nueva política es la voluntad de Turquía de mantener su posición como potencia “que cuenta” en la región apoyando a los disidentes que, por lo que parece, acabarán llegando al poder, para así mantener con el nuevo poder el nivel de relaciones alcanzado bajo la era Assad. Pronto apareció, sin embargo, que con Rusia y China que defienden abiertamente el régimen sirio, Assad no iba a marcharse fácilmente. Entonces Turquía cambió de tercio y empezó a moverse para que se incrementara la presión internacional más que atacar el régimen de Assad directamente. Para facilitar una posible operación de la OTAN, Turquía se ha hecho partícipe activa de la Conferencia de Amigos de Siria ([9]), actuando en común acuerdo con la Liga Árabe. Todos esos hechos demuestran que aunque Turquía suele llevar a cabo una política extranjera como aliada de Estados Unidos en Oriente Medio, también es capaz de intervenir por su cuenta en la política de las potencias regionales.
Por otra parte, en conformidad con sus planes sobre el futuro de Siria, ha reforzado sus lazos con los Hermanos Musulmanes ([10]), que representan una buena parte de la oposición a Assad. Turquía también está reforzando sus vínculos con partidos pertenecientes o relacionados con los Hermanos Musulmanes en Egipto y en Túnez, formando todos ellos parte de la misma red.
Además, tras la caída de Mubarak, Turquía ha hecho esfuerzos por mejorar sus relaciones con Egipto. Se ha afanado por desempeñar un papel en la estructuración del nuevo régimen. Deseando exportar tanto su régimen como su capital, la burguesía turca procura tejer lazos con el Partido de la Justicia y la Libertad o sea los Hermanos Musulmanes de Egipto por medio del Partido de la Justicia y del Desarrollo ([11]) en el poder en Turquía.
El primer ministro turco Erdogan adoptó una actitud antisraelí durante la crisis llamada “un minuto” ([12]) y del raid israelí contra el Mavi Marmara, un barco turco que formaba parte de la flotilla que transportaba suministros de ayuda a Gaza, granjeándose así cierta popularidad en el mundo árabe. Siguiendo los pasos en esas iniciativas proárabes, Erdogan efectuó una gira por Egipto, Túnez y Libia, acompañado de 7 ministros y 300 hombres de negocios. Esas visitas se hicieron presentando el modelo islámico laico del AKP y el mensaje más destacado de Tayyip Erdogan en Egipto y Túnez fue ése, el de un Islam laico, o de un Estado islámico, pero laico. La prensa mundial, que seguía esas visitas, presentó el modelo de Erdogan como una alternativa a los regímenes wahabí saudí o chií iraní. No es casualidad: Tayyip Erdogan había insistido en el Islam laico en su discurso de Túnez diciendo: “una persona no es laica, un Estado sí”. Estados Unidos ha afirmado que un país musulmán como Turquía tiene un régimen también laico y parlamentario. Según ya hemos analizado en nuestra prensa en lengua turca ([13]), todos esos acontecimientos muestran bien que Turquía está intentando incrementar su influencia en Oriente Medio y en Egipto exportando su propio régimen contra el wahabismo saudí y el régimen chií de Irán.
Al mismo tiempo, las potencias imperialistas occidentales quieren que la región vuelva a la estabilidad cuanto antes, así como también desean que se instalen regímenes que mantengan abiertos los mercados regionales, y el modelo más idóneo de esos regímenes es el de Turquía.
Siria se hunde en la guerra
Cuando la agitación social de Túnez alcanzó Egipto, los comentaristas pensaron que para los regímenes de tipo Baaz como el de Siria, les iba a ser difícil resistir. De hecho, en ese país, la población sublevada y desesperada ha acabado por dejarse arrastrar por los campos opuestos, pro o anti Assad. Podría haberse esperado que Assad se retirara cuando de verdad se encontrase ante tal oposición, pero no ha sido así. Assad intentó prohibir las manifestaciones que irrumpieron en la ciudad de Daraa y que se extendieron a otras ciudades como Hama y Homs; el régimen sirio ha hecho correr ríos de sangre y sigue haciéndolo. Esta situación que empezó con lo ocurrido el 15 de marzo de 2011 sigue hoy y aunque pueda suponerse que Assad acabará siendo derrocado, no puede decirse cuándo y cómo acabará.
Los grupos que defienden el régimen de Assad al igual que sus adversarios se definen a sí mismos por su identidad étnica o religiosa. El 55 % de la población es musulmana árabe suní, mientras que los árabes alauitas (o alauíes) chiíes son 15 % y los cristianos árabes 15 % también. El 10 % de la población son kurdos sunníes y el 5 % restante drusos, circasianos y kurdos yazidíes. Además, en Siria viven más de dos millones de refugiados palestinos e iraquíes ([14]). La mayor parte de la oposición al régimen de Assad está formada por árabes suníes. En cuanto a los kurdos, que ocupan una posición clave en el equilibrio político de Siria, hay una parte que apoya a Assad mientras que otra forma parte del Consejo Nacional Sirio anti-Assad. Los demás grupos étnicos apoyan el régimen actual pues temen por su futuro bajo un régimen diferente. Los árabes nusairíes (alauíes), otro grupo importante, han apoyado el régimen del Baaz desde hace años.
La primera iniciativa contra el régimen del partido Baaz se formó con el nombre de Consejo Nacional Sirio. Este organismo, fundado en Estambul el 23 de agosto de 2011, incluye a todos los enemigos del régimen de Assad, excepto una fracción kurda ([15]). Como consecuencia de una división entre los kurdos que se encuentran en la región de Siria más estratégica para Turquía, Irán y el Kurdistán meridional, una parte de los kurdos se unió al Consejo. La mayoría del Consejo está formada por árabes suníes que son, como hemos dicho, la mayoría de la oposición a Assad. Recordemos que Siria es el país donde los Hermanos Musulmanes son más fuertes después de Egipto, de modo que podemos decir que son ellos los que dirigen el movimiento contra el régimen en este momento. En realidad, no es su primer levantamiento contra el régimen. En 1982, los Hermanos Musulmanes se alzaron contra Hafez al-Assad (padre de Bashar al-Assad) en una rebelión aplastada en sangre y en la que hubo entre 17 mil y 40 mil muertos ([16]). Es más que probable que esa organización, central en la oposición al régimen baazista, llegue al poder tras el derrocamiento de Assad. El que los partidos que reivindican la misma filiación de los Hermanos Musulmanes hayan ganado las elecciones en Túnez y Egipto favorecerá esa llegada.
El secretario general de los Hermanos Musulmanes en Siria, Mohammad Riad al-Shafka, dijo en una entrevista que podrían cooperar con fuerzas regionales y globales en el marco de intereses mutuos, explicando el punto de vista de su organización sobre lo que había que hacer tras la caída de Assad. En la misma entrevista, Shafka dijo que no podían establecer el menor compromiso con Assad y que había que derrocar el régimen, indicando así que la guerra va a volverse cada día más violenta.
El régimen del Baaz, como ya dijimos, está apoyado por grupos étnicos y religiosos a un nivel bastante importante aún comparándolo con los grupos de oposición. El más importante es el de los nusairíes. El régimen de Assad está constituido socialmente por esa secta. Toda la minoría dirigente, la estructura militar, la burocracia del régimen está en manos de árabes nusairíes. Los nusairíes disponen así de una posición privilegiada en Siria. El fin del régimen del Baaz los pondría en una situación difícil pues los miembros de esa secta han ocupado el poder político durante tanto tiempo, y con unos métodos tan brutales, que ha generado odios intensos y acarrearía una ola de persecuciones espoleadas por la venganza. Por eso intentan impedir que Assad dimita incluso si éste lo quisiera. Los cristianos, drusos, circasianos y yazidíes, por su parte, apoyan el régimen del Baas por miedo al fundamentalismo islámico de los candidatos mejor situados para sustituir a Assad. Todo puede cambiar sin embargo de un día para otro.
Los kurdos ocupan una posición diferente, que en el contexto actual es una carta importante en manos del régimen de Assad. Hasta mayo de 2012, los kurdos sirios estaban obligados a vivir en condiciones tales que ni siquiera tenían acceso a las clínicas oficiales y sus representantes políticos eran encarcelados por el régimen baazista. Aunque a menudo se rebelaron contra el régimen, sus levantamientos fueron aplastados o se fueron apagando por sí solos; un ejemplo fue lo ocurrido en la ciudad kurda de Qamishli en 2004 ([17]). Por otra parte, las diferentes potencias imperialistas han intentado en varias ocasiones utilizar a los kurdos contra el régimen baazista. Tras el inicio de los acontecimientos, Assad cambió de actitud para con los kurdos liberando a sus presos políticos. Declaró incluso que iba a establecerse en el norte un gobierno autónomo kurdo. Los kurdos son importantes para Assad por varias razones. Once partidos kurdos han constituido la Asamblea Nacional Kurda de Siria con el apoyo de Masud Barzani, presidente del Gobierno de la Región del Kurdistán de Irak ([18]). Eso llevó a Assad a buscar un acuerdo con los kurdos, pero, de rebote, también provocó que algunos kurdos se integraran en la oposición suní árabe. Como respuesta, Assad amnistió al líder del partido nacionalista kurdo de la Unión Democrática (PYD) ([19]), Salih Muslim, permitiéndole organizar manifestaciones progubernamentales y tomar la palabra en ellas. Resumiendo: Assad intentó ganar influencia entre los kurdos y dividir la oposición y en parte lo logró.
Sin embargo, el PYD decidió boicotear las elecciones del 26 de febrero de 2012 anunciando que no había nada para los kurdos en la nueva constitución. Mediante representantes directos o indirectos de la burguesía kurda siria en el exilio, el PDP y el PKK, intentan ganar espacios en la región kurda de Siria. Barzani quiere ejercer su poder sobre los kurdos sirios por medio de la Asamblea nacional kurda de Siria. El PKK determina la política de los kurdos sirios gracias a sus relaciones con el PYD y, al mismo tiempo, gana espacio estratégico a la vez contra la burguesía turca y contra sus propios rivales kurdos, en particular Barzani. Es posible que los kurdos, que han estado oprimidos por el régimen baazista durante años acaben desempeñando un papel en el porvenir del régimen.
Hay que tener también en cuenta las relaciones Siria-Israel. Primero, respecto a los Altos del Golán ([20]), después respecto a la presencia militar y la influencia política de Siria en Líbano, dos causas del estado de guerra entre esos dos Estados burgueses durante años. Al principio, los acontecimientos en Siria complicaron sus relaciones con Israel. Ahora se dice que los israelíes negocian con el régimen del Baaz, al que antes combatían, por temor a que lleguen al poder los Hermanos Musulmanes. Israel se preocupa por la llegada al poder de regímenes islamistas en Oriente Medio, por eso ha cambiado su actitud hacia el régimen de Assad.
Hay que analizar también cómo y hasta qué punto participa la clase obrera en lo acontecido en Siria. Es evidente que la clase obrera es una parte significativa de las masas en la calle. El problema es, sin embargo, que los obreros sirios no han logrado expresar una reacción a la miseria y la opresión, contrariamente a lo que se vio en Túnez o Egipto. Lamentablemente, los obreros sirios se expresan en los acontecimientos según su identidad étnica o de secta. Eso da un enfoque para saber en qué se basa lo que ocurre en Siria. El día en que los observadores de la Liga Árabe iban a Siria, le oposición convocó a la huelga general. Este llamamiento fue ampliamente ignorado y un poco más tarde hubo un día de huelga general, pero también bajo la influencia de la oposición. Esos hechos se describieron como actos de desobediencia o sea que quienes querían que se acabara el régimen de Assad no tenían ninguna reivindicación de clase. Además, la participación de comerciantes en la huelga fue tan importante como la de los obreros, lo que demostró claramente el carácter de esa huelga. Los obreros sirios, en realidad, no se han manifestado como tales, poniéndose del lado de Assad o de la oposición como individuos.
Aunque Bashar al-Assad declarara que habría reformas y elecciones, el nuevo referéndum sobre la constitución fue boicoteado por la oposición, lo cual significa que, una de dos, o se acaba el régimen baazista o la oposición será eliminada tras una guerra feroz. No parece quedar el más mínimo espacio para una reconciliación entre ambas fracciones de la burguesía. Por otra parte, el apoyo de rusos y chinos a Assad parece haber bloqueado la posibilidad de una intervención de la ONU. Es evidente que si Rusia, con sus bases militares y su abastecimiento de armas, y China, con sus inversiones en energía, protegen a Siria en el plano internacional ello se debe a sus intereses. Habida cuenta de esas relaciones, podemos decir que la marcha de Assad no se hará como la de Muamar el Gadafi en Libia. Fijándose, una tras otra, en la caída de regímenes análogos enfrentados a manifestaciones masivas en la región, podría pensarse que el de Assad iba a desmoronarse con celeridad. Parece hoy claro que, siguiendo los deseos de la élite nosairí, Assad no va a dimitir fácilmente de modo que va a incrementarse la intensidad de la guerra civil.
Egipto: un mercado para la fuerza de trabajo a bajo coste
Tras la partida de Mubarak, se anunció que una nueva era empezaba para Egipto. Pero este país, donde la clase obrera es una de las más importantes del norte de África y de Oriente Medio, sigue inestable. La crisis de identidad de la burguesía no se ha resuelto, se ha vuelto incluso más intensa tras la provocación de Port Said y las manifestaciones recientes contra Morsi.
La razón más importante por la que lo acontecido en África del Norte se extendió a Egipto fue que la tasa de desempleo y la cantidad de personas que viven bajo el umbral de pobreza son muy altas, como lo son en Túnez. El 20 % de la población egipcia vive en la pobreza, más del 10 % está en paro, pero eso según las cifras oficiales…y más del 90 % de las personas desempleadas son jóvenes. Las cifras oficiales no reflejan, ni mucho menos, la realidad: las tasas de desempleo son mucho más altas debido a que el desempleo no declarado es muy corriente en países como Egipto. La economía egipcia ya ha conocido problemas básicos de acumulación, encontrándose, después de tales problemas, todavía más debilitada a causa del ahondamiento de la crisis mundial, hasta el punto de que fue el desempleo creciente lo que acabó originando la caída de Mubarak. La burguesía egipcia intentó resolver esos problemas estructurales primero con la política económica llamada de “puerta abierta” adoptada en 1974. Optó por compensar los déficits creados por su propio capital con inversiones extranjeras. Sin embargo, a causa, entre otras cosas, de su instabilidad política, no ha sido capaz de mejorar mucho la situación. Hoy las inversiones en capitales extranjeros siguen siendo muy bajas, en torno al 6 % del PIB de Egipto.
La situación de miseria y de desempleo no se ha plasmado en un movimiento de clase generalizado. Aunque las masas obreras se pusieron en movimiento, los trabajadores no bajaron a la calle como clase, con sus propios objetivos. El movimiento se limitó a huelgas de unos 50 mil obreros sin lograr imprimir con una marca de clase indeleble las manifestaciones de la plaza Tahrir. Tampoco consiguió salir de la lógica de la reivindicación económica pura mezclada con reivindicaciones burguesas democráticas.
¿En qué política económica va a basarse la era post-Mubarak? Sin lugar a dudas, la burguesía egipcia va a prometer otro paraíso de explotación a la clase obrera. Como lo dijimos antes, la economía egipcia adolece de problemas estructurales de acumulación de capital. Para una integración completa en la economía mundial, necesita extraer más plusvalía. El proceso de cambio de la producción agrícola a la producción industrial, que se había iniciado en la etapa de Mubarak, va sin duda a seguir cuando la nueva relación de fuerzas se haya establecido en el seno de la burguesía. Gracias a su potencial en fuerza de trabajo muy barata, la burguesía va a intentar construir una economía egipcia sobre la explotación intensificada de la fuerza de trabajo. Las posibilidades para la economía egipcia de atraer inversiones serán mejores si ofrece mano de obra a bajos precios en el mercado mundial. Pero, al mismo tiempo, hay cantidad de otros países capaces de ofrecer mano de obra barata.
El futuro de Egipto también depende de las rivalidades políticas en el seno de las fuerzas burguesas. Cuando los adversarios al régimen de Mubarak se apoderaron de la plaza Tahrir, la mayoría de los movimientos políticos burgueses actuales no existían. Empezaron a aparecer sólo cuando empezó a tambalearse el trono de Mubarak. La mayor estructura política en Egipto post-Mubarak es si la menor duda la de los Hermanos Musulmanes. Otra fuerza significativa es el movimiento salafista radical con una influencia creciente. El ejército conserva todavía un poder muy importante en la vida política de Egipto. En las primeras elecciones tras la caída de Mubarak, el Partido de la Justicia y la Libertad de los Hermanos Musulmanes obtuvo un tercio de votos, y tras él fueron los salafistas los que consiguieron obtener el 25 %. De las dos organizaciones islamistas, los más radicales son los salafistas cuya mayor parte de votos procede del campo. Los Hermanos Musulmanes, por su parte, son más moderados y pragmáticos en materia económica y política. Han formado incluso una alianza con algunos partidos laicos en las elecciones. En eso demuestran que son la fuerza política burguesa más idónea para servir el interés nacional en un contexto económico muy difícil y frente a un proletariado que no dejará que empeoren sus ya tan difíciles condiciones de vida. Los trabajadores son capaces, ya lo hemos visto, de levantar la cabeza aunque sea de manera ambigua y con altibajos. La provocación del Estado, durante un partido de fútbol, causó la muerte de 74 personas. La policía provocó el enfrentamiento entre hinchas de dos equipos para vengarse de un grupo de seguidores del conocido equipo de fútbol cairota al-Ahly, un grupo que había sido muy activo en el movimiento que acabó con la caída de Mubarak y en la etapa siguiente. Para ello, penetraron en el estadio hombres armados de palos y navajas y, después, se cerraron las vallas. Se han propuesto muchas narraciones sobre tal provocación y todas las fuerzas de la burguesía han intentado sacar tajada de la situación. Tras lo ocurrido se oyeron voces para pedir que el ejército entregara totalmente el poder a los civiles. Sería sin embargo una ingenuidad no ver que el motivo real de esa provocación era la lucha por el poder. La consigna de los ultras de al-Ahly, que se pusieron a la cabeza del movimiento de protesta violenta contra la provocación tenía tonalidades muy “antisistema”: “Se ha cometido un crimen contra la revolución y los revolucionarios. Ese crimen no va a parar ni intimidar a los revolucionarios”. Sin embargo, sus reivindicaciones fueron limitadas y no encontraron un verdadero eco en otras partes de la clase obrera ([21]). Hubo llamamientos a la huelga general contra la represión brutal de la manifestación por parte del ejército. Entre las reivindicaciones estaba la siguiente: “El Consejo Militar debe dimitir, justicia para los mártires de Egipto”. Esta situación, que se reflejaba también en las pancartas de la calle, mostraba que nada había cambiado para la clase obrera.
En realidad, ese movimiento se acabó en medio de la misma confusión que les manifestaciones contra la ley de poderes especiales dictada por Morsi. Las protestas iniciales contra Morsi, localizadas sobre todo en El Cairo, a finales de 2012, eran tanto la expresión de un descontento social muy extendido, como de una desconfianza profunda y creciente hacia las soluciones propuestas por el nuevo gobierno de los Hermanos Musulmanes. Las protestas, sin embargo, parecen estar dominadas por la oposición laica, con el peligro de ver a la clase obrera en medio de un conflicto entre fracciones burguesas rivales. La situación se complicó más todavía con las huelgas en la factoría textil de Mahalla (finales de 2012) y de una asamblea masiva que declaró la “independencia” de Mahalla respecto al régimen de los Hermanos Musulmanes. Algunos informes mencionan incluso un “soviet de Mahalla”. En realidad, aquí también, la influencia de la oposición democrática burguesa podía notarse con el canto del himno nacional al término de la asamblea, a la vez que el llamamiento a una “independencia” simbólica reflejaba la falta de perspectiva: los trabajadores que combaten por sus propias reivindicaciones necesitan ante todo generalizar su lucha hacia los demás obreros en el resto del país y no atrincherarse detrás de las murallas del localismo. La clase obrera en Egipto conserva sin embargo, un gran potencial de lucha y no ha sufrido ninguna gran derrota por parte de sus enemigos de clase. No ha dicho, ni mucho menos, su última palabra en esta situación.
A modo de conclusión…
Aunque decíamos al principio de este artículo que no íbamos a abordar la cuestión de la revolución en profundidad, nos ha parecido necesario hacer unos comentarios sobre el tema. La transformación social que nosotros llamamos revolución no es simplemente un cambio de los gobiernos o de los regímenes actuales, sino que significa un cambio completo a todos los niveles de toda la estructura económica, de los medios de producción, en relación con los cambios en las relaciones de producción y de la forma de propiedad. Eso quiere decir que la clase obrera afirma su poder con la forma de consejos obreros. Una transformación así no se ha verificado ni mucho menos, tras lo ocurrido en África del Norte. O sea que presentar esos movimientos como revoluciones o es por incomprensión de lo que es una lucha proletaria o se trata de un enfoque ideológico burgués.
Eso no quiere decir que esos movimientos no hayan tenido un valor para la lucha de clases. Lo ocurrido en África del Norte inspiró a cientos de miles de proletarios por el mundo, desde España a Estados Unidos, desde Israel a Rusia, desde China a Francia. Además, a pesar de todos sus límites, la experiencia de la lucha ha sido importantísima para la clase obrera en Egipto y Túnez.
Uno de los hechos más significativos de los últimos años ha sido el de los conflictos sociales en Israel y Palestina. Les manifestaciones callejeras masivas del verano de 2011 fueron una respuesta a problemas sociales como la vivienda o las reivindicaciones sobre otros problemas de una vida cotidiana cada día más dura para la mayoría de la población israelí, debido a la economía de guerra y a la crisis económica. Los manifestantes se identificaban explícitamente con los movimientos del mundo árabe, lanzando consignas como “Mubarak, Assad, Netanyahu son todos lo mismo” y exigían viviendas accesibles para judíos y árabes. A pesar de las dificultades para plantear el espinoso tema de la guerra y de la ocupación, ese movimiento contenía indudables semillas de internacionalismo ([22]). Ha habido un eco más reciente con las manifestaciones y las huelgas contra el incremento del coste de vida en la franja de Gaza, donde trabajadores palestinos, desempleados, alumnos y estudiantes criticaron de manera tajante a las autoridades palestinas enfrentándose a la policía. Pese a todas sus dificultades, esos movimientos han reafirmado que luchar en un terreno de clase es la premisa para la unificación del proletariado por encima y en contra de los conflictos imperialistas ([23]).
Es una promesa para el futuro, pues en el presente el peso del nacionalismo sigue siendo muy fuerte y sin duda se reforzará entre la población israelí y palestina a causa de los recientes ataques a Gaza. Así, aunque la inspiración y la experiencia que surgen de esas luchas son ya por sí solas unas pequeñas victorias, la situación concreta e inmediata del proletariado en África del Norte y Oriente Medio puede describirse, cuando menos, como negativa.
En ambos lados del conflicto entre el régimen y la oposición en Siria, hay potencias burguesas locales pero también regionales y mundiales, con sus intereses y sus relaciones políticas. La realidad actual sitúa a Estados Unidos, la Unión Europea, Israel y Turquía en un campo, mientras que Rusia y China parecen tomar posición junto a Irán y el Irak chií. Esa es la perspectiva general pero todas las fuerzas, excepto Irán e Israel pueden cambiar de actitud si sus intereses lo requieren. Por otra parte, las aperturas de Israel respecto al gobierno sirio muestran que incluso esos Estados pueden ser flexibles hasta cierto punto.
Lo descrito aquí quiere demostrar que las potencias regionales y mundiales se preparan para un conflicto imperialista cruel. Lo que está ocurriendo hoy en Siria ha alcanzado una situación en la que los proletarios se lanzan a mutuo degüello divididos como están en sectas y etnias. No cabe la menor duda de que ese es el cariz que van a tomar todas las guerras en la región. Por otra parte, la formación de un régimen con fuerte coloración islamista es más que probable en Egipto de modo que puede seguir soliviantándose la situación en la región y podría haber otro giro en las fuerzas burguesas en conflicto. Y sin embargo, aunque todos esos conflictos que están ocurriendo o que van a ocurrir, significan destrucción para la clase obrera, las potencialidades de ésta permanecen intactas para acabar con este sistema parásito que se nutre de la explotación de la fuerza de trabajo. La clase obrera necesita una lucha internacional. Es eso precisamente, como contribución a la lucha de clases, lo que nos ha animado a expresarnos.
Ekrem, 7 de enero de 2013
[1]) Ver el artículo escrito en aquel entonces por la sección de la CCI en Turquía. https://en.internationalism.org/icconline/2011/04/middle-east-libya-egypt-class-struggle-and-civil-war [351]
[2]) El Partido del Renacimiento Árabe Socialista “Baaz”, el partido del poder en Siria, posee muchas secciones en diferentes regiones del mundo árabe, y tiene sus raíces en la escisión ocurrida en 1966 en el movimiento Baaz que originó una facción dirigida por Siria y otra por Irak.
[3]) También conocidos por el nombre de alauíes (o alauitas) o chiíes alauíes, una secta no muy ortodoxa derivada del Islam chií. Los chiíes se reivindican de los árabes seguidores de Alí, primo y yerno del profeta Mahoma, cuarto califa del Islam. La división principal en el Islam es la que separa a los discípulos de Alí (el chiismo) y la mayoría de los des musulmanes que siguieron a Muawiya (los suníes), primer califa de la dinastía de los Omeyas.
[4]) Les tres turnos de la mayor factoría iraní, la fábrica de automóviles Khodro, hicieron una hora de huelga en protesta contra la represión del Estado.
[5]) En 2011, el petróleo iraní representó en torno al 11 % de las necesidades energéticas de China, cantidad nada desdeñable (también era el 9 % de las de Japón. Corea del Sur y Europa son también grandes importadores de crudo iraní) Ver https://www.energybulletin.net/stories/2012-01-19/sanctioning-iranian-oi... [352].
[6]) Turquía anexionó, tras una serie de maniobras, la provincia de Hatay, con las ciudades de Antakya (Antioquía) y Iskanderun (Alejandreta) en 1938, que antes pertenecía a Siria.
[7]) Partiya Karkeren Kurdistan, o Partido Obrero de Kurdistán, un partido nacionalista kurdo estalinista en su origen y activo sobre todo en Turquía pero también activo en Irak y en el Kurdistán iraní.
[8]) Les dirigentes dinásticos del régimen del Baaz en Siria, la familia Assad, están en el poder en Siria desde 1970. Hafez al-Assad estuvo en el poder hasta su muerte en 2000. Le sucedió su hijo, Bashar al-Assad, que sigue en el poder.
[9]) Reunión de apoyo a la oposición siria habida en Túnez en febrero de 2012.
[10]) Uno de los más antiguos e importantes movimientos políticos islamistas suní del mundo: los Hermanos Musulmanes se fundó en Egipto en 1928 como partido de corte fascista. Hoy, los Hermanos Musulmanes es una parte moderada y liberal del movimiento islámico que no está prohibido ni en Estados Unidos ni en Gran Bretaña. La organización ha sido muy popular con su mezcla de caridad y de activismo populista, existe en todo el mundo árabe, en varios países occidentales y en África.
[11]) Adalet ve Kalkinma Partisi, en turco (AKP), actuablemente en el poder en Turquía, es un partido “musulmán democrático” populista de centro-derecha, algo equivalente a los partidos democristianos de Europa.
[12]) El Primer ministro turco Erdogan abandonó el Foro de Davos en 2009, tras haber interrumpido al moderador repitiendo sin cesar: “un minuto”, para poder expresarse contra el israelí Shimon Peres.
[13]) Artículo en turco: https://tr.internationalism.org/ekaonline-2000s/ekaonline-2011/kuzey-afrika-da-tek-parti-rejimleri-yikilirken-isci-sinifini-ne-bekli [353]
[17]) Durante un partido de fútbol caótico, se desató una revuelta cuando algunas personas se pusieron a enarbolar las banderas del separatismo kurdo, lanzando vítores a Barzani y a Talabani, transformando así el encuentro en conflicto político. La revuelta se expandió más allá de las vallas del estadio y se usaron armas contra la policía y los civiles no kurdos. Más tarde, mataron a 30 kurdos y los servicios de seguridad reocuparon la ciudad.
[18]) Es además el jefe del Partido Demócrata de Kurdistán (PDK), hijo de Mustafá Barzani, líder de la guerrilla peshmerga nacionalista kurda y presidente anterior del PDK
[19]) Partiya Yekîtiya Demokrat, o Partido de la Unión Democrática, partido político sirio kurdo afiliado al Partido Obrero Kurdo (PKK)
[20]) Aunque esté reconocido internacionalmente como territorio sirio, los Altos del Golán está ocupado y administrado por Israel desde la guerra árabe-israelí de 1967.
[22]) Protestas en Israel: “¡Mubarak, Assad, Netanyahu son lo mismo!. Revuelta social en Israel” https://es.internationalism.org/node/3185 [358]
[23]) Protestas masivas en Cisjordania contra el coste de la vida, el paro y la Autoridad Palestina https://es.internationalism.org/node/3484 [359].
Geografía:
- Oriente Medio [360]
Rubric:
Los ecos de la Revolución Rusa de 1917 en América Latina: Brasil 1917-19
- 10456 lecturas
Proseguimos la rúbrica sobre la oleada revolucionaria mundial de 1917-23 iniciada en Revista Internacional nº 139 ([1]).
El objetivo que teníamos era “tratar de reconstruir aquella época mediante un estudio de los testimonios y relatos directos de los protagonistas. Hemos dedicado muchas páginas a la Revolución en Rusia y en Alemania, por ello, publicaremos trabajos sobre experiencias menos conocidas de los diferentes países, todo ello, con el objetivo de dar una perspectiva mundial, pues cuando se conoce un poco aquella época resulta sorprendente la multitud de luchas, el eco tan amplio que tuvo la Revolución de 1917.”
Entre 1914-23 el mundo conoció la primera manifestación de la decadencia del sistema capitalista. Tomó la forma de una guerra mundial que abarcó toda Europa y extendió sus repercusiones por el mundo, provocando unos 20 millones de muertos. Y esa matanza indiscriminada no acabó por la voluntad de los gobernantes sino a causa de una oleada revolucionaria del proletariado internacional a la que se unió un buen número de explotados y oprimidos del globo y cuya punta de lanza fue la revolución rusa de 1917.
Actualmente estamos viviendo otra nueva manifestación de la decadencia capitalista. Esta vez, toma la forma del enorme cataclismo de una crisis económica (que a su vez se ve agravada por una fuerte crisis medioambiental, la prolongación de las guerras imperialistas localizadas y una alarmante degradación moral). En un buen puñado de países ([2]) estamos viendo erguirse contra sus efectos las primeras tentativas de respuesta –todavía muy limitadas– por parte de proletarios y oprimidos. Se hace indispensable sacar lecciones de aquella primera oleada revolucionaria (1917-23), viendo tanto lo común con la situación actual como lo diferente. Las luchas futuras tendrán mucha más fuerza incorporando las lecciones de aquella experiencia.
La agitación que sacudió Brasil entre 1917-19 constituye junto con los movimientos en Argentina (1919), la expresión más importante en América del Sur de la oleada revolucionaria mundial concomitante con la Revolución Rusa.
En esta agitación influyeron tanto la situación en Brasil como la situación mundial –la guerra– y particularmente la solidaridad con los obreros rusos y las tentativas de seguir su ejemplo. No surgió de la nada, pues Brasil fue teatro de la maduración tanto de las condiciones objetivas y subjetivas en el curso de los 20 años precedentes. El propósito de este artículo es analizar a nivel del subcontinente brasileño tanto esa maduración como la eclosión de acontecimientos que se suceden entre 1917-19. No pretendemos establecer conclusiones definitivas y estamos abiertos a un debate que precise las cuestiones, los datos y los análisis. Realmente existe poco material sobre aquella época. Los documentos en los que nos hemos basado serán citados en notas adjuntas.
1905-1917: explosiones periódicas de lucha en Brasil
La evolución de la situación mundial en el curso del primer decenio del siglo xx se manifiesta en 3 planos:
- la larga etapa de apogeo del capitalismo está tocando a su fin. En palabras de Rosa Luxemburg estamos ya “del otro lado del punto culminante de la sociedad capitalista” ([3]);
- la eclosión del imperialismo como expresión del choque creciente entre las diferentes potencias capitalistas cuyas ambiciones tropiezan con los límites de un mercado mundial, completamente repartido aunque desigualmente entre ellas, y cuya salida, según la lógica capitalista, no puede ser otra que una guerra generalizada;
- la explosión de luchas obreras bajo nuevas formas y tendencias que expresan la necesidad de dar respuesta a la nueva situación: es la época del estallido de la huelga de masas cuya mayor expresión fue la Revolución Rusa de 1905.
En ese contexto, ¿Cuál era la situación en Brasil? No podemos desarrollar aquí un análisis de la formación del capitalismo en este país. Bajo la dominación portuguesa, se desarrolló a partir del siglo xvi una poderosa economía de exportación basada primero en la extracción del “palo del Brasil” ([4]) y desde principios del siglo xvii en el cultivo de la caña de azúcar. Se trataba de una extracción/producción esclavista, pues pronto fracasó la explotación de los indios por lo que desde mediados del siglo xvii se trajeron por millones negros africanos. Tras la independencia (1821), en el último tercio del siglo xix la producción de café y de caucho como primer producto de exportación reemplazó al azúcar como principal rubro exportador, acelerando el desarrollo capitalista y provocando la inmigración masiva de trabajadores que venían de países como Italia, Alemania, España etc. Estos proporcionaron mano de obra para una industria que comenzaba a despuntar y, por otro lado, eran encaminados a la colonización del vasto territorio en gran medida inexplorado.
Una de las primeras manifestaciones del proletariado urbano tuvo lugar en 1798 con la famosa Conjura Bahiana ([5]), una rebelión protagonizada sobre todo por sastres que, aparte de reivindicaciones gremiales, reclamaba la abolición de la esclavitud y la independencia del Brasil. Durante el siglo xix los pequeños núcleos proletarios impulsan la lucha por la República ([6]) y la abolición de la esclavitud, se trata evidentemente de reivindicaciones en el marco del capitalismo pero que animan su desarrollo y preparan así las condiciones futuras para la revolución proletaria.
La oleada migratoria de finales de siglo modifica notablemente la composición del proletariado en Brasil ([7]). Como respuesta a unas condiciones de trabajo insostenibles –jornadas de 12 y 14 horas, salarios de hambre, viviendas infrahumanas ([8]), duras medidas disciplinarias que incluían castigos corporales– las huelgas empiezan a surgir desde 1903, siendo las más significativas las del textil en Río (1903) y la de Santos (el puerto paulista) en 1905 que se extendió de forma directa hasta hacerse general.
La revolución rusa de 1905 produjo una gran impresión. En el primero de Mayo de 1906 se le dedican numerosos mítines. En São Paulo hubo un acto masivo en un teatro, en Río de Janeiro una concentración en la plaza pública, en Santos una reunión en solidaridad con los revolucionarios rusos.
Simultáneamente, se producen los primeros encuentros entre minorías revolucionarias –mayoritariamente inmigrantes– que fundarán en 1908 la Confederação Operaria Brasileira (COB) que agrupa a organizaciones de Río, Santos y São Paulo, tiene una marcada orientación anarcosindicalista y se inspira en la CGT francesa ([9]). La COB propuso la celebración del Primero de Mayo, realizó una gran labor de cultura popular (principalmente de arte, pedagogía y literatura) y organizó una enérgica campaña contra el alcoholismo que hacía estragos entre los trabajadores.
En 1907, la COB lanzó la consigna de la jornada de 8 horas. Las huelgas se multiplicaron desde principios de mayo en la región paulista. Las movilizaciones tuvieron éxito: los picapedreros y los carpinteros obtuvieron una reducción de jornada. Pero pronto esta oleada refluyó a lo que contribuyó el fracaso de la huelga de los estibadores de Santos por la jornada de 10 horas, la entrada en una fase recesiva de la economía a fines de 1907, la omnipresente represión policial que llenaba las cárceles de obreros huelguistas y la expulsión de inmigrantes activos.
El retroceso en las luchas abiertas no significó el retroceso de las minorías más conscientes que se consagraron a un debate sobre las principales cuestiones que se discutían en Europa: la huelga general, el sindicalismo revolucionario, las causas del reformismo... La COB que las agrupaba realizó actividades de orientación internacionalista. Lanzó una campaña contra la guerra entre Brasil y Argentina. Igualmente se movilizó contra la pena de muerte decretada por el gobierno español contra Ferrer i Guardia ([10]).
El estallido en agosto de 1914 de la Primera Guerra Mundial llevó a una fuerte movilización de la COB con los anarquistas a la cabeza. En marzo de 1915 se creó en Río una Comisión Popular de Agitación contra la Guerra y en São Paulo una Comisión Internacional contra la Guerra. En ambas ciudades se organizaron el Primero de mayo de 1915 manifestaciones contra la guerra donde se daban vivas a la Internacional de los trabajadores.
Los anarquistas brasileños trataron de enviar delegados a un congreso contra la guerra que debía celebrarse en España ([11]) y ante el fracaso de ese intento, organizaron en octubre de 1915 un Congreso Internacional por la Paz que tuvo lugar en Río de Janeiro.
En este congreso participaron anarquistas, socialistas, sindicalistas y militantes de Argentina, Uruguay y Chile. Se adoptó un manifiesto dirigido al proletariado de Europa y América llamando a “derribar las cuadrillas de potentados y asesinos que mantienen a los pueblos en la esclavitud y el sufrimiento” ([12]), este llamamiento solamente podía ser puesto en práctica por el proletariado pues solo de él “podía partir una acción decisiva contra la guerra, pues él es quien proporciona los elementos necesarios a los conflictos bélicos, fabricando todos los instrumentos de destrucción y muerte y proporcionando el elemento humano para servir de carne de cañón” ([13]). El congreso acordó una propaganda sistemática contra el nacionalismo, el militarismo y el capitalismo.
Estos esfuerzos se vieron acallados por la agitación patriótica favorable al compromiso de Brasil en la guerra. Numerosos jóvenes de todas las clases sociales se alistaron voluntarios en el ejército, se desató un clima de defensa nacional que hacía que las posturas contra el nacionalismo o simplemente críticas fueran brutalmente reprimidas por grupos de voluntarios patriotas. 1916 fue muy duro para el proletariado y los internacionalistas que se vieron aislados y acosados.
La Comuna de São Paulo julio 1917
Sin embargo, esta situación no duró mucho tiempo. Las industrias se habían desarrollado especialmente en la región de São Paulo aprovechando el lucrativo negocio que suponía el suministro de todo tipo de mercancías a los dos bandos beligerantes. Pero esta prosperidad apenas repercutía positivamente sobre la masa trabajadora. En São Paulo era descarnadamente visible la existencia de dos “Sao Paulos”: uno minoritario de casas lujosas y calles con todos los inventos procedentes de la Europa de la Belle Epoque y otro mayoritario de barrios insalubres inundados por la miseria.
Como había prisa por sacar los máximos beneficios, los empresarios incrementaron brutalmente la presión sobre los trabajadores: “En Brasil, era creciente el descontento del proletariado debido a las condiciones abusivas del trabajo en las fábricas, semejantes a las del inicio de la Revolución Industrial en Inglaterra: jornadas de 14 horas, sin fiestas, sin descanso semanal remunerado, se comía al lado de las máquinas; los salarios eran insuficientes y su abono irregular; no había ninguna asistencia social o de salud; estaban prohibidas las reuniones y la organización de los obreros; éstos carecían absolutamente de derechos y no existía ninguna indemnización por los accidentes de trabajo” ([14]). Para colmo se había desatado una fuerte inflación que afectaba sobre todo a los productos básicos. Todo esto provocó que la indignación y el descontento empezaran a hacerse visibles, estimulados por las noticias que empezaron a llegar de Europa sobre la revolución de febrero en Rusia. En mayo estallan varias huelgas en Río de Janeiro destacando la de la fábrica textil de Corcovado. El 11 de mayo, 2500 personas logran reunirse en la calle con la intención de dirigirse a dicha fábrica a expresar su solidaridad pese a la prohibición expresa de reuniones obreras hecha unos días antes por el jefe de policía. La policía les cierra el paso y se producen violentos enfrentamientos.
A principios de julio estalla una huelga masiva en el área de São Paulo que será conocida como “la Comuna de São Paulo”. Su motivación inicial era la intolerable carestía de la vida y, sobre todo, algo que expresaba un rechazo a la guerra: en muchas fábricas, la patronal había impuesto una “contribución pro-patria” que consistía en un descuento suplementario en el salario para apoyar a Italia. Esto fue rechazado por los trabajadores de la factoría textil Cotonificio Crespi que exigieron un aumento salarial del 25 %. La huelga se extendió como una mancha de aceite a los barrios industriales de São Paulo: Mooca, Bras, Ipiranga, Cambuci… Más de 20 mil trabajadores se unieron a ella. Un grupo de mujeres redactó una octavilla que repartió a los soldados donde se decía “No debéis perseguir a vuestros hermanos de miseria. También pertenecéis a la masa popular. El hambre reina en nuestros hogares y nuestros hijos piden pan. Para sofocar nuestras reclamaciones los patronos cuentan con las armas que os han entregado”.
Una brecha pareció abrirse en el frente obrero, cuando los trabajadores de Nami Jaffet aceptaron volver al trabajo al concedérseles un aumento salarial del 20 %. Sin embargo, en los días siguientes se produjeron incidentes que llevaron a la continuación de la huelga: el 8 de julio, una multitud de obreros congregados a las puertas de Cotonificio Crespi salió en defensa de dos menores que iban a ser prendidos por soldados de caballería. Vino la policía y se produjo una batalla campal. Al día siguiente hubo un nuevo choque a las puertas de la fábrica de cerveza Antarctica. Los obreros tras desbordar a la policía se dirigieron a la fábrica textil Mariángela consiguiendo que ésta fuera desalojada por sus obreros. En los días siguientes nuevas fábricas y talleres se incorporaron a la lucha.
El 11 de julio se supo del fallecimiento de un obrero zapatero golpeado hasta morir por la policía. Fue la gota que colmó el vaso, “la noticia de la muerte del operario, asesinado en las inmediaciones de una fábrica de tejidos de Bras se vivió como un desafío a la dignidad del proletariado. Actuó como una violenta sacudida emocional que sacudió todas las energías. El entierro de la víctima fue una de las más impresionantes demostraciones populares jamás vistas en São Paulo” ([15]), se produjo una impresionante manifestación de duelo con más de 50 mil asistentes. La multitud, terminado el entierro, se dividió en dos cortejos, uno fue a la casa del obrero asesinado en Bras donde se celebró una Asamblea al término de la cual una multitud asaltó un almacén de pan, la noticia corrió como la pólvora y en numerosos barrios se multiplicaron los asaltos a almacenes de alimentos.
El otro cortejo se dirigió a la Praça da Se donde se celebró otra asamblea en la que varios oradores tomaron la palabra para animar a la continuación de la lucha. Los asistentes decidieron organizarse en varios cortejos que se dirigieron a los distintos barrios industriales donde lograron cerrar nuevas empresas y convencieron a los trabajadores de Nami Jaffet para que volvieran a la huelga.
La determinación y la unidad de los obreros creció de forma espectacular: en la noche del 11 y durante todo el día 12, se organizaron asambleas en los barrios obreros donde se decidió formar Ligas Obreras con la decidida contribución de militantes anarquistas. El 12 se puso en huelga la fábrica de gas y los tranvías se paralizaron. Pese a la ocupación militar la ciudad estaba completamente tomada por los huelguistas.
En el “otro São Paulo” los huelguistas eran dueños de la situación, la policía y el ejército no podían entrar, hostigados por multitudes distribuidas en barricadas levantadas en puntos estratégicos donde se produjeron violentos enfrentamientos. Paralizados los transportes y suministros, fueron los huelguistas quienes organizaron la provisión de alimentos dando prioridad a los hospitales y a las familias obreras. Se organizaron patrullas obreras para evitar robos y saqueos y alertar a los vecinos de incursiones de la policía o el ejército.
Las ligas obreras de barrio junto con delegados elegidos por algunas fábricas en lucha y miembros de las distintas secciones de la COB, establecieron reuniones para unificar las reivindicaciones, lo que desembocó el día 14 en la formación de un Comité de Defensa Proletaria que propuso 11 reivindicaciones, siendo las principales la libertad de todos los detenidos y un aumento del 35 % para los salarios inferiores y del 25 % para los demás. Un sector influyente de empresarios comprendió que la represión no bastaba y que era necesario hacer algunas concesiones. Un grupo de periodistas se ofreció de mediador con el gobierno. El propio 14 tuvo lugar una asamblea general de más de 50 mil asistentes que llegaron en cortejos masivos hasta converger en el antiguo hipódromo de Mooca donde se decidió reanudar el trabajo si las reivindicaciones eran aceptadas. El 15 y el 16 se produjeron numerosas reuniones entre los periodistas y el gobernador así como con un comité que reunía a los principales empresarios. Estos aceptaron un aumento general del 20 %, mientras que el gobernador ordenó la inmediata libertad de los detenidos. El día 16 numerosas asambleas acordaron la vuelta al trabajo. Una gigantesca concentración de 80 mil personas celebró lo que se consideraba una gran victoria. Hubo aún varias huelgas aisladas en julio y agosto para forzar a empresarios reticentes a aplicar lo acordado.
La huelga de São Paulo provocó la solidaridad inmediata en industrias del estado de Río Grande do Sul y de Curitiba, donde se produjeron manifestaciones masivas. El eco solidario tardó sin embargo en llegar a Río, una empresa de muebles se paralizó por una huelga el 18 de julio –cuando la lucha había terminado en São Paulo– y poco a poco se extendió a otras empresas de tal manera que el 23 de julio había ya 70 mil huelguistas de diferentes sectores. La burguesía desplegó una violenta represión: cargas contra las manifestaciones, detenciones, cierre de organismos proletarios. Sin embargo, tuvo que hacer algunas concesiones que llevaron a la finalización de la huelga el 2 de agosto.
La Comuna de São Paulo tuvo una gran repercusión en todo Brasil pese a que no logró extenderse. Lo primero que destaca en ella es que sigue plenamente las características que Rosa Luxemburg viera en la Revolución Rusa de 1905 y que definen la nueva forma de lucha obrera en la decadencia capitalista. Una huelga que no ha sido preparada por una estructura organizativa previa sino que es producto de una maduración de la conciencia, de la solidaridad, de la indignación, de la combatividad, en las filas obreras; que crea en su propio curso su organización directa de masas y que sin perder su carácter económico desarrolla rápidamente su carácter político a través de la afirmación de una clase que se enfrenta abiertamente con el Estado. “La huelga general de julio de 1917 no se puede decir que fuera una huelga preparada, una huelga organizada según los moldes clásicos seguidos por los delegados de los sindicatos junto con la Federación Obrera. Fue una huelga que irrumpió a partir de la desesperación en la que se encontraba el proletariado paulista, sujeto a salarios de hambre y a un trabajo extenuante. Se vivía un estado de sitio con las asociaciones obreras cerradas por la policía, sus puertas lacradas, una vigilancia severa y permanente sobre todos los elementos considerados “agitadores peligrosos del orden público”” ([16]).
Aunque como vamos a ver a continuación, el proletariado brasileño protagonizaría nuevas luchas animado por el triunfo de la revolución de octubre en Rusia, la Comuna de São Paulo constituyó el momento culminante de su participación en la oleada revolucionaria mundial de 1917-23. No surgió del impulso directo de la Revolución de Octubre sino que más bien contribuyó a generar las condiciones mundiales que la prepararon. En efecto, entre julio y septiembre de 1917 asistimos junto con la huelga paulista a la huelga general de agosto en España, huelgas masivas y rebeliones de soldados en Alemania en septiembre, lo que llevaría a Lenin a insistir en la necesidad de que el proletariado tomara el poder en Rusia pues “es indudable que las postrimerías de septiembre nos han aportado un grandioso viraje en la historia de la revolución rusa y, al parecer, de la revolución mundial” ([17]).
El efecto llamada de la Revolución Rusa
Volviendo a la situación en Brasil, pese a la agitación social, la burguesía seguía empeñada en entrar en la guerra mundial. No es que tuviera intereses económicos o estratégicos directos, pero le movía el objetivo de “ser alguien” en el concierto imperialista mundial, hacer una demostración de poderío para hacerse respetar por los demás buitres nacionales. Apostó además por el que se perfilaba como bando vencedor –el de la Entente (Francia y Gran Bretaña) que acababa de recibir el apoyo decisivo de Estados Unidos– y, de esa forma, aprovechó el bombardeo de un navío brasileño por un buque alemán para declarar la guerra a Alemania.
La guerra necesita el embrutecimiento de la población, convertida en un populacho que actúa irracionalmente. Para ello se organizaron comicios patrióticos en todas las regiones. Los huelguistas de una fábrica textil de Río fueron convencidos directamente por el presidente de la República –Venceslau Brás– para que depusieran su actitud. Algunos sindicatos colaboraron organizando “batallones patrióticos” para alistarse en la guerra. La iglesia declaró la guerra “Santa Cruzada” con los obispos inflamando sus homilías de ardor patriótico. Simultáneamente, todas las organizaciones obreras eran puestas fuera de la ley, sus locales cerrados, feroces y constantes campañas de prensa caían sobre ellas tildándolas de “extranjeros sin entrañas”, “fanáticos del internacionalismo alemán” (sic) y otras lindezas.
Pero esta violenta campaña nacionalista guerrera tuvo un impacto limitado ya que se vio rápidamente contrarrestada por el estallido de la Revolución Rusa que tuvo un efecto electrizante sobre sectores del proletariado brasileño, especialmente en grupos anarquistas que asumieron de manera entusiasta la defensa de la revolución rusa y de los bolcheviques,. Uno de ellos, Astrogildo Pereira, reunió sus escritos en un opúsculo aparecido en febrero de 1918 –A Revolução Rusa e a Imprensa– donde defendía que “los maximalistas ([18]) rusos no se han apoderado de Rusia. Ellos son la inmensa mayoría del pueblo ruso, único señor verdadero y natural de Rusia. Kerenski y su bando se habían apoderado indebidamente de Rusia”. Este autor defendía igualmente que “se trataba de una revolución de tipo libertario que abre el camino al anarquismo” (ídem.).
El “efecto llamada” de la Revolución de Octubre operó en Brasil primero a nivel de la maduración de la conciencia y no tanto provocando una nueva explosión de luchas. El reflujo inevitable tras la cota alcanzada con la Comuna de São Paulo, la comprobación de que pese a la fuerza desplegada apenas se habían logrado algunas mejoras, todo ello, junto con la presión ideológica patriótica que suponía la movilización para la guerra, habían llevado a una cierta desorientación acompañada por una búsqueda de respuestas que las noticias de la Revolución Rusa estimuló y aceleró.
Este proceso de “maduración subterránea” –en apariencia los obreros están pasivos pero en realidad una corriente de dudas, preguntas y también algunas primeras respuestas, les atraviesa– acabó cristalizando en luchas. En agosto de 1918 estalló la huelga de Cantareira (compañía que aseguraba la navegación entre Río de Janeiro y Niteroi). En julio, la empresa subió el sueldo a los empleados terrestres. El personal marítimo, sintiéndose discriminado, se declaró en huelga. Pronto empezaron las muestras de solidaridad especialmente en Niteroi. La policía a caballo dispersó a la multitud la noche del 6 de agosto. El 7, los soldados del 58 Batallón de Cazadores del Ejército enviados a Niteroi se sumaron a la multitud y junto con ella se enfrentaron a las fuerzas combinadas de la policía y de otros destacamentos militares. Se produjeron graves enfrentamientos donde hubo dos muertos: un soldado del 58 Batallón y un civil. Niteroi se vio invadido por nuevas tropas que finalmente lograron restablecer la calma. El 8 tenía lugar el entierro de los muertos con una enorme multitud desfilando pacíficamente. El 9, terminaba la huelga.
El entusiasmo suscitado por la Revolución Rusa, el desarrollo de luchas reivindicativas, la tentativa de insubordinación en un batallón del ejército ¿proporcionaba bases suficientes como para lanzarse a la lucha revolucionaria insurreccional? Esta es la pregunta que un grupo de revolucionarios de Río respondió afirmativamente llevándoles a preparar una insurrección. Analicemos los acontecimientos.
En noviembre de 1918, se había producido en Río de Janeiro una huelga prácticamente general para reclamar la jornada de 8 horas. El gobierno había exagerado la situación diciendo que ese movimiento era una “tentativa insurreccional”. Era cierto que en el movimiento influía el ejemplo ruso e igualmente un sentimiento de alivio y alegría por el fin de la guerra mundial. Es verdad que, en última instancia, todo movimiento proletario tiende a unificar su lado reivindicativo con su lado revolucionario. Sin embargo, la lucha de Río ni se había extendido a todo el país, ni se había autoorganizado, ni mostraba todavía una conciencia revolucionaria. No obstante, grupos de Río, creían llegado el momento del asalto revolucionario. Un factor adicional encendía los ánimos: una de la más graves secuelas de la guerra mundial había sido una pavorosa epidemia de gripe española ([19]) que había acabado propagándose por Brasil hasta el extremo que el recién elegido presidente de la República –Rodrigues Alves– sucumbió a ella antes de su investidura y debió ser reemplazado por el vicepresidente.
Se constituyó en Río de Janeiro, sin coordinarse con los otros grandes centros industriales, un Consejo que pretendía organizar la insurrección. Junto a elementos anarquistas participaban líderes obreros de la industrial textil, periodistas, abogados e igualmente algunos militares. Uno de ellos –el teniente Jorge Elías Ajus– resultó ser un espía que informó a las autoridades de las actividades del Consejo.
Se celebraron varias reuniones donde se distribuyeron las tareas a los obreros de distintas fábricas y distritos: toma del palacio presidencial, ocupación de depósitos de armas y municiones de la Intendencia de Guerra; asalto a la fábrica de cartuchos de Realengo; ataque al cuartel general de la Policía; corte del suministro eléctrico y de las líneas telefónicas. Se calculaba que unos 20 mil trabajadores podían participar en la acción prevista para el 18.
En la reunión del 17 de noviembre, Ajus dio un golpe de efecto: “alegó que no podía cooperar con el movimiento por no estar de servicio el 18 y pidió que la insurrección fuera pospuesta para el 20” ([20]). Esto desestabilizó a los organizadores que tras muchas vacilaciones decidieron seguir adelante. Sin embargo, en una nueva reunión celebrada el 18 a primera hora de la tarde, la policía irrumpió súbitamente y detuvo a la mayoría de los dirigentes.
El 18 estalló la huelga en la industria textil y en la metalúrgica, pero no se extendió a otros sectores y las hojas que se hicieron circular por los cuarteles llamando a la insubordinación de los soldados apenas tuvieron efecto. El llamamiento a constituir “Comités de Obreros y Soldados” fracasó tanto en fábricas como en cuarteles.
Se había previsto una concentración en el Campo de São Cristóvão para desde allí organizar las columnas que ocuparían edificios gubernamentales o estratégicos. Los participantes apenas llegaban al millar y se vieron rápidamente rodeados por tropas de la policía y el ejército. Las demás operaciones acordadas no fueron siquiera acometidas y el intento de dinamitar dos torres de suministro eléctrico fracasó el día 19.
El Gobierno practicó centenares de detenciones, cerró sedes sindicales y prohibió cualquier manifestación o concentración. La huelga empezó a remitir el 19 y de forma sistemática policías y soldados entraban en las fábricas paradas obligando a punta de fusil a reanudar el trabajo. En los diversos actos de resistencia que se produjeron murieron 3 obreros. Hacia el 25 de noviembre la calma era total en la región.
1919-21 – El declive de la agitación social
Pese a este fiasco, las llamas de la combatividad y la conciencia obreras eran todavía ardientes. La noticia de que la revolución había estallado en Hungría (marzo 1919) y del triunfo de una Comuna revolucionaria en Baviera (abril 1919), insufló un gran entusiasmo. Todo esto desembocó en manifestaciones gigantescas en numerosas ciudades con motivo del Primero de Mayo. En las de Río, São Paulo y Salvador de Bahía, se adoptaron resoluciones de apoyo a la lucha revolucionaria en Hungría, Baviera y Rusia.
En abril 1919, ante la subida constante de los precios, una fuerte agitación obrera se había apoderado de numerosas fábricas de São Paulo y poblaciones limítrofes como São Bernardo do Campo, y de otras localidades como Campinas y Santos. Estallaban huelgas parciales aquí y allá formulando una lista reivindicativa pero lo más notable era la celebración de asambleas y la decisión de elegir delegados para establecer una coordinación, todo lo cual desembocó en la constitución de un Consejo General de Obreros que organizó el acto del Primero de Mayo y acordó una serie de reivindicaciones: jornada de 8 horas, aumento de salarios indexado a la inflación, prohibición del trabajo de menores de 14 años y del trabajo nocturno de mujeres, reducción de los precios de artículos de primera necesidad y de los alquileres. Desde el 4 de mayo la huelga se hizo general.
La respuesta del Gobierno y los capitalistas fue doble: por un lado, una feroz represión para impedir manifestaciones y concentraciones y perseguir a los que se consideraba dirigentes que eran encarcelados sin cargos y deportados a regiones lejanas de Brasil. Pero, por otro lado, los empresarios y el mismo gobierno, se mostraron receptivos a las reivindicaciones y de forma dosificada, sembrando todas las divisiones posibles, se fueron aplicando las subidas de salarios, la reducción de jornada etc.
La táctica tuvo éxito. En lugares como la fábrica de loza de Santa Catalina, la huelga terminó el 6 de mayo con la oferta de la empresa de implantar la jornada de 8 horas, eliminar el trabajo de menores y un aumento salarial. Los trabajadores portuarios de Santos lo hicieron el 7. La Compañía Nacional de Tejidos de Yute, el 17. En ningún momento se planteó la necesidad de una postura unificada –no volver al trabajo si no se atendían las reivindicaciones de todos– ni tampoco se acordó extender el movimiento a Río pese a que en esta ciudad habían surgido huelgas desde mediados de mayo adoptando la misma plataforma reivindicativa. Apagado el foco paulista, las huelgas en Río, Salvador de Bahía y Recife, pese a su masividad fueron finalmente acalladas combinando algunas concesiones y una selectiva represión. Una huelga masiva en Porto Alegre –septiembre 1919– iniciada en la compañía eléctrica Light & Power reclamando aumento salarial y reducción horaria, suscitó la solidaridad de panaderos, conductores, trabajadores de la Telefónica etc. La burguesía recurrió a la provocación –estallaron bombas en unas instalaciones de la compañía eléctrica y en la casa de un esquirol– lo que utilizó inmediatamente como excusa para prohibir manifestaciones y asambleas. El 7 de septiembre una concentración masiva en la plaza Montevideo fue atacada por la policía y el ejército con el resultado de un muerto. Al día siguiente numerosos huelguistas fueron detenidos por la policía, las sedes de los sindicatos fueron clausuradas. El 11 acababa la huelga sin haber obtenido ninguna reivindicación.
El cansancio, la falta de una clara orientación revolucionaria, concesiones selectivas en algunos sectores, fueron pautando un reflujo general. El gobierno incrementó de forma brutal la represión organizando una nueva oleada de detenciones y deportaciones, clausuras de locales proletarios, despidos disciplinarios. El parlamento aprobó nuevas leyes represivas. Su aplicación se hacía organizando previamente una provocación consistente en el estallido sospechoso de bombas en domicilios de militantes destacados o en lugares frecuentados, que servían de “aval” de la represión. Una tentativa de huelga general en noviembre de 1919 en São Paulo constituyó un grave fracaso que el gobierno aprovechó para una nueva tanda de detenciones de todos aquellos considerados líderes, los cuales, antes de ser deportados, fueron salvajemente torturados en Santos y São Paulo.
Sin embargo, la combatividad obrera tuvo su canto de cisne: la huelga de Leopoldina Railways en marzo de 1920 en Río de Janeiro y la de Mogiana en el área de São Paulo el mismo mes.
La primera comenzó el 7 de marzo a partir de una tabla reivindicativa frente a la cual la compañía respondió con el uso de empleados públicos como esquiroles. Los trabajadores hicieron llamamientos a la solidaridad saliendo todos los días a la calle. El 24 estalló una primera oleada de huelgas en apoyo: metalúrgicos, taxistas, panaderos, sastres, construcción civil… Tuvo lugar una gran asamblea donde se hizo un llamamiento a que “todas las clases trabajadoras presenten sus propias quejas y reclamaciones”. El 25 se incorporaron trabajadores de la industria textil. Igualmente hubo una huelga solidaria en los transportes de Salvador de Bahía y en ciudades del estado de Minas Gerais.
La respuesta gubernamental consistió en una feroz represión que llevó a que solamente el día 26 fueran detenidos más de 3 mil huelguistas, las cárceles estaban tan abarrotadas que se tuvieron que habilitar como prisión los almacenes de los muelles portuarios.
A partir del 28, el movimiento empezó a decaer, siendo los primeros en volver al trabajo los obreros de la industria textil. Sindicalistas reformistas hicieron de “mediadores” para que las empresas readmitieran a los “buenos trabajadores” con “al menos 5 años de servicios”. La desbandada fue general y el 30 la lucha había terminado sin haber conseguido las reivindicaciones.
La segunda, comenzada en la línea ferroviaria del norte de São Paulo se sostuvo entre el 20 de marzo y el 5 de abril y recibió la solidaridad de la Federação Operária de São Paulo que decretó una huelga general que fue seguida parcialmente en la industria textil. Los huelguistas ocuparon estaciones tratando de explicar su lucha a los viajeros, pero el gobierno regional se mostró implacable. Las estaciones ocupadas fueron atacadas por tropas produciéndose numerosos choques violentos, el más destacado el de Casa Branca donde murieron 4 trabajadores. Una violenta campaña de prensa fue orquestada contra los huelguistas como acompañamiento de una salvaje represión con numerosas deportaciones y detenciones no solo de obreros sino de sus mujeres e hijos, hombres, mujeres y niños eran encerrados en cuarteles donde se les inflingía crueles castigos corporales.
Algunos elementos de balance
Indiscutiblemente, los movimientos vividos en Brasil entre 1917-20 forman parte de la oleada revolucionaria mundial de 1917-23 y solamente pueden ser comprendidos a la luz de las lecciones que de ésta pueden sacarse. El lector puede consultar dos artículos donde tratamos de hacer balance de la misma ([21]). Aquí nos vamos a centrar en algunas enseñanzas que nos muestra más directamente la experiencia brasileña.
La fragmentación del proletariado
La clase obrera en Brasil estaba muy fragmentada. La mayoría de los trabajadores recién emigrados apenas tenía lazos con el proletariado autóctono en gran medida vinculado al artesanado o ubicado como jornaleros en vastas estancias agropecuarias completamente aisladas ([22]). Pero los propios trabajadores emigrados estaban divididos en “guetos lingüísticos”, los italianos por un lado, los de origen español o portugués por otro, los alemanes etc. “Sao Paulo era una ciudad donde se oía más el italiano, en sus diversos dialectos pintorescos, que el portugués. Esa influencia del idioma y la cultura peninsular afectaba a todos los segmentos de la vida paulista” ([23]).
Fue igualmente grave la dispersión entre centros industriales. Río y São Paulo no lograron sincronizar sus luchas. La Comuna de São Paulo se extendió a Río cuando la lucha se había terminado. La tentativa insurreccional de noviembre 1918 se circunscribió a Río sin plantearse una acción mancomunada con al menos São Paulo y Santos.
A la dispersión del proletariado se unió el escaso eco que su agitación encontró en las masas campesinas –mayoría en la población– tanto de las regiones lejanas (Mato Grosso, Amazonía, etc.) como las que yacían en condiciones de semiesclavitud en las plantaciones de café y cacao ([24]).
La fragmentación del proletariado y su aislamiento respecto a la gran mayoría no explotadora, otorgó un enorme margen de maniobra a la burguesía que tras realizar algunas concesiones pudo emplear una salvaje represión.
Las ilusiones sobre el desarrollo del capitalismo
La guerra mundial había puesto de manifiesto que el capitalismo, al formar el mercado mundial y al haber atado a sus leyes a todos los países de la tierra, había llegado a sus límites históricos. La Revolución en Rusia evidenció que la destrucción del capitalismo no solo era necesaria sino que era igualmente posible.
Sin embargo, existían ilusiones sobre la capacidad del capitalismo para desarrollarse ([25]). En el caso de Brasil había un enorme territorio por colonizar. Como en otros países de América –empezando por el propio Estados Unidos– los obreros eran muy vulnerables a la mentalidad de “nueva frontera”, de “probar fortuna” y labrarse una nueva vida bien mediante la colonización agrícola o el descubrimiento de minerales. Muchos emigrantes consideraban su condición obrera como “un momento de tránsito” hasta conseguir el “sueño” de convertirse en un colono acomodado. El fracaso de la revolución en Alemania y en otros países, el creciente aislamiento de Rusia, los graves errores de la Internacional Comunista sobre las posibilidades de desarrollo del capitalismo en países coloniales y semicoloniales, dieron alas a estas ilusiones.
La dificultad para desarrollar el impulso internacionalista
Los proletarios en Brasil contribuyeron con la Comuna de São Paulo a la maduración internacional de las condiciones que favorecieron la Revolución de Octubre en Rusia e igualmente se sintieron muy animados por ésta. Como en otros países, había los gérmenes de un planteamiento internacionalista que constituye el punto de partida imprescindible de cualquier revolución proletaria.
Desde ese planteamiento internacionalista el proletariado tiene las bases para derribar el Estado en cada país para lo que se necesitan tres requisitos: la unificación de las minorías revolucionarias en el partido mundial; la formación de consejos obreros; su coordinación creciente a escala internacional. Ninguno de los 3 estuvo presente en la situación brasileña:
- los contactos con la Internacional Comunista se hicieron muy tardíamente, en 1921, cuando la oleada revolucionaria refluía y la Internacional estaba en pleno proceso de degeneración;
- los consejos obreros no estuvieron presentes en ningún momento, salvo los intentos aún embrionarios de la Comuna de São Paulo en 1917 y de la huelga masiva de 1919;
- los lazos con el proletariado de otros países fueron prácticamente nulos.
La falta de reflexión teórica y el activismo de las minorías revolucionarias
El grueso de la vanguardia en Brasil estaba formado por compañeros de orientación anarquista internacionalista ([26]). Tuvieron el mérito de defender claras posiciones contra la guerra, en apoyo a la Revolución Rusa y al bolchevismo. Fueron ellos quienes crearon en 1919 un “Partido Comunista de Río de Janeiro” por su propia iniciativa, sin contacto con Moscú y quienes animaron a que la COB se uniera a la IC.
Sin embargo, no tenían un planteamiento histórico, teórico y mundial, todo se fiaba a “la acción” como imán que atraía las masas al combate. Consecuentemente con ello, los esfuerzos se concentraron en crear organizaciones sindicales y en la convocatoria incansable de concentraciones y acciones de protesta. Se relegó casi completamente la actividad teórica de comprensión de cuáles eran los objetivos de la lucha, cuáles sus medios, cuáles los obstáculos que se alzaban en su camino, cuáles las condiciones en los que aquella se desenvolvía, elementos imprescindibles para que el movimiento tuviera una clara conciencia, supiera ver los pasos que dar, evitara las trampas y no fuera esclavo de los acontecimientos y de las maniobras de un enemigo como la burguesía que es la clase explotadora más inteligente de la historia en el plano político. Ese activismo resultó fatal. Una muestra elocuente de ello fue, como hemos visto, la fallida insurrección de Río, de la cual no se sacó –que sepamos– ninguna lección.
C. Mir, 24-11-12
[1]) Revista Internacional nº 139, “1914-23, 10 años que sacudieron el mundo”,
[2]) Ver una contribución al balance de esas experiencias en “2011: de la indignación a la esperanza”,
[3]) Huelga de masas, partido y sindicatos, cap. 7, “El papel de la huelga de masas en la revolución”, https://www.marxists.org/espanol/luxem/06Huelgademasaspartidoysindicatos_0.pdf [43].
[4]) Un gran árbol (Caesalpinia echinata) cuyo tronco contiene una preciada tintura roja, y que fue casi exterminado como resultado de la sobreexplotación.
[6]) Hasta el golpe de Estado de 1889, Brasil fue un Imperio con un emperador procedente de la dinastía portuguesa
[7]) Se calcula que entre 1871 y 1920 llegaron a Brasil 3.390.000 inmigrantes procedentes del sur de Europa.
[8]) El artículo “Trabalho e vida do operairiado brasileiro nos séculos xix e xx” de Rodrigo Janoni Carvalho (Arma da Critica, año 2, no 2, marzo 2010), contiene una escalofriante descripción de las viviendas del proletariado de São Paulo a primeros del siglo xx. Por ejemplo, hasta 20 personas tenían que compartir un mismo baño.
[9]) En aquella época la CGT francesa era un polo de referencia para los sectores obreros asqueados por el creciente oportunismo de los Partidos socialdemócratas y la actitud cada vez más conciliadora de los sindicatos. Ver Revista Internacional no 120, “Historia del movimiento obrero: el anarcosindicalismo frente al cambio de época, la CGT francesa hasta 1914”. /revista-internacional/200510/203/historia-del-movimiento-obrero-el-anarcosindicalismo-frente-al-camb [364].
[10]) Francisco Ferrer Guardia (Alella, 1859 – Barcelona, 1909), fue un famoso pedagogo libertario español. En junio de 1909 es detenido, acusado de haber sido el instigador de la revuelta conocida como la Semana Trágica. Fue declarado culpable ante un tribunal militar y a las 9 de la mañana del 13 de octubre de 1909 fue fusilado en la prisión del Montjuïc. Es bien sabido que Ferrer Guardia no tuvo relación con los hechos y que los tribunales militares lo acusaron y condenaron sin pruebas,
(https://es.wikipedia.org/wiki/Ferrer_Guardia [365]).
Su asesinato suscitó una viva solidaridad internacional en el movimiento obrero de la época.
[11]) Ver “La CNT ante la guerra y la revolución”, en Revista Internacional no 129,
[12]) Pereira “Formação do PCB”, citado en Anarquistas e comunistas no Brasil, folleto de John w. Foster Dulles, p. 37.
[13]) ídem.
[14]) Cecilia Prada: “Barricadas de 1917. Morte de um sapateiro anarquista provoca a primeira greve geral do país (Las barricadas de 1917: la muerte de un zapatero anarquista provoca la primera huelga general del país)”, en:
www.sescsp.org.br/sesc/revistas_sesc/pb/artigo.cfm?Edicao_Id=292&Artigo_... [367].
[15]) Tomado del artículo “Traços biograficos de un homem extraordinario”, del periódico Dealbar, São Paulo, 1968, año 2, no 17. Se refiere al militante anarquista Edgard Leuenroth que participó activamente en la huelga de São Paulo.
[16]) Everardo Dias, Historia das lutas sociais no Brasil, p. 224.
[17]) Lenin, “La crisis ha madurado” Obras Completas, tomo 34, p. 281, edición española.
[18]) Nombre que daba la prensa brasileña a los bolcheviques.
[19]) La gripe española (conocida también bajo el nombre de la Gran Pandemia de la Gripe, La Epidemia de Gripe de 1918 o la Gran Gripe) fue una pandemia de una dimensión desconocida hasta entonces. Se considera que fue la epidemia más letal de la historia de la humanidad, provocando entre 50 y 100 millones de muertos en todo el mundo entre 1918 y 1920. Los Aliados de la Primera Guerra Mundial la llamaron Gripe española porque la pandemia llamó la atención de la prensa en España, mientras que en cambio fue mantenida en secreto por los países comprometidos en la guerra que censuraban las informaciones concernientes al debilitamiento de las tropas afectadas por la enfermedad (https://es.wikipedia.org/wiki/Gripe_espa%C3%B1ola [368]).
[20]) Ver folleto citado en nota 12, p. 68.
[21]) Ver Revista Internacional no 75, "El aislamiento es la muerte de la revolución [369]" y Revista Internacional no 80, "Lecciones de 1917-23 - La primera oleada revolucionaria del proletariado mundial [370]".
[22]) Desde las huelgas de 1903 donde jornaleros y campesinos autóctonos habían sido empleados como esquiroles, la desconfianza y los reproches mutuos entre obreros inmigrantes y obreros originarios habían creado fuertes heridas. Ver el ensayo de Colin Everett, Organizated Labor in Brazil 1900-1937 (Trabajo organizado en Brasil), en inglés.
[23]) Barricadas de 1917, Cecilia Prada, tesis doctoral.
[24]) Por lo que hemos podido recoger, el movimiento campesino más significativo ocurrió en 1913 en Ribeirão Preto que congregó a más de 15 mil huelguistas entre colonos y jornaleros.
[25]) Estas ilusiones afectaban a la propia Internacional Comunista que veía posible la liberación nacional en los países coloniales y semicoloniales. Ver las Tesis al respecto del IIo Congreso de la IC:
[26]) Por lo que sabemos, en Brasil apenas hubo grupos marxistas, solamente en la fecha muy tardía de 1916 (tras un intento fallido en 1906) se formó un partido socialista que rápidamente se dividió en dos tendencias igualmente negativas, una abiertamente partidaria de entrar en guerra y otra que defendía la neutralidad de Brasil.
Geografía:
- Brasil [373]
Series:
Historia del Movimiento obrero:
Acontecimientos históricos:
- Comuna de São Paulo [375]
Rubric:
El comunismo primitivo y el papel de la mujer en la emergencia de la solidaridad
- 15468 lecturas
 En la primera parte de este artículo, publicada en la Revista Internacional no 150, iniciamos una reflexión sobre el papel de la mujer en la aparición de la cultura en nuestra especie Homo sapiens, basándonos en una crítica al libro de Christophe Darmangeat, El comunismo primitivo ya no es lo que era (1). En esta segunda y última parte, nos proponemos examinar lo que nos parece ser uno de los problemas más fundamentales planteados por el comunismo primitivo: cómo la evolución del género Homo ha podido generar una especie cuya supervivencia misma se basa en la confianza y la solidaridad mutua, y más concretamente cuál ha sido el papel de la mujer en este proceso, apoyándonos en particular en los trabajos del antropólogo británico Chris Knight.
En la primera parte de este artículo, publicada en la Revista Internacional no 150, iniciamos una reflexión sobre el papel de la mujer en la aparición de la cultura en nuestra especie Homo sapiens, basándonos en una crítica al libro de Christophe Darmangeat, El comunismo primitivo ya no es lo que era (1). En esta segunda y última parte, nos proponemos examinar lo que nos parece ser uno de los problemas más fundamentales planteados por el comunismo primitivo: cómo la evolución del género Homo ha podido generar una especie cuya supervivencia misma se basa en la confianza y la solidaridad mutua, y más concretamente cuál ha sido el papel de la mujer en este proceso, apoyándonos en particular en los trabajos del antropólogo británico Chris Knight.
El papel de la mujer en las sociedades primitivas[1]
¿Cuál es entonces, según Darmangeat, el rol y la situación de la mujer en las sociedades primitivas? No queremos retomar aquí toda la argumentación de su libro, apoyada en sólidos conocimientos etnográficos y ejemplos elocuentes. Nos limitaremos pues a un resumen de sus conclusiones. Una primera constatación puede parecer evidente, pero en realidad no lo es: la división sexual del trabajo es una constante universal de cualquier sociedad humana hasta el advenimiento del capitalismo. El capitalismo sigue siendo una sociedad básicamente patriarcal, basada en la explotación (que incluye la explotación sexual, al haberse convertido la industria del sexo en una de las industrias más rentables de los tiempos modernos). Sin embargo, al explotar directamente la fuerza de trabajo de las obreras, y al desarrollar la mecanización hasta el punto de que la fuerza física casi no tiene importancia en el mundo del trabajo, el capitalismo destruyó la división del trabajo en la sociedad entre papeles femeninos y masculinos; sentó entonces las bases para una verdadera liberación de la mujer en la sociedad comunista ([2]).
La situación de las mujeres en las sociedades primitivas varía enormemente según las sociedades estudiadas por los antropólogos: si en ciertos casos las mujeres sufren de una opresión que casi puede asemejarse a una opresión de clase, en otros gozan no solamente de una verdadera consideración en la vida social, sino que también tienen un verdadero poder social. Allí donde este poder existe, se basa en la posesión de derechos sobre la producción, ampliados hasta cierto punto por la vida religiosa y ritual de la sociedad: para tomar un solo ejemplo entre otros muchos, Malinowski nos enseña (en Los Argonautas del Pacífico occidental) que las mujeres de las islas Trobriand tienen un monopolio no sólo sobre los trabajos de horticultura (muy importantes en la economía de las Islas), sino también sobre algunas formas de magia, incluidas las formas consideradas como más peligrosas ([3]).
Sin embargo, aunque la división sexual del trabajo cubre situaciones muy diferentes según los pueblos y su modo de vida, hay una que no tiene o casi excepción: siempre son los hombres los que tienen el monopolio del manejo de las armas y, por lo tanto, el monopolio de la guerra. Por lo tanto, son también los hombres quienes poseen el monopolio de lo que se podría llamar “asuntos exteriores”. Cuando las desigualdades sociales comienzan a desarrollarse, primero con el almacenamiento, luego a partir del neolítico con la agricultura propiamente dicha y la aparición de la propiedad privada y de las clases sociales, es esa posición social específica de los hombres la que les permitió dominar poco a poco toda la vida social. En ese sentido, Engels tiene seguramente razón al afirmar, en El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, que “el primer antagonismo de clases que apareció en la historia coincide con el desarrollo del antagonismo entre el hombre y la mujer en la monogamia; y la primera opresión de clases, con la del sexo femenino por el masculino” ([4]). Es necesario sin embargo evitar una visión demasiado esquemática puesto que incluso las primeras civilizaciones distan mucho de ser homogéneas. En su estudio comparativo de varias “primeras civilizaciones”, Understanding early civilizations, Bruce Trigger evidencia un amplio espectro: si la situación de las mujeres en las sociedades mesoamericanas e inca no era ni mucho menos envidiable, entre los yoruba de África, por el contrario, las mujeres no sólo tenían bienes y tenían reservada la práctica de algunas industrias, sino que también podían practicar el comercio a gran escala por su propia cuenta, e incluso dirigir expediciones diplomáticas y militares.
La cuestión de los mitos
Hasta ahora, con Darmangeat, hemos permanecido en el ámbito del estudio de las sociedades primitivas “históricamente conocidas” (en el sentido en que pudieron ser descritas por sociedades que controlaban la escritura, desde el mundo antiguo hasta nuestros días). Este estudio nos enseña cuál es la situación desde la invención de la escritura en el IVo milenio antes de Cristo. ¿Pero qué decir de los casi 200 mil años de existencia del Hombre moderno que la precedieron? ¿Cómo entender ese momento crucial en que la naturaleza cedió el paso a la cultura como determinante principal del comportamiento humano? ¿Y cómo se combinan en la sociedad humana los determinantes genéticos y medioambientales, en particular sociales y culturales? Queda claro que, para contestar a estas preguntas, la simple visión empírica de las sociedades conocidas es insuficiente.
Algo que llama la atención en el libro de Trigger es que, a pesar de toda la variedad que nos ofrece sobre la condición femenina, todas las civilizaciones que estudia ([5]) poseen leyendas que se refieren a mujeres jefas en el pasado, a veces identificadas con diosas. Todas conocieron también un declive en la condición de la mujer al cabo de un tiempo. Parece perfilarse aquí una norma general: cuanto más se remonta hacia el pasado, tanta más autoridad social poseen las mujeres.
Esta impresión se confirma si se observan las sociedades más primitivas. En todos los continentes se encuentran mitos similares e incluso a veces idénticos: antaño eran las mujeres las que tenían el poder, pero los hombres se lo robaron y ahora ellos son los que dirigen. El poder de las mujeres se asocia al más poderoso de los poderes mágicos, el que se basa en el período menstrual femenino y su menstruo, hasta tal punto que muy a menudo existen ritos masculinos en los que hombres fingen la menstruación ([6]).
¿Qué deducciones pueden hacerse partiendo de esta realidad omnipresente? ¿Se puede concluir que representa una realidad histórica, que había efectivamente una sociedad primigenia en la que las mujeres tenían un papel dirigente o dominante?
Para Darmangeat, la respuesta es inequívoca y negativa: “pensar que cuando los mitos hablan del pasado, hablan necesariamente de un pasado real, incluso deformado, es en efecto una hipótesis extremadamente intrépida, por no decir insostenible” (p. 167). Los mitos “cuentan historias, historias que sólo tienen un sentido en relación con una situación presente y tienen como función justificarla. El pasado del que hablan es inventado con la única finalidad de satisfacer ese objetivo” (p. 173).
Este argumento nos plantea dos problemas.
El primer problema es que Darmangeat quiere ser un marxista que actualiza la obra de Engels siguiendo fielmente su método. Ahora bien, el primero que utilizó el análisis de la mitología para intentar aclarar las relaciones entre los sexos en el pasado remoto fue un jurista suizo, Johann Bachofen; y si en El origen de la familia, Engels se basa ampliamente en Lewis Morgan, también otorga una gran importancia a la obra de Bachofen. Pero para Darmangeat, Engels “toma por cuenta propia la teoría del matriarcado de Bachofen pero con una reserva evidente (...) Aunque se abstiene de criticar la teoría del jurista suizo, Engels sólo le otorga una confianza muy relativa. No es de extrañar habida cuenta de su propio análisis de las causas del predominio de un sexo sobre otro; Engels apenas podía admitir que antes del desarrollo de la propiedad privada, el predominio de los hombres estuviera precedido por el de las mujeres; concebía la relación entre los sexos en la prehistoria mucho más con la forma de cierta igualdad” (pp. 150-151).
Engels quizá fue prudente sobre las conclusiones de Bachofen pero, sobre el método que consiste en utilizar el análisis mitológico para descubrir la realidad histórica, no vacila: en su prólogo a la IVª edición de El Origen de la familia (o sea, después de haber tenido todo el tiempo necesario para retocar la obra y corregir sus conclusiones iniciales), Engels retoma el análisis de Bachofen del mito de Orestes (en particular, la versión puesta en escena por el dramaturgo griego Esquilo) y termina con este comentario: “Esta nueva y muy acertada interpretación de la “Orestíada” es uno de los más bellos y mejores pasajes del libro de Bachofen (…), ya que ha sido el primero en sustituir las frases acerca de aquel ignoto estadio primitivo con promiscuidad sexual por la demostración de que en la literatura clásica griega hay muchas huellas de que entre los griegos y entre los pueblos asiáticos existió, en efecto, antes de la monogamia, un estado social en el que no solamente el hombre mantenía relaciones sexuales con varias mujeres, sino que también la mujer mantenía relaciones sexuales con varios hombres, sin por ello pecar contra la costumbre (…) Es cierto que Bachofen no emitió esos principios con tanta claridad, por impedírselo el misticismo de sus concepciones; pero los demostró, y ello, en 1861, fue toda una revolución.”
Eso nos conduce al segundo problema, el de explicar los mitos. Los mitos forman parte de la realidad material tanto como cualquier otro fenómeno: están pues también determinados por la realidad. Ahora bien, Darmangeat sólo nos propone dos determinaciones posibles: o son simplemente “historias” inventadas por los hombres para justificar su predominio sobre las mujeres, o tienen que ver con lo irracional: “Durante la prehistoria, y mucho tiempo después, los fenómenos naturales o sociales, en el espíritu de todos, se interpretaban inevitablemente a través de una prisma religioso mágico. Eso no implica que estaba ausente el pensamiento racional; solo quiere decir que, incluso cuando estaba presente, siempre estaba asociado en cierta medida a un discurso irracional, no siendo percibidos ambos como diferentes, y menos aún como incompatibles” (p. 319). Así, sin más, o sea que todos estos mitos en torno al poder misterioso de la sangre menstrual y de la luna, y de un poder original de las mujeres, no son sino expresiones “irracionales”, y, por lo tanto, fuera del campo de la explicación científica. En el mejor de los casos, Darmangeat admite que los mitos han de satisfacer las exigencias de coherencia ([7]) del espíritu humano: pero entonces, a no ser que se acepte una explicación puramente idealista en el sentido propio del término, la cuestión se plantea: ¿de dónde vienen esas exigencias? Para Lévi-Strauss, la notable unidad de los mitos del conjunto de las sociedades primitivas de las Américas tiene su fuente en la estructura misma del espíritu humano, de ahí el nombre de “estructuralismo” otorgado a su obra y a su teoría ([8]); “la exigencia de coherencia” de Darmangeat parece reflejar aquí, con mucha menos elaboración, el estructuralismo de Lévi-Strauss.
Eso nos deja sin explicación sobre dos puntos capitales: ¿por qué esos mitos toman esa forma precisa, y cómo explicar su universalidad?
¿Si sólo son “historias” inventadas para justificar el predominio de los hombres, por qué entonces inventar historias tan increíbles? Si se lee la Biblia, la Génesis nos ofrece una justificación perfectamente lógica para el predominio de los hombres: ¡Dios los creó primero! Cada uno es libre de tragarse semejante idea, que cada cual puede ver refutada en todo momento, según la cual la mujer salió del cuerpo del hombre. ¿Por qué pues inventar un mito que no solo afirma que las mujeres tuvieron antaño el poder, sino que exige además que los hombres sigan cumpliendo todos los ritos asociados a ese hecho hasta el punto de imaginar una menstruación masculina? Ésta, certificada en el mundo entero en los pueblos cazadores-recolectores con fuerte predominio masculino, consiste para los hombres, en ciertos ritos importantes, en hacer correr su propia sangre lacerándose los miembros y especialmente el pene, imitando así la menstruación.
Si esta clase de rito estuviera limitada a un pueblo, o a un grupo de pueblos, quizá se podría admitir que sólo se trataba de una invención fortuita e “irracional”. Pero cuando está extendido por el mundo entero, por todos los continentes, nos vemos entonces obligados, si queremos seguir siendo fieles al materialismo histórico, a buscarle los determinantes sociales.
En cualquier caso, nos parece necesario, desde un punto de vista materialista, tomarse en serio los mitos y los ritos que estructuran la sociedad como fuentes de conocimiento de ésta, lo que no hace Darmangeat.
Los orígenes de la opresión de las mujeres
Si resumimos el pensamiento de Darmangeat, llegamos a esto: en el origen de la opresión de las mujeres, hay una división sexual de trabajo que concede sistemáticamente a los hombres el manejo de las armas y la caza mayor. A pesar de todo el interés de su obra, nos parece que deja dos cuestiones sin tocar.
Parece bastante evidente que con la aparición de la sociedad de clases, basada necesariamente en la explotación y, por consiguiente en la opresión, el monopolio del manejo de las armas es una razón casi suficiente para garantizar el predomino de los hombres (al menos a largo plazo, siendo el proceso global sin la menor duda más complejo). Del mismo modo, parece a priori razonable suponer que el monopolio de las armas haya desempeñado un papel en la aparición de un predominio masculino contemporáneo, con la emergencia previa de desigualdades a la sociedad de clases propiamente dicha.
Por el contrario, y ésta es nuestra primera pregunta, Darmangeat es mucho menos claro para explicar por qué la división sexual del trabajo debía otorgar ese papel a los hombres, puesto que él mismo nos dice que “las razones fisiológicas (...) no parecen suficientes para explicar por qué se excluyó a las mujeres de la caza” (p. 315). Darmangeat tampoco nos aclara cuando explica por qué se le daría a la caza y a la comida por ella proporcionada un prestigio mayor que a los productos de la recolección o de la horticultura, en particular allí donde la recolección proporcionaba la parte fundamental de los recursos sociales.
Más básicamente aún, ¿de dónde viene la primera división del trabajo, y por qué se haría sobre una base sexual? Aquí, Darmangeat se pierde en conjeturas: “Es permitido pensar que la especialización, incluso embrionaria, permitió a la especie humana adquirir una eficacia mayor que la adquirida si cada uno de sus miembros hubiera seguido dedicándose indiferentemente a todas las actividades (...) También se puede pensar que esta especialización actuó en el mismo sentido reforzando los lazos sociales en general, y en el grupo familiar en particular” ([9]). ¡Claro que “se puede pensar”! ¿Pero no es eso precisamente lo que más bien sería necesario demostrar?
En cuanto a saber “por qué la división del trabajo se realizó según el criterio del sexo”, para Darmangeat, eso “no parece plantear dificultades. Parece bastante evidente que, para los miembros de las sociedades prehistóricas, la diferencia entre hombres y mujeres era la primera que saltaba a la vista” ([10]). Se puede oponer que si la diferencia sexual debía evidentemente “saltar a la vista” de los primeros hombres, no por ello la convierte en una condición suficiente para la aparición de una división sexual del trabajo. Las sociedades primitivas abundan en clasificaciones, en particular las que se basan en los tótems. ¿Por qué la división del trabajo no se basaría en el totemismo? Pura elucubración, obviamente, pero ni más ni menos que la hipótesis de Darmangeat. Más seriamente, Darmangeat no hace ninguna mención de otra diferencia muy visible y que es por todas partes de la mayor importancia en las sociedades arcaicas: la edad.
Finalmente, el libro de Darmangeat –a pesar de su título un poco sensacionalista– no nos aclara mucho. La opresión de la mujer se basa en la división sexual del trabajo, de acuerdo. ¿Pero esta división de dónde viene? “Aunque en las condiciones actuales de los conocimientos estemos limitados a simples hipótesis, se puede suponer que son algunas dificultades biológicas, probablemente vinculadas al embarazo y a la lactancia, lo que proporcionó en tiempos desconocidos el substrato fisiológico de la división sexual del trabajo y la exclusión de las mujeres de la caza” ([11]).
De la genética a la cultura
Al final de su argumentación, Darmangeat nos deja con la siguiente conclusión: en el origen de la opresión de las mujeres está la división sexual del trabajo y esta división fue, a pesar de todo, un formidable progreso en la productividad laboral cuyos orígenes se pierden en un pasado remoto e inaccesible.
Y es así como el autor intenta seguir fiel al marco marxista. ¿Pero no planteó el problema al revés? Si se observa el comportamiento de los primates más próximos al hombre, y especialmente de los chimpancés, son los machos quienes cazan –dado que las hembras están demasiado ocupadas en alimentar y cuidar a sus crías (y a protegerlas de los machos: no olvidemos que los primates masculinos practican muy a menudo el infanticidio de la progenitura de otros machos para que las madres estén disponibles para su propia reproducción). De modo que la “división del trabajo” entre los machos que cazan y las hembras que no cazan no tiene nada de específicamente humano. El problema –lo que es necesario explicar– no consiste en saber por qué son los machos los que cazan en el Homo sapiens, sino más bien saber por qué comparten sistemáticamente los frutos de la caza. Lo más sorprendente, cuando se compara Homo sapiens con sus parientes primates, es el conjunto de normas y tabúes a menudo muy estrictos, y que se pueden observar desde los ardientes desiertos australianos hasta los hielos del Ártico, que exige el consumo colectivo de los productos de la caza. El cazador no tiene derecho a consumir su propio producto, debe llevarlo al campamento para compartirlo con los demás. Las normas que determinan cómo se hace esa división son muy variables según los pueblos y pueden ser más o menos estrictas, pero están presentes en todas partes.
También se ha de observar que el dimorfismo sexual de Homo sapiens es claramente reducido si se compara con el de Homo erectus, lo que en el mundo animal indica, en general, unas relaciones más iguales entre los sexos.
Por todas partes, el reparto y la comida colectiva son elementos fundadores de las sociedades primitivas –y la comida compartida incluso ha llegado hasta los tiempos modernos: incluso hoy, cualquier gran ocasión de la vida (nacimiento, boda o entierro) no se concibe sin una comida colectiva. Cuando los amigos se reúnen es generalmente en torno a una comida, sea una barbacoa en Australia o una mesa de restaurante en Francia.
Este reparto de la comida, que parece remontarse a los primeros tiempos, es uno de los elementos de una vida colectiva y social muy diferente de la de nuestros remotos antepasados. Estamos ante lo que el darwinólogo Patrick Tort ha nombrado un “efecto reversivo” de la evolución, o lo que el antropólogo Chris Knight ha descrito como “una expresión inestimable del “egoísmo” de nuestros genes” ([12]): los mecanismos descritos por Darwin y Mendel, confirmados por la genética moderna, han generado una vida social en la que la solidaridad desempeña un papel central aun cuando esos mismos mecanismos proceden por competición.
Esta cuestión del reparto, fundamental a nuestro modo de ver, no es sino parte de un problema científico más amplio: ¿cómo explicar el proceso que transformó una especie, cuya modificación de comportamiento estaba determinada por el ritmo lento de la evolución genética, en nuestra especie, cuyo comportamiento, sobre una base obviamente genética, se modifica gracias a la evolución mucho más rápida de la cultura y de las relaciones sociales? Y ¿cómo explicar que un mecanismo basado en la competición haya podido crear una especie que no puede sobrevivir si no es solidariamente: las mujeres solidarias entre ellas en el parto y la educación de los hijos, los hombres solidarios en el ejercicio de la caza, los cazadores solidarios de toda la sociedad llevándole el producto de su caza, los capacitados solidarios de los incapacitados que ya no pueden cazar o buscar su propia comida, y los viejos solidarios de los jóvenes a quienes inculcan no sólo el conocimiento del mundo y de la naturaleza necesaria para la supervivencia, sino también el conocimiento social, histórico, ritual y mítico que permite la supervivencia de una sociedad estructurada? Esto nos parece ser el problema fundamental planteado por la cuestión de la “naturaleza humana”.
Este paso de un mundo a otro se hizo durante un período crucial, de varios cientos de miles de años, un período que se podría calificar de “revolucionario” ([13]). Está estrechamente vinculado a la evolución del cerebro humano en tamaño (y se puede también suponer en estructura, aunque tal evolución es obviamente mucho más difícil de detectar en los vestigios paleontológicos). El aumento del tamaño del cerebro plantea toda una serie de problemas a nuestra especie en evolución, no siendo el menor su consumo de energía: cerca del 20 % de las necesidades energéticas totales del individuo, lo que es enorme.
Pero si la especie obtiene indudablemente ventajas de este proceso de encefalización, también plantea problemas importantes a las hembras. El tamaño de la cabeza provoca que el alumbramiento deba hacerse antes, si no el recién nacido no podría pasar por la pelvis de su madre. A su vez, eso implica un período mucho más largo de dependencia del recién nacido, “prematuro” con relación a los demás primates; el crecimiento del cerebro también exige un aporte suplementario de comida, a la vez calorífica y estructural (prótidos, lípidos, glúcidos). Da la impresión de que nos enfrentamos a un enigma insoluble, o más bien a un enigma que la naturaleza sólo ha solucionado tras un largo período durante el cual Homo erectus vivió, se extendió fuera de África, pero parece ser sin grandes modificaciones importantes en morfología o comportamiento. Y luego hay un período de cambio rápido que ve crecer el cerebro y aparecer todos los comportamientos específicamente humanos: el lenguaje articulado, la cultura simbólica, el arte, la utilización intensiva de herramientas y su enorme variedad, etc. A este enigma se añade otro. Hemos observado el cambio radical en el comportamiento del macho Homo sapiens, pero las modificaciones fisiológicas y de comportamiento de la hembra no son menos notables, sobre todo en cuanto a la reproducción.
Existe, en efecto, una diferencia muy significativa entre la hembra Homo sapiens y los demás primates en ese plano. En éstos (en particular los más cercanos a nosotros), es muy frecuente que la hembra exhiba con ostentación a los machos su período de ovulación (y en consecuencia de fecundidad óptima): órganos genitales muy visibles, comportamiento de celo, en particular ante el macho dominante, olor característico... Pero en el ser humano, nada semejante, incluso todo lo contrario: los órganos sexuales están bien ocultos, no cambian de aspecto durante la ovulación y, más aún, la propia hembra no tiene conciencia de estar “en celo”. Al otro cabo del ciclo de ovulación, la diferencia entre Homo sapiens y los demás primates es igualmente sorprendente: en la hembra de nuestra especie, las reglas son abundantes y visibles, cuando es lo contrario en las hembras chimpancés por ejemplo. Dado que la pérdida de sangre representa una pérdida de energía, la selección natural debería a priori operar contra las reglas abundantes; esta abundancia podría entonces explicarse por una ventaja selectiva: ¿cuál?
Otras características notables de las reglas en los humanos: su sincronización y su periodicidad. Numerosos estudios han demostrado la facilidad con la cual las mujeres en grupo sincronizan sus reglas, y Knight reproduce en su libro un cuadro de los períodos de la ovulación en distintas hembras primates que pone de manifiesto que solamente el ser humano tiene un ciclo perfectamente calcado en el ciclo lunar: ¿por qué?, ¿es solamente una coincidencia fortuita?
Se podría caer en la tentación de dejar todo eso de lado, considerándolo como poco pertinente para explicar la aparición del lenguaje articulado y la especificidad humana en general. Por otra parte, tal reacción se conformaría perfectamente con la ideología de nuestro tiempo, ahora que las reglas de las mujeres son un tema si no ya tabú, como mínimo negativo: basta con ver toda la publicidad para productos de “higiene femenina” que elogian precisamente su capacidad para esconder las reglas. Descubrir, a la lectura del libro de Knight, la inmensa importancia de la menstruación y de todo lo que la rodea en las sociedades primitivas es pues tanto más sorprendente para los miembros de una sociedad moderna. Parece ser un fenómeno universal de las sociedades primitivas: la creencia en el enorme poder, para bien y para mal, de las reglas de las mujeres. Se exagera apenas si se dice que la menstruación lo “regula” todo, hasta la armonía del universo; e incluso en pueblos con fuerte predominio masculino donde se hace todo por reducir la importancia de las mujeres, sus reglas inspiran miedo a los hombres. La sangre menstrual posee un poder de mácula aparentemente exagerado –pero es precisamente ésa una señal de su poder. Hasta se ha intentado concluir que la violencia de la que las mujeres son objeto por parte de los hombres es proporcional al miedo que inspiran ([14]).
La universalidad de esta creencia es significativa y exige una explicación; vemos tres posibles:
- o se trata de estructuras inscritas en el espíritu humano, como lo suponía el estructuralismo de Lévi-Strauss. Hoy diríamos más bien que se inscribe en el patrimonio genético del hombre; pero todo lo que hoy sabemos de la genética parece contradecirlo;
- o esa universalidad procede del principio “misma causa, mismos efectos”. Sociedades similares desde el punto de vista de sus relaciones de producción y su nivel técnico generarían mitos similares;
- o la semejanza de los mitos es la expresión de un origen cultural común. Si tal fuera el caso, dado que las distintas sociedades en las que existen los mitos sobre la menstruación están geográficamente muy alejadas unas de otras, el origen común debe remontarse a tiempos muy remotos.
Knight favorece la tercera explicación: ve en efecto la mitología universal en torno a la menstruación de las mujeres como algo con un origen muy antiguo, en lo propios comienzos de la sociedad humana.
La emergencia de la cultura
¿Cómo se conectan entre sí esas diferentes problemáticas? ¿Cuál puede ser el vínculo entre la menstruación de las mujeres y la nueva práctica colectiva de la caza? ¿Y entre éstas y todos los demás fenómenos emergentes que son el lenguaje articulado, la cultura simbólica, la sociedad basada en normas comunes? Estas cuestiones nos parecen fundamentales porque todas esas evoluciones no son fenómenos aislados sino elementos de un único proceso que conduce del Homo erectus a lo que somos hoy. La especialización a ultranza, característica de la ciencia moderna, tiene la gran desventaja (reconocida por otra parte y en primer lugar por los propios científicos) de dificultar mucho la comprensión de un proceso de conjunto que no puede ser englobado por ninguna especialidad.
Lo que nos interesó en la obra de Knight es precisamente el esfuerzo por reunir datos genéticos, arqueológicos, paleontológicos y antropológicos en una gran “teoría de conjunto” para la evolución humana, similar a las tentativas en física fundamental que nos dieron las teorías de cuerdas o de la gravitación cuántica de bucles ([15]).
Digámoslo de entrada: no estamos capacitados para apreciar la obra de Knight como científicos, no pretendemos tener los conocimientos necesarios. Pero lo cierto es que su forma de plantear los problemas nos obliga a abrir nuestra mente y observar esos temas bajo un enfoque diferente y, sobre todo, nos ayuda a abrir la vía hacia una visión unificada, la única que puede permitirnos comprender nuestra cuestión inicial: la cuestión de la naturaleza humana.
Intentemos pues resumir la teoría de Knight, conocida hoy con el nombre de “teoría de la huelga del sexo”. Para simplificar y esquematizar, Knight supone una modificación del comportamiento, en primer lugar de la hembra del género Homo, ante las dificultades del parto y la carga de las crías: separarse de los machos dominantes para favorecer relaciones con machos secundarios en una especie de pacto de ayuda mutua. Los machos aceptan dejar a las hembras para irse a cazar y traer los productos de la caza; a cambio, pueden acceder a las hembras, y por lo tanto a la reproducción, lo que antes les hubiera prohibido el macho dominante. Esta modificación en el comportamiento de los machos –que al principio, recordémoslo, está sometida a las leyes de la evolución– sólo es posible en ciertas condiciones, dos en particular: por una parte, no es posible que los machos encuentren de otra forma un acceso a las hembras; por otra, los machos deben tener confianza en que no serán suplantados durante su ausencia. Se trata pues de comportamientos colectivos. Las hembras –que son la fuerza motriz de esta evolución– deben mantener un rechazo colectivo del sexo a los machos. Ese rechazo colectivo se indica a los machos, y a las demás hembras, por una señal exterior: los menstruos, que se sincronizan gracias a un acontecimiento “universal” y visible, el ciclo lunar y las mareas que se le asocian en el entorno semiacuático del valle del Rift.
La solidaridad nació: solidaridad entre hembras en primer lugar, y también a continuación entre machos. Excluidos colectivamente del acceso a las hembras, aquéllos pueden llevar a la práctica de forma cada vez mejor organizada y a mayor escala la caza colectiva de grandes presas, que exige una capacidad de planificación y solidaridad ante el peligro.
La confianza mutua nació de la solidaridad colectiva en cada sexo, y también entre los sexos: las hembras que confían en la participación de los machos en el cuidado de las crías, los machos que confían en que no se les excluirá de la posibilidad de reproducirse.
Este modelo teórico nos permite solucionar el enigma que Darmangeat deja sin respuesta: ¿por qué se excluye a las mujeres de manera absoluta de la caza? Según el modelo de Knight, esta exclusión debe ser absoluta porque si hay hembras, sobre todo las que no tienen progenitura, que van de caza con machos, éstos tendrían acceso a hembras fecundables, y no estarían entonces obligados a compartir el producto de la caza con las demás hembras y sus crías. Para que funcione el modelo, las hembras están obligadas a mantener una solidaridad total entre ellas. A partir de esa constatación, podemos comprender el tabú que mantiene una separación absoluta entre las mujeres y la caza, que es la base de todos los demás tabúes en torno a la menstruación y a la sangre de las presas, y de la prohibición para las mujeres de manejar cualquier herramienta afilada. El hecho de que esta prohibición, origen de las mujeres y de su solidaridad, pase a ser en otras circunstancias una fuente de su debilidad social y de su opresión, puede parecer a primera vista paradójico: en realidad, nos da un ejemplo brillante de una inversión dialéctica, una ilustración más de la lógica profundamente dialéctica de cualquier cambio histórico y evolutivo ([16]).
Las hembras que consiguen imponer este nuevo comportamiento, entre ellas y a los machos, dejan más descendientes. El proceso de encefalización se prolonga. El camino está abierto al desarrollo del humano moderno.
La solidaridad y la confianza mutua no nacieron pues de una especie de beatitud mística, sino al contrario de las leyes despiadadas de la evolución.
Esta confianza mutua es una condición previa para que pueda aparecer una verdadera capacidad lingüística, que depende de la aceptación mutua de normas comunes (tan básicas como la idea de que una palabra tiene el mismo sentido para ti y para mí, por ejemplo), y una verdadera sociedad humana basada en la cultura y en las leyes, que ya no esté solamente sometida a la lentitud de la evolución genética, sino que también sea capaz de adaptarse mucho más rápidamente a nuevos entornos. Lógicamente, un elemento fundamental de la cultura originaria es la transposición del plano genético al plano cultural (si puede decirse así) de todo lo que permitió la aparición de esta nueva forma social: los mitos y los rituales más antiguos girarán pues también en torno a la menstruación de las mujeres (y en torno a la luna que garantiza su sincronización) y de su papel en el regulación del orden no sólo social sino también natural.
Algunas dificultades y una propuesta de continuación
Como dice el propio Knight, su teoría es una especie de “mito de los orígenes” que sigue siendo una hipótesis. Eso, evidentemente, no es en sí ningún problema: la ciencia sólo avanza gracias a hipótesis y especulaciones; es la religión, no la ciencia, la que pretende establecer certezas.
Por nuestra parte, queremos plantear dos objeciones a la trama de la narración propuesta por Knight.
La primera se refiere al período. Knight escribe, en 1991, que las primeras señales de una vida artística, por lo tanto de la existencia de una cultura simbólica capaz de abarcar los mitos y rituales que son la base de su hipótesis, datan solamente de unos 60 mil años. Los primeros vestigios del hombre moderno datan de cerca de 200 mil años: ¿qué decir entonces de esos 140 mil años “que faltan”? ¿Y qué se podría considerar como señal precursora de la aparición de una cultura simbólica en sí misma, por ejemplo en nuestros antepasados inmediatos?
No se trata de un cuestionamiento de la teoría sino más bien de un problema que requiere más investigaciones. Desde los años noventa, las excavaciones en Sudáfrica (Blombos, Klasies River, De Kelders) parecen hacer retroceder la fecha de la capacidad de abstracción simbólica y del arte hasta 80 mil, o incluso 140 mil años antes de Cristo ([17]); en el caso de Homo erectus, los vestigios descubiertos a Dmanisi en Georgia a principios de los 2000 y datados de cerca de 1,8 millones de años parecen indicar ya la existencia de un determinado nivel de solidaridad: uno de los individuos vivió varios años sin dientes excepto un canino, lo que permite suponer que los demás le ayudaban para comer ([18]). Al mismo tiempo, el nivel de las herramientas seguía siendo primitivo y, según los especialistas, aquellos individuos todavía no practicaban la caza mayor. Eso no ha de asombrarnos: Darwin ya había demostrado que características humanas como la empatía, la valoración de la belleza, la amistad, existen en el resto del mundo animal, aunque sea a un nivel más rudimentario que en el hombre.
Nuestra segunda objeción es más importante: se refiere a la “fuerza motriz” que origina la encefalización progresiva del género humano. Para Knight, cuya problemática es más bien delimitar cómo ha podido realizarse la encefalización, eso no es algo central y –según sus declaraciones en nuestro congreso de 2011– adoptó más bien la teoría de una mayor complejidad social (es la teoría propuesta por Robin Dunbar ([19]) y retomada por Jean-Louis Dessalles, entre otros, en su libro Aux Origines du langage, cuya argumentación expuso en nuestro congreso de 2009) debido a la vida en grupos más importantes. No podemos aquí entrar en detalles, pero esta teoría nos parece plantear ciertas dificultades. Al fin y al cabo, el tamaño de los grupos de primates puede variar de una decena para los gorilas a algunos centenares entre los babuinos hamadryas (hamadríade): sería necesario entonces demostrar por qué los homínidos tendrían necesidades sociales superiores a las de los babuinos, y también que los homínidos vivían en grupos cada vez más importantes, y esto dista mucho de haberse demostrado ([20]).
Por nuestra parte, la hipótesis más probable nos parece ser la que conecta el proceso de encefalizazión –y del desarrollo del lenguaje articulado–, al lugar creciente ocupado por la cultura (en su sentido amplio) en la capacidad de los humanos a adaptarse a su entorno. Se tiende a menudo a considerar la cultura solamente bajo su forma material (utensilios de piedra, etc.). Pero cuando se estudia la vida de los cazadores-recolectores de nuestros tiempos, nos impresiona sobre todo la profundidad de sus conocimientos de la naturaleza que los rodea: las propiedades de las plantas, el comportamiento de los animales, etc. Ahora bien, cualquier animal cazador conoce el comportamiento de su presa y puede adaptarse a ella hasta cierto punto. Lo que difiere en el hombre, es que ese conocimiento es cultural y no instintivo, y ha de transmitirse de generación en generación. Si el mimetismo permite transmitir una cultura muy limitada de la herramienta (los chimpancés por ejemplo que usan un tallo para cazar en un hormiguero), está claro que la transmisión del conocimiento humano (o seguramente protohumano) requiere algo más que el mimetismo.
También se puede sugerir que, a medida que la cultura sustituye la genética en la determinación de nuestro comportamiento, la transmisión de lo que se podría llamar la cultura espiritual (mito, ritual, conocimiento de los lugares sagrados, etc.) adquiere una mayor importancia en el mantenimiento de la cohesión del grupo. Esto nos lleva a conectar el desarrollo del lenguaje articulado a otra señal exterior anclada en nuestra biología: una menopausia “precoz” seguida por un largo período tras la reproducción, una característica más que no comparten las hembras humanas con ninguna de sus primas primates. ¿Cómo pues una menopausia “precoz” pudo aparecer y mantenerse durante la evolución, cuando limita aparentemente el potencial reproductor de las hembras? La hipótesis más probable es que la hembra menopaúsica ayuda a su propia hija para garantizar mejor la supervivencia de sus nietos, por lo tanto de su patrimonio genético ([21]).
Los problemas que acabamos de mencionar se refieren al período tratado en Blood Relations. Pero se presenta otra dificultad: está claro que las sociedades primitivas que conocemos (y a las que se refiere Darmangeat) son muy diferentes de la sociedad hipotética de los primeros hombres, que intenta describir Knight. Para tomar el ejemplo de Australia, cuya sociedad indígena es una de las más primitivas que conocemos a nivel técnico, la persistencia de mitos y prácticas rituales que asignan una enorme importancia a la menstruación se acompaña de un predominio total de los hombres sobre las mujeres. La cuestión se plantea obviamente: ¿si la hipótesis de Knight es justa, incluso a grandes rasgos, cómo explicar lo que se podría llamar una verdadera “contrarrevolución” masculina? En el decimotercer capítulo de su libro (p. 449), Knight propone una hipótesis para explicar esta “contrarrevolución”: sugiere que la desaparición de la megafauna, de las grandes especies como el uómbat gigante, y un período de sequía a finales del pleistoceno, habrían perturbado los hábitos de caza y acabado con la abundancia que, a su modo de ver, era la condición material para la supervivencia del comunismo primitivo. En 1991, el mismo Knight decía que había que someter a la prueba de la arqueología esa hipótesis, y que su propia investigación se limitaba a Australia. En cualquier caso, este problema a nuestro parecer abre un amplio campo de investigación que nos permitiría enfocar una verdadera historia del período más largo de la existencia humana: el que va desde nuestros orígenes hasta la invención de la agricultura ([22]).
El porvenir comunista
¿Cómo podría aclararnos el estudio de los orígenes del Hombre sobre su futuro en la sociedad comunista? Darmangeat nos dice que el capitalismo es la primera sociedad humana que permite concebir el fin de la división sexual del trabajo e imaginar una igualdad entre mujeres y hombres –igualdad que está inscrita hoy en el derecho de un número limitado de países y que de hecho no es una igualdad en ninguna parte: “si el capitalismo como tal no ha ni mejorado ni empeorado la situación de las mujeres, en cambio ha sido el primer sistema que permite plantear la cuestión de su igualdad con los hombres; y a pesar de ser incapaz de realizar esta igualdad, sin embargo ha reunido los elementos que la hará efectiva” ([23]).
Nos parece que aquí hay dos críticas que hacer: la primera es ignorar la inmensa importancia de la integración de las mujeres en el mundo del trabajo asalariado. Muy a pesar suyo, el capitalismo ha dado así a las obreras, por primera vez en las sociedades de clase, una verdadera independencia material con relación a los hombres y entonces la posibilidad de luchar por completo por la liberación del proletariado y en consecuencia de toda la humanidad.
La segunda crítica que haríamos es con respecto a la idea misma de igualdad ([24]). Este concepto está marcado por la ideología democrática heredada del capitalismo, y no es el objetivo de una sociedad comunista que, al contrario, reconocerá las diferencias entre individuos, dándose como divisa “de cada uno según sus capacidades, a cada uno según sus necesidades”, según la expresión de Marx ([25]). Ahora bien, fuera del ámbito de la ciencia-ficción ([26]), las mujeres tienen a la vez una capacidad y una necesidad que los hombres nunca tendrán: la de dar a luz. Debe ejercerse esta capacidad, sino la sociedad humana no tendría futuro, pero también es una función física y, por lo tanto, una necesidad para las mujeres ([27]). Una sociedad comunista debe, por consiguiente, proporcionar a cualquier mujer que lo desee la posibilidad de dar a luz con alegría, y con la confianza de que su criatura será acogida en la comunidad humana.
Aquí podemos hacer un paralelo con la visión evolucionista propuesta por Knight. Las protomujeres desencadenaron el proceso de evolución del género humano hacia la cultura simbólica, porque ya no podían criar solas a sus niños: debían obligar a los machos a proporcionar una ayuda material al parto y a la educación de los jóvenes. Introdujeron de este modo en la sociedad humana el concepto de solidaridad entre mujeres ocupadas por los niños, entre hombres ocupados por la caza, y entre hombres y mujeres compartiendo las responsabilidades conjuntas de la sociedad.
En la actualidad, estamos en una situación en la que el capitalismo nos reduce cada vez más al estado de individuos atomizados, y las mujeres que paren deben soportar de lleno esa situación. No sólo la norma en la ideología burguesa impone que la familia se reduzca a su más simple expresión (padre, madre, hijos) sino que, además, la disgregación exacerbada de toda vida social hace que, cada vez más a menudo, las mujeres se encuentren solas para criar a sus hijos incluso recién nacidos, a los que la necesidad de trabajar aleja sus propias madres, tías o hermanas que constituían antes la red de apoyo natural de cualquier mujer que acababa de dar a luz. Y el “mundo del trabajo” es despiadado para las mujeres que alumbran, obligadas, en el mejor de los casos, a destetar a sus hijos al cabo de algunos meses (según las bajas por maternidad en vigor en los distintos países, cuando existen) y dejarlos a niñeras, o, en caso de que estén desempleadas–privadas de vida social y obligadas a criar a sus bebés solas y con recursos limitados al extremo.
En cierto modo, las mujeres proletarias están en una situación similar a la de sus remotas antepasadas –y sola una revolución podrá mejorar su situación. Del mismo modo que la “revolución” supuesta por Knight permitió a las mujeres rodearse de apoyo social, en primer lugar de las demás mujeres, luego de los hombres, para el parto y la educación de los hijos, la revolución comunista venidera deberá poner en el centro de sus preocupaciones el apoyo al parto y a la educación colectiva de los niños. Solo una sociedad que da un lugar privilegiado a sus niños y a su juventud puede pretender ser portadora de futuro: a este respecto, el propio capitalismo se condena por el hecho de que una proporción creciente de su juventud está “en exceso” con relación a las necesidades de la producción capitalista.
Jens
[1]) Ediciones Smolny, Toulouse, Francia, 2009 y 2012. Salvo indicación contraria, las citas y referencias a números de página son las de la primera edición.
[2]) Darmangeat hace une reflexión interesante sobre la importancia creciente de la fuerza física en la determinación de los roles sexuales a partir de la invención de la agricultura (durante la labranza por ejemplo).
[3]) Darmangeat subraya, sin duda con razón, que la implicación en la producción social es una condición necesaria pero insuficiente para permitir una situación favorable de la mujer en la sociedad.
[4]) En la sección “La familia monogámica”.
[5]) Este estudio comparativo cubre las civilizaciones de Egipto entre 2700 y 1780 antes de Cristo, de Mesopotamia entre 2500 y 1600 antes de Cristo, de la China septentrional durante los períodos de los Shang y de los Zhou occidentales (entre 1200 y 950 antes de Cristo), del Valle de México durante los siglos xv y xvi de nuestra era, del período clásico de los mayas, del reino de los incas al siglo xvi y de los pueblos yoruba y beninés a partir del siglo xviii.
[6]) El libro de Chris Knight, Blood Relations, dedica un subcapítulo a la “menstruación simbólica de los hombres” (p. 428).
[7]) “El espíritu humano tiene sus exigencias, entre ellas la coherencia” (p. 319). No trataremos aquí el tema de saber de dónde vienen esas “exigencias” ni por qué toman formas precisas, preguntas que Darmangeat deja sin respuesta.
[8]) Dar una explicación de fondo del estructuralismo de Lévi-Strauss nos alejaría demasiado de nuestro tema. Para un resumen elogioso pero crítico del pensamiento de Lévi-Strauss, puede uno referirse al capítulo “Lévi-Strauss and The Mind’” en el libro de Knight.
[9]) Darmangeat, 2a edición, pp. 214-215.
[10]) Idem, p. 318.
[11]) Idem, p. 322. Darmangeat resalta el ejemplo de algunas sociedades indias de Norteamérica donde, en circunstancias particulares, las mujeres “sabían hacerlo todo; controlaban toda la gama de las actividades femeninas como de las masculinas” (p. 314).
[12]) Cf. “A propósito del libro El efecto Darwin: una concepción materialista de los orígenes de la moral y la civilización”, https://es.internationalism.org/node/2538 [376], y “La solidaridad humana y el gen egoísta”, https://es.internationalism.org/node/3454 [338].
[13]) Cf. The great leaps forward, de Anthony Stigliani.
[14]) Es un tema del libro de Dommangeat. Véase entre otros el ejemplo de los huli de Nueva-Guinea (p. 222, segunda edición).
[15]) Mejor todavía: haber sabido hacer legible y accesible esta teoría para un público no experto.
[16]) A este respecto, cuando Darmangeat nos dice que la tesis de Knight “no dice nada sobre las razones por las que las mujeres son separadas de manera absoluta y permanente de la caza y de las armas”, uno puede preguntarse si no abandonó su lectura antes de llegar al final del libro.
[17]) Véase el artículo https://es.wikipedia.org/wiki/Cueva_de_Blombos [377] en Wikipedia.
[18]) Véase en francés el artículo “Étonnants primitifs de Dmanisi” (sorprendentes primitivos de Dmanasia) en La Recherche no 419.
[19]) Véase por ejemplo The Human Story. Robin Dunbar explica la evolución de la lengua por el aumento del tamaño de los grupos humanos; el lenguaje articulado habría aparecido como sustituto menos costoso en tiempo y en energía que el aseo mediante el cual nuestros parientes primates mantienen sus amistades y alianzas. El “número de Dunbar” entró en la teoría paleo-antropológica definiéndose como la mayor cantidad de individuos conocidos cercanos con los que se puede mantener un contacto social estable, y que el cerebro humano es capaz de memorizar (en torno a 150); Dunbar considera que éste habría sido el tamaño máximo de los primeros grupos humanos.
[20]) Los homínidos (la rama del árbol de la evolución a la que pertenecen los humanos) divergieron de los pan (rama a la que pertenecen los chimpancés y los bonobos) hace unos 6 a 9 millones de años.
[21]) Para un resumen de la “hipótesis de las abuelas”, véase en francés o ingles en Wikipedia.
[22]) El antropólogo Lionel Sims realizó un trabajo sobre esos mismos temas sobre un país en los antípodas de Australia (o sea Inglaterra) en un artículo publicado en el Cambridge Archaeological Journal 16:2, titulado “The “Solarization” of the moon: manipulated knowledge at Stonehenge”.
[23]) Darmangeat, op.cit., p. 426.
[24]) No se trata aquí de prejuzgar, pues Damangeat habla de una “igualdad auténtica”: es necesario sin embargo saber lo que se entiende por esa fórmula, aunque es cierto que no era ése el objetivo del libro.
[25]) No es por casualidad si Marx escribió, en su Crítica del programa de Gotha: “El derecho sólo puede consistir, por naturaleza, en la aplicación de una medida igual; pero los individuos desiguales (y no serían distintos individuos si no fuesen desiguales) sólo pueden medirse por la misma medida siempre y cuando que se les coloque bajo un mismo punto de vista y se les mire solamente en un aspecto determinado ; por ejemplo, en el caso dado, sólo en cuanto obreros, y no se vea en ellos ninguna otra cosa, es decir, se prescinda de todo lo demás”.
[26]) Iain M. Banks, uno de los pocos autores de ciencia-ficción que da prueba de una real originalidad hoy en día, imagina una civilización galáctica organizada de forma esencialmente comunista (La Cultura), en la que los hombres controlan sus glándulas hormonales a tal punto que pueden cambiar de sexo voluntariamente, y en la que por supuesto cualquiera puede dar a luz.
[27]) Esto no implica evidentemente que todas las mujeres desearan –y menos aun deberán– dar a luz.
Series:
- Marxismo y ciencia [58]
Personalidades:
- Christophe Darmangeat [344]
- Chris Knight [378]
Noticias y actualidad:
- Condición de la mujer [379]
Cuestiones teóricas:
Rubric:
Bilan, la Izquierda Holandesa y la transición al comunismo
- 4936 lecturas
Tras un tiempo que ha sido mucho más largo de lo previsto, resumimos aquí el tercer volumen de la serie sobre el comunismo. Recordemos brevemente que el primer volumen, publicado en francés en formato de folleto-resumen y como libro en inglés, comenzaba analizando el desarrollo del concepto de comunismo desde las sociedades precapitalistas hasta los socialistas utópicos, dedicándose después a la obra de Marx y Engels y a los esfuerzos de sus sucesores en la Segunda Internacional para comprender que el comunismo no es un ideal abstracto sino una necesidad material hecha posible por la evolución de la propia sociedad capitalista.([1]). El segundo volumen examinaba el período en el que la previsión marxista de la revolución proletaria, formulada por primera vez en el período del capitalismo ascendente, se concretó en vísperas “de la época de las guerras y de las revoluciones” reconocido por la Internacional Comunista en 1919 ([2]). El tercer volumen se centraba en la tentativa constante de la Izquierda Comunista de Italia durante los años 30 para sacar las lecciones de la derrota de la primera oleada internacional de revoluciones, pero sobre todo de la Revolución Rusa, y examinar las implicaciones de estas lecciones para un futuro período de transición al comunismo ([3]).
Como a menudo lo hemos recordado, la izquierda comunista fue ante todo la expresión de una reacción internacional contra la degeneración de la Internacional Comunista (IC) y de sus partidos. Los grupos de izquierda en Italia, Alemania, Holanda, Rusia, Gran Bretaña y demás convergieron en las mismas críticas a la desviación retrógrada de la IC hacia el parlamentarismo, el sindicalismo y hacia compromisos con los partidos de la socialdemocracia. Hubo debates intensos en las distintas corrientes de izquierda y algunos intentos concretos de coordinación y reagrupación, así como la formación de la Internacional Comunista Obrera en 1922, esencialmente con grupos próximos a la Izquierda Comunista Germano-Holandesa. Al mismo tiempo, sin embargo, el fracaso rápido de esta nueva formación demostró que la marea de la revolución iba declinando y que los tiempos ya no estaban maduros para la fundación de un nuevo partido mundial. Además, esta iniciativa precipitada que tomaron algunos militantes del movimiento alemán, puso de relieve lo que quizás fue la división más grave en las filas de la izquierda comunista, la separación entre sus dos expresiones más importantes, las de la izquierda en Italia de la de Alemania y Holanda. Esta división nunca fue absoluta: en los primeros tiempos del Partido Comunista de Italia, hubo intentos de entender y discutir con las demás corrientes de izquierda; ya hemos hablado del debate entre Bordiga y Korsch en los años 20 ([4]). Estos contactos sin embargo se hicieron escasos con el reflujo de la revolución y porque ambas corrientes reaccionaron de manera diferente ante el nuevo reto que se les planteaba. La Izquierda Italiana, de manera muy justa, estaba convencida de la necesidad de permanecer en la IC mientras existiera en ella una vida proletaria y evitar escisiones prematuras o la proclamación de nuevos partidos artificiales –lo que fue precisamente la vía seguida por la mayoría de la Izquierda Germano-Holandesa. Además, la aparición de tendencias abiertamente antipartido en la Izquierda Alemana, en particular el grupo en torno a Rühle, no podía sino reforzar la convicción de Bordiga y otros de que esta corriente estaba dominada por una ideología y unas prácticas anarquizantes. Al mismo tiempo, los grupos de la Izquierda Germano-Holandesa, que tendían a definir toda la experiencia del bolchevismo y de Octubre del 17 como expresiones de una revolución burguesa tardía, eran cada vez menos capaces de hacer diferencias entre la Izquierda Italiana y la corriente mayoritaria de la IC, principalmente porque aquélla seguía defendiendo que el lugar de los comunistas era seguir en la Internacional luchando en ella contra su extravío oportunista.
En la actualidad, los grupos “bordiguistas” han teorizado esta separación trágica y que tan caro costó, cuando insisten en que son ellos los únicos que pueden llamarse izquierda comunista y que el KAPD y sus descendientes no serían sino una desviación anarquista pequeñoburguesa. El Partido Comunista Internacional (Il Programma comunista) ha llegado incluso al extremo de publicar una defensa de La enfermedad infantil del comunismo (el izquierdismo) de Lenin, haciendo su elogio como advertencia a “futuros renegados” ([5]). Lo que revela esa actitud es la incapacidad trágica en reconocer que los comunistas de izquierda habrían debido combatir juntos como camaradas contra la traición creciente de la IC.
Sin embargo, esa actitud es muy diferente de la que caracterizó a la Izquierda Italiana durante su período más fructífero a nivel teórico, el posterior a la formación en el exilio de la Fracción de Izquierda a finales de los años 20, período durante el cual publicó la revista Bilan entre 1933 y 1938, en el exterior de la Italia fascista. En un “Proyecto de Resolución sobre relaciones internacionales”, publicado en Bilan no 22, escribe que “los comunistas internacionalistas de Holanda (la tendencia Görter) y los elementos del KAPD fueron la primera reacción a las dificultades del Estado ruso, la primera experiencia de gestión proletaria, conectándose al proletariado mundial a través de un sistema de principios elaborados por la Internacional”. Concluye que la exclusión de estos camaradas de la Internacional “no aportó ninguna solución a esos problemas”.
Bilan ponía así las bases de la solidaridad proletaria sobre los que hubiera podido celebrarse el debate, a pesar de las considerables divergencias entre ambas corrientes; divergencias que se ampliaron enormemente a mediados de los años 30, cuando la Izquierda Germano-Holandesa evolucionó hacia las posiciones del comunismo de consejos, definiendo no solo el bolchevismo, sino la forma misma de partido como burguesa. Había otras dificultades vinculadas al idioma y a la falta de conocimiento por una y otra parte de las posiciones respectivas, con el resultado de que las relaciones entre ambas corrientes fueron en gran parte indirectas, como lo señalamos en nuestro libro La Izquierda Comunista de Italia ([6]).
El principal punto de conexión entre ambas corrientes fue la Liga de los Comunistas Internacionalistas (LCI) en Bélgica, que estaba en contacto con el Groep Van Internationale Communisten (GCI) y otros grupos en Holanda. Puede resultar significativo que el principal resultado de estos contactos en ser publicado en las páginas de Bilan fuera el resumen, escrito por Hennaut, de la LCI, del libro del GIC Grundprinzipien Kommunistischer Produktion und Veiteilung (Principios fundamentales de la producción y la distribución comunista) ([7]) y las observaciones fraternas pero críticas a ese libro que contenía la serie “Problemas del período de transición”, de Mitchell. Que nosotros sepamos, el GIC no contestó a ninguno de esos artículos, pero es importante recordar que las premisas para un debate existían en la época en que los Gründprinzipien se publicaron, pero incluso después hubo muy escasos intentos de proseguir el debate ([8]). No vamos a hacer en este artículo un análisis en profundidad y detallado de los Gründprinzipien. Su objetivo, más modesto, es estudiar las críticas del libro publicado en Bilan y destacar algunas cuestiones para un futuro debate.
El GIC examina las lecciones de la derrota
En la Conferencia de París de grupos de la izquierda comunista recién constituidos, en 1974, Jan Appel, el veterano del KAPD y del GIC que había sido uno de los principales autores de los Gründprinzipien, explicó que este texto se había escrito como una contribución al esfuerzo de comprensión de lo que había salido mal en la experiencia del capitalismo de Estado o “comunismo de Estado como decíamos a veces” en la Revolución Rusa para definir algunas directrices que permitieran evitar tales errores en el futuro. A pesar de sus divergencias sobre la naturaleza de la Revolución Rusa, eso era precisamente lo que animaba a los camaradas de la Izquierda Italiana cuando emprendieron un estudio de los problemas del período de transición, a pesar de que sabían perfectamente que estaban atravesando una profunda contrarrevolución.
Para Mitchell, como para el resto de la Izquierda Italiana, el GIC eran los “internacionalistas holandeses”, camaradas animados por un compromiso profundo para derribar al capitalismo y sustituirlo por una sociedad comunista. Ambas corrientes entendían que un estudio serio de los problemas del período de transición iba mucho más lejos que un mero ejercicio intelectual. Eran militantes para quienes la revolución proletaria era una realidad que habían visto con sus propios ojos; a pesar de su terrible derrota, permanecían plenamente confiados en que surgiría de nuevo, y estaban convencidos de que había que armarse de un programa comunista claro para triunfar la próxima vez.
Al empezar su resumen de los Gründprinzipien, Hennaut plantea precisamente esta pregunta: “¿No será inútil, en efecto, triturarse las meninges sobre la legislación social que los trabajadores tendrán que hacer respetar, una vez realizada la revolución, cuando, de hecho, los trabajadores no se dirigen ni mucho menos hacia la lucha final sino que están cediendo paso a paso el terreno conquistado frente a la reacción triunfante? Por otra parte, ¿no se ha dicho ya todo al respecto en los Congresos de la IC? … Por supuesto, a quienes toda la ciencia de la revolución consiste en distinguir toda la gama de las maniobras que deben ser realizadas por las masas, la tarea debe parecerles muy ociosa. Pero a los que consideran que la precisión de los objetivos de la lucha es una de las funciones esenciales de todo movimiento de emancipación y que las formas de esta lucha, su mecanismo y las leyes que las regulan, no pueden ponerse completamente al día sino en la medida en que se precisan los objetivos finales que deben alcanzarse, en otras palabras que las leyes de la revolución aparecen tanto más claramente cuanto más crece la conciencia de los trabajadores –para éstos, el esfuerzo teórico para definir exactamente lo que será la dictadura del proletariado aparece como una tarea de una necesidad primordial” (Bilan no 19, “Los fundamentos de la producción y de la distribución comunistas”).
Como ya dijimos, Hennaut no era miembro del GIC sino de la LCI belga. En un sentido, estaba bien ubicado para actuar como “intermediario” entre la Izquierda Italiana y la Izquierda Holandesa, puesto que tenía acuerdos y divergencias con ambas. En una contribución anterior en Bilan ([9]), criticaba el concepto de “dictadura del partido” de los camaradas italianos y hacía hincapié en el hecho de que es la clase obrera la que efectúa el control sobre las esferas políticas y económicas con sus propios órganos generales, los consejos. Al mismo tiempo, rechazaba la visión de la URSS de Bilan como Estado proletario degenerado y definía como capitalistas tanto el régimen político como la economía en Rusia. Pero se debe añadir que también se había implicado en una reflexión hacia la negación del carácter proletario de la Revolución Rusa, destacando que las condiciones objetivas no estaban maduras, de modo que “la revolución fue hecha por los obreros pero no fue una revolución proletaria” ([10]). Este análisis era muy cercano al de los comunistas de consejos, pero Hennaut se diferenciaba de ellos en muchos puntos cruciales: al principio de su resumen dice claramente que no está de acuerdo con el rechazo al partido por parte de aquéllos. Para Hennaut, el partido iba a ser aún más necesario después de la revolución para combatir los vestigios ideológicos del viejo mundo, aunque no se dio cuenta de que la debilidad principal del GIC sobre ese punto era lo principal que se planteaba en los Gründprinzipien. Al final de su resumen, en Bilan no 22, destaca la debilidad de la concepción del Estado del GIC y su visión un tanto de color de rosa de las condiciones en las que se hace una revolución. Sin embargo, está convencido de la importancia de la contribución del GIC y hace un esfuerzo muy serio para resumirla de forma precisa en cuatro artículos (publicados en los cinco números citados arriba). Obviamente, no le era posible, en el marco de tal resumen, hacer resaltar toda la riqueza –y algunas contradicciones aparentes– de los Gründprinzipien, pero hizo un excelente trabajo para hacer resaltar los puntos esenciales del libro.
El resumen de Hennaut saca a la luz el hecho significativo de que los Gründprinzipien no están, ni mucho menos, fuera de las tradiciones y experiencias de la clase obrera, sino que se basan en una crítica histórica de las ideas erróneas que habían surgido en el movimiento obrero y en experiencias revolucionarias concretas –en particular las revoluciones rusa y húngara– cuyas lecciones eran sobre todo negativas. Los Gründprinzipien contienen pues críticas a las visiones de Kautsky, Varga, a las del anarcosindicalista Leichter y de otros, esforzándose en vincularse con los trabajos de Marx y Engels, en particular la Crítica del Programa de Gotha y El AntiDürhing. El punto de partida es la simple insistencia en que la explotación de los obreros en la sociedad capitalista se debe enteramente a su separación de los medios de producción a causa de las relaciones sociales capitalistas del trabajo asalariado. Desde el período de la Segunda Internacional, el movimiento obrero se había desviado hacia la idea de que la simple abolición de la propiedad privada significaba el fin de la explotación, y los bolcheviques aplicaron en gran parte esta visión después de la Revolución de Octubre.
Para los Gründprinzipien, la nacionalización o la colectivización de los medios de producción pueden coexistir perfectamente con el trabajo asalariado y la alienación de los obreros respecto a lo que producen. Lo que es clave, sin embargo, es que los propios trabajadores, a través de sus organizaciones arraigadas en los lugares de trabajo, disponen no solamente de los medios materiales de producción sino de todo el producto social. Para estar sin embargo seguros de que el producto social permanezca en manos de los productores desde el principio al final del proceso del trabajo (decisiones sobre qué producir, en qué cantidades, distribución del producto incluida la remuneración del productor individual), es necesaria una ley económica general que pueda estar sometida a cálculos rigurosos: el cálculo del producto social sobre la base “del valor” del tiempo de trabajo medio socialmente necesario. Aunque sea precisamente el tiempo de trabajo socialmente necesario lo que está en la base del “valor” de los productos en la sociedad capitalista, ya no sería una producción de valor porque, aunque la contribución de las empresas individuales sea considerable en la determinación del tiempo de trabajo contenido en sus productos, éstas ya no venderán sus productos en el mercado (y los Gründprinzipien critican a los anarcosindicalistas precisamente porque éstos prevén la futura economía como una red de empresas independientes vinculadas por relaciones de intercambio). En la visión del GIC, los productos simplemente se distribuirían según las necesidades generales de la sociedad, determinadas por un congreso de consejos asociado a una oficina central de estadísticas y una red de cooperativas de consumidores. Los Gründprinzipien insisten particularmente en que ni el congreso de los consejos ni la oficina de estadísticas estarían “centralizados” o serían órganos “de Estado”. Su tarea no es controlar el trabajo sino utilizar el criterio del tiempo de trabajo socialmente necesario, siendo las fábricas o los lugares de trabajo la base esencial para su cálculo, con fin de supervisar la planificación y la distribución del producto social a escala global. Una aplicación coherente de estos principios garantizaría que una situación en la que “la máquina se escapa de las manos” (las famosas palabras de Lenin sobre la trayectoria del Estado soviético, citadas por los Gründprinzipien), no se repetiría en la nueva revolución. En resumen, la clave de la victoria de la revolución está en la capacidad de los obreros para mantener un control directo de la economía, y el medio más seguro para lograrlo es la regulación de la producción y de la distribución basándose en el tiempo de trabajo.
Las críticas de la Izquierda Italiana
Como ya dijimos, la Izquierda Italiana ([11]) saludó la contribución del GIC pero no escatimó sus críticas al texto. En general, estas críticas pueden repartirse en cuatro rúbricas, aunque todas abren el camino a muchas otras cuestiones y están estrechamente relacionadas entre sí:
- una visión nacional de la revolución;
- una visión idealista de las condiciones reales de la revolución proletaria;
- una ausencia de comprensión del problema del Estado, y una focalización sobre la economía en detrimento de las cuestiones políticas;
- algunas divergencias teóricas relativas a la economía del período de transición: la superación de la ley del valor y el contenido del comunismo; el igualitarismo y la remuneración del trabajo.
Una visión nacional de la revolución
En su serie “Parti-État-Internationale” ([12]), Vercesi ya había criticado a Hennaut y los camaradas holandeses por su enfoque del problema de la revolución en Rusia desde un punto de vista estrechamente nacional. Hacía hincapié en que no se podía realizar ningún avance real mientras la burguesía tuviera el poder a escala mundial –sean cuáles fueran los avances realizados en una zona bajo “gestión” proletaria, no podían ser definitivos:
“El error que cometen los comunistas de izquierda holandeses, y con ellos el camarada Hennaut, es el de embarcarse en una dirección completamente estéril, pues el punto de partida del marxismo es que las bases de una economía comunista sólo pueden plantearse en un terreno mundial, y nunca pueden realizarse en el interior de las fronteras de un Estado proletario. Éste sí podrá intervenir en el terreno económico para cambiar el proceso de producción, pero nunca para asentar definitivamente ese proceso sobre bases comunistas, pues las condiciones para hacer posible tal economía sólo pueden establecerse sobre una base internacional (…). No nos encaminaremos hacia la consecución de ese objetivo haciendo creer a los trabajadores que, tras su victoria sobre la burguesía, podrán dirigir y gestionar la economía en un solo país. Hasta la victoria de la revolución mundial tales condiciones no existen. Y para marchar en la dirección que haga posible la maduración de esas condiciones, lo primero es reconocer que, en el interior de un solo país, es imposible obtener resultados definitivos” ([13]).
En su serie, Mitchell vuelve sobre este tema:
“Es indiscutible que un proletariado nacional sólo podrá abordar ciertas tareas económicas tras haber instaurado su propia dominación. Y más todavía evidentemente, sólo podrá iniciar la construcción del socialismo tras la destrucción de los Estados capitalistas más poderosos, aunque la victoria de un proletariado “pobre” pueda tener un gran alcance con tal de que se integre en el avance y el desarrollo de la revolución mundial. En otras palabras, las tareas del proletariado victorioso respecto a su propia economía, están subordinadas a las necesidades de la lucha internacional de clases.“Es característico el hecho de que, aunque todos los marxistas de verdad hayan rechazado la teoría del “socialismo en un solo país”, la mayoría de las críticas de la Revolución Rusa se han hecho ante todo sobre las modalidades de construcción del socialismo, partiendo de criterios económicos y culturales más que políticos, sin sacar a fondo las conclusiones lógicas que se derivan de la imposibilidad del socialismo nacional” ([14]).
Mitchell también dedicó gran parte de la serie de artículos a argumentar contra la idea de los mencheviques, en gran parte retomada por los comunistas de consejos, de que la Revolución Rusa no podía haber sido puramente proletaria porque Rusia no estaba madura para el socialismo. Contra este enfoque, Mitchell afirma que las condiciones de la revolución comunista no pueden plantearse sino a escala mundial y que la revolución en Rusia solo fue el primer paso de una revolución a escala mundial, hecha necesaria porque el capitalismo, como sistema mundial, había entrado en su período de decadencia. Toda comprensión de lo que había salido mal en Rusia debía pues situarse en el contexto de la revolución mundial: la degeneración del Estado soviético fue en primer lugar y sobre todo consecuencia del aislamiento de la revolución, y no de las medidas económicas adoptadas por los bolcheviques. Desde su enfoque, los camaradas holandeses se dejaron “[llevar] al error en su análisis sobre la Revolución Rusa y, sobre todo, a limitar considerablemente el campo de sus investigaciones sobre las causas profundas de la evolución reaccionaria de la URSS. La explicación de dicha evolución no van a buscarla en las entrañas de la lucha nacional e internacional de clases (ese método de hacer abstracción de los problemas políticos es una de las características negativas de su estudio), sino en los mecanismos económicos” ([15]).
En resumen, existen límites a los efectos posibles de las medidas económicas adoptadas durante la Revolución Rusa. En ausencia de extensión de la revolución mundial, incluso las medidas más perfectas no habrían garantizado el carácter proletario del régimen en la URSS, y eso se aplica a cualquier país, “avanzado” o “atrasado”, que quedara aislado en un mundo dominado por el capitalismo.
Las condiciones reales tras la revolución proletaria
Observamos que el propio Hennaut ponía en evidencia la “tendencia” de los camaradas holandeses a simplificar las condiciones que prevalecen tras una revolución proletaria: “Podría dar la ilusión a muchos lectores que todo está sucediendo de la mejor manera en el mejor de los mundos. La revolución está en marcha, tenía que llegar por necesidad y basta con dejar ir las cosas a su aire para que el socialismo se convierta en realidad” ([16]). Vercesi también había defendido que los camaradas holandeses tendían a subestimar en gran parte la heterogeneidad de la conciencia de clase aun después de la revolución –un error directamente relacionado con la incapacidad de los comunistas de consejos para entender la necesidad de una organización política de los elementos más avanzados de la clase obrera. También estaba relacionado con la subestimación por parte de los camaradas holandeses de las dificultades que encontrarían los obreros para asumir directamente la organización de la producción. Por su parte, Mitchell defiende que los camaradas holandeses parten de un esquema ideal, abstracto, que excluye de entrada los estigmas del pasado capitalista, como base para avanzar hacia el comunismo.
Ya hemos dado a entender que los Internacionalistas holandeses, en su intento de análisis de los problemas del período de transición, se habían inspirado mucho más de sus deseos que de la realidad histórica. Su esquema abstracto, del que excluyen, en gente perfectamente consecuente con sus principios, la ley del valor, el mercado y la moneda, también debía lógicamente preconizar una distribución “ideal” de los productos. Para ellos, puesto que “... la revolución proletaria colectiviza los medios de producción, abriendo así el camino a la vida comunista, las leyes dinámicas del consumo individual deben conjugarse necesariamente y de forma absoluta, ya que están indisolublemente vinculadas a las leyes de la producción, operándose ese vínculo “por sí mismo” mediante el paso a la producción comunista” ([17]).
Mitchell se concentra más tarde en los obstáculos que encuentra la instauración de una remuneración igual del trabajo durante el período de transición (volveremos sobre este tema en un segundo artículo). En resumen, los camaradas holandeses mezclan completamente las etapas del comunismo:
“Por otra parte, al rechazar el análisis dialéctico saltándose el obstáculo del centralismo, lo único que hacen es llenarse la boca de palabras al considerar no el período transitorio, que es, desde el punto de vista de las soluciones prácticas, el que interesa a los marxistas, sino la fase evolucionada del comunismo. Entonces sí que es fácil hablar de una “contabilidad social general, centro económico al que afluyen todas las corrientes de la vida económica, pero que no posee la dirección de la administración ni el derecho a disponer de la producción y de la distribución, que solo puede disponer de sí misma” (¡!) (p. 100-101).“Y añaden que “en la asociación de productores libres e iguales, el control de la vida económica no procede de personas o de organismos, sino que es el resultado de la información pública del discurrir verdadero de la vida económica. Esto significa que la producción está controlada por la reproducción” (p. 135) ; o dicho de otra manera: “la vida económica se controla por sí misma mediante el tiempo de producción social medio” (¡!).“Con fórmulas así, las soluciones para una gestión proletaria no pueden dar ni un paso adelante, pues la cuestión candente que se le planea al proletariado no es intentar adivinar el mecanismo de la sociedad comunista, sino el camino que lleva a ella” ([18]).
Y también, como lo hace notar Mitchell previamente en el mismo artículo, hablan de “productores libres e iguales” que deciden de esto o de lo otro precisamente en la fase inferior, una fase durante la cual el proletariado organizado combate por las verdaderas libertad e igualdad, pero aún no las ha conquistado definitivamente. El término “productores libres” no puede aplicarse realmente sino a una sociedad donde ya no hay clase obrera.
Un ejemplo de esta tendencia a simplificar es la forma en que tratan la cuestión agraria. Según esta parte de los Grundprinzipien, la “cuestión campesina”, que tanto peso tuvo en la Revolución Rusa, no plantearía problemas mayores a la revolución en el futuro, puesto que el desarrollo de la industria capitalista ya ha integrado la mayoría del campesinado en el proletariado. Es un ejemplo de una determinada visión eurocéntrica que no tiene en cuenta las enormes masas no explotadoras ni tampoco proletarias que existen a escala mundial y que la revolución proletaria tendrá que integrar en la producción verdaderamente socializada y eso sin contar que en la propia Europa de 1930 el proletariado no era ni mucho menos mayoritario respecto a las demás capas no explotadoras.
El Estado y el economicismo
Hablar de la existencia de clases distintas del proletariado en el período de transición plantea inmediatamente la cuestión de un semi-Estado que, entre otras, tiene la tarea de representar políticamente a esas masas. Soslayar el problema del Estado es así otra de las consecuencias del esquema abstracto de los camaradas holandeses. Como ya lo señalamos, Hennaut observa que “el Estado ocupa, en el sistema de los camaradas holandeses, un lugar digamos equívoco cuando menos” (Bilan no 22). Mitchell señala que mientras existan las clases, la clase obrera tendrá que arreglárselas con la plaga de un Estado, estando ese problema vinculado al del centralismo:
“El análisis de los internacionalistas holandeses se aleja del marxismo, porque no pone en evidencia una verdad de base: el proletariado estará obligado a soportar la “plaga” del Estado hasta la desaparición de las clases, o sea hasta la abolición del capitalismo mundial. Pero subrayar esa necesidad histórica es admitir que las funciones estatales se confunden todavía temporalmente con la centralización, aunque ésta, gracias a la destrucción de la máquina opresiva del capitalismo, ya no se opone al desarrollo de la cultura y de la capacidad de gestión de las masas obreras. En lugar de buscar la solución de ese desarrollo en los límites históricos y políticos, los internacionalistas holandeses han creído encontrarla en una fórmula de apropiación a la vez utópica y retrógrada que, además, tampoco se opone tanto como ellos lo creen al “derecho burgués”” ([19]).
A la luz de la experiencia rusa, los camaradas holandeses tenían ciertamente razón en mantenerse vigilantes sobre el hecho de que cualquier cuerpo organizado podría ejercer un poder dictatorial sobre la clase obrera. Al mismo tiempo, los Gründprinzipien no rechazan la necesidad de una determinada forma de coordinación central. Hablan de una oficina central de estadísticas y de un “congreso económico de los consejos obreros”, pero éstos se presentan como órganos económicos con meras tareas de coordinación: parecen no tener ninguna función política o estatal. Al decretar simplemente de antemano que estos órganos centrales o de coordinación no asumirán funciones estatales o no tendrán nada que ver con ellas, debilitan realmente la capacidad de la clase para defenderse de un peligro real que existirá durante todo el período de transición: el peligro del Estado, incluso de un semi-Estado dirigido de manera rigurosa por los órganos unitarios de los obreros, desarrolla de manera creciente un poder autónomo frente a la sociedad, volviendo a imponer directamente formas de explotación económica.
El concepto de Estado postrevolucionario aparece brevemente en el libro (en realidad en el último capítulo). Pero según los términos del GIC, “existe simplemente como aparato de poder puro y simple de la dictadura del proletariado. Su tarea es quebrar la resistencia de la burguesía… pero en lo que concierne la administración de la economía, no tiene ningún papel que desempeñar” ([20]).
Mitchell no se refiere a ese párrafo, aunque tampoco aliviaría sus temores sobre la tendencia del GIC a ver Estado y dictadura del proletariado como si fueran lo mismo, identificación que, según él, desarma a los trabajadores y favorece al Estado:
“La presencia activa de órganos proletarios es la condición para que el Estado siga estando sometido al proletariado y no se vuelva contra los obreros. Negar el dualismo contradictorio del Estado proletario, es falsear el significado histórico del período de transición.“Algunos camaradas consideran, al contrario, que este período debe expresar la identificación de las organizaciones obreras con el Estado (Hennaut, “Naturaleza y evolución del Estado ruso”, Bilan, no 34). Los internacionalistas holandeses van incluso más lejos cuando dicen que, puesto que el “tiempo de trabajo es la medida de la distribución del producto social y que la distribución entera queda fuera de toda “política”, a los sindicatos ya no les queda ninguna función en el comunismo puesto que ya ha cesado la lucha por la mejora de las condiciones de vida” (p. 115 de su obra).“El centrismo también parte de esa idea de que, puesto que el Estado soviético era un Estado obrero, cualquier reivindicación de los proletarios se convertía en acto hostil hacia “su” Estado, justificando así la sumisión total de los sindicatos y comités de fábrica al mecanismo estatal” ([21]).
La izquierda germano-holandesa fue obviamente mucho más rápida en entender que los sindicatos habían dejado de ser órganos proletarios bajo el capitalismo, y menos todavía durante el período de transición al comunismo cuando la clase obrera instaure sus propios órganos unitarios (los comités de fábrica, los consejos obreros, etc.). Pero la objeción fundamental de Mitchell sigue siendo perfectamente válida. Al confundir el viaje con el destino, al eliminar del problema a las demás clases no proletarias y toda la heterogeneidad social compleja de la situación post-insurreccional, al imaginar sobre todo una abolición casi inmediata de la condición del proletariado como clase explotada y animados por su antipatía hacia el Estado, los camaradas germano-holandeses dejan la puerta abierta a la idea de que durante el período de transición, la necesidad para la clase obrera de defender sus intereses inmediatos se habría vuelto superflua. Para la izquierda italiana, la necesidad de preservar la independencia de los sindicatos y/o de los comités de fábrica en la organización general de la sociedad –en resumen, con respecto al Estado de la transición– era una lección fundamental de la Revolución Rusa en la que el “Estado obrero” terminó reprimiendo a los trabajadores.
Esquivar o simplificar la cuestión del Estado, así como la incapacidad del GIC para entender la necesidad de la extensión internacional de la revolución, forma parte de una subestimación más amplia de la dimensión política de la revolución. La obsesión del GIC es la búsqueda de un método para calcular, distribuir y remunerar el trabajo social de modo que un control central pueda conservarse en lo mínimo y que la economía del período de transición pueda avanzar de manera semiautomática hacia el comunismo integral. Pero para Mitchell, la existencia de tales leyes no puede substituir a la madurez política creciente de las masas trabajadoras, a su capacidad real de imponer su propia dirección a la vida social:
“Los camaradas holandeses han propuesto una solución inmediata: nada de centralización ni económica ni política que sólo puede adoptar formas opresivas, sino transferencia de la gestión a las organizaciones de empresa que coordinarán la producción mediante una “ley económica general”. Para ellos, abolir la explotación y, por lo tanto las clases, no parece que tenga que realizarse a través de un largo proceso histórico, que vaya registrando una participación cada día mayor de las masas en la administración social, sino en la colectivización de los medios de producción, con tal de que esa colectivización implique que los consejos de empresa tengan el derecho de disponer tanto de esos medios de producción como del producto social. Pero, además de que se trata aquí de una formulación que contiene su propia contradicción (puesto que significa oponer la colectivización íntegra –propiedad de todos y de nadie en particular- a una especie de “colectivización” restringida, dispersa entre los grupos sociales, la sociedad anónima también es una forma parcial de colectivización…), a lo único que tiende es a sustituir una solución jurídica (el derecho a disponer por parte de las empresas) a otra solución jurídica, que es la expropiación de la burguesía. Ahora bien, ya hemos visto anteriormente que esa expropiación de la burguesía no es más que la condición inicial de la transformación social (y además, la colectivización íntegra no es inmediatamente realizable), mientras que la lucha de clases continúa, como antes de la Revolución, pero con bases políticas que permiten al proletariado imprimirle un curso decisivo” ([22]).
Detrás de ese rechazo a la dimensión política de la lucha de clases, podemos notar una divergencia fundamental entre las dos ramas de la izquierda comunista en su comprensión de la transición al comunismo. Los camaradas holandeses reconocen la necesidad de ser vigilantes respecto a los restos de “tendencias poderosas heredadas del modo de producción capitalista que actúan en favor de la concentración del poder de control en una autoridad central” (Gründprinzipien, capítulo 10, “Los métodos objetivos de control”). Pero este apartado esclarecedor aparece en medio de una investigación sobre los métodos de cálculo en el período de transición, y en todo el libro apenas si se menciona la lucha inmensa que será necesaria para superar las prácticas del pasado, como tampoco su personificación material y social en las clases, capas e individuos más o menos hostiles al comunismo. Parece que en la visión del GIC sea poco necesaria la batalla política, tanto en el lugar de trabajo como a un nivel social más elevado. Eso es también coherente con su rechazo de la necesidad de organizaciones políticas comunistas, del partido de clase.
En la segunda parte este artículo, examinaremos algunos de los problemas más teóricos en lo referente a la dimensión económica de la transformación comunista.
CD Ward
[1]) Puede leerse un resumen del primer volumen en: https://es.internationalism.org/Rint124/Comunismo.htm [380]
[3]) Ver los artículos de esta serie en las Revista Internacional nos 127-132.
[4]) Ver el artículo del volumen 2 de la serie, “X – Desenmarañando el enigma ruso: 1926-36”,
Revista Internacional no 105, https://es.internationalism.org/Rint105-comunismo [383].
[6]) Bilan, nos 19, 20, 21, 22 y 23.
[7]) Bilan, nos 9, 20, 21, 22, 23.
[8]) Entre los estudios sobre Grundprizipien, podemos mencionar la introducción de Paul Mattick, 1970, a la reedición en alemán del libro, ver: https://libcom.org/library/introduction-paul-mattick [385]. La edición de 1990 del libro, publicada por el Movimiento por los Consejos Obreros, lleva un largo comentario de Mike Baker, escrito poco antes de su muerte, la cual acarreó también la del grupo mismo. Nuestro libro La Izquierda Holandesa, 2001, en su versión en inglés, dedica una sección a los Grundprizipien. Esta parte demuestra que nuestra visión está en continuidad con las críticas que a ese texto había hecho Mitchell. El texto de Grundprizipien mismo puede encontrarse en Libcom o en inglés: https://www.marxists.org/subject/left-wing/gik/1930/index.htm [386].
[9]) “Nature et évolution de la révolution russe” (Naturaleza y evolución de la Revolución Rusa), Bilan nos 33 et 34.
[10]) Bilan no 34, p 1124.
[11]) Debemos ser precisos: Mitchell, también él ex miembro de la LCI, formaba entonces parte de la Fracción belga que había roto con la LCI sobre la cuestión de la guerra en España. En una de sus series de artículos sobre el periodo de transición (Bilan no 38), expresó algunas críticas a “los camaradas de Bilan”, pues le parecía que no se habían preocupado demasiado por los aspectos económicos del periodo de transición.
[12]) Léase “IV – Los años 30: el debate sobre el período de transición, 1”, https://es.internationalism.org/revista127-periodo [387]
[13]) Bilan no 21, citado en “Los años 30: el debate sobre el período de transición”, Revista Internacional, no 127, /revista-internacional/200612/1138/iv-los-anos-30-el-debate-sobre-el-periodo-de-transicion-1 [388]
[14]) Bilan no 31, “Los problemas del período de transición”, publicado en Revista Internacional no 132, /revista-internacional/200802/2190/viii-los-problemas-del-periodo-de-transicion-6 [389].
[15]) Bilan no 35, “Los problemas del período de transición”, reproducido en Revista Internacional no 131.
[16]) Bilan no 22, “Los Internacionalistas holandeses sobre el programa de la revolución proletaria”.
[17]) Bilan no 31, op. cit., cita del “Ensayo sobre el desarrollo de la sociedad comunista”, p. 72.
[18]) Bilan no 37, vuelto a publicar en Revista Internacional no 132.
[19]) Idem.
[20]) Gründprinzipien, capítulo 19, “El supuesto utopismo”.
[21]) Bilan no 37, op. cit.
[22]) Idem.
Series:
Personalidades:
Corrientes políticas y referencias:
- Izquierda Comunista [94]
- Comunismo de Consejos [394]
Noticias y actualidad:
- Gründprinzipien [395]
desarrollo de la conciencia y la organización proletaria:
Acontecimientos históricos:
- período de transición [336]
Rubric:
Revista Internacional n° 152 - 2° semestre de 2013
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 1.1 MB |
- 2123 lecturas
Movimientos sociales en Turquía y Brasil - La indignación en el corazón de la dinámica proletaria
- 3053 lecturas
 Crece, por el mundo entero, el sentimiento de que el orden actual de las cosas no puede seguir así. Tras las revueltas de la “Primavera árabe”, el movimiento de los Indignados en España y el de los Occupy en Estados Unidos, en 2011, el verano de 2013 ha visto grandes muchedumbres echarse a la calle casi simultáneamente en Turquía y Brasil.
Crece, por el mundo entero, el sentimiento de que el orden actual de las cosas no puede seguir así. Tras las revueltas de la “Primavera árabe”, el movimiento de los Indignados en España y el de los Occupy en Estados Unidos, en 2011, el verano de 2013 ha visto grandes muchedumbres echarse a la calle casi simultáneamente en Turquía y Brasil.
Cientos de miles de personas, millones quizás, han protestado contra todo tipo de males: en Turquía, fue la destrucción del entorno a causa de un “desarrollo” urbano disparatado, la intrusión autoritaria de la religión en la vida privada y la corrupción de los políticos. En Brasil, fue el aumento de las tarifas de los transportes públicos, el desvío de la hacienda pública hacia gastos deportivos de prestigio a la vez que menguan los de salud, de transportes, educación y alojamiento– y se generaliza la corrupción de los políticos. En ambos casos, las primeras manifestaciones se las tuvieron que ver con una represión policiaca brutal que lo único que hizo fue ampliar y profundizar la revuelta. Y en ambos casos, la punta de lanza del movimiento fue la nueva generación de la clase obrera y no las “clases medias” de las que habla la prensa (que en lenguaje mediático incluye a cualquier persona que tenga todavía un empleo), una nueva generación de la clase obrera que, a pesar de poseer un buen nivel de instrucción, tiene pocas perspectivas de encontrar un trabajo estable y para la que vivir en una economía “emergente” significa sobre todo tener que contemplar cómo se incrementan las desigualdades sociales y la indecente riqueza de una minúscula élite de explotadores.
Por eso, hoy, un “fantasma recorre el mundo”, el de la indignación. Dos años después de la “primavera árabe” que estremeció por sorpresa los cimientos de Túnez y Egipto y el movimiento de los Indignados en España y de los Occupy en Estados Unidos, se han desarrollado casi simultáneamente los movimientos que han sacudido Turquía y la ola de manifestaciones de Brasil, logrando, en este país, movilizar a millones de personas en más de cien ciudades con unas características inéditas en este país.
Esos movimientos que han ocurrido en países muy diferentes y distantes entre sí, comparten sin embargo, unas características comunes: la espontaneidad, la brutal represión del Estado, la masividad, la participación mayoritaria de gente joven, sobre todo mediante las redes sociales. Pero el denominador común que los caracteriza es una gran indignación ante el deterioro de las condiciones de vida, un deterioro visto como el de la población mundial entera, provocado por una crisis que no cesa de profundizarse y de zarandear las bases mismas del sistema capitalista, una crisis que además ha sufrido un acelerón importante desde 2007. Tal deterioro se plasma en una precariedad cada vez mayor del nivel de vida de las masas obreras y una gran incertidumbre en cuanto al porvenir entre la juventud proletarizada o en vías de proletarización. No es por casualidad si el movimiento en España se puso el nombre de “Indignados”, y que haya sido el movimiento que fue más lejos en la oleada de movimientos sociales masivos tanto en la puesta en entredicho del sistema capitalista como en las formas de organización en asambleas generales masivas[1].
Las revueltas de Turquía y Brasil de 2013 son la prueba de que la dinámica creada en aquellos movimientos no se ha agotado. Los media eluden el hecho de que esas revueltas han surgido en países que estaban en fase de “crecimiento” durante estos últimos años, pero sí han tenido que reconocer la misma “indignación” de las masas de la población contra el funcionamiento del sistema: desigualdades sociales crecientes, codicia y corrupción desenfrenadas de la clase dominante, brutalidad de la represión estatal, quiebra de las infraestructuras, destrucción del entorno. Y, sobre todo, incapacidad del sistema para dar un futuro a las generaciones jóvenes.
Hace cien años, frente a la Primera Guerra mundial, Rosa Luxemburgo recordaba con solemnidad a la clase obrera que la alternativa a un orden capitalista en declive era: o el socialismo o la barbarie. La incapacidad de la clase obrera para llevar a término las revoluciones que habían sido la réplica a la guerra de 1914-18, significó un siglo de una monstruosa barbarie capitalista. Lo que hoy está en juego es más importante todavía, pues el capitalismo posee hoy los medios para destruir por completo toda vida en el planeta entero. La rebelión de explotados y oprimidos, la lucha masiva por la defensa de la dignidad humana y de un verdadero futuro: esa es la promesa de las revueltas sociales en Turquía y Brasil.
Algo muy significativo de la revuelta en Turquía es su proximidad con la guerra mortífera de Siria. La guerra en Siria también había empezado con manifestaciones populares contra el régimen, pero la debilidad del proletariado en ese país, las profundas divisiones étnicas y religiosas en la población, permitieron al régimen replicar con la violencia más brutal. Las fisuras en el seno de la burguesía se han abierto más y la revuelta popular –como en Libia en 2011– se ha precipitado en una guerra “civil” que ha acabado siendo una guerra por procuración entre potencias imperialistas. Siria se ha convertido hoy en el ejemplo mismo de la barbarie, un aviso terrorífico de la alternativa que ofrece el capitalismo para toda la humanidad. En países como Túnez y sobre todo Egipto, y eso que en este país los movimientos sociales habían mostrado que la clase obrera tuvo en ellos un peso real, tales movimientos no pudieron resistir a la presión de la ideología dominante y la situación ha ido degenerando en tragedia cuya víctima es la población misma y, en primer término, los proletarios entre ajustes de cuentas y enfrentamientos entre religiosos integristas, partidarios del antiguo régimen y demás fracciones rivales de la burguesía que están haciendo caer la situación nacional en un caos sangriento. En cambio, Turquía, Brasil, al igual que otras revueltas sociales, siguen mostrando el camino que se ha abierto a la humanidad: el del rechazo del capitalismo, hacia la revolución proletaria y la construcción de una nueva sociedad basada en la solidaridad y las necesidades humanas.
La naturaleza proletaria de esos movimientos
En Turquía
El movimiento de mayo-junio se inició en reacción contra la tala de árboles, primer paso para destruir el parque Gezi de Estambul. Acabó cobrando una amplitud desconocida antes en la historia del país. Muchos sectores de la población descontentos por la política reciente gobierno participaron en él, pero lo que echó las masas a la calle fue el terror estatal, el cual provocó una oleada de indignación en gran parte de la clase obrera. El movimiento en Turquía participa de la misma dinámica que les revueltas de Oriente Medio de 2011, entre las cuales, las más importantes (Túnez, Egipto, Israel) estuvieron muy marcadas por la clase obrera. Pero, sobre todo, el movimiento en Turquía se sitúa en la continuidad directa con el de los Indignados en España y Occupy en Estados Unidos, países en donde la clase obrera no sólo es la mayoría de la población en su conjunto, sino también de los participantes en el movimiento. Y lo mismo ocurre con la revuelta actual en Brasil, donde la inmensa mayoría de los componentes pertenece a la clase obrera, especialmente la juventud proletaria.
Quienes más participaron en el movimiento de Turquía son los pertenecientes a la llamada “generación de los años 1990”. El apoliticismo era la etiqueta que se les puso a los componentes de dicha generación, muchos de entre los cuales poco podían acordarse de la época anterior al gobierno del AKP[2]. Los componentes de tal generación, de quienes se decía que sólo les preocupaba salvarse a sí mismos y no la situación social, han comprendido que no hay salvación quedándose solos. Están hartos de los discursos gubernamentales sobre cómo deben ser y vivir. Los estudiantes, y especialmente los de secundaria, han participado en las manifestaciones masivamente. Los jóvenes obreros y desempleados han estado muy presentes en el movimiento. Y también los obreros y desempleados instruidos.
Una parte de los proletarios con trabajo participó también en el movimiento y ha sido el pilar de la tendencia proletaria en su seno. La huelga de Turkish Airlines en Estambul intentó unirse a la lucha de Gezi. En el sector textil, por ejemplo, se oyeron voces en ese sentido. En una de esas manifestaciones que se desarrolló en Bagcilar-Gunesli, en Estambul, los obreros del textil, sometidos a unas condiciones de explotación muy duras, quisieron compaginar sus reivindicaciones de clase con la expresión de su solidaridad con la lucha del parque Gezi. Y así lo expresaban en sus pancartas “¡Saludos de Bagcilar a Gezi!» y “¡El sábado debe ser día de asueto!”. En Estambul, había pancartas “Huelga general, resistencia general» llamando a otros trabajadores a unirse a ellos en una marcha en la que participaron miles en Alibeykoy; y también “¡Al trabajo no, a la lucha!” como lo enarbolaban los empleados de los centros comerciales y oficinas que se congregaron en la plaza Taksim. Además, el movimiento animó a la lucha entre los trabajadores sindicados. Las confederaciones KESK y DISK y las demás organizaciones sindicales que llamaron a la huelga, tuvieron que tomar tal decisión, sin la menor duda, no sólo a causa de las redes sociales sino a causa de la presión de sus propios afiliados. En fin, la Plataforma de las diferentes ramas de la Türk-IS[3] de Estambul, emanación de todas les secciones sindicales de Türk-IS de la ciudad, convocó a dicha organización y a todos los demás sindicatos a declarar una huelga general contra el terror estatal a partir del lunes posterior al ataque contra el parque Gezi. Si lanzaron esos llamamientos fue por la profunda indignación que provocó en la clase obrera todo lo que estaba ocurriendo.
En Brasil
Los movimientos sociales de junio de 2013 han tenido una gran importancia tanto para el proletariado brasileño como el de Latinoamérica y del resto del mundo, rompiendo el marco regionalista tradicional. Esos movimientos masivos no tienen absolutamente nada que ver con los “movimientos sociales" bajo control del Estado que ha habido en diferentes países de la región en las últimas décadas, como el de Argentina a principios de este siglo, los movimientos indigenistas en Bolivia y Ecuador, el zapatista en México o el chavismo en Venezuela, resultantes de enfrentamientos entre fracciones burguesas y pequeñoburguesas por el control del Estado. Las movilizaciones de junio en Brasil han sido el movimiento espontáneo de masas más importante en el país y en Latinoamérica desde hace 30 años. Por eso es esencial sacar las lecciones de esos acontecimientos desde un punto de vista de clase.
Es indiscutible que el movimiento sorprendió a la burguesía brasileña y mundial. La lucha contra la subida de tarifas en los transportes públicos (que se establecen cada año tras un acuerdo entre transportistas y Estado) fue el detonante del movimiento que acabó cristalizando toda la indignación acumulada desde hace tiempo en la sociedad brasileña y que ya se expresó por ejemplo en 2012 con las luchas en la función pública y en las universidades, en São Paulo en particular, y también numerosas huelgas por el país contra la baja de salarios y la precarización en el trabajo, en la educación y la salud en los últimos años.
A diferencia de otros movimientos masivos que ha habido en diferentes países desde 2011, el de Brasil surgió y se unificó en torno a una reivindicación concreta que permitió la movilización espontánea de amplios sectores del proletariado: contra el alza de tarifas de los transportes públicos. El movimiento adquirió masividad a nivel nacional desde el 13 de junio cuando las manifestaciones de protesta convocadas por el MPL (Movimento Passe Livre, Movimiento de acceso gratuito)[4], contra las subidas así como otros movimientos sociales, fueron brutalmente reprimidos por la policía en São Paulo[5]. Durante cinco semanas, además de las movilizaciones en São Paulo, hubo manifestaciones en torno a la misma reivindicación en varias ciudades del país, hasta el punto de que, por ejemplo, en Porto Alegre, Goiânia y otras ciudades, la presión obligó a varios gobiernos locales, de todo color político, a decidir la anulación de la subidas en los transportes, tras unas luchas muy duras reprimidas sin miramientos por el Estado.
El movimiento se inscribe de entrada en un terreno proletario. Hay que subrayar, para empezar, que la mayoría de los manifestantes pertenece a la clase obrera, jóvenes obreros y estudiantes principalmente, la mayoría de ellos de origen familiar proletario o en vías de proletarización. La prensa burguesa presenta el movimiento como expresión de las “clases medias", con la intención evidente de crear divisiones entre los trabajadores. En realidad la mayoría de aquellos a quienes se cataloga como miembros de la clase media son trabajadores que cobran sueldos a menudo más bajos que los de obreros calificados de las zonas industriales del país. De ahí el éxito y la simpatía que atrajo tal movilización contra la sabida del tique de los autobuses urbanos, que era ni más ni menos que un ataque directo contra los ingresos de las familias proletarias. Eso explica también por qué esa reivindicación inicial se transformó rápidamente en cuestionamiento del Estado a causa del deterioro de sectores como la salud, la educación y la ayuda social, y, además, en protesta contra las enormes cantidades de dinero público invertidas en la organización del Mundial de fútbol de 2014 y las Olimpiadas de 2016[6]. Para dichos eventos, la burguesía no ha vacilado en recurrir, por diferentes medios, al desahucio forzado de habitantes cercanos a los estadios: en Aldeia Maracanã, en Río, en el primer trimestre de este año; y en las zonas apetecidas por los promotores inmobiliarios de São Paulo pegando fuego a las favelas que entorpecían sus proyectos.
Es significativo que el movimiento se haya organizado con manifestaciones en torno a estadios de ciudades donde se estaban jugando los partidos de fútbol de la Copa Confederaciones, para así obtener una fuerte mediatización y hacerlo con el rechazo a un espectáculo preparado para beneficio de la burguesía brasileña; y también en torno a la represión brutal del Estado contra los manifestantes alrededor de los estadios, una represión responsable de la muerte de varios manifestantes. En un país en el que el fútbol es deporte nacional, que la burguesía ha sabido naturalmente usar como desahogo necesario para controlar la sociedad, las manifestaciones de los proletarios brasileños son una gran lección para el proletariado mundial. Bien se sabe que a la población brasileña le gusta el fútbol, pero eso no le ha impedido rechazar la austeridad para financiar los gastos fastuosos de unas celebraciones deportivas que prepara la burguesía para demostrar al mundo entero que es capaz de jugar en el patio del “primer mundo”. Los manifestantes exigían unos servicios públicos de “tipo FIFA” [7] para su vida diaria.
Algo muy significativo también fue el rechazo masivo a los partidos políticos (sobre todo al Partido de los Trabajadores, el PT, al que pertenecen Lula y la presidenta actual) y a los sindicatos: en São Paulo se expulsó de la manifestación a algunos que enarbolaban pancartas o símbolos de pertenencia a organizaciones políticas, sindicales o estudiantiles que apoyan al poder.
Hubo otras expresiones del carácter de clase del movimiento aunque fueron minoritarias. Se organizaron asambleas aunque no tuvieran la misma extensión ni alcanzaran el nivel de organización de las de los Indignados en España. Las de Río de Janeiro y Belo Horizonte, por ejemplo, que se autodenominaron “asambleas populares e igualitarias”, se propusieron crear un “nuevo espacio espontáneo, abierto e igualitario de debate”, en el que llegaron a participar más de 1000 personas.
Esas asambleas, aun demostrando la vitalidad del movimiento y la necesidad de autoorganización de las masas para imponer sus reivindicaciones, tenían varias debilidades:
- aunque participaron en ellas otros grupos y colectivos, estuvieron animadas por las fuerzas de izquierda y de extrema izquierda del capital que se dedicaron a confinar su actividad en la periferia de las ciudades;
- su objetivo principal era ser medios de presión y órganos de negociación con el Estado, por reivindicaciones específicas de mejoras de tal o cual comunidad o ciudad. Tendían así a afirmarse como órganos permanentes;
- pretendían ser independientes del Estado y de los partidos, pero acabaron siendo acaparadas por partidos y organizaciones pro-gubernamentales o izquierdistas que ahogaron toda expresión espontanea;
- proponían una visión localista o nacional, luchando contra les efectos y no contra las causas de los problemas, sin poner en entredicho el capitalismo.
Se hicieron también referencias explicitas a movimientos sociales de otros países, al de Turquía en particular, en donde también se hicieron referencias al de Brasil. A pesar de lo minoritario de esas expresiones, son un revelador de lo que se siente como común de ambos movimientos. En diferentes manifestaciones, pudieron verse banderolas con la proclama: “Somos griegos, turcos, mexicanos, nosotros somos sin patria, somos revolucionarios” o pancartas con la inscripción: “No es Turquía, no es Grecia; es Brasil quien sale de la inercia.”
En Goiânia, el Frente de Luta Contra o Aumento, que agrupaba a diferentes organizaciones de base, insistía en la solidaridad y el debate necesarios entre los componentes del movimiento: “¡No debemos contribuir ni a la criminalización ni a la pacificación del movimiento! ¡DEBEMOS MANTENERNOS FIRMES Y UNIDOS! A pesar de los desacuerdos, debemos mantener nuestra solidaridad, nuestra resistencia, nuestra combatividad y profundizar nuestra organización y nuestras discusiones. Como en Turquía, pacíficos y combativos pueden coexistir y luchar juntos, debemos seguir ese ejemplo.”
La gran indignación que alentó al proletariado brasileño puede resumirse en la reflexión de la Rede Extremo Sul, red de movimientos sociales de la periferia de São Paulo: “Para que se hagan realidad esas posibilidades, no podemos dejar que la indignación que se expresa en las calles se canalice hacia objetivos nacionalistas, conservadores y moralistas; no podemos permitir que las protestas sean copadas por el Estado y las élites y que estos las vacíen de su contenido político. La lucha contra el aumento del precio de los transportes y el estado lamentable de ese servicio está directamente relacionado con la lucha contra el Estado y las grandes empresas económicas, contra la explotación y la humillación de los trabajadores, y contra esta forma de vida en la que el dinero lo es todo y las personas son menos que nada.”
Las trampas tendidas por la burguesía
En Turquía
Se activaron diferentes tendencias políticas burguesas para intentar influir en el movimiento desde dentro y mantenerlo así en los límites del orden existente, para evitar su radicalización e impedir que las masas proletarias que se echaron a las calles contra el terror estatal, plantearan reivindicaciones de clase de sus propias condiciones de vida. De modo que, mientras que no se puede mencionar reivindicación alguna que fuera unánime en el movimiento, fueron las reivindicaciones democráticas las que solían predominar. La línea que pedía “más democracia” creada en torno a una postura anti-AKP y, de hecho, anti-Erdogan, no expresaba sino la exigencia de una reorganización del aparato de Estado turco de una manera más democrática. El impacto de las reivindicaciones democráticas en el movimiento fue su mayor debilidad ideológica. El propio Erdogan hilvanó todos sus ataques ideológicos contra el movimiento con el hilo de la democracia y de las elecciones; las autoridades gubernamentales, dando puntadas de mentiras y manipulaciones diversas, repetían hasta la saciedad el argumento de que, incluso en los países considerados como más democráticos, la policía usa la violencia contra las manifestaciones ilegales; y en eso cabe decir que no dejaban de tener razón. Además esa línea por la obtención de derechos democráticos ataba las manos de las masas frente a los ataques de la policía y el terror estatal y pacificaba su resistencia.
El elemento más activo de esa tendencia democrática, que tomó el control de la Plataforma de Solidaridad de Taksim, fueron las confederaciones sindicales de izquierda: la KSEK y la DISK. La Plataforma de Solidaridad de Taksim, o sea la tendencia democratista, formada por todo tipo de asociaciones y organizaciones, sacó su fuerza no de lazos orgánicos con los manifestantes, sino de su legitimidad burguesa, pudiendo así movilizar amplios recursos. La base de los partidos de izquierda, a los que se puede definir como la izquierda legal burguesa, quedó así en gran parte separada de las masas. En general, estuvo a la cola de la tendencia democrática. Los círculos estalinistas y trotskistas, o sea la izquierda radical burguesa, estuvieron en gran parte apartados de las masas. Sólo tuvieron influencia en los barrios en donde poseían cierta fuerza. Aunque se opusieran a la tendencia democrática en el momento en que ésta intentó dispersar el movimiento, en general le dieron su apoyo. Su eslogan más ampliamente aceptado entre las masas fue “hombro con hombro contra el fascismo”.
En Brasil
La burguesía nacional lo ha hecho todo desde hace décadas para hacer de Brasil una gran potencia continental y mundial. Para lograrlo no basta con poseer un inmenso territorio que es casi la mitad de América del Sur, ni de disponer de cuantiosos recursos naturales; es necesario crear las condiciones para mantener el orden social, el control de los trabajadores sobre todo. Así, desde los años 80, se estableció una especie de alternancia de gobiernos de derechas y de centro-izquierda basándose en unas elecciones “libres y democráticas”, indispensables para fortificar el capital brasileño en el ruedo mundial.
La burguesía brasileña logró así fortificar su aparato productivo y encarar lo más duro de la crisis económica de los años 90, a la vez que, en lo político, conseguía crear una fuerza política que le ha permitido controlar a las masas pauperizadas y, sobre todo, mantener la “la paz social”. Esta situación se consolidó con el acceso del PT al poder en 2002 usando a fondo el carisma y la imagen “obrera” de Lula.
Y así durante la primera década de este siglo, la economía brasileña logró alzarse al séptimo lugar del planeta según el Banco mundial. La burguesía mundial saludó el “milagro brasileño” alcanzado durante la presidencia de Lula, el cual, por lo visto, habría permitido salir de la pobreza a millones de brasileños y que otros cuantos millones accedieran a esa famosa “clase media”. En realidad, ese “gran éxito” se obtuvo utilizando una parte de la plusvalía para distribuirla en migajas a las capas más pauperizadas, a la vez que se agudizaba la precarización de las masas trabajadoras.
La crisis sigue siendo, sin embargo, el telón de fondo de la situación en Brasil. Para atenuar sus efectos, la burguesía lanzó una política de grandes obras estimulando así un boom en la construcción tanto pública como privada, a la vez que favorecía el crédito y en endeudamiento de las familias para reactivar el consumo interno. Los límites de esa política son ya tangibles en los indicadores económicos (ralentización del crecimiento) pero, sobre todo, en el deterioro de las condiciones de vida de la clase obrera: alza creciente de la inflación (previsión anual de 6,7% en 2013), aumento de precios de los productos de consumo y servicios (entre ellos el transporte), incremento sensible del desempleo, reducción de los gastos públicos. Ésa es la raíz del movimiento de protestas en Brasil.
El único resultado concreto obtenido bajo la presión de las masas, ha sido la anulación de la subida de los transportes públicos que el Estado acabará compensando por otros medios. Al iniciarse la oleada de protestas, para calmar los ánimos, mientras el gobierno preparaba una estrategia con la que intentar controlar el movimiento, la presidenta Dilma Rousseff declaraba, por su portavoz, que consideraba “legitima y compatible con la democracia” la protesta de la población; por su parte, Lula, “criticaba” los “excesos” de la policía. Eso ni impidió que cesara la represión estatal, ni tampoco las protestas.
Una de las trampas más elaboradas contra el movimiento fue la de propalar el mito de un “golpe de Estado” de derechas, bulo divulgado no sólo por el PT y el partido estalinista, sino también por los trotskistas del PSOL (Partido Socialismo e Liberdade) y del PSTU (Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados): se trataba de desviar el movimiento para transformarlo en sostén al gobierno de Dilma Rousseff, muy debilitado y desprestigiado. Los hechos demostraban claramente que la feroz represión contra las manifestaciones de junio en Brasil ejecutada por el gobierno de izquierdas del PT igualaba a veces la de los regímenes militares, y es entonces cuando la izquierda y la extrema izquierda del capital brasileño se afanaron por enturbiar la realidad identificando represión y fascismo o regímenes de derechas. Después corrieron otra cortina de humo con lo del proyecto de “reforma política” propuesto por Dilma Rousseff, para combatir la corrupción en los partidos políticos y encerrar a la población en el terreno democrático llamando a votar por las reformas propuestas. De hecho, la burguesía brasileña ha sido más inteligente y hábil que la turca, la cual se limitó a repetir el ciclo provocación/represión frente a los movimientos sociales.
Para intentar influir en las movilizaciones sociales en la calle, los partidos políticos de la izquierda del capital y los sindicatos lanzaron con varias semanas de antelación un llamamiento a una “Jornada nacional de lucha” el 11 de julio, presentada como medio de protesta contra el fracaso de las convenciones colectivas de trabajo. Y Lula, demostrando su gran experiencia antiobrera, convocó el 25 de junio una reunión con los dirigentes de movimientos controlados por el PT y el partido estalinista, junto con otras organizaciones juveniles y estudiantiles aliadas al gobierno con el objetivo explícito de neutralizar la contestación callejera.
Fuerzas y debilidades de esos dos movimientos
En Turquía
Al igual que en el movimiento Indignados y Occupy, esas movilizaciones expresaron la voluntad de acabar con la dispersión en sectores de la economía donde trabajan sobre todo jóvenes en unas condiciones de gran precariedad (repartidores de kebab, personal de bares, trabajadores de centros de llamadas y de oficinas…), lugares en donde es difícil luchar. Un acicate importante de la movilización y de la determinación fue no sólo la indignación sino también el sentimiento de solidaridad contra la violencia policiaca y el terror estatal.
Pero también es verdad que los trabajadores de las mayores concentraciones obreras participaron, sí, pero de manera individual, en las manifestaciones. Esto fue una de las debilidades más significativas del movimiento. Las condiciones de existencia de los proletarios, sometidos a la presión ideológica de la clase dominante de Turquía, no hizo fácil que la clase obrera se concibiera como tal clase lo cual reforzó las idea en los manifestantes de que eran esencialmente una masa de ciudadanos individuales, miembros legítimos de la comunidad “nacional”. El movimiento no reconoció sus propios intereses de clase, sus posibilidades de maduración se quedaron así bloqueadas, y la tendencia proletaria en su seno quedó en segundo plano. A esta situación contribuyó mucho la focalización sobre la democracia, eje central del movimiento frente a la política gubernamental. En las manifestaciones que hubo por toda Turquía fue difícil organizar discusiones de masas y que el movimiento pudiera controlarse mediante formas de autoorganización. Esta debilidad se debió sin duda a la escasa experiencia que existe en discusiones de masas, en reuniones, en asambleas generales, etc. Sin embargo, el movimiento sintió la necesidad de la discusión y de los medios para organizarla, pues estos empezaron a emerger, de lo que fueron testimonio algunas experiencias aisladas: constitución de una tribuna abierta en el parque Gezi que, es cierto, no atrajo a mucha gente ni duró mucho tiempo, pero tuvo impacto; en la huelga del 5 de junio, los asalariados de la universidad que son miembros de la Eğitim-Sen[8] sugirieron que se instalara una tribuna abierta, pero la dirección de la KSEK no sólo rechazó la propuesta sino que además aisló el ramo de la Eğitim-Sen al que pertenecen los asalariados de la universidad. La experiencia más concluyente la proporcionaron los manifestantes de la ciudad de Eskişehir, los cuales, en una asamblea general, crearon comités para organizarse y coordinar las manifestaciones; y, en fin, desde el 17 de junio, en los parques de diversos barrios de Estambul, multitudes de gentes, inspirándose en los foros del parque Gezi montaron asambleas de masas también llamadas “foros”. Y los días siguientes también las hubo en Ankara y otras ciudades. Los temas más debatidos se referían a los problemas relacionados con los enfrentamientos con la policía. Pero también emergió entre los manifestantes la comprensión de lo importante que es la implicación en la lucha de la parte del proletariado con trabajo.
El movimiento en Turquía no logró establecer un lazo firme con el conjunto de la clase obrera, pero los llamamientos a la huelga por medio de las redes sociales tuvieron cierta respuesta que se plasmó en paros laborales. En el movimiento, además, se afirmaron claramente las tendencias proletarias en su seno en personas muy conscientes de la importancia y de la fuerza de la clase y contrarias al nacionalismo. Una parte significativa de manifestantes defendía la idea de que el movimiento debía crear una auto-organización que le permitiera decidir su propio futuro. Por otra parte, la cantidad de gente que empezó a afirmar que sindicatos como la KSEK y la DISK, supuestamente “combativos”, no eran tan diferentes del gobierno se ha incrementado muy significativamente.
En fin, otra característica del movimiento, y no de las menos importantes: los manifestantes turcos saludaron la respuesta llegada desde el otro lado de los mares y con palabras en lengua turca: “¡Estamos juntos, Brasil + Turquía!" y “¡Brasil, resiste!".
En Brasil
La gran fuerza del movimiento estuvo en que, desde el principio, se fue afirmando como movimiento contra el Estado, no solo con la reivindicación central contra la subida de tarifas en los transportes públicos, sino también contra el abandono de los servicios públicos y contra el acaparamiento de una gran parte de los gastos previstos para manifestaciones deportivas. La amplitud y la determinación de la protesta obligaron a la burguesía a dar marcha atrás anulando la subida de las tarifas en varias ciudades.
La cristalización du movimiento en torno a una reivindicación concreta fue la fuerza del movimiento, pero también fue su límite desde el momento en que no parecía capaz de ir más lejos. De ahí que marcara el paso en cuanto se consiguió que se anulara la decisión del alza de las tarifas. Además tampoco se concibió como movimiento que pusiera en entredicho el orden capitalista, aspecto que sí estuvo presente, por ejemplo, en el movimiento de los Indignados en España.
La desconfianza hacia los principales medios de control social de la burguesía se plasmó en el rechazo de los partidos políticos y de los sindicatos. Eso significa para la burguesía que se ha abierto una brecha en el plano ideológico: el desgaste de las estrategias políticas que se implantaron tras la dictadura militar de 1965-85 y el desprestigio de los sucesivos equipos a la cabeza del Estado desde entonces, agravado por la corrupción patente en su seno. Sin embargo, lo peligroso sería que detrás de ese rechazo, esté el de toda política, el apoliticismo, que, de hecho, ha sido una fragilidad importante del movimiento. Pues, sin debate político, no hay manera real de avanzar en la lucha, ya que ésta se alimenta del debate, único modo de comprender la raíz de los problemas contra los que se lucha, sin que se pueda eludir une crítica de los fundamentos del sistema capitalista. No es pues casualidad si una debilidad del movimiento ha sido la ausencia de asambleas callejeras abiertas a todos los participantes donde puedan discutirse les problemas de sociedad, las acciones a realizar, la organización del movimiento, su balance y objetivos. Las redes sociales fueron un medio importante de movilización y para romper el aislamiento. Pero nunca podrán sustituir el debate vivo y abierto de las asambleas.
El movimiento no ha podido evitar el veneno nacionalista como lo atestigua la presencia en las movilizaciones de banderas brasileñas y consignas nacionalistas y no fue raro escuchar el himno nacional en las manifestaciones. Nunca ocurrió eso en el movimiento de los Indignados en España. El movimiento de Brasil presentó pues las mismas debilidades que las movilizaciones en Grecia o en los países árabes, en donde la burguesía consiguió minar la gran vitalidad del movimiento en un proyecto nacional de reforma o de defensa del Estado. En ese contexto, la protesta contra la corrupción benefició en fin de cuentas a la burguesía y sus partidos políticos, sobre todo a los de la oposición, los cuales, por ese medio, esperan volver a encontrar cierto prestigio político con vistas a las próximas elecciones. El nacionalismo es un callejón sin salida para las luchas del proletariado que además quebranta la solidaridad internacional de los movimientos de clase.
A pesar de una participación mayoritaria de proletarios en el movimiento, éstos sólo participaron en él de una manera fragmentada. El movimiento no consiguió movilizar a los trabajadores de los centros industriales con peso importante, especialmente en la región de São Paulo; ni siquiera emergió de él tal propuesta. La clase obrera, que acogió el movimiento con simpatía, identificándose incluso con él porque se luchaba por una reivindicación en la que reconocía sus intereses, no consiguió movilizarse como clase que es. Esa actitud es en realidad una característica de estos tiempos, un período en el que a la clase obrera no le es fácil afirmar son identidad de clase, algo que en Brasil se agrava por décadas de inmovilidad debida a la acción de partidos políticos y sindicatos, sobre todo el PT y la CUT.
Su importancia para el futuro
El surgimiento de movimientos sociales de gran envergadura y de una importancia histórica nunca antes alcanzada desde 1908 en Turquía, desde hace 30 años en Brasil, son un ejemplo para el proletariado mundial de la respuesta que está dando la nueva generación de proletarios al ahondamiento de crisis mundial del sistema capitalista. A pesar de sus peculiaridades respectivas, esos movimientos son parte íntegra de la cadena de movimientos sociales internacionales, cuya referencia fue la movilización de los Indignados en España, que ha venido siendo la respuesta a la crisis histórica y mortal del capitalismo. Sean cuales hayan sido sus debilidades, son una fuente de inspiración y de enseñanzas para el proletariado mundial. Sus fragilidades, por su parte, deben dar lugar a una crítica sin concesiones por parte de los proletarios mismos, para así sacar las lecciones que en el mañana serán otras tantas armas en otros movimientos ayudándolos así a liberarse más y más cada día de la dictadura ideológica y de las trampas de la clase enemiga.
Esos movimientos no han sido sino la manifestación del “viejo topo” al que se refería Marx que está socavando los cimientos del orden capitalista.
Wim (11 de agosto)
[1] Ver nuestra serie de artículos sobre el movimiento de los “Indignados” en España, en particular el de la Revista International no 146 (3er trimestre de 2011) y 149 (3er trimestre 2012).
[2] Adalet ve Kalkınma Partisi (Partido por la justicia y el desarrollo), partido islamista “moderado”, en el poder desde 2002 en Turquía.
[3] KESK: Confederación de sindicatos de funcionarios. DISK: Confederación de sindicatos revolucionarios de Turquía. Türk-IS: Confederación de sindicatos turcos.
[4] Frente a la subida de tarifas, el MPL transmitió muchas ilusiones sobre el Estado, el cual, sometido a la presión popular podría garantizar el derecho a transportes gratuitos para toda la población frente a las empresas privadas de ese sector.
[5] Ver nuestros artículos en https://es.internationalism.org/ [400] y en nuestra prensa territorial impresa: “Junio de 2013 en Brasil: la represión policial desata la furia de los jóvenes:” y “La indignación desata la movilización espontánea de millones de personas”
[6] Según las previsiones, esos dos eventos costarán 31.300 millones de dólares al gobierno brasileño, o sea 1,6 % del PIB, mientras que el programa “Beca familiar", presentada como la medida social estrella del gobierno de Lula significa el 0,5% de dicho PIB.
[7] FIFA : Federación Internacional de Fútbol Asociación
[8] Unión sindical de profesores afiliada a la KSEK.
Geografía:
Noticias y actualidad:
- movimientos sociales [402]
Rubric:
XX Congreso de la CCI. Presentación
- 2535 lecturas
 La CCI celebró el año pasado su vigésimo congreso internacional. El Congreso de una organización comunista es uno de los momentos más importantes de su actividad y de su existencia. Es cuando toda la organización (mediante delegaciones nombradas por cada una de las secciones) hace balance de sus actividades, analiza en profundidad la situación internacional, avanza perspectivas y elige el órgano cuya tarea es asegurarse de que las decisiones del Congreso se realicen.
La CCI celebró el año pasado su vigésimo congreso internacional. El Congreso de una organización comunista es uno de los momentos más importantes de su actividad y de su existencia. Es cuando toda la organización (mediante delegaciones nombradas por cada una de las secciones) hace balance de sus actividades, analiza en profundidad la situación internacional, avanza perspectivas y elige el órgano cuya tarea es asegurarse de que las decisiones del Congreso se realicen.
Estamos convencidos de la necesidad del debate y de la cooperación entre organizaciones que luchan por el derrocamiento del sistema capitalista, por eso invitamos a tres grupos –dos de Corea y Opop de Brasil que ya asistieron a nuestros congresos internacionales. Los trabajos de un congreso de una organización comunista no son una cuestión “interna” sino que interesan a la clase obrera entera: por eso informamos a nuestros lectores de los temas esenciales discutidos en dicho Congreso.
Éste se desarrolló en un contexto de agudización de las tensiones en Asia, de la continuación de la guerra en Siria, de agravación de la crisis económica y de una situación de la lucha de clases compleja, marcada por un débil desarrollo de las luchas obreras “clásicas” contra los ataques económicos de la burguesía pero también por el surgimiento internacional de movimientos sociales cuyos ejemplos más significativos fueron el de los “Indignados” en España y “Occupy Wall Street” en Estados Unidos.
El análisis de la situación mundial:
un reto que exige un esfuerzo teórico importante
La “Resolución sobre la situación internacional” adoptada por el XX Congreso de la CCI, y que resume los análisis que se despejaron de las discusiones, está publicada en este mismo número de la Revista internacional. No vamos pues a entrar en detalles en esta presentación.
Dicha resolución recuerda el marco histórico en el que entendemos nosotros la situación actual de la sociedad, el de la decadencia del modo de producción capitalista, decadencia que se inició con la Primera Guerra Mundial, y la fase última de dicha decadencia a la que la CCI, desde mediados de los años 1980, ha analizado como la de la descomposición, la de la putrefacción de esta sociedad. Esta descomposición queda bien ilustrada en la forma que hoy toman los conflictos imperialistas, siendo la situación en Siria un ejemplo trágico (como puede leerse en el informe sobre esa cuestión que adoptó el congreso y que también publicamos aquí). Pero también queda plasmada en la dramática degradación del medio ambiente, una situación que la clase dominante, por muchas declaraciones y campañas alarmistas que despliegue, es totalmente incapaz de impedir, ni siquiera frenar.
El congreso no pudo realizar la discusión sobre los conflictos imperialistas por falta de tiempo y también porque las discusiones preparatorias habían puesto de relieve la gran homogeneidad en nuestras filas sobre esta cuestión. El congreso, sin embargo, asistió a una presentación del grupo coreano Sanoshin sobre las tensiones imperialistas en Extremo Oriente, presentación que hemos publicado en anexo en nuestro sitio Internet.
Sobre la crisis económica
Sobre esto, la resolución pone de relieve la situación sin salida en la que está hoy la burguesía, incapaz de superar las contradicciones del modo de producción capitalista, lo cual es una confirmación evidente del análisis marxista. Un análisis que todos los “expertos”, ya sea de los que reivindican su “neoliberalismo” o de quienes lo rechazan, consideran con esa mueca despectiva típica de los ignorantes y que esos expertos combaten sobre todo por eso precisamente: porque prevé la quiebra histórica de este modo de producción y la necesidad de destruirlo por una sociedad en la que el mercado, la ganancia y el salario hayan sido colocados en las vitrinas de los museos de historia, en la que la humanidad se haya liberado de las leyes ciegas que la hunden en la barbarie, y pueda vivir según el principio “De cada cual según sus medios, a cada cual según sus necesidades”.
Sobre la situación actual de la crisis del capitalismo, el congreso se pronunció claramente por considerar que la “crisis financiera” actual no es ni mucho menos el origen de las contradicciones en las que se hunde la economía mundial como tampoco tiene sus raíces en una “financiarizacion de la economía” en la que la única preocupación serían las ganancias inmediatas y especulativas: “… es la sobreproducción la causa de la “financiarización”, ya que es cada vez más arriesgado el invertir en la producción dado que el mercado mundial se encuentra cada vez más saturado, lo que dirige el flujo financiero de forma creciente hacia la especulación. Es por eso que todas las “teorías económicas de izquierda”, que llaman a “controlar las finanzas internacionales” para salir de la crisis, no son más que sueños vacíos ya que “olvidan” las causas reales de la hipertrofia de la esfera financiera” ([1]). El Congreso también consideró que: “La crisis de las subprime en 2007, el gran pánico financiero de 2008 y la recesión de 2009 marcaron un nuevo y muy importante paso en el descenso del capitalismo hacia una crisis irreversible” ([2]).
Dicho lo cual, el Congreso pudo constatar que no había unanimidad en nuestra organización y que había que proseguir la discusión sobre una serie de temas como los siguientes:
La agravación de la crisis en 2007 ¿significó una ruptura cualitativa abriendo un nuevo capítulo que lleva la economía hacia un desmoronamiento rápido e inmediato? ¿Cuál es el significado de la etapa cualitativa de los acontecimientos de 2007? Y de manera más general, ¿qué tipo de evolución de la crisis nos espera: hundimiento repentino o “lento” declive acompañado “políticamente” por los Estados capitalistas? Y ¿qué países se hundirán antes y cuáles al final? ¿Le queda a la clase dominante un margen de maniobra y qué errores quiere evitar? O, de manera más general, cuando la clase dominante analiza las perspectivas de la crisis, ¿puede ignorar la posibilidad de reacciones de la clase obrera? ¿Cuáles son los criterios que la clase dominante toma en cuenta cuando adopta programas de austeridad en los diferentes países? ¿Estamos en una situación en la que todas las clases dominantes pueden atacar a la clase obrera como lo hizo en Grecia? ¿Podemos suponer que se reproduzcan ataques del mismo calibre (reducción de salarios hasta el 40 %, etc.) en los viejos países industriales centrales? ¿Qué diferencias hay entre la crisis de 1929 y la de hoy? ¿En qué nivel está la pauperización en los grandes países industrializados?
La organización recordó que, muy poco después de 1989, tomó conciencia y previó los cambios fundamentales en el plano imperialista y en la lucha de clases que hubo tras el hundimiento del bloque del Este y de los regímenes llamados “socialistas” ([3]). Sin embargo, en el plano de las consecuencias económicas, no previmos los grandes cambios habidos desde entonces. ¿Qué iban a significar para la economía mundial el abandono de cierta autarquía y de los mecanismos de aislamiento respecto al mercado mundial de regímenes como el de China o India?
Evidentemente, como lo hicimos con el debate realizado hace algunos años en nuestra organización sobre los mecanismos que permitieron el “boom” que siguió a la IIª Guerra Mundial ([4]), también daremos a conocer a nuestros lectores los elementos principales del debate actual en cuanto éste haya alcanzado un nivel suficiente de claridad.
Sobre la lucha de clases
El Informe sobre la lucha de clases en el congreso sacó un balance de los dos últimos años (desde la Primavera árabe, los movimientos de los Indignados, de Occupy, las luchas en Asia, etc.) y de las dificultades de la clase para replicar a los ataques cada vez mayores por parte de los capitalistas en Europa y en Estados Unidos. Las discusiones del congreso trataron sobre todo de las cuestiones siguientes: ¿cómo explicar las dificultades de la clase obrera para responder de “manera adecuada” a esos ataques en aumento? ¿Por qué todavía no se evoluciona hacia situaciones revolucionarias en los viejos centros industriales? ¿Qué política sigue la clase dominante para evitar luchas masivas en los viejos centros industriales? ¿Cuáles son las condiciones de la huelga de masas?
¿Qué papel desempeña la clase obrera de Asia en la relación de fuerzas global entre las clases, la de China especialmente? ¿Qué podemos esperar de nuestra clase? ¿Se ha desplazado a China el centro de la economía mundial y del proletariado mundial? ¿Cómo evaluar los cambios habidos en la composición de la clase obrera mundial? La discusión retomó nuestra posición sobre “el eslabón más débil” que habíamos desarrollado a principios de los años 1980 en oposición a la tesis de Lenin según la cual la cadena de la dominación capitalista acabaría rompiéndose por su “eslabón más débil” ([5]), o sea, los países poco desarrollados.
Aunque las discusiones no hicieron surgir desacuerdos sobre el informe presentado (y que queda resumido en la parte lucha de clases de la resolución), nos ha parecido que la organización debía proseguir la reflexión sobre el tema, discutiendo especialmente sobre “¿Con qué método debemos abordar el análisis de la lucha de clases en el período histórico actual?”
Sobre actividades y vida de la organización
Las discusiones sobre la vida de la organización, sobre balance y perspectivas de sus actividades y de su funcionamiento ocuparon un lugar importante en los trabajos del XXº congreso, como así fue siempre en los precedentes. Eso plasma el hecho de que las cuestiones de organización no son “asuntos técnicos”, sino asuntos plenamente políticos que deben abordarse con la mayor profundidad. Cuando uno se fija en la historia de las tres internacionales que la clase obrera se construyó, se constata que quien de verdad se tomó a pecho esos problemas fue el ala marxista de aquéllas como queda ilustrado, entre otros muchos, por los ejemplos siguientes:
- combate de Marx y del Consejo general de la AIT contra la Alianza de Bakunin, especialmente en el congreso de La Haya de 1872;
- combate de Lenin y de los bolcheviques contra las ideas pequeño burguesas y oportunistas de los mencheviques en el II Congreso del POSDR, en 1903 y en los años siguientes;
- combate de la Fracción de Izquierda del Partido Comunista de Italia contra la degeneración de la Internacional comunista y para preparar les condiciones políticas y programáticas del surgimiento de un nuevo partido proletario cuando las condiciones históricas fueran favorables para ello.
La experiencia histórica del movimiento obrero ha evidenciado el carácter indispensable de organizaciones políticas específicas que defiendan la perspectiva revolucionaria en el seno de la clase obrera para que ésta sea capaz de echar abajo el capitalismo y edificar la sociedad comunista. No basta, sin embargo, con proclamar la necesaria existencia de las organizaciones políticas proletarias, hay que construirlas. El objetivo es el derrocamiento del sistema capitalista y una sociedad comunista sólo puede construirse fuera de tal sistema y una vez que la burguesía haya sido echada abajo, pero resulta que es en la sociedad capitalista donde hay que construir una organización revolucionaria. Esta construcción se ve enfrentada a todo tipo de presiones y de obstáculos que imponen el sistema capitalista y su ideología. O sea que tal construcción no se hace en el vacío y las organizaciones revolucionarias son como un cuerpo extraño en la sociedad capitalista que ésta procura destruir constantemente. Una organización revolucionaria está constantemente obligada a defenderse contra toda una serie de amenazas procedentes de la sociedad capitalista.
Es una evidencia el hecho de que debe resistir a la represión. La clase dominante nunca ha dudado, cuando lo estima necesario, en dar rienda suelta a sus medios policiacos, cuando no militares, para acallar las voces de los revolucionarios. La mayoría de las organizaciones del pasado vivieron en condiciones de represión, estaban “fuera de la ley”, muchos militantes estaban en exilio. Sin embargo, tal represión no los quebraba. Muy a menudo, al contrario, fortalecía su resolución, ayudándoles a defenderse contra les ilusiones democráticas. Así ocurrió con el Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD) durante el periodo de las leyes antisocialistas, tiempo durante el cual resistió mejor a la ponzoña de la “democracia” y del “parlamentarismo” que durante el período en que fue legal. Lo mismo ocurrió con el Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia (especialmente su fracción bolchevique) que fue ilegal durante casi toda su existencia.
La organización revolucionaria debe asimismo resistir a la destrucción desde dentro originada por denunciadores, informadores o aventureros que pueden provocar estragos a menudo mucho más importantes que la represión abierta.
En fin, y sobre todo, debe resistir a la presión de la ideología dominante, especialmente la del démocratismo y la del “sentido común” (que Marx denunció), y luchar contra todos los “valores” y todos los “principios” de la sociedad capitalista. La historia del movimiento obrero nos ha enseñado, con la gangrena oportunista que acabó con la IIª y IIIª Internacionales, que la amenaza principal para las organizaciones proletarias es precisamente cuando son incapaces de luchar contra la penetración en su seno de los “valores” y modos de pensar de la sociedad burguesa.
Por ello, la organización revolucionaria no puede funcionar como la sociedad capitalista, sino que debe funcionar de manera asociada.
La sociedad capitalista funciona basada en la competencia, la alienación, la “comparación” de unos con otros, el establecimiento de normas, la máxima eficacia. Una organización comunista requiere el trabajo en común y la superación de la mentalidad competitiva. Sólo puede funcionar si sus miembros no se comportan como un rebaño de ovejas, si no siguen ni aceptan ciegamente lo que les dicen el órgano central u otros camaradas. La búsqueda de la verdad y de la claridad debe ser un estimulante permanente en todas las actividades de la organización. La autonomía del pensamiento, la capacidad de reflexión, de poner las cosas en cuestión es algo indispensable. Eso significa que no cabe ocultarse tras un colectivo sino tomar sus responsabilidades expresando su punto de vista y animando a la clarificación. El conformismo es un gran obstáculo en nuestra lucha por el comunismo.
En la sociedad capitalista, si no estás dentro de la “norma”, se te “excluye” de inmediato, acabando por ser un chivo expiatorio, en ése a quién se culpa por todo lo que ocurre. Una organización revolucionaria debe establecer un modo de funcionamiento en el cual los diferentes individuos, las personalidades diferentes puedan integrase en un gran conjunto único, es decir un funcionamiento que desarrolle el arte que haga contribuir y que integre todo tipo de personalidades. Eso significa que se debe combatir el engreimiento personal y otras actitudes ligadas a la competición a la vez que se estima y se da importancia a la contribución de cada camarada. Al mismo tiempo, eso significa que una organización debe tener un conjunto de reglas y principios. Estos deben ser elaborados, lo cual es ya un combate político. Mientras la ética de la sociedad capitalista no conoce escrúpulo alguno, los medios de la lucha proletaria deben ser acordes con el objetivo a alcanzar.
La construcción y el funcionamiento de una organización implican por lo tanto una dimensión teórica y moral, requiriendo ambas unos esfuerzos constantes y permanentes. Toda dejadez o debilitamiento en los esfuerzos y en la vigilancia en una de esas dos dimensiones acaba debilitando la otra. Esas dos dimensiones son inseparables una de la otra, determinándose mutuamente. Cuanto menos esfuerzos teóricos hace una organización más fácilmente se desarrollará una regresión moral, y la pérdida de su brújula moral debilitará, a su vez e inevitablemente, sus capacidades teóricas. Así lo puso en evidencia Rosa Luxemburg en el período entre finales del siglo xix y principios del xx: la deriva oportunista de la Socialdemocracia alemana iba emparejada con la regresión moral y teórica.
Algo fundamental de la vida de una organización comunista es su internacionalismo, no sólo en los principios, sino también en la idea que ella se hace de su modo de vida y de funcionamiento.
El objetivo– una sociedad sin explotación y que produce para las necesidades de la humanidad – sólo podrá alcanzarse a nivel internacional requiriendo la unificación del proletariado por encima de las fronteras. Por eso es por lo que el internacionalismo ha sido la consigna medular del proletariado desde su aparición. Las organizaciones revolucionarias deben ser la vanguardia, adoptando siempre un enfoque internacional, luchando contra toda perspectiva “localista”.
El proletariado, desde su nacimiento, siempre procuró organizarse a nivel internacional (La Liga de los Comunistas de 1847-1852 fue la primera organización internacional), pero la CCI es la primera organización en haberse centralizado a nivel internacional en la que todas las secciones defienden las mismas posiciones. Nuestras secciones están integradas en el debate internacional de la organización y todos sus miembros –en los diferentes continentes– se apoyan en la experiencia de toda la organización. Esto significa que siempre debemos estar aprendiendo a agrupar militantes que proceden de ámbitos de todo tipo, y a llevar a cabo debates en lenguas diferentes –siendo todo ello un proceso apasionante y fructífero en el que el esclarecimiento y la profundización de nuestras posiciones se enriquecen gracias a las contribuciones de camaradas del planeta entero.
Por último, y no por ello menos importante, la organización debe tener permanentemente una clara comprensión de la función que le incumbe en el combate del proletariado por su emancipación. La CCI ha insistido mucho en ello: la función de la organización revolucionaria no es hoy la de “organizar a la clase” ni siquiera sus luchas (como sí podía ser el caso en los primeros pasos del movimiento obrero, en el siglo xix). Su papel esencial, tal como está enunciado en El Manifiesto Comunista de 1848, se deduce de que “[Los comunistas] llevan a la masa restante del proletariado la ventaja de su comprensión de las condiciones, de la marcha y de los resultados generales del movimiento proletario.”
La función permanente y esencial de la organización es la elaboración de posiciones políticas y para ello no debe estar totalmente absorbida por las tareas de intervención en la clase. Está obligada a tener amplitud de miras, una visión general de lo que está en juego, a profundizar constantemente lo que se plantea a la clase en su conjunto y en el marco de su perspectiva histórica. Eso quiere decir que no puede contentarse con analizar la situación mundial sino, de manera más amplia, debe estudiar las cuestiones teóricas subyacentes, lo contrario de lo superficial y las distorsiones de la sociedad y de la ideología capitalistas. Es una lucha permanente, con miras a largo plazo, una lucha que abarque toda una serie de aspectos que superan con creces los problemas que puedan planteársele a la clase en tal o cual momento de su combate.
La revolución proletaria no es únicamente una lucha por “cuchillos y tenedores”, como decía Rosa Luxemburg, sino la primera revolución en la historia de la humanidad en la que se romperán las cadenas de la explotación y de la opresión, por ello la lucha lleva consigo necesariamente una ingente transformación cultural. Una organización revolucionaria no solo trata sobre temas de economía política y de lucha de clases en sentido limitado; debe desarrollar constantemente una visión sobre las cuestiones más importantes que la humanidad enfrenta, y estar abierta y lista para encarar nuevos problemas. La elaboración teórica, la búsqueda de la verdad, la inquietud por la clarificación deben ser una pasión cotidiana.
Al mismo tiempo, tampoco podremos desempeñar nuestro papel si la vieja generación de militantes no es capaz de transmitir experiencia y lecciones a los nuevos militantes. Si la vieja generación no posee ningún “tesoro” de experiencia ni ninguna lección que transmitir a la nueva generación, habría fracasado en su tarea. Construir la organización requiere pues el arte de combinar las lecciones del pasado para preparar el futuro.
La construcción de una organización revolucionaria es pues algo muy complejo que exige un combate permanente. Ya en el pasado, nuestra organización llevó a cabo combates importantes por la defensa de los principios enunciados antes. La experiencia nos ha demostrado, sin embargo, que esos combates fueron insuficientes y que debían proseguir ante las dificultades y debilidades debidas a los orígenes de nuestra organización y a las condiciones históricas en las que realiza su actividad:
“No hay una causa única, exclusiva, para cada una de las debilidades de la organización. Son el resultado de la combinación de diferentes factores que, aunque puedan estar relacionados entre sí, deben ser claramente identificados:
- reanudación histórica del proletariado mundial a finales de los años 1960, y sobre todo el peso de la ruptura orgánica;
- el peso de la descomposición que empieza a producir sus efectos a mediados de los años 1980;
- la presión de la “mano invisible del mercado”, de la reificación cuya huella queda cada día más marcada en la sociedad debido a la supervivencia prolongada de la relaciones de producción capitalistas.
Las debilidades varias que hemos podido identificar, aunque se determinen mutuamente, se deben, en última instancia, a tres factores y su combinación:
• La subestimación de la elaboración teórica, y especialmente en lo referente a los problemas de organización, cuyo origen está en nuestros propios orígenes: el impacto de la revuelta estudiantil con su componente academicista (de naturaleza pequeñoburguesa) a la que se oponía una tendencia que confundía anti-academicismo y desprecio por la teoría, y eso en un ambiente de ‘contestación de la autoridad’ [de los militantes más antiguos]. “Después, esa subestimación de la teoría se vio alimentada por el ambiente general de destrucción del pensamiento propio en este período de descomposición y de impregnación creciente del “buen sentido común” (…).
• La pérdida de lo adquirido es una consecuencia directa de la subestimación de la elaboración teórica: las adquisiciones de la organización, ya sea sobre cuestiones programáticas, de análisis o de organización, no pueden mantenerse, especialmente frente a la presión constante de la ideología burguesa, si no son afianzadas y nutridas constantemente mediante la reflexión teórica: un pensamiento que no progresa contentándose con repetir fórmulas estereotipadas no solo se estanca, sino que retrocede. (…)
• El inmediatismo forma parte de los “pecados juveniles” de nuestra organización, la cual se formó con unos militantes que se abrieron a la política en un momento de reanudación espectacular de los combates de clase, muchos de los cuales se imaginaban que la revolución estaba a la vuelta de la esquina. Los más inmediatistas de nosotros no resistieron y acabaron desmoralizándose, abandonando el combate, pero esta debilidad también se mantuvo entre quienes se quedaron (…). Es una debilidad que puede ser mortal pues, asociada a la pérdida de lo adquirido, acaba desembocando en el oportunismo, una manera de actuar que retorna con regularidad a socavar las bases de la organización. (…)
• La rutina, por su parte, es una de la expresiones más importantes del peso en nuestras filas de las relaciones alienadas, cosificadas, dominantes en la sociedad capitalista y que tienden a transformar la organización en máquina y a los militantes en robots. (…)
• La mentalidad de circulo es, como lo muestra la historia de la CCI, y también la de todo el movimiento obrero, una de las ponzoñas más peligrosas para la organización que implica no sólo transformar un instrumento del combate proletario en un simple “grupo de amiguetes”, no sólo personalizar los problemas políticos –socavando así la cultura del debate– y destruyendo el trabajo colectivo en la organización, sino su unidad, especialmente mediante la mentalidad de clan. Es también responsable de la búsqueda de chivos expiatorios, socavando así la salud moral de la organización, así como también es uno de los peores enemigos de la cultura de la teoría porque destruye el pensamiento racional y profundo a favor de contorsiones y chismorreos. Es además un posible vector del oportunismo, antesala de la traición” ([6]).
Para luchar contra las debilidades y los peligros que enfrenta la organización, no existen fórmulas mágicas. Hay que hacer esfuerzos en varias direcciones. Uno de los puntos en los que se ha insistido muy especialmente ha sido la necesidad de luchar contra lo podríamos llamar el “rutinismo” (o funcionar por rutina) y el conformismo, subrayándose que la organización no es un cuerpo uniforme y anónimo sino una asociación de militantes diferentes, quienes, todos ellos, deben aportar su contribución específica a la labor común:
“Para la construcción de una verdadera asociación internacional de militantes comunistas en la que cada uno aporte su piedra a la labor colectiva, la organización rechaza la utopía reaccionaria del “militante modelo”, del “militante estándar”, del “supermilitante” invulnerable e infalible. (…) Los militantes no son ni robots ni “superhombres” sino seres humanos con sus personalidades, historias, orígenes socioculturales diferentes. Sólo gracias a una mejor comprensión de nuestra “naturaleza” humana y de la diversidad propia de nuestra especie, podrán construirse y consolidarse la confianza y la solidaridad entre los militantes. (…) En esta construcción, cada camarada tiene la capacidad de contribuir con algo único a la organización. También tiene la responsabilidad individual de hacerlo. Es responsabilidad de cada uno el expresar su posición en los debates, en especial sus desacuerdos y cuestionamientos pues, si no, la organización será incapaz de fomentar la cultura del debate y la elaboración teórica” ([7]).
El Congreso, con razón, insistió muy especialmente en la necesidad de porfiar, con decisión y perseverancia, en el esfuerzo de elaboración teórica.
“El primer reto para la organización es tomar conciencia de los peligros ante los que estamos. No podremos sobrepasarlos con “intervenciones de bombero” (…) debemos encarar todos los problemas con método teórico e histórico, oponiéndonos a todo análisis pragmático, superficial. Esto quiere decir que hay que fomentar una visión a largo plazo, no caer en lo empírico y en el “día a día”. El estudio teórico y el combate político deben volver al centro de la vida de la organización, no sólo en nuestra intervención en lo cotidiano, sino, más importante, continuando con las cuestiones teóricas más profundas, incluido el marxismo, que nos hemos planteado en los últimos diez años en orientaciones que nos hemos dado (…) Eso significa que nos damos el tiempo para profundizar y combatir todo conformismo en nuestras filas. La organización anima el cuestionamiento crítico, la expresión de dudas y los esfuerzos por explorar las cosas a fondo.
No olvidemos que “la teoría no es una pasión del cerebro, sino el cerebro de una pasión” y que cuando “la teoría se apodera de las masas acaba convirtiéndose en una fuerza material” (Marx). La lucha por el comunismo no incluye únicamente una dimensión económica y política, sino también una dimensión teórica (“intelectual” y moral). Fomentar la “cultura de la teoría”, o sea la capacidad de situar permanentemente en un marco histórico y/o teórico todos los aspectos de la actividad de la organización: sólo así podremos desarrollar y profundizar la cultura del debate en nuestro seno y asimilar mejor el método dialéctico del marxismo. Sin desarrollo de esa “cultura de la teoría”, la CCI no será capaz de “mantener el rumbo” a largo plazo, orientándose y adaptándose a situaciones inéditas, evolucionando, enriqueciendo el marxismo que no es un dogma invariante e inmutable sino una teoría viva orientada hacia el porvenir.
Esa “cultura de la teoría” no es un problema de “nivel de estudios” de los militantes. Contribuye en el desarrollo de un pensamiento racional, riguroso y coherente (indispensable para argumentar), en el desarrollo de la conciencia de todos los militantes y en la consolidación en nuestras filas del método marxista.
El trabajo de reflexión teórica no puede ignorar el aporte de las ciencias (especialmente de las ciencias humanas, como la psicología y la antropología), la historia de la especie humana Y del desarrollo de su civilización. Por ello es por lo que la discusión sobre el tema “marxismo y ciencia” fue de la mayor importancia de manera que los avances que aportó deben seguir presentes y reforzarse en la reflexión y la vida de la organización” ([8]).
La invitación de científicos
La preocupación por lo que las ciencias pueden aportarnos no es nueva en la CCI. Ya hemos reseñado en algunos artículos sobre nuestros congresos precedentes la invitación de científicos que contribuyeron en la reflexión del conjunto de la organización sometiéndoles nuestras propias reflexiones en su ámbito de investigación. Esta vez hemos invitado a dos antropólogos británicos, Camilla Power y Chris Knight, que ya vinieron en congresos anteriores y a quienes queremos, en este artículo, mandarles nuestro más caluroso agradecimiento. Estos dos científicos compartieron una presentación sobre el tema de la violencia en la prehistoria, en las sociedades que todavía no conocían la división en clases. El interés de ese tema para los comunistas es, claro está, fundamental. El marxismo dedicó una amplia reflexión sobre el papel de la violencia. Engels dedica una parte importante del Anti-Dühring al papel de la violencia en la historia. Este año en que se va a celebrar el centenario de la Primera Guerra Mundial, un siglo marcado por la peores violencias que haya conocido la humanidad, ahora que la violencia es algo omnipresente en una sociedad en la que se desparrama a diario por las pantallas de televisión, es importante que quienes militan por una sociedad librada de las plagas de la sociedad capitalista, de las guerras y de la opresión se interroguen sobre el lugar de la violencia en las diferentes sociedades. Frente a las tesis de la ideología burguesa de que la violencia de la sociedad actual se debe a la “naturaleza humana”, cuya regla es “cada uno para sí”, en la que predomina la “ley del más fuerte”, es muy importante examinar el lugar de la violencia en unas sociedades que no conocieron la división en clases, como el comunismo primitivo.
No es este el lugar para hacer reseña de las presentaciones muy enjundiosas que Camilla Power y Chris Knight hicieron. Serán publicadas en podcast en nuestra página web. Pero vale ya la pena subrayar que esos dos científicos contradijeron la tesis de Steven Pinker de que gracias a la “civilización” y a la influencia del Estado, la violencia ha retrocedido. Demostraron que en las sociedades de cazadores-recolectores había un nivel de violencia mucho más bajo que en las sociedades que sucedieron a aquéllas.
La discusión que siguió a la presentación de Camilla Power y Chris Knight fue, como en otros congresos, de lo más animado. Ilustró perfectamente y una vez más lo enriquecedor que es para el pensamiento revolucionario el aporte de las ciencias, una idea que defendieron Marx y Engels hace más de siglo y medio.
Conclusión
El vigésimo congreso de la CCI, al poner de relieve los obstáculos que afronta la clase obrera en el combate por su emancipación, y también los obstáculos de la organización de revolucionarios en el cumplimiento de su responsabilidad especifica en dicho combate, ha podido comprobar lo dificultoso y largo que es el camino que ante nosotros tenemos. Pero no es eso, ni mucho menos, lo que va a desanimarnos. Como se dice en la resolución adoptada por el congreso:
“La tarea que nos espera es larga y difícil. Necesitamos paciencia, de la que Lenin decía que era una de las cualidades principales del bolchevique. Debemos resistir ante las dificultades. Son inevitables, debemos verlas no como una maldición sino, al contrario, como un ánimo para proseguir e intensificar el combate. Los revolucionarios, es una de sus características fundamentales, no son gente que busca lo cómodo o lo fácil. Son combatientes cuyo objetivo es contribuir de manera decisiva en la tarea más inmensa y más difícil que deberá realizar la especie humana, pero también la más apasionante pues consiste en liberar a la humanidad de la explotación y la alienación, e iniciar así su ‘verdadera historia’” ([9]).
CCI
[1]) “Resolución sobre la situación internacional”, punto 10.
[2]) Idem. punto 11.
[3]) Cf. Revista internacional no 60 (1er trimestre 1990): “Derrumbe del Bloque del Este: Dificultades en aumento para el proletariado”,
https://es.internationalism.org/node/3450 [403] y Revista internacional no 64 (1er trimestre 1991) “Texto de orientación: Militarismo y descomposición” (sólo, por ahora, en versión papel).
[4]) “Debate interno en la CCI – Las causas del período de prosperidad consecutivo a la Segunda Guerra Mundial”, en las Revista internacional nos 133, 135, 136, 138 (2008-2009), /revista-internacional/200806/2280/debate-interno-en-la-cci-las-causas-del-periodo-de-prosperidad-con [404] y siguientes.
[5]) Ver al respecto: "El proletariado de Europa Occidental en una posición central de la generalización de la lucha de clases [405]" en Revista internacional no 31 (1982).
[6]) “Resolución de actividades” adoptada por el congreso, punto 4.
[7]) Ídem, punto 9.
[8]) Ídem, punto 8
[9]) Ídem, punto 16.
Vida de la CCI:
Rubric:
Resolución sobre la situación internacional 2013
- 3555 lecturas
1) Hace ya un siglo que el modo de producción capitalista entró en un periodo de declive histórico, en su época de decadencia [1]. Fue el estallido de la Primera Guerra mundial lo que marcó el paso de la “Belle Epoque”, el punto más alto de la sociedad burguesa, a la “época de las guerras y las revoluciones” descrita por la Internacional Comunista en su primer congreso de 1919. Desde entonces el capitalismo ha continuado hundiéndose en la barbarie, notablemente en la forma de una Segunda Guerra mundial que segó 50 millones de vidas. Y si el periodo de “prosperidad” que siguió a esta carnicería pudo sembrar la ilusión de que el sistema había finalmente superado sus contradicciones, la crisis económica abierta que aparece a finales de las años 1960[2] confirmó el veredicto que los revolucionarios ya habían dictado 50 años antes: el modo de producción capitalista no puede escapar al destino de otros modos de producción precedentes. Él también, habiendo constituido un paso de progreso en la historia humana, se había convertido en un obstáculo para el desarrollo de las fuerzas productivas y el avance de la humanidad. La hora para su derrocamiento y sustitución por otra sociedad había llegado.
2) A la vez que mostraba el callejón sin salida histórico al que el sistema capitalista se enfrentaba, esta crisis abierta, como la de los años 1930, colocaba de nuevo a la sociedad frente a la alternativa entre la guerra imperialista generalizada y el desarrollo de luchas proletarias decisivas con la perspectiva del derrocamiento revolucionario del capitalismo. Enfrentado a la crisis de los años 30, el proletariado mundial, que había sido aplastado ideológicamente por la burguesía tras la derrota de la oleada revolucionaria de 1917-1923, no fue capaz de construir su propia respuesta, dejando a la burguesía imponer la suya: una nueva guerra mundial. En cambio, con los primeros golpes de la crisis abierta a finales de los años 1960, el proletariado se lanzó a luchas masivas: Mayo del 68 en Francia, el “Otoño Caliente” en Italia en el 69, las gigantescas huelgas de los obreros en Polonia en 1970, y muchos otros combates menos espectaculares pero no menos importantes en tanto que signos de que se producía un cambio fundamental en la sociedad [3]. La contrarrevolución había acabado. Ante esta nueva situación la burguesía no tenía las manos libres para dirigirse hacia una nueva guerra mundial. En lo sucesivo seguirían más de cuatro décadas marcadas por una economía mundial hundiéndose cada vez más y por los ataques cada vez más violentos contra las condiciones de vida de los explotados. Durante esas décadas la clase obrera ha librado muchas luchas de resistencia. Sin embargo, aunque no ha sufrido una derrota decisiva que pudiera darle la vuelta al curso histórico, no le ha sido posible desarrollar luchas y conciencia hasta el punto de ofrecer a la sociedad el esbozo de una perspectiva revolucionaria.
“En una situación así, en la que las dos clases fundamentales –y antagónicas– de la sociedad se enfrentan sin lograr imponer su propia respuesta decisiva, la historia sigue, sin embargo, su curso. En el capitalismo, todavía menos que en los demás modos de producción que lo precedieron, la vida social no puede «estancarse» ni quedar “congelada”. Mientras las contradicciones del capitalismo en crisis no cesan de agravarse, la incapacidad de la burguesía para ofrecer a la sociedad entera la menor perspectiva y la incapacidad del proletariado para afirmar, en lo inmediato y abiertamente la suya propia, todo ello no puede sino desembocar en un fenómeno de descomposición generalizada, de putrefacción de la sociedad desde sus raíces” [4].
De este modo, una nueva fase en la decadencia capitalista se abría hace un cuarto de siglo: la fase en la que los fenómenos de la descomposición se han vuelto un elemento decisivo en la vida de toda la sociedad.
Los conflictos imperialistas que ensangrientan el planeta
3) El aspecto en donde la descomposición de la sociedad capitalista se muestra de la forma más espectacular es en los conflictos militares y en las relaciones internacionales en general. Lo que llevó a la CCI a elaborar sus análisis sobre la descomposición en la segunda mitad de los años 1980 fue la serie de atentados mortales que golpearon a grandes ciudades europeas, especialmente París; ataques que no fueron perpetrados por grupos aislados sino por Estados establecidos. Este fue el comienzo de una forma de confrontaciones imperialistas, posteriormente descritas como “guerra asimétrica”, que marcaron un cambio profundo en las relaciones entre Estados, y de una forma más general, en toda la sociedad. La primera manifestación histórica de esta nueva y última fase de la decadencia del capitalismo fue el colapso de los regímenes estalinistas en Europa y de todo el Bloque del Este en 1989. Inmediatamente la CCI señaló la importancia de este evento en relación a los conflictos imperialistas:
“La desaparición del gendarme imperialista ruso, y también para el gendarme americano […], abre la puerta a un mayor número de rivalidades locales. Por el momento, estas rivalidades y confrontaciones no pueden derivar en una guerra mundial... Sin embargo, con la desaparición de la disciplina impuesta por los dos bloques, estos conflictos son plausibles de volverse cada vez más frecuentes y violentos, sobre todo en aquellas zonas donde el proletariado es más débil”[5].
Desde entonces la situación internacional no ha hecho más que confirmar este análisis:
- guerra del Golfo en 1991;
- guerra en la ex-Yugoslavia entre 1991 y 2001;
- dos guerras en Chechenia (en 1994-95 y 1999-2000);
- guerra de Afganistán desde 2001, que aún continúa 12 años después;
- la guerra en Irak en 2003, cuyas consecuencias continúan afectando de una forma dramática a este país, pero también a quién la provocó, los EEUU;
- las múltiples guerras que han golpeado al continente africano (Ruanda, Somalia, Congo, Sudán, Costa de Marfil, Mali, etc.);
- las numerosas operaciones militares de Israel en Líbano o en la Franja de Gaza en respuesta a ataques con cohetes de Hezbollah o Hamás.
4) De hecho, estos diferentes conflictos muestran claramente cómo la guerra ha adquirido un carácter totalmente irracional en la decadencia capitalista. Las guerras del siglo XIX, por muy sangrientas que pudieran ser, poseían una racionalidad desde el punto de vista del desarrollo del capitalismo. Las guerras coloniales permitieron a los Estados europeos establecer imperios de los que extraer materias primas, o como mercado para sus mercancías. La guerra civil estadounidense, ganada por el Norte, abrió la puerta al completo desarrollo industrial de la que posteriormente sería la primera potencia mundial. La guerra franco-prusiana de 1870 fue un elemento decisivo en la unidad alemana, y por ende, en la creación del marco político para el futuro centro neurálgico de Europa. Por contra, la Primera Guerra mundial desangró a las naciones europeas, tanto a los “vencedores” como a los “vencidos”, sobre todo a aquellos que se habían mostrado más “agresivos” (Austria, Rusia y Alemania). En la IIª Guerra mundial se confirmó y profundizó el declive del continente europeo, donde esta había empezado, con mención especial para Alemania, que en 1945 era una montaña de escombros, al igual que otra potencia “agresora”, Japón. De hecho, el único país que se benefició de esta guerra fue el que entró más tarde, y que por su posición geográfica no vio afectado su propio territorio: los EEUU. Sin embargo, la guerra más importante llevada a cabo por los USA tras la IIª Guerra mundial, la de Vietnam, mostró claramente su carácter irracional, ya que no le aportó nada a la potencia americana pese al considerable coste económico, y sobre todo, humano y político que le supuso.
5) Dicho esto, el carácter irracional de la guerra ha alcanzado un nivel superior en el periodo de la descomposición. Esto ha sido claramente ilustrado por las aventuras americanas en Irak y Afganistán. Estas guerras han tenido también un considerable coste, notablemente a nivel económico, siendo los beneficios muy limitados, si no negativos. En estos conflictos, la potencia americana ha sido capaz de desplegar su inmensa superioridad militar sin ser suficiente para obtener los objetivos que buscaba: estabilizar Irak y Afganistán, y forzar a sus antiguos aliados occidentales a cerrar filas en torno suyo. Actualmente, la retirada escalonada de las tropas de EEUU y la OTAN de Irak y Afganistán deja a estos países en un estado de inestabilidad sin precedentes, amenazando con agravar la de toda la región. Por su parte, el resto de participantes en estas aventuras, o han abandonado ya el barco, o lo irán haciendo de forma dispersa.
6) Durante este último periodo la naturaleza caótica de las tensiones y conflictos imperialistas se ha mostrado de nuevo con la situación en Siria y en Extremo Oriente. En ambos casos somos testigos de conflictos que implican la amenaza de una mucha mayor extensión y desestabilización. En Asia Oriental aumentan las tensiones entre Estados. Así, en los meses recientes ha habido tensiones que han afectado a toda una serie de países, desde Filipinas hasta Japón. China y Japón se disputan desde hace algún tiempo las islas Senkaku/Diyao; Japón y Corea del Sur la de Takeshima/Dokdo, mientras existen otras tensiones que afectan a Taiwán, Vietnam y Birmania. Pero el conflicto más relevante es obviamente el que enfrenta a Corea del Norte contra Corea del Sur, Japón y los EEUU. Atrapada por una dramática crisis económica, Corea del Norte trata de jugar la baza militar, con el propósito de poner presión sobre el resto de países, especialmente EEUU, con el fin de obtener algunas concesiones económicas. Pero esta política aventurera contiene dos elementos muy peligrosos. Por un lado, el hecho de que involucra, aunque sea de una manera indirecta, al gigante chino, que se mantiene como uno de los pocos aliados de Corea del Norte, y que está defendiendo cada vez más sus intereses imperialistas allá donde puede, no sólo en Asia por supuesto, sino también en Oriente Medio, por medio de su alianza con Irán (que es su principal proveedor de hidrocarburos), y también en África, donde su creciente presencia a nivel económico tiene el propósito de preparar el terreno para una futura presencia militar cuando disponga de los medios para ello. Por otro lado, la política aventurera del Estado norcoreano, cuyo brutal régimen policiaco evidencia su fragilidad, tiene el riesgo de írsele de las manos en un proceso incontrolado que crearía nuevos focos de enfrentamiento militar cuyas consecuencias serían difíciles de predecir, pero que sin duda significarían otro trágico episodio a añadir a la larga lista de la barbarie militar actual.
7) La guerra civil siria que comenzó tras la “primavera árabe” y debilitó al régimen de al-Asad ha abierto la caja de Pandora de las contradicciones y conflictos que el régimen había podido, con puño de hierro, mantener bajo control durante décadas. Los países occidentales se han posicionado a favor de la marcha de al-Asad, pero han sido incapaces de constituir una alternativa dado que la oposición se encuentra totalmente dividida y que su sector preponderante está formado por islamistas. Al mismos tiempo, Rusia ha brindado abundante apoyo militar a al-Asad, garantizando a su vez la posibilidad de mantener su flota de guerra en el puerto de Tartus. Y este no es el único Estado que apoya al régimen: están también Irán y China. Siria se ha convertido pues en el escenario de un conflicto sangriento que involucra a múltiples rivalidades imperialistas entre potencias de primer y segundo orden; rivalidades que llevan castigando a las poblaciones de Oriente Medio durante décadas. El hecho de que la “primavera árabe” en Siria haya resultado, no en alguna victoria para las masas explotadas y oprimidas, sino en una guerra que ya ha dejado más de 100.000 muertos, es una siniestra ilustración de la debilidades de la clase trabajadora en este país, la única fuerza capaz de construir una barrera a la barbarie militar. Lo que también es válido, aunque en una forma no tan trágica, en otros países árabes donde la caída de viejos dictadores ha tenido como resultado la llegada al poder de los sectores más retrógrados de la burguesía representados por los islamistas en Egipto o Turquía, o por el hundimiento en el caos más absoluto como en Libia.
De este modo, Siria ofrece hoy día un nuevo ejemplo de la barbarie que el capitalismo en descomposición desata sobre el planeta, una barbarie que no sólo toma la forma de sangrientas confrontaciones militares, sino que también golpea a zonas que no están en guerra pero en las que la sociedad se hunde en un caos creciente, como por ejemplo en Latinoamérica, donde los gángsteres de la droga, con la complicidad de sectores del Estado, imponen un reino de terror en numerosas áreas.
La destrucción medioambiental
8) Pero es en relación a la destrucción medioambiental donde las consecuencias a corto plazo del colapso de la sociedad capitalista adquieren una forma totalmente apocalíptica. Aunque el desarrollo del capitalismo desde sus inicios se caracterizó por una rapacidad extrema en la búsqueda de beneficios y acumulación, en el nombre de la “conquista de la naturaleza”, los últimos 30 años esta tendencia ha alcanzado niveles de devastación sin precedentes, ya fuera en sociedades anteriores al capitalismo o en la época de su nacimiento “en la sangre y el lodo”. La preocupación del proletariado revolucionario frente a la naturaleza destructiva del capitalismo es tan antigua como la amenaza en sí. Marx y Engels ya denunciaron el impacto negativo –tanto en la naturaleza como en los seres humanos– de la aglomeración y hacinamiento de seres humanos en las primeras concentraciones industriales británicas a mediados del siglo XIX. En el mismo sentido, los revolucionarios de distintas épocas han comprendido y denunciado la naturaleza infame del desarrollo capitalista, mostrando el peligro que este representa, no sólo para la clase proletaria, sino para el conjunto de la humanidad y también para la misma supervivencia sobre el planeta.
La tendencia actual hacia la degradación definitiva e irreversible del medio ambiente es realmente alarmante, como lo muestran los constantes efectos del calentamiento global, el saqueo del planeta, la deforestación, la erosión del suelo, la extinción de especies, la contaminación del agua y el aire, o las catástrofes nucleares. Estas últimas son un vivo ejemplo del devastador peligro potencial que el capitalismo ha puesto al servicio de su lógica irracional, levantando una espada de Damocles sobre toda la humanidad. Y aunque la burguesía trate de atribuir la destrucción medioambiental a la maldad de individuos “carentes de conciencia ecológica” –creando una atmósfera de culpa y angustia–, en vanos e hipócritas intentos por resolver el problema, lo cierto es que no se trata de una cuestión de individuos, ni siquiera de empresas o naciones, sino de la misma lógica de destrucción inscrita en un sistema que, en el nombre de la acumulación, no posee ningún escrúpulo en dañar para siempre todas las premisas materiales para el intercambio metabólico entre la vida y la Tierra, siempre y cuando pueda obtener beneficios inmediatos de ello.
Este es el resultado inevitable de la contradicción entre las fuerzas productivas –humanas y naturales– que el capitalismo ha desarrollado, exprimiéndolas hasta el punto de su aniquilación, y las relaciones antagónicas basadas en la división en clases y en la competencia capitalista.
Este dramático escenario debe servir de estímulo al proletariado en su lucha revolucionaria, porque únicamente la destrucción del capitalismo puede hacer posible que florezca la vida de nuevo.
La crisis económica
9) En esencia, la incapacidad de la clase dominante ante la destrucción medioambiental, incluso cuando la burguesía misma es cada vez más consciente de la amenaza que esta plantea al conjunto de la humanidad, hunde sus raíces en la imposibilidad de superar las contradicciones económicas que perturban al modo de producción capitalista. Es la agravación irreversible de la crisis económica la causa fundamental de la barbarie que se extiende por toda la sociedad. No hay salida posible para el modo de producción capitalista. Sus propias leyes lo llevan al actual callejón sin salida, del que no puede salir sin abolir sus propias leyes, sin abolirse a sí mismo. En concreto, el motor del desarrollo del capitalismo desde sus comienzos ha sido la conquista de nuevos mercados fuera de su propia esfera. Las crisis comerciales que atravesó desde los primeros años del siglo XIX, y que de hecho expresaban que las mercancías producidas por un capitalismo en pleno desarrollo no podían encontrar compradores suficientes que absorbieran sus productos, fueron superadas por la destrucción del capital excedente pero también, y sobre todo, por la conquista de nuevos mercados, principalmente en zonas que no se habían desarrollado plenamente desde un punto de vista capitalista. Es por esto que el siglo XIX fue el de las conquistas coloniales: para cada potencia capitalista desarrollada era esencial el constituir zonas donde pudieran obtener materias primas baratas, pero sobre todo, que pudieran servir de salidas para sus mercancías. La Primera Guerra mundial fue en esencia el resultado de que la división del mundo entre las potencias capitalistas significaba que cualquier conquista de nuevas zonas por tal o cual potencia implicaba necesariamente su confrontación con otras. Esto no significaba que no existieran ya mercados extra-capitalistas capaces de absorber el exceso de mercancías producidas por el capitalismo. Como Rosa Luxemburg escribió en vísperas de la Primera Guerra mundial: “Cuanto más violentamente lleve a cabo el militarismo, tanto en el exterior como en el interior, el exterminio de capas no capitalistas, y cuanto más empeore las condiciones de vida de las capas trabajadoras, la historia diaria de la acumulación del capital en el escenario del mundo se irá transformando más y más en una cadena continuada de catástrofes y convulsiones políticas y sociales que, junto con las catástrofes económicas periódicas en forma de crisis, harán necesaria la rebelión de la clase obrera internacional contra la dominación capitalista, incluso antes de que haya tropezado económicamente con la barrera natural que se ha puesto ella misma” ([6]).
La Primera Guerra mundial fue precisamente la expresión más terrible de la época de “las catástrofes y las convulsiones” en la que el capitalismo estaba adentrándose, “incluso antes de que se llegue plenamente a este natural atolladero económico creado por el propio capital”. Y diez años después de la carnicería capitalista, la gran crisis de los años 30 fue la segunda expresión; una crisis que conduciría a la segunda masacre imperialista generalizada. Pero el periodo de “prosperidad” que el mundo vivió en la segunda posguerra, pilotada por mecanismos establecidos por el bloque occidental incluso antes del final de la guerra (de forma especial los acuerdos de Bretton Woods en 1944), basados en la intervención sistemática del Estado en la economía, eran la prueba de que este “natural atolladero económico” no había sido superado por el capital. La crisis abierta a finales de los años 60 mostró que el sistema estaba acercándose a sus límites, especialmente con el fin del proceso de descolonización que, paradójicamente, había hecho posible el abrir nuevos mercados. Desde entonces, la creciente estrechez de los mercados extra-capitalistas forzó al capitalismo, cada vez más amenazado por la sobreproducción generalizada, a hacer uso del crédito de forma creciente. Una auténtica huida hacia adelante ya que cuantas más deudas se acumulaban menor era la posibilidad de que fueran reembolsadas.
10) La creciente influencia del sector financiero de la economía en detrimento de la esfera propiamente productiva, y que hoy es señalada por políticos y periodistas de toda condición como responsable de la crisis, no es de ninguna manera el resultado del triunfo de un tipo de pensamiento económico sobre otro (“monetaristas” contra “keynesianos”, o “neoliberales” contra “intervencionistas”). Este hecho se deriva fundamentalmente de que la huida hacia adelante del crédito ha otorgado un creciente peso a aquellos organismos cuya función es distribuirlo: los bancos. En este sentido, la “crisis financiera” no es el origen de la crisis económica y la recesión. Al contrario, es la sobreproducción la causa de la “financialización”, ya que es cada vez más arriesgado el invertir en la producción dado que el mercado mundial se encuentra cada vez más saturado, lo que dirige el flujo financiero de forma creciente hacia la especulación. Es por eso que todas las “teorías económicas de izquierda”, que llaman a “controlar las finanzas internacionales” para salir de la crisis, no son más que sueños vacíos ya que “olvidan” las causas reales de la hipertrofia de la esfera financiera.
11) La crisis de las subprime en 2007, el gran pánico financiero de 2008 y la recesión de 2009 marcaron un nuevo y muy importante paso en el descenso del capitalismo hacia una crisis irreversible. Durante décadas, el capitalismo había usado y abusado del crédito para contrarrestar su creciente tendencia hacia la sobreproducción, expresada de forma particular por la sucesión de recesiones cada vez más profundas y devastadoras, seguidas por “recuperaciones” cada vez más tímidas. El resultado de esto ha sido, dejando a un lado variaciones de tasas de crecimiento de un año a otro, que el crecimiento medio en la economía mundial ha continuado cayendo década tras década a la vez que el desempleo aumentaba. La recesión de 2009 ha sido la más importante que el capitalismo haya vivido desde la Gran Depresión de los años 1930, llevando las tasas de desempleo en muchos países a niveles no vistos desde la Segunda Guerra mundial. Únicamente la intervención masiva del FMI, decidida en la cumbre del G-20 de marzo 2009, pudo salvar a los bancos de la bancarrota generalizada resultante de la acumulación de “deuda tóxica”, es decir, de créditos que nunca serían devueltos. Con este hecho, la “crisis de la deuda”, como los comentaristas burgueses la describen, alcanzaba un nivel superior: ya no serían únicamente individuos particulares (como pasó en los EEUU con la crisis inmobiliaria), empresas o bancos los incapaces de rembolsar sus deudas, o incluso pagar los intereses de estas. Se trata desde entonces de Estados enteros los que se verán enfrentados de forma creciente al terrible peso de la deuda –la “deuda soberana”–, lo que debilitará su capacidad para intervenir en sus respectivas economías nacionales a través del déficit presupuestario.
12) En este contexto presenciamos en el verano de 2011 lo que posteriormente se conocería como la “crisis del Euro”. Como en Japón o en EEUU, la deuda de los Estados europeos ha crecido de manera espectacular, especialmente en aquellos países de la Eurozona cuyas economías son más frágiles o más dependientes de paliativos ficticios puestos en marcha durante el periodo previo: los PIIGS (Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España). En los países que tienen su propia moneda, como USA, Japón o Reino Unido, la deuda estatal puede ser parcialmente compensada emitiendo moneda. Así, la Reserva Federal americana ha comprado grandes cantidades de Bonos del Tesoro, o lo que es lo mismo, asume deudas del Estado, para transformarla en billetes impresos. Pero esta posibilidad no existe a nivel individual en países que han abandonado su moneda nacional en favor del Euro. Sin la posibilidad de “monetarizar” su deuda, estos países de la Eurozona no tienen otro recurso que pedir prestadas cada vez mayores cantidades para tapar el agujero de sus cuentas públicas. Y si los países del norte de Europa aún son capaces de conseguir fondos de bancos privados a tipos de interés razonables, esto es algo imposible para los PIIGS, cuyos préstamos sufren de intereses enormes, dada su evidente insolvencia, que los obliga a pedir toda una serie de “planes de salvamento” llevados al cabo por el BCE y el FMI, acompañados por la exigencia de reducciones drásticas de sus respectivos déficit públicos. Las consecuencias de estas reducciones son ataques dramáticos a las condiciones de vida de la clase trabajadora; pero ni siquiera estas hacen posible el limitar sus déficit públicos, ya que la recesión que estas provocan disminuye la recaudación de impuestos. Por tanto estos “remedios” utilizados para “curar al enfermo” amenazan cada vez más con matar al paciente. Esta es también una de las razones de porqué la Comisión Europea decidió recientemente el suavizar las exigencias de reducción de déficit en ciertos países como España y Francia. Vemos de nuevo el callejón sin salida al que se enfrenta el capitalismo: la deuda ha sido usada como una forma de compensar la insuficiencia de mercados solventes, pero no puede crecer de forma indefinida, como hemos visto con la crisis financiera comenzada en 2007. No obstante, todas las medidas que puedan tomarse para limitar la deuda se ven confrontadas con la crisis de sobreproducción capitalista, en un contexto internacional en constante deterioro y que limita cada vez más el margen de maniobra.
13) El caso de los países “emergentes”, notablemente de los BRIC's (Brasil, Rusia, India y China), cuyas tasas de crecimiento se mantienen muy por encima de las de EEUU, Japón o Europa occidental, no contradice la naturaleza irresoluble de las contradicciones del sistema capitalista. En realidad, el “éxito” de estos países (las diferencias entre los cuales deben ser subrayadas, ya que por ejemplo Rusia debe su crecimiento principalmente a la preponderancia de la exportación de materias primas, hidrocarburos especialmente) ha sido en parte consecuencia de la crisis general de sobreproducción de la economía capitalista, que, exacerbando la competencia entre empresas y obligándolas a reducir drásticamente los costes laborales, ha llevado a la “recolocación” de partes importantes del aparato productivo de los antiguos países industriales (sector del automóvil, textil, electrónica, etc.) a regiones donde los salarios son mucho menores. Sin embargo, la estrecha dependencia de estos países emergentes de las exportaciones a los países más desarrollados, les llevará tarde o temprano hacia convulsiones económicas cuando las ventas a estos últimos se vean afectadas por el agravamiento económico, lo que sin duda tendrá lugar.
14) Así, como ya dijimos hace cuatro años, “aún cuando el sistema capitalista no va a caer como un castillo de naipes, la perspectiva es de un hundimiento cada vez mayor en un atolladero histórico, sumiendo a la sociedad de forma creciente en las convulsiones que le golpean hoy. Durante más de cuatro décadas la burguesía no ha sido capaz de impedir la agravación continua de la crisis. Hoy en día esta hace frente a una situación mucho más grave que la de los años 60. Pese a toda la experiencia que ha acumulado durante estas décadas, la situación no puede más que empeorar” [7]. Esto no significa que volvamos a una situación similar a la de 1929 y los años 30. Hace 70 años la burguesía internacional se encontró completamente desprotegida frente al colapso de su economía y las políticas que aplicó, con cada país encerrándose en sí mismo, sólo consiguieron exacerbar las consecuencias de la crisis. La evolución de la situación económica las últimas cuatro décadas ha mostrado que, incluso si es claramente incapaz de evitar que el capitalismo se hunda cada vez más en su crisis, la clase dominante tiene la habilidad de ralentizar ese descenso y evitar una situación de pánico generalizado como el “Martes negro” del 24 de octubre de 1929. Existe otra razón por la que no se va a reeditar una situación similar a la de los años 30. En esa ocasión la onda expansiva de la crisis empezó desde la principal potencia, los EEUU, y de ahí se extendió a la segunda potencia, Alemania. Fue en estos dos países donde se vivieron las consecuencias más dramáticas de la crisis, como un desempleo masivo que alcanzó un 30 % de la población activa, o las interminables colas frente a las oficinas de empleo o los comedores sociales, mientras que países como Reino Unido o Francia se vieron relativamente poco afectados. Hoy en día se desarrolla una situación comparable en países del sur de Europa (especialmente en Grecia), sin alcanzarse aún el mismo nivel de miseria obrera de los EEUU y Alemania en los años 30. A su vez, los países más desarrollados del norte de Europa, EEUU y Japón se encuentran aún lejos de una situación de ese tipo. Por un lado porque sus economías nacionales son más capaces de resistir a la crisis, pero también, y sobre todo, porque hoy el proletariado de estos países, y especialmente en Europa, no se encuentra dispuesto a aceptar tales niveles de ataques a sus condiciones de existencia. Por tanto, uno de los elementos clave en la evolución de la crisis escapa al estricto determinismo económico para trasladarse al ámbito social, al balance de fuerzas entre las dos clases principales de la sociedad: la burguesía y el proletariado.
Situación y perspectivas de la lucha de clases
15) Aunque a la clase dominante le gustaría presentar sus podridas llagas como si fueran bonitos lunares, la humanidad comienza a despertarse de un sueño que se ha vuelto pesadilla, y a comprender la total bancarrota histórica de esta sociedad. Pero aunque el sentimiento de la necesidad de un orden distinto está ganando terreno frente a la brutal realidad de un mundo en descomposición, esta vaga conciencia no significa aún que el proletariado se haya convencido de la necesidad de abolir este sistema, y menos aún de que haya desarrollado la perspectiva de construir uno nuevo. Por tanto, la agravación sin precedentes de la crisis capitalista en el contexto de la descomposición es el marco en el que se desarrolla hoy día la lucha de clases, aunque sea de una manera incierta en la medida que esta lucha no tiene lugar en la forma de confrontaciones abiertas entre las dos clases. Aquí debemos subrayar el marco sin precedentes de las presentes luchas, ya que tienen lugar en el contexto de una crisis que dura ya cerca de 40 años y cuyos efectos graduales –aparte de convulsiones particulares– han “habituado” al proletariado a ser testigo del lento deterioro de sus condiciones de vida, lo que hace más difícil la comprensión de la gravedad de los ataques y la implementación de una respuesta acorde a esta. Es más, se trata de una crisis cuyo ritmo hace difícil el comprender qué se encuentra detrás de los ataques, que aparecen como sucesos “naturales” por su aplicación lenta y escalonada. Esta situación es muy diferente a las convulsiones inmediatas y evidentes de todo el conjunto social que tienen lugar en un contexto de guerra. De este modo, hay diferencias entre el desarrollo de la lucha de clase –a nivel de las posibles respuestas, del ritmo, amplitud, profundidad, extensión y contenido– en el marco de una guerra, que convierte la lucha en algo dramáticamente urgente, como fue el caso durante la Primera Guerra mundial a comienzos del siglo XX –aún cuando no existiera una respuesta inmediata a la guerra–, y la lucha frente a una crisis que evoluciona a un ritmo lento.
El punto de partida de las luchas actuales es precisamente la ausencia de la identidad de clase de un proletariado que, desde que el capitalismo entró en su fase de descomposición, ha tenido serias dificultades no sólo para desarrollar su perspectiva histórica sino incluso para reconocerse a sí mismo como una clase social. La llamada “muerte del comunismo”, causada supuestamente por la caída del Bloque del este en 1989, desató una campaña ideológica cuyo propósito fue la negación de la misma existencia del proletariado, y significó un golpe muy duro a la conciencia y militancia proletaria. Los efectos de esta campaña han pesado en el curso de las luchas desde entonces. Pese a esto, como hemos visto desde 2003, la tendencia hacia confrontaciones de clase ha sido confirmada por el desarrollo de varios movimientos en los que la clase trabajadora “ha demostrado su existencia” a una burguesía que quería enterrarla antes de tiempo. Así, la clase obrera en todo el mundo no ha cesado de lanzar luchas, aún cuando estas no han alcanzado la esperada amplitud o radicalidad que la presente situación exige. Sin embargo, reflexionar sobre la lucha de clase en términos de lo que “debería ser”, como si la situación actual hubiera simplemente caído del cielo, es algo que los revolucionarios no se pueden permitir. Comprender las dificultades y potencialidades de la lucha de la clase ha sido siempre una tarea que exige un enfoque paciente, histórico y materialista, con el fin de encontrar sentido al aparente caos; para entender qué es nuevo y difícil y qué es prometedor.
16) Es en este contexto de crisis, de descomposición y de frágil estado subjetivo del proletariado cómo podemos llegar a entender las debilidades, insuficiencias y errores, así como la fuerza potencial de las luchas, reafirmándonos en nuestra convicción de que la perspectiva comunista no aparece de forma automática o mecánica bajo determinadas circunstancias. De este modo, durante los dos últimos años hemos sido testigos del desarrollo de movimientos que hemos descrito con la metáfora de los cinco ríos:
- Movimientos sociales de jóvenes con trabajos precarios, desempleados o aún estudiando, que comenzó con la lucha del CPE en 2006 en Francia, continuó con la revuelta de jóvenes en Grecia en 2008, y culmina con el movimiento de los Indignados y de Occupy de 2011.
- Movimientos que son masivos pero bien controlados por la burguesía, que prepara el terreno con antelación, como en Francia en 2007, Reino Unido y Francia en 2010, Grecia en 2010-12, etc.
- Movimientos que han sufrido el peso del interclasismo, como en Túnez y Egipto en 2011.
- Gérmenes de huelgas de masas como en Egipto en 2007, Vigo (España) en 2006, China en 2009.
- El desarrollo localizado de luchas en fábricas o en sectores industriales pero que presentan signos prometedores, como en Lindsey en 2009, Tekel en 2010, electricistas en Reino Unido en 2011.
Estos cinco ríos pertenecen a la clase trabajadora pese a sus diferencias; cada uno a su manera expresa un esfuerzo del proletariado por reencontrarse, a pesar de las dificultades y obstáculos que la burguesía pone en su camino. Cada uno contiene una dinámica de búsqueda, de clarificación, de preparación del terreno social. A diferentes niveles, son parte de una búsqueda “de la palabra que nos llevará al socialismo” (como lo expresó Rosa Luxemburg refiriéndose a los consejos obreros) a través de las asambleas generales. Las expresiones más avanzadas de esta tendencia fueron los movimientos de los Indignados y Occupy –especialmente en España–, porque fueron los que más claramente mostraron las tensiones, contradicciones y potencial de la lucha de clase hoy. Pese a la presencia de capas provenientes de la pequeña burguesía empobrecida, la impronta proletaria de estos movimientos se manifiesta en la búsqueda de solidaridad, en las asambleas, en los intentos por desarrollar una cultura de debate, en la capacidad de evitar las trampas de la represión, en las semillas de internacionalismo, y en la aguda sensibilidad hacia aspectos subjetivos y culturales. Y es a través de estos elementos que preparan el terreno subjetivo cómo estos movimientos mostrarán toda su importancia en los combates del futuro.
17) La burguesía por su parte ha mostrado signos de ansiedad ante esta resurrección internacional de su enterrador, que ha reaccionado contra los horrores que le impone diariamente el sistema. El capitalismo ha ampliado su ofensiva fortaleciendo la barrera sindical, sembrando ilusiones democráticas y avivando el nacionalismo. No es por casualidad que su contraofensiva se haya centrado en estas cuestiones: la agravación de la crisis y sus efectos en las condiciones de vida del proletariado ha provocado una resistencia que los sindicatos tratan de controlar a través de acciones que fragmentan la unida de las luchas y ahondan en la pérdida de confianza del proletariado en sus propias fuerzas.
Debido a que el desarrollo de la lucha de clase está teniendo lugar hoy día en el marco de una crisis abierta del capitalismo que dura ya casi 40 años –que es en cierta medida una situación sin precedentes en el movimiento obrero–, la burguesía trata de evitar que el proletariado tome conciencia del carácter mundial e histórico de la crisis. Así, la idea de soluciones nacionales y el uso de un discurso nacionalista impiden una comprensión del carácter real de la crisis, que es indispensable para que la lucha del proletariado tome una dirección radical. En la medida que el proletariado no se reconoce a sí mismo como clase, su resistencia tiende a surgir como una expresión general de indignación contra lo que acontece en la sociedad. Esta ausencia de identidad de clase, y por ende de perspectiva de clase, hace posible que la burguesía desarrolle mistificaciones sobre ciudadanía y luchas por una “democracia real”. Y hay otras razones para esta pérdida de identidad de clase, que encuentran sus raíces en la propia estructura de la sociedad capitalista y la forma en que se presenta la presente agravación de la crisis. La descomposición, que supone un brutal empeoramiento de las mínimas condiciones de supervivencia humana, se ve acompañada por una devastación insidiosa del terreno personal, mental y social. Esto se traslada a una “crisis de confianza” en la humanidad. Además, la agravación de la crisis y la extensión del desempleo y la precariedad laboral han debilitado la socialización de la juventud, y facilitado las tendencias a escapar a un mundo de abstracción y atomización.
18) Así, los movimientos de estos últimos dos años, y especialmente los “movimientos sociales”, están marcados por muchas contradicciones. En particular la escasez de reivindicaciones específicas no se corresponde con la trayectoria “clásica” de lo particular a lo general que podría esperarse de la lucha de clase. Pero debemos también tener en cuenta los aspectos positivos de este punto de vista general, que se deriva del hecho de que los efectos de la descomposición se sienten a nivel generalizado, y por la naturaleza universal de los ataques económicos lanzados por la clase dominante. Hoy el camino trazado por el proletariado tiene su punto de partida en lo “general”, que tiende a plantear la cuestión de la politización de una manera mucho más directa. Confrontados con la evidente bancarrota del sistema y los efectos de la descomposición las masas explotadas se rebelan, no pudiendo avanzar hasta que comprendan que esos problemas son productos de la decadencia del sistema, y de ahí la necesidad de superarlo. Es en ese punto que los métodos de la lucha proletaria que hemos visto (asambleas generales, debates abiertos y fraternales, solidaridad, desarrollo creciente de una perspectiva política) cobran gran importancia, ya que son estos los métodos que hacen posible el llevar a cabo una reflexión crítica y llegar a la conclusión de que el proletariado puede no sólo destruir el capitalismo sino crear un mundo nuevo. Un momento decisivo en ese proceso será la entrada de la lucha en los centros de trabajo y su conjunción con las movilizaciones más generales, una perspectiva que está empezando a desarrollarse pese a las dificultades que vamos a encontrar en los años venideros. Este es el contenido de la perspectiva de convergencia de los “cinco ríos” mencionados arriba en el “océano de fenómenos” que Rosa Luxemburg llamó huelga de masas.
19) Para entender esta perspectiva de convergencia la relación entre identidad de clase y conciencia de clase es de capital importancia, lo que plantea una cuestión: ¿puede la conciencia desarrollarse sin identidad de clase?, o lo que es lo mismo: ¿emergerá esta última del desarrollo de la conciencia? El desarrollo de la conciencia y de una perspectiva histórica se asocian correctamente con el redescubrimiento de la identidad de clase, pero no podemos situar este proceso dentro de una secuencia rígida: primero se forja la identidad, entonces la lucha, después la conciencia y la perspectiva, o algún otro de estos elementos. La clase obrera no aparece hoy día como un creciente polo de oposición, por lo que es más probable el desarrollo de una posición crítica por un proletariado que aún no se reconoce a sí mismo. La situación es compleja pero es más probable que veamos una respuesta en forma de un cuestionamiento general, lo que es potencialmente positivo en términos políticos, partiendo no de una marcada identidad de clase sino de movimientos que tienden a encontrar su propia perspectiva a través de la lucha. Como dijimos en 2009, “Para que la conciencia de la posibilidad de la revolución comunista gane un terreno significativo en el seno de la clase obrera, esta debe ganar confianza en su propia fuerza, y esto tiene lugar a través del desarrollo de luchas masivas” [8]. La fórmula “desarrollo de sus luchas para ganar confianza en sí misma y su perspectiva” es perfectamente adecuada ya que significa reconocerse a sí misma y su perspectiva, pero el desarrollo de estos elementos sólo puede surgir de las luchas mismas. El proletariado no “crea” su conciencia sino que se vuelve consciente de lo que realmente es.
Dentro de este proceso el debate es la clave para criticar las insuficiencias de los puntos de vista parciales, exponer las trampas, rechazar la búsqueda de chivos expiatorios, comprender la naturaleza de la crisis, etc. A este nivel, las tendencias hacia el debate abierto y fraterno de estos últimos años son muy prometedoras para ese proceso de politización que la clase deberá llevar a cabo. Transformar el mundo transformándonos a nosotros mismos empieza a tomar fuerza en la aparición de iniciativas de debates y en el desarrollo de preocupaciones basadas en la crítica de las cadenas más poderosas que atan al proletariado. El proceso de politización y radicalización necesita debate para realizar una crítica del orden existente y situar los problemas en su dimensión histórica. En este sentido, se mantiene vigente que “la responsabilidad de las organizaciones revolucionarias y de la CCI en particular es participar plenamente en la reflexión que tiene lugar en la clase obrera, no solamente interviniendo activamente en las luchas que ya están apareciendo, sino también estimulando el posicionamiento de grupos y elementos que desean unirse a la lucha” [9]. Debemos estar firmemente convencidos de que la responsabilidad de los revolucionarios en la fase que se abre ahora es el contribuir y catalizar el naciente desarrollo de la conciencia, que se expresa en las dudas y críticas que ya aparecen en el seno del proletariado. Desarrollar y profundizar la teoría debe estar en el núcleo de nuestra contribución, no sólo para combatir los efectos de la descomposición, sino también como una forma de sembrar pacientemente el terreno social, como un antídoto al inmediatismo en nuestra actividad, porque sin la profundización en la teoría por parte de las minorías revolucionarias, la teoría nunca se adueñará de las masas.
[1] En nuestra Web, en el apartado TEXTOS POR TEMAS, se puede encontrar la serie La Decadencia del Capitalismo, ver https://es.internationalism.org/series/492 [406]
[2] En nuestra Web, en el apartado TEXTOS POR TEMAS, se puede encontrar la serie 30 años de Crisis, ver https://es.internationalism.org/series/520 [407]
[3] En nuestra Web, en el apartado TEXTOS POR TEMAS, se puede encontrar la serie Mayo de 1968, ver https://es.internationalism.org/series/380 [408]
[4] Ver nuestras “Tesis sobre la Descomposición”, /revista-internacional/200510/223/la-descomposicion-fase-ultima-de-la-decadencia-del-capitalismo [163]
[5] Ver Revista Internacional no 61, “Tras el hundimiento del bloque del este, inestabilidad y caos”, https://es.internationalism.org/node/2114 [409]
[6] Rosa Luxemburg, La acumulación del Capital, capítulo 32.
[7] Revista Internacional nº 138, “Resolución sobre la situación internacional del 18º Congreso de la CCI” https://es.internationalism.org/node/2629 [410].
[8] Idem.
[9] Revista Internacional nº 130, “Resolución sobre la situación internacional del 17º Congreso de la CCI [411]”.
Vida de la CCI:
Rubric:
Informe sobre tensiones imperialistas
- 2958 lecturas
 Al final de los años 80, la CCI presentó la idea de que el capitalismo había entrado en su fase de descomposición: “En una situación así, en la que las dos clases fundamentales -y antagónicas- de la sociedad se enfrentan sin lograr imponer su propia respuesta decisiva, la historia sigue, sin embargo, su curso. En el capitalismo, todavía menos que en los demás modos de producción que lo precedieron, la vida social no puede «estancarse» ni quedar «congelada». Mientras las contradicciones del capitalismo en crisis no cesan de agravarse, la incapacidad de la burguesía para ofrecer a la sociedad entera la menor perspectiva y la incapacidad del proletariado para afirmar, en lo inmediato y abiertamente la suya propia, todo ello no puede sino desembocar en un fenómeno de descomposición generalizada, de putrefacción de la sociedad desde sus raíces”[1].
Al final de los años 80, la CCI presentó la idea de que el capitalismo había entrado en su fase de descomposición: “En una situación así, en la que las dos clases fundamentales -y antagónicas- de la sociedad se enfrentan sin lograr imponer su propia respuesta decisiva, la historia sigue, sin embargo, su curso. En el capitalismo, todavía menos que en los demás modos de producción que lo precedieron, la vida social no puede «estancarse» ni quedar «congelada». Mientras las contradicciones del capitalismo en crisis no cesan de agravarse, la incapacidad de la burguesía para ofrecer a la sociedad entera la menor perspectiva y la incapacidad del proletariado para afirmar, en lo inmediato y abiertamente la suya propia, todo ello no puede sino desembocar en un fenómeno de descomposición generalizada, de putrefacción de la sociedad desde sus raíces”[1].
La implosión del bloque del Este[2] ha acelerado enormemente el repliegue de los diferentes componentes del cuerpo social en "cada una para sí mismo", en una caída en el caos y si hay un área donde se confirma de inmediato es precisamente en las tensiones imperialistas: "El final de la 'guerra fría' y la consecuente desaparición de los bloques ha exacerbado los antagonismos imperialistas propios del capitalismo decadente, y cualitativamente ha agravado el caos sangriento en el que toda la sociedad se hunde"[3]. Allí se precisan dos características de enfrentamientos imperialistas en el período de descomposición:
a) La irracionalidad de los conflictos, que es una de las características llamativas de la guerra en descomposición: "Mientras que la guerra del Golfo es una ilustración de la irracionalidad de la totalidad del capitalismo decadente, también contiene un elemento adicional y significativo de irracionalidad que es característico de la apertura de la fase de descomposición. Las otras guerras de decadencia, a pesar de su irracionalidad básica, aún tendrían metas aparentemente 'racionales' (por ejemplo, la búsqueda de 'espacio' para la economía alemana o la defensa de posiciones imperialistas por los aliados durante la segunda guerra mundial). Esto no es en absoluto el caso de la guerra del Golfo. Los objetivos de esta guerra, de un lado o del otro, expresan claramente el estancamiento total y desesperado que existe hoy el capitalismo." (ídem.).
b) El papel central desempeñado por la potencia dominante –Estados Unidos- en la extensión del caos sobre el conjunto del planeta: " La diferencia es que hoy la iniciativa no la toma una potencia que quiere inclinar la balanza imperialista de su lado, sino que lo hace la principal potencia mundial, que por el momento tiene la mejor rebanada del pastel (...) El hecho es que en el presente momento el mantenimiento del "orden mundial" (...) no implica una actitud 'defensiva' (...) de la potencia dominante, sino que se caracteriza por un uso cada vez más sistemático de la ofensiva militar e incluso de las operaciones que desestabilizan regiones enteras con el fin de asegurar la sumisión de las otras potencias; (y esto) expresa claramente la caída del capitalismo decadente en el militarismo más desenfrenado. Esto es precisamente uno de los elementos que distinguen a la fase de descomposición de las fases anteriores de la decadencia capitalista." (ídem.).
Estas características alimentan un creciente caos que se aceleró aún más después de los ataques del 11 de septiembre de 2001 y las guerras en Irak y Afganistán que surgieron de estos eventos. El XIX Congreso se dedicó a evaluar el impacto de estos últimos 10 años de la "guerra contra el terrorismo" en el documento general de tensiones imperialistas, el desarrollo de "cada uno para sí mismo" y la evolución del liderazgo de Estados Unidos. Se presentaron las siguientes cuatro orientaciones en el desarrollo de enfrentamientos imperialistas:
a) El aumento del “cada uno a la suya”, que se muestra particularmente en la propagación en todas direcciones de las ambiciones imperialistas, llevando a la exacerbación de las tensiones, sobre todo en Asia, alrededor de la expansión económica y militar de China. Sin embargo, a pesar de una fuerte expansión económica, del crecimiento del poder militar y de una presencia en la confrontación imperialista cada vez más marcada, China no tiene la capacidad industrial y tecnológica suficiente para imponerse como la cabeza de un bloque y así desafiar a los Estados Unidos a nivel mundial.
b) El callejón sin salida de la política estadounidense y su deslizamiento hacia la barbarie guerrera: El aplastante revés de la intervención en Irak y en Afganistán ha debilitado el liderazgo mundial de Estados Unidos. Incluso si la burguesía bajo Obama, eligiendo una política de retirada controlada de Irak y Afganistán, ha reducido el impacto de la catastrófica política emprendida por Bush, no ha sido capaz de revertir esta tendencia y ha conducido a la barbarie militarista. La ejecución de Bin Laden expresa el intento de los Estados Unidos de reaccionar ante el revés a su liderazgo y subraya su absoluta superioridad técnica y militar. Sin embargo, esta reacción no pone en entredicho la tendencia básica hacia el debilitamiento que la ahoga. Por el contrario, este asesinato aceleró la desestabilización de Pakistán y, por tanto, la extensión de la guerra, mientras que las bases ideológicas para ello (la "guerra contra el terrorismo") están más debilitadas que nunca.
c) Una tendencia hacia la extensión de inestabilidad y caos permanentes en zonas de regiones enteras del planeta, desde Afganistán hasta África, a tal punto que algunos analistas burgueses, como J. Attali en Francia, hablan sin rodeos de la "Somalización" del mundo.
d) La ausencia de cualquier vínculo automático e inmediato entre el agravamiento de la crisis y el desarrollo de tensiones imperialistas, Aunque algunos fenómenos pueden tener un cierto impacto recíproco:
- la explotación por parte de algunos países de su peso económico para imponer su voluntad sobre otros países y favorecer su propia energía industrial (USA, Alemania);
- el atraso industrial y técnico (China, Rusia), pero también las dificultades presupuestarias (Gran Bretaña, Alemania) que pesan sobre el desarrollo de esfuerzos militares.
Estas orientaciones generales, presentadas en el anterior Congreso, no sólo se han confirmado en los últimos dos años, sino que se ha ampliado de manera espectacular durante el mismo período: su exacerbación aumenta gravemente la desestabilización de las relaciones de fuerza entre imperialismos; aumenta el riesgo de guerra y el caos en importantes regiones del planeta como el Medio y el lejano Oriente, con todas las consecuencias catastróficas que pueden producir tales eventos a nivel humano, ecológico y económico para el conjunto del planeta y para la clase obrera en particular.
Los últimos cuarenta y cinco años de la historia del Medio Oriente expresan notablemente el avance de la descomposición y la pérdida de control por la principal potencia del mundo:
- los años 70: Aunque el bloque de Estados Unidos se asegura el control global del Medio Oriente y reduce progresivamente la influencia del bloque ruso, la llegada al poder de los Mullahs en Irán marca el desarrollo de la descomposición.
- los años 80: el pantano libanés subraya las dificultades de Israel y también de los Estados Unidos para mantener control sobre la región, con el último empuje de Iraq en guerra con Irán;
- 1991: primera guerra del Golfo donde el padrino Estados Unidos moviliza a un número de Estados detrás de él en la guerra contra Saddam, para expulsarlo de Kuwait;
- 2003: movilización de Bush contra Irak y el crecimiento de Irán que, desde los años 90, está a la ofensiva como una potencia regional desafiando a los EEUU.;
- 2011: Retiro de EEUU de Irak y caos creciente en el Medio Oriente.
Sin duda la política de retiro progresivo ("paso a paso") de los Estados Unidos en Irak y Afganistán por la administración Obama ha logrado limitar los daños para el policía del mundo, pero estas guerras han provocado un caos desmedido en toda la región.
La acentuación del “cada uno para sí mismo” en enfrentamientos imperialistas y la extensión del caos, que abre el desarrollo particular de sucesos imprevistos, se ilustran en el periodo reciente a través de cuatro situaciones más específicas:
- Los peligros de confrontaciones militares y la creciente inestabilidad de los Estados en el Medio Oriente;
- El crecimiento del poder de China y la exacerbación de las tensiones en el lejano Oriente;
- La fragmentación de los Estados y la extensión del caos a África;
- El impacto de la crisis sobre las tensiones entre los Estados en Europa.
1. La extensión del caos en el Medio Oriente
1.1. Una breve perspectiva histórica
Por razones económicas y estratégicas (de las rutas comerciales hacia Asia, petróleo...) la región siempre ha tomado una importante participación en la confrontación entre potencias. Desde el inicio de la decadencia del capitalismo y el colapso del Imperio otomano en particular, ha sido el centro de las tensiones imperialistas:
- hasta 1945: tras la caída del Imperio otomano, los acuerdos Sykes-Picot se reparten la región entre Gran Bretaña y Francia. Es el teatro de la guerra civil turca y el conflicto Greco-Turco, de la aparición del nacionalismo árabe y del sionismo y se convirtió en una de las apuestas de la segunda guerra mundial (las ofensivas alemanas en Rusia, África del norte, Libia);
- después de 1945: compone una zona central de las tensiones este-oeste (1945-89), con los intentos por el bloque ruso de implantarse en la región, que chocaron contra la fuerte presencia de los Estados Unidos. El período se caracteriza por la implantación del nuevo estado de Israel, guerra israelo-árabe, la cuestión de Palestina, la "revolución" iraní que fue la primera expresión de la descomposición, la guerra entre Irán e Irak;
- después de 1989 y la implosión del bloque ruso: todas las contradicciones que existían desde el colapso del Imperio otomano agravaron el desarrollo del “cada uno para sí mismo”, la puesta en cuestión del liderazgo de USA y la extensión del caos. Irán, Irak y Siria fueron denunciados por los EEUU. como Estados canallas. La región experimentó las dos guerras USA en Irak, dos guerras israelíes en el Líbano, el crecimiento del poder de Irán y su aliado Hezbollah en el Líbano;
- desde 2003 hemos visto una explosión de inestabilidad: la fragmentación de la Autoridad Palestina y de Irak, la "primavera árabe", que ha conducido a la desestabilización de una serie de regímenes de la región (Libia, Egipto, Yemen) y una guerra de facciones e imperialismos en Siria. Las masacres permanentes en Siria, los esfuerzos de Irán por obtener armas nucleares, nuevos bombardeos israelíes en Gaza o la permanente inestabilidad política en Egipto, requiere que cada uno de estos eventos se sitúen en la dinámica global de la región.
1.2. Creciente peligro de enfrentamientos militares entre imperialismos
Más que nunca, la guerra amenaza la región: la intervención preventiva por parte de Israel (con o sin la aprobación de los Estados Unidos) contra Irán, las posibilidades de intervención por parte de distintos imperialismos en Siria, la guerra de Israel contra los palestinos (apoyado actualmente por Egipto), las tensiones entre Irán y las monarquías del Golfo. El Medio Oriente es una terrible confirmación de nuestro análisis sobre el estancamiento del sistema y el declive hacia el "cada uno para sí mismo":
- la región se ha convertido en un enorme barril de pólvora y otra vez la compra de armas se han multiplicado estos últimos años (Arabia Saudita, Qatar, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Omán);
- bandadas de buitres de la primera, segunda y tercera clase se enfrentan en la región, como muestra el conflicto de Siria: los Estados Unidos, Rusia, China, Turquía, Irán, Israel, Arabia Saudita, Qatar, Egipto con cada vez más bandas armadas al servicio de estos poderes o los caudillos actuando por cuenta propia:
- en este contexto, debemos señalar el papel desestabilizador de Rusia en el Medio Oriente (ya que quiere mantener sus últimos puntos de apoyo en la región) y China (que tiene una actitud más ofensiva, apoyando a Irán que es un proveedor importante de petróleo). Europa es más discreto, incluso si un país como Francia está jugando sus cartas en Palestina y en Siria, incluso en Afganistán (con la organización de una conferencia en Chantilly, cerca de París, en diciembre de 2012, que reúne a las principales facciones afganas).
Es una situación explosiva que se escapa del control de los grandes imperialismos; y la retirada de las fuerzas occidentales en Irak y Afganistán acentuará aún más esta desestabilización, aunque Estados Unidos ha intentado limitar el daño:
- refrenando los deseos de Israel de la guerra contra Irán y Hamas en la franja de Gaza;
- al intentar un acercamiento con la Hermandad Musulmana y Morsi, el nuevo Presidente de Egipto[4].
Globalmente sin embargo, a lo largo de la "primavera árabe", América ha demostrado su incapacidad para proteger a los regímenes favorables a él (que ha llevado a una pérdida de confianza: por ejemplo la actitud de Arabia Saudita que ha tomado su distancia de los Estados Unidos) y se está volviendo cada vez más impopular.
Esta multiplicación de tensiones imperialistas puede conducir a consecuencias importantes que estallarían en cualquier momento: países como Irán o Israel podrían provocar choques terribles y hundir toda la región en el caos, sin que nadie sea capaz de prevenirlo, porque nadie puede asegurar un control real de la situación. Por lo tanto estamos en una situación extremadamente peligrosa e impredecible para la región, pero también, debido a las consecuencias que pueden derivarse de ella, para todo el planeta.
1.3. La inestabilidad creciente de muchos Estados de la región
Desde 1991, con la invasión de Kuwait y la primera guerra del Golfo, el frente sunita[5] puesto en marcha por occidente para contener a Irán, se ha derrumbado. La explosión de "cada uno para sí mismo" en la región ha sido impresionante e Irán ha sido el principal beneficiario de las dos guerras del Golfo, con el fortalecimiento de Hezbollah y algunos movimientos chiítas; en cuanto a los kurdos, su cuasi-independencia ha sido el efecto colateral de la invasión de Irak. La tendencia de cada uno para sí mismo se agudiza otra vez en la extensión de los movimientos sociales de la "primavera árabe", en particular donde el proletariado es más débil y esto ha llevado a la cada vez más marcada desestabilización de numerosos Estados de la región:
- Es evidente en el caso de Líbano, Libia, Yemen, Iraq, "Kurdistán libre", Siria o los territorios palestinos que se hunden en guerras internas;
- es también el caso de Egipto, de Bahrein, de Jordania (la Hermandad Musulmana contra el rey Abdullah II) e incluso Irán por ejemplo, donde las tensiones sociales y oposición de clanes hacen impredecible la situación.
El agravamiento de las tensiones entre las facciones adversas está mezclado con diversas tensiones religiosas. Por lo tanto, fuera de la oposición Suníes/Chiíes o cristiano/musulmán, los conflictos dentro del mundo sunita también están aumentando con la llegada al poder en Turquía del moderado islamista Erdogan o recientemente la Hermandad Musulmana en Egipto, en Túnez (Ennahda) y dentro del gobierno marroquí, apoyada hoy por Qatar, que se opone el movimiento salafista/wahabíes financiado por Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos (Dubai), que apoyó a Mubarak y Ben Ali respectivamente.
Por supuesto estas tendencias religiosas, unas más bárbaras que otras, existen sólo para ocultar intereses imperialistas que rigen las políticas de las diferentes camarillas de los gobiernos. Más que nunca hoy, con la guerra en Siria o las tensiones en Egipto, es evidente que no existen tales "Bloque musulmán" o "Bloque árabe", sino que los diversos grupos burguesas defienden sus propios intereses imperialistas explotando las oposiciones religiosas (cristianos, judíos, musulmanes y diversas tendencias dentro de religiones suníes o chiítas), que aparece también en países como Turquía, Marruecos, Arabia Saudita y Qatar para controlar las mezquitas del extranjero (Europa).
Pero, en particular, esta explosión de antagonismos y facciones religiosas desde finales de los 80 y el colapso de los regímenes "socialistas" y "modernos", (Irán, Egipto, Siria, Irak...) sobre todo expresa el peso de la descomposición, del caos y la miseria, la total ausencia de cualquier perspectiva a través de un descenso en las ideologías totalmente retrógradas y bárbaras.
En resumen, la idea de que Estados Unidos podría restablecer una forma de control sobre la región, a través de la expulsión de Assad por ejemplo, no es racional. Desde la primera guerra del Golfo, todos los intentos de restaurar su liderazgo han fracasado y por el contrario, han llevado a desencadenar apetitos regionales, en particular aquellos de un Irán fuertemente militarizado, rico en energía y respaldada por Rusia y China. Pero este país está en competencia con Arabia Saudita, Israel, Turquía... Las ambiciones imperialistas "ordinarias" de cada estado, la explosión del "cada uno por sí mismo", la cuestión israelo-palestino, oposiciones religiosas, pero también las divisiones étnicas (kurdos, turcos, árabes), todos juegan en la exacerbación de las tensiones y hacen la situación particularmente impredecible y dramática para los habitantes de la región, pero potencialmente también para el conjunto del planeta: así, una mayor desestabilización en Irán, y un eventual bloqueo del estrecho de Ormuz, podría tener consecuencias incalculables para la economía del mundo.
2. Exacerbación de las oposiciones imperialistas en el lejano Oriente
2.1. Una breve perspectiva histórica
El lejano Oriente ha sido una zona crucial para el desarrollo de enfrentamientos imperialistas desde el principio de la decadencia: guerra ruso-japonesa de 1904-05, la “revolución” china de 1911 y la feroz guerra entre grupos diversos y señores de la guerra que le siguió hasta bien avanzados los años 20, la ofensiva japonesa en Corea y Manchuria (1932), la invasión japonesa de China (1937), el conflicto ruso-japonés (mayo-agosto de 1939) que acabó incorporándose a la segunda guerra mundial donde el lejano Oriente supone uno de los frentes centrales de esta guerra y los conflictos posteriores:
- entre 1945 y 1989, la región fue el centro de las tensiones este-oeste: la guerra entre la fracción de Tchan Kai Tcheck y la de los “comunistas” que desembocó en el triunfo de estos últimos en 1949, las guerras de Corea e Indochina (Vietnam), y también los conflictos fronterizos ruso-chinos; lo mismo para China, Vietnam, China-India y Pakistán y la India. La política estadounidense de la "neutralización" de China durante la década de 1970 fue un momento importante en la creciente presión por parte del bloque de Estados Unidos sobre su adversario ruso.
- desde la implosión del bloque ruso, el "cada uno por sí mismo" se ha desarrollado también en el lejano Oriente. Lo que distingue a esta región por encima de todo es el crecimiento económico y militar de China, que ha agravado las tensiones regionales (incidentes regulares estos últimos meses en el mar de China con Vietnam o las Filipinas y sobre todo con Japón, las repetidas tensiones entre las dos Coreas) y a su vez el armamento acelerado de los demás Estados de la región (India, Japón, Corea del Sur, Singapur, ,...).
2.2 El poder creciente de China y la exacerbación de las tensiones guerreras
El desarrollo de la potencia económica y militar de China y sus intentos de imponerse como potencia de primer orden no sólo en el lejano Oriente, sino también en el Medio Oriente (Irán), África (Sudán, Zimbabwe, Angola) o incluso en Europa donde está buscando un acercamiento estratégico con Rusia, significa que es vista por los Estados Unidos como el peligro potencial más importante para su hegemonía. Desde este punto de partida Estados Unidos está orientando fundamentalmente sus maniobras estratégicas contra China, tal como demostró en 2012 con la visita de Obama a Birmania y Camboya, dos países aliados de China.
El ascenso económico y militar de China le impulsa inevitablemente a hacer valer a escala mundial sus intereses económicos y estratégicos nacionales, en otras palabras a expresar una creciente agresividad imperialista y así convertirse en un factor cada vez más desestabilizador en el lejano Oriente.
Este crecimiento del poder de China, preocupa no sólo a EEUU sino también a numerosos países en Asia misma, desde Japón a India, Vietnam o Filipinas, que se sienten amenazados por el tigre Chino y por ello han aumentado palpablemente el gasto en armas. Estratégicamente, los Estados Unidos ha tratado de promover una gran alianza con el objetivo de contener las ambiciones chinas, reagrupando a su alrededor los apoyos del Japón, India y Australia, los países menos poderosos como Corea del sur, Vietnam, Filipinas, Indonesia y Singapur. Encabezando dicha alianza y sobre todo con el objetivo de emitir una advertencia a China, el policía del mundo pretende restaurar la credibilidad de su liderazgo que está en caída libre en todo el mundo.
Los acontecimientos recientes confirman que en el presente período el mayor desarrollo económico de un país no puede hacerse sin un importante aumento de las tensiones imperialistas. El contexto de la aparición de este rival más serio en la escena mundial, en una situación de debilitamiento de la posición del líder gendarme mundial, anuncia un futuro más peligroso de confrontaciones imperialistas, no sólo en Asia sino en todo el mundo.
Este peligro de enfrentamientos es mucho más real que las tendencias del "cada uno para sí mismo" que están muy presentes en otros países del lejano Oriente. Así se confirma el endurecimiento de la posición de Japón con el retorno al poder del nacionalista Shinzo Abe que hizo campaña sobre el tema de la restauración del pederío imperialista nacional. Su política tiene 3 ejes: 1) Sustituir la fuerza de autodefensa por un verdadero ejército; 2) enfrentarse directamente a China por un grupo de islas en el mar de China oriental; ·) Restablecer las alianzas con diversos países de la región y especialmente con Estados Unidos y Corea del sur.
Lo mismo sucede con Corea del Sur, donde ha sido elegido Park Geun-Hye, el candidato por el partido conservador (e hija del viejo dictador Park Chung-hee), que también podría conducir a una acentuación de "cada uno para sí mismo" y de las ambiciones imperialistas de este país.
Además, hay toda una serie de conflictos aparentemente secundarios entre los países asiáticos que pueden aumentar aún más la desestabilización: existe el conflicto indo-pakistaní por supuesto, los continuos altercados entre las dos Corea, pero también las menos publicitadas tensiones entre Corea del sur y Japón (sobre las islas Dokdo/Takeshima), entre Camboya y Vietnam o Tailandia, entre Birmania y Tailandia, entre la India y Birmania o Bangladesh, etc., todos contribuyen a la exacerbación de las tensiones en toda la región.
2.3. Tensiones dentro del aparato político de la burguesía China
El reciente Congreso del partido "Comunista" chino ha dado varias indicaciones confirmando que la actual situación económica, social e imperialista está provocando fuertes tensiones dentro de la clase gobernante. Esto plantea una pregunta que ha sido insuficientemente tratada hasta ahora: la cuestión de las características del aparato político de la burguesía en un país como China y la forma en que la relación de fuerzas han evolucionado en su interior. La insuficiencia de este tipo de aparato político fue un factor importante en la implosión del bloque oriental, pero ¿qué pasa con China? Rechazando cualquier tipo de "Glasnost" o "perestroika", la burguesía ha introducido con éxito los mecanismos de la economía de mercado manteniendo una rígida organización estalinista a nivel político. En informes anteriores, hemos señalado las debilidades estructurales del aparato político de la burguesía China como uno de los argumentos para establecer por qué China no podría convertirse en un verdadero rival a los Estados Unidos. Además, el deterioro de la economía bajo el impacto de la crisis mundial, la multiplicación de las explosiones sociales y el crecimiento de las tensiones imperialistas sin duda reforzará las tensiones existentes entre las facciones de la burguesía China, como hemos visto con ciertos acontecimientos sorprendentes, como la eliminación de la "estrella ascendente" Bo Xilai y la misteriosa desaparición durante quince días del "futuro Presidente" Xi Jinping algunas semanas antes de que se celebrara el Congreso.
Las diferentes líneas de fractura deben tenerse en cuenta para entender la lucha entre las facciones:
- una primera línea de fractura refiere a la oposición entre las regiones que se han beneficiado fuertemente el desarrollo económico y otras que han sido de algún modo descuidadas, y también entre las políticas económicas. Lanzadas una contra la otra están las dos grandes redes marcadas por el amiguismo: por un lado una coalición circunstancial entre el "partido de los príncipes", los hijos de los cuadros superiores durante la época de Mao y Deng y la camarilla de Shanghai, funcionarios de las provincias costeras. Representante de los principales grupos de las provincias costeras más industrializados, abogan por el crecimiento económico a cualquier precio, incluso si eso aumenta la brecha social. Esta facción está representada por el nuevo presidente Xi Jinping y el experto en macro economía Wang Qishan. Contra ellos está la facción "Tuanpai" alrededor de la Joven Liga Comunista, dentro del cual han hecho sus carreras las principales figuras. Como se trata de burócratas que han hecho carrera en las provincias más pobres del interior, esta facción ensalza una política de desarrollo económico de las regiones centrales y occidentales, lo que favorecería una mayor "estabilidad social". Se componen de grupos con más experiencia en la administración y la propaganda. Representada por el ex Presidente Hu Jintao, esta facción estará incorporada en la nueva dirección de Li Keqiang, quien seguramente reemplazará a Wen Jiabao como primer ministro. Este enfrentamiento parece haber desempeñado un papel en el choque alrededor de Bo Xilai.
- Igualmente, la situación social puede generar tensiones entre facciones dentro del estado. Así, ciertos grupos, en particular en los sectores industriales y de exportación podrían ser sensibles a las tensiones sociales y favorables a más concesiones a nivel político hacia la clase trabajadora. Así, se oponen a las facciones "duras" que favorecen la represión con el fin de preservar los privilegios de los grupos en el poder.
- La política imperialista también desempeña un papel en los enfrentamientos entre pandillas. Por un lado existen las facciones que han adoptado una actitud más agresiva, como los gobiernos regionales costeros de Guangxi, Hainan y Guangdong, que buscan nuevos recursos para sus empresas, empujando para controlar las áreas ricas en hidrocarburos y recursos marinos. Por otro lado, esta agresividad puede traer contraataques al nivel de las exportaciones o inversiones extranjeras, como se demostró con la cuestión de las islas japonesas. Los feroces sobresaltos nacionalistas cada vez más frecuentes en China son sin duda producto de enfrentamientos internos. Además, ¿qué impacto tiene el nacionalismo en la clase obrera?, ¿cuál es la capacidad de la generación joven para no ser engañados en la defensa de sus propios intereses? En este nivel, el contexto es muy diferente al de 1989 en la URSS.
Estas tres líneas de fractura no son separadas por supuesto pero sí que se superponen y han jugado en las tensiones que han marcado el Congreso del PCCh y en el nombramiento de los nuevos dirigentes. Según observadores, este último ha estado marcado por la victoria de los "conservadores" sobre los "progresistas" (de los 7 miembros del Buró Político permanente, 4 son conservadores). Pero las revelaciones más frecuentes sobre el comportamiento, la corrupción, la acumulación de gigantescas fortunas, que afectan a las más altas esferas del partido (la fortuna de la familia del antiguo primer ministro Wen Jiabao se estima en $2,7 billones a través de una compleja red de negocios, a menudo en nombre de su madre, esposa o hija; y la del nuevo Presidente Xi Jinping, ya se estima en al menos 1 billón de dólares). Esto no sólo muestra efectivamente un problema de proporciones gigantescas, sino también una creciente inestabilidad en el ámbito de la dirección que el nuevo liderazgo conservador y envejecido parece incapaz de controlar
3. La extensión de la"Somalización": el caso de Africa
La explosión de caos y el "cada uno para sí mismo" ha originado zonas de inestabilidad sin ley, que no han dejado de expandirse desde el final del siglo XX y se están extendiendo en el presente sobre todo en el Medio Oriente hasta Pakistán. También cubren la totalidad del continente africano que se hunde en una terrible barbarie. Esta "Somalización" se manifiesta de varias formas.
3.1. La tendencia hacia la fragmentación de los Estados
Escrito en la carta de la organización de unidad africana (OUA) en 1963, el principio de la inviolabilidad de las fronteras parece haberse desmoronado. En 1993, Eritrea se ha separado de Etiopía y desde entonces este proceso ha afectado toda África: desde finales de los años 90, la desaparición del poder central en Somalia ha visto la fragmentación de los países con la aparición de Estados fantasma, como Somalilandia y Puntlandia. Recientemente ha habido la secesión de Sudán del sur de Sudán y la sangrienta rebelión en Darfur, la secesión de Azawad en Malí; y las tendencias separatistas en Libia (Cyrenaica alrededor de Bengasi), en Casamance, en Senegal y, recientemente, en la región de Mombasa en Kenya.
Además de las regiones cada vez más numerosas que han declarado la independencia, desde finales de los años 90 vemos también una multiplicación de los conflictos internos de carácter político étnico o étnico - religioso: por ejemplo, Liberia y Sierra Leona, Costa de Marfil tienden a reiniciar guerras civiles que han hecho implosionar el estado en beneficio de los clanes armados. En Nigeria hay una rebelión musulmana en el norte, el "ejército de Dios" en Uganda y los clanes hutus y tutsis que se están desgarrando mutuamente en el este de la República Democrática del Congo.
La difusión transnacional de las tensiones y conflictos en un contexto de Estados debilitados incapaces de asegurar el orden nacional, empuja a que las diversas fracciones se refugien en lealtades religiosas y étnicas, lo cual debilita aún más a los Estados. Esto obliga a que cada fracción defienda sus propios intereses a través de milicias armadas.
Estas fragmentaciones internas a menudo son promovidas y explotados por las intervenciones desde el exterior: así pues, la intervención occidental en Libia ha empeorado la inestabilidad interna y provocado la propagación de armas y grupos armados en el Sahel. La creciente presencia de China en el continente y su apoyo a la política bélica de Sudán son un ejemplo de esto y de la desestabilización de toda la región. Por último, las grandes multinacionales y las grandes potencias han orquestado guerras como por ejemplo en la RDC.
Seul le sud du continent semble échapper à ce scénario. On assiste pourtant là aussi à une dilution des limites territoriales, mais ici cela se fait au profit d’une sorte "d’aspiration" des États faibles de la région (le Mozambique, le Swaziland, le Botswana, mais aussi la Namibie, la Zambie, le Malawi) par l’Afrique du Sud qui les transforme en semi-colonies.
Solamente la zona sur del continente africano parece escapar a este escenario caótico. Sin embargo, asistimos a una progresiva disolución de los límites territoriales, pero esto parece favorecer un proceso de “absorción” de los Estados más débiles de la región (Mozambique, Swazilandia, Botswana, y también Namibia, Zambia, Malawi), en beneficio de África del Sur que los está transformando en semi – colonias.
3.2. El desgaste de las fronteras
La desestabilización de los Estados está siendo alimentada por una criminalidad transfronteriza, tales como el tráfico de armas, drogas y seres humanos. En consecuencia, estos límites territoriales se diluyen en beneficio de las zonas de frontera donde la regulación se efectúa "desde abajo". Insurrecciones armadas, incapacidad de las autoridades para mantener el orden, tráfico transnacional de armas y municiones, líderes de bandas locales, injerencia extranjera, acceso a los recursos naturales, todos juegan un papel en este proceso delicuescente. Los estados –en especial los más débiles- están perdiendo el control de estas "zonas grises" cada vez más amplias, que a menudo se administran de manera criminal (a veces también hay el efecto perverso de la intervención de las organizaciones humanitarias que hacen las zonas protegidas "extraterritoriales" de hecho). Algunos ejemplos:
- toda la zona alrededor del Sahara y el Sahel, desde el desierto de Libia a Azawad, Mauritania, Níger y Chad es el terreno de los movimientos criminales y los grupos islamistas radicales;
- entre Níger y Nigeria, hay una banda de unos 30 a 40 kilómetros que está libre de la supervisión de Niamey y Abuja. Las fronteras se evaporan; al este de la RDC, donde el control de la frontera con Uganda, Ruanda y Tanzania por el estado central es inexistente, facilitando los movimientos transnacionales de materias primas y armas;
- a través de los Estados de Burkina Faso, Ghana, Benin o Guinea donde hay un atracción de emigrantes hacia la agricultura o la pesca. En cuanto a Guinea-Bissau, se ha convertido en un estado sin ley, un centro neurálgico para la entrada y distribución de drogas desde Sudamérica o Afganistán hacia Europa y los E.E.U.U.
3.3. El dominio de los clanes y señores de la guerra
Con la delicuescencia de los Estados nacionales, regiones enteras caen bajo el control de grupos y caudillos a lo largo de las fronteras. Es no sólo Somalilandia y Puntlandia donde clanes y jefes locales armados reinan por la fuerza de las armas. En la región del Sahel cumple este papel Al-Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI), Ansar Dine, el movimiento por la unidad de la jihad en África del oeste (Mujao) y algunos grupos de nómadas Tuareg. En el este del Congo, un grupo como el M23 es un ejército privado al servicio de un señor de la guerra que consigue la mayor parte del dinero.
Dichos grupos están generalmente vinculados a traficantes con quienes intercambian dinero y servicios. Así en Nigeria, en el Delta del Níger, grupos similares ocupan las empresas para obtener rescate y sabotear las instalaciones petroleras.
La aparición y la extensión de las zonas "sin ley" sin duda no se limitan a África. Por lo tanto la generalización de la delincuencia organizada, las guerras entre bandas en varios países de América Latina, por ejemplo, México y Venezuela, incluso el control de barrios enteros por bandas en las grandes ciudades occidentales, son testigo de la progresión de la descomposición por todo el planeta. Sin embargo, el nivel de fragmentación y caos alcanzando la escala de un continente entero da una idea de la barbarie provocada por la descomposición del sistema para toda la humanidad.
4. La crisis económica y las tensiones entre los Estados europeos
En el informe para el XIX Congreso de la CCI, subrayamos que no existía un vínculo mecánico entre la agravación de la crisis y la agudización de las tensiones imperialistas. Pero eso no significa que no existe una relación de reciprocidad entre ambos factores. Este es particularmente el caso del papel de los Estados europeos en la escena imperialista.
4.1. El impacto de las ambiciones imperialistas en el mundo
La crisis del euro y la UE han impuesto la cura de austeridad presupuestaria en la mayoría de los Estados Europeos, que se expresa también en el nivel del gasto militar. Por lo tanto, contrariamente a los Estados del extremo Oriente o de Oriente Medio, que han visto aumentar los presupuestos de sus armamentos, los presupuestos de las principales potencias europeas han sido apreciablemente rebajados.
Esta reducción en las provisiones de armamentos ha rebajado las ambiciones imperialistas europeas en la escena internacional (con la excepción tal vez de Francia, que está presente en Malí y está intentando un impulso diplomático en Afganistán al reunir a todas las facciones afganas bajo su tutela en Chantilly): hay menos énfasis en la autonomía por parte de las potencias europeas e incluso un cierto acercamiento con los Estados Unidos, un "retorno a las filas" parcial que es sin duda circunstancial.
4.2. El impacto sobre las tensiones entre los Estados europeos
Dentro de la UE, esto va junto con una creciente tensión entre tendencias centrípetas (una necesidad de centralización más fuerte para afrontar con más fuerza el colapso económico) y tendencias centrífugas hacia el “cada uno para sí mismo”.
Las condiciones para el nacimiento de la UE fueron un plan para contener a Alemania después de 1989, pero lo que la burguesía necesita hoy en día es una centralización mucho más fuerte, una Unión presupuestaria y por lo tanto una unión mucho más política. Esto es lo que necesita si quiere hacer frente a la crisis de la manera más eficaz posible, lo que también corresponde a los intereses alemanes. El necesario empuje para una mayor centralización fortalece así el control alemán sobre otros Estados europeos en la medida en que permite a Alemania dictar las medidas necesarias a tomar e intervenir directamente en el funcionamiento de otros Estados europeos: "De ahora en adelante, Europa hablará alemán", como el Presidente del grupo de CDU/CSU en el Bundestag señaló en 2011.
Por otro lado, la crisis y las medidas drásticas impuestas están empujando hacia una fractura de la Unión Europea y un rechazo de la sumisión al control de otro país, es decir una presión hacia “cada uno para sí mismos”. Gran Bretaña ha rechazado firmemente las medidas propuestas de centralización y en los países europeos meridionales está creciendo un nacionalismo anti-alemán. Las fuerzas centrífugas también pueden implicar una tendencia a la fragmentación de los Estados, la autonomía de regiones como Cataluña, norte de Italia, Flandes y Escocia.
Por lo tanto, la presión de la crisis, a través de un complejo juego de fuerzas centrífugas y centrípetas, está acentuando el desmembramiento de la Unión Europea y está exacerbando las tensiones entre los Estados.
De manera global, este informe acentúa las orientaciones establecidas en el informe que el XIX Congreso de la CCI y subraya la aceleración de las tendencias que se identifican. Más que nunca, la naturaleza cada vez más absoluta del estancamiento histórico del modo capitalista de producción se está haciendo evidente. Así, el período de apertura "tenderá a imponer las conexiones cada vez más claras entre
- la crisis económica, revelando el estancamiento histórico del modo capitalista de producción;
- su barbarie guerrera, mostrando las consecuencias fundamentales del estancamiento histórico: la destrucción de la humanidad.
A partir de hoy, para la clase obrera, este enlace representa un punto de reflexión fundamental sobre el futuro que el capitalismo está reservando para la humanidad y sobre la necesidad de encontrar una alternativa frente a este sistema moribundo”.
CCI
[1]Revista Internacional nº 62: Tesis sobre la descomposición. /revista-internacional/200510/223/la-descomposicion-fase-ultima-de-la-decadencia-del-capitalismo [163]
[2] Formado por la antigua URSS y sus satélites.
[3] Revista Internacional nº 67, 1991, IX Congreso de la ICC, la resolución sobre la situación internacional, punto 6
[4] El informe fue escrito en mayo 2013 cuando Morsi aún era presidente de Egipto.
[5] El sunismo es una de las dos principales ramas del Islam, la otra es la chiita.
Vida de la CCI:
Rubric:
Bilan, la Izquierda Holandesa y la transición al comunismo (II)
- 3635 lecturas
 En el artículo anterior de esta serie, examinamos la forma en que en los años treinta, los comunistas de izquierda, belgas e italianos, en torno a la revista Bilan, criticaron las ideas de los comunistas consejistas holandeses sobre la fase de transición del capitalismo al comunismo. Examinamos principalmente los aspectos políticos del período de transición, en particular los argumentos de Bilan que consideraba que los camaradas holandeses subestimaban los problemas planteados por la revolución proletaria y por la inevitable recomposición de una forma de poder de Estado durante el período de transición. En este artículo, vamos a estudiar las críticas hechas por Bilan a lo que forma el eje central del libro de los comunistas holandeses Grundprinzipien Kommunistischer Produktion und Veiteilung (1): el programa económico de la revolución proletaria.
En el artículo anterior de esta serie, examinamos la forma en que en los años treinta, los comunistas de izquierda, belgas e italianos, en torno a la revista Bilan, criticaron las ideas de los comunistas consejistas holandeses sobre la fase de transición del capitalismo al comunismo. Examinamos principalmente los aspectos políticos del período de transición, en particular los argumentos de Bilan que consideraba que los camaradas holandeses subestimaban los problemas planteados por la revolución proletaria y por la inevitable recomposición de una forma de poder de Estado durante el período de transición. En este artículo, vamos a estudiar las críticas hechas por Bilan a lo que forma el eje central del libro de los comunistas holandeses Grundprinzipien Kommunistischer Produktion und Veiteilung (1): el programa económico de la revolución proletaria.
Las críticas de Bilan se centran en dos aspectos principales:
- el problema del valor y de su eliminación;
- el sistema de remuneración en el período de transición.
El problema del valor y de su eliminación
El autor de los artículos de Bilan, Mitchell, comienza afirmando que la revolución proletaria no puede ser inmediatamente el inicio del comunismo integral, sino solamente la apertura de un período de transición con una forma social híbrida, aún marcada por los “estigmas” del pasado tanto ideológicamente como en sus concreciones más materiales: la ley del valor y, en consecuencia, también el dinero y los salarios, aunque con una forma modificada. Para resumir, la fuerza de trabajo no dejará de ser inmediatamente una mercancía porque los medios de producción se hayan convertido en propiedad colectiva. Sigue midiéndose en términos de “valor”, esta calidad extraña que “aunque se origine en la actividad de una fuerza física, el trabajo, no tiene por sí mismo ninguna realidad material” ([2]). En cuanto a las dificultades planteadas por el concepto de valor, Mitchell cita a Marx en su prólogo de El Capital, donde señala que, por lo que se refiere a la forma-valor: “No obstante, la inteligencia humana se ha dedicado a investigarla durante más de 2000 años, sin resultados” ([3]) (y es preciso decir que esta cuestión sigue siendo una fuente de perplejidad y controversia, incluso entre los auténticos discípulos de Marx…).
En su esfuerzo por penetrar el secreto, por descubrir lo que supone que una mercancía “vale” algo en el mercado, Marx, de acuerdo con los economistas clásicos, reconoce que el núcleo del valor está en la actividad humana concreta, en el trabajo efectuado en una relación social determinada – más concretamente, en el tiempo medio de trabajo incorporado en la mercancía. No es un mero resultado de la oferta y la demanda, ni de caprichos y decisiones arbitrarias, aunque estos elementos puedan provocar fluctuaciones de precio. Es en realidad el principio regulador que se oculta tras la anarquía del mercado. Pero Marx fue más lejos que los economistas clásicos, mostrando cómo también es la base de la forma particular tomada por la explotación en la sociedad burguesa y la del carácter específico de la crisis y del hundimiento del capitalismo, o sea una pérdida de control total por la humanidad de su propia actividad productiva. Estas revelaciones llevaron a la mayoría de los economistas burgueses a abandonar la teoría del valor-trabajo incluso antes de que el sistema capitalista entrara en su fase de decadencia.
En 1928, el economista soviético Isaak I. Rubin, que pronto iba a ser acusado de desviación del marxismo y a ser eliminado por el estalinismo como muchos otros comunistas, publicó un análisis magistral de la teoría del valor de Marx, con el título Ensayo sobre la teoría del valor de Marx. Al principio del libro, insiste en el que la teoría del valor de Marx es inseparable de su crítica del fetichismo de la mercancía y de la “reificación” de las relaciones humanas en la sociedad burguesa – la transformación de una relación entre las personas en una relación entre las cosas: “El valor es una relación de producción entre productores autónomos de mercancías; asume la forma de una propiedad de las cosas y se vincula con la distribución del trabajo social. O bien, considerando el mismo fenómeno desde el otro ángulo, el valor es la propiedad del producto del trabajo de cada productor de mercancías que lo vuelve intercambiable con los productos del trabajo de cualquier otro productor de mercancías en una proporción determinada que corresponde a un nivel dado de productividad del trabajo en las diferentes ramas de la producción. Tenemos aquí una relación humana que adquiere la forma de la propiedad de las cosas y que se vincula con el proceso de distribución del trabajo en la producción. En otras palabras, estamos ante relaciones cosificadas de producción entre personas. La cosificación del trabajo en el valor es la conclusión más importante de la teoría del fetichismo, que explica la inevitabilidad de la “cosificación” de las relaciones de producción entre las personas en una economía mercantil” ([4]).
La izquierda holandesa era ciertamente consciente de que la cuestión del valor y de su eliminación era la clave de la transición hacia el comunismo. Su libro fue un intento para elaborar un método que permitiera guiar a la clase obrera en el paso de una sociedad donde los productos dominan a los productores, a otra sociedad donde los productores tienen el control directo de la totalidad de la producción y del consumo. Su planteamiento era buscar cómo sustituir las relaciones “cosificadas” [o “reificadas”], características de la sociedad capitalista, por la simple transparencia de las relaciones sociales que Marx menciona en el primer capítulo de El Capital cuando describe la futura sociedad de los productores asociados.
¿Cómo pensaban conseguirlo los camaradas holandeses? Como lo escribíamos en la primera parte de este artículo ([5]): “Para los Gründprinzipien, la nacionalización o la colectivización de los medios de producción pueden coexistir perfectamente con el trabajo asalariado y la alienación de los obreros respecto a lo que producen. Lo que es clave, sin embargo, es que los propios trabajadores, a través de sus organizaciones arraigadas en los lugares de trabajo, dispongan no solamente de los medios materiales de producción sino de todo el producto social. Para estar sin embargo seguros de que el producto social permanezca en manos de los productores desde el principio al final del proceso del trabajo (decisiones sobre qué producir, en qué cantidades, distribución del producto incluida la remuneración del productor individual), es necesaria una ley económica general que pueda estar sometida a cálculos rigurosos: el cálculo del producto social sobre la base “del valor” del tiempo de trabajo medio socialmente necesario”.
Para Mitchell, como lo vimos, la ley del valor perdura inevitablemente durante el período de transición. Es obviamente el caso en la fase de guerra civil, durante la cual el bastión proletario “no puede abstraerse de la economía mundial que sigue funcionando con una base capitalista” ([6]). Pero alega también que, incluso en “la economía proletaria” (y después de la victoria sobre la burguesía en la guerra civil), no todos los sectores de la economía pueden ser inmediatamente socializados (tenía en la mente el ejemplo del enorme sector campesino en Rusia y en toda la periferia del sistema capitalista). Habrá pues intercambio entre el sector socializado y esos vestigios considerables de la producción a pequeña escala, y eso impondrá, con más o menos fuerza, las leyes del mercado al sector controlado directamente por el proletariado. La ley del valor, en lugar de pretender abolirla por decreto, debe más bien pasar por una especie de retorno histórico: “si la ley del valor, en vez de desarrollarse como lo hizo yendo de la producción mercantil simple a la producción capitalista, siguiera el proceso opuesto de regresión y extinción que va de la economía “mixta” al comunismo integral” ([7]).
Mitchell considera que los camaradas holandeses se equivocan cuando piensan que es posible suprimir la ley del valor simplemente mediante el cálculo del tiempo de trabajo. En primer lugar, su idea de formular una especie de ley matemática contable, que permitiera terminar con la forma-valor, tropezaría con dificultades considerables. Para medir precisamente el valor del trabajo, es necesario establecer el tiempo de trabajo “social medio” incorporado en las mercancías. Pero la unidad de esta media social sólo podría ser la del trabajo no cualificado o simple, es decir trabajo reducido a su expresión más elemental: el trabajo cualificado o compuesto debe pues reducirse a su forma más simple. Y según Mitchell, el propio Marx admitió que no había conseguido solucionar este problema. En resumen, “… sigue sin explicación el fenómeno de reducción del trabajo compuesto a trabajo simple (que es la verdadera unidad de medida). Por eso, la elaboración de un modo de cálculo científico del tiempo de trabajo que debería de tener necesariamente en cuenta esa reducción, es imposible. Incluso puede ocurrir que el día en que pudiera aparecer una ley así, ésta será inútil, es decir, el día en que la producción pueda satisfacer todas las necesidades y, por consiguiente, la sociedad no tenga por qué molestarse en calcular el trabajo, pues la “administración de las cosas” sólo exigirá un simple registro. Y ocurrirá entonces en el ámbito económico un proceso paralelo y análogo al que se extenderá en la vida política en la cual la democracia resultará superflua en el momento en que se haya realizado plenamente” ([8]).
Quizá más importante es la crítica de Mitchell según la cual, tanto a través de los medios que propone para avanzar hacia los objetivos más elevados, como a través de su definición de las fases más avanzadas de la nueva sociedad, la visión del comunismo que se extrae de los Grundprinzipien contiene en realidad una forma disfrazada de la ley del valor, debido a que se basa en su esencia, o sea en medir el trabajo por medio del tiempo de trabajo social medio.
Para apuntalar ese argumento, Mitchell advierte del peligro que corre la “red no centralizada” de empresas prevista en los Grundprinzipien de funcionar realmente como una sociedad de producción mercantil (lo que no es muy diferente de la visión anarcosindicalista que los camaradas holandeses critican con mucha razón en su libro): “[Los camaradas holandeses] están sin embargo de acuerdo con que “la supresión del mercado debe entenderse en que aparentemente sobrevive el mercado en el comunismo, pero se modifica completamente el contenido social de la circulación de mercancías y productos, una circulación basada en el tiempo de trabajo, expresión de la nueva relación social” (p. 110). Pero, precisamente, si el mercado sobrevive (aunque se modifiquen el fondo y la forma de los intercambios) es porque solo puede funcionar basado en el valor. Eso no lo perciben los internacionalistas holandeses, “subyugados” como están por su fórmula “tiempo de trabajo”, la cual, sustancialmente, no es otra cosa sino el valor mismo. Para ellos, además, no se excluye que en el “comunismo” se siga hablando de “valor”, pero evitan decir lo que eso implica desde el punto de vista del mecanismo de las relaciones sociales, resultante del mantenimiento del tiempo de trabajo. Salen del paso concluyendo que, puesto que el contenido del valor se modificará, habrá que sustituir la palabra “valor” por la expresión “tiempo de producción”, lo cual no modificará para nada la realidad económica. También dicen que no habrá intercambio de productos, sino paso de productos (pp. 53 y 54). Y también que: “en lugar de la función del dinero, tendremos el registro de movimiento de los productos, la contabilidad social, basado, en la hora de trabajo social media” (p. 55)” ([9]).
La remuneración del trabajo y la crítica del igualitarismo
La crítica que hace Mitchell a la defensa, por parte de la izquierda holandesa, de la igualdad de las remuneraciones a través del sistema de bonos de tiempo de trabajo se conecta a una crítica más general que hemos examinado en la primera parte de este artículo: la de una visión abstracta donde todo funciona sin contratiempos a partir del día de la insurrección. Mitchell reconoce que los camaradas holandeses así como Hennaut comparten la distinción que hace Marx (desarrollada en la Crítica del programa de Gotha) entre las etapas inferiores y superiores del comunismo, y comparten también la idea de que, en la primera etapa, sigue perdurando el “derecho burgués”. Pero para Mitchell, los camaradas holandeses tienen una interpretación unilateral de lo que Marx decía en este documento: “Pero, además de eso, los internacionalistas holandeses deforman el significado de las palabras de Marx sobre el reparto de los productos. En la afirmación de que el obrero recibe, en el reparto, según la cantidad de trabajo realizado, no descubren más que un aspecto de la doble desigualdad que hemos subrayado y es el resultante de la situación social del obrero (pág. 81); pero no se detienen a considerar el otro aspecto: los trabajadores, durante un mismo tiempo de trabajo, proporcionan cantidades diferentes de trabajo simple (trabajo simple que es la medida común del valor) dando como resultado un reparto desigual. Prefieren quedarse en su reivindicación: supresión de las desigualdades salariales, que queda suspendida en el aire pues a la supresión del salariado capitalista no le corresponde inmediatamente la desaparición de las diferencias en la retribución del trabajo” ([10]).
En otras palabras, aunque los camaradas holandeses estén en continuidad con Marx que veía que las situaciones diferentes en las que están los trabajadores individuales significan una persistencia de desigualdad (“Pero unos individuos son superiores, física e intelectualmente a otros y rinden, pues, en el mismo tiempo, más trabajo, o pueden trabajar más tiempo (…) Prosigamos: un obrero está casado y otro no; uno tiene más hijos que otro, etc., etc.”, como dice Marx ([11])), ignoran el problema más profundo del cálculo del trabajo simple, lo que implica que la remuneración de los trabajadores sobre la única base de las horas de trabajo significa que no se remunerará igual a trabajadores en la misma situación social, pero trabajando con medios de producción diferentes.
Mitchell critica a Hennaut por motivos similares: “El camarada Hennaut da una solución parecida al problema del reparto en el período de transición, solución que saca también de una interpretación errónea, por ser incompleta, de las críticas de Marx al Programa de Gotha. En Bilan, página 747, dice: “la desigualdad que deja subsistir la primera fase del socialismo no resulta de la remuneración desigual aplicada a los diferentes tipos de trabajo: el trabajo simple del peón o el trabajo compuesto del ingeniero con todas las escalas intermedias entre esos dos extremos. No, todos los tipos de trabajo son equivalentes, sólo deben medirse su «duración» y su “intensidad”; pero la desigualdad se debe a que se aplica a hombres con capacidades y necesidades diferentes, unas tareas y unos recursos uniformes”. Y Hennaut pone patas arriba el pensamiento de Marx cuando le hace descubrir la desigualdad en que “la parte del beneficio social se mantiene equivalente – en base a una prestación equivalente, claro está-, para cada individuo, aun cuando sus necesidades y el esfuerzo realizado para alcanzar una misma prestación son diferentes” mientras que, como ya hemos dicho, Marx ve la desigualdad en que los individuos reciben partes desiguales, porque proporcionan cantidades desiguales de trabajo y es en eso en lo que se basa la aplicación del derecho igual burgués” ([12]).
Al mismo tiempo, la base de ese rechazo del igualitarismo “absoluto” en las primeras fases de la revolución es una crítica profunda incluso del concepto de igualdad: “el hecho de que el móvil fundamental en la economía proletaria ya no sea la producción de plusvalía y de capital ampliados sin cesar, sino la producción ilimitada de valores de uso, no significa que las condiciones estén maduras para una nivelación de los “salarios” que se traduzca en una igualdad en el consumo. Además, ni esa igualdad se instaura al principio del período de transición ni tampoco se realiza en la fase comunista como expresión de la fórmula inversa “a cada uno según sus necesidades”. En realidad, la igualdad formal no podrá existir nunca: lo que el comunismo realiza es, finalmente, la igualdad real en la desigualdad natural” ([13]).
La adhesión de Marx al comunismo comenzó por un rechazo del comunismo de “cuartel” o vulgar que se había desarrollado en los inicios del movimiento obrero y, contra ese tipo de “colectivismo basura” realizado en cierta medida por el capitalismo de Estado estalinista, a lo que Marx opone una asociación de individuos libres donde se cultivará en positivo “la desigualdad” natural o la diversidad.
Los bonos de tiempo laboral y el sistema de remuneración
El otro objetivo de la crítica de Mitchell es la visión del GIC según la cual remunerar el trabajo sobre la base del tiempo de trabajo –el famoso sistema de bonos de trabajo– ya habría permitido superar lo fundamental del salariado. Mitchell no parece estar en desacuerdo con el argumento de Marx en favor de ese sistema en la Crítica del programa de Gotha, ya que lo cita sin crítica en su artículo. Está también de acuerdo con Marx en que en ese modo de distribución, el dinero ha perdido su carácter de “‘riqueza abstracta’ (…) capaz de apropiarse de cualquier riqueza” ([14]). Pero contrariamente al GIC, Mitchell destaca la continuidad de este modo de distribución con el salariado más bien que su discontinuidad, ya que hace especialmente hincapié en el pasaje de la Crítica del Programa de Gotha donde Marx dice francamente que “Aquí reina, evidentemente, el mismo principio que regula el intercambio de mercancías, por cuanto éste es intercambio de equivalentes. Han variado la forma y el contenido, porque bajo las nuevas condiciones nadie puede dar sino su trabajo, y porque, por otra parte, ahora nada puede pasar a ser propiedad del individuo, fuera de los medios individuales de consumo. Pero, en lo que se refiere a la distribución de estos entre los distintos productores, rige el mismo principio que en el intercambio de mercancías equivalentes: se cambia una cantidad de trabajo, bajo una forma, por otra cantidad igual de trabajo, bajo otra forma distinta.”
En este sentido, parece que Mitchell considera que los bonos de tiempo de trabajo son una especie de salario, que no los considera como un sistema de calidad superior en las primeras etapas de la revolución: el sistema de igualdad de racionamiento en la revolución rusa no era “un método económico capaz de asegurar el desarrollo sistemático de la economía, sino que se debía al régimen de un pueblo asediado que ponía en tensión todas sus energías hacia la guerra civil” ([15]).
Para Mitchell, la clave de la abolición real del valor no residía realmente en la elección de las formas particulares con las que se remuneraría el trabajo en el período de transición, sino en la capacidad para superar los estrechos horizontes del derecho burgués creando una situación en la que, según los términos de Marx, “corran a chorro lleno los manantiales de la riqueza colectiva” ([16]). Sólo tal sociedad podría “escribir en sus estandartes: ¡De cada cual, según sus capacidades; a cada cual según sus necesidades!” ([17]).
Comentarios sobre una respuesta a la crítica de Mitchell
Los camaradas del GIC no respondieron a las críticas de Mitchell y el comunismo de consejos, como corriente organizada, desapareció prácticamente. Pero el camarada norteamericano David Adam, que escribió mucho sobre Marx, Lenin y el período de transición ([18]), se identifica en cierta medida con la tradición representada por el GIC y Mattick en Estados Unidos. En una correspondencia con el autor de este artículo, hizo estos comentarios respecto a Mitchell y Bilan: “En cuanto a la lectura por parte de Bilan de la Crítica del programa de Gotha de Marx, creo que es confusa. Bilan identifica claramente la primera fase del comunismo con la de la transición hacia el comunismo durante la cual la ley del valor permanece, y parece identificar la existencia de un “derecho burgués” con la ley del valor. Pienso que eso crea problemas, y no menores, para la interpretación de los Grundprinzipien. Bilan identifica ese tipo de contabilidad defendida por la Izquierda holandesa con la ley del valor, mientras que los Grundprinzipien son claros sobre el hecho de que hablan de una sociedad socialista que surge después del período de la dictadura del proletariado, lo que está de acuerdo con Marx. Mitchell parece también pensar que la Izquierda holandesa habla de una fase de transición en la cual el mercado sigue existiendo, y no es así. Creo pues que eso disminuye el valor de la crítica hecha a los Grundprinzipien, porque no creo que esa crítica haya entendido a Marx. Y eso podría significar que Bilan no ve la necesidad de una transformación de las relaciones económicas desde el inicio del proceso revolucionario, como si la ley del valor no pudiera simplemente pasar por “cambios profundos de naturaleza” para acabar desapareciendo. Toda la idea de su desaparición está vinculada a la aparición de un control social eficaz sobre la producción, que es la primera etapa a la que debe dedicarse el comunismo. Pero Bilan parece decir que en cuanto estos mecanismos de planificación se hayan elaborado, ya no serán necesarios. No creo que sea verdad”.
Aquí tenemos varios elementos:
1. ¿Han sido siempre claros los camaradas holandeses sobre la distinción entre las etapas inferior y superior del comunismo? Ya vimos que Mitchell acepta, como ellos, hacer esta distinción. En el artículo anterior, también citamos un pasaje de los Grundprinzipien que reconoce claramente que la medida del trabajo individual se hace menos importante cuando se llega al comunismo pleno. Pero también vimos que los Grundprinzipien contienen una serie de ambigüedades. Como lo señalamos en la primera parte de este artículo, suelen hablar muy rápidamente de una sociedad que funciona como una asociación de productores libres e iguales, sin precisar siempre claramente si hablan de un destacamento avanzado proletario o de una situación en la que la burguesía ya ha sido derrocada mundialmente.
2. Quizá se trata de saber si el mismo Marx consideraba que la etapa inferior del comunismo se iniciaba después o durante la dictadura del proletariado. Eso exigiría una discusión mucho más larga. Es cierto que el período de transición, en el sentido pleno del término, no puede comenzar durante una fase dominada por la guerra civil y la lucha contra la burguesía. Pero en nuestra opinión, incluso después de esta victoria “inicial” política y militar sobre la antigua clase dirigente, el proletariado no puede comenzar la transformación comunista positiva de la sociedad sobre la base de su dominación política, porque no será la única clase de la sociedad. Volveremos de nuevo sobre este problema en un futuro artículo.
3. ¿La medida de la producción y de la distribución en términos de tiempo laboral es necesariamente una forma de valor?, como parece inducirse de la crítica de Mitchell a los internacionalistas holandeses por estar “subyugados” (…) por su formulación de “tiempo de trabajo” que, esencialmente, no es otra cosa que el valor” ([19]). Como siempre con la cuestión del valor, eso plantea cuestiones complejas. ¿Puede haber un valor sin valor de cambio?
Es cierto que Marx se vio obligado, en El Capital, a hacer una distinción teórica entre valor y valor de cambio, “Ese algo común que se manifiesta en la relación de intercambio o en el valor de cambio de las mercancías es, pues, su valor. […] Un valor de uso o un bien, por ende, sólo tiene valor porque en él está objetivado o materializado trabajo abstractamente humano” ([20]).
Sin embargo, como lo pone en evidencia Rubin,: “Así, la “forma del valor” es la forma más general de la economía mercantil; es característica de la forma social que adquiere el proceso de producción en un determinado nivel del desarrollo histórico. Puesto que la economía política analiza una forma social de producción históricamente transitoria, la producción mercantil, la “forma del valor”, es una de las piedras angulares de la teoría del valor de Marx. Como puede verse en los párrafos citados, la “forma del valor” se halla estrechamente relacionada con la “forma mercancía”, es decir, con la característica básica de la economía contemporánea y, o sea, el hecho de que los productos del trabajo son producidos por productores autónomos privados. Solo mediante el cambio de mercancías aparece la conexión del trabajo entre los productores” ([21]).
Ambos aspectos, el valor y el valor de cambio, no tienen una aplicación general sino en el contexto de las relaciones sociales de la sociedad mercantil capitalista. Una sociedad que deja de funcionar sobre la base de intercambios entre unidades económicas independientes ya no está regulada por la ley del valor, así que el problema que se plantea es saber hasta qué punto la Izquierda holandesa preveía la supervivencia de las relaciones de intercambio en la fase inferior del comunismo. Y como lo mencionamos, también existen ambigüedades en los Grunprinzipien a este respecto. Anteriormente en este artículo, citamos el argumento de Mitchell según el cual la red de empresas prevista por el GIC parece conservar relaciones comerciales de ese tipo. Por otra parte, otros pasajes van en sentido contrario y es muy probable que expresen más exactamente el pensamiento del GIC. Por ejemplo, en el capítulo 2, en la sección titulada “Comunismo libertario”, el GIC desarrolla una crítica al anarquista francés Faure, que evidencia claramente que el GIC es favorable a construir la economía en una única unidad: “No se puede reprochar al sistema de Faure de reunir toda la vida económica en una única unidad orgánica. Esta fusión es el resultado de un proceso que los propios productores-consumidores han de realizar. Pero para eso, es necesario sentar las bases que lo hagan posible” ([22]).
Hay que añadir que el argumento de Mitchell de que cualquier forma de medida del tiempo de trabajo es esencialmente una expresión del valor no corresponde a lo expuesto por Marx en sus descripciones de la sociedad comunista. En los Grundrisse, por ejemplo, Marx afirma que “… economía del tiempo y repartición planificada del tiempo de trabajo entre las distintas ramas de la producción resultan siempre la primera ley económica sobre la base de la producción colectiva. Incluso vale como ley en mucho más alto grado. Sin embargo, esto es esencialmente distinto de la medida de valores de cambio (trabajos o productos del trabajo) mediante el tiempo de trabajo. Los trabajos de los individuos en una misma rama y los diferentes tipos de trabajo varían no solo cuantitativamente sino también cualitativamente. ¿Qué supone la distinción puramente cuantitativa de los objetos? Su identidad cualitativa. Así la medida cuantitativa de los trabajos presupone su igualdad cualitativa, la identidad de su cualidad” ([23]).
La verdadera debilidad del GIC está, diríamos, no tanto en sus concesiones ocasionales a la idea de mercado, sino más bien en su fe desproporcionada en el sistema contable. Como lo dice el GIC en la frase que viene inmediatamente después del pasaje citado más arriba: “Para alcanzar este objetivo, deben llevar una contabilidad exacta del número de horas de trabajo que efectuaron, bajo todas las formas, de tal modo que puedan determinar el número de horas de trabajo que contiene cada producto. Ninguna “administración central” tiene ya entonces que distribuir el producto social; son los propios productores, quienes, con ayuda de su contabilidad en términos de tiempo de trabajo, decide esa distribución” ([24]). No cabe a duda que sea muy importante el cálculo preciso del tiempo de trabajo efectuado por los productores, pero el GIC parece subestimar completamente hasta qué punto el mantenimiento del control sobre la vida económica y política durante el período de transición es una lucha por el desarrollo de la conciencia de clase, por la construcción consciente de nuevas relaciones sociales, una lucha que va mucho más allá que la elaboración de un sistema contable.
4. ¿Subestima Bilan la necesidad de un cambio radical, social y económico, desde el principio? Quizá sea ésa una crítica más importante. Por ejemplo, en su crítica de la remuneración igualitaria, Mitchell mantiene que tal sistema perjudicaría a la productividad laboral y que, para llegar al comunismo, es necesario un desarrollo extraordinario de las fuerzas productivas. Claro está que la realización del comunismo se basa en una transformación y un desarrollo profundos de las fuerzas productivas. Pero aquí, la cuestión clave es ésta: ¿sobre qué base se hará ese desarrollo? Sabemos que el último capítulo del estudio de Mitchell contiene un claro rechazo del “productivismo”, del sacrificio del consumo de los trabajadores en aras del desarrollo de la industria y que, a lo largo de su existencia, éste fue un aspecto fundamental de la crítica hecha por Bilan a la supuesta “realización del socialismo” en URSS. Sin embargo, debido a que Mitchell insiste tanto en que no puede desaparecer el salariado, al menos esencialmente, hasta una fase mucho más avanzada de la transformación revolucionaria, persiste la duda de saber si Mitchell no preconiza una versión “más obrera” “de la acumulación socialista”.
En el último número de Bilan (no 46, diciembre-enero de 1938), contestando a la serie de artículos “Problemas del período de transición”, un lector hasta llega a acusar a los camaradas de Bilan de ser un nuevo tipo de reformistas para quienes la revolución no hará sino sustituir a un conjunto de dueños por otro (véase a continuación, en “Eco al estudio del período de transición”, el contenido de esta carta y la respuesta de Mitchell).
Pensamos obviamente que esta acusación carece tanto de espíritu de compañerismo como de fundamento, pero dos debilidades principales del arsenal teórico de Bilan le dan una apariencia de realidad: su dificultad en ver el carácter capitalista de la URSS, incluso en los años treinta, y su incapacidad para romper con el concepto de dictadura del partido. A pesar de todas sus críticas al régimen estalinista y su reconocimiento de que una forma de explotación existía en la URSS, los camaradas de Bilan permanecían apegados a la idea de que el carácter colectivizado de la economía “soviética” le confería un carácter proletario, incluso degenerado. Eso parece revelar una especie de dificultad para sacar las consecuencias de lo que, básicamente, había comprendido ya la izquierda italiana, o sea que una economía basada en el salariado es obligatoriamente capitalista, ya sea “individual” o “colectiva” la propiedad de los medios de producción. Y una consecuencia de esta dificultad sería una reticencia a ver la lucha contra el salariado como parte íntegra de la revolución social. Y es precisamente otro aspecto de la lucha a la que llama David Adam por el “control social efectivo de la producción” por los propios trabajadores.
Al mismo tiempo, la idea de que la función del partido sea ejercer la dictadura del proletariado (aunque evitando en cierto modo la interpenetración con el Estado ([25])) es contraria a la necesidad para la clase obrera de imponer su control tanto sobre la producción como sobre el aparato del poder político. Es cierto que los trabajadores tendrán mucho que aprender para asumir la producción, no solo en el marco de la empresa individual sino en toda la sociedad. Lo mismo ocurre con la cuestión del poder político, que en cualquier caso no es una esfera separada del problema de la reorganización de la vida económica. También es cierto que Bilan siempre entendió que los trabajadores tendrán que aprender de sus propios errores y que no podrán ir hacia el socialismo por la fuerza. Sin embargo, la noción de la dictadura del partido contiene la idea más bien sustitucionista de que los trabajadores sólo estarían en condiciones de controlar plenamente su destino en un determinado momento del futuro, y que hasta entonces, una minoría de la clase debe mantenerse al poder “en su nombre”.
Precisamente porque la izquierda italiana era una corriente proletaria y no una alternativa al reformismo, podían superarse esas debilidades en el momento oportuno como así lo hicieron, por ejemplo, la Fracción francesa y elementos del partido formado en Italia en 1943. A nuestro parecer, es la Fracción francesa, y más tarde la Izquierda Comunista de Francia, la que más profundizó en esos esclarecimientos y no es casualidad si pudo, en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, entablar un debate fructífero con la tradición y las organizaciones de la izquierda comunista holandesa. Volveremos sobre esto en el próximo artículo de esta serie.
No pretendemos haber solucionado todos los problemas planteados por el debate entre las izquierdas italiana y holandesa sobre el período de transición. Estos problemas (cómo se eliminará la ley del valor, cómo se remunerará el trabajo, cómo guardarán los trabajadores el control sobre la producción y la distribución) quedan por esclarecer, o incluso no pueden ni serán definitivamente resueltos sino durante la propia revolución. Sin embargo pensamos que las contribuciones y debates desarrollados por aquellos revolucionarios de un período tan sombrío tras la derrota de la clase obrera siguen siendo una base teórica indispensable para los debates que, quizás, un día sirvan de guía para la transformación práctica de la sociedad.
CD Ward
[1]) Principios de la producción y de la distribución comunistas, publicado, por el Groep Van Internationale Communisten, GIC
[2]) Bilan no 34, republicado en la Revista Internacional no 130.
[3]) “Prologo” a la primera edición de El Capital.
[4]) Rubin, Ensayo sobre la teoría del valor de Marx, Capitulo 8, “Las características básicas de la teoría del valor de Marx”.
[5]) Revista internacional no 151.
[6]) Bilan, no 34, op. cit.
[7]) Idem.
[8]) Idem.
[9]) Idem.
[10]) Bilan no 35, publicado en la Revista internacional no 131
[11]) Critica del Programa de Gotha
[12]) Bilan no 35, op. cit.
[13]) Ídem.
[14]) Bilan no 34, op. cit.
[15]) Bilan no 35, op. cit.
[16]) Idem.
[17]) Idem
[18]) Por ejemplo: https://libcom.org/article/karl-marx-and-state [412]; https://www.libcom.org/library/lenin-liberal-reply-chris-cutrone [413].
[19]) Bilan no 34, op. cit.
[20]) Marx, El Capital, Libro primero: “El proceso de producción del capital”, Sección primera: “Mercancía y dinero”; Capitulo 1, “La mercancía”.
[21]) Isaak I. Rubin, op. cit., Capitulo 12: “Contenido y forma del valor”.
[22]) Los fundamentos de la producción y de la distribución comunistas (Grunprinzipien), traducido del francés.
[23]) Marx, Grundrisse, El capítulo del dinero, “Tiempo de trabajo y producción social”. La hipótesis de Mitchell que supone que la medida del tiempo de trabajo siempre es igual a un valor está mencionada en las críticas de los Grundprinzipien en nuestro libro sobre la Izquierda germano-holandesa. El último párrafo de ese artículo dice: “La debilidad básica de los Grundprinzipien está en el problema mismo del cálculo del tiempo de trabajo, incluso en una sociedad comunista avanzada que haya superado la penuria. Económicamente, este sistema podría reintroducir la ley del valor, atribuyéndole al tiempo de trabajo necesario a la producción un valor más contable y menos social. El GIC aquí va en contra de Marx, para quien la medida estándar en la sociedad comunista ya no es el tiempo de trabajo, sino el tiempo libre, el tiempo del ocio”. Esto seguramente se refiere al pasaje de los Grundrisse en que Marx escribe: “La verdadera riqueza significa, efectivamente, el desarrollo de la fuerza productiva de todos los individuos. Desde entonces, la medida de riqueza ya no es el tiempo de trabajo sino el tiempo de ocio” (Grundrisse, “El capital”, cuaderno III). Pero esto no significa para Marx que la sociedad dejaría de medir el tiempo de trabajo que le es necesario para satisfacer sus necesidades y las capacidades creadoras de cada individuo. Eso está claramente expresado en Teorías sobre la plusvalía en donde Marx escribe: “el tiempo de trabajo, aunque se elimine el valor de cambio, siempre sigue siendo la sustancia creadora de riqueza, y la medida del costo de su producción. Pero el tiempo libre, el tiempo disponible, es la riqueza misma, en parte para el disfrute del producto, en parte para la libre actividad, que –a diferencia del trabajo– no se encuentra dominada por la presión de un objetivo extraño, que debe satisfacerse, y cuya satisfacción se considera como una necesidad natural o una obligación social, según la inclinación de cada uno” (Teoría sobre la plusvalía, Tomo III editorial Cartago, “Oposición a los economistas. La importancia de los interrogantes que formula en cuanto al papel del comercio exterior en la sociedad capitalista, y del “tiempo libre” como riqueza social).
[24]) Fundamentos de la producción y de la distribución comunista, op. cit.
[25]) Las contradicciones de Bilan sobre “la dictadura del partido” están analizadas de forma más detallada en el artículo de la serie El comunismo no es un bello ideal, sino una necesidad material, titulado “Los años 1930: el debate sobre el periodo de transición”, publicado en el no 127 de la Revista internacional.
Series:
Herencia de la Izquierda Comunista:
Rubric:
Eco al estudio del período de transición - (Bilan no 46, diciembre-enero de 1938)
- 1983 lecturas
Hemos recibido una carta crítica de un lector de Clichy que publicamos íntegramente y, a continuación, un breve comentario de nuestro colaborador. Nuestro impaciente corresponsal nos disculpará por no haber publicado su carta en nuestro número anterior, ya que nos llegó cuando éste estaba ya en imprenta.
Acerca del período de transición
Después de la publicación en Bilan del resumen del libro de los comunistas de izquierda holandeses sobre Los fundamentos de la producción y de la distribución comunistas por Hennaut, se podía pensar que los reformistas de derecha o izquierda estaban definitivamente desarmados y que ya no se atreverían a rechistar. Era conocerlos mal. En efecto, en el número que publicaba el final del resumen, se hicieron oír sus críticas: los camaradas holandeses así como Hennaut no razonaban como marxistas. A continuación, tuvimos el estudio marxista de Mitchell sobre los “Problemas del período de transición”. Este estudio tenía por objeto, por supuesto, demostrar la utopía antimarxista de los que creen que la revolución proletaria liberará realmente a los trabajadores de cualquier tipo de explotación. Por eso no hemos de asombrarnos si Mitchell se esfuerza a lo largo de su artículo en probar con montones de citas que esta revolución sólo servirá para que los proletarios que la hagan cambien de dueño, al igual que en las revoluciones pasadas. Reconocemos la opinión tradicional de los reformistas de todo pelaje. Por cierto, Mitchell ha puesto cuidado en informarnos en su “exposición introductoria” que su trabajo trataría los siguientes puntos: “a) de las condiciones históricas en que surge la revolución proletaria; b) de la necesidad del Estado transitorio; c) de las categorías económicas y sociales que, necesariamente, sobreviven en la fase transitoria; d) y algunos elementos sobre una gestión proletaria del Estado transitorio”.
Una vez señalados estos aspectos, era fácil imaginar lo que sería el artículo. En efecto, a Mitchell no le produce el menor empacho afirmar, a priori, la supervivencia después de la revolución “de las categorías económicas y sociales que, necesariamente (¡!) sobreviven en la fase transitoria”. Esta afirmación, por sí sola, era más que suficiente para que cualquier persona informada se imaginara lo que venía a continuación. Lo que asombra más en el artículo de Mitchell, es la abundancia de citas a las que un marxista revolucionario puede darles la vuelta en todo momento contra lo que intenta probar y justificar. No son necesarias cincuenta páginas de Bilan para hacer trizas la sabia argumentación del reformista Mitchell. Cualquiera que haya leído a Marx y Engels sabe que, para ellos, el famoso período de transición señala el final de la sociedad capitalista y el nacimiento de una sociedad totalmente nueva en la que habrá dejado de existir la explotación del hombre por el hombre; es decir, en la que habrán desaparecido las clases y en donde el Estado como tal ya no tendrá razón de ser. Ahora bien, en la sociedad de transición tal como lo entienden Mitchell y demás reformistas consagrados o no, subsiste la explotación del proletariado y de la misma forma que en el sistema capitalista: por medio del salariado. Habrá en esta sociedad una escala salarial… ¡Igualito que ahora! Lo cual permite socializar (¿?) en primer lugar las ramas más avanzadas de la producción, y luego, no se sabe cuándo ni cómo, toda la producción industrial y agrícola. O sea que durante la fase transitoria, una parte de los trabajadores seguirá estando explotada por particulares, y los demás por el Estado-Patrón. Con ese enfoque, la fase superior del comunismo correspondería a la nacionalización íntegra de la producción, ¡al capitalismo de Estado tal como lo vemos funcionar en Rusia! Lo más indignante es que se atreven a basarse en Marx y Engels para defender semejante opinión. Ya se sabe que Stalin se atrevió, en su discurso del 23 de junio de 1931, a basarse en Marx para justificar la increíble desigualdad de los salarios que reina en la URSS y, como Mitchell, alegando la calidad del trabajo suministrado. Sin embargo Marx se explicó claramente a este respecto en su Crítica al programa de Gotha. ¿Es necesario recordar que, para Marx, la desigualdad que subsiste en la primera fase del comunismo no procederá para nada, como lo piensan los Mitchell y demás, de la desigualdad en la remuneración del trabajo, sino simplemente de que los obreros no viven todos de la misma forma?: “un obrero está casado y otro no; uno tiene más hijos que otro, etc., etc. A igual trabajo y, por consiguiente, a igual participación en el fondo social de consumo, uno obtiene de hecho más que otro, uno es más rico que otro, etc. Para evitar todos estos inconvenientes, el derecho no tendría que ser igual, sino desigual.” Esto resulta demasiado claro para que sea necesario insistir.
Se sabe que, según Marx, “el salariado es la condición de existencia del capital”, o sea que si se quiere matar el capital, es necesario suprimir el salariado. Pero los reformistas no lo entienden así: la revolución consiste para ellos en hacer pasar progresivamente todo el capital entre las manos del Estado para que éste se convierta en el único amo. Lo que quieren es sustituir el capitalismo privado por el capitalismo de Estado. Pero que no se les hable de suprimir la explotación capitalista, de destruir la máquina estatal que sirve para mantener tal explotación: los proletarios solo deben hacer la revolución para cambiar de dueño. O sea que todos los que conciben la revolución como un medio de liberarse de la explotación serían vulgares utopistas. ¡Aviso a los obreros revolucionarios!
Respuesta de Mitchell
Nada es más pesado que contestar a una crítica que toma la libertad de ejercerse contra una materia que no se ha asimilado, o imperfectamente, y que cree tanto más fácilmente poder dar formulaciones justas pero en realidad puramente ilusorias.
Tranquilicemos inmediatamente a nuestro contradictor en cuanto a nuestro supuesto “reformismo de izquierda”: todo lo que alega contra nosotros para justificar este “reformismo” es precisamente lo que se combate en nuestro estudio de la forma más clara posible. Además, no basta con que nuestro corresponsal nos acuse de “abundancia” de las citas, lo que debe probar es lo que insinúa, o sea que estas citas tienen un significado contrario al que le damos. Si no lo puede demostrar, y si le gustan las soluciones fáciles y simplistas, puede impugnar la pertinencia de algunas ideas, por ejemplo de las observaciones de Marx sobre la necesidad de tolerar temporalmente la remuneración desigual del trabajo en el período transitorio. Puede, entonces, “negar” a Marx, pero no deformar su pensamiento.
Sobre la cuestión de la remuneración del trabajo, puesto que nuestro contradictor opina que Marx no la desarrolló como lo afirmamos, que nos haga el favor de leer la parte de nuestro trabajo en la que tratamos de la medida del trabajo (Bilan no 34, páginas 1133 a 1138) y toda la parte donde tratamos sobre la remuneración del trabajo, especialmente a partir de la parte baja de la página 1157 hasta la parte de arriba de la segunda columna de la página 1159 (no 35).
Además, con todo respeto al camarada, es Marx quien afirma la pervivencia de una transición de las categorías capitalistas como el valor, el dinero, el salario, puesto que el período de dictadura del proletariado “presenta todavía en todos sus aspectos (…) el sello de la vieja sociedad de cuya entraña procede” (véase Crítica el Programa de Gotha y página 1137 de Bilan).
Por otra parte, sobre el problema del Estado, ¿cómo es posible situarnos entre los partidarios del capitalismo de Estado en base de lo que hemos desarrollado en la segunda parte de nuestro trabajo? (Bilan, no 31, página 1035).
Si nuestro corresponsal no comparte nuestra opinión sobre esta cuestión capital, por lo menos que dé la suya y adopte el método de la crítica positiva.
Mitchell
Series:
Rubric:
Rev. Internacional 2014 - 153
- 2091 lecturas
Revista Internacional n° 153 - 2° semestre de 2014
- 1033 lecturas
Las guerras del verano de 2014 ilustran el avance de la desintegración del sistema
- 2027 lecturas
Durante el verano de 2014, mientras la clase dirigente nos obsequiaba con las ruidosas "conmemoraciones" del estallido de la Primera Guerra mundial, la intensificación de los conflictos bélicos ha confirmado una vez más lo que los revolucionarios ya habían comprendido en 1914: la civilización capitalista se ha vuelto un obstáculo para el progreso, una amenaza para la supervivencia misma de la humanidad. En el Folleto de Junius ([1]), escrito en la cárcel en 1915, Rosa Luxemburg advertía de que si la clase obrera no derribaba el sistema, éste arrastraría necesariamente a la humanidad a una espiral de guerras imperialistas cada vez más devastadora. La historia de los siglos XX y XXI ha verificado trágicamente aquella predicción y hoy, tras un siglo de declive del capitalismo, la guerra es más omnipresente, más caótica e irracional que nunca. Se ha alcanzado un estadio avanzado de la desintegración del sistema, una fase que puede denominarse fase de descomposición del capitalismo.
Todos los grandes conflictos de este verano ilustran las características de dicha fase:
- La "guerra civil" en Siria ha hecho ruinas de gran parte del país, destruyendo la vida económica y el trabajo acumulado por las culturas del pasado, mientras que la oposición al régimen Assad está cada día más dominada por los yihadistas del "Estado islámico", cuyo bestial sectarismo va más allá de lo imaginable, incluso comparado con Al Qaeda;
- El "Estado islámico", inicialmente apoyado por Estados Unidos contra el régimen de Assad, apoyado éste por Rusia, ha escapado claramente al control de sus antiguos partidarios con el resultado de la extensión a Irak de la guerra de Siria, amenazando a este país de desintegración total y obligando a Estados Unidos a intervenir con bombardeos aéreos contra la progresión des fuerzas islamistas, y armar a los kurdos, y eso que esta opción también lleva consigo el riesgo de crear una nueva entidad kurda factor suplementario de desestabilización de toda la región;
- En Israel/Palestina, una nueva campaña de bombardeos israelíes, más mortífera todavía, mató a 2 000 personas, civiles en su mayoría, sin ninguna perspectiva real de hacer cesar los tiros de mortero de Hamas y de la Yihad islámica;
- En Ucrania también ha aumentado el número de muertos tras el bombardeo de zonas residenciales por el gobierno de Kiev, mientras Rusia se involucra cada vez más en el conflicto con su apoyo apenas disimulado, a los "rebeldes" prorrusos. Y, consecuencia de ello, el conflicto no ha hecho sino agudizar las tensiones entre Rusia y las potencias occidentales.
Todas esas guerras concretan la marcha del capitalismo hacia la destrucción. No son, ni mucho menos, la base para un nuevo orden mundial o de una fase de prosperidad como después de la IIª Guerra mundial. Son, como lo escribió Rosa Luxemburg sobre la Iª Guerra mundial, la expresión más palpable de la barbarie. Al mismo tiempo suponen unos costes enormes para la clase explotada que es la única fuerza que puede hacer que cese la caída en la barbarie, afirmando la única alternativa posible: el comunismo. Citando una vez más a Rosa Luxemburg en el Folleto de Junius: "La guerra es asesinato gigantesco, metódico, organizado. Pero en los seres humanos normales este asesinato sistemático es posible sólo si previamente se ha alcanzado cierto grado de ebriedad. Este ha sido siempre el método verificado y garantido de los que libran las guerras. La acción bestial debe contar con la misma bestialidad de pensamiento y sentido; ésta prepara y acompaña a aquélla" ([2]). En Israel, se grita "muerte a los árabes" contra manifestantes pacifistas; le hacen eco en París las manifestaciones "antisionistas" con su consigna "muerte a los judíos"; en Ucrania, el nacionalismo más furibundo es el carburante de las fuerzas pro y antigubernamentales; en Irak, los yihadistas amenazan a los cristianos y a los yezidies, dándoles la alternativa entre conversión al islam o muerte. Esta sed de guerra, esta atmosfera de pogromo, son un ataque contra la conciencia proletaria y, en las zonas de conflicto, ponen al proletariado a plena disposición de sus explotadores y sus movilizaciones bélicas.
Esos factores, esos peligros para la unidad y la salud moral de nuestra clase, requieren una reflexión profundizada. Hemos de volver sobre estas cuestiones en artículos venideros en los que se analizarán a fondo los conflictos imperialistas actuales y el estado de la lucha de clases. Entretanto, invitamos a nuestros lectores a consultar nuestra página web y a leer nuestra prensa territorial los artículos sobre los enfrentamientos imperialistas actuales.
CCI (15 de agosto de2014)
[1] La crisis de la Socialdemocracia (Folleto de Junius) https://www.marxists.org/espanol/luxem/09El%20folletoJuniusLacrisisdelas... [415]
[2] Idem, Cap. II.
Rubric:
1914 – El camino hacia la traición de la socialdemocracia alemana
- 5854 lecturas
De todos los partidos de la II Internacional, el Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) era de lejos el más poderoso. En 1914, contaba con más de un millón de miembros y había recibido más de 4 millones de votos en las elecciones parlamentarias de 1912 ([1]): era, de hecho, el único partido de masas de Alemania y el Partido con más presencia en el Reichstag –aunque bajo el régimen autocrático imperial del Káiser Guillermo II no tenía posibilidad alguna de formar gobierno.
Para el resto de partidos de la II Internacional, el SPD era el partido de referencia. Karl Kautsky ([2]), editor del órgano teórico del Partido Neue Zeit, era el reconocido “Papa del marxismo”, el teórico internacional más avanzado; en el Congreso de la Internacional de 1900, Kautsky redactó la resolución que condenaba la participación del socialista francés Millerand en el gobierno burgués, y el Congreso del SPD celebrado en Dresde, en 1903, bajo el liderazgo de su presidente August Bebel ([3]), condenó rotundamente las tesis revisionistas de Eduard Bernstein y reafirmó los objetivos revolucionarios del SPD; Lenin alabó entonces el “espíritu de partido” del SPD y su capacidad para permanecer inmune frente a las animosidades personales que habían llevado a los mencheviques a fraccionar el Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia (POSDR) tras su Congreso de 1903 ([4]). Para el colmo, la supremacía organizacional y teórica del SPD estaba claramente respaldada por la práctica: ningún otro partido de la Internacional podía arrogarse nada parecido siquiera al éxito electoral del SPD, y en lo que concernía a la organización sindical sólo los británicos rivalizaban con los alemanes en cuanto al número y disciplina de sus miembros.
“En la Segunda Internacional la “fuerza decisiva” alemana jugaba el rol determinante. En los Congresos [de la Internacional], en las reuniones del buró socialista internacional, todos esperaban conocer la opinión de los alemanes. Especialmente en las cuestiones de la lucha contra el militarismo y la guerra, la socialdemocracia alemana siempre tomó el liderazgo. Un “Para nosotros los alemanes es inaceptable” solía bastar para decidir la orientación de la Segunda Internacional, que ciegamente otorgó su confianza al admirable liderazgo de la poderosa socialdemocracia alemana: el orgullo de cada socialista y el terror de las clases dominantes en todas partes” ([5]).
Era obvio pues, que mientras las nubes de tormenta de la guerra empezaban a reunirse en el mes de junio de 1914, la actitud de la socialdemocracia alemana iba a ser crítica a la hora de decidir el desenlace. Los trabajadores alemanes –las grandes masas organizadas en el Partido y los sindicatos, que tanto habían luchado por construir– fueron puestos en una posición en la que sólo por ellos mismos, se podía inclinar la balanza: hacia la resistencia, la defensa combatiente del internacionalismo proletario, o hacia la colaboración de clases y la traición, y hacia la más sangrienta carnicería que la humanidad jamás hubiese atestiguado.
“¿Y qué experimentamos en Alemania cuando llegó el gran desafío histórico? La caída más precipitada, el colapso más violento. En ningún sitio se ha acoplado la organización proletaria tan completamente al servicio del imperialismo. En ningún lugar se ha asumido el estado de sitio tan dócilmente. En ningún lugar la prensa está tan maniatada, la opinión pública tan sofocada, la lucha económica y política de clase del proletariado tan rendida como en Alemania” ([6]).
La traición de la socialdemocracia alemana supuso tal golpe a los revolucionarios de todo el mundo que cuando Lenin leyó en Vorwärts ([7]) que la fracción parlamentaria del SPD había votado a favor de los créditos de guerra, al principio se tomó el asunto como una farsa, como propaganda sucia del Gobierno Imperial. ¿Cómo era posible tal desastre? ¿Cómo, en cuestión de días, pudo el orgulloso y poderoso SPD renegar de sus más solemnes promesas, transformándose a sí mismo de la noche a la mañana, de la joya de la corona de la Internacional de los trabajadores en el arma más poderosa del arsenal del belicismo de la clase dominante?
En la respuesta que intentamos dar en este artículo nos vamos a concentrar de forma considerable en los escritos y acciones de un número relativamente pequeño de individuos. Esto puede parecer paradójico pues el SPD y los sindicatos eran, al fin y a cabo, organizaciones de masas, capaces de movilizar a cientos de miles de trabajadores. Y sin embargo esto está justificado, ya que los individuos como Karl Kautsky o Rosa Luxemburg representaban, y en aquélla época eran vistos como representantes, de tendencias definidas dentro del Partido; en este sentido, sus escritos dieron voz a tendencias políticas con las que masas enteras de militantes y trabajadores –que permanecen anónimos en la historia– se identificaban.
También es necesario tener en cuenta el bagaje político de estos líderes si queremos comprender el peso que tenían en el Partido. August Bebel, presidente del SPD desde 1892 hasta su muerte en 1913, era uno de los fundadores del Partido y había sido encarcelado, junto a su compañero de diputación en el Reichstag Wilhelm Liebknecht, por su negativa a apoyar la guerra de Prusia contra Francia en 1870. Kautsky y Bernstein habían estado ambos exiliados en Londres por las leyes antisocialistas de Bismarck, donde trabajaron bajo la dirección de Engels. El prestigio y la autoridad moral que esto les dio en el Partido fueron inmensos. Incluso Georg von Vollmar, uno de los líderes de los reformistas del Sur de Alemania, se dio entonces a conocer como partidario de la izquierda y como un vigoroso agitador y organizador clandestino, sufriendo en consecuencia repetidas sentencias de prisión.
Era ésta la generación que había llegado a la actividad política en los años de la guerra franco-prusiana y la Comuna de París, en los años de propaganda clandestina y agitación bajo la égida de las leyes anti-socialistas de Bismarck (1878-1890). De un temple muy diferente eran hombres como Gustav Noske, Friedrich Ebert o Phillip Scheidemann, miembros todos del ala derecha de la fracción parlamentaria del SPD que votó a favor de los créditos de guerra en 1914 y desempeñó un papel fundamental en la represión de la revolución alemana de 1919 – y en el asesinato de Rosa Luxemburg y Karl Liebknecht perpetrado por los Freikorps. De la misma forma que Stalin, aquéllos eran hombres de la máquina burocrática, trabajando entre bastidores más que participando activamente en el debate público, representantes de un Partido que, conforme crecía, tendía más y más a unirse e identificarse con el Estado alemán cuya destrucción era, sin embargo, su objetivo oficial.
La izquierda revolucionaria se alineó contra la tendencia creciente en el Partido a hacer concesiones a la “política práctica”, siendo como era, sorprendentemente, en buena parte tanto extranjera como joven (salvo por la notable excepción del viejo Franz Mehring). Dejando de lado al holandés Anton Pannekoek y al hijo de Wilhelm Liebknecht, Karl, hombres como Parvus, Radek, Jogiches y Marlewski venían todos del Imperio ruso y se habían forjado como militantes bajo duras condiciones de opresión zarista. Y por supuesto, la más eminente figura de la izquierda era Rosa Luxemburg, una “forastera” en el Partido en todos los sentidos: joven, mujer, polaca y judía, y –quizás lo peor de todo desde el punto de vista de algunos líderes del Partido alemán– estaba muy por encima intelectual y teóricamente hablando del resto del Partido.
La fundación del SPD
El Sozialistische Arbeiterpartei (SAP –Partido Socialista de los Trabajadores), que posteriormente se convertiría en SPD, fue fundado en 1875 en Gotha, por la fusión de dos partidos socialistas: el Sozialdemokratische Arbeit Partei (SDAP) ([8]) liderado por Wilhelm Liebknecht y August Bebel, y el Allgemeiner Deutscher Arbeitverein (ADAV), originalmente fundado por Ferdinand Lasalle en 1863.
La nueva organización surgió así de dos orígenes diferentes. El SDAP sólo había existido por un periodo de 6 años; a través de la duradera relación que Marx y Engels sostuvieron con Liebknecht – aunque Liebknecht no era un gran teórico jugó un importante papel en introducir a hombres como Bebel y Kautsky a las ideas de Marx – habían tomado un importante papel en el desarrollo del SDAP. En 1870, el SDAP adoptó una resuelta línea internacionalista contra la agresión militar de Prusia contra Francia: en Chemnitz, en una reunión de delegados que representaba a 50 mil trabajadores sajones, se adoptó unánimemente una resolución a tal efecto: “En nombre de la democracia alemana y especialmente de los obreros que forman el Partido Socialdemócrata, declaramos que la actual es una guerra exclusivamente dinástica... Nos hallamos felices de estrechar la mano fraternal que nos tienden los obreros de Francia... Atentos a la consigna de la Asociación Internacional de los Trabajadores: ¡Proletarios de todos los países, uníos! Jamás olvidaremos que los obreros de todos los países son nuestros amigos y los déspotas de todos los países, nuestros enemigos” ([9]).
La ADAV, por el contrario, había permanecido fiel a la oposición de su fundador Lasalle a la acción huelguística, y a su creencia de que la causa de los trabajadores podría avanzar mediante una alianza con el Estado bismarckiano, y más generalmente mediante las recetas del “socialismo de Estado” ([10]). Durante la guerra franco-prusiana, la ADAV permaneció en una postura pro-germana, y su presidente, Mende, incluso quiso hacer ver las reparaciones de la guerra contra Francia como una oportunidad para establecer talleres nacionales para los trabajadores alemanes ([11]).
Marx y Engels fueron profundamente críticos con la fusión, aunque las notas marginales al programa de Marx no fueron publicadas hasta mucho después ([12]), Marx consideraba que “cada paso del movimiento real vale más que mil programas” ([13]). Aunque se abstuvieron de criticar abiertamente al nuevo Partido, dejaron claro sus puntos de vista a sus líderes, y en una carta a Bebel, Engels destacó dos debilidades que, al no tratarse, acabarían estimulando la semilla de la traición de 1914:
“Se reniega prácticamente por completo, para el presente, del principio internacionalista del movimiento obrero, ¡y esto lo hacen hombres que por espacio de cinco años y en las circunstancias más duras mantuvieron de un modo glorioso este principio! La posición que ocupan los obreros alemanes a la cabeza del movimiento europeo se debe, esencialmente, a la actitud auténticamente internacionalista mantenida por ellos durante la guerra; ningún otro proletariado se hubiera portado tan bien. ¡Y ahora va a renegar de este principio, en el momento en que en todos los países del extranjero los obreros lo recalcan con la misma intensidad que los gobiernos tratan de reprimir todo intento de imponerlo en una organización! (…) El programa plantea como única reivindicación social la ayuda estatal lassalleana en su forma más descarada, tal como Lassalle la plagió de Buchez. ¡Y esto, después de que Bracke demostró de sobra la inutilidad de esta reivindicación; después de que casi todos, si no todos, los oradores de nuestro partido se han visto obligados, en su lucha contra los lassalleanos, a pronunciarse en contra de esta“ayuda del Estado”! Nuestro partido no podía llegar a mayor humillación. ¡El internacionalismo rebajado a la altura de un Armand Gögg, el socialismo, a la del republicano burgués Buchez, que planteaba esta reivindicación frente a los socialistas, para combatirlos!” ([14]).
Esta línea de crítica en lo referido a la práctica política apenas provocó reacción alguna dado el nuevo apuntalamiento teóricamente ecléctico del Partido. Cuando Kautsky funda el Neue Zeit en 1883, pretendía que fuera “publicado como un órgano marxista que se había puesto a sí mismo la tarea de elevar el bajo nivel teórico de la socialdemocracia alemana, destruyendo el socialismo ecléctico y consiguiendo una victoria para el programa marxista”; y le escribió a Engels: “Puede que tenga éxito en mi intento de hacer del Neue Zeit el punto de reagrupamiento de la escuela marxista. Estoy ganándome la colaboración de más fuerzas del marxismo cuanto más me desembarazo del eclecticismo y el Rodberthusianismo” ([15]).
Desde el comienzo, incluyendo su existencia en la clandestinidad, el SAP era un campo de batalla de tendencias teóricas en conflicto – como es normal en cualquier organización proletaria sana. Pero como Lenin remarcó una vez: “Sin teoría revolucionaria, no hay práctica revolucionaria”, y estas diferencias entre tendencias, o puntos de vista sobre la organización y la sociedad, iban a tener consecuencias prácticas.
Para mediados de 1870 el SAP tenía unos 32 mil miembros en más de 250 circunscripciones, y en 1878 el canciller Bismarck impuso una ley “antisocialista” con vistas a desjarretar la actividad del Partido. Por docenas se prohibían los documentos, las reuniones y las organizaciones, y miles de militantes fueron enviados a la cárcel o multados. Pero la determinación de los socialistas permaneció impertérrita frente a la ley. De hecho, la actividad del SAP se incrementó en la semi-legalidad. Estar perseguido obligó al Partido y a sus miembros a organizarse fuera de las vías de la democracia burguesa –incluida la limitada democracia de la Alemania bismarckiana– y a desarrollar una fuerte solidaridad contra la represión policial y la permanente vigilancia del Estado. A pesar del constante acoso policial, el Partido consiguió mantener su prensa y expandir su circulación, hasta el punto de que su periódico satírico Der wahre Jacob (fundado en 1884) tenía 100 mil suscriptores.
A pesar de las leyes anti-socialistas, era aún posible para el SAP desarrollar cierta actividad pública: los candidatos del SAP todavía podían competir en las elecciones al Reichstag como afiliados independientes. Por ello una parte considerable de la propaganda del Partido se centró en las campañas electorales a nivel local y nacional, y esto podía explicarse tanto por el principio de que la fracción parlamentaria debía permanecer estrictamente subordinada a los Congresos del Partido y el órgano central del Partido (el Vorstand) ([16]) como por el hecho de la creciente popularidad de la fracción parlamentaria y el Partido mismo conforme crecía su éxito electoral.
La política de Bismarck era la clásica del “palo y la zanahoria”. Mientras se prevenía a los trabajadores de organizarse por ellos mismos, el Estado imperial trató de cortar la hierba bajo los pies de los socialistas introduciendo los pagos de la seguridad social en caso de paro, enfermedad o jubilación desde 1883 en adelante –20 años antes de la Ley de Pensiones de trabajadores y campesinos francesa (1910) y la ley del Seguro Nacional británica (1911). Para el final de la década de 1880, unos 4,7 millones de trabajadores habían recibido pagos de la seguridad social.
Pero ni las leyes anti-socialistas ni la introducción de la seguridad social consiguieron el deseado efecto de reducir el apoyo a la socialdemocracia. Por el contrario, entre 1881 y 1890 el apoyo electoral del SAP creció de 312 mil a 1 millón 427 mil votos, convirtiendo al SAP en el partido más grande de Alemania. Para 1890 su militancia había crecido a 75 mil y unos 300 mil trabajadores se habían unido a las centrales sindicales. En 1890, Bismarck es destituido del gobierno por el nuevo káiser Guillermo II, y las leyes antisocialistas se acabaron extinguiendo.
Emergiendo de la clandestinidad, el SAP se refundó como una organización legal, el Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD –Partido Socialdemócrata Alemán) en su Congreso de Erfurt de 1891. El Congreso adoptó un nuevo programa, y aunque Engels consideraba el programa de Erfurt un paso adelante con respecto a su predecesor de Gotha, no obstante creyó necesario atacar su tendencia hacia el oportunismo: “de una forma u otra [el absolutismo] debe ser atacado. Cómo de necesario es esto lo muestra hoy precisamente el oportunismo, que está ganando terreno en amplias secciones de la prensa socialdemócrata. Temiendo una renovación de la Ley antisocialista, o reavivando todo tipo de pronunciamientos precipitados hechos durante el reinado de esa Ley, ahora quieren que el Partido encuentre adecuado el presente orden legal de Alemania para llevar adelante todas las demandas del Partido de forma pacífica (…) A largo plazo una política tal sólo puede llevar al Partido por el mal camino. Se ponen en primer plano las cuestiones políticas abstractas, generales, ocultando así las cuestiones concretas e inmediatas que se plantean al ocurrir los primeros grandes eventos y crisis políticas. ¿Qué puede resultar de esto salvo que el Partido se muestre impotente en el momento decisivo y que esa incertidumbre y discordia en las cuestiones más decisivas reinen en él por el hecho de que nunca han sido discutidas? (…) Este olvido de las grandes y principales consideraciones por los intereses cotidianos momentáneos, esta lucha y esfuerzo por el éxito inmediato independientemente de las consecuencias posteriores, este sacrificio del futuro del movimiento por su presente, puede que sea pretendido “honestamente”, pero es y sigue siendo oportunismo, ¡y puede que el oportunismo “honesto” sea el más peligroso de todos!” ([17]).
Engels fue marcadamente previsor aquí: las declaraciones públicas del propósito revolucionario iban a marchitarse en la impotencia sin ningún plan de acción concreto que las respaldara. En 1914, el Partido se encontró, de hecho, “repentinamente indefenso”.
No obstante, el lema oficial del SPD seguía siendo “ni un hombre, ni un centavo por este sistema”, y sus diputados en el Reichstag rechazaban sistemáticamente todo apoyo a los presupuestos del gobierno, especialmente a los de gastos militares. Tal oposición de principio a toda colaboración de clase fue posible dentro del sistema parlamentario porque el Reichstag no tenía poder real. El gobierno del Imperio Alemán de Guillermo II era autocrático, no muy diferente al de la Rusia zarista ([18]), y la oposición sistemática del SPD, por lo tanto, no tenía consecuencias prácticas inmediatas.
En el sur de Alemania las cosas eran diferentes. Allí, la sección del SPD que estaba bajo el liderazgo de hombres como Vollmar, clamaba que se movían en “condiciones especiales”, y que a menos que el SPD fuera capaz de votar de forma útil en las legislaturas del Länder, y que a menos que tuviera un política agraria viable para atraer a los pequeños campesinos, estaría condenado a la impotencia y la irrelevancia. Esta tendencia apareció tan pronto como el Partido fue legalizado, en el Congreso de Erfurt de 1891, y tan pronto como en el mismo 1891, los diputados del SPD de los parlamentos provinciales de Würtemberg, Baviera y Baden empezaron a votar a favor de los presupuestos del gobierno ([19]).
La reacción del Partido frente a este ataque directo contra su política, como se expresó en sucesivas resoluciones de Congreso, fue barrer bajo la alfombra. El intento de Vollmar de poner en marcha un programa agrario especial fue rechazado por votación en el Congreso de Frankfurt de 1894, aunque en el mismo congreso también se rechazó una resolución que pretendía prohibir cualquier voto de cualquier diputado del SPD a favor de ningún presupuesto gubernamental. De modo que mientras la política reformista se pudiera limitar a la “excepción” del sur de Alemania, podía ser tolerado ([20]).
La legalidad agota el espíritu combativo del SPD
Muy pronto, la experiencia acumulada por la clase obrera tras una docena de años en la semi-legalidad empezó a verse socavada por el veneno de la democracia. Por su misma naturaleza, la democracia burguesa y el individualismo que va de su mano, socavan cualquier intento del proletariado por desarrollar una visión de sí mismo como una clase histórica con su propia perspectiva antagónica a la de la sociedad capitalista. La ideología democrática introduce constantemente una cuña en la solidaridad proletaria, porque separa y divide a la clase en una mera masa de ciudadanos atomizados. Al mismo tiempo, el éxito electoral del Partido, tanto en términos de votos como de escaños en el Parlamento, crecía rápidamente mientras más y más trabajadores se organizaban en los sindicatos y se les abría la posibilidad de mejorar sus condiciones materiales.
La creciente fuerza política del SPD y la potencia industrial de la clase obrera organizada dieron luz a una nueva corriente política, que empezó a teorizar la idea de que no sólo era posible construir el socialismo dentro del capitalismo, trabajando en pos de una transición gradual sin la necesidad de tener que superar el capitalismo mediante la revolución, sino que el SPD debería tener una política exterior propia y específica sobre el expansionismo alemán: esta corriente cristalizó en 1897 en torno al Sozialistische Monatshefte, una revista fuera del control del SPD, concretamente en los artículos de Max Schippel, Wolfgang Heine y Heinrich Peus ([21]).
Este incómodo pero tolerable estado de cosas se empezó a hacer insostenible en 1898, con la publicación por parte de Eduard Bernstein de su Die voraussetzungen des sozialismus und die aufgaben der Sozialdemokratie (las premisas del socialismo y las tareas de la socialdemocracia). La obra de Bernstein explicaba abiertamente lo que él mismo y otros tantos habían estado sugiriendo desde hacía algún tiempo: “Prácticamente hablando, no somos más que un partido radical; no hemos estado haciendo más que lo que hacen los burgueses radicales, con la diferencia de que nosotros lo escondemos bajo un lenguaje fuera de toda proporción con respecto a nuestros actos y capacidades” ([22]). La posición teórica de Bernstein atacaba los fundamentos mismos del marxismo en el sentido de rechazar la inevitable decadencia del capitalismo y su desmoronamiento final. Basándose en la boyante prosperidad de 1890, acompañada de la rápida expansión colonialista del capitalismo a través del mundo, Bernstein argumentó que el capitalismo había superado su tendencia hacia las crisis autodestructivas. En estas condiciones, el objetivo no era nada, el movimiento lo era todo, la cantidad prevalecía frente a la calidad, el antagonismo entre el Estado y la clase trabajadora podía ser, supuestamente, superado ([23]). Bernstein proclamó abiertamente que el principio básico del Manifiesto Comunista, según el cual los trabajadores no tienen patria, había “caducado”. Llamó entonces a los trabajadores alemanes a dar su apoyo a la política colonial del Káiser en África y Asia ([24]).
En realidad, todo un periodo de expansión y ascenso del sistema capitalista estaba llegando a su fin. Para los revolucionarios, tales periodos de profunda transformación histórica siempre suponen un gran desafío, desde el momento en que deben analizar sus características y desarrollar un trabajo teórico para entender los cambios fundamentales que están teniendo lugar, así como adaptar su programa si es necesario, mientras deben continuar defendiendo el mismo objetivo revolucionario.
La rápida expansión del capitalismo por el planeta entero, su masivo desarrollo industrial, el renovado orgullo de la clase dominante y su posicionamiento imperialista –todo ello hizo creer a la corriente revisionista que el capitalismo duraría para siempre, que el socialismo podría ser construido desde el interior del capitalismo, y que el Estado capitalista podría ser utilizado en interés de la clase obrera. La ilusión de una transición pacífica demostró que los revisionistas se habían convertido en la práctica en prisioneros del pasado, incapaces de entender que un nuevo periodo histórico se dejaba entrever en el horizonte: el periodo de la decadencia del capitalismo y de la explosión violenta de sus contradicciones. Su incapacidad para analizar la nueva situación histórica y su teorización sobre la “eternidad” de las condiciones del capitalismo de finales del siglo xix, también supusieron que los revisionistas eran incapaces de ver que las viejas armas de lucha, el parlamentarismo y la lucha sindical, ya no funcionaban. La fijación del trabajo parlamentario como el eje de sus actividades, la orientación hacia la lucha por reformas dentro del sistema, la ilusión de un capitalismo “libre de crisis” y de la posibilidad de introducir el socialismo pacíficamente desde su interior, significaban que en efecto, una gran parte de la dirección del SPD se había identificado con el sistema. La corriente abiertamente oportunista del Partido expresó una falta de confianza en la lucha histórica del proletariado. Tras años de luchas defensivas por el programa “mínimo”, la ideología democrática burguesa había penetrado en el movimiento obrero. Esto suponía que la existencia y las características de las clases sociales se estaban poniendo en duda, en una visión individualista que tendía a dominar y disolver las clases en “el pueblo”. Así, el oportunismo tiró por la borda el método marxista de análisis de la sociedad en los términos de la lucha de clases y las contradicciones de clase; en la práctica, el oportunismo suponía la ausencia total de método, de principios y de teoría.
La izquierda contraataca
La reacción de la dirección del Partido al texto de Bernstein fue la de disimular su importancia (Vorwärts lo acogió como una “estimulante contribución al debate”, declarando que todas las corrientes del Partido debían poder expresar libremente sus opiniones), mientras se arrepentía en secreto de que tales ideas se expresasen tan abiertamente. Ignaz Auer, secretario del Partido, le escribió a Bernstein: “Mi querido Ede, nadie toma oficialmente la decisión de hacer las cosas que sugieres que se hagan, nadie dice tales cosas, simplemente se hacen” ([25]).
Dentro del SPD, Bernstein tenía la más determinante oposición de aquellas fuerzas que no se habían acomodado al largo periodo de legalidad que siguió al fin de las leyes anti-socialistas. No es casualidad que los más claros y destacados oponentes a la corriente de Bernstein eran militantes de origen extranjero, específicamente del Imperio ruso. El ruso Parvus, que se había trasladado a Alemania en la década de 1890, y en 1898 trabajaba como editor de la prensa del SPD en Dresde, en el Sächsische Arbeiterzeitung ([26]), lanzó un ardiente ataque contra las ideas de Bernstein, siendo respaldado por la joven revolucionaria Rosa Luxemburg, que se había trasladado a Alemania en 1898 y que había experimentado la represión en Polonia. Tan pronto como se estableció en Alemania, se convirtió en la punta de lanza de la lucha contra los revisionistas con su texto Reforma o revolución, escrito en 1898-99 (en el que descubrió los métodos de Bernstein, refutó la idea del establecimiento del socialismo a través de reformas sociales y desenmascaró la práctica y la teoría del oportunismo). En su respuesta a Bernstein, subrayó que la tendencia reformista había llegado a su apogeo desde la abolición de las leyes anti-socialistas y la posibilidad de trabajar legalmente. El socialismo de Estado de Vollmar, la aprobación de los presupuestos de Baviera, el socialismo agrario del sur de Alemania, las propuestas de compensaciones de Heine, la posición de Schipel sobre las aduanas y las milicias, etc., eran elementos de una creciente práctica oportunista. Señaló el denominador común de esta corriente: su hostilidad hacia la teoría: “¿Qué es lo que se distingue [en todas las tendencias oportunistas del Partido] superficialmente? El rechazo a la teoría, y esto es natural desde que nuestra teoría, es decir, las bases del socialismo científico, dejan claras las tareas de nuestra actividad práctica y sus límites, tanto en relación a los objetivos que alcanzar como respecto de medios que usar, y finalmente con respecto al método de lucha. Naturalmente, aquéllos que sólo persiguen logros prácticos desarrollan pronto un deseo de despreocuparse, es decir, deseo de dejar de lado la teoría, o sea separándola de la práctica, “liberándose así de ese peso”” ([27]).
La primera tarea de los revolucionarios era defender el objetivo final: “el movimiento como tal, sin nada que lo una al objetivo final, el movimiento como meta en sí, no es nada, el objetivo final es lo que cuenta” ([28]).
En su texto “Estancamiento y progreso del marxismo”, de 1903, Luxemburg considera la inadecuación teórica de la socialdemocracia en estos términos: “El escrupuloso empeño de “mantenerse en los límites del marxismo” puede a veces ser tan desastroso para la integridad del desarrollo intelectual como lo puede ser el otro extremo –el repudio completo de la perspectiva marxista, y la determinación de manifestar “independencia de pensamiento” a toda costa”.
Al atacar a Bernstein, Luxemburg también demandó que el órgano de prensa central del Partido defendiera las posiciones acordadas por los Congresos del Partido. Cuando en marzo de 1899 el Vorwärts respondió que la crítica de Luxemburg a la posición de Bernstein (en el artículo “Eitle Hoffnugen” –Esperanzas vanas) no se justificaba, Luxemburg contraataca al Vorwärts diciendo que “está en la afortunada situación de no haber estado nunca en peligro de cometer un error de opinión o de cambiar de opinión, pecado que le gusta ver en otros, simplemente porque nunca ha tenido o defendido una opinión” ([29]).
Luxemburg continuó en la misma línea: “Hay dos tipos de criaturas orgánicas: aquéllas con columna vertebral que pueden caminar de pie, a veces incluso correr; y aquéllas que no tienen columna y por lo tanto sólo pueden reptar adheridos a algo”. Para aquéllos que querían que el Partido se deshiciera de cualquier posición programática y criterio político, ella respondió en la Conferencia del Partido de Hanover, en 1899: “Si esto significa que el Partido –en el nombre de la libertad de crítica– no debería tener derecho a tomar una posición y decidir mediante la mayoría de voto, nosotros no defendemos tal posición, por lo que tenemos que protestar contra esta idea por el hecho de que no somos un club de debate, sino un Partido político combatiente que debe tener determinados puntos de vista fundamentales” ([30]).
El pantano de la vacilación
Entre la resuelta ala izquierda agrupada en torno a Luxemburg, y la derecha que defendía las ideas de Bernstein y su revisionismo de los principios, había una “pantano”, que Bebel describió en los siguientes términos en el Congreso de Dresde de 1903: “Es siempre la misma vieja y eterna lucha entre izquierda y derecha, y en medio, el pantano. Formado por los elementos que nunca supieron lo que querían o que nunca lo dijeron. Son los sabelotodo, que por regla general dejan que los demás se expresen, y ver quién dice qué en un lado y otro. Siempre intuyen dónde se encuentra la mayoría, y en general se unen a ella. Nosotros también tenemos a este tipo de gente en el Partido (…) el que defiende su posición abiertamente por lo menos no oculta lo que piensa; al menos es un adversario con el que se puede luchar. Independientemente de quién se alce con la victoria, los elementos perezosos que siempre se escabullen y evitan tomar decisiones claras, que siempre dicen “todos estamos de acuerdo, todos somos hermanos”, ésos son los peores. Y es contra ellos contra los que lucho de forma más enconada ([31]).
Este “pantano”, incapaz de tomar una posición clara, vaciló entre el revisionismo descarado de la derecha y la postura clara de la izquierda revolucionaria. El centrismo es una de las caras del oportunismo. Posicionándose siempre en medio de dos fuerzas antagónicas, entre la corriente radical y la reaccionaria, trata de reconciliarlas. Evita el choque abierto de ideas, huye del debate, siempre considera que “uno de los lados no está acertado del todo, pero el otro tampoco tiene toda la razón”, se queja siempre de que en el debate político mediante argumentos claros habría siempre algo de “exageración”, de “extremismo” o incluso de “violencia”. Cree que la única forma de mantener la unidad, de mantener intacta la organización, es dejar coexistir a todas las tendencias políticas, incluso aquéllas cuyos propósitos están en contradicción directa con los de la organización. Rehúye tomar responsabilidades y posicionarse. El centrismo en el SPD tendió a aliarse de mala gana con la izquierda, mientras se lamentaba de su “extremismo” y “violencia” y efectivamente impedía la toma de medidas firmes –como la expulsión de los revisionistas del Partido– para preservar la naturaleza revolucionaria del Partido.
Luxemburg, por el contrario, consideraba que la única manera de defender la unidad del Partido, como organización revolucionaria, era insistir en el desenmascaramiento completo, la discusión pública y la oposición de opiniones: “Ocultar las contradicciones mediante la “unificación” artificial de puntos de vista incompatibles, sólo puede provocar que las contradicciones lleguen a un punto en el que, tarde o temprano, acaben explotando violentamente a través de una escisión (…) Aquéllos que traen las divergencias de opinión al primer plano y luchan contra las opiniones opuestas, trabajan en pos de la unidad del Partido. Pero aquéllos que las intentan ocultar, trabajan en pos de una auténtica escisión en el Partido” ([32]).
El representante más prestigioso de la corriente centrista era Karl Kautsky.
Cuando Bernstein empezó a desarrollar sus tesis revisionistas, Kautsky guardó silencio en primera instancia y prefirió no oponerse en público a su viejo amigo y camarada. También fracasó completamente a la hora de determinar hasta qué punto las teorías revisionistas de Bernstein socavaban los fundamentos revolucionarios en torno a los que el Partido se había levantado. Como Luxemburg hizo notar, si una vez se acepta que el capitalismo puede perdurar por siempre y que no está condenado a demoronarse como consecuencia de sus propias contradicciones internas, entonces se deja de perseguir el objetivo revolucionario ([33]). El fracaso de Kautsky aquí –así como el de la mayoría de la prensa del Partido– fue un claro síntoma del declive del espíritu de lucha de la organización: el debate político ya no era una cuestión de vida o muerte para la lucha de clases, se había convertido en una preocupación académica de especialistas intelectuales.
Luxemburg llegó a Berlín en 1896 desde Zúrich, donde acababa de completar sus estudios sobre el desarrollo de la economía polaca, y su reacción a las teorías de Bernstein iban a desempeñar un importante papel en la actitud de Kautsky.
Cuando Luxemburg se percató de la indecisión y renuencia de Kautsky y Bebel para combatir las opiniones de Bernstein, criticó esa actitud en una carta a Bebel ([34]). Le preguntó cuál había sido el motivo de que no hubieran articulado una respuesta enérgica a Bernstein, y en marzo de 1899, después de haber empezado la serie de artículos que después se convertirían en el panfleto de Reforma o revolución, informó a Jogiches escribiéndole: “En cuanto a Bebel, en una conversación con Kautsky, me quejé de que no quería levantarse y luchar. Kautsky me contó que Bebel había perdido el norte, que había perdido la confianza en sí mismo y que no le quedaban más energías. Le regañé de nuevo y le pregunté: ¿Por qué no intentas inspirarle, darle aliento y energías? Kautsky respondió: “Deberías hacerlo tú, ve tú y habla con él y dale ánimos””. Cuando Luxemburg le preguntó a Kautsky por qué no había reaccionado, él respondió: “¿Cómo me voy a involucrar ahora en las reuniones y encuentros, cuando estoy totalmente ocupado con la lucha parlamentaria? Todo esto anuncia la venida de grandes disputas, ¿adónde nos llevarán? No tengo tiempo ni energías para eso” ([35]).
En 1899, en su Bernstein und das sozialdemokratische Programm. Eine Antikritik (Bernstein y el programa socialdemócrata – una anticrítica), Kautsky se pronuncia al fin contra las ideas de Bernstein sobre la filosofía y economía política marxistas y su punto de vista sobre el desarrollo del capitalismo. Pero, no obstante, acogió su escrito sobre la cuestión como una valiosa contribución al movimiento, se opuso a una moción que pedía su expulsión del Partido y evitó decir que Bernstein estaba traicionando el programa marxista.
En resumen, como Luxemburg dedujo, Kautsky se mostró deseoso de evitar cualquier desafío a la bastante cómoda vida rutinaria del Partido, y a la necesidad de criticar a su viejo amigo en público. Como el mismo Kautsky admitió en privado ante Bernstein: “Parvus y Luxemburg ya han conseguido entender la contradicción entre tus posiciones y nuestros principios programáticos, mientras que yo no quiero todavía admitirlo y creía firmemente que todo esto era un malentendido (…) Era error mío no ser tan previsor como Parvus y Luxemburg, que ya entonces olfatearon la línea de pensamiento que seguía tu panfleto” ([36]). De hecho, Kautsky trivializó y minimizó en Vorwärts los ataques a la nueva teoría revisionista de Bernstein, diciendo que eran totalmente desproporcionados, al típico estilo de las “imaginaciones absurdas” en el que cae una mentalidad pequeñoburguesa ([37]).
¿Los amigos o los intereses de la clase obrera?
Por lealtad a su viejo amigo, Kautsky se sentía como si tuviera que pedir disculpas a Bernstein en privado, escribiendo: “Habría sido cobardía mantenerse en silencio, no creo haberte causado mal alguno ahora que me he pronunciado. Si no le hubiera dicho a August Bebel que contestaría a tus declaraciones, lo habría hecho él mismo. Puedes imaginarte lo que habría dicho, conociendo su temperamento e insensibilidad” ([38]). Esto significaba que prefería seguir mudo y ciego ante su viejo amigo. Reaccionó de mala gana, y sólo después de que la izquierda le obligara a ello. Más tarde admitió que había sido un “pecado” permitir que su amistad con Bernstein dominara su discernimiento político. “En mi vida sólo he pecado una vez con respecto a la amistad, y todavía hoy me arrepiento de este pecado. Si no hubiera titubeado tanto frente a Bernstein, si le hubiera confrontado desde el mismo principio con la severidad necesaria, le habría ahorrado muchos problemas desagradables al Partido” ([39]). De todas formas, tales “confesiones” no tienen valor alguno si no van a la raíz del problema. A pesar de confesar su “pecado”, Kautsky nunca dio una explicación política más profunda de por qué esa actitud, basada en la afinidad personal más que en los principios políticos, es un peligro para la organización política. En realidad, esta actitud lo llevó a conceder a los revisionistas una ilimitada “libertad de opinión” en el Partido. Como Kautsky dijo en la víspera del Congreso del Partido de Hanover: “En general tenemos que dejar en manos de cada miembro del Partido el decidir si comparte o no los principios de la organización. Cuando excluimos a alguien sólo lo hacemos para actuar en contra de los que dañan al Partido; nadie ha sido expulsado todavía por emplear críticas razonables, porque nuestro Partido siempre ha valorado altamente la libertad de discusión. Aunque Bernstein no hubiera merecido tanta estima por su empeño en nuestra lucha y el hecho de que fuera al exilio por sus actividades por el Partido, no podríamos considerar el expulsarle” ([40]).
La respuesta de Luxemburg fue clara: “Por muy grande que sea nuestra necesidad de autocrítica, y por muy amplios que pongamos sus límites, debe haber no obstante unos principios mínimos que mantengan nuestra esencia, nuestra existencia, de hecho, que funda nuestra cooperación como miembros de un partido. En nuestras filas, la “libertad de crítica” no es aplicable a tales principios, que son muy pocos y generales, precisamente porque son la precondición necesaria de toda nuestra actividad y de toda crítica a esta actividad. No tenemos razón alguna para taparnos los oídos cuando estos principios son criticados por alguien ajeno al Partido. Pero mientras los consideremos como la base de nuestra existencia como Partido, debemos permanecer unidos a ellos y no permitir a nuestros miembros ponerlos en cuestión. Aquí, sólo podemos permitir una libertad: la de pertenecer o no a nuestro Partido. No obligamos a nadie a marchar con nosotros, pero mientras se haga voluntariamente, debemos suponer que se hace aceptando nuestros principios” ([41]).
La conclusión lógica de la “ausencia de posición” de Kautsky fue que todo el mundo podía estar en el Partido y defender lo que quisiera, el programa se queda aguado, el Partido se convierte en un “crisol” de diferentes opiniones, no la punta de lanza de una lucha determinada. La actitud de Kautsky demostró que prefería la lealtad a un amigo que la defensa de las posiciones de clase. Al mismo tiempo, quiso adoptar la postura del teórico “experto”. Es cierto que había escrito varias obras de importancia y gran valor (ver abajo), y que había disfrutado de la simpatía de Engels. Pero, como Luxemburg observó en una carta a Jogiches: “Karl Kautsky se limita a la teoría” ([42]). Prefiriendo abstenerse de participar en ninguna lucha por la defensa de la organización y su programa, Kautsky empezó a perder gradualmente toda actitud combativa, y esto suponía que veía sus obligaciones para con sus colegas por encima de cualquier obligación moral hacia su organización y sus principios. Esto llevó a una separación de la teoría y la práctica, la acción concreta: por ejemplo, su valioso trabajo sobre la ética, incluyendo en particular un artículo sobre el internacionalismo, no estaba arrimado a una defensa inquebrantable del internacionalismo en la práctica.
Hay un contraste sorprendente entre la actitud de Kautsky hacia Bernstein y la de Luxemburg hacia Kautsky. A su llegada a Berlín, Luxemburg disfrutó de un contacto cercano con Kautsky y su familia. Pero muy pronto, empezó a sentir que la consideración que la familia de Kautsky había tenido para con ella se estaba convirtiendo en una carga. Ya en 1899, se había quejado de esto a Jogiches: “Estoy empezando a huir de sus palabras melosas. Los Kautsky me consideran parte de su familia” (12-11-1899). “Todos estos detalles afectuosos (él es muy considerado hacia mí, lo sé) se hacen sentir como una pesada carga en vez de un placer para mí. De hecho, cualquier amistad establecida en la edad adulta, y mucho más con una basada en relaciones de Partido, es una carga: te impone ciertas obligaciones, te constriñe, etc. Y precisamente esta faceta de la amistad es la que veo como algo perjudicial. Tras la redacción de cada artículo me pregunto: ¿Le decepcionará? ¿Se enfriará nuestra amistad?” ([43]). Luxemburg era consciente de los peligros de una actitud basada en las afinidades personales, donde las consideraciones de la obligación personal, la amistad o los gustos comunes oscurecen el criterio político de los militantes, pero también lo que quizás nosotros podríamos llamar su discernimiento moral sobre si una línea de acción particular está en conformidad con los principios de la organización ([44]). Luxemburg, pese a la amistad que tenía con la familia Kautsky, no dudó en enfrentarse a Kautsky abiertamente: “Tuve una polémica fundamental con Kautsky sobre la forma en sí de ver todas estas cosas. Me dijo, como conclusión suya, que acabaría pensando como él dentro de veinte años, a lo que respondí que si así fuese, dentro de veinte años me habría convertido en un zombi” ([45]).
En el Congreso del Partido de Lübeck, en 1901, Luxemburg fue acusada de distorsionar las posiciones de otros camaradas, acusación que ella consideraba difamatoria y que demandó aclarar en público. Presentó una declaración para publicar en el Vörwarts a este efecto ([46]). Pero Kautsky, en nombre del Neue Zeit, la urgió a retirar la demanda de publicación de su declaración, a lo que ella respondió: “Por supuesto que estoy dispuesta a abstenerme de publicar mi declaración en el Neue Zeit, pero permíteme añadir unas pocas palabras de explicación. Si fuera una de esas personas, que sin consideración por nadie salvaguardan sus propios derechos e intereses –y tales personas forman una auténtica legión en todo nuestro Partido– insistiría naturalmente en que se publicara, desde que tú mismo has admitido tener ciertas obligaciones como editor hacia mí a ese respecto. Pero al mismo tiempo que admites esta obligación, has puesto un revolver contra mi pecho a modo de amonestación amistosa [para prevenirme] de hacer uso de esa obligación y por lo tanto de mis derechos. Pues bien, ya estoy cansada de tener que insistir en el cumplimiento de los derechos si éstos se van a garantizar entre suspiros y a regañadientes, cuando la gente no sólo me agarra del brazo esperando que me defienda sino que por añadidura intenta apalearme, en la esperanza de que quizás así se me persuada y renuncie a mis derechos. Pues así has conseguido lo que buscabas –estar libre de toda obligación hacia mí en esta cuestión.
“Aun así, pareciera como si obrases bajo la ilusión de que has actuado sólo por amistad y en interés mío. Permíteme destruir esa ilusión. Como amigo mío tendrías que haber dicho: “Te informo de que defenderé tu honor como autora incondicionalmente y a cualquier precio, del mismo modo en el que grandes autores (…) de la talla de Marx y Engels, escribieron largos panfletos y se enzarzaron en interminables conflictos literarios cuando alguien se atrevía a acusarles de cosas tales como la falsificación. Aún más en tu caso, que eres una joven escritora con muchos enemigos, se da el deber de que obtengas una satisfacción completa...”. Eso es lo que ciertamente deberías haberme dicho como amigo.
“Pero la que debería ser una amiga, sin embargo, fue pronto puesta en segundo plano por el editor del Neue Zeit, el cual sólo deseaba una cosa desde el Congreso del Partido [en Lübeck]; la paz, y mostrar que el Neue Zeit había aprendido modales desde la azotaina que recibió, que había aprendido a cerrar la boca ([47]). Y por esa razón los derechos fundamentales de un editor asociado y un colaborador habitual... deben ser sacrificados. ¡Dejemos que un colaborador del Neue Zeit –y uno que sin duda alguna hace el peor de los trabajos– se trague en público, incluso, una acusación de falsificación en aras de mantener la paz y el silencio! ¡Así van las cosas, amigo mío! Y ahora con mis mejores deseos, tu Rosa” ([48]).
Aquí vemos a una joven y resuelta revolucionaria insistiendo en que la “vieja”, “ortodoxa” y experimentada autoridad debería asumir responsabilidades personales. Kautsky respondió a Luxemburg: “como ves, no deberíamos enfrentar a la gente de la fracción parlamentaria, ni dar la impresión de que los estamos tratando con condescendencia. Si quieres hacerles una sugerencia, es mejor que les envíes una carta privada, será algo más efectivo” ([49]). Aun así, Rosa Luxemburg trató de “revivir” el espíritu luchador de Kautsky: “Deberías golpear con fuerza, con coraje y brío, y no como si fuera un interludio aburrido; el público siempre siente el espíritu de los luchadores y el goce del combate da resonancia a la controversia, asegurando la superioridad moral” ([50]). Esta actitud de no querer perturbar el funcionamiento normal de la vida del Partido, de no tomar partido en el debate, de no pugnar por la clarificación de las divergencias, de huir del debate y tolerar a los revisionistas, cada vez alejaba a Luxemburg cada día más, poniendo en primer plano cómo la ausencia de espíritu de lucha y la falta de moralidad, de convicción y de determinación se habían convertido en los rasgos primordiales de la actitud de Kautsky. “Ahora leo su [artículo] “Nacionalismo e internacionalismo”, y es algo horroroso y repugnante. Muy pronto, no seré capaz de leer ninguno de sus escritos. Me siento como si una nauseabunda tela de araña cubriera mi cabeza...” ([51]). “Kautsky se está volviendo más y más salobre, se está fosilizando por dentro más y más y ya no siente preocupación humana alguna que no sea por su familia. Me siento realmente incómoda con él” ([52]).
La actitud de Kautsky también puede contrastarse con la de Luxemburg y Leo Jogiches. Tras la ruptura de su relación en 1906 (que le causó a Rosa un tremendo dolor y estrés, así como grandes decepciones hacia Leo como compañero) ambos siguieron siendo los más cercanos camaradas hasta el día del asesinato de Rosa. A pesar de los profundos rencores personales, las decepciones y los celos, estas profundas emociones y sentimientos sobre su separación nunca les impidió estar hombro con hombro en la lucha política.
Se podría quizás objetar que en el caso de Kautsky, todo esto no sería más que reflejo de su falta de personalidad y carácter, pero sería más correcto decir que personificó la podredumbre moral que recorría por toda la socialdemocracia.
Luxemburg se vio forzada a enfrentarse a la resistencia de la “vieja guardia”. Cuando criticó la política revisionista en el Congreso de Sttutgart de 1898, “Vollmar me reprochó amargamente que yo quería dar una lección a los viejos veteranos, siendo la más joven del movimiento (…) Pero si Vollmar responde a mis explicaciones argumentales con un “tú, novata, yo podría ser tu abuelo”, yo sólo lo veo como prueba de que no tiene argumentos” ([53]). Con respecto al débil espíritu de lucha de los veteranos más centristas, en un artículo escrito posteriormente al Congreso de 1898, Rosa declaró: “Habríamos preferido que los más veteranos hubieran acogido la lucha desde el mismo principio del debate (…) Si el debate tomó cuerpo no fue gracias sino a pesar del comportamiento de los líderes del Partido (…) Abandonar el debate al destino, viendo pasar el aire pasivamente durante dos días, y sólo interviniendo cuando los portavoces del oportunismo se han visto obligados a salir a cara descubierta, es una táctica que no dice nada bueno de los jefes del Partido. Y la explicación de Kautsky sobre por qué no ha hecho hasta ahora declaraciones públicas sobre la teoría de Bernstein, diciendo que quería reservarse el derecho a tener la última palabra en un posible debate, no parece una muy buena excusa. Publicó el artículo de Bernstein en Neue Zeit en febrero, sin añadir ningún comentario editorial, después siguió en silencio durante cuatro meses y en junio abrió la discusión con unos pocos elogios al “nuevo” punto de vista de Bernstein, esta nueva versión mediocre de socialista de salón [expresión usada por Engels en su Anti-Dühring], después vuelve a sumirse en el silencio durante otros cuatro meses, deja comenzar el Congreso del Partido y luego declara durante el debate que le gustaría hacer las apreciaciones finales. Nosotros preferiríamos que el “teórico por definición” interviniera en los debates y no se dedicara exclusivamente a hacer la conclusión de tan cruciales cuestiones, y que no diera la errónea y engañosa impresión de que durante un largo periodo de tiempo no ha tenido ni idea de qué decir” ([54]).
Así, muchos miembros de la vieja guardia, que habían luchado en las condiciones impuestas por las leyes antisocialistas y habían desarmado al democratismo y al reformismo, se vieron de pronto incapaces de entender el nuevo periodo y empezaron a teorizar en su lugar sobre el abandono del objetivo socialista. En vez de transmitir a las nuevas generaciones las lecciones de la lucha bajo la égida de las leyes anti-socialistas, perdieron su espíritu de lucha. Y la corriente centrista que se estaba escondiendo y evitando el combate, pavimentó el camino para el ascenso de la derecha con su renuncia a presentar batalla contra los oportunistas.
Mientras los centristas evitaban la lucha, el ala izquierda agrupada en torno a Luxemburg mostró su espíritu combativo y su preparación para aceptar su responsabilidad, viendo que en realidad “el mismo Bebel se ha vuelto senil, y deja simplemente que las cosas ocurran; se siente aliviado si son otros los que luchan, pero él mismo no tiene ya la energía ni el impulso para tomar la iniciativa. K. [Kautsky] se restringe a sí mismo a la teoría, nadie toma ninguna responsabilidad” ([55]). “Esto significa que el Partido va por el mal camino (…) Nadie lo dirige, nadie asume la responsabilidad”. El ala izquierda dirigió sus esfuerzos a ganar más influencia y estaba convencida de la necesidad de actuar como la punta de lanza del Partido. Luxemburg le escribió a Jogiches: “Sólo un año de trabajo perseverante y enérgico, y mi posición se hará fuerte. Por el momento no puedo limitar la agudeza de mis discursos, porque tenemos que lidiar con la más extrema oposición” ([56]). Esta influencia, no obstante, no se iba a conseguir al precio de diluir las posiciones políticas.
Convencida de la necesidad de un liderazgo resuelto, y reconociendo que estaría enfrentándose a la resistencia continua de los diletantes, Luxemburg quería empujar al Partido: “¿Una persona, por otra parte, que no pertenezca a la camarilla dominante [Sippschaft], que no cuente con el apoyo de nadie más que de sí mismo, que tema por el futuro no sólo por oponentes abiertos como Auer y compañía, sino incluso por sus aliados (Bebel, Kautsky, Singer), una persona a la que es mejor mantener a la distancia de un brazo, porque quizá crezca varias cabezas demasiado alto? (…) No tengo intención alguna de limitar mis críticas. Por el contrario, tengo toda la intención y aspiración de “empujar” totalmente, no sólo a individuos sino al movimiento como tal... de indicar nuevas vías, de luchar, de actuar como lo hiciera el tábano – en una palabra, de ser un estimulante permanente para todo el movimiento” ([57]). En octubre de 1905, se le ofreció a Luxemburg la oportunidad de participar en el consejo editorial de Vorwärts, y fue intransigente con respecto a la posible censura de sus posiciones: “Si a causa de los artículos que publique ahí hay algún conflicto con la dirección o con el consejo editorial, entonces no debería ser la única que abandonara el consejo, sino que toda la izquierda mostraría su solidaridad y abandonaría el Vorwärts, provocando el estallido del consejo editorial”. Pero por una breve temporada, la izquierda ganó cierta influencia.
El decaimiento de la vida proletaria del SPD
El proceso de degeneración del Partido no sólo estuvo marcado por los intentos de abandonar sus posiciones programáticas y la falta de espíritu de lucha en amplias secciones del mismo. Bajo la superficie se impone una corriente constante de ojeriza mezquina y denigración personal directa hacia aquéllos que defendían de la forma más intransigente los principios de la organización y perturbaban la fachada de unidad. La actitud de Kautsky hacia las críticas que Luxemburg hacía a Bernstein, por ejemplo, era ambivalente. A pesar de su relación amistosa con Luxemburg, escribió, sin embargo, a Bernstein: “Esa rencorosa criatura de Luxemburg no está contenta con la tregua acordada hasta la publicación de tu panfleto, cada día lanza una nueva puya sobre la “táctica”” ([58]).
A veces, como podremos observar, esa corriente emergería a la superficie en la forma de acusaciones calumniosas y ataques personales.
Era sobre todo el ala derecha la que reaccionaba en base al personalismo y haciendo del “enemigo” un chivo expiatorio del Partido. Cuando más se precisaba la clarificación de las profundas divergencias existentes mediante una confrontación abierta, la derecha – en vez de ir hacia delante con argumentos en un debate, rehuía el encuentro y en su lugar se dedicaba a calumniar a los miembros más prominentes de la izquierda.
Mostrando un evidente complejo de inferioridad en el plano teórico, difundían insinuaciones calumniosas, particularmente sobre Luxemburg, haciendo comentarios machistas y chovinistas e insinuaciones sobre su “infeliz” vida emocional y sus relaciones sociales (su relación con Leo Jogiches no era conocida por el Partido): “esta listilla y rencorosa solterona también vendrá a Hanover. La respeto y la considero alguien más firme que Parvus, pero esa mujer me odia desde lo más profundo de su corazón” ([59]).
El secretario del Partido Ignaz Auer, del ala derecha, lo reconoció admitió ante Bernstein: “Incluso si no estamos a la misma altura que nuestros oponentes, porque no todo el mundo es capaz de desempeñar un gran papel, nos mantenemos firmes contra los comentarios retóricos y groseros. Pero si hubiera un divorcio “limpio”, cosa que por cierto nadie considera seriamente, Clara [Zetkin] y Rosa se quedarían solas. Ni siquiera sus [amantes] las defenderían, ni los pasados ni los presentes” ([60]).
El mismo Auer no dudaba en usar tonos xenofóbos, diciendo que “los principales ataques contra Bernstein y sus partidarios y contra Schippel no venían de camaradas alemanes ni del movimiento alemán. Las actividades de esa gente, en particular de la señorita Rosa Luxemburg, eran desleales, e inapropiadas entre camaradas” ([61]). Este tipo de tono xenófobo –especialmente contra Luxemburg, que era de origen judío– se convirtió en una constante en las campañas del ala derecha, adquiriendo un carácter cada vez más perverso en los años que precedieron a la Primera Guerra Mundial ([62]).
El ala derecha del Partido, incluso, llegó a publicar comentarios y textos satíricos sobre Luxemburg ([63]). Luxemburg y otras figuras de la izquierda ya tenían puesta encima la mira de una forma especialmente detestable en Polonia. Paul Frölich indica en su biografía de Luxemburg que fueron formuladas una gran cantidad de calumnias contra figuras del ala izquierda como Warski y Luxemburg. A ésta última se la acusaba de estar pagada por el oficial de la policía varsoviana Markgrafski, cuando publicó un artículo sobre la cuestión de la autonomía nacional; también fue acusada de ser un agente pagado por la Ojrana, la policía secreta rusa ([64]).
Rosa Luxemburg empezó a sentirse asqueada por la atmósfera que reinaba en el Partido. “Cada contacto cercano con la camarilla del Partido crea una sensación tal de malestar, que cada vez estaría decidida a decir: ¡tres millas más allá desde el punto más bajo de la marea baja! Después de haber estado junto a ellos tanto tiempo, empiezo a oler mucha suciedad. Noto tanta debilidad de carácter, tanta mezquindad, que tengo prisa por volver a mi agujero de ratón” ([65]).
Esto ocurría en 1899, pero 10 años después, su opinión sobre el comportamiento de algunas de las figuras dirigentes del Partido no había mejorado: “Después de todo, sigo intentando mantener la calma y no olvidar que, aparte de la dirección del Partido y los sinvergüenzas de la calaña de Zietz, sigue habiendo muchos elementos magníficos y puros. Dejando de lado la inmediata inhumanidad con la que él [Zietz] aparece como doloroso síntoma de la miseria general, en la que nuestra “dirección” se ha hundido, un síntoma de una espantosamente terrible pobreza de estado mental. En un futuro, esperemos que estas algas podridas sean en buena hora barridas por una espumosa ola” ([66]). Y también expresó frecuentemente su indignación por la sofocante atmósfera burocrática presente en el Partido: “A veces me siento realmente desgraciada aquí y me dan ganas de irme lejos de Alemania. En cualquier aldea de Siberia que se te pueda ocurrir hay más humanidad que en toda la socialdemocracia alemana” ([67]). Esta actitud de buscar el chivo expiatorio y de tratar de destruir la reputación del ala izquierda estaba plantando la semilla para lo que posteriormente sería su exterminio físico perpetrado por los Freikorps ([68]), que mataron a Luxemburg en enero de 1919 por orden del SPD. El tono empleado en el Partido contra Rosa anunciaba ya la atmósfera en la que se desataría el pogromo contra los revolucionarios en la oleada revolucionaria de 1918-23. El carácter violento que gradualmente se apoderaba del partido, y la falta de indignación contra él, en particular por parte de la corriente centrista, contribuyeron a desarmar moralmente al Partido.
Censurando y silenciando a la oposición
En añadidura a los chivos expiatorios, la personalización y los ataques xenófobos, las diferentes instancias de Partido, bajo la influencia del ala derecha, empezaron a censurar los artículos de la izquierda, y de Luxemburg en particular. Sobre todo tras 1905, cuando la cuestión de la acción de masas estaba al orden del día (ver abajo), el Partido empezó a intentar amordazarla cada vez más, y a impedir la publicación de sus artículos sobre la huelga de masas y la experiencia rusa. Aunque el ala izquierda contaba con bastiones en algunas ciudades, todo el aparato de Partido del ala derecha intentaba impedir la difusión de sus posiciones en el órgano central del Partido, el Vorwärts: “Tenemos, muy a nuestro pesar, que rechazar tu artículo ya que, de conformidad con el acuerdo entre el ejecutivo del Partido, la comisión ejecutiva de la organización provincial prusiana [del SPD], y el editor, la cuestión de la huelga de masas no debe ser tratada de momento por el Vorwärts” ([69]).
Como veremos, las consecuencias del decaimiento moral y de la solidaridad en el Partido iban a tener un efecto nocivo cuando las tensiones imperialistas se agudizaran, y la izquierda insistiera en la necesidad de responder con la acción de masas.
Franz Mehring, una bien conocida y respetada figura del ala izquierda, era también atacado a menudo. Pero a diferencia de Rosa Luxemburg él se ofendía fácilmente, y tendía a retirarse de la lucha cuando sentía que lo habían atacado injustamente. Por ejemplo, antes del Congreso del Partido de 1903 en Dresde, Mehring criticó la participación literaria que algunos socialdemócratas tenían en la prensa burguesa afirmando que era incompatible con la pertenencia al Partido. Los oportunistas, entonces, lanzaron una campaña de calumnias contra él. Mehring pidió la intervención de un tribunal de Partido, que se reunió y adoptó una “leve resolución” contra los oportunistas. Pero cada vez más y más, al tiempo que Mehring se situaba bajo la creciente presión del ala derecha, tendió a retirarse de la prensa del Partido. Luxemburg insistió en que debía levantarse y resistir la presión del ala derecha y sus calumnias: “Seguramente notarás de que nos estamos acercando cada vez más a los tiempos en los que las masas necesitarán del Partido un liderazgo enérgico, implacable y generoso, y que sin ti nuestras fuerzas –ejecutivo, órgano central, fracción del Reichstag y la “prensa científica”, se debilitará continuamente y se volverá más mezquina y cobarde. Deberíamos hacer frente con claridad a este atractivo futuro, y debemos ocupar y mantener todas esas posiciones, que harán posible rechazar las armas de la dirección oficial a la hora de ejercer nuestro derecho a la crítica (…) Esto hace que sea nuestro deber aguantar hasta el final y no hacerles el favor a los jefes oficiales del Partido de hacer las maletas. Tenemos que aceptar esas continuas fricciones y luchas, particularmente cuando se ataca a ese santo de los santos, el cretinismo parlamentario, tan enérgicamente como tú lo has hecho. Pero a pesar de todo –no ceder una pulgada parece ser el lema correcto. El Neue Zeit no debe ser dejado a merced de la senilidad y la burocracia” ([70]).
El punto crucial de 1905
Al llegar el nuevo siglo, los fundamentos en torno a los que revisionistas y reformistas por igual habían edificado su teoría y su práctica, empezaron a desmoronarse.
Superficialmente, y a pesar de los retrocesos ocasionales, la economía capitalista seguía aparentando una salud de hierro, y continuando con su expansión imparable por las últimas regiones que quedaban libres de la ocupación de uno u otro poder imperialista, sobre todo en África y China. La expansión del capitalismo por todo el globo había llegado a una fase en la que las facciones imperialistas solo podían expandir su influencia a costa de sus rivales. Todos los grandes contendientes se vieron crecientemente implicados en una carrera armamentística sin precedentes, con Alemania, en particular, comprometida en un programa de expansión naval masiva. Aunque pocos se percataron en aquel momento, el año 1905 marcó un límite: la disputa entre dos grandes potencias (Rusia y Japón) llevó a la guerra a gran escala, y la guerra, sucesivamente, desembocó en el primer movimiento revolucionario a gran escala de la clase obrera.
La guerra, que empezó en 1904, se libró entre Rusia y Japón por el control de la península de Corea. Rusia sufrió una derrota humillante y así tuvieron lugar las huelgas de enero de 1905, una reacción directa contra los efectos de la guerra. Por vez primera en la historia, una ola gigantesca de huelgas de masas sacudió a un país entero. El fenómeno no se limitó a Rusia. Aunque no de forma tan masiva y en un marco diferente y con diferentes demandas, estallaron movimientos huelguísticos similares en toda una serie de países europeos: en Bélgica en 1902, en los Países Bajos en 1903, en el Ruhr alemán en 1905... También se sucedieron cierto número de huelgas salvajes gigantescas en Estados Unidos entre 1900 y 1906 (a destacar el ejemplo de las minas de carbón de Pennsylvania). En Alemania, Rosa Luxemburg – tanto en calidad de agitadora revolucionaria como de periodista para el Partido alemán, y como miembro del Comité Central del SDKPiL ([71]) había estado siguiendo atentamente las luchas en Rusia y Polonia[72]. En diciembre de 1905, sintió que no podía permanecer en Alemania como mera observadora, y viajó a Polonia para participar directamente en el movimiento. Estrechamente implicada en el día a día del proceso de la lucha de clases y la agitación revolucionaria, fue testigo de primera mano del novedoso despliegue dinámico de las huelgas de masas ([73]). Junto a otras fuerzas revolucionarias, comenzó a extraer lecciones del movimiento. Al mismo tiempo, Trotski escribe su famoso libro sobre 1905, en el que destaca el papel de los consejos obreros. Luxemburg, en su escrito Huelga de masas, Partido y sindicatos ([74]), subrayó la significación histórica del “nacimiento de la huelga de masas” y sus consecuencias para la clase obrera en el plano internacional. Su texto sobre la huelga de masas se convirtió en un texto programático de primera línea de las fracciones de izquierda de la II Internacional, se dirigió a sacar las más amplias lecciones y a destacar la importancia de la acción autónoma y masiva de la clase trabajadora ([75]).
La teoría sobre la huelga de masas de Luxemburg estaba completamente en contra de la visión de la lucha de clases generalmente aceptada por el SPD y los sindicatos. Para estos últimos, la lucha de clase era casi como una campaña militar, en la cual la confrontación sólo debía buscarse una vez que el ejército hubiera reunido una fuerza aplastante, mientras se esperaba que el Partido y los jefes sindicales actuaran como el Estado Mayor con las masas de trabajadores maniobrando según sus órdenes. Esto estaba muy alejado de la insistencia de Luxemburg en la autoactividad creativa de las masas, y cualquier idea en la que los trabajadores pudieran actuar independientemente de su dirección era anatema para los jefes sindicales, que en 1905 se enfrentaron por vez primera a la perspectiva de verse desbordados por tal oleada gigantesca de luchas autónomas. La reacción del ala derecha del SPD y de la dirección de los sindicatos fue simplemente prohibir cualquier discusión sobre el tema. En el Congreso de los sindicatos de mayo de 1905, en Colonia, se negaron a discutir de forma alguna sobre la huelga de masas, calificando tal acto como algo “reprobable” ([76]).
La burguesía alemana también había seguido el movimiento con mucha atención, y quería sobre todo prevenir una posible “imitación” del ejemplo ruso por parte de los obreros alemanes. Debido a su discurso sobre la huelga de masas en el Congreso del SPD de Jena, en 1905, Rosa Luxemburg fue acusada de “incitación a la violencia” (Aufreizung zu Gewalttätigkeit) y sentenciada a dos meses de prisión. Kautsky, mientras tanto, intentó restarle importancia a las huelgas de masas, insistiendo en que eran, sobre todo, producto de las primitivas condiciones de Rusia, que no tenían aplicación en un país avanzado como Alemania. Usó el término “método ruso” como símbolo de falta de organización, caos, salvajismo ([77]). En su libro de 1909 El camino al poder, Kautsky reclamó que “la acción de masas es una estrategia obsoleta para derribar al enemigo”, oponiéndole su propuesta de “estrategia de desgaste” (Eramttungsstrategie) ([78]).
El Partido de masas contra la huelga de masas
Negándose a considerar la huelga de masas como una perspectiva para la clase obrera de todo el mundo, Kautsky atacó la posición de Luxemburg como si de un capricho personal se tratase. Kautsky le escribió a Luxemburg: “No tengo tiempo para explicarte las razones por las que Marx, Engels, Bebel y Liebknecht aceptaron esto. Resumidamente, lo que quieres es una forma totalmente nueva de agitación que siempre hemos rechazado de plano. Pero esta nueva agitación es de tal naturaleza que no es recomendable debatir sobre ella en público. Si publicamos ese artículo, actuarías por tu propia cuenta, a título individual, y proclamarías una forma totalmente nueva de agitación y acción que el Partido siempre ha rechazado. Una persona en solitario, sin importar cuán convencida esté de la situación, no puede actuar por su propia cuenta y proclamar lo que para ella es un hecho consumado, lo que tendría consecuencias impredecibles para el Partido” ([79]).
Luxemburg rechazó el intento de presentar el análisis y la importancia de la huelga de masas como una “política personal” ([80]). Incluso aunque los revolucionarios deban reconocer la existencia de diferentes condiciones en diferentes países, deben por encima de todo comprender la dinámica global de las condiciones cambiantes de la lucha de clases, en particular aquéllas tendencias que anuncian el futuro. Kautsky se opuso a la “experiencia rusa” como una expresión del atraso de Rusia, rechazando indirectamente la solidaridad internacionalista y difundiendo un punto de vista imbuido de prejuicios nacionales, pretendiendo que los trabajadores alemanes, con sus poderosas centrales sindicales, estaban más avanzados y sus métodos eran “superiores”... ¡cuando al mismo tiempo, los jefes sindicales se dedicaban a bloquear las huelgas de masas y la acción autónoma! Y cuando Luxemburg fue enviada a la cárcel por propugnar la huelga de masas, Kautsky y sus partidarios no mostraron signo alguno de indignación ni protestaron.
Luxemburg, que no podía ser silenciada mediante medios tales de censura, reprobó a la dirección del Partido el concentrar toda su atención, exclusivamente, en los preparativos de las elecciones. “¿Deberían ahogarse todas las cuestiones tácticas en el delirio del jolgorio por nuestros presentes y futuros éxitos electorales? ¿Cree verdaderamente el Vorwärts que la profundidad política y la reflexión de grandes capas del Partido se pueden promover con esta atmósfera de permanente aclamación del éxito electoral durante un año, hasta un año y medio antes de las elecciones y silenciando cualquier tipo de autocrítica en el Partido?” ([81]).
Aparte de Rosa Luxemburg, Anton Pannekoek era el crítico más ruidoso de la “estrategia de desgaste” de Kautsky. En su libro Las divergencias tácticas en el movimiento obrero ([82]), Pannekoek emprendió una crítica sistemática y fundamental de las “viejas herramientas” del parlamentarismo y la lucha sindical. Pannekoek también fue víctima de la censura y la represión en la socialdemocracia y el aparato sindical, y perdió su trabajo en la escuela del Partido por ello. Cada vez más, los artículos tanto de Luxemburg como de Pannekoek eran censurados por la prensa del Partido. En noviembre de 1911, Kautsky, por primera vez, se negó a publicar un artículo de Pannekoek en el Neue Zeit ([83]).
Así, las huelgas de masas de 1905 forzaron a la dirección del SPD a mostrar su verdadero rostro y a oponerse a cualquier movilización de la clase obrera que intentara apropiarse de la “experiencia rusa”. Ya años antes del estallido de la guerra, la dirección sindical se había convertido en un baluarte del capitalismo. Bajo el pretexto de tener en cuenta las diferentes condiciones de la lucha de clases, se escondía en realidad la intención de rechazar la solidaridad internacional, con el ala derecha de la socialdemocracia intentando provocar el miedo e incluso azuzar el resentimiento nacional contra el “radicalismo ruso”. Esta iba a ser una importante arma ideológica en la guerra que comenzaría pocos años después. Así, tras 1905, el centro, que había estado dudando y fluctuando hasta entonces, se vio cada vez más y más presionado hacia el ala derecha. La torpeza y falta de voluntad del centro para apoyar la lucha del ala izquierda en el Partido se tradujo en un aislamiento cada vez mayor de ésta última.
Como Luxemburg señaló: “El efecto práctico de la intervención del camarada Kautsky se reduce a esto: ha provisto de una cobertura teórica a aquellos miembros del Partido y los sindicatos que observan el impetuoso crecimiento del movimiento de masas con un creciente malestar, y a los que les gustaría ponerle freno tan pronto como sea posible y retornarlo a los cauces de la bien conocida y cómoda rutina de la actividad parlamentaria y sindical. Kautsky les ha dado un remedio a sus escrúpulos de consciencia bajo la égida de Marx y Engels, al mismo tiempo en el que les ofrece los medios necesarios para romperle la espalda a un movimiento huelguístico al que se supone que siempre quiso hacer más poderoso” ([84]).
La amenaza de guerra y la Internacional
El Congreso de la II Internacional de 1907, celebrado en Stuttgart, trató de extraer las lecciones pertinentes de la Guerra ruso-japonesa y de meter el peso de la clase obrera organizada en la balanza contra la creciente amenaza de guerra. Alrededor de 60 mil personas participaron en una manifestación – con oradores venidos de más de una docena de países advirtiendo sobre el peligro de la guerra. August Bebel propuso una resolución contra el peligro de la guerra, que evitó la cuestión del militarismo como parte íntegra del sistema capitalista y no hizo mención alguna de la lucha de los trabajadores rusos contra la guerra. El Partido alemán intentó evitar vincularse a fórmula alguna en cuanto a su actuación en la situación de guerra, como por ejemplo a una huelga general, sobre todo. Lenin, Luxemburg y Martov propusieron una enmienda más robusta a la resolución: “En caso de que, a pesar de todo, la guerra estallase, su deber [de los Partidos socialistas] es interceder por su pronto final, y luchar con todas sus fuerzas para utilizar la violenta crisis económica y política sobrevenida con la guerra para levantar al pueblo, y de ese modo acelerar la abolición del dominio de la clase capitalista” ([85]). El Congreso de Stuttgart votó de forma unánime a favor de esta resolución, pero posteriormente, la mayoría de la II Internacional fracasó a la hora de fortalecer su oposición a los crecientes preparativos bélicos ([86]). El Congreso de Stuttgart entró en la historia como un buen ejemplo de declamación verbal sin acción por parte de la mayoría de los partidos asistentes. Pero fue un importante momento de cooperación entre las corrientes de izquierda, que a pesar de sus diferencias en otras tantas cuestiones, asumieron una posición común sobre la guerra.
En febrero de 1907, Karl Liebknecht publicó su libro Militarismo y antimilitarismo, con especial atención al movimiento internacional de la juventud, en el que denunciaba, en particular, el papel del militarismo alemán. En octubre de 1907 fue sentenciado a 18 meses de prisión por alta traición. Aún en el mismo año, el líder del ala derecha del SPD, Noske, declaró en un discurso en el Reichstag que en caso de una “guerra de defensa”, la socialdemocracia apoyaría al gobierno y “defendería la patria con gran pasión. Nuestra actitud hacia lo militar está determinada por nuestra postura sobre la cuestión nacional. Pero esto significa que también insistimos en la preservación de la autonomía del pueblo alemán. Somos completamente conscientes de que es nuestro deber y nuestra obligación asegurar que el pueblo alemán no sea empujado contra un muro por otro pueblo” ([87]). Éste era el mismo Noske que en 1918 se convertiría en el sabueso de la represión dirigida por el SPD contra los trabajadores.
Vendiendo el internacionalismo por éxito electoral
En 1911, el envío del destructor Panther a Agadir por parte de Alemania provocó la segunda crisis de Marruecos con Francia. La dirección del SPD renunció a todo tipo de acción antimilitarista en aras para evitar poner en riesgo su éxito electoral en las venideras elecciones de 1912. Cuando Luxemburg denunció esta actitud, la dirección del SPD la acusó de revelar secretos de Partido. En agosto de 1911, tras muchas vacilaciones e intentos de evitar la cuestión, la dirección del Partido distribuyó un panfleto que se suponía era una protesta contra la política imperialista de Alemania en Marruecos. El folleto fue fuertemente criticado por Luxemburg en su artículo “Nuestro folleto sobre Marruecos” ([88]), sin tener la menor idea cuando la escribió de que Kautsky era el autor. Kautsky respondió con un ataque marcadamente personalista. Luxemburg contestó: Kautsky, dijo, había presentado su crítica [la de Rosa] como hecha de forma “que era un ataque malicioso, traicionero y pérfido contra [Kautsky] como persona (…) El camarada Kautsky podrá difícilmente dudar de mi resolución para enfrentarme a cualquiera de forma abierta, para criticarle o luchar contra él de forma directa. Nunca he atacado a nadie subrepticiamente y rechazo firmemente la sugerencia de Kautsky de que yo sabía quién había escrito el artículo y de que había – sin nombrarlo – puesto mi punto de mira sobre él (…) Pero yo habría tenido cuidado de no iniciar una innecesaria polémica con un camarada que reacciona exageradamente con tal torrente de injurias personales, encono y recelo hacia una crítica estrictamente objetiva aunque firme, y que hasta sospecha de una intención personal, rencorosa y malévola tras cada palabra de la susodicha crítica” ([89]). En el Congreso del Partido en Jena, en septiembre de 1911, la dirección del Partido hizo circular un panfleto especial contra Rosa Luxemburg, lleno de ataques contra ella, acusándola de romper su confidencialidad y de haber estado informando al Buró Socialista Internacional de la II Internacional sobre la correspondencia interna del SPD.
Kautsky abandona la lucha contra la guerra
Aunque en su libro de 1909 El camino al poder, Kautsky advertía que “la guerra mundial se está acercando peligrosamente”, en 1911 predijo que “todo el mundo se haría patriota” una vez que la guerra estallase, y que si la socialdemocracia decidía nadar contracorriente, sería destrozada por la enardecida multitud. Depositó sus esperanzas por la paz en “los países representantes de la civilización europea” que formarían los Estados Unidos de Europa. Al mismo tiempo, empezó a desarrollar su teoría del “superimperialismo”, siendo la verdadera razón de esta teoría la idea de que el conflicto imperialista no era una consecuencia inevitable de la expansión capitalista sino, simplemente, una “política” que los Estados capitalistas avanzados podían rechazar. Kautsky pensaba de hecho que la guerra relegaría las contradicciones de clase a un segundo plano y que la acción de masas del proletariado estaría condenada al fracaso, y que – como diría él mismo tras estallar la guerra – la Internacional sólo servía para tiempos de paz. Esta actitud de percatarse del peligro de la guerra pero al mismo tiempo inclinarse ante la presión nacionalista dominante, huyendo de una lucha determinada, desarmó a la clase obrera y pavimentó el camino a la traición a los intereses del proletariado. Así, con una mano Kautsky minimizaba la explosividad real de las tensiones imperialistas con su teoría del “superimperialismo”, fracasando completamente a la hora de percibir la determinación de la burguesía para preparar la guerra; mientras que con la otra, coqueteaba con la ideología nacionalista del gobierno (y, cada vez más, con la que también era la postura del ala derecha del SPD) en vez de combatirla, por miedo a que el SPD perdiera su éxito electoral. Su carácter, su espíritu de lucha, habían desaparecido.
Cuando se necesitaba de una denuncia resuelta de los preparativos bélicos, y mientras el ala izquierda hacía todo lo que podía por organizar reuniones públicas contra la guerra que atraían a miles de participantes, la dirección del SPD ponía en movimiento todos sus recursos para las próximas elecciones parlamentarias de 1912. Luxemburg denunció el silencio autoimpuesto que se había levantado sobre el peligro de guerra como un intento oportunista de ganar más escaños en el Parlamento, sacrificando el internacionalismo para ganar más votos.
En 1912, la amenaza a la paz que supuso la Segunda Guerra de los Balcanes llevó al Buró Socialista Internacional a organizar un Congreso especial en Basilea, Suiza, en el mes de noviembre, con el objetivo específico de movilizar a la clase obrera internacional contra el peligro inminente de guerra. Luxemburg criticó el hecho de que el Partido alemán se hubiera limitado a respaldar la serie de protestas de bajo perfil que los sindicatos alemanes habían organizado, argumentando que el Partido, como órgano político de la clase trabajadora que se supone que era, no había hecho más que proporcionar un tímido respaldo a la denuncia de la guerra. Mientras que unos pocos partidos en otros países habían reaccionado más vigorosamente, el SPD, el partido obrero más grande del mundo, se había abstenido prácticamente de hacer labor de agitación y de organizar más protestas. El Congreso de Basilea, que una vez más terminó con una gran manifestación y con llamamientos a la paz, ocultó, de hecho, la podredumbre y la futura traición de muchos de sus partidos miembros.
El 3 de junio de 1913, la fracción parlamentaria del SPD votó a favor de un impuesto militar especial: 37 diputados del SPD que se opusieron a votar a favor fueron reducidos al silencio por el principio de disciplina de la fracción parlamentaria. El abismo existente con la antigua fórmula de “ni un solo hombre, ni un solo centavo” para el sistema, anunció el voto que la fracción parlamentaria daría a favor de los créditos de guerra en agosto de 1914. La decadencia moral del Partido también se reveló a través de la reacción de Bebel ([90]). En 1870-71, August Bebel –junto a Wilhelm Liebknecht (padre de Karl Liebknecht)– destacó por su resuelta oposición a la guerra franco-prusiana. Ahora, cuatro décadas después, Bebel fracasa a la hora de tomar una decidida resolución contra el peligro de guerra ([91]).
Se volvía cada vez más evidente que no sólo la derecha estaba cometiendo una traición abierta, sino que también los dubitativos centristas habían perdido todo su ímpetu de lucha y que fracasarían a la hora de oponerse a los preparativos bélicos de forma resuelta. La actitud defendida por el representante más famoso del “centro”, Kautsky, según el cual el partido debía adaptar su posición sobre la cuestión de la guerra en base a las reacciones de la población (sumisión pasiva si la mayoría del país aceptaba el nacionalismo o una postura más resuelta si se incrementaba la oposición a la guerra), se pretendía justificar con el peligro de “aislarse de la mayoría del Partido”. Cuando tras 1910 la corriente reunida en torno a Kautsky reclamó ser “el centro marxista” en contraste con la (radical, extremista, antimarxista) izquierda, Luxemburg calificó a este “centro” como el representante de la cobardía, la cautela y el conservadurismo.
Su deserción de la lucha y su incapacidad para oponerse a la derecha y acompañar a la izquierda en su resuelto combate, ayudó a desarmar a los trabajadores. Así, la traición de la dirección del Partido en agosto de 1914 no les sorprendió; se preparó poco a poco en un proceso gradual. El apoyo al imperialismo alemán se volvió tangible en la forma de los numerosos votos parlamentarios que apoyaron los créditos de guerra, en los esfuerzos por refrenar toda protesta contra la guerra y en la actitud en su conjunto de situarse codo con codo con el imperialismo alemán y encadenar a la clase obrera al nacionalismo y el patriotismo. El amordazamiento del ala izquierda fue crucial en el abandono del internacionalismo y predispuso la represión contrarrevolucionaria de 1919.
Cegados por los números
Entre tanto, la dirección del SPD había estado concentrando su actividad en las elecciones parlamentarias, y el Partido como tal quedó cegado por el éxito electoral y perdió de vista el objetivo último del movimiento del proletariado. El Partido saludó positivamente el aparentemente ininterrumpido aumento de votantes, tanto en el número de diputados como por el de alcance de la prensa del Partido. El crecimiento fue, en verdad, impresionante: en 1907, el SPD tenía 530 mil miembros; para 1913, la cifra se había duplicado hasta casi 1,1 millones. El SPD era de hecho el único partido de masas de la II Internacional y el Partido más grande de todos los que había en todos los parlamentos europeos. Este crecimiento numérico dio la ilusión de una gran fuerza. Incluso Lenin fue notablemente acrítico con las “impresionantes cifras” de miembros, votantes y el impacto del Partido ([92]).
Aunque es imposible establecer una relación mecánica entre la intransigencia política y las cifras electorales, en el transcurso de las elecciones de 1907, el SPD aún condenaba la represión brutal que el imperialismo alemán había ejercido contra los levantamientos de los Herero en el sureste de África, lo que llevó a un “retroceso” de su apoyo electoral, ya que el SPD perdió 38 escaños parlamentarios y “sólo” se quedó con 43. A pesar del hecho de que parte del voto general al SPD había crecido en realidad, a ojos de la dirección del Partido este retroceso electoral significaba que el Partido había sido castigado por los votantes, sobre todo por los de la pequeña burguesía, por su denuncia del imperialismo alemán. La conclusión que extrajeron fue que el SPD debía evitar oponerse al imperialismo y al nacionalismo tan fuertemente, ya que ello les costaría votos. En vez de ello, el Partido debería concentrar todas sus fuerzas en hacer campaña para las próximas elecciones, incluso si ello conllevaba censurar de sus discusiones y evitar todo aquello que pudiera poner en peligro su éxito electoral. En las elecciones de 1912, el Partido consiguió 4,2 millones de votos (38,5 % del escrutinio electoral) y ganó 110 escaños parlamentarios. Se había convertido en el mayor de los grupos parlamentarios, pero sólo a costa de enterrar su internacionalismo y los principios de la clase obrera. En los parlamentos locales tenía más de 11 mil diputados. A su vez, se vanagloriaba de tener 91 periódicos con 1 millón y medio de suscriptores. En las elecciones de 1912, la integración del SPD en el juego parlamentario fue un paso más allá cuando retiró a varios candidatos en gran número de circunscripciones en beneficio del Fortschrittliche Volkspartei (Partido Progresista del Pueblo), incluso aunque este partido apoyase incondicionalmente la política del imperialismo alemán. Mientras, el Sozialistsche Monatshefte (en principio una publicación no partidaria, pero en la práctica era el órgano teórico de los revisionistas) apoyó abiertamente la política colonial alemana y los reclamos del imperialismo alemán en la redistribución de colonias.
Integración gradual en el Estado
En la práctica, la movilización completa del Partido para las elecciones parlamentarias se acompañaba con su integración gradual en el aparato del Estado. El voto indirecto a favor de los presupuestos de julio de 1910 ([93]) y la creciente cooperación con partidos burgueses (que hasta entonces se había visto como un anatema), así como abstenerse de presentar candidatos en algunos distritos en aras de posibilitar la elección de diputados del burgués Fortschrittliche Volkspartei y la propuesta de un candidato para las elecciones a alcalde en Stuttgart –estos fueron algunos de los pasos que dio el SPD en la dirección de su participación directa en la gestión del aparato administrativo estatal.
Toda esa tendencia hacia una creciente interconexión entre las actividades parlamentarias del SPD y su identificación con el Estado fue severamente criticada por el ala izquierda, en particular por Anton Pannekoek y Luxemburg. Pannekoek dedicó todo un libro a las Divergencias tácticas en el movimiento obrero. Luxemburg, que era extremadamente vigilante hacia el sofocante efecto del parlamentarismo, presionó para alentar la iniciativa y la acción desde las bases: “el más ideal de los ejecutivos de un partido no sería capaz de conseguir nada, se hundiría involuntariamente en la ineficiencia burocrática, si la fuente natural de su energía, la voluntad del Partido, no se hace sentir, y si el pensamiento crítico, la iniciativa de las masas que pertenecen al Partido, se durmiese. De hecho va más allá que todo esto. Si su propia energía, la vida intelectual independiente de la masa del Partido, no es lo suficientemente activa, entonces las autoridades centrales tienen la tendencia natural no sólo a oxidarse burocráticamente sino que también a desarrollar una idea completamente errónea de su propia autoridad oficial y posición de poder con respecto al Partido. El reciente y así llamado “decreto secreto” del ejecutivo de nuestro Partido a los equipos editoriales del Partido pueden servir como una prueba fresca de ello, un intento de tomar decisiones por la prensa del Partido, que no puede ser rechazada con la fuerza necesaria. Sin embargo, aquí también es necesario dejar algo claro: tanto contra la ineficiencia como contra la excesiva ilusión de poder de las autoridades centrales del movimiento obrero no hay otra vía salvo la iniciativa propia, el pensamiento propio, y la recia y vibrante vida política de las más amplias masas del Partido” ([94]).
De hecho, Luxemburg insistía constantemente en la necesidad, para la masa de los miembros del Partido, de “despertar” y asumir su responsabilidad contra la degeneración de la dirección del partido. “Las grandes masas [del Partido] tienen que activarse ellas mismas y a su modo, deben ser capaces de desarrollar su propia energía como masa, su propio impulso, tienen que volverse activas como masa, actuar, mostrar y desarrollar su pasión, coraje y determinación” ([95]).
“Cada paso adelante en la lucha por la emancipación de la clase obrera debe significar, al mismo tiempo, una creciente independencia intelectual de sus masas, su creciente autoactividad, autodeterminación e iniciativa. (…) Es de vital importancia para el desenvolvimiento de la vida política cotidiana del Partido el mantener activos y despiertos el pensamiento y la voluntad de las masas del Partido. Tenemos, por supuesto, las conferencias anuales del Partido como la más alta instancia que regularmente fija la voluntad de todo el Partido. Sin embargo, es obvio que las conferencias del Partido sólo pueden arrojar nociones generales tácticas sobre la lucha de la socialdemocracia. La aplicación de estas guías en la práctica requiere de pensamiento incansable, agudeza de ingenio e iniciativa. (…) Querer hacer responsable al ejecutivo de un Partido del gigantesco cometido de la vigilancia política e iniciativa diarias, a los que comandan la organización de un Partido de casi un millón de almas pasivas, es lo más incorrecto que puede haber desde el punto de vista de la lucha de clase proletaria. Esto es sin duda la reprobable “obediencia ciega” que nuestros oportunistas decididamente quieren ver en la patente subordinación de todos a las decisiones del Partido” ([96]).
La disciplina de fracción estrangula la responsabilidad individual
El 4 de agosto de 1914, la fracción parlamentaria del SPD vota unánimemente por los créditos de guerra. La dirección del Partido y la fracción parlamentaria habían demandado la “disciplina de fracción”. La censura (¿la del Estado o la propia del Partido?) y la falsa unidad del Partido siguieron su propia lógica, la más opuesta posible a la responsabilidad personal. El proceso de degeneración se tradujo en que la capacidad de pensamiento crítico y de oposición a la falsa unidad se había agotado. Los valores morales del Partido fueron sacrificados en el altar del capital. En nombre de la disciplina de Partido, el Partido exigió el abandono del internacionalismo proletario. Karl Liebknecht, cuyo padre se había atrevido a rechazar el apoyo a los créditos de guerra en 1870, cedió a la presión del Partido. Sólo cuando transcurrieron unas pocas semanas, al tener lugar un primer agrupamiento de camaradas que habían permanecido leales al internacionalismo, se atrevió a expresar abiertamente su rechazo de la movilización en favor de la guerra de la dirección del SPD. Pero el voto a favor de los créditos de guerra por el SPD había desencadenado una avalancha de sumisión al nacionalismo en otros países europeos. Con la traición del SPD, la II Internacional firmó su sentencia de muerte y se desintegró.
El ascenso de las corrientes oportunistas y revisionistas, que habían aparecido más claramente en el partido más grande de la II Internacional, y que abandonaron el objetivo de derribar la sociedad capitalista, se tradujo en que la vida proletaria, el espíritu de lucha y la indignación moral desaparecieron del SPD, o al menos en lo que respecta a su dirección y su burocracia. Al mismo tiempo, este proceso estuvo inseparablemente ligado a la degeneración programática del SPD, visible en su rechazo a adoptar las nuevas armas de la lucha de clases: la huelga de masas y la autoorganización del proletariado, y también en su abandono del internacionalismo. El proceso de degeneración de la socialdemocracia alemana, que no fue un fenómeno aislado en la II Internacional, la llevó a su traición de 1914. Por vez primera, una organización política del proletariado no sólo había traicionado los intereses de los trabajadores, sino que se había convertido en una de las armas más eficaces en manos de la clase capitalista. La burguesía alemana podía ahora contar con la autoridad del SPD y con la lealtad que inspiraba en la clase obrera para desatar la guerra, y posteriormente, aplastar el levantamiento de los trabajadores contra la guerra. Las lecciones de la degeneración de la socialdemocracia alemana conservan, por tanto, un valor crucial para los revolucionarios hoy día.
Heinrich / Jens
[1]) 38,5 % de los votos lo que significó 110 escaños en el Reichstag.
[2]) Karl Kautsky nació en Praga en 1854; su padre era escenógrafo y su madre actriz y escritora. La familia se trasladó a Viena cuando Kautsky tenía 7 años. Estudió en la Universidad de Viena y se unió al Partido Socialista de Austria (SPÖ) en 1875. En 1880 se instaló en Zúrich, adonde ayudó a pasar de contrabando la literatura socialista a Alemania.
[3]) August Bebel nació en 1840, en lo que hoy es un suburbio de Colonia. Huérfano a los 13 años fue aprendiz de carpintero y viajó de joven por toda Alemania. Se encontró con Wilhelm Liebknecht en 1865 y se quedó muy impresionado por su experiencia internacional; en su autobiografía, Bebel recuerda que exclamó: “Se trata de un hombre de quien siempre puedes aprender algo” (“Donnerwetter, von dem kann man das lernen”, Bebel, Aus Meinen Leben, Berlin 1946, citado en el libro de James Joll sobre la 2ª Internacional). Junto con Liebknecht, Bebel se convirtió en uno de los más sobresalientes líderes de la socialdemocracia alemana de sus primeros años.
[4]) Esto se puede ver claramente en el libro de Lenin Un paso adelante, dos atrás, que concierne la crisis del POSDR (Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia) en 1903. Escribiendo sobre los que serían después los mencheviques señala: “su estrecha mentalidad de círculo y su lamentable inmadurez como miembros del partido, no les permite soportar el aire fresco de la controversia abierta en presencia de todos (…) ¿Se puede imaginar que en el partido alemán se montaría el escándalo que se ha organizado aquí acerca de la “falsa acusación de oportunismo? Allí, la disciplina y la organización proletaria hace tiempo que lo protegieron de la flojera intelectualista (…) Tan sólo la más rutinaria psicología de círculos, con su lógica de “o te doy de puñetazos o te beso la mano”, pudo provocar esos histerismos, esas peleas mezquinas y una escisión del partido porque se “acusara falsamente de oportunismo a la mayoría del grupo “Emancipación del Trabajo”.”
[5]) Rosa Luxemburg, La Crisis de la Socialdemocracia, capítulo I, más conocida como el Folleto de Junius. Este libro es esencial para cualquiera que desee conocer en profundidad las causas de la Primera Guerra Mundial.
[6]) Ídem.
[7]) Vorwärts quiere decir “adelante” y era el nombre del órgano de prensa central del SPD.
[8]) Se le conoce también como el partido “eisinachiano” por la ciudad donde se fundó: Eisenach.
[9]) Primer Manifiesto del Consejo General de la AIT sobre La guerra civil en Francia (redactado por Marx). https://www.marxists.org/espanol/m-e/1870s/gcfran/manif1.htm [416]
[10]) Una tendencia similar sobrevivió en el socialismo francés basada en la nostalgia de los Talleres Nacionales que habían jugado un papel en la revolución de febrero de 1848.
[11]) Ver Toni Offerman, en Between reform and revolution: German socialism and communism from 1840 to 1990, Berghahn Books, 1998, p96.
[12]) Esta toma de posición se conoce como Crítica del Programa de Ghota, ver https://www.marxists.org/espanol/m-e/1870s/gotha/gothai.htm [417]
[13]) Carta de Marx a Bracke, 5-5-1875.
[14]) Carta de Engels a Bebel, marzo 1875.
[15]) Citado en Georges Haupt, Aspects of international socialism 1871-1914, Cambridge University Press & Editions de la Maison des Sciences de l’Homme.
[16]) El voto parlamentario de los créditos de Guerra en 1914 constituyó una clara violación de los Estatutos del Partido y de las decisiones de los congresos, como Rosa Luxemburg se encargó de señalar.
[17]) Contribución a la crítica del programa del partido, https://www.marxists.org/espanol/m-e/1890s/1891criti.htm [418]
[18]) Hay que decir, sin embargo, que la autocracia rusa era más extrema. Por ejemplo, el equivalente ruso del Reichstag, la Duma estatal, solo fue instaurada como respuesta a la revolución de 1905.
[19]) Ver la notable biografía de Nettl sobre Rosa Luxemburg (página 81 de la edición inglesa, versión abreviada) que contiene una introducción de Hannah Arendt. En este artículo utilizaremos tanto la versión abreviada como la completa.
[20]) Es significativo que mientras el partido toleró el reformismo de derechas, el círculo de los Jungen (Juventudes), que criticaba violentamente las veleidades parlamentarias, fue expulsado del partido en el Congreso de Erfurt. Es cierto que dicho grupo era una oposición literaria e intellectual que tenía tendencias anarquistas (ciertos de sus miembros se dirigieron al anarquismo una vez hubieron abandonado el SPD). Sin embargo, es característico que el partido reaccionara de forma mucho más dura frente a las críticas de izquierda que ante la práctica oportunista de la derecha.
[21]) Ver Historia General del Socialismo, de Jacques Droz, 1974, página 41.
[22]) Carta a Kautsky, citada en la obra de Droz, página 42.
[23]) El revisionismo de Bernstein no era un caso excepcional. En Francia, el socialista Millerand se unió al gobierno de Waldeck-Rousseau en el que figuraba el General Gallifet, verdugo de la Comuna de París. Una tendencia similar existió en Bélgica. En Gran Bretaña el movimiento laborista estaba completamente dominado por el reformismo y la estrecha visión nacionalista de los sindicatos
[24]) “La cuestión colonial (…) es un asunto de extensión de la cultura y dado que hay grandes diferencias culturales es más bien la afirmación de una cultura más elevada. Dado que tarde o temprano llega a suceder que las culturas superiores e inferiores chocan, y con respecto a esta colisión inevitable, esta lucha por la existencia entre las culturas, la política colonial de los pueblos cultos debe ser clasificado como un proceso histórico. Sin embargo, el hecho de que por lo general esto es perseguido por otros motivos y con los medios, así como en las formas, que nosotros, los socialdemócratas condenamos, nos puede conducir, en casos específicos a rechazar y luchar contra ella, pero esto no puede ser una razón para que cambiemos nuestra juicio acerca de la necesidad histórica de la colonización” (Bernstein, 1907, citado en Discovering Imperialism, 2012, Haymarket Books, p41).
[25]) Nettl, op. cit., pag. 101.
[26]) Parvus, también conocido como Alexander Helphand, fue una extraña y controvertida figura en el movimiento revolucionario. Tras estar varios años situado en la izquierda de la Socialdemocracia alemana y también rusa, durante la revolución de 1905, se trasladó a Turquía donde fundó una compañía de comercio de armas, haciéndose rico durante las guerras balcánicas y simultáneamente desarrollándose como consejero de los nacionalistas Jóvenes Turcos y editando la publicación nacionalista Turk Yurdu. Durante la Primera Guerra mundial, Parvus se convirtió en un abierto partidario del imperialismo alemán lo que causó un gran disgusto a Trotski cuyas ideas de la revolución permanente habían sido fuertemente influenciadas por él (ver el libro de Deurscher, El Profeta Armado, capítulo “La Guerra y la Internacional”).
[27]) Citada por Nettl, op. cit., pag.133
[28]) Parteitag der Sozialdemokratie, Oktober 1898 in Stuttgart, Rosa Luxemburg, Ges. Werke, Bd 1/1 p241.
[29]) Rosa Luxemburg, Gesammelte Werke, Bd 1/1, p. 565, 29.9.1899.
[30]) Idem, Bd 1/1, S. 578, 9.-14. Oktober.
[31]) August Bebel, citado por Rosa Luxemburg en After the Jena Party congress, Ges. Werke, Bd 1/1, S. 351.
[32]) “Unser leitendes Zentralorgan”, Leipziger Volkszeitung, 22.9.1899, Rosa Luxemburg in Ges. Werke, op. cit., Bd. 1/1, p. 558.
[33]) Más aún, Bernstein “sigue así la secuencia lógica de la A a la Z. Partió del abandono del objetivo final manteniendo, supuestamente, el movimiento. Pero como no puede haber movimiento socialista sin objetivo socialista, termina renunciando al movimiento”. Rosa Luxemburg, Reforma o Revolución, https://www.marxists.org/espanol/luxem/01Reformaorevolucion_0.pdf [74]
[34]) “Estoy muy agradecida por la información, lo que me ayuda a entender mejor las orientaciones del partido. Por supuesto, era claro para mí que Bernstein con sus ideas presentadas hasta el momento no está en línea con nuestro programa, pero es doloroso que ya no podemos contar con él por completo. Pero si usted y el camarada Kautsky tenían esta evaluación, estoy sorprendida de que usted y el camarada Kautsky no hayan utilizado el ambiente favorable en el Congreso para poner en marcha de inmediato un debate enérgico, y se hayan limitado a animar a Bernstein para escribir un panfleto, lo que no hace sino retrasar la discusión” (Rosa Luxemburg, Ges. Briefe, Bd 1, p. 210, Carta a Bebel, 31.10.1898).
[35]) Rosa Luxemburg, Ges. Briefe, op. cit., p. 289, Carta a Leo Jogiches, 11. 3. 1899.
[36]) Kautsky a Bernstein, 29.7.1899, IISG-Kautsky-Nachlass, C. 227, C. 230, quoted in Till Schelz-Brandenburg, Eduard Bernstein und Karl Kautsky, Entstehung und Wandlung des sozialdemokratischen Parteimarxismus im Spiegel ihrer Korrespondenz 1879 bis 1932, Köln, 1992.
[37]) Rosa Luxemburg, “Parteifragen im Vorwärts”, Gesammelte Werke Bd 1/1, p. 564, 29.9.1899.
[38]) Laschitza, Im Lebensrausch, Trotz Alledem, p.104, 27.Okt. 1898, Kautsky-Nachlass C 209: Kautsky an Bernstein.
[39]) Carta de Kaursky a Víctor Adler 20.7.1905, in Victor Adler Briefwechsel, a.a.O. S. 463, quoted by Till Schelz-Brandenburg, p. 338).
[40]) Rosa Luxemburg – Ges. Werke, Bd 1/1, p. 528, citado de “Kautsky zum Parteitag in Hannover”, Neue Zeit 18, Stuttgart 1899-1900, 1. Bd. S. 12).
[41]) Traducido de Libertad de crítica en la ciencia (versión en francés).
[42]) Rosa Luxemburg, Ges. Briefe, p. 279, Carta a Leo Jogiches, 3. 3. 1899.
[43]) Ídem, p. 423, Carta a Leo Jogiches, 21. 12. 1899.
[44]) Luxemburg sabía distinguir entre amistad o enemistad y toma de posición sobre problemas del partido o de la clase en su conjunto, así fue capaz de dar todo su apoyo como agitador (ella era muy solicitada como orador público) incluso a aquellos miembros del partido que criticó más fuertemente, por ejemplo, durante la campaña electoral del revisionista Max Schippel.
[45]) Rosa Luxemburg, op. cit., p. 491, Carta a Leo Jogiches.
[46]) Rosa Luxemburg, Erklärung, Ges. Werke Bd 1/2, p 146, 1.10.1901.
[47]) En el congreso del partido en Lübeck el Neue Zeit y Kautsky, su editor, habían sido fuertemente atacados por los oportunistas debido a la polémica sobre el revisionismo.
[48]) JP Nettl, Rosa Luxemburg, Vol 1, p. 192 (la cita aquí se ha tomado de la edición no abreviada), Rosa Luxemburg, carta a Kautsky, 03/10/1901.
[49]) Rosa Luxemburg, Ges. Briefe, p. 565, Carta a Leo Jogiches, 12. 1. 1902.
[50]) Cita de Nettl, op. cit., p. 127.
[51]) Rosa Luxemburg, Ges. Briefe, Bd 3 p. 358, Carta a Kostja Zetkin, 27. 6. 1908
[52]) Ídem, p. 57, Carta a Kostja Zetkin, 1. 8. 1909.
[53]) Rosa Luxemburg, Ges. Werke, 1/1, p. 239, p. 245, Parteitag der Sozialdemokratie 1898 in Stuttgart, Oktober 1898.
[54]) Rosa Luxemburg, Ges. Werke BDI 1/1, S. 255, Nachbetrachtungen zum Parteitag 12-14. Oktober 1898, Sächsische Arbeiter-Zeitung Dresden
[55]) Rosa Luxemburg, Ges. Briefe, p. 279, Carta a Leo Jogiches, 3. 3. 1899
[56]) Ídem, p. 384, Carta a Leo Jogiches, 24. 9. 1899.
[57]) Ídem, p. 322, Carta a Leo Jogiches, 1. 5. 1899.
[58]) Kautsky a Bernstein, 29.10.1898, IISG, Amsterdam, Kautsky-Nicholas, C 210.
[59]) Estas palabras fueron dirigidas por Auer en una carta a Bernstein (Laschitza, ibid, p. 129). En su Historia General del Socialismo, Jacques Droz describe a Auer así: “Era un “práctico”, un “reformista” en la práctica, que se vanagloriaba de no saber nada acerca de la teoría, pero nacionalista hasta el punto de elogiar la anexión de Alsacia-Lorena ante audiencias socialistas y oponiéndose a la reconstitución de Polonia, cínico hasta el punto de rechazar la autoridad de la Internacional; en realidad, siguió la línea del Sozialistische Monatshefte (Cuadernos del Socialismo) y alentó activamente el desarrollo del reformismo” (p. 41).
[60]) Laschitza, op. cit., p. 130.
[61]) Idem, p. 136, in Sächsische Arbeiterzeitung, 29.11. 1899.
[62]) Rosa Luxemburg era consciente de la hostilidad hacia ella desde una etapa muy temprana. En el congreso del partido de Hannover en 1899 la dirección no había querido dejarla hablar sobre la cuestión de las Aduanas. Ella describió su actitud en una carta a Jogiches: “Estamos mejor si lo tienes esto resuelto en el Partido, es decir, en el clan. Así es cómo funcionan las cosas con ellos: Si la casa se está quemando, necesitan un chivo expiatorio (un Judio), si el fuego ha sido extinguido, el Judío es expulsado” (Rosa Luxemburg, Ges. Briefe, Bd 1, p. 317, Carta a Leo Jogiches, 27/04/1899). Víctor Adler escribió a Bebel en 1910 que tenía “instintos suficientemente bajas para obtener una cierta cantidad de placer de lo que Karl estaba sufriendo a manos de sus amigos. Pero lo que realmente malo es que la perra rabiosa todavía hará mucho daño, sobre todo porque ella es tan inteligente como un mono mientras que, por otro lado su sentido de la responsabilidad está totalmente ausente y su único motivo es un deseo casi perverso de autojustificación” (Nettl, 1, p. 432, versión completa, Victor Adler a August Bebel, 08/05/1910).
[63]) El semanario satírico Simplicissimus publicó un poema desagradable dirigido a Luxemburg: “Nur eines gibt es was ich wirklich hasse: Das ist der Volksversammlungsrednerin. Der Zielbewussten, tintenfrohen Klasse. Ich bin der Ansicht, dass sie alle spinnen. Sie taugen nichts im Hause, nichts im Bette. Mag Fräulein Luxemburg die Nase rümpfen, Auch sie hat sicherlich – was gilt die Wette? – Mehr als ein Loch in ihren woll’nen Strümpfen. Laschitza, 136, Simplicissimus, 4. Jahrgang, Nr. 33, 1899/1900, S. 263).
[64]) Frölich, Paul, “Gedanke und Tat”, Rosa Luxemburg, Dietz-Verlag Berlin, 1990, p. 62.
[65]) Rosa Luxemburg, Ges. Briefe Bd. 1, S. 316, Carta a Leo Jogiches, 27.4.1899.
[66]) Ídem, Bd. 3, S. 89, Carta a Clara Zetkin, 29.9.1909.
[67]) Ídem, Bd. 3, p. 268, Carta a Kostja Zetkin, 11/30/1910. Estas líneas fueron provocadas por la reacción pequeñoburguesa dentro de la dirección del partido a un artículo que había escrito sobre Tolstoi, que se consideran irrelevantes (las materias artísticas no eran importantes), y no deseable en la prensa del Partido, ya que elogió un artista que era a la vez ruso y místico.
[68]) Cuerpos Francos: milicias organizadas por el gobierno socialdemócrata para reprimir las tentativas revolucionarias del proletariado en Alemania (1918-23).
[69]) Nettl 1, p. 421 (edición completa).
[70]) Idem, p. 464.
[71]) SDKPiL: Partido Socialdemócrata del Reino de Polonia y Lituana. El partido fue formado en 1893 como la Social Democracia del Reino de Polonia (SDKP), sus principales miembros más conocidos son Rosa Luxemburg, Leo Jogiches, Julian Marchlewski, y Adolf Warszawski. Se convirtió en el SDKPiL tras la fusión con la Unión de Trabajadores de Lituania dirigido por Feliks Dzerzhinsky entre otros. Una de las más importantes características distintivas del SDKPiL era su internacionalismo firme y su convicción de que la independencia nacional polaca no estaba en los intereses obreros, y que los trabajadores polacos debían aliarse con la socialdemocracia rusa y los bolcheviques en particular. Estuvo permanentemente en desacuerdo con el Partido Socialista Polaco (Polska Partia Socjalistyczna –PPS), que adoptó una orientación más nacionalista bajo el liderazgo de Josef Pilsudski, que desde 1919 se convirtió en dictador de Polonia Polonia (algo similar a lo ocurrido con Mussolini en Italia).
[72]) Hay que recordar que Polonia no existía como país independiente. La mayor parte de la histórica Polonia pertenecía al imperio zarista, mientras que otras regiones estaban bajo el poder de Alemania y Austria-Hungría
[73]) Rosa fue detenida en marzo de 1906, junto con Leo Jogiches que también había regresado a Polonia. Existían serios temores por su seguridad y el SDKPiL estaba dispuesto a ejercer represalias físicas contra agentes del gobierno si sufría algún daño. Con subterfugios y la ayuda de su familia fue liberada de las cárceles zaristas, consiguiendo regresar a Alemania. Jogiches fue condenado a ocho años de trabajos forzados, pero logró escapar de la cárcel.
[75]) Ver nuestra serie de artículos sobre “la Revolución de 1905” en Revista Internacional números 120, 122, 123 y 125. El primero tiene como enlace: https://es.internationalism.org/rint/2005/120_1905.html [420]
[76]) Rosa Luxemburg, Ges. Werke, Bd 2, p. 347.
[77]) Rosa Luxemburg, “Das Offiziösentum der Theorie”, Ges. Werke Bd. 3, p. 307, articulo publicado en Neue Zeit, 1912.
[78]) Este debate en el que participaron Rosa, Kautsky, Parvus, Pannehoek, Mehring y Vandervelde, ha sido publicado en español en un libro titulado Debate sobre la Huelga de masas, Cuadernos Pasado y Presente, Argentina 1975.
[79]) Rosa cita a Kautsky en su texto “La teoría y la práctica” que aparece en el libro citado en la nota 78, p. 229.
[80]) Ídem.
[81]) Rosa Luxemburg, Ges. Werke, Bd. 3, S. 441 “Die totgeschwiegene Wahlrechtsdebatte” (“El debate ocultado sobre los derechos electorales”), 17.8.1910.
[82]) Este libro se puede encontrar en Internet en https://www.edicionesespartaco.com/libros/materialismo.pdf [421] junto con una obra de Gorter.
[83]) En ese momento otra gran voz de la izquierda en Holanda, Herman Gorter, escribió a Kautsky. “Divergencias tácticas a menudo implican un alejamiento entre amigos. En mi caso en cuanto a mi relación con usted se refiere, esto no es cierto; como usted ha notado. A pesar de que a menudo ha criticado Pannekoek y Rosa, con quienes estoy de acuerdo en general (y también usted me ha criticado a mi) siempre he mantenido el mismo tipo de relación con usted” (Gorter, Carta a Kautsky, diciembre de 1914, Kautsky Archivo IISG, DXI 283, cita en Herman Gorter, Herman de Liagre Böhl, Nijmegen, 1973, p. 105). “Aparte del viejo amor y admiración que en la Tribuna siempre nos abstuvimos tanto como fuera posible de luchar contra usted” (ídem).
[84]) Debate sobre la huelga de masas, op. cit.
[85]) Nettl, I, p. 401, op. cit.
[86]) Una de las principales debilidades de las declaraciones más militantes fue la idea de una acción simultánea. Así, la Joven Guardia Socialista belga aprobó una resolución: “es deber de los partidos socialistas y sindicatos de todos los países oponerse a la guerra. Los medios más eficaces de esta oposición son la huelga general y la insubordinación en respuesta a la movilización para la guerra” (El peligro de la guerra y la Segunda Internacional, J. Jemnitz,. p. 17). Pero para usar estos medios pedían que si adoptaron de forma simultánea en todos los países, en otras palabras, el internacionalismo intransigente y acciones anti-militaristas se condicionaron a que todo el mundo a la vez compartiera la misma posición.
[87]) Fricke, Dieter, Handbuch zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung, 1869 bis 1917; Dietz-Verlag, Berlin, 1987, p. 120.
[88]) Rosa Luxemburg, Ges. Werke, Bd. 3, S. 34, publicado en el Leipziger Volkszeitung, 26.8.1911.
[89]) Idem, S. 43, publicado en el Leipziger Volkszeitung, 30.8.1911
[90]) Ídem, Bd. 3, S. 11
[91]) “Estoy en una situación absolutamente absurda. Tengo que asumir la responsabilidad lo que me obliga a silenciarme a mí mismo, aunque si siguiera mis propios deseos me revolvería contra mi propio liderazgo” (Jemnitz, p. 73, Carta de Bebel a Kautsky.). Bebel murió de un ataque al corazón en un sanatorio suizo, el 13 de agosto.
[92]) En el artículo “Partei und breite Schicht”, escribió: “Hay alrededor de un millón de miembros del partido en Alemania hoy en día. Los socialdemócratas allí reciben alrededor de 4.250.000 votos y hay cerca de 15 millones proletarios. (...) Un millón –que es el partido, un millón en las organizaciones de los partidos; 4250000 es un “amplio sector”. Hago hincapié en que “En Alemania, por ejemplo, cerca de una quinceava parte de la clase se organiza en el Partido; en Francia es la ciento cuarentava parte”. Lenin añadió: “El partido es la sección con conciencia política, avanzada de la clase, es su vanguardia. La fuerza de esa vanguardia es diez veces, cien veces, más de un centenar de veces, mayor que sus números... la organización aumenta su fuerza diez veces” (septiembre de 1913, en “¿Cómo Vera Sassulitch extiende el liquidacionismo?”, Lenin, Obras completas, vol. 19).
[93]) Rosa Luxemburg, Ges. Werke, Bd. 3, S. 11.
[94]) Rosa Luxemburg, “Again the Masses and Leaders [422]” (De nuevo sobre masas y líderes), August 1911, publicada originalmente en el Leipziger Volkszeitung
[95]) Rosa Luxemburg, Ges. Werke, Bd. 3, S. 253. Tactik frage (La cuestión de la táctica) junio 1913.
[96]) Op. cit., nota 94.
Personalidades:
- Rosa Luxemburgo [90]
- Kautsky [423]
- Bernstein [424]
- Karl Liebknecht [425]
- Parvus [426]
- Radek [427]
- Jogiches [428]
- Marlewski [429]
- Mehring [430]
- Bebel [431]
desarrollo de la conciencia y la organización proletaria:
- Segunda Internacional [432]
Acontecimientos históricos:
- 1914 [433]
Rubric:
Sobre la naturaleza y la función del partido político del proletariado (Internationalisme – oct. de 1948)
- 3077 lecturas
Introducción de la CCI
El documento que aquí publicamos apareció por primera vez en 1948 en las páginas de Internationalisme, revista del pequeño grupo Gauche Communiste de France (GCI, Izquierda Comunista de Francia), que la CCI reivindica desde su fundación en 1975. Lo reproducimos a principios de los años 70, en el Bulletin d’études et de discussion que publicaba el grupo francés Révolution internationale que sería luego la sección en Francia de la Corriente Comunista Internacional. El Boletín fue, por su parte, el precursor del órgano teórico de la CCI, la Revista internacional. El objetivo de ese boletín era afianzar más sólidamente al nuevo grupo RI – y a sus jovencísimos militantes – mediante la reflexión teórica y un mejor conocimiento de la historia del movimiento obrero, incluida la relación de sus confrontaciones con los nuevos problemas teóricos planteados por la historia.[1]
El objeto principal de este texto es examinar las condiciones históricas que determinan la formación y la actividad de las organizaciones revolucionarias. Le idea misma de “determinación” es fundamental. La creación y la preservación de una organización revolucionaria son el fruto de una voluntad militante que quiere ser factor activo de la historia. Sin embargo, la forma que se da dicha voluntad no existe independientemente de la realidad social y sobre todo independiente del nivel de combatividad y de conciencia en las amplias masas de la clase obrera. La idea de que crear un partido sólo depende de la “voluntad” de los militantes era la del trotskismo en los años 1930 pero también lo fue, al final de la IIª Guerra Mundial, la del nuevo Partito Comunista Internazionalista, precursor de los múltiples grupos bordiguistas y de la actual Tendencia Comunista Internacional (ex-BIPR). El artículo de Internationalisme subraya, con toda la razón a nuestro entender, que son dos concepciones fundamentalmente diferentes de la organización política: una voluntarista e idealista, la otra materialista y marxista. En el mejor de los casos, la voluntarista no desemboca sino en oportunismo congénito - como así fue con el PCInt y sus descendientes; en el peor, en conciliación con el enemigo de clase y en paso al campo de la burguesía.
La importancia de la reflexión teórica e histórica sobre la cuestión, para la joven generación post-68, es evidente. Tal reflexión iba a preservar a la CCI (aunque no la haya inmunizado ni mucho menos) de los peores efectos del activismo y la impaciencia típicos de aquel período, que llevaron a tantos grupos hacia la nada política.
Estamos plenamente convencidos de que el texto que aquí presentamos sigue estando de plena actualidad para una nueva generación de militantes, especialmente en su insistencia en que la clase obrera no es una simple categoría sociológica sino una clase con un papel especifico que desempeñar en la historia: el de derribar el capitalismo y edificar la sociedad comunista[2]. El papel de los revolucionarios también depende de los períodos históricos: cuando la situación en que se encuentra la clase obrera le impide influir en el curso de los acontecimientos, el papel de los revolucionarios no es ignorar tal realidad y hacerse ilusiones de que su intervención inmediata podría cambiar dicho curso, sino dedicarse a una tarea mucho menos espectacular, la de preparar las condiciones teóricas y políticas para intervenir de manera determinante en las luchas de clases del futuro.
CCI, 2014.
Introducción de Internationalisme a su artículo [junio de 1948]
Nuestro grupo se ha dado la tarea de reexaminar los grandes problemas que plantea la necesidad de reconstituir un nuevo movimiento obrero revolucionario. Debe estudiar la evolución de la sociedad capitalista hacia el capitalismo de Estado, y teniendo en cuenta que lo que queda del antiguo movimiento obrero está sirviendo desde hace cierto tiempo de apoyo a una clase capitalista que lo está arrastrando tras ella, también debe examinar lo que, en ese antiguo movimiento obrero, sirve de material para esa clase, con qué fin y de qué manera. Y también hemos acabado por reconsiderar lo que, en el movimiento obrero, sigue siendo permanente y lo que ha sido superado desde el Manifiesto Comunista.
En fin, era normal que tendiéramos a estudiar los problemas planteados por la revolución y el socialismo. Con este fin hemos presentado un estudio sobre el Estado después de la revolución y hoy presentamos para la discusión un estudio sobre el problema del partido revolucionario del proletariado.
Esa cuestión es, recordémoslo, una de las más importantes del movimiento obrero revolucionario. Fue la que opuso a Marx y los marxistas a los anarquistas, a ciertas tendencias socialistas-democráticas y, después, a las tendencias sindicalistas-revolucionarias. Fue central en las preocupaciones de Marx, el cual sobre todo mantuvo una actitud crítica hacia los diferentes órganos que se nombraron partidos “obreros”, “socialistas”, Internacionales y demás. Marx, aunque participó activamente en ciertos momentos en la vida de algunos de esos organismos, no los consideró nunca de otra manera que como grupos políticos en cuyo seno, según la frase del Manifiesto, los comunistas pueden aparecer como “vanguardia del proletariado”. El objetivo de los comunistas era animar a esos organismos a llevar sus acciones lo más lejos posible y mantener en su seno la plena posibilidad de crítica y de organización autónoma. Después sería la escisión en el partido obrero socialdemócrata ruso entre las tendencias menchevique y bolchevique en torno a la idea desarrollada por Lenin en ¿Qué hacer? Luego, el problema que opuso en los grupos marxistas que habían roto con la socialdemocracia, Raden-kommunisten y el KAPD en la IIIª Internacional. Y es también en ese ámbito del pensamiento en el que se inscribe la divergencia entre el grupo de Bordiga, por un lado, y Lenin por otro, sobre la política de “frente único” preconizada por Lenin y Trotski y adoptada por la Internacional Comunista. Y fue sobre ese problema en el que se produjo una de las divergencias esenciales entre los diferentes grupos de la oposición: entre los “trotskistas” y los “bordiguistas” y fue ese problema la base de las discusiones de todos los grupos de aquel entonces.
Debemos, hoy, volver a hacer un examen crítico de todas esas expresiones del movimiento obrero revolucionario. Debemos extraer de su evolución – es decir en la manifestación de diferentes corrientes de ideas al respecto – una corriente que, a nuestro parecer, exprese de la mejor manera la actitud revolucionaria, e intentar plantear el problema para el futuro movimiento obrero revolucionario.
Debemos también reconsiderar de manera crítica los enfoques desde los que se ha abordado tal problema, ver lo que hay de permanente en la expresión revolucionaria del proletariado, pero también lo que está superado y los nuevos problemas que se plantean.
Es evidente que un trabajo así no podrá dar fruto si no se discute entre grupos y dentro de los grupos que se proponen reconstruir un nuevo movimiento obrero revolucionario.
Este estudio que presentamos aquí es pues una participación en esa discusión; es su preocupación y no tiene otra pretensión, aunque se presente en forma de tesis. Tiene sobre todo el objetivo de suscitar la discusión y la crítica, más que de aportar soluciones definitivas. Es un trabajo de investigación que busca menos el simple asentimiento o el rechazo y más animar a que surjan otros trabajos de este tipo.
La preocupación esencial de este trabajo es “la manifestación de la conciencia revolucionaria” del proletariado. Pero hay muchos problemas contenidos en lo que se refiere al partido y que sólo serán esbozados: problemas organizativos, problemas sobre las relaciones entre el partido y organismos como los consejos obreros, problemas sobre la actitud de los revolucionarios ante la constitución de varios grupos que reivindican el partido revolucionario y laboran en su construcción, problemas que plantean las tareas pre y postrevolucionarias, etc…
Es conveniente pues que los militantes que hayan comprendido que la tarea del momento es examinar esos diferentes problemas intervengan activamente en esta discusión, ya sea por medio de sus propios periódicos o boletines, ya sea en este boletín, para quienes no dispongan por ahora de un medio de expresión de ese tipo.
El papel decisivo de la conciencia para la revolución proletaria
[junio de 1948]
1. La idea de la necesidad de un organismo político activo del proletariado, para la revolución social, parecía ser algo adquirido en el movimiento obrero socialista.
Es cierto que los anarquistas siempre han estado en contra del contenido “político” dado a ese organismo. Pero esa condena viene de que entienden el término de la acción política en un sentido muy estrecho, sinónimo, para ellos, de acción por reformas legislativas: participación en las elecciones et en el parlamento burgués, etc... Pero ni los anarquistas, ni ninguna otra corriente del movimiento obrero niegan la necesidad del agrupamiento de los revolucionarios socialistas en asociaciones que, por la acción y la propaganda, se dan la tarea de intervenir y orientar la lucha de los obreros. Ahora bien, todo agrupamiento que se dé la tarea de orientar en cierta dirección las luchas sociales es un agrupamiento político.
En ese sentido, la lucha de ideas en torno al carácter político o no político que deben tener esas organizaciones sólo son palabras que ocultan, por debajo de las generalidades, unas divergencias concretas sobre la orientación, los fines que alcanzar y los medios para lograrlo. En otras palabras, se trata de divergencias precisamente políticas.
Si hoy vuelven a surgir tendencias que ponen en entredicho la necesidad de un órgano político para el proletariado, se debe a la degeneración y el paso al servicio del capitalismo de los partidos que fueron antaño organizaciones del proletariado, o sea los partidos socialistas y comunistas. Las palabras ‘político’ y ‘partidos políticos’ están sufriendo actualmente un desprestigio incluso en los medios burgueses. Sin embargo, lo que ha desembocado en quiebras estrepitosas no es la política, sino ciertas políticas. La política no es otra cosa que la orientación que se dan los humanos en su vida social; dar la espalda a esa acción es renunciar a querer orientar la vida social y, por consiguiente, querer transformarla, es soportar y aceptar la sociedad tal como es hoy.
2. La noción de clase es esencialmente una noción histórico-política, y no una simple clasificación económica. Económicamente, todos los hombres forman parte de un único y mismo sistema de producción en un período histórico determinado. La división basada en las posiciones distintas que los hombres ocupan en un mismo sistema de producción y distribución y que no sobrepasa el marco de ese sistema, no puede ser el postulado de la necesidad histórica de la superación de dicho sistema. La división en categorías económicas no es, en ese caso, sino un elemento de la contradicción interna constante que se desarrolla con tal sistema, pero que queda circunscrita dentro de sus límites. La oposición histórica es, en cierto modo, exterior, en el sentido de que se opone al sistema entero como un todo, y esa oposición se concreta en la destrucción del sistema social existente y su sustitución por otro basado en un nuevo modo de producción. La clase es la personificación de esa oposición histórica a la vez que también es la fuerza social humana que la realiza.
El proletariado no existe como clase en el pleno sentido de la palabra sino es en la orientación que da a sus luchas, no para mejorar sus condiciones de vida dentro del sistema capitalista, sino en su oposición al orden social existente. El paso de la categoría a la clase, de la lucha económica a la lucha política, no es un proceso evolutivo, no es un desarrollo continuo inherente, o sea que la oposición histórica de clase surgiría de manera automática y natural tras haber estado largo tiempo contenida en la posición económica de los obreros. Entre una y otra se realiza un salto dialéctico que consiste en la toma de conciencia de la necesidad histórica de la desaparición del sistema capitalista. Tal necesidad histórica coincide con la aspiración del proletariado a liberarse de su condición de explotado, una aspiración que contiene tal necesidad.
3. La condición fundamental determinante de todas las transformaciones sociales en la historia ha sido el desarrollo de las fuerzas productivas que acaban por volverse incompatibles con la estructura demasiado estrecha de la antigua sociedad. Y también el capitalismo, incapaz de dominar durante más tiempo las fuerzas productivas que ha desarrollado, revela su propio fin y la razón de su hundimiento, aportando así la condición y la justificación histórica de su superación por el socialismo.
Pero excepto esa condición, las diferencias en el desarrollo entre les revoluciones precedentes (incluida la revolución burguesa) y la revolución socialista, son fundamentales y requieren un estudio profundizado por parte de la clase revolucionaria.
En la revolución burguesa, por ejemplo, la condición del desarrollo de unas fuerzas de producción incompatibles con el feudalismo, seguía siendo un sistema de propiedad de clase poseedora. Por eso es por lo que el capitalismo desarrolló económicamente sus bases con lentitud y durante largo tiempo dentro del mundo feudal. La revolución política sigue la realidad económica y la consagra. Por eso también, a la burguesía no le es imprescindible una conciencia del movimiento económico y social. Es la presión de las leyes del desarrollo económico la que actúa como fuerza ciega de la naturaleza sobre la burguesía determinando su voluntad. Su conciencia queda como factor de segundo plano, retrasada respecto a los hechos. Es más una constatación que una orientación. La revolución burguesa se inscribe en la prehistoria de la humanidad en la que las fuerzas productivas todavía poco desarrolladas dominan a los hombres.
El socialismo, al contrario, se basa en un desarrollo de las fuerzas productivas incompatible con toda propiedad individual o social de una clase. Por eso el socialismo no puede sentar sus bases económicas en el seno de la sociedad capitalista. La revolución política es el primer requisito para una orientación socialista de la economía y de la sociedad. Por eso también, el socialismo solo puede realizarse con la conciencia de los objetivos del movimiento, conciencia de los medios de su realización y voluntad consciente de la acción. La conciencia socialista precede y condiciona la acción revolucionaria de la clase. La revolución socialista es el inicio de la historia en la que el hombre dominará unas fuerzas productivas que ya ha desarrollado poderosamente y es precisamente ese dominio el objetivo de la revolución socialista.
4. Por esa razón, todos los intentos por asentar el socialismo en realizaciones obtenidas en el seno de la sociedad capitalista están, por la naturaleza misma del socialismo, abocadas al fracaso. El socialismo exige en el tiempo, un desarrollo avanzado de las fuerzas productivas y por espacio, la Tierra entera, y como requisito primordial la voluntad consciente de los hombres. La demonstración experimental del socialismo en el seno de la sociedad capitalista no puede ir, en el mejor de los casos, más allá de la utopía. Y la persistencia en esa vía lleva de la utopía a una posición de conservación y de reforzamiento del capitalismo[3]. El socialismo en régimen capitalista no puede ser más que una demonstración teórica, su concreción sólo puede tener la forma de una fuerza ideológica, su realización no puede ser sino la lucha revolucionaria del proletariado contra el orden social existente.
Y puesto que la existencia del socialismo sólo puede plasmarse ante todo en la conciencia socialista, la clase que lo lleva en sí y lo personifica sólo tiene existencia histórica gracias a esa conciencia. La formación del proletariado como clase histórica es, ni más ni menos que la formación de su conciencia socialista. Son dos aspectos de un mismo proceso histórico inconcebibles por separado al ser inexistentes el uno sin el otro.
La conciencia socialista no se deriva de la posición económica de los obreros, no es el reflejo de su condición de asalariados. Por esa razón, la conciencia socialista no se forja simultánea ni espontáneamente en el cerebro de todos los obreros ni únicamente en sus cerebros. El socialismo como ideología aparece separada y paralelamente a las luchas económicas de los obreros, ambas cosas no se engendran una a la otra aunque se influyan mutuamente y se condicionen en su desarrollo, ambas cosas tienen sus raíces en el desarrollo histórico de la sociedad capitalista.
La formación del partido de clase en la historia
5. Si los obreros se transforman en “clase por sí misma y para sí misma” (según la expresión de Marx y Engels) únicamente mediante la toma de conciencia socialista, puede decirse que el proceso de constitución de la clase se identifica con el proceso de formación de los grupos de militantes revolucionarios socialistas. El partido del proletariado no es una selección, menos todavía una “delegación” de la clase, sino el modo de existencia y de vida de la clase misma. Del mismo modo que no se puede captar la materia sin el movimiento, tampoco puede comprenderse la clase sin su tendencia a constituirse en organismos políticos. “La organización del proletariado en clase, o sea en partido político” (Manifiesto Comunista) no es una fórmula casual sino que expresa el pensamiento profundo de Marx-Engels. Un siglo de experiencia ha confirmado con creces la validez de esta manera de concebir la noción de clase.
6. La conciencia socialista no se produce por generación espontánea sino que se reproduce sin cesar y, en cuanto surge, se convierte en la oposición al mundo capitalista existente, el principio activo determinante y acelerador, en la acción y por la acción, del propio desarrollo. Sin embargo, ese desarrollo está condicionando y limitado por el desarrollo de las contradicciones del capitalismo. En este sentido, la tesis de Lenin de que el partido “inyecta la conciencia socialista a los obreros” en oposición a la tesis de Rosa [Luxemburg] de la “espontaneidad” de la toma de conciencia que se realiza durante un movimiento que partiendo de la lucha económica desemboca en la lucha socialista revolucionaria, es sin duda más más exacta. La tesis de la “espontaneidad”, de apariencias democráticas, expresa, en el fondo, una tendencia mecanicista de un determinismo económico riguroso. Parte de una relación de causa a efecto: la conciencia socialista sólo sería la resultante, el efecto de un primer movimiento, o sea, la lucha económica de los obreros que la engendraría. Sería de una naturaleza básicamente pasiva con relación a las luchas económicas, las cuales serían el elemento activo. La idea de Lenin restituye a la conciencia socialista y al partido que la materializa su carácter de factor y de principio esencialmente activos. Esa idea no separa la conciencia de la vida, sino que la incluye en ella y en el movimiento.
7. La dificultad fundamental de la revolución socialista estriba en la situación compleja y contradictoria siguiente: por un lado la revolución sólo puede llevarse a cabo mediante la acción consciente de la gran mayoría de la clase obrera, y, por otro, esa toma de conciencia choca contra las condiciones a que son sometidos los obreros en la sociedad capitalista, condiciones que destruyen e impiden constantemente que los obreros tomen conciencia de su misión histórica revolucionaria. Esta dificultad no puede en ningún caso superarse únicamente mediante la propaganda teórica independientemente de la coyuntura histórica. Pero, menos todavía que mediante la propaganda pura, esa dificultad tampoco se solucionaría mediante las luchas económicas de los obreros. Las luchas de los obreros contra las condiciones de explotación capitalista dejadas a su propio desarrollo interno, podrán llevar, en el mejor de los casos, a explosiones de rebeldía, o sea, a reacciones negativas totalmente insuficientes para sus acciones positivas de transformación social, sólo posibles si posee la conciencia de la finalidad del movimiento. Ese factor sólo puede ser el elemento político de la clase que extrae su substancia teórica, no de lo contingente y lo particular de la posición económica de los obreros, sino de las posibilidades y necesidades históricas. Sólo la intervención de ese factor permite a la clase pasar de la reacción negativa a la acción positiva, de la revuelta a la revolución.
8. Sería totalmente erróneo, sin embargo, querer poner a esos órganos, expresiones de la conciencia y de la existencia de la clase, en el lugar de la propia clase, no considerando a ésta sino como una masa informe destinada a servir de material a esos órganos políticos. Eso equivaldría a proponer una idea militarista en lugar de la idea revolucionaria de la relación entre conciencia y ser, entre partido y clase. La función histórica del partido no es la de ser un estado mayor que dirige la acción de la clase vista como un ejército, ignorante, como tal, del objetivo final, de los objetivos inmediatos de las operaciones, y del movimiento de conjunto de las maniobras. La revolución socialista no tiene nada que ver con la acción militar. Su realización está condicionada por la conciencia que los propios obreros tienen al tomar sus decisiones y sus propias acciones.
El partido no actúa pues en lugar de la clase. No exige la “confianza” al estilo burgués de la palabra, o sea el ser una delegación a la que se le confía la suerte y el destino de la sociedad. Tiene únicamente la función histórica de actuar para que la clase pueda adquirir por sí misma la conciencia de su misión, de sus fines y medios que son la base de su acción revolucionaria.
9. Debe combatirse esa idea de partido “estado mayor”, que actúa por cuenta y en lugar de la clase; debe también rechazarse, con el mismo empeño, esa otra idea de que, basándose en que “la emancipación de los trabajadores será obra de los propios trabajadores” (Llamamiento inaugural de la Primera Internacional) pretende negar el papel del militante y del partido revolucionario. Con el pretexto muy encomiable de no imponer su voluntad a los obreros, esos militantes se inhiben de su tarea, huyen de su propia responsabilidad poniendo a los revolucionarios a la cola del movimiento obrero.
Aquéllos se ponen fuera de la clase, negándola y poniéndose en su lugar, éstos también se colocan fuera de ella, negando la función propia de la organización de clase que es el partido, negándose como factor revolucionario y autoexcluyéndose con la prohibición que imponen a su propia acción.
10. Una idea correcta de las condiciones de la revolución socialista debe partir de los elementos siguientes, englobándolos:
- Si el socialismo es una necesidad, lo es porque el desarrollo alcanzado por las fuerzas de producción ya no es compatible con una sociedad dividida en clases.
- Esta necesidad sólo puede hacerse realidad gracias a la voluntad y la acción consciente de la clase oprimida, cuya liberación social se confunde con la liberación de la humanidad de su alienación de las fuerzas de producción a las que está sometida hasta hoy.
- Al ser el socialismo a la vez necesidad objetiva y voluntad subjetiva, no puede expresarse sino en la acción revolucionaria consciente de su finalidad.
- La acción revolucionaria es inconcebible fuera de un programa revolucionario. Y la elaboración del programa es inseparable de la acción. Y al ser el partido revolucionario un “cuerpo de doctrina y una voluntad de acción” (Bordiga) es la plasmación más acabada de la conciencia socialista y el elemento fundamental de su realización.
11. La tendencia a la constitución del partido del proletariado existe desde el nacimiento de la sociedad capitalista. Pero mientras las condiciones históricas para el socialismo no estaban lo bastante desarrolladas, la ideología del proletariado y la construcción del partido permanecieron en estado embrionario. Será con la “Liga de los Comunistas” cuando aparecerá por vez primera una forma acabada de organización política del proletariado.
Cuando se observa de cerca cómo se formaron los partidos de clase, aparece de inmediato que la organización en partido no sigue una progresión constante, sino que, al contrario, hubo períodos de gran desarrollo alternándose con otros durante los cuales desaparecía el partido. La existencia del partido no parece así depender únicamente de la voluntad de los individuos que lo componen. Son las situaciones objetivas las que condicionan su existencia. Al ser el partido sobre todo un organismo de acción revolucionaria de la clase, sólo puede existir en situaciones en las que emerge la acción de la clase. Sin condiciones para la acción de clase de los obreros (estabilidad económica y política del capitalismo, o tras profundas derrotas de las luchas obreras), el partido no puede subsistir. Se disloca orgánicamente o, si no, se ve obligado, para mantenerse, o sea para ejercer una influencia, a adaptarse a las nuevas condiciones que niegan la acción revolucionaria, y entonces el partido acaba teniendo, inevitablemente, un contenido nuevo. Se hace conformista, o sea que deja de ser el partido de la revolución.
Marx, mejor que nadie, comprendió los condicionantes de la existencia del partido. En dos ocasiones fue el artífice de la disolución de la gran organización, en 1851, tras la derrota de la revolución y el triunfo de la reacción en Europa, y una segunda vez en 1873 tras la derrota de la Comuna de París, se pronunció sin rodeos por la disolución. La primera vez se trataba de la Liga de los Comunistas; la segunda, de la Iª Internacional.
La tarea del momento para los militantes revolucionarios
12. La experiencia de la IIª internacional confirma que es imposible que el proletariado mantenga su partido en un período prolongado de una situación no revolucionaria. Lo que puso de relieve la participación final de los partidos de la IIª internacional en la guerra imperialista de 1914, fue el largo período de corrupción de la organización. La permeabilidad y la penetración, siempre posibles, de la organización política del proletariado por la ideología de la clase capitalista imperante, toman, en períodos prolongados de estancamiento y de reflujo de la lucha de clases, una amplitud tal que la ideología de la burguesía acaba sustituyendo la del proletariado, vaciándose el partido inevitablemente de su contenido de clase original para acabar siendo instrumento de clase del enemigo.
La historia de los partidos comunistas de la IIIª internacional demostró nuevamente lo imposible que es salvaguardar el partido en un período de reflujo revolucionario acabando por degenerar en un período así.
13. Por esas razones, la formación de partidos, la de una Internacional por los trotskistas en 1935 y la formación reciente de un partido Comunista Internacionalista en Italia, además de ser formaciones artificiales, no pueden ser sino proyectos de confusión y de oportunismo. En lugar de ser momentos de la constitución del futuro partido de clase, son obstáculos que lo desprestigian por lo caricaturesco del empeño. Lejos de expresar una maduración de la conciencia y una superación del viejo programa que esas formaciones han transformado en dogmas, lo único que hacen es reproducir el antiguo programa haciéndose prisioneras de esos dogmas. No es de extrañar que esas formaciones retomen las posiciones atrasadas y superadas del antiguo partido agravándolas incluso, tales como la táctica du parlamentarismo, sindicalismo, etc...
14. La ruptura de la existencia organizativa del partido no significa, sin embargo, ruptura en el desarrollo de la ideología de clase. Los reflujos revolucionarios significan en primer lugar, inmadurez del programa revolucionario. La derrota es la señal de que es necesario reexaminar de manera crítica las posiciones programáticas anteriores, y de que es obligatoria su superación en base a la experiencia viva de la lucha.
Esa labor crítica positiva de elaboración programática prosigue en los órganos surgidos del antiguo partido. Forman el elemento activo en el periodo de retroceso para la constitución del futuro partido en un periodo de nuevo empuje revolucionario. Esos organismos son los grupos o fracciones de izquierda salidos del partido tras su disolución organizativa o su alienación ideológica. Así ocurrió con la fracción de Marx en el período entre la disolución de la Liga y la constitución de la Iª Internacional, las corrientes de izquierda en la IIª Internacional (durante la Iª Guerra mundial) que hicieron surgir los nuevos partidos y la Internacional en 1919; y lo mismo con las fracciones de izquierda y los grupos que prosiguieron su labor revolucionaria desde que degeneró la IIIª Internacional. Su existencia y desarrollo son la condición del enriquecimiento del programa de la revolución y de la reconstrucción del partido del mañana.
15. El antiguo partido una vez que ha sido atrapado y ha pasado al servicio de la clase enemiga deja de ser, definitivamente, un ámbito en el que se elabora y avanza el pensamiento revolucionario y en el que pueden formarse militantes del proletariado. Es pues ignorar las bases de la noción de partido el esperar que corrientes procedentes de la socialdemocracia o del estalinismo, puedan servir como elementos de construcción del nuevo partido de clase. Los trotskistas adherentes de los partidos de la IIª Internacional o que prosiguen la práctica hipócrita de infiltración en esos partidos, con el fin de suscitar corrientes “revolucionarias” en esos medios antiproletarios con las que quisieran construir el nuevo partido du proletariado, muestran así que ellos mismos son una corriente muerta, expresión de un movimiento pasado y no del futuro.
De igual modo que el nuevo partido de la revolución no puede constituirse con un programa superado por los acontecimientos, tampoco puede construirse con elementos que se mantienen orgánicamente apegados a organismos que han dejado de pertenecer para siempre a la clase obrera.
16. La historia du movimiento obrero no ha conocido jamás un período más sombrío y un retroceso tan profundo de la conciencia revolucionaria como el período actual. Si ya la explotación económica de los obreros es una condición de lo más insuficiente para la toma de conciencia de su misión histórica, se revela evidente que esta toma de conciencia resulta mucho más difícil que lo que pensaban los militantes revolucionarios. Quizás sería necesario, para que el proletariado pueda recuperarse, que la humanidad tenga que vivir la pesadilla de la tercera guerra mundial y el horror del mundo en caos, de modo que el proletariado se encuentre de manera tangible ante el dilema: morir o salvarse por la revolución, para que así encuentre la condición de su restablecimiento y de su conciencia.
17. No se trata aquí, en el marco de estas tesis, de buscar las condiciones precisas que permitirán la toma de conciencia del proletariado, ni cuáles son los factores para el agrupamiento y la organización unitaria que se dará el proletariado para su combate revolucionario. Lo que sí podemos decir al respecto y que la experiencia de los últimos treinta años nos permite afirmar categóricamente es que ni las reivindicaciones económicas, ni toda la gama de reivindicaciones llamadas “democráticas” (parlamentarismo, derecho de los pueblos a la autodeterminación, etc...) pueden servir de base a la acción histórica del proletariado. Y en cuanto a las formas de organización, aparece con mayor evidencia todavía que no podrán ser los sindicatos, con su estructura vertical, profesional, corporativista. Habrá que arrinconar todas esas formas de organización en el museo de historia pues pertenecen al pasado del movimiento obrero. Y hay que abandonarlas totalmente en la práctica pues son totalmente caducas. Las nuevas organizaciones deberán ser unitarias, o sea englobar la gran mayoría de los obreros y sobrepasar la sectorización particularista de los intereses profesionales. Su base será lo social, su estructura la localidad. Los consejos obreros, tal como surgieron en 1917 en Rusia y en 1918 en Alemania, aparecen como el nuevo tipo de organización unitaria de la clase, es en esos consejos obreros, y no en renovar los sindicatos, donde los obreros encontrarán la forma más idónea de su organización.
Sean cuales sean las formas nuevas de organización unitaria de la clase, no cambian para nada el problema de la necesidad del organismo político que es el partido, ni el papel decisivo que debe desempeñar. Le partido es y será el factor consciente de la acción de clase. Es la fuerza motriz ideológica indispensable para la acción revolucionaria del proletariado. En la acción social desempeña un papel análogo a la energía en la producción. La reconstrucción de ese organismo de clase está condicionada por una tendencia emergente en la clase obrera de ruptura con la ideología capitalista y que, al mismo tiempo, entabla en la práctica una lucha contra el régimen imperante y, a su vez, dicha reconstrucción es requisito para acelerar y profundizar la lucha y condición determinante de su triunfo.
18. No hay que deducir del hecho de que no existan, en el período actual, las condiciones necesarias para construir partido que sea inútil o imposible toda actividad inmediata de los militantes revolucionarios. Entre el “activismo” hueco de los hacedores de partidos y el aislamiento individual, entre aventurerismo y pesimismo estériles, el militante no debe escoger, sino combatirlos como ajenos que son al espíritu revolucionario y dañinos a la causa de la revolución. Combatir igualmente la visión voluntarista de la acción militante que se presenta como el único factor determinante del movimiento de la clase y la idea mecanicista del partido, el cual sería un simple reflejo pasivo del movimiento, el militante debe considerar su acción como uno de los factores que, en interacción con los demás factores, condiciona y determina la acción de la clase. A partir de esa concepción, el militante comprende la necesidad y el valor de su actividad y, al mismo tiempo, el límite de sus posibilidades y de su alcance. Adaptar su actividad a las condiciones de la coyuntura actual es la única manera de hacerla eficaz y fecunda.
19. La voluntad de construir, a toda prisa y a cualquier precio, el nuevo partido de clase, a pesar de lo desfavorables que son las condiciones objetivas e intentando forzarlas, es a la vez voluntarismo aventurista e infantil y apreciación errónea de la situación y de sus perspectivas inmediatas, y, al fin y al cabo, es desconocer por completo lo que significa partido y las relaciones entre partido y clase. Por eso todas esas tentativas están llamadas a fracasar, no logrando, en el mejor de los casos, más que fabricar agrupamientos oportunistas que siguen los pasos a los grandes partidos de la IIª y IIIª Internacionales. La única razón que justifica entonces su existencia ya sólo es el desarrollo en su seno de un espíritu de camarilla y de secta.
Así, todas esas organizaciones no sólo son, en el mejor de los casos, arrastradas por su “activismo” inmediato en el engranaje del oportunismo, sino que además engendran, en el peor de los casos, la mentalidad obtusa típica de las sectas, el patriotismo pueblerino, un apego asustadizo y supersticioso hacia sus “jefes”, una reproducción caricaturesca del juego de las grandes organizaciones, el endiosamiento de las reglas de la organización y la sumisión a una disciplina “libremente consentida” tanto más tiránica e intolerable cuanto menor es la cantidad.
En su doble conclusión, la construcción artificial y prematura del partido acaba negando la construcción del organismo político de la clase, destruyendo a sus dirigentes y, en plazo más o menos breve pero seguro, perdiendo en la nada a unos militantes agotados, completamente desmoralizados.
20. La desaparición del partido, ya sea a causa de su reducción drástica o de su desmoronamiento organizativo, como así ocurrió con la Iª Internacional, ya sea por su paso al servicio del capitalismo como así fue con los partidos de la IIª y IIIª Internacionales, expresa, en uno u otro caso, el final de un período en la lucha revolucionaria del proletariado. La desaparición del partido es entonces inevitable y ningún voluntarismo o presencia de un jefe más o menos genial podría impedirla.
Marx y Engels presenciaron en dos ocasiones cómo se rompía y moría la organización del proletariado en cuya vida habían participado de manera preponderante. Lenin y Luxemburgo tuvieron que asistir, sin poder evitarla, a la traición de los grandes partidos socialdemócratas. Trotski y Bordiga no pudieron evitar en nada la degeneración de los partidos comunistas y su transformación en máquinas monstruosas del capitalismo que desde entonces hoy conocemos.
Esos ejemplos no nos enseñan ni mucho menos la inutilidad del partido como lo pretende un análisis superficial y fatalista, sino sencillamente que la necesidad de partido de clase no existe sobre una línea uniformemente continua y ascendente, que su existencia misma no es siempre posible, que su desarrollo y pervivencia están estrechamente vinculados a la lucha de clase del proletariado, que lo ha hecho surgir y que el partido expresa. De ahí que la lucha de los militantes revolucionarios en el partido en su período de degeneración y antes de su muerte como partido obrero tiene sentido, pero no el sentido vulgar que le dieron las diversas oposiciones trotskistas. Para éstas se trataba de enderezar y para ello lo que se necesitaba ante todo era que la organización y su unidad no se pusieran en peligro. Para ellos se trataba de mantener la organización en su esplendor pasado cuando precisamente las condiciones objetivas no lo permitían, de modo que la tal grandeza de la organización no podía mantenerse sin alterar cada día más su naturaleza revolucionaria y de clase. Buscaban en medidas organizativas los remedios para salvar la organización, sin entender que el desmoronamiento organizativo es siempre la expresión y el reflejo de un período de reflujo revolucionario. Y suele ser a veces la mejor solución para sobrevivir, pues lo que de verdad debían salvar los revolucionarios no era tanto la organización sino la ideología de la clase que corría el riesgo de acompañar a la organización en su desmoronamiento.
Al no comprender las causas objetivas de la inevitable pérdida del antiguo partido, no podía entenderse la tarea de los militantes en este período. Del fracaso en salvaguardar para la clase el antiguo partido, se concluía que había que construir ya un nuevo partido. A la incomprensión se le añadía así el aventurismo, todo ello basado en un concepto voluntarista del partido.
Un estudio correcto de la realidad da a entender que la muerte del antiguo partido hace precisamente imposible en lo inmediato construir un nuevo partido; la realidad muestra que en el período actual no existen las condiciones necesarias para la existencia del partido, viejo o nuevo.
En este período, sólo pueden subsistir pequeños grupos revolucionarios que aseguren una solución de continuidad menos organizativa que ideológica, que condense en su seno la experiencia pasada del movimiento y de la lucha de nuestra clase, que sea el vínculo entre el partido de ayer y el de mañana, entre la cumbre de la lucha y de la madurez de la conciencia de clase en la oleada pasada y su superación en la nueva marea del futuro. La vida ideológica de la clase continúa en esos grupos, con la autocrítica de sus luchas, el reexamen crítico de sus ideas anteriores, la elaboración de su programa, la maduración de su conciencia y la formación de nuevos dirigentes para los militantes de la próxima etapa del asalto revolucionario.
21. El período actual en que vivimos es el producto, por un lado, de la derrota de la primera y grandiosa oleada revolucionaria del proletariado internacional que puso fin a la Primera Guerra imperialista, que alcanzó su cumbre en la revolución de Octubre de 1917 en Rusia y en el movimiento espartaquista de 1918-19, y por otro lado de las profundas transformaciones en la estructura económico-política del capitalismo que evoluciona hacia su forma última y decadente, el capitalismo de Estado. Existe, además, un vínculo entre esa evolución del capitalismo y la derrota de la revolución.
A pesar de su heroica combatividad, a pesar de la crisis permanente e insuperable del sistema capitalista y la agravación enorme y creciente de las condiciones de vida de los obreros, el proletariado y su vanguardia no pudieron resistir a la contraofensiva del capitalismo. No encontraron frente a ellos al capitalismo clásico, sorprendidos por sus transformaciones que planteaban problemas para los que no estaban preparados ni teórica ni políticamente. El proletariado y su vanguardia que, durante largo tiempo y corrientemente, habían identificado capitalismo y posesión privada de medios de producción, socialismo y estatalización, se encontraron perdidos y desamparados ante las tendencias del capitalismo moderno a la concentración estatal de la economía y su planificación. En su gran mayoría, los obreros se han dejado embarcar en la idea de que esa evolución significa transformación original de la sociedad del capitalismo hacia el socialismo. Se asociaron a esa labor, abandonaron su misión histórica convirtiéndose en los artesanos más seguros de la conservación de la sociedad capitalista.
Esas son las razones históricas que dan al proletariado su fisionomía actual. Mientras prevalezcan esas condiciones, mientras la ideología de capitalismo de Estado domine el cerebro de los obreros, ninguna posibilidad hay de reconstruir el partido de clase. El proletariado deberá atravesar los cataclismos sangrientos que jalonan esta fase de capitalismo de Estado para lograr comprender el enorme abismo que separa el socialismo liberador del monstruoso régimen estatal actual, será entonces cuando haga surgir en su seno una tendencia creciente a separarse de esta ideología que lo encarcela y lo aniquila, cuando el camino volverá a abrirse a “la organización del proletariado en clase, o sea en partido político”. Y el proletariado podrá franquear esa etapa con mayor rapidez y facilidad si los núcleos revolucionarios han sabido hacer el esfuerzo teórico necesario para responder a los problemas nuevos planteados por el capitalismo de Estado y ayudar al proletariado a volver a encontrar su solución de clase y los medios para llevarla a cabo.
22. En el período actual, los militantes revolucionarios sólo pueden subsistir formando pequeños grupos que se dedican a una labor paciente de propaganda forzosamente limitada en su amplitud, y, al mismo tiempo, un esfuerzo obstinado de investigación y clarificación teóricas.
Esos grupos desempeñarán su tarea buscando contactos con otros grupos en el plano nacional e internacional, con el criterio de las fronteras de clase. Solo esos contactos y su multiplicación para confrontar posiciones y esclarecer los problemas permitirán a grupos y militantes resistir física y políticamente a la terrible presión del capitalismo en el período actual y permitir que todos los esfuerzos sean una contribución real a la lucha emancipadora del proletariado.
El partido del mañana
23. El partido no podrá ser una simple reproducción del de ayer. No podrá reconstruirse siguiendo un modelo ideal sacado del pasado. Al igual que su programa, su estructura orgánica y la relación que se establece entre él y el conjunto de la clase se basan en una síntesis de la experiencia pasada y de las nuevas condiciones más avanzadas de la etapa actual. El partido sigue la evolución de la lucha de clases y a cada etapa de la historia de esa lucha le corresponde un tipo propio de órgano político del proletariado.
En los albores del capitalismo moderno, en la primera mitad del siglo XIX, con una clase obrera todavía en formación, luchando todavía local y esporádicamente sólo podía hacer surgir escuelas doctrinarias, sectas y ligas. La Liga de los Comunistas fue la expresión más avanzada de aquel período y junto con su Manifiesto y su llamamiento de “proletarios de todos los países, uníos”, anunciaba el período siguiente.
La Iª Internacional correspondió a la entrada efectiva del proletariado en la escena de las luchas sociales y políticas en los principales países de Europa. Por eso agrupó a todas las fuerzas organizadas de la clase obrera, sus tendencias ideológicas más diversas. La Iª Internacional reunió a la vez a todas las corrientes y todos los aspectos de la lucha obrera del momento: económicos, educativos, políticos y teóricos. Fue lo más elevado en la organización unitaria de la clase obrera, en toda su diversidad.
La IIª Internacional marcó la etapa de diferenciación entre la lucha económica de los asalariados y la lucha política social. En aquel período de pleno florecimiento de la sociedad capitalista, la IIª Internacional fue la organización de la lucha por reformas y conquistas políticas, representó la afirmación política del proletariado, al mismo tiempo que determinó una etapa superior en la delimitación ideológica en el seno del proletariado, precisando y elaborando las bases teóricas de su misión histórica revolucionaria.
La Iª Guerra mundial significó la crisis histórica del capitalismo y la apertura de su fase de declive. La revolución socialista pasó desde entonces del plano de la teoría al de la demonstración práctica. Al calor de los acontecimientos, el proletariado se vio en cierto modo forzado a construir a toda prisa su organización revolucionaria de combate. Los aportes programáticos monumentales de los primeros años de la IIIª Internacional fueron sin embargo insuficientes ante la inmensidad de problemas que resolver planteados por la fase postrera del capitalismo y su transición revolucionaria. Al mismo tiempo, la experiencia demostró rápidamente la inmadurez ideológica general del conjunto de la clase. Ante esos dos escollos y bajo la presión de las necesidades que surgían de lo que estaba ocurriendo y de la rapidez de los acontecimientos, la IIIª Internacional se vio en la tesitura de responder a todo ello con medidas organizativas: la disciplina férrea de los militantes, etc.
Lo organizativo debía compensar lo inacabado del programa y el partido la inmadurez de la clase, todo lo cual acabó dando el resultado de que el partido sustituyó la acción de la clase misma, alterándose la noción misma de partido y de sus relaciones con la clase.
24. Tras esa experiencia, el futuro partido deberá basarse en la rehabilitación de la siguiente certeza: por mucho que la revolución tenga un problema de organización no por ello la revolución es un problema de organización. La revolución es ante todo un problema ideológico de maduración de la conciencia en las más amplias masas del proletariado.
Ninguna organización, ningún partido puede sustituir a la clase misma, pues más que nunca sigue siendo cierto que “la emancipación de los trabajadores será obra de los trabajadores mismos”. El partido, cristalización de la conciencia de la clase, no es ni diferente ni sinónimo de la clase. El partido es necesariamente una pequeña minoría; su ambición no es conseguir la mayor fuerza numérica. En ningún momento podrá ni separarse ni sustituir la acción viviente de la clase. Su función es la inspiración ideológica durante el movimiento y la acción de la clase.
25. Durante el período insurreccional de la revolución, el papel del partido no es revindicar el poder para sí, ni pedir a las masas que le den “confianza”. Interviene y desarrolla su actividad con vistas a la movilización propia de la clase en cuyo seno tiende a hacer triunfar los principios y los medios de acción revolucionarios.
La movilización de la clase en torno al partido al que “confía” la dirección (más bien la abandona), es una idea que refleja una inmadurez de la clase. La experiencia ha demostrado que en esas condiciones, la revolución no podrá finalmente triunfar, acabando por degenerar rápidamente y desembocando en divorcio entre clase y partido. Este se ve rápidamente obligado a recurrir a medios coercitivos para imponerse a la clase convirtiéndose así en obstáculo temible en el avance de la revolución.
Le partido no es un órgano de dirección ni de ejecución, pues esas funciones pertenecen plenamente a la organización unitaria de la clase. Si los militantes del partido, participan en esas funciones, lo hacen como miembros que son de la gran comunidad del proletariado.
26. En el período posrevolucionario, el de la dictadura del proletariado, el partido no es el partido único, clásico de los regímenes totalitarios, partido único que se caracteriza por su identificación y asimilación con el poder estatal cuyo monopolio posee. El partido de clase del proletariado, al contrario, se caracteriza porque se distingue del Estado del cual es la antítesis histórica. El partido único totalitario tiende a hincharse incorporando a millones de individuos para hacer de ellos el dispositivo físico de su dominación y opresión. El partido del proletariado, al contrario, por su naturaleza sigue siendo una selección ideológica severa, sus militantes no tienen ventajas que conquistar o defender. Su único privilegio es ser únicamente los combatientes más clarividentes y entregados a la causa revolucionaria. El partido no busca incorporar en su seno a grandes masas, pues a medida que su ideología será la de las grandes masas, la necesidad de su existencia tenderá a desaparecer y la hora de su disolución empezará a sonar.
Régimen interior del partido
27. Todo lo que concierne las reglas de organización, que son el régimen interior del partido, ocupan un lugar tan decisivo como su contenido programático. La experiencia pasada, y especialmente la de los partidos de la IIIª Internacional demostró que la concepción del partido es un todo unitario. Las reglas organizativas son un aspecto y una expresión de tal concepción. No hay problema de organización separado de la idea que uno se hace de su papel y de la función del partido y de la relación de éste con la clase. Ninguna de esas cuestiones existe por sí sola, sino que son elementos constitutivos y expresivos de un todo.
Los partidos de la IIIª Internacional tenían las reglas o regímenes interiores que tenían porque se formaron en una época de inmadurez evidente de la clase, lo que los condujo a sustituir la clase por el partido, la conciencia por la organización, la convicción por la disciplina.
Las reglas organizativas del futuro partido deberán pues serlo en función de una idea inversa del papel del partido, en una etapa más avanzada de la lucha, que se basará en una mayor madurez ideológica de la clase.
28. La cuestión del centralismo democrático u orgánico que ocupó un lugar preponderante en la IIIª Internacional habrá de perder su intensidad para el futuro partido. Cuando la acción de la clase se basaba en la acción del partido, lo que necesariamente predominaba en él era la búsqueda de la máxima eficacia práctica, la cual, por otra parte, sólo podía dar soluciones fragmentarias.
La eficacia de la acción del partido no estriba en su acción práctica de dirección y de ejecución, sino en su acción ideológica. La fuerza del partido no se basa, por lo tanto, en la sumisión disciplinaria de los militantes sino en su conocimiento, su mayor desarrollo ideológico posible, sus convicciones más firmes.
Las reglas de la organización no se derivan de nociones abstractas, elevadas a alturas de principios inmanentes e inmutables, democracia o centralismo. Esos principios están vacíos de sentido. Si la regla de la toma de decisiones por mayoría (democracia) parece ser, a defecto de otra, la más apropiada, la regla que debe mantenerse, eso no significa en absoluto que por definición la mayoría posea la virtud del monopolio de la verdad y de las posiciones justas. Las posiciones justas se derivan del mayor conocimiento del objeto, de la mayor profundización y la comprensión más ceñida de la realidad.
Por eso, las reglas internas de la organización lo son en función del objetivo que se da y que es el del partido. Sea cual sea la eficacia de su acción práctica inmediata, que puede darle el ejercicio de una mayor disciplina, es en cualquier caso menos importante que el máximo desarrollo posible del pensamiento de sus militantes y por consiguiente le está subordinada.
Mientras el partido sea el crisol en el que se elabora la ideología de la clase, su regla es no sólo la mayor libertad de ideas y de divergencias dentro del marco de sus principios programáticos, sino que además su base es favorecer y mantener sin descanso la llama del pensamiento, proporcionando los medios para la discusión y la confrontación de ideas y de tendencias en su seno.
29. Vistas así las cosas, nada es más ajeno a la idea del partido que esa monstruosa concepción de un partido homogéneo monolítico y monopolista.
Que existan tendencias y fracciones en el partido no se debe a que “se toleran”, ni es un derecho que pueda otorgarse y, por lo tanto, someterse a discusión. Al contrario, la existencia de corrientes en el partido – en el marco de los principios adquiridos y verificados – es una de las expresiones de lo más sano que pueda ser el partido.
Marco, Junio de 1948
[1] Seguimos hoy compartiendo el fondo de las ideas presentadas en el texto e incluso a veces las apoyamos en su letra. Así es, en particular, con el papel político fundamental e irremplazable del partido del proletariado para la victoria de la revolución, pero la expresión siguiente del texto: "Dejadas a su desarrollo interno, las luchas de los obreros contra las condiciones de explotación capitalista pueden desembocar, en el mejor de los casos, en revueltas explosivas", no permite describir la dinámica del desarrollo de la lucha de clases y de las relaciones entre la clase y el partido: En efecto, el papel de los revolucionarios debe precisarse aquí. No es el de aportar la conciencia a los obreros, sino profundizar y acelerar su desarrollo en la clase. Los lectores podrán conocer mejor nuestra posición sobre ese tema en los artículos siguientes: "1905: la huelga de masas abre la puerta a la revolución proletaria” en https://es.internationalism.org/book/export/html/1225 ; [434] “Sobre organización: ¿Nos habremos vuelto leninistas?” en los números 96 y 97 de la Revista internacional ; “1903-1904: el nacimiento del bolchevismo (III): la polémica entre Lenin y Rosa Luxemburg” en la Revista internacional no 118 https://es.internationalism.org/rint/2004/118_histo3.html [435]
Señalemos, por otra parte, que hemos procurado mejorar la lectura de la reedición de este artículo de Internationalisme corrigiendo algunas erratas o algún que otro error gramatical y añadiendo títulos intermedios.
[2] Otro artículo se basa en la misma reflexión teórica: “Las tareas del momento”, publicado en Internationalisme en 1946 y reeditado en la Revista internacional no 32 (https://fr.internationalism.org/rinte32/Internationalisme_1947_partido_o... [436])
[3] Eso fue lo que ocurrió con todas las corrientes del socialismo utópico, las cuales, convertidas en escuelas, perdieron su índole revolucionaria para acabar en fuerzas conservadoras activas: el proudhonismo, el furierismo, el cooperativismo, el reformismo y el socialismo de Estado.
Series:
Corrientes políticas y referencias:
- Izquierda Comunista [94]
Herencia de la Izquierda Comunista:
desarrollo de la conciencia y la organización proletaria:
Rubric:
Programa y práctica
- 2781 lecturas
El artículo anterior de esta serie nos llevó hasta la labor realizada por el movimiento revolucionario al salir de la catástrofe de la Segunda Guerra Mundial. Mostrábamos cómo, a pesar de tal desastre, los mejores elementos del movimiento marxista se mantuvieron firmes en la perspectiva del comunismo. Su convicción a este respecto no desapareció a pesar de que la Guerra mundial no acarreó, al contrario de lo que preveían muchos revolucionarios, un nuevo surgimiento del proletariado contra el capitalismo y a pesar también de que la guerra agravó más si cabe la derrota ya terrible que se abatió sobre la clase obrera en los años 1920 y 1930. Nos dedicamos sobre todo a la labor de la Gauche communiste de France (izquierda comunista de Francia, ICF) probablemente la única organización en comprender que las tareas del momento seguían siendo las propias de una fracción, con el fin de preservar y profundizar las adquisiciones teóricas del marxismo para así tender un puente hacia los futuros movimientos proletarios que crearían las condiciones para la reconstrucción de un verdadero partido comunista. Ese fue el proyecto de las fracciones de Izquierda italiana y belga antes de la guerra, incluso si una parte importante de esta izquierda comunista internacional perdió de vista tal proyecto con la euforia de corta duración que surgió tras la reanudación de las luchas obreras en Italia en 1943 y la fundación del Partido Comunista Internacionalista en dicho país.
En el marco de ese esfuerzo por desarrollar la labor de las fracciones de izquierda antes de la guerra, la ICF prosiguió el trabajo consistente en sacar las lecciones de la revolución rusa y examinar los problemas del período de transición: la dictadura del proletariado, el Estado de transición, el papel del partido y la eliminación del modo de producción capitalista. Reeditamos y presentamos la tesis de la ICF sobre el papel del Estado, para que sirva de base a debates futuros sobre el período de transición en el seno del medio revolucionario que estaba renaciendo a principios de los años 1970.
Pero antes de dedicarnos a un estudio de esos debates, debemos dar una vuelta atrás a una etapa histórica decisiva de la historia del movimiento obrero: la de España 1936-37. Como hemos de argumentar, nosotros no somos de quienes consideran los acontecimientos allí ocurridos como un modelo de revolución proletaria que habría ido más lejos que cualquier punto alcanzado en Rusia en 1917-21. Lo cual no quita que, sin lugar a dudas, la guerra en España nos ha enseñado muchas cosas, por mucho que sus lecciones lo sean en negativo. Nos ofrece en especial una visión de conjunto muy importante de las insuficiencias de la visión anarquista de la revolución y una reafirmación sólida de la visión preservada y desarrollada por las tradiciones auténticas del marxismo. Hemos de insistir en esto, pues durante las últimas décadas, esas tradiciones han sido tildadas de trasnochadas y pasadas de moda y porque, además, entre la minoría politizada de la generación actual, las ideas anarquistas bajo diferentes formas han adquirido una influencia indiscutible.
Esta serie siempre se ha basado en la convicción de que únicamente el marxismo propone un método coherente para comprender qué es el comunismo y su necesidad y, apoyándose en la experiencia histórica de la clase obrera, también es una posibilidad real y no sólo el deseo de un mundo mejor. Por eso es por lo que una gran parte de esta serie se reanudó estudiando los avances y los errores del ala marxista del movimiento obrero en su esfuerzo por comprender y elaborar el programa comunista. Por la misma razón, este estudio también se ocupó en algunas de sus páginas de los intentos del movimiento anarquista por desarrollar su visión de la futura sociedad. En el artículo “Anarquismo o comunismo” ([1]), planteábamos que la visión anarquista tiene sus orígenes históricos en la resistencia de las capas de la pequeña burguesía, artesanos y pequeños campesinos, al proceso de proletarización, producto inevitable de la emergencia y la expansión del modo de producción capitalista. Cierta cantidad de corrientes anarquistas forman parte claramente del movimiento obrero, pero ninguna de ellas consiguió borrar completamente esas marcas pequeñoburguesas de nacimiento. El artículo de la Revista Internacional no 79 muestra cómo, en el periodo de la Primera Internacional, la ideología anarquista, mirando sobre todo hacia el pasado, expresó la resistencia del clan formado en torno a Bakunin ante los avances teóricos del marxismo a tres niveles cruciales: en el concepto de la organización de los revolucionarios, muy infectada por los métodos conspirativos de unas sectas ya caducas; en el rechazo del materialismo histórico a favor de una idea voluntarista e idealista de las posibilidades de revolución; y en cómo conciben la futura sociedad, vista como una red de comunas autónomas ligadas entre sí por el intercambio de mercancías.
A pesar de ello, con el desarrollo del movimiento obrero en la segunda mitad del siglo xix, las tendencias más importantes del anarquismo tendieron a integrarse con más firmeza en la lucha del proletariado y en la perspectiva de una nueva sociedad; así fue sobre todo con la corriente anarcosindicalista, si bien es cierto que, al mismo tiempo, la faceta del anarquismo como expresión de la revuelta de la pequeña burguesía se mantuvo por medio de las “acciones ejemplares” como las de la banda de Bonnot, entre otras ([2]). La realidad de la tendencia proletaria quedó patente en la capacidad de algunas corrientes anarquistas para tomar posiciones internacionalistas ante la Iª Guerra Mundial (y en menor medida, ante la Segunda) y en la voluntad de elaborar un programa más claro para su movimiento. Así, durante el período de finales del xix hasta los años 1930 hubo varios intentos por elaborar documentos y plataformas que podrían ser guías para instaurar el “comunismo libertario” mediante la revolución social. Un ejemplo evidente fue La conquista del pan de Kropotkin que apareció primero en versión íntegra en francés en 1892 y más de diez años después, en inglés ([3]). A pesar de que Kropotkin traicionó el internacionalismo en 1914, ese texto y otros suyos forman parte del corpus clásico del anarquismo y merecen una crítica mucho más desarrollada que lo que podemos hacer en este artículo.
En 1926, Majnó, Arshinov y otros publican la Plataforma de la Unión General de Anarquistas ([4]). Fue el acto fundador de la corriente “Plataformista” del anarquismo, la cual llama a un examen más profundizado de la trayectoria histórica del plataformismo desde finales de los años 1920 hasta nuestros días. Su principal interés está en las conclusiones que saca del fracaso del movimiento anarquista en la Revolución rusa, especialmente la idea de que los revolucionarios anarquistas deben agruparse en su propia organización política, basada en un programa claro para la instauración de una nueva sociedad. Fue especialmente esta idea la que atrajo las iras de otros anarquistas –nada menos que Volin y Malatesta– que la consideraron como la expresión de una especie de anarco-bolchevismo.
Sin embargo, en este artículo nos vamos a interesar sobre todo por la teoría y la práctica de la tendencia anarcosindicalista de los años 1930. Tampoco aquí hay penuria de material. En nuestra serie más reciente sobre la decadencia del capitalismo, publicada en esta Revista, mencionábamos el texto del anarcosindicalista ruso exiliado Gregori Maksimoff, Mi credo social. Editado en plena Gran Depresión, fue un testimonio de una notable clarividencia sobre la decadencia del sistema capitalista, un tema casi nunca tratado por los anarquistas de hoy ([5]). El texto contiene también una sección en la que describe las ideas de Maksimoff sobre la organización de la nueva sociedad. En aquel período había también debates importantes en el medio anarcosindicalista “internacional” creado en 1922 (la Asociación Internacional de Trabajadores, AIT) sobre cómo pasar del capitalismo al comunismo libertario. Y sin duda el escrito más pertinente fue el folleto de Isaac Puente, El comunismo libertario. Se publicó en 1932, destinado a servir de base a la plataforma de la CNT en el Congreso de Zaragoza de 1936, por lo que puede suponerse que influyó en la política de la CNT durante la inmediata “revolución española”. Volveremos a esto, pero antes queremos examinar algunos debates que hubo en la AIT, puestos de relieve en el muy instructivo trabajo de Vadim Damier, Anarcho-syndicalism in the 20th Century (el anarcosindicalismo en el s. xx) ([6]).
Uno de los principales debates –sin duda a causa del auge espectacular de las técnicas fordistas-tayloristas de producción de masas en los años 1920– se centró en saber si sí o no, ese tipo de racionalización capitalista y, evidentemente, también el proceso de industrialización, eran una expresión del progreso, que hacían de la sociedad comunista libertaria una perspectiva más tangible, o, sencillamente, una intensificación de la sumisión de la humanidad a la máquina. Hubo tendencias diferentes que aportaron sus matices diversos a la discusión, pero, a grandes rasgos, la demarcación se hizo entre los anarco-comunistas, favorables al segundo análisis y que articularon su posición con un llamamiento a dar el paso inmediato al comunismo; esto se consideraba posible incluso (o sobre todo), en una sociedad esencialmente agraria. La posición alternativa la defendían sobre todo las tendencias vinculadas a la tradición sindicalista-revolucionaria, con una visión más “realista” de las posibilidades que ofrecía la racionalización capitalista a la vez que planteaban que se necesitaría algún tipo de régimen de transición económica durante el cual seguirían existiendo formas monetarias.
Esas divergencias atravesaron algunas secciones nacionales (como la FAUD alemana). La FORA ([7]) argentina parece que tuvo una visión más homogénea que defendió con cierta convicción, estando en la vanguardia de las perspectivas “anti-industriales”. Rechazó abiertamente las premisas del materialismo histórico, al menos tal como las comprendió la FORA (para la mayoría de los anarquistas, “marxismo” viene a ser como un cajón de sastre donde meten a cualquiera que les parezca estar entre, por un lado, el estalinismo o la socialdemocracia y, por otro, el trotskismo y la izquierda comunista) a favor de una visión de la historia en la que la ética y las ideas no tienen menos importancia que el desarrollo de las fuerzas productivas. Rechazaron categóricamente la idea de que la nueva sociedad podría formarse basándose en la antigua, por eso no sólo criticaron el proyecto de construcción del comunismo libertario sobre los cimientos de la estructura industrial existente, sino también el proyecto sindicalista de organizar a los obreros en sindicatos industriales que, una vez llegada la revolución, se encargarían de esas estructuras dirigiéndolas en nombre del proletariado y de la humanidad. Propusieron una nueva sociedad organizada en una Federación de comunas libres; la revolución sería une ruptura radical con todas las formas antiguas y obraría por el paso inmediato a la etapa de la libre asociación. Una declaración del Vº Congreso de la FORA en 1905 –que, según lo afirmado por Eduardo Colombo, iba a ser su base política para muchos años– exponía las críticas de la FORA a la forma sindical: “No debemos olvidar que un sindicato es sólo un subproducto económico del sistema capitalista, nacido de las necesidades de esta época. Mantenerlo tras la revolución significaría mantener el sistema que lo ha generado. La doctrina llamada del sindicalismo revolucionario es una ficción. Nosotros, como anarquistas, aceptamos los sindicatos como armas en la lucha e intentamos que estén lo más cerca posible de nuestros ideales revolucionarios... O sea, que no aceptaremos estar dominados por los sindicatos en lo que a ideas se refiere. Nuestra intención es dominarlos. En otras palabras, poner a los sindicatos al servicio de la difusión, de la defensa y de la afirmación de nuestras ideas en el seno del proletariado” ([8]).
Sin embargo, las diferencias entre “foristas” y sindicalistas respecto a la forma sindical quedaron bastante oscuras en muchos aspectos: por un lado, la FORA se concebía como una organización de trabajadores anarquistas más que como un sindicato “de todos los trabajadores” pero, por otra parte, surgió y se concebía como formación de tipo sindical organizadora de huelgas y otras formas de acción de clase.
Lo incierto de esas divergencias no impidió que originaran confrontaciones animadas durante el IV Congreso de la CNT en Madrid en 1931, con dos enfoques defendidos sobre todo por la CGT-SR ([9]) francesa por un lado y la FORA por otro. Damier hace las apostillas siguientes sobre los enfoques de la FORA: “Las ideas de la FORA contienen una crítica, brillante para aquel entonces, del carácter alienante y destructor del sistema industrial-capitalista: las propuestas de la FORA anticiparon en medio siglo las recomendaciones y propuestas del movimiento ecologista contemporáneo. Sin embargo, su crítica tenía una debilidad importante: un rechazo categórico a elaborar nociones más concretas sobre la sociedad del futuro, cómo llegar a ella, cómo prepararse. Según el pensamiento de los teóricos argentinos, eso habría menoscabado la espontaneidad revolucionaria y la creatividad de las propias masas. Los obreros anarquistas argentinos insistían en que la realización del socialismo no era una cuestión de preparación técnica y organizativa, sino más bien de difusión de sentimientos de libertad, igualdad y solidaridad” ([10]).
La perspicacia de la FORA sobre el carácter de las relaciones sociales capitalistas –como las que se expresan en la forma sindical– son sin duda interesantes, pero lo que perjudica a una gran parte de esos debates es lo erróneo de su punto de partida, la ausencia de método consecuencia de su rechazo del marxismo cuando no la falta de voluntad para discutir con las corrientes marxistas auténticas de entonces. La crítica del materialismo histórico por la FORA parece sobre todo una crítica de una versión rígidamente determinista del marxismo, típica de la IIª Internacional y de los partidos estalinistas. Repitámoslo, la FORA tenía razón cuando atacaba la naturaleza alienada de la producción capitalista y rechazaba la idea de que el capitalismo fuera progresista por sí mismo –sobre todo en un periodo en el que las relaciones sociales capitalistas ya habían demostrado que se habían vuelto un obstáculo irremediable para el desarrollo humano; en cambio, su evidente rechazo a la industria como tal aparecía como algo abstracto desembocando en una nostalgia trasnochada de las comunas rurales locales.
Quizás lo más importante sea la ausencia de toda relación entre esos debates y las experiencias entre las más importantes de la lucha de clases en la nueva época iniciada por las huelgas de masas en Rusia en 1905 y la oleada revolucionaria internacional de 1917-23. Esos acontecimientos mundiales e históricos, entre los que se incluye evidentemente, la Primera Guerra imperialista, ya habían demostrado el agotamiento de las formas antiguas de organización obrera (partidos de masas y sindicatos), originando las nuevas: por un lado los soviets o consejos obreros, constituidos en el calor de la lucha y no como estructura preexistente a ella; por otro lado, la organización de la minoría comunista ya no vista como partido de masas que actúa sobre todo en el terreno de la lucha por reformas. La formación de los sindicatos revolucionarios o industriales en la segunda parte del siglo xix y en las décadas siguientes fueron, en gran parte, tentativas de una fracción radical del proletariado por adaptarse a la nueva época sin renunciar a los viejos conceptos sindicalistas (e incluso socialdemócratas) de instaurar progresivamente una organización de masas de trabajadores en el interior del capitalismo, con la finalidad de tomar el control de la sociedad en una fase de crisis aguda. La prevención de la FORA contra la idea de construir una nueva sociedad en el mismo hueco dejado por la antigua estaba justificada. Sin embargo, sin ninguna referencia seria a la experiencia de la huelga de masas y de la revolución, cuya dinámica fue analizada con tanta perspicacia por Rosa Luxemburg en Huelga de masas, partido y sindicatos, folleto escrito en 1906, o las nuevas formas de organización que Trotski, por ejemplo, definió como fruto de la revolución de 1905 en Rusia de una importancia crucial, la FORA volvió a caer en una esperanza difusa de transformación repentina y total, pareciendo incapaz de examinar los vínculos reales entre las luchas defensivas del proletariado y la lucha por la revolución.
El opúsculo El comunismo libertario de Isaac Puente
En los debates de 1931, la mayoría de la CNT española se puso del lado de los anarcosindicalistas más tradicionales. Sin embargo, las ideas “comunitarias” persistieron y el programa de Zaragoza de 1936, basado en el folleto de Puente, contenía elementos de ambas tendencias.
El folleto de Puente ([11]) expresa claramente un enfoque proletario y su meta final es el comunismo “libertario”, o sea lo que nosotros llamaríamos sencillamente comunismo, una sociedad basada en el principio, como dice Puente, “de cada uno según su aptitud… a cada uno según sus necesidades”. Y al mismo tiempo es una expresión bastante clara de la indigencia teórica propia de la visión anarquista del mundo.
Una gran parte del principio del texto está dedicada a argumentar contra todos los prejuicios que proclaman que los trabajadores son unos ignorantes y estúpidos, incapaces de emanciparse por sí mismos, que desprecian la ciencia, el arte y la cultura, que necesitan una élite intelectual, un arquitecto “social” o un poder policiaco, para administrar la sociedad en su nombre. Esta polémica está perfectamente justificada. Sin embargo, cuando escribe que “Lo que llamamos buen sentido, rapidez de visión, capacidad de intuición, iniciativa y originalidad, no se compran ni venden en las universidades”, hemos de recordar que la teoría revolucionaria no es únicamente buen sentido: sus propuestas, al ser dialécticas, suelen ser consideradas como exageradas y absurdas desde el punto de vista del “viejo buen sentido” que Engels ridiculiza en Del socialismo utópico al socialismo científico (1880) ([12]). La clase obrera no necesita educadores por encima de ella para librarse del capitalismo, pero sí necesita una teoría revolucionaria que le permita ir más lejos que las meras apariencias y comprender las evoluciones más profundas que actúan en la sociedad.
Las insuficiencias del anarquismo, a ese respecto, aparecen en todas las tesis principales del texto de Puente. Respecto a los medios utilizados por la clase obrera para enfrentarse y derribar al capitalismo, Puente, a imagen de los debates de la AIT de aquel tiempo, para nada tiene en cuenta toda la dinámica de la lucha de clases en la época de la revolución, que se inicia con la huelga de masas y la aparición de la forma “Consejo”. En lugar de ver que las organizaciones que realizarán la transformación comunista plasman la ruptura radical con las viejas organizaciones de clase que se habían integrado en la sociedad burguesa, Puente insiste en que “El comunismo libertario se basa en organismos existentes ya, merced a los cuales se puede organizar la vida económica en la ciudad y en los pueblos teniendo en cuenta las necesidades peculiares de cada localidad. Son el sindicato y el municipio libre”. Es aquí donde Puente alía sindicalismo y comunitarismo: en las ciudades, los sindicatos tomarán el control de la vida pública, en el campo serán las asambleas tradicionales del pueblo. Las actividades de esos órganos se consideran sobre todo como algo local: pueden también federarse y formar estructuras nacionales donde sea necesario, pero según Puente el producto excedentario de unidades económicas locales debe intercambiarse con el de otras. En otras palabras, ese comunismo libertario puede coexistir con relaciones de valor, no sabiendo si se trata de medidas transitorias o de algo que existirá siempre.
Mientras tanto, la transformación se desarrolla mediante “la acción directa” y no mediante la responsabilidad en el ámbito político, esfera que se identifica totalmente con el Estado actual. Por medio de un cuadro comparativo entre “La organización a base política, común a todos los regímenes que se basan en el Estado, y la organización [económica de la sociedad, que evita el Estado]”, Puente diseña el carácter jerárquico y explotador del Estado, oponiéndole la vida democrática de sindicatos y municipalidades libres, basada sobre decisiones tomadas por las asambleas y sobre necesidades comunes. Hay dos problemas fundamentales en este enfoque: primero, es incapaz de explicar que los sindicatos –incluidos los sindicatos anarcosindicalistas como la CNT– nunca fueron un modelo de autoorganización o de democracia, sino que están sometidos a una presión muy fuerte para integrarse en la sociedad capitalista, para convertirse, también ellos, en instituciones burocráticas que tienden a incorporarse al Estado. Y, segundo, ignora la realidad de la revolución, en la que la clase obrera se verá necesariamente enfrentada a una conjunción de problemas que son inevitablemente políticos: la autonomía organizativa y teórica de la clase obrera respecto a los partidos y las ideologías de la burguesía, la destrucción del Estado capitalista y la consolidación de sus propios órganos de poder. La realidad de la guerra que estalló en España poco después del Congreso de Zaragoza iba a dejar crudamente a la luz del día esas profundas lagunas del programa libertario.
Pero hay otro problema no menos decisivo: la incapacidad del texto para tomar en cuenta la dimensión internacional, de modo que solo aparece una perspectiva estrictamente nacional. Cierto es que el texto rebate el principal de los numerosos “prejuicios”, el de “Atribuir carácter pasajero a las crisis”. Como Maksimoff, la gran depresión de los años 30 parece haber convencido a Puente de que el capitalismo es un sistema en declive, y el párrafo siguiente del mismo capítulo tiene al menos una dimensión más global, mencionándose la situación de la clase obrera en Italia y en Rusia. Pero no hay el más mínimo esbozo de evaluación de la relación de fuerzas entre las clases, y esto era una tarea primordial para los revolucionarios tras un período de apenas 20 años que conoció la Guerra mundial, una oleada revolucionaria internacional y la serie de derrotas catastróficas para el proletariado. Y cuando se trata de examinar el potencial para el comunismo libertario en España, es casi como si el mundo exterior no existiera: hay toda una amplia parte dedicada a estimar los recursos económicos de España y sus naranjas, manzanas, algodón, madera, aceite y demás. El objetivo de tales cálculos es mostrar que España podría existir como un islote autosuficiente de comunismo libertario. Cierto, Puente afirma que “la implantación del comunismo libertario en nuestro país, aisladamente de los otros de Europa, nos acarreará, como es de presumir, la enemiga de las naciones capitalistas. Pretextando la defensa de los intereses de sus súbditos, el imperialismo burgués tratará de intervenir por las armas para hundir nuestro régimen naciente”. Pero tal intervención se vería entorpecida por la amenaza o de una revolución social en el país del agresor o de la guerra mundial contra las demás potencias. Los capitalistas extranjeros preferirían recurrir a ejércitos mercenarios antes que a los suyos propios como lo hicieron en Rusia: en ambos casos, los trabajadores deben estar dispuestos a defender la revolución con las armas en la mano. También, los Estados capitalistas intentarían imponer un bloqueo económico mediante buques de guerra, lo cual podría acarrear problemas pues España no dispone de ciertos recursos esenciales, especialmente el petróleo, estando obligada a importarlo. La solución al bloqueo de importaciones no es, sin embargo, difícil de encontrar: “Por ello, en caso de bloqueo, sería menester enfocar las actividades de conjunto a la intensificación de los sondeos en busca de petróleo (…). El petróleo puede [también] obtenerse por destilación de la hulla y de los lignitos, ambos abundantes en nuestro país.”
Resumiendo: para instaurar el comunismo libertario, España deberá volverse autárquica. Es la visión en estado puro de la anarquía en un solo país ([13]). La incapacidad de partir del punto de vista del proletariado mundial acabaría siendo otro error irremediable cuando España se convirtió en escenario de un conflicto imperialista mundial.
Los acontecimientos de 1936-37: ¿revolución social o guerra imperialista?
El modelo anarcosindicalista de la revolución tal como se expone en el texto de Puente y el programa de Zaragoza iba a aparecer definitivamente a la luz del día impugnados por los acontecimientos importantes históricos que desencadenó el golpe de Estado franquista de julio de 1936.
No es éste el lugar para escribir una narración detallada de aquellos sucesos. Nos limitaremos a recordar su esquema general para reafirmar la visión de la izquierda comunista de aquel entonces, o sea: la incoherencia congénita de la ideología anarquista se había convertido en el medio para traicionar a la clase obrera.
No hay mejor análisis de los primeros instantes de la guerra en España que el artículo publicado en el periódico de la Fracción de izquierda italiana, Bilan no 34, octubre-noviembre de 1936 y reeditado en la Revista internacional no 6 ([14]). Los camaradas de Bilan lo escribieron muy poco después de lo acaecido, sin duda tras haber compulsado una masa de informaciones muy confusas y desconcertantes. Hay que subrayar la manera con la que los compañeros de Bilan lograron librarse de la enorme confusión ambiente, de las falsificaciones de la “revolución española” en sus dos versiones: la más difundida en aquella época por los poderosos medios de comunicación controlados por demócratas y estalinistas, o sea, la de una especie de revolución democrática burguesa contra la reacción feudal-fascista; o la versión de anarquistas y trotskistas que, aun presentando la lucha en España como una revolución social que habría ido mucho más lejos que cualquier momento alcanzado en 1917 en Rusia, también sirvió para reforzar la opinión dominante según la cual la lucha era una barrera popular contra el avance del fascismo en Europa.
El artículo de Bilan reconoció plenamente que, ante el ataque de las derechas, la clase obrera, sobre todo la de su centro neurálgico de Barcelona, replicó con sus propias armas de clase: huelga espontánea de masas, manifestaciones callejeras, confraternización con los soldados, armamento general de los trabajadores, formación de comités de defensa y de milicias con base en los barrios, ocupación de las fábricas y elección de comités de fábrica. Bilan reconoció también que fueron los militantes de la CNT-FAI quienes desempeñaron por todas partes el papel de primer plano en el movimiento, el cual, además, se había extendido por la mayoría de la clase obrera barcelonesa.
Y fue, sin embargo, precisamente en ese momento en que la clase obrera estaba a punto de tomar el poder político en sus propias manos, cuando las debilidades programáticas del anarquismo, su insuficiencia teórica, iban a revelarse como un obstáculo letal.
Primero, el fracaso del anarquismo para comprender el problema del Estado condujo no sólo a dejar escapar la posibilidad de una dictadura proletaria –por aquello de que el anarquismo está “en contra de todo tipo de dictadura”– pero quizás lo peor fue que condujo al desarme total de los obreros frente a las maniobras de la clase dominante, la cual consiguió reconstituir un poder de Estado con formas nuevas y “radicales”, pues sus fuerzas tradicionales habían quedado paralizadas frente a la sublevación proletaria. El Comité Central de Milicias y el Consejo Superior de Economía fueron instrumentos clave contra el fascismo:
“La constitución de un Comité Central de las milicias debía dar la impresión del inicio de una fase de poder proletario y la constitución del Consejo Central de Economía la ilusión de que se entraba en una fase de gestión de una economía proletaria.
“Sin embargo, lejos de ser organismos de dualidad de poder, se trataba de organismos con una naturaleza y función capitalista ya que, en lugar de constituirse sobre la base del impulso del proletariado buscando formas de unidad de la lucha para plantearse el problema del poder, fueron desde su comienzo órganos de colaboración con el Estado capitalista.
“El CC de las Milicias de Barcelona será por otra parte un conglomerado de partidos obreros y burgueses, y de sindicatos, y no un organismo del tipo de los Soviets que surge de un planteamiento de clase, espontáneamente y en donde se puede verificar la evolución de la conciencia de los obreros. Ese organismo se unirá a la Generalitat para luego desaparecer por simple decreto cuando se constituya, en Octubre, el nuevo Gobierno de Cataluña.
“El CC de Milicias representará el arma inspirada por el capitalismo para arrastrar a los proletarios, por medio de la organización de las milicias, fuera de las ciudades y de sus lugares hacia los frentes territoriales donde fueron despiadadamente masacrados. Representará también el órgano que restablece el orden en Cataluña, no con los obreros que han sido dispersados en los frentes sino contra ellos. Es cierto que el ejército regular fue prácticamente disuelto, pero será reconstituido gradualmente con las columnas de milicianos donde el Estado Mayor se conserva netamente burgués con los Sandino, los Villalba y consortes. Las columnas fueron voluntarias y pudieron conservarse así hasta el momento en que desapareció la embriaguez y la ilusión de la revolución y reapareció la realidad capitalista. Entonces se caminará a grandes pasos hacia el restablecimiento oficial del ejército regular y el servicio obligatorio” ([15]).
La participación inmediata de la CNT y del POUM (Partido Obrero de Unificación Marxista, situado éste en un espacio entre la izquierda de la socialdemocracia y el trotskismo) en esas instituciones burguesas fue un golpe muy duro asestado contra la posibilidad para los órganos de clase creados en la calle y las fábricas durante las jornadas de julio de centralizarse y establecer un auténtico doble poder. Al contrario, esos comités se vieron pronto vaciados de su contenido proletario e incorporados en las nuevas estructuras del poder burgués.
Segundo, había una cuestión política candente que no se encaraba y que los anarquistas eran incapaces de encarar al no disponer de un método de análisis de las tendencias históricas en el interior mismo de la sociedad capitalista: la cuestión de la naturaleza del fascismo y de lo que Bordiga llamó su “peor producto”, el antifascismo. El avance del fascismo fue uno de los fenómenos en que se plasmó la serie de derrotas históricas de la revolución proletaria, preparándose así la sociedad burguesa para una segunda carnicería interimperialista, pero el antifascismo también fue un grito de alistamiento para la guerra imperialista, fue un llamamiento a los trabajadores para que abandonaran la defensa de sus propios intereses de clase en nombre de una “unión sagrada” nacional. Fue sobre todo esa ideología de la unidad contra el fascismo lo que permitió a la burguesía quitarse de en medio el peligro de revolución proletaria desviando la lucha de la clase desde las ciudades hacia un conflicto bélico en el frente. El llamamiento a sacrificarlo todo por la lucha contra Franco llevó incluso a los más apasionados defensores del comunismo libertario, como Durruti, a aceptar tal enorme maniobra. Las milicias acabaron incorporándose en el Comité Central de Milicias Antifascistas, un órgano dominado por partidos y sindicatos como la izquierda republicana y nacionalista, los socialistas y los estalinistas, abiertamente enemigos de la revolución proletaria, convirtiéndose en instrumentos de una guerra entre dos facciones capitalistas, un conflicto que casi inmediatamente se transformó en un campo de batalla interimperialista global, un ensayo para la Guerra mundial que se avecinaba. Sus formas democráticas, como la elección de oficiales, no cambió fundamentalmente nada. Cierto, las principales fuerzas burguesas del mando –estalinistas y republicanos– no estaban a gusto con esas formas, insistiendo más tarde para que se integraran totalmente en un ejército burgués tradicional, como así lo había anticipado Bilan. Pero también, como lo entendió Bilan, el golpe fatal ya había sido asestado durante las primeras semanas tras el golpe de Estado militar.
Y lo mismo ocurrió con el ejemplo más evidente de la quiebra de la CNT, la decisión de cuatro de sus dirigentes más conocidos, incluido el radical García Oliver, de aceptar ser ministros en el gobierno central de Madrid, acto de traición agravado por su infame declaración de que gracias a su participación en el gabinete, el Estado republicano “había dejado de ser una fuerza de opresión sobre la clase obrera, de igual modo que el Estado ya no es el organismo que divide a la sociedad en clases. Y ambos tenderán cada vez menos a oprimir al pueblo gracias a la intervención de la CNT” ([16]). Fue la última etapa de una trayectoria, iniciada hacía ya tiempo, de degeneración lenta de la CNT. En una serie de artículos sobre la historia de la CNT, mostramos cómo la CNT, a pesar de sus orígenes proletarios y las convicciones profundamente revolucionarias de gran cantidad de sus militantes, no pudo resistir, en esta época de totalitarismo de Estado del capitalismo, a la tendencia imparable para las organizaciones obreras permanentes de masas a integrarse en el Estado. Esto quedó demostrado ya antes de julio del 36 cuando la CNT, en las elecciones de febrero de ese año, abandonó su abstencionismo tradicional por el apoyo táctico al Frente Popular ([17]). En el período justo después del golpe de Estado de Franco, con un gobierno republicano a la deriva, el proceso de participación anarquista en el Estado burgués se fue acelerando a todos los niveles. Ya antes del escándalo de los cuatro ministros anarquistas, la CNT había entrado en el gobierno territorial de Cataluña, la Generalitat, y también hubo, a nivel local (tal vez en conformidad con esa idea más bien borrosa de los “municipios libres”), militantes anarquistas que acabaron siendo representantes y responsables de órganos de la administración local, o sea las unidades de base del Estado capitalista. Como cuando la traición de la socialdemocracia en 1914, no se trataba tampoco aquí de una cuestión de unos cuantos malos jefes, sino el resultado de un proceso gradual de la integración del aparato organizativo como un todo en la sociedad burguesa y su Estado. Bien es verdad que hubo en la CNT-FAI y en el movimiento anarquista en general, tanto dentro como fuera de España, voces proletarias contra tal trayectoria, aunque, como veremos en la segunda parte de este artículo, pocas de ellas llegaron hasta las raíces teóricas subyacentes de la traición.
Sí, ¿y de las colectividades, qué? Los anarquistas más entregados y valientes, como Durruti, ¿no insistieron en que avanzar en la revolución social era la mejor manera de vencer a Franco? ¿Acaso no fueron ante todo los ejemplos de fábricas y alquerías autogestionadas, todos los intentos por liquidar la forma salarial en cantidad de pueblos de toda España, lo que convenció a muchos, incluidos marxistas como G. Munis ([18]), de que la revolución social en España había alcanzado cotas desconocidas en Rusia con su rápida caída en el capitalismo de Estado?
Bilan, al contrario, se negó a idealizar las ocupaciones de fábricas:
“Cuando los obreros reanudaron el trabajo allí donde los patronos habían huido o habían sido fusilados por las masas, se constituyeron Consejos de Fábrica que fueron la expresión de la expropiación de dichas empresas por los trabajadores. Aquí intervinieron rápidamente los sindicatos para establecer normas con el fin de constituir una representación proporcional de los miembros de la CNT y de la UGT. En fin, al tiempo que se efectúa la vuelta al trabajo con la petición de los obreros de la semana de 36 horas y el aumento de salarios, los sindicatos intervienen para defender la necesidad de trabajar a pleno rendimiento para la organización de la guerra sin respetar demasiado una reglamentación del trabajo y del salario.
“Ahogados de inmediato, los comités de fábrica y los comités de control de las empresas donde la expropiación no se realizó (en consideración al capital extranjero o por otras razones) se transformaron en órganos para activar la producción y, por eso mismo, se diluyeron en su significado de clase. No se trata ya de organismos creados durante una huelga insurreccional para derribar al Estado sino de organismos orientados hacia la organización de la guerra, condición esencial para permitir la supervivencia y reforzamiento de dicho Estado” ([19]).
Damier no se detiene mucho rato en analizar las condiciones vividas en las fábricas “controladas por los trabajadores”. Es significativo que pase más tiempo examinando las formas democráticas de las colectividades rurales, su profunda preocupación por el debate y la autoeducación mediante asambleas y comités regulares y elegidos, sus intentos para acabar con el sistema salarial. Fueron esfuerzos heroicos si la menor duda, pero las condiciones del aislamiento rural hicieron que fuera menos urgente para el Estado capitalista atacar las colectividades campesinas mediante artimañas o abiertamente por la fuerza. En resumen, esos cambios que hubo en el campo no alteraron el proceso general de recuperación burguesa que se concentró en las ciudades y las fábricas en donde Estado capitalista impuso rápida y brutalmente la disciplina en el trabajo en pro de la economía de guerra cosa que no habría podido realizar sin la ficción del “control sindical” por medio de la CNT:
“El hecho más interesante en este terreno es el siguiente: a la expropiación de las empresas en Cataluña, a su coordinación efectuada por el Consejo de Economía en Agosto, al decreto del Gobierno en Octubre dando las normas para pasar a la “colectivización”, sucedieron cada vez nuevas medidas para someter a los proletarios a una disciplina en las fábricas, disciplina que nunca hubiera sido tolerada viniendo de los antiguos patronos.
“En Octubre la CNT lanzará sus consignas sindicales por medio de las cuales prohibirá las luchas reivindicativas de cualquier tipo y hará del aumento de la producción el deber más sagrado del proletariado. Aparte del hecho que hemos rechazado ya frente al engaño [en Rusia] que consiste en asesinar físicamente a los proletarios en nombre de la “construcción de un socialismo” que nadie atisba aún, ¡declaramos abiertamente que, a nuestro entender, la lucha en las empresas no debe cesar ni un momento mientras subsista la dominación del Estado capitalista! Es verdad que los obreros deberán hacer sacrificios después de la revolución proletaria, pero un revolucionario nunca podrá predicar el fin de la lucha reivindicativa para llegar al socialismo. Ni siquiera después de la revolución les quitaremos el arma de la huelga a los obreros, y es más evidente todavía que cuando el proletariado no tiene el poder –y así es en España– la militarización de las fábricas equivale a la militarización de las fábricas en cualquier Estado capitalista en guerra” ([20]).
Bilan se ciñe al principio de base de que revolución social y guerra imperialista son tendencias diametralmente opuestas en la sociedad capitalista. La derrota de la clase obrera –ideológica en 1914, física e ideológica en los años 1930– dejó abierto el camino hacia la guerra imperialista. La lucha de clases, al contrario, no puede llevarse a cabo sino es en detrimento de la economía de guerra. Huelgas y motines no fortalecen la guerra nacional. Fueron la irrupciones revolucionarias de 1917 y 1918 las que obligaron a los imperialismos beligerantes a poner fin inmediato a las hostilidades.
Es lo mismo para la guerra revolucionaria. Pero solo puede llevarse a cabo cuando la clase obrera está en el poder, algo que Lenin y quienes se le unieron en el partido bolchevique dejaron claro entre febrero y octubre de 1917. E incluso en ese caso, las exigencias de una guerra revolucionaria en la que se lucha en frentes territoriales no crean, ni mucho menos, las mejores condiciones para el desarrollo del poder de la clase y la transformación social radical. De tal modo que entre 1917 y 1920, el Estado soviético derrotó a las fuerzas contrarrevolucionarias internas y externas en lo militar, pero a un precio muy elevado: el de la erosión del control político por parte de la clase obrera y el proceso de autonomía del aparato de Estado.
Esa oposición fundamental entre guerra imperialista y revolución social quedó confirmada por doble con los acontecimientos de mayo del 37.
Una vez más entonces, pero esta vez ante una provocación de estalinistas y otras fuerzas del Estado, que intentaron apoderarse de la central telefónica controlada a la sazón por los trabajadores, el proletariado de Barcelona replicó masivamente y con sus propios métodos de lucha: huelga de masas y barricadas. El “derrotismo revolucionario” propugnado por la Izquierda italiana, condenado como una locura traicionera por prácticamente todas las tendencias políticas, desde los liberales hasta grupos como Unión Comunista, lo llevaron a la práctica los trabajadores de Barcelona. Fue más que nada una reacción de defensa a un ataque por parte de las fuerzas represivas del Estado republicano, pero eso sí, una vez más, fue la antagonismo entre los trabajadores y el conjunto de la máquina estatal, cuyos portavoces más ignominiosos no vacilaron en tratarlos de traidores, saboteadores del esfuerzo de guerra. E, implícitamente, fue en efecto un reto directo a la guerra contra el fascismo, no menos que el motín de Kiel de 1918 había sido un reto contra el esfuerzo de guerra del imperialismo alemán y, por extensión, contra el conflicto interimperialista como un todo.
Los defensores notorios del orden burgués iban a replicar con el terror contra los trabajadores. Detuvieron a revolucionarios, los torturaron, los mataron. Camillo Berneri, el anarquista italiano que había expresado abiertamente sus críticas a la política de colaboración de la CNT fue uno de los numerosos militantes secuestrados y asesinados, en la mayoría de los casos por esbirros del Partido “Comunista”. Pero la represión se ejerció sobre los trabajadores sólo cuando los portavoces de la “izquierda”, de la CNT y del POUM, atemorizados sobre todo por una fractura en el frente antifascista, acabaron por convencerles de que dejaran las armas y volvieran al trabajo. La CNT –como el SPD cuando la revolución alemana de 1918– era indispensable para la restauración del orden burgués.
C D Ward
En la segunda parte de este artículo, estudiaremos algunas tendencias anarquistas que denunciaron la traición de la CNT durante la guerra en España –los Amigos de Durruti, por ejemplo, en 1937-38, o un representante más reciente del anarcosindicalismo como Solidarity Federation en Gran Bretaña. Procuraremos mostrar que por muy saludables que fueran esas reacciones proletarias, en raras ocasiones sacaron a la luz las debilidades subyacentes del “programa” anarquista.
[1]) Volumen I de la serie, Revista Internacional no 79. En la serie “El comunismo no es un bello ideal, sino una necesidad material [440]”, cap. 10 “¿Anarquismo o comunismo?” /revista-internacional/199501/1837/x-anarquismo-o-comunismo [441] (1994).
[2]) En nuestro artículo de la Revista Internacional no 120 (2005), “El anarcosindicalismo frente al cambio de época; la CGT francesa hasta 1914” /revista-internacional/200510/203/historia-del-movimiento-obrero-el-anarcosindicalismo-frente-al-camb [364], subrayábamos que esa orientación de ciertas corrientes anarquistas hacia los sindicatos se debía más a la búsqueda de un público más receptivo a su propaganda que a una verdadera comprensión de la naturaleza revolucionaria de la clase obrera.
[3]) En castellano hay una versión en https://bivir.uacj.mx/libroselectronicoslibres/Autores/PedroKropotkin/Kr... [442]
[4]) nefac.net/node/677.
[5]) "Decadencia del capitalismo (X) – Para los revolucionarios, la Gran Depresión confirma la caducidad del capitalismo [196]" (2011).
[6]) En inglés, Black Cat Press, Edmonton, 2009. Inicialmente se publicó en ruso 2000. Damier es miembro de KRAS, sección rusa de la AIT. La CCI ha publicado varias declaraciones internacionalistas de KRAS sobre las guerras en la antigua URSS.
[7]) Federación Obrera Regional Argentina.
[8]) Traducido por nosotros del inglés: “Anarchism in Argentina and Uruguay” en Anarchism Today, Ed. por J. Apter y J. Joll. Nueva York: MacMillan, 1971. Accesible en Internet en https://files.libcom.org/files/Argentina.pdf [443].
[9]) Esa organización –SR significa “Sindicalista Revolucionario”– fue el resultado de una escisión en 1926 de la CGT “oficial” que, en aquel entones, estaba dominada por el Partido Socialista. Fue un grupo relativamente pequeño. Desapareció bajo el régimen de Pétain durante la IIª Guerra Mundial. Su portavoz principal en el Congreso de Zaragoza fue Pierre Besnard.
[10]) Vadim Damier, obra citada, pp 110-11.
[11]) Reeditado por Likiniano Elkartea, Bilbao. Accesible en la página web https://losincendiadores.files.wordpress.com/2009/09/comunismo-libertario-y-otras-proclamas-insurrecionales-y-naturistas.pdf [444]
[12]) “A primera vista, este método discursivo nos parece extraordinariamente razonable, porque es el del llamado sentido común. Pero el mismo sentido común, personaje muy respetable de puertas adentro, entre las cuatro paredes de su casa, vive peripecias verdaderamente maravillosas en cuanto se aventura por los anchos campos de la investigación; y el método metafísico de pensar, por muy justificado y hasta por necesario que sea en muchas zonas del pensamiento, más o menos extensas según la naturaleza del objeto de que se trate, tropieza siempre, tarde o temprano, con una barrera franqueada, la cual se torna en un método unilateral, limitado, abstracto, y se pierde en insolubles contradicciones, pues, absorbido por los objetos concretos, no alcanza a ver su concatenación; preocupado con su existencia, no para mientes en su génesis ni en su caducidad; concentrado en su estatismo, no advierte su dinámica; obsesionado por los árboles, no alcanza a ver el bosque.” Http://www.marxists.org/espanol/m-e/1880s/dsusc/2.htm [445].
[13]) Nuestro artículo sobre la CGT, citado en la nota 2, plantea el mismo problema acerca de un libro de dos líderes de la organización anarcosindicalista francesa en 1909: “La lectura del libro de Pouget y Pataud (Cómo haremos la revolución), ya citado, es muy instructiva a ese respecto, pues describe una revolución puramente nacional. Los dos autores anarcosindicalistas no esperaron a Stalin para plantear la construcción del “anarquismo en un solo país”: tras haber triunfado la revolución en Francia, hay todo un pasaje del libro dedicado a describir el sistema de comercio exterior que sigue funcionando según el modo comercial, mientras que en el interior de las fronteras nacionales, se produce según el modo comunista”.
[14]) Véase el libro de la CCI España 1936, Franco y la República masacran al proletariado, con una selección de artículos de Bilan, 1936, publicado también en internet: https://es.internationalism.org/booktree/539 [446].
[16]) Hemos traducido esta declaración del libro en inglés de Vernon Richards, Lessons of the Spanish Revolution, c. VI, p 69.
[17]) Léase al respecto la serie sobre la historia de la CNT en los nos 129 a 133 de la Revista Internacional (2008), especialmente el artículo “El antifascismo, el camino a la traición de la CNT (1934-36)”. https://es.internationalism.org/rint133-cnt [448].
[18]) Munis fue el militante más conocido del Grupo bolchevique-leninista en España que estaba relacionado con la tendencia de Trotski. Más tarde rompería con el trotskismo por el alistamiento de esta corriente en la IIª Guerra mundial, evolucionando en muchas posiciones hacia las de la Izquierda comunista. Ver: Revista internacional nº 58 (1984):“En memoria de Munis, militante de la clase obrera”, /revista-internacional/200608/1028/en-memoria-de-munis-militante-de-la-clase-obrera [449]. Publicamos polémicas con el grupo fundado más tarde por Munis, Fomento Obrero Revolucionario, sobre sus posiciones sobre la guerra de España: https://fr.internationalism.org/rinte29/corresp.htm [450]. https://fr.internationalism.org/rinte52/for.htm [451] (en francés e inglés)
[19]) “Bilan ante los acontecimientos de España”, en España 1936, Franco y la República masacran al proletariado (Libro editado por la CCI): https://es.internationalism.org/libros/1936/cap1 [452]
[20]) Ídem.
Personalidades:
- Durruti [453]
- Isaac Puente [454]
- Damier [455]
- Puente [456]
- Berneri [457]
Acontecimientos históricos:
Rubric:
Rev. Internacional 2015 - 154 a 155
- 2399 lecturas
Rev. Internacional n° 154 - 1er semestre de 2015
- 2165 lecturas
La lucha por los principios proletarios sigue estando de plena actualidad
- 2902 lecturas
Hace cien años la guerra inicia un nuevo año de matanzas. Decían que en « Navidades estaría terminada », pero Navidad quedó atrás y la guerra, en cambio, ahí seguía.
El 24 de diciembre hubo confraternizaciones en el frente, la "Tregua de Navidad”. Fue iniciativa de soldados –obreros y campesinos en uniforme– en contra de sus oficiales, que salieron de las trincheras para intercambiar cerveza, tabaco y alimentos. Los Estados Mayores, sorprendidos, fueron incapaces de reaccionar de inmediato.
Las confraternizaciones plantean la pregunta: ¿qué habría ocurrido si hubiera existido un partido obrero, una Internacional, capaz de darles una visión más amplia, de hacerlas fructificar para que se transformaran en oposición consciente no sólo contra la guerra sino también contra sus causas? Pero los obreros habían sido abandonados por sus propios partidos: peor todavía, esos partidos se habían convertido en banderines de enganche de la clase dominante. Tras los pelotones de ejecución ante desertores y amotinados hay ministros "socialistas". La traición de los partidos socialistas en la mayoría de los países beligerantes hizo que se desmoronara la Internacional socialista, incapaz de aplicar las resoluciones contra la guerra adoptadas en el congreso de Stuttgart en 1907 y en el de Basilea de 1912: ese hundimiento es el tema de uno de los artículos de este número.
Comienza el año 1915. Ya no volverá a haber “Tregua de Navidad": los Estados Mayores, preocupados, harán que se aplique la disciplina y que truenen los cañones en la Navidad siguiente para cortar de raíz toda veleidad de acabar con la guerra por parte de los soldados y de los obreros.
Y, sin embargo, con muchas dificultades y sin plan de conjunto, resurge la resistencia obrera. En 1915 volverá a haber fraternizaciones en el frente, habrá grandes huelgas en el valle del Clyde en Escocia, manifestaciones de obreras alemanas contra el racionamiento. Hay pequeños grupos, como Die Internationale (en el que milita Rosa Luxemburg) o el grupo Lichtstrahlen en Alemania, supervivientes de la ruina de los partidos de la Internacional, que se organizan a pesar de la censura y la represión. En septiembre, algunos participarán en la primera conferencia internacional de socialistas contra la guerra, en Zimmerwald (Suiza). Esta conferencia, y las dos que le siguieron, deberán encarar los mismos problemas planteados a la IIª Internacional: ¿es posible realizar una política de “paz” sin pasar por la revolución proletaria? ¿Puede imaginarse una reconstrucción de la Internacional basada en la unidad de antes de 1914, que se reveló aparente y no verdadera?
Esta vez es la izquierda la que va a ganar la batalla, y la IIIª Internacional que será el resultado de Zimmerwald será explícitamente comunista, revolucionaria, y centralizada: será la respuesta a la quiebra de la Internacional, de igual modo que los Soviets en 1917 serían la respuesta a la quiebra del sindicalismo.
Hace casi 30 años (en 1986) celebrábamos el 70 aniversario de Zimmerwald em un artículo publicado en esta Revista. Seis años después del fracaso de las Conferencias Internacionales de la Izquierda Comunista[1] escribíamos: "Como en Zimmerwald, el agrupamiento de las minorías revolucionarias es hoy algo candente (...) Ante lo que hoy está en juego, se plantea la responsabilidad histórica de los grupos revolucionarios. Su responsabilidad está comprometida con la formación del partido mundial de mañana, cuya ausencia se hace hoy notar tan cruelmente (...) El fracaso de las primeras tentativas de conferencias (1977-80) no invalida la necesidad de tales ámbitos de confrontación. Ese fracaso es relativo: es el producto de la inmadurez política, del sectarismo y de la irresponsabilidad de una parte del medio revolucionario que sigue pagando el peso del largo período de contrarrevolución (...) Mañana se celebrarán nuevas conferencias de grupos que se reivindican de la Izquierda...".[2]
No queda más remedio que constatar que nuestras esperanzas, nuestra confianza de aquel entonces sufrieron una amarga decepción. De los grupos participantes en aquellas Conferencias, sólo quedan la CCI y la TCI (ex-BIPR, creada por Battaglia Comunista de Italia y la CWO de Gran Bretaña poco después de las Conferencias)[3]. Aunque la clase obrera no se haya dejado alistar tras las banderas en una guerra imperialista generalizada, tampoco ha sido capaz de oponer su propia perspectiva frente a la sociedad burguesa. Y fue así como la lucha de clases no impuso a los revolucionarios de la Izquierda comunista un mínimo de sentido de la responsabilidad: las Conferencias no volverían a celebrarse, y nuestros reiterados llamamientos para un mínimo de acción común de los internacionalistas (cuando las guerras del Golfo, por ejemplo, en los años 1990 y 2000) quedaron sin respuesta. El anarquismo no ofrece un espectáculo todavía más lamentable si fuera posible. Con las guerras en Ucrania y Siria, domina la precipitación en el la sima del nacionalismo y el antifascismo de la que pocos son capaces de salvarse con honor (el KRAS en Rusia es una excepción admirable).
En tal situación, característica de la descomposición social ambiente, tambien la CCI ha tenido probebleas. Una crisis profunda ha zarandeado nuestra organización, una crisis que nos exige una reflexión teórica y un cuestionamiento muy profundos para encararla. Es ése el tema del artículo sobre nuestra reciente Conferencia extraordinaria, publicada también en este número.
Las crisis nunca son una situación confortable, pero sin ellas no hay vida, y pueden ser a la vez necesarias y saludables. Como lo subraya nuestro artículo, si hay una lección que sacar de la traición de los partidos socialistas u del descalabro de la Internacional, es que la vía tranquila del oportunismo lleva a la muerte y a la traición, y que en la lucha política de la izquierda revolucionaria siempre hubo choques y crisis.
CCI, diciembre 2014
[1] Remitimos al lector desconocedor de estas conferencias a nuestro artículo de la Revista internacional n° 22 (1980), “el sectarismo, una herencia de la contrarrevolución que hay que superar”, https://es.internationalism.org/node/2829 [460]
[2] Revista internacional n°44, 1er Trimestre 1986.
[3] El GCI se pasó al campo de la burguesía al apoyar a Sendero Luminoso de Perú.
Rubric:
Cómo se produjo la quiebra de la Segunda Internacional
- 5749 lecturas
Desde hacía más de diez años, el eco lejano del estruendo de las armas se oía en Europa, el eco de las guerras coloniales de África y de las crisis marroquíes (1905 y 1911), el de la guerra ruso-japonesa de 1904, el de las guerras balcánicas. Los obreros de Europa confiaban en la Internacional para que la amenaza de un conflicto generalizado fuera lejana. Los contornos de la guerra venidera – prevista ya por Engels en 1887 [1] – se dibujaban con cada vez mayor claridad, año tras año, hasta el punto de que los Congresos de Stuttgart de 1907 y el de Basilea en 1912 la denunciaron claramente: no sería una guerra defensiva, sino una guerra de competencia imperialista, de pillaje y rapiña.
La Internacional y sus partidos miembros habían prevenido sin cesar a los obreros sobre el peligro, amenazando con derrocar a las clases dominantes si se atrevían a desafiar a la clase obrera, potente y organizada, dando rienda suelta a sus jaurías bélicas. Y, sin embargo, en agosto de 1914, la Internacional se desintegró, arrastrada cual hojarasca insignificante mientras, uno tras otro, sus líderes y diputados parlamentarios traicionaban sus solemnes promesas, votaban los créditos de guerra y convocaban a los obreros a la carnicería. [2]
¿Cómo pudo producirse semejante descalabro? Karl Kautsky, antes el teórico más conocido de la Internacional, hacía caer la responsabilidad sobre las espaldas en los obreros: "¿Quién se atreverá a afirmar que a 4 millones de proletarios alemanes conscientes les basta la orden de un puñado de parlamentarios para dar en 24 horas media vuelta a la derecha e ir totalmente en contra de sus objetivos de ayer? Si tal cosa fuera cierta, eso sería la prueba, naturalmente, de una horrible bancarrota no sólo de nuestro partido, sino también de las masas (subrayado por Kautsky). Si las masas fueran un rebaño de ovejas tan falto de carácter, podríamos dejar que nos enterrasen." [3] O sea, si cuatro millones de obreros alemanes se dejaron arrastrar por la fuerza a la guerra, lo fue por voluntad propia, y no tendría nada que ver con los parlamentarios que, con el apoyo de la mayoría de sus partidos, votaron los créditos de guerra y que, en Francia y Gran Bretaña se hicieron rápidamente un hueco en los gobiernos burgueses de unión nacional. A semejante excusa lamentable y cobarde, Lenin contestó sin rodeos: "Fíjense en esto: los únicos que podían expresar su actitud ante la guerra con cierta libertad (es decir sin ser inmediatamente detenidos) eran un "puñado de parlamentarios" (que votaron con toda libertad, haciendo uso de su derecho y que podían haber votado perfectamente en contra, por lo que ni siquiera en Rusia se maltrató, ni apaleó, ni siquiera se detuvo a ningún diputado), un puñado de funcionarios, de periodistas, etc.,.. Ahora, Kautsky, con toda nobleza, achaca a las masas su traición y la falta de carácter de esa capa social, de cuyos vínculos con la táctica y la ideología del oportunismo ¡ha escrito decenas de veces el propio Kautsky durante años y años!" [4]
Traicionados por sus dirigentes, ante unas organizaciones suyas de lucha por la defensa de los obreros, que se trasmutan del día a la mañana en banderines de enganche para la carnicería mundial, los obreros, como individuos, se encuentran aislados y solos para poder encarar al todopoderoso aparato militar del Estado. Como lo escribiría más tarde un sindicalista francés: "Sólo puedo hacerme un reproche (...) y es, aún siendo antipatriota, antimilitarista, el haberme ido al frente como mis compañeros al cuarto día de la movilización. No tuve, y eso que no reconocía ni fronteras ni patria, la fuerza de carácter para no ir. Tuve miedo, esa es la verdad, de pelotón de ejecución. Miedo, sí,... Pero, allá, en el frente, pensando en mi familia, escribiendo en el fondo de la trinchera el nombre de mi mujer y de mi hijo, me decía: "¿Cómo es posible que yo, antipatriota, antimilitarista, yo que sólo reconocía la Internacional, acabe disparando contra mis camaradas de miseria o quizás muriendo contra mi propia causa, contra mis propios intereses, por los enemigos?" ". [5]
Los obreros, por Europa entera, tenían puesta su confianza en la Internacional, se habían creído las resoluciones contra la guerra venidera, adoptadas en varias ocasiones durante sus congresos. Habían confiado en la internacional, la expresión más elevada de la fortaleza de la clase obrera organizada, para aferrar el brazo criminal del imperialismo capitalista.
En julio de 1914, cuando ya se hacía cada vez más inminente la amenaza de guerra, el Buró de la Internacional Socialista (BSI) – el órgano que podía considerarse como lo más parecido a un órgano central de la Internacional – convocó una reunión de urgencia en Bruselas. Antes de la reunión, a los dirigentes de los partidos presentes les costaba creerse que una guerra generalizada hubiera podido estallar de verdad, pero en el momento en que el Buró se reunió, el 29 de julio, Austria-Hungría había declarado la guerra a Serbia imponiendo la ley marcial. Víctor Adler, presidente del partido socialdemócrata de Austria, intervino parar decir que su partido estaba en situación de impotencia, pues no se había previsto nada para resistir ni a la movilización ni a la propia guerra. No se había establecido ningún plan para que el partido entrara en la clandestinidad y prosiguiera su actividad ilegalmente. La discusión se perdió en deliberaciones sobre el cambio de lugar para el próximo congreso de la Internacional que se había previsto en Viena. Y no se planteó ninguna acción práctica. Olvidándose de todo lo que se había dicho en congresos anteriores, los dirigentes siguieron otorgando confianza a la diplomacia de las grandes potencias para impedir que estallara la guerra: o eran incapaces de ver que, esta vez, todas las potencias se inclinaban hacia la guerra o no querían verlo.
El delegado británico, Bruce Glasier[6], escribió que "aunque el peligro espantoso de una erupción generalizada de la guerra fuese el asunto principal de las deliberaciones, nadie, ni siquiera los representantes alemanes, parecía plantearse que pudiera haber una ruptura verdadera entre las grandes potencias, mientras no se hubieran agotado todos los recursos de la diplomacia." [7] Hasta el propio Jaurès declaró "el gobierno francés quiere la paz y trabaja para que se mantenga. El gobierno francés es el mejor aliado de la paz de este admirable gobierno inglés que ha tomado la iniciativa de la mediación". [8]
Tras la reunión del BSI, se reunieron miles de obreros belgas para escuchar las palabras de los dirigentes de la Internacional contra la amenaza de guerra. Jaurès, aclamado por los obreros, hizo uno de sus mejores discursos contra la guerra.
Pero hubo una oradora que se quedó notoriamente silenciosa: Rosa Luxemburg, la combatiente más clarividente y más indomable de todos, se negó a hablar, muy quebrantada por la abulia insensible y la auto-ilusión de todo lo que veía en su entorno; sólo ella era capaz de ver la cobardía y la traición que acabaría arrastrando a los partidos socialistas en el apoyo a las ambiciones imperialistas de sus gobiernos nacionales.
En cuanto se declararon las hostilidades, los traidores socialistas de todos los países beligerantes proclamaron que se trataba de una guerra "defensiva": en Alemania, la guerra era para defender la "cultura" alemana contra la barbarie cosaca de la Rusia zarista, en Francia era para defender la república francesa contra la autocracia prusiana, en Gran Bretaña para defender a "la pequeña Bélgica"[9]. Lenin echó por los suelos tales pretextos hipócritas, recordando a los lectores las solemnes promesas que los dirigentes de la Segunda Internacional habían hecho en el Congreso de Basilea en 1912, de oponerse no sólo a la guerra en general sino a esta guerra imperialista en particular cuyos preparativos había comprendido el movimiento obrero desde hacía tiempo: "La resolución de Basilea no habla de la guerra nacional, de la guerra popular, de las que ha habido ejemplos en Europa y que incluso fueron típicas del período 1789-1871, ni de la guerra revolucionaria –a la que nunca han renunciado los socialdemócratas-, sino de la guerra actual, desplegada en el terreno del “imperialismo capitalista’’ y de los "intereses dinásticos", en el terreno de la "política de conquista" de ambos grupos de potencias beligerantes, tanto del austro-alemán como del anglo-franco-ruso. Plejánov, Kautsky y compañía engañan lisa y llanamente a los obreros cuando repiten las mentiras interesadas de la burguesía de todos los países, la cual hace denodados esfuerzos por presentar esta guerra imperialista, colonial y expoliadora como una guerra popular, defensiva (para quienquiera que sea), y cuando buscan para justificarla ejemplos históricos de guerras no imperialistas." [10]
Sin centralización no hay acción posible
¿Cómo fue posible que la Internacional en la cual los obreros tenían puesta tanta confianza, se manifestara tan incapaz de actuar? En realidad, su capacidad de acción era más aparente que real: el BSI era un simple organismo de coordinación cuya función se limitaba en gran parte a organizar los congresos y servir de mediador en los conflictos posibles entre partidos socialistas o en el seno de éstos. Aunque el ala izquierda de la Internacional – en torno a Lenin y Luxemburg especialmente– consideraban que las resoluciones de los congresos contra la guerra eran compromisos de verdad, el BSI no tenía ningún poder para que se respetaran; no tenía la posibilidad de realizar una acción independiente de los partidos socialistas de cada país – menos todavía en contra de los deseos de éstos– y, en especial, de más poderoso de ellos: el partido alemán. De hecho, aunque la fundación de la Internacional fue en 1889, el BSI no se constituyó antes del Congreso de 1900: hasta entonces, la Internacional sólo existía de hecho durante las sesiones de los congresos. El resto del tiempo, no era mucho más que una red de relaciones personales entre los diferentes dirigentes socialistas, de entre los cuales muchos se conocían personalmente desde los años de exilio. Ni siquiera había una red formalizada de correspondencia. August Bebel incluso se había quejado a Engels en 1894 de que todos los lazos con los demás partidos socialistas estaban en manos de Wilhelm Liebknecht: "interesarse por las relaciones de Liebknecht en el extranjero es sencillamente imposible. Nadie sabe ni a quién escribe ni lo que escribe; de eso no habla con nadie". [11]
Es llamativo el contraste con la Primera Internacional (la Asociación Internacional de los Trabajadores, AIT). El primer acto de la AIT tras su fundación en 1864 en St Martin's Hall (Londres), una reunión compuesta en su mayoría de obreros británicos y franceses, fue formular un proyecto de programa organizativo y constituir un Consejo General – órgano centralizador de la Internacional. En cuanto se redactaron los estatutos, una gran cantidad de organizaciones en Europa (partidos políticos, sindicatos, cooperativas incluso) se unieron a la organización basándose en los estatutos de la AIT. A pesar de todas las intentonas de "La Alianza" de Bakunin por sabotear el Consejo General, elegido por los congresos de la AIT, ése poseía toda la autoridad de un verdadero órgano centralizador.
Ese contraste entre ambas Internacionales era producto de una situación histórica nueva y, de hecho, confirmaba las palabras premonitorias del Manifiesto comunista: "Aunque no por su contenido, en su forma la lucha del proletariado contra la burguesía es, por ahora, una lucha nacional. Es natural que el proletariado de cada país debe acabar en primer término con su propia burguesía"[12]. Después de la derrota de la Comuna de París en 1871, el movimiento obrero entró en un período de fuerte represión, y disminuyó sobre todo en Francia –donde fueron asesinados o exiliados a los presidios de las colonias miles de comuneros– y en Alemania donde el SDAP (antecesor del SPD) tuvo que trabajar clandestinamente bajo las leyes antisocialistas de Bismarck. Quedó claro que la revolución no estaba de inmediato al orden del día como lo habían esperado muchos revolucionarios, incluidos Marx y Engels, durante los años 1860. Económica y socialmente, los treinta años entre 1870 y 1900 [13] serían un período de expansión masiva del capitalismo, tanto en su interior, con el crecimiento de la producción de masas et de la industria pesada a expensas de las clases artesanas, como al exterior del mundo capitalista con la expansión hacia nuevos territorios, tanto en la propia Europa como allende los mares, y en Estados Unidos en especial, y en una cantidad creciente de posesiones coloniales de las grandes potencias. Esto implicó un incremento enorme del número de obreros: durante ese período, la clase obrera pasaría de ser una masa amorfa de artesanos y campesinos desplazados a ser la clase del trabajo asociado capaz de afirmar su propia perspectiva histórica y defender sus intereses económicos y sociales inmediatos. Ese proceso, de hecho, ya había sido anunciado por la Primera Internacional: ‘‘Pero los señores de la tierra y los señores del capital se valdrán siempre de sus privilegios políticos para defender y perpetuar sus monopolios económicos. Muy lejos de contribuir a la emancipación del trabajo, continuarán oponiéndole todos los obstáculos posibles. (…) La conquista del poder político ha venido a ser, por lo tanto, el gran deber de la clase obrera. Así parece haberlo comprendido ésta, pues en Inglaterra, en Alemania, en Italia y en Francia, se han visto renacer simultáneamente estas aspiraciones y se han hecho esfuerzos simultáneos para reorganizar políticamente el partido de los obreros’’.[14]
Por su naturaleza misma, debido a las condiciones de la época, la autoformación de la clase obrera tomaría formas específicas en el desarrollo histórico de cada país, estando determinada por éste. En Alemania, los obreros lucharon primero en las difíciles condiciones de clandestinidad impuestas por las leyes antisocialistas de Bismarck bajo las cuales la única acción legal posible lo era en el parlamento, y donde los sindicatos se desarrollaron bajo la protección del partido socialista. En Gran Bretaña, que era en aquel entonces la potencia industrial europea más desarrollada, la derrota aplastante del gran movimiento del Chartismo en 1848 había hecho retroceder la acción política; la energía organizativa de los obreros se dedicó en gran parte a la edificación de sindicatos; los partidos socialistas permanecieron pequeños e insignificantes en la arena política. En Francia, el movimiento obrero estaba dividido entre marxistas (el "Partido obrero" de Jules Guesde fundado en 1882), blanquistas inspirados en la tradición revolucionaria de la gran Comuna de París (el "Comité revolucionario central" de Édouard Vaillant), reformistas (conocidos por el nombre de "posibilistas") y sindicatos, agrupados en la CGT y muy influidos por las ideas del sindicalismo revolucionario. Inevitablemente, todas las organizaciones luchaban por desarrollar la organización y la educación de los obreros y por adquirir derechos políticos y sindicatos contra sus clases dominantes respectivas y, por lo tanto, dentro del marco nacional.
El desarrollo de organizaciones sindicales de masas y de un movimiento político de masas participó igualmente en la definición de las condiciones en las que trabajaban los revolucionarios. Se había superado la antigua tradición blanquista (la idea de un grupo conspirativo de revolucionarios profesionales que toman el poder con el apoyo más o menos pasivo de las masas), sustituida por la idea de la necesidad de construir organizaciones de masas, unas organizaciones que debían trabajar obligatoriamente en cierto marco legal. El derecho a organizarse, a celebrar asambleas, el derecho a la libre expresión, todo ello era de interés vital para el movimiento de masas: inevitablemente, todas esas reivindicaciones se planteaban, una vez más, en el marco específico de cada nación. Un solo ejemplo: mientras que los socialistas franceses podían tener diputados elegidos en el parlamento de la república, el cual poseía entonces un poder legislativo efectivo, en Alemania, el gobierno no dependía del Reichstag (el parlamento imperial), sino de las decisiones autocráticas del Káiser en persona. Era pues mucho más fácil para los alemanes mantener una postura de rechazo riguroso de alianza con los partidos burgueses, pues era poco probable que la ocasión se presentara de hacerlo; pero pudo comprobarse lo frágil que era esa posición de principio cuando se considera cómo la desdeñaba el SPD en la Alemania del Sur, cuyos diputados votaron regularmente a favor de los presupuestos presentados en los Landtags (parlamentos) regionales.
Sin embargo, a medida que los movimientos obreros en varios países emergían de un período de reacción y derrota, la naturaleza por definición internacional del proletariado fue reafirmándose. En 1887, se celebró el Congreso del Partido alemán en Saint Gallen, Suiza, donde se tomó la iniciativa de organizar un congreso internacional; el mismo año, la asamblea del Trade Unions Congress (TUC) británico en Swansea votó a favor de una conferencia internacional que defendiera la jornada de ocho horas[15]. Esto desembocó en una reunión preliminar, en noviembre de 1888 en Londres, a invitación del comité parlamentario del TUC, a la que asistieron delegados de varios países, pero ninguno de Alemania. Esas dos iniciativas simultaneas hicieron rápidamente aparecer una escisión fundamental en el seno del movimiento obrero, entre reformistas dirigidos por los sindicatos británicos y los posibilistas franceses, por un lado, y los marxistas revolucionarios, por otro, cuya organización más importante era el SDAP de Alemania (los sindicatos británicos se oponían de hecho a toda participación en iniciativas tomadas por organizaciones políticas).
En 1889 (100º aniversario de la Revolución Francesa, que había sido siempre une referencia para todos aquellos que aspiraban a derrocar el orden existente) hubo no uno sino dos congresos obreros internacionales en París: el primero convocado por los posibilistas franceses, el segundo por el Partido Obrero Marxista[16] de Jules Guesde. El declive sucesivo de los posibilistas hizo que el congreso marxista (llamado de “Petrelle”, por el lugar donde se celebró) se consideró después como Congreso de fundación de la Segunda Internacional. El Congreso estuvo marcado, inevitablemente, por la inexperiencia y mucha confusión: sobre la cuestión muy controvertida de la validación de los mandatos de los delegados, así como sobre las traducciones de las que se encargaban los miembros disponibles de aquella asamblea políglota[17]. Lo principal del Congreso no fueron pues sus decisiones prácticas sino, y ante todo, el que hubiera tenido lugar y, después, la personalidad de los delegados. De Francia acudieron los yernos de Marx, Paul Lafargue y Charles Longuet, y Edouard Vaillant, héroe de la Comuna; de Allemania, Wilhelm Liebknecht, August Bebel, Edouard Bernstein y Clara Zetkin ; de Gran Bretaña, el representante más conocido era William Morris, lo cual daba ya de por sí una idea del atraso del socialismo británico pues los miembros de la Socialist League sólo eran pocos cientos. Un momento fuerte del Congreso fue el abrazo entre los presidentes Vaillant y Liebknecht, concreción de la fraternidad internacional de los socialistas franceses y alemanes.
En su evaluación de la Internacional, escrita en 1948, la Izquierda Comunista de Francia tuvo razón en dar dos características. Primero, la IIª Internacional "marcó la etapa de diferenciación entre la lucha económica de los asalariados y la lucha política social. En aquel período de pleno florecimiento de la sociedad capitalista, la IIª Internacional fue la organización de la lucha por reformas y conquistas políticas, representó la afirmación política del proletariado" Y al mismo tiempo, el que la Internacional se fundara explícitamente como organización revolucionaria marxista “determinó una etapa superior en la delimitación ideológica en el seno del proletariado, precisando y elaborando las bases teóricas de su misión histórica revolucionaria"[18].
El Primero de Mayo y la dificultad de la acción unificada
Se fundó la Segunda Internacional, sí, pero no poseía todavía una estructura organizativa permanente. Sólo existía durante los congresos, de modo que no tenía medio alguno para hacer aplicar las resoluciones adoptadas en ellos. Ese contraste entre la unidad internacional aparente y la práctica de los particularismos nacionales se hizo evidente en la campaña por la jornada de ocho horas, centrada en la manifestación del Primero de Mayo, que era una de las principales preocupaciones de la Internacional en los años 1890.
La resolución más importante del Congreso de 1889 fue sin duda la propuesta por el delegado francés Raymond Lavigne: los obreros de todos los países debían comprometerse en la campaña por la jornada de ocho horas, decidida en San Luis (Misuri, EEUU) por el Congreso de la Federación Estadounidense del Trabajo (American Federation of Labor, AFL) en 1888, organizando manifestaciones de masas y un paro de trabajo cada año el Primero de Mayo. Apareció rápidamente, sin embargo, que los socialistas y los sindicatos tenían, según los países, una idea muy diferente del significado de las celebraciones del Primero de Mayo. En Francia, en parte a causa de la tradición sindicalista revolucionaria de los sindicatos, el Primero de Mayo se convertiría pronto en una fecha de manifestaciones masivas, que desembocaban en enfrentamientos con la policía: en 1891, en Fourmies, norte de Francia, las tropas dispararon contra una manifestación obrera, matando a diez personas entre las que había niños. En Alemania, en cambio, les difíciles condiciones económicas instigaban a los patronos a transformar las huelgas en lock-out, lo cual se combinaba con las reticencias de sindicatos y SPD a aceptar que una intervención exterior a Alemania dictaminara su acción, por mucho que tal resolución procediera de la Internacional; existía pues una fuerte tendencia a no aplicar la resolución y limitarse a organizar mítines al final de la jornada de trabajo. Y los sindicatos británicos compartían tales reticencias.
El que el Partido socialista más poderoso de Europea se echara atrás de esa manera, alarmó a franceses y austriacos, de modo que en el Congreso de la Internacional en 1893 en Zúrich, el dirigente socialista austriaco Víctor Adler, propuso una nueva resolución que insistía en que el Primero de Mayo debía ser la ocasión de un verdadero paro de trabajo: se adoptó la resolución contra los votos de la mayoría de delegados alemanes.
Sólo tres meses más tarde, el Congreso del SPD en Colonia redujo el alcance de la resolución de la Internacional, declarando que no debía aplicarse sino por las organizaciones que consideraban que era posible parar el trabajo.
La historia de cesar el trabajo el Primero de Mayo ilustra dos aspectos importantes que definieron la capacidad – o la incapacidad – de la Internacional para actuar como un cuerpo único. Por un lado, era evidente que lo que era posible en un país no lo era necesariamente en otro: el propio Engels tenía dudas sobre las resoluciones relativas al Primero de Mayo precisamente por esa razón, temiendo que los sindicatos alemanes se desprestigiaran comprometiéndose con acciones que no podrían cumplir. Por otro lado, la acción en el marco nacional, combinada con los efectos disolventes del reformismo y del oportunismo en el seno del movimiento, tendía a que los partidos y los sindicatos nacionales acabaran estando recelosos de sus prerrogativas: esto era especialmente cierto con las organizaciones alemanas, pues al ser el partido más importante de todos, tenía más reticencias todavía a que partidos más pequeños le dictaran sus orientaciones, los cuales partidos lo que deberían hacer es seguir el ejemplo del partido alemán, como así pesaban los dirigentes de éste.
Las dificultades habidas en este primer intento de acción internacional unida eran mal presagio para el futuro, cuando la Internacional habría de encarar situaciones mucho más importantes.
La ilusión de lo inevitable
En la reunión de la sala Pétrelle, no sólo se fundó la Internacional, también se fundó como organización marxista. En sus inicios, en el marxismo de la Segunda Internacional, dominado por el partido alemán, en particular, por Karl Kautsky, responsable de la revista teórica del SPD, Neue Zeit, había una tendencia muy marcada de un materialismo histórico que defendía que era inevitable la transformación del capitalismo en socialismo. Esto ya era evidente en la inesperada critica de Kautsky a la propuesta de programa del SPD hecha por le Vorstand (comité ejecutivo del Partido) que debía adoptarse en el Congreso de Erfurt de 1891. En un artículo publicado en Neue Zeit, Kautsky describía el comunismo como "una necesidad directamente resultante de la tendencia histórica de los métodos de producción capitalistas" y criticaba la propuesta del Vorstand (redactada por el dirigente más veterano de SPD, Wilhelm Liebknecht), haciendo proceder el comunismo "no de las características de la producción actual sino de las características de nuestro partido (…) La concatenación del pensamiento en la propuesta del Vorstand es la siguiente: los métodos actuales de producción crean condiciones insoportables; debemos pues eliminarlas. (…) A nuestro parecer, la concatenación correcta es: los métodos actuales de producción crean condiciones insoportables; pero también crean la posibilidad y la necesidad del comunismo." [19] Finalmente, la propuesta de Kautsky de insistir en la "necesidad inherente" del socialismo quedó integrada en el preámbulo teórico del Programa de Erfurt[20].
Es cierto que la evolución del capitalismo hace posible el comunismo. Es también una necesidad para la humanidad. Pero en la idea de Kautsky, también aparece como algo inevitable: el crecimiento de los sindicatos, las clamorosas victorias electorales de la socialdemocracia, todo aparecía como el fruto de una fuerza irresistible, previsible, con une precisión científica. En 1906, tras la revolución rusa de 1905, Kautsky escribía que ‘‘no debe preverse una coalición de potencias europeas contra la Revolución. (…) No habrá pues una coalición contra la Revolución” [21]. En su polémica con Pannekoek y Luxemburg, titulada La nueva táctica, argumenta así: "Pannekoek ve como una consecuencia natural de la exacerbación de los conflictos de clase que acaben siendo destruidas las organizaciones proletarias, a las que ni el derecho ni la ley ya no protegerán. (…) Sin duda, la tendencia, la aspiración a destruir las organizaciones proletarias aumenta en el adversario a medida que esas organizaciones se refuerzan y se hacen peligrosas para el orden existente. Pero también aumenta entonces la capacidad de resistencia de esas organizaciones, incluso, en muchos aspectos, su carácter irremplazable. Privar al proletariado de toda posibilidad de organizarse es algo que se ha hecho imposible en los países capitalistas desarrollados (…) De modo que hoy no puede destruirse la organización proletaria sino es provisionalmente…" [22]
Durante los últimos años del siglo XIX, cuando todavía el capitalismo era ascendente – beneficiándose de la gran expansión y prosperidad de lo que después se llamaría La Belle époque en contraposición al periodo de posguerra del 1914-18 – la idea de que el socialismo debería ser el resultado natural e inevitable del capitalismo fue sin lugar a dudas un manantial de pujanza para la clase obrera. Eso daba una perspectiva y un significado históricos a la meticulosa tarea de construir las organizaciones sindicales y el partido, proporcionando así a los obreros una gran confianza en sí mismos, en su lucha y en su porvenir – una confianza en el porvenir que es una de las diferencias más impresionantes en la clase obrera entre el principio del s. XX y el principio de este siglo XXI..
Pero la historia no progresa de manera lineal y lo que fue una fuerza de los obreros cuando estaban construyendo sus organizaciones, iba a transformarse en peligrosa fragilidad. La ilusión en lo inevitable del paso al socialismo, la idea de que pudiera alcanzarse de manera gradual mediante la edificación de organizaciones obreras hasta que, casi con toda facilidad, pudiera sencillamente ocupar el lugar dejado vacante por una clase capitalista cuya "propiedad privada de los medios de producción se ha hecho inconciliable con un empleo aceptable y con el pleno desarrollo de dichos medios de producción" (Programa de Erfurt), ocultaba el hecho de que en el capitalismo del s. XX se estaba produciendo una transformación profunda. El significado de ese cambio de condiciones, en especial para la lucha de clases, apareció de manera explosiva en la revolución rusa de 1905: surgieron, de repente, nuevos métodos de organizarse y de organizar la lucha – los soviets y la huelga de masas. Mientras que la izquierda del SPD –Rosa Luxemburg, sobre todo, en su folleto Huelga de masas, partido y sindicatos – comprendió lo que significaban las nuevas condiciones e intentó estimular el debate en el partido alemán, la derecha y los sindicatos hicieron todo lo que pudieron por impedir que se discutiera sobre huelga de masas, y en el SPD, se hacía cada vez difícil publicar artículos en la prensa del partido sobre tal tema.
En el centro y la derecha del SPD, la confianza en el futuro se había transformado en una ceguera tal que en 1909, Kautsky escribía: "Ahora, el proletariado se ha vuelto tan poderoso que puede encarar una guerra con una confianza mayor. Ya no podemos hablar de revolución prematura, pues el proletariado ya ha adquirido una fuerza tan grande sobre la base legal actual que lo que se puede esperar es que la transformación de esa base legal cree las condiciones para un progreso subsiguiente.(…) Si, a pesar todo, estallara la guerra, el proletariado es la única clase que podría esperar tranquilamente su conclusión". (El camino del poder)
La unidad oscurece la división
En el Manifiesto comunista, Marx recuerda que "la condición natural" de los obreros bajo el capitalismo es la competencia entre ellos y la atomización de los individuos: sólo es en la lucha donde pueden realizar una unidad, la cual es, por sí misma, la condición previa vital para que la lucha obtenga resultados. No es casualidad si en la mayoría de las banderolas sindicales del s. XIX estaba inscrita la consigna "la unidad es la fuerza"; la consigna expresaba la conciencia que los obreros tenían de que la unidad era algo por lo que había que luchar, algo que había que proteger cuidadosamente una vez alcanzada.
El esfuerzo por buscar la unidad existe dentro de las organizaciones políticas y entre ellas, puesto que no tienen intereses distintos que defender, ni para sí mismas ni con relación a la clase misma. Es de lo más natural que ese esfuerzo por la unidad tenga su más alta expresión en los momentos históricos en los que la lucha de la clase se está desarrollando hasta el punto de que es posible crear un partido internacional: la AIT en 1864, la Segunda Internacional en 1889, la Tercera Internacional en 1919. Las tres Internacionales expresan la unificación política creciente en la clase obrera: mientras que la AIT tenía en su seno una amplia gama de posiciones políticas – desde proudhonianos y blanquistas hasta marxistas, pasando por los lassallianos– la IIª Internacional se declaró marxista y el objetivo de las 21 condiciones de adhesión a la Tercera Internacional era explícitamente restringir sus participantes a comunistas y revolucionarios corrigiendo precisamente los factores que habían causado la quiebra de la Segunda, en particular la ausencia de toda autoridad centralizadora capaz de tomar decisiones para el conjunto de la organización.
Todas las Internacionales fueron, sin embargo, auténticos espacios de debate y de lucha ideológica, incluida la Tercera: de ello es, por ejemplo, testimonio la polémica de Lenin contra el ala izquierda y su respuesta a Herman Gorter.
La IIª Internacional dedicó grandes esfuerzos a la unidad de los diferentes partidos socialistas, basándose en que había un solo proletariado en cada país, con los mismos intereses de clase, de modo que debía haber un único partido socialista. Hubo esfuerzos constantes por mantener la unidad entre mencheviques y bolcheviques rusos después de 1903, pero el problema principal durante los primeros años de la Internacional fue la unificación de los diferentes partidos franceses. Esto alcanzó su punto álgido en 1904 en el Congreso de Ámsterdam donde Jules Guesde presentó una resolución que no era en realidad sino una traducción de la adoptada el año anterior por el SPD en Dresde, que condenaba "las tácticas revisionistas [cuyo resultado] sería que en lugar de un partido que luchara por la transformación más rápida posible de la burguesa existente en un orden social socialista, o sea revolucionario en el mejor sentido de la palabra, el partido acabaría siendo un partido que se contentaría con reformar la sociedad burguesa"[23]. Era una condena explícita de la entrada de Millerand [24] en el gobierno e implícita del reformismo del Partido socialista francés de Jean Jaurès. La moción de Guesde fue adoptada por gran mayoría. El Congreso prosiguió adoptando por unanimidad una moción que exigía la unificación de los socialistas franceses: en abril siguiente, el Partido socialista y el Partido obrero se unieron formando la Sección Francesa de la Internacional Obrera (SFIO). Fue una marca de honradez por parte de Jaurès el haber aceptado el voto de la mayoría, dejando de lado sus convicciones profundas [25] en nombre de la unidad de la Internacional[26]. Fue en aquel momento cuando, sin duda, la Internacional fue más capaz de imponer el principio de unidad de acción sobre sus partidos miembros.
La unidad de acción, tan necesaria para el proletariado como clase, puede ser un arma de doble filo en momentos de crisis. Y la Internacional estaba precisamente entrando en un período de crisis con el aumento de las tensiones entre potencias imperialistas y la amenaza de guerra que se estaba acercando. Como escribía Rosa Luxemburg: "Al ocultar las contradicciones con la “unidad” artificial de enfoques incompatibles, lo único que ocurre es que las contradicciones acaban llegando a un punto álgido hasta que estallan violentamente tarde o temprano en una escisión (...) Quienes proponen divergencias de ideas, quienes combaten las opiniones divergentes, están trabajando por la unidad del partido. En cambio, quienes ocultan las divergencias están laborando por una escisión real en el partido." [27]
En ningún lugar aparece ese peligro con más evidencia que en las resoluciones adoptadas contra la amenaza inminente de la guerra. Los últimos párrafos de la resolución de Stuttgart de 1907 dicen: "Si hay amenazas de que estalle una guerra, el deber de las clases trabajadoras de los países implicados y de sus representantes en los parlamentos, apoyados por la acción coordinada del Buró Socialista Internacional, es unir todos sus esfuerzos por impedir el estallido de la guerra por los medios que les parezcan más eficaces, los cuales, naturalmente, varían según la intensidad de la lucha de la clase y la de la situación política general.
En caso de que, a pesar de todo, estallara la guerra, es su deber intervenir para ponerle fin rápidamente, y por todos los medios utilizar la crisis política y económica creada por la guerra para despertar a las masas y precipitar la caída de la dominación de clase capitalista."
El problema es que esa resolución no dice nada sobre los medios con los que los partidos socialistas deberían intervenir en la situación: solo se dice "los medios que les parezcan más eficaces", lo cual dejaba ocultas tres cuestiones de primera importancia.
La primera era la huelga de masas que la izquierda del SPD no cesó de plantear una y otra vez desde 1905 contra la oposición determinada, y lograda con creces, por parte de los oportunistas en el partido y en la dirección sindical. Los socialistas franceses, Jaurès en particular, eran fervientes defensores de la huelga general como medio de impedir la guerra, aunque lo que entendían como huelga general era la organizada por los sindicatos según un modelo sindical y no el surgimiento masivo de autoactividad del proletariado que defendía Rosa Luxemburg, en un movimiento que le Partido debía estimular pero no lanzar de manera artificial. Es de señalar que un intento conjunto del francés Edouard Vaillant y del escocés Keir Hardie en el Congreso de Copenhague de 1910 para que se adoptara una resolución que comprometía a la Internacional a lanzar una acción de huelga general en caso de guerra, fue rechazada por la delegación alemana.
La segunda era la actitud que los socialistas de cada país tenían que adoptar si su país era atacado: era un problema crítico, pues en la guerra imperialista, uno de los beligerantes aparece siempre como "el agresor" y el otro como "el agredido". La época de las guerras nacionales progresistas no era lejana y las causas nacionales como las de la independencia de Polonia o Irlanda seguían estando al orden del día socialista: el SDKPiL [28] de Rosa Luxemburg era muy minoritario, incluso en la izquierda de la Internacional, en su oposición a la independencia de Polonia. En la tradición francesa, la memoria de la Revolución Francesa y de la Comuna de París estaba todavía muy viva y se tenía tendencia a identificar la revolución a la nación: de ahí la toma de posición de Jaurès de que "la revolución es necesariamente activa. Y no puede serlo más que defendiendo la existencia nacional que le sirve de base"[29]. Para los alemanes, el peligro de la Rusia zarista como apoyo “bárbaro” a la autocracia prusiana era también un artículo de fe; en 1891, Bebel escribía que "el suelo de Alemania, la patria alemana nos pertenece así tanto a las masas como a los demás. Si a Rusia, esa campeona del terror y de la barbarie, se le ocurriera atacar Alemania (…), estamos tan concernidos como quienes dirigen Alemania". [30]
Finalmente, a pesar de todas sus declaraciones sobre las acciones proletarias que realizarían contra la guerra, los dirigentes de la Internacional (con excepción de la izquierda) seguían creyendo en la diplomacia des clases burguesas para preservar la paz. De ahí que en el Manifiesto de Basilea en 1912 se declaraba: "Recordemos a los gobiernos que en las condiciones actuales en Europa y con el estado de ánimo de la clase obrera, no pueden desencadenar la guerra sin ponerse a sí mismos en peligro", y, al mismo tiempo, se podía "considerar que los mejores medios [para superar la hostilidad entre Gran Bretaña y Alemania] deben ser la conclusión de un acuerdo entre Alemania e Inglaterra sobre la limitación de armamentos navales y la abolición del derecho a botín de guerra". Se llamaba a las clases obreras a hacer agitación por la paz, no a prepararse para un derrocamiento revolucionario del capitalismo, única garantía para la paz: "¡El Congreso os llama a vosotros, proletarios y socialistas de todos los países, a hacer oír vuestra voz en esta hora decisiva! (…) a estar vigilantes para que los gobiernos estén siempre conscientes de la vigilancia y de la voluntad apasionada de paz del proletariado! Al mundo capitalista de la explotación y de la matanza de masas, opongamos el mundo proletario de la paz y la fraternidad de los pueblos!"
La unidad de la Internacional, de la que dependían todas las esperanzas de acción unida contra la amenaza de guerra, estaba así basada en una ilusión. La Internacional estaba en realidad dividida entre un ala derecha y un ala izquierda, lista la derecha, cuando no impaciente, para hacer causa común con la clase dominante en defensa de la nación, y la izquierda preparándose para una respuesta a la guerra con el derrocamiento revolucionario del capital. En el siglo XIX, era todavía posible para la derecha y la izquierda coexistir en el movimiento obrero y participar en la organización de los obreros como clase consciente de sus propios intereses; con el inicio de la "época de guerras y de revoluciones", tal unidad se había vuelto imposible.
Jens, diciembre de 2014
[1] "De ocho a diez millones de soldados se aniquilarán mutuamente y devastarán toda Europa como nunca lo han hecho las plagas de langosta. La devastación causada por la guerra de los Treinta Años, reducida a un plazo de tres o cuatro años y extendida a todo el continente; el hambre y las epidemias; el embrutecimiento general, tanto de las tropas como de las masas populares, provocado por la extrema miseria; el desorden irremediable de nuestro mecanismo artificioso en el comercio, en la industria y en el crédito que acabará en una bancarrota general; el derrumbamiento de los viejos Estados y de su sabiduría estatal rutinaria, derrumbamiento tan grande que las coronas rodarán por docenas en las calles y no habrá quién las recoja; es absolutamente imposible prever cómo acabará todo esto y quién será el vencedor en esta contienda; pero el resultado es absolutamente indudable: el agotamiento general y la creación des condiciones necesarias para la victoria definitiva de la clase obrera." Prólogo de Engels al folleto de Sigismund Borkheim, citado por Lenin en, "Palabras proféticas", Pravda n°133, 2 julio de 1918 (Obras escogidas en doce tomos, tomo VIII, https://www.marxists.org/espanol/lenin/obras/oe12/lenin-obrasescogidas08... [461]).
[2] La Socialdemocracia serbia, cuyos diputados se negaron a apoyar la guerra, a pesar de las bombas que caían sobre Belgrado, fue una notoria excepción.
[3] Citado por Lenin en La bancarrota de la IIª Internacional, c. VI (Obras completas, Tomo 21). Y en el vol. 5 de Obras escogidas [https://www.marxists.org/espanol/lenin/obras/oe12/lenin-obrasescogidas05... [462]]
[4] Ídem.
[5] Citado por Édouard Dolléans, Histoire du mouvement ouvrier (1871-1936), tome II [463]. Versión electrónica (en francés) puesta en línea por la Biblioteca Paul-Émile-Boulet de la Universidad de Québec en Chicoutimi. p. 155.
[6] Miembro del Consejo nacional del Partido Laborista Independiente (Independent Labour Party), opuesto a la Primera Guerra mundial, cayó enfermo de un cáncer en 1915 y quedó incapacitado para desempeñar un papel activo contra la guerra.
[7] Citado por James Joll, The Second International, Routledge & Kegan Paul, 1974, p.165.
[8] Citado por James Joll, ídem., p. 165 et dormirajamais.org/jaures-1 [464]. Lo que Jaurès no sabía, pues regresará a París el 29 julio, es que el presidente francés, Raymond Poincaré, había viajado a Rusia en donde lo hizo todo por apoyar la determinación rusa de entrar en guerra; a su regreso a París, Jaurès cambió de punto de vista sobre las intenciones del gobierno francés, en los días que precedieron su asesinato.
[9] La clase dominante británica podría llevarse la palma de la hipocresía pues la invasión de Bélgica, para atacar Alemania, ¡formaba parte de sus propios planes!.
[10] La bancarrota de la IIª Internacional, ídem, c. I.
[11] Citado por Raymond H Dominick, Wilhelm Liebknecht, University of North Carolina Press, 1982, p.344.
[12] C. I, "Burgueses y proletarios". [Ed. bilingüe, Crítica]
[13] Tal expansión económica iba a seguir hasta la guerra.
[14]‘‘Manifiesto Inaugural de la Asociación Internacional de los Trabajadores’’, 1864.
[15] Joll, ob. cit., p. 28.
[16] Entre tanto, el partido había tomado el nombre de Partido Obrero Francés.
[17] Las dificultades de traducción recuerdan mucho las de los primeros congresos de la CCI…
[18] ‘‘Sobre la naturaleza y la función del partido político del proletariado” (Internationalisme – oct. de 1948), https://es.internationalism.org/revistainternacional/201410/4055/sobre-l... [465]
[19] Voir Raymond H. Dominick, Wilhelm Liebknecht, 1982, University of North Carolina Press, p361.
[20] Traducido de la versión francesa https://www.marxists.org/francais/inter_soc/spd/18910000.htm [466]
[21] Traducido de la versión francesa: "Ancienne et nouvelle révolution", 9 de diciembre de 1905, https://www.marxists.org/francais/kautsky/works/1905/12/kautsky_19051209... [467]
[22] Trad. de la versión francesa de "La nouvelle tactique", Neue Zeit, 1912 (en Socialisme, la voie occidentale, PUF 1983, p. 360)
[23] Citado por Joll, ob.cit., p. 122.
[24] Alexandre Millerand estaba asociado a Clémenceau y fue el árbitro del conflicto social de Carmaux de 1892 [localidad del Suroeste de Francia, conocido por las históricas huelgas mineras de 1892. Los obreros fueron defendidos por Jean Jaurès]. Millerand fue elegido en el parlamento en 1885 como socialista radical y se preveía que fuera el dirigente de la fracción parlamentaria del Partido Socialista de Francia de Jaurès. En 1899 entró en el gobierno de Waldeck-Rousseau del que se suponía que iba a defender la República francesa contra las amenazas de monárquicos y militares anti-Dreyfus – aunque, en realidad, esta amenaza era dudosa y merecía un debate como lo subrayó Rosa Luxemburg. Según Jaurès y el propio Millerand, éste entró en el gobierno por iniciativa propia, sin consultar al partido. Este caso causó un escándalo enorme en la Internacional, primero porque, como ministro, compartía la responsabilidad colectiva de la represión de los movimientos obreros y, además, porque uno de sus colegas ministros era el general Galliffet, el que había dirigido la matanza de la Comuna de París en 1871.
[25] Cuales quiera que fueran sus desacuerdos con la manera con la que Millerand entró en el gobierno, Jaurès era un reformista honrado, profundamente convencido de la necesidad para la clase obrera de utilizar la vía parlamentaria para arrancar reformas a la clase dominante.
[26] No fue así con A. Briand y R.Viviani que prefirieron dejar el partido a abandonar la perspectiva de una cartera ministerial.
[27] "Unser leitendes Zentralorgan", Leipziger Volkszeitung, 22.9.1899, Rosa Luxemburg in Ges. Werke, Bd. 1/1, p. 558 (citado en nuestro artículo sobre la degeneración del SPD).
[28] Socialdemocracia del Reino de Polonia y Lituania.
[29] Citado por Joll, ídem, p. 115
[30] Ídem., page 114
Acontecimientos históricos:
- Iª Guerra mundial [468]
Rubric:
Conferencia internacional extraordinaria de la CCI: la "noticia" de nuestra desaparición es un tanto exagerada
- 4017 lecturas
 En mayo pasado, la CCI mantuvo una conferencia internacional extraordinaria. Desde hacía algún tiempo, se había ido desarrollando una crisis cuyo foco se centraba en nuestra sección más antigua, la sección en Francia. La convocatoria de una conferencia extraordinaria, además de los congresos internacionales regulares de la CCI, se juzgó necesaria ante la necesidad vital de comprender a fondo la naturaleza de esta crisis y desarrollar los medios para superarla.
En mayo pasado, la CCI mantuvo una conferencia internacional extraordinaria. Desde hacía algún tiempo, se había ido desarrollando una crisis cuyo foco se centraba en nuestra sección más antigua, la sección en Francia. La convocatoria de una conferencia extraordinaria, además de los congresos internacionales regulares de la CCI, se juzgó necesaria ante la necesidad vital de comprender a fondo la naturaleza de esta crisis y desarrollar los medios para superarla.
La CCI ya convocó conferencias internacionales extraordinarias en el pasado, en 1982 y 2002, en acuerdo con nuestros Estatutos que las prevén cuando los principios fundamentales de la CCI se encuentran en peligro.[1]
Todas las secciones internacionales de la CCI mandaron delegaciones a esa 3ª Conferencia extraordinaria, participando activamente en los debates. Las secciones que no pudieron asistir a ella (debido al fortificación “Schengen” de la Unión Europea) enviaron a la Conferencia tomas de posición sobre informes y resoluciones discutidos.
Las crisis no son necesariamente mortales
Quizás los contactos y simpatizantes se hayan alarmado con tales noticias; quizás, sin duda, a los enemigos de la CCI les hayan producido un cosquilleo de contento. Algunos de éstos ya están incluso convencidos de que ésta es nuestra crisis “postrera”, signo anunciador de nuestra de desaparición. Ya habían hecho ese tipo de predicciones en las crisis anteriores de nuestra organización. Tras la crisis de 1981-82 (hace 32 años) ya respondimos a nuestros detractores, y lo volvemos a hacer hoy, recordando aquella frase de Mark Twain: "¡La noticia de nuestra muerte es un tanto exagerada!”
Las crisis no son necesariamente el signo de un hundimiento inminente o irremediable. Al contrario, la existencia de crisis puede ser la expresión de una resistencia sana a un proceso subyacente que se hubiera desarrollado lenta e insidiosamente hasta el momento en que estalla y que si hubiera seguido su curso podría haber acabado en naufragio. Las crisis pueden ser así el signo de una reacción frente al peligro y de lucha contra debilidades graves que llevarían al desmoronamiento. De modo que una crisis también puede ser saludable. Puede ser un momento crucial, una ocasión de ir a la raíz de las dificultades graves, identificar sus causas profundas para así poder superarlas. Lo cual permitirá, al fin y al cabo, que la organización se fortalezca, que sus militantes se forjen para batallas venideras.
En la Segunda Internacional, (1889-1914), al Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia (POSDR) se le conocía por haber atravesado una serie de crisis de y de escisiones, por lo que los demás lo miraban con cierto desprecio, especialmente los partidos más importantes de la Internacional, como el Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD), el cual parecía acumular los éxitos con un incremento constante de miembros y de resultados electorales. Y sin embargo, las crisis del partido ruso y la lucha llevada a cabo por su ala bolchevique por superar esas crisis y sacar las lecciones, reforzaron la minoría revolucionaria preparándola para erguirse contra la guerra imperialista en 1914 y ponerse en la vanguardia de la revolución de octubre en 1917. Y, al contrario, la unidad de fachada y la "calma" en el SPD (que sólo ponían en entredicho algunos “perturbadores” como Rosa Luxemburg) acabó en hundimiento total e irrevocable en 1914 con la traición absoluta de sus principios internacionalistas frente a la Primera Guerra mundial.
En 1982, la CCI identificó su propia crisis (provocada por un desarrollo de confusiones izquierdistas y activistas que permitieron a un tal Chénier[2] causar estragos considerables en nuestra sección en Gran Bretaña). La CCI sacó entonces lecciones para restablecer más en profundidad sus principios sobre su función y su funcionamiento[3]. Fue precisamente tras esa crisis cuando la CCI adoptó sus Estatutos actuales.
El Partido Comunista Internacional "bordiguista" (Programa comunista) que era entonces el grupo más importante de la Izquierda comunista conoció dificultades similares aunque más graves todavía; en cambio ese grupo no fue capaz de sacar lecciones de tal situación acabando por derrumbarse cual castillo de naipes, perdiendo casi todas sus secciones y miembros (Ver Revista internacional n°32: "Convulsiones en el medio revolucionario").
Además de identificar sus propias crisis, la CCI se apoyó en otro principio legado por la experiencia bolchevique: dar a conocer las circunstancias y las lecciones de sus crisis internas para así contribuir en el esclarecimiento más amplio (contrariamente a los demás grupos revolucionarios que ocultan al proletariado la existencia de sus crisis internas). Estamos convencidos de que los combates para superar las crisis internas de las organizaciones revolucionarias permiten que emerjan más claramente verdades y principios generales de la lucha por el comunismo.
En el Prólogo de Un paso adelante, dos pasos atrás, en 1904, Lenin escribía: "[Nuestros adversarios] con muecas de alegría maligna siguen nuestras discusiones; procurarán, naturalmente, entresacar para sus fines algunos pasajes aislados de mi folleto, consagrado a defectos y deficiencias de nuestro partido. Los socialdemócratas rusos están ya lo bastante fogueados en el combate para no dejarse turbar por semejantes alfilerazos y para continuar, pese a ellos, su labor de autocrítica poniendo despiadadamente al descubierto sus propias deficiencias, que de un modo necesario e inevitable serán corregidas por el desarrollo del movimiento obrero. ¡Y que ensayen los señores adversarios a describirnos un cuadro de la situación efectiva de sus “partidos” que se parezca, aunque sea de lejos, al que brindan las actas de nuestro II Congreso! [4]
Como Lenin, nosotros pensamos que, a pesar del gozo que nuestras dificultades provoca en nuestros enemigos (que ellos interpretan con sus cristales deformantes), los revolucionarios de verdad aprenden de sus errores y salen reforzados de ellos.
Por ello publicamos aquí, aunque sea algo breve, una presentación de la evolución de esta crisis en la CCI y del papel que ha tenido nuestra Conferencia extraordinaria para encararla.
La naturaleza de la crisis actual de la CCI
El epicentro de la crisis actual de la CCI fue el resurgimiento, en el seno de su sección en Francia, de una campaña de denigración, ocultada al conjunto de la organización, contra una camarada a la que se “demonizó” hasta el punto que un militante consideraba incluso que su presencia en la organización era un estorbo en su desarrollo). Es evidente que la existencia de tales prácticas de estigmatización de un chivo expiatorio – sobre el que recaería toda la responsabilidad de todos los problemas que haya tenido la organización – es algo intolerable en una organización comunista que debe rechazar por completo ese acoso endémico que existe en la sociedad capitalista resultante de la moral burguesa que consiste en cada uno para sí y dios para todos. Las dificultades de la organización son responsabilidad de toda la organización. La campaña oculta de ostracismo hacia un miembro de la organización pone en peligro el principio mismo de la solidaridad comunista en el que se ha fundado la CCI.
No podíamos contentarnos con poner fin a tal campaña cuando apareció a pleno día tras su puesta en evidencia por el órgano central de la CCI.
No es el tipo de acontecimiento que puede quitarse de encima como si fuera algo simplemente lamentable. Debíamos ir hasta la raíz y explicar por qué y cómo pudo volver a desarrollarse entre nosotros semejante lacra, una puesta en entredicho tan flagrante de uno de los principios comunistas básicos. La tarea de la Conferencia extraordinaria fue la de alcanzar un acuerdo común sobre dicha explicación y abrir perspectivas para erradicar tales prácticas en el futuro.
Una de las tareas de la Conferencia extraordinaria fue escuchar y pronunciarse sobre el informe final del Jurado de Honor que, a principios de 2013, había requerido la compañera denigrada sin que hasta entonces ella no supiera nada. No bastaba con que cada cual estuviera de acuerdo en que se habían propalado calumnias y usado métodos de estigmatización contra la camarada; había que probarlo con hechos. Había que examinar de manera minuciosa todas las acusaciones lanzadas contra la compañera identificando su origen. Había que desvelar las alegaciones y denigraciones ante toda la organización para así eliminar toda ambigüedad e impedir que se repitieran las calumnias en el futuro. Al cabo de un año de trabajo, el Jurado de Honor (formado por militantes de cuatro secciones de la CCI) impugnó una tras otra, sin base alguna, todas las acusaciones (en especial ciertas calumnias infamantes fomentadas por un militante)[5]. El Jurado ha podido poner de relieve que esa campaña de ostracismo se debía, en realidad, a la infiltración en la organización de prejuicios oscurantistas propios del espíritu de círculo (y a cierta "cultura del cotilleo" heredada del pasado y que algunos militantes no había conseguido quitarse de encima). Al poner fuerzas a disposición del Jurado, la CCI estaba concretando otra lección del movimiento revolucionario: todo militante que sea objeto de sospechas, acusaciones infundadas o calumnias debe pedir que se convoque un Jurado de Honor. Negarse a pedir ese procedimiento significaría reconocer implícitamente la validez de las acusaciones.
El jurado de honor es también un medio de "preservar la salud moral de las organizaciones revolucionarias” como escribía Víctor Serge[6] ya que las desconfianza entre sus miembros es un veneno que podría destruir rápidamente una organización revolucionaria.
Es algo que la policía conoce muy bien como lo ha puesto de relieve la historia del movimiento obrero, el uso privilegiado del método que consiste en cultivar o provocar la desconfianza para así destruir desde dentro las organizaciones revolucionarias. Se vio eso en especial en los años 1930 con las maniobras de la OGPU de Stalin contra el movimiento trotskista, en Francia y otros lugares. De hecho, señalar a militantes para someterlos a campañas de denigración y de calumnias ha sido un arma de primer orden de todas las burguesías para fomentar la desconfianza hacia el movimiento revolucionario y en el propio seno de éste.
Por eso es por lo que los marxistas revolucionarios dedicaron grandes esfuerzos para destapar tales ataques contra las organizaciones comunistas.
En la época de los juicios de Moscú en los años 1930, León Trotski en el exilio pidió que se celebrara un jurado de honor (conocido con el nombre de Comisión Dewey) para impugnar las repugnantes calumnias que el fiscal Vyshinski había fabricado contra él en esos juicios[7]. Marx interrumpió su labor sobre El Capital durante un año, en 1860, para preparar un libro entero de refutación sistemática de las calumnias de Herr Vogt con él.
A la vez que ese trabajo del jurado de honor se realizaba, la organización ha buscado las raíces profundas de la crisis armándose de un marco teórico. Después de la crisis de la CCI de 2001-2002, entablamos un esfuerzo teórico prolongado para entender cómo había podido aparecer en el seno de la organización una pretendida fracción que se hizo notar por unos comportamientos de rufián y de chivato: circulación secreta de rumores que acusaban a una de nuestras militantes de ser un agente del Estado, robo de dinero y de material de la organización (especialmente del fichero de nuestros militantes y suscriptores), chantaje, amenazas de muerte a militantes, publicación hacia el exterior de informaciones internas con el objeto deliberado de favorecer la labor policiaca, etc. Esa infame fracción y sus costumbres políticas gansteriles (que recordaban las de la tendencia Chénier en nuestra crisis de 1981) se la conoce con el nombre de FICCI (Fracción interna de la CCI).[8]
Tras esa experiencia, la CCI empezó a examinar con un enfoque histórico y teórico el problema de la moral. En las Revista internacional n°111 y 112, publicamos el “Texto de orientación sobre la confianza y la solidaridad en la lucha del proletariado", y en los números 127 y 128 se publicó otro texto sobre "Marxismo y ética". En relación con esas reflexiones teóricas, nuestra organización ha realizado una investigación histórica sobre el fenómeno social del pogromismo[9], antítesis total de los valores comunistas, algo medular en la mentalidad de la FICCI y sus rastreras labores para destruir la CCI. Basándose en esos primeros textos y en el trabajo teórico sobre aspectos de la moral comunista, la organización ha ido elaborando su comprensión de las causas profundas de la crisis actual. La superficialidad, las desviaciones oportunistas y "obreristas", la falta de reflexión y discusiones teóricas en beneficio de la intervención activista e izquierdista en las luchas inmediatas, la impaciencia y la tendencia a perder de vista nuestra actividad a largo plazo, favorecieron esta crisis en el seno de la CCI. Se identificó pues esta crisis como crisis "intelectual y moral" junto con la pérdida de percepción y una transgresión de los Estatutos de la CCI[10].
Le combate por la defensa de los principios morales del marxismo
La Conferencia extraordinaria volvió más en profundidad sobre una comprensión marxista de la moral con el fin de ir preparando el núcleo teórico de nuestra actividad para el período venidero. Vamos a proseguir el debate interno y explorar esta cuestión como herramienta principal de nuestra regeneración frente a la crisis actual. Sin teoría revolucionaria no puede haber organización revolucionaria.
El proyecto comunista contiene una dimensión ética que le es inseparable. Y es esta dimensión la que está especialmente amenazada por la sociedad capitalista la cual prosperó sobre la explotación y la violencia, "sudando sangre y lodo por todos sus poros", como escribía Marx en El Capital. Esa amenaza ha prosperado en el período de decadencia del capitalismo cuando, progresivamente, la burguesía fue abandonando sus propios principios morales que defendía en su período liberal de expansión del capitalismo. La fase final de la decadencia capitalista, periodo de descomposición social cuya primera gran expresión fue el hundimiento del bloque del Este en 1989, ha agudizado más todavía ese proceso. Hoy, la sociedad burguesa es cada día más abiertamente, arrogantemente podría decirse, bárbara. Lo vemos en todos los aspectos de la vida social: la proliferación de guerras y la bestialidad de los métodos utilizados cuyo objetivo principal es humillar, degradar a las víctimas antes de aplastarlas; el incremento del gansterismo – con su celebración en el cine y la música; el incremento de pogromos a la busca de chivos expiatorios señalados como responsables de los crímenes del capitalismo y del sufrimiento social; el aumento de la xenofobia hacia los inmigrantes y el acoso en los lugares de trabajo (el llamado "mobbing"); el aumento de la violencia hacia las mujeres, del acoso sexual y la misoginia (incluso en las escuelas y entre las bandas juveniles de los barrios obreros). El cinismo, las mentiras y la hipocresía ya no se consideran como algo reprehensible sino que se enseñan en las escuelas de administración (de "management" como se dice). Los valores más elementales de toda vida social –sin hablar de los valores de la sociedad comunista – son envilecidos a medida que el capitalismo se va pudriendo.
Los miembros de las organizaciones revolucionarias no pueden evitar la influencia de ese ambiente social de pensamiento y comportamiento bestiales. No están para nada inmunizados contra este ambiente deletéreo de la descomposición de la sociedad burguesa, sobre todo cuando la clase obrera, como así ocurre hoy, permanece pasiva y desorientada y, por lo tanto, incapaz de ofrecer una alternativa de masas contra la agonía prolongada de la sociedad capitalista. Otras capas de la sociedad, aunque próximas al proletariado en sus condiciones de vida, son portadoras activas de tal putrefacción. La impotencia y la frustración tradicionales de la pequeña burguesía – esa capa intermedia sin porvenir histórico que está entre el proletariado y la burguesía – se incrementan desmesuradamente encontrado una salida en compartimentos de pogromo, en el oscurantismo de la "caza de brujas", que le proporcionan la cobarde ilusión de "acceder al poder" cazando y persiguiendo a individuos o minorías (étnicas, religiosas, etc.) estigmatizadas como " provocadores de disturbios".
Era de lo más necesario volver a tratar el problema de la moral en la Conferencia extraordinaria de 2014. En efecto, el carácter explosivo de la crisis de 2001-2002, los intrigas repugnantes de la FICCI, los comportamientos de aventureros nihilistas de algunos de sus miembros, tendieron a oscurecer, en el seno de la CCI, las incomprensiones subyacentes más profundas que habían servido de tierra fértil a la mentalidad pogromista en la que creció la pretendida "fracción"[11]. A causa de la brutalidad del choque provocado por las actuaciones innobles de la FICCI hace más de una década, hubo cierta tendencia en la CCI a querer volver a lo normal – a buscar un ilusorio momento de respiro. Se desarrolló un estado de ánimo tendente a evitar lo teórico e histórico en temas de organización focalizándose en cuestiones más prácticas de intervención inmediata en la clase obrera y de una construcción regular pero superficial de la organización. Aunque sí se realizó un esfuerzo considerable en la reflexión teórica para superar la crisis de 2001, esa labor se fue considerando cada vez más como una cuestión accesoria, secundaria, y no como crucial, de vida o muerte para el futuro de la organización revolucionaria.
La lenta y difícil reanudación de la lucha de clases en 2003 y la la mayor receptividad del medio político para la discusión con la Izquierda comunista tendieron a reforzar esa debilidad. Algunas partes de la organización empezaron a olvidarse de los principios y adquisiciones organizativos de la CCI y a desarrollar un desdén por la teoría. Hubo tendencia a ignorar les Estatutos de la organización que contienen principios de centralización internacionalista en beneficio de hábitos propios de la cerrazón localista y de círculo, del buen sentido común y de la "religión de la vida cotidiana" (como decía Marx en el libro 1 de El capital). El oportunismo empezó a medrar de manera insidiosa.
Pero sí hubo una resistencia contra esa tendencia al desinterés por las cuestiones teóricas, la amnesia y la esclerosis. Una compañera criticó abiertamente esa deriva oportunista y por ello se la consideró como alguien "problemático" y entorpecedor de un funcionamiento normal, rutinario, de la organización. En lugar de proponer una respuesta política coherente a las críticas y argumentos de la camarada, el oportunismo se expresó mediante la artera difamación personal. Otros militantes (en particular en las secciones de la CCI en Francia y Alemana) que compartían la opinión de la compañera contra esas derivas oportunistas fueron también "víctimas colaterales" de la campaña de difamación.
La Conferencia extraordinaria puso así en evidencia que hoy, al igual que en la historia du movimiento obrero, las campañas de denigración y el oportunismo van de la mano. En realidad, dichas campañas aparecieron en el movimiento obrero como expresión extrema del oportunismo. Rosa Luxemburg que, como portavoz de la izquierda marxista, era implacable en sus denuncias del oportunismo, fue sistemáticamente difamada por los dirigentes y burócratas de la socialdemocracia alemana. La degeneración del Partido bolchevique y de la Tercera Internacional estuvo acompañada por la calumnia y la persecución interminable a la vieja guardia bolchevique, sobre todo León Trotski.
La organización debía pues volver a tratar el concepto clásico de oportunismo organizativo en la historia del movimiento obrero incluyendo las lecciones de la propia experiencia de la CCI.
La necesidad de llevar a cabo el combate contra el oportunismo (y su expresión conciliadora con la forma de centrismo) ha sido el eje central de los trabajos de la Conferencia extraordinaria: la crisis de la CCI requiere una lucha prolongada contra las raíces de los problemas identificados y que pertenecen a cierta tendencia a buscar un cobijo en el seno de la CCI, a transformar la organización en una especie de "club de opiniones" y a instalarse en la sociedad burguesa en descomposición. De hecho, la naturaleza misma del militantismo revolucionario es el combate permanente contra el peso de la ideología dominante y de todas las ideologías ajenas al proletariado que se infiltran insidiosamente en el seno de las organizaciones revolucionarias. Es el combate lo que debe ser la norma de la vida interna de la organización comunista y de cada uno de sus miembros.
La lucha contra todo acuerdo superficial, el esfuerzo individual de cada militante por expresar sus posiciones políticas ante la organización entera, la necesidad de desarrollar sus divergencias con argumentos políticos serios y coherentes, la fuerza de aceptar las críticas políticas: todo eso es lo que se ha planteado en la Conferencia extraordinaria. Como lo subraya la Resolución de Actividades adoptada en la Conferencia: "6d) El militante revolucionario debe ser un combatiente por las posiciones de clase del proletariado y por sus propias ideas. Esto no es algo optativo en el militantismo, es el militantismo. Sin él no puede haber lucha por la verdad, la cual sólo puede emerger a partir de la confrontación de ideas y porque cada militante se yergue por defender su punto de vista. La organización necesita conocer las posiciones de todos los camaradas, el acuerdo pasivo es inútil y contraproducente (…) Tomar sus responsabilidades individuales, ser honrado es un aspecto fundamental de la moral proletaria."
La crisis actual no es la crisis "última " de la CCI
En vísperas de la Conferencia extraordinaria, la publicación en Internet de un "Llamamiento al Campo proletario y a los militantes de la CCI" anunciando "la crisis postrera" de la CCI puso especialmente de relieve la importancia del espíritu combativo por la defensa de la organización comunista y de sus principios, en particular frente a quienes intentan destruirla. Ese “llamamiento”, de lo más nauseabundo por cierto, emana de un pretendido "Grupo Internacional de la Izquierda Comunista" (GIGC), disfraz, en realidad, de la infame ex-FICCI, tras su matrimonio con elementos de Klabastalo de Montreal. Es un texto que suda odio por todos sus poros y convoca al pogromo contra algunos de nuestros compañeros. Ese texto anuncia a bombo y platillo que ese "GIGC" posee documentos internos de la CCI. Su intención es tan clara como siniestros son sus designios: intentar sabotear nuestra Conferencia extraordinaria, sembrar confusión y cizaña en la CCI esparciendo la sospecha general en nuestras filas justo en la víspera de la Conferencia internacional (haciendo pasar el mensaje de que hay un traidor en la CCI, un cómplice del "GIGC" al que comunica nuestros boletines internos[12].
La Conferencia extraordinaria tomó de inmediato posición sobre tal "Llamamiento" del GIGC: para todos los militantes, estaba claro que la ex-FICCI estaba realizando una vez más (y de modo más dañino) la labor de la policía tal como Víctor Serge lo describió tan elocuentemente en su libro Lo que todo revolucionario debe saber sobre la represión (redactado en base a los archivos de la policía zarista descubiertos tras la revolución de Octubre 1917)[13].
En lugar de encrespar a los militantes de la CCI unos contra otros, el asco producido por los métodos del "GIGC", propios de la policía política de Stalin y de la Stasi, sirvió para sacar a la luz lo que de verdad nos estamos jugando en nuestra crisis interna tendiendo a fortalecer la unidad de los militantes tras la consigna del movimiento obrero: “¡Uno para todos y todos para uno”!" (expresión que Joseph Dietzgen, a quien Marx llamaba el "filósofo del proletariado", retomaba en su libro La esencia del trabajo cerebral del hombre). Este ataque policiaco del GIGC (ex-FICCI) ha hecho tomar conciencia de manera más clara a todos los militantes de que las debilidades internas de la organización, la falta de vigilancia frente a la presión permanente de la ideología dominante en las organizaciones revolucionarias, la había hecho vulnerable a las maquinaciones de sus enemigos cuyas intenciones destructoras no dejan lugar a dudas.
La Conferencia extraordinaria saludó el trabajo muy serio y monumental del Jurado de Honor. Saludó también la valentía de la compañera que pidió su constitución y que había sido proscrita por sus divergencias políticas[14]. Solo los cobardes y quienes se sienten culpables se niegan a dejar las cosas claras delante de una comisión así, que es un legado del movimiento obrero. La nube que estaba encima de la organización se ha disipado. Y ya era hora.
La Conferencia extraordinaria no podía poner fin a la lucha de la CCI contra tal crisis “intelectual y moral”, pues la lucha debe seguir necesariamente, pero ha dotado a la organización de una orientación sin ambigüedad: la apertura de un debate teórico interno sobre las "Tesis sobre la moral" propuestas por el órgano central de la CCI. Más tarde en nuestra prensa daremos cuenta, evidentemente, de las eventuales posiciones divergentes cuando nuestro debate haya alcanzado un nivel suficiente de madurez.
Algunos lectores podrán quizá pensar que polarizar a la CCI sobre nuestra crisis interna y el combate contra los ataques de tipo policiaco de los que somos blanco sería la expresión de una "demencia narcisista" o de un "delirio paranoico colectivo". Preocuparse por la defensa intransigente de nuestros principios organizativos, programáticos y éticos sería, según eso, una escapatoria respecto a la tarea inmediata, práctica y "de sentido común" de desarrollar al máximo nuestra influencia en las luchas inmediatas de la clase obrera. Esas ideas no harían sino repetir en el fondo, aunque en un contexto diferente, el argumento de los oportunistas sobre el funcionamiento sin altibajos del Partido Socialdemócrata alemán contra el Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia sacudido por crisis durante el período precedente a la Primera Guerra mundial. El procedimiento que consiste en esconder las divergencias, en rechazar la confrontación de argumentos políticos, para "preservar la unidad", y ello a cualquier precio, lo único para lo que sirve es para ir preparando la desaparición, tarde o temprano, de las minorías revolucionarias organizadas.
La defensa de los principios comunistas fundamentales, por muy alejada que parezca estar de las necesidades y de la conciencia actuales de la clase obrera, es, sin embargo la tarea primera de las minorías revolucionarias. Nuestra determinación en entablar un combate permanente por la defensa de la moral comunista – que es el corazón del principio de la solidaridad – es clave para preservar nuestra organización frente a los miasmas de la descomposición social capitalista que se infiltran inevitablemente en todas las organizaciones revolucionarias. Sólo el rearme político, el reforzamiento de nuestro trabajo de elaboración teórica, nos permitirá encarar ese peligro mortal. Además, sin la defensa implacable de la ética de la clase portadora del comunismo, la posibilidad de que el desarrollo de la lucha de clases lleve a la revolución y la construcción futura de una verdadera comunidad mundial unificada, estaría continuamente ahogada.
Algo que sí quedó claro en la Conferencia extraordinaria de 2014: no habrá retorno a la “normalidad” en las actividades internas y externas de la CCI.
Contrariamente a lo que ocurrió con la crisis de 2001, podemos ya alegrarnos de que los camaradas que se involucraron en una lógica de estigmatización irracional de un chivo expiatorio han tomado plena conciencia de la gravedad de su deriva. Estos militantes han decidido libremente permanecer leales a la CCI y a sus principios y están hoy comprometidos en nuestro combate de consolidación de la organización. Como el conjunto de la CCI, están hoy implicados en la labor de reflexión y profundización teórica ampliamente subestimada en el pasado. Apropiándose de la expresión de Spinoza "no reír no llorar, menos detestar, sólo comprender", la CCI se ha apegado a la tarea de reapropiarse esta idea fundamental del marxismo: la lucha del proletariado por la construcción del comunismo no sólo tiene una dimensión "económica" (como se lo imaginan los materialistas vulgares) sino también y sobre todo una dimensión "intelectual y moral" (en lo cual insistieron, por ejemplo, Lenin y Rosa Luxemburg).
Lamentamos pues hacer saber a nuestros detractores de toda calaña que no existe hoy en la CCI ninguna perspectiva inmediata de nueva escisión parasitaria, como así ocurrió en crisis anteriores. No existe ninguna perspectiva de constitución de una nueva "fracción" susceptible de unirse al "Llamamiento" a pogromo hecho por la GIGC contra nuestros camaradas ("Llamamiento" retransmitido frenéticamente por diversas "redes sociales" y por un tal Pierre "Hempel", que se las da, nada menos, de representante del "proletariado universal"). Muy al contrario: los métodos policiacos del GIGC (patrocinado por une tendencia "crítica" dentro de un partido reformista burgués, el NPA[15]) no han hecho sino reforzar la indignación de los militantes de la CCI y su determinación para llevar a cabo el combate por el fortalecimiento de la organización.
¡La "noticia" de nuestra desaparición es, por lo tanto, un tanto exagerada y prematura!
Corriente Comunista Internacional
[1] Como en la conferencia extraordinaria de 2002 (ver Revista Internacional n° 110 "Conferencia extraordinaria de la CCI: El combate por la defensa de los principios organizativos" [https://es.internationalism.org/Rint110%20-%20Ficci] [469]), la de 2014 tuvo lugar sustituyendo parcialmente el congreso regular de nuestra sección en Francia. Algunas sesiones se dedicaron a la conferencia internacional extraordinaria y otras al congreso de la sección en Francia del que nuestro periódico Révolution Internationale dará cuenta posteriormente.
[2] Chénier era miembro de la sección en Francia, excluido en el verano de 1981 por haber llevado a cabo una campaña secreta de denigración de los órganos centrales de la organización, de algunos de sus militantes más experimentados con el fin de enfrentar a unos militantes contra otros, unas acciones que recordaban las de los agentes de la OGPU (o sea la policía estalinista) en el seno del movimiento trotskista durante los años 1930. Unos meses después de su exclusión, Chénier ocupó funciones en el aparato del Partido Socialista que gobernaba Francia en aquel entonces.
[3] Ver Revista internacional n° 29: "Informe sobre la función de la organización revolucionaria [470]" y la Revista n° 33 : "[Informe sobre] Estructura y funcionamiento de la organización revolucionaria" (1983) (https://es.internationalism.org/node/2127 [471])
[5] Paralelamente a esa campaña se propalaron chismorreos también en discusiones informales, en el seno de la sección en Francia, por parte de ciertos militantes de la "vieja" generación denigrando de manera escandalosa a nuestro camarada Marc Chirik, miembro fundador de la CCI sin el cual nuestra organización no existiría. Ese gusto por el chismorreo se ha identificado como la expresión del peso de la mentalidad de círculo y la influencia de la pequeña burguesía en descomposición que había marcado la generación surgida del movimiento estudiantil de Mayo del 68 (con toda su mezcolanza de ideologías anarcomodernistas e izquierdizantes).
[6] Lo que todo revolucionario debe saber sobre la represión. (1921-1925). En la traducción publicada en https://www.marxists.org/espanol/serge/represion/index.htm [473], se usa el término “jurado” que retomamos aquí (y no “tribunal”).
[7] El jurado de honor de la CCI se apoyó en el método científico de investigación y comprobación de los hechos de la Comisión Dewey. Sus trabajos (documentos, actas, grabaciones de entrevistas y testimonios, etc.) están debidamente conservados en los archivos de la CCI.
[8] Leer al respecto nuestros artículos “15 Congreso CCI: reforzar la organización frente a los retos del periodo” en la Revista internacional n° 114 (2003) https://es.internationalism.org/rint/2993/114_15congreso.html [474], y en francés “Les méthodes policières de la FICCI” en Révolution internationale n° 330 (https://fr.internationalism.org/ri330/ficci.html [475]) y “Calomnie et mouchardage, les deux mamelles de la politique de la FICCI envers le CCI” (https://fr.internationalism.org/icconline/2006_ficci [476])
[9] Desde ahora en adelante, con este término nos referimos a lo que podría llamarse también “mentalidad de pogromo”. “Pogromo” es la forma hispanizada de la palabra rusa “pogrom”.
[10] El órgano central de la CCI (al igual que el Jurado de Honor) ha demostrado claramente que no ha sido la compañera víctima de ostracismo la que no respetó los estatutos de la CCI, sino, al contrario, los militantes que se implicaron en la campaña de denigración.
[11] Las resistencias en nuestras filas a desarrollar un debate sobre la moral tienen su origen en una debilidad congénita de la CCI (que afecta, en realidad, a todos los grupos de la Izquierda comunista). La primera generación de militantes rechazó mayoritariamente esta cuestión que no pudo integrarse en nuestros estatutos, como así lo deseaba nuestro camarada Marc Chirik. Los jóvenes militantes de entonces consideraban la moral como un corsé, algo perteneciente a “la 'ideología burguesa", hasta el punto de que algunos, venidos del medio libertario, reivindicaban vivir “sin tabúes", lo cual revelaba una desoladora ignorancia de la historia de la especie humana y del desarrollo de su civilización.
[12] Ver nuestro "Comunicado a nuestros lectores: La CCI atacada por une nueva oficina del Estado burgués"(Mayo de 2014); https://es.internationalism.org/ccionline/201405/4021/la-cci-atacada-por... [477]
[13] Como para confirmar la naturaleza de clase del ataque, un tal Pierre Hempel ha publicado en su blog otros documentos internos que la ex-FICCI le había entregado. Él mismo ha afirmado fría y públicamente en su blog: "Si la policía me hubiera entregado un documento así, se lo habría agradecido en nombre del proletariado."! La "santa alianza" de enemigos de la CCI (formada, en gran parte, por una "peña de excombatientes de la CCI" reciclados) sabe perfectamente a qué campo pertenece.
[14] Ya había ocurrido lo mismo al principio de la crisis de 2001 cuando la misma compañera expresó un desacuerdo político con un texto redactado por un miembro del Secretariado Internacional de la CCI (sobre la centralización); ello provocó un obstruccionismo por parte de la mayoría de los miembros del SI, los cuales, en lugar de abrir un debate para responder a los argumentos políticos de la camarada, ahogaron el debate y entablaron una campaña de calumnias contra ella, organizando reuniones secretas, haciendo circular rumores en las secciones de Francia y México de que la camarada, a causa de sus desacuerdos políticos con miembros del órgano central de la CCI, era una "buscapleitos” y hasta "poli", según los chismes de dos elementos de la ex-FICCI (Juan y Jonás) que están en el inicio de la fundación del "GIGC".
[15] Cabe señalar que hasta hoy, el "GIGC" sigue sin dar explicaciones sobre sus relaciones y convergencias con esa tendencia que milita en ese Nouveau Parti Anticapitaliste (Nuevo Partido Anticapitalista) de Olivier Besancenot. ¡Quien calla otorga!
Vida de la CCI:
Corrientes políticas y referencias:
- Parasitismo [478]
Herencia de la Izquierda Comunista:
desarrollo de la conciencia y la organización proletaria:
Acontecimientos históricos:
Rubric:
Voces disidentes dentro del movimiento anarquista
- 4640 lecturas
En la primera parte de este artículo no solo examinamos el proceso que condujo a la integración de la organización oficial de los anarcosindicalistas (la Confederación Nacional del trabajo, CNT) en el Estado burgués republicano en la España de los años 1936-37 sino que tratamos también de explicar la vinculación de esta traición con las debilidades, programáticas y teóricas subyacentes en la visión anarquista del mundo. Sin embargo, esas capitulaciones tuvieron que enfrentarse al rechazo de las corrientes proletarias de dentro y de fuera de la CNT: las Juventudes libertarias, una tendencia de izquierda del Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM) en torno a Josep Rebull[1]; el Grupo Bolchevique Leninista (trotskista) en torno a Grandizo Munis; Camillo Berneri, anarquista italiano, que editaba Guerra di Clase y en particular la Agrupación Los Amigos de Durruti[2] animada, entre otros, por Jaime Balius. Todos estos grupos, estaban por lo general compuestos de militantes obreros que habían participado en las luchas heroicas de julio de 1936 a mayo de 1937 y que, sin alcanzar nunca la claridad de la Izquierda Comunista Italiana, como se señaló en la primera parte de este artículo, se opusieron a la política oficial de la CNT y del POUM de participación en el Estado burgués y a su acción de rompehuelgas durante las Jornadas de mayo de 1937.
Los amigos de Durruti
La Agrupación de Los Amigos de Durruti, quizás la más importante de todas esas tendencias, era la más numerosa de todas y fue capaz de llevar a cabo una importante intervención durante las Jornadas de mayo de 1937, distribuyendo el famoso folleto en que define sus posiciones programáticas:
“CNT-FAI. Agrupación "Los Amigos de Durruti".
¡TRABAJADORES! Una Junta revolucionaria. Fusilamiento de los culpables. Desarme de todos los Cuerpos armados. Socialización de la economía. Disolución de los Partidos políticos que hayan agredido a la clase trabajadora. No cedamos la calle. La revolución ante todo. Saludamos a nuestros camaradas del POUM que han confraternizado en la calle con nosotros.
¡VIVA LA REVOLUCIÓN SOCIAL, ABAJO LA CONTRARREVOLUCIÓN!”
Este Comunicado, editado en forma de octavilla, es una versión abreviada de la lista de exigencias que Los Amigos de Durruti publicaron y difundieron en forma de cartel mural en abril de 1937:
“Agrupación de Los Amigos de Durruti. A la clase trabajadora:
1.- Constitución inmediata de una Junta Revolucionaria integrada por obreros de la ciudad, del campo y por combatientes.
2.- Salario familiar. Carta de racionamiento. Dirección de la economía y control de la distribución por los sindicatos.
3.- Liquidación de la contrarrevolución.
4.- Creación de un ejército revolucionario.
5.- Control absoluto del orden público por la clase trabajadora.
6.- Oposición firme a todo armisticio.
7.- Una justicia proletaria.
8.- Abolición de los canjes de personalidades.
Atención trabajadores: nuestra agrupación se opone a que la contrarrevolución siga avanzando. Los decretos de orden público, patrocinados por Aiguadé no serán implantados. Exigimos la libertad de Maroto y otros camaradas detenidos.
Todo el poder a la clase trabajadora.
Todo el poder económico a los sindicatos.
Frente a la Generalidad, la Junta Revolucionaria.”
Los demás grupos, incluidos los trotskistas, tendían a ver a Los Amigos de Durruti como una vanguardia potencial -el mismo Munis era optimista en cuanto a su evolución hacia el trotskismo- pero quizás el aspecto más importante de Los amigos de Durruti era que, si bien surgían de la CNT misma, reconocían la incapacidad de ésta para desarrollar una teoría revolucionaria y por lo tanto el programa revolucionario que requería, en su opinión, la situación en España.
Agustín Guillamón llama nuestra atención hacia un pasaje del panfleto “Hacia una nueva revolución”, publicado en enero de 1938, donde su autor, Balius, escribía:
“La CNT estaba huérfana de teoría revolucionaria. No teníamos un programa correcto. No sabíamos adónde íbamos. Mucho lirismo, pero en resumen de cuentas, no supimos qué hacer con aquellas masas enormes de trabajadores, no supimos dar plasticidad a aquel oleaje popular que se volcaba en nuestras organizaciones y por no saber qué hacer entregamos la revolución en bandeja a la burguesía y a los marxistas, que mantuvieron la farsa de antaño, y lo que es mucho peor, se ha dado margen para que la burguesía volviera a rehacerse y actuase en plan de vencedora.”[3]
Como se indica en nuestro artículo de la Revista Internacional, Nº 102: "Anarquismo y comunismo", la CNT tenía en realidad, sobre estas cuestiones, una teoría embrollada, que justificaba la participación en el Estado burgués, sobre todo en nombre del antifascismo. La posición de Los Amigos de Durruti era sin embargo correcta en el sentido más general de que el proletariado no puede hacer la revolución sin una comprensión clara y consciente del objetivo al que se dirige y de la dirección en que se mueve y de que la tarea específica de la minoría revolucionaria es elaborar y desarrollar una comprensión basada en la experiencia de la clase obrera como un todo.
En esta búsqueda de la claridad programática, la Asociación Los Amigos de Durruti se vio obligada a cuestionar algunos supuestos básicos del anarquismo, tales como el rechazo de la necesidad de la dictadura del proletariado y de la vanguardia revolucionaria luchando en el seno de la clase obrera por su realización. Guillamón, en particular en su análisis de los artículos que Balius escribió en el exilio, reconoce claramente los progresos realizados por Los Amigos de Durruti en este aspecto: “Hay que reconocer, –escribe Guillamón- tras la lectura de estos dos artículos, que la evolución del pensamiento político de Balius, basado en el análisis de las ricas experiencias desarrolladas durante la guerra civil, le ha conducido a plantearse cuestiones tabúes en la ideología anarquista: 1.- la necesidad de la toma del poder por el proletariado; 2.- la ineludible destrucción del aparato estatal capitalista para construir otro proletario; 3.- el papel imprescindible de una dirección revolucionaria.’’ [4].
Aparte de en las reflexiones de Balius, la noción de una dirección revolucionaria estaba implícitamente formulada en la actividad práctica de la Agrupación aunque no explícitamente; y no era, ciertamente, muy compatible con la idea que Los Amigos de Durruti tenían de sí mismos, es decir, un "grupo de afinidad" que, a lo sumo, implica una formación política limitada en el tiempo y a unos objetivos específicos y no una organización política permanente basada en un conjunto de principios programáticos y organizativos. Sin embargo, el reconocimiento por parte de la Agrupación de la necesidad de un órgano de poder, proletario, es más explícito y está contenido en la idea de la "Junta Revolucionaria", admitiendo que era, de alguna manera, una innovación para el anarquismo: “En nuestro programa introducimos una ligera variante dentro del anarquismo. La constitución de una Junta revolucionaria."[5]. En una entrevista con la revista trotskista francesa Lutte Ouvrière, Munis considera a la junta como equivalente a la idea de los soviets y sin duda “Este núcleo de obreros revolucionarios [Los Amigos de Durruti] representaba un comienzo de evolución del anarquismo hacia el marxismo. Habían sido impulsados a reemplazar la teoría del comunismo libertario por la de la "junta revolucionaria" (soviet) como encarnación del poder proletario, democráticamente elegido por los obreros.”[6].
Guillamón reconoce en su libro esta convergencia entre las "innovaciones" de Los Amigos de Durruti y el marxismo clásico, aunque se empeña en rechazar cualquier idea de la agrupación habría estado influida directamente por los grupos marxistas con los que estuvo en contacto, como era el caso de los Bolcheviques-leninistas. La propia Agrupación, irritada, habría impugnado que se la "acusase" de evolucionar hacia el marxismo, un marxismo que la Agrupación era apenas capaz de distinguir de sus caricaturas contrarrevolucionarias, como refleja el pasaje del folleto de Balius reproducido anteriormente. Y ya que el marxismo es una teoría revolucionaria del proletariado ¿es acaso extraño que los proletarios revolucionarios, cuando reflexionan sobre las lecciones de la lucha de clases, se sientan atraídos por las conclusiones fundamentales de los marxistas? La cuestión de la influencia específica en este proceso de los grupos políticos no es insignificante, pero es un elemento secundario.
Una ruptura incompleta con el anarquismo
Sin embargo, a pesar de estos avances, la Agrupación Los Amigos de Durruti nunca logró hacer una ruptura profunda con el anarquismo. Permanecían fuertemente apegados a las tradiciones y a las ideas anarcosindicalistas: para poder unirse a la Agrupación, se debía ser también miembro de la CNT. Como puede verse en los carteles del mes de abril y en otros documentos, el grupo considera todavía que el poder de los trabajadores podría expresarse no sólo mediante una "junta revolucionaria" o de los Comités de trabajadores creados durante la lucha, sino también, mediante el control sindical de la economía y la existencia de "municipios libres"[7] -fórmulas que revelan una continuidad con el programa de Zaragoza cuyas importantes limitaciones examinamos ya en la primera parte de este artículo. Así, el programa preparado por Los Amigos de Durruti no pudo basarse en la experiencia real de los movimientos revolucionarios de 1905 y de 1917 a 1923 durante los cuales, en la práctica, la clase obrera había ido más allá de la forma sindicato y los espartaquistas, por ejemplo, habían pedido la disolución de todos los órganos de Gobierno local existentes y su sustitución por los Consejos Obreros. A este respecto es significativo que, en las columnas de la revista de la agrupación, el Amigo del Pueblo, (que trató de extraer lecciones de los sucesos de 1936-37), se publicase una serie histórica sobre la experiencia de la revolución burguesa en Francia y nada sobre las revoluciones proletarias en Rusia o Alemania.
Los Amigos de Durruti consideraban sin duda a la "junta revolucionaria" como un instrumento del proletariado para tomar el poder, en 1937, pero ¿podemos decir que Munis tenía razón al decir que la "junta revolucionaria" equivalía a los soviets? Hay en esto poca claridad, debido sin duda a la aparente incapacidad de Los Amigos de Durruti para conectar con la experiencia de los Consejos Obreros fuera de España. Por ejemplo, la misma visión del Grupo sobre la manera en que la Junta debía constituirse no estaba nada clara. ¿Debía surgir directamente de las asambleas generales en las fábricas y en las milicias? o ¿debía ser el producto de los propios trabajadores más decididos? En un artículo publicado en el Nº 6 de el Amigo del Pueblo, la Agrupación se declara partidaria "de que en la Junta revolucionaria solamente participen los obreros de la ciudad, del campo y los combatientes que en los instantes decisivos de la contienda se hayan manifestado como paladines de la revolución social.."[8]. Guillamón no tiene ninguna duda en lo que se refiere a las implicaciones de esta visión: "La evolución del pensamiento político de Los Amigos de Durruti es ya imparable. Tras el reconocimiento de la necesidad de la dictadura del proletariado, la siguiente pregunta que se plantea es ¿quién ejercerá esa dictadura del proletariado? La respuesta es una Junta revolucionaria, que es definida acto seguido como la vanguardia de los revolucionarios. Y su papel, no podemos creer que sea diferente al atribuido por los marxistas al partido revolucionario."[9]. Pero, desde nuestro punto de vista, una de las lecciones fundamentales de los movimientos revolucionarios de 1917 a 1923 y de la revolución rusa en particular es que el partido revolucionario no puede continuar desempeñando su papel si se identifica a sí mismo con la dictadura del proletariado. Aquí Guillamón parece teorizar las mismas ambigüedades, propias de los amigos de Durruti, sobre este asunto. Nosotros insistiremos más adelante sobre este tema. En cualquier caso, es difícil no tener la impresión de que la Junta fue una especie de solución para salir del paso, en lugar de la "forma finalmente encontrada de la dictadura del proletariado" con la que marxistas como Lenin y Trotsky calificaron a los soviets. Por ejemplo, en “Hacia una nueva revolución”, Balius destaca que la propia CNT tendría que tomar el poder: "Cuando una organización se ha pasado toda la vida propugnando por la revolución, tiene la obligación de hacerla cuando precisamente se presenta una coyuntura. Y en julio había ocasión para ello. La CNT debía encaramarse en lo alto de la dirección del país, dando una solemne patada a todo lo arcaico, a todo lo vetusto, y de esta manera hubiésemos ganado la guerra y hubiéramos ganado la revolución."[10]. Además de subestimar el profundo proceso de degeneración que corroía a la CNT, desde ya bastante antes de 1936[11], esos propósitos muestran de nuevo una incapacidad para asimilar las lecciones de la oleada revolucionaria de 1917-23, que había aclarado por qué los soviets y no los sindicatos son la forma indispensable de la dictadura del proletariado.
La adhesión de Los Amigos de Durruti a la CNT tuvo también repercusiones importantes en el plano organizativo: en su manifiesto del 8 de mayo caracterizan, sin dudarlo, como una traición el papel desempeñado por las altas esferas de la CNT en el sabotaje de la revuelta de mayo de 1937; aquellos a quienes la Agrupación denunció como traidores habían atacado ya a Los Amigos de Durruti tratándolos de agentes provocadores, haciéndose eco así de las calumnias habituales de los estalinistas, y amenazado con su expulsión inmediata de la CNT. Este antagonismo feroz era sin duda un reflejo de la división de clase entre el campo político del proletariado y las fuerzas que se habían convertido en una agencia del Estado burgués. Pero, ante la inminente posibilidad de que ocurriese una ruptura definitiva con la CNT, Los Amigos de Durruti dieron marcha atrás y accedieron a abandonar la acusación de traición a cambio de evitar la orden de expulsión que les afectaba; un cambio que sin duda alguna perjudicó la capacidad la Agrupación para continuar funcionando con independencia. El apego sentimental a la CNT fue, simple y llanamente, demasiado fuerte para la mayoría de los militantes, aunque un número significativo de ellos -y no sólo los miembros de Los Amigos de Durruti y de otros grupos disidentes – había hecho trizas su carnet ante la Orden de desmantelar las barricadas y volver al trabajo, en mayo de 1937. Este apego está resumido en la decisión de Joaquín Aubi y Rosa Muñoz de dimitir de Los Amigos de Durruti ante la amenaza de expulsión de la CNT: “Sigo considerando a los compañeros pertenecientes a Los Amigos de Durruti como camaradas; pero repito lo que he dicho siempre en reuniones plenarias en Barcelona: "la CNT fue el vientre que me dio a luz y la CNT será mi tumba".”[12]
Las limitaciones "nacionales" de la visión de Los Amigos de Durruti
En la primera parte de este artículo, hemos demostrado que el programa de la CNT quedó atrapado en un contexto estrictamente nacional que veía el comunismo libertario como algo posible, en el contexto de un solo país autosuficiente. Algunos de Los Amigos de Durruti tenían una fuerte actitud internacionalista a un nivel casi instintivo -por ejemplo, en su llamamiento a la clase obrera internacional para ayudar a los insurgentes en mayo de 1937, pero ésta no se basaba en un análisis teórico serio de la relación de fuerzas entre las clases a escala mundial e histórica ni en la capacidad de desarrollar un programa basado en la experiencia internacional de la clase obrera, como ya hemos observado al referirnos a la vaguedad del concepto "junta revolucionaria". Guillamón es especialmente mordaz en su crítica de esta debilidad, tal como dicha debilidad se expresa en un capítulo del Folleto de Balius:
“El siguiente capítulo del folleto se dedica al tema de la independencia de España. Todo el capítulo está impregnado de concepciones falsas, miopes o propias de la pequeña burguesía. Se defendía un nacionalismo barato y chato, con argumentaciones pobres y simplistas de política internacional. Así, pues, daremos carpetazo a este capítulo diciendo que Los Amigos de Durruti sostenían concepciones burguesas, simplistas y/o retrógradas sobre el nacionalismo.”[13].
Las influencias del nacionalismo fueron particularmente determinantes en la incapacidad de Los Amigos de Durruti para entender la verdadera naturaleza de la guerra en España. Como lo escribimos en nuestro artículo de la Revista Internacional Nº102, “Anarquismo y comunismo”:
“De hecho las consideraciones de los amigos de Durruti sobre la guerra se hacían desde planteamientos nacionalistas estrechos y ahistóricos del anarquismo, teniendo que recurrir a una versión de los acontecimientos en España que estaba en continuidad con las tentativas ridículas de revolución que llevó a cabo la burguesía en 1808, contra la invasión napoleónica. Mientras que el movimiento obrero internacional debatía sobre la derrota del proletariado mundial y la perspectiva de una segunda guerra mundial, los anarquistas en España pensaban en Fernando VII y Napoleón:
‘Hoy se repite lo ocurrido en la época de Fernando VII. También en Viena se celebró una reunión de los dictadores fascistas para precisar su intervención en España. Y el papel que tuvo El Empecinado entonces es desempeñado hoy por los trabajadores en armas. Alemania e Italia carecen de materias primas. Necesitan hierro, cobre, plomo, mercurio. Pero estos minerales españoles están en manos de Francia e Inglaterra que a la vez intentan conquistar España. Inglaterra no protesta vigorosamente es más busca bajo mano negociar con Franco (...) La clase obrera ha de conseguir la independencia de España. No será el capital nacional quien lo logre, puesto que el capital internacional está estrechamente vinculado de un extremo al otro del mundo. Este es el drama de la España actual. A los trabajadores nos toca arrojar a los capitalistas extranjeros. Esto no es una cuestión patriótica. Es un caso de intereses de clase.” (Cita del artículo de Jaime Balius "Hacia una nueva revolución”. Centro de documentación histórico-social, Etcétera. Págs.: 32-33. 1997)’.
“Como se constata, se recurre a toda clase de triquiñuelas para convertir una guerra imperialista entre Estados, en una guerra patriótica, una guerra “de clases”. Esto es una manifestación del desarme político al que somete el anarquismo a los militantes obreros sinceros como Los Amigos de Durruti. Estos compañeros, que querían luchar contra la guerra y por la revolución, eran incapaces de encontrar el punto de partida para una lucha efectiva: el llamamiento a desertar a los obreros y campesinos (reclutados por ambos bandos, republicano y franquista), a apuntar sus armas contra los oficiales que les oprimían, a volver a la retaguardia y a luchar, con huelgas y con manifestaciones, en un terreno de clase contra el capitalismo en su conjunto.”
Y esto nos lleva a lo más importante de todo: la posición de Los Amigos de Durruti sobre naturaleza de la guerra de España. No hay duda, el nombre de la Agrupación significa algo más que una referencia sentimental a Durruti[14], cuya valentía y sinceridad fueron tan admiradas por el proletariado español. Durruti fue un militante de la clase obrera, pero era totalmente incapaz de hacer una crítica exhaustiva de lo que les sucedió a los obreros españoles tras la sublevación de julio de 1936, de cómo la ideología antifascista y la transferencia de la lucha del frente social a los frentes militares fue ya un paso decisivo en el alistamiento de los trabajadores en un conflicto imperialista. Durruti, como muchos anarquistas sinceros, quería ir “hasta el final del final”. Refiriéndose a la guerra afirmó que la guerra y la revolución, lejos de estar en contradicción la una con la otra, podrían reforzarse mutuamente siempre que la lucha en los frentes se combinara con transformaciones “sociales” en la retaguardia, algo a lo que Durruti identificaba con la instauración del comunismo libertario. Pero, como señaló Bilan: en el contexto de una guerra militar entre bloques capitalistas, las empresas industriales y agrícolas en autogestión no podrían funcionar sino como un medio para movilizar a los obreros para la guerra. En realidad era una especie de "comunismo de guerra" que alimentaba una guerra imperialista.
Los Amigos de Durruti nunca rechazaron la idea de que la guerra y la revolución debían llevarse a cabo simultáneamente. Como Durruti, llamaron a la movilización total de la población para la guerra, incluso cuando habían concluido que la guerra estaba perdida.[15]
La posición de Guillamón sobre la guerra y sus críticas a BILAN
Para Guillamón, en resumen, los acontecimientos en España fueron "la tumba del anarquismo como teoría revolucionaria del proletariado "[16]. Sólo podemos añadir que, a pesar del heroísmo de los amigos de Durruti y sus encomiables esfuerzos por desarrollar una teoría revolucionaria, el terreno anarquista en el cual intentaron cultivar esa flor demostró ser estéril.
Pero el propio Guillamón no está exento de ambigüedades sobre la guerra de España y esto es evidente en sus críticas a la Fracción Italiana de la Izquierda Comunista que publicaba Bilan.
Sobre la cuestión central de la guerra la posición de Guillamón, como lo resume en su libro, aparece bastante clara:
"1.- Sin destrucción del Estado no hay revolución proletaria. El Comité Central de Milicias Antifascistas de Cataluña (CCMA) no fue un órgano de doble poder, sino de encuadramiento militar de los obreros, de unidad sagrada con la burguesía, en suma, un organismo de colaboración de clases.
2.- El armamento del pueblo no significa nada. La naturaleza de una guerra militar viene determinada por la naturaleza de la clase que la dirige. Un ejército que lucha en defensa de un Estado burgués, aunque sea antifascista, es un ejército al servicio del capital.
3.- La guerra entre un Estado fascista y un Estado antifascista no es una guerra de clases revolucionaria. La intervención del proletariado en uno de esos dos bandos significa que ya ha sido derrotado. Una lucha militar en un frente militar suponía además una insuperable inferioridad técnica y profesional del ejército popular o miliciano.
4.- La guerra en los frentes militares suponía el abandono del terreno de clase. El abandono de la lucha de clases suponía la derrota del proceso revolucionario.
5.- En España, en agosto de 1936, ya no existía una revolución, sólo había lugar para la guerra. Una guerra exclusivamente militar, sin carácter revolucionario de ningún tipo.
6.- Las colectivizaciones y socializaciones en el plano económico no son nada cuando el poder estatal está en manos de la burguesía.[17]
Esta posición se asemeja mucho a las posiciones defendidas por la Izquierda Comunista. Pero Guillamón, en realidad, rechaza algunas de las más importantes posiciones de Bilan, como vemos en otro documento: "Tesis sobre la guerra civil española y la situación revolucionaria creada el 19 de julio de 1936", publicado en 2001 por Balance [18]. Y aunque reconoce que ciertos aspectos del análisis de los acontecimientos en España, realizados por Bilan, eran brillantes, desarrolla sin embargo críticas fundamentales a este análisis y a las conclusiones políticas que de éste se deducen:
1 Bilan no vio que, en julio de 1936, había una "situación revolucionaria”.
“Bilan reconoce por una parte el carácter de clase de las luchas de Julio y Mayo, pero por otra no sólo niega su carácter revolucionario, sino también la existencia de una situación revolucionaria. Visión que sólo puede ser explicada por la lejanía de un grupo parisino absolutamente aislado, que antepone la abstracción de sus análisis al estudio de la realidad española. No hay en Bilan ni una palabra sobre la auténtica naturaleza de los comités, ni sobre la lucha del proletariado barcelonés por la socialización y contra la colectivización, ni sobre los debates y enfrentamientos en el seno de las Columnas a causa de la militarización de las Milicias, ni una crítica seria de las posiciones de la Agrupación de Los Amigos de Durruti, por la sencilla razón de que prácticamente desconocían la existencia e importancia real de todo esto. Era sencillo justificar esa ignorancia negando la existencia de una situación revolucionaria. El análisis de Bilan quiebra al considerar que la ausencia de de un partido revolucionario (bordiguista) implica necesariamente la ausencia de una situación revolucionaria.”
2 El análisis que hace Bilan de los sucesos de Mayo es incoherente:
"La incoherencia de Bilan se pone de manifiesto en el análisis sobre las jornadas de mayo de 1937. Resulta que aquella "revolución" del 19 de Julio, que una semana después ya no lo era, porque se habían trocado los objetivos de clase por objetivos bélicos, ahora como nuevo Guadiana[19] de la historia se nos vuelve a aparecer como un fantasma que nadie sabía donde se escondía. Y ahora resulta que en mayo de 1937 los trabajadores están de nuevo "de revolución", y la defienden con barricadas. ¿No habíamos quedado que, según Bilan, no había revolución? Y es que Bilan se hace un lío. El 19 de Julio (según Bilan) hay una revolución, pero una semana después, ya no la hay, porque no hay partido (bordiguista); en mayo del 37 se da una nueva semana revolucionaria. Pero ¿desde el 26 de Julio del 36 hasta el 3 de Mayo del 37 qué había?: no se nos dice nada. La revolución se considera un Guadiana que surge al escenario histórico cuando interesa a Bilan para explicar unos acontecimientos que ni comprende, ni explica, ni entiende”.
3. La posición de Bilan, sobre el partido y la idea de que es el partido y no la clase quien hace la revolución, “está basada en una “concepción leninista, totalitario y sustitucionista del partido".
4. Las conclusiones prácticas de Bilan sobre la guerra eran "reaccionarias”:
“Según Bilan el proletariado se veía abocado a una guerra antifascista, esto es, se veía enrolado en una guerra imperialista entre una burguesía democrática y otra burguesía fascista. No cabía otra vía que la deserción, el boicot, o la espera de tiempos mejores en los que el partido (bordiguista) saliera a la palestra de la historia desde el escondrijo en que se hallara.” De esta manera, el negar la existencia de una situación revolucionaria en 1936 llevó a Bilan a “a defender (sólo en el plano teórico) posiciones políticas reaccionarias como eran la ruptura de los frentes militares, la confraternización con las tropas franquistas, el boicot al armamento de las tropas republicanas, etc...”.
Para responder en profundidad a las críticas que Guillamón dirige a la Fracción Italiana, sería necesario hacer otro artículo pero queremos, entre tanto, insistir en algunas observaciones:
- Es falso decir que Bilan desconocía totalmente el movimiento real de la clase obrera en España. Es posible que no conociera a Los Amigos de Durruti pero estaba en contacto con Camillo Berneri. Por eso, a pesar de sus duras críticas al anarquismo, fue capaz de reconocer que una resistencia proletaria podría surgir todavía de sus filas. Más importante aún: identificó, como reconoce Guillamón, el carácter de clase de los acontecimientos de julio de 1936 a mayo de 1937 y, simplemente, es erróneo pretender que no dijo una palabra sobre los Comités que surgieron de la insurrección de julio. En la primera parte de este artículo hemos citado un extracto del texto "La enseñanza de los acontecimientos de España" publicado en Bilan Nº 36, donde se mencionan esos comités considerándolos órganos proletarios, pero donde también se reconoce el rápido proceso de recuperación de que fueron objeto por la vía de las "colectividades". Bilan da a entender, en ese mismo artículo, que el poder estaba al alcance de los trabajadores y que el siguiente paso era la destrucción del Estado capitalista. Pero Bilan disponía de un marco de análisis histórico e internacional que le permitía tener una visión más clara del contexto general que había determinado el trágico aislamiento del proletariado español (la terrible contrarrevolución triunfante y un curso abierto hacia la guerra imperialista mundial, cuyo ensayo general fue precisamente el conflicto español. Guillamón apenas habla de esto, como tampoco se hablaba en los análisis de los anarquistas españoles de aquel tiempo;
- Los acontecimientos de Mayo no muestran las confusiones de Bilan, sino que, al contrario, confirman sus análisis. La lucha de clases, como la misma conciencia es, en efecto, comparable a un río que puede fluir bajo tierra durante una parte de su trayecto y salir más adelante a la superficie: el ejemplo más importante de esto fueron los acontecimientos revolucionarios de 1917-1918, posteriores a la terrible derrota ideológica de la clase en 1914. El hecho de que el ímpetu proletario inicial, de julio de 1936, fuese contrarrestado y desviado, no significa que el espíritu de lucha y la conciencia de clase del proletariado español estuviesen completamente destrozados; ambos reaparecieron en una última acción de retaguardia contra los ataques incesantes a la clase, impuestos sobre todo por la burguesía republicana. Pero esta reacción fue aplastada por las fuerzas combinadas de la clase capitalista, los estalinistas y la CNT. Una masacre de la que no se recuperó el proletariado español.
- Rechazar la posición de Bilan sobre el partido tratándola de “leninista y sustitucionista”, como lo hace Guillamón, es un ejemplo del recurso a dudosos atajos, algo que sorprende viniendo de un historiador normalmente tan riguroso. Guillamón sugiere que Bilan veía el partido como un “deus ex machina”, que espera entre bastidores a que le llegue su momento propicio. Esto podría decirse de los bordiguistas hoy, que pretenden ser el partido, pero Guillamón ignora totalmente el concepto que tiene Bilan de lo que es la Fracción, un concepto basado en el reconocimiento de que el partido no puede existir en una situación de contrarrevolución y de derrota, precisamente porque el partido es el producto de la clase y no lo contrario. Es cierto que la Izquierda Italiana no había roto aun con la idea sustitucionista del partido que toma el poder y ejerce la dictadura del proletariado -pero ya hemos demostrado que el propio Guillamón no tiene totalmente claro ese concepto y que Bilan en general había comenzado a desarrollar un marco integral para romper con el sustitucionismo[20]. En España, en 1936, Bilan explica la ausencia del partido como el producto de la derrota de la clase obrera a nivel mundial y, aunque no rechaza la posibilidad de levantamientos revolucionarios, fue capaz de precisar que “la suerte estaba ya echada” en contra del proletariado. Y, como el mismo Guillamón reconoce, no puede triunfar una revolución que no haga surgir un partido revolucionario. Por lo tanto, al contrario de lo que se dice a menudo falsamente, Bilan no tenía una posición idealista del tipo: "no hay revolución en España porque allí no hay partido", sino una posición materialista: "no hay partido porque no hay ninguna revolución".
Donde se puede ver más claramente la incoherencia de Guillamón es en el rechazo de la posición “derrotismo revolucionario” de Bilan sobre la guerra. Guillamón acepta la idea de que la guerra se transformó rápidamente en una guerra no revolucionaria y que la existencia de milicias armadas, colectivizaciones, etc., no aportó ningún cambio a todo eso. Pero su idea de una "guerra no revolucionaria" es ambigua: Guillamón parece reacio a aceptar la idea de que era una guerra imperialista y la de que la lucha de clases no podía reanimarse si no era volviendo al terreno de clase, al campo de la defensa de los intereses materiales del proletariado en contra de la disciplina en el trabajo y de los sacrificios impuestos por la guerra. Sin duda, de esta forma se habrían arruinado los frentes militares y saboteado el ejército republicano, y fue precisamente ése el motivo de la represión salvaje durante los sucesos de Mayo. Y sin embargo, cuando se tuercen las cosas, Guillamón argumenta que los métodos convencionales de lucha del proletariado contra la guerra imperialista -huelgas, motines, deserciones, confraternizaciones, huelgas en la retaguardia - eran reaccionarios, por mucho que se tratara de "una guerra no-revolucionaria". Esto es, en el mejor de los casos, una posición centrista que alinea a Guillamón con todos aquellos que se dejaron seducir por el canto de sirena de la participación en la guerra, desde los trotskistas a los anarquistas y a los propios partidos de la Izquierda Comunista. En cuanto al aislamiento de Bilan, éste mismo lo reconoció no como un producto de la geografía, sino del periodo sombrío que atravesaba, cuando todo a su alrededor no era más que traición a los principios del internacionalismo. Así lo describió en un artículo titulado específicamente “El aislamiento de nuestra fracción ante los acontecimientos en España" del nº 36 de su revista (octubre-noviembre 1936):
"Nuestro aislamiento no es fortuito: es consecuencia de una profunda victoria del capitalismo mundial que ha logrado gangrenar incluso a los grupos de la Izquierda Comunista cuyo portavoz, hasta hoy, ha sido Trotsky. No somos tan pretenciosos como para afirmar que en este momento somos el único grupo cuyas posiciones se hayan confirmado en todos los puntos por el desarrollo de los acontecimientos, pero a lo que sí aspiramos categóricamente es que, para bien o para mal, nuestras posiciones han sido una afirmación constante de la necesidad de una acción autónoma y de clase del proletariado. Y fue precisamente en este terreno donde se confirmó la derrota de todos los grupos trotskistas y semi-trotskistas."
Fue la fuerza de la tradición marxista italiana la que fue capaz de generar una Fracción tan clarividente como Bilan. Fue una grave debilidad del movimiento obrero en España, donde fue histórico el predominio del anarquismo sobre el marxismo, el hecho que ninguna fracción de este tipo pudiese surgir en ese país.
Berneri y sus sucesores
En el manifiesto que se publicó en respuesta al aplastamiento de la revuelta de los trabajadores en mayo de 1937 en Barcelona, las Fracciones italiana y belga de la Izquierda Comunista rindieron homenaje a la memoria de Camillo Berneri[21] cuyo asesinato, a manos de la policía estalinista, formó parte de la represión general del Estado republicano contra todos aquellos obreros y revolucionarios que habían desempeñado un papel activo durante las Jornadas de Mayo y que, con palabras o actos, se opusieron a la política de la CNT-FAI de colaboración con el Estado capitalista.
He aquí lo que escriben las Fracciones de Izquierda en la revista Bilan Nº 41, de junio de 1937:
“Los obreros de todo el mundo se inclinan ante todos los muertos y reclaman sus cadáveres en contra de todos los traidores: tanto los de ayer, como los de hoy. El proletariado del mundo entero saluda a Berneri, a uno de los suyos, y su inmolación por el ideal anarquista es una protesta contra una escuela política que se ha derrumbado durante los acontecimientos de España: ¡Bajo la dirección de un gobierno con participación anarquista, la policía ha reproducido en el cuerpo Berneri la hazaña de Mussolini en el cuerpo de Matteotti!”.
En otro artículo del mismo número, titulado "Antonio Gramsci - Camillo Berneri", Bilan señala que estos dos militantes, que murieron con unas semanas de diferencia, habían dado su vida por la causa del proletariado, a pesar de las graves carencias de sus posiciones ideológicas:
"Berneri, ¿líder de los anarquistas? No, porque, incluso después de su asesinato, la CNT y la FAI movilizan a los obreros contra el peligro de ser expulsadas de un Gobierno que está empapado con la sangre de Berneri. Éste pensaba que podía apoyarse en la doctrina anarquista para contribuir en la tarea de redimir socialmente a los oprimidos pero es ¡un gobierno del que los anarquistas forman parte el que ha dirigido el ataque contra los explotados de Barcelona!
Las vidas de Gramsci y Berneri pertenecen al proletariado, que se inspira en su ejemplo para continuar su lucha. La victoria comunista permitirá a las masas honrar dignamente a los dos desaparecidos y ayudará a comprender mejor los errores de los que fueron víctimas, errores que añaden a la sevicia del enemigo el tormento íntimo de ver cómo los acontecimientos contradicen trágicamente sus convicciones, sus ideologías."
El artículo concluye diciendo que en el número siguiente de Bilan se darán más detalles sobre estas dos figuras del movimiento obrero. En el número del que se habla (Bilan, Nº 42, julio-agosto de 1937), aparece, efectivamente, un artículo dedicado específicamente a Gramsci que, aunque de considerable interés, está fuera del tema de este artículo. A Berneri sí que se le menciona en el editorial, "La represión en España y Rusia", de dicho número, que examina las tácticas que la policía había utilizado para asesinar a Berneri y a su camarada Barbieri:
"También sabemos cómo ha sido asesinado Berneri. Dos policías se presentan en su casa. ‘Somos amigos’, dicen. ¿A qué vienen? Quieren informarse del paradero de dos fusiles. Regresan, registran la casa y se llevan las dos armas. Vuelven, y esta vez es para dar el golpe final. Están seguros de que Berneri y su compañero están desarmados, que no les queda ninguna posibilidad de defenderse. Los arrestan en virtud de una orden expedida legalmente por las autoridades de un gobierno del que forman parte los amigos políticos de Berneri, los representantes de la CNT y de la FAI. Las compañeras de Berneri y Barbieri se enterarán más tarde de que los cadáveres de sus camaradas se encuentran en el depósito. Sabemos que eso fue desde entonces sobradamente frecuente por las calles de Madrid y Barcelona. Patrullas armadas, a sueldo de los centristas[22], recorren las calles y matan a los obreros sospechosos de tener ideas subversivas. Y todo esto, antes de que el edificio de las socializaciones, las milicias, las cooperativas de ahorro y los sindicatos gestores de la producción, hubieran sido eliminados por una nueva reorganización del Estado capitalista."
De hecho hay diferentes referencias al asesinato: la de Augustin Souchy, contemporáneo de los acontecimientos, en "La semana trágica en mayo", publicado originalmente en Spain and the World (España y el mundo) y luego vuelto a publicar en The May Days Barcelona 1937 (Días de Mayo Barcelona 1937, en Freedom Press, 1998), que es muy similar a la narración de Bilan. También está la breve biografía, escrita por Toni, en Libcom[23], según la cual Berneri fue asesinado en la calle después de haber ido a las oficinas de Radio Barcelona para hablar de la muerte de Gramsci. Hay también otras variantes en la descripción de los detalles. Pero lo esencial, como decía Bilan, es la represión general que siguió a la derrota de la revuelta de mayo de 1937, que se convirtió en práctica corriente para la eliminación física de elementos incómodos, como Berneri, que tuvieron el coraje de criticar al Gobierno socialdemócrata/estalinista/anarquista y la política exterior contrarrevolucionaria de la URSS. Los estalinistas, que dominaban el aparato policial, estaban en cabeza de estos asesinatos. Aunque continuó utilizando el término “centrista” para nombrar a los estalinistas, Bilan los vio claramente como lo que eran: violentos enemigos de la clase obrera, policías y asesinos con quienes no era posible la cooperación. Esto contrasta totalmente con la posición de los trotskistas que continuaron caracterizando a los "PC" como partidos obreros con quien era aún deseable un frente unido y a la URSS como un régimen que debía ser defendido siempre contra el ataque imperialista.
¿Qué terreno es común a Berneri y Bilan?
Si algunos de los hechos sobre el asesinato de Berneri permanecen aún bastante confusos, tenemos aún menos claro lo referente a la relación entre la Fracción Italiana y Berneri. Nuestro libro sobre la Izquierda Italiana nos dice que, tras la marcha de la minoría de Bilan para combatir con las milicias del POUM, la mayoría envía una delegación a Barcelona para tratar de encontrar elementos con los cuales podía ser posible un debate fructífero. Las discusiones con los elementos del POUM resultaron infructuosas y "sólo la entrevista con el profesor anarquista Camillo Berneri tuvo resultados positivos" (p. 129). Pero el libro no especifica cuáles fueron esos resultados positivos. A primera vista, no hay ninguna razón evidente de que Bilan y Berneri habrían encontrado un terreno de entendimiento; por ejemplo, si observamos con detenimiento uno de sus textos más conocidos, la "Carta abierta a la compañera Federica Montseny"[24] fechada en abril de 1937, tras ser nombrada ministra en el gobierno de Madrid, no encontramos gran cosa que permita diferenciar la posición de Berneri de la de tantos otros antifascistas de “izquierda” de entonces. En la base de su planteamiento -que es más un diálogo con una compañera equivocada que la denuncia de una traidora- está la convicción de que está efectivamente en marcha una revolución en España y que no existe contradicción entre la profundización de la revolución y la continuación de la guerra hasta la victoria, a condición de utilizar métodos revolucionarios- pero estos métodos no excluían pedir al Gobierno que tomase medidas más radicales como la concesión inmediata de la autonomía política a Marruecos para debilitar el poder de las fuerzas franquistas sobre los reclutamientos en el Norte de África. El artículo es muy crítico con la decisión de los dirigentes de la CNT-FAI de participar en el Gobierno, aunque hay muchos elementos en ese artículo para apoyar la afirmación de Guillamón de que "La crítica de Los Amigos de Durruti era incluso más radical que la de Berneri, porque éste criticaba la participación de la CNT en el Gobierno, mientras la Agrupación criticaba la colaboración de la CNT con el Estado capitalista."[25] Entonces, ¿por qué la Fracción Italiana mantuvo conversaciones positivas con él? Pensamos que fue porque Berneri, como la Izquierda Italiana, estaba, ante todo y sobre todo, absolutamente comprometido en la defensa del internacionalismo proletario y de una perspectiva mundial; mientras que, como el mismo Guillamón señala, una agrupación como Los Amigos de Durruti aún mostraba signos de un pesado bagaje de patriotismo español. Durante la Primera Guerra Mundial, Berneri había tomado una posición muy clara: siendo aún miembro del Partido Socialista, trabajó estrechamente con Bordiga para excluir a los "intervencionistas"[26] del periódico socialista L’Avanguardia. En su artículo "Burgos y Moscú"[27], en el que se pronuncia sobre las rivalidades imperialistas subyacentes en el conflicto de España, publicado en Guerra di Classe, nº 6 (16 de diciembre de 1936), a pesar de que tiende a llamar a Francia a intervenir para defender sus intereses nacionales[28] se muestra totalmente claro en lo que se refiere a los objetivos contrarrevolucionarios e imperialistas de todas las grandes potencias, fascistas, democráticas y "soviética", en el conflicto en España. De hecho, Souchy defiende la idea de que fue especialmente esa denuncia del papel imperialista de la URSS en la situación de España la que firmaría la sentencia de muerte de Berneri.
En nuestro texto "Marxismo y ética", escribimos: "Una característica del progreso moral es la ampliación del ámbito de aplicación de las virtudes y pulsiones sociales hasta abarcar a toda la humanidad. La expresión más alta de la solidaridad humana, del progreso ético de la sociedad hasta el presente es, en gran medida, el internacionalismo proletario. Este principio es el medio indispensable de la liberación de la clase obrera, el que sienta las bases de la futura comunidad humana"[29]
Detrás de internacionalismo que unía a Bilan y a Berneri, hay una profunda adhesión a la moral proletaria -la defensa de los principios fundamentales cueste lo que cueste: el aislamiento, el ridículo o la amenaza física. Como Berneri escribió en su última carta a su hija Marie-Louise: "Puede uno perder las ilusiones en todo y todos pero no en lo que te dice tu conciencia moral" [30]
La posición de Berneri contra el "circunstancialismo" adoptado por muchos en el movimiento anarquista de la época –“los principios son muy bonitos pero, en estas particulares circunstancias, tenemos que ser más realistas y más pragmáticos” - sin duda habían pulsado una cuerda muy sensible en los camaradas de la Izquierda Italiana cuya negativa a abandonar los principios, ante la euforia de la unidad antifascista y el inmediatismo oportunista que afectaba a la casi totalidad del movimiento político proletariado en aquel momento, les estaba obligando a seguir en solitario su difícil camino.
Vernon Richards y las Enseñanzas de la revolución española
Como hemos indicado en otra parte[31], la hija de Camillo Berneri, Marie-Louise Berneri, y su compañero, el anarquista anglo-italiano Vernon Richards, formaban parte de esa clase de militantes que, en el movimiento anarquista en Gran Bretaña o en el extranjero, mantuvieron una actividad internacionalista durante la Segunda Guerra Mundial, por medio de su publicación “War commentary” [Comentarios de la Guerra]. Este periódico "denunció enérgicamente que la lucha ideológica entre la democracia y el fascismo era un pretexto para la guerra y que las denuncias por los aliados demócratas de las atrocidades nazis eran mera hipocresía, tras la que ocultaban su apoyo tácito a los regímenes fascistas y al terror estalinista, en la década de 1930. Además de destacar el carácter oculto de la guerra como una lucha de poder entre los intereses imperialistas de británicos, alemanes y americanos, War commentary denunció igualmente el empleo por los aliados "libertadores" de métodos fascistas y de medidas totalitarias contra la clase obrera en su propio país"[32]. Marie-Louise Berneri y Vernon Richards fueron detenidos, al final de la guerra, y acusados de fomentar la insubordinación entre las fuerzas armadas. Aunque Marie-Louise Berneri no fue juzgada, en virtud de una ley que estipula que no puede considerarse que ambos cónyuges hayan conspirado juntos, a Vernon Richards le tuvieron nueve meses en prisión. Marie-Louise Berneri dio a luz a un niño muerto, en abril de 1949, y murió poco después de una infección vírica contraída durante el parto; una pérdida trágica para Vernon Richards y para el movimiento proletario.
Richards también publicó un libro que es un referente: Enseñanzas de la Revolución Española[33], basado en los artículos publicados en la revista Spain and the World (España y el mundo) durante la década de 1930. Este libro, publicado primeramente en 1953 y dedicado a Camillo y a Marie-Louise, no posee la menor fisura en su denuncia del oportunismo y de la degeneración del anarquismo “oficial” en España. En su “Introducción” a la primera edición en inglés, Richards nos dice que algunos elementos del movimiento anarquista "se nos ha insinuado también que el presente estudio aporta materiales a los enemigos políticos del anarquismo"; a lo que él respondía: "Fuera del hecho que nuestra causa no puede recibir por un intento de establecer la verdad, la base de nuestra crítica no está en una supuesta ineficacia de las ideas anarquistas en el experimento español, sino en que los anarquistas y los sindicalistas españoles se abstuvieron de poner a prueba sus teorías, y, en cambio, adoptaron las tácticas del enemigo. Luego, no se nos alcanza cómo pueden esgrimir este argumento, sin que rebote contra ellos mismos, quienes tanto confiaron en el enemigo, vale decir, el Gobierno y los partidos políticos."[34].
Durante la II Guerra Mundial, una gran parte del movimiento anarquista había sucumbido a los cantos de sirena del antifascismo y de la Resistencia. Este es particularmente el caso de elementos significativos del movimiento español que han legado a la historia la imagen de carros blindados adornados con banderas CNT-FAI a la cabeza del desfile de la "Libération" en París en 1944. En su libro, Richards ataca la "mezcla de ingenuidad y de oportunismo político" que ha llevado a los dirigentes de la CNT-FAI a adoptar el punto de vista según el cual "no había que escatimar esfuerzos para prolongar la guerra a cualquier precio, hasta el estallido de las hostilidades entre Alemania e Inglaterra, que todo el mundo consideraba inevitable a corto plazo. Como hubo quienes esperaban la victoria cual resultado de la conflagración internacional, así también muchos revolucionarios españoles dieron su apoyo a la 2ª Guerra Mundial con la esperanza de que una victoria de las "democracias" (¡incluyendo a Rusia!) traería consigo automáticamente a la liberación de España de la tiranía Franco-fascista”[35]. Una vez más, esta fidelidad al internacionalismo estuvo plenamente ligada a la firme posición ética expresada, tanto intelectualmente como con su evidente indignación, por Richards ante la conducta repugnante y la auto-justificación hipócrita de los representantes oficiales del anarquismo español. En respuesta a los argumentos del ministro anarquista Juan Peiró, Richards señala el "circunstancialismo" que hay en estas declaraciones: "nos explican: todos esos compromisos, desviaciones, no son “rectificaciones” de los “principios sagrados” de la CNT sino simplemente acciones determinadas por las “circunstancias”; e insisten en que: una vez superadas, retornaremos a los “principios…”". En otro lugar, denuncia a los dirigentes de la CNT porque está "dispuesta a abandonar los principios por la táctica" y por su capitulación ante la ideología de "el fin justifica los medios": "el hecho fue que, tanto para los revolucionarios como para el Gobierno, todos los medios eran lícitos en el empeño de movilizar al país entero en pie de guerra. Y en circunstancias tales, lo primero que se sobreentiende es que todos debieran apoyar la “causa”. A los que no, se les fuerza a ello: a los que se resisten o no reaccionan del modo prescrito, se les persigue, humilla, castiga o liquida".[36]
En este ejemplo concreto, Richards habla de la capitulación de la CNT ante los métodos, utilizados tradicionalmente por la burguesía, para disciplinar a los presos y expresa, igual de lúcidamente, la misma cólera frente a las traiciones políticas de la CNT en toda una serie de campos. Algunas de estas son obvias y bien conocidas:
- El rápido abandono de lo que había sido tradicional: la crítica de la colaboración, con el gobierno y los partidos políticos, a favor de la unidad antifascista.
El ejemplo más conocido de este abandono fue la aceptación de cargos ministeriales en el Gobierno Central y la infame justificación ideológica del paso dado por los ministros anarquistas, quienes argumentaban que el Estado dejaría de ser un instrumento de opresión. Richards fustigó también la participación de los anarquistas en otros órganos del Estado, como el Gobierno Regional de Cataluña (la Generalitat) y el Consejo Nacional de Defensa- al que Camillo Berneri había reconocido como parte del aparato gubernamental, a pesar de su etiqueta "revolucionaria", y del cual rechazó una invitación para formar parte de él. - La participación de la CNT en la normalización capitalista de todas las instituciones que surgen de la sublevación de los trabajadores en julio de 1936: la incorporación de las milicias al ejército regular burgués y la institución del control de las empresas por el Estado, por mucho que se escondiera tras la ficción sindicalista de que los trabajadores eran ahora sus dueños. Su análisis del Consejo Nacional Económico ampliado, de enero de 1938, muestra hasta qué punto la CNT había adoptado totalmente los métodos de gestión capitalista, su obsesión por el aumento de la productividad y por el castigo de los absentistas. Pero la podredumbre había comenzado en realidad a desarrollarse desde hacía mucho más tiempo, como pone de manifiesto Richards denunciando lo que significaba para la CNT la firma del Pacto de "Unidad de acción" con el sindicato socialdemócrata Unión General de Trabajadores (UGT) y con el Partido Socialista Unificado de Cataluña (PSUC) -estalinista-: aceptando la militarización de las empresas nacionalizadas, simulada con un ligero tinte de "control obrero"; y así sucesivamente[37].
- El papel de la CNT en el sabotaje de las Jornadas de mayo de 1937. Richards analiza estos acontecimientos como una movilización, espontánea y potencialmente revolucionaria, de la clase obrera y como la expresión concreta de una creciente brecha entre la base de la CNT y su aparato burocrático, el cual utilizó todas sus capacidades de maniobra y puro engaño para desarmar a los trabajadores y volvieran al trabajo.
Algunas de las declaraciones más reveladoras de Richards se refieren a cómo la degeneración política y organizativa de la CNT implicaba necesariamente una creciente corrupción moral, sobre todo por parte de los más implicados en este proceso; y a cómo se manifestó todo esto en las declaraciones de los líderes anarquistas y en la prensa de la CNT. Tres expresiones de esta corrupción suscitaron particularmente su furia: - Un discurso de Federica Montseny en una concentración masiva, el 31 de agosto de 1936, donde dice, de Franco y sus partidarios, que son "…este enemigo sin dignidad ni conciencia, sin sentido de españoles; porque si españoles fueran, si fueran patriotas, no habrían arrojado sobre España a los regulares y a los moros imponiendo la civilización del fascio, no como civilización cristiana, sino como civilización morisca, gente que hemos ido a colonizar para vinieran ahora a colonizarnos a nosotros con principios religiosos e ideas políticas que quieren mantener arraigadas en la conciencia de los españoles"[38]. Richards comenta amargamente: "así hablaba una revolucionaria española, uno de los elementos más inteligentes y capaces de la organización (y apreciada como tal todavía por la fracción mayoritaria de la CNT en Francia). En una sola frase se expresan sentimientos nacionalistas, racistas e imperialistas ¿Protestó alguien?"
- El culto al liderato: Richards cita artículos de la prensa anarquista que, casi desde el comienzo de la guerra, están encaminados a crear un aura semi-religiosa en torno a figuras como García Oliver: "Los extremos a que llegaron los ‘hinchas’ quedan patentes en un reportaje publicado en Solidaridad Obrera (29 de agosto de 1936) con ocasión de la partida de García Oliver al frente de batalla; se le califica diversamente de “nuestro querido camarada”, “el destacado militante”, "el bravo camarada ", "nuestro entrañable camarada", y así sucesivamente. Richards agrega otros ejemplos de esta adulación servil y termina con el comentario: "Ciertamente, una organización que estimula el culto del líder, del “genio inspirado”, no puede estimular el sentido de responsabilidad entre sus miembros, que es fundamental para la integridad de cualquiera organización”[39]. Es importante destacar que ambos, el discurso de Montseny y la canonización de Oliver, provienen de la época anterior a su nombramiento como ministros.
- La militarización de la CNT: "Una vez entregados a la idea de la militarización, los líderes de la CNT-FAI se dedicaron de lleno a la tarea de demostrarle a todo el mundo que sus militantes eran los componentes más disciplinados y valerosos de las fuerzas armadas. La prensa confederal está repleta de fotografías de sus líderes militares (¡por supuesto en sus uniformes de oficiales), a quienes entrevistaba y cuya exaltación al grado de coronel o mayor celebraba con ardientes expresiones laudatorias.
A medida que la situación militar empeoraba, el tono de la prensa confederal se hacía más agresivo y militarista; Solidaridad Obrera publicaba diariamente listas de nombres de individuos que habían sido condenados por los tribunales militares en Barcelona y fusilados por "actividades fascistas", "derrotismo" o "deserción". Leemos que un hombre fue sentenciado a muerte por haber facilitado a unos conscriptos la fuga a través de la frontera... ". Richards cita un artículo del Solidaridad Obrera, del 21 de abril de 1938, sobre el caso de otro hombre, ejecutado por haber dejado su puesto: "Tuvo lugar la ejecución de la sentencia en el pueblo…a donde fue trasladado y sentenciado para mayor ejemplaridad. Asistieron las fuerzas de la plaza, que desfilaron ante el cadáver dando vivas a la República” y concluye: "Esta campaña por la disciplina y la obediencia por la intimidación y el terror [...] no impidió las deserciones a gran escala desde los frentes (aunque no a menudo a las líneas de Franco) y un descenso de la producción en las fábricas"[40].
Ideología anarquista y Principio proletario
Estos ejemplos de la indignación de Richards, frente a la traición total de la CNT a los principios de clase, son un ejemplo de la indispensable moral proletaria para cualquier forma de militancia revolucionaria. Pero somos también conscientes de que anarquismo tiende a falsear esta moral con abstracciones ahistóricas; así, esta falta de método resalta, entre algunas otras, como una de las principales debilidades del libro.
El enfoque con el que Richards se aproxima a la cuestión sindical es una ilustración. Detrás de la cuestión de los sindicatos hay una categoría "invariante", básica: la necesidad de que el proletariado desarrolle formas de asociación para defenderse contra la explotación y la opresión del capital. Aunque el anarquismo se ha opuesto históricamente a los partidos políticos, ha aceptado generalmente que los sindicatos de oficio, los sindicatos de industria del tipo IWW y las organizaciones anarcosindicalistas, constituyen tal tipo de asociación. Pero al rechazar el análisis materialista de la historia, no puede entender que esas formas de asociación pueden cambiar profundamente según las diferentes épocas históricas. Lo que no es el caso de la posición de la izquierda marxista para la que, con la entrada del capitalismo en la época histórica de su decadencia, los sindicatos y los antiguos partidos de masas pierden su contenido proletario y se integran en el Estado burgués. El desarrollo, a principios del siglo XX, del anarcosindicalismo fue una respuesta parcial a ese proceso de degeneración de los antiguos sindicatos y de los viejos partidos pero, careciendo de las herramientas teóricas para explicar correctamente el proceso, se encontró atrapado en las nuevas versiones del viejo sindicalismo: el destino trágico de la CNT en España era la prueba de que, en la nueva época, no era posible mantener el carácter proletario y, menos aún, abiertamente revolucionario, de una organización de masas permanente. Influenciado por Errico Malatesta[41] (como lo estaba Camillo Berneri), Vernon Richards[42] era consciente de algunas de las limitaciones de la idea anarcosindicalista: la contradicción que supone construir una organización que, a la vez que proclama la defensa permanente de los intereses de los trabajadores y por tanto abierta a todos los trabajadores, está comprometida con la revolución social; un objetivo que no podrá ser compartido, dentro de la sociedad capitalista, más que por una minoría de la clase. Todo esto no hace sino favorecer las tendencias a la burocracia y al reformismo que surgieron brutalmente durante los sucesos de 1936-39 en España. Sin embargo, esta visión no basta para explicar el proceso por el cual todas las organizaciones de masas permanentes, que en el pasado constituyeron expresiones del proletariado, acabaron en esa época integradas plenamente en el Estado. De modo que Richards, a pesar de algunas intuiciones sobre el hecho de que la traición de la CNT no era simplemente una cuestión de “líderes”, es incapaz de reconocer que el propio aparato de la CNT, al final de un largo proceso de degeneración, se integró en el Estado capitalista. Esta incapacidad para comprender la transformación cualitativa de los sindicatos se percibe también en la manera con la que ve a la Unión General de Trabajadores (UGT) -"socialista": él, que consideraba que cualquier colaboración con los partidos políticos y el gobierno constituía una traición a los principios, estaba positivamente a favor de un frente unido con la UGT que, en realidad, no podría ser más que una versión más radical del Frente Popular.
Sin embargo, la principal debilidad del libro, compartida por una mayoría abrumadora de anarquistas disidentes y de grupos de oposición de la época, está en la idea de que hubo realmente una revolución proletaria en España, de que la clase obrera había llegado al poder o al menos establecido una situación de doble poder que se prolongó más allá de los primeros días de la insurrección en julio de 1936. Para Richards, el órgano de doble poder fue el Comité Central de Milicias Antifascistas; aunque él sabía que el CCMA acabó convirtiéndose en banderín de enganche de la militarización. De hecho, como lo decía Bilan y que nosotros señalamos en el artículo anterior, el CCMA desempeñó un papel crucial en la preservación de la dominación capitalista, casi desde el primer día de la insurrección. En base a este error fundamental, Richards es incapaz de romper con la idea, ya observada en las posiciones de Los Amigos de Durruti, de que la guerra de España sería esencialmente una guerra revolucionaria que podría, simultáneamente, repeler a Franco en el frente militar y establecer los cimientos de una nueva sociedad, en lugar de ver que los frentes militares y la movilización general para la guerra eran en sí mismos una negación de la lucha de clases. Aunque Richards critica muy lúcidamente la forma concreta en que se llevó a cabo la movilización para la guerra: la militarización forzosa de clase obrera, la destrucción de su autonomía y la intensificación de su explotación, es sin embargo ambiguo en lo referente a cuestiones tales como la necesidad de aumentar el ritmo y la duración del trabajo en las fábricas, para asegurar la producción de armas para el frente. Y al adolecer de una visión global e histórica de las condiciones de la lucha de clases en aquel periodo, un periodo de derrota de la clase obrera y de preparación de una nueva división imperialista del mundo, no capta la naturaleza de la guerra de España como un conflicto imperialista ni como un ensayo del holocausto mundial que se aproximaba. Su insistencia en que la 'revolución' cometió un error clave al no emplear las reservas de oro españolas para comprar armas en el extranjero demuestra (como Berneri con su llamamiento, más o menos abierto, a la intervención de las democracias) una profunda subestimación de que el momento había basculado del campo de la lucha de clases al campo militar metiendo el conflicto en la olla a presión de la cocina interimperialista mundial.
Para Bilan, la España del 36 fue para el anarquismo lo que 1914 fue para la socialdemocracia alemana: un acto de traición histórica que marcó un cambio en la naturaleza de clase de quienes traicionaron. Esto no significa que todas las diferentes expresiones del anarquismo se pasaran al otro lado de la barricada, pero -como a los sobrevivientes del naufragio de la socialdemocracia- esto exigía un proceso implacable de auto-examen, una reflexión teórica profunda por parte de quienes permanecieron fieles a los principios de clase. En general, las mejores tendencias dentro de anarquismo no es que fueran muy lejos en esa autocrítica (aunque ciertamente la Izquierda Comunista tampoco fue demasiado lejos en el análisis de los sucesivos fracasos de la socialdemocracia, ni de la revolución rusa ni de la Internacional Comunista). La mayoría -y esto fue sin duda el caso de Los Amigos de Durruti, Berneri y Richards - intentó preservar el núcleo duro del anarquismo cuando es precisamente éste el que refleja los orígenes pequeñoburgueses del anarquismo y su resistencia a la coherencia y la claridad del “partido de Marx” (en otras palabras, de la tradición marxista auténtica). El rechazo del método materialista histórico le impidió desarrollar una perspectiva clara en el período de ascendencia del capitalismo y comprender más tarde los cambios en la vida de la clase enemiga y en la lucha proletaria en la época de la decadencia capitalista. Le impidió siempre elaborar una teoría adecuada para explicar el modo capitalista de producción -sus fuerzas impulsoras y su trayectoria hacia la crisis y el hundimiento. Tal vez lo más crucial sea que el anarquismo es incapaz de desarrollar una teoría materialista del Estado -sus orígenes, su naturaleza y los cambios históricos que ha sufrido - y de las formas de organización del proletariado para derrocarlo: los consejos obreros y el partido revolucionario. En última instancia, la ideología anarquista es un obstáculo para la tarea de elaboración del contenido político, económico y social de la revolución comunista.
CDW
[1] Ver en Revista Internacional, Nº 104, "Documento (Josep Rebull, POUM): Las jornadas de mayo de 1937 en Barcelona". https://es.internationalism.org/book/export/html/213 [481].
[2] Ver sobre este grupo la obra escrita por Agustín Guillamón, desde un punto de vista claramente proletario y con autoridad histórica: La agrupación de Los amigos de Durruti 1937-1939, Aldarull Ediciones, 2013. La paginación corresponde a esa edición.
Se ha traducido en inglés The Friends of Durruti Group 1937-39, AK Press, 1996, versión en la que se basa este artículo. Hablaremos de ese libro a lo largo de esta parte del artículo.
Véase también el artículo en la Revista Internacional, de la CCI, Nº 102, “Anarquismo y comunismo”: https://es.internationalism.org/Rint102/08.htm [482].
[3] Gullamón, La agrupación Los Amigos de Durruti, p. 65
[4] Ídem, p. 85.
[5] Ídem, p. 71, cita de Balius, cap 8 “El folleto de Balius: hacia una nueva revolución.”
[6] Ídem, p. 91, cita de Lutte Ouvrière, 24 de febrero y 03 de marzo de 1939.
[7] Ídem., p. 53
[8] Ídem. p. 56
[9] Ídem, p. 57
[10] Citado en Ídem, p. 66
[11] Consultar nuestros artículos sobre la historia de la CNT en la serie, más amplia, sobre anarcosindicalismo:
- "Historia del movimiento obrero - la CNT: nacimiento del sindicalismo revolucionario en España (1910-1913)": https://es.internationalism.org/rint128cnt [483].
- -"Historia del movimiento obrero: el sindicalismo frustra la orientación revolucionaria de la CNT (1919-1923)": https://es.internationalism.org/rint130cnt [484].
- "La contribución de la CNT al establecimiento de la República Española (1921-1931)": https://es.internationalism.org/rint131cnt [485].
[12] Traducido del prefacio de la versión inglesa The friends of Durruri Group, p. VII.
[13] La Agrupación Los Amigos de Durruti, p. 69
[14] Buenaventura Durruti nace en 1896, hijo de ferroviario. A los 17 años, se implicó en las luchas obreras, primero en los ferrocarriles, luego en las minas y más tarde en los movimientos masivos de la clase obrera que recorrieron España en la oleada revolucionaria tras la Primera Guerra mundial. Se incorporó a la CNT en ese periodo. Durante el reflujo de la oleada revolucionaria, Durruti se enfrentó a los pistoleros que pagados por las patronales y el Estado, asesinaban a sindicalistas; fue acusado de la muerte de al menos una personalidad de alto rango. Exiliado en Europa y América del Sur, durante la mayor parte de la década de 1920, fue condenado a muerte en varios países. En 1931, tras la caída de la monarquía, regresó a España, convirtiéndose en miembro de la FAI y del grupo Nosotros, ambos constituidos para luchar contra las tendencias más reformistas de la CNT. En julio de 1936, en Barcelona, tomó parte muy activa en la respuesta de los trabajadores al golpe de Estado de Franco y formó la Columna de Hierro, una milicia específicamente anarquista que fue a combatir en el frente contra las tropas de Franco al mismo tiempo que propiciaba y apoyaba las colectivizaciones agrarias. En noviembre de 1936, se desplaza a Madrid, con un gran contingente de milicianos, en un intento de aliviar la ciudad sitiada, pero fue asesinado por una bala perdida. 500.000 personas asistieron a su funeral. Para estos y muchos otros trabajadores españoles, Durruti era un símbolo de valentía y entrega a la causa del proletariado.
[15] Ídem, p. 101
[16] Ídem, p. 100
[17] Ídem, p. 12
[18] Agustín Guillamón, « Tesis sobre la Guerra de España 2 », Balance. Cuadernos de historia del movimiento obrero internacional y de la Guerra de España Cuaderno nº 36. Barcelona, noviembre 2011, https://www.upf.edu/materials/bib/docs/acceslliure/Balance/Balance36.pdf [486]
[19] El Guadiana es un río del sur de la península Ibérica que según la leyenda « aparece y desparece » [NdR]
[20] En particular, la insistencia en que el partido no debe identificarse con el Estado de transición, un error que Bilan consideraba haber sido fatal para los bolcheviques en Rusia. Ver un artículo anterior, de esta serie, en Revista International Nº 127, "El comunismo (IV): Los años 1930: el debate sobre el período de transición": [https://es.internationalism.org/revista127-periodo] [487].
[21] Camillo Berneri nació en el norte de Italia en 1897, hijo de funcionario y profesora. Él mismo trabajó durante algún tiempo como profesor en una escuela de magisterio. Ingresó en el Partido Socialista Italiano en su adolescencia y, durante la guerra de 1914-18, con Bordiga y otros adoptó la posición internacionalista contra las fluctuaciones centristas del partido y contra la traición pura y simple de sus posiciones por parte de Mussolini. Pero al final de la I Gran Guerra, se hizo anarquista aproximándose a las ideas de Errico Malatesta. Obligado al exilio por el régimen fascista, continuó siendo un objetivo de las maquinaciones de la policía secreta fascista, la OVRA. Durante este período escribió una serie de contribuciones sobre la psicología de Mussolini, sobre el antisemitismo y sobre el régimen de la URSS. Al enterarse de la noticia de la sublevación de los obreros en Barcelona, se fue a España y luchó en el frente de Aragón. En Barcelona, criticó coherentemente las tendencias oportunistas y abiertamente burguesas dentro de la CNT; escribió para Guerra di Classe y tomó contacto con Los Amigos de Durruti. Como se relata en este artículo, fue asesinado por los matones estalinistas durante las Jornadas de mayo de 1937.
[22] Bilan llamaba “centristas” a los estalinistas que, en realidad, ya no eran sino una fracción más del capitalismo.
[23] Berneri, Luigi Camillo, 1897-1937, en libcom.org:
https://libcom.org/article/berneri-luigi-camillo-1897-1937 [488].
[24]. Guerra di Clase nº 12, 14 de abril de 1937. Reproducido en español "Carta abierta a la compañera Federica Montseny”, en [https://ia600409.us.archive.org/13/items/Entrelarevolucionylastrincheras... [489]
[25] Guillamón, La agrupación Los Amigos de Durruti, p. 69.
[26] Este término designa en Italia a los partidarios de la participación de este país en la Primera Guerra Mundial del lado de la Entente.
[27] También conocido con el título: "Entre la guerra y la revolución". En castellano: https://ia600409.us.archive.org/13/items/Entrelarevolucionylastrincheras... [490].
[28] Esta peligrosa situación aparece aún más explícita en otro artículo de Berneri publicado originalmente en Guerra di Classe Nº 7, 18 de julio de 1937, “No a la intervención ni a la participación internacional en la guerra civil española”; en inglés en la Web: https://struggle.ws/Berneri/International.html [491].
[29] Revista Internacional, Nº 127: "Marxismo y ética” (debate interno en la CCI) https://es.internationalism.org/revista127-etica [492].
[30]. Traducido de "Berneri’s last Letters to his family", en la Web "The struggle Site". https://struggle.ws/Berneri/last_letter.html [493].
[31] Ver nuestro artículo, en inglés, en: World Revolution Nº 270, diciembre de 2003, "Los revolucionarios en Gran Bretaña y la lucha contra la guerra imperialista, parte 3: la Segunda Guerra Mundial": https://en.Internationalism.org/WR/270_rev_against_war_03.html [494].
Ver también nuestro artículo en francés, "Notes sur le mouvement anarchiste Internationaliste en Grande-Bretagne”: https://fr.Internationalism.org/icconline/2011/notes_sur_le_mouvement_an... [495].
Ver también nuestro folleto en francés y en inglés: “La izquierda comunista británica”, p. 101.
[32] "Los revolucionarios en Gran Bretaña y la lucha contra la guerra imperialista", óp. cit.
[33] Vernon Richards, Enseñanzas de la Revolución española, 1ª edición castellana, París. Traducida en los años 50 por Laín Díez, de Lessons of the Spanish revolution, 1953. Hay una edición más reciente en castellano en la editorial Campo Abierto. Colección ensayo 1, Madrid 1977.
[34] Vernon Richards, Enseñanzas de la Revolución española, p. 14.
[35] Ídem, págs. 185-186
[36] Ídem, p. 260.
[37]. La preocupación por la verdad de Richards significa también que está lejos, en su libro, de hacer apología de los colectivos anarquistas que serían, para algunos, la evidencia de que la "revolución española" superaba a la rusa en su contenido social. Lo que Richards realmente demuestra es que, aunque la toma de decisiones de las asambleas y las experiencias de distribución sin dinero habían durado más tiempo en el campo, especialmente en las zonas más o menos autosuficientes, cualquier desafío a las normas de gestión capitalista había sido erradicado rápidamente de las fábricas, dominadas inmediatamente por las necesidades de producción de guerra. Una forma de capitalismo de Estado administrado por los sindicatos impuso rápidamente la disciplina en el proletariado industrial.
[38] Idem. pp. 258-259.
[39] Ídem, p. 221-222.
[40]Ídem, p. 196. Marc Chirik, miembro fundador de la Izquierda Comunista de Francia y de la CCI, formaba parte de la delegación de la mayoría de la Fracción que fue a Barcelona. Más tarde, habló de la dificultad extrema para discutir con la mayoría de los anarquistas y estima que algunos de ellos serían muy capaces de pegarles un tiro, a él y sus compañeros, por atreverse a cuestionar la validez de la guerra antifascista. Esta actitud es un claro reflejo de los llamamientos en la prensa de la CNT a la ejecución de los desertores.
[41] Malatesta, Sindicalismo y Anarquismo, 1925.
[42] Este problema es tratado en varios capítulos de Enseñanzas de la Revolución española (el XIX y otros).
Geografía:
- España [173]
Personalidades:
- Durruti [453]
Corrientes políticas y referencias:
- Anarquismo internacionalista [496]
- Anarquismo "Oficial" [497]
Acontecimientos históricos:
Rubric:
Del nacimiento del capitalismo a la víspera de la Segunda Guerra Mundial
- 4337 lecturas
Después del África Occidental[1], empezamos aquí una segunda serie sobre la historia del movimiento obrero africano con una contribución sobre las luchas de clases en Sudáfrica. Es éste un país conocido sobre todo por dos aspectos: por un lado sus inmensas riquezas mineras (oro, diamantes, etc.) gracias a las cuales se ha desarrollado relativamente, y por otro lado, a causa de su monstruoso sistema del apartheid del que pueden observarse todavía secuelas importantes.
El apartheid también alumbró a un enorme "icono", Nelson Mandela, considerado como la víctima principal pero sobre todo el exutorio de ese sistema retrógrado, de donde le vienen los “títulos” de "héroe de la lucha anti-apartheid" y de hombre de "paz y de reconciliación de los pueblos de Sudáfrica" admirado en todo el planeta capitalista. La imagen mediática de Mandela oculta todo lo demás hasta el punto de que la historia y los combates de la clase obrera sudafricana de antes y durante el apartheid son totalmente ignorados o deformados al ser catalogados sistemáticamente en la rúbrica "luchas anti-apartheid" o "luchas de liberación nacional". Es evidente que, para la propaganda burguesa, esas luchas sólo Mandela podía simbolizarlas. Y esto incluso ahora que es notorio que, desde que llegó al poder Mandela y su partido, el African National Congress (Congreso Nacional Africano, ANC), nunca fueron tiernos con la clase obrera[2].
El objetivo principal de este artículo es restablecer la verdad histórica sobre las luchas que han enfrentado a las dos clases fundamentales, o sea, la burguesía (de la que el apartheid fue uno de los medios de su dominación) y el proletariado de la República de Sudáfrica, un proletariado que las más de las veces se lanzó a la lucha por sus propias reivindicaciones de clase explotada, primero en la época de la burguesía colonial anglo-holandesa y después bajo el régimen de Mandela/ANC. El sudafricano es un proletariado cuyo combate se inscribe totalmente en el del proletariado mundial.
Breve resumen de la historia de Sudáfrica
Según algunos historiadores, el África austral estaba habitada por los pueblos Xhosa, Tswana y Sotho, los cuales se instalaron allí entre los años 500 y 1000. Sobre esto, el historiador Henri Wesseling[3] nos da las aclaraciones siguientes: "Suráfrica ya estaba habitada cuando, alrededor del año 1500 se presentaron por primera vez barcos europeos en la Meseta. El territorio lo ocupaban diferentes etnias, mayoritariamente nómadas. Los colonos holandeses los dividieron en hotentotes y bosquimanos. Fueron considerados como dos pueblos muy distintos física y culturalmente. Los bosquimanos eran de estatura más pequeña que los hotentotes y hablaban un idioma distinto. Eran también más “primitivos” –cazadores y recolectores- mientras los hotentotes se dedicaban al pastoreo, lo que significaba un nivel superior de desarrollo. Durante mucho tiempo, esta división tradicional ha dominado la historiografía de la zona. Actualmente ya no utilizamos esos términos: hablamos de Khoi o Khoikhoi para referirnos a los hotentotes y San para los bosquimanos, empleando el término Khoisan para ambos a la vez. En la actualidad, las diferencias entre ellos se enfatizan menos, debido principalmente a que ambos pueblos se distinguen claramente de los pueblos vecinos bantúes. A éstos, antiguamente se les denominaba cafres, término derivado de la palabra árabe kafir (persona no creyente). Esta palabra también ha pasado de moda…”.
Como se ve, los colonos holandeses consideraban a los primeros pobladores de la región según la ideología colonial que establecía clasificaciones entre "primitivos" y "evolucionados". Por otra parte, el autor indica que el nombre Sudáfrica o África del Sur es un concepto político reciente y que gran cantidad de sus pueblos son históricamente originarios de los países vecinos, sobre todo de lo que se llama, geográficamente, África Meridional.
Por lo que se refiere a la colonización europea, fueron los portugueses los primeros en hacer escala en África del Sur en 1488, y después los holandeses que desembarcaron en la región en 1648. Estos decidieron quedarse definitivamente a partir de 1652, lo cual marca el inicio de la presencia “blanca” permanente en esta parte de África. En 1795, Ciudad del Cabo fue ocupada por los ingleses, los cuales, diez años más tarde, se apoderaron de Natal, mientras que los bóeres holandeses controlaban Transvaal y el Estado Libre de Orange logrando que Gran Bretaña reconociera su independencia en 1854. Los diferentes estados o grupos africanos, por su parte, resistieron durante largo tiempo mediante la guerra a la presencia de los colonos europeos en su suelo, pero acabaron siendo definitivamente vencidos por las potencias dominantes. Los británicos, al cabo de una serie de guerras contra afrikáners y zulús, unificaron en 1910 África del Sur con el nombre de Unión Sudafricana que se mantuvo hasta 1961 cuando el régimen afrikáner decidió simultáneamente abandonar la Commonwealth (comunidad anglófona) y cambiar el nombre del país.
El apartheid se estableció oficialmente en 1948 y quedó abolido en 1990. Volveremos sobre el tema en detalle más adelante.
Sobre las rivalidades imperialistas, Sudáfrica desempeñó en el África austral el papel de "gendarme delegado" del bloque imperialista occidental y con ese encargo Pretoria intervino militarmente en 1975 en Angola, país éste apoyado entonces por el bloque imperialista del Este por medio de tropas cubanas.
A la República de Sudáfrica se la considera hoy país "emergente", miembro del grupo BRIC (Brasil, Rusia India, China), e intenta hacerse un sitio en el ruedo de las grandes potencias.
Desde 1994, Sudáfrica está gobernada sobre todo por el ANC, el partido de Nelson Mandela, junto con el Partido Comunista y la central sindical COSATU.
La clase obrera sudafricana emergió a finales del s. XIX y es hoy el proletariado industrial más numeroso y experimentado del continente africano.
Nos parece útil explicar dos términos próximos y sin embargo diferentes que vamos a usar a menudo en este texto: "bóer" y "afrikáner" palabras de origen holandés.
Se llaman bóeres (o Trekboers) a los campesinos holandeses (predominaban los pequeños campesinos) que entre 1835 y 1837, emprendieron una vasta migración en África del Sur a causa de la abolición de la esclavitud por los ingleses en la Colonia del Cabo en 1834. Este término sigue usándose hoy para nombrar a los descendientes, directos o no, de aquellos campesinos (incluso se usa para obreros de fábrica).
En cuanto a la palabra “afrikáner”, remitimos a la explicación que da el historiador Henri Wesseling[4]: "La población blanca que había fijado su residencia en El Cabo era de variada procedencia. Aparte de los holandeses, también se habían establecido muchos alemanes y hugonotes franceses. Esta comunidad había desarrollado un modo de vida propio. Incluso se podría hablar de una identidad nacional, la de los Afrikáners. Estos consideraban al Gobierno británico como un dominio extraño."
Podemos pues decir que ese término se refiere a una especie de identidad revindicada por inmigrantes europeos de aquella época, una noción que se sigue empleando todavía en todo tipo de publicaciones recientes.
Nacimiento del capitalismo sudafricano
El capitalismo naciente estuvo marcado en cada región del mundo, como así fue en África del Sur, por características específicas o locales, sin embargo en general siguiendo tres etapas diferentes, como así lo explica Rosa Luxemburg[5] :
"En [el proceso de acumulación capitalista] hay que distinguir tres etapas: la lucha del capital contra la economía natural; su lucha contra la economía de mercancías y la competencia del capital en el escenario mundial en lucha para conquistar el resto de elementos para la acumulación.
El capitalismo necesita, para su existencia y desarrollo, estar rodeado de formas de producción no capitalistas. Pero no le basta cualquiera de estas formas. Necesita como mercados capas sociales no capitalistas para colocar su plusvalía. Ellas constituyen a su vez fuentes de adquisición de sus medios de producción, y son reservas de obreros para su sistema asalariado."
En el África austral, el capitalismo tuvo esas etapas. En el s. XIX existía allí una economía natural, una economía de mercancías y una mano de obra suficiente para que se desarrollase el asalariado.
“Hasta el sexto decenio del siglo pasado, en la colonia de El Cabo y en las repúblicas boers, reinaba una vida totalmente campesina. Los boers llevaron durante largo tiempo la vida de ganaderos nómadas, quitándoles los mejores pastos a los hotentotes y cafres, a los que exterminaban o expulsaban. En el siglo XVIII, la peste, transportada por los barcos de la Compañía de las Indias Orientales, les prestó excelentes servicios, extinguiendo tribus enteras de hotentotes y dejando libre el suelo para los inmigrantes holandeses.".
(…) En general, la economía de los boers siguió siendo de preferencia patriarcal y de economía natural durante el sexto decenio. Téngase en cuenta que hasta 1859 no se construyó en Sudáfrica ningún ferrocarril. Cierto que el carácter patriarcal no impidió en modo alguno que los boers dieran muestras de la dureza y brutalidad más extremas. Como es sabido, Livingstone se quejó mucho más de los boers que de los cafres. (…) En realidad, la lucha se hacía entre los campesinos, [los boers] y la política colonial gran capitalista [inglés] en torno a los hotentotes y cafres, esto es, por sus tierras y su capacidad de trabajo. El objeto de ambos competidores era exactamente el mismo: la expulsión o exterminio de las gentes de color, la destrucción de su organización social, la apropiación de sus terrenos y la utilización forzosa de su trabajo para servicios de explotación. Sólo los métodos eran radicalmente distintos. Los boers representaban la esclavitud anticuada, en pequeño, como base de una economía campesina patriarcal; la burguesía inglesa, la explotación capitalista moderna en gran escala.". (Rosa Luxemburg, Idem.)
La lucha entre bóeres y británicos por la conquista y la instauración del capitalismo en la región fue especialmente dura y, como en otros lugares, se hizo “entre sangre y fango”. Fue el imperialismo británico el que acabó dominando la situación, implantándose así el capitalismo en África del Sur como lo relata, a su manera, la investigadora Brigitte Lachartre[6] :
"El imperialismo británico, cuando apareció en el sur del continente en 1875, tenía otros objetivos: ciudadanos de la primera potencia económica de entonces, representantes de la sociedad mercantilista y después capitalista más desarrollada de Europa, los británicos impusieron en su colonia del África austral una política indígena mucho más liberal que la de los bóeres. Se abolió la esclavitud en las regiones por ellos controladas, mientras que los colonos holandeses huían hacia el interior del país para escapar al nuevo orden social y a la administración de los colonos británicos. Tras haber derrotado a los africanos por las armas (una decena de guerras "cafres" en un siglo), los británicos se dedicaron a “liberar” la fuerza de trabajo: primero agruparon a las tribus vencidas en reservas tribales cuyos límites restringían cada día más; se impidió a los africanos salir de las reservas sin autorización y el salvoconducto en regla. Pero el verdadero rostro de la colonización británica apareció cuando se descubrieron las minas de diamantes y de oro en torno a 1870. Se inició una nueva era que realizó una transformación profunda de todas las estructuras sociales y económicas del país: las actividades mineras acarrearon la industrialización, la urbanización, la desorganización de las sociedades tradicionales africanas, pero también de las comunidades bóeres, la inmigración de nuevas oleadas de europeos (…)".
Esta cita puede leerse como la prolongación concreta del proceso descrito por Rosa Luxemburg, de cómo surgió el capitalismo en África del Sur. En su lucha contra "la economía natural", la potencia económica británica tuvo que despedazar las antiguas sociedades tribales y deshacerse violentamente de las antiguas formas de producción como la esclavitud, que los bóeres representaban, viéndose obligados a huir para escapar al capitalismo moderno. Precisamente, fue en medio de esas guerras entre los defensores del antiguo y los del nuevo orden económico cuando el país aceleró el paso al capitalismo moderno gracias al descubrimiento de los diamantes, en 1871, y luego del oro, en 1886. La "carrera por el oro" se plasmó así en una aceleración fulgurante de la industrialización del país consecuencia de la explotación y comercialización de metales preciosos, atrayendo así masivamente a los inversores capitalistas de los países desarrollados. Hubo entonces que contratar ingenieros y obreros cualificados, y fue así como miles de europeos, norteamericanos y australianos vinieron a instalarse a África del Sur. La ciudad de Johannesburgo simbolizó ese dinamismo naciente por la rapidez con la que creció. En 20 años (de 1886 a 1913) la población europea de Johannesburgo pasó de unos cuantos miles a 250 000, de entre los cuales una mayoría de obreros cualificados, ingenieros y técnico. En poco menos de diez años, el producto interior bruto (PIB) pasó de 150 000 libras a unos cuatro millones. Así fue como Sudáfrica se convirtió en el primero y único país africano relativamente desarrollado en el plano industrial, lo cual no tardó, por otra parte, en abrir los apetitos de las potencias económicas rivales:
"El centro económico y político [de África del Sur] se desplazó de Ciudad del Cabo a Johannesburgo y Pretoria. Alemania, la potencia europea más poderosa, se estableció en el África Suroccidental, y había mostrado su interés por el África Suroriental. Si Transvaal no estuviese dispuesto a dejarse gobernar por Inglaterra, el futuro de Gran Bretaña en toda África del Sur se tambalearía.”[7].
Desde entonces, en efecto, podía verse ya que detrás de los intereses económicos se ocultaban intereses imperialistas entre las grandes potencias europeas que se diputaban el control de la región. La potencia británica lo hizo todo por limitar la presencia de su rival alemana al África Suroriental, en lo que hoy se llama Namibia (colonizada en 1883), y eso después de haber neutralizado a Portugal, otra potencia imperialista con medios mucho más limitados. A partir de entonces, el imperio británico podía ufanarse como único dueño de la economía sudafricana en plena expansión.
Sin embargo, el desarrollo económico de África del Sur, impulsado por los descubrimientos mineros, se enfrentó muy pronto con una serie de problemas, en primer término, los de orden social e ideológico:
"El desarrollo económico, estimulado por el descubrimiento de las minas, no tardará en poner a los colonos blancos ante una profunda contradicción (…). Por un lado, la instauración de un nuevo orden económico necesitaba la constitución de una mano de obra asalariada; por otro, la liberación de la fuerza de trabajo africana de sus reservas y de su economía de subsistencia tradicional ponía en peligro el equilibrio racial en el conjunto del territorio. Desde finales del siglo pasado [el XIX], las poblaciones africanas fueron así objeto de une multitud de leyes con efectos a menudo contradictorios. El objetivo de algunas de ellas era hacer emigrar a aquéllas hacia las áreas de actividades económicas blancas para someterlas al salariado. Otras tendían a mantenerlas, en parte, en las reservas. Entre las leyes destinadas a producir mano de obra disponible, las había que castigaban el vagabundeo y debían "arrancar a los indígenas de su afición por la ociosidad y la pereza, enseñándoles la dignidad del trabajo y haciéndoles contribuir a la prosperidad del Estado". Las hubo para someter a los africanos a los impuestos. (…) Entre otras leyes las referentes a los salvoconductos cuyo objetivo era filtrar las migraciones, orientándolas en función de las necesidades de la economía o impidiéndolas en caso de abundancia". (Brigitte Lachartre. Ídem.)
Puede observarse que las autoridades coloniales británicas se encontraron en contradicciones debidas al desarrollo de las fuerzas productivas. Puede decirse que la más fuerte de esas contradicciones en aquel tiempo lo era en lo ideológico cuando la potencia británica decidió considerar a la mano de obra negra bajo criterios administrativos segregacionistas, por ejemplo las leyes sobre los salvoconductos y el encierro de los africanos. Esta política estaba en contradicción flagrante con la orientación liberal que desembocó en la supresión de la esclavitud.
Hubo también otras dificultades debidas a las guerras coloniales. Tras haber sufrido derrotas y haber ganado guerras frente a los adversarios zulúes y afrikáners entre 1870 y 1902, el imperio británico tuvo que digerir los altísimos costes de sus victorias, en particular la de 1899/1902, tanto en lo humano como en lo económico. La Guerra de los Boers fue, en efecto, una carnicería: "… fue la mayor de todas las guerras que se libraron en la época del imperialismo moderno. Duró más de dos años y medio (11 de octubre de 1899-31 de mayo de 1902). Los británicos reunieron aproximadamente a medio millón de soldados, de los cuales 22 000 encontraron la muerte en África del Sud. La cifra total de muertos, heridos y desaparecidos ingleses ascendía a más de cien mil. Los boers emplearon casi cien mil hombres en la guerra. Ellos perdieron más de 7 000 combatientes y 30 000 personas más murieron en los campos de concentración. Un número indeterminado de africanos lucho en ambos bandos. Sus bajas tampoco se contabilizaron; probablemente ascienden a decenas de miles. El ministerio de Guerra británico calculó que además murieron en la guerra 400 346 animales, entre caballos, asnos y mulas. También resultaron muertos millones de cabezas de ganado de los boers. Esta guerra costó al contribuyente británico 200 millones de libras esterlinas, diez veces el presupuesto habitual por año del Ejército, el 14 % de los ingresos nacionales británicos del año 1902. Los costes del sometimiento de los futuros ciudadanos británicos de África ascendía como promedio a quince peniques por cabeza; en cambio, someter a los boers costó mil libras por persona". (H .Wesseling, Ídem, p.403.)
O sea una sucia guerra inauguraba la entrada del capitalismo británico en el siglo XX. Sobre todo ha de hacerse notar que los campos de concentración hitlerianos encontraron sin duda una fuente de inspiración: el capitalismo británico instaló en total cuarenta y cuatro campos para los bóeres donde encerraron a 120 000 mujeres y niños. Al final de la guerra, en 1902, 28 000 detenidos blancos habían perdido la vida en dichos campos, entre los cuales 20 000 niños de menos de 16 años.
Y fue sin el menor remordimiento que el general en jefe del ejército británico Lord Kitchener justificó las matanzas diciendo que los bóeres eran "una variante de salvajes producida por generaciones de vida en solitario en la selva" (citado por Wesseling, Ídem).
Términos cínicos dignos de un gran criminal de guerra. También es verdad que en esa carnicería, las tropas afrikáners no se quedaron atrás en materia de matanzas de masa y atrocidades diversas, y que hubo dirigentes afrikáners que se aliaron a los ejércitos alemanes durante la IIª Guerra Mundial sobre todo con la idea de ajustar cuentas con la potencia británica. "Vencidos por el imperialismo británico, sometidos al sistema capitalista, humillados en su cultura y tradiciones, el pueblo afrikáner (…) se organiza a partir de 1925-1930 en un fuerte movimiento de rehabilitación de la nación afrikáner. Su ideología revanchista, anticapitalista, anticomunista y profundamente racista designa a los africanos, mestizos, asiáticos y judíos, como otras tantas amenazas contra la civilización occidental que pretenden representar en el continente africano. Organizados a todos los niveles, escuela, iglesia, sindicato y en sociedades secretas terroristas (Broederbond es la más conocida de entre ellas), los afrikáners se mostrarán más tarde ardientes partidarios de Hitler, del nazismo y de su ideología". (Brigitte Lachartre, Obra citada.)
Los obreros afrikáners se vieron arrastrados en tal movimiento con semejantes posiciones. Eso ilustra el inmenso obstáculo que debía saltar la clase obrera en Sudáfrica para que se unieran las diferentes etnias en el mismo combate.
Ese conflicto configuró duraderamente las relaciones entre los colonialismos británico y afrikáner en el territorio sudafricano hasta la caída del apartheid. A las divisiones y odios étnicos entre blancos británicos y afrikáners, se añadían los de estas dos categorías contra los negros (y demás personas de color) y que la burguesía utilizó sistemáticamente para romper todo intento de unidad en las filas obreras.
Nacimiento de la clase obrera
El nacimiento del capitalismo acarreó la dislocación de muchas sociedades tradicionales africanas. A partir de los años 1870, el imperio británico emprendió una política colonial liberal, aboliendo la esclavitud en las regiones controladas por él con el propósito de "liberar" la fuerza de trabajo formada hasta entonces por trabajadores agrícolas bóeres y africanos. Cabe señalar que los colonos bóeres, por su parte, seguían explotando a los agricultores negros bajo el antiguo sistema de la esclavitud antes de que fueran vencidos por los británicos. Pero, en última instancia, fue el descubrimiento del oro lo que aceleró bruscamente a la vez el nacimiento del capitalismo y el de la clase obrera: “Capital no faltaba. Las bolsas de Londres y Nueva York se prestaban gustosamente a facilitar los fondos necesarios. La creciente economía mundial pedía oro a gritos. Los trabajadores también acudían masivamente. La minería atrajo grandes masas de población a Witwatersrand; aquí no se trataba de miles, sino de decenas de miles. Johannesburgo era la ciudad con mayor rapidez de crecimiento del mundo”[8].
En un plazo de 10 años la población europea de Johannesburgo pasó de unos miles a más de cincuenta mil, de entre los cuales un una mayoría de obreros cualificados, ingenieros y otros técnicos. Fueron ellos los que hicieron nacer la clase obrera sudafricana en el sentido marxista de la palabra, o sea de quienes, bajo el capitalismo, venden su fuerza de trabajo a cambio de una remuneración. El capital necesitaba, con urgencia, mano de obra más o menos cualificada y en gran cantidad, imposible de encontrar in situ, de ahí que se recurriera a inmigrantes procedentes de Europa y especialmente del imperio británico. Y a medida del incremento económico, el aparato industrial se vio obligado a reclutar cada vez más trabajadores africanos no cualificados tanto de dentro como de fuera del país, especialmente de Mozambique y el actual Zimbabue. A partir de entonces la mano de obra económica sudafricana "se internacionalizó" de hecho.
Como consecuencia de la llegada masiva a África del Sur de trabajadores de origen británico, la clase obrera fue organizada y encuadrada de entrada por los sindicatos ingleses. A principios de los años 1880, fueron muchas las sociedades y corporaciones que se crearon siguiendo el "modelo inglés" (trades unions). Así, los obreros de origen sudafricano, como grupos o individuos sin experiencia organizativa, podían difícilmente organizarse fuera de las organizaciones sindicales prestablecidas[9]. Hubo, sí, disidencias en el seno de los sindicatos como en los partidos que se reivindicaban de la clase obrera con intentos de desarrollar unas actividades sindicales autónomas por parte de proletarios radicales que ya no soportaran la "traición de los dirigentes". Pero fueron muy minoritarios.
Como por todas las partes del mundo en donde existen enfrentamientos de clases bajo el capitalismo, la clase obrera acaba siempre por hacer surgir minorías revolucionarias que reivindican, con mayor o menor claridad, el internacionalismo proletario. Y así fue también en África del Sur. Hubo obreros que, además de estar en el origen de luchas, también tuvieron la iniciativa de la formación de organizaciones proletarias. Entre ellos queremos aquí presentar a tres figuras de aquella generación haciendo un breve resumen de sus trayectorias.
- Andrew Dunbar (1879-1964). Inmigrante escocés, fue secretario general del sindicato de los IWW (Industrial Workers of the World, Obreros industriales del Mundo) creado en 1910 en África del Sud. Era ferroviario en Johannesburgo y participó activamente en la huelga masiva de 1909 tras la cual fue despedido. En 1914, luchó contra la guerra, participando en la creación de la Liga Internacional Socialista (ISL), tendencia sindicalista revolucionaria. Luchó también contra las medidas represivas y discriminatorias contra los africanos, lo cual le recabó la simpatía de los trabajadores negros. Estuvo en el origen de la creación del primer sindicato africano "Unión Africana" según el modelo de IWW en 1917. Y su simpatía por la revolución rusa fue en aumento hasta decidirse, junto con otros camaradas, a formar el Partido comunista de África del Sur en octubre 1920, del que fue secretario, basado en una plataforma esencialmente sindicalista. En 1921, su organización decidió fusionarse con el Partido Comunista oficial que acababa de nacer. Pero unos años después fue excluido de él, abandonado tras ello, sus actividades sindicales.
- TW Thibedi (1888-1960). Se consideró como un gran sindicalista, miembro de IWW al que se adhirió en 1916. Era natural de la ciudad sudafricana de Vereeniging, ejerció de profesor en una escuela que dependía de una iglesia de Johannesburgo. Propugnaba, en sus actividades sindicales, la unidad de clase y la acción de masas contra el capitalismo. Formaba parte del ala izquierda del partido nacionalista africano Congreso Nacional Indígena Sudafricano (SANNC). Thibedi, miembro, también él, de la ISL, durante un movimiento de dirigido por ese grupo en 1918 sufrió, junto a sus camaradas, una dura represión policiaca. Miembro del PC sudafricano desde el principio, lo excluyeron en 1928, pero, ante la reacción de muchos de sus compañeros, volvió a ser integrado antes de ser expulsado definitivamente del partido. Después simpatizó brevemente con el trotskismo antes de entrar en el anonimato total. Las fuentes de las que disponemos[10] no dan una idea de la cantidad de militantes trotskistas sudafricanos en aquel entonces.
- Bernard Le Sigamoney (1888-1963). De origen indio, de una familia de agricultores, fue miembro activo del sindicato IWW indio y al igual que sus camaradas antes citados, fue también miembro de la ISL. Lo hizo todo por la unidad de los trabajadores de la industria en África del Sur, y, junto a sus compañeros de la ISL, estuvo a la cabeza de importantes movimientos de huelga en 1920/1921. No integró, sin embargo, el Partido Comunista, decidiendo abandonar sus actividades políticas y sindicales e irse a estudiar a Gran Bretaña en 1922. En 1927 volvió a África del Sud (Johannesburgo) de misionario anglicano a la vez que retomaba sus actividades sindicales en organizaciones cercanas a IWW. Las autoridades lo denunciaron entonces por "perturbador" y acabó desanimándose y contentándose con sus obras en la iglesia y de promoción de los derechos civiles de las personas de color.
Son esas tres unas semblanzas de militantes con trayectorias sindicales y políticas bastante parecidas aun siendo de origine étnico diferente (un europeo, un africano y un indio). Pero lo que sí comparten es algo común esencial: la solidaridad de clase proletaria y el espíritu internacionalista con una gran combatividad contra el enemigo capitalista. Fueron ellos y sus camaradas de lucha los precursores de los combatientes obreros actuales en Sudáfrica.
Otras organizaciones, de naturaleza y origen diferentes actuaron en la en el seno de la clase obrera, o sea de los partidos y organizaciones principales[11] que se reclamaban en su origen, más o menos formalmente, de la clase obrera o que pretendían defender sus intereses, dejando de lado al Partido Laborista que se mantuvo fiel a su burguesía desde que participó activamente en la primera carnicería mundial. Para ser más precisos, haremos aquí un esbozo[12] de la naturaleza y el origen del ANC y del PC sudafricano como fuerzas de encuadramiento ideológico de la clase obrera desde los años 1920.
- El ANC. Esta organización se creó en 1912 por y para la pequeña burguesía indígena (médicos, juristas, docentes y demás funcionarios, etc.), gente que reivindicaba la democracia, la igualdad racial y el sistema constitucional inglés como lo ilustran las propias palabras de Nelson Mandela [13] : "Durante 37 años, o sea hasta 1949, el Congreso Nacional Africano luchó respetando escrupulosamente la legalidad (…) Creíamos entonces que las reclamaciones de los africanos podrían ser tenidas en consideración al término de discusiones pacíficas y que se iría lentamente hacia el pleno reconocimiento de los derechos de la nación africana".
Así, desde su origen hasta los años 50[14], el ANC realizó sobre todo acciones pacíficas respetuosas del orden establecido, distando mucho de querer echar abajo el sistema capitalista. Así, Mandela se jactaba de su combate "anticomunista" como lo pone de relieve en autobiografía Un largo camino hacia la libertad. La orientación de la política estalinista, sin embargo, que propugnaba una alianza entre la burguesía ("progresista") y la clase obrera, permitió al ANC apoyarse en el PC para acceder al medio obrero, sobre todo por medio de los sindicatos, controlados por ambos partidos juntos desde entonces hasta hoy. - El Partido Comunista Sudafricano. El PC lo crearon personas que reivindicaban el internacionalismo proletario, siendo así miembro de la Tercera Internacional (en 1921). En sus inicios, el PC defendía la unidad de la clase obrera dándose la perspectiva del derrocamiento del capitalismo y la instauración del comunismo. Pero a partir de 1928, se convirtió en un simple brazo ejecutor de las instrucciones de Stalin en la colonia sudafricana. En efecto, a la teoría estaliniana del "socialismo en un solo país" se agregaba la idea de que los países subdesarrollados tenían que pasar obligatoriamente por "una revolución burguesa" y, por lo tanto, según tal planteamiento, el proletariado siempre podría luchar contra la opresión colonial, pero, ni mucho menos, instaurar un poder proletario del tipo que fuera en las colonias de entonces.
El PC sudafricano aplicó esa orientación hasta la absurdez transformándose incluso en perro fiel del ANC en los años 1950, como lo ilustra lo siguiente: "El PC ofreció sus servicios al ANC. El secretario general del PC le explicó a Mandela: "Nelson, ¿qué tienes contra nosotros? Nosotros luchamos contra el mismo enemigo. No hablamos de dominar el ANC; nosotros trabajamos en el contexto del nacionalismo africano". En 1950 Mandela aceptó que el PC pusiera su aparato militante al servicio del ANC, poniéndole así en bandeja el control de una buena parte del movimiento obrero y una ventaja importante para que el ANC fuera hegemónico en el movimiento antiapartheid. A cambio, el ANC serviría de vitrina legal para el aparato de un PC prohibido."[15]
De ahí que esos dos partidos, claramente burgueses, se hicieran inseparables y se encuentren hoy a la cabeza del Estado sudafricano para la defensa de los intereses perfectamente entendidos por del capital nacional y contra la clase obrera a la que oprimen y, llegado el caso, aplastan sin miramientos como ocurrió con el movimiento de huelga de los mineros de Marikana en agosto de 2012.
El apartheid contra la lucha de la clase
Apartheid: término que significa una realidad inhumana aborrecida hoy en el mundo entero, incluso entre sus antiguos secuaces, pues ha simbolizado durante mucho tiempo la forma de explotación capitalista más infame contra las capas y las clases pertenecientes al proletariado sudafricano. Antes de ir más lejos, propongamos una definición, entre otras, de ese término: En la lengua afrikáans hablada por los afrikáners, apartheid significa "separación", y más precisamente separación racial, social, cultural, económica, etc... Detrás de una definición así, formal, de la palabra se oculta una doctrina acarreada por capitalistas y colonialistas "primitivos" que combina fines económicos e ideológicos: "El apartheid surgió a la vez del sistema colonial y del sistema capitalista; por estas dos razones ha marcado la sociedad sudafricana con las divisiones de razas características de aquél y las divisiones de clases inherentes a éste. Como muchos otros lugares del planeta, hay una coincidencia casi perfecta entre razas negras y clase explotada. En el otro polo, sin embargo, la situación es menos clara. En efecto, la población blanca no puede asimilarse a une clase dominante de manera tajante ni mucho menos. Está, sí, formada por un puñado de poseedores de medios de producción, pero también de la masa de quienes no poseen ninguno: obreros agrícolas y de la industria, mineros, empleados del sector terciario, etc. No hay pues identidad entre raza blanca y clase dominante. (…) Ahora bien, nada de eso [que la mano de obra blanca se relacione con la negra en un plano de igualdad] ha ocurrido ni ocurrirá nunca en Sudáfrica mientras el apartheid esté vigente. Pues la finalidad de tal sistema es evitar toda posibilidad de creación de una clase obrera multirracial.[16] Es ahí donde el anacronismo del sistema de poder sudafricano, con sus viejos mecanismos de otra época, vienen en ayuda del sistema capitalista que tiende generalmente a simplificar las relaciones en el seno de la sociedad. El apartheid – en su forma más plena – vino a consolidar el edificio colonial, en el momento en que el capitalismo podría haber echado abajo la omnipotencia de los blancos. El medio ha sido una ideología y una legislación cuyo objetivo es anular los antagonismos de clase en el seno de la población blanca, extirpando los gérmenes, difuminando los contornos y sustituyéndolos por antagonismos de razas.
Al desplazar las contradicciones de un terreno difícil de controlar (división de la sociedad en clases antagónicas) al más fácilmente controlable de la división no antagónica de la sociedad entre razas, el poder blanco ha alcanzado prácticamente el resultado esperado: constituir un bloque homogéneo y unido del lado de la etnia blanca - bloque tanto más sólido porque se considera históricamente amenazado por el poder negro y el comunismo – y por el otro lado dividir a las poblaciones negras entre ellas, en tribus distintas o en capas sociales con intereses diferentes.
Del lado blanco, se minimizan, se ignoran y se difuminan los antagonismos de clase, mientras que del lado negro se cultivan, se subrayan y se provocan. Tal labor de división, facilitada por la presencia en suelo sudafricano de poblaciones de orígenes muy diversos, se ha ido llevando a cabo sistemáticamente desde la colonización: ruptura tribal de una parte de las poblaciones africanas y mantenimiento en las estructuras tradicionales de otra parte; evangelización e instrucción de unos, privación de toda posibilidad educativa de los demás; instauración de pequeñas élites de jefes y de funcionarios, pauperización de las grandes masas; y, en fin, establecimiento, acompañado de gran ruido publicitario, de una pequeña burguesía africana, mestiza, india, compuesta de individuos-tampón listos para interponerse entre sus hermanos de razas y sus aliados de clase"[17].
Estamos globalmente de acuerdo con el marco de definición y análisis del sistema de apartheid de esa autora. Somos especialmente de su parecer cuando ella afirma que el apartheid es ante todo un instrumento ideológico al servicio del capital contra la unidad (en la lucha) de los diferentes miembros de la clase explotada, de los obreros de todos los colores, en el caso que nos ocupa. Dicho de otra manera, el sistema del apartheid es ante todo un arma contra la lucha de clases como motor de la historia, la única que sea capaz de echar abajo el capitalismo. Si bien el apartheid fue teorizado y aplicado a fondo, a partir de 1948, por la fracción afrikáner, la más retrograda de la burguesía colonial sudafricana, fueron, sin embargo, los británicos, portadores de la "civilización más moderna" los que pusieron los jalones de un sistema tan inmundo. "En efecto, ya desde principios del siglo XIX, los invasores británicos tomaron las medidas legislativas y militares para agrupar una parte de las poblaciones africanas en las "reservas", dejando u obligando a la otra parte a salir de ellas para emplearse a través del país en diferentes sectores económicos. La superficie de esas reservas tribales se fijó en 1913 siendo ligeramente aumentada en 1936 para acabar ofreciendo a la población (negra) únicamente el 13 % del territorio nacional. A esas reservas tribales construidas artificialmente por el poder blanco (…) se les puso el nombre de Bantustanes (…) "hogares nacionales para bantús", debiendo cada uno de ellos agrupar teóricamente a los miembros de una misma etnia". (Brigitte Lachartre. Ídem.)
Así, la idea de separar las razas y las poblaciones la puso en práctica primero el colonialismo inglés aplicando metódicamente su famosa estrategia de "divide y vencerás", implantando una separación étnica, no sólo entre blancos y negros, sino, con mayor cinismo si cabe, entre etnias negras.
Los celadores del sistema no pudieron, sin embargo, impedir que estallaran sus propias contradicciones generando inevitablemente el enfrentamiento entre las dos clases antagónicas. O sea que, aún bajo un sistema tan bárbaro, hubo muchas luchas obreras llevadas a cabo tanto por obreros blancos como por obreros negros (o mestizos e indios).
Cierto es que la burguesía sudafricana logró, las más de las veces y con maestría, hacer impotentes las luchas obreras, envenenando durablemente la conciencia de clase de los proletarios sudafricanos. Esto se plasmó en que hubo grupos obreros que se batían a menudo contra sus explotadores, y a la vez también contra sus compañeros de etnia diferente de la suya, cayendo así atrapados en la trampa mortal que les tendía el enemigo de clase. En resumen, fueron escasas las luchas que unieron a obreros de origines étnicos diferentes. También se sabe que hubo cantidad de organizaciones dizque "obreras", o sea sindicatos y partidos, que le facilitaron la tarea al capital avalando esa política de la "división racial" de la clase obrera sudafricana. Los sindicatos de origen europeo junto con el Partido Laborista Sudafricano, por ejemplo, defendían ante todo (o exclusivamente) los "intereses" de los obreros blancos. De igual modo, los diferentes movimientos negros (partidos y sindicatos) luchaban ante todo contra la destino reservado a los negros por el sistema de exclusión, exigiendo primero la igualdad y después la independencia. Fue el ANC el que representó principalmente esta orientación. Subrayemos aquí el caso particular del PC sudafricano, el cual, en un primer tiempo (principios de los años 1920), intentó unir a la clase obrera sin distinción en el combate contra el capitalismo, pero no tardó en abandonar el terreno del internacionalismo, decidiendo privilegiar "la causa negra". Fue el inicio de su "estalinización" definitiva.
Movimientos de huelga y otras luchas sociales entre 1884 y 2013
Primera lucha obrera en Kimberley
Como por casualidad, el diamante, que hizo nacer simbólicamente el capitalismo sudafricano, fue también el origen del primer movimiento de lucha proletaria. La primera huelga obrera estalló en Kimberley, "capital del diamante" en 1884, donde los mineros de origen británico decidieron luchar contra la decisión de las compañías mineras de imponerles el sistema de "compound" (campo de trabajo obligatorio) reservado hasta entonces a los trabajadores negros. En esta lucha, los mineros montaron piquetes de huelga para imponer una relación de fuerzas por la satisfacción de sus reivindicaciones. Los patronos, para doblegar a los huelguistas, contrataron a “esquiroles” y, por otra parte, acudieron tropas armadas que se pusieron de inmediato a disparar contra los obreros. Hubo 4 muertos entre los huelguistas, que, sin embargo, continuaron la lucha con fuerza, lo que obligó a la patronal a satisfacer sus reivindicaciones. Ese fue el primer movimiento de lucha que opuso a las dos fuerzas históricas bajo el capitalismo sudafricano que, aunque terminó con muertes, fue victorioso para el proletariado. Ahí se inició la verdadera lucha de clases en el África del Sur capitalista, plantando así un mojón indicador para los enfrentamientos siguientes.
Huelga contra la reducción de salarios en 1907
No contentos con los ritmos que imponían a los obreros para incrementar los rendimientos, los empleadores del Rand [18] decidieron, en 1907, bajar los sueldos un 15 %, en especial los de los mineros de origen británico, considerados como "privilegiados". Igual que cuando la huelga de Kimberley, la patronal contrató a esquiroles (afrikáners muy pobres) los cuales, sin ser solidarios de los huelguistas, se negaron, sin embargo, a hacer el trabajo sucio que se les mandaba. Pero la patronal logró doblegar a los huelguistas, especialmente gracias al desgaste. Cabe señalar que las fuentes de las que disponemos hablan, sí, de huelga de envergadura, pero no dan cifra alguna sobre la cantidad de participantes en el movimiento.
Huelgas y manifestaciones en 1913
Frente a la reducción masiva de salarios y la degradación de sus condiciones de trabajo, los mineros entraron masivamente en lucha. Durante el año 1913, los obreros lanzaron una huelga en una mina contra las horas extras que la empresa quería imponerles. Fue la chispa que hizo prender el movimiento a todos los sectores con manifestaciones de masas, que acabaron siendo aplastadas violentamente por las fuerzas del orden. Al final se contaron (oficialmente) unos veinte muertos y cien heridos.
Huelga de ferroviarios y de mineros de carbón en 1914
A principios de 1914 estalló una serie de huelgas en la minería de carbón y en los ferrocarriles contra la degradación de las condiciones de trabajo. Pero el movimiento de lucha se desarrollaba en un contexto particular, el de los terribles preparativos de la primera carnicería imperialista mundial. En aquel movimiento, se pudo notar la presencia de la fracción afrikáner, pero separada de la fracción inglesa, y, claro está, cada una de ellas bien encuadradas por sus sindicatos respectivos, defendiendo cada uno a sus propios "clientes étnicos".
Así las cosas, el gobierno se apresuró a instaurar la ley marcial para romper físicamente la huelga y a sus iniciadores, encarcelando o deportando a cantidad de huelguistas. Se ignora hoy todavía el número exacto de víctimas. Por otra parte, hay que señalar aquí el papel particular de los sindicatos en ese movimiento de lucha: fue en ese mismo tiempo de represión de las luchas en el que los dirigentes sindicales y del Partido Laborista votaron los créditos de guerra en apoyo a la entrada en guerra de la Unión Sudafricana contra Alemania.
Agitaciones obreras contra la guerra de 1914 e intentos de organización
Aunque, globalmente, se amordazó a la clase obrera durante la guerra 1914/18, algunos proletarios intentaron oponerse a ella propugnando el internacionalismo contra el capitalismo. "(…) En 1917, apareció un cartel por los muros de Johannesburgo, convocando a una reunión para el 19 de julio: ‘Venid a discutir puntos de interés común entre obreros blancos e indígenas’. Este texto lo publicó la International Socialist League (ISL), una organización sindicalista revolucionaria influida por los IWW norteamericanos (…) y formada en 1915 en oposición a la Primera Guerra mundial y a las políticas racistas y conservadoras del Partido Laborista sudafricano y de los sindicatos de oficio. Al principio contaba sobre todo con militantes blancos, pero la ISL se orientó rápidamente hacia los obreros negros, llamando en su semanario La Internacional, a construir ‘un nuevo sindicato superador de los límites de oficios, de colores de piel, de razas y de sexo para destruir el capitalismo paralizando a la clase capitalista’”[19].
A partir de 1917, los obreros de color se organizan en la ISL. En marzo de 1917, la ISL funda un sindicato de obreros indios en Durban. En 1918, funda un sindicato de trabajadores del ramo textil (que se declaran después también en Johannesburgo) y un sindicato de conductores de caballos en Kimberley, ciudad de la extracción de diamantes. En Ciudad del Cabo, una organización hermana, la Industrial Socialist League, funda el mismo año un sindicato de trabajadores de azucareras y confiterías.
La reunión del 19 de julio es un éxito y es la base de reuniones semanales de grupos de estudio llevados por miembros de la ISL (especialmente Andrew Dunbar, fundador de los IWW en Sudáfrica en 1910). En esas reuniones se discute sobre capitalismo, sobre lucha de clases y sobre la necesidad para los obreros africanos de sindicarse para obtener aumentos de sueldo y suprimir el sistema de salvoconductos. El 27 de septiembre siguiente, los grupos de estudio se transforman en sindicato, Industrial Workers of Africa (IWA, Obreros industriales de África), siguiendo el modelo de IWW. Su comité de organización está enteramente compuesto de africanos. Las demandas de los nuevos sindicatos, sencillas e intransigentes, se resumen en la consigna: “Sifuna Zonke!” ("¡Lo queremos todo!").
Surge ahí por fin la expresión del internacionalismo proletario en ciernes. Un internacionalismo portado por una minoría de obreros pero tan importante en aquel entonces, pues eso sucedía cuando tantos proletarios estaban maniatados y arrastrados a la primera matanza imperialista mundial por le Partido Laborista traidor junto con los sindicatos oficiales. Otro aspecto que ilustra la fuerza y la dinámica de esas pequeñas agrupaciones internacionalistas fue que de ellas (en especial de la Liga Internacional Socialista) salió gente para formar el Partido Comunista Sudafricano en 1920. Fueron esos grupos, dominados sin duda por los valedores del sindicalismo revolucionario, los que favorecieron activamente la emergencia de sindicatos radicales, en particular entre los trabajadores negros, mestizos, etc.
Ola de huelgas en 1918
Hubo huelgas, a pesar de la dureza de la época con leyes marciales contra cualquier reacción o movimiento de protesta: "En 1918, el país se vio sumido en una oleada de huelgas sin precedentes contra el coste de vida y por aumentos de sueldo, huelgas que agruparon a obreros blancos y de color. Cuando el juez McFie mandó a la cárcel a 152 obreros municipales africanos en junio de 1918, ordenándoles que siguieran "haciendo el mismo trabajo que antes" pero ahora desde la cárcel, vigilados por una escolta armada, los progresistas blancos y africanos lo consideraron insultante. El TNT (Transvaal Native Congres, antepasado del ANC) convoca a una manifestación de masas de obreros africanos en Johannesburgo el 10 de junio". (http//www-pelloutier.net).
Hay que poner aquí de relieve algo importante o simbólico: fue esa la única implicación (conocida) del ANC en un movimiento de lucha de la clase en sentido propio. Fue sin duda una de las razones que explica que esa fracción nacionalista haya tenido después una influencia entre la clase obrera negra.
Huelgas masivas en 1919/1920 reprimidas en la sangre
Durante el año 1919, un sindicato radical (Industrial and Commercial Workers Union, Unión de Trabajadores de la Industria y el Comercio) formado por negros y mestizos, sin blancos en sus filas, lanzó un amplio movimiento de huelga, en particular entre los estibadores de Puerto Elisabeth. Una vez más, la policía secundada por grupos de blancos armados quebró el movimiento por las armas, acarreando más de 20 muertos entre los huelguistas. Una vez más, vemos aquí a huelguistas aislados, con la derrota segura de la clase obrera en un combate tan desigual en el plano militar.
En 1920, fueron esta vez los mineros africanos los que iniciaron una de las mayores huelgas habidas en el país, que afectó a unos 70 000 trabajadores. Un movimiento que duró una semana, antes de que lo aplastaran las llamadas fuerzas del orden, cuyos disparos mataron a muchos huelguistas. A pesar de lo masivo del movimiento de los obreros africanos, no pudo contar con la menor ayuda de los sindicatos blancos que se negaron a convocar huelgas y acudir en ayuda de las víctimas de los disparos de la burguesía colonial. Por desgracia, esa falta de solidaridad por parte de los sindicatos fue sistemática en cada lucha.
En 1922, huelga insurreccional aplastada por un ejército fuertemente armado
A fines de diciembre de 1921, la patronal de las minas de carbón anuncia bajas masivas de sueldos y despidos para sustituir a 5 000 mineros europeos por indígenas. En enero de 1922, 30 000 mineros deciden luchar contra los ataques de la patronal minera. Frente a las dilaciones de los sindicatos, un grupo de obreros toma la iniciativa de la respuesta dotándose de un comité de lucha y llamando a la huelga general. Así los mineros forzaron a los dirigentes sindicales a seguir el movimiento, pero tal huelga no fue ni mucho menos "general" pues sólo concernía a los "blancos".
Frente a la pugnacidad de los obreros, el Estado y la patronal unidos deciden emplear mayores medios militares para atajar el movimiento. Para enfrentar la huelga, el gobierno declara la ley marcial, agrupando a unos 60 000 hombres equipados de ametralladoras, cañones, carros e incluso aviones.
Por su parte, ante la abundancia de armas en sus enemigos, los huelguistas empezaron a armarse con fusiles y escopetas y a organizarse en comandos. Se asistió entonces a una batalla campal como en una verdadera guerra. Al término del combate, se contó por parte obrera a más de 200 muertos y 500 heridos. Hubo 4750 detenciones y 18 condenas a muerte. Fue pues una verdadera guerra, como si el imperialismo surafricano, parte activa en la Primera Guerra Mundial, quisiera prolongar su acción bombardeando a los obreros de las minas como si se enfrentara a las tropas alemanas. Con esa acción, la burguesía colonial británica mostraba su odio rotundo hacia el proletariado sudafricano pero también el miedo que éste le infundía.
¿Qué lecciones extraer de ese movimiento?: tras su carácter tan militar, ese enfrentamiento sangriento fue sobre todo una verdadera guerra de clases, proletariado contra burguesía, aunque, eso sí, con medios muy desiguales. Esto no hace sino poner más aún de relieve que la fuerza primordial de la clase obrera no es militar sino, ante todo, la de su unidad más amplia posible. En lugar de buscar el apoyo del conjunto de los explotados, los mineros (blancos) cayeron en la trampa que les tendió la burguesía con su proyecto de sustituir a los 5 000 obreros europeos por indígenas. Esto se concretó en una tragedia, pues durante toda la batalla campal entre mineros europeos y fuerzas armadas del capital, los demás obreros (200 000, entre negros, mestizos e indios) acudieron al trabajo o se quedaron de brazos cruzados. Está claro también, que, desde el principio, la burguesía era claramente consciente de la debilidad de unos obreros que iban al combate tan profundamente divididos. De hecho, la repugnante receta de "divide y vencerás" se aplicó aquí con éxito, mucho antes de que se instaurara oficialmente el apartheid, cuyo objetivo principal, como decíamos antes, fue servir contra la lucha de clases. Y la burguesía se aprovechó además de su victoria militar sobre los proletarios sudafricanos para reforzar su control sobre la clase obrera. Organizó elecciones en 1924 de las que salieron vencedores los partidos populistas clientelistas que se presentaban como defensores de los "intereses de los blancos", o sea el Partido Nacional (bóer) y el Partido Laborista que formaron una coalición gubernamental. Fue esta coalición gubernamental la que promulgó las leyes que instauraron las divisiones raciales llegando incluso a considerar un crimen la ruptura de contrato de trabajo por parte de un negro; o, también, imponiendo un sistema de salvoconducto para los negros e imponiendo zonas de residencia obligatoria para los indígenas. Y "La barrera del color" ("color bar") era para reservar a los blancos los empleos cualificados asegurándoles un salario bastante más alto que el de negros o indios. A eso se añadieron otras leyes segregacionistas como la llamada "Ley de Conciliación Industrial" que permitía que se prohibieran organizaciones no blancas. Fue ese dispositivo ultra-represivo y segregacionista en el que se basó, en 1948, el gobierno afrikáner para instaurar jurídicamente el apartheid.
La burguesía consiguió así paralizar durablemente toda expresión de lucha de clase proletaria. Habrá que esperar hasta la víspera de la Segunda Guerra mundial para ver a la clase obrera levantar cabeza reemprendiendo el camino de sus combates de clase. De hecho, entre finales de los años 20 y 1937, el terreno de la lucha estuvo ocupado por el nacionalismo: por el PC sudafricano, el ANC y sus sindicatos, de un lado, y por el Partido Nacional afrikáner y sus satélites, del otro.
(Continuará)
Lassou, diciembre de 2013
[1]. Ver la serie "Contribución a la historia del movimiento obrero en África” (centrado, especialmente en Senegal, en Revista Internacional nos 145, 146, 147, 148 y 149.
[2]. Un ejemplo reciente: en agosto de 2012, la policía del gobierno del ANC asesinó a 34 huelguistas de las minas de Marikana.
[3]. Henri L. Wesseling, Divide y vencerás. El reparto de África, (1880-1914) Barcelona, Península, 2ª ed. 2011.
[4] Ídem.
[5]. Rosa Luxemburg, La acumulación del capital, tomo 2, los tres capítulos: ‘‘La lucha contra la economía natural”, “La lucha contra la economía de mercancías” y “La lucha contra la economía campesina” ed. Orbis.
[6]. Brigitte Lachartre, Luttes ouvrières et libération en Afrique du Sud, Ediciones Syros, 1977.
[7]. Henri Wesseling, Ídem, p.154 .
[8]. Henri Wesseling, ídem, p. 353.
[9].El Estado sudafricano contribuyó ampliamente en esa labor mediante leyes con las que reprimir toda organización no blanca.
[10]. Lucien van der Walt (Bikisha media collective), https://www.zabalaza.net [498].
[11]. Volveremos más tarde sobre las organizaciones sindicales que se reclaman de la clase obrera.
[12]. En el próximo artículo detallaremos las funciones de los partidos/sindicatos que actuaban en el seno de la clase obrera.
[13]. Citado por Brigitte Lachartre, ídem.
[14]. Fue tras la instauración oficial del apartheid en 1948 cuando el PC y el ANC iniciaron la lucha armada.
[15]. Cercle Léon Trotski, Exposición del 29/01/2010, página Internet www.lutte-ouvri [499]ère.org
[16]. Subrayado nuestro.
[17] Brigitte Lachartre, Ídem.
[18]. Rand es la forma abreviada del nombre de la región llamada Witwatersrand, la región de Johannesburgo.
[19]. Une histoire du syndicalisme révolutionnaire en Afrique du Sud, página web: https://www.matierevolution.fr/spip.php?article1066 [500].
Geografía:
- Sudáfrica [501]
Personalidades:
- Nelson Mandela [502]
- ANC [503]
- Andrew Dunbar [504]
- TW Thibedi [505]
- Bernard Le Sigamoney [506]
Acontecimientos históricos:
- Lucha de clases [507]
- apartheid [508]
Rubric:
Revista Internacional n° 155
- 1189 lecturas
Editorial (verano de 2015)
- 1439 lecturas
En este medio año de 2015, ya ha pasado el centenario de la Gran Guerra, como se ha llamado siempre a la 1914-18. La coronas de flores que se colocaron ante los miles de monumentos a los caídos están marchitas y polvorientas desde hace tiempo, las exposiciones temporales en municipios y demás locales públicos han vuelto al desván de los olvidos, los políticos ya han olvidado sus vibrantes e hipócritas discursos, y la vida ha vuelto a unos cauces que se presentan como “normales”.
En cambio, cien años atrás, en 1915, la guerra no está ni mucho menos terminada. Muy al contrario. Ya nadie se hace la ilusión de que podrá volver a casa “antes de Navidad”. Desde que el avance de los ejércitos alemanes ha sido atajado en el Marne en septiembre de 1914, el conflicto se ha estancado en el barrizal de la guerra de trincheras. En la segunda batalla de Ypres, en abril de 1915, los alemanes han lanzado por primera vez gases de guerra que pronto serán utilizados pos los ejércitos de ambos bandos. Y ya hay muertos por cientos de miles.
La guerra va a ser larga, terribles los sufrimientos causados, ruinosos sus costes. ¿Cómo hacer para que las poblaciones acepten los horrores que soportan? A esta tarea de cínicos de dedican las oficinas de propaganda de los diferentes Estados. Es el tema del primer artículo de esta Revista. En ese ámbito, como en tantos otros, 1914 significó la entrada en un período cardinal que conocerá la instalación progresiva de un capitalismo de Estado omnipresente, única respuesta posible a la decadencia de la forma social dominante.
Pero también en 1915 se empiezan a ver los primeros signos de una resistencia obrera, en Alemania en particular, donde la fracción parlamentaria del partido socialista, el SPD, dejó de votar por unanimidad los créditos de guerra como lo había hecho en agosto del año anterior. A los primeros revolucionarios en salirse de las filas para oponerse a la guerra, Otto Rühle y Karl Liebknecht, se les unieron otros más. Ese movimiento de oposición a la guerra, que agrupó a un puñado de militantes de los diferentes países beligerantes, se plasmará en septiembre de 1915 en la primera conferencia de Zimmerwald.
Los grupos reunidos en el pueblo suizo de Zimmerwald no formaban, ni mucho menos, un frente unido. Junto a los bolcheviques revolucionarios de Lenin, para los cuales sólo la guerra civil para el derrocamiento del capitalismo podía replicar a la guerra imperialista, había una corriente –mucho más numerosa– que esperaba todavía encontrar un terreno de entendimiento con los partidos socialistas pasados al enemigo. A esa corriente se la llamó “centrista”, e iba a tener un papel importante en las dificultades y en la derrota de la revolución alemana de 1919. Ese es precisamente el tema de un texto interno escrito por Marc Chirik en diciembre de 1984 del que publicamos aquí amplios extractos. El USPD centrista ya no existe, pero sería un error pensar que el centrismo como tipo de comportamiento político habría desaparecido también; muy al contrario, como lo demuestra ese texto, es incluso muy característico de la decadencia du capitalismo.
Para concluir, publicamos también en esta Revista International [510] un nuevo artículo sobre la lucha de clases en África, más concretamente en Sudáfrica. Este artículo trata del período sombrío que va de la Segunda Guerra Mundial hasta la reanudación de las luchas a finales de los años 1960; en él se demuestra que, a pesar de la división impuesta por el régimen del apartheid, la lucha obrera sobrevivió y no puede reducirse, ni mucho menos, a un apoyo accesorio al movimiento nacionalista dirigido por el ANC de Nelson Mandela.
CCI, julio de 2015
Rubric:
La propaganda durante la Primera Guerra Mundial
- 25203 lecturas
“La manipulación hábil y consciente de las costumbres y opiniones de las masas es un componente de la primera importancia de la sociedad democrática. Quienes manipulan ese mecanismo secreto de la sociedad constituyen un gobierno invisible, verdadero poder dirigente de nuestra sociedad”. Edward Brenays, Propaganda, 1928[1]
La propaganda no se inventó desde luego durante la Primera Guerra Mundial. Cuando uno contempla admirativo los bajorrelieves esculpidos en las escalinatas monumentales de Persépolis en los que se ven pueblos en fila portando sus tributos y depositando los productos del Imperio a los pies del gran rey Darío, o las hazañas de los faraones inmortalizadas en la piedra de Luxor, o la Galería de los Espejos del castillo de Versalles, lo que contemplamos son obras de propaganda cuyo objetivo es comunicar el poderío y la legitimidad del monarca a sus súbditos. La puesta en escena del desfile de las tropas imperiales en Persépolis seguro que habría sido elocuente para el Imperio británico del siglo XIX cuando éste organizaba desfiles inmensos y llenos de colorido para alardear de su potencia militar durante los durbar de Delhi, las grandes ceremonias destinadas a reafirmar la lealtad de los potentados locales a la corona británica.
En 1914 la propaganda no era pues nada nuevo, pero la guerra sí que transformó profundamente su significado y forma. Durante los años siguientes a la guerra, el término “propaganda” evocaba la repugnancia a la manipulación indecente o fabricación de información por el Estado[2]
Al término de la Segunda Guerra Mundial, tras la experiencia del régimen nazi y de la Rusia estalinista, la propaganda adquirió una connotación todavía más siniestra: omnipresente y excluyente de toda otra fuente de información, metida hasta el último rincón de lo cotidiano, la propaganda aparece como una especie de lavado de cerebro. En realidad, sin embargo, la Alemania nazi y la Rusia estaliniana no fueron sino caricaturas grosera del aparato de propaganda omnipresente instaurado por la democracias occidentales después de 1918 que desarrollaron con cada mayor sofisticación las técnicas que se habían puesto en marcha durante la guerra. Cuando Edward Bernays [3] de quien hemos citado el trabajo precursor sobre la propaganda al principio de este artículo, abandonó el US Comittee on Public Information ("Comité estadounidense para la información pública", que en realidad era la oficina gubernamental para la propaganda bélica) al final de la guerra se estableció por su cuenta como consultor para la industria privada, no ya en propaganda sino en "relaciones públicas"- una terminología que él mismo inventó. Fue una decisión deliberada y consciente: ya entonces, Bernays sabía que la palabra "propaganda" estaba estigmatizada de manera indeleble ante la opinión pública por la marca infamante de la mentira.
La Primera Guerra mundial fue el momento en que el Estado capitalista tomó por primera vez el control masivo y totalitario de la información, mediante la propaganda y la censura, con una única finalidad: la victoria en la guerra total. Como en todos los demás aspectos de la vida social (la organización de la producción y de las finanzas, el control social de la población y muy especialmente, de la clase obrera, la transformación de la democracia parlamentaria, formada por intereses burgueses divergentes, en una cáscara vacía) la Primera Guerra mundial marcó el principio de la absorción y del control del pensamiento y de la acción sociales. Después de 1918, los hombres que, como Bernays, habían trabajado para los ministerios de la propaganda durante la guerra, se emplearon en la industria privada como responsables de las "public relations", consultores en publicidad, expertos en "comunicación" como hoy se les llama. Esto no significa ni mucho menos que el Estado había dejado de implicarse. Al contrario, el proceso iniciado durante la guerra de la ósmosis constante entre Estado e industria privada prosiguió. La propaganda no desapareció, sino que se convirtió en una parte tan omnipresente y tan normal de la vida cotidiana que se ha vuelto invisible, uno de los mecanismos más insidiosos y poderosos de la "democracia totalitaria" de hoy. Cuando George Orwell escribió su alarmante y gran novela, 1984 (escrita en 1948, de ahí el título), imaginó un futuro en el que los ciudadanos estarían obligados a instalar en su casa una pantalla mediante la cual estarían todos sometidos a la propaganda estatal: sesenta años más tarde, son las propias personas las que se compran su tele y se divierten sin que nadie se lo exija con productos cuya sofisticación aventaja con creces al "Ministerio de la Verdad" de Big Brother[4].
El advenimiento de la guerra planteó a las clases dominantes un problema históricamente sin precedentes, aunque todas sus implicaciones fueron apareciendo poco o poco a medida que avanzaba la propia guerra. Fue, primero, una guerra total que involucró a masas inmensas de tropas: nunca antes había habido semejante porcentaje de la población masculina en armas. Segundo, y en parte como consecuencia de tal masividad, la guerra incorporó a toda la población civil en la producción de equipos y pertrechos militares, directamente para la ofensiva (cañones, fusiles, municiones, etc.) o la fabricación de uniformes, abastecimientos y transportes. A los hombres se les mandó en masa al frente; y a las mujeres a fábricas y hospitales. También había que financiar la guerra; era imposible obtener unas cantidades tan enormes alzando impuestos, de modo que una de las preocupaciones más importantes de la propaganda estatal fue hacer llamamientos al ahorro por la nación vendiendo bonos de la defensa nacional. Puesto que toda la población tenía que participar directamente en la guerra, toda la población debía estar convencida de que la guerra era justa y necesaria, presuposición que no era nada evidente:
"Las resistencias psicológicas a la guerra en las naciones modernas son tan grandes que cada guerra debe aparecer como una guerra de defensa contra un agresor amenazante y asesino. No debe quedar ambigüedad sobre aquéllos a los que debe odiar la población. No puede quedar el menor resquicio por el que penetre la idea de que la guerra se debe a un sistema mundial de negocios internacionales o a la imbecilidad y maldad de todas les clases gobernantes, sino que se debe a la rapacidad del enemigo. Culpabilidad e inocencia deben quedar geográficamente establecidas: la culpabilidad debe estar del otro lado de la frontera. Si la propaganda quiere movilizar todo el odio de la población, debe vigilar que todas las ideas que circulan responsabilicen únicamente al enemigo. Podrán permitirse en ciertas circunstancias algunas variaciones de esa consigna principal, que vamos a intentar especificar, pero ese argumento debe ser siempre el esquema dominante.
Los gobiernos de Europa occidental no podrán nunca estar totalmente seguros de que el proletariado de dentro de sus fronteras y bajo su autoridad y que posee una conciencia de clase, vaya a alistarse tras sus trompetas bélicas"[5]
La propaganda comunista y la propaganda capitalista
Etimológicamente, la palabra propaganda significa lo se debe propagar, difundir, darse a conocer, del latín propagare: propagar. Fue usado singularmente para un organismo de la Iglesia Católica creado en 1622: la Sacra Congregatio de Propaganda Fide ("Congregación para la Propagación de la Fe"). A finales del siglo XVIII, con las revoluciones burguesas, la palabra se empezó también a usar para la propaganda de actividades laicas, en particular para la difusión de las ideas políticas. En ¿Qué hacer?, Lenin citando a Plejánov escribía: “El propagandista comunica muchas ideas a una sola o a varias personas, mientras que el agitador comunica una sola idea o un pequeño número de ideas, pero, en cambio, a toda una multitud”
En su texto de 1897, “Las tareas de los socialdemócratas rusos”, Lenin insiste en la importancia de “una actividad de propaganda cuyo objetivo sea dar a conocer la doctrina del socialismo científico, difundir entre los obreros una idea justa del régimen económico y social actual, de los fundamentos y desarrollo de ese régimen, de las diferentes clases de la sociedad rusa, de sus relaciones, de la lucha de clases entre ellas, (…) una idea justa de la tarea histórica de la socialdemocracia internacional". Lenin insiste una y otra vez sobre la necesidad de educar a obreros conscientes ("Carta a la Unión del Norte del POSDR", 1902) y para ello, los propagandistas deben ante todo educarse ellos también, deben leer, estudiar, adquirir experiencia ("Carta a un camarada sobre nuestras tareas de organización", septiembre de 1902), insiste en que los socialistas se consideren como los herederos de lo mejor de la cultura pasada (“¿A qué herencia renunciamos?”, 1897). Para los comunistas, la propaganda es, por lo tanto, educación, es desarrollo de la conciencia y del espíritu crítico, que son inseparables de un esfuerzo voluntario y consciente por parte de los obreros mismos para adquirir esa conciencia.
Comparemos lo dicho con lo que escribe Bernays: “La máquina de vapor, la rotativa y la escuela pública, triunvirato de la revolución industrial, usurparon el poder de los reyes y se lo entregaron al pueblo. De hecho, el pueblo ganó el poder que perdió el rey. Pues el poder económico tiende a arrastrar tras de sí el poder político, y la historia de la revolución industrial atestigua cómo ese poder pasó de manos del rey y la aristocracia a la burguesía. El sufragio y la escolarización universales reforzaron esta tendencia e incluso la burguesía empezó a temer al pueblo llano. Pues las masas prometían convertirse en rey. Hoy en día, sin embargo, despunta la reacción. La minoría ha descubierto que influir en las mayorías puede serle de gran ayuda. Se ha visto que es posible moldear la mente de las masas de tal suerte que éstas dirijan su poder recién conquistado en la dirección deseada. (…) La alfabetización universal debía educar al hombre llano para que pudiera someter a su entorno. Tan pronto como pudiera leer y escribir, dispondría de una mente preparada para gobernar. Así rezaba la doctrina democrática. Pero en lugar de una mente, la alfabetización universal ha brindado al hombre sellos de goma, sellos de goma tintados con eslóganes publicitarios, con artículos de opinión, con datos científicos, con las banalidades de las gacetillas y los tópicos de la historia, pero sin el menor rastro de pensamiento original. Los sellos de goma de un hombre cualquiera son duplicados idénticos a los que tienen otros millones de hombres, de modo que cuando se expone a esos millones de personas a los mismos estímulos, todos reciben las mismas improntas. (…)
De hecho, la práctica propagandística desde el final de la guerra ha asumido formas muy diferentes de aquellas que imperaban hace veinte años. No nos equivocamos si entendemos que esta nueva técnica merece por derecho propio el nombre de nueva propaganda. La nueva propaganda no sólo se ocupa del individuo o de la mente colectiva, sino también y especialmente de la anatomía de la sociedad, con sus formaciones y lealtades de grupos entrelazadas. Concibe al individuo no sólo como una célula en el organismo social sino como una célula organizada en la unidad social. Basta tocar una fibra en el punto sensible para obtener una respuesta inmediata de ciertos miembros específicos del organismo.”[6]
Bernays quedó muy impresionado por las teorías de Freud, especialmente por su obra Massenpsychologie und Ich-Analyse ("Psicología de las masas y análisis del yo"); Freud consideraba que el trabajo del propagandista no iba dirigido, ni mucho menos, a educar y desarrollar el espíritu consciente, sino que su trabajo era manipular el inconsciente. “Trotter y Le Bon, escribe aquél, concluyeron que el espíritu de grupo no piensa stricto sensu. En lugar de pensamientos, tiene impulsos, hábitos y emociones.” Por consiguiente, “si conocemos el mecanismo y los motivos que impulsan a la mente de grupo, ¿no sería posible controlar y sojuzgar a las masas con arreglo a nuestra voluntad sin que éstas se dieran cuenta?”[7] ¿Y en nombre de quién debe emprenderse tal manipulación? Bernays usa la expresión "gobierno invisible": está claro que aquí se refiere a la gran burguesía o incluso a sus organismos superiores: "El gobierno invisible tiende a concentrarse en las manos de unos pocos como consecuencia del elevado coste que implica manipular la maquinaria social que controla las opiniones y costumbres de las masas. Anunciarse a gran escala, para unos cincuenta millones de personas, es caro. Alcanzar y persuadir a los líderes de grupo que dictan los pensamientos y las acciones de la gente tampoco es barato.” [8]
Organizarse para la guerra
Bernays escribió su libro en 1928, basándose en gran parte en su trabajo de propagandista durante la guerra, aunque en agosto de 1914 todo eso no pertenecía todavía al presente. Los gobiernos europeos llevaban ya tiempo con la costumbre de manipular la prensa, proporcionándole historias cuando no artículos completos, pero ahora había que organizar la manipulación, como la propia guerra, a una escala industrial: el objetivo, como lo escribió el general Ludendorff [general en jefe de los ejércitos alemanes durante la Iª GM] era “moldear la opinión pública sin mostrarlo”. [9]
Hay una diferencia sorprendente entre los métodos adoptados por las potencias continentales y los de Gran Bretaña y Estados Unidos. En el continente, la propaganda era ante todo una cuestión militar. Austria fue la más rápida en reaccionar: el 28 de julio de 1914, cuando todavía la guerra era un conflicto localizado entre Serbia y el Imperio Austrohúngaro, el KuK KriegsPressequartier ("Oficina de prensa de guerra imperial y real") se creó como división del alto mando del ejército. En Alemania, el control de la propaganda se repartió, el principio, entre la Oficina de prensa del Estado Mayor del ejército y la Nachrichtenabteilung (Agencia de noticias) del Ministerio de Relaciones Exteriores que se limitaba a organizar la propaganda hacia los países neutrales; en 1917, los militares crearon le Deutsche Kriegsnachrichtendienst ("Servicio alemán de Información de guerra") que guardó el control de la propaganda hasta el final[10]. En Francia, en octubre de 1914, se montó una Sección de Información que editaba boletines militares y más tarde artículos en tanto que división de la información militar. Bajo el mando del general Nivelle, esa Sección se transformó en Servicio de Información para los ejércitos, siendo ese Servicio el que acreditaba a los periodistas para el frente. El Ministerio de Relaciones Exteriores tenía su propia Oficina de Prensa e Información. En 1916 fusionaron en una única Casa de la Prensa.
Gran Bretaña, con sus 150 años de experiencia dirigiendo un vastísimo imperio a partir de la población de una isla pequeña, era a la vez más informal y más secreta. La War Propaganda Bureau (Oficina de Propaganda de Guerra) creada en 1914 no estaba dirigida por militares, sino por el político liberal Charles Masterman. No se la conoció nunca por ese nombre, sino, simplemente, por el de Wellington House, un edificio donde estaba ubicada la National Insurance Commission, que servía de tapadera a la Oficina de Propaganda. Al principio, al menos, Masterman se concentró en coordinar el trabajo de autores conocidos como John Buchan y HG Wells[11]. Las publicaciones de la Oficina fueron impresionantes: en 1915, imprimió 2,5 millones de libros, enviando regularmente newsletters a 360 periódicos de Estados Unidos[12]. Al terminar la guerra, la propaganda británica estaba en manos de dos magnates de la prensa: Lord Northcliffe (dueño del Daily Mail y del Daily Mirror) se encargaba de la propaganda británica primero hacia Estados Unidos y luego hacia los países enemigos, mientras que Max Aitken, más tarde Lord Beaverbrook, era responsable de un verdadero Ministerio de Información que debía sustituir la Oficina de la Propaganda. Lloyd George, primer ministro británico durante la guerra, respondió a las protestas contra la influencia excesiva que se había dejado a los barones de la prensa, que "él pensaba que sólo los hombres de prensa podían llevar a cabo esa labor", según Lasswell; éste prosigue haciendo notar que "los periodistas se ganan la vida contando historias en un estilo breve y preciso. Saben cómo alcanzar al hombre de la calle, utilizando su vocabulario, sus prejuicios y sus entusiasmos (…), no les estorban lo que el Dr. Johnson llamó ‘escrúpulos inútiles’. Sienten las palabras, los estados de ánimo y saben que al público no le convence únicamente la lógica sino que le seducen las historias.[13]"
Cuando Estados Unidos entró en guerra en 1917, su propaganda adquirió de inmediato un carácter industrial, típico del genio logístico del país. Según George Creel que dirigía el Committee on Public Information, "se publicaron unos treinta folletos en varias lenguas, 75 millones de ejemplares circularon por Estados Unidos y otros millones por el extranjero (…). Los Four-Minute Men [14] dirigían el servicio voluntario de 75 000 oradores que operaban en 5 200 comunidades; llegaron a un total de 775 190 discursos[15] (…); utilizaron 1 438 dibujos preparados por los voluntarios para fabricar carteles, pegatinas y demás (…). Las películas tuvieron un gran éxito comercial en Estados Unidos y fueron eficaces en el extranjero, como los Pershing’s Crusaders ("Los cruzados del general Pershing"), la American Answer ("La respuesta de Estados Unidos") y Under 4 Flags ("Bajo 4 banderas"), etc." [16]
Lo de los voluntarios es significativo de la simbiosis creciente entre el aparato de Estado y la sociedad civil que caracteriza al capitalismo de Estado democrático: Alemania tenía su "Liga pangermánica" y su "Partido de la Patria", Gran Bretaña su "Consejo de Súbditos británicos leales a la Unión del Imperio Británico", y EE.UU su "Liga patriótica norteamericana" y su "Orden patriótica de Hijos de América" (que eran sobre todo grupos de autodefensa).
A una escala más amplia, la industria cinematográfica [17] participó a la vez de manera independiente y bajo dirección gubernamental o también de una mezcla menos formal de ambas. En Gran Bretaña, el Comité de alistamiento parlamentario – que no era una agencia gubernamental en sentido propio, sino más bien un agrupamiento informal de diputados – encargó la película de alistamiento titulada You! en 1915. Y el primer largo metraje de guerra – The Battle of the Somme, 1916 – fue producido por un cártel industrial, el Comité Británico para Filmes de Guerra, que pagó para obtener la autorización de filmar en el frente y vendió el filme al gobierno. Hacia el final de la guerra, en 1917, Ludendorff, del Alto Mando Alemán, creó la Universum-Film-AG (conocida por las siglas UFA) cuyo objetivo era “la instrucción patriótica”; la financiaron en común el Estado y la industria privada, convirtiéndose, después de la guerra, en la compañía cinematográfica privada más importante de Europa. [18]
Terminemos por algo más estratégico: quizás el mejor premio que ganó la propaganda de guerra fue el apoyo de Estados Unidos. Gran Bretaña dispuso de una ventaja enorme; en cuanto empezó la guerra, la Royal Navy cortó el cable transatlántico submarino de Alemania y, a partir de entonces, las comunicaciones entre Europa y EE.UU sólo podían pasar por Londres. Alemania intentó replicar mediante el primer transmisor de radio mundial instalado en Nauen pero eso fue antes de que la radio fuera un medio de comunicación de masas y su impacto fue marginal.
El objetivo de propaganda
¿Qué objeto tenía la propaganda? En lo general, la propaganda buscaba algo que nunca se había intentado antes: aglomerar todas las energías materiales, físicas y psicológicas de la nación orientándolas hacia un objetivo único: la derrota aplastante del enemigo.
La propaganda orientada directamente hacia las tropas combatientes era relativamente limitada. Esto podrá parecer paradójico, pero se debe a la realidad misma de la base de toda propaganda: aunque lo subyacente de ella sea una mentira (la idea de que la nación está unida, sobre todo las clases sociales, y que todos tienen un interés común en defenderla) pierde su eficacia cuando dista tanto de la realidad que están viviendo aquellos en quienes intenta influir. [19]
Durante la Primera Guerra Mundial, las tropas en el frente solían burlarse amargamente de la propaganda que les era destinada consiguiendo incluso producir su propia “prensa” que caricaturizaba la prensa amarillista que se les entregaba en las trincheras: los británicos tenían el Wipers Times [20], los franceses Le rire aux éclats (Reír a carcajadas), Le Poilu (El Peludo, nombre que se les daba a los soldados) y Le Crapouillot. Las tropas alemanas tampoco se creían la propaganda: en julio de 1915, un regimiento sajón en Ypres mandó un mensaje a las líneas británicas pidiéndoles: "Mandadnos un periódico inglés para poder enterarnos de la verdad".
La propaganda también se destinaba a las tropas enemigas, franceses y británicos se aprovechaban de la ventaja de los vientos dominantes del Oeste para mandar globos que lanzaban octavillas sobre Alemania. Existen pocas pruebas de que tal cosa tuviera mucho efecto.
El blanco principal de la propaganda era, pues, el frente interior y no las tropas combatientes. Se pueden distinguir varios objetivos de importancia diversa según las circunstancias específicas de cada país. Hay tres que resaltan:
- La financiación de la guerra. Desde el principio, era evidente que el presupuesto normal no iba a cubrir unos costes del conflicto que fueron aumentando hasta niveles inconcebibles durante la guerra. La solución fue solicitar los ahorros acumulados del país mediante empréstitos de guerra siempre voluntarios incluso en los regímenes autocráticos[21].
- El reclutamiento para los ejércitos. Para las potencias del continente europeo donde el servicio militar era obligatorio desde hacía muchos años[22], el problema del reclutamiento no se planteaba especialmente. En cambio, en el Imperio Británico y en Estados Unidos la cosa era muy diferente: Gran Bretaña no impuso el servicio militar hasta 1916, Canadá hasta 1917, y en Australia, dos referéndums sobre el tema fueron negativos, disponiendo el país únicamente de voluntarios; en Estados Unidos, un proyecto de ley estaba listo para cuando el país entrara en guerra, pero la falta de entusiasmo por la guerra en la población era tal, que el gobierno tuvo que "reclutar" a gente para apoyar el proyecto.
- El apoyo a la industria y la agricultura. La totalidad del aparato productivo de la nación debía funcionar constantemente a pleno rendimiento y estar totalmente orientado hacia objetivos militares. Eso significa, inevitablemente, austeridad para la población en general pero también acarrea un gran trastorno en la organización de la industria y de la agricultura: las mujeres deben sustituir a los hombres del frente, en los campos y en las fábricas.
Así fue con el frente interior. Pero ¿y qué ocurrió con el exterior? La guerra de 1914-18 fue por vez primera en la historia una guerra verdaderamente mundial y, por ello, la actitud de las potencias neutrales podía tener una importancia primordial. La cuestión se planteó de inmediato con el bloqueo económico británico de la costa alemana, impuesto a todos los navíos incluidos los de las potencias neutrales: ¿qué actitud iban a tomar los gobiernos neutrales hacia tal violación evidente de los acuerdos internacionales sobre la libre circulación por los mares? El mayor esfuerzo hacia los Estados neutros que se hizo fue, con mucho y por ambos lados, el de intentar llevar a Estados Unidos, única gran potencia industrial en no haberse implicado desde el principio en el conflicto, a entrar en él. La intervención de EE.UU junto a la Entente no era algo ya hecho de antemano: podía haberse mantenido neutral y echar mano de los despojos una vez que los europeos se hubieran apaleado hasta el agotamiento; si EE.UU entraba en guerra, podía haberlo hecho también en el campo alemán: Gran Bretaña era su principal rival comercial e imperial y permanecía la vieja antipatía histórica hacia Gran Bretaña desde la revolución americana y la guerra de 1812 entre ambos países.
Los resortes de la propaganda
Los objetivos de la propaganda que acabamos de ver son, en sí mismos, racionales o, al menos asequibles al análisis racional. Pero todo eso no contesta a la pregunta que las amplias masas de la población podrían hacerse: ¿por qué debemos combatir? ¿La guerra para qué? O sea, ¿por qué es necesaria la propaganda? ¿Cómo convencer a millones de hombres a lanzarse a mutuo degüello en la orgía asesina que fue el frente occidental, año tras año? ¿Cómo hacer aceptar a millones de civiles la alucinante carnicería de sus hijos, hermanos, maridos, el agotamiento físico del trabajo en la fábrica, las privaciones del racionamiento?
El modo de razonar de las sociedades precapitalistas ya no funciona aquí. Como lo subraya Lasswell: "Los vínculos de lealtad y de afección personales que unían al hombre con su jefe se habían deshecho desde hacía mucho tiempo. La monarquía y el privilegio de clase habían perecido; la idolatría del individuo pasa por ser la religión oficial de la democracia. Es un mundo atomizado…" [23] Pero el capitalismo no es únicamente la atomización del individuo, también ha hecho nacer una clase social opuesta a la guerra por razones inherentes a su ser, una clase capaz de echar abajo el orden existente, una clase revolucionaria diferente de todas las demás porque su fuerza política se basa en su conciencia y su conocimiento. Es una clase al que el propio capitalismo está obligado a educar para que cumpla su papel en el proceso de producción. ¿Cómo dirigirse entonces a una clase obrera educada y formada en el debate político?
En esas condiciones, la propaganda "es une concesión a la racionalidad del mundo moderno. Un mundo instruido, un mundo educado prefiere desarrollarse basándose en argumentos e informaciones (…) Todo un aparato de erudición difundida populariza los símbolos y las formas del llamamiento pseudo-racional: el lobo de la propaganda no duda en vestirse con piel de cordero. Todos los hombres elocuentes de aquel entonces (escritores, reporteros, editores, predicadores, conferenciantes, profesores, políticos) se ponen al servicio de la propaganda amplificando la voz del amo. Todo se lleva con el ceremonial y el disfraz de la inteligencia pues es una época racional que requiere que la carne cruda sea asada por chefs mañosos y competentes". Las masas deben ser atiborradas con una emoción inconfesable, que deberá por lo tanto estar sabiamente cocida y bien aderezada: "Una nueva llamarada debe restañar el chancro del desacuerdo y reforzar el acero del entusiasmo bélico[24]."
En un sentido, podemos decir que el problema al que se enfrentó la clase dominante en 1914 fue encontrarse ante otras perspectivas para el porvenir muy diferentes: hasta 1914, la Segunda Internacional había repetido sin cesar, con la mayor solemnidad, que la guerra, a la que con plena razón ella vislumbraba como algo inminente, sería una guerra por los intereses de la clase capitalista. Y la Internacional llamó a la clase obrera internacional a oponerse a tal guerra blandiendo la perspectiva de la revolución o, cuando menos, la de una lucha de clases masiva e internacional[25]; para la clase dominante, su única y verdadera perspectiva, la guerra, la perspectiva de una espantosa carnicería en defensa de los intereses de una pequeña clase de explotadores, tenía que ser ocultada a toda costa. El Estado burgués debía asegurarse el monopolio de la propaganda destruyendo o seduciendo a las organizaciones que expresaban la perspectiva de la clase obrera y, al mismo tiempo, ocultar su propia perspectiva tras la ilusión de que la derrota del enemigo abriría un nuevo periodo de paz y prosperidad – una especie de "nuevo orden mundial " como lo diría mucho más tarde George Bush.
Eso introdujo dos aspectos fundamentales de la propaganda bélica: los "objetivos de guerra" y el odio al enemigo. Ambos están estrechamente ligados: "Para movilizar el odio de la población contra el enemigo, había que representar la nación adversa como un agresor amenazante y asesino (…). Mediante la elaboración de los objetivos de guerra el trabajo de obstrucción del enemigo se hace evidente. Representar la nación adversa como satánica: viola todos los modelos morales (las costumbres) del grupo, es un insulto a su propia autoestima. Mantener el odio depende de que hay que completar las representaciones del enemigo amenazante, obstructor, satánico, con la afirmación de la seguridad de la victoria final[26]."
Ya antes de la guerra se había llevado a cabo todo un trabajo por parte de psicólogos sobre la existencia y la naturaleza de lo que Gustave Le Bon [27] llamó espíritu de grupo, una especie de inconsciente colectivo formado por "la muchedumbre" en el sentido de la masa anónima de individuos atomizados, separados de obligaciones y vínculos sociales, que es lo característico de la sociedad capitalista, principalmente de la pequeña burguesía.
Lasswell comenta que "Todas las escuelas de pensamiento psicológico parecen estar de acuerdo en que (…) la guerra posee un tipo de influencia con grandes capacidades de liberación de los impulsos reprimidos, autorizando su expresión externa directamente. Hay pues un consenso general de que la propaganda puede contar con aliados muy primitivos y poderosos para movilizar a sus poblaciones en el odio guerrero del enemigo". Cite también a John A Hobson, The psychology of jingoism (1900), (Psicología del chovinismo) [28] que habla de "un patriotismo grosero, alimentado por los rumores más virulentos y los llamamientos más violentos al odio y el deseo bestial de sangre [que] se trasmite por contagio rápido en la vida de las muchedumbres de las ciudades haciéndose atractivo por todas partes gracias a la satisfacción que proporciona a unas apetencias insaciables y extraordinarias. Lo que define el patrioterismo (jingoism) es menos el sentimiento brutal de la participación personal en la exaltación que el sentimiento de una imaginación neurótica." [29]
Hay aquí, sin embargo, cierta contradicción. Al capitalismo, como dijo Rosa Luxemburg, le gusta alardear de civilizado, y de hecho tiene esa imagen de sí mismo[30]; sin embargo, bajo la superficie hay un volcán ardiente de odio y violencia que acaba explotando abiertamente o es reavivado para la acción por la clase dominante. La pregunta sigue ahí: esa violencia, ¿se debe al retorno a instintos primarios agresivos o es causada por el carácter neurótico, antihumano de la sociedad capitalista? Es cierto que los seres humanos tienen instintos agresivos, asociales, como también los tienen sociales. Hay, sin embargo, una diferencia fundamental entre la vida social de las sociedades arcaicas y la del capitalismo. En aquéllas, la agresión está contenida y regulada por toda una red de interacciones y obligaciones sociales fuera de las cuales la vida no sólo es imposible sino incluso inimaginable. En el capitalismo, la tendencia es a la separación del individuo de todos los vínculos y de todas las responsabilidades sociales[31]. La consecuencia de ello es un profundo empobrecimiento emocional y una menor resistencia a los instintos antisociales.
Un elemento importante en la cultura del odio en la sociedad capitalista es la conciencia culpable. Ésta no surgió, desde luego, con el capitalismo: es, según explica Freud, algo muy antiguo en la vida cultural del hombre. La capacidad de los seres humanos para reflexionar y escoger entre dos acciones diferentes los pone ante el bien y el mal, y, por ello, ante conflictos morales. Una consecuencia de esa misma libertad es el sentimiento de culpabilidad, producto de la cultura cuya fuente es la capacidad de reflexión pero que es en gran parte inconsciente y por lo tanto susceptible de ser manipulada. Uno de los medios con los que el inconsciente se encarga de la culpabilidad es la proyección: el sentimiento de culpabilidad se proyecta sobre “el otro”. El odio de sí de la conciencia culpable se alivia proyectándolo hacia el exterior, contra quienes sufren de injusticia y que son, por ello, la causa del sentimiento culpable. Podría objetarse, con toda justicia, que el capitalismo no es, ni mucho menos, la primera sociedad en la que el asesinato, la explotación y la opresión han existido. La diferencia con todas las sociedades precedentes, es que el capitalismo pretende basarse en “los derechos humanos”. Cuando Gengis Kan masacraba a la población de Jorasán, no pretendía hacerlo por su bien. Los pueblos oprimidos, sometidos y explotados por el capitalismo imperialista pesan sobre la conciencia de la sociedad burguesa sean cuales sean las autojustificaciones (apoyadas, las más de las veces, por la Iglesia) que pueda inventarse para uso propio. Antes de la Primera Guerra Mundial, el odio de la sociedad burguesa iba dirigido lógicamente contra los sectores más oprimidos de la sociedad, de modo que las imágenes de odio que precedieron a las del odiado alemán fueron las caricaturas de los irlandeses en Gran Bretaña, o de los negros en Estados Unidos, por poner esos ejemplos.
El odio al enemigo es mucho más eficaz si puede combinarse con la convicción de su propia virtud. Odio y humanitarismo son, pues, dos buenos compinches en tiempos de guerra.
Es sorprendente que los regímenes autocráticos más atrasados, el de Alemania y el del Imperio Austrohúngaro, no hubieran sido capaces de manejar esas herramientas propagandísticas con el éxito y la sofisticación de Gran Bretaña, de Francia y, más tarde, de Estados Unidos. A este respecto, el caso más llamativo, por no decir caricaturesco, es el de Austria-Hungría, imperio multiétnico tentacular, compuesto, en gran parte, de minorías contaminadas por un nacionalismo indisciplinado. A su casta dominante, aristocrática y semifeudal, alejada de las aspiraciones de su población, le era ajena la falta de escrúpulos de un Poincaré, un Clémenceau o un Lloyd George. Su visión social se limitaba al ámbito de Viena, ciudad multicultural de la que Stefan Zweig podía escribir que "la vida era dulce en aquella atmosfera de conciliación espiritual y, sin él darse cuenta, cada burgués de la ciudad recibía de ella una educación a ese cosmopolitismo que rechazaba todo nacionalismo romo, que lo elevaba a la dignidad de ciudadano del mundo."
No es de extrañar que en la propaganda austrohúngara se combinaran una imaginería medieval y un estilo art nouveau: San Jorge aplastando a un enemigo simbolizado por un dragón anónimo y mítico [fig. 1]
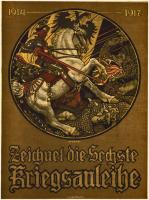
fig. 1
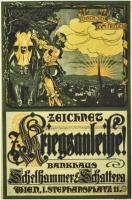
fig. 2
o un hermoso príncipe de resplandeciente armadura conduciendo a su dama hacia el luminoso reino de la paz [fig. 2]; (ambos carteles servían para los empréstitos de guerra).[32]
A pesar de su autoritarismo prusiano brutal, la casta aristocrática alemana conservaba todavía un cierto sentido de Noblesse oblige, al menos en la visión que tenía ella de sí misma y que intentaba mostrar hacia afuera. Según Lasswell, la ineficacia alemana se debía a la falta de imaginación de los militares alemanes que guardaron el control de la propaganda durante toda la guerra; pero no sólo es eso: a principios de 1915, las Leitsätze der Oberzensurstelle (oficinas de la censura) establecieron para los periodistas las directivas siguientes: "El lenguaje hacia los Estados enemigos podrá ser duro (…). La pureza y la grandeza del movimiento que ha embargado a nuestro pueblo exigen un lenguaje digno (…). Los llamamientos a la guerra, al exterminio de los demás pueblos son repugnantes; el ejército sabe dónde debe reinar la severidad y dónde la clemencia. Nuestro escudo debe permanecer incólume. Los llamamientos de ese tipo que hace la prensa amarillista enemiga no podrán ser una justificación para que adoptemos nosotros tal comportamiento."
Gran Bretaña y Francia no tenían semejantes escrúpulos, ni tampoco Estados Unidos. [33]
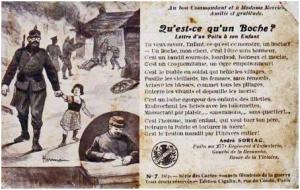
fig. 3
A ese respecto, es llamativo el contraste entre la manera con la que Gran Bretaña y Alemania trataron el caso Edith Cavell. Edith Cavell era una enfermera británica que trabajaba en Bélgica para la Cruz Roja. Al mismo tiempo, ayudaba a las tropas británicas, francesas y belgas a alcanzar Inglaterra por Holanda (se dijo también, sin que se confirmara, que trabajaba para la oficina de información británica). Los alemanes detuvieron a Cavell, la juzgaron, la declararon culpable de traición bajo la ley militar alemana y la ejecutaron [fig. 4] en 1915.
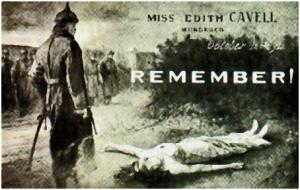
fig. 4
Fue un regalo caído del cielo para los británicos que montaron un escándalo enorme con el objetivo de reclutar en Gran Bretaña y desprestigiar la causa alemana en Estados Unidos. Una riada de carteles, tarjetas postales, folletos y hasta sellos utilizaron sin cesar ante el público el destino trágico de la enfermera Cavell (en el pasquín aparece mucho más joven que lo era).
Alemania no es que ya no fuera capaz de replicar, ni siquiera lo fue para aprovecharse de las ocasiones. "Poco después de que los Aliados hubieran armado el mayor alboroto en torno a la ejecución de la enfermera Cavell, los franceses ejecutaron a dos enfermeras alemanas en circunstancias muy parecidas", cuenta Lasswell[34]. Una periodista norteamericana le preguntó al oficial encargado de la propaganda alemana por qué “no habían armado el mismo ruido en torno a las enfermeras que los franceses habían matado hace días", a lo que el alemán contestó: "¿Protestar? ¿Por qué? ¡Los franceses tenían todo el derecho de ejecutarlas!"
Gran Bretaña utilizó a fondo la ocupación de Bélgica por Alemania, con una buena dosis de cinismo por cierto, pues la invasión alemana frustraba sencillamente los planes de guerra británicos. Gran Bretaña propaló historias atroces de lo más macabro: las tropas alemanas mataban a las criaturas a bayonetazos, hacían caldo con los cadáveres, ataban a los curas cabeza abajo en los badajos de las campanas en su propia iglesia, etc. Para dar más verosimilitud a esos cuentos de lo más fantasioso, Gran Bretaña encargo un informe sobre "Las supuestas atrocidades alemanas", bajo la responsabilidad de James Bryce que había sido un respetado embajador en Estados Unidos (1907-1913) y al que se le conocía por ser un erudito amante de la cultura alemana (había hecho sus estudios en Heidelberg) con lo que presentaba muchas garantías de imparcialidad. En las guerras, las atrocidades forman parte de ellas, sobre todo cuando se trata de un ejército de reclutas mandado por políticos incompetentes que se encuentra en medio de una población civil insumisa[35], o sea que es evidente que algunos de los casos condenados por el "Informe Bryce", como así se le conoció, eran ciertos. Sin embargo, el comité no pudo entrevistar a ningún testigo de las supuestas atrocidades, siendo la mayoría de ellas puro invento, especialmente las historias más indignantes de violaciones y mutilaciones. A los aliados tampoco parecía disgustarles darle un toque de sensacionalismo pornográfico, publicando pasquines con mujeres medio desnudas con poses sugestivas, o sea un llamamiento simultáneo al puritanismo patriotero y a la indecencia pornográfica.[fig. 5]
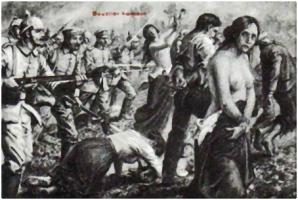
fig. 5 Postal francesa mostrando a civiles belgas utilizados de “escudo humano”
Los llamamientos en ayuda a las viudas y huérfanos belgas lanzados por organizaciones como el Committee for Belgian Relief (Comité de socorro a Bélgica), con la ayuda de un ilustre elenco de conocidos autores como Thomas Hardy, John Galsworthy y George Bernard Shaw entre los más conocidos en Gran Bretaña[36], o lo llamamientos a aumentar los fondos para la Cruz Roja belga [fig. 6], precursores de las intervenciones militares "humanitarias" de hoy (aunque resulte atrevido comparar el "talento" de alguien como Bernard Henri-Lévy con el de Thomas Hardy).

Fig. 6
El desamparo de Bélgica se utilizó sin descanso una y otra vez y en todo tipo de contextos: para reclutar, para denunciar la barbarie alemana o el desprecio maligno de Alemania por los acuerdos diplomáticos (no se cesó de mencionar cómo Alemania había renegado su compromiso de honrar y defender la neutralidad de Bélgica) y, sobre todo, para granjearse la simpatía de Estados Unidos para la causa franco-británica.
Las tentativas de Alemania de replicar a tales andanadas de campañas de odio por parte de la Entente, basadas en historias de atrocidades y en una animadversión cultural, fueron legalistas, al pie de la letra y sin imaginación. Alemania quedó, en efecto, a la defensiva, constantemente forzada a responder a los ataques de los aliados de la Entente, pero sin utilizar con eficacia las infracciones de los aliados a la ley internacional, como hemos visto con el ejemplo de Cavell.
Hablando de las campañas de odio y de atrocidades, Lasswell escribe que: "Siempre es difícil para las mentes simples de la nación poner un rostro a un enemigo tan grande como una nación. Necesitan a individuos sobre los que descargar el odio. Por eso es importante separar a un puñado de jefes enemigos y acusarlos de todos los pecados del decálogo." Y prosigue: "A nadie lo maltrataron tanto como al Káiser".[37] [fig. 7]
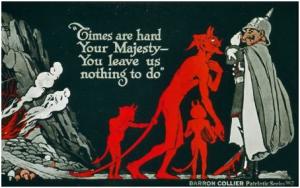
Fig 7
Al Káiser se le presentaba como la encarnación de todo lo bárbaro, militarista, brutal, autocrático – "el perro rabioso de Europa" como lo bautizó el Daily Express británico, o incluso "la bestia del Apocalipsis" según el diario Liberté de Paris. Puede hacerse un paralelo evidente con el uso de Sadam Husein o de Osama Ben Laden por la propaganda para justificar las guerras en Irak et en Afganistán.
El odio de lo que es diferente, de todo aquel que no pertenece al grupo, es una poderosa fuerza de unificación psicológica. La guerra – y ante todo la guerra total de las masas nacionales– requiere que les energías psicológicas de la nación estén soldadas en una única tensión. Todo la nación debe ser consciente de sí misma como unidad, lo cual implica la erradicación de la conciencia del hecho evidente de que tal unidad no existe, es un mito, pues la tal nación está en realidad compuesta de clases opuestas con intereses antagónicos. Una manera de realizar tal cosa es seleccionar la figura emblemática de la unidad nacional, real o simbólica o ambas cosas a la vez. Los regímenes autocráticos tenían a sus guías: el Zar en Rusia, el Káiser en Alemania, el Emperador en Austria-Hungría. Gran Bretaña tenía el Rey y la imagen simbólica de Britannia, Francia y Estados Unidos tenían a la Republica, encarnadas respectivamente por Marianne y Lady Liberty. El inconveniente de los símbolos positivos es que puede criticarse, especialmente si la guerra empieza a ir mal. El Káiser era también, en fin de cuentas, el símbolo del militarismo prusiano y de la dominación de los Junkers que no levantaban precisamente un entusiasmo general en Alemania; y el Rey en Gran Bretaña podía también ser asimilado a la casta dominante, aristocrática, arrogante y privilegiada. El odio hacia el exterior de la nación, contra el enemigo, no tenía, evidentemente, esas desventajas. Las derrotas del personaje odiado podrán hacerlo despreciable pero nunca menos odioso y sus victorias, más odioso todavía: "…el jefe o la idea [pueden] tener un carácter negativo, por decirlo así, o sea que el odio por una persona determinada [es] susceptible de servir para la misma unión y la creación de vínculos afectivos que cuando se trata de una devoción positiva a esa misma persona[38]." Podríamos decir que cuanto más está fracturada y atomizada la sociedad tanto más agudas son las verdaderas contradicciones sociales en su seno, y mayor es el vacío emocional y espiritual de su vida mental, y más se acumula la frustración y el odio y con mayor eficacia pueden dirigirse en animadversión contra un enemigo exterior. O, por decirlo de otra manera, cuanto mayor ha sido la evolución de la sociedad hacia un totalitarismo capitalista desarrollado, ya sea éste de corte estalinista, fascista o democrático, tanto más utiliza la clase dominante el odio hacia el exterior como medio de unificación de un cuerpo social atomizado y dividido.
No será hasta 1918 cuando empezarán a aparecer en Alemania pasquines de los que se puede decir que ya prefiguran la propaganda antijudía nazi. No iban contra los enemigos militares de Alemania sino contra la amenaza interior representada por la clase obrera y, muy especialmente, contra su parte más combativa, más consciente y más peligrosa: Spartacusbund, la Liga Espartaquista. [fig. 8]
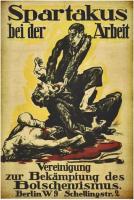
fig.8
Fue la “Unión de lucha contra el bolchevismo”, de derechas, la que editó esos dos carteles, aliada a las unidades de cuerpos francos formadas por soldados desmovilizados e individuos del lumpen que iban a asesinar a Rosa Luxemburg y Karl Liebknecht bajo las órdenes del gobierno socialdemócrata. Cabe preguntarse lo que pensaban los obreros de la idea de que el bolchevismo fuera el responsable "[de la] guerra, [del] desempleo y [del] hambre" como pretende el pasquín [fig. 9].
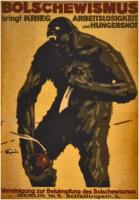
fig. 9
De igual modo que el Partido Socialdemócrata Alemán (SPD) utilizó los cuerpos francos a la vez que los desaprobaba, el pasquín de la figura 10

Fig. 10
(sin duda editado por la socialdemocracia ya que el niño porta una bandera roja) evita referirse directamente al bolchevismo o a Spartakus pero sí que transmite el mismo mensaje: "No estrangulemos al bebé “Libertad” con el desorden y el crimen, si no, nuestros hijos se morirán de hambre!"
La psicología de la propaganda
Para Bernays, cómo ya vimos arriba, la propaganda se dirigía "a los impulsos, los hábitos y las emociones" de las masas. Nos parece indiscutible que las teorías de Le Bon, Trotter y Freud sobre la gran importancia del inconsciente y, sobre todo, de lo que Bernays llama "el espíritu de grupo" tuvieron una gran influencia en la producción de la propaganda, al menos en los países aliados. Vale pues la pena examinar los temas de la propaganda bajo ese enfoque. Más que ocuparnos del mensaje muy directo, del tipo “Apoya la guerra”, examínenos su vehículo: la fuente emocional que la propaganda procuraba poner a su servicio.
Llama ya mucho la atención el hecho de que aquella sociedad muy patriarcal, metida en una guerra en la que los combatientes son todos hombres, en un terreno estrictamente masculino, escoge a mujeres como símbolo nacional: Britannia, Marianne, Lady Liberty, Roma eterna. Esas figuras femeninas resultan muy ambiguas. Britannia –mezcla de Atenea y de la autóctona Boadicea – tiende a ser escultural y real pero puede también ser materna, a menudo explícitamente; Marianne lleva los pechos al aire [fig. 11], es generalmente heroica pero, en ocasiones, puede ser de aspecto sencillo, al igual que Roma [fig. 12]; Liberty, que personifica a Estados Unidos, juega en todos los planos a la vez: el majestuoso, el materno y el seductor.
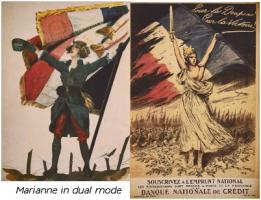
Fig 11

Fig 12
Gran Bretaña y Estados Unidos poseen también su símbolo paterno: John Bull y el Tío Sam, ambos dirigiéndose con severidad desde el cartel hacia el observador "Wanting YOU ! For the armed forces", (…). Un pasquín británico presenta con optimismo la boda entre Britannia y el Tío Sam.
El verdadero arte de la propaganda estriba en sugerir más que en decir claramente, y esta combinación ambigua o más bien esa confusión en las imágenes hace pasar el mensaje a través de todas las fuertes emociones de la infancia y de la familia. La culpabilidad alimentada por el deseo sexual y la vergüenza sexual es un poderoso conductor, sobre todo para los hombres jóvenes a los que se dirigen las campañas de reclutamiento, el cual estaba en una situación crítica en los países "anglosajones" pues en ellos la conscripción se introdujo tardíamente (Gran Bretaña, Canadá), o estuvo muy controvertida (Estados-Unidos) o fue rechazada (Australia). En Gran Bretaña, el uso de la turbación sexual fue perfectamente explícita en la "White Feather Campaign" (Campaña de la Pluma Blanca) orquestada por el almirante Charles Fitzgerald, con el apoyo entusiasta de las sufragetes y de sus dirigentes, Emmeline et Christabel Pankhurst: para esta campaña se reclutó a mujeres jóvenes que se dedicaban a colocar una pluma blanca, símbolo de cobardía, a los hombres no uniformados.[39]
El "King Kong" con casco alemán [fig. 13] y llevando a una mujer medio desnuda es un intento típicamente estadounidense de manipular los sentimientos de inseguridad sexual. El simio negro que rapta a la inocente joven blanca es un tema clásico de la propaganda contra los negros que prevaleció en Estados Unidos hasta los años 1950 y 1960, manejando la idea de la supuesta “animalidad” y las supuestas proezas sexuales de los hombres negros, presentados como una amenaza para las mujeres blancas “civilizadas” y por lo tanto para su “protector” masculino[40]. Eso había permitido a la aristocracia de hacendados blancos del Sur de Estados Unidos atraerse a la "plebe blanca pobre" vinculándola a la defensa del orden existente de segregación y dominación de clase y a apoyar tal orden, cuando sus verdaderos intereses materiales habrían debido de hacer de esos trabajadores los aliados naturales de los trabajadores negros[41]. El mito de "la superioridad blanca" y la secuela de agitaciones emocionales que la acompañan: vergüenza, miedo, dominación y violencia sexuales emponzoñan la sociedad estadounidense, incluida la clase obrera: antes de la Primera Guerra Mundial, el único sindicato con secciones en las que blancos y negros eran iguales fueron los sindicalistas revolucionarios de IWW[42].
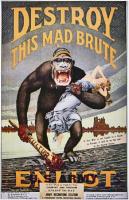
Fig. 13
La otra cara de la moneda de la vergüenza y del miedo sexuales es la imagen del “hombre protector”. El soldado moderno, un trabajador en uniforme cuya vida en las trincheras era barro, piojos y la muerte inminente bajo los obuses y las balas de un enemigo al que ni siquiera veía, pintado siempre como galante defensor del hogar contra un enemigo bestial (a menudo invisible invisible) [fig. 14].
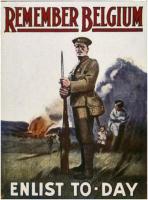
Fig. 14
Así, la propaganda consiguió una desviación de uno de los principios primordiales del proletariado: la solidaridad. Desde el principio, la clase obrera tuvo que luchar para proteger a las mujeres y a los niños, para evitarles, en particular, los empleos más peligrosos o malsanos, para limitar sus horas de trabajo o para que se prohibiera el trabajo nocturno. Al proteger la labor de reproducción que las mujeres aseguraban, el movimiento obrero instauraba la solidaridad entre ambos sexos, y también hacia las generaciones futuras, de igual modo que la creación de las primeras mutuas para la jubilación no controladas por el Estado expresaba la solidaridad hacia los mayores que ya no podían trabajar.
Al mismo tiempo, ya desde sus principios, el marxismo defendió la igualdad de sexos como condición sine qua non de la sociedad comunista y a la vez demostró que la emancipación de las mujeres por el trabajo asalariado era una precondición de tal objetivo.
Es sin embargo innegable que las actitudes patriarcales estaban profundamente arraigadas en toda la sociedad, incluida la clase obrera: no se quitan de encima miles de años de patriarcado en unas cuantas décadas. Para afirmar su independencia, las mujeres tenían que organizarse siempre en secciones especiales en el seno de los partidos socialistas y los sindicatos. En esto, el ejemplo de Rosa Luxemburg es significativo: la dirección del SPD creyó que podía reducir su influencia incitándola a que se limitase a la organización de los "asuntos femeninos", a lo que ella se negó en redondo.
La propaganda bélica intentó alterar la solidaridad hacia las mujeres transformándola en ideal "caballeresco" de protección a las mujeres, lo cual es la compensación por el estatuto inferior de las mujeres en la sociedad de clases. [fig. 15]
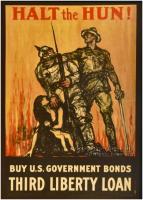
fig. 15
Esa idea del deber masculino, en especial el deber de caballero, que protege "a la viuda y al huérfano", a los pobres y los oprimidos, hunde sus raíces en lo más profundo de la civilización europea, remontándose a la voluntad de la iglesia medieval de establecer su autoridad moral sobre la aristocracia guerrera. Relacionar la propaganda de 1914 con una ideología promocionada por razones muy diferentes hace mil años podrá parecer fuera de lugar. Sin embargo, las ideologías permanecen como un sedimento en las estructuras mentales de la sociedad, incluso cuando sus bases materiales han desaparecido. De hecho, lo que pudiera llamarse "medievalismo" fue utilizado por la burguesía y la pequeña burguesía en Alemania y Gran Bretaña – y por extensión en Estados Unidos– durante el gran período de industrialización del s. XIX para afianzar el principio nacional. En Alemania, donde la unidad nacional estaba por hacer, hubo un esfuerzo plenamente consciente de crear la visión de un "Volk" unificado por una cultura común; un ejemplo: el proyecto de los hermanos Grimm para resucitar la cultura popular de cuentos y leyendas. En Gran Bretaña, la noción de las "libertades de los ingleses libres" remontaba a la Carta Magna firmada por el rey Juan Iº de Inglaterra en 1215. Las referencias medievales tuvieron una gran influencia en arquitectura, no sólo en la construcción de iglesias (ningún barrio de la época victoriana debía quedarse sin su iglesia seudomedieval) sino también en la de edificios de instituciones científicas como el magnífico Museum of Natural History o de estaciones del ferrocarril como la de St Pancras (ambos en Londres).[43] Los trabajadores no sólo ya vivían en un espacio marcado por imágenes medievales, incluso esas mismas referencias penetraron el movimiento obrero, por ejemplo en la novela utopista de Willam Morris, News from Nowhere ("Noticias de ninguna parte"). Incluso en Estados Unidos, el primer verdadero sindicato se llamó "Knights of Labor" ("Los caballeros del trabajo"). Los ideales aristocráticos de "caballería" y de "galantería" estaban pues muy presentes en una sociedad que, en la vida económica cotidiana, estaba dominada por la codicia, la explotación del trabajo más despiadado y vivía un conflicto inclemente entre las clases capitalista y proletaria.
Si la propaganda desviaba la solidaridad entre los sexos hacia una ideología caballeresca reaccionaria, también lo hizo con la solidaridad masculina entre obreros. En 1914, todos los obreros sabían lo importante que era la solidaridad en los lugares de trabajo. Sin embargo, a pesar de la existencia de la Internacional, el movimiento obrero seguía siendo una agrupación de organizaciones nacionales, una solidaridad en lo cotidiano hacia personas del entorno inmediato. La propaganda por el reclutamiento utilizó esos temas y en ningún sitio mejor que en Australia [fig. 16] país en el que no existía el servicio militar.
Mostrar su solidaridad ya no era luchar con sus camaradas contra la guerra, sino unirse a sus camaradas uniformados en el frente. Y como ésta era necesariamente una solidaridad masculina, tiene por lo tanto, igual que en "la defensa de la familia", una fuerte tonalidad "masculina" en muchos de esos pasquines.

Fig. 16
El orgullo y la vergüenza van, inevitablemente, unidos. La orgullosa afirmación de la masculinidad que acompaña, o se supone que acompaña, el hecho de formar parte de los combatientes conlleva la contrapartida de la culpabilidad de no lograr cumplir con lo que a uno le corresponde y no compartir los sufrimientos viriles de sus camaradas. Quizás fuera tal mezcla de emociones lo que impulsó al poeta Wilfred Owen a volver al frente tras haberse recuperado de una depresión nerviosa, a pesar de su horror de la guerra y de su profunda repulsión por las clases dominantes – y la prensa amarillista – a las que consideraba responsables de aquélla. [44]
Freud pensaba no solo que el “espíritu de grupo” está dirigido por el inconsciente emocional sino que además significa un retorno atávico a un estado mental más primitivo característico de las sociedades arcaicas y de la infancia. El yo, con su cálculo consciente habitual en ventaja propia, podía quedar sumergido por el "espíritu de grupo" y, en este caso, ser capaz de realizar acciones que el individuo no imaginaría, tanto para lo mejor como para lo peor, capaz del mayor salvajismo como del mayor heroísmo. Bernays y sus propagandistas compartían sin duda alguna ese punto de vista, al menos hasta cierto punto, pero lo que les interesaba eran los mecanismos de la manipulación y no la teoría. Desde luego no compartían el profundo pesimismo de Freud sobre la civilización humana y sus perspectivas, sobre todo tras la experiencia de la Primera Guerra mundial. Freud era un científico cuya finalidad era desarrollar la comprensión de sí misma de la humanidad haciendo consciente el inconsciente. Ni a Bernays ni a sus empleadores, claro está, les interesaba el inconsciente sino en la medida en que podía permitirles manipular una masa que debía quedar inconsciente. Lasswell considera que se puede ser partícipe del “espíritu de grupo” aún estando solo; dice que la propaganda intenta estar omnipresente en la vida del individuo, aprovechar todas las ocasiones (publicidades en las calles, en los transportes, en la prensa) para intervenir en su pensamiento como miembro del grupo. Se plantean aquí toda una serie de temas muy complejos para ser tratados aquí y ahora en este artículo: la relación entre la psicología individual profundamente influida por la historia personal y las "energías psicológicas" dominantes (a falta de un término mejor) en el conjunto de la sociedad. A nuestro parecer, sin embargo, no hay duda de que tales "energías psicológicas" existen y que las clases dominantes las estudian y procuran utilizarlas para manipular a las masas para sus propios fines. Ignorarlas por parte de los revolucionarios es un peligro para sus análisis y para ellos mismos, pues viven en la sociedad burguesa y por ello están sometidos a su influencia.
La propaganda bélica de 1914 podrá hoy parecer ingenua, absurda, grotesca incluso. La ingenuidad del siglo XIX quedó extirpada en la sociedad por dos guerras mundiales y cien años de decadencia y de guerras sanguinarias. El desarrollo del cine, de la televisión y la radio, la omnipresencia de los medios visuales y la educación universal que exige el proceso de producción han hecho la sociedad más sofisticada; quizás también más cínica, lo cual no la inmuniza, ni mucho menos, contra la propaganda. Al contrario, no sólo se han refinado constantemente las técnicas de propaganda, lo que en el pasado era simplemente publicidad comercial se ha convertido en una de las formas principales de la propaganda.
La publicidad– como Bernays decía que debía ser– ha dejado desde hace tiempo de ser simplemente anuncios de productos, sino que promueve una visión del mundo en el que el producto se hace deseable, una visión del mundo profunda y visceralmente burguesa (y pequeño burguesa) y reaccionaria, y más todavía cuando se pretende “rebelde”.
Los fines de la propaganda de la burguesía no son solo inculcar y propagar; también son, ante todo, ocultar. Recordemos lo que decía Lasswell que hemos citado al principio de este artículo: "No puede quedar el menor resquicio por el que penetre la idea de que la guerra se debe a un sistema mundial de negocios internacionales o a la imbecilidad y maldad de todas les clases gobernantes, sino que se debe a la rapacidad del enemigo." La diferencia con la propaganda comunista es flagrante, pues para los comunistas (como así lo hizo Rosa Luxemburg en su Folleto de Junius) la finalidad de la propaganda es poner de relieve y al desnudo el orden social al que está enfrentado el proletariado y así hacerlo comprensible y abrir la vía al cambio revolucionario. La clase dominante busca ahogar el pensamiento racional y el conocimiento consciente de la existencia social, busca, mediante la propaganda utilizar lo inconsciente para así manipular y someter. Esto es tanto más cierto cuanto más “democrática” es la sociedad, pues allá donde hay una especie de opción y de "libertad" hay que asegurarse de que la población “escoja bien” en total libertad. El siglo XX conoció a la vez la victoria de la democracia burguesa y el poder creciente y cada vez más sofisticado de la propaganda. La propaganda de los comunistas, al contrario, busca ayudar a la clase revolucionaria a liberarse de la influencia de la ideología de la sociedad de clases incluso cuando está profundamente arraigada en el inconsciente. Busca aliar la conciencia racional y el desarrollo de las emociones sociales, a hacer a cada individuo consciente de sí mismo no como un átomo impotente sino como un eslabón de la gran asociación que debe construirse cuya extensión no es sólo geográfica – pues la clase obrera es por esencia internacionalista – sino también histórica, a la vez en el pasado y en el futuro.
Jens, Gianni, 7 junio de 2015
[1] Propaganda, Ig Publishing, 2005
[2] Un libro del pacifista británico, Arthur Ponsonby, Falsehood in wartime, (“Mentiras en tiempos de guerra”) publicado en 1928 provocó una sarta de improperios pues daba detallada cuenta del carácter patrañero de las historias contadas a gran escala sobre las atrocidades cometidas por los alemanes. Fue reeditado once veces entre 1928 y 1942.
[3]. Edward Bernays (1891-1995) nació en Viena. Era sobrino de Sigmund Freud y de su mujer Anna Bernays. Su familia se mudó a Nueva York cuando él tenía un año. Permaneció en estrecho contacto con su tío, muy influido por sus ideas, hizo estudios sobre la psicología de las muchedumbres publicados por Gustave Le Bon y William Trotter. Por lo visto quedó muy impresionado por el impacto que el Presidente norteamericano, Woodrow Wilson, tuvo en las muchedumbres europeas cuando éste recorrió el continente al final de la guerra; Breays atribuyó el éxito a la propaganda americana para el programa de paz en "14 puntos" de Wilson. En 1919, Bernays abrió una oficina de "Consejero en Relaciones públicas" convirtiéndose en un manager reconocido e influyente en campañas publicitarias para las grandes compañías de Estados Unidos, en especial para el tabaco americano (les cigarrillos Lucky Strike) y la compañía United Fruit. Su libro Propaganda puede considerarse como una publicidad dirigida a clientes potenciales. Hay una traducción en castellano de este libro [https://fr.slideshare.net/ICZUS/propaganda-libro-en-pdf-por-edward-bernays] [511] del que hemos extraído las citas.
[4]. Un ejemplo clásico de la relación simbiótica entre la propaganda estatal y las ‘‘Relaciones publicas’’ privadas fue la campaña de publicidad de 1954,cuyo cerebro fue la compañía de Edward Bernays; en nombre de la United Fruit Corporation, para justificar el derrocamiento organizado por la CIA del gobierno guatemalteco que acababa de ser elegido (y cuya intención era nacionalizar les tierras no cultivadas que poseía la United Fruit), sustituyéndolo por un régimen militar de escuadrones de la muerte fascistas, todo ello en nombre de la "defensa de la democracia". Las técnicas usadas contra Guatemala en 1954 se habían esbozado en las oficinas estatales de propaganda durante la Primera Guerra mundial.
[5]. Harold Lasswell, Propaganda technique in the World War, 1927. Traducido del inglés por nosotros como todas las citas siguientes. Harold Dwight Lasswell (1902-1978) fue en su tiempo uno de los principales especialistas estadounidenses en Ciencias Políticas; fue el primero en introducir en esa disciplina nuevos métodos basados en las estadísticas, el análisis de contenidos, etc. Se interesó especialmente por el aspecto psicológico de la política y el funcionamiento del "espíritu de grupo". Durante la IIª Guerra mundial, trabajó para la Unidad para la guerra política en el ejército. Fue educado en una pequeña ciudad de Illinois, pero hizo estudios importantes, conoció la obra de Freud gracias a uno de sus tíos, y la de Marx y Havelock Ellis gracias a uno de sus profesores. Su tesis doctoral de 1927, que citamos ampliamente en este artículo, fue sin duda el primer estudio en profundidad sobre el tema que tratamos.
[6] Edward Bernays, Propaganda, p. 47, 48, 55 (versión inglesa).
[7] Ídem., p. 73 y p. 71.
[8] Ídem, p. 63.
[9] Lasswell, ídem, p. 28.
[10] Ver Niall Ferguson, The Pity of War, Penguin Books, 1999, p. 224-225, traducido del inglés por nosotros.
[11] Ver nuestro artículo sobre "Arte y propaganda. La verdad y la memoria" https://es.internationalism.org/ccionline/201507/4108/la-verdad-y-la-mem... [512]
[12] Ferguson, ídem.
[13] Ídem, p. 32.
[14] Los Four-Minute Men fueron un notable invento y de lo más americano. Unos voluntarios tomaban la palabra durante 4 minutos (sobre temas proporcionados por el Comité Creel) en todo tipo de lugares donde hubiera audiencia: en las calles los días de mercado, en el cine cuando cambiaban los carretes, etc.
[15] Como Estados Unidos no entraría en guerra hasta abril de 1917, hubo más de mil tomas de palabra por día. Se estima que 11 millones de personas las escucharon.
[16]. Citado en Lasswell, p.211-212. Nos hemos limitado a lo más significativo de la lista hecha por Lasswell.
[17]. Aunque mudo, el cine era ya un medio importante de entretenimiento del público. En Gran Bretaña, en 1917, ya había más de 4 000 cines que proyectaban todas las semanas para un público de 20 millones (cf. John MacKenzie, Propaganda and Empire, Manchester University Press, 1984, p. 69)
[18]. Cf. Ferguson, ídem, p. 226-225
[19]. Podemos dar dos ejemplos extremos que lo ilustran: en los años 1980, era evidente que nadie se creía nada de la propaganda oficial en el bloque del Este; y, al final de la IIª Guerra Mundial, la población alemana no creía nada de lo que se publicaba en la prensa, excepto, para algunos, el horóscopo cuidadosamente preparado cada día por el Ministerio de la Propaganda (Cf. Albert Speer, Inside the Third Reich, Macmillan 1970, p. 410-411)
[20]. "Wipers" es una deformación en inglés de Ypres (Bélgica), la parte del frente en donde estaba concentrada una grande parte del ejército británico y que conoció uno de los combates más mortíferos de la guerra.
[21]. La guerra también se financió mediante empréstitos en el extranjero, de modo importante en Estados Unidos por parte de Francia y Gran Bretaña. "Como lo dice [el Presidente de EE.UU] Woodrow Wilson, lo que es maravilloso de nuestra ventaja financiera sobre Gran Bretaña y Francia, es que en cuanto acabe la guerra podremos forzarlas a que adopten nuestra modo de ver." (Ferguson, ob.cit., p. 329)
[22]. Y poco antes del estallido de la guerra, Francia aumentó a tres años la duración del servicio militar.
[23]. Lasswell, ídem p. 222
[24]. Lasswell, ídem p. 221
[25] Así era la agitación pública, oficial, de la Internacional. Los acontecimientos mostrarían de manera trágica que la fuerza aparente de la Internacional ocultaba unas debilidades profundas que, en 1914, llevaron a sus partidos constitutivos a traicionar la causa obrera y a apoyar a sus clases dominantes respectivas. Ver nuestro artículo "1914, Primera Guerra Mundial, ¿cómo se produjo la quiebra de la Segunda Internacional?", Revista internacional n°154.
[26]. Lasswell, ídem, p. 195
[27]. Gustave Le Bon (1841-1931) fue un antropólogo et psicólogo francés cuya obra principal, La psychologie des foules (La psicología de las masas /o de las multitudes), se publicó en 1895.
[28]. John Atkinson Hobson (1858-1940) fue un economista británico que se opuso al desarrollo del imperialismo, pensando que contenía los gérmenes de un conflicto internacional. Lenin se basa ampliamente en la obra de Hobson, Imperialism, (con la que polemizó) para escribir El imperialismo, fase suprema del capitalismo.
[29]."Jingoism" es la palabra inglesa que significa “patriotismo agresivo”, que viene de una canción popular inglesa de la época de la guerra ruso-turca de 1877:
"We don’t want to fight but by Jingo if we do
We’ve got the ships, we’ve got the men, we’ve got the money too
We’ve fought the Bear before, and while we"re Britons true
The Russians shall not have Constantinople".
El castellano se usa a menudo, para nombrar al patriotero, la palabra de origen francés “chovinista”, “chovinismo” (de un tal Chauvin, ejemplo de militar patriota exaltado) [NdT]
[30]. Su "apariencia cultivada" no es únicamente una máscara. La sociedad capitalista posee también una dinámica de desarrollo de la cultura, de la ciencia, del arte. Estudiar esto aquí sería muy largo y nos alejaría del tema principal.
[31]. O como lo dijo Margaret Thatcher en el pasado, no hay sociedad, solo hay individuos y sus familias.
[32]. Varias imágenes reproducidas en este artículo se han extraído del libro de Annie Pastor, Images de propagande 1914-1918, ou l’art de vendre la guerre.[Imágenes de propaganda 1914-1918, o el arte de vender la guerra]
[33]. En esa tarjeta postal hay un "poema", un soneto supuestamente escrito por un soldado francés a su hija sobre el tema "¿Qué es un boche?" (término peyorativo francés para designar a los alemanes). Lo traducimos:
"¿Quieres saber, niña, lo que es un monstruo, un boche?
Un boche, querida mía, es un ser sin honor,
un bandido retorcido, zafio, lleno de odio, y feo,
es un monstruo, un ogro envenenador.
es un diablo vestido de soldado que quema pueblos,
fusila a ancianos, a mujeres, sin remordimientos,
remata a los herido, comete saqueos,
entierra a los vivos y despoja a los muertos.
es un cobarde degollador de niños, de niñas,
que ensarta a los bebés a la bayoneta,
aplasta por gusto, sin razón, sin cuartel
es el hombre, niña mía, que quiere matar a tu padre,
destruir tu Patria, torturar a tu madre,
es el teutón maldecido por el mundo entero."
[34]. Ídem., p. 32
[35]. Baste recordar la Guerra del Vietnam durante la cual hubo atrocidades frecuentes y testificadas como la de la matanza de My Lai.
[36]. Cf. Lasswell, ídem p. 138
[37]. Lasswell, ídem p. 88. Puede uno preguntarse, sin embargo, si hay que considerar que es una “cualidad” de mentes menos “simples” el ser capaces de odiar a toda una nación sin tener una figura sobre la que concentrar su odio.
[38]. Freud, Psicología de las masas y análisis del Yo.
[39]. Como podrá imaginarse, los soldados de permiso vivían con disgusto que se les colocara la pluma blanca. Semejante acto podía también ser totalmente demoledor: el abuelo de uno de los autores de este artículo tenía 17 años y era aprendiz en la siderurgia en Newcastle cuando su propia hermana le puso una pluma blanca, lo cual lo incitó a alistarse en la marina de guerra mintiendo sobre su edad.
[40]. Habida cuenta de que en una sociedad patriarcal dominada por los blancos, el predador sexual era ante todo el hombre blanco de mujeres negras, semejante propaganda podría resultar hasta risible si no fuera tan vil.
[41]. Como así ocurrió de manera embrionaria en el siglo XVIII: cf. Howard Zinn, A People's History of the United States
[42]. International Workers of the World
[43]. Incluso en Francia, donde la referencia de base seguía siendo la Revolución de 1789 y la República, hubo un gran movimiento de restauración de la arquitectura medieval por parte de Viollet-le-Duc, por no hablar de la fascinación en la pintura por la vida y hazañas de del rey Luis IX (San Luis).
[44]. Les motivaciones de Owen eran sin duda más complejas como suelen serlo para cada persona. Era, además, oficial y se sentía responsable de "sus" hombres.
Acontecimientos históricos:
- Primera Guerra Mundial [513]
Rubric:
Las corrientes centristas en las organizaciones políticas del proletariado
- 3478 lecturas
Este artículo es una contribución del camarada MC escrita en los años 1980 para el debate interno, con el objetivo de combatir las posiciones centristas que, aproximándose al consejismo, se estaban desarrollando en el seno de la CCI. MC son las siglas con las que Marc Chirik (1907-1990), antiguo militante de la Gauche communiste (Izquierda Comunista) y principal miembro fundador de la CCI (ver la Revista Internacional, números 61 y 62), firma su artículo.
Puede parecer sorprendente que un texto cuyo título hace referencia a la Conferencia de Zimmerwald, celebrada en setiembre de 1915 contra la guerra imperialista, fuese escrito en el marco de un debate interno de la CCI sobre el tema del consejismo. En realidad, como podrá constatar el lector, este debate se amplió a cuestiones más generales que se plantearon ya hace cien años y que mantienen, incluso hoy, toda su actualidad.
Dimos cuenta de este debate interno sobre el centrismo respecto al consejismo en los números 40 a 44 de la Revista Internacional (1985/86) por lo que sugerimos su lectura, particularmente la del no 42 de la Revista donde, en el artículo “Deslices centristas hacia el consejismo”, se hace una “Presentación” de los orígenes y del desarrollo de estos debates, y que nosotros resumimos aquí para que se comprendan mejor ciertos aspectos de la polémica de MC:
Durante el Vo Congreso de la CCI, y sobre todo tras él, se desarrolló en el seno de la organización una serie de confusiones sobre el análisis de la situación internacional y más concretamente una posición que, sobre la cuestión de la toma de conciencia del proletariado, desarrollaba visiones consejistas. Esta posición fue defendida principalmente por los camaradas de la sección en España (denominada “AP” en el texto de MC, por el nombre de la publicación de esta sección: Acción Proletaria).
"Los camaradas que se identifican con esta posición piensan que están de acuerdo con las concepciones clásicas del marxismo (y por lo tanto de la CCI) que se refieren a la “conciencia de clase”. No rechazan explícitamente la necesidad de una organización de revolucionarios en el desarrollo de esa conciencia pero, de hecho, han acabado sosteniendo una visión consejista:
- al hacer de la conciencia un factor únicamente determinado y en ningún caso determinante de la lucha de la clase;
- al considerar que “el único y exclusivo crisol de la conciencia de clase es la lucha masiva y abierta”, lo cual no deja lugar ninguno a las organizaciones revolucionarias y les niega toda posibilidad de llevar adelante un trabajo de desarrollo y de profundización de la conciencia de clase en los momentos de retroceso de la lucha.
La gran y única diferencia entre esta visión y el consejismo es que este último lleva las cosas hasta el punto de rechazar explícitamente la necesidad de organizaciones comunistas, mientras que nuestros camaradas no llegaron hasta ahí."
Uno de los aspectos clave del método consejista es el rechazo de la noción e “maduración subterránea de la conciencia”, o sea que queda excluida la posibilidad de que las organizaciones revolucionarias puedan desarrollar y profundizar la conciencia comunista fuera de las luchas abiertas de la clase obrera.
Cuando MC lee los documentos que expresaban esa visión, nuestro compañero escribe una toma de posición para combatirla. En enero de 1984, la reunión plenaria del órgano central de la CCI adopta una resolución posicionándose sobre los análisis erróneos anteriormente expresados y en concreto sobre las concepciones consejistas:
"Cuando se adoptó la Resolución, los camaradas de la CCI que anteriormente habían desarrollado la tesis de la “no maduración subterránea”, con todas sus implicaciones consejistas, se dieron cuenta de su error y se pronunciaron firmemente a favor de dicha resolución y concretamente del punto 7, cuya función específica era rechazar los análisis que ellos mismos había elaborado anteriormente. Otros camaradas mostraron, al contrario, desacuerdos con ese punto; desacuerdos que les llevaron o a rechazarlo en bloque o a votar la resolución “con reservas”, rechazando de paso algunas otras de sus formulaciones. Aparece pues en la Organización un método y una manera de proceder que sin apoyar abiertamente las tesis consejistas, reprobadas en la resolución, las utilizan de parapeto, de paraguas, negándose a condenarlas o atenuando el alcance de las mismas. Frente a tal método, el órgano central de la CCI tuvo que adoptar en marzo de 1984 una resolución recordando las características:
a) del oportunismo, una manifestación de la penetración de la ideología burguesa en las organizaciones proletarias que se expresa sobre todo por:
- el rechazo o la ocultación de los principios revolucionarios y del marco general de los análisis marxistas;
- la falta de firmeza en la defensa de esos principios;
b) del centrismo, forma particular del oportunismo, caracterizado por:
- la fobia ante las positions francas, tajantes, intransigentes, aquellas que van hasta el fondo de las implicaciones que comportan;
- la adopción sistemática de positions ramplonas, a medio camino entre las posiciones antagónicas;
- una atracción por la avenencia entre esas posiciones;
- la búsqueda de un papel de árbitro entre ellas;
- la búsqueda de la unidad de la organización a toda costa, incluso la de la confusión, la de las concesiones sobre los principios, al de la falta de rigor, de coherencia y de continuidad de los análisis” (…)
La resolución concluye: "existe actualmente en el seno de la CCI una tendencia al centrismo; es decir, a la conciliación y a la falta de firmeza hacia el consejismo." (Revista Internacional, no 42: "Los deslizamientos centristas hacia el consejismo").
Ante ese análisis, algunos "reservistas" prefirieron, adoptando precisamente… una orientación centrista ejemplar, ocultar las verdaderas cuestiones y dedicarse a toda una serie de contorsiones, tan espectaculares como lamentables, en lugar de tomar en consideración de manera seria y rigurosa los análisis de la organización. El texto de McIntosh[1], al que responde la contribución de MC que publicamos aquí, es une ilustración flagrante de ese ocultamiento que defiende una tesis muy simple (e inédita) que consiste en afirmar que no puede haber centrismo hacia el consejismo en la CCI porque el centrismo no puede existir en el período de decadencia del capitalismo.
"Al no tratar en su artículo más que del problema del centrismo en general y de la historia del movimiento obrero sin referirse en ningún momento a la manera con la que se ha planteado el problema en la CCI, evita poner en conocimiento del lector el hecho de que este descubrimiento (del que él mismo es autor) de la no existencia del centrismo en el periodo de decadencia, fue bien acogida por los camaradas “reservistas” (que se abstuvieron o emitieron “reservas” en el momento de votar la resolución de enero de 1984). La tesis de McIntosh, a la que se adhirieron en el momento de la formación de la "tendencia" y que les permite recuperar fuerzas contra el análisis de la CCI sobre la deriva centrista hacia el consejismo, del cual ellos mismos son víctimas, les deja agotados para el combate sin que por eso dejen de intentar demostrar en vano, (por turnos o simultáneamente) que “el centrismo es la burguesía”, que “existe un peligro de centrismo en las organizativos revolucionarias pero no en la CCI”, que el “peligro centrista existe dentro de la CCI pero no respecto al consejismo””. (Revista Internacional, no 43: "El rechazo de la noción de "centrismo”: puerta abierta al abandono de las posiciones de clase").
Así pues, como se ha dicho más arriba, aunque en su inicio el debate de 1985 trató sobre la cuestión del consejismo como corriente y visión política, tuvo que prolongarse para desarrollar la cuestión más general del centrismo, en tanto que expresión de cómo sufren las organizaciones de clase la influencia de la ideología dominante de la sociedad burguesa. Como señala MC, en el artículo que sigue, el centrismo como tal no puede desaparecer mientras exista la sociedad de clases.
El interés que tiene este artículo para que hayamos decidido hoy su publicación al exterior está, ante todo, en el hecho de que en él se trata de la historia de la Primera Guerra Mundial (tema que estamos abordando, bajo diferentes aspectos, en la Revista Internacional desde 2014) y especialmente del papel de los revolucionarios y del desarrollo de la conciencia de la clase obrera y de su vanguardia frente a tal acontecimiento.
La Conferencia de Zimmerwald, que se celebró hace 100 años en setiembre, no solo forma parte de nuestra historia sino que ilustra además de forma significativa las dificultades y las dudas de los participantes para romper no sólo con los partidos traidores de la Segunda Internacional sino también con toda ideología conciliadora y pacifista que esperaba poner fin a la guerra sin entrar explícitamente en lucha revolucionaria contra la sociedad capitalista que la engendró. Así es como Lenin presentaba esta cuestión en 1917:
"Tres tendencias se han perfilado, en todo el país, en el seno del movimiento socialista internacional desde hace más de dos años que dura la guerra. Estas tres tendencias son las siguientes:
- Los socialchovinistas: socialistas de palabra, chovinistas de facto (…) Estos son nuestros adversarios de clase. Se han pasado a la burguesía (…).
- La segunda tendencia es la llamada “centro”, que oscila entre los socialchovinistas y los verdaderos internacionalistas (…) El “centro” es el reino de la fraseología pequeño burguesa llena de buenas intenciones, del internacionalismo en las palabras y del oportunismo pusilánime y complaciente con los socialchovinistas en los hechos. El meollo de la cuestión es que el “centro” no está convencido de la necesidad de una revolución contra su propio gobierno, no persigue una lucha revolucionaria intransigente y se inventa las escusas más anodinas, cargadas de requiebros “ultramarxistas”, para no implicarse. (...) El principal líder y representante del “centro” es Karl Kautsky, que gozaba en la Segunda Internacional (1889-1914) de la mayor autoridad y que, desde agosto de 1914, es un claro ejemplo del completo renegado del marxismo, de la apatía inaudita, de las vacilaciones y traiciones más lamentables.
- La tercera tendencia es la de los verdaderos internacionalistas, la que representa lo mejor de la ‘izquierda de Zimmerwald’.”[2]
Sin embargo sería más correcto decir, en el contexto de Zimmerwald, que la derecha está representada no por los “socialchovinistas”, utilizando el término de Lenin, sino por Kautsky y demás –todos los que más tarde formarán la derecha del USPD–[3]; la izquierda está constituida por los bolcheviques; y el “centro” por Trotsky y el grupo Spartakus de Rosa Luxemburg. Precisamente el proceso que conduce a la revolución en Rusia y en Alemania está marcado por el hecho de que una gran parte del “centro” fue ganada por las posiciones bolcheviques.
O sea que el término centrismo no será utilizado de la misma manera por todas las corrientes políticas. Los bordiguistas, por ejemplo, a Stalin y a los estalinistas en los años 1930 siempre los denominaban "centristas" y a la política de Stalin la etiquetaban de "centro" entre la izquierda de la Internacional (lo que se hoy se denomina Izquierda Comunista en torno a Bordiga y Pannekoek, en particular) y la derecha de Bujarin. Bilan mantuvo esta denominación hasta la Segunda Guerra Mundial. Para la CCI, siguiendo el enfoque de Lenin, el término centrista designa el medio entre la izquierda (revolucionaria) y la derecha (oportunista, pero dentro aun del campo proletario): así pues el estalinismo con su programa del “socialismo en un solo país”, no fue ni centrista ni oportunista sino que formó parte ya del campo enemigo, del capitalismo. Como lo precisa el artículo que sigue, “el centrismo” no representa una corriente política con posiciones específicas sino sobre todo una tendencia permanente en las organizaciones políticas de la clase obrera que buscan un “término medio” entre las posiciones revolucionarias intransigentes y aquellas que representan una forma de convivencia o permisividad con la clase dominante.
Le centrismo según (MIC) McIntosh
En mi artículo “El centrismo y nuestra tendencia informal” aparecido en el número anterior del Boletín Interno Internacional (no 116) procuré demostrar la falta de consistencia de las afirmaciones de McIntosh relativas a la definición del centrismo en la Segunda Internacional.
Hemos podido ver la confusión que nos sirve McIntosh:
- identificando centrismo y reformismo;
- reduciendo el centrismo a una “base social” formada por “funcionarios y empleados permanentes del aparato de la socialdemocracia y los sindicatos” (la burocracia);
- apoyando que su “base política” venga dada por la existencia de un “programa preciso”, fijo;
- proclamando que la existencia del centrismo está ligada exclusivamente a un periodo determinado del capitalismo, el periodo ascendente;
- ignorando completamente la persistencia en el proletariado de la mentalidad y las ideas burguesas y pequeño burguesas (inmadurez de la conciencia) de las que es difícil liberarse;
- despreciando el hecho de la penetración constante de la ideología burguesa y pequeño burguesa en el seno de la clase obrera;
- eludiendo totalmente el problema del posible proceso de degeneración de una organización proletaria.
Recordamos esos puntos no sólo para resumir el artículo precedente sino también porque los necesitaremos para echar abajo la nueva teoría de McIntosh sobre la no existencia del centrismo en el movimiento obrero en el periodo de decadencia del capitalismo. (…)
El centrismo en el periodo de decadencia
McIntosh fundamenta su afirmación de que no puede haber corriente centrista en el periodo de decadencia, en el hecho de que, con el cambio de periodo, el espacio ocupado en el pasado (durante el periodo ascendente) por el centrismo estuvo desde entonces ocupado por el capitalismo y concretamente por el capitalismo de Estado. Esto es sólo parcialmente cierto. Es verdad en cuanto a ciertas posiciones políticas defendidas antaño por el centrismo, pero es falso en lo que concierne al “espacio” que separa el programa comunista del proletariado de la ideología burguesa. Este espacio (que representa un terreno abonado para el centrismo) determinado por la inmadurez (o la madurez) de la conciencia de clase y por la fuerza de penetración de la ideología burguesa y pequeñoburguesa en su seno, puede tender a achicarse pero no a desaparecer, mientras existan las clases y, sobre todo, mientras la burguesía se mantenga como clase dominante de la sociedad. Esto seguirá siendo igualmente cierto incluso después de la victoria de la revolución, pues mientras se hable del proletariado como clase significa que existen también en la sociedad otras clases y, por lo tanto, la influencia de la ideología de tales clases y su penetración en la clase obrera. Toda la teoría marxista sobre el periodo de transición se basa en que, contrariamente a otras revoluciones en la historia, la revolución proletaria no concluye el periodo de transición sino que lo abre. Únicamente los anarquistas (y en parte los consejistas) piensan que con la revolución se salta a pies juntillas directamente del capitalismo al comunismo. Para los marxistas la revolución no es sino la condición previa que abre la posibilidad de la realización del programa comunista de la transformación social y de una sociedad sin clases. Este programa comunista es defendido por la minoría revolucionaria organizada en partido político contra las posiciones de otras corrientes y organizaciones políticas que se encuentran en la clase obrera y que se sitúan en el terreno de clase y esto antes, durante y después de la victoria de la revolución.
A menos que se considere que toda la clase es ya comunista-consciente o que a ello se llega de repente con la revolución, lo que haría superflua, hasta perjudicial, la existencia de toda organización política en la clase (a lo más una organización con una función estrictamente pedagógica, como la que acepta el consejismo de Pannekoek), o bien que hay que decretar que la clase no puede tener en su seno más que un partido único (como lo desean los exaltados bordiguistas en sus delirios), estamos obligados a reconocer la inevitable existencia en el proletariado, al lado de la organización del partido comunista, de organizaciones políticas confusas, más o menos coherentes, que vehiculan ideas pequeñoburguesas y hacen concesiones políticas a las ideologías ajenas a la clase obrera.
Decir esto es reconocer la existencia en la clase, en todos los periodos, de tendencias centristas; porque el centrismo es, ni más ni menos, que la persistencia en la clase obrera de corrientes políticas que tienen programas confusos, inconsecuentes, incoherentes, en las que penetran, sirviendo de vehículo, posiciones propias de la ideología pequeñoburguesa a la que están dispuestas a hacer concesiones; organizaciones que oscilan entre esta ideología y la conciencia histórica del proletariado, intentando siempre conciliarlas.
El centrismo no puede definirse en términos de un “programa preciso” pues no lo tiene; por eso puede entenderse su persistencia en el tiempo, adaptándose a cada situación particular, cambiando de posición según las circunstancias de la correlación de fuerzas existente entre las clases.
Al ser absurdo hablar de centrismo en general, en abstracto, en términos de “base social” definida o de “programa específico” preciso, hay que situarlo en relación con otras corrientes políticas más estables (en este caso, en el debate actual, en relación con el consejismo) pudiéndose así, por el contrario, hablarse de la permanencia del comportamiento político que le es característico: oscilar, evitar tomar una posición clara y consecuente. (…)
Tomemos un ejemplo concreto (…), instructivo, del comportamiento centrista: McIntosh se suele referir en su texto a la polémica Kautsky-Rosa Luxemburg de 1910. ¿Cómo comenzó esta polémica? Se inició con un artículo escrito por Rosa contra la política y la práctica oportunistas de la dirección del Partido Socialdemócrata a las que ella oponía la política revolucionaria de la huelga de masas. Kautsky, director de la Neue Zeit (órgano teórico de la Socialdemocracia, SPD), se niega a publicar tal artículo so pretexto de que, aunque él comparte la idea general de la huelga de masas, considera inadecuada esa política en aquel momento preciso ya que requeriría necesariamente una respuesta de su parte, o sea una discusión entre dos miembros de la tendencia marxista radical frente a la derecha del partido, cosa que él considera totalmente desafortunada. Ante ese rechazo, Rosa publica su artículo en el Dortmunder Arbeiter Zeitung lo que obligó a Kautsky a responder y a implicarse en la polémica que conocemos.
Cuando anuncié en septiembre en el SI[4], mi intención de escribir un artículo en el que exponía el razonamiento consejista de los textos de AP, la camarada JA[5] comenzó a pedir explicaciones sobre el contenido y la argumentación de este artículo. Dadas las explicaciones, a la camarada JA le pareció inoportuno el artículo y sugería esperar a que el SI se pusiese previamente de acuerdo sobre él, es decir “corregirlo”, antes de su publicación, de manera que el SI, en conjunto, pudiese firmarlo. Ante este correctivo con el que se trataba de limar asperezas, redondear aristas y embarullar las cosas, decido publicarlo en mi propio nombre. Una vez publicado, JA encuentra el artículo absolutamente deplorable y, según ella, no hacía sino sembrar la confusión en la organización. Felizmente JA no era la directora (del Boletín Interno) como lo era Kautsky (del Neue Zeit) y no tenía el poder de éste, pues en caso contrario el artículo nunca habría salido a la luz. Aunque en los 75 años transcurridos y con el cambio de periodo (ascendente y decadente) el centrismo ha cambiado de cara y de posiciones, sí que ha mantenido el mismo espíritu y el mismo modo de hacer: evitar plantear los debates para no “perturbar” a la organización.
En uno de mis primeros artículos polémicos contra los “reservistas” decía yo que el periodo de decadencia es por excelencia el periodo de manifestaciones del centrismo. Una simple mirada a la historia de estos setenta años nos permitirá constatar inmediatamente que en ningún otro periodo en la historia del movimiento obrero, el centrismo se ha manifestado con tanta fuerza, con tantas variantes y no ha hecho tantos estragos como en el periodo de decadencia del capitalismo. Difícil no estar totalmente de acuerdo con la exacta definición de Bilan de que una Internacional no traiciona como tal, sino que como tal Internacional murió, desapareció y cesó de existir y que fueron los partidos, “nacionales” ya, los que se pasaron, uno tras uno, del lado de sus respectivas burguesías nacionales. Y fue así cómo, al día siguiente del 4 de agosto de 1914, día en que los partidos socialistas de los países beligerantes votan los créditos de guerra, en cada país comienza a desarrollarse, al lado de las pequeñas minorías que permanecen fieles al internacionalismo, una oposición cada vez más numerosa, en el seno de los partidos socialistas y de los sindicatos, contra la guerra y la política de defensa nacional. Así fue en Rusia con los mencheviques internacionalistas de Martov, con el grupo Comité Interdistrito (mezhraiontsy) de Trotsky. Así fue en Alemania con el desarrollo de la oposición a la guerra, la cual fue expulsada del Partido Socialdemócrata, formando más tarde el USPD; así ocurrió en Francia con el grupo sindicalista-revolucionario Vie ouvrière (“Vida Obrera”) de Monatte, Rosmer et Merrheim; así fue con la mayoría del Partido Socialista de Italia y de Suiza, etc. Todo ello constituyó una variopinta e inconsecuente corriente pacifista-centrista que se oponía a la guerra en nombre de la paz y no del derrotismo revolucionario y de la transformación de la guerra imperialista en guerra civil. Esta corriente centrista es la que organiza la conferencia socialista contra la guerra en Zimmerwald en 1915 (donde la izquierda revolucionaria consecuente e intransigente representa una pequeña minoría, reducida a los bolcheviques rusos, los tribunistas holandeses y los radicales de Bremen en Alemania) y en Kienthal, todavía ampliamente dominada por la corriente centrista, en 1916 (en la cual los espartaquistas de R. Luxemburg y de K. Liebknecht se unen por fin a la izquierda revolucionaria) Esta corriente centrista no se planteó nunca la ruptura inmediata con los partidos socialistas que se habían convertido en partidos social-patriotas y belicistas, sino su recuperación en el marco de la unidad organizativa[6]. La revolución iniciada en febrero de 1917 en Rusia se encuentra con un partido bolchevique situado en una position de apoyo condicional al gobierno burgués de Kerensky-Miliukov y con casi todos los soviets de obreros y soldados que apoya a ese gobierno.
El entusiasmo general que se produjo en la clase obrera del mundo entero, tras la victoria de la revolución de octubre, no llegó mucho más allá que el desarrollo de una inmensa corriente fundamentalmente centrista. La mayoría de los partidos y los grupos que constituyeron y se adhirieron a la Internacional Comunista estaban marcados profundamente por el centrismo. Desde 1920 se asiste a las primeras muestras de agotamiento de una primera oleada revolucionaria que fue menguando rápidamente, lo que se tradujo, en el plano político, en un deslizamiento centrista bastante visible ya en el IIº Congreso de la Internacional Comunista, con la toma de posiciones ambiguas y erróneas sobre cuestiones tan importantes como el sindicalismo, el parlamentarismo, la independencia y la autodeterminación nacionales. De año en año, la Internacional Comunista y los partidos comunistas que la constituyen seguirán, a un ritmo acelerado, el retroceso hacia posiciones centristas y hacia la degeneración; las tendencias revolucionarias intransigentes acabaron siendo rápidamente minoritarias en los partidos comunistas; excluidas por todas partes de esos partidos, sufrirán en sí mismas el impacto de la gangrena centrista, como sucedió con las diferentes oposiciones surgidas de la IC, en particular la Oposición de Izquierda de Trotsky, para finalmente ser llevadas a traspasar las fronteras de clase en la guerra de España y la Segunda Guerra Mundial, en nombre del antifascismo, y, en Rusia, en nombre de la defensa del Estado obrero degenerado. La reducida minoría que se mantiene firmemente en el terreno de clase y del comunismo, como la Izquierda Comunista Internacional y la Izquierda Holandesa, sufrieron igualmente el impacto de aquel periodo negro que siguió inmediatamente a la Segunda Guerra; algunos, como los bordiguistas, se fosilizaron o padecieron una regresión en sus posiciones políticas; y otros, como la Izquierda Holandesa, se descompusieron en un consejismo completamente degenerado. Hubo que esperar hasta finales de los años 1960, con el anuncio de la crisis abierta y de una clase obrera que reemprendía la lucha de clases, para que surgiesen pequeños grupos revolucionarios que intentaban librarse de la inmensa confusión del 68 esforzándose penosamente por reanudar el hilo histórico del marxismo revolucionario.
(…) Hay que estar verdaderamente atacado de ceguera universitaria para no ver esa realidad. Hay que ignorar completamente la historia del movimiento obrero de estos setenta años desde 1914 para afirmar insistentemente, como hace McIntosh, que el centrismo ya no existe ni podrá existir en el periodo de decadencia. La fraseología radical, grandilocuente, les indignaciones fingidas, no deberían servir de sustituto a una argumentación seria.
Es más cómodo sin duda adoptar la política del avestruz, cerrar los ojos para no ver la realidad y sus peligros y poder así negarla más fácilmente. Así uno se contenta sin gran esfuerzo y se ahorra muchos quebraderos de cabeza reflexionando. No fue ese el método de Marx quien escribió: “los comunistas no están para consolar a la clase obrera; están para hacerla aún más miserable haciéndola consciente de su miseria”. McIntosh sigue la primera vía negando, para su tranquilidad, pura y simplemente y contra toda evidencia, la existencia del centrismo en el periodo de decadencia. Para los que queremos ser marxistas se trata de seguir la otra vía: abrir bien los ojos para reconocer la realidad y comprenderla en su movimiento y en su complejidad. Nos corresponde a nosotros intentar explicar el porqué del hecho innegable de que el periodo de decadencia es también un periodo que ha conocido la eclosión de tendencias centristas.
El periodo de decadencia del capitalismo y el proletariado
(…) El periodo de decadencia es la entrada en una crisis histórica, permanente, objetiva, del sistema capitalista, que plantea claramente el siguiente dilema histórico: su autodestrucción, que lleva consigo la destrucción de toda la sociedad, o la destrucción de este sistema para establecer una sociedad nueva, sin clases, la sociedad comunista. La única clase susceptible de realizar este grandioso proyecto de salvar la humanidad es el proletariado, cuyo interés por liberarse de la explotación le empuja a una lucha a muerte contra este sistema de esclavitud salarial capitalista y que además no puede emanciparse sin emancipar a toda la humanidad.
Contrariamente…
- a la teoría de que la lucha obrera es la que determina la crisis del sistema económico del capitalismo (GLAT);
- a la teoría que ignora la crisis histórica permanente y no conoce más que crisis coyunturales y cíclicas, que nos dan la posibilidad de una revolución que, en caso de no ser victoriosa, permite un nuevo ciclo de desarrollo del capitalismo y así hasta el infinito (A. Bordiga) y…
- a la teoría pedagógica para la que la revolución no está ligada a la crisis del capitalismo sino que depende de la inteligencia de los obreros adquirida durante de sus luchas (A. Pannekoek),
… nosotros afirmamos que una sociedad no desaparece mientras no ha agotado todas las posibilidades de desarrollo que contiene en sí misma. Afirmamos, con Rosa, que es la maduración de las contradicciones internas del capital lo que determina su crisis histórica y la condición objetiva de la necesidad de la revolución. Afirmamos, con Lenin, que no basta con que el proletariado no quiera ser explotado, sino que es además necesario que el capitalismo no pueda vivir como antes.
La decadencia es el hundimiento del sistema capitalista bajo el peso de sus contradicciones internas. La comprensión de esta teoría es indispensable para comprender las condiciones en las que se desarrolla y va a desarrollarse la revolución proletaria.
A esta entrada en la decadencia de su sistema económico, entrada que la ciencia económica burguesa no puede ni prever ni comprender, el capitalismo –sin poder someter a su dominio esa evolución objetiva– respondió con el capitalismo de Estado, concentración extrema de todas sus fuerzas políticas, económicas y militares, para enfrentar la agudización extrema de las tensiones inter-imperialistas y sobre todo para hacer frente a la amenaza de explosión de la revolución proletaria, de la que acababa de tomar conciencia con el estallido de la revolución rusa en 1917.
Si la entrada en decadencia implica la maduración histórica objetiva de la necesidad de hacer desaparecer el capitalismo, no es el caso de la necesaria maduración subjetiva (la toma de conciencia del proletariado) para poderla llevar a cabo. Esta condición es indispensable porque, como decían Marx y Engels, la historia no hace nada por sí misma, son los hombres (las clases) quienes hacen la historia.
Sabemos que, contrariamente a todas las revoluciones pasadas en la historia en las que la toma de conciencia de las clases obligadas a asumirlas tenía, de hecho, un papel de segundo orden, debido a que no se trataba más que de un cambio de sistema de explotación por otro sistema de explotación del hombre por el hombre, la revolución socialista al plantear el fin de toda explotación del hombre por el hombre y con toda la historia de las sociedades de clases, exige y pone como condición fundamental la acción consciente de la clase revolucionaria. Porque el proletariado no es sólo la clase a la que la historia impone la mayor exigencia que nunca había planteado a ninguna otra clase ni a la humanidad, una tarea que sobrepasa todas las tareas que la humanidad jamás haya afrontado: el salto de la necesidad a la libertad, sino que además se encuentra ante dificultades enormes. Última clase explotada, representa a todas las clases explotadas de la historia frente a todas las clases explotadoras representadas por el capitalismo.
Esta es la primera vez en la historia en que una clase explotada está llamada a asumir la transformación social y aún más una transformación que lleva en sí misma el destino y el futuro de toda la humanidad. Al iniciarse esa titánica lucha, el proletariado se presenta en estado de extrema debilidad, estado inherente a toda clase explotada, agravado por el peso de las debilidades de todas las generaciones muertas de las clases explotadas que recae sobre él: falta de conciencia, de convicción, de confianza, temor a lo que los propios proletarios se atreven a pensar y a acometer, hábito milenario de sumisión ante la fuerza y la ideología de las clases dominantes. Por eso, contrariamente a la evolución de otras clases que van de victoria en victoria, la lucha del proletariado está hecha de avances y retrocesos y no llega a su victoria final sino tras una larga serie de derrotas.
(…) Esa sucesión de avances y retrocesos de la lucha del proletariado, de la cual Marx habló ya cuando los acontecimientos revolucionarios de 1848, se acentúa en el periodo de decadencia, por la propia barbarie de este periodo que plantea al proletariado la cuestión de la revolución en términos más concretos, más prácticos y dramáticos, lo que se traduce en la toma de conciencia de la clase obrera también en un movimiento acelerado y turbulento, como el rompimiento de las olas en un mar agitado.
Son ésas las condiciones (de una realidad que pone de manifiesto la maduración de las condiciones objetivas y la inmadurez de las condiciones subjetivas) que determinan las inflexiones que se producen en la clase, que hacen surgir una multitud de corrientes políticas diversas y contradictorias, convergentes y divergentes, que evolucionan y retroceden, particularmente las diferentes variedades de centrismo.
La lucha contra el capitalismo es al mismo tiempo una lucha y una decantación política, en el seno mismo de la clase, en su esfuerzo hacia la toma de conciencia, y ese proceso es tanto más violento y tortuoso porque se desarrolla bajo el fuego graneado del enemigo de clase.
Las únicas armas que posee el proletariado en su lucha a muerte contra el capitalismo y que pueden asegurarle la victoria son su conciencia y su organización. Es así y solamente así como debe ser entendida la frase de Marx: “No se trata de saber cuál es el objetivo que se plantea momentáneamente tal o cual proletario o incluso el proletariado entero. Se trata de saber qué es lo que el proletariado estará obligado históricamente a hacer de acuerdo con su propio ser”.
(…) Los consejistas interpretan esa frase de Marx como que sería cada lucha obrera la que produce automáticamente la toma de conciencia de la clase, negando la necesidad de una lucha teórico-política permanente en su seno (existencia necesaria de la organización político-revolucionaria). Nuestros “reservistas” han ido “resbalando” en ese mismo sentido durante los debates del BI plenario de enero de 1984 y en el momento de la votación del punto 7 de la resolución. Hoy, ocultando ese deslizamiento al alinearse con la aberrante tesis de McIntosh de la imposibilidad de la existencia de corrientes centristas en la clase en el periodo de decadencia, no hacen sino resbalar por la misma pendiente y contentarse simplemente con darle la vuelta a la misma moneda.
Decir que en este periodo [de decadencia del capitalismo] no puede existir, ni antes, ni durante, ni después de la revolución, ningún tipo de centrismo en la clase obrera es o bien idealizar a la clase como uniformemente consciente, absolutamente homogénea y totalmente comunista (haciendo inútil la existencia misma de un partido comunista, como hacen los consejistas consecuentes) o bien decretar que sólo puede existir en la clase un partido único, fuera del cual cualquier otra corriente es por definición contrarrevolucionaria y burguesa; cayendo, por un extraño rodeo, en la megalomanía del bordiguismo.
Las dos tendencias principales de la corriente centrista
Como ya hemos visto, la corriente centrista no se presenta como una corriente homogénea con “un programa específico preciso”. Es la corriente política menos estable, la menos coherente, desgarrada en su seno por la atracción que sobre ella ejercen, por un lado, la influencia del programa comunista, y por otro, la ideología pequeñoburguesa. Esto se debe a las dos fuentes (que coexisten al mismo tiempo y se entrecruzan) que le han hecho nacer y que la alimentan:
- La inmadurez de la clase en su movimiento de toma de conciencia;
- La penetración constante de la ideología pequeñoburguesa en el seno de la clase.
Estas fuentes actúan y empujan a las corrientes centristas en dos direcciones diametralmente opuestas.
En general son las relaciones de fuerza entre las clases en periodos concretos, el flujo o reflujo de la lucha de clases, lo que decide el sentido de la evolución o la regresión de las organizaciones centristas. (…) McIntosh sólo ve, con su miopía congénita, la segunda fuente, e ignora olímpicamente la primera, así como ignora las presiones en sentidos contrarios que se ejercen sobre el centrismo. Sólo ve el centrismo como “abstracción” y no en la realidad de su movimiento. Cuando McIntosh reconoce el centrismo es cuando se ha integrado definitivamente en la burguesía, es decir, cuando el centrismo ha dejado de ser tal centrismo. Y nuestro camarada se pone tanto más furioso y deja estallar su indignación, cuanto menos lo ha identificado y reconocido antes.
Está absolutamente en la naturaleza de nuestros minoritarios ensañarse con el cadáver de una bestia feroz que no han combatido mientras vivía y que hoy se guardan bien de reconocer y combatir.
Examinemos pues el centrismo que se alimenta de la primera fuente, es decir, de la inmadurez en la toma de conciencia de las posiciones de clase. Tomemos como ejemplo el USPD, bestia negra que nuestros minoritarios descubren ahora y que se ha convertido en su caballo de batalla.
La mitología persa cuenta que el diablo, cansado de sus fracasos en los combates entre el Bien y el Mal, decidió un buen día cambiar de táctica y proceder de otra manera, añadiendo bien al Bien de manera desmesurada. Así, cuando Dios dio a los seres humanos el bien del amor y del deseo carnal, el diablo, aumentando y exacerbando ese deseo, hizo que se revolcaran en la lujuria y la violación. Igualmente, cuando Dios donó el vino como un bien, el diablo, aumentando el placer del vino, provocó el alcoholismo. Todos conocemos el eslogan: “Una copa, vale; tres, desastre seguro”[7].
Nuestros minoritarios hacen exactamente lo mismo. Ante la incapacidad de defender su desliz centrista respecto al consejismo, hoy cambian de táctica: “Vosotros habláis de centrismo, pero ¡El centrismo es la burguesía! Pretendiendo combatir el centrismo no hacéis más que darle crédito, otorgándole un precinto de garantía y situándolo en la clase. Así, al ubicarlo en la clase, os hacéis sus defensores y sus apologetas”.
Hábil táctica de inversión de papeles. Al diablo sí que le sirvió. Pero desgraciadamente para ellos, nuestros minoritarios no son diablos, y en sus manos esa astuta táctica sólo podía ser de corto alcance. ¿Quién, qué camarada puede creer seriamente en ese absurdo de que la mayoría del BI plenario de enero de 1984, que detectó y puso en evidencia la existencia de un desvío centrista hacia el consejismo en nuestro seno y que desde hace un año no hace otra cosa que combatirlo, sería en realidad el defensor y apologeta del centrismo de Kautsky de hace 70 años? Ni siquiera nuestros minoritarios se lo creen. Lo que buscan sobre todo es embrollar el debate sobre el presente divagando sobre el pasado.
Volviendo a la historia del USPD, hay que comenzar recordando el progreso de la oposición a la guerra en la socialdemocracia. La Unión Sagrada, refrendada por el voto unánime (menos el voto de Rühle) de la fracción parlamentaria a favor de los créditos de guerra en Alemania, dejo estupefactos a muchos miembros de ese partido hasta el punto de paralizarlos. La izquierda que creará Spartakus (la Liga Espartaco) es tan reducida que el pequeño apartamento de Rosa será lo bastante grande para que se reúna al día siguiente del 4 de agosto de 1914. La izquierda no sólo es reducida, sino que además está dividida en varios grupos:
- la “izquierda radical” de Bremen, la cual, influenciada por los bolcheviques, preconizaba la salida inmediata de la socialdemocracia;
- los que se agrupaban en torno a pequeños boletines y revistas como la de Borchardt (cercanos a la “izquierda radical”);
- los delegados revolucionarios (el grupo más importante) que agrupaban a los representantes sindicales de las fábricas metalúrgicas de Berlín y que se situaba políticamente entre el centro y Spartakus;
- el grupo Spartakus;
- y, en fin, el centro que formará el USPD.
Además, ninguno de los grupos era una entidad homogénea, sino que se subdividía en múltiples tendencias que se superponían y entrecruzaban, aproximándose y alejándose sin cesar. No obstante el eje principal de esas divisiones siempre será la regresión hacia la derecha o la evolución hacia la izquierda. Eso ya nos da una idea de la efervescencia que se produjo en la clase obrera en Alemania desde el principio de la guerra (punto crítico del periodo de decadencia) que irá acelerándose a lo largo de toda la duración del conflicto. Es imposible en los límites de este artículo dar detalles sobre el desarrollo de las numerosas huelgas y manifestaciones contra la guerra en Alemania. Tantas como en ningún otro país beligerante, ni siquiera en Rusia. Aquí podemos contentarnos con dar algunos puntos de referencia; entre otros la repercusión política de esa efervescencia en la fracción más derechista del SPD, la fracción parlamentaria.
El 4 de Agosto de 1914, 94 diputados de 95 votan a favor de los créditos de guerra. Sólo hay un voto en contra, el de Rühle. Karl Liebknecht sometiéndose a la disciplina, vota a favor. En diciembre de 1914, con ocasión de un voto por nuevos créditos, Liebknecht rompe la disciplina y esta vez vota en contra.
En marzo de 1915, nuevo voto del presupuesto, que incluye los créditos de guerra. “Sólo Liebknecht y Rühle votaron en contra, después de que treinta diputados, encabezados por Haase y Ledebour (dos futuros dirigentes del USPD) hubieran abandonado la sala” (O.K. Flechtheim, Le Parti communiste allemand sous la République de Weimar, Maspero, pág. 38). El 21 de diciembre de 1915, nuevo voto de los créditos en el Reichstag, F. Geyer declara en nombre de veinte diputados del grupo SPD: “Rechazamos los créditos”. “En esta votación, veinte diputados rechazaron los créditos y otros veintidós abandonaron la sala” (Idem).
El 6 de Enero de 1916, la mayoría social-chovinista del grupo parlamentario excluye a Liebnekcht. Rühle se solidariza con él y es excluido igualmente. El 24 de marzo de 1916, Haase rechaza, en nombre de la minoría del grupo SPD en el Reichstag, los presupuestos de urgencia del Estado; la minoría publica la declaración siguiente: “El grupo parlamentario socialdemócrata por 58 votos contra 33 y 4 abstenciones, nos ha retirado hoy los derechos de pertenencia al grupo… Nos vemos obligados a agruparnos en una comunidad de trabajo socialdemócrata”.
Entre los firmantes de esta declaración encontramos los nombres de la mayor parte de futuros dirigentes del USPD y particularmente el de Bernstein. La escisión y la existencia a partir de ese momento de dos grupos Socialdemócratas en el Reichstag, uno social-chovinista y el otro contra la guerra, corresponde más o menos a lo que pasa en todo el partido SPD, con sus divisiones y luchas encarnizadas de tendencias, y también a lo que ocurre en el conjunto de la clase obrera.
En el mes de junio de 1915, se organiza una acción común de toda la oposición contra el comité central del partido. Se difunde un texto en forma de volante que lleva la firma de cientos de permanentes. En resumen, el texto dice: “Exigimos que el grupo parlamentario y la dirección del partido denuncien de una vez por todas la Unión Sagrada y emprendan con todas sus consecuencias la línea de la lucha de clases sobre la base del programa y las decisiones del partido, la lucha socialista por la paz” (Op. Cit.). Poco después apareció un Manifiesto firmado por Bernstein, Haase y Kautsky, titulado “La prioridad del momento” en el que pedían que se acabara con la política del voto a los créditos (ídem).
Tras la exclusión de Liebknecht del grupo parlamentario, “la dirección de la organización SPD de Berlín aprobó por 41 votos contra 17 la declaración de la minoría del grupo parlamentario. Una conferencia que reunió a 320 permanentes del 8º distrito electoral de Berlín, apoyó a Ledebour” (ídem).
En lo que a la lucha de los obreros se refiere, podemos recordar:
- en 1915, algunas manifestaciones en Berlín con 1000 personas como máximo;
- el 1º de Mayo de 1916, Spartakus reúne en una manifestación a 10 000 obreros fabriles;
- en agosto de 1916, tras el arresto y la condena de K. Liebknecht por sus actividades contra la guerra, 55 000 obreros del metal de Berlín van a la huelga. Igualmente se producen huelgas en varias ciudades de provincia.
Este movimiento contra la guerra y contra la política social-patriota va a proseguir y ampliarse a lo largo de toda la guerra e irá conquistando cada vez más a las masas obreras. En su seno había una pequeña minoría de revolucionarios, la cual andaba también un poco a tientas, y una fuerte mayoría, la corriente centrista, vacilante y que iba radicalizándose. En la Conferencia nacional del SPD de septiembre de 1916, en la que participan la minoría centrista y la Liga Espartaco, 4 oradores declararon que: “Lo importante no era la unidad del partido sino la unidad de los principios. Había que llamar a las masas a ganar la lucha contra el imperialismo y la guerra e imponer la paz empleando todos los medios de fuerza de que dispone el proletariado” (Ídem).
El 7 de enero de 1917 se celebró una conferencia nacional que agrupó a todas las corrientes de oposición a la guerra. De 187 delegados, 35 representaban al grupo Spartakus. Una conferencia que adoptó por unanimidad un Manifiesto… escrito por Kautsky y una resolución de Kurt Eisner. Los dos textos decían: “Lo que pide (la oposición), es una paz sin vencedores ni vencidos, una paz de reconciliación sin violencia”.
¿Cómo explicar que Spartakus votara una resolución como esa, perfectamente oportunista y pacifista, ellos, los espartaquistas, que por boca de su representante Ernst Meyer habían “planteado la cuestión de dejar de pagar las cuotas de miembros del partido”?
Para McIntosh, en su simplismo, esa cuestión no tiene sentido: como la mayoría de la socialdemocracia se había pasado a la burguesía, el centrismo era por tanto, también burgués; así como Spartakus. (…) Pero entonces podríamos preguntarnos qué hacían los bolcheviques y los tribunistas de Holanda en las Conferencias de Zimmerwald y Kienthal, en las que, a pesar de proponer su resolución de transformación de la guerra imperialista en guerra civil, votaron finalmente el manifiesto y las resoluciones que pedían también la paz sin anexiones ni contribuciones. En la lógica de McIntosh, las cosas son o blancas o negras, desde siempre y para siempre. Él no ve el movimiento y menos aún la dirección que lleva. Afortunadamente McIntosh no es médico, porque sería una desgracia para los enfermos, pues, según él, estarían condenados de antemano y considerados cadáveres.
Hay que seguir insistiendo en que lo que ni siquiera tiene sentido sobre la vida de una persona, es todavía más absurdo si se trata de un movimiento histórico como el del proletariado. Aquí el paso de la vida a la muerte no se mide en segundos ni en minutos, sino en años. No es lo mismo el momento en que un partido obrero firma su sentencia de muerte y el momento de su muerte efectiva, definitiva. Puede que eso sea difícil de comprender para un hacedor de frases radical, pero es plenamente comprensible para un marxista cuyo comportamiento no debe ser el de huir del barco como una rata cuando empieza a hundirse. Los revolucionarios saben lo que representa históricamente una organización que la clase ha hecho nacer y, mientras quede un aliento de vida, luchan por salvarla, por guardarla para la clase. Ese problema no existía, hace ahora algunos años, para la CWO, ni existe para Guy Sabatier u otros amantes de la fraseología para quienes la Internacional Comunista, o el partido bolchevique, fueron parte, desde siempre y para toda la eternidad, de la burguesía. Y tampoco existe para McIntosh. Los revolucionarios pueden equivocarse en un momento dado pero esta cuestión tiene para ellos la mayor importancia, ¿por qué?, porque los revolucionarios no son una secta de investigadores, sino una parte viva de un cuerpo vivo que es el movimiento obrero, con sus altibajos.
La mayoría social-patriotera del SPD comprendió mejor que McIntosh el peligro que representaba aquella corriente de oposición a la unión sagrada y a la guerra, de modo que procedió con la mayor urgencia a exclusiones masivas. Tras esas exclusiones se constituyó el 8 de abril de 1917, el USPD. Spartakus se adhirió a este partido con muchas reservas y tras muchas dudas, poniendo como condición reservarse una “completa libertad de crítica y de acción independiente”. Liebknecht caracterizó así más tarde las relaciones entre el grupo Spartakus y el USPD: “Hemos entrado en el USPD para empujarlo adelante, tenerlo al alcance de nuestra fusta y llevarnos a los mejores elementos”. Que esta estrategia fuera válida en ese momento es más que dudoso, pero una cosa está clara: si Liebknecht y Luxemburg se planteaban esta cuestión es porque consideraban, con razón, al USPD como un movimiento centrista del proletariado, y no como un partido de la burguesía.
No hay que olvidar que de los 38 delegados que participaron en Zimmerwald, la delegación de Alemania era de 10 miembros dirigidos por Ledebour: 7 eran miembros de la oposición centrista, 2 de Spartakus, y 1 de la izquierda de Bremen. Y en la Conferencia de Kienthal, de 43 participantes, había 7 delegados que venían de Alemania: 4 centristas, 2 de Spartakus y 1 de la izquierda de Bremen. En el USPD, Spartakus mantenía una independencia completa y en las Conferencias de Zimmerwald y Kienthal se comportó prácticamente como los bolcheviques.
No podemos comprender lo que era el USPD centrista sin situarlo en el contexto de un formidable movimiento de las masas en lucha. En abril de 1917 estalla una huelga de masas que engloba, sólo en Berlín, a 300 000 obreros. Además se produjo el primer motín de marineros. En enero de 1918, con ocasión de las negociaciones de paz de Brest-Litovsk, hay una oleada de huelgas en la que participa en torno a un millón de obreros. La organización de la huelga estaba en manos de los delegados-revolucionarios, muy próximos al USPD (algo no menos sorprendente es que Ebert y Scheidemann formaban parte del comité de huelga). En el momento de la escisión, algunos evalúan los afiliados al SPD en 248.000 y 100.000 al USPD. En 1919, el USPD tiene casi un millón de afiliados, sobre todo en los grandes centros industriales. Es imposible relatar aquí todos los acontecimientos revolucionarios en Alemania en 1918. Recordemos sólo que el 7 de octubre se decidió la fusión entre Spartakus y la izquierda de Bremen. Liebknecht, que acababa de ser liberado, entró en la organización de los delegados revolucionarios, que se disponía a preparar un alzamiento armado para el 9 de noviembre. Pero, entretanto, estalla el 30 de octubre la sublevación de Kiel. En muchos aspectos, el inicio de la revolución en Alemania recuerda la de Febrero de 1917 [en Rusia], en especial en lo que respecta a la inmadurez del factor subjetivo, la inmadurez de la conciencia en la clase. Igual que en Rusia, en Alemania los congresos de los consejos dieron su investidura a “representantes” que habían sido los peores arribistas durante la guerra, Ebert, Scheidemann, Landsberg, a los que hay que añadir tres miembros del USPD: Haase, Dittman y Barth. Estos últimos, que formaban parte de la derecha centrista, con todo lo que esto implica de inmovilismo, cobardía y vacilación, servirán de aval “revolucionario” a Ebert-Scheidemann por poco tiempo (del 20/12 al 29/12 de 1919), pero suficiente para permitirles organizar, con ayuda de los junkers prusianos y los cuerpos francos, las masacres contrarrevolucionarias.
La política entre confiar y desconfiar a medias en el gobierno que mantendrá la dirección del USPD, se parece extrañamente a la de apoyo condicional al gobierno de Kerensky que defendió la dirección del partido bolchevique hasta mayo de 1917, hasta el triunfo de las Tesis de Abril de Lenin. La gran diferencia sin embargo, no reside tanto en la firmeza del partido bolchevique bajo la dirección de Lenin y de Trotsky, cuanto en la fuerza, la inteligencia de una clase burguesa experimentada, como lo era la burguesía alemana, que supo agrupar a todas sus fuerzas contra el proletariado, comparada con extrema senilidad de la burguesía rusa.
En lo que al USPD se refiere, se dividió, como toda corriente centrista, en una tendencia de derechas, que buscaba reintegrarse al viejo partido pasado a la burguesía y una tendencia cada vez más fuerte, en busca del campo revolucionario. Así encontramos al USPD al lado de Spartakus en las jornadas sangrientas de la contrarrevolución en Berlín en enero de 1919, como se encontrará igualmente en los diferentes enfrentamientos en otras ciudades, como en Baviera o en Múnich. El USPD, como cualquier otra corriente centrista, no podía mantenerse ante las pruebas decisivas de la revolución. Estaba condenado a estallar, y estalló.
Desde su IIº Congreso (6 de marzo de 1919), las dos tendencias se enfrentaron sobre varias cuestiones (sindicalismo, parlamentarismo) pero sobre todo sobre la cuestión de afiliarse a la Internacional Comunista. La mayoría rechazó la adhesión. La minoría, sin embargo, se iba reforzando, aunque, en la Conferencia nacional que se celebró en septiembre, no había conseguido todavía conquistar la mayoría. En el Congreso de Leipzig, el 30 de noviembre del mismo año, la minoría gana en la cuestión del programa de acción, que se adopta por unanimidad, defendiendo el principio de la dictadura de los soviets, y se toma la decisión de entablar negociaciones con la IC. En el mes de Junio de 1920, se envía una delegación a Moscú para comenzar las discusiones y participar en el Segundo Congreso de la IC.
El CE de la IC había preparado sobre este tema un texto, que al principio contenía 18 condiciones y que se reforzó añadiendo 3 más. Serían las 21 condiciones de adhesión a la Internacional Comunista. Tras violentas discusiones internas, el congreso extraordinario de Octubre de 1920 se pronunció al fin, por una mayoría de 237 votos contra 156, a favor de aceptar las 21 condiciones y la adhesión a la IC.
McIntosh, y tras él JA, han descubierto en agosto de 1984, la crítica que la izquierda de la IC hizo siempre de que las mallas de la red eran demasiado grandes para la adhesión a la IC. Pero como siempre, el descubrimiento bastante tardío de nuestros minoritarios no es más que una caricatura que tiende al absurdo. No hay duda que las 21 condiciones contenían en sí mismas posiciones erróneas, no solo considerando la cuestión desde 1984, sino ya en aquella época; y fueron criticadas por la Izquierda. Pero, ¿qué prueba eso?, ¿que la IC era burguesa? ¿o que la IC estaba penetrada por posiciones centristas sobre muchas cuestiones ya desde el principio? La repentina indignación de nuestros minoritarios oculta difícilmente su ignorancia de la historia, que parece que acaban de descubrir, así como el absurdo de su conclusión de que el centrismo no puede existir en el periodo actual de decadencia.
Hete aquí a nuestros minoritarios, que hacen concesiones al consejismo, convertidos en puristas. Parece evidente que no temen el ridículo reivindicándose de un partido comunista virgen y puro, un partido caído del cielo o salido del muslo Júpiter plenamente capaz. Aunque sean miopes y no vean más allá de sus narices, al menos tendrían que poder ver y comprender la corta historia de la CCI: ¿de dónde venían los grupos que acabaron agrupándose en la CCI? Nuestros minoritarios no tienen más que empezar por mirarse a sí mismos y su trayectoria política. ¿De dónde venía RI, o WR, o la sección de Bélgica, de Estados Unidos, de España, de Italia y de Suecia?, ¿No venían acaso de un pantano confusionista, anarquizante y contestatario?
Nunca habrá mallas lo suficientemente tupidas para darnos una garantía absoluta contra la penetración de elementos centristas, o contra su surgimiento desde el interior. La historia de la CCI –sin hablar ya de la historia del movimiento obrero– está ahí para mostrar que el movimiento revolucionario es un proceso de decantación incesante. Sólo hay que ver a nuestros minoritarios para darse cuenta de la suma de confusiones que han sido capaces de aportar en un año.
Y ahora resulta que McIntosh ha descubierto que la marea de la primera oleada de la revolución también acarreaba gente como Smeral, Cachin, Frossard y Serrati. ¿Pero es que MacIntosh ha visto alguna vez desde la ventana de su universidad lo que es una marea revolucionaria?
En lo que al PCF se refiere, McIntosh también escribe la historia a su manera, diciendo por ejemplo que el partido se adhirió a la IC agrupado en torno a Cachin-Frossard. ¿Es que no sabe nada de la existencia del Comité por la 3a Internacional agrupado en torno a Loriot y Souvarine, en oposición al Comité de reconstrucción de Faure y Longuet? Frossard y Cachin zigzagueaban entre esos dos comités, para sumarse finalmente a la resolución del Comité por la 3ª Internacional por la adhesión a la IC. En el Congreso de Estrasburgo de Febrero de 1920, la mayoría aún está en contra de la adhesión. En el Congreso de Tours, de Diciembre de 1920, la moción por la adhesión a la IC obtiene 3028 mandatos, la moción de Longuet por la adhesión con reservas 1022 y la abstención (grupo de Blum-Renaudel) 397 mandatos.
¿Las mallas no eran suficientemente tupidas? Ciertamente. Pero eso no impide que hayamos de comprender cómo es una marea revolucionaria en ascenso. Discutimos sobre si el partido bolchevique, los espartaquistas, y los partidos socialistas que constituyeron la IC o se adhirieron a ella eran partidos obreros o partidos burgueses. No discutimos sobre sus errores, sino sobre su naturaleza de clase, y los Mic-Mac[8] de Intosh no nos ayudan en nada sobre la cuestión. Igual que McIntosh no sabe ver lo que es una corriente de maduración que va de la ideología burguesa hacia la conciencia de clase, tampoco sabe lo que la diferencia de una corriente que degenera, es decir, que va de la posición de clase hacia la ideología burguesa.
En su visión de un mundo quieto, fijo, el sentido del movimiento no tiene ningún interés ni lugar. Por eso McIntosh es incapaz entender lo que quiere decir ayudar a aquel movimiento que se aproxima, criticándolo, y combatir sin piedad al que se aleja. Pero sobre todo, no sabe distinguir cuándo está definitivamente acabado el proceso de degeneración de un partido proletario. Sin rehacer toda la historia del movimiento obrero podemos darle un punto de referencia: un partido está definitivamente perdido para la clase obrera cuando de sus entrañas no sale ninguna tendencia, ningún cuerpo vivo (proletario). Tal fue el caso a partir de 1921 de los partidos socialistas, y ese fue el caso, a principios de los años 30, de los partidos comunistas. Por eso hablar de esos partidos hasta esas respectivas fechas diciendo que eran centristas es perfectamente razonable.
Y para terminar, hay que retener que la nueva teoría de McIntosh, que quiere ignorar la existencia del centrismo en el periodo de decadencia, recuerda a esos que en lugar de curarse, optan por ignorar lo que se llama “enfermedad vergonzante”. No combatimos el centrismo negándolo, ignorándolo. El centrismo, como cualquier otra plaga que puede afectar al movimiento obrero, no puede curarse ocultándola, sino exponiéndola, como dice Rosa Luxemburg, a plena luz. La nueva teoría de McIntosh se apoya en el miedo supersticioso al poder maléfico de las palabras: cuanto menos hablemos del centrismo, mejor estaremos. Para nosotros, al contrario, hemos de saber conocer y reconocer el centrismo, saber en qué periodo, de flujo o reflujo, se sitúa, y comprender en qué sentido evoluciona. Superar y combatir el centrismo es en última instancia el problema de la maduración del factor subjetivo de la toma de conciencia de la clase.
MC, Diciembre de 1984
[1] Este texto se publicó como contribución al debate en el Boletín Interno de la CCI, pero también más tarde (con alguna que otra diferencia de poca importancia) en la Revista Internacional no 43 con el título "El concepto del ‘centrismo’: el camino del abandono de las posiciones de clase "como posición de la ‘tendencia’" que se había constituido en enero de 1985. En ese mismo número de la Revista Internacional había también una respuesta a ese texto con el título "El rechazo de la noción de “centrismo”: puerta abierta al abandono de las posiciones de clase".
[2] Las tareas del proletariado en nuestra revolución, citado en el artículo "El rechazo de la noción de ‘centrismo’, puerta abierta al abandono de las posiciones de clase" de la Revista Internacional no 43.
[3] Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Partido socialdemócrata independiente de Alemania), fundado en 1917 por la minoría de oponentes a la guerra excluida del Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Partido socialdemócrata SPD) en 1916.
[4] SI: Secretariado International. Es la comisión permanente del Buró Internacional, órgano central de la CCI.
[5] JA (Judith Allen) formaba parte de los camaradas que expresaron "reservas" respecto a la resolución adoptada en enero de1984 por el órgano central de la CCI y que, después, rechazó la noción de centrismo hacia el consejismo. Acabaron ellos también adoptando ideas consejistas, abandonando la mayoría de ellos la CCI antes de que terminara el debate y acabar formando la “Fracción externa de la CCI”, que, según ellos, sería la verdadera defensora de la plataforma de la CCI y que acabó, en realidad, abandonando toda referencia a nuestra plataforma.
[6]. Nota en la contribución original de MC: más lejos volveremos sobre el análisis de la naturaleza de ese centrismo que abre el período que va desde la Primera Guerra hasta la constitución dela Internacional.
[7] Referencia a una campaña en Francia en 1984 contra el alcohol al volante: “un verre ça va, trois verres, bonjour les dégâts !”
[8] Juego de palabras en francés. “Micmac” significa revoltijo. MC juega aquí con el pseudónimo Mac Intosh
Personalidades:
- Rosa Luxemburgo [90]
- Trotski [514]
- Kautsky [423]
desarrollo de la conciencia y la organización proletaria:
- Segunda Internacional [432]
- El movimiento de Zimmerwald [515]
Acontecimientos históricos:
- Zimmerwald [516]
Cuestiones teóricas:
- Guerra [517]
- Internacionalismo [518]
Rubric:
De la IIª Guerra Mundial hasta mediados de los años 1970
- 2879 lecturas
En el artículo anterior sobre el movimiento obrero en Sudáfrica ([1]), abordamos la historia de Sudáfrica recordando sucesivamente el nacimiento del capitalismo, de la clase obrera, del sistema del apartheid y de los primeros movimientos de lucha obrera. Terminábamos el artículo mostrando que, tras el aplastamiento de las luchas obreras de los años 1920, la burguesía (representada entonces por el Partido Laborista y el Partido Nacional afrikáner) logró paralizar por largo tiempo todas las expresiones de lucha de clase proletaria, habiendo que esperar a la víspera de la IIª Guerra mundial para ver a la clase obrera salir de su profundo letargo. Resumiendo, tras el estallido de la huelga insurreccional de 1922 en un espantoso baño de sangre, hasta finales de los años 30, el proletariado sudafricano quedó paralizado, dando así campo libre a la lucha a los partidos y grupos nacionalistas blancos y negros.
Este artículo va a poner de relieve la temible eficacia contra la lucha de clases del sistema del apartheid combinada con la acción de los sindicatos y de los partidos de la burguesía y eso hasta finales de los años 60 cuando la burguesía, frente al desarrollo inédito de la lucha de clases, tuvo que "modernizar" su dispositivo político y cambiar el sistema. En otras palabras, la burguesía tuvo que hacer frente a un proletariado sudafricano que acabó al fin por reemprender sus luchas masivamente, inscribiéndose así en las oleadas de lucha que marcaron, a nivel mundial, los últimos años 60 y los primeros de los 70.
Para evocar aquel período de luchas de la clase obrera, nos apoyamos ampliamente en la obra Luttes ouvrières et libération en Afrique du Sud (Luchas obreras y liberación en Sudáfrica), de Brigitte Lachartre ([2]), miembro del “Collectif de recherche et d’information sur l’Afrique australe” (C.R.I.A.A., Colectivo de Investigación e Información sobre el África Austral), el único centro que, por lo que sabemos nosotros, se dedica debidamente a la historia de las luchas sociales en Sudáfrica.
Efímera reanudación de la lucha de clases durante la segunda carnicería de 1939-45
Los preparativos bélicos en Europa se plasmaron en Sudáfrica en la inesperada aceleración de su proceso de industrialización, al ser los grandes países industriales de entonces los principales apoyos de la economía sudafricana: "(…) El periodo 1937-1945 estuvo marcado por una aceleración brutal del proceso industrial. Sudáfrica, entonces, tuvo que desarrollar sus propias industrias de transformación a causa de la parálisis económica de Europa en guerra y de sus exportaciones al resto del mundo" ([3]).
Esto se concretó en el reclutamiento masivo de obreros y en el aumento de los ritmos de producción. Contra los ritmos y la degradación de sus condiciones de vida, la clase obrera tuvo que despertarse brutalmente y lanzarse a la lucha: "Para las masas africanas, esa fase de intensificación industrial se plasmó en una proletarización acelerada, y más todavía por haberse alistado una cuarta parte de la población activa blanca en el servicio militar voluntario junto a los Aliados. Durante ese período, las luchas obreras y las huelgas consiguieron aumentos de sueldo importantes (13 % por año entre 1941 y 1944), incrementándose el movimiento sindical africano. (…) Entre 1934 y 1945, se anotó la cifra record de 304 huelgas en las que participaron 58.000 africanos, mestizos e indios y 6000 blancos. En 1946, el sindicato de mineros africanos, organización no reconocida legalmente, inició una importantísima oleada de huelgas por todo el país que acabó reprimida en sangre. Lo que no quitó que lograra movilizar a unos 74.000 obreros negros" ([4]).
El régimen sudafricano tuvo pues que desarrollar sus propias industrias de transformación, como también tuvo que sustituir una gran parte de la mano de obra movilizada en la carnicería imperialista. Eso significa que Sudáfrica alcanzó entonces cierto nivel de desarrollo tecnológico que le permitió dejar momentáneamente de lado a sus proveedores europeos, caso único en el continente negro.
Así, inesperadamente, la clase obrera pudo reanudar con bastante masividad su combate rebelándose contra la sobreexplotación debida a la aceleración de los ritmos de trabajo. Fue un movimiento heroico, en un contexto en que se aplicaba la ley marcial, en el que pudo arrancar aumentos de sueldo antes de que la aplastaran en un baño de sangre. Esa lucha defensiva fue sin embargo muy insuficiente para influir positivamente en la dinámica de la lucha de clases, ampliamente contenida todavía por el Estado burgués. Éste no tardo en aprovecharse del contexto bélico para reforzar su dispositivo represivo logrando al final infligir una abrumadora derrota a todo el proletariado sudafricano. La derrota, como las sufridas antes, traumatizó durante mucho tiempo a la clase obrera postrándola en la inercia, gracias a lo cual la burguesía sudafricana consolidó su victoria en el plano político sobre todo mediante la oficialización del sistema del apartheid. El Estado sudafricano, dirigido entonces por los afrikáners tras su victoria en las elecciones legislativas de 1948, decidió reforzar todas las antiguas leyes y las medidas represivas ([5]) contra la masa proletaria en general. El apartheid se convirtió así en un sistema de gobierno que permitió justificar y asumir abiertamente los actos más brutales contra la clase obrera en sus diversos componentes étnicos, especialmente contra los africanos. Esto iba desde las “pequeñas” humillaciones hasta lo más insultante: aseos separados, comedores separados, áreas de viviendas separadas, bancos públicos separados, autobuses y taxis separados, escuelas, hospitales, todo. Y todo rematado por un artículo de ley para reprimir y encarcelar a todo aquél que se arriesgara a transgredir semejantes leyes inhumanas. Y así, cada año, se detenía a más de 300.000 personas por infracción a esas leyes abyectas. Un obrero de origen europeo corría el riesgo de ir a la cárcel si se le sorprendía tomando una copa con uno negro o mestizo, por no hablar de lo que les ocurriría a éstos. En tal contexto en el que cada cual podía ir a la cárcel, inútil imaginarse una discusión política entre proletarios de etnias diferentes ([6]).
Tal situación fue una pesada losa para las capacidades de lucha de la clase obrera hasta el punto de sumirse en un nuevo período de letargo (como ya había ocurrido en los años 20) que duró hasta los años 70. Durante ese período, la lucha de clases fue sobre todo desviada por los defensores de la lucha de "liberación nacional" o sea los partidarios del ANC/PC, causa tras la cual arrastrarán con mayor o menor éxito a los obreros sudafricanos negros hasta el final del apartheid.
Partidos et sindicatos desvían las luchas hacia el terreno nacionalista
Partidos y sindicatos desempeñaron un papel de primer plano para desviar sistemáticamente las luchas obreras hacia el terreno del nacionalismo negro o blanco. No es necesario hacer una larga exposición sobre el papel del Partido Laborista contra la clase obrera. Ya fue evidente desde su participación activa en el matadero mundial de 1914-18 cuando llegó al poder para llevar a cabo abiertamente ataques violentos contra el proletariado sudafricano. A partir de entonces dejó incluso de revindicar oficialmente su pertenencia "al movimiento obrero", lo que no le impidió mantener sus lazos con los sindicatos de los que era próximo como la TUCSA (Trade Union Confederation of South Africa). Añadamos que entre 1914 y el final del apartheid, antes de descomponerse, pasaba del gobierno a la oposición, y viceversa, como cualquier otro partido burgués "clásico".
Sobre el ANC, remitimos al lector al artículo anterior de la serie publicada en la Revista Internacional no 154. Si lo evocamos aquí es sobre todo por su alianza con el PC y los sindicatos que le permitió hacer un doble papel de encuadramiento y de opresor de la clase obrera.
En cuanto al Partido Comunista, recordemos que hubo en su seno, en sus inicios, cierta oposición proletaria a su deriva nacionalista negra, deriva que aplicaba las orientaciones de Stalin y de la Tercera Internacional degenerante. Cierto es que las informaciones de que disponemos no dan idea de la importancia numérica de la política de esta oposición proletaria al Partido Comunista Sudafricano, pero fue lo bastante importante para que se interesara por ella León Trotski que intentó apoyarla.
El papel contrarrevolucionario del Partido Comunista Sudafricano bajo la batuta de Stalin
Le Partido Comunista Sudafricano, como "partido estalinista", hizo un papel contrarrevolucionario nefasto en las luchas obreras desde el principio de los años 1930, un momento en que ese partido internacionalista era presa de un proceso de degeneración profunda. Tras haber participado en los combates por la revolución proletaria al principio de su constitución en los años 20, el PC sudafricano fue rápidamente instrumentalizado por el poder estaliniano y, a partir de 1928, ejecutó con docilidad sus orientaciones contrarrevolucionarias singularmente la de aliarse con la burguesía negra. La teoría estalinista del "socialismo en sólo país" venía acompañada de la idea de que los países subdesarrollados tenían que pasar obligatoriamente por "una revolución burguesa" y, con este enfoque, el proletariado podía luchar contra la opresión colonial pero ni mucho menos por el derrocamiento del capitalismo para instaurar un poder proletario en las colonias. Esta política se plasmó concretamente desde finales de los años 1920 en una "colaboración de clase" en la que el PC sudafricano fue, primero, la "garantía proletaria" de la política nacionalista del ANC antes de acabar siendo definitivamente su cómplice activo y eso hasta hoy. Lo ilustran las palabras sin rodeos de un secretario general del PC dirigiéndose a Mandela: "Nelson (…) nosotros combatimos al mismo enemigo (…), nosotros trabajamos en el contexto del nacionalismo africano" ([7]).
Una minoría internacionalista contra la orientación nacionalista del PC sudafricano
Esa política del PC sudafricano fue puesta en entredicho por una minoría cuyo esfuerzo intentó apoyar Trotski en persona, pero por desgracia de manera errónea. En efecto, en lugar de combatir resueltamente la orientación nacionalista y contrarrevolucionaria preconizada por Stalin en Sudáfrica, León Trotski preconiza en 1935 la actitud que los militantes revolucionarios deben tener respecto al ANC, que es la siguiente ([8]):
“1. Los bolcheviques-leninistas están a favor de la defensa del Congreso (el ANC, African National Congres) tal como es, en todos los casos en que recibe golpes de los opresores blancos y de sus agentes chovinistas en las filas de las organizaciones obreras.
“2. Los bolcheviques distinguen y oponen, en el programa del Congreso, a los progresistas contra las tendencias reaccionarias.
“3. Los bolcheviques desenmascaran ante los ojos de las masas indígenas la incapacidad del Congreso para ni siquiera lograr obtener sus propias reivindicaciones, por su política superficial, conciliadora, y lanzan, en oposición al Congreso, un programa de lucha de clases revolucionaria.
“4. Si la situación lo impone no podrán admitirse acuerdos temporales con el Congreso sino en tareas prácticas estrictamente definidas, manteniéndose la independencia total de nuestra organización y nuestra plena libertad de crítica política.”
Sorprende ver que, a pesar de la evidencia del carácter contrarrevolucionario de las orientaciones estalinistas aplicadas por el PC sudafricano respecto al ANC, Trotski procuró acomodarse a ellas con rodeos tácticos. Por un lado afirmaba: "Las bolcheviques-leninistas son favorables a la defensa del ANC" y, por otro: "Los bolcheviques desenmascaran ante los ojos de las masas indígenas la incapacidad del Congreso para ni siquiera lograr obtener sus propias reivindicaciones…".
Eso no es más que la expresión de una política de acomodo y de conciliación con una fracción de la burguesía pues nada permitía entonces atisbar la menor evolución posible del ANC hacia posiciones de clase proletarias. Pero, sobre todo, Trotski fue incapaz de ver el viraje del curso de la lucha de clases hacia la contrarrevolución que el ascenso del estalinismo significó.
Ya no puede sorprender oír al grupo trotskista [francés] Lutte Ouvrière [L.O.] intentar (80 años después), tras haber constatado el carácter erróneo de la orientación de Trotski, justificar tal orientación mediante contorsiones típicamente trotskistas diciendo, por un lado: "La política de Trotski no tuvo una influencia decisiva, pero debe guardarse en la mente …", y, por otro, L. O. afirma que el PC sudafricano: "se puso al pleno servicio del ANC cuyo carácter burgués procuró ocultar constantemente". En lugar de decir simplemente que en esto la política de Trotski era errónea y que el PC se había vuelto un partido tan burgués como el ANC, LO hace malabarismos hipócritas para ocultar la naturaleza del partido estalinista sudafricano. Y así, LO procura también enmascarar su propio carácter burgués y los vínculos sentimentales con el estalinismo.
Los sindicatos y su papel de saboteadores de las luchas.
Tentativas por un "sindicalismo revolucionario"
Cabe primero recordar que, por su papel natural de "negociadores profesionales" y de "pacificadores" de conflictos entre burguesía y proletariado, los sindicatos no pueden ser verdaderos órganos de lucha por la revolución proletaria, sobre todo en el periodo actual de decadencia del capitalismo, como lo ilustra la historia de la lucha de clases desde 1914.
Hay que subrayar sin embargo que ante la matanza de 1914-18, hubo gente obrera que reivindicaba el internacionalismo proletario que intentó crear sindicatos revolucionarios como los IWA (Industrial Workers of Africa), a semejanza de los IWW estadounidenses, o también de la ICU (Industrial and Commercial Workers Union): "(…) En 1917, un pasquín floreció por las calles de Johannesburgo, convocando a una reunión para el 19 de julio : "Vengan a discutir puntos de interés comunes a obreros blancos e indígenas". Ese texto lo publicó la International Socialist League, una organización sindicalista revolucionaria influida por los IWW estadounidenses (…) y formada en 1915 en contra de la Primera Guerra Mundial y las políticas racistas y conservadoras del Partido Laborista sudafricano y los sindicatos de oficio" ([9]). Formada, al principio, sobre todo por militantes blancos, la ISL se orientó muy pronto hacia los obreros negros, llamando en su semanario La Internacional, a "construir un nuevo sindicato que supere los límites de los oficios, los colores de piel, las razas y el sexo para echar abajo el capitalismo mediante un bloqueo de la clase capitalista".
Como lo muestra esa cita, hubo minorías revolucionarias de verdad que intentaron crear sindicatos revolucionarios con el objetivo de destruir el capitalismo y su clase dominante. La ICU nació en 1919 tras una fusión con los IWA, conociendo un desarrollo fulgurante. Por desgracia, ese sindicato abandonó rápidamente el terreno del internacionalismo proletario: "Ese sindicato creció enormemente a partir de 1924 con un punto culminante de 100 000 miembros en 1927, lo que hizo de él la mayor organización de africanos hasta el ANC de los años 1950. En los años 1930, la ICU estableció incluso secciones en Namibia, Zambia y Zimbabue antes de ir declinando poco a poco. La ICU no era oficialmente una organización sindicalista revolucionaria. Estaba más influida por ideologías nacionalistas y tradicionalistas que por el anticapitalismo, desarrollando cierta forma de burocracia” ([10]).
Como puede verse, el sindicalismo revolucionario no pudo desarrollarse durante mucho tiempo en Sudáfrica como lo afirman sus partidarios. El ICU quizás fuera un sindicato "radical" y combativo que, al principio, hasta preconizó la unidad de la clase obrera. Pero ya antes de finales de los años 1920, se orientó hacia la defensa exclusiva de la "causa negra" so pretexto de que los sindicatos oficiales (blancos), no defendían a los obreros indígenas. Uno de los dirigentes más influyentes de la ICU, Clements Kadalie ([11]), negó categóricamente la noción de "lucha de clases" y dejó de integrar a obreros blancos en su sindicato (algunos de entre los cuales, miembros del PC sudafricano). Finalmente la ICU pereció a principios de los 30 a causa de los golpes asestados por el poder de entonces y por sus propias contradicciones. A pesar de ello, muchos de sus dirigentes pudieron después proseguir sus acciones sindicales en otras agrupaciones conocidas por su nacionalismo sindical africano, mientras que otros que optaron por el internacionalismo acabaron marginalizados o dispersados.
Los sindicatos según las leyes del régimen del apartheid
Como cualquier Estado, el del régimen de apartheid también sintió la necesidad de unos sindicatos frente a la clase obrera, unos sindicatos, eso sí, moldeados según los principios del sistema segregacionista: "(…) La población sindicada sudafricana estaba organizada en sindicatos compartimentados entre sí según la raza de sus miembros. Se impuso oficialmente una primera diferencia entre los sindicatos reconocidos, o sea registrados en el ministerio de Trabajo, y las organizaciones obreras no reconocidas por el gobierno, lo cual significa que no poseen el estatuto oficial de sindicato obrero. Esa primera separación se debe, por un lado, a la ley bantú sobre los conflictos de trabajo (…), que mantenía a los africanos fuera del estatuto de "empleado", no les reconocía el derecho de formar sindicatos de pleno derecho; por otro lado, la ley sobre reconciliación en la industria (…) que autoriza a blancos, mestizos e indios a sindicarse, pero prohíbe la creación de nuevos sindicatos mixtos" ([12]).
De entrada, puede observarse ya en el concepto de sindicalismo del Estado sudafricano un cinismo indudable y un racismo muy primario. Pero, en el fondo, el objetivo oculto era evitar a toda costa la toma de conciencia en los obreros (de todos los orígenes) de que les luchas de resistencia de la clase obrera se deben sobre todo al enfrentamiento entre burguesía y proletariado, o sea las dos clases antagónicas de la sociedad. ¿Y cuál es precisamente el mejor instrumento de esa política burguesa en el terreno mismo de la clase obrera? El sindicalismo evidentemente. De ahí todas las leyes y reglamentos sobre los sindicatos decididos par le poder de entonces para una mayor eficacia de su dispositivo antiproletario. Eso sí, fue la fracción africana del proletariado el objetivo principal del régimen opresor al ser la más numerosa y combativa, de ahí la particular saña de que hizo prueba el poder burgués hacia ella: "Desde 1950, los sindicatos africanos han vivido bajo la amenaza de la ley sobre represión del comunismo, que da al gobierno el poder de declarar a toda organización, incluido un sindicato africano (pero no los demás sindicatos), "ilegal" porque se dedicaría a actividades que favorecerían los objetivos del comunismo. (…) La definición de comunismo incluye, entre otras cosas, actividades cuyo objetivo fuera provocar un "cambio industrial, social o económico". De modo que una huelga, o cualquier otra acción organizada por un sindicato para acabar con el sistema de empleos reservados u obtener aumentos salariales y mejores condiciones de trabajo, puede muy bien ser declarada favorable al "comunismo" y servir de excusa para poner al sindicato fuera de la ley" ([13]).
Lo que hay detrás de las luchas obreras para el poder sudafricano es el cuestionamiento de su sistema que ella identifica como lucha por el comunismo. Como bien sabemos, tal perspectiva era poco menos que imposible en aquel período de contrarrevolución desfavorable a las luchas de la clase obrera en su propio terreno de clase y durante el cual luchar por el comunismo venía a ser equivalente a querer instaurar un régimen de tipo estalinista.
Sin embargo, incluso en esas condiciones, los regímenes, sean cuales sean, están obligados a obstaculizar la tendencia espontánea de los obreros a luchar por la defensa de sus condiciones de vida y de trabajo. El sistema de apartheid extendido a los sindicatos era entonces el mejor medio de enfrentar tal tendencia, y cualquier sindicato que no se plegara a esas reglas corría el riesgo de ser ilegalizado.
Los principales sindicatos existentes hasta los años 1970
Son:
• los sindicatos de origen europeo: siempre siguieron las orientaciones del poder colonial, apoyando, en particular, los esfuerzos bélicos en 1914-18 y en 1939-45. Asumieron también, hasta el final del sistema de apartheid e incluso más tarde, su papel de "defensores" de los intereses exclusivos de los obreros blancos, incluso cuando había en sus filas obreros “de color”[14]. Se trata de la Confederación Sudafricana de Trabajo (South African Confederation of Labor), considerada como la central obrera más racista y conservadora del país (afín al régimen de apartheid) y, por otro lado, la Confederación Sudafricana de Sindicatos (Trade Union Confederation of South Africa) cuyos lazos de complicidad con el Partido Laborista son muy antiguos. La mayoría de los trabajadores indios y “de color”, según la definición del régimen, se encuentran, por su parte, tanto en sindicatos mixtos (sobre todo de blancos, pero también con algunos mestizos) como en sindicatos de "color".
• los sindicatos africanos: están vinculados, más o menos intensamente, al PC y al ANC, proclamándose defensores de los obreros africanos y por la liberación nacional. Son: el Congreso Sudafricano de Sindicatos (SACTU, South African Congress of Trade Unions), la Federación de Sindicatos Libres de Sudáfrica (FOFATSA) y el Sindicato Nacional de Mineros (NUM, National Union of Miners).
En 1974, hay 1 673 000 de afiliados a sindicatos, organizados por un lado, en 85 sindicatos exclusivamente blancos y, por otro, en 41 sindicatos mixtos que agrupaban en total 45 188 miembros blancos y 130 350 de “color”. Aunque minoritarios con relación a los afiliados de color, los blancos tenían ventajas y eran mejor considerados que aquéllos: "(…) Los sindicatos de trabajadores blancos están concentrados en los sectores económicos protegidos desde hacía mucho tiempo por el gobierno y reservados en prioridad a la mano de obra afrikáner, base electoral del partido en el poder. Así, les seis sindicatos blancos más importantes en número (…), están implantados en los servicios públicos y municipales, la industria del hierro y acero, la automovilística, la construcción mecánica, el ferrocarril y los servicios portuarios” ([15]).
Con ese tipo de dispositivo sindical, se entiende mejor el porqué de las dificultades de la clase obrera blanca para sentirse cercana a las demás sectores hermanos (el negro, el mestizo o el indio) pues las murallas férreas construidas por el sistema de separación fueron claramente insuperables para imaginarse la menor acción en común entre proletarios frente al mismo explotador.
Había, en 1974, 1.015.000 afiliados organizados en sindicatos exclusivamente “de color” y en sindicatos mixtos (o sea todos los sindicados excepto los negros africanos). "En efecto, les sindicatos blancos son racialmente homogéneos, mientras que los sindicatos de mestizos o de asiáticos se han hecho así por imposición del gobierno nacionalista" ([16]).
En el mismo periodo de 1974, los negros africanos eran el 70 % de la población activa y unos 6.300.000 estaban afiliados a sindicatos no reconocidos oficialmente, a la vez que no disponían de ningún derecho a organizarse. Es otra aberración del sistema de apartheid con su rancia burocracia, un sistema en el que el Estado y los empleadores podían emplear a personas a la vez que les negaban el estatuto de empleados y, a la vez, les dejaban crear sus propios sindicatos. ¿Cuál era pues la maniobra del poder en tal situación?
Es evidente que la tolerancia hacia las organizaciones sindicales africanas en el medio obrero por parte del poder no estaba en absoluto en contradicción con su objetivo de controlar y dividir a la clase obrera sobre una base étnica o nacionalista. Es mucho más fácil controlar una huelga encuadrada por organizaciones sindicales "responsables" (incluso sin ser legales) que tener que habérselas con un movimiento de lucha "salvaje" sin dirigentes identificados de antemano. En eso, el régimen sudafricano no hacía sino seguir las "recetas" aplicadas por todos los Estados frente al proletariado combativo.
La lucha de liberación nacional contra la lucha de la clase
En reacción a la instauración oficial del apartheid (1948), que se concretó en la prohibición formal de las organizaciones africanas, el PC y el ANC movilizaron a sus militantes, incluidos los sindicales, lanzándose a la lucha armada. A partir de entonces, el terror se empleó de una parte y de otra y la clase obrera sufrió las consecuencias, no pudiendo evitar ser alistada por unos y otros. O sea, una clase obrera en su conjunto tomada por largo tiempo de rehén por los nacionalistas de todos los bandos. "Entre 1956 y 1964, los principales líderes del ANC, del PAC ([17]), del Partido Comunista Sudafricano fueron detenidos. Los interminables juicios a que fueron sometidos se resolvieron con prisión perpetua o el destierro prorrogado de los principales jefes históricos (N. Mandela, W. Sisulu, R. Fischer…) y largas penas de cárcel para los militantes. Quienes pudieron escapar a la represión, se refugiaron en Lesoto, Ghana, Zambia, Tanzania, Botsuana. (…) Por otra parte, hay campos militares que agrupan en los países fronterizos de Sudáfrica a los refugiados o "combatientes de la libertad" que siguen un entrenamiento militar y se mantienen listos para intervenir. En el interior del país, la década 1960-1970 es la del silencio: la represión ha hecho callar a la oposición y sólo se oyen las protestas de alguna que otra organización confesional y estudiantil. Las huelgas se cuentan con los dedos de una mano y mientras los trabajadores negros doblan el espinazo, los jefes negros fantoches, designados por el gobierno nacionalista, colaboran en la política de división del país" ([18]).
Aparece ahí claramente que el proletariado sudafricano estuvo encadenado, atrapado entre la represión del poder y el callejón sin salida de la lucha armada lanzada por los nacionalistas africanos. Eso explica ampliamente la pasividad de la clase obrera durante aquel largo período que va más o menos desde los años 1940 hasta 1970 (aparte del episodio de luchas efímeras durante la segunda carnicería mundial). Esa situación fue, sobre todo, la ocasión para partidos y sindicatos de ocupar todo el terreno ideológico, intoxicando la consciencia de clase al transformar sistemáticamente toda lucha de la clase obrera en une lucha de "liberación" para unos y en defensa de los intereses de los "obreros blancos" para los otros. Eso, evidentemente, satisfacía plenamente los objetivos del enemigo de la clase obrera, o sea el capital nacional sudafricano.
Reanudación verdadera de la lucha de clases: oleadas de huelgas entre 1972 y 1975
Tras un largo período de apatía durante el cual la clase obrera estuvo muda y atenazada entre el apartheid y los defensores de la lucha de liberación, acabó aquella, felizmente, por reanudar sus luchas ([19]) en Namibia (colonia entonces de Sudáfrica) inscribiéndose en el proceso de oleadas de lucha que recorrieron el mundo entre finales de los años 60 y los 70.
El ejemplo namibio
Al igual que en Sudáfrica, la clase obrera en Namibia se encontró por un lado bajo el puño sanguinario del régimen policiaco sudafricano, y, por otro, bien encuadrada por los partidarios de la lucha de liberación nacional (la SWAPO: South-West African People's Organisation). Y, a diferencia de la clase obrera sudafricana que tenía una larga experiencia de lucha, fue la de Namibia (la cual, por lo que nosotros sabemos, no tenía ninguna experiencia), la que dio el primer paso en las luchas de los años 1970: "Habían pasado once años desde los últimos movimientos de masas africanos. El poder blanco se aprovechó de ese receso para consolidar su plan de desarrollo separado. Alardeaba a voces por el mundo entero de cómo reinaban en el plano social la calma y la estabilidad. Pero hubo dos series de acontecimientos que dieron al traste con la "paz blanca" de Sudáfrica haciendo despertar las inquietudes: el primero fue a finales de 1971 en Namibia, territorio ocupado ilegalmente la República Sudafricana y agitado, desde 1965, por la resistencia de la Organización del Pueblo del Suroeste Africano (S.W.A.P.O.) al gobierno central de Pretoria. El segundo ocurrió en 1972 en la propia Sudáfrica, en forma de huelgas espectaculares lanzadas por los chóferes de autobuses de Johannesburgo. Se atribuye generalmente a esas turbulencias el papel de detonador de los sucesos que se desencadenaron en los primeros días de enero de 1973" ([20]).
La primera huelga arrancó pues en Windhoek, capital de Namibia, y en Katutura, en su entorno urbano, donde 6000 trabajadores decidieron lanzarse a la lucha contra la opresión política y económica a que los sometía el régimen sudafricano. 12.000 trabajadores suplementarios, de una docena de centros industriales, no tardaron en seguir la misma consigna de huelga de sus camaradas de Katutura. Varios días después del inicio del movimiento hay ya 18.000 obreros de brazos cruzados, o sea la tercera parte de la población activa estimada entonces en unas 50.000 personas. A pesar de las amenazas de represión del Estado y el chantaje de la patronal, la combatividad obrera permanece intacta: "Dos semanas después del inicio de la huelga, mandaron a casi todos los huelguistas a las reservas. Los empleadores les hicieron saber que recontratarían a los ovambos (nombre étnico de los huelguistas) disciplinados, pero irían a buscar su mano de obra a otros lugares si no aceptaban las condiciones propuestas. Ante la firmeza de los trabajadores, los patronos lanzaron campañas en todas direcciones para reclutar en las demás reservas del país e incluso en Lesoto y República de Sudáfrica: no consiguieron reclutar ni a mil nuevos trabajadores de modo que se vieron obligados a dirigirse a los obreros ovambos". ([21]).
En resumen, ante la porfía de los obreros, la patronal se puso a maniobrar para dividir a los huelguistas, pero acabó por tener que ceder: "A los contratos de trabajo contra los que se había organizado la huelga, se aplicaron algunas modificaciones; se desmanteló la agencia de reclutamiento (la SWANLA: South-West African Native Labour Association) y se otorgaron sus funciones a las autoridades bantúes con la obligación de crear oficinas de reclutamiento en cada bantustán; los términos de "amos" y "servidores" se cambiaron en los contratos por los de "empleadores" y "empleados" ([22]).
Podrá decirse evidentemente, habida cuenta de todo lo que quedaba en el arsenal del sistema de apartheid dedicado al mundo laboral, que la victoria de los huelguistas no fue decisiva. Quizás, pero fue una victoria altamente simbólica y prometedora habida cuenta del contexto en que se desarrolló ese movimiento huelguístico: "La amplitud de las huelgas fue tal que hizo imposible toda acción punitiva tradicional por parte del gobierno" ([23]).
Eso significó que la relación de fuerzas empezaba a evolucionar a favor de la clase obrera, la cual supo mostrar con determinación su combatividad y su valentía contra el poder represivo. La experiencia ejemplar del movimiento de lucha de los obreros namibios se extendió además a Sudáfrica expresándose además con mayor masividad.
Huelgas y revueltas en Sudáfrica entre 1972 y 1975
Tras lo de Namibia, la clase obrera reanudó la lucha en Sudáfrica durante 1972 cuando 300 conductores de autobús de Johannesburgo se pusieron en huelga, 350 en Pretoria, 2000 estibadores en Durban y 2000 en Ciudad del Cabo. Todas las huelgas lo fueron por reivindicaciones de salario o mejoras en las condiciones de trabajo. Su importancia pudo medirse por la inquietud de la burguesía, la cual no tardó en emplear medios enormes para atajar los movimientos: "La reacción del régimen y de la patronal fue brutal y expeditiva. Arrestaron a los 300 huelguistas de Johannesburgo. Entre los de Durban, despidieron a 15. En otros sectores, en la Ferro Plastic Rubber Industries, se les penalizó con 100 rands o 50 días de cárcel por paro de trabajo ilegal. En Colgate-Palmolive (Boksburg) despidieron a todo el personal africano. En una mina de diamantes, se condenó a 80 días de cárcel a los mineros en huelga, anulándoles sus contratos y enviándolos a sus reservas" ([24]).
Esa dura reacción expresa claramente la inquietud de la clase dominante. La brutalidad que mostró la burguesía sudafricana se combinó con una dosis de realismo, pues se acordaron aumentos de sueldo a algunos sectores huelguistas para favorecer la vuelta al trabajo. Como dice Brigitte Lachartre: "Medio-victoria, medio-derrota, las huelgas de 1972 tuvieron sobre todo el efecto de sorprender a los poderes públicos, que instalaron brutalmente el decorado, negándose a negociar con los trabajadores negros, haciendo intervenir a la policía y despidiendo a los huelguistas. Algunas indicaciones cifradas permiten medir la importancia de los hechos que zarandearon al país durante los años siguientes: hay fuentes diferentes, no son del todo concordantes y subestiman bastante las cosas. Según el ministerio de Trabajo, hubo 246 huelgas en 1973, que incumbieron a 75.843 trabajadores negros. El ministerio de Policía declaró que mandó intervenir a las fuerzas de policía en 261 huelgas en el mismo año. Por su parte, los militantes sindicalistas de Durban estiman en 100.000 la cantidad de trabajadores negros que hicieron huelga en la provincia de Natal durante los tres primeros meses de 1973. En 1974, hubo 374 huelgas, cifra proporcionada por el sector industrial únicamente, y la cantidad de huelguistas habría sido de 57 656. Sólo ya Natal conoció oficialmente, entre junio de 1972 y junio del 74, 222 paros de trabajo que incumbieron a 78.216 trabajadores. A mediados de junio del 74, se contaban 39 huelgas en la metalurgia, 30 en el textil, 22 en la confección, 18 en la construcción, 15 en el comercio y la distribución. (…) Las huelgas salvajes se multiplicaron. En Durban había 30.000 huelguistas a mediados de febrero del 73, y el movimiento se extendió por el país entero".
Puede ahí comprobarse cómo Sudáfrica estuvo plenamente inmersa en las mareas sucesivas de lucha ocurridas a partir de los años 1960, oleadas que confirmaron la apertura de un desarrollo de enfrentamientos de clase a nivel mundial. Muchos de esos movimientos de huelga tuvieron que encarar la dura represión del poder y las milicias patronales, con cientos de muertos y heridos en las filas obreras. Odio y encarnizamiento por parte de las fuerzas del orden del capital contra unos huelguistas que lo único que querían eran unas condiciones dignas de vida. Por eso hay que señalar aquí el arrojo y la combatividad de la clase obrera sudafricana (especialmente la negra) que se lanzó generalmente a la lucha por solidaridad y sacando fuerza de su propia conciencia, como lo ilustra el ejemplo siguiente:
"La primera manifestación de cólera fue en una fábrica de material de construcción (ladrillos y tejas): la Coronation Brick and Tile Co, sita en las afueras industriales de Durban. 2 000 trabajadores, o sea todo el personal africano de la empresa, se ponen en huelga el 9 de enero de 1973 por la mañana. Piden que se les duplique el salario (que era entonces de 9 rands por semana) y luego que se les triplique. Se les había prometido un aumento el año anterior, pero todavía no había llegado nada."
"Los obreros de la primera fábrica cuentan cómo se inició la huelga: Los despertó un grupo de compañeros, a eso de las tres de la mañana, que les dijeron que se juntaran en el campo de fútbol en lugar de ir a fichar al trabajo. Una especie de delegación fue entonces hacia los almacenes en las afueras de Avoca para pedir a los demás obreros que se les unieran en el estadio. Esta primera fase de la huelga se desarrolló con gran alegría y buen humor, recibiéndose la consigna de huelga muy favorablemente. A nadie se le ocurrió ir más lejos. La mano de obra de Avoca acudió al estadio a través de la ciudad, en dos columnas y sin preocuparse de una circulación muy densa por las calles de la ciudad a esas horas, ni de las prohibiciones que estaban infringiendo. Al traspasar las empalizadas del estadio, todos cantaban: "Filumuntu ufesadikiza", que quiere decir: "El hombre ha muerto, pero su espíritu sigue vivo" ([25]).
Vemos aquí una forma de lucha muy diferente utilizada por la clase obrera, tomándose a sí misma a cargo, sin consultar a nadie, a sea ni a sindicatos ni a otros "mediadores sociales", lo cual desorienta a los empleadores. Y como era de esperar, el patrón de la empresa declaró que se negaba a discutir con los huelguistas en un campo de fútbol, pero que estaría dispuesto a negociar únicamente con una "delegación". Pero, debido a que ya existía un comité de empresa, los obreros se negaron en redondo a crear una delegación coreando "nuestras demandas son claras, no queremos comité, queremos 30 rands por semana". El gobierno sudafricano se puso entonces a maniobrar enviando a las autoridades zulúes (siniestros fantoches) a "dialogar" con los huelguistas a la vez que la policía estaba apostada para disparar. Al cabo, los huelguistas tuvieron que reanudar el trabajo bajo la presión múltiple y combinada de diferentes fuerzas del poder acabando por aceptar un aumento de 2,077 tras haber rechazado uno de 1,50. Los obreros volvieron al trabajo con la rabia en el alma por la insatisfacción del débil aumento obtenido. Sin embargo, al haber tenido amplio eco en la prensa, otros sectores tomaron el relevo inmediato del movimiento y se lanzaron a la lucha. "Dos días más tarde, 150 obreros de una pequeña empresa de condicionamiento de té (T.W. Beckett) cesaron el trabajo exigiendo un aumento de salario de 3 rands por semana. La dirección reaccionó llamando a policía y despidiendo a quienes se negaban a volver al trabajo. No hubo negociaciones. Uno de los empleados declaró: "Nos dieron 10 minutos para decidirnos". Unos cien obreros se negaron a volver al trabajo. Unos días después, la dirección hizo saber que contrataría a los despedidos, pero con el sueldo anterior. Casi nadie volvió al trabajo. Sería tres semanas después de comenzar la huelga cuando la empresa anunció que aceptaba para todos un aumento de 3 rands. Casi todos los obreros fueron readmitidos. (…) Al mismo tiempo que se producía esa huelga en Beckett, los obreros africanos de varias empresas de mantenimiento y reparación de barcos (J.H. Skitt and Co. Et James Brown and Hamer) cesaron también el trabajo. (…) La huelga duró varios días y se acabó acordando un aumento de 2 a 3 rands por semana" ([26]).
Apareció algo nuevo: una serie de huelgas que acaban en verdaderas victorias pues, ante la relación de fuerzas impuesta por los huelguistas, la patronal, junto con Estado, se vieron obligados a ceder a las reivindicaciones salariales de los obreros. Lo más significativo, en ese aspecto, fue lo ocurrido en la empresa Beckett que otorgó un aumento de 3 rands por semana, o sea la misma cantidad que exigían sus empleados, estando encima obligada a readmitir a la práctica totalidad de los obreros que acababa de despedir. Otro hecho notable fue la solidaridad consciente en la lucha entre obreros de etnias diferentes, concretamente entre africanos e indios. Aquel gesto magnífico ilustra la capacidad de la clase obrera para unirse en la lucha a pesar de las múltiples divisiones institucionalizadas por la burguesía sudafricana y deliberadamente asumidas y aplicadas por los sindicatos y los partidos nacionalistas. En fin de cuentas puede hablarse de una gran victoria obrera sobre las fuerzas del capital. Fue un éxito que los obreros mismos apreciaron como tal, lo que además animó a otros sectores a lanzarse a la huelga, el servicio público, por ejemplo: "El 5 febrero se entabló la acción más espectacular, pero también la más cargada de tensiones: 3000 empleados del municipio de Durban se pusieron en huelga en los sectores de limpieza, alcantarillado, electricidad y mataderos. El salario semanal de ese personal era entonces de 13 rands; las reivindicaciones eran por la duplicación de dicho salario. La contestación se extendió como la pólvora y pronto serían 16.000 obreros los que rechazaron el aumento de 2 rands propuesto por el concejo municipal. Nótese que africanos e indios actuaron muy a menudo en estrecha solidaridad, aunque el municipio mandara a sus casas a muchos empleados indios, para, según declaró, que… ¡no fueran maltratados y forzados a la huelga por los africanos! Cierto es que aunque los africanos y los indios tienen sueldos en escalas diferentes, las diferencias de salarios entre ellos no eran importantes, variando a menudo entre muy bajos y bajos. Además, si bien los indios poseen el derecho de huelga, que los africanos no tienen, tal derecho no se aplica en ciertos sectores de actividad y sólo en ciertas circunstancias. Y en los servicios públicos, considerados como "esenciales", la huelga está prohibida para todos de igual manera” ([27]).
Esa huelga, que significó la confluencia en la lucha entre los sectores privado y público, fue también algo de la mayor importancia para expresar claramente el alto nivel alcanzado por la combatividad y la conciencia de clase del proletariado sudafricano en aquel principio de los años 1970. Y eso tanto más porque esos movimientos ocurrieron como siempre en el mismo ambiente de represión brutal y sañuda, respuesta automática del régimen segregacionista, especialmente contra quienes consideraba "ilegales". Y con todo eso, la combatividad se mantuvo intacta e incluso se incrementó: "La situación seguía siendo explosiva: los trabajadores municipales habían rechazado un aumento de sueldo de 15 %; el número de fábricas afectadas por la huelga seguía incrementándose y la mayoría de los obreros del textil todavía no habían vuelto al trabajo. Dirigiéndose a los huelguistas del municipio, uno de los funcionarios los amenazó con usar la fuerza a la que tenía derecho puesto que su huelga era ilegal. (…) La muchedumbre empezó entonces a burlarse de él y a exigirle que se bajara de su pedestal. Intentando explicar que el concejo municipal ya había acordado un aumento de 15 %, los obreros le volvieron a interrumpir, gritándole que lo que ellos querían eran 10 rands de más. (…) La atmósfera de aquellos mítines solía ser eufórica y los comentarios de la multitud de huelguistas más divertidos que furiosos. Los trabajadores daban la impresión de quitarse de encima un peso que los oprimía desde hacía mucho tiempo. (…) En cuanto a las reivindicaciones formuladas en las manifestaciones, también revelan esa excitación eufórica, pues planteaban aumentos de sueldo mucho más elevados de lo que podía obtenerse realmente, yendo incluso a veces de 50 a 100 %".
Estamos aquí ante una clase obrera que se encuentra con su propia conciencia de clase y ya no se contenta con aumentos de salario, sino que se vuelve más exigente en lo que a su dignidad se refiere. Sobre todo da pruebas de confianza en sí misma como lo muestra ese episodio que hemos relatado de cuando los huelguistas se burlan abiertamente del representante de las fuerzas del orden que vino a amenazarles. Como lo dice el autor de la cita, los obreros estaban muy eufóricos y sin miedo ante las amenazas de represión policiaca del Estado. Al contrario, aquella situación en que el proletariado sudafricano demostraba su confianza en sí, su conciencia de clase, acabó sembrando desorden y pánico en el seno de la clase dominante.
La burguesía reacciona desordenadamente frente a las huelgas obreras
Ante una oleada de luchas de tal vigor, la clase dominante no iba a quedarse de brazos cruzados. Sin embargo, está claro que la gran combatividad y la determinación de los huelguistas sorprendió a los dirigentes del país, de ahí la dispersión y las incoherencias de las reacciones de los responsables de la burguesía.
Hay declaraciones de éstos que lo confirman:
El presidente de la República: "Hay organizaciones subversivas que persisten en su voluntad de incitar a partes de la población a la agitación. Sus efectos están siendo limitados con firmeza por la vigilancia constante de la policía sudafricana. Las huelgas esporádicas y las campañas de protesta que, según ciertas publicaciones -órganos del Partido Comunista- están organizadas o moralmente apoyadas por ellas, no han desembocado en ningún resultado significativo".
El ministro de Trabajo: "Las huelgas de Natal muestran, por su desarrollo, que no se trata de un problema de salarios. (…) Todo indica que se ha organizado una acción en la que los huelguistas son utilizados para obtener otra cosa que no es un simple aumento de salario. La acción de los obreros y su mala voluntad para negociar hacen evidente que la agitación por los derechos sindicales no es la solución, sólo es una cortina de humo para ocultar otras cosas…".
Un representante de la patronal: "No sé quién ha sido el primero en lanzar la idea de sustituir a los huelguistas por presos, pero esta solución merece ser estudiada. La otra solución sería emplear a blancos, pero usan pistolas de pintura inutilizables con el viento que hay. En cuanto a los presos, ¿no se les utiliza acaso para limpiar el puerto y sus alrededores?…"
Un observador sobre la actitud de los sindicatos ante las huelgas "Otro aspecto importante de la situación social en el país salió a la luz durante las huelgas: la considerable pérdida de influencia de los sindicatos oficiales. Aunque hubo miembros de dichos sindicatos implicados en algunas huelgas, la mayoría de las organizaciones sindicales eran conscientes de que la iniciativa perteneció plenamente a los trabajadores africanos no sindicados y que de nada servía querer intervenir".
Esas reacciones muestran claramente el pánico que se apoderó del Estado sudafricano a todos sus niveles, algo tanto más preocupante para la burguesía porque fueron los obreros mismos, sin iniciativas sindicales, quienes organizaron los movimientos de huelga. Las tentativas de autonomía de las luchas obreras explican perfectamente el porqué de las divisiones aparecidas abiertamente entre los dirigentes sobre los medios para atajar la dinámica de la clase obrera, como lo ilustra esta cita: "Los sectores anglófonos e internacionales del capital no tienen el mismo apego a las doctrinas racistas y conservadoras que quienes administran el Estado. Para aquéllos, lo que prevalece es la productividad y la rentabilidad –al menos en los discursos- por encima de la ideología oficial y las engorrosas legislaciones sobre las barreras de color (…). Los portavoces más avanzados de la patronal, cuyo líder Harry Oppenheimer, presidente de la Anglo-American Corporation, propone la integración progresiva de la mano de obra africana en empleos cualificados mejor remunerados, la mejora de las condiciones de vida y de trabajo de los obreros y mineros negros, así como la implantación, controlada y por etapas, del sindicalismo africano" ([28]).
Sacando las lecciones de las luchas obreras, Oppenheimer, gran patrón de una de las mayores compañías de diamantes, fue el iniciador, junto con otros, de la legalización de los sindicatos africanos para darles los medios para encuadrar mejor a la clase obrera. En el mismo sentido, estos son los argumentos de un portavoz del "Partido progresista" aliado de dicho gran patrón: "Los sindicatos desempeñan un papel importante pues previenen los desórdenes políticos, (…) los cuales, y la historia la demuestra con creces, suelen suceder a las reivindicaciones de tipo económico. Si pueden evitarse esos desórdenes gracias al sindicalismo y las negociaciones sobre los salarios y las condiciones de trabajo, tanto más se disminuirán los demás riesgos. Y no es, desde luego, el sindicalismo el que podría agravar la situación". Al contrario de los defensores de la "línea dura" del apartheid, ese portavoz (que podríamos calificar de "avanzado") conoce bien la importancia del papel que desempeñan los sindicatos para la clase dominante como fuerzas de encuadramiento de la clase obrera y de prevención des "riesgos" y de "desórdenes políticos".
La combatividad obrera obliga a la burguesía a cambiar su dispositivo legislativo
Como era de esperar, tras sacar lecciones de las oleadas de lucha que sacudieron al país durante les primeros años 70, la burguesía sudafricana ("avanzada") tenía que replicar tomando una serie de medidas para encarar la combatividad ascendente de una clase obrera que tomaba cada día más conciencia de su fuerza y confianza en sí. "Las huelgas de 1973 estallaron en el momento en que los diputados abrían la sesión parlamentaria en Ciudad del Cabo. Como nos lo refirieron los sindicalistas de Durban, representantes de las organizaciones de empresarios y de Cámaras de Comercio acudieron en delegación para entrevistarse con el ministro de Trabajo con objeto de instalar los primeros cortafuegos ante la agitación obrera. En esta ocasión, las consultas entre Estado y patronal fueron numerosas y seguidas; no se repitieron los errores del pasado" ([29]).
Así, tras una serie de consultas entre Estado, parlamentarios y patronal se decidió "suavizar" muchas disposiciones represivas con objeto de prevenir las "huelgas salvajes" dando así más cancha a los sindicatos africanos para que pudieran asumir su "labor de control" sobre los obreros; de modo que la burguesía sudafricana se hizo más "razonable" habida cuenta de la evolución de la relación de fuerzas impuesta por la clase obrera con sus luchas masivas.
Para concluir provisionalmente sobre esas grandes oleadas de huelgas, exponemos los puntos de vista de Brigitte Lachartre ([30]) sobre dichos movimientos y el de un grupo de investigadores de Durban, cuyo balance político compartimos en lo esencial: "El desarrollo de la solidaridad de los trabajadores negros durante la acción y la toma de conciencia de su unidad de clase han sido subrayadas por muchos observadores. Esa adquisición, no cuantificable, ellos [el grupo de investigadores] la consideran como lo más positivo en la progresión de la organización del movimiento obrero negro."
Según el análisis del grupo de investigadores ([31]) citado por Brigitte Lacharte:
"Notemos, por otra parte, que la espontaneidad de las huelgas fue una de las principales razones de su éxito, comparada, en particular, con los fracasos relativos de las acciones de masas realizadas por los africanos en los años 50, un período, sin embargo, de actividad política intensa. Bastaba entonces con que las huelgas estuvieran visiblemente organizadas (…) para que la policía se apoderara rápidamente de los responsables. En aquellos años, las huelgas tal como estaban organizadas eran una amenaza mucho mayor para el poder blanco; sus exigencias no eran nimias y, desde el punto de vista de los blancos, el recurso a la violencia aparecía como la única salida posible.
La espontaneidad de las huelgas no quita que sus reivindicaciones superaron el marco puramente económico. Esas huelgas eran también políticas: si los trabajadores exigían que se les duplicara el salario no era debido a la ingenuidad o la estupidez de los africanos. Era la expresión del rechazo de su situación, de su anhelo de una sociedad totalmente diferente. Los obreros volvieron al trabajo con algunas ganancias modestas, pero no por ello están ahora más satisfechos que lo estaban antes de las huelgas…"
Compartimos lo dicho en esta cita, sobre todo el último párrafo que da una conclusión coherente al análisis global de cómo se desarrollaron las luchas. Como lo demuestran sus diferentes experiencias, la clase obrera se atreve a pasar sin barreras de la lucha económica a la política y viceversa. Retengamos en particular la idea de que las huelgas fueron también muy políticas, pues, detrás de reivindicaciones económicas, se desarrolló la conciencia política de la clase obrera sudafricana, lo cual fue una causa de inquietud para la burguesía sudafricana. En otras palabras, el carácter político de las olas de huelga de los años 1972-1975 acabó provocando serias fisuras en el sistema del apartheid obligando a los aparatos políticos e industriales del capital a revisar su dispositivo de encuadramiento de la clase obrera. Eso abrió un amplio debate en la cúpula del Estado sudafricano sobre la flexibilización de las leyes represivas y más en general sobre la democratización de la vida social, en particular, la posible legalización de sindicatos negros. Y ya en 1973 (año de los fuertes movimientos de huelga), se crearon o legalizaron diecisiete nuevos sindicatos negros añadiéndose a los trece ya existentes. O sea que fue el debate ocasionado por las luchas obreras lo que llevaría a desmontar progresivamente el apartheid pero siempre bajo la presión de las luchas obreras. Dicho claramente: al crear y reforzar las fuerzas sindicales, la burguesía quiso hacer de ellas el "bombero social" capaz de apagar las llamas de las luchas obreras. Así, aun conservando el modo clásico de encauzamiento de los movimientos sociales (nacionalismo, racismo y corporativismo), la burguesía añadió un nuevo componente de tipo "democrático" acordando o ampliando los "derechos políticos" (derechos de asociación bajo control) a las poblaciones negras. Fue el mismo proceso que permitió la llegada al poder del ANC. Sin embargo, como veremos en la continuación de estos artículos, el poder sudafricano no podrá abandonar nunca los demás medios represivos más tradicionales contra la clase obrera, o sea sus fuerzas armadas policiacas y militares. Esto lo ilustraremos en el próximo artículo con el gran movimiento de lucha de Soweto de 1976.
Lassou, junio de 2015
[1] Revista Internacional no 154.
[2] Ediciones Syros, París 1977. La simple lectura de esta obra no nos ha permitido conocer realmente a su autora, ni sus influencias políticas, aunque cuando salió su libro, parecía estar próxima al medio intelectual de la izquierda (incluso extrema izquierda) francesa, como lo hace suponer lo siguiente de su introducción: "(…) ¿Qué decir a la persona inquieta y consciente de lo que se está dirimiendo en el África austral, al militante político, al sindicalista, al estudiante? Hablarle de las luchas que allí se desarrollan es, sin duda, lo que él espera. Es también un medio tanto más seguro de atraer su atención porque se le demostrará hasta qué punto le son cercanas esas luchas y hasta qué punto su desenlace depende de la sociedad a la que pertenece. Es la opción que se ha tomado aquí: hablar de las luchas llevadas por el proletariado negro durante los últimos años. No porque no haya otras a otros niveles, y es difícil silenciarlas (las de los intelectuales de toda raza, de los cristianos progresistas…)."
Ocurre que entre los autores (investigadores u otros) a quienes hayamos podido nosotros “encontrar” en nuestra búsqueda sobre la historia del movimiento obrero en Sudáfrica, Brigitte Lachartre es la única que se propone centrarse en las luchas obreras de la región describiendo su desarrollo con convicción y análisis detallados. Por eso es por lo que nos hemos apoyado en su trabajo como fuente principal. Y, claro está, en su caso nos reservamos el derecho a expresar nuestros desacuerdos con tal o cual aspecto de sus enfoques.
[3] Ídem.
[4] Ídem.
[5] Leyes de 1924, promulgadas por los laboristas y los afrikáners en el poder en aquel entonces.
[6] Sobre las dificultades "especificas" de la clase obrera blanca ver el artículo anterior de esta serie, en Revista Internacional no 154, el capítulo. “El apartheid contra la lucha de la clase”, o en este artículo, el capítulo más abajo "La lucha de liberación nacional contra la lucha de la clase".
[7] Ver Revista internacional no 154.
[8] Cercle Léon-Trotski, Exposición del 29/01/2010, página Internet www.lutte-ouvrir [519]ère.org
[9] Lucien van der Walt. Página Internet https://www.zabalaza.net [498].
[10] Ídem.
[12] Brigitte Lachartre, op. cit.
[13] Hepple A. Les travailleurs livrés à l’apartheid, citado por B. Lachartre, op. cit.
[14] La obsesión racial del apartheid estableció cuatro categorías: blanco, indio, “de color” (o mestizo) y negro. O sea que la expresión “de color” no significa lo mismo en Sudáfrica que en otros países.
[15] Brigitte Lachartre, op. cit.
[16] Ídem.
[17] PanAfricanist Congress, une scission del ANC.
[18] Brigitte Lachartre, op. cit.
[19] Cf. Brigitte Lachartre.
[20] Brigitte Lachartre, op. cit.
[21] Ídem.
[22] Ídem.
[23] Ídem.
[24] Ídem.
[25] The Durban Strikes, citado por Brigitte Lachartre, ídem.
[26] Ídem.
[27] Brigitte Lachartre, op. cit.
[28] Ídem.
[29] Ídem.
[30] Ídem.
[31] Autores de Durban Strikes 1973.
Geografía:
- Sudáfrica [501]
Rubric:
Rev. Internacional 2016 - 156 a 157
- 1918 lecturas
Rev. Internacional n° 156 - 1er semestre de 2016
- 1812 lecturas
Revista Internacional 156 PDF
- 14 lecturas
XXI Congreso de la CCI – 40 años después de la fundación de la Corriente Comunista Internacional, ¿Qué balance y qué perspectivas para nuestra actividad?
- 4402 lecturas
“El marxismo es una concepción revolucionaria del mundo que pugna constantemente por alcanzar nuevos conocimientos, que odia sobre todas las cosas, el estancamiento de las fórmulas fijas, que conserva su fuerza viva y creadora, en el chocar espiritual de armas de la propia crítica y en los rayos y truenos históricos” (Rosa Luxemburg, “Una anticrítica”, apéndice de La acumulación del capital, 1912).
La CCI celebró en la primavera pasada su vigesimoprimer congreso. Este acontecimiento coincidió con los cuarenta años de existencia de nuestra organización. Por eso tomamos la decisión de darle a este congreso un carácter excepcional con el objetivo central de poner las bases de un balance crítico de nuestros análisis y actividad des estas últimas cuatro décadas. Así pues, los trabajos del congreso se propusieron identificar con la mayor lucidez posible nuestras fuerzas y nuestras flaquezas, identificar lo que seguía siendo válido en nuestros análisis y los errores hechos, para así armarnos para superarlos.
El balance crítico se inscribe plenamente en la continuidad del método que el marxismo ha adoptado siempre a lo largo de la historia del movimiento obrero. Marx y Engels, por ejemplo, fieles a un método a la vez histórico y autocrítico, fueron capaces de reconocer que algunas partes de El Manifiesto Comunista se habían confirmado erróneas o superadas por la experiencia histórica. La capacidad para criticar sus errores es lo que ha permitido siempre a los marxistas hacer avances teóricos y seguir aportando su contribución a la perspectiva revolucionaria del proletariado. De igual modo que Marx supo sacar las lecciones de la experiencia de la Comuna de París y de la derrota de ésta, la Izquierda Comunista de Italia fue capaz de reconocer la profunda derrota del proletariado mundial a finales de los años 20, de hacer un “balance” ([1]) de la oleada revolucionaria de 1917-23 y de las posiciones programáticas de la Tercera Internacional. Fue ese balance crítico lo que le permitió, a pesar de sus errores, realizar avances teóricos inestimables tanto en lo que al análisis del periodo de la contrarrevolución como en lo que a organización se refiere, comprendiendo el papel y las tareas de una fracción en el seno de un partido proletario degenerante, puente hacia un futuro partido una vez que el precedente ha sido arrebatado por la burguesía.
Este congreso excepcional de la CCI tuvo lugar en el contexto de nuestra última crisis interna, la cual había originado la organización de una conferencia internacional extraordinaria en 2014 ([2]). Las delegaciones prepararon el Congreso con la mayor responsabilidad, inscribiéndose en los debates al comprender claramente lo que estaba en juego y la necesidad, para todas las generaciones de militantes, de iniciar ese balance crítico de los 40 años de vida de la CCI. Para los militantes (especialmente los más jóvenes) que no eran todavía miembros de la CCI cuando ésta se fundó, este Congreso, y sus textos preparatorios, les permitieron aprender gracias a la experiencia de la CCI, participando a la vez activamente en los trabajos del Congreso y posicionándose en los debates.
El balance crítico de nuestro análisis de la situación internacional
La fundación de la CCI fue una expresión del fin de la contrarrevolución y de la reanudación histórica de la lucha de clases ilustrada sobre todo por el movimiento de Mayo del 68 en Francia. La CCI ha sido la única organización de la Izquierda comunista en haber insertado ese acontecimiento en el marco de análisis de la aparición de la crisis abierta del capitalismo iniciada en 1967. Con el fin de los llamados “30 gloriosos”, y con la carrera de armamentos durante la guerra fría, se planteaba de nuevo la alternativa “guerra mundial o desarrollo de los combates proletarios”. Mayo del 68 y la oleada de luchas obreras que se desplegó a escala internacional significaron la apertura de un nuevo curso histórico: tras 40 años de contrarrevolución, el proletariado volvía a erguirse y no estaba dispuesto a dejarse alistar en una tercera guerra mundial tras las banderas nacionales.
El Congreso puso de relieve que el surgimiento y el desarrollo de una nueva organización internacional e internacionalista confirmaron la validez de nuestro marco de análisis sobre ese nuevo curso histórico. Armada con ese concepto (así como también del análisis de la entrada del capitalismo en su período histórico de decadencia con el estallido de la Primera Guerra Mundial), la CCI ha seguido, durante toda su existencia, analizando el tríptico de la situación internacional (evolución de la crisis económica, de la lucha de clases y de los conflictos imperialistas) para no caer en el empirismo y despejar así orientaciones para su actividad. El Congreso se esforzó, sin embargo, en examinar con la mayor lucidez posible los errores que habríamos hecho en algunos de nuestros análisis para así poder identificar el origen de esos errores y así mejorar nuestro marco de análisis.
En base al informe presentado sobre la evolución de la lucha de clases desde 1968, el congreso puso de relieve que una de las debilidades principales de la CCI, desde sus orígenes, ha sido lo que nosotros llamamos inmediatismo, o sea un modo de hacer político marcado por la impaciencia y que se focaliza en acontecimientos inmediatos en menoscabo de una visión histórica amplia de la perspectiva en la que se inscriben dichos acontecimientos. Aunque pusimos de relieve, con toda la razón, que la reanudación de la lucha de clases de finales de los sesenta significó la apertura de un nuevo curso histórico, su caracterización como “curso hacia la revolución” fue un error que tuvimos que corregir con la expresión “curso a enfrentamientos de clase Sin embargo, esa expresión más adecuada, no logró, sin embargo, a causa de cierta imprecisión, cerrar las puertas a visión esquemática, lineal, de la dinámica de la lucha de clases, manteniéndose cierta vacilación en nuestro seno para reconocer las dificultades, las derrotas y los períodos de retroceso del proletariado.
La incapacidad de la burguesía para alistar a la clase obrera de los países centrales en una tercera guerra mundial no significaba que las oleadas internacionales de luchas que se sucedieron hasta 1989 iban a continuarse de manera mecánica e ineluctable hasta la apertura de un período revolucionario. El congreso ha hecho resaltar que la CCI subestimó le peso de la ruptura de la continuidad histórica con el movimiento obrero del pasado y el impacto ideológico, en el seno de la clase obrera, de 40 años de contrarrevolución, impacto que se manifiesta entre otras cosas en la desconfianza, cuando no el rechazo de las organizaciones comunistas.
Le Congreso ha subrayado también la debilidad de la CCI en los análisis sobre la relación de fuerzas entre las clases: la tendencia a ver el proletariado constantemente “a la ofensiva” en cada movimiento de lucha, cuando en realidad, el proletariado, hasta ahora, sólo ha entablado luchas de defensa de sus intereses económicos inmediatos (por muy importantes y significativas que hayan sido) sin lograr darles una dimensión política.
Los trabajos del congreso nos han permitido constatar que esas dificultades de análisis de la evolución de la lucha de clases se basan en una visión errónea del funcionamiento del modo de producción capitalista, con una tendencia a olvidar que el capital es, en primer lugar, una relación social, lo cual significa que la burguesía está obligada a tener en cuenta la lucha de clases para poner en marcha sus políticas económicas y sus ataques contra el proletariado. El congreso subrayó también cierta falta de dominio de la teoría de Rosa Luxemburg en su explicación de la decadencia del capitalismo. Según Rosa Luxemburg, el capitalismo necesita, para poder seguir con su acumulación, encontrar salidas mercantiles en sectores extracapitalistas. La desaparición progresiva de esos sectores condena al capitalismo a convulsiones crecientes. Este análisis quedó adoptado en nuestra plataforma (incluso si hubo una minoría de nuestros camaradas que se basó en otro análisis para explicar la decadencia: el de la tendencia decreciente de la cuota o tasa de ganancia). La falta de dominio por parte de la CCI del análisis de Rosa Luxemburg (que ésta desarrolla en su libro La acumulación del capital) acarreó una visión “catastrofista”, incluso apocalíptica del hundimiento de la economía mundial. El Congreso ha constatado que a lo largo de toda su existencia, la CCI no ha cesado de sobreestimar el ritmo de aceleración de la crisis económica. Incluso en estos últimos años, sobre todo con la crisis de las deudas soberanas, en el trasfondo de nuestros análisis había la idea subyacente de que le capitalismo podría acabar desmoronándose por sí solo, puesto que la burguesía estaba “en el impasse” y habría agotado todos los paliativos que le han permitido prolongar artificialmente la supervivencia de su sistema.
Esta visión “catastrofista” se debe en gran parte a una falta de profundización de nuestro análisis del capitalismo de Estado, a una subestimación de las capacidades de la burguesía para sacar las lecciones de la crisis de los años 1930 y acompañar la quiebra de su sistema mediante todo tipo de manipulaciones, trampas con la ley del valor, y la intervención estatal permanente en la economía. Y eso, a pesar de que habíamos identificado esas capacidades desde hacía tiempo. Tal visión también se debe a una comprensión reduccionista y esquemática de la teoría económica de Rosa Luxemburg con la idea errónea de que el capitalismo ya desde 1914 o en los años 1960 habría agotado todas sus capacidades de expansión. En realidad, como lo subrayaba Rosa Luxemburg, la catástrofe real del capitalismo estriba en que somete a la humanidad a un declive, a una larga agonía sumiendo a la sociedad en una barbarie creciente.
Fue ese error de negar cualquier posibilidad de expansión del capitalismo en su período de decadencia lo que explica las dificultades de la CCI para entender el crecimiento y desarrollo industrial vertiginoso de China (y otros países periféricos) tras el desmoronamiento del bloque del Este. Ese despegue industrial no pone, ni mucho menos, en tela de juicio nuestro análisis de la decadencia del capitalismo ([3]), pero la visión de que no habría la menor posibilidad de desarrollo en los países del Tercer Mundo en el período de decadencia no se ha verificado. Este error, subrayado en el Congreso, nos condujo a no ver posible que la quiebra del viejo modelo autárquico de los países estalinianos podría abrir nuevos mercados, “congelados” hasta entonces, a las inversiones capitalistas ([4]) (incluida la integración en el salariado de una masa enorme de trabajadores que antes vivía fuera de unas relaciones sociales directamente capitalistas, sometidos a una sobreexplotación feroz).
Sobre las tensiones imperialistas, el Congreso puso de relieve que la CCI ha desarrollado, en líneas generales, un marco de análisis muy sólido, ya fuera en la época de la guerra fría entre los dos bloques rivales, o tras el hundimiento de la URSS y de los regímenes estalinianos. Nuestro análisis del militarismo, de la descomposición del capitalismo y de la crisis en los países del Este nos permitió percibir las grietas que acabarían haciendo desmoronarse al bloque del Este. La CCI fue así la primera organización en haber previsto la desaparición de ambos bloques, el regentado por la URSS y el regentado por los Estados Unidos, de igual modo que el declive de la hegemonía estadounidense y el desarrollo de la tendencia de “cada uno para sí” en el escenario imperialista con el final de la disciplina de los bloques militares ([5]).
La CCI fue capaz de comprender correctamente la dinámica de las tensiones imperialistas porque pudo analizar el desmoronamiento espectacular del bloque del Este y de los regímenes estalinistas en tanto que expresión de primera importancia de la entrada del capitalismo en la fase última de su decadencia: la de su descomposición. Ese marco de análisis fue la última contribución que legó a la CCI nuestro camarada MC ([6]), lo que le permitió encarar una situación histórica inédita y muy difícil. Desde hace más de 20 años, el crecimiento del fanatismo y el integrismo religioso, el desarrollo del terrorismo y del nihilismo, la multiplicación de los conflictos armados y su carácter cada vez más bárbaro, el resurgir de los pogromos (y, más en general, de una mentalidad de búsqueda de “chivos expiatorios”), confirman la validez de ese análisis.
La CCI entendió bien que la clase dominante iba a explotar a fondo el desmoronamiento del bloque del Este y del estalinismo, transformando esa expresión de la descomposición de su propio sistema en arma arrojadiza contra la clase obrera montando campañas a repetición sobre la “quiebra del comunismo”, pero subestimamos con creces la profundidad del impacto de esas campañas en la conciencia del proletariado y el desarrollo de sus luchas.
Subestimamos que la atmosfera deletérea de la descomposición social (como también la desindustrialización y las políticas de deslocalización en algunos países centrales del capitalismo) ha ido contribuyendo en minar la confianza en sí, la solidaridad del proletariado y reforzar la pérdida de son identidad de clase. Debido a esa subestimación de las dificultades del nuevo período abierto con el desmoronamiento del bloque del Este, la CCI tuvo tendencia a mantenerse en la ilusión de que la recrudescencia de la crisis económica y de los ataques contra la clase obrera iba a provocar necesaria y mecánicamente, “oleadas de luchas” que se desarrollarían con las mismas características y con el mismo modelo de los años 1970-80. Con toda la razón, saludamos, por ejemplo, el movimiento contra el CPE en Francia y el de los Indignados en España, pero también subestimamos las enormes dificultades ante las que hoy se encuentra la joven generación de la clase obrera para desarrollar una perspectiva a sus luchas (en particular, el peso de las ilusiones democráticas, el miedo y el rechazo a la palabra “comunismo”, el hecho de que esta generación no haya podido beneficiarse de la transmisión de la experiencia viva de la generación de trabajadores, jubilados hoy, que participaron en los combates de clase de los años 1970 y 1980). Esas dificultades no afectan sólo a la clase obrera en su conjunto, sino también a los jóvenes en búsqueda que quieren implicarse en una actividad politizada.
El aislamiento y la escasa influencia en la clase obrera y desde hace cuatro décadas, de la CCI (como de los demás grupos procedentes de la Izquierda Comunista), y sobre todo desde 1989, hacen evidente que la perspectiva de la revolución proletaria mundial está todavía muy lejos. Cuando su formación, la CCI no habría podido imaginarse que 40 años más tarde, la clase obrera no hubiera derribado al capitalismo. Esto no significa ni mucho menos que el marxismo se haya equivocado y que este sistema sea eterno. El error principal cometido es el haber subestimado la lentitud y el ritmo de la crisis aguda del capitalismo que resurgió al fin del periodo de reconstrucción de la segunda posguerra, así como también las capacidades de la clase dominante para frenar y acompañar el hundimiento histórico del modo de producción capitalista.
El Congreso también puso de relieve que nuestra última crisis interna (y las lecciones que de ella hemos sacado), ha permitido a la CCI empezar a reapropiarse claramente de una adquisición básica del movimiento obrero en la que Engels insistió: la lucha del proletariado tiene tres dimensiones: económica, política y teórica. Es ésta dimensión teórica la que el proletariado deberá desarrollar en sus luchas futuras para poder volver a encontrar su identidad de clase revolucionaria, resistir al peso de la descomposición social y platear su propia perspectiva de transformación de la sociedad. Como lo afirmaba Rosa Luxemburg, la revolución proletaria es ante todo un amplio “movimiento cultural” pues el objetivo de la sociedad comunista no será únicamente satisfacer las necesidades materiales vitales de la humanidad, sino también sus necesidades sociales, intelectuales y morales. A partir de la toma de conciencia de esa carencia en nuestra comprensión de la lucha del proletariado (típica de una tendencia “economicista” y materialista vulgar), pudimos no sólo identificar la naturaleza de nuestra crisis, sino también darnos cuenta de que esta crisis “intelectual y moral” que ya habíamos examinado en nuestra conferencia extraordinaria de 2014 ([7]) lleva en realidad durando desde hace más de 30 años, y eso porque la CCI ha adolecido de una falta de reflexión y de discusiones profundas sobre las raíces de todas las dificultades organizativas a las que ha estado enfrentada desde sus orígenes, y especialmente desde finales de los años 1980.
El papel de la CCI como “fracción en cierto modo”
Para iniciar un balance crítico de los 40 años de existencia de la CCI, el Congreso centró sus trabajos en la discusión no solo de un Informe de actividad general sino también un Informe sobre el papel de la CCI “como fracción”.
Nuestra organización no ha tenido nunca la pretensión de ser un partido (y menos todavía el partido mundial del proletariado).
Como lo subrayan nuestros textos de fundación, “El esfuerzo de nuestra corriente para constituirse como polo de agrupamiento en torno a unas posiciones de clase se inscribe en un proceso que va hacia la formación del partido cuando haya luchas intensas y generalizadas. No pretendemos ser un “partido”” ([8]). La CCI debe hacer una labor con muchas similitudes con la de una fracción, aunque no sea una fracción.
Surgió, en efecto, tras una ruptura orgánica con las organizaciones comunistas del pasado, no surgió de una organización preexistente. No había ninguna continuidad organizativa con un grupo particular o un partido. El único camarada (MC) que venía de una fracción del movimiento obrero procedente de la IIIª Internacional, no podía representar la continuidad de un grupo aunque sí era el único “vínculo vivo” con el pasado del movimiento obrero. La CCI, al no haber estado arraigada ni haber venido de un partido que hubiera degenerado, traicionando los principios proletarios, pasándose al capital, no se fundó en un contexto de combate contra su degeneración. La primera tarea de la CCI, debido a la ruptura de la continuidad orgánica y a la profundidad de los 40 años de contrarrevolución, fue, primero, hacer suyas las posiciones de los grupos de la Izquierda Comunista que nos precedieron.
La CCI tenía pues que construirse y desarrollarse a escala internacional “a partir de cero” en cierto modo. La nueva organización internacional tenía que aprender sobre la marcha y en el tajo, en unas condiciones históricas nuevas y con una primera generación de militantes jóvenes e inexperimentados, surgida del movimiento estudiantil de Mayo del 68 y muy marcada por el peso de la pequeña burguesía, del inmediatismo, del ambiente “conflicto de generaciones” que se respiraba y de un miedo al estalinismo que en particular se plasmaba, desde el principio, en una desconfianza hacia la centralización.
Desde su fundación, la CCI hizo suya la experiencia de las organizaciones del movimiento obrero del pasado (de la Liga de los Comunistas, de la AIT, de la IIª Internacional, de Bilan, de la ICF) dándose unos Estatutos, principios de funcionamiento que son parte íntegra de su plataforma. Pero, contrariamente a las organizaciones del pasado, la CCI no se concibió como organización federalista compuesta por una adición de secciones nacionales, cada una con sus especificidades locales. Al constituirse de entrada como organización internacional y centralizada, la CCI se concebía como cuerpo unido internacionalmente. Sus principios de centralización garantizaban la unidad de la organización.
“Mientras que para Bilan y la Izquierda Comunista de Francia (ICF) – debido a las condiciones creadas por la contrarrevolución – era imposible crecer y construir una organización en varios países, la CCI emprendió la tarea de construir una organización internacional sobre posiciones sólidas (…) Como expresión que era del curso histórico recientemente abierto a los enfrentamientos de clase (…), la CCI ha sido internacional y ha estado centralizada internacionalmente desde el principio, mientras que las demás organizaciones de la Izquierda Comunista del pasado se limitaban a uno o dos países” ([9]).
A pesar de esas diferencias con Bilan y la ICF, el Congreso recalcó que la CCI tenía un papel similar al de una fracción: el de ser un puente entre el pasado (tras un período de ruptura) y el futuro. “La CCI no se define a sí misma ni como partido ni como “partido en miniatura”, sino como una “fracción en cierto modo”” ([10]). La CCI debía ser un polo de referencia, de agrupamiento internacional y de transmisión de las lecciones de la experiencia del movimiento obrero del pasado. Debía también evitar todo planteamiento dogmático, sabiendo criticar cuando fuera necesario las posiciones erróneas o ya caducas, para avanzar y mantener vivo el marxismo.
La reapropiación de las posiciones de la Izquierda Comunista en la CCI se empezó a realizar con relativa rapidez aunque su asimilación estuvo marcada desde el principio por una gran heterogeneidad. “Reapropiación no quería decir que hubiéramos alcanzado la claridad y la verdad de una vez por todas, o que nuestra plataforma se hubiera hecho “invariable” (…) La CCI modificó su plataforma a principio de los años 1980 tras un intenso debate” ([11]). Gracias a esa reapropiación y basándonos en ella, la CCI pudo llevar a cabo elaboraciones teóricas a partir del análisis de la situación internacional (por ejemplo, la crítica de la teoría de Lenin de los "eslabones débiles", tras la derrota de la huelga de masas en Polonia en 1980 ([12]), el análisis de la descomposición como fase última de la decadencia del capitalismo anunciadora del hundimiento de la URSS) ([13]).
Desde el principio, la CCI adoptó el método de Bilan y la ICF, los cuales, a lo largo de toda su existencia, insistieron en la necesidad de un debate internacional (incluso en las condiciones de represión, del fascismo y de la guerra) para esclarecer las posiciones respectivas de los diferentes grupos, comprometiéndose en las polémicas sobre cuestiones de principio. Inmediatamente después de la fundación de la CCI en enero de 1975, retomamos ese método entablando debates públicos y polémicas, no ya con vistas a un agrupamiento precipitado sino para favorecer la clarificación.
Desde los albores de su existencia, la CCI siempre ha defendido la idea de que existe un "medio político proletario" delimitado por principios y lo ha hecho todo por desempeñar un papel dinámico en el proceso de clarificación en dicho medio.
La trayectoria de la Izquierda Comunista de Italia estuvo marcada desde su nacimiento hasta su fin, por combates incesantes por la defensa de los principios del movimiento obrero y del marxismo. Esa ha sido también una preocupación permanente de la CCI durante toda su existencia ya sea en los debates polémicos hacia fuera ya en los combates políticos que ha habido que llevar a cabo en la organización misma, especialmente en las situaciones de crisis.
Bilan y la ICF estaban convencidos de que su papel también era la “formación de cuadros”. Aunque este concepto de “cuadros” sea muy discutible y pueda ser confuso, la preocupación principal de aquéllos era perfectamente válida: se trataba de formar la futura generación de militantes trasmitiéndoles las lecciones de la experiencia histórica para que recogiera la antorcha y prosiguiera la labor de la generación anterior.
Las fracciones del pasado no desaparecieron únicamente a causa del peso de la contrarrevolución. Sus análisis erróneos de la situación histórica también contaron en su desaparición. La ICF se disolvió tras el análisis erróneo del estallido inminente e ineluctable de una tercera guerra mundial. La CCI es la organización internacional con la vida más larga en la historia del movimiento obrero. Sigue existiendo después de 40 años de haberse fundado. No nos han aniquilado las diferentes crisis sufridas. A pesar de haber perdido muchos militantes, la CCI ha conseguido mantener la mayoría de sus secciones fundadoras y constituir nuevas secciones que han permitido difundir nuestra prensa en diferentes lenguas, países y continentes.
El Congreso puso sin embargo en evidencia, con lucidez, que la CCI sigue bajo el pesado fardo de las condiciones históricas de sus origines, unas condiciones históricas desfavorables. Hay en nuestro seno una generación “perdida” después de 1968 y una generación “ausente” (a causa del impacto prolongado de las campañas anticomunistas tras el hundimiento del bloque del Este). Esta situación ha acabado siendo un obstáculo para consolidar la organización en su actividad a largo plazo. Nuestras dificultades se han agravado más todavía desde finales de los años 1980 por el peso de la descomposición que afecta a la sociedad entera, incluida la clase obrera y sus organizaciones revolucionarias.
De igual modo que Bilan y la GCF fueron capaces de luchar “a contracorriente”, la CCI, para asumir ser el puente entre pasado y futuro, debe hoy desarrollar ese mismo espíritu combativo a sabiendas de que también vamos “contra la corriente”, estamos aislados y separados del conjunto de la clase obrera (como las demás organizaciones de la Izquierda Comunista). Por mucho que ya no estemos en periodo de contrarrevolución, la situación histórica iniciada tras el desmoronamiento del bloque del Este y las enormes dificultades del proletariado para reencontrar su identidad de clase revolucionaria y su perspectiva, (a lo que hay que añadir todas las campañas burguesas para desprestigiar a la Izquierda Comunista) han reforzado ese aislamiento. “El puente al que debemos contribuir será uno que pasará por encima de la generación “perdida” de 1968 y por encima del desierto de la descomposición hacia las generaciones futuras” ([14]).
Los debates del Congreso insistieron en que la CCI, al filo de los años (y sobre todo desde la desaparición de nuestro compañero MC, ocurrida poco después de la caída del estalinismo), se ha olvidado en gran parte de que debe proseguir la labor de las fracciones de la Izquierda Comunista. Esto se ha plasmado en la subestimación de que nuestra tarea principal es la de la profundización teórica ([15]) (que no debe dejarse en manos de unos cuantos “especialistas”) y de la construcción de la organización mediante la formación de nuevos militantes a los que hay que transmitir la cultura de la teoría. El Congreso constató que la CCI ha fracasado en la transmisión a los nuevos camaradas, durante los 25 últimos años, el método de la Fracción. En lugar de transmitirles el método de construcción a largo plazo de una organización centralizada, hemos tendido a transmitirles la visión de la CCI como un “mini-partido” ([16]) cuya tarea principal sería intervenir en las luchas inmediatas de la clase obrera.
Cuando se fundó la CCI, a MC le incumbió una responsabilidad inmensa, pues era el único camarada que podía transmitir a una nueva generación el método del marxismo, de construcción de la organización, de defensa intransigente de sus principios. Hay hoy en la organización bastantes más militantes experimentados (que ya estaban presentes cuando la fundación de la CCI), pero sigue habiendo un peligro de “ruptura orgánica” a causa de nuestras dificultades para realizar esa labor de transmisión.
De hecho, las condiciones presentes en la fundación de la CCI fueron un enorme obstáculo para la construcción de la organización a largo plazo. La contrarrevolución estaliniana fue la más larga y más profunda de toda la historia del movimiento obrero. Nunca antes, desde la Liga de los Comunistas, había habido discontinuidad, ruptura orgánica entre generaciones de militantes. Siempre hubo un vínculo vivo entre una organización y la siguiente y la labor de transmisión nunca recayó en los hombros de un único individuo. La CCI es la única organización que haya conocido tal inédita situación. Esa ruptura orgánica que duró varias décadas fue una debilidad muy difícil de superar, agravándose más todavía por la resistencia de la joven generación surgida tras Mayo del 68 a “aprender” de la experiencia de la generación anterior. El peso de las ideologías de la pequeña burguesía rebelde, del medio estudiantil contestatario y muy marcado por el “conflicto de generaciones” (por el hecho de que la generación precedente era precisamente la que había vivido en lo más hondo de la contrarrevolución) reforzó más todavía el peso de la ruptura orgánica con la experiencia viva del movimiento obrero del pasado.
Y, obviamente, la desaparición de MC, cuando se estaba iniciando el período de descomposición del capitalismo, haría todavía más difícil la capacidad de la CCI para superar sus debilidades congénitas.
La pérdida de la sección de la CCI en Turquía ha sido la manifestación más evidente de esas dificultades en transmitir a jóvenes militantes el método de la Fracción. El Congreso hizo una crítica muy severa de nuestro error, el de haber integrado prematura y precipitadamente a esos antiguos camaradas aun cuando no habían comprendido realmente los Estatutos y los principios organizativos de la CCI (con una fuerte tendencia localista, federalista, que concebía la organización como una agregación de secciones “nacionales” y no como un cuerpo unido y centralizado a escala internacional).
El Congreso subrayó también que el peso del espíritu de círculo (y dinámicas de clanes) ([17]), algo que es parte de las debilidades congénitas de la CCI, ha sido un obstáculo permanente para su labor de asimilación y transmisión de las lecciones de la experiencia del pasado a los nuevos militantes.
Las condiciones históricas en las que ha vivido la CCI han cambiado desde su fundación. Durante los primeros años de nuestra existencia, pudimos intervenir en una clase obrera que estaba llevando a cabo luchas significativas. Hoy, tras casi 25 años de un casi estancamiento de la lucha de clases a nivel internacional, la CCI debe ahora empeñarse en una tarea parecida a la de Bilan en su tiempo: comprender las razones del fracaso de la clase obrera para reencontrar una perspectiva revolucionaria casi medio siglo después de la reanudación histórica de la lucha de clases a finales de los años 1960.
“El que seamos casi los únicos en examinar unos problemas colosales puede prejuzgar los resultados, pero no la necesidad de una solución” ([18]).
“Ese trabajo no solo debe hacerse sobre los problemas que debemos resolver hoy para establecer nuestra táctica, sino sobre los problemas que se le plantearán mañana a la dictadura del proletariado” ([19]).
La necesidad de un “renacimiento” moral y cultural
Los debates sobre el balance crítico de los cuarenta años de existencia de la CCI non han impulsado a tomar plena conciencia del peligro de esclerosis y de degeneración, una amenaza que siempre planea sobre las organizaciones revolucionarias. Ninguna organización revolucionaria ha estado nunca inmunizada contra ese peligro. Al SPD (Partido Socialdemócrata de Alemania) lo gangrenó el oportunismo, hasta que acabó por poner totalmente en entredicho los fundamentos del marxismo, en gran parte porque había abandonado toda labor teórica en beneficio de las tareas inmediatas con las que recabar influencia en las masas obreras mediante sus éxitos electorales. En realidad, el proceso de degeneración del SPD empezó mucho antes de que abandonara el trabajo teórico. Se inició desmantelando poco a poco la solidaridad entre les militantes a causa de la abolición de las leyes antisocialistas (1878-1890) y la legalización del SPD. La solidaridad entre los militantes, una exigencia durante el periodo precedente ya no aparecía como una evidencia pues ya no corrían el riesgo de la represión y la necesidad de la clandestinidad. Tal destrucción de la solidaridad (favorecida por las condiciones “confortables” de la democracia burguesa) abrió las compuertas a una perversión moral creciente en el seno del SPD, partido que era además el faro del movimiento obrero internacional, que se expresó, por ejemplo, en la propagación de los chismes y embustes más repugnantes contra la representante más intransigente de su ala izquierda, Rosa Luxemburg ([20]). Fue el conjunto de esos factores (y no solo el oportunismo y el reformismo) lo que abrió las compuertas a un largo proceso de degeneración interna hasta el desmoronamiento del SPD en 1914 ([21]). La CCI sólo había tratado la cuestión de los principios morales desde un punto de vista empírico, práctico, en particular con la crisis de 1981 cuando nos enfrentamos, por primera vez, a comportamientos de rufián con el robo de nuestro material por la gente de la tendencia Chénier ([22]). Si la CCI no había abordado esa cuestión en un plano teórico, fue porque había un rechazo y cierta “fobia” a la palabra “moral” cuando la CCI se fundó. La joven generación surgida del movimiento de Mayo del 68 no quería (al contrario de MC) que la palabra “moral” apareciera en los Estatutos de la CCI (mientras que la idea de una moral proletaria sí que figuraba en los Estatutos de la ICF). Tal aversión por la “moral” seguía siendo una expresión más de la ideología y de las perspectivas propias de la pequeña burguesía estudiantil de aquel entonces.
Solo será cuando vuelvan a repetirse, en la crisis de 2001, los comportamientos rufianescos por parte de unos exmilitantes que después formarían la FICCI, cuando la CCI comprendió la necesidad de volver a hacer suyo en el plano teórico, lo adquirido por el marxismo sobre el tema de la moral. Se necesitaron décadas para que empezáramos a comprender lo necesario que era colmar esa brecha. Y será tras nuestra última crisis cuando la CCI empezó a reflexionar para entender mejor lo que quería decir Rosa Luxemburg cuando afirmaba que “el partido del proletariado es la conciencia moral de la revolución”.
El movimiento obrero en su conjunto ha desdeñado esa problemática. El debate en la época de la Segunda Internacional no se desarrolló suficientemente (por ejemplo, en torno al libro de Kautsky Ética y concepción materialista de la Historia) y la pérdida moral fue un factor decisivo en su degeneración. Los grupos de la Izquierda Comunista tuvieron el valor de defender en la práctica los principios morales proletarios, pero ni Bilan, ni la ICF hablaron de este tema desde un enfoque teórico. Por eso, las dificultades de la CCI en esa materia deben ser contempladas a la luz del trato insuficiente que tuvo en el movimiento revolucionario durante el siglo XX.
Hoy, el riesgo de degeneración moral de las organizaciones revolucionarias se ha agravado con los miasmas que acarrean la putrefacción y la barbarie de la sociedad capitalista. Y ese problema no sólo afecta a la CCI sino a todos los demás grupos de la Izquierda Comunista.
Después de nuestra última Conferencia Extraordinaria que se había centrado en identificar la dimensión moral de la crisis de la CCI, el Congreso se dio como objetivo discutir sobre la dimensión intelectual. A lo largo de toda su existencia, la CCI no ha dejado de insistir con regularidad en sus dificultades para profundizar las cuestiones teóricas. La tendencia a perder de vista lo que debe realizar nuestra organización en el período histórico actual, el inmediatismo en nuestros análisis, las tendencias activistas y obreristas en nuestra intervención, el desprecio por el trabajo teórico y de búsqueda de la verdad han sido el caldo de cultivo para la emergencia de esa crisis.
Nuestra subestimación recurrente de la elaboración teórica (especialmente en materia organizativa) tiene sus raíces en los orígenes de la CCI: el impacto de la revuelta estudiantil con su componente academicista (de naturaleza pequeño burguesa) a la que se oponía una tendencia activista “obrerista” (de naturaleza izquierdista) que confundía anti-academicismo y desprecio de la teoría. Y eso en un ambiente de contestación pueril de la “autoridad” (representada por el “viejo” MC). A partir del final de los años 1980, la subestimación de la labor teórica de la organización se nutrió del ambiente letal de la descomposición social que tiende a destruir el pensamiento racional en beneficio de creencias y prejuicios obscurantistas, que sustituye la cultura de la teoría por la “cultura” del chismorreo ([23]). La pérdida de lo que hemos adquirido (y el peligro de esclerosis que acarrea) es una consecuencia directa de esa ausencia de cultura de la teoría. Frente a la presión de la ideología burguesa, las adquisiciones de la CCI (ya sea en lo programático, en nuestros análisis o en el plano organizativo) solo pueden mantenerse si se enriquecen constantemente mediante la reflexión y el debate teórico.
El Congreso subrayó que la CCI sigue estando afectada por su “pecado juvenil”, el inmediatismo, que nos hace perder de vista, de manera recurrente, el marco histórico y el largo plazo en el que se inscribe la función de la organización. La CCI se formó con el agrupamiento de jóvenes militantes que se politizaron cuando se produjo la reanudación espectacular de los combates de clase (en Mayo del 68). Muchos de ellos albergaban la ilusión de que la revolución estaba ya en marcha. Los más impacientes e inmediatistas se desmoralizaron y abandonaron su compromiso militante. Pero esa debilidad permaneció también entre quienes se quedaron en la CCI. El inmediatismo sigue influenciándonos y expresándose a menudo. El Congreso ha tomado conciencia de que esa debilidad podría sernos fatal, pues asociada a la perdida de lo adquirido, al desprecio de la teoría, acaba desembocando en oportunismo, algo que siempre acaba socavando los cimientos de la organización.
El Congreso ha recordado que el oportunismo (y su variante, el centrismo) es resultado de la infiltración permanente de la ideología burguesa y pequeñoburguesa en las organizaciones revolucionarias, ideologías contra las cuales se requiere una vigilancia y un combate sin tregua. Aunque la organización de los revolucionarios sea un “cuerpo extraño”, antagónico al capitalismo, sí que surge y vive en el seno de la sociedad de clases y por ello está contantemente amenazada por la infiltración de ideologías y prácticas ajenas al proletariado, por derivas que ponen en entredicho las adquisiciones del marxismo y del movimiento obrero. Durante sus 40 años de existencia, la CCI ha debido defender constantemente sus principios y combatir en su seno, en arduos debates, todas esas ideologías que se expresaron, entre otras cosas, en desviaciones izquierdistas, modernistas, anarco-libertarias, consejistas…
El Congreso se ocupó también de las dificultades de la CCI para superar otra gran debilidad de sus orígenes: la mentalidad o espíritu de círculo y su manifestación más destructora: el espíritu de clan ([24]). La mentalidad de círculo es, como lo muestra la historia de la CCI, una de las ponzoñas más peligrosas para la organización, por diferentes razones. Lleva en sí la posibilidad de transformar a la organización revolucionaria en mero agrupamiento de amigos, desnaturalizando su esencia política de emanación e instrumento del combate de la clase obrera. Con la personalización de las cuestiones políticas, mina la cultura del debate y la clarificación de los desacuerdos que se realizan mediante la confrontación, coherente y racional, de los argumentos. La formación de clanes o de círculos de amigos que se enfrentan a la organización o a algunas de sus partes destruye la labor colectiva, la solidaridad y la unidad de la organización. Al estar nutrido de resortes emotivos, irracionales, al funcionar movido por relaciones de fuerza e inquinas personales, la mentalidad de círculo se opone al trabajo del pensamiento, a la cultura de la teoría en provecho del gusto por el cotilleo, los rumores “entre amiguetes” y la calumnia, socavando así la salud moral de la organización.
La CCI no ha logrado quitarse de encima la mentalidad de círculo a pesar de todos los combates realizados durante sus cuarenta años de vida. La persistencia de ese veneno se explica por los orígenes de la CCI, formada a partir de círculos y en un ambiente de “familia” en el que los afectos (simpatías o antipatías personales) acaban anteponiéndose a la solidaridad necesaria entre militantes que luchan por la misma causa y están unidos en torno a un mismo programa. El peso de la descomposición social y la tendencia a “cada uno para sí”, a lo irracional, ha agravado más todavía esa debilidad de origen. Y sobre todo, la ausencia de discusiones teóricas profundizadas cobre cuestiones organizativas no ha permitido a la organización en su conjunto superar esa “enfermedad infantil” de la CCI y del movimiento obrero. El Congreso subrayó (retomando la constatación que en su tiempo hiciera ya Lenin en 1904 en su obra Un paso adelante, dos pasos atrás) que el espíritu de círculo se debe esencialmente a la presión de la ideología de la pequeña burguesía.
Para enfrentar todas esas dificultades, y ante la gravedad de lo que está en juego en el periodo histórico actual, el Congreso puso de relieve que la organización debe desarrollar un espíritu de combate contra la influencia de la ideología dominante, contra el peso de la descomposición social. Eso significa que la organización revolucionaria debe luchar permanentemente contra la rutina, la superficialidad, la pereza intelectual, el esquematismo, desarrollar el espíritu crítico identificando con lucidez sus errores e insuficiencias teóricas.
“La conciencia socialista precede y condiciona la acción revolucionaria de la clase obrera” ([25]), el desarrollo del marxismo es la tarea central de todas las organizaciones revolucionarias. El Congreso destacó como orientación prioritaria para la CCI, el fortalecimiento colectivo de su labor de profundización, de reflexión, apropiándose la cultura marxista de la teoría en todos nuestros debates internos.
En 1903, Rosa Luxemburg lamentaba de esta manera el abandono de la profundización de la teoría marxista: “Es únicamente en el terreno económico en el que podemos hablar de una construcción en Marx perfectamente acabada. En cambio, en la parte de sus escritos más valiosa, o sea la concepción materialista, dialéctica de la historia, no se nos presenta sino como un método de investigación, unas ideas directrices generales, que permiten entrever un mundo nuevo (…) Sin embargo, incluso en este terreno la herencia marxista, salvo pocas excepciones, no ha sido aprovechada. Esta arma nueva y espléndida se herrumbra por falta de uso; la teoría del materialismo histórico está tan incompleta y fragmentaria como nos la dejaron sus creadores cuando la formularon por primera vez. (…) Es hacerse ilusiones el pensar que la clase obrera, en plena lucha, podría, gracias al contenido mismo de su lucha de clase, ejercer al infinito su actividad creadora en el ámbito teórico” ([26]).
La CCI está hoy en un período de transición. Gracias al balance crítico que ha entablado, a su capacidad para examinar sus debilidades, para reconocer sus errores, la CCI está haciendo una crítica radical de la visión de la actividad militante que hasta ahora hemos tenido, de las relaciones entre militantes y de los militantes respecto a la organización, como línea directriz la cuestión de la dimensión intelectual y moral de la lucha del proletariado. Debemos pues comprometernos con un verdadero “renacimiento cultural” para poder seguir “aprendiendo” para así asumir nuestras responsabilidades. Es un proceso largo y difícil, pero vital para el porvenir.
La defensa de la organización frente a los ataques contra la CCI
A lo largo de toda su existencia, la CCI ha tenido que entablar combates permanentes por la defensa de sus principios, contra la presión ideológica de la sociedad burguesa, contra los comportamientos antiproletarios o las maniobras de aventureros sin principios. La defensa de la organización es una responsabilidad política y también es un deber moral. La organización revolucionaria no pertenece a los militantes, sino a la clase obrera. Es una expresión de su lucha histórica, un instrumento de su combate por el desarrollo de su conciencia para la transformación revolucionaria de la sociedad.
El Congreso ha insistido en que la CCI es un “cuerpo extraño” en la sociedad, antagónico, y enemigo del capitalismo. Es por eso precisamente por lo que la clase dominante se interesa de cerca a nuestras actividades desde que nacimos. Y eso no tiene nada que ver ni con paranoias ni con “teorías complotistas”. Los revolucionarios no deben ser unos ingenuos como quienes ignoran la historia del movimiento obrero y menos todavía dejarse llevar por los cantos de sirena de la democracia burguesa (y su “libertad de expresión”). Si la CCI no está hoy sometida a la represión directa del Estado capitalista, es porque nuestras ideas siguen siendo muy minoritarias y no son un peligro inmediato para la clase dominante. Al igual que Bilan y la ICF, nosotros nadamos “contra la corriente”. Pero aunque la CCI no tenga hoy ninguna influencia directa e inmediata en el curso de las luchas de la clase obrera, cuando difunde sus ideas va sembrando, sin embargo, las semillas del futuro. Por eso es por lo que a la burguesía le interesa que desaparezca la CCI, la única organización internacional centralizada de la Izquierda Comunista con secciones en diferentes países y continentes.
Eso es también lo que estimula el odio de elementos desclasados ([27]) siempre al acecho de los “signos anunciadores” de nuestra desaparición. La clase dominante estará satisfecha de ver a toda una caterva de individuos que dicen reivindicarse de la Izquierda Comunista agitándose en torno a la CCI (a través de blogs, páginas web, foros de Internet, Facebook y demás redes sociales), propalando patrañas, calumnias contra la CCI, ataques repugnantes y usando métodos policiacos dirigidos repetidamente y hasta la náusea, contra algunos de nuestros militantes.
El Congreso puso de relieve que la recrudescencia de los ataques contra la CCI de ese medio parásito ([28]), el cual intenta recuperar y falsear la labor militante de los grupos de la Izquierda Comunista, es una expresión de la putrefacción de la sociedad burguesa.
El Congreso ha tomado plena conciencia de la nueva dimensión tomada por el parasitismo desde el principio del periodo de descomposición. Su objetivo, lo confiesen o no, es hoy no sólo sembrar la confusión, sino sobre todo esterilizar las fuerzas potenciales que podrían politizarse en torno a las organizaciones históricas de la Izquierda Comunista. Procuran así construir una especie de “cordón sanitario” (en particular, agitando el espectro del estalinismo que seguiría rondando por el interior de la CCI…) para impedir que haya elementos jóvenes que se acerquen a nuestra organización. Esa labor de zapa completa hoy las campañas anticomunistas desencadenadas por la burguesía cuando se hundieron los regímenes estalinianos. El parasitismo es el mejor aliado de la burguesía decadente contra la perspectiva revolucionaria del proletariado.
Ahora que el proletariado encuentra enormes dificultades para reencontrar su identidad de clase revolucionaria y reanudar con su propio pasado, las calumnias, los ataques y la nauseabunda mentalidad de unos individuos que reivindican la Izquierda Comunista y denigran a la CCI lo único que hacen es bailarle el agua a la clase dominante y defender sus intereses. Al asumir la defensa de la organización, nosotros no defendemos nuestro “cotarro”. Para la CCI se trata de defender los principios del marxismo, de la clase revolucionaria y de la Izquierda Comunista que corren el riesgo de quedar anegadas en la ideología del “no future” que el parasitismo arrastra consigo.
Reforzar la defensa pública e intransigente de la organización es una orientación que el Congreso se ha dado. La CCI es perfectamente consciente de que esa orientación puede no ser entendida por el momento, ser criticada porque no haría “juego limpio”, y por lo tanto llevarla a un mayor aislamiento todavía. Lo que en realidad sería peor sería dejar que el parasitismo hiciera su faena destructiva sin reacción en contra. El Congreso también en eso dejó claro que la CCI debe tener la valentía de “nadar a contracorriente”, de igual modo que ha tenido el ánimo de hacer una crítica implacable de sus errores y dificultades durante este Congreso y dar cuenta de ello públicamente.
‘‘La autocrítica, la crítica cruel e implacable que va hasta la raíz del mal, es vida y aliento para el proletariado. (…) Pero no estamos perdidos y la victoria será nuestra si no nos hemos olvidado cómo se aprende. Y si los dirigentes modernos del proletariado no saben cómo se aprende, caerán para “dejar lugar para los que sean más capaces de enfrentar los problemas del mundo nuevo’” ([29]).
CCI, diciembre de 2015
[1] Bilan, o sea “balance” fue, entre 1933 et 1938, el nombre de la publicación en francés de la Fracción de Izquierda del Partido Comunista de Italia, cambiada en 1935, en Fracción Italiana de la Izquierda Comunista.
[2] Ver nuestro artículo “Conferencia internacional extraordinaria de la CCI: la “noticia” de nuestra desaparición es un tanto exagerada” (Revista Internacional no 153, 2014) (https://es.internationalism.org/en/node/4042 [522])
[3] Léase, en francés, "Ressorts, contradictions et limites de la croissance en Asie de l’Est"
(https://fr.internationalism.org/ICConline/2008/crise_economique_Asie_Sud_est.htm [523])
[4] Este análisis es actualmente objeto de una discusión y de profundización en nuestra organización.
[5] Ver, entre otros, nuestro artículo “Tras el hundimiento del bloque del este, inestabilidad y caos” (1990) en la Revista Internacional no 61 (https://es.internationalism.org/node/2114 [409])
[6] MC (Marc Chirik) fue un militante de la Izquierda Comunista. Nació en Kishinev (actual Chisináu, Moldavia, en aquel entonces Besarabia) en 1907y murió en París en 1990. Su padre era rabino y su hermano mayor secretario del partido bolchevique de la ciudad. Junto a él, Marc asistió a las revoluciones de febrero y octubre de 1917. En 1919, escapando a los pogromos antijudíos de los ejércitos blancos rumanos, toda la familia emigra a Palestina donde Marc, con apenas 13 años, se hace miembro del Partido Comunista de Palestina fundado por su hermano y hermanas mayores que él. Entra muy pronto en desacuerdo con la posición de la Internacional Comunista de apoyo a las luchas de liberación nacional lo que le cuesta una primera exclusión de ella en 1923. En 1924, mientras que algunos miembros de la fratría vuelven a Rusia, Marc y uno de sus hermanos se van a vivir a Francia. Marc ingresa en el Partido Comunista de Francia donde muy rápidamente entabla el combate contra la degeneración del partido, siendo al cabo excluido en febrero de 1928. Fue miembro durante un tiempo de la Oposición de Izquierda internacional animada por Trotski, entablando el combate contra su deriva oportunista, participando luego en noviembre de 1933, junto a Gaston Davoust (Chazé), en la fundación de la Unión Comunista que publica La Internacional. Cuando la Guerra de España, ese grupo adopta una posición ambigua sobre la cuestión del antifascismo. Tras haber llevado a cabo un combate contra esa ambigüedad, MC se une, a primeros de 1938, a la Fracción Italiana de la Izquierda Comunista con la que entra en contacto y que defiende une posición verdaderamente proletaria e internacionalista al respecto. Poco después entabla un nuevo combate contra los análisis de Vercesi, principal animador de esa organización, el cual defiende la idea de que los diferentes conflictos militares que se extendían en aquel entonces no eran la preparación de una nueva guerra mundial, sino que debían servir para aplastar al proletariado impidiéndole así lanzarse a una nueva revolución. Por eso hubo una desbandada en la Izquierda Italiana cuando se declaró la guerra mundial en septiembre de 1939. Vercesi teorizó una política de repliegue político durante el período de guerra, mientras que Marc agrupaba en el sur de Francia a los miembros de la Fracción que se negaron a seguir a Vercesi en su repliegue. En las perores condiciones que pueda uno imaginarse, Marc y un pequeño núcleo de militantes prosiguen la labor realizada por la Fracción Italiana desde 1928. En 1945, sin embargo, al enterarse de la formación en Italia del Partito Comunista Internazionalista que se reivindica de la Izquierda Comunista italiana, la Fracción decide disolverse y que sus miembros se integren individualmente en el nuevo partido. Marc, en desacuerdo con esa decisión, que iba en contra de la orientación que antes era la que distinguía precisamente a la Fracción italiana, se une a la Fracción francesa de la Izquierda Comunista (de cuyas posiciones era ya inspirador) que será poco más tarde la Izquierda Comunista de Francia (ICF o GCF). Este grupo publicará 46 números de su revista Internationalisme, prosiguiendo la reflexión teórica realizada antes por la Fracción, inspirándose en especial de los aportes de la Izquierda Comunista germano-holandesa. En 1952, pensando que el mundo se dirigía hacia una nueva guerra mundial cuyo principal campo de batalla sería otra vez Europa, lo cual habría amenazado de aniquilamiento a las minúsculas fuerzas revolucionarias supervivientes, la ICF decidió que varios de sus militantes se dispersaran por otros continentes, yéndose Marc a vivir Venezuela. Ése fue uno de los errores principales de la ICF y de MC cuyas consecuencias fueron la desaparición de hecho de la organización. Pero ya a partir de 1964, Marc agrupa en torno a él a unas cuantas personas muy jóvenes con los que va a formar el grupo Internacionalismo. En mayo 1968, en cuanto se entera de que se ha iniciado la huelga generalizada en Francia, Marc se va a ese país para volver a tomar contacto con sus antiguos camaradas, desempeñando un papel decisivo, junto con un joven que había sido miembro de Internacionalismo en Venezuela, en la formación del grupo Révolution Internationale, grupo que impulsará el agrupamiento internacional del que surgirá, en enero de 1975, la Corriente Comunista Internacional. Marc Chirik, hasta su último aliento, en diciembre de 1990, va a desempeñar un papel esencial en la vida de la CCI, especialmente en la transmisión de las adquisiciones organizativas de la experiencia pasada del movimiento obrero y en sus avances teóricos. Hay dos artículos en nuestra Revista Internacional nos 65 y 66 en los que nuestros lectores podrán tomar más amplio conocimiento de la biografía de MC (/revista-internacional/200608/1053/marc-de-la-revolucion-de-octubre-1917-a-la-ii-guerra-mundial [524], en español y https://fr.internationalism.org/rinte66/marc.htm [525], en francés).
[7] Ver nuestro artículo sobre la Conferencia extraordinaria en la Revista Internacional no 153
[8] Revista Internacional no 1, “Balance de la Conferencia Internacional de la CCI”.
[9] Informe sobre el papel de la CCI como “fracción”.
[10] Informe sobre el papel de la CCI como “fracción” presentado en el Congreso.
[11] Idem.
[12] Ver nuestros documentos publicados en la Revista Internacional "Las condiciones históricas de la generalización de la lucha de la clase obreras" (en francés e inglés, n no 26, 1982) (https://fr.internationalism.org/rinte26/generalisation.htm#_ftnref2 [526]) ; "El proletariado de Europa Occidental en una posición central de la generalización de la lucha de clases [405]" (no 31, 1982). “Debate: acerca de la crítica de la teoría del eslabón más débil”” (no 37, en francés e inglés) (https://fr.internationalism.org/rinte37/debat.htm [527]).
[13] Revista Internacional no 62, “La descomposición: fase última de la decadencia del capitalismo”, punto 13 (https://es.internationalism.org/node/2123 [528])
[14] Idem.
[15] Eso no significa ni mucho menos que tal profundización no sea pertinente en un período revolucionario o de movimientos importantes de la clase obrera en la que la organización pueda ejercer una influencia determinante sobre los combates de la clase. Lenin, por ejemplo, redactó su obra teórica más importante, El Estado y la revolución en plenos acontecimientos revolucionarios de 1917. Y Marx publicó El Capital, en 1867, mientras estaba plenamente comprometido en la acción de la AIT desde septiembre de 1864.
[16] Esa noción de "minipartido" o "partido en miniatura" contiene la idea de que incluso en periodos en los que la clase obrera no realiza combates de envergadura, una pequeña organización revolucionaria podría tener un impacto parecido (a una escala más reducida) al de un partido en pleno sentido de la palabra. Tal idea está en contradicción total con el análisis desarrollado por Bilan que subraya la diferencia cualitativa fundamental entre el papel de un partido y el de una fracción. Cabe señalar que la Tendencia Comunista Internacionalista, por mucho que reivindique la herencia de la Izquierda Comunista Italiana, no tiene las cosas nada claras al respecto pues su sección en Italia sigue llamándose hoy "Partito Comunista Internazionalista".
[17] Sobre esto, puede leerse “Documentos de la vida de la CCI - La cuestión del funcionamiento organizativo en la CCI” en la Revista Internacional no 109, especialmente el punto “3.1. La relación entre organización y militantes” (https://es.internationalism.org/Rint109%20-%20FuncionamientoCCI [529])
[18] Bilan no 22, septiembre de 1935, “Proyecto de resolución sobre los problemas de los lazos internacionales”.
[19] Internationalisme no 1, enero de 1945, “Resolución sobre las tareas políticas”.
[20] Esas campañas repugnantes contra Rosa Luxemburg sirvieron, en cierto modo, de preparación de su asesinato ordenado por el gobierno dirigido por el SPD durante la semana sangrienta de Berlín en enero de 1919 y más en general de los llamamientos al pogromo contra los espartaquistas lanzados por ese mismo gobierno.
[21] Véase nuestro articulo “1914 – El camino hacia la traición de la socialdemocracia alemana” en el no 153 de la Revista Internacional (2015) https://es.internationalism.org/revistainternacional/201504/4097/1914-el... [530].
[22] Sobre “el asunto Chénier” ver nuestro artículo de la Revista Internacional no 28 “Convulsions actuelles du milieu révolutionnaire” (https://fr.internationalism.org/rinte28/mpp.htm [531]), sobre todo los capítulos “Les difficultés organisationnelles” y “Les récents événements”.
[23] “Los diferentes factores que son la fuerza del proletariado chocan directamente con las diferentes facetas de la descomposición ideológica:
-la acción colectiva, la solidaridad, encuentran frente a ellas la atomización, el «sálvese quien pueda» el «arreglárselas por su cuenta»;
-la necesidad de organización choca contra la descomposición social, la dislocación de las relaciones en que se basa cualquier vida en sociedad;
-la confianza en el porvenir y en sus propias fuerzas se ve minada constantemente por la desesperanza general que invade la sociedad, el nihilismo, el “no future”;
-la conciencia, la clarividencia, la coherencia y unidad de pensamiento, el gusto por la teoría, deben abrirse un difícil camino en medio de la huida hacia quimeras, drogas, sectas, misticismos, rechazo de la reflexión y destrucción del pensamiento que están definiendo a nuestra época”” (Mayo de 1990 Revista Internacional no 62, “La descomposición: fase última de la decadencia del capitalismo”, punto 13 (https://es.internationalism.org/node/2123 [528]).
[24] Ver la nota 17.
[25] Internationalisme, “Naturaleza y función del partido político del proletariado”.
[26] Rosa Luxemburg, Estancamiento y progreso el del marxismo.
[27] Ver “Construcción de la organización revolucionaria - Tesis sobre el parasitismo” (el punto 20 en especial) publicado en la Revista Internacional no 94 (1998) (https://es.internationalism.org/book/export/html/1196 [532])
[28] Ver nuestras “Tesis sobre el parasitismo”, cf. nota anterior.
[29] Rosa Luxemburg, La crisis de la socialdemocracia.
Rubric:
La noción de Fracción en la historia del movimiento obrero – 1a parte
- 3530 lecturas
Como se dice en el artículo "40 años después de la fundación de la Corriente Comunista Internacional, ¿Qué balance y qué perspectivas para nuestra actividad?", el XXI congreso de la CCI adoptó un informe sobre el papel de la CCI como "Fracción". Tal informe tenía dos partes, una primera que presentaba el contexto de dicho Informe y un apunte histórico de la noción de "Fracción" y una segunda con el análisis concreto de cómo había cumplido con sus responsabilidades nuestra organización. Publicamos aquí la primera parte del Informe que ya tiene de por sí un interés general, abstracción hecha de los problemas que, más concretamente, ha debido encarar la CCI.
El vigesimoprimer congreso internacional centró sus preocupaciones en un balance crítico de los 40 años de existencia du CCI. Ese balance crítico se refiere:
- a los análisis generales elaborados por la CCI (ver los tres Informes sobre la situación internacional);
- a cómo ha participado la CCI en su papel de preparación del futuro partido.
La respuesta a esta segunda pregunta supone obviamente que quede bien definido el papel que le incumbe a la CCI en el período histórico actual, un período en que no existen todavía las condiciones para que surja un partido revolucionario, o sea de una organización con una influencia directa en los enfrentamientos de clase:
"No se puede estudiar y comprender la historia de este organismo, el Partido, si no es situándola en el contexto general de las diferentes etapas que recorre el movimiento obrero, de los problemas que se le plantean, del esfuerzo de su toma de conciencia, de su capacidad para responder, en un momento dado, de manera adecuada a sus problemas, de extraer las lecciones de su experiencia, y con ella formar un nuevo trampolín para sus futuras luchas.
Si ya son un factor de primer orden del desarrollo de la clase, los partidos políticos son también, a la vez, expresión del estado real de ésta en un momento dado de su historia" (Revista Internacional no 35, 1983, "El Partido y sus lazos con la clase", punto IX, https://es.internationalism.org/rint/1983/35_partido [533]).
‘‘A lo largo de su movimiento, la clase ha estado sometida al peso de la ideología burguesa que tiende a deformar, a corromper los partidos proletarios, a desnaturalizar su verdadera función. A esas tendencias se opusieron las fracciones revolucionarias dándose por tarea elaborar, clarificar y precisar las posiciones comunistas. Este fue el caso claro de la Izquierda Comunista salida de la Tercera Internacional: la comprensión de las cuestiones del Partido pasa necesariamente por la asimilación de la experiencia y de las aportaciones del conjunto de esta Izquierda Comunista Internacional.
Sin embargo, recae sobre la Fracción Italiana de la Izquierda Comunista el mérito específico de haber evidenciado la diferencia cualitativa existente en el proceso de organización de revolucionarios según los períodos: el del desarrollo de la lucha de clases y el de las derrotas y sus retrocesos. La Fracción Italiana supo despejar con claridad para cada uno de los períodos, la forma de la organización de los revolucionarios y las correspondientes tareas: en el primer caso, la forma del Partido, que ejerce una influencia directa e inmediata en la lucha de clases; en el segundo caso, el de una organización numéricamente reducida cuya influencia es mucho más débil y poco operante en la vida de la clase. A este tipo de organización le dio en nombre distintivo de Fracción que, entre dos períodos del desarrollo de la lucha de clases, es decir, entre dos momentos de la existencia del Partido, constituye una unión y un vínculo, un puente orgánico entre el antiguo y futuro Partido’’ (Ídem, punto X).
Debemos hacernos una serie de preguntas a ese respecto:
- ¿qué recubría esa noción de fracción en los diferentes momentos de la historia del movimiento obrero?
- ¿en qué medida puede la CCI considerarse como una "fracción"?
- ¿qué tareas de una fracción siguen siendo válidas para la CCI y cuáles no son de su incumbencia?
- ¿qué tareas particulares incumben a la CCI y que no lo eran de las fracciones?
Vamos a abordar sobre todo en la primera parte de este Informe el primero de esos cuatro puntos para establecer un marco histórico a nuestra reflexión y permitirnos abordar mejor la segunda parte del Informe, la cual se propone responder a la pregunta central evocada antes: ¿qué balance puede sacarse de cómo ha cumplido la CCI su papel para participar en la preparación du futuro partido?
Para examinar esta noción de Fracción en los diferentes momentos de la historia del movimiento obrero, que permitió a la Fracción italiana elaborar su análisis, vamos a distinguir 3 periodos:
- la infancia del movimiento obrero: la Liga de los comunistas y la AIT;
- la edad de su madurez: la II Internacional;
- el "periodo de guerras y revoluciones" (la expresión empleada por la Internacional comunista).
Pero para empezar es útil hacer un corto recordatorio de la historia de los partidos del proletariado, pues tratar sobre la Fracción implica, ante todo, plantearse el problema del Partido, al ser éste en cierto modo, el punto de partida y de llegada de la Fracción.
1) La noción de Partido en la historia del movimiento obrero
La noción de partido se fue elaborando paulatinamente, tanto en lo teórico como en lo práctico, a lo largo de la experiencia del movimiento obrero (Liga de los comunistas, AIT, partidos de la II internacional, partidos comunistas).
La Liga, organización clandestina, pertenece todavía al período de las sectas:
"En los albores del capitalismo moderno, en la primera mitad del s. XIX, la clase obrera en fase todavía de constitución con sus luchas locales y esporádicas sólo podía dar a luz a escuelas doctrinarias, sectas y ligas. La Liga de los Comunistas fue la expresión más avanzada de aquel periodo, y ya con su Manifiesto y su llamamiento: "proletarios de todos les países, uníos", anunciaba el período siguiente" ("Sobre la naturaleza y la función del partido político del proletariado", punto 23, Internationalisme n° 38, octubre de 1948).
El papel de la AIT fue precisamente la superación de las sectas, permitiendo una amplia unión de proletarios europeos y una decantación respecto a las numerosas confusiones que pesaban sobre su consciencia. Y al mismo tiempo, por su composición heteróclita (sindicatos, cooperativas, grupos de propaganda, etc.) no fue todavía un partido en el sentido que esta noción adquirió después en el seno y gracias a la II Internacional.
‘‘La I Internacional correspondió a la entrada efectiva del proletariado en la escena de las luchas sociales y políticas en los principales países de Europa. Por eso agrupó a todas las fuerzas organizadas de la clase obrera, sus tendencias ideológicas más diversas. La I Internacional reunió a la vez a todas las corrientes y todos los aspectos de la lucha obrera del momento: económicos, educativos, políticos y teóricos. Fue lo más elevado en la organización unitaria de la clase obrera, en toda su diversidad.
La II Internacional marcó la etapa de diferenciación entre la lucha económica de los asalariados y la lucha política social. En aquel período de pleno florecimiento de la sociedad capitalista, la II Internacional fue la organización de la lucha por reformas y conquistas políticas, representó la afirmación política del proletariado, al mismo tiempo que determinó una etapa superior en la delimitación ideológica en el seno del proletariado, precisando y elaborando las bases teóricas de su misión histórica revolucionaria” (Ídem).
Fue en la II Internacional donde se realizó claramente la diferencia entre la organización general de la clase (los sindicatos) y su organización específica encargada de defender su programa histórico, el partido. Una distinción que estaba muy clara cuando se fundó la III Internacional (Internacional Comunista, IC) en el tiempo en que la revolución proletaria se puso, por vez primera, al orden del día de la historia. Para la IC, la organización general de la clase ya no eran, en el nuevo período, los sindicatos (los cuales, además, no agrupan al conjunto del proletariado) sino los consejos obreros (por mucho que siguiera habiendo en la IC confusiones sobre la cuestión sindical y sobre el papel del partido).
Entre esas cuatro organizaciones hay muchas diferencias, pero hay un punto común entre todas ellas: tuvieron un impacto en el curso de la lucha de la clase y por eso mismo puede atribuírseles el nombre de "partido".
Tal impacto era todavía débil para la Liga de los comunistas durante las revoluciones de 1848-49, en las que la Liga actuó sobre todo como ala izquierda del movimiento democrático. Por ejemplo, la Neue Rheinische Zeitung que dirigía Marx, y que tuvo influencia en Renania e incluso en el resto de Alemania, no es directamente el órgano de la Liga sino que se presenta como "Órgano de la Democracia". Como lo apunta Engels: "(…) la Liga resultó ser una palanca demasiado débil para encauzar el movimiento desencadenado de las masas populares" ("Contribución a la Historia de la Liga de los Comunistas", noviembre de 1885). Una de las causas importantes de esta debilidad reside en la debilidad misma del proletariado en Alemania en donde la gran industria no había levantado todavía el vuelo. Lo que no quita que Engels afirmara también que "Ésta [la Liga] fue, indudablemente, la única organización revolucionaria alemana de importancia". El impacto de la AIT fue mucho más importante, pues acabó siendo una "potencia" en Europa. Pero fue sobre todo la II Internacional (en realidad a través de los diferentes partidos que la componían) la que pudo, por primera vez en la historia, revindicar una influencia determinante en las masas obreras.
2) La noción de Fracción en los albores del movimiento obrero
La pregunta ya se hizo en tiempos de Marx, pero tendría una importancia mucho mayor años después: ¿qué es del partido cuando a la vanguardia que defiende el programa histórico de la clase obrera, la revolución comunista, le es imposible tener un impacto inmediato en las luchas de clase del proletariado?
A tal pregunta, la historia ha dado respuestas diferentes. La primera fue la de disolver el partido cuando no están presentes las condiciones de su existencia. Así ocurrió con la Liga y la AIT. En ambos casos, Marx y Engels desempeñaron un papel decisivo en tal disolución.
En noviembre de 1852, tras el juicio contra los comunistas de Colonia que sellaba la victoria de la contrarrevolución en Alemania, apelaron al Consejo Central de la Liga para que éste decidiese su disolución. Cabe señalar que el problema de qué acción debe llevar a cabo la minoría revolucionaria en un período de reacción ya se había planteado en otoño de 1850 en el seno de la Liga. A mediados de 1850, Marx y Engels constataron que la oleada revolucionaria estaba refluyendo debido a la recuperación de la economía:
"Habida cuenta de esta prosperidad general en la que se están desarrollando las fuerza productivas de la sociedad burguesa, con tanta abundancia como lo permiten las condiciones burguesas, no puede hablarse de verdadera revolución. Tal revolución sólo es posible en los períodos en que esos dos factores, las fuerzas productivas modernas y las formas de producción burguesas, entran en conflicto unas contra las otras" (Neue Rheinische Zeitung, Politisch-ökonomische Revue, fascículos V y VI).
Acaban por tener que combatir a la minoría inmediatista de Willich-Schapper que quiere seguir llamando a los obreros a la insurrección a pesar del retroceso:
"Durante el último debate sobre la cuestión ‘‘de la posición del proletariado alemán en la próxima revolución’’, hubo miembros de la minoría del Consejo Central que expresaron puntos de vista que están en contradicción directa con la penúltima circular, incluso con el Manifiesto. Han sustituido la idea internacional del Manifiesto por una idea nacional y alemana, halagando el sentimiento nacional del artesano alemán. En lugar del concepto materialista del Manifiesto, lo que tienen es un concepto idealista: en lugar de la situación real, es la voluntad la que se convierte en fuerza motriz de la revolución. Mientras que nosotros les decimos a los obreros: habréis de atravesar quince, veinte, cincuenta años de guerras civiles para cambiar las condiciones existentes y haceros aptos para la dominación social, ellos dicen, al contrario, debemos llegar ya al poder, o, si no, ¡podemos ir a dormir! Al igual que los demócratas utilizan la palabra 'pueblo', ellos osan la palabra 'proletariado', como mero vocablo. Para realizar ese vocablo, habría que proclamar proletarios a todos los pequeños burgueses, o sea representar a la pequeña burguesía y no al proletariado. En lugar del desarrollo histórico real, bastaría con poner el vocablo 'revolución'" (Intervención de Marx en la reunión del Consejo Central de la Liga, del 15 de septiembre de 1850).
De igual modo, en el Congreso de La Haya de 1872, Marx y Engels apoyan la decisión de transferir le Consejo General a Nueva York para sustraerlo a la influencia de las tendencias bakuninistas que están ganado influencia en un momento en que el proletariado europeo acaba de sufrir una derrota importante con el aplastamiento de la Comuna de París. Trasladar fuera de Europa el Consejo General significó poner en suspenso a la AIT lo cual fue un preludio de su disolución, disolución que se hizo efectiva en la conferencia de Filadelfia de julio de 1876.
En cierto modo, la disolución del partido cuando las condiciones ya no permiten que siga existiendo, era más fácil en tiempos de la Liga y de la AIT que después. La Liga era una pequeña organización clandestina (salvo durante las revoluciones de 1848-49) que no había ocupado un lugar, digamos, "oficial" en la sociedad. En cuanto a la AIT, su desaparición formal no por ello significó que desaparecieran todos sus componentes. Por ejemplo, las Trade Unions británicas o el partido obrero alemán sobrevivieron a la AIT. Lo que desapareció fue el vínculo formal que existía entre sus diferentes componentes.
Las cosas van a ser diferentes después. Los partidos obreros ya no desaparecen, sino que se pasan al enemigo. Se vuelven instituciones del orden capitalista, lo cual da a los elementos revolucionarios una responsabilidad diferente de la que tenían durante las primeras etapas del movimiento obrero.
Cuando se disolvió la Liga, no quedó la menor organización formal que se encargara de tender un puente hacia el nuevo partido que debería surgir. Marx y Engels consideraban además que la labor de elaboración y profundización teóricas era la prioridad primera durante ese período y, debido a que en aquel entonces eran prácticamente los únicos en conocer la teoría que habían elaborado, no necesitaban una organización formal para realizar esa labor. Pero sí que hubo unos cuantos antiguos miembros de la Liga que se mantuvieron en contacto, en particular en la emigración en Inglaterra. Hubo incluso una reconciliación, en 1856, entre Marx y Schapper. En septiembre de 1864, fue un antiguo miembro del Consejo Central de la Liga vinculado estrechamente al movimiento obrero británico, Eccarius, quien pidió a Marx que estuviera presente en la tribuna del célebre mitin del 28 de septiembre en Saint-Martin's Hall (Londres) donde se tomó la decisión de fundar la Asociación Internacional de Trabajadores[1]. Y también habrá en el Consejo General de la AIT un número significativo de antiguos miembros de la Liga: Eccarius, Lessner, Lochner, Pfaender, Schapper y, claro está, Marx y Engels.
Cuando despareció la AIT quedaron, como ya dijimos, organizaciones que estarán en el origen de la fundación de la II Internacional, el partido alemán, en particular, fruto de la unificación de 1875 (SAP) cuyo componente de Eisenach (Bebel, Liebknecht) había estado afiliado a la AIT.
Hay que hacer aquí un apunte sobre el papel que se dieron esas dos primeras organizaciones cuando se constituyeron. En el caso de la Liga, en el Manifiesto aparece claramente que la perspectiva es la revolución proletaria a bastante corto plazo. Y será tras la derrota de las revoluciones de 1848-49 cuando Marx y Engels entienden que las condiciones históricas no están todavía maduras. Y también, cuando se funda la AIT, existe la idea de una "emancipación de los trabajadores" (así lo dicen sus estatutos) a corto o medio plazo (a pesar de la diversidad de visiones que podía recubrir esa expresión para los diferentes componentes de la Internacional: mutualismo, colectivismo, etc.). La derrota de la Comuna de París puso una vez más en evidencia que las condiciones para derribar al capitalismo no estaban maduras: en el período siguiente se asistió a un florecimiento considerable del capitalismo con la aparición de la potencia industrial de Alemania, país que acabó superando a Gran Bretaña a principios de siglo XX.
3) Las fracciones en la Segunda Internacional [2]
Durante ese período de prosperidad del capitalismo, en un momento en que la perspectiva revolucionaria aparece lejana, los partidos socialistas adquieren una importancia de primer orden en la clase obrera (en particular en Alemania, evidentemente). Ese creciente impacto, en un momento en que el ánimo de los obreros no es revolucionario, se debe a que los partidos socialistas, no sólo defienden en su programa la perspectiva del socialismo, sino que también, en lo cotidiano, defienden el "programa mínimo" de reformas en el seno de la sociedad capitalista. Esta, situación, por cierto, acabará desembocando en oposición entre aquellos para los que "el objetivo final, sea cual sea, no es nada, el movimiento lo es todo" (Bernstein) y aquellos para quienes "Puesto que el objetivo final del socialismo es el único factor decisivo que distingue al movimiento socialdemócrata de la democracia y el radicalismo burgueses, el único factor que transforma la movilización obrera de conjunto de vano esfuerzo por reformar el orden capitalista en lucha de clases contra ese orden, para suprimir ese orden, (…) la lucha cotidiana por las reformas, por el mejoramiento de la situación de los obreros en el marco del orden social imperante y por instituciones democráticas ofrece a la socialdemocracia el único medio de participar en la lucha de la clase obrera y de empeñarse en el sentido de su objetivo final: la conquista del poder político y la supresión del trabajo asalariado" (Rosa Luxemburg en la “Introducción” de Reforma o Revolución). En realidad, a pesar del rechazo oficial des tesis de Bernstein por el SPD[3] y la Internacional socialista, esa visión acaba siendo en realidad mayoritaria en ese partido (en su aparato sobre todo) y en la Internacional.
"La experiencia de la II internacional confirma que es imposible que el proletariado mantenga su partido en un período prolongado de una situación no revolucionaria. Lo que puso de relieve la participación final de los partidos de la II Internacional en la guerra imperialista de 1914, fue el largo período de corrupción de la organización. La permeabilidad y la penetración, siempre posibles, de la organización política del proletariado por la ideología de la clase capitalista imperante, toman, en períodos prolongados de estancamiento y de reflujo de la lucha de clases, una amplitud tal que la ideología de la burguesía acaba sustituyendo la del proletariado, vaciándose el partido inevitablemente de su contenido de clase original para acabar siendo instrumento de clase del enemigo" (“Sobre la naturaleza y la función del partido político del proletariado”, punto 12 –Internationalisme, octubre de 1948).
Fue en ese contexto, y por vez primera, cuando surgen verdaderas fracciones. La primera fracción es la de los bolcheviques, los cuales, tras el congreso de 1903 del POSDR, emprenden la lucha contra el oportunismo, primero sobre los problemas organizativos y luego sobre cuestiones de táctica ante las tareas del proletariado en un país semifeudal como Rusia. Hay que señalar que, hasta 1917, aunque la fracción bolchevique y la fracción menchevique realizaran una política independientemente unos de otros, pertenecían formalmente al mismo partido, el POSDR[4].
En Holanda, la corriente marxista que se desarrolló en torno al semanario De Tribune (dirigido por Wijnkoop, Van Raveysten y Ceton y en el que colaboraban, entre otros, Gorter y Pannekoek) inició una labor similar a partir de 1907 en el SDAP[5]. Esa corriente llevó a cabo un combate contra la deriva oportunista en el seno del partido representada sobre todo por la fracción parlamentaria y Troelstra, el cual, ya en el congreso de 1908, propuso que se prohibiera De Tribune. Troelstra acabará saliéndose con la suya en el congreso extraordinario de Deventer (13-14 fébrero de 1909) en el que se decidió cerrar De Tribune y excluir del partido a sus tres redactores. Esta política, cuyo objetivo era separar a los “jefes” tribunistas de los simpatizantes de esa corriente acabó provocando una viva reacción de éstos. Al cabo, esa política de exclusión de Troelstra así como la del Buró Internacional de la Internacional Socialista, del que se solicitó un arbitraje, aunque estaba controlado por los reformistas, pero también la voluntad de ruptura de los tres redactores (que Gorter no compartía[6]) llevó a los tribunistas a fundar en marzo un nuevo partido, el SDP (Partido Socialdemócrata). Este partido será muy minoritario hasta la guerra mundial, con una influencia electoral insignificante, pero tuvo el apoyo de la izquierda en la Internacional, de los bolcheviques en particular, lo que, en fin de cuentas, le permitió integrarse en la IS en 1910 (tras una primera negativa del BSI en noviembre de 1909) y enviar delegados (un mandato contra siete para el SDAP) a los congresos internacionales de 1910 (Copenhague) y 1912 (Basilea). Durante la guerra, en la que Holanda no participó pero que pesó enormemente en la vida de la clase obrera (desempleo, desabastecimientos, etc.) el SDP ganó influencia, incluso en el plano electoral, gracias a su política internacionalista y de apoyo a las luchas obreras. El SDP acabará tomando el nombre de Partido Comunista de Holanda (CPN) en noviembre de 1918, antes incluso de que se fundara el Partido Comunista de Alemania (KPD).
Y fue la que iba a constituir el KPD, la tercera corriente que desempeñó un papel decisivo como fracción en un partido de la II Internacional. Desde el 4 de agosto de 1914 por la noche, justo después de que los diputados socialistas en el Reichstag votaran todos a favor de los créditos de guerra, un puñado de militantes internacionalistas se reunieron en casa de Rosa Luxemburg para definir las perspectivas de lucha y los medios de agruparse todos aquellos que, en el partido, combatían la política chovinista de la dirección et de la mayoría parlamentaria. Aquellos militantes eran unánimes en estimar que el combate debía llevarse dentro del partido. En muchas ciudades, la base del partido expresó su repulsa hacia la votación de la fracción parlamentaria a favor de los créditos de guerra. Incluso se criticó a Liebknecht por su voto a favor del 4 agosto por disciplina de partido. En la segunda votación, el 2 de diciembre, Liebknecht fue el único en votar en contra uniéndosele Otto Rühle en las dos siguientes, y luego un número creciente de diputados. Ya en invierno de 1914-1915, aparecieron octavillas clandestinas (en particular la titulada "El enemigo principal está en nuestro propio país"). En abril de 1915 se publicó el primer y único número de Die Internationale del que se vendieron 5000 ejemplares ya en la primera tarde, que dio su nombre al Gruppe Internationale, animado por Rosa Luxemburg, Jogiches, Liebknecht, Mehring, Clara Zetkin. Clandestino, sometido a la represión[7], ese pequeño grupo que se puso de nombre Grupo Espartaco, luego Liga Espartaquista (Spartakusbund), impulsó la lucha contra la guerra y el gobierno y también contra la derecha y el centro de la Socialdemocracia. No fueron los únicos implicados en ese combate, ya que hay otros grupos, en Hamburgo y Bremen (donde se encuentran Pannekoek, Radek y Frölich), entre otras ciudades y que defendían una política internacionalista con más claridad incluso que los espartaquistas. A principios de 1917, cuando la dirección del SPD excluye a los opositores para frenar los progresos de sus posiciones en el seno del partido, esos grupos mantienen sus actividades de manera autónoma, mientras que los espartaquistas prosiguen un trabajo de fracción en el seno del USPD centrista. Finalmente, esas diferentes corrientes se agrupan para formar el KPD el 31 de diciembre de 1918, aunque, eso sí, el eje del nuevo partido eran los espartaquistas.
En Italia se constituye una fracción de Izquierda con cierto retraso en comparación con lo ocurrido en el movimiento obrero en Rusia, Holanda y Alemania. Se trata de la "Fracción abstencionista" que se agrupa en torno a la revista Il Soviet que publicó Bordiga y sus camaradas en Nápoles a partir de diciembre de 1918 y que se declaró formalmente como fracción en el congreso del PSI en octubre de 1919. Pero ya desde 1912, en el seno de la Federación de Jóvenes Socialistas y de la federación de Nápoles del PSI, Bordiga animaba una corriente revolucionaria intransigente. Ese retraso se explica en parte porque Bordiga, movilizado, no pudo intervenir en la vida política antes de 1917, pero sobre todo porque, de hecho, en el momento de la guerra, la dirección del partido estaba en manos de la izquierda tras el congreso de 1912, donde se expulsó a la derecha reformista y el de 1914 donde se expulsó a los francmasones. Avanti, el periódico del PSI, estaba dirigido por Mussolini, el cual, en ese congreso, presentó las mociones de exclusión y, aprovechándose de su posición publicó el 18 de octubre de 1914 un editorial titulado "De la neutralidad absoluta a la neutralidad activa y actuante" en donde se pronuncia por la entrada en guerra de Italia al lado de la Entente[8]. A Mussolini lo echaron evidentemente de su puesto, pero, apenas un mes después, publica Il Popolo d'Italia gracias a los subsidios aportados por el diputado socialista francés Marcel Cachin (futuro dirigente del PCF) por cuenta del gobierno francés y de la Entente. Y se le excluye del PSI el 29 de noviembre. Después, aunque la situación dominada por la guerra mundial lleva a la decantación entre una izquierda, una derecha y un centro, la dirección del partido oscila entre derecha e izquierda, entre posicionamientos "maximalistas" y tomas de posición reformistas. "Sólo será en ese año 1917 cuando en el congreso de Roma se cristalicen claramente las tendencias de derecha y de izquierda. Aquélla obtuvo 17 000 votos contra 14 000 ésta. La victoria de Turati, Treves, Modigliani, en el momento en que se estaba desarrollando la revolución rusa aceleró la formación de une Fracción intransigente revolucionaria en Florencia, Milán, Turín y Nápoles" (La Izquierda comunista de Italia, libro publicado por la CCI, en francés e italiano). La Fracción abstencionista gana influencia en el partido a partir de 1920, gracias al impulso de la revolución en Rusia y la constitución de la Internacional Comunista (IC, III Internacional) que le otorga su apoyo y también a las huelgas obreras en Italia, en Turín especialmente. Toma también contacto con la corriente agrupada en torno a la revista Ordine Nuovo, animada por Gramsci, a pesar de que hay importantes desacuerdos entre ambas corrientes (Gramsci está en favor de participar en las elecciones, defiende una especie de sindicalismo revolucionario y vacila en romper con la derecha y el centro para constituirse como fracción autónoma). "En octubre de 1920, en Milán, se forma la Fracción Comunista unificada que redacta un manifiesto que llama a construir el partido comunista con la expulsión del ala derecha de Turati; y renunciaba al boicotear las elecciones aplicando las decisiones del II congreso de la Komintern" (Ídem). Y fue en la Conferencia de Imola, en diciembre de 1920, donde se decidió el principio de una escisión: "nuestra labor de fracción está y debe darse por terminada ya (…) inmediata salida del partido y del congreso (del PSI) en cuanto la votación nos haya dado la mayoría o la minoría. Después vendrá… la escisión con el centro" (Ídem). En el congreso de Livorno que se inauguró el 21 de enero, "la moción de Imola obtuvo la tercera parte de los votos de los adherentes socialistas: 58 783 de 172 487. La minoría abandonó el congreso decidiendo hacerlo como Partido Comunista de Italia, sección de la Internacional Comunista. (…) Apasionado, Bordiga concluyó, justo antes de irse del congreso: “Nos llevamos con nosotros el honor de vuestro pasado”" (Ídem).
Este rápido examen del trabajo de las principales fracciones que se formaron en el seno de los partidos de la Segunda Internacional permite definir un primer papel que le incumbe a una fracción: defender los principios revolucionarios en el seno del partido degenerante:
- primero para ganarse el máximo de militantes para esos principios y excluir del partido a las posiciones derechistas y centristas;
- y, en segundo lugar, para transformarse en nuevo partido revolucionario cuando las circunstancias lo requieran.
Hay que señalar que casi todas las corrientes de Izquierda tuvieron la preocupación de quedarse durante el mayor tiempo posible dentro del partido. Las excepciones fueron la de los tribunistas (aunque Gorter y Pannekoek no estaban de acuerdo con esa precipitación) y de las "izquierdas radicales" animadas por Radek, Pannekoek y Frölich, las cuales, tras la expulsión en 1917 de los opositores en el SPD, se negaron a entrar en el USPD (contrariamente a los espartaquistas). La separación de la Izquierda del viejo partido que ha traicionado era el resultado o de su exclusión o de la necesidad de fundar un partido capaz de ponerse en la vanguardia de la oleada revolucionaria.
Hay que decir que la acción de la Izquierda no está condenada a ser minoritaria en el seno del partido degenerante: en el Congreso de Tours del Partido Socialista francés, la moción de la Izquierda que llamaba a la adhesión a la IC era mayoritaria. Fue por eso por lo que el Partido Comunista fundado en esa ocasión conservó el diario L'Humanité que había fundado Jean Jaurès. Pero por desgracia también conservó al secretario general del PS, Frossard, que será durante algún tiempo el nuevo principal dirigente del PC.
Un último apunte: esa capacidad de la fracción de izquierda para construir de entrada el nuevo partido no fue posible sino porque había pasado poco tiempo (3 años) entre traición patente del viejo partido y el surgimiento de la oleada revolucionaria. La situación será después muy diferente.
4) Les fracciones surgidas de la Internacional Comunista
La Internacional Comunista se fundó en marzo de 1919. En aquel entonces había pocos partidos comunistas constituidos (los de Holanda, Alemania, Polonia y algunos más de menor entidad). Y, sin embargo, ya había surgido una primera fracción "de Izquierda" (y como tal se proclamó) en el seno del Partido Comunista principal, el de Rusia (aunque sólo había sido en marzo de 1918 cuando se puso ese nombre de comunista, en el 7o congreso del POSDR); era la corriente agrupada, a principios de 1918, en torno al periódico Kommunist y animada por Ossinsky, Bujarin, Radek y Smirnov. El desacuerdo principal de esa fracción sobre la orientación seguida por el Partido se refiere a las negociaciones de Brest-Litovsk. Los "Comunistas de Izquierda" se opusieron a esas negociaciones, preconizando la "guerra revolucionaria", "la exportación" de la revolución hacia otros países a punta de bayoneta. Y al mismo tiempo, sin embargo, esa fracción inició una crítica a los métodos autoritarios del nuevo poder proletario insistiendo en la más amplia participación de las masas obreras en el poder, unas críticas cercanas a las de Rosa Luxemburg (Cf. La revolución rusa). La firma de la paz de Brest-Litovsk significará el final de esa fracción. Después, Bujarin acabará siendo un representante del ala derecha del partido, pero algunos elementos de dicha fracción, como Ossinski, pertenecerán a las fracciones de izquierda que surgirán más tarde. De modo que, mientras que en Europa occidental algunas fracciones en el seno de los partidos socialistas que iban a formar los partidos comunistas no estaban todavía constituidas (la Fracción abstencionista animada por Bordiga se formará en diciembre de 1918), los revolucionarios de Rusia ya habían entablado el combate (de manera muy confusa, obviamente) contra ciertas derivas que afectaban al Partido Comunista del país. Es interesante hacer notar (aunque no es éste el lugar para analizarlo) que, en toda una serie de cuestiones, los militantes de Rusia aparecen como precursores durante el principio del siglo XX: la fracción bolchevique se formó tras el IIº congreso del POSDR; después fue la claridad frente a la guerra imperialista en 1914; más tarde sería la punta de lanza de la Izquierda de Zimmerwald, expresaría después la necesidad de fundar una nueva internacional, luego la fundación del premier partido comunista en marzo de 1918, y la impulsión y orientación políticas del Primer congreso de la IC. Y esa "precocidad" volvemos a encontrarla en la formación de fracciones en el Partido Comunista. De hecho, por su papel especial de haber sido el primero (y único) partido comunista en llegar al poder, el Partido de Rusia fue también el primero en sufrir la presión del elemento principal que va a rubricar su pérdida (además, obviamente, de la derrota de la oleada revolucionaria mundial): su integración en el Estado. Por eso las resistencias proletarias, por muy confusas que fuesen, empezaron mucho antes que en otros lugares contra el proceso de degeneración del partido.
Más tarde, el partido ruso conocerá el surgimiento de una serie significativa de otras corrientes “de Izquierda”:
- en 1919, el grupo Centralismo Democrático en torno a Ossinsky y Sapronov, que combate el principio de "la dirección única" en la industria y defiende el principio colectivo o asociado por ser "el arma más eficaz contra la departamentalización y el opresión burocrática del aparato de Estado" (“Tesis sobre el principio colegiado y la autoridad individual”);
- en 1919 también, muchos miembros de Centralismo Democrático se habían integrado en la Oposición Militar, que se formó durante un corto lapso de tiempo en marzo de 1919 para luchar contra la tendencia a modelar el Ejército Rojo según los criterios de un ejército burgués clásico;
- durante la guerra civil, las críticas a la política llevada a cabo por el partido son mucho más escasas, debido a la amenaza de los Ejércitos Blancos que se cierne sobre el nuevo régimen, pero en cuanto desaparece tal amenaza con la victoria del Ejército Rojo sobre los Blancos, vuelven a aparecer con fuerza;
- a principios de 1921, con ocasión del X congreso del partido y en el debate sobre la cuestión sindical, se forma la Oposición Obrera, animada por Shliapnikov, Medvedev (obreros metalúrgicos los dos) y, sobre todo, Aleksandra Kollontái, redactora de la Plataforma, que quiere confiar a los sindicatos el papel de gestionar la economía (un poco parecido a los sindicalistas revolucionarios) en lugar de la burocracia estatal[9]. Tras la prohibición de las fracciones en ese congreso (que se celebra en el momento mismo de la insurrección de Kronstadt) la Oposición obrera se disuelve. Más tarde, Kollontái acabará rindiendo fidelidad a Stalin;
- en otoño de 1921 se forma el grupo "La Verdad Obrera", compuesta sobre todo por intelectuales favorables a la "Proletkult" a imagen de su principal animador, Bogdanov. Ese grupo a la vez que denuncia, junto con otras corrientes de oposición, la burocratización del partido y del Estado, adopta una postura semimenchevique al considerar que les condiciones de la revolución proletaria no estaban maduras en Rusia, pero que las condiciones se habían creado gracias a un fuerte desarrollo con bases capitalistas modernas (posición que será después la de la corriente "consejista");
- en 1922-23 se constituye el "Grupo Obrero" animado par Gabriel Miasnikov, un obrero de los Urales, que se había distinguido en el Partido Bolchevique en 1921, cuando, justo después del X Congreso, reclamó "la libertad de prensa, desde los monárquicos hasta los anarquistas incluidos". A pesar de los esfuerzos de Lenin para disuadirlo de llevar a cabo un debate sobre ese tema, Miasnikov se negó a echarse atrás acabando por ser expulsado del partido a principios de 1922. Con otros militantes de origen obrero, funda el “Grupo Obrero del Partido Comunista Ruso (bolchevique)” que distribuye su Manifiesto en el XII congreso del PCR. Este grupo empieza a realizar una labor ilegal entre los obreros sean o no del partido y parece haber estado presente de manera importante en la oleada de huelgas del verano de 1923, llamando a manifestaciones de masas e intentando politizar un movimiento de clase esencialmente defensivo. La actividad en esas huelgas convence a la GPU (la policía política) de que el grupo es una amenaza y sus dirigentes, entre los cuales Miasnikov, son encarcelados. La actividad del grupo prosigue clandestinamente en Rusia (incluso en presidio) hasta el final de los años 1920 cuando Miasnikov logra salir del país y participa en la publicación en París de El Obrero Comunista donde se defienden posiciones cercanas a las del KAPD.
De todas las corrientes que combatieron contra la degeneración del Partido Bolchevique, fue sin duda el Grupo Obrero el más claro políticamente. Es muy próximo al KAPD (el cual publica sus documentos y con el que está en contacto). Sobre todo, sus críticas a la política seguida por el partido se basan en una visión internacional de la revolución, contrariamente a las de otros grupos que sólo se centran en cuestiones de democracia (en el partido y en la clase obrera) y de gestión de la economía. Fue por eso por lo que rechazó las políticas de frente único del II y IV congresos de la IC, mientras que la corriente trotskista sigue reivindicando los cuatro primeros congresos. Hay que señalar que hubo discusiones (sobre todo en deportación) entre el ala izquierda de la corriente trotskista y los militantes del Grupo Obrero.
De todas las corrientes de Izquierda surgidas en el Partido Bolchevique, el Grupo Obrero es, sin duda, el único en aparentarse a una fracción consecuente. Pero la terrible represión que Stalin abatió sobre los revolucionarios (comparada con la cual, la represión zarista parecería un juego de niños) le quitó la menor posibilidad de desarrollarse. Al cabo, Miasnikov decidió volver a Rusia después de la II Guerra Mundial. Como era de prever, desapareció de inmediato, lo cual privó a las tan débiles fuerzas de la Izquierda Comunista de uno de sus luchadores más valientes y valiosos.
La lucha de las fracciones de Izquierda en otros países fuera de Rusia tuvo, inevitablemente, formas diferentes, pero si observamos los otros tres partidos comunistas cuya fundación mencionamos antes, constatamos que también fue muy temprano cuando entraron en lucha las corrientes de izquierda, aunque fuera con formas diferentes.
Cuando se fundó el Partido Comunista de Alemania, las posiciones de la izquierda son mayoritarias. Sobre la cuestión sindical, Rosa Luxemburg, que redactó el programa del KPD y lo presentó al Congreso, fue muy clara y categórica: "(… los sindicatos) ya no son organizaciones obreras sino los protectores más sólidos del Estado y de la sociedad burguesa. Por consiguiente, la lucha por la socialización no puede ir hacia delante si no va acompañada por la lucha por la supresión de los sindicatos. Estamos de acuerdo sobre ese punto." Sobre la cuestión parlamentaria, contra la position de los espartaquistas (Rosa Luxemburg, Liebknecht, Jogiches, etc.), el congreso es contrario a la participación en las elecciones que van a tener lugar poco después. Tras la desaparición de esos militantes, todos ellos asesinados, la nueva dirección (Levi, Brandler) parece, en un primer tiempo, hacer concesiones a la Izquierda (que sigue siendo mayoritaria) sobre la cuestión sindical, pero, ya en agosto de 1919 (conferencia de Fráncfort del KPD), Levi, que quiere acercarse al USPD, se pronuncia por trabajar en el parlamento así como también en los sindicatos y, en el congreso de Heidelberg, en octubre, consigue, mediante maniobras, que la izquierda antisindical y antiparlamentaria, a pesar de ser mayoritaria, sea excluida. Los militantes excluidos se niegan mayoritariamente a formar de inmediato un partido, pues están en contra de la escisión y esperan reintegrar el KPD. Les apoyan con firmeza los militantes de izquierda holandeses (Gorter y Pannekoek, entre otros) que poseen en aquel momento una gran autoridad en la Internacional Comunista e impulsan la orientación del Buró de Ámsterdam (nombrado por la Internacional para que se encargue del trabajo hacia Europa occidental y Norteamérica). Será 6 meses más tarde (4 y 5 de abril de 1920), ante la negativa del congreso del KPD de febrero de 1920 de reintegrar a les militantes excluidos y también ante la actitud conciliadora de dicho partido respecto al SPD ante el Golpe de Kapp (Kapp-Putsch, 13-17 de marzo de 1920), cuando esos militantes fundan el KAPD (Partido Comunista Obrero de Alemania). Su acción se vio fortalecida por el apoyo del Buró de Ámsterdam, el cual organizó en febrero una conferencia internacional en la que triunfaron las tesis de la izquierda (la cuestión sindical, la parlamentaria y el rechazo del giro oportunista de la IC, plasmado entre otras cosas por el requerimiento de que los comunistas ingleses se integrasen en el Partido Laborista[10]. El nuevo partido obtuvo el apoyo de la minoría de izquierda (animada por Gorter y Pannekoek) del Partido Comunista de Holanda (CPN) el cual publicó en su periódico el programa del KAPD adoptado en el congreso de fundación. Eso no impidió que Pannekoek hiciera una serie de críticas al KAPD (carta del 5 de julio de 1920), en particular respecto a su posición sobre las Unionen, advirtiéndole contra toda concesión al sindicalismo revolucionario, y, sobre todo, contra la presencia en sus filas de la corriente "Nacional Bolchevique" a la que consideraba como una "monstruosa aberración". En aquel entonces, en todos los problemas esenciales a los que se enfrentaba el proletariado mundial (la cuestión sindical, la parlamentaria, la del partido[11], la de la actitud hacia los partidos socialistas, la de la naturaleza de la revolución en Rusia, etc.) la Izquierda Holandesa (y Pannekoek en especial) inspiradora de la mayoría del KAPD, está en la vanguardia del movimiento obrero.
El congreso del KAPD celebrado del 1 al 4 de agosto se pronuncia en favor de esas orientaciones: los "nacional-bolcheviques" abandonan entonces el partido y, unos meses más tarde harán lo mismo los elementos federalistas, hostiles a formar parte de la IC. Por su parte, Pannekoek, Gorter y el KAPD están decididos a seguir en la IC para levar a cabo el combate contra la deriva oportunista que la está gangrenando cada día más. Por esta razón, el KAPD manda a dos delegados a Rusia, Jan Appel y Franz Jung, al II congreso de la IC que va a celebrarse en Moscú a partir del 17 de julio de 1920[12]; al no tener noticias de ellos, manda a otros dos delegados, uno de ellos Otto Rühle, el cual, al ver la situación catastrófica que sufre la clase obrera y el proceso de burocratización del aparato gubernamental, decide no participar en el Congreso a pesar de que éste les propusiera defender en él sus posiciones con voto deliberativo. Para ese Congreso escribió Lenin La enfermedad infantil del comunismo. Hay que señalar que en ese folleto, Lenin escribe que: "el error que representa el doctrinarismo de Izquierda en el movimiento comunista es, hoy por hoy, mil veces menos peligroso y menos grave que el error que representa el doctrinarismo de derecha".
Tanto por parte de la IC y los bolcheviques como por parte del KAPD, existe la voluntad para que se integre en la Internacional, y, por lo tanto, en el KPD. Pero el agrupamiento de éste con la izquierda del USPD en diciembre de 1920 para formar el VKPD, agrupamiento con el que estaban en contra todas las corrientes de izquierda de la IC, impidió tal posibilidad. El KAPD obtuvo, sin embargo, el estatuto de "partido simpatizante de la IC", con un representante permanente en su Comité Ejecutivo, mandando delegados al III congreso en junio de 1921. Pero, mientras tanto, esa comunidad de trabajo, se vio seriamente alterada sobre todo después de la “acción de marzo” (una "ofensiva" aventurista promovida por el VKPD) y de la represión de la insurrección de Kronstadt (represión que la izquierda apoyó en un primer momento creyendo que dicha insurrección estaba organizada por los “Blancos”, como lo pretendía la propaganda del gobierno soviético). Al mismo tiempo, la dirección derechista del PCN (a Wijnkoop se le llama el "Levi holandés"), en la que Moscú tiene su confianza, inicia una política antiestatutaria de exclusiones de militantes de la Izquierda. Finalmente, estos militantes van a fundar en septiembre un nuevo partido, el KAPN, según el modelo del KAPD.
La política de “frente único” adoptada en el III Congreso de la IC no hizo sino agravar las cosas al igual que el ultimátum dirigido al KAPD para que fusionara con el VKPD. En julio de 1921, la dirección del KAPD, con el apoyo de Gorter, adopta une resolución en la que rompe los puentes con la IC, llamando a la constitución de una "internacional comunista obrera", y eso dos meses antes del congreso del KAPD previsto en septiembre. Fue, con toda evidencia, una decisión totalmente precipitada. En ese congreso, se planteó la fundación de una nueva internacional (a lo que se opusieron los militantes de Berlín, entre ellos Jan Appel) y el Congreso decidió finalmente crear un Buró de Información sobre esa posible fundación. Ese Buró de Información se puso a actuar como si la nueva internacional se hubiera formado ya, aun cuando su conferencia constitutiva sólo se verificaría en abril de 1922. El KAPD conoció entonces una escisión entre, por un lado, la "tendencia de Berlín", mayoritaria, hostil a la formación de una nueva internacional, y la "tendencia de Essen" (que rechazaba las luchas salariales). Sólo esta tendencia participa en la conferencia a la que, sin embargo, asiste Gorter, redactor del programa de la KAI (Internacional Comunista Obrera, nombre de la nueva internacional). Les grupos participantes son escasos y representan a fuerzas muy limitadas: además de la tendencia de Essen, están el KAPN, los comunistas de izquierda búlgaros, el Communist Workers Party, de Gran Bretaña (CWP, Partido Comunista Obrero) de Sylvia Pankhurst, el KAP de Austria, denominado "aldea Potemkin" por el KAPD de Berlín. Al fin y al cabo, esa "internacional" fantasma desaparecerá tras la desaparición o la retirada progresiva de sus elementos constituyentes. Y fue así como la tendencia de Essen conoció múltiples escisiones, el KAPN acabó desmoronándose, primero por la aparición en su seno de una corriente que se une la tendencia de Berlín, hostil a la formación de la KAI, luego a causa de luchas intestinas de tipo clánico más que de principios.
En realidad, el factor esencial que permite explicar el lamentable y dramático fracaso de la KAI fue el reflujo de la oleada revolucionaria que había propulsado la fundación de la IC:
"El error de Gorter y de sus partidarios al proclamar artificialmente la KAI, aun cuando seguían existiendo en la IC fracciones de Izquierda que habrían podido agruparse en la misma corriente comunista de izquierda internacional, fue un grave error para el movimiento revolucionario. (…) El declive de la revolución mundial, patente en Europa ya desde 1921, no permitía prácticamente pensar en construir una nueva internacional. Al creer que el curso seguía siendo hacia la revolución, con la teoría de la "crisis mortal del capitalismo", las corrientes de Gorter y de Essen tenían cierta lógica al proclamar la KAI. Pero las premisas eran erróneas" (La Izquierda Holandesa, cap. V.4.d, publicado por la CCI en francés e inglés).
La disgregación final del KAPD y del KAPN ilustra de una manera palmaria la necesidad para los revolucionarios de tener la visión más clara posible de cómo evoluciona la relación de fuerzas entre proletariado y burguesía.
La Izquierda Germano-holandesa tomó conciencia con mucho retraso del reflujo de la oleada revolucionaria[13], pero en cambio no fue así con los bolcheviques y los dirigentes de la internacional Comunista ni, tampoco, con la Izquierda Comunista de Italia. Pero las respuestas que dieron unos y otros a esa situación fueron radicalmente diferentes:
- para los bolcheviques y la mayoría de la IC, había que "ir a las masas", ya que las masas ya no venían a la revolución, lo que se plasmó en una política cada día más oportunista, en particular hacia los partidos socialistas y las corrientes "centristas" y también hacia los sindicatos;
- para la Izquierda Italiana, al contrario, había que seguir con la misma intransigencia que había caracterizado a les bolcheviques durante la guerra y hasta la fundación de la IC; había ante todo que evitar los atajos hacia la revolución regateando los principios y quitándoles hierro; semejantes atajos eran el sendero más seguro para llegar a la derrota.
En realidad, la trayectoria oportunista que afectaba a la IC, ya desde el II congreso pero sobre todo a partir del Tercero, y que ponía en entredicho la claridad y la intransigencia afirmada en su Primer congreso, expresaba, no sólo las dificultades con que topaba el proletariado mundial para proseguir y reforzar su combate revolucionario, sino también la contradicción insoluble en la que se sumía el partido bolchevique que, de hecho, dirigía la IC. Por un lado, este partido debía ser la punta de lanza de la revolución mundial tras haberlo sido de la revolución en Rusia. Además, siempre había afirmado que ésta no era sino una muy pequeña etapa de aquélla, siendo muy consciente de que una derrota del proletariado mundial sería la muerte de la revolución en Rusia. Por otro lado, como responsable del poder en un país, estaba sometido a las exigencias propias de la función de un Estado nacional en particular la de asegurar la "seguridad" exterior e interior, o sea llevar a cabo una política exterior conforme a los intereses de Rusia y una política interior garante de la estabilidad del poder. La represión de las huelgas de Petrogrado y el aplastamiento sangriento de la insurrección de Kronstadt en marzo de 1921 fueron así la vertiente de la política de "mano tendida", so pretexto de "Frente único", hacia los partidos socialistas, en la medida en que estos podían ejercer presión sobre los gobiernos para orientar su política exterior en un sentido favorable a Rusia.
La intransigencia de la Izquierda Comunista Italiana, que de hecho dirigía el PCI (las "Tesis de Roma" adoptadas por su II congreso en 1922 habían sido redactadas por Bordiga y Terracini) se expresó en particular, y de manera ejemplar, frente al ascenso del fascismo en Italia, tras la derrota de los combates de 1920. En lo práctico, esa intransigencia se plasmó en la negativa en redondo a trabar alianzas con los partidos de la burguesía (liberales o “socialistas”) frente a la amenaza fascista: el proletariado solamente en su propio terreno podría combatir contra fascismo, mediante la huelga económica y la organización de milicias obreras de autodefensa. En el plano teórico, a Bordiga le debemos el primer análisis serio (que sigue siendo válido) sobre el fenómeno fascista, un análisis que presentó ante los delegados del IV congreso de la IC impugnando el análisis que ésta hacía:
- "El fascismo no es el producto de las capas medias y de la burguesía agraria. Es la consecuencia de la derrota sufrida por el proletariado, una derrota que echó a las capas pequeñoburguesas en brazos de la reacción fascista" (La Izquierda Comunista de Italia, cap. I);
- "El fascismo no es una reacción feudal. Nació en las grandes concentraciones industriales como Milán…" (Ídem) y obtuvo el apoyo de la burguesía industrial.
- "El fascismo no se opone a la democracia. Las bandas armadas son un complemento indispensable cuando “ya no basta con el Estado para defender el poder de la burguesía”" (Ídem).
Tal intransigencia se expresó también respecto a la política de Frente Único, de "mano tendida" hacia los partidos socialistas y su corolario, la consigna de "Gobierno obrero" lo cual "significa negar en la práctica el programa político del comunismo, o sea la necesidad de preparar a las masas para la lucha por la dictadura del proletariado" (Cita de Bordiga en La Izquierda Comunista de Italia).
Esa intransigencia también se expresó sobre la política de la IC tendente a hacer fusionar los PC y las corrientes de izquierda de los partidos socialistas o "centristas" que, en Alemania, llevó a la formación del VKPD y que, en Italia, se concretó, en agosto de 1924, en el ingreso de 2000 "terzini" (partidarios de la III Internacional) en un partido que ya sólo tenía 20 000 miembros a causa de la represión y la desmoralización.
Y, en fin, también se expresó respecto a la política de "bolchevización" de los PC a partir del V congreso de la IC en julio de 1924, une política combatida también por Trotski, que, a grandes rasgos, consistía en reforzar la disciplina en los partidos comunistas, una disciplina burocrática destinada a acallar las resistencias contra su degeneración. Esta bolchevización consistía también en promover un modo de organización de los PC a partir de las "células de fábrica", lo cual polarizaba a los obreros en problemas de “su” empresa en detrimento, obviamente, de una visión y una perspectiva genérales del combate proletario.
Aun cuando la izquierda es todavía ampliamente mayoritaria en el partido, la IC le impone una dirección de derecha (Gramsci, Togliatti) que apoya su política, una operación facilitada por el encarcelamiento de Bordiga entre febrero y octubre de 1923. Y a pesar de todo ello, en la conferencia clandestina del PCI de mayo de 1924, les tesis propuestas por Bordiga, Grieco, Fortichiari y Repossi, muy críticas con la política de la IC, son aprobadas por 35 secretarios de federación de 45 y por 4 secretarios interregionales de 5. Fue en 1925 cuando se desata en el seno de la IC la campaña contra las oposiciones, empezando por la Oposición de Izquierda llevada par Trotski. "En marzo-abril de 1925, el Ejecutivo ampliado de la IC inscribe al orden del día la eliminación de la tendencia “bordiguista” con ocasión del III congreso del PC de Italia. Prohíbe la publicación del artículo de Bordiga favorable a Trotski. La bolchevización de la sección italiana empezó con la destitución de Fortichiari de su puesto de secretario federal de Milán. Inmediatamente, en abril, la izquierda del partido, con Damen, Repossi, Perrone y Fortichiari funda un “Comité de entendimiento” (…) para coordinar una contraofensiva. La dirección de Gramsci atacó con violencia al “Comité de entendimiento” denunciándolo como “fracción organizada”. En realidad, la izquierda todavía no quería constituirse como fracción: no quería dar pretextos para su expulsión cuando seguía siendo mayoritaria en el partido. Al principio, Bordiga se negó a adherirse al Comité, no queriendo romper el marco de la disciplina impuesta. Será en junio cuando se unirá a los posiciones de Damen, Fortichiari y Repossi. Se le encargó redactar una “Plataforma de la Izquierda” que fue la primer acto de demolición sistemática de la bolchevización" (Ídem). "Bajo la amenaza de exclusión, le “Comité de entendimiento” tuvo que disolverse… Fue le principio del fin de la izquierda italiana como mayoría" (Ídem).
En el congreso de enero de 1926, celebrado en el extranjero a causa de la represión fascista, la izquierda presenta las "Tesis de Lyon" que sólo obtuvieron el 9,2% de votos: la política llevada a cabo, aplicando las consignas de la IC, de reclutar intensivamente a gente joven y poco politizada había dado sus frutos… Las tesis de Lyon orientarán la política de la Izquierda Italiana en la emigración.
Bordiga entablará un último combate en el VI Ejecutivo ampliado de la IC de febrero-marzo 1926. Denuncia la deriva oportunista de la IC, evoca la cuestión de las fracciones, sin por ello entrar en consideraciones sobre la actualidad inmediata, afirmando que “la historia de las fracciones es la historia de Lenin”; no son una enfermedad, sino el síntoma de la enfermedad. Son una reacción de "defensa contra las influencias oportunistas".
En una carta a Karl Korsch, de septiembre de 1926, Bordiga escribía: "No hay que querer escisiones en los partidos y en la Internacional. Hay que dejar que se realice la experiencia de la disciplina artificial y mecánica hasta sus absurdeces de procedimiento incluso, mientras sea posible, sin renunciar nunca a las posiciones de critica ideológica y política, sin solidarizarse nunca con la orientación dominante. (…) De manera general, creo que lo que hoy debe ponerse en primer plano, es, no ya la organización y las maniobras, sino un trabajo previo de elaboración de una ideología política de izquierda internacional, basada en las elocuentes experiencias que ha vivido la Komintern. Debido a que este punto dista mucho de haberse realizado, toda iniciativa internacional parece difícil" (Citado en La Izquierda Comunista de Italia).
Son esas también las bases sobre las que se va a constituir la Fracción de Izquierda del Partido Comunista de Italia que va a celebrar su primera conferencia en abril de 1928 en Pantin, en las afueras de París. Cuenta entonces con cuatro “federaciones”: Bruselas, Nueva York, París y Lyon con algunos militantes en Luxemburgo, Berlín y Moscú.
Esa conferencia adopta por unanimidad una resolución que define sus perspectivas. He aquí algunos extractos:
"1° Constituirse en fracción de Izquierda de la Internacional Comunista. (…)
3° Publicar un bimensual de nombre Prometeo.
4° Formar grupos de izquierda cuya tarea será luchar sin descanso contra el oportunismo y los oportunistas. (…)
5° Darse como meta inmediata:
a. Reintegración de todos los expulsados de la internacional que reivindican el Manifiesto comunista y aceptan las tesis del II congreso mundial.
b. Convocatoria del VI congreso mundial presidido por León Trotski.
c. Puesta al orden del día del VI congreso mundial de la expulsión de la Internacional de todos aquellos que se declaren solidarios de las resoluciones del XV congreso ruso."
Ahí se aprecia bien que:
- la Fracción no se concibe como "italiana", sino como fracción de la IC;
- considera que todavía hay vida proletaria en la IC y que puede todavía ser salvada;
- estima que le partido ruso debe someterse a las decisiones del Congreso de la IC y "hacer limpieza en sus filas" expulsado a todos aquellos que han traicionado abiertamente (como así había ocurrido antes para con otros partidos de la Internacional);
- no se da por tarea la de intervenir entre los obreros en general, sino prioritariamente, entre los militantes de la IC.
La Fracción emprenderá entonces una importantísima labor hasta 1945, un trabajo que la Izquierda Comunista de Francia (Gauche communiste de France, GCF) continuaría después hasta 1952. Ya hemos evocado a menudo toda esa labor en artículos, textos y discusiones y no es cosa de volver a tratarlo aquí.
Una de las contribuciones esenciales de la Fracción Italiana, que es el meollo de este informe, será precisamente la elaboración de la noción de fracción sobre la base de toda la experiencia del movimiento obrero. Esta noción ya la hemos definido al principio de este Informe. Además, en un anexo, damos a conocer a los compañeros una serie de citas de textos de la Fracción Italiana y de la GCF que nos permiten hacernos una idea más precisa de qué es una fracción. Nos vamos a limitar aquí a reproducir un extracto de nuestra prensa de un artículo en el que se definía esa noción de fracción ("La Fracción Italiana y la Izquierda Comunista de Francia", Revista Internacional no 90) :
"La minoría comunista existe en permanencia como expresión del devenir revolucionario del proletariado. Sin embargo, el impacto que pueda tener en las luchas inmediatas de la clase está estrechamente condicionado por el nivel de esas luchas y el de la conciencia de las masas obreras. Sólo en períodos de luchas abiertas y cada vez más conscientes del proletariado podrá esperar la minoría tener influencia en ellas. Sólo en esas circunstancias podrá hablarse de esa minoría como partido. En cambio, en períodos de retroceso histórico del proletariado, de triunfo de la contrarrevolución, es vano esperar que las posiciones revolucionarias tengan un impacto significativo y determinante en el conjunto de la clase. En esos períodos, la única labor posible, e indispensable, es la de fracción: preparar las condiciones políticas para la formación del futuro partido cuando la relación de fuerzas entre las clases vuelva a permitir que tengan influencia en el conjunto del proletariado" (Entresacado de la nota 4).
"La Fracción de izquierda se forma en un momento en que el partido del proletariado tiende a degenerar, víctima del oportunismo, o sea, de la penetración en su seno de la ideología burguesa. Es responsabilidad de la minoría que mantiene el programa revolucionario luchar de modo organizado para que tal programa triunfe en el partido. Una de dos: o la Fracción logra que ganen sus posiciones, salvando así al Partido, o éste sigue su curso degenerante y acaba pasando con armas y equipo al campo de la burguesía. No es fácil determinar en qué momento el partido proletario se pasa al campo enemigo. Uno de los indicadores más significativos es, sin embargo, el que sea imposible que pueda aparecer una vida política proletaria en el seno del partido. La fracción de izquierda tiene la responsabilidad de llevar a cabo un combate en el seno del partido mientras exista una mínima esperanza de que pueda ser enderezado. Por eso, en los años 1920, no son las corrientes de izquierda las que abandonan los partidos de la IC, sino que son excluidos y muy a menudo mediante sórdidas maniobras. Pero una vez que un partido del proletariado se pasa al campo de la burguesía, no hay ya retorno posible. El proletariado deberá, necesariamente, hacer surgir un nuevo partido para reanudar su camino hacia la revolución y el papel de la fracción será entonces el de servir de “puente” entre el antiguo partido pasado al enemigo y el futuro partido del que deberá elaborar las bases programáticas y servir de armazón. El hecho de que, tras el paso del partido al campo burgués no pueda existir vida proletaria en su seno significa también que es inútil y peligroso para los revolucionarios, practicar “el entrismo”, una de las tácticas del trotskismo que la Fracción siempre rechazó. El único resultado que ha dado el querer mantener una vida proletaria en un partido burgués, estéril pues para las posiciones de clase, es el de acelerar la degeneración oportunista de las organizaciones que lo han intentado y ni mucho menos el de conseguir volver a enderezar tal partido. En cuanto al “reclutamiento” que esos métodos permitieron, éste era especialmente confuso, gangrenado por el oportunismo, incapaz de formar una vanguardia para la clase obrera.
De hecho una de las diferencias fundamentales entre el trotskismo y la Fracción Italiana estriba en que ésta, en la política de agrupamiento de las fuerzas revolucionarias, siempre puso por delante la necesidad de la mayor claridad, el mayor rigor programático, aunque estuviera abierta a la discusión con todas las demás corrientes que habían entablado el combate contra la degeneración de la IC. En cambio, la corriente trotskista, intentó formar organizaciones de modo precipitado, sin discusiones serias, sin decantación previa de las posiciones políticas, basándolo todo en acuerdos entre “personalidades” y en la autoridad ganada por Trotski, uno de los principales dirigentes de la Revolución de Octubre y de la IC en sus orígenes."
Ese fragmento evoca los métodos de la corriente trotskista que, por falta de lugar, no hemos evocado antes. Digamos, sin embargo, que es significativo que dos de las características de esa corriente, antes de que se pasara al terreno de la burguesía, son éstas:
- en ningún momento integró en sus ideas la noción de fracción; para la corriente trotskista, se pasaba de un partido a otro, y si, en los períodos de retroceso de la clase, los revolucionarios eran una pequeña minoría, había que considerar que su organización era un “partido pequeño”, una idea que incluso apareció en el propio seno de la Fracción Italiana a mediados de los años 30, y es también hoy la de la TCI puesto que su principal componente se llama Partito comunista internazionalista;
- Trotski no entendió nada (tampoco fue el único) de la amplitud de la contrarrevolución hasta el punto de que consideró las huelgas de mayo-junio de 1936 en Francia como "el principio de la revolución". En esto, la noción de curso histórico (que la TCI también rechaza) es esencial y constitutiva de la fracción.
La voluntad de claridad, que siempre impulsó la Izquierda Italiana como condición fundamental para desempeñar su tarea es obviamente inseparable de la preocupación por la teoría y por ser capaces siempre de poner en entredicho análisis y posiciones que parecían definitivas.
5) A modo de conclusión
Para concluir esta parte del Informe, hemos de volver, muy brevemente, a la trayectoria de las corrientes que salieron de la IC, de las que sólo sus orígenes hemos evocado antes.
La corriente surgida de la Izquierda Germano-holandesa se mantuvo después de la desaparición del KAPD y del KAPN. Su representante principal fue el GIK (Grupo de los comunistas internacionalistas) en Holanda, aunque sí tuvo influencia fuera de ese país (por ejemplo Living Marxism animado par Paul Mattick en Estados Unidos). Durante uno de los episodios más trágicos y críticos de los años 1930, la Guerra de España, el GIK defendió una posición cabalmente internacionalista, sin la menor concesión al antifascismo. Animó la reflexión de los comunistas de izquierda, entre ellos Bilan (que retomó la posición de Rosa Luxemburg y de la Izquierda alemana sobre la cuestión nacional) y también la GCF que rechazó la posición clásica de la Izquierda Italiana sobre los sindicatos, retomando la de la Izquierda Germano-holandesa. Sin embargo, el GIK adoptó dos posiciones que iban a serle fatales (y que no eran las del KAPD):
- el análisis de la Revolución de 1917 como burguesa;
- el rechazo de la necesidad del partido.
Eso llevó al GIK a rechazar hacia el campo burgués a toda une serie de organizaciones proletarias del pasado, a acabar rechazando, en fin de cuentas, la propia historia del movimiento obrero y las lecciones que puede darnos para el futuro.
Y eso condujo al GIK a prohibirse todo papel de fracción puesto que la tarea de ésta es preparar un órgano, el partido, que la corriente consejista rechazaba.
Debido pues a esas dos debilidades, el GIK se negaba a desempeñar un papel significativo en el proceso que conducirá al futuro partido, y por lo tanto a la revolución comunista, por mucho que las ideas consejistas sigan teniendo cierta influencia en el proletariado.
Un último punto introductor de la II parte de este Informe: ¿puede considerarse a la CCI como fracción? La respuesta salta a la vista: no, evidentemente, por la sencilla razón de que nuestra organización, en ningún momento se formó en el seno de un partido proletario. Esta respuesta ya la dio, a principios de los años 50, el camarada MC en una carta a los demás camaradas del grupo Internationalisme:
“La Fracción era una continuación orgánica, directa, porque no existía más que durante un tiempo relativamente corto. Ocurrió a menudo seguir viviendo en el seno de la antigua organización hasta el momento de la ruptura. Su ruptura solía equivaler a transformación en nuevo partido (ejemplo de la fracción Bolchevique y de Spartakusbund, como de casi todas las fracciones de Izquierda del antiguo Partido). Esa continuidad orgánica es hoy inexistente. (…) La Fracción, al no tener que responder a problemas fundamentalmente nuevos como los que plantea nuestro período de crisis permanente y de evolución hacia el capitalismo de Estado, al no estar dislocada en un montón de pequeñas tendencias, estaba más aferrada a sus principios revolucionarios adquiridos que a formular nuevos principios, tenía más cosas que mantener que cosas por construir. Por esa razón y por la de su continuidad orgánica directa en un lapso de tiempo relativamente corto, la Fracción era el nuevo partido en gestación. (…)
[El grupo], aunque tenga en parte unas tareas de la Fracción, o sea: reexaminar la experiencia, formar militantes, tiene además la de analizar las nuevas evoluciones y las perspectivas nuevas, y, al menos, la de reconstruir el programa del futuro Partido. [El grupo] no es más que un aporte a esa reconstrucción, de igual modo que no es sino un elemento más del futuro Partido. Su función en su aporte programático es parcial a causa de su naturaleza organizativa”.
Hoy, cuando se cumplen los 40 años de la CCI, debemos usar el mismo método, recordando lo que escribíamos con ocasión de sus 30 años:
"La capacidad de la CCI para hacer frente a sus responsabilidades a lo largo de estos treinta años de vida, se la debemos en gran parte a los aportes de la Fracción Italiana de la Izquierda Comunista. El secreto del balance positivo que sacamos de nuestra actividad durante todo ese período está en nuestra fidelidad a las enseñanzas de la Fracción y, más generalmente, al método y al espíritu del marxismo de los que la Fracción se había apropiado plenamente" ("Treinta años de la CCI: apropiarse del pasado para construir el futuro", Revista Internacional no 123).
[1] Hay que señalar que, según una carta que Marx mandó a Engels después de ese mitin, aquél había aceptado la invitación de Eccarius porque esta vez la cosa parecía seria, contrariamente a otros intentos anteriores de constituir organizaciones a los que Marx había sido invitado y que él consideraba artificiales.
[2] En esta parte y en la siguiente, estudiaremos las fracciones que surgieron en cuatro partidos diferentes, los de Rusia, Holanda, Alemania e Italia dejando de lado los partidos de dos grandes países, Grande-Bretaña y Francia. De hecho en estos dos partidos no hubo fracciones de izquierda dignas de ese nombre, sobre todo a causa de la extrema debilidad del pensamiento marxista en ellos. En Francia, por ejemplo, la primera acción organizada contra la Primera Guerra Mundial no vino de una minoría del Partido Socialista, sino de una minoría de la central sindical CGT, un núcleo en torno a Rosmer y Monatte que publicaba La Vie ouvrière.
[3] Sozialdemokratische Partei Deutschlands, Partido Socialdemócrata de Alemania
[4] Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia.
[5] Sociaal Democratische Arbeiders Partij, Partido Socialdemócrata de Trabajadores, de Holanda)
[6] "Siempre he dicho, en contra de la dirección de De Tribune: debemos hacerlo todo para atraer a los demás hacia nosotros, pero si se fracasa en el empeño tras haber luchado hasta el final y que todos nuestros esfuerzos hayan fracasado, entonces sí, debemos ceder [o sea, aceptar la supresión de De Tribune]" (Carta de Gorter a Kautsky, 16 de febrero de 1909). "Nuestra fuerza en el partido puede crecer; nuestra fuerza fuera del partido nunca podrá crecer" (Intervención de Gorter en el congreso de Deventer). (Del artículo "La izquierda holandesa (1900-1914): El movimiento 'Tribunista' III parte", Revista Internacional no 47)
[7] Entre los numerosos militantes sobre los que se abatió la represión, citemos a Rosa Luxemburg que pasó gran parte de la guerra en la cárcel, Liebknecht, primero movilizado y luego encerrado en presidio tras haber tomado la palabra para denunciar la guerra y el gobierno en la manifestación del Primero de Mayo de 1916; encarcelaron incluso a Mehring, que ya pasaba de los 70 años.
[8] ‘‘Entente Cordiale” (Entendimiento cordial) es el nombre de la alianza franco-británica que junto a Rusia y otros países, Italia, y Estados Unidos al final de la guerra, formaron uno de los frentes de 1914 contra el otro frente: el de los Imperios Centrales (Alemania y Austria-Hungría) junto con el Imperio Otomano y otros países.
[9] Las otras dos posiciones son la de Trotski que quiere que los sindicatos se integren en el Estado para hacer de ellos órganos de encuadramiento de los obreros (siguiendo el modelo del Ejército Rojo) para una mayor disciplina en el trabajo y la de Lenin, el cual estima, al contrario, que los sindicatos deben desempeñar un papel en la defensa de los obreros contra el Estado, que está conociendo “fuertes deformaciones burocráticas”.
[10] Debido al “peligro” de que el Buró de Ámsterdam acabara siendo un polo de agrupamiento de la izquierda en el seno de la IC, el Comité Ejecutivo de ésta anunció por la radio la disolución de aquél el 4 de mayo de 1920.
[11] En aquel entonces, la Izquierda holandesa y Pannekoek eran muy claros en su combate contra la visión que defendía Otto Rühle el cual negaba la necesidad del partido que sería más tarde la posición de los consejistas y de… Pannekoek.
[12] Conocido es cómo llegaron esos delegados a Rusia (en plena guerra civil y un "cordón sanitario" que hacía prácticamente imposible llegar allí por tierra): desviaron un barco mercante hasta Múrmansk, en el extremo norte de Rusia.
[13] En sus últimos escritos, poco antes de morir, Gorter deja claro que ha entendido sus propios errores animado a sus camaradas a hacer lo propio y a sacar las lecciones de todo ello (Ver La Izquierda Holandesa, fin del cap. V.4.d).
Herencia de la Izquierda Comunista:
Cuestiones teóricas:
- Partido y Fracción [534]
Rubric:
Resolución sobre la situación internacional 2016
- 2132 lecturas
Basarse firmemente en las adquisiciones del movimiento obrero
1. Para hacer el balance de sus análisis de la situación internacional durante los últimos cuarenta años, la CCI se ha inspirado en el ejemplo de El Manifiesto Comunista de 1848, primera declaración pública de la corriente marxista en el movimiento obrero. Las adquisiciones de El Manifiesto son bien conocidas: aplicar el método materialista al proceso histórico, mostrando el carácter transitorio de todas las formaciones sociales existentes hasta entonces; reconocer que aunque el capitalismo desempeñaba todavía un papel revolucionario al unificar el mercado mundial y desarrollar las fuerzas productivas, las contradicciones inherentes a esa relación social, expresadas en repetitivas crisis de sobreproducción, indicaban que este sistema, como los demás, no era sino una etapa transitoria en la historia de la humanidad; identificar a la clase obrera como la enterradora del modo de producción burgués; la necesidad para la clase obrera de desarrollar las luchas que emprendiese hasta llegar a la toma del poder político y poder establecer los fundamentos de una sociedad comunista; el necesario papel de una minoría comunista, producto y factor activo de la lucha de clase del proletariado.
2. Aquel paso adelante sigue siendo hoy parte fundamental del programa comunista. Pero Marx y Engels, fieles a un método que es a la vez histórico y autocrítico, fueron después capaces de reconocer que algunas partes de El Manifiesto habían sido superadas o desmentidas por la experiencia histórica. Así, después de los acontecimientos de la Comuna de París de 1871, llegaron a la conclusión de que la toma del poder por la clase obrera implicaba la destrucción y no la conquista del Estado burgués existente y, mucho antes, en los debates de la Liga de los Comunistas que siguieron a la derrota de las revoluciones de 1848, se dieron cuenta de que El Manifiesto se había equivocado al estimar que el capitalismo había entrado ya en un estancamiento fundamental y que podría realizarse ya una transición rápida desde la revolución burguesa a la revolución proletaria; y tomaron posición contra la tendencia hiperactivista en torno a Willich y Schapper insistiendo en la necesidad para los revolucionarios de desarrollar una reflexión mucho más profunda sobre las perspectivas de una sociedad capitalista aún en ascenso. No obstante, no por reconocer esos errores, cuestionaron el método subyacente a las posiciones que dieron lugar al Manifiesto e insistieron en dar a las adquisiciones programáticas del movimiento obrero bases más sólidas.
3. La pasión comunista, el ardiente deseo de poder contemplar el final de la explotación capitalista, condujeron frecuentemente a los comunistas a caer en errores semejantes a los de Marx y Engels en 1848. El estallido de la Primera Guerra Mundial y la inmensa sublevación revolucionaria que provocó, entre 1917 y 1920, fueron correctamente entendidos por los comunistas como una prueba definitiva de que el capitalismo había entrado en una nueva época, la época de su declive y por tanto la de la revolución proletaria. La revolución mundial se puso a la orden del día con la toma del poder por el proletariado ruso en 1917. Pero la vanguardia comunista de aquel periodo tendió a subestimar las enormes dificultades a las que se enfrentaba un proletariado cuya confianza en sí mismo y en su brújula moral habían sufrido un severo golpe por la traición de sus viejas organizaciones; un proletariado extenuado por sucesivos años de masacre imperialista y sobre el que pesaba fuertemente el reformismo y las influencias oportunistas que se habían incrementado en el movimiento obrero a lo largo de los tres decenios anteriores. La respuesta de la dirección de la Internacional Comunista a esas dificultades fue la de caer en nuevas versiones de oportunismo que intentaban ganar influencia en las masas; como fue la “táctica” del frente único con agentes notorios de la burguesía, muy activos en el seno de la clase obrera. Esa vuelta al oportunismo hizo surgir reacciones sanas de las corrientes de izquierda en la Internacional, en particular las Izquierdas Italiana y Alemana; pero ellas mismas se enfrentaron a obstáculos considerables para entender las nuevas condiciones históricas. En la Izquierda Alemana, las tendencias que habían adoptado la teoría de la “crisis mortal” desdeñaron ver en ello lo que en realidad era: el comienzo de la decadencia del capitalismo. Si bien esta decadencia debía comprenderse como un periodo de crisis y guerras, para esas corrientes significaba que el sistema estaba enfrentado a un muro que haría imposible su recuperación. El resultado de ese análisis fue, por una parte, el desencadenamiento de actitudes aventuristas que intentaban provocar al proletariado para que asestara el golpe mortal al capitalismo; y por otra, la instauración de una efímera “Internacional Comunista Obrera”, seguida de una fase “consejista”, que acarreó un abandono creciente de la noción misma de partido de clase.
4. La incapacidad de la mayoría de la Izquierda Alemana para responder al reflujo de la oleada revolucionaria fue un elemento crucial de desintegración de gran parte de sus expresiones organizadas. Por el contrario, a diferencia de la Izquierda Alemana, la Izquierda Italiana fue capaz de reconocer la profunda derrota sufrida por el proletariado mundial a finales de los años 1920 y de desarrollar las respuestas teóricas y organizativas que exigía la nueva fase de la lucha de clases, unas respuestas contenidas en la idea de un cambio en el curso de la historia, en la de la formación de la Fracción y en la de hacer un “balance” de la oleada revolucionaria y de las posiciones programáticas de la Internacional Comunista. Esta claridad permitió a la Fracción Italiana llevar a cabo avances teóricos inestimables y, al mismo tiempo, defender posiciones internacionalistas cuando en su entorno se sucumbía al antifascismo y al camino hacia la guerra. Aunque la propia Fracción no estaba inmunizada contra las crisis ni contra las retrocesos teóricos, en 1938 la revista Bilan (Balance) cambió su nombre por el de Octobre, anticipando una nueva oleada revolucionaria resultante de lo que era inminente: la guerra y la “crisis de la economía de guerra”, que la seguiría a aquélla. En el periodo de posguerra, la Izquierda Comunista de Francia nació como reacción a la crisis de la Fracción durante la guerra y a la precipitación inmediatista que condujo a formar el Partito Comunista Internazionalista en 1943. La Fracción fue capaz, en el fructífero periodo de 1946 a 1952, de hacer las síntesis de las mejores contribuciones de las Izquierdas Italiana y Alemana y de desarrollar la mejor comprensión de por qué el capitalismo adoptó las formas totalitarias y estatistas. Y, sin embargo, también ella acabó disgregándose debido a una comprensión errónea del periodo de postguerra, al haber previsto el estallido inminente de una tercera guerra mundial.
5. A pesar de esos serios errores el enfoque fundamental de Bilan y de la GCF (Izquierda Comunista de Francia) eran válidos y resultaron indispensables en la formación de la CCI, a comienzos de los años 1970. La CCI se formó con el conjunto de adquisiciones de la Izquierda Comunista: No sólo se constituyó basándose en posiciones de clase (como la oposición a las luchas de liberación nacional y a todas las guerras capitalistas, la crítica a los sindicatos y al parlamentarismo, el reconocimiento de la naturaleza capitalista de los partidos “obreros” y de los países “socialistas”), sino, además, en:
- La herencia organizativa que Bilan y la GCF desarrollaron, en particular la distinción entre fracción y partido y la crítica tanto de las concepciones consejistas como de las sustitucionistas del papel de la organización; y, además, el reconocimiento de las cuestiones de funcionamiento y comportamiento militante como algo plenamente político;
- un conjunto de elementos indispensables, que dan a la nueva organización una perspectiva clara para el periodo que se abre ante ella, en particular: la noción de “curso histórico” y el análisis global de la relación de fuerzas entre las clases, el concepto de decadencia capitalista y las contradicciones económicas del sistema que se van profundizando: la deriva hacia la guerra y la constitución de bloques imperialistas, el papel esencial del capitalismo de Estado en la capacidad del sistema para mantenerse a pesar de su obsolescencia histórica.
La comprensión del periodo histórico
6. La capacidad de la CCI de responder y desarrollar la herencia organizativa de la Izquierda Comunista se ha tratado en otros informes para el XXI Congreso. Esta Resolución se concentra en los elementos que guían nuestro análisis de la situación internacional desde nuestros orígenes. Está claro que la CCI no es simplemente heredera de las adquisiciones del pasado, sino que ha sido capaz de desarrollarlas de muchas maneras:
- Armada con el concepto de “curso histórico”, la CCI ha sido capaz de: reconocer que los acontecimientos de mayo-junio de 1968 en Francia y la oleada internacional de luchas que siguió, anunciaban el final del periodo de contrarrevolución y la apertura de un nuevo curso a enfrentamientos de clase masivos; ha sido capaz de continuar analizando la evolución de la relación de fuerzas entre las clases, de los avances reales y los retrocesos del movimiento de la clase de los proletarios en este marco global e histórico, evitando responder de manera exclusivamente empírica a cada episodio de la lucha de clases internacional.
- Basándose en su teoría de la decadencia del capitalismo, los grupos que se unieron para formar la CCI comprendieron también que aquella oleada de luchas no estaba provocada, contrariamente a la teoría de los situacionistas, por el hastío hacia la sociedad de consumo, sino por el retorno de la crisis abierta del sistema capitalista. A lo largo de toda su existencia, la CCI ha seguido analizando el curso de la crisis económica, poniendo de relieve su profundización inexorable.
- Comprendiendo que la reaparición de la crisis económica empujaría a las potencias capitalistas mundiales a entrar en conflicto y a preparar una nueva guerra mundial, la CCI hizo suya la necesidad de proseguir los análisis de la relación de fuerzas entre los bloques imperialistas y entre la burguesía y la clase obrera, cuya resistencia a la crisis económica era una barrera alzada contra la capacidad del sistema para desencadenar un holocausto generalizado.
- Gracias a su concepto del capitalismo de Estado, la CCI ha podido elaborar una explicación coherente de la naturaleza continuada de la crisis que apareció a finales de los años 1960 y que fuerza a la burguesía a utilizar todo tipo de mecanismos (nacionalizaciones, privatizaciones, recurso masivo al crédito, deslocalizaciones,...) para manipular el funcionamiento de la ley del valor y así atenuar o retrasar los efectos más explosivos de la crisis económica. Del mismo modo, la CCI ha sido capaz de ver hasta qué punto la burguesía, en su fase decadente, ha usado su posición en el Estado para hacer toda clase de maniobras (en el terreno electoral, las acciones sindicales, con campañas ideológicas, etc.) para desviar la lucha de clases y obstaculizar el desarrollo de la conciencia de clase del proletariado. Este mismo marco histórico es el que ha permitido a la CCI mostrar las razones subyacentes de la crisis en los países supuestamente “socialistas” y el hundimiento del Bloque ruso después de 1989.
- Basándose a la vez en su concepción de curso histórico y en su análisis de la evolución de los conflictos imperialistas y la lucha de clases, la CCI ha sido la única organización proletaria en comprender que el hundimiento del viejo sistema de bloques fue el producto de un bloqueo histórico entre las clases y que marcaba la entrada del capitalismo en una fase nueva y final de su decadencia –la fase de descomposición– que a su vez creó nuevas dificultades para el proletariado y nuevos peligros para la humanidad.
7. Junto a esa capacidad de apropiarse y desarrollar las adquisiciones del movimiento obrero en el pasado, la CCI, como todas las organizaciones revolucionarias precedentes, ha padecido las múltiples presiones ejercidas por el orden social dominante y de las formas ideológicas que estas presiones engendran –sobre todo el oportunismo, el centrismo y el materialismo vulgar. Concretamente en sus análisis de la situación mundial, ha sido también presa de la impaciencia y del inmediatismo que habíamos identificado en las organizaciones del pasado y que son, en parte, expresión de una forma mecanicista de materialismo. Estas debilidades se han agravado durante la historia de la CCI por las condiciones en las que surgió, pues sufrió los efectos de la ruptura orgánica con las organizaciones del pasado; el impacto de la contrarrevolución estalinista, que introdujo una visión falsa de la lucha y de la moral proletarias; así como de la fuerte influencia de la revuelta pequeño burguesa de los años 1960 –la pequeña burguesía, en tanto que clase sin futuro histórico, es casi por definición la encarnación del inmediatismo. Además, esas tendencias se han exacerbado en el periodo de descomposición que actúa, a la vez que como producto, como factor activo de la pérdida de perspectiva para el futuro.
La lucha de clases
8. El peligro del inmediatismo se expresó ya en la CCI, desde su inicio, en su evaluación de la relación de fuerzas entre las clases sociales. Aunque identificó correctamente el periodo posterior a 1968 como el final de la contrarrevolución, su caracterización del nuevo curso histórico como “curso a la revolución” implicaba un ascenso lineal y rápido de las luchas inmediatas hasta el derrocamiento del capitalismo; y aunque esa formulación fue corregida más tarde, la CCI siguió manteniendo la idea de que las luchas que se sucedieron entre 1978 y 1989, a pesar de los retrocesos temporales, representaban una ofensiva semipermanente del proletariado. Es más, las inmensas dificultades de la clase obrera para pasar del movimiento defensivo a la politización de sus luchas y al desarrollo de una perspectiva revolucionaria, nunca fueron ni suficientemente esclarecidas ni analizadas. Aunque la CCI fue capaz de identificar el inicio de la descomposición y el hecho de que la caída de los bloques implicaba un profundo retroceso de la lucha de clases, seguimos albergando la esperanza de que la profundización de la crisis económica volvería a traer las “oleadas” de luchas de los años 1970-1980; aunque en aquel momento consideramos con razón que hubo un retroceso, después de 2003 continuamos subestimando las enormes dificultades ante las que se encontraba la nueva generación de la clase obrera para dar una perspectiva clara a sus luchas, un factor que afecta a la vez a toda clase obrera y a sus minorías politizadas. Los errores de análisis han alimentado algunos planteamientos falsos, incluso oportunistas, en la intervención en las luchas y en la construcción de la organización.
9. La teoría de la descomposición (que fue el último legado del camarada MC a la CCI) ha sido un guía indispensable y fundamental para comprender el periodo actual, pero la CCI ha tenido que seguir pugnando por comprender todas sus implicaciones. Esto se concretó particularmente cuando fue necesario explicar y reconocer las dificultades de la clase obrera desde los años 1990. A pesar de que fuimos capaces de ver cómo la burguesía utiliza los efectos de la descomposición para montar enormes campañas ideológicas contra la clase obrera –la más ruidosa de todas fue el aluvión de mentiras sobre la “muerte del comunismo”, tras el hundimiento del bloque del Este– no examinamos con suficiente profundidad hasta qué punto el proceso mismo de la descomposición tendía a ahogar la confianza en sí y la solidaridad en el proletariado. Además, hemos tenido muchas dificultades para comprender el impacto que sobre la identidad de clase ha tenido la destrucción de las viejas concentraciones obreras en algunos de los países centrales del capitalismo y su deslocalización a las naciones anteriormente “subdesarrolladas”. Aun cuando teníamos al menos una comprensión parcial de la necesidad para el proletariado de politizar sus luchas para resistir a la descomposición, fue bastante más tarde cuando empezamos a comprender que, para el proletariado, encontrar su identidad de clase y adoptar una perspectiva política conlleva una dimensión moral y cultural que es vital.
La crisis económica
10. Es probablemente en el seguimiento de la crisis económica donde se han expresado de manera más evidente las dificultades de la CCI, especialmente:
- En un plano más general, una tendencia a caer en una visión reificada de la economía capitalista, entendiéndola como una máquina que estuviese gobernada únicamente por leyes objetivas, ocultando la realidad de que el capitalismo es primero y ante todo una relación social y que las acciones de los seres humanos –bajo forma de clases sociales– no pueden obviarse jamás cuando se analiza el curso de la crisis económica. Esto es especialmente cierto en la época del capitalismo de Estado, cuando la clase dominante se enfrenta continuamente a la necesidad de intervenir en la economía y al mismo tiempo debe oponerse a sus leyes “inmanentes” a la vez que se ve obligada a tener en cuenta el peligro de la lucha de clases como un elemento de su política económica.
- Una comprensión reduccionista de la teoría económica de Rosa Luxemburg, fruto de una falsa extrapolación según la cual el capitalismo habría agotado ya todas las posibilidades de expansión tras 1914 (o en la década de 1960). En realidad cuando ella expuso su teoría en 1913 reconocía que había todavía grandes regiones, con economía no capitalista, que podrían ser explotadas aunque era cada vez menos posible que eso ocurriese sin un conflicto directo entre potencias imperialistas;
- el reconocimiento del hecho real de que, con la reducción de esas áreas, el capitalismo estaba cada vez más forzado para su expansión a recurrir al paliativo de la deuda, se ha convertido a menudo en algo que sirve para explicarlo todo, olvidando lo subyacente: el papel del crédito en la acumulación del capital; y lo que es más grave todavía, la organización, repetidamente, predijo que los límites de la deuda ya habían sido alcanzados;
- Todos estos elementos han formado parte de la visión de un hundimiento automático del capitalismo que fue predominante en la época del “credit crunch” (la crisis del crédito) de 2008. Muchos informes internos o artículos en nuestra prensa han proclamado que el capitalismo andaba ajustadísimo de opciones y que se encaminaba hacia una especie de parálisis económica, a un hundimiento brutal. En realidad, como la misma Rosa señalaba, la catástrofe real del capitalismo consiste en el hecho de que somete a la humanidad a un declive, a una agonía a largo plazo que va hundiendo a la sociedad en una barbarie creciente, de que el “final” del capitalismo no será una crisis puramente económica sino que se solventará inevitablemente en el terreno del militarismo y la guerra, salvo en el caso de que sea conscientemente provocada por la revolución proletaria (y a la previsión de Rosa debemos también añadir la amenaza creciente de una devastación ecológica que, con toda certeza, acelerará la tendencia a la guerra). Esa idea de un hundimiento repentino y completo, se olvida también de nuestros propios análisis sobre la capacidad de la clase dominante, mediante el capitalismo de Estado, de prolongar su sistema por medio de toda clase de manipulaciones políticas y financieras;
- la negación, en algunos de nuestros textos clave, de cualquier posibilidad de expansión del capitalismo en su fase decadente, también ha dificultado a la organización explicar el crecimiento vertiginoso de China y de otras “nuevas economías” en el periodo que siguió a la caída de los viejos bloques. Aunque estos crecimientos no han puesto en entredicho, como algunos hayan podido decirlo, la decadencia del capitalismo, siendo incluso una clara expresión de ésta, sí que contradicen la posición según la cual en el periodo de decadencia no hay ninguna posibilidad de un despegue industrial en las regiones de la “periferia”. Aunque hemos sido capaces de refutar algunos de los mitos más comunes sobre la “globalización” en la fase que siguió al hundimiento de los bloques (mitos propalados tanto por la derecha, que veía ahí un nuevo y glorioso capítulo en el triunfo del capitalismo, como por la izquierda, que lo utilizaba para una revitalización de sus viejas soluciones nacionalistas y estatistas), no fuimos capaces de discernir el núcleo de la verdad en la mitología mundialista: que el final del viejo modelo autárquico abría nuevas esferas a las inversiones capitalistas, incluso la explotación de una nueva enorme fuente de fuerza de trabajo extraída desde fuera de las relaciones sociales directamente capitalistas.
- Esos errores de análisis están asociados al hecho de que la organización ha tenido dificultades considerables para desarrollar su comprensión de la cuestión económica de manera verdaderamente asociada; un tendencia a ver las cuestiones económicas como pertenecientes a la esfera de los “expertos” se ha hecho visible en el debate sobre “los 30 Gloriosos” en el primer decenio del siglo XXI. La CCI necesitaba comprender y explicar por qué había rechazado la idea de que la reconstrucción de las economías hechas añicos por la guerra explica por sí misma la pervivencia del sistema en decadencia, en la práctica este debate fue una tentativa fallida de hacer frente al problema. Este debate no ha sido bien comprendido ni dentro ni fuera de la organización y nos ha desorientado teóricamente. Esta cuestión debe ser tratada en un nuevo marco en relación con todo el periodo de decadencia, con la finalidad de clarificar el papel de la economía de guerra y el significado de la irracionalidad de la guerra en la decadencia.
Las tensiones imperialistas
11. En lo que se refiere al ámbito de las tensiones imperialistas, la CCI tiene un marco de análisis que, en general, es muy sólido y que muestra las diferentes fases de enfrentamiento entre los bloques en los años 1970 y 80; y, aunque sorprendida de alguna manera por el brutal hundimiento del bloque del Este y de la URSS tras 1989, había desarrollado ya las herramientas teóricas para analizar las debilidades inherentes a los regímenes estalinistas; ligando esto a su comprensión de la cuestión del militarismo y al concepto de descomposición que había comenzado a elaborar en la segunda mitad de los años 1980, la CCI fue la primera organización en el medio proletario en prever el final del sistema de bloques, el declive de la hegemonía estadounidense y el desarrollo muy rápido de la tendencia de “cada uno a la suya” a nivel imperialista. Conscientes de que la tendencia a la formación de bloques imperialistas no iba a desaparecer después de 1989, fuimos capaces de mostrar las dificultades a las que habría de enfrentarse el candidato más verosímil para desempeñar al papel de cabeza de bloque contra EEUU, Alemania, que pese a haberse reunificado, también tenía muchas dificultades para ser un día capaz de asumir su ambición imperialista; pero fuimos, no obstante, menos capaces de prever la capacidad de Rusia de volver a emerger como fuerza que se hace notar en la escena mundial; y, lo que es aún más importante, tardamos mucho en ver el ascenso de China como nuevo actor significativo en las rivalidades entre las grandes potencias, unas rivalidades que se han ido agudizando en las dos o tres últimas décadas –un fracaso estrechamente conectado a nuestro problema para reconocer la realidad del avance económico de China.
Mejorar el conocimiento preciso de las perspectivas que siguen siendo válidas
12. La existencia de todas estas debilidades, consideradas en conjunto, no debe ser un factor de desmoralización sino un estímulo para emprender un programa de desarrollo teórico que capacite a la CCI para profundizar su visión de todos los aspectos de la situación mundial. El comienzo de un balance crítico de los 40 últimos años emprendido en los Informes del Congreso y las tentativas de llegar a las raíces de nuestro análisis de la lucha de clase y de la crisis económica y la redefinición de nuestro papel como organización en el periodo de descomposición capitalista –son elementos que anuncian un auténtico renacimiento cultural en la CCI. En el periodo venidero, la CCI también deberá volver sobre en cuestiones teóricas tan fundamentales como la naturaleza del imperialismo y de la decadencia, para cimentar un marco más sólido para nuestros análisis de la situación internacional.
13. El primer paso en el balance crítico de 40 años de análisis de la situación mundial es, tras el reconocimiento de nuestros errores, comenzar a profundizar hasta llegar a averiguar la causa de sus orígenes. Sería pues prematuro intentar tener en cuenta todas sus implicaciones en el análisis de la situación actual del mundo y de sus perspectivas. Sí que podemos decir, en descargo de nuestras debilidades, que los elementos fundamentales de nuestras perspectivas siguen siendo válidos:
- En el ámbito de la economía, tenemos todas las razones para considerar que la crisis económica continuará profundizándose y, aunque no haya un apocalipsis final, sí que habrá fases marcadas por graves convulsiones que sacudirán el sistema hasta su corazón, y que proseguirá la situación de precariedad y de paro endémico que ya pesa fuertemente sobre la clase obrera.
- No podemos ciertamente subestimar la resiliencia de este sistema ni la determinación de la clase dominante por mantenerlo en marcha a pesar de su obsolescencia histórica; pero, como hemos dicho siempre, los mismos paliativos que el capital utiliza contra su enfermedad mortal, aunque le permiten un respiro a corto plazo, tienden a agravar la situación del paciente a largo plazo.
- En lo que respecta a las tensiones imperialistas, vemos actualmente una auténtica aceleración del caos militar, especialmente en Ucrania, Oriente Medio, África y en el Mar de China, que arrastra consigo la amenaza creciente de una reacción violenta en los países centrales (como las recientes masacres en Paris y Copenhague). El escenario de los conflictos imperialistas se amplía y las alianzas que se forman para llevarlos a cabo también, como podemos verlo en el caso del conflicto entre Rusia y “el Oeste” a propósito de Ucrania, o en la cooperación creciente entre Rusia y China en los conflictos de Oriente Medio y otros más. Alianzas que sin embargo son muy contingentes y no presentan las condiciones para desarrollar bloques estables. El peligro principal al que se enfrenta la humanidad no es pues el de una guerra mundial clásica sino el de una degeneración de los conflictos regionales en una espiral de destrucción incontrolable.
Las premisas de esta espiral son ya discernibles y tienen consecuencias muy negativas para un proletariado cuyas fracciones “periféricas” están directamente movilizadas o masacradas en los conflictos actuales y las “centrales” se hallan incapacitadas para reaccionar a la creciente barbarie, lo que refuerza la tendencia a caer en la atomización y la desesperanza. A pesar de todos los peligros, bien reales, a los que nos empuja la marea creciente de la descomposición, el potencial de la clase obrera para responder a esta crisis sin precedentes de la humanidad no se ha agotado, como lo indicaron los mejores momentos del movimiento estudiantil en Francia durante 2006 o las revueltas sociales de 2011, en las que el proletariado, incluso sin reconocerse a sí mismo como clase, mostró signos evidentes de su capacidad para unificarse, a pesar de todas sus divisiones, en las calles y en las asambleas generales. Sobre todo los jóvenes proletarios que, comprometidos en esos movimientos en la medida en que han comenzado a desafiar la brutalidad de las relaciones sociales capitalistas y a pensar en una nueva sociedad, han dado los primeros tímidos pasos hacia la convicción de que la lucha de clases no es únicamente una lucha económica sino una lucha política y cuyo fin último sigue siendo el que audazmente señalaba El Manifiesto de 1848: el establecimiento de la dictadura del proletariado y la inauguración de una nueva cultura humana.
Vida de la CCI:
Rubric:
Informe sobre la lucha de clases
- 3302 lecturas
Desde sus orígenes, la CCI ha tratado siempre de analizar la lucha de clases en su contexto histórico. La propia existencia de nuestra organización es el producto no sólo de los esfuerzos de los revolucionarios del pasado y de aquellos que asumieron el papel de puente entre una generación de revolucionarios y otra, sino también del cambio del curso histórico, curso abierto debido al resurgimiento del proletariado a nivel mundial desde 1968, lo que puso fin a los “cuarenta años de contrarrevolución” que sucedieron a las últimas ondas de la gran oleada revolucionaria de 1917-1927. Pero hoy, tras cuarenta años de su fundación, la CCI se encuentra ante la tarea de reexaminar todo el corpus considerable de trabajo que ha efectuado desde la reaparición histórica de la clase obrera y las inmensas dificultades que ha encontrado en la vía de su emancipación.
Este informe no es sino el inicio de ese examen. No es posible que entremos en detalle sobre las distintas luchas ni sobre los diferentes análisis de los historiadores o de algunos elementos del medio proletario. Nosotros tenemos que limitarnos a lo que ya de por sí es una tarea bastante importante: examinar cómo ha analizado la propia CCI el desarrollo de la lucha de clases en sus publicaciones, esencialmente en su órgano teórico internacional, la Revista Internacional, que contiene la síntesis global de las discusiones y los debates que han animado a nuestra organización a lo largo de su existencia.
La reanudación histórica del proletariado
Antes de la existencia de la CCI, antes de mayo de 1968, habían aparecido ya los signos de una crisis de la sociedad capitalista. En el plano económico, los problemas de las divisas de Estados Unidos y Gran Bretaña; en el plano socio-político, las manifestaciones contra la Guerra de Vietnam y contra la segregación racial en Estados Unidos; a nivel de la lucha de clases, los obreros chinos se rebelaban contra la pretendida “revolución cultural”, las huelgas salvajes estallaban en las fábricas de automóviles norteamericanas… [1]. Ese era el contexto en el que Marc Chirik (MC)[2] y sus jóvenes camaradas de Venezuela establecieron el pronóstico siguiente, frecuentemente citado (por nosotros, por lo menos): “No somos profetas, y no pretendemos adivinar cuándo y de qué forma se desarrollarán los acontecimientos futuros. Pero de lo que somos efectivamente conscientes y estamos seguros, respecto al proceso en el que está actualmente inmerso el capitalismo, es que no puede detenerse por medio de reformas, devaluaciones ni ningún otro tipo de medidas económicas capitalistas, lo que conduce directamente a la crisis”. “Y estamos igualmente seguros de que el proceso inverso de desarrollo de la combatividad de la clase, que se vive actualmente de forma general, conducirá a la clase obrera a una lucha sangrienta y directa hacia la destrucción del Estado burgués” [3].
Ahí reside toda la fuerza del método marxista heredado por la Izquierda Comunista: una capacidad de discernir los cambios importantes en la dinámica de la sociedad capitalista, antes de que se hayan vuelto demasiado evidentes para poder ser negados. Y así MC, que había pasado la mayor parte de su vida militante en el ambiente sombrío de la contrarrevolución, fue capaz de anunciar el cambio del curso histórico: la contrarrevolución había acabado, el boom de la posguerra estaba llegando a su fin y la perspectiva era una nueva crisis del sistema capitalista mundial y el resurgir de la lucha de clases proletaria.
Pero existía una debilidad en la fórmula utilizada para caracterizar ese cambio de curso histórico que podía dar la impresión de que entrábamos ya en un período revolucionario –en otros términos en un periodo en el que a corto plazo la revolución mundial estaba al orden del día, como sucedió en 1917. El artículo, evidentemente, no dice que la revolución estaba a la vuelta de la esquina y MC había aprendido la virtud de la paciencia en circunstancias más complicadas. Tampoco cometió el error de los situacionistas que pensaban que Mayo de 1968 era verdaderamente el inicio de la revolución. Pero esa ambigüedad iba a tener consecuencias para la nueva generación de revolucionarios que iba a constituir la CCI. Durante la mayor parte de su historia, incluso después de haber reconocido lo inadecuado de la expresión “curso a la revolución” habiéndola sustituido por “curso a enfrentamientos de clase” durante su V Congreso, la CCI iba a adolecer en permanencia de una tendencia a subestimar la capacidad del capitalismo para mantenerse a pesar de su decadencia y su crisis abierta, y, al mismo tiempo, la dificultad para la clase obrera de superar el peso de la ideología dominante, de constituirse como clase social con su propia perspectiva.
La CCI nació en 1975 a partir del análisis de que se iba a abrir una nueva era de luchas obreras, engendrando igualmente una nueva generación de revolucionarios cuya primera tarea era la reapropiación de las adquisiciones políticas y organizativas de la Izquierda Comunista, y el trabajo por su agrupamiento a escala mundial. La CCI estaba convencida de que tenía un papel único que desempeñar en ese proceso, definiéndose como el “eje” del futuro partido comunista mundial [4].
Sin embargo, la oleada de luchas inaugurada por el movimiento masivo en Francia de mayo-junio de 1968 estaba ya más o menos acabada cuando la CCI se formó, puesto que, globalmente, dicha oleada se desarrolló entre 1968 y 1974, aunque siguió habiendo luchas importantes en España, Portugal, Holanda… en 1976-77. Como no existe una relación mecánica entre la lucha inmediata y el desarrollo de la organización revolucionaria, el crecimiento relativamente rápido, en los inicios, de la CCI prosiguió a pesar de ese reflujo. Pero este desarrollo seguía estando muy influido por el ambiente de Mayo de 1968 cuando, para muchos, la revolución había parecido encontrarse casi al alcance de la mano. Unirse a una organización que luchaba abiertamente por la revolución mundial no parecía, en aquella época, ser una apuesta particularmente temeraria.
Este sentimiento de que vivíamos ya en los últimos días del capitalismo, de que la clase obrera desarrollaba su fuerza de modo casi exponencial, se veía reforzado por una característica del movimiento de la clase de aquel tiempo, donde se daban cortas pausas entre lo que se identificaba como “oleadas” de la lucha de clases internacional.
La segunda ola: 1978-81
Entre los factores que la CCI analizó cuando se produjo el reflujo de la primera oleada, está la contraofensiva de la burguesía que se vio sorprendida en 1968, pero que desarrolló rápidamente una estrategia política cuya finalidad era engañar a la clase, ofreciéndole una falsa perspectiva. Ese fue el objetivo de la estrategia de “la izquierda al poder” que prometía el fin rápido de las dificultades económicas que aún eran relativamente débiles en aquella época.
El fin de la primera oleada coincidió de hecho, más o menos, con el desarrollo más explícito de la crisis económica de 1973, pero fue esa evolución lo que creó las condiciones de nuevas explosiones de movimientos de clase. La CCI analizó el inicio de la “segunda ola” en 1978, con la huelga de los camioneros, el Winter of Discontent (“El invierno del descontento”) y la huelga de los trabajadores siderúrgicos en Gran Bretaña, la lucha de los obreros de la industria del petróleo en Irán que se organizaron en shoras (“consejos”), amplios movimientos de huelga en Brasil, las huelgas de los estibadores de Rotterdam con su comité independiente de huelga, el movimiento combativo de los obreros siderúrgicos en Longwy y Denain en Francia y, por encima de todo, el enorme movimiento huelguístico de Polonia en 1980.
Este movimiento, que partió de los astilleros navales de Danzig, fue una clara expresión del fenómeno de la huelga de masas, y nos permitió profundizar nuestra comprensión de ese fenómeno, retomando el análisis realizado por Rosa Luxemburg después de las huelgas de masas en Rusia, que culminaron en la revolución de 1905 [5]. En la reaparición de la huelga de masas, pudimos vivir el punto culminante de la lucha de después de 1968, lo que respondió a muchas preguntas planteadas en las luchas precedentes, en particular respecto a la autoorganización y la extensión. Defendimos entonces –contra la visión de un movimiento de clase condenado a dar vueltas y vueltas hasta que “el partido” fuese capaz de dirigirlo hacia el derrocamiento revolucionario– que las luchas obreras seguían una trayectoria, tendían a avanzar, a extraer lecciones, a responder a problemas que se habían planteado en las luchas precedentes. Por eso fuimos capaces de ver que la conciencia política de los obreros polacos iba con retraso comparada con el nivel de su lucha. Los obreros polacos formularon reivindicaciones generales que iban más allá de lo puramente económico, pero la dominación del sindicalismo, de la democracia y de la religión era muy fuerte y tendía a deformar todo intento de avanzar en un terreno explícitamente político. También pudimos darnos cuenta de la capacidad de la burguesía mundial para unirse contra la huelga de masas en Polonia, especialmente con la creación de Solidarnosc.
Pero nuestros esfuerzos para analizar las maniobras de la burguesía contra la clase obrera también hizo surgir una tendencia de lo más empírico, marcada por “el buen sentido común”, expresada más claramente por el “clan” Chénier (ver nota 3). Cuando observamos la estrategia política de la burguesía a finales de los años 70 –estrategia de la derecha en el poder y de la izquierda en la oposición en los países centrales del capitalismo– tuvimos que profundizar la cuestión del maquiavelismo de la burguesía. En el artículo de la Revista Internacional no 31 sobre la conciencia y la organización de la burguesía, examinamos cómo la evolución del capitalismo de Estado permitió a esa clase desarrollar estrategias activas contra la clase obrera. En gran medida, la mayoría del movimiento revolucionario había olvidado que el análisis marxista de la lucha de clases es un análisis de las dos clases principales de la sociedad, no sólo de los avances y los retrocesos del proletariado. Este no está comprometido en una batalla en el vacío, sino que se ve enfrentado a la clase más sofisticada de la historia, la cual, a pesar de su falsa conciencia, ha mostrado una capacidad de extraer lecciones de los acontecimientos históricos, sobre todo en los momentos en que se trata de enfrentarse con su enemigo mortal, y es capaz de manipulaciones y engaños sin fin. Examinar las estrategias de la burguesía era un dato básico para Marx y Engels, pero nuestros intentos de seguir con esta tradición han sido frecuentemente refutados por muchos elementos que consideraban que caíamos en una “teoría del complot” mientras que, en realidad, ellos mismos se encontraban “embrujados” por las apariencias de las libertades democráticas.
Analizar la “relación de fuerza” entre las clases nos lleva igualmente a la cuestión del curso histórico. En la misma Revista Internacional donde se publicó el texto más importante sobre la izquierda en la oposición [6] y en respuesta a las confusiones de las Conferencias Internacionales y en nuestras propias filas (por ejemplo la tendencia RC/GCI [7] que anunciaba un curso a la guerra), nosotros publicamos una contribución crucial sobre la cuestión del curso histórico que continuaba y desarrollaba la herencia de la Izquierda Comunista. Este texto intentó rechazar algunas de las ideas falsas más comunes en el medio revolucionario, en particular la idea empírica de que no es posible para los revolucionarios realizar previsiones generales sobre el curso de la lucha de clases. Contra esta visión, el texto reafirma que la capacidad de definir una perspectiva para el futuro –y no solamente la alternativa general socialismo o barbarie- es una de las características del marxismo y lo ha sido siempre. Más específicamente, el texto insiste en que los marxistas siempre han basado su trabajo en su capacidad de comprender la relación de fuerzas entre las clases en un período dado, como hemos visto ya precedentemente en la parte de este informe sobre la “recuperación histórica del proletariado”. Igualmente el texto muestra que la incapacidad de aprehender la naturaleza del curso histórico había conducido a los revolucionarios del pasado a cometer serios errores (por ejemplo las desastrosas aventuras de Trotski en los años 30).
Una extensión de esta visión agnóstica del curso histórico ha sido el concepto, defendido en particular por el BIPR (Buró Internacional por el Partido Revolucionario, que será más tarde la TCI –Tendencia Comunista Internacionalista– que trataremos a continuación en este artículo) de un curso “paralelo” hacia la guerra y hacia la revolución.
“Otras teorías han surgido igualmente de un modo más reciente para las cuales “con la agravación de la crisis del capitalismo, son los dos términos de la contradicción los que se refuerzan al mismo tiempo: guerra y revolución no se excluirían mutuamente sino que avanzarían de forma simultánea y paralela sin que se pueda saber cuál llegará a su destino antes que la otra”. El mayor error de esta concepción es que subestima totalmente el factor de la lucha de clases en la vida de la sociedad, al igual que la concepción desarrollada por la Izquierda italiana (la teoría de la economía de guerra) erraba sobreestimando este factor. Partiendo de la frase del Manifiesto Comunista según la que “la historia de todas las sociedades que han existido hasta nuestros días es la historia de la lucha de clases”, haciendo una aplicación mecánica de esta idea al análisis del problema de la guerra imperialista considerando a ésta como una respuesta a la lucha de clases sin ver, al contrario, que aquélla no podía tener lugar sino era en ausencia de ésta o debido a su debilidad. Pero por falsa que fuese, esta concepción se basaba en un esquema correcto, el error provenía de una delimitación incorrecta de su campo de aplicación. Por el contrario, la tesis del “paralelismo y la simultaneidad del curso hacia la guerra y la revolución” ignora francamente este esquema del marxismo pues supone que las dos principales clases antagónicas de la sociedad pueden preparar sus respectivas respuestas a la crisis del sistema –la guerra imperialista para una y la revolución para la otra- de forma completamente independiente la una de la otra, de la relación entre sus fuerzas respectivas, de sus enfrentamientos. Si no se puede aplicar a lo que determina toda la alternativa histórica de la vida de la sociedad, el esquema del Manifiesto Comunista no tiene más razón de ser y mejor sería poner todo el marxismo en un museo, en la sección de invenciones ”extravagantes” de la imaginación humana”. [8]
Aunque tuvimos que esperar cuatro años para cambiar formalmente la fórmula “curso hacia la revolución”, ante todo porque contenía la implicación de una especie de progreso inevitable y, al mismo tiempo, lineal hacia enfrentamientos revolucionarios, comprendimos que el curso histórico no era ni estático, ni predeterminado, sino que estaba sometido a los cambios en la evolución de la relación de fuerzas entre las clases. De ahí nuestro “eslogan”: “los años de la verdad”, al iniciarse los años 80 del siglo XX, en respuesta a la evidente aceleración de las tensiones imperialistas (en especial con la invasión de Afganistán por parte de Rusia y la réplica que provocó por parte de Occidente). “Verdad” no sólo en el brutal lenguaje de la burguesía y de sus nuevos equipos de derecha, sino verdad igualmente en el sentido de que el futuro mismo de la humanidad iba a dilucidarse. Es cierto que hubo errores en ese texto, en especial la idea de “la bancarrota total” de la economía y de una “ofensiva” proletaria ya existente, aun cuando las luchas obreras se ubicaban todavía en un terreno necesariamente defensivo. Pero el texto mostraba una capacidad real de previsión, no sólo porque los obreros polacos nos dieron rápidamente una prueba de que el curso a la guerra no estaba abierto y que el proletariado era capaz de ofrecer una alternativa, sino, también, porque los acontecimientos de los años 80 aparecieron decisivos, aunque no fuese como lo habíamos previsto nosotros en un principio. Las luchas en Polonia fueron un momento clave en el proceso que condujo al hundimiento del bloque del Este y a la apertura definitiva de la fase de descomposición, la expresión del impasse social en el que ninguna clase es capaz de proponer su alternativa histórica.
La "segunda oleada" fue también el período en el que MC nos exhortó a “bajar a la calle” y desarrollar nuestra capacidad de participar en las luchas, de hacer propuestas concretas para la autoorganización y la extensión como así fue durante la huelga de los trabajadores siderúrgicos en Francia. Esto ocasionó algunas incomprensiones: por ejemplo, la propuesta de distribuir una hoja llamando a los obreros de otros sectores a unirse a la marcha de los trabajadores siderúrgicos en París se cansideró como una concesión al sindicalismo, pues esta manifestación había sido organizada por los sindicatos. Pero el problema planteado no era algo abstracto –denunciar a los sindicatos en general- había que mostrar cómo, en la práctica, los sindicatos se oponían a la extensión de la lucha, estimulando así las tendencias a cuestionar a los sindicatos y a que la clase se apoderara de la organización de la lucha. Lo que era una posibilidad real, lo muestra el eco con que fueron recibidas algunas de nuestras intervenciones en los mítines masivos convocados formalmente por los sindicatos, como por ejemplo en Dunkerque. La cuestión de los “grupos obreros” surgidos de estas luchas también se planteó[9]. Pero todo ese esfuerzo para intervenir activamente en las luchas tuvo igualmente un aspecto “negativo”: la aparición de tendencias inmediatistas y activistas que reducían el rol de la organización revolucionaria a aportar una mera asistencia práctica a los obreros. En la huelga de los estibadores de Rotterdam, jugamos el papel de “portadores de botijo” para el comité de huelga, lo que dio lugar a una contribución muy importante de MC[10] que, de modo sistemático, hizo una contribución en la que explicaba cómo el paso de la época de ascenso del capitalismo a la decadencia conllevó profundos cambios en la dinámica de la lucha de clases proletaria y, por lo tanto, a la función primera de la organización revolucionaria, que no podía considerarse más como “el organizador” de la clase, sino como una minoría lúcida que propugna una dirección política. A pesar de esta clarificación decisiva, una minoría de la organización cayó una vez más en el obrerismo y el activismo, caracterizados por el oportunismo hacia el sindicalismo que se manifestó en el clan Chénier, que veía en los comités de huelga sindicales en la huelga siderúrgica del Reino Unido como órganos de clase, rechazando al mismo tiempo la significación histórica del movimiento en Polonia. El texto de la Conferencia Extraordinaria de 1982 sobre la función de la organización identificó numerosos errores.[11]
La segunda ola de luchas llegó a su fin con la represión en Polonia, lo que aceleró también un desarrollo de una crisis en el medio revolucionario (la ruptura de las conferencias internacionales, la escisión en la CCI[12], el colapso del PCI: véanse las Revistas Internacionales nº 28 y 32). Pero nosotros continuamos desarrollando nuestra comprensión teórica, en especial destacando la cuestión de la generalización internacional como próxima etapa de la lucha, y a través del debate sobre la crítica a la teoría del eslabón más débil [13]. Estas dos cuestiones, que están relacionadas entre sí, forman parte del esfuerzo por comprender el significado de la derrota en Polonia. A través de esas discusiones vimos que la clave para los nuevos y más importantes desarrollos de la lucha de clases mundial – que definimos no sólo en términos de auto organización y extensión, sino de generalización y politización internacionales– era Europa occidental. Los textos sobre la generalización y otras polémicas reafirmaron también que la guerra no implicaba las mejores condiciones para la revolución proletaria, como seguían defendiendo la mayor parte de los grupos de la tradición de la Izquierda italiana, sino la crisis económica abierta y que era precisamente esa perspectiva la que se había abierto en 1968. Finalmente, y tras la derrota en Polonia, se escribieron algunos artículos clarividentes acerca de la rigidez subyacente en los regímenes estalinistas, como por ejemplo: “La crisis económica en la Europa del Este y las armas de la burguesía contra el proletariado” en la Revista Internacional no 34. Estos análisis fueron la base para nuestra comprensión de los mecanismos del hundimiento del bloque del Este tras 1989.
1983-1988: la tercera ola
Una nueva oleada de luchas vino anunciada por las huelgas del sector público en Bélgica y se confirmó en los años siguientes con la huelga de los mineros en Gran Bretaña, las luchas de los trabajadores del ferrocarril y la sanidad en Francia, del ferrocarril y la educación en Italia, las luchas masivas en Escandinavia, en Bélgica de nuevo en 1986, etc. Prácticamente cada número de la Revista Internacional de ese período contuvo un artículo editorial sobre la lucha de clases, publicando además las diferentes resoluciones de los congresos sobre esta cuestión. Es cierto que intentamos situar esas luchas en un contexto histórico más amplio. En las Revistas Internacionales nº 39 y 41, publicamos artículos sobre el método necesario para analizar la lucha de clases, tratando de responder al empirismo y a la ausencia de marco que dominaba en el medio que podía pasar de una gran subestimación a repentinas y absurdas exageraciones. El texto de la Revista nº 41 reafirmaba en especial algunos elementos fundamentales de la dinámica de la lucha de clases –su carácter irregular, compuesta de “oleadas”, que se deben a que la clase obrera es la primera clase revolucionaria que es una clase explotada y que no puede avanzar de victoria en victoria como la burguesía sino que tiene que pasar por un doloroso proceso de derrotas que pueden ser el trampolín para nuevos avances en la conciencia. Esos altibajos de la lucha de clases es aún más pronunciado en el período de la decadencia de manera que, para comprender el significado de una explosión específica de la lucha de clases, no podemos observarla como si fuera una “fotografía”: tenemos que situarla en una dinámica más general que nos conduce a la cuestión de la relación de fuerzas entre las clases y al curso histórico.
Durante el mismo período se desarrolló el debate sobre el centrismo para con el consejismo que, al principio, se planteó en un plano teórico –la relación entre conciencia y lucha así como la cuestión de la maduración subterránea de la conciencia [14]. Estos debates permitieron a la CCI hacer una importante crítica de la visión consejista de que la conciencia no se desarrolla sino en el momento de las luchas abiertas, y elaborar la distinción entre dos dimensiones de la conciencia: la de su extensión y la de su profundidad (“la conciencia de –o en– la clase y la conciencia de clase”, una distinción que inmediatamente fue considerada como “leninista” por la futura tendencia FECCI). La polémica con la CWO (Communist Workers Organization) sobre la cuestión de la maduración subterránea destacaba las similitudes entre las visiones consejistas de nuestra “tendencia” y la visión de la CWO que, en aquel momento, defendía abiertamente la teoría kautskysta de la conciencia de clase (entendiéndola como importada desde fuera a la clase obrera por parte de los intelectuales burgueses). El artículo trataba de avanzar en la visión marxista de las relaciones entre el inconsciente y lo consciente al mismo tiempo que realizaba una crítica de la visión de la CWO dominada por el “buen sentido” común.
Otro aspecto en el que la lucha contra el consejismo no se llevó hasta sus últimas consecuencias fue que, aun reconociendo en teoría que la conciencia de clase puede desarrollarse fuera de los períodos de lucha abierta, había desde hacía mucho tiempo una tendencia a esperar que, puesto que ya no vivimos en un período de contrarrevolución, la crisis económica provocaría saltos repentinos en la lucha de clases y en la conciencia de clase. La idea consejista de una relación automática entre la crisis y la lucha de clases volvía de esta manera a colarse por la ventana y ha vuelto a menudo a perseguirnos desde entonces, incluido el período posterior al crack de 2008.
¿Un proletariado a la ofensiva? Las dificultades de la politización
Aplicando el análisis que realizamos en el debate acerca del eslabón más débil, nuestros textos principales sobre la lucha de clases de aquel período reconocían la importancia de un nuevo desarrollo de la lucha de clases en los países centrales de Europa. Las “Tesis sobre la lucha de clases” (1984) publicadas en la Revista Internacional no 37 señalaban las características de esa oleada:
"Las características de la presente ola, tal y como se ya han manifestado y que se precisarán cada vez más, son las siguientes:
- Tendencia a movimientos de gran escala con la participación de numerosos obreros, que afectarán a sectores enteros o a numerosos sectores de modo simultáneo en un mismo país. Poniendo de este modo las bases para la extensión geográfica de las luchas, la tendencia a la aparición de movimientos espontáneos que plasmarán, sobre todo en sus primeras etapas, cierto desbordamiento de los sindicatos.
- Simultaneidad creciente de las luchas a nivel internacional, que prepararán el terreno para la futura generalización mundial de las luchas.
- Desarrollo progresivo, en el seno del conjunto del proletariado, de su confianza en sí, de la conciencia de su fuerza, de su capacidad de oponerse como clase a los ataques capitalistas.
- Ritmo lento del desarrollo de las luchas en los países centrales y especialmente de la aptitud a su auto organización, fenómeno que se debe al despliegue por parte de la burguesía de estos países de un arsenal completo de trampas y mistificaciones y que se ha vuelto a emplear una vez más en los enfrentamientos de estos últimos meses” [15].
La más importante de estas "trampas y mistificaciones" fue la del sindicalismo de base contra las verdaderas tendencias a la autoorganización de los obreros, una táctica bastante sofisticada capaz de crear coordinadoras pretendidamente antisindicales que, en realidad, servían de última defensa del sindicalismo. Pero aunque no eran ciegas ante los peligros a los que se enfrentaba la lucha de clases, las Tesis, como el texto sobre los Años de la Verdad, seguían con la idea de una ofensiva del proletariado y preveían que la tercera oleada llegaría a un nivel superior a las precedentes, lo que implicaba que necesariamente llegaría a la fase de la generalización internacional.
El hecho de que el curso fuera hacia enfrentamientos de clase no implicaba que el proletariado estuviera ya a la ofensiva: hasta el umbral de la revolución sus luchas serán esencialmente defensivas frente a los ataques incesantes de la clase dominante. Esos errores eran el producto de una tendencia, ya antigua, a sobreestimar el nivel inmediato de la lucha de clases. Se debía, a menudo, a una reacción ante la incapacidad del medio proletario, de ver más allá de sus narices, algo de lo que solíamos tratar en nuestras polémicas y también en la “Resolución sobre la situación internacional” del VI Congreso de la CCI de 1985, publicada en la Revista Internacional no 44, que contiene un amplio pasaje sobre la lucha de clases. Esta parte es una excelente demostración sobre el método histórico de la CCI para analizar la lucha de clases, una crítica del escepticismo y el empirismo que dominaban en el medio, e identificaba también la pérdida de las tradiciones históricas y la ruptura entre la clase y sus organizaciones políticas como las debilidades fundamentales del proletariado. Pero, vista retrospectivamente, esa “Resolución” insistía demasiado en la desilusión respecto a la izquierda y en particular hacia los sindicatos, y sobre el crecimiento del paro como factores potenciales de radicalización de la lucha de clases. No ignoraba los aspectos negativos de esos fenómenos pero no vio cómo, con la llegada de la fase de la descomposición, la desilusión pasiva hacia las antiguas organizaciones obreras y la generalización del paro en especial entre los jóvenes, podrían convertirse en poderosos elementos de desmoralización del proletariado y minar su identidad de clase. Igualmente, por ejemplo, en 1988 [16] publicamos una polémica sobre la subestimación de la lucha de clases en el campo proletario. Los argumentos, en general, eran correctos pero también mostraban, al mismo tiempo, la ausencia de conciencia de lo que se avecinaba, o sea, el derrumbamiento de los bloques imperialistas y el mayor reflujo de las luchas que hayamos podido conocer.
Pero, hacia el final de los años 80del siglo XX, ya era claro, para al menos una minoría de nosotros, que se estaba atascando el movimiento hacia adelante de la lucha de clases, un movimiento que habíamos analizado en numerosos artículos y resoluciones durante ese periodo. A este respecto hubo un debate durante el VIII Congreso de la CCI [17], en particular sobre la descomposición y sus efectos negativos sobre la lucha de clases. Una parte importante de la organización veía que la “tercera oleada” se reforzaba sin cesar y subestimaba el impacto de algunas derrotas. Así fue, en especial, con de la huelga de los mineros en Gran Bretaña, cuya derrota no paró la oleada pero sí tuvo un efecto a largo plazo sobre la confianza de la clase obrera en sí misma y no sólo en ese país, a la vez que reforzaba el empeño de la burguesía en desmantelar las “viejas” industrias. El VIII Congreso fue también el que lanzó la idea de que, desde entonces en adelante, las mistificaciones burguesas “no durarían, como mucho, más allá de tres semanas”.
La discusión sobre el centrismo respecto al consejismo planteó el problema de la huida del proletariado de la política, pero no fuimos capaces de aplicarlo a la dinámica del movimiento de clase, en especial a la ausencia de politización, a su dificultad para desarrollar una perspectiva incluso cuando las luchas se autoorganizaban y mostraban una tendencia a extenderse. Podemos incluso afirmar que la CCI nunca ha desarrollado una crítica adecuada del impacto del economicismo y el obrerismo en nuestras filas, llevando a la organización a subestimar la importancia de los factores que empujan al proletariado más allá de los límites del lugar de trabajo y de las reivindicaciones económicas inmediatas.
Solo será tras el hundimiento del bloque del Este cuando pudimos comprender realmente el peso de la descomposición, pudiendo prever, desde entonces, un período de nuevas dificultades para el proletariado [18]. Estas dificultades derivaban precisamente de la incapacidad de la clase obrera para desarrollar su perspectiva, pero iban a verse reforzadas activamente por la amplia campaña ideológica llevada a cabo por la clase dominante sobre “la muerte del comunismo” y el fin de la lucha de clases.
El período de descomposición
Tras el hundimiento del bloque del Este, la lucha de clases, enfrentada al peso de la descomposición y las campañas anticomunistas de la clase dominante, sufrió un reflujo que demostró ser muy profundo. A pesar de alguna que otra expresión de combatividad a inicios y finales de la década de los años 90, el reflujo persistió en el nuevo siglo, al mismo tiempo que la descomposición avanzaba de modo visible (lo que se expresó claramente con el ataque a las Torres Gemelas y las invasiones en Afganistán e Irak que le sucedieron). Ante el avance de la descomposición, nos vimos obligados a reexaminar toda la cuestión del curso histórico en el informe del XIV Congreso [19]. Se escribieron otros textos importantes sobre ese tema: “¿Por qué el proletariado no ha acabado aún con el capitalismo?” en la Revista nº 103 y 104 y la “Resolución sobre la situación internacional” del XV Congreso de la CCI [20].
El Informe sobre el curso histórico de 2001, tras haber reafirmado las adquisiciones teóricas de los revolucionarios del pasado y nuestro propio marco tal y como fue desarrollado en el documento del III Congreso, se concentró en las modificaciones que conllevó la entrada del capitalismo en su fase de descomposición y la tendencia a la guerra mundial que se ve frustrada no sólo por la incapacidad de la burguesía de movilizar al proletariado sino, también, por la dinámica centrífuga del “cada uno para sí” que implicó un crecimiento de las dificultades para la nueva formación de bloques imperialistas. Sin embargo, ya que la descomposición contiene el riesgo de un descenso gradual en el caos y la destrucción irracional, crea inmensos peligros para la clase obrera y el texto reafirmó el punto de vista de las “Tesis” de que la clase podría acabar siendo gradualmente aplastada por la globalidad de ese proceso hasta el punto de ya no ser capaz de oponerse a la marea de la barbarie. El texto intenta también distinguir entre los acontecimientos materiales e ideológicos implicados en el proceso de “aplastamiento”: los elementos ideológicos emergen espontáneamente del suelo del capitalismo en declive y las campañas conscientemente orquestadas por la clase dominante, como la propaganda interminable sobre la muerte del comunismo. Al mismo tiempo, el texto identificaba elementos materiales más directos como el desmantelamiento de los antiguos centros industriales que habían sido, a menudo, el corazón de la combatividad obrera durante las oleadas precedentes de luchas (las minas, la siderurgia, los estibadores, las fábricas de automóvil…). Pero, aun cuando ese nuevo informe no pretendía ocultar las dificultades que encaraba la clase, sí apreciaba, en cambio, signos de recuperación de la combatividad y las dificultades persistentes de la clase dominante para arrastrar a la clase obrera en sus campañas bélicas, concluyendo que las potencialidades de revitalización de la lucha de clases seguían intactas; lo que iba a confirmarse dos años más tarde, en los movimientos contra las “reformas de las pensiones” en Austria y Francia (2003).
En el informe sobre la lucha de clases de la Revista Internacional no 117, identificamos un giro, una recuperación de la lucha manifestada en dichos movimientos sobre las pensiones y en otros movimientos. Esto se confirmó en los nuevos movimientos en 2006 y 2007 como fue el movimiento contra el CPE en Francia y en las luchas masivas en la industria textil y en otros sectores en Egipto. El movimiento de los estudiantes en Francia fue especialmente un testimonio elocuente de la existencia de una nueva generación de proletarios enfrentados a un futuro muy incierto ([21]). Esa tendencia se confirmó con la siguiente lucha de la “juventud” en Grecia en 2008-2009, la revuelta estudiantil en Gran Bretaña de 2010 y, por encima de todo, por la primavera árabe y los movimientos de los Indignados y Occupy en 2011-2013 que dieron lugar a numerosos artículos de la Revista Internacional, en especial el de la Revista nº 147. Hubo claras aportaciones en estos movimientos: la afirmación de la forma asamblearia, una preocupación más directa hacia las cuestiones políticas y morales, un claro sentido internacionalista; sobre todo ello volveremos más adelante. En nuestro informe en el plenario del BI de octubre de 2013, criticamos el rechazo de esos movimientos por parte de algunos con una visión economicista y obrerista, y el intento de ver el corazón de la lucha de la clase mundial en las nuevas concentraciones industriales de Extremo Oriente. Pero no ocultamos el problema principal que se reveló en estas revueltas: la dificultad para sus jóvenes protagonistas de concebirse como parte de la clase obrera, el peso enorme de la ideología “ciudadanista” y del democratismo. La fragilidad de estos movimientos se vio claramente en Oriente Próximo, donde hubo de manera clara una regresión de la conciencia (como en Egipto y en Israel) y, en Libia y en Siria, una caída casi inmediata en la guerra imperialista. Hubo auténticas tendencias a la politización en esos movimientos ya que se plantearon cuestiones profundas sobre la naturaleza misma del sistema social existente y, como en los surgimientos precedentes de la primera década del siglo XXI, crearon una minúscula minoría de elementos en búsqueda pero, en el seno de esta minoría, hubo una dificultad de ir hacia un compromiso militante revolucionario. Incluso cuando esas minorías parecían haberse liberado de las cadenas más evidentes de la ideología burguesía en descomposición, las volvieron a encontrar en formas más sutiles y radicales, cristalizadas en el anarquismo, en la teoría de la llamada “comunización” y en tendencias similares, dando todas ellas una prueba suplementaria de que teníamos razón al afirmar que “el consejismo era el mayor peligro” en los años 80, puesto que esas corrientes fracasan precisamente cuando se trata de saber qué instrumentos políticos necesita la lucha de clases y, ante todo, en la cuestión de la organización revolucionaria.
Un balance completo de esos movimientos (y de nuestras discusiones al respecto) no se ha realizado y no es este el lugar para hacerlo. Pero parece que el ciclo de 2003-2013 toca a su fin y estamos ante un nuevo período de dificultades[22]. Eso ha sido evidente en especial en Oriente Próximo, donde las protestas sociales se toparon con la más ruda de las represiones y la barbarie imperialista; y esta terrible involución no dejará de tener un efecto deprimente sobre los obreros del mundo entero. En cualquier caso, si recordamos nuestro análisis del desarrollo desigual de la lucha de clases, el reflujo, tras estas explosiones, es inevitable y, durante algún tiempo, expondrá a la clase obrera al impacto nocivo de la descomposición.
La subestimación del enemigo
“... Según los informes, se ha dicho que yo había previsto el derrumbe de la sociedad burguesa en 1898. Hay un ligero error en alguna parte. Todo lo que yo dije, es que nosotros podríamos, quizás, tomar el poder de aquí a 1898. Si no fuese así, la vieja sociedad burguesa podría vegetar un momento más, en caso de que un empujón desde el exterior no ocasione el derrumbe de todo el viejo edificio podrido. Un viejo paquete podrido como este puede sobrevivir a su muerte, fundamentalmente interna, algunas décadas si la atmósfera se lo permite” [23].
En este breve pasaje, el error es tan evidente que no es necesario comentarlo: la idea de que la clase obrera llegase al poder en 1898 era una ilusión probablemente generada por el rápido crecimiento del Partido Socialdemócrata en Alemania. Una deriva reformista que se mezclaba con un optimismo exagerado y con una impaciencia que, en el Manifiesto Comunista, había dado lugar a la formulación de que: “la caída de la burguesía y la victoria del proletariado son inevitables” (y tal vez no estén tan lejos). Pero al lado de esto, hay una idea muy válida: una sociedad condenada por la historia puede mantener todavía su “viejo embalaje podrido” durante mucho tiempo aunque la necesidad de reemplazarlo haya surgido. De hecho no es de décadas de lo que hablamos sino de un siglo tras la I Guerra Mundial, durante el que hemos asistido a la siniestra determinación de la burguesía en mantener su sistema vivo, sea cual sea el precio para el futuro de la humanidad.
La mayoría de nuestros errores de los últimos cuarenta años parecen residir en la subestimación de la burguesía, de la capacidad de esta clase en mantener su sistema podrido y, por lo tanto, del conjunto de los obstáculos ante los que se encuentra la clase obrera para poder asumir sus tareas revolucionarias. Para hacer un balance de las luchas de 2003-2013 eso tiene que ser un elemento clave.
El informe para el XXI Congreso de la sección francesa de 2014 reafirmó el análisis del giro: las luchas de 2003 plantearon la cuestión decisiva de la solidaridad y el movimiento de 2006 contra el CPE en Francia fue un profundo movimiento que tomó a la burguesía por sorpresa y la forzó a dar marcha atrás pues se encontró frente al peligro real de la extensión a los trabajadores activos. Pero a continuación vivimos una tendencia a olvidar la capacidad de la clase dominante de recuperarse de tales enfrentamientos y renovar su ofensiva ideológica y sus maniobras, en particular cuando se trata de restaurar la influencia de los sindicatos. Esto lo habíamos visto en Francia en los años 80 con el desarrollo de las coordinadoras y lo volvimos a ver en 1995 pero, como lo señala el informe del último Congreso de la sección francesa, lo olvidamos en nuestros análisis de los movimientos en Guadalupe (departamento francés del Caribe) y en las luchas contra la ley de pensiones de 2010 que agotaron efectivamente al proletariado francés, impidiéndole ser receptivo al movimiento en España del año siguiente. Y nuevamente, a pesar de nuestra pasada insistencia sobre el enorme impacto de las campañas anticomunistas, el informe a este Congreso sugiere igualmente que nosotros olvidamos rápidamente que las campañas contra el marxismo y contra el comunismo han tenido siempre un considerable peso sobre la nueva generación que había surgido en la década precedente.
Algunos otros puntos débiles de este período estamos solo empezando a reconocerlos.
En nuestras críticas de la ideología de los “anticapitalistas” de los años 90, con su insistencia en la mundialización como fase totalmente nueva en la vida del capitalismo (y en las concesiones hechas por parte del movimiento proletario a esa ideología, en especial por parte del BIPR que pareció poner en entredicho la decadencia) nosotros no reconocimos los elementos válidos de esa mitología: la nueva estrategia de “la mundialización” y del neoliberalismo permitieron a la clase dominante resistir a las recesiones de los años 80 e incluso abrir auténticas posibilidades de expansión en las zonas donde las antiguas divisiones entre bloques y con modelos económicos semiautárquicos habían erigido importantes barreras a los movimientos de capital. El ejemplo más evidente de este desarrollo fue, como no, China. No pudimos prever su estatuto de “superpotencia”, aunque desde los años 70, con la ruptura entre Rusia y China, siempre reconocimos que había una especie de excepción a la regla sobre la imposible “independencia” respecto a la dominación de los dos bloques. Tardamos pues en comprender el impacto que iba a tener sobre el desarrollo global de la lucha de clases la emergencia de las enormes concentraciones industriales en algunas de esas regiones. Las razones teóricas subyacentes que explican nuestra incapacidad en prever el auge de la nueva China tendrán que ser investigadas con más profundidad en las discusiones sobre nuestro análisis de la crisis económica.
De un modo quizás más significativo, no investigamos de manera idónea el papel desempeñado por el desmoronamiento de muchos de los antiguos centros de combatividad de la clase en los países centrales, minando la identidad de clase. Tuvimos razón en nuestro escepticismo hacia los análisis puramente sociológicos de la conciencia de clase, pero el cambio de la composición de la clase obrera en los países centrales, la pérdida de las tradiciones de lucha, el desarrollo de formas de trabajo más atomizadas, contribuyeron realmente en la aparición de generaciones proletarias que no se ven ya como parte de la clase obrera, aunque sí se impliquen en las luchas contra los ataques al Estado, como se pudo comprobar en los movimientos de Occupy y de los Indignados en 2011-2013. Es importante destacar que el nivel de las “deslocalizaciones” habidas en los países occidentales, era a menudo el resultado de grandes derrotas –los mineros en Gran Bretaña, los metalúrgicos en Francia por ejemplo. Estas cuestiones aunque se plantearon en el informe de 2001 sobre el curso histórico, no fueron realmente tratadas y volvieron a plantearse en el informe de 2013 sobre la lucha de clases. En esto, ha habido un retraso muy importante y no hemos incorporado siempre este fenómeno en nuestro marco de análisis, lo que implicaría además una respuesta a los intentos erróneos de corrientes como los autónomos y la TCI de teorizar la “recomposición” de la clase obrera.
Al mismo tiempo, la persistencia predominante del desempleo de larga duración o del empleo precario ha exacerbado la tendencia a la atomización y a la pérdida de la identidad de clase. Las luchas autónomas de los desempleados, capaces de vincularse a las luchas de los obreros activos, fueron mucho menos significativas de lo que habíamos previsto en los años 70 y 80 (véanse las “Tesis sobre el desempleo” en la Revista Internacional no 14 o la “Resolución sobre la situación internacional” del VI Congreso de la CCI mencionado antes) y numerosos parados y empleados precarios han caído en el lumpen, la cultura de las bandas o las ideologías políticas reaccionarias. Los movimientos estudiantiles franceses de 2006 y las revueltas sociales del fin de la década del nuevo siglo comenzaron a aportar respuestas a esos problemas, ofrecieron la posibilidad de integrar a los parados en las manifestaciones de masas y en las asambleas de calle, pero se dio siempre en un contexto en el que la identidad de clase es todavía muy débil.
Para en explicar la pérdida de la identidad de clase, insistimos sobre todo en lo ideológico, ya fuera como producto inmediato de la descomposición (“cada uno para sí”, cultura de bandas, la huida en la irracionalidad…) ya por el uso deliberado de los efectos de la descomposición por parte de la clase dominante (del modo más evidente: las campañas sobre la muerte del comunismo, pero también el asalto ideológico día tras día por parte de los medios de comunicación y la publicidad sobre las falsas revueltas, la obsesión consumista, los famosos…). Todo eso podrá, evidentemente, ser esencial pero, en cierto modo, sólo acabamos de empezar a investigar cómo funcionan esos mecanismos ideológicos a un nivel más profundo –una tarea teórica claramente planteada en las “Tesis sobre la moral”[24] y en nuestros esfuerzos para aplicar y desarrollar la teoría marxista de la alienación.
La identidad de clase no es, como la TCI ha defendido a veces, un simple sentimiento instintivo o semiconsciente del que dispondrían los obreros, que habría que distinguir de la verdadera conciencia de clase conservada por el partido. La identidad de clase se integra en la conciencia de clase, forma parte del proceso mediante el cual el proletariado se reconoce como clase distinta, con un rol y un potencial únicos en la sociedad capitalista. Además no se limita al ámbito puramente económico sino que desde el principio llevaba en sí un poderoso factor cultural y moral: como escribía Rosa Luxemburg, el movimiento obrero no sólo es cosa de “cuchara y tenedor” sino que es “un gran movimiento cultural”. El movimiento obrero del siglo XIX incorporó pues, no sólo las luchas a favor de las reivindicaciones económicas y políticas inmediatas sino también la organización de la educación, los debates sobre el arte y la ciencia, las actividades deportivas y de ocio… El movimiento ofrecía todo un medio en el que los proletarios y sus familias podían asociarse fuera de los lugares de trabajo, reforzando la convicción de que la clase obrera era el verdadero heredero de todo lo sano que se había producido en las expresiones precedentes de la cultura humana. Este tipo de movimiento de la clase obrera alcanzó su máxima expresión en el período de la socialdemocracia alemana, pero también significó las premisas de su caída. Lo que se perdió durante la gran traición de 1914 no fue sólo la Internacional y las viejas formas de organización política y económica sino, también, un medio cultural más amplio que no sobrevivió sino en la forma caricaturesca que tuvieron las “fiestas” de los partidos estalinistas e izquierdistas. 1914 fue pues el primero de toda una serie de golpes contra la identidad de clase durante el pasado siglo: la disolución política de la clase en la democracia y en el antifascismo durante los años 30 y 40, la confusión entre comunismo y estalinismo, la ruptura de la continuidad orgánica con las organizaciones y las tradiciones del pasado que conllevó la contrarrevolución: mucho antes de la apertura de la fase de descomposición, esos traumatismos pesaban ya de modo decisivo sobre la capacidad del proletariado para constituirse en clase con un verdadero sentido de sí mismo como fuerza social que lleva en sí misma “la disolución de todas las clases”. De ahí que toda investigación sobre el problema de la pérdida de la identidad de clase deberá volver a tratar toda la historia del movimiento obrero y no limitarse a las últimas décadas. Aunque en los últimos decenios el problema se haya convertido en muy agudo y amenazador para el futuro de la lucha de clases, es sólo la expresión concentrada de procesos que tienen una historia mucho más larga.
Volviendo al problema de nuestra subestimación de la clase dominante: el momento culminante de nuestra subestimación, desde hace mucho tiempo, del enemigo –y que es la debilidad más importante de nuestros análisis– llegó con el crack financiero de 2007-2008, cuando volvió a primer plano una antigua tendencia a considerar que la clase dominante del centro del sistema habría agotado todas las opciones y que la economía habría llegado a un impasse total.
Eso lo único que hacía era aumentar los sentimientos de pánico, exacerbar la idea tácita, no frecuentemente explicitada, de que la clase obrera y el minúsculo movimiento revolucionario se encontraban ante su última oportunidad, o que incluso ya habían “perdido el tren”. Algunas de las expresiones sobre la dinámica de la huelga de masas habían alimentado ese tipo de inmediatismo. En realidad no nos equivocamos al ver “gérmenes” de huelgas de masas en el movimiento estudiantil de 2006 en Francia, o en otros como el de los trabajadores siderúrgicos en España ese mismo año, en el de Egipto de 2007, en Bangladesh y en otras zonas. Nuestro error fue el haber confundido semilla y flor, sin comprender que el período de germinación es necesariamente largo. Esos errores de análisis se debían claramente a las deformaciones activistas y oportunistas de nuestra intervención durante ese período, aunque esos errores tienen que comprenderse también en una discusión más amplia de nuestro papel como organización (véase al respecto el texto sobre el trabajo de fracción).
La dimensión moral de la conciencia de clase
“Después de haber trabajado hoy, el propietario de la fuerza de trabajo tiene que volver a repetir mañana el mismo proceso, en idénticas condiciones de fuerza y salud. Por lo tanto, la suma de víveres y medios de vida habrá de ser por fuerza suficiente para mantener al individuo trabajador en su estado normal de vida y de trabajo. Las necesidades naturales, el alimento, el vestido, la calefacción, la vivienda, etc… varían con arreglo a las condiciones del clima y a las demás condiciones naturales de cada país. Además, el volumen de las llamadas necesidades naturales, así como el modo de satisfacerlas, son de suyo un producto histórico que depende, por tanto, en gran parte, del nivel de cultura de un país. Los orígenes de la clase asalariada en cada país, y, sobre todo, entre otras cosas, de las condiciones, los hábitos y las exigencias con que se haya formado la clase de los obreros libres. A diferencia de otras mercancías, la valoración de la fuerza de trabajo encierra, pues, un elemento histórico moral” [25].
Abordar El Capital sin entender verdaderamente que Marx trata de comprender el funcionamiento de las relaciones sociales específicas, que son el producto de miles de años de historia, y que, como otras relaciones sociales, están condenadas a desaparecer, significa quedarse hechizados por la visión reificada del mundo que Marx estudia para de combatirla. Ese modo de hacer es el típico de todos los intelectuales marxólogos, ya sean apoltronados profesores o se consideren como comunistas ultra-radicales, que intentan analizar el capitalismo como un sistema autosuficiente, de leyes eternas, que opera de la misma manera en todas las condiciones históricas, ya sea en la decadencia del sistema o en su época ascendente. Las consideraciones de Marx sobre el valor de la fuerza de trabajo nos abren los ojos sobre ese punto de vista puramente económico del capitalismo y muestran cómo los factores “históricos y morales” desempeñan un papel crucial en la determinación del fundamento “económico” de esta sociedad: el valor de la fuerza de trabajo. En otros términos, al contrario de las afirmaciones de Paul Cardan (alias de Castoriadis, el fundador del grupo Socialismo o Barbarie) para quien El Capital era un libro sin lucha de clases, Marx defiende que la afirmación de la dignidad humana por parte de la clase explotada –la dimensión moral por excelencia– no puede, por definición, ser suprimida del examen científico sobre la manera en que opera el sistema capitalista. En la misma frase, Marx responde también a aquellos que lo consideran como una relativista moral, como un pensador que rechazaría todo tipo de moral so pretexto de ser frases vacías e hipócritas propias de tal o cual clase dominante.
Hoy la CCI se ve obligada a profundizar su comprensión del “elemento histórico moral” en la situación de la clase obrera –histórico no sólo en el sentido de las luchas de los últimos 40 u 80 ó 100 años, o incluso desde los mismos inicios de los movimientos obreros en los albores del capitalismo, sino en el sentido de la continuidad y la ruptura entre las luchas de la clase obrera y las de las clases explotadas precedentes y, más allá de esto, con todos los intentos anteriores de la especie humana para superar las barreras y realizar sus verdaderas potencialidades, para liberar “sus facultades adormecidas”, como Marx definió la característica central del trabajo humano en sí. Aquí la historia y la antropología se juntan y hablar de antropología es hablar de historia de la moral. De ahí la importancia de las “Tesis sobre la moral” y la de la discusión sobre ellas.
Extrapolando a partir de las Tesis, podemos notar algunos momentos claves que marcan la tendencia a la unificación de la especie humana: el paso de la horda al comunismo primitivo más amplio, el advenimiento de la “Era Axial”, relacionada con la generalización naciente de relaciones mercantiles con el nacimiento de la mayor parte de las religiones del mundo, la expresión, en el “espíritu”, de la unificación de una humanidad que, sin embargo, no podía unirse en la realidad; la expansión global del capitalismo ascendente que, por primera vez, tendió a unificar a la humanidad bajo el reino, brutal eso sí, de un modo de producción único; la primera ola revolucionaria que llevaba en sí la promesa de una comunidad humana material. Esta tendencia recibió un terrible golpe con el triunfo de la contrarrevolución y no es casualidad si Trotski, en el umbral de la guerra más bárbara de la historia, en 1938, hablaba ya de “crisis de la humanidad”. Tenía claramente en su mente como prueba de esta crisis la I Guerra Mundial, la Rusia estalinista, la Gran Depresión y la marcha hacia la II Guerra Mundial, pero por encima de todo la imagen de la Alemania nazi (aunque él no vivió lo suficiente como para ser testigo de las expresiones más horribles de aquel régimen bestial), confirmándose así esa idea, la de que una humanidad sometida a un test, pues se estaba produciendo un proceso sin procedentes de regresión en el seno de una de las cunas de la civilización burguesa: la cultura nacional en la que habían nacido Hegel, Beethoven y Goethe sucumbía ahora a la dominación de los matones, los ocultistas, los nihilistas, motivados por un programa que trataba de acabar con toda posibilidad de existencia de una humanidad unificada.
En la descomposición, esa tendencia a la regresión, los signos de que todos los progresos de la humanidad hasta hoy se están desmoronando, se ha convertido en algo “normal” en el planeta. Esto se expresa ante todo en el proceso de fragmentación y de cada uno para sí: la humanidad, en una fase donde la producción y la comunicación se encuentran más unificadas que nunca, está en peligro de dividirse en naciones, regiones, religiones, razas, bandas, y todo ello acompañado por una regresión destructiva de los niveles intelectuales con el ascenso de numerosos tipos de fundamentalismo religioso, de nacionalismo y racismo. El auge del Estado Islámico nos proporciona un resumen de ese proceso a escala histórica: en los lugares donde en el pasado el Islam fue el resultado de un avance moral e intelectual a por una gran región del mundo, hoy el islamismo, ya sea el suní o como el chií, es una expresión de la negación de la humanidad: pogromo, misoginia y adoración de la muerte.
Es evidente que este peligro de regresión contamina al propio proletariado. Hay, por ejemplo, partidos racistas que han sido capaces de captar a partes de la clase obrera en Europa que han vivido la derrota de todas las luchas de los años 70 y 80 y sus múltiples cierres de industrias y la desaparición de empleos, unos partidos que han encontrado nuevos chivos expiatorios a los que acusar de su miseria –las oleadas de inmigrantes hacia los países centrales, que huyen del desastre económico, ecológico y militar de sus regiones. Estos inmigrantes son generalmente más “visibles” que los judíos en la Europa de los años 30, y, además, los adeptos de la religión musulmana pueden ser relacionados directamente con las fuerzas comprometidas en los conflictos imperialistas de sus países de “acogida”. Esta capacidad de la derecha, más que de la izquierda, de penetrar en componentes de la clase obrera (en Francia, por ejemplo, antiguos “bastiones” del Partido Comunista han caído en manos del Frente Nacional) es una expresión clara y significativa de una pérdida de la identidad de clase: donde en el pasado se podría ver a los obreros perder sus ilusiones con la izquierda debido a la experiencia del papel que desempeñaba en el sabotaje de sus luchas, hoy la influencia declinante de esta izquierda es más un reflejo de que la burguesía tiene menos necesidad de fuerzas mistificadoras que actúen pretendidamente en nombre de la clase obrera, pues ésta es cada vez menos capaz de verse como una clase. Esto también se expresa en una de las consecuencias más significativas del proceso de descomposición y desarrollo desigual de la crisis económica mundial: la tendencia de Europa y de Norteamérica a convertirse en islotes de “salud” relativa en un mundo enloquecido. Europa en particular se parece cada vez más a un búnker protegido que se defiende contra las masas desesperadas que buscan un refugio huyendo de un apocalipsis general. La respuesta del “buen sentido común” de todos los “asediados” es cerrar filas y asegurarse de que las puertas estén bien cerradas, sin que importe la brutalidad que ejerza el régimen dentro del seno del búnker. El instinto de supervivencia se convierte entonces en algo totalmente separado de todo sentimiento e impulso moral.
La crisis de la “vanguardia” debe también situarse dentro de ese proceso de conjunto: la influencia del anarquismo sobre las minorías politizadas generadas por las luchas de 2003-2013, con su fijación en lo inmediato, en el lugar de trabajo, en la “comunidad”; el auge del obrerismo del estilo del Movimiento Comunista y su polo opuesto en la tendencia “comunizadora” que rechaza a la clase obrera como sujeto de la revolución: el deslizamiento hacia la bancarrota moral en el seno mismo de la Izquierda Comunista que analizamos en otros informes. En resumen, la incapacidad de la vanguardia revolucionaria para aprehender la realidad de la regresión, a la vez moral e intelectual, que está barriendo el mundo le impide luchar contra ella.
El curso histórico
En realidad, la situación aparece muy grave. ¿Tiene sentido hablar todavía de un curso histórico hacia los enfrentamientos de clase? La clase obrera se encuentra hoy tan alejada de los tiempos de 1968 como 1968 lo estaba de los inicios de la contrarrevolución y, además, la pérdida de su identidad de clase significa que la capacidad para reapropiarse de las lecciones de las luchas habidas durante las décadas precedentes ha disminuido. Al mismo tiempo, los peligros inherentes al proceso de descomposición (un agotamiento gradual de la capacidad del proletariado de resistir a la barbarie del capitalismo) no son estáticas y tienden a amplificarse a medida que el sistema capitalista se hunde más profundamente en su declive.
El curso histórico nunca ha estado determinado para siempre. La posibilidad de enfrentamientos de clase masivos en los países claves del capitalismo no es una etapa preestablecida en el viaje hacia el futuro.
Sin embargo nosotros seguimos creyendo que el proletariado no ha dicho aún su última palabra, incluso cuando aquellos que toman la palabra no tienen clara conciencia de hablar por el proletariado.
En nuestro análisis de los movimientos de clase de 1968-89 notamos la existencia de algunos momentos álgidos que fueron una inspiración para las luchas futuras y un instrumento para medir su progreso. De ahí la importancia de 1968 en Francia al plantear la cuestión de una nueva sociedad; la importancia de las luchas en Polonia, en 1980, al reafirmarse en ellas los métodos de la huelga de masas, de la extensión y la auto organización de la lucha… En buena parte, estas cuestiones quedaron sin respuesta. Pero podemos también decir que las luchas de la última década han conocido igualmente puntos álgidos, ante todo porque han comenzado a plantearse la cuestión clave de la politización que hemos identificado como una debilidad central en las luchas del ciclo precedente. Aún más lo que ha sido más importante en esos movimientos (como en el de los estudiantes en Francia de 2006 o la revuelta de los Indignados en España) es haber planteado muchos problemas que pusieron de relieve que, para el proletariado, la política no es “saber si habría que defender o cambiar al equipo de gobierno” sino el cambio de las relaciones sociales; que la política del proletariado tiene que ver con la afirmación de una nueva moral opuesta a la visión del mundo del capitalismo donde el hombre es un lobo para el hombre. A través de su “indignación” contra el despilfarro de potencial humano y el carácter destructor del sistema actual; por sus esfuerzos para ganar a los sectores más alienados de la clase obrera (el llamamiento de los estudiantes franceses a la juventud de los barrios periféricos); por el rol de vanguardia desempeñado por las mujeres jóvenes, por cómo enfocaron la cuestión de la violencia y las provocaciones policiales, en el deseo del debate apasionado en las asambleas y el internacionalismo naciente de muchos de los eslóganes del movimiento[26], todos esos movimientos han sido un golpe contra el avance de la descomposición y han afirmado que claudicar ante ella no es la única posibilidad, sino que sigue existiendo la posibilidad de responder al “no-futur” de la burguesía con sus incesantes ataques contra la perspectiva del proletariado, mediante la reflexión y el debate sobre la posibilidad de otro tipo de relaciones sociales. Y, en la medida en que esos movimientos se vieron obligados a elevarse a cierto nivel, a plantearse cuestiones sobre todos los aspectos de la sociedad capitalista –económicos, políticos, artísticos, científicos y medioambientales- nos han dado una idea de la forma en que un nuevo “gran movimiento cultural” podría reaparecer al calor de la revuelta contra el sistema capitalista.
Hubo, sin duda, momentos en que tuvimos la tendencia a dejarnos llevar por el entusiasmo hacia esos movimientos y a perder de vista sus debilidades, reforzando nuestras tendencias al activismo y a formas de intervención que no estaban guiadas por un enfoque teórico claro. Pero no nos equivocamos, en 2006 por ejemplo, al detectar aspectos de la huelga de masas en el movimiento contra el CPE. Es verdad que tendimos a ver esos elementos en un sentido inmediatista más que en una perspectiva a largo plazo, pero no se trata de poner en entredicho que esas revueltas sí que han reafirmado la naturaleza subyacente de la lucha de clases en decadencia: luchas que no son organizadas inicialmente por órganos permanentes, sino que tienden a extenderse a toda la sociedad, que plantean el problema de nuevas formas de autoorganización, que tienden a integrar la dimensión política en la dimensión económica.
Evidentemente la gran debilidad de estas luchas fue que, en gran medida, no se consideraron a sí mismas como proletarias, como expresiones de la guerra de clases. Y si esa debilidad no se supera, los puntos fuertes de estos movimientos tienden a ser sus puntos débiles: las preocupaciones morales se convierten en una vaga forma de humanismo pequeñoburgués que cae fácilmente preso de las políticas democráticas y “ciudadanas” –es decir abiertamente burguesas–; las asambleas se convierten entonces en simples parlamentos callejeros donde los debates abiertos sobre las cuestiones fundamentales acaban siendo sustituidas por las manipulaciones de las élites políticas y por reivindicaciones que limitan el movimiento en el horizonte de la política burguesa. Ese fue evidentemente el destino de las revueltas sociales de 2011-2013.
Es necesario vincular la revuelta de la calle con la resistencia de los trabajadores activos, con las diferentes expresiones del movimiento de la clase obrera; comprender que sin esta síntesis no puede fundamentarse una perspectiva proletaria para el futuro de la sociedad y que esa síntesis, a su vez, implica que la unificación del proletariado tiene que incluir la restauración de la relación entre la clase obrera y las organizaciones revolucionarias. Ese ha sido el problema por solucionar, la perspectiva que asumir, planteada no sólo por las luchas de los últimos años sino también por todas las expresiones de la lucha de clases desde 1968.
Contra el buen sentido común del empirismo que no puede ver al proletariado sino cuando aparece en la superficie, los marxistas reconocen que el proletariado es como Albión, el gigante dormido de William Blake cuyo despertar pondrá el mundo patas arriba. En base a la teoría de la maduración subterránea de la conciencia, que en buena medida sólo la CCI defiende, reconocemos que el amplio potencial de la clase obrera queda en gran medida oculto e incluso los revolucionarios más claros pueden olvidar fácilmente que esa “facultad latente” puede tener un enorme impacto sobre la realidad social, incluso cuando aparentemente está fuera de escena. Marx fue capaz de ver en la clase obrera la nueva fuerza revolucionaria en la sociedad con pruebas que podían parecer muy escasas, como algunas luchas textiles en Francia que aún no habían superado la fase artesanal de desarrollo. Y, a pesar de las inmensas dificultades a las que se enfrenta el proletariado, a pesar de todas nuestras sobreestimaciones de las luchas y nuestras subestimaciones del enemigo, la CCI ha sido capaz de ver los suficientes elementos en los movimientos de clase durante los últimos 40 años para concluir que la clase obrera no ha perdido su capacidad para ofrecer a la humanidad una nueva sociedad, una nueva cultura, una nueva moral.
Plantear las cuestiones con profundidad
Este Informe es bastante más amplio de lo que habíamos previsto y eso que sólo nos hemos limitado a plantearnos preguntas más que a responderlas. Nuestra finalidad es desarrollar una cultura teórica donde cada cuestión se examine con profundidad, vinculándola al patrimonio intelectual de la CCI, a la historia del movimiento obrero y a los clásicos del marxismo como guías indispensables en la exploración de los nuevos problemas que se plantean en la fase final del declive del capitalismo. Una cuestión clave implícitamente planteada en este Informe –en la reflexión acerca de la identidad de la clase o sobre el curso histórico– es la noción misma de clase social y el concepto de proletariado como clase revolucionaria de esta época. La CCI ha realizado importantes contribuciones en esta materia –en especial “El proletariado sigue siendo la clase revolucionaria” en las Revistas no 73 y 74 y ¿Por qué el proletariado no ha acabado aún con el capitalismo?” en las Revistas no 103 y 104, los dos artículos trataban de responder a las dudas dentro del movimiento político proletariado sobre la posibilidad misma de la revolución. Es necesario volver a leer esos artículos pero, también, los textos y las tradiciones marxistas en que se basan, tratando al mismo tiempo de evaluar nuestros argumentos a la luz de la evolución real del capitalismo y de la lucha de clases en las últimas décadas. Nos parece evidente que ese proyecto debe emprenderse a largo plazo. Al mismo tiempo, hay otros aspectos del Informe que sólo se han podido mencionar, como la dimensión moral de la conciencia de clase y su papel esencial en la capacidad de la clase obrera para superar el nihilismo y la ausencia de perspectiva inherentes al capitalismo en su fase de descomposición, o la necesidad de una crítica muy detallada de las diferentes formas de oportunismo que han afectado al mismo tiempo el análisis de la lucha de clases realizado por la CCI e incluso su intervención, en especial sobre las concesiones al consejismo, al obrerismo y al economicismo.
Puede ser que una de las debilidades que aparece de un modo más claro en el Informe es nuestra tendencia a subestimar las capacidades de la clase dominante a mantener su sistema en declive, a la vez en el plano económico (que se desarrollará en el Informe sobre la crisis económica) y en el plano político gracias a su capacidad de anticipar y desviar el desarrollo de la conciencia en la clase mediante toda una serie de maniobras y de estratagemas. El corolario de esta debilidad por nuestra parte fue ser demasiado optimistas sobre la capacidad de la clase obrera de contraatacar frente a la burguesía y de avanzar hacia una clara compresión de su misión histórica –una dificultad que también se ha reflejado en el desarrollo con frecuencia muy lento y tortuoso de la vanguardia revolucionaria.
Una característica de los revolucionarios es la impacientarse por ver la revolución: Marx y Engels consideraban que las revoluciones burguesas de su época podían ser rápidamente “transformadas” en revoluciones proletarias; los revolucionarios que crearon la IC estaban convencidos de que los días del capitalismo estaban contados; incluso nuestro camarada MC esperaba que iba a vivir lo suficiente como para ver el inicio de la revolución. Para los cínicos y los vendedores del viejo y buen sentido común, esto se debe a que la revolución y la sociedad sin clases son, en el mejor de los casos, ilusiones utópicas. Una ilusión que da igual esperarla mañana o dentro de cien años. Sin embargo, para los revolucionarios, esta impaciencia, la de ver el amanecer de la nueva sociedad, es el resultado de su pasión por el comunismo, una pasión cuyos postulados “no se fundan en modo alguno en ideas o principios que hayan sido inventados o descubiertos por tal o cual reformador del mundo” son simplemente “las expresiones generales de los hechos reales de una lucha de clases existentes, de un movimiento histórico que transcurre ante nuestra vista” (Manifiesto Comunista). Es evidente que esta pasión tiene que ser guiada y a veces atemperada por el análisis más riguroso, la capacidad más seria de comprobar, verificar y autocriticarse; y eso es lo que ante todo hemos tratado de hacer en el XXI Congreso de la CCI. Pero para citar una vez más a Marx ese tipo de autocrítica “no es una pasión de la cabeza sino la cabeza de la pasión”.
[1] Ver por ejemplo el artículo de Acción Proletaria publicado en World Revolution nos 15 y 16, que hablaba de una oleada de luchas que, en realidad, habían empezado en 1965.
[2]Para una presentación del militante MC ver la nota 6 del artículo “¿Qué balance y qué perspectivas para nuestra actividad?” de este número de la Revista Internacional.
[3] Internacionalismo no 8, “1968: comienza una nueva convulsión del capitalismo.
[4] “Informe sobre la cuestión de la organización de nuestra corriente internacional”, Revista Internacional no 1.
[5] Ver por ejemplo el artículo “Notas sobre la huelga de masas”, Revista Internacional no 27.
[6] Revista no 18, 2o trimestre de 1979, que contiene los textos del III Congreso de la CCI.
[7] Para más información sobre esta tendencia leer nuestro artículo en la Revista Internacional nº 109 “La cuestión del funcionamiento organizativo en la CCI” (/revista-internacional/200204/3283/documentos-de-la-vida-de-la-cci-la-cuestion-del-funcionamiento-org [535]).
[9] Cf. "La organización del proletariado fuera de los periodos de luchas abiertas (grupos obreros, núcleos, círculos, comités) [537]" en la Revista internacional no 21.
[10] Cf. “La lucha del proletariado en el capitalismo decadente” en la Revista Internacional no 23. https://es.internationalism.org/node/2265 [538]
[11] Cf. "Informe sobre la función de la organización revolucionaria [470]" en la Revista Internacional no 29.
[12]Para más información sobre esta escisión véase nuestro artículo en la Revista Internacional no 109, “La cuestión del funcionamiento de la organización en la CCI” (/revista-internacional/200204/3283/documentos-de-la-vida-de-la-cci-la-cuestion-del-funcionamiento-org [535]) del que extraemos el siguiente pasaje: “Durante la crisis de 1981 se desarrolló (con la contribución del elemento turbio Chenier, pero no exclusivamente por ella) una visión que consideraba que cada sección debía tener su propia política de intervención, criticaba violentamente al Buró internacional (BI) y a su Secretariado internacional (SI) (les reprochaba su posición sobre la izquierda en la oposición y los acusaba de estar fomentando una degeneración estalinista) y, aunque se decía de acuerdo con la necesidad de los órganos centrales los veía como un mero buzón de correos”.
[13] Véanse la Revista Internacional nos 31 y 37.
[14] Véase a este respecto el artículo en la Revista Internacional no 43.
[15] Tesis sobre la recuperación actual de la lucha de clases.
[16] Revista Internacional no 54.
[17] Revista Internacional no 59.
[18] Revista Internacional no 60.
[19] Publicado en la Revista Internacional nº 107.
[20] 2003, Revista Internacional nº 113.
[21] Véanse las “Tesis sobre el movimiento de los estudiantes en Francia” en la Revista no 125 y también la editorial de ese mismo número.
[22] Esta discusión está realizándose todavía en el seno de la CCI.
[23] Engels a Bebel, 24-26 de octubre de 1891.
[24] Un documento interno aún en discusión en la organización.
[25] Marx, El Capital, Volumen I, Capítulo IV, “Compra y venta de la fuerza de trabajo”, ed. FdE, p. 124, México.
[26] Se puede hablar de una expresión abierta hacia la solidaridad entre las luchas en Estados Unidos y Europa y las de Oriente Próximo, en especial en Egipto o los eslóganes del movimiento en Israel definiendo a Netanyahu, Mubarak y Assad como idéntico enemigo.
Rubric:
Rev. Internacional nº 157 segundo semestre 2016
- 1286 lecturas
Revista Internacional 157 PDF
- 18 lecturas
Presentación de la Revista Internacional nº 157, verano 2016
- 1119 lecturas
Este verano de 2016 ha estado marcado por signos de inestabilidad creciente e imprevisible a escala mundial. Esto confirma que la clase capitalista se topa con mayores dificultades para aparecer como la garante del orden y el control político. El golpe de Estado fallido en Turquía, un país estratégico vital en el escenario imperialista mundial; la oleada de represión que le siguió; el contragolpe del caos en Oriente Medio con los atentados terroristas en Alemania y Francia; las convulsiones políticas de alta intensidad provocadas por el resultado del referéndum sobre la continuidad del Reino Unido en la Unión Europea y las aterradoras perspectivas que se perfilan con la candidatura presidencial de Trump en Estados Unidos: todos esos fenómenos, repletos de peligros para la clase dominante, no son menos amenazadores para la clase obrera, siendo un reto de la mayor importancia para las minorías revolucionarias en nuestra clase para desarrollar un análisis coherente que pueda despejar la bruma ideológica que nubla esos acontecimientos.
No es posible en un número de nuestra Revista internacional tratar todos los elementos de la situación mundial. Sobre el golpe de Estado en Turquía, en particular, queremos darnos tiempo para discutir sobre lo que implica y trabajar por construir un marco de análisis claro. Por ahora, queremos concentrarnos en una serie de cuestiones que, a nuestro parecer, hay que esclarecer lo antes posible: las consecuencias del "Brexit" y de la candidatura de Trump; la situación nacional en Alemania, especialmente los problemas creados por la crisis europea de los refugiados; y el fenómeno social común de todos esos hechos: el ascenso del populismo.
Nos hemos retrasado en analizar lo que significan los movimientos populistas. Por eso el texto aquí publicado sobre el populismo es una contribución individual escrita para estimular la reflexión y la discusión en la CCI (y, esperémoslo, fuera de ella). Este texto pone de relieve cómo el populismo es el resultado del callejón sin salida en que está inmersa la sociedad; por mucho que el Estado burgués produzca fracciones y partidos que intentan montarse encima de ese tigre, el resultado del referéndum sobre la Unión Europea en el Reino Unido y el ascenso de Trump en el Partido Republicano en Estados Unidos demuestran que es algo muy complicado que puede incluso agravar las dificultades políticas de la clase dirigente[1] [540].
El objetivo de este artículo sobre el Brexit y las elecciones presidenciales en Estados Unidos es aplicar las ideas del texto sobre el populismo a una situación concreta. Quiere también corregir una idea presente en varios artículos publicados en nuestra página web, la idea de que el referéndum sobre el Brexit habría sido algo así como un éxito para la democracia francesa [2] [541] o que el ascenso del populismo hoy "refuerza la democracia" [3] [542].
También publicamos aquí un artículo histórico sobre la cuestión nacional, centrándonos en el ejemplo de Irlanda. Lo hemos escogido no solo porque es el centenario de la insurrección de Dublín en 1916, sino porque dicho acontecimiento (y la historia posterior del Ejército Republicano Irlandés, IRA) fue uno de los primeros signos evidentes de que la clase obrera no debía ya aliarse con movimientos nacionalistas o integrar reivindicaciones "nacionales" en su programa; y porque hoy, ante la nueva oleada de nacionalismo en los centros del sistema capitalista, urge más que nunca la exigencia para los revolucionarios de afirmar que la clase obrera no tiene patria. Como lo plantea el Informe sobre la situación nacional alemana, ir más allá de los límites de la nación es el extraordinario reto que al proletariado plantean el capitalismo mundializado y las falsas alternativas del populismo: “Hoy, con la mundialización contemporánea, una tendencia histórica objetiva del capitalismo decadente alcanza su pleno desarrollo: cada huelga, cada acto de resistencia económica de los obreros, en cualquier parte del mundo, se encuentran inmediatamente enfrentado a la totalidad del capital mundial, siempre dispuesto a retirar la producción y la inversión e irse a producir en otro lugar. Por ahora, el proletariado internacional ha sido incapaz de encontrar una respuesta adecuada, ni siquiera vislumbrar lo que podría parecerse a tal respuesta. No sabemos si finalmente lo conseguirá. Pero parece claro que el desarrollo en esta dirección necesitará mucho más tiempo que la transición que hubo entre los sindicatos y la huelga de masas. Por un lado, la situación del proletariado en los viejos países centrales del capitalismo -como Alemania, en la “cima” de la jerarquía económica- debería ser mucho más dramática de lo que es hoy. Por otro lado, el paso a dar requerido por la realidad objetiva -lucha de clases internacional consciente, la "huelga de masas internacional" – le exige al proletariado mucho más esfuerzo que el paso entre la lucha sindical y la huelga de masas en un país. Porque obliga a la clase obrera a desafiar no sólo el corporativismo y el localismo, sino también las principales divisiones de la sociedad de clases, frecuentemente arrastradas durante muchos siglos, incluso milenios, de antigüedad, como la nacionalidad, la cultura étnica, la raza, la religión, el sexo, etc. Este es un paso mucho más profundo y político.”.
CCI, agosto de 2016
[1] [543] Realizar el mejor análisis du populismo es un objetivo de la CCI, pues es algo que todavía no hemos logrado plenamente. Como ejemplo, nos referiremos a unas cuantas fórmulas del artículo, en francés, en nuestra página web, cuyo título es "UE, Brexit, populisme: contre le nationalisme sous toutes ses formes". Aunque el artículo denuncia correctamente el veneno ideológico irradiado por los partidos populistas y demagogos, algunos pasajes del artículo dan la impresión de que el fenómeno del populismo es idéntico a sus expresiones políticas más evidentes, y que por lo tanto sería algo totalmente controlado por el Estado capitalista en sus ataques ideológicos contra la clase obrera.
Brexit, Trump: contratiempos para la burguesía que en nada son un buen presagio para el proletariado
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 139.91 KB |
- 1704 lecturas
Hace más de treinta años, en las “Tesis sobre la descomposición”[1] [540], decíamos nosotros que la burguesía tendría cada vez más dificultades para controlar las tendencias centrífugas de su aparato político. El referéndum sobre el “Brexit” en Gran Bretaña y la candidatura de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos son una ilustración de esas dificultades. En los dos casos, los aventureros políticos sin escrúpulos de la clase dominante se sirven de la “revuelta” populista de quienes han sufrido los desastres económicos de los últimos treinta años, para su propia auto-glorificación.
La CCI se ha dado cuenta tardíamente del avance del populismo y de sus consecuencias. Por eso publicamos ahora un texto general sobre el populismo[2] [541], cuestión que está actualmente en discusión en el seno de la organización. El artículo que sigue trata de aplicar las principales ideas de ese texto de discusión a las situaciones específicas de Gran Bretaña y Estados Unidos. En una situación mundial en plena evolución, no tenemos la menor pretensión de ser exhaustivos, pero esperamos aportar materia para la reflexión y discusiones posteriores.
El referéndum que acabó siendo incontrolable
La pérdida de control por la clase dominante no ha sido nunca más evidente que en el espectáculo de desorden caótico que nos ha ofrecido el referéndum sobre la Unión Europea en Gran Bretaña y sus consecuencias. Nunca antes, la clase capitalista británica había perdido hasta tal punto el control del proceso democrático, nunca antes sus intereses vitales han estado tan a la merced de aventureros como Boris Johnson[3] [542] o Nigel Farage[4] [549].
La falta general de preparación para las consecuencias de un eventual Brexit (abandono de la UE) es una indicación de la confusión en la clase dominante británica. Sólo algunas horas después del anuncio del resultado, los principales portavoces del Leave (salida de la UE) debían explicar a sus seguidores que los 350 millones de libras esterlinas que habían prometido asignar al NHS[5] [550] si ganaba el Brexit –una cifra estampada en todos los autobuses de su campaña- no era, en realidad, sino una especie de errata por descuido. Algunos días más tarde, Farage dimitió de su puesto de dirigente de UKIP, dejando todo el lío del Brexit en manos de otros Leavers (“Salientes”). Guto Harri, antiguo jefe de comunicación de Boris Johnson, declaró que de hecho, “el corazón (de Johnson) no ha estado nunca en ello” (en la campaña por el Brexit), y hay una fuerte creencia de que el apoyo de Johnson al Brexit no ha sido más que una maniobra oportunista e interesada con el fin de reforzar su tentativa de apoderarse de la dirección del Partido Conservador contra David Cameron; Michael Gove[6] [551], que ha gestionado la campaña de Johnson durante el referéndum y debía gestionar después su campaña para el puesto de Primer Ministro (además de que él mismo había hecho conocer muchas veces su propia falta de interés por ese puesto), apuñaló a Johnson por la espalda, sólo dos horas antes del vencimiento para la presentación de las candidaturas, presentándose él mismo con el pretexto de que su amigo de siempre, Johnson, no tenía las capacidades para ocupar el cargo; Andrea Leadsom[7] [552] se lanzó en la carrera por la dirección del Partido Conservador en tanto que Leaver convencida –aunque ella había declarado tres años antes que una salida de la Unión Europea sería “un desastre” para Gran Bretaña. Mentira, hipocresía, traición: seguramente nada de todo esto es nuevo en el aparato político de la clase dominante. Pero lo que llama la atención, en el seno de la clase dominante más experimentada del mundo, es la pérdida de todo sentido de Estado, del interés nacional histórico que prima sobre la ambición personal o las pequeñas rivalidades de bandas. Para encontrar un episodio comparable en la vida de la clase dominante inglesa, habría que remontarse a la Guerra de las Dos Rosas[8] [553] (como la describió Shakespeare en su Enrique VI), el último aliento de un orden feudal decadente.
La falta de preparación por parte de la patronal financiera e industrial ante las consecuencias de una victoria del Leave es todavía más sorprendente, sobre todo habida cuenta de la cantidad de indicaciones de que el resultado sería “la cosa más incierta que jamás se habría visto en la vida” (si se permite citar al duque de Wellington después de la batalla de Waterloo)[9] [554]. El hundimiento del 20%, después del 30%, de la libra esterlina en relación con el dólar muestra que el resultado del Brexit no era el esperado, pues no había afectado la cotización de la libra antes del referéndum. Nos han servido el espectáculo poco edificante de una estampida de una parte de bancos y empresas buscando instalarse, o literalmente mudarse, a Dublín o París. La decisión rápida de George Osborne[10] [555] de reducir los impuestos a las empresas al 15% es claramente una medida de urgencia para retener las empresas en Gran Bretaña, cuya economía es una de las más dependientes del mundo de las inversiones extranjeras.
El imperio contraataca
A pesar de todo lo dicho, la clase dominante británica no está sonada. El cambio inmediato de Cameron, que no estaba previsto antes de septiembre, del puesto de Primer Ministro por Theresa May –una política sólida y competente que había hecho campaña discretamente por el Remain (“Quedarse”)- y la demolición por la prensa y por los diputados conservadores de sus rivales, Gove y Leadsom, demuestra una capacidad real de responder rápidamente y de manera coherente por parte de las fracciones estatales dominantes de la burguesía.
Fundamentalmente, esta situación está determinada por la evolución del capitalismo mundial y por la relación de fuerzas entre las clases. Es el producto de una dinámica más general hacia la desestabilización de las políticas burguesas coherentes en la fase actual del capitalismo decadente. Las fuerzas motrices detrás de esta tendencia hacia el populismo no son el objeto de este artículo: se analizan en la “Contribución sobre la cuestión del populismo” mencionada más arriba. Pero estos fenómenos generales toman una forma concreta bajo la influencia de la historia y de unas características nacionales específicas. De hecho, el Partido Conservador siempre ha tenido un ala euroescéptica que nunca aceptó verdaderamente la pertenencia de Gran Bretaña a la Unión Europea y cuyos orígenes pueden ser definidos así:
1. La posición geográfica de Gran Bretaña (y de Inglaterra antes) frente a las costas europeas ha hecho que haya podido mantenerse siempre a distancia de las rivalidades europeas de una forma que no era posible para los estados continentales; su tamaño relativamente pequeño, su insuficiencia como potencia militar terrestre, fueron la causa de que jamás pudiera esperar dominar Europa, como lo hizo Francia hasta principios del siglo XIX o Alemania después de 1870, de modo que solo pudo defender sus intereses vitales jugando con los enfrentamientos de unas potencias contra otras, evitando todo compromiso con ninguna de ellas.
2. La situación geográfica de la isla y su estatus de primera nación industrial del mundo determinaron el desarrollo de Gran Bretaña como imperialismo mundial marítimo. Al menos desde el siglo XVIII, las clases dominantes británicas desarrollaron una visión mundial que, una vez más, les permitió mantener cierta distancia hacia la política puramente europea.
Esta situación cambia radicalmente después de la Segunda Guerra Mundial, en primer lugar, porque Gran Bretaña no podía seguir manteniendo su estatus de potencia mundial dominante, y, además, porque la tecnología militar (fuerzas aéreas, misiles de largo alcance, armas nucleares) hizo que el aislamiento respecto a la política europea no fuese posible. Uno de los primeros en reconocer ese cambio de la situación fue Winston Churchill que, en 1946, llamó a la formación de los “Estados Unidos de Europa”, pero su posición jamás fue realmente aceptada dentro del Partido Conservador. La oposición a permanecer en la Unión Europea[11] [556] ha ido aumentando de forma progresiva a medida que Alemania se ha ido reforzando, sobre todo después del hundimiento de la URSS y de que la reunificación alemana de 1990 ha aumentado de forma considerable la influencia de Alemania en Europa. Durante la campaña del referéndum, Boris Johnson ha provocado un escándalo comparando la dominación alemana al proyecto hitleriano, aunque esto no era nada original. Los mismos sentimientos, prácticamente con las mismas palabras, fueron expresados en 1990 por Nicholas Ridley, entonces ministro del gobierno de Thatcher. La comparación entre ambos es un signo de la pérdida de autoridad y de disciplina dentro del aparato político de posguerra: mientras que a Ridley le obligaron a dejar inmediatamente el gobierno, a Johnson, en cambio, lo han hecho miembro del nuevo gabinete.
3. El antiguo estatus de primera potencia mundial de Gran Bretaña –y la pérdida de éste- ha tenido un impacto psicológico y cultural profundamente anclado en la población británica (y también en la clase obrera). La obsesión nacional frente a la Segunda Guerra Mundial –la última vez que Gran Bretaña pudo dar la impresión de actuar como potencia mundial independiente- lo ilustra a la perfección. Una parte de la burguesía británica y, todavía más, de la pequeña burguesía, parece no haberse enterado todavía de que el país actualmente no es más que una potencia de segunda categoría. Muchos de los que han hecho campaña por el Leave parecen creer que, si Gran Bretaña se libera de las “cadenas” de la UE, el mundo entero iría corriendo a comprar las mercancías y los servicios británicos, una fantasía que podría costarle muy caro a la economía del país.
Tal resentimiento y tal cólera contra el mundo exterior por el hecho de la pérdida del estatus de potencia imperial son comparables al sentimiento de una parte de la población norteamericana ante lo que ella percibe también como pérdida del estatus de Estados Unidos (un tema constante de los llamamientos de Donald Trump a “garantizar que Estados Unidos vuelva a ser grande”) y su incapacidad a imponer su dominación como EE. UU pudo hacerlo durante la guerra fría.
El referéndum: una concesión al populismo
Boris Johnson y sus payasadas populistas han sido más espectaculares, y más mediatizadas, que el personaje de David Cameron, “viejo estilo”, salido de la alta sociedad y “alguien responsable”. Pero, en realidad, Cameron es la mejor indicación de la descomposición que afecta a la clase dominante. Johnson ha podido ser el principal actor, pero fue Cameron quien hizo la puesta en escena utilizando la promesa de un referéndum en provecho de su partido, para ganar las últimas elecciones parlamentarias de 2015. Por su naturaleza, un referéndum es más difícil de controlar que una elección parlamentaria: de hecho, entraña siempre un riesgo[12] [557]. Como un jugador patológico de casino, Cameron se mostró como un apostador compulsivo, primero con el referéndum sobre la independencia escocesa (que ganó por los pelos en 2014), después con éste sobre el Brexit. Su partido, el Partido Conservador, que siempre se presentó como el mejor defensor de la economía, de la Unión[13] [558] y de la defensa nacional, ha terminado por poner a esos tres elementos en peligro.
Dada la dificultad en manipular los resultados, los plebiscitos sobre temas que conciernen los intereses nacionales importantes representan, en general, un riesgo inaceptable para la clase dominante. Según la concepción y la ideología clásicas de la democracia parlamentaria, incluso bajo su forma decadente de farsa, se supone que tales decisiones deben ser tomadas por los “representantes elegidos”, aconsejados (y sometidos a presión) por expertos y grupos influyentes, y nunca por la población en su conjunto. Desde el punto de vista de la burguesía, es una pura aberración pedir a millones de personas que decidan sobre cuestiones complejas, tales como el Tratado Constitucional de la UE de 2004, ya que la masa de electores no tenía ni las ganas ni los medios para leer y comprender el texto del Tratado. Nada sorprendente entonces que la clase dominante haya obtenido a menudo los “peores” resultados en los referéndums a propósito de tales tratados (en Francia y Holanda en 2005, Irlanda en el primer referéndum sobre el Tratado de Lisboa de 2008)[14] [559].
En la burguesía británica, hay quienes parecen esperar que el gobierno de May logre lo mismo que los gobiernos francés e irlandés después de su referéndum perdido sobre los tratados constitucionales, y que pueda simplemente ignorar o eludir el resultado del referéndum. Esto nos parece improbable, al menos a corto plazo, no porque la burguesía británica sea mucho más ardientemente “demócrata” que sus colegas sino, justamente, porque ha comprendido que ignorar la expresión “democrática” de la “voluntad del pueblo” no haría sino acreditar más todavía las tesis populistas, haciéndolas más peligrosas.
Así, la estrategia de Theresa May hasta la fecha ha sido poner a mal tiempo buena cara emprendiendo el camino del Brexit atribuyendo a tres de los Leavers más conocidos la responsabilidad de ministerios que se encargarán de la compleja tarea de la desconexión de Gran Bretaña de la UE. Incluso el nombramiento del payaso Johnson como ministro de Exteriores –acogido en el exterior con una mezcla de horror, hilaridad e incredulidad- es sin duda parte de esa estrategia más amplia. Al sentar a Johnson en las ascuas del sillón de las negociaciones para salir de la UE, May se asegura de que el “gran bocazas” de los Leavers acabe desprestigiándose por las condiciones probablemente muy desfavorables, y que no pueda jugar de francotirador desde la barrera.
La percepción, en particular de parte de los que votan por los movimientos populistas en Europa o en Estados Unidos, de que todo el proceso democrático es una “estafa” porque la élite no tiene en cuenta los resultados inoportunos, es una verdadera amenaza para la eficacia de la democracia como sistema de dominación de clase. En la concepción populista de la política, “la toma de decisión directamente por el pueblo mismo” se supone que puede evitar la corrupción de los representantes elegidos por las élites políticas establecidas. Por eso en Alemania tales referéndums están excluidos por la constitución de posguerra, debido a la experiencia negativa de la República de Weimar y a su utilización por la Alemania nazi[15] [560].
La elección fuera de control
Si el Brexit ha sido un referéndum fuera de control, la selección de Trump como candidato a las presidenciales de EE. UU de 2016 es una elección con “metedura de pata”. Al principio, nadie había tomado su candidatura en serio: el favorito era Jeb Bush, miembro de la dinastía Bush, opción preferida de los notables republicanos y, como tal, capaz de atraer apoyos financieros importantes (que es siempre una consideración crucial en las elecciones norteamericanas). Pero, contra toda previsión, Trump ha triunfado en las primeras primarias y ha ido ganando estado tras estado. Bush se apagó cual petardo mojado, los demás candidatos han sido meros outsiders y los jefes del Partido Republicano se han encontrado ante la desagradable realidad de que el único candidato capaz de batir a Trump era Ted Cruz, un hombre considerado por sus colegas del Senado como alguien en absoluto digno de confianza, solo un poco menos egoísta e interesado que el propio Trump.
La posibilidad de que Trump derrote a Clinton es, ya de por sí, una señal del grado de deterioro al que ha llegado la situación política. Y resulta que ya su candidatura ha creado una onda expansiva a través de todo el sistema de alianzas imperialistas. Desde hace 70 años, Estados Unidos ha sido el garante de la alianza de la OTAN cuya eficacia depende de la inviolabilidad del principio de defensa recíproca: un ataque contra uno es un ataque contra todos. Cuando un presidente estadounidense en potencia pone en entredicho la Alianza del Atlántico Norte así como la voluntad de Estados Unidos de cumplir sus obligaciones de aliado –como Trump lo ha hecho declarando que una respuesta americana a un ataque ruso contra los estados bálticos dependería, a su juicio, del hecho que estos últimos “hayan pagado su entrada”- eso pone la piel de gallina a todas las burguesías del este de Europa directamente enfrentadas al estado mafioso de Putin, sin hablar de los países asiáticos (Japón, Corea del Sur, Vietnam, Filipinas) que confían en que Estados Unidos los pueda defender contra el dragón chino. Casi tan alarmante es la alta posibilidad de que Trump, sencillamente, no se entere de casi nada, como indica su afirmación de que no habría tropas rusas en Ucrania (aparentemente no sabe todavía que Crimea sigue siendo oficialmente considerada por todo el mundo, salvo por los rusos, como parte de Ucrania).
Peor todavía, Trump ha saludado el hecho de que los servicios rusos hayan pirateado los sistemas informáticos del Partido Demócrata y más o menos invitó a Putin a hacer cosas peores. Es difícil decir si esto perjudicará a Trump, pero vale la pena recordar que, después de 1945, el Partido Republicano es ferozmente antirruso, es favorable a unas fuerzas armadas poderosas y a la presencia militar masiva por todo el mundo, sea cual sea el coste (fue el incremento colosal de los gastos militares bajo Reagan lo que lanzó por las nubes el déficit presupuestario).
No es la primera vez que el Partido Republicano presenta un candidato que su dirección considera como peligrosamente extremista. En 1964, Barry Goldwater ganó las primarias gracias al apoyo de la derecha religiosa y de la “coalición conservadora” –precursora del Tea Party actual. Al menos su programa era coherente: reducción drástica del campo de acción del gobierno federal, en particular de la seguridad social, potencia militar y preparación, si hiciera falta, para usar armas nucleares contra la URSS. Era un programa clásico de la extrema derecha, pero que no correspondía a las necesidades del capitalismo de estado de EE. UU, y Goldwater acabó sufriendo una derrota aplastante en las elecciones, en parte debido a que la jerarquía del Partido Republicano no le había apoyado. ¿Es Trump un segundo Goldwater? No, ni mucho menos, y las diferencias son esclarecedoras. La candidatura de Goldwater significó la toma de control del Partido Republicano por el “Tea Party” de aquel entonces; éste fue marginado durante los años siguientes a la derrota electoral aplastante de Goldwater. Todo el mundo sabe que esa tendencia extremista de derechas, durante las dos últimas décadas, ha resurgido y ha realizado una tentativa más o menos exitosa de tomar el control del GOP[16] [561]. Sin embargo, los que apoyaban a Goldwater eran, en el sentido más propio del término, “una colación conservadora”, representaban una verdadera tendencia conservadora en Estados Unidos, en un país que estaba viviendo profundos cambios sociales (el feminismo, el movimiento por los derechos civiles, el comienzo de una oposición a la guerra de Vietnam y el hundimiento de los valores tradicionales). Aunque a menudo las “causas” del Tea Party sean las mismas que las de Goldwater, el contexto no es el mismo: los cambios sociales a los que Goldwater se oponía, ocurrieron, y el Tea Party no es tanto una coalición de conservadores, sino una alianza reaccionaria histérica.
Esto crea dificultades crecientes para la gran burguesía a la que poco le importan esas cuestiones sociales y “culturales” y que tiene, sobre todo, intereses en las fuerzas militares estadounidenses y el libre comercio del que saca sus beneficios. Se ha convertido en una obviedad decir que cualquiera que se presente a las primarias republicanas debe ser “irreprochable” sobre toda una serie de problemas: contra el aborto (tiene que ser “pro vida”), contra el control de armas, conservadurismo fiscal e impuestos más bajos, contra el Obamacare[17] [562] (eso es “socialismo” y debe ser abolido: de hecho Ted Cruz había presentado en parte su candidatura gracias al autobombo que se dio con su obstrucción al Obamacare en el Senado), el matrimonio (una institución sagrada), contra el Partido Demócrata (si Satanás tiene un partido, es ése). Actualmente, en unos cuantos meses, Trump ha destripado al Partido Republicano. Es un candidato en el que “no se puede confiar” sobre el tema del aborto, el control de armas, el matrimonio (él mismo se ha casado tres veces) y que, en el pasado, dio dinero al mismo diablo, Hillary Clinton. Además, propone aumentar el salario mínimo, quiere mantener al menos en parte el Obamacare, quiere volver a una política exterior aislacionista, dejar el déficit presupuestario sin control y expulsar a 11 millones de inmigrantes ilegales cuyo trabajo barato es vital para los negocios.
Como los conservadores en Gran Bretaña con el Brexit, el Partido Republicano –y potencialmente toda la clase dominante de EE. UU- se encuentra con un programa completamente irracional desde el punto de vista de los intereses de clase imperialistas y económicos.
Las consecuencias
Lo único que nosotros podemos afirmar con certidumbre, es que el Brexit y la candidatura de Trump abren un período de inestabilidad creciente a todos los niveles: económico, político e imperialista. En lo económico, los países europeos –que representan, no lo olvidemos, una parte importante de la economía mundial y el mercado único más grande- conoce ya una fragilidad: resistieron a la crisis financiera de 2007-08 y a la amenaza de una salida de Grecia de la zona euro, pero no han superado esas situaciones. Gran Bretaña sigue siendo una de las principales economías europeas y el largo proceso para deshacer sus lazos con la Unión Europea incluirá muchos imprevistos, aunque sólo fuera en lo financiero: nadie sabe, por ejemplo, qué efecto tendrá el Brexit sobre la City de Londres, el mayor centro europeo para los bancos, los seguros y las acciones bursátiles. Políticamente, el éxito del Brexit no hace más que alentar y aportar más crédito a los partidos populistas del continente europeo: el año que viene serán las elecciones presidenciales en Francia donde el Frente Nacional de Marine Le Pen, partido populista y antieuropeo, es ahora el mayor partido político en votos. Los gobiernos de las principales potencias de Europa están divididos entre dejar que la separación de Gran Bretaña se haga con discreción y con la mayor facilidad posible, y el miedo a que toda concesión (como por ejemplo el acceso al mercado único a la vez que se le otorgan restricciones a los movimientos de población) incite a otros, sobre todo a Polonia y Hungría, a hacer lo mismo. Es prácticamente un hecho que la tentativa de estabilizar la frontera sureste de Europa, integrando los países de la antigua Yugoslavia, va a suspenderse. Será más difícil para la Unión Europea encontrar una respuesta unificada al “golpe de estado democrático” de Erdogan en Turquía y su utilización de los refugiados sirios como piezas de un vil juego de chantaje.
Aunque la Unión Europea no ha sido jamás una alianza imperialista, la mayor parte de sus miembros pertenece a la OTAN. Todo debilitamiento de la cohesión europea hará probable un efecto destructor sobre la capacidad de la OTAN para contrarrestar la presión rusa sobre su flanco oriental, desestabilizando todavía más Ucrania y los estados bálticos. No es un secreto para nadie que Rusia financia desde hace tiempo el Frente Nacional en Francia y que utiliza, cuando no lo financia, el movimiento PEGIDA en Alemania. El único que sale ganando con el Brexit es de hecho Vladímir Putin.
Como se ha dicho más arriba, la candidatura de Trump ha dejado debilitada la credibilidad de Estados Unidos. La visión de Trump como presidente con el dedo puesto en el botón nuclear es, hay que decirlo, aterradora[18] [563]. Pero como lo hemos dicho muchas veces, uno de los principales motivos de la guerra y de la inestabilidad actualmente es la determinación de Estados Unidos para mantener su posición imperialista dominante contra todo recién llegado, y esta situación permanecerá sin cambio cualquiera que sea su presidente.
“Rage againts the machine”[19] [564]
Boris Johnson y Donald Trump tienen más en común que ser unos “bocazas”. Ambos son unos aventureros políticos, carentes de todo principio y de todo sentido del interés nacional. Los dos están dispuestos a todas las contorsiones para adaptar su mensaje a lo que la audiencia quiera escuchar. Sus mamarrachadas las inflan los medios hasta parecer muy reales, pero en realidad, son insignificantes, no son sino los portavoces mediante los cuales los perdedores de la mundialización gritan su rabia, su desesperación y su odio a las élites ricas y a los inmigrantes a quienes responsabilizan de su miseria. De esta manera Trump sale del paso con los argumentos más indignantes y contradictorios: a sus seguidores les da sencillamente igual pues él dice lo que quieren escuchar.
Esto no quiere decir que Johnson y Trump son iguales, pero lo que los distingue tiene menos que ver con su carácter personal que con las diferencias entre las clases dominantes a las que pertenecen: la burguesía británica ha desempeñado un papel de primer plano en la escena mundial durante siglos, mientras que la etapa de “filibustero” egocéntrico y descarado de Estados Unidos no terminó verdaderamente hasta la derrota que Roosevelt impuso a los aislacionistas y la entrada en la Segunda Guerra Mundial. Fracciones importantes de la clase dominante de EE. UU siguen siendo unos profundos ignorantes del mundo exterior, se encuentran en un estado, casi nos atreveríamos a decirlo, de adolescencia tardía.
Los resultados electorales no serán jamás una expresión de la conciencia de clase, sin embargo, pueden darnos indicaciones sobre el estado del proletariado. Ya sea el referéndum sobre el Brexit, el apoyo a Trump en Estados Unidos, o al Frente Nacional de Marine Le Pen en Francia, o a los populistas alemanes de PEGIDA y de Alternativa por Alemania, todas las cifras concuerdan para sugerir que esos partidos y movimientos ganan el apoyo de los obreros, o sea entre quienes han sufrido más los cambios operados en la economía capitalista a lo largo de los últimos cuarenta años, y que han terminado por concluir –de manera irracional, después de años de derrotas y de ataques sin fin contra sus condiciones de existencia por los gobiernos tanto de izquierda como de derecha- que la única forma de dar miedo a la élite dirigente es la de votar por partidos que son claramente irresponsables, y cuya política es un anatema para la tal élite. La tragedia es que son precisamente los obreros que estuvieron más masivamente comprometidos en las luchas de los años 1970.
Un tema común a las campañas del Brexit y de Trump es que “nosotros” podemos “recuperar el control”. Poco importa que esos “nosotros” no hayan tenido nunca el control real de su vida; como dijo un habitante de Boston en Gran Bretaña: “nosotros queremos simplemente que las cosas vuelvan a ser lo que eran”. Cuando había empleos, y empleos con salarios decentes, cuando la solidaridad social en los barrios obreros no había sido destruida por el paro y el abandono, cuando el cambio aparecía como algo positivo y ocurría a un ritmo razonable.
Sin duda alguna, es verdad que la votación del Brexit ha provocado una atmósfera nueva y repugnante en Gran Bretaña, en el que las personas abiertamente racistas se sienten más libres de salir de su madriguera. Pero hay muchos –probablemente la gran mayoría- de los que han votado por el Brexit o a Trump para detener la inmigración que no son verdaderamente racistas, más bien sufren de xenofobia: miedo al extranjero, miedo a lo desconocido. Y lo desconocido es fundamentalmente la economía capitalista misma, que es oscura e incomprensible porque presenta las relaciones sociales en el proceso de producción como si fueran fuerzas naturales, tan elementales e incontrolables como el tiempo climático, pero cuyos efectos sobre la vida de los obreros son todavía más devastadores. Es una ironía terrible que esta época de descubrimientos científicos en el que ya a nadie se le ocurre pensar que son las brujas las culpables del mal tiempo, haya personas dispuestas a creer que sus males económicos provienen de sus compañeros de infortunio que son los inmigrantes.
El peligro ante el que estamos
Al comienzo de este artículo, nos hemos referido a nuestras “Tesis sobre la descomposición”, redactadas hace prácticamente treinta años, en 1990. Terminaremos citándolas:
“(…) En realidad, hay que ser de lo más clarividente sobre lo que significa la descomposición en la capacidad del proletariado para ponerse a la altura de su tarea histórica (…)
Los diferentes factores que son la fuerza del proletariado chocan directamente con las diferentes facetas de la descomposición ideológica:
- la acción colectiva, la solidaridad, encuentran frente a ellas la atomización, el “sálvese quien pueda”, el “arreglárselas por su cuenta”;
- la necesidad de organización choca contra la descomposición social, la dislocación de las relaciones en que se basa cualquier vida en sociedad;
- la confianza en el porvenir y en sus propias fuerzas se ve minada constantemente por la desesperanza general que invade la sociedad, el nihilismo, el “no future”;
- la conciencia, la clarividencia, la coherencia y unidad de pensamiento, el gusto por la teoría, deben abrirse un difícil camino en medio de la huida hacia quimeras, drogas, sectas, misticismos, rechazo de la reflexión y destrucción del pensamiento que están definiendo a nuestra época.”
Estamos hoy concretamente frente a ese peligro.
El ascenso del populismo es peligroso para la clase dominante porque amenaza su capacidad para controlar su aparato político y mantener la mistificación democrática, que es uno de los pilares de su dominación social. Pero al proletariado ni le ofrece nada ni le sirve de nada. Al contrario, es precisamente la debilidad del proletariado, su incapacidad para ofrecer otra perspectiva al caos amenazante del capitalismo, lo que ha hecho posible el ascenso del populismo. Sólo el proletariado puede ofrecer una vía de salida al bloqueo en el que la sociedad se encuentra actualmente y no será capaz de hacerlo si los obreros se dejan engañar por los cantos de sirena de demagogos populistas que prometen un imposible retorno a un pasado que, de todas formas, jamás ha existido.
Jens, agosto 2016.
[1] [543] Vuelto a publicar en 2001 en la Revista Internacional nº 107 (https://internationalism.org [565]).
[2] [544] Ver este mismo número de la Revista Internacional.
[3] [546] Boris Johnson, miembro del Partido Conservador y antiguo alcalde de Londres. Uno de los principales portavoces del “Leave” (es decir “salir”, denominación de la campaña para salir de la Unión Europea).
[4] [566] Nigel Farage, dirigente del Partido por la Independencia del Reino Unido (United Kingdom Independence Party – UKIP). El UKIP es un partido populista fundado en 1991 y que hizo campaña principalmente sobre los temas de la salida de la UE y la inmigración. Paradójicamente, tiene 22 miembros en el Parlamento europeo lo que hace que sea el principal partido británico en dicho parlamento.
[5] [567] NHS: National Health Service: la seguridad social británica.
[6] [568] Miembro del Partido Conservador y ministro de justicia en el gobierno de Cameron.
[7] [569] Miembro del Partido Conservador y ministra de energía en el gobierno de Cameron. Actualmente secretaria de Estado de medio ambiente.
[8] [570] Guerra civil entre los clanes aristocráticos de York y Lancaster en el siglo XV en Inglaterra.
[9] [571] Es verdad que el Tesoro Británico a instancias de la UE hizo algunos esfuerzos para preparar un “Plan B” en caso de victoria del Brexit. Sin embargo, está claro que esos preparativos fueron inadecuados y, sobre todo, que nadie se esperaba que el Leave ganara el referéndum. Esto es cierto incluso para el propio campo del Leave. Parece ser que Farage había aceptado la victoria al Remain a cierta hora de la noche del referéndum, antes de descubrir con gran sorpresa a la mañana siguiente que el Remain había perdido.
[10] [572] Miembro del Partido Conservador y ministro de Finanzas del gobierno de Cameron
[11] [573] Gran Bretaña entró en la Comunidad Económica Europea (CEE) bajo un gobierno conservador en 1973. La adhesión fue confirmada en un referéndum convocado en 1975 por un gobierno laborista.
[12] [574] Cabe recordar que Margaret Thatcher se mantuvo más de diez años en el poder sin haber ganado nunca más del 40% de los votos en las elecciones parlamentarias.
[13] [575] Es decir, el oficialmente llamado Reino Unido de Gran Bretaña (Inglaterra, País de Gales y Escocia) e Irlanda del Norte.
[14] [576] Tras los resultados contrarios a su voluntad, los gobiernos europeos abandonaron el Tratado Constitucional manteniendo lo esencial, modificando simplemente los acuerdos existentes mediante el Tratado de Lisboa de 2007.
[15] [577] Hay que hacer una distinción sobre los referéndums en estados como Suiza o California, donde forman parte de un procedimiento históricamente establecido.
[16] [578] Grand Old Party (el “Gran Viejo Partido”), es el mote familiar para designar al Partido Republicano, cuya fundación remonta al siglo XIX.
[17] [579] La reforma sanitaria de Obama.
[18] [580] Una de las razones de la derrota de Goldwater es que había declarado estar preparado para utilizar el arma nuclear. La campaña de Johnson en respuesta al eslogan de Goldwater: “In your heart, you know he’s right” (“En tus entrañas, tú sabes que él tiene razón”), decía: “In your guts, you know he’s nuts” (“Por instinto, tú sabes que está loco”).
[19] [581] ‘‘Rabia contra la máquina’’ Se llama así un grupo americano conocido por sus posiciones anarquizantes y anticapitalistas. Lo usamos irónicamente.
Geografía:
- Estados Unidos [582]
Noticias y actualidad:
- Populismo de derechas [583]
Cuestiones teóricas:
- Descomposición [317]
Contribución sobre el problema del populismo, junio de 2016
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 142.86 KB |
- 2531 lecturas
Este artículo que aquí publicamos es un documento en discusión en la CCI, escrito en junio de este año, unas semanas después del referéndum sobre el "Brexit" en Reino Unido. El artículo “Reveses para la burguesía que no presagian nada bueno para el proletariado” de este número de la Revista es un intento de aplicar las ideas de este artículo a unas situaciones concretas como las planteadas por el resultado del referéndum y por la candidatura de Trump en Estados Unidos.
Somos hoy testigos de una oleada de populismo político en los viejos países centrales del capitalismo. En los Estados en los que tal fenómeno se ha desarrollado desde hace más tiempo, en Francia o en Suiza, por ejemplo, los populistas de derechas se han vuelto el partido político más importante en el plano electoral. Pero lo que hoy más llama la atención es el “amarre” del populismo en países que, hasta hoy, eran conocidos por lo estable de su política y la eficacia de su clase dominante: Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania. Sólo recientemente el populismo ha logrado tener un impacto directo y serio en esos países.
El surgimiento actual del populismo
En Estados Unidos, el aparato político, al principio, subestimó ampliamente la candidatura de Donald Trump a las elecciones presidenciales por el Partido Republicano. Su candidatura, en un primer tiempo, se topó con la oposición más o menos declarada de la jerarquía del aparato del partido y de la derecha religiosa. A todos ellos les cogió por sorpresa el apoyo popular que Trump obtuvo tanto en el llamado Bible Belt (regiones estadounidenses y de Canadá donde está muy extendido el fundamentalismo protestante) como en los viejos centros industriales, especialmente por parte de algunas fracciones de la clase obrera "blanca". La campaña mediática subsiguiente, organizada entre otros por el Wall Street Journal y demás oligarquías mediáticas y financieras de la costa Este, con el objetivo de menguar el éxito de Trump, lo único que logró fue incrementar su popularidad. La ruina parcial de capas importantes de las clases medias y también de la obrera, habiendo perdido muchos de sus componentes sus ahorros e incluso sus viviendas tras los cracs financieros e inmobiliarios de 2007-2008, ha provocado la indignación contra el viejo aparato político que intervino con celeridad para salvar el sector bancario, dejando en cambio en la cuneta a los pequeños ahorradores que anhelaban ser propietarios de sus casas.
Las promesas de Trump de ayudar a los pequeños ahorradores, mantener los servicios de salud, gravar la bolsa y las grandes empresas financieras, impedir una inmigración a la que teme una parte de la población pobre, que ve en los inmigrados a contrincantes potenciales, han tenido eco tanto entre los fundamentalistas religiosos cristianos como, más a la izquierda, entre los electores de tradición demócrata que, hace pocos años, ni hubieran imaginado votar por semejante político.
Casi medio siglo de "reformismo" político burgués, en el que los candidatos de izquierda –a nivel nacional, regional o local, en los partidos o en los sindicatos –han sido elegidos porque pretendían defender los intereses de los trabajadores y, en realidad, siempre defendieron los del capital, ha ido preparando el terreno para que el hombre de la Main Street (“de la calle”), como dicen en Estados Unidos, considere la posibilidad de apoyar a un multimillonario como Trump, con el sentimiento de que éste, al menos, no podrá ser “comprado” por la clase dominante.
En Gran Bretaña, la expresión principal del populismo no parece haberse concretado por ahora ni en un candidato particular, ni en un partido político (aunque sí es cierto que el UKIP de Nigel Farage sea ahora un actor importante del escenario político), sino en la popularidad de la propuesta de dejar la Unión Europea y decidirlo por referéndum. El que la mayor parte de quienes dominan el mundo de las finanzas (la City de Londres) y le industria británica se haya opuesto a la salida de la UE, también aquí parece haber servido para aumentar la popularidad del "Brexit" en partes importantes de la población. Uno de los motores de la corriente anti-UE, además de que representa a unos intereses particulares de algunas partes de la clase dominante más estrechamente relacionadas con la antiguas colonias (la Commonwealth) que con la Europa continental, parece circular por los caminos de los nuevos movimientos populistas de derecha. Quizás, gente como Boris Johnson y demás defensores del "Brexit" en el Partido Conservador serán, cuando se produzca el "exit", quienes tengan que salvar lo que pueda ser salvado intentando negociar una especie de estatuto de asociación estrecha con la Union Européa, parecida quizás a la de Suiza, país que en general adopta las reglas de la UE pero sin voz ni voto en su formulación.
En Alemania, donde tras la Segunda Guerra mundial, la burguesía ha conseguido hasta hace poco impedir que se instalaran partidos a la derecha de la Democracia Cristiana, ha entrado en escena un nuevo movimiento populista, tanto en la calle (Pegida) como en el plano electoral (Alternative für Deutschland) no ya como respuesta a la crisis "financiera" de 2007-08 (de la que Alemania salió relativamente indemne) sino tras la “crisis del Euro” a la que una parte de la población ve como una amenaza directa a la estabilidad de la moneda común europea y por ende a los ahorros de millones de personas.
Pero cuando ya parecía resuelta esa crisis, al menos momentáneamente, resulta que se produce la llegada masiva de refugiados, debida en particular a la guerra civil e imperialista en Siria y el conflicto con el Estado Islámico en el norte de Irak. Esta situación ha dado un nuevo impulso a un movimiento populista que empezaba a flojear. Aunque un mayoría importante de la población siga apoyando la Wilkommenskultur ("cultura de la acogida") de la canciller Merkel y de muchos líderes de la economía alemana, se han multiplicado los ataques contra los asilos para refugiados por toda Alemania, a la vez que en partes de la antigua RDA (el Este), se está desarrollando una verdadera mentalidad de pogromo.
El punto alcanzado por el auge del populismo, ligado al desprestigio del sistema político de los partidos establecidos lo ilustran las recientes elecciones presidenciales en Austria, en cuya segunda vuelta se enfrentaron el candidato de los Verdes y el de la derecha populista, mientras que los partidos principales, socialdemócratas y democristianos, que han reinado en el país desde el fin de la IIª Guerra Mundial, han sufrido ambos un descalabro sin precedentes.
Tras las elecciones en Austria, los observadores políticos en Alemania concluyeron que si proseguía la coalición actual entre democristianos y socialdemócratas en Berlín después de las próximas elecciones genérales se favorecería sin duda más todavía el ascenso del populismo. De todas maneras, ya sea con la Gran Coalición entre derecha e izquierda (o la "cohabitación" como en Francia), o con la alternancia entre gobiernos de izquierda y de derecha, después de casi medio siglo de crisis económica crónica y unos 30 años de descomposición del capitalismo, amplias partes de la población ya no se creen que haya una diferencia significativa entre los partidos establecidos de izquierdas y de derechas. Al contrario, a esos partidos se les ve como una especie de cártel que defiende sus propios intereses y los de los pudientes en detrimento de los del conjunto de la población y de los del Estado. Al no haber logrado la clase obrera, después de 1968, politizar sus luchas y realizar avances significativos en su propia perspectiva revolucionaria, la desilusión que eso engendra atiza las llamas del populismo.
En los países industrializados occidentales, sobre todo después del 11 de septiembre en Estados Unidos, el terrorismo islamista es otro factor de incremento del populismo. Eso plantea hoy un problema a la burguesía, sobre todo en Francia, que ha vuelto a ser el blanco de ese tipo de ataques. Uno de los motivos del estado de excepción y del lenguaje bélico de François Hollande es la necesidad de atajar el ascenso continuo del Frente Nacional tras los recientes ataques terroristas; el presidente francés ha intentado aparecer como el líder de una presunta coalición internacional contra el Estado Islámico. La pérdida de confianza de la población en la determinación y capacidades de la clase dominante para proteger a sus ciudadanos en lo que a seguridad se refiere (y no sólo la económica) es una de las causas de la oleada actual de populismo.
Las raíces del populismo de derechas contemporáneo son pues múltiples, variando de un país a otro. En los antiguos países estalinianos de Europa del Este, parece deberse al atraso y a la mentalidad pueblerina de la vida política y económica bajo los regímenes anteriores, así como a la brutalidad traumática del paso a un estilo de vida capitalista occidental, más eficaz, desde 1989.
En un país de la importancia de Polonia, la derecha populista ya está en el gobierno, y en Hungría (recordemos que fue un país importante de la primera oleada revolucionaria del proletariado en 1917-23), el régimen de Viktor Orbán alienta a su manera los ataques pogromistas, protegiéndolos.
Más en general, las reacciones contra la "mundialización" o “globalización” son un factor de primera importancia en el auge del populismo. En Europa occidental, el mal humor contra “Bruselas” y la Unión Europea es desde hace tiempo el carburante principal de esos movimientos. Pero también se respira hoy el mismo ambiente en Estados Unidos donde Trump no es el único político que amenaza con abandonar los acuerdos comerciales de libre cambio TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership, Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversiones) que se está negociando entre Europa y América del Norte. No hay que confundir esa reacción contra la "mundialización" con lo que proponen algunos representantes de izquierda como ATTAC que exigen una especie de correctivo neokeynesiano ante los excesos (reales) del neoliberalismo. Mientras que éstos proponen una política económica alternativa coherente y responsable para el capital nacional, la crítica de los populistas aparece como una especie de vandalismo político y económico del estilo del que se expresó en parte cuando se rechazó el Tratado sobre la Constitución europea en los referéndums en Francia, Holanda e Irlanda.
La posibilidad de que el populismo contemporáneo participe en el gobierno y la relación de fuerzas entre burguesía y proletariado
Los partidos populistas son fracciones burguesas, son parte del aparato capitalista de Estado totalitario. Lo que propagan es ideología y comportamiento burgués y pequeñoburgués: nacionalismo, racismo, xenofobia, autoritarismo, conservadurismo cultural. Como tales son un fortalecimiento del control de la clase dominante y de su Estado sobre la sociedad. Incrementan el ámbito del sistema de los partidos de la democracia aumentando su poderío ideológico. Revitalizan las mistificaciones electorales y la atracción por la votación tanto gracias a los electores que movilizan como a quienes se movilizan para votar contra ellos. Y aunque sean en parte el producto de las desilusiones crecientes hacia los partidos tradicionales, también pueden servir para reforzar la imagen de éstos, los cuales, diferenciándose de los populistas, podrán aparecer como más humanos y democráticos. Al parecerse sus discursos al de los fascistas de los años 30, su resurgimiento tiende a darle una nueva vida al antifascismo. Así es en especial en Alemania, donde el ascenso al poder del partido fascista desembocó en la mayor catástrofe en la historia de esa nación, que perdió casi la mitad del territorio y su estatuto de gran potencia militar, la destrucción de sus ciudades y unos estragos irreparables a su prestigio internacional por haber perpetrado unos crímenes que han sido los peores de la historia de la humanidad.
Sin embargo, como lo hemos visto hasta ahora, sobre todo en los viejos países del centro del capitalismo, las fracciones dirigentes de la burguesía han hecho lo posible por limitar el auge del populismo y, en especial, para impedirle participar en el gobierno. Tras bastantes años de luchas defensivas en su terreno de clase, la mayoría sin éxito, parece ser que ciertos sectores de la clase obrera hoy podrían albergar el sentimiento de que podrían ejercer más presión y dar más miedo a la clase dominante votando por populistas de derecha que con las luchas obreras. Esa impresión se debe a que el establishment reacciona verdaderamente alarmado ante el éxito electoral de los populistas. ¿Por qué tales reticencias de la burguesía ante “uno de los suyos”?
Hasta ahora, nosotros, CCI, teníamos tendencia a suponer que eso se debía al curso histórico (o sea al hecho de que la generación actual del proletariado no ha sufrido la derrota). Hoy hay que reexaminar ese marco de manera crítica ante cómo se está desarrollando la realidad social.
Que se hayan establecido gobiernos populistas en Polonia y Hungría es relativamente de menor importancia si se compara con lo que está pasando en los viejos países occidentales del corazón del capitalismo. Más significativo es que esos hechos no hayan desembocado por ahora en un conflicto de importancia entre, por lado, Polonia y Hungría y, por otro, la OTAN y la UE. Al contrario, Austria, con un canciller socialdemócrata, después de haberle seguido los pasos a la Wilkommenskultur de Angela Merkel durante el verano de 2015, ha seguido ahora el ejemplo de Hungría levantando barreras y alambradas en sus fronteras. Y el primer ministro húngaro se ha hecho ahora uno de los socios de discusión preferidos de la CSU bávara, partido que forma parte del gobierno de Merkel. Puede apreciarse un proceso de adaptación mutua entre gobiernos populistas y grandes instituciones interestatales. Por mucha demagogia antieuropea que esgriman, no se ve signo alguno por ahora de que los gobiernos populistas de Polonia o Hungría quieran irse de la UE. Lo que, al contrario, quieren hacer es difundir el populismo en la UE. Lo cual significa, hablando de intereses concretos, que "Bruselas" intervenga menos en los asuntos nacionales, aunque, eso sí, siguiendo con las subvenciones, incluso de mayor cuantía, a Varsovia y Budapest. La UE, por su parte, se adapta a esos gobiernos populistas a los que incluso se alaba por sus "contribuciones constructivas" en las complejas cumbres que organiza. Y, aun insistiendo en que se mantenga un mínimo de "condiciones democráticas", Bruselas se abstiene por ahora de aplicar a esos países sanciones con las que los había amenazado.
En lo que a la Europa occidental se refiere, Austria, recordemos, ya fue pionera habiendo incluso integrado en una ocasión en el gobierno de coalición al partido de Jörg Haider (FPÖ) como socio minoritario. El objetivo (desprestigiar a ese partido populista haciéndole asumir la responsabilidad de asegurar el funcionamiento del Estado) se alcanzó en parte, pero temporalmente. Hoy, en el plano electoral, le FPÖ es más fuerte que nunca y por poco gana las recientes elecciones presidenciales. Aunque también es cierto que el presidente desempeña un papel más bien simbólico. No es ese el caso en Francia, segunda potencia económica y segunda concentración del proletariado en la Europa occidental continental. La burguesía mundial espera, inquieta, la próxima elección presidencial en ese país en el que el Frente Nacional (FN) es el partido dominante electoralmente.
Muchos expertos de la burguesía ya han concluido, en base a lo que parece ser un fracaso del Partido Republicano de Estados Unidos en impedir la candidatura de Trump, que, tarde o temprano se hará inevitable la participación de populistas en los gobiernos occidentales, en cuyo caso será mejor empezar a preparar tal posibilidad. Este debate es el primer resultado de haber reconocido que los intentos hechos hasta ahora por excluir o contener el populismo no sólo han alcanzado sus límites, sino que incluso empiezan a ser contraproducentes.
La democracia es la ideología que mejor conviene a las sociedades capitalistas desarrolladas y la más importante contra la conciencia de clase del proletariado. Hoy, sin embargo, la burguesía está ante una paradoja: al seguir manteniendo sus distancias con los partidos que no respetan sus reglas democráticas de lo "políticamente correcto", corre el riesgo de dañar su propia imagen democrática. ¿Cómo justificar el mantener indefinidamente en la oposición a partidos por los que vota una parte significativa de la población, incluso la mayoría a veces, sin desprestigiarse y embrollarse en contradicciones y argumentos confusos? La democracia no es solo una ideología sino también un medio muy eficaz de la dominación de clase, sobre todo porque tiene la capacidad de reconocer las nuevas tendencias que surgen de la sociedad y adaptarse a ellas.
En ese marco la clase dominante se plantea hoy la perspectiva posible de que el populismo participe en los gobiernos a causa de la relación de fuerzas entre la burguesía y el proletariado. A pesar de que el proletariado no está históricamente derrotado, esa relación le es desfavorable por ahora. Por eso es por lo que las tendencias actuales indican que la gran burguesía incluso piensa que tal presencia es posible.
Para empezar, tal eventualidad no implicaría el abandono de la democracia parlamentaria burguesa como así ocurrió en Italia, Alemania o España entre finales de los años 1920 y finales de los 30, después de que el proletariado fuese derrotado. En Europa del Este, hoy, los gobiernos populistas de derecha existentes no han intentado poner a los demás partidos fuera de la ley ni instaurar un sistema de campos de concentración. Además, semejantes medidas no serían aceptadas por la generación actual de trabajadores en particular en los países del Oeste, quizás ni siquiera en Polonia o Hungría.
Por otra parte hay que decir, sin embargo, que la clase obrera, aunque no derrotada definitiva e históricamente, está, hoy por hoy, muy debilitada en su conciencia, su combatividad y su identidad de clase. El contexto histórico de esta situación sigue siendo ante todo el de la derrota de la primera oleada revolucionaria tras la Primera Guerra Mundial, y la profundidad y la tan larga duración de la contrarrevolución que le siguió.
En tal contexto, el primer causante de ese debilitamiento es la incapacidad de la clase, por ahora, de dar con la respuesta adecuada, en sus luchas defensivas, a la fase actual de gestión capitalista de Estado, la de la "mundialización". En sus luchas defensivas, los obreros se dan perfecta cuenta de que están inmediatamente encarados al capitalismo mundial como un todo, pues hoy no sólo están mundializados el comercio y los negocios sino también, y por primera vez, la producción, de modo que la burguesía puede replicar con rapidez a toda resistencia proletaria a escala nacional o local, transfiriendo la producción a otro lugar. Este instrumento aparentemente todopoderoso para domeñar el trabajo no podrá ser combatido realmente sino mediante la lucha de clases internacional, un nivel de combate que la clase no es todavía capaz de alcanzar en un futuro previsible.
La segunda causa de ese debilitamiento es la incapacidad de la clase para haber seguido politizando sus luchas tras el impulso inicial de 1968-1969. Lo que de ello ha resultado es la fase actual de descomposición al no haberse desarrollado ninguna perspectiva de una vida mejor o de una sociedad mejor. El desmoronamiento de los regímenes estalinistas en Europa del Este pareció haber confirmado la imposibilidad de una alternativa al capitalismo.
Durante un corto período, entre más o menos 2003 y 2008, hubo unos primeros signos, tenues, apenas visibles, de un proceso necesariamente largo y difícil en el que el proletariado saldría restablecido tras los golpes recibidos. La solidaridad de clase empezó, por ejemplo, a plantearse, especialmente entre las diferentes generaciones. El movimiento anti-CPE de 2006 fue el punto culminante de esa fase, pues logró hacer retroceder a la burguesía francesa, y porque el ejemplo de ese movimiento y de sus éxitos inspiraron a sectores de la juventud de otros países europeos, Alemania y Gran Bretaña por ejemplo. Pero esos primeros y frágiles gérmenes de una posible reanudación proletaria quedaron bloqueados por una tercera serie de acontecimientos negativos de importancia histórica en el período post-1968, un tercer revés muy trascendente para el proletariado: la calamidad económica de 2007-2008, seguida por la oleada actual de refugiados de guerra y de migrantes, la mayor desde el final de la IIª Guerra Mundial.
Lo específico de la crisis de 2007-08 es que empezó como crisis financiera de unas proporciones enormes. Y para millones de obreros uno de sus peores efectos, incluso el principal en ciertos casos, no fue tanto la baja de salarios, la subida de impuestos, o los despidos masivos decididos por los empleadores o por el Estado, sino incluso la pérdida de sus viviendas, de sus ahorros, de sus seguros, etc. Estas pérdidas en el plano financiero aparecen como pérdidas de “ciudadanos” de la sociedad burguesa, no son algo específico a la clase obrera. Sus causas son muy confusas, lo cual favorece la personalización de los problemas y la “teoría” del complot.
Lo específico de la crisis de los refugiados es que ocurre en el ámbito de la "fortaleza Europa" (y de la fortaleza estadounidense). A diferencia de los años 1930, desde 1968 la crisis mundial del capitalismo venía acompañada por una gestión capitalista de Estado internacional bajo la dirección de la burguesía de los viejos países capitalistas. Y así, tras casi medio siglo de crisis crónica, Europa occidental y América del Norte siempre aparecían cual remanso de paz, prosperidad y estabilidad, cuando menos comparadas con el “mundo exterior”. En tal contexto, ya no es sólo el miedo a la competencia de los inmigrantes lo que alarma a partes de la población sino también el miedo a que el caos y la anarquía, vistos como procedentes de “fuera”, alcancen, a través de los refugiados, el mundo “civilizado”. Con el nivel actual de la conciencia de clase, es muy difícil, para la mayoría de los trabajadores, comprender que tanto la barbarie caótica en la periferia del capitalismo y su intrusión, cada vez más cercana, en los países centrales, son el producto del capitalismo mundial y de las políticas de los países capitalistas dirigentes.
Ese contexto de crisis "financiera", de "crisis del Euro", y luego, la crisis de los refugiados ha inmovilizado, por ahora, los primeros pasos, tan embrionarios sin embargo, hacia un renacer de la solidaridad de clase. Quizás sea por eso, o al menos en parte, por lo que la lucha de los Indignados, aunque duró más tiempo y en ciertos aspectos se desarrolló más profundamente que el movimiento anti-CPE, no logró parar los ataques en España, pudiendo también ser fácilmente explotado por la burguesía para crear un nuevo partido de izquierdas: Podemos.
El resultado principal, a nivel político, de ese nuevo incremento de la insolidaridad desde 2008 hasta hoy, ha sido el reforzamiento del populismo. Este no es solo un síntoma de un debilitamiento suplementario de la conciencia de clase y de la combatividad proletarias, sino que es además un factor activo de este debilitamiento. No solo porque el populismo se abre camino en las filas del proletariado (aunque los sectores centrales de la clase resisten todavía con fuerza a tal influencia, como lo ilustra el ejemplo alemán), sino también porque la burguesía se aprovecha de la heterogeneidad de la clase para dividir más todavía al proletariado, sembrando la confusión en su seno. Parece, a primera vista, como si hoy estuviéramos acercándonos a una situación con ciertas similitudes con la de los años 1930. Cierto es que el proletariado no ha sido derrotado política y físicamente en un país central, como así había ocurrido en Alemania en aquel tiempo. Por consiguiente, el antipopulismo no puede desempeñar exactamente el mismo papel que el antifascismo en los años 1930. También parece ser una característica del período de descomposición que semejantes falsas alternativas aparezcan mucho más desdibujadas que las de aquel entonces. Lo que no quita que en un país como Alemania, en el que, hace ocho años, una pequeña minoría de la juventud inquieta dio sus primeros pasos en la politización con la consigna “¡Abajo el capitalismo, la nación y el Estado!”, hoy la politización se efectúe a través de la defensa de los refugiados y de la Wilkommenskultur contra los neonazis y la derecha populista.
Durante el largo período post-1968, el peso del antifascismo quedó como mínimo atenuado porque, concretamente, el peligro fascista era algo del pasado o estaba representado por unos extremistas de derecha más o menos marginales. Hoy, el auge del populismo derechista como fenómeno potencialmente de masas, da a la ideología de la defensa de la democracia un objetivo nuevo, mucho más tangible e importante, contra el que puede movilizarse.
Concluiremos esta parte diciendo que el crecimiento actual del populismo y de su influencia sobre el conjunto de la política burguesa, también se ha hecho posible debido a la debilidad actual del proletariado.
Le debate actual en el seno de la burguesía sobre el auge del populismo
El debate que está surgiendo en el seno de la burguesía sobre cómo tratar el populismo acaba de empezar, pero ya podemos mencionar algunos elementos. Si observamos el debate en Alemania – el país en el que la burguesía está quizás más sensibilizada y vigilante sobre esta cuestión – podemos identificar tres aspectos.
Primero: es un error para los "demócratas" intentar combatir el populismo adoptando su lenguaje y sus propuestas. Este argumento dice que el haber "copiado" a los populistas explica en parte el fracaso del partido gubernamental en las últimas elecciones en Austria, y explica la incapacidad de los partidos tradicionales en Francia para atajar el avance del FN. Los electores populistas, dicen quienes esgrimen ese argumento, prefieren el original a la copia. En lugar de hacer concesiones, dicen, hay que insistir en los antagonismos entre "patriotismo constitucional" y "nacionalismo chovinista", entre apertura cosmopolita y xenofobia, entre tolerancia y autoritarismo, entre modernidad y conservadurismo, entre humanismo y barbarie. Según esa línea argumental, las democracias occidentales tienen hoy suficiente “madurez” para arreglárselas con el populismo moderno manteniendo una mayoría por la "democracia", si avanzan sus posiciones de manera "ofensiva". Esa es, por ejemplo, la posición de la actual canciller alemana Angela Merkel.
Segundo, se insiste en que el electorado debe poder hacer de nuevo la diferencia entre derecha e izquierda, que hay que borrar la impresión de que se trata de un cártel de partidos establecidos. Suponemos nosotros que esa idea forma parte ya de la preparación, durante los dos últimos años, por parte de la coalición CDU-SPD, de una futura coalición posible entre Democracia Cristiana (CDU) y Verdes después de las próximas elecciones genérales. El abandono de la energía nuclear tras la catástrofe de Fukushima no se anunció en Japón…sino en Alemania, y el reciente y entusiasta apoyo de los Verdes a la Wilkommenskultur hacia los refugiados, que se ve asociada no a la Socialdemocracia (SPD) sino a Angela Merkel, han sido, hasta ahora, los pasos principales de esa estrategia. Pero la ascensión electoral rápida e inesperada de la AfD amenaza ahora la realización de tal estrategia (el intento reciente de hacer volver al FDP liberal al parlamento podría ser una respuesta a ese problema, pues ese partido podría, en su caso, unirse a una coalición "verdinegra"). Una vez en la oposición, el Partido Socialdemócrata Alemán (SPD), el partido que condujo en Alemania "la revolución neoliberal" con su agenda 2010 bajo la cancillería de Schroeder, podría adoptar una posición más "de izquierdas". Recordemos que, al contrario de los países anglosajones, donde fue la derecha conservadora de Thatcher y Reagan la que impuso las medidas "neoliberales", en muchos países europeos del continente fue la izquierda (partidos más “políticos”, más responsables y disciplinados) la que tuvo que participar cuando no asumir la instauración de tales medidas.
Pero hoy parece evidente que la etapa necesaria, para el capital, de mundialización neoliberal ha estado acompañada de unos excesos que deberán corregirse tarde o temprano. Tales excesos se empezaron a cometer sobre todo después de 1989 cuando el desmoronamiento de los regímenes estalinianos pareció haber confirmado de manera aplastante todas las tesis neoliberales sobre la inadaptación de la burocracia capitalista de Estado para hacer funcionar la economía. Y ahora algunos representantes serios de la clase burguesa ponen de relieve esos excesos, como, por ejemplo, que es en nada indispensable para la supervivencia del capitalismo que una minúscula fracción de la sociedad posea casi toda la riqueza. Esto puede producir estragos no sólo social y políticamente, sino también en lo económico, pues a los muy ricos, en lugar de compartir buena parte de sus riquezas, lo único que les interesa es preservarlas, incrementándose la especulación y frenando el poder adquisitivo solvente. No es tampoco totalmente necesario para el capitalismo que la competencia entre Estados capitalistas se concrete hoy en drásticas reducciones de impuestos y de presupuestos estatales, hasta el punto de que el Estado ya no pueda asegurar las inversiones necesarias. O, dicho de otra manera, la idea es que, merced a un retorno posible a una especie de corrección neokeynesiana, la izquierda, en su forma tradicional o con nuevos partidos como Syriza en Grecia o Podemos en España, pudiera reconquistar cierta base material y presentarse como alternativa a la derecha neoliberal conservadora.
Cabe señalar, sin embargo, que no es, en lo inmediato, el miedo a la clase obrera lo que inspira las reflexiones actuales en la clase dominante sobre la posibilidad de un futuro papel de la izquierda. Al contrario, muchos elementos de la situación actual en los principales centros capitalistas nos inducen a pensar que lo primero que hoy determina la política de la clase dominante es el problema del populismo.
El tercer aspecto es que, al igual que los conservadores británicos en torno a Boris Johnson, la CSU, el partido "hermano" de la CDU de Merkel, piensa que lo que deberían hacer algunas fracciones del aparato tradicional del partido es aplicar ideas de la política populista. Hay que señalar que la CSU ya no es la expresión del tradicional atraso bávaro y pequeñoburgués. Al contrario, junto con Bade-Würtemberg, el estado vecino del Sur de Alemania, Baviera es hoy económicamente la parte más moderna del país, la columna vertebral de sus industrias de alta tecnología y de exportación, la base productiva de compañías como Siemens, BMW o Audi.
Esta tercera opción, de cuya propaganda se encarga el gobierno de Múnich (capital de Baviera), está evidentemente en contradicción con la primera opción de la que hablamos antes, propuesta por Angela Merkel. Lo que está actualmente en el centro de las confrontaciones entre esos dos partidos es más que una maniobra electoral, es más que el resultado de diferencias, reales, entre intereses económicos particulares: hay también diferencias de método. En vista de la determinación actual de la canciller en no cambiar de modo de ver, algunos representantes de la CSU han empezado incluso a “pensar en voz alta” amenazando con presentar sus propios candidatos en otras partes de Alemania contra la CDU en las próximas elecciones genérales.
La idea de la CSU, como la de algunas fracciones de los conservadores ingleses, es que, ya que es inevitable hasta cierto punto que se tomen medidas populistas, mejor será que las aplique un partido experimentado y responsable. Así, tales medidas, a menudo irresponsables, podrían, por un lado, limitarse y, por otro, ser compensadas con medidas complementarias.
A pesar de las fricciones reales entre Merkel y Seehofer, como entre Cameron y Johnson, no debemos desdeñar el factor “división del trabajo” entre ellos: una parte que defiende los valores democráticos "de manera ofensiva", y la otra que reconoce la legitimidad democrática de "los ciudadanos encolerizados".
De todos modos, lo que esos discursos ilustran es que las fracciones dirigentes de la burguesía empiezan a hacerse a la idea de adoptar políticas gubernamentales populistas de cierto tipo y en cierta medida: los conservadores pro-Brexit o la CSU ya las están poniendo en práctica.
Populismo y descomposición
Como ya hemos visto, sigue habiendo grandes reticencias hacia el populismo por parte de las principales fracciones de la burguesía en Europa occidental y Norteamérica. ¿Cuáles son las causas? En fin de cuentas, esos movimientos no cuestionan en absoluto el capitalismo. Nada de la propaganda que hacen es extraño al mundo burgués. A diferencia del estalinismo, el populismo ni siquiera pone en entredicho las formas actuales de la propiedad capitalista. Es un movimiento "opositor" evidentemente. Pero en cierto modo también lo han sido el estalinismo y la socialdemocracia sin que eso les haya impedido ser miembros responsables de gobiernos de Estados capitalistas de primer orden.
Para comprender esas reticencias, es necesario establecer bien la diferencia fundamental entre el populismo actual y la izquierda del capital. La izquierda, incluso la que no procede de antiguas organizaciones du movimiento obrero (los Verdes, por ejemplo), aunque haya sido el mejor representante del nacionalismo y haya sido el mejor alistador del proletariado para la guerra, basa su poder de atracción en la propaganda de los antiguos ideales del movimiento obrero, en la falsificación de éstos, o, cuando menos, en los ideales de la revolución burguesa. En otras palabras, por muy chovinista e incluso antisemita que pueda ser, no reniega, en principio, de la "fraternidad de la humanidad" ni de la posibilidad de mejorar el estado del mundo en su conjunto. De hecho, incluso los radicales neoliberales más abiertamente reaccionarios afirman perseguir esa meta. Eso es necesariamente así, pues desde sus orígenes, la pretensión de la burguesía de ser la digna representante de la sociedad en su conjunto se ha basado siempre en esa perspectiva. Eso no quiere decir para nada que la izquierda del capital, como parte de esta sociedad en putrefacción, no difunda igualmente el veneno racista, antisemita parecido al de los populistas de derecha.
En cambio, le populismo personifica la renuncia a ese "ideal". Lo que el populismo pregona es la supervivencia de unos en detrimento de los demás. Toda su arrogancia se basa en ese "realismo" del que tan orgulloso está. Es el producto del mundo burgués y de su visión del mundo, pero, ante todo, de su descomposición.
Además, la izquierda del capital propone un programa económico, político y social más o menos realista para el capital nacional. En cambio, el problema del populismo político no es que no haga propuestas concretas, sino que propone una cosa y la contraria, una política para hoy y otra para mañana. No es una alternativa política, sino que encarna la descomposición de la política burguesa.
Por eso, al menos en el sentido en que aquí se usa ese término, tiene poco sentido hablar de un populismo de izquierdas, como una especie de vertiente opuesta del populismo de derechas.
A pesar de los parecidos y paralelismos, la historia no se repite nuca. El populismo de hoy no es lo mismo que el fascismo de los años 1920 y 1930. Sin embargo, el fascismo de entonces y el populismo de hoy tienen, en cierto modo causas similares. Ambos son, entre otras cosas, la expresión de la descomposición del mundo burgués. Con la experiencia histórica del fascismo y, sobre todo, del nacionalsocialismo tras aquél, la burguesía de los viejos países capitalistas centrales tiene una conciencia aguda de esas similitudes y del peligro potencial que significan para la estabilidad del orden capitalista.
Semejanzas con el auge del nacionalsocialismo en Alemania
Los fascismos de Italia y Alemania tuvieron en común el triunfo de la contrarrevolución y el delirio de la disolución de las clases en una comunidad mística, tras la derrota previa (sobre todo gracias a las armas de la democracia y de la izquierda del capital) de la oleada revolucionaria. En común también, su puesta en entredicho sin rodeos del reparto imperialista y lo irracional de muchos de sus objetivos bélicos. A pesar de esos parecidos (en los que se basó Bilan para ser capaz de reconocer la derrota de la oleada revolucionaria y el cambio del curso histórico que abrió la posibilidad a la burguesía de movilizar al proletariado en la guerra mundial) es útil analizar más de cerca, para así comprender mejor el populismo contemporáneo, lo específico de los acontecimientos históricos en la Alemania de entonces, incluidas las diferencias con el fascismo italiano mucho menos irracional.
Primero, el debilitamiento de la autoridad establecida de las clases dominantes, y la pérdida de confianza de la población en la dirección tradicional política, económica, militar, ideológica y moral de esas clases dominantes, eran mucho más profundos que en ningún otro lugar (excepto en Rusia), pues Alemania había sido la gran perdedora de la Primera Guerra mundial y de ésta salió agotada económica, financiera y hasta físicamente.
Segundo, en Alemania, mucho más que en Italia, hubo una verdadera situación revolucionaria. La manera con la que la burguesía ahogó el potencial revolucionario del proletariado alemán en una fase aún precoz, no debe llevarnos a subestimar la profundidad del proceso revolucionario, ni la intensidad de los anhelos y las esperanzas que suscitó y que lo acompañaron. La burguesía alemana y mundial necesitaron casi seis años, hasta 1923, para aniquilar todas las huellas de tan apasionante efervescencia. Nos es difícil imaginar hoy el grado de decepción causada por la derrota y la estela de amargura que dejó. La pérdida de confianza de la población en su propia clase dominante vino rápidamente seguida por la desilusión evidentemente mucho más cruel todavía de la clase obrera hacia sus (antiguas) organizaciones (socialdemocracia y sindicatos), y la decepción causada por el joven KPD y la Internacional Comunista.
Tercero, las calamidades económicas desempeñaron un papel mucho más determinante en el ascenso del nacionalsocialismo que en el del fascismo en Italia. La hiperinflación de 1923 en Alemania (y otros países de la Europa central) socavó la confianza en la moneda como equivalente universal. La Gran Depresión iniciada en 1929 ocurrió sólo 6 años después del traumatismo de la hiperinflación. La Gran Depresión ya había golpeado en Alemania a una clase obrera cuya conciencia de clase y combatividad había sido aplastadas, pero además la manera con que las masas vivieron, intelectual y emocionalmente, este nuevo episodio de crisis económica, estaba ya, en cierto modo, modificado, formateado por decirlo así, por los acontecimientos de 1923.
Las crisis, las del capitalismo decadente en especial, afectan a todos los aspectos de la vida económica y social. Son las crisis de sobreproducción – de capital, de mercancías, de fuerza de trabajo – y de apropiación y de "distribución"- especulaciones financiera y monetaria con crac incluido. Pero, a diferencia de las manifestaciones de la crisis más centradas en los lugares de producción, los despidos o las reducciones de salarios, los efectos negativos sobre la población en lo financiero y monetario son mucho más abstractos y oscuros. Y, sin embargo, sus efectos pueden ser tan devastadores para parte de la población, y sus repercusiones pueden ser mundiales y extenderse todavía más deprisa que las que se producen más directamente en los lugares de producción. O sea, mientras que estas manifestaciones de la crisis tienden a favorecer el desarrollo de la conciencia de clase, aquellas, las procedentes de las esferas financieras y monetarias, tienden a lo contrario. Sin la ayuda del marxismo, no es fácil comprender los lazos reales entre, por ejemplo, un crac financiero en Manhattan y la cesación de pagos de una aseguradora o incluso de un Estado en otro continente. Los impresionantes sistemas de interdependencia, creados a ciegas entre países, poblaciones, clases sociales, que funcionan a espaldas de los protagonistas, llevan fácilmente a la personalización y a la paranoia social. El que la reciente agudización de la crisis ha sido también una crisis financiera y bancaria, ligada a burbujas especulativas y al estallido de éstas, es algo más que propaganda burguesa. El que una falsa maniobra especulativa en Tokio o en Nueva York pueda desencadenar la quiebra de un banco en Islandia, o zarandear el mercado inmobiliario en Irlanda, no es ficción, es la realidad. Sólo el capitalismo crea tal interdependencia en la vida y la muerte entre personas totalmente ajenas unas a otras, entre protagonistas que ni siquiera son conscientes de la existencia de unos y otros. Es muy difícil para los seres humanos soportar tal grado de abstracción, ni intelectual ni emocionalmente. Una manera de encarar tal cosa es personalizar, ignorando los mecanismos reales del capitalismo, pues no son las “fuerzas del mal” las que planifican deliberadamente hacernos daño. Es tanto más importante comprender hoy la diferencia entre los diferentes tipos de ataques porque quienes pierden sus ahorros ya no son principalmente la pequeña burguesía o las clases medias como así fue en 1923, sino millones de trabajadores que poseen o intentan poseer su propia vivienda, tener algunos ahorros o algún que otro seguro...
En 1923, la burguesía alemana, que ya estaba planificando hacer la guerra contra Rusia, se encontró con un nacionalsocialismo que se estaba convirtiendo en movimiento de masas. En cierto modo, la burguesía se metió en la trampa de una situación en cuya construcción ella misma había contribuido. Podría haber optado por una entrada en guerra con un gobierno socialdemócrata, con el apoyo de los sindicatos, en una posible coalición con Francia, incluso con Gran Bretaña como aliado secundario al principio. Pero esto hubiera supuesto la confrontación, o, al menos, la neutralización del movimiento nazi, el cual no solo se había vuelto demasiado grande para ser manipulado, sino que además agrupaba también a la parte de la población que quería la guerra. En tal situación, la burguesía alemana cometió el error de creer que podía instrumentalizar el movimiento nazi a su antojo.
El nacionalsocialismo no sólo fue un simple régimen de terror masivo ejercido por una pequeña minoría sobre el resto de la población. Tenía su propia base de masas. No sólo fue un instrumento del capital para imponerse sobre la población. También fue la inversa: un instrumento ciego de las masas atomizadas, aplastadas y paranoicas que querían imponerse al capital. El nacionalsocialismo vino pues preparado en gran medida, por la pérdida total de confianza de grandes sectores de la población en la autoridad de la clase dominante y en su capacidad para hacer funcionar la sociedad con eficacia y proporcionar un mínimo de seguridad física y económica a sus ciudadanos. Aquella conmoción de la sociedad hasta sus cimientos se había iniciado con la Primera Guerra Mundial y se agudizó con las catástrofes económicas que siguieron: la hiperinflación, que fue el resultado de la guerra mundial (del lado de los perdedores), y la Gran Depresión de los años 1930. El epicentro de esa crisis fueron los tres imperios – el alemán, el austrohúngaro, el ruso–, los tres desmoronados por los golpes de la guerra (perdida) y la oleada revolucionaria.
A diferencia de Rusia donde, al principio, la revolución resultó victoriosa, en Alemania y en el antiguo imperio austrohúngaro, la revolución fracasó. En ausencia de una alternativa proletaria a la crisis de la sociedad burguesa, se abrió un gran vacío, cuyo centro era Alemania, o más o menos la Europa continental al norte de la cuenca mediterránea, pero con ramificaciones a escala mundial, que engendró un paroxismo de violencia y de ambiente de pogromo, basado en los temas del antisemitismo y el antibolchevismo, que culminaría en el "holocausto" y en el comienzo de una liquidación masiva de poblaciones enteras, sobre todo en los territorios de la URSS ocupados por las fuerzas alemanas.
La forma tomada por la contrarrevolución en la Unión Soviética desempeñó un papel importante en la evolución de esa situación. Aunque ya no quedara nada de proletario en la Rusia estaliniana, la expropiación violenta del campesinado en particular (la "colectivización de la agricultura" y la "liquidación de los kulaks") atemorizó a los pequeños propietarios y pequeños ahorradores en el resto del mundo, y también a los grandes propietarios. Así fue en la Europa continental donde esos propietarios (entre los cuales podía haber modestos dueños de su propia vivienda), dejados sin protección contra el "bolchevismo" del que no había mar u océano que los separara (al contrario de sus equivalentes ingleses o norteamericanos), confiaban poco en los regímenes "democráticos" o "autoritarios" europeos inestables que existían a principios de los años 1930, para que éstos les protegieran contra la expropiación por la crisis o por el "bolchevismo judío".
Podemos concluir de esa experiencia histórica que, si le proletariado es incapaz de hacer valer su alternativa revolucionaria al capitalismo, la pérdida de confianza en la capacidad de la clase dominante para que "haga su trabajo" acaba desembocando en una revuelta, una protesta, una explosión de otro tipo muy diferente, una protesta que no es consciente sino ciega, orientada no hacia el futuro sino hacia el pasado, que no se basa en la confianza sino en el miedo, no en la creatividad sino en la destrucción y el odio.
Hoy, segunda crisis de confianza en la clase dominante
El proceso que acabamos de describir ya formaba parte de la descomposición del capitalismo. Y es de lo más comprensible que, en los años 1930, muchos marxistas y otros comentaristas avezados de la sociedad supusieran que esa tendencia iba a sumergir rápidamente el mundo entero. Pero, como sabemos, eso no ocurrió, sólo fue la primera fase de tal descomposición, no la fase terminal todavía.
Para empezar, tres factores de importancia histórica mundial han hecho retroceder la tendencia à la descomposición.
Primero, la victoria de la coalición anti-Hitler en la Segunda Guerra mundial, que realzó considerablemente el prestigio de la democracia "occidental" por un lado (y, en particular, el del modelo americano), y, por otro, el prestigio del modelo del "socialismo en un solo país".
Segundo, el "milagro económico" tras la Segunda Guerra mundial, sobre todo en el bloque del Oeste.
Esos dos factores eran cosa de la burguesía. El tercero ha sido cosa de la clase obrera: el final de la contrarrevolución, el retorno de la lucha de clases al centro del escenario de la historia y con él, la reaparición (confusa y efímera, sin embargo) de una perspectiva revolucionaria. La burguesía, por su parte, replicó a ese cambio de situación no sólo con la ideología del reformismo, sino también con concesiones y mejoras materiales reales (y, claro está, temporales). Todo eso alimentó en los trabajadores, la idea ilusoria de que la vida podía mejorarse continuamente.
Como hemos defendido nosotros, lo que ha hecho desembocar en la fase actual de descomposición ha sido sobre todo el bloqueo entre las dos clases principales de la sociedad, una incapaz de desencadenar una guerra generalizada, la otra incapaz de avanzar hacia una solución revolucionaria. Tras el fracaso de la generación proletaria de 1968 para llevar más lejos políticamente sus luchas, lo ocurrido en 1989 inició a escala mundial la fase actual de descomposición. Y es muy importante entender esta fase no como algo estancado, sino como un proceso. 1989, ante todo, rubricó el fracaso del primer intento del proletariado por desarrollar su propia alternativa revolucionaria. Tras 20 años de crisis crónica y de deterioración de las condiciones de vida de la clase obrera y de la población mundial en general, el prestigio y la autoridad de la clase dominante también se habían deteriorado, aunque no al mismo nivel. En los años del cambio de milenio, había todavía importantes contratendencias que realzaban el prestigio de las élites burguesas dirigentes. Mencionaremos tres:
Primero, el hundimiento del bloque estalinista del Este no dañó para nada la imagen de la burguesía de lo que fue el bloque del Oeste. Al contrario, en lo que insistía la propaganda era en negar la posibilidad de una alternativa al "capitalismo democrático occidental". Cierto es que parte de la euforia de 1989 se fue esfumando rápidamente ante la realidad misma, como, por ejemplo, la pretensión de un mundo más pacífico, aunque también es verdad que 1989 apartó al menos la amenaza permanente de aniquilación mutua en una tercera guerra mundial. También, después de 1989, tanto la IIª Guerra Mundial como la guerra fría que la siguió entre Este y Oeste pudieron ser presentadas de manera creíble como si hubieran sido el producto de la "ideología totalitaria" (o sea del fascismo y el "comunismo"). En el plano ideológico, la burguesía occidental ha tenido la buena suerte de que el nuevo rival imperialista – más o menos patente - de Estados Unidos hoy, ya no sea Alemania (también "democrática") sino la China "totalitaria" y de que muchas de las guerras regionales contemporáneas y ataques terroristas puedan achacarse al "fundamentalismo religioso".
Segundo, la etapa actual de "mundialización" del capitalismo de Estado, ya iniciada antes de 1989, ha hecho posible, en el contexto posterior a ese año, un desarrollo real de las fuerzas productivas en lo que habían sido hasta ahora países periféricos del capitalismo. Evidentemente, los Estados de los llamados BRICS (o sea Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) por ejemplo, no son precisamente un modelo de modo de vida para los obreros de los viejos países capitalistas. Pero, por otro lado, producen la impresión de un capitalismo mundial dinámico. Hay que señalar que, en vista de la importancia de la cuestión de la inmigración para el populismo de hoy, esos países son considerados en ese aspecto como contribuidores en estabilizar la situación, pues absorben millones de migrantes que acabarían desplazándose hacia Europa y Norteamérica.
Tercero, el desarrollo realmente asombroso en lo tecnológico, que ha "revolucionado" la comunicación, la educación, la medicina, la vida cotidiana en su conjunto, ha dado la impresión de una sociedad rebosante de energía, lo cual justifica, dicho sea de paso, nuestra comprensión de que decadencia del capitalismo no significa ni mucho menos paralización de las fuerzas productivas, ni estancamiento tecnológico.
Esos factores (sin duda habrá otros), aunque incapaces de impedir el proceso actual de descomposición, y con ésta un primer desarrollo del populismo, sí que han conseguido atenuar algunos de sus efectos. En cambio, el fortalecimiento del populismo hoy indica que nos podríamos estar acercando a los límites de esos efectos moderadores, abriendo quizás lo que podríamos llamar una segunda etapa en la fase de descomposición. Esta segunda etapa se podría caracterizar por una pérdida creciente, en gran parte de la población, de confianza en la voluntad o la capacidad de la clase dominante para protegerla. Un proceso de desilusión que, al menos por ahora, no es proletario, sino radicalmente antiproletario. Tras las crisis financiera, la del euro y la de los refugiados, que son sobre todo factores detonadores debidos a causas más profundas, esta nueva etapa es pues el resultado de la acumulación de esos factores debidos a esas causas. Y entre estas, primero y ante todo, la ausencia de perspectiva revolucionaria proletaria. Por el otro lado, o sea el del capital, está la crisis económica crónica y, además, las consecuencias del carácter cada vez más abstracto del modo de funcionamiento de la sociedad burguesa. Este proceso, inherente al capitalismo, se ha acelerado gravemente durante las tres últimas décadas, con la reducción brutal, en los viejos países capitalistas, de la fuerza de trabajo industrial y manual, y de la actividad física en general, debido a la mecanización y a los nuevos medios como los ordenadores personales e Internet. Junto a esto, el medio de cambio universal ha ido pasando de metálico y papel a ser, cada día más, electrónico.
Populismo y violencia
En la base del modo de producción capitalista, hay una combinación muy específica de dos factores: los mecanismos económicos o "leyes", las del mercado, y la violencia. Por un lado: la condición del intercambio de equivalentes significa renuncia a la violencia, o sea el cambio en lugar del robo. Además, el trabajo asalariado es la primera forma de explotación en la que la obligación de trabajar, y la motivación en el proceso de trabajo mismo, son esencialmente una fuerza económica más que directamente física. Por otro lado, en el capitalismo, todo el sistema de cambio de equivalentes está basado en un intercambio "originario" no equivalente, o sea, la separación violenta entre los productores y los medios de producción (la "acumulación originaria") que es la condición del sistema asalariado y que es un proceso permanente el capitalismo puesto que la acumulación misma es un proceso más o menos violento (ver La Acumulación del Capital, Rosa Luxemburg). La presencia permanente de los dos polos de la contradicción (violencia y renuncia a la violencia), y la ambivalencia que eso crea, impregna la vida entera de la sociedad burguesa, acompañando todo acto de intercambio, en el cual la alternativa del robo siempre está presente. De hecho, una sociedad basada radicalmente en el cambio, y por lo tanto en la abandono a la violencia, debe reforzar esa renuncia mediante la amenaza de la violencia, y no solo la amenaza, con sus leyes, aparato de justicia, policía, cárceles, etc. Esa ambigüedad está siempre presente, en particular en el cambio entre trabajo asalariado y capital, en el cual la coerción económica está completada por la fuerza física. Está específicamente presente por todos los ámbitos en los que el instrumento por excelencia de la violencia en la sociedad está directamente implicado, o sea, el Estado. En sus relaciones con sus propios ciudadanos (coerción y extorsión) y con los demás Estados (guerra), el instrumento de la clase dominante para suprimir el robo y la violencia caótica es el propio Estado y al mismo tiempo, es él el ladrón generalizado, santificado.
Uno de los puntos de focalización de esa contradicción y ambigüedad entre la violencia y la renuncia a ella en la sociedad burguesa está en cada uno de sus sujetos individuales. Vivir una vida normal, funcional, en el mundo actual, exige a la mayoría de la gente renunciar a cantidad de necesidades corporales, emocionales, intelectuales, morales, artísticas y creativas. Desde que el capitalismo maduró y pasó de la etapa de la dominación formal a la dominación real, esa renuncia ya no vino impuesta principalmente por la violencia externa. Cada individuo está más o menos conscientemente ante la opción: o adaptarse al funcionamiento abstracto de esta sociedad, o ser un "loser", un perdedor, que puede acabar en la cuneta. La disciplina se vuelve autodisciplina, de tal manera que cada individuo acaba siendo él mismo el represor de sus propias necesidades vitales. Evidentemente, ese proceso de autodisciplina lleva consigo un potencial para la emancipación, para el individuo y sobre todo para el proletariado en su conjunto (como clase autodisciplinada que es por excelencia), convirtiéndose en dueño de su propio destino. Pero, por ahora, en el funcionamiento "normal" de la sociedad burguesa, esa autodisciplina es esencialmente la interiorización de la violencia capitalista. Porque además de la opción proletaria de transformación de esa autodisciplina en un medio para la realización, la revitalización de las necesidades humanas y de la creatividad, también hay otra opción, la de la salida ciega de la violencia interiorizada hacia el exterior. La sociedad burguesa necesita siempre ofrecer un "extraño" para mantener la (auto)-disciplina de quienes pretendidamente le pertenecen. Por eso la externalización de la violencia de los ciudadanos, o más bien súbditos, de la sociedad burguesa se orienta "espontáneamente" (es decir que está ya predispuesta o "formateada" en esa dirección) contra esos extraños, hacia el pogromo.
Cuando la crisis abierta de la sociedad capitalista alcanza cierta intensidad, cuando la autoridad de la clase dominante se ha deteriorado, cuando los componentes de la sociedad burguesa empiezan a tener dudas sobre la capacidad y la determinación de las autoridades para hacer su trabajo y, en particular, protegerlos contra un mundo repleto de peligros, y cuando falta la alternativa, que solo puede ser la del proletariado, partes de la población empiezan a protestar e incluso a rebelarse contra la élite dominante, pero no para cuestionar sus reglas sino para forzarla a proteger a sus propios ciudadanos "respetuosos de las leyes" contra los "extraños". Esas capas de la sociedad sufren la crisis del capitalismo como un conflicto entre sus dos principios subyacentes: entre el mercado y la violencia. El populismo es la opción de la violencia para resolver los problemas que el mercado no puede resolver, e incluso para resolver los problemas del propio mercado. Por ejemplo, si el mercado mundial de la fuerza de trabajo amenaza con ahogar el mercado de trabajo de los viejos países capitalistas con la marea de quienes no tienen nada, la solución es levantar barreras y posicionar en las fronteras a policías que puedan disparar contra cualquiera que intente traspasarlas sin permiso.
Tras la política populista de hoy se esconde la sed de matar. El pogromo es el secreto de su existencia.
Steinklopfer, 8 de junio de 2016
Noticias y actualidad:
- Populismo de derechas [583]
Cuestiones teóricas:
- Descomposición [317]
Conferencia de las secciones de la CCI en Alemania, Suiza y Suecia: la situación en Alemania
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 162.65 KB |
- 1448 lecturas
Informe
La competitividad del capital alemán en la actualidad
Al no haberse constituido como Estado-nación alemán hasta 1870, Alemania se quedó a la zaga en el reparto imperialista del mundo, no pudiendo establecerse nunca como potencia colonial o financiera dominante. La base principal de su poder económico fue y sigue siendo su industria y su fuerza de trabajo de alta capacitación y rendimiento. Mientras que el retroceso económico que sufrió Alemania del Este (antigua República Democrática Alemana, RDA) al formar parte del bloque ruso, Alemania Occidental, en cambio, tras la Segunda Guerra Mundial, fue capaz de aprovecharse de esta situación y al mismo tiempo fortalecerse como potencia industrial. En 1989, Alemania Occidental pasaba a ser la principal nación exportadora del mundo, con el déficit estatal más bajo de todas las potencias dominantes. A pesar de los altos salarios, en comparación con otras naciones, su economía era muy competitiva. También se benefició económicamente de las oportunidades que se le abrieron en el mercado mundial, tanto por su pertenencia al bloque occidental como por su reducido presupuesto militar al haber sido la principal perdedora de las dos guerras mundiales.
A nivel político y territorial, Alemania se aprovecharía más tarde de la caída del bloque del Este en 1989, absorbiendo la antigua RDA. Aunque económicamente la rápida absorción de del Este, que tenía un gran retraso respecto de las pautas internacionales, también representó una carga considerable, sobre todo en lo financiero. Una carga que amenazó la competitividad de la nueva y gran Alemania: durante la década de 1990, perdió terreno en los mercados mundiales, a la vez que el déficit presupuestario del Estado empezó a comenzaron a estar más cerca del de las demás grandes potencias dominantes.
Hoy, un cuarto de siglo más tarde, Alemania ha recuperado en gran medida el terreno perdido. Es el segundo mayor exportador, después de China. El año pasado, el presupuesto del Estado tuvo un superávit de 26 mil millones de euros. El crecimiento, de 1,7%, fue moderado, pero sigue siendo un éxito para un país altamente desarrollado. La cifra oficial de desempleo ha caído a su nivel más bajo desde la reunificación. La política de mantener una producción industrial altamente desarrollada, basada en la propia Alemania, ha sido hasta ahora un éxito.
Como los viejos países industrializados, por supuesto que la base de este éxito es una alta composición orgánica del capital; el producto de, al menos, dos siglos de acumulación. Pero en este contexto, la alta cualificación y habilidades de su población han sido decisivas para su ventaja competitiva. Antes de la Primera Guerra Mundial, Alemania se había convertido en el principal centro de desarrollo científico y de sus aplicaciones a la producción. Con la catástrofe del nacionalsocialismo y la Segunda Guerra Mundial, perdió esa ventaja y no ha mostrado signos de recuperación desde entonces. Lo que queda es su experiencia en el proceso de producción mismo. Desde la desaparición de la Liga Hanseática[1] [540], Alemania nunca fue una potencia marítima estable ni dominante. Pese a ser, durante mucho tiempo, una economía predominantemente campesina, su suelo, en general, es menos fértil que el de Francia, por ejemplo. Sus ventajas naturales se basan en su ubicación geográfica en el corazón de Europa y en sus metales preciosos explotados ya durante la Edad Media. De todo esto surgió una gran capacidad de trabajo, la cooperación entre los artesanos y los industriales, y una capacidad técnica y creadora desarrollada y trasmitida de generación en generación. Aunque su revolución industrial se benefició enormemente de los grandes recursos propios de carbón, la desaparición de la industria pesada desde los años 1970 hasta hoy ha demostrado que no era ahí donde estaba el corazón de la supremacía económica de Alemania, sino en su capacidad para aumentar los medios de producción y, en mayor medida, para transformar el trabajo vivo en trabajo muerto. En la actualidad, Alemania es el mayor productor del mundo de máquinas complejas. Este sector es la columna vertebral de su economía, incluso más que el sector de la automoción. En el trasfondo de esta fuerza está, también, la experiencia de la burguesía: durante el ascenso del capitalismo, se concentró principalmente en sus actividades económicas e industriales ya que estaba, más o menos, excluida del poder político y militar por la casta de los terratenientes prusianos (los Junkers). La pasión que por la ingeniería desarrolló entonces la burguesía la sigue manteniendo hoy, no sólo en la industria de máquinas-herramienta, a menudo basada en unidades de tamaño medio gestionadas por familias, sino también en su capacidad particular, como clase dominante en su conjunto, para hacer funcionar toda la industria alemana como si se tratara de una sola máquina. La interconexión compleja y altamente eficiente de todas las diferentes unidades de producción y distribución es una de las principales ventajas del capitalismo nacional alemán.
Frente al peso muerto de la economía, en quiebra, de la RDA, Alemania consiguió recuperar la ventaja competitiva perdida, ya en la primera década de este siglo. Dos factores fueron decisivos: en lo organizativo, no solo todas las grandes empresas, sino también las fábricas medianas de mecanizado industrial comenzaron a producir y trabajar a escala mundial, creando redes de producción con base en la propia Alemania. Y, en el plano político y bajo la dirección del SPD (socialdemócrata), los ataques contra los salarios y las prestaciones sociales (la llamada "Agenda 2010") fueron tan brutales que el Gobierno francés llegó a acusar a Alemania de dumping salarial.
Ese cambio fue impulsado por tres elementos de la situación económica internacional, que han demostrado ser particularmente favorables para Alemania:
-Primero, la transición entre el modelo keynesiano y el modelo conocido comúnmente como "neoliberal" de capitalismo de Estado favoreció el avance de las economías orientadas a la exportación. Aun participando muy activamente en la economía keynesiana del bloque occidental a partir de 1945, el "modelo" de la Alemania occidental estuvo influido, desde sus comienzos, por las ideas llamadas "ordoliberales"[2] [541] y no desarrollando nunca el tipo de "estatismo" que sigue obstaculizando la competitividad actual de Francia.
-En segundo lugar, la consolidación de la cooperación económica europea tras la caída del muro de Berlín mediante la creación de la Unión Europea, del euro... Aunque esa consolidación fue impulsada en parte por motivos políticos esencialmente imperialistas (concretamente por el deseo de los países vecinos de Alemania de "controlarla"), este país, al ser el competidor más fuerte en el plano económico, ha sido el que más provecho ha sacado tanto de la Unión Europea como de la unión monetaria. La crisis financiera y la crisis del euro, a partir de 2008, confirmaron que los principales países capitalistas siempre han tenido la capacidad de transferir los peores efectos de la crisis hacia sus rivales más débiles. Los diversos rescates internacionales y europeos, como el caso de Grecia, han servido sobre todo de apoyo a los bancos alemanes (y franceses) a expensas de las economías "rescatadas".
-Tercero, la proximidad geográfica e histórica de Europa del Este ha contribuido a hacer de Alemania el principal beneficiario de su transformación, debido a la conquista de mercados hasta ahora fuera de su alcance, incluyendo residuos extracapitalistas.[3] [542]
Relación entre el poder económico y la potencia militar del imperialismo alemán
Para ilustrar la importancia de las consecuencias que se derivan de esa fuerza competitiva y sus consecuencias a otros niveles, queremos examinar ahora su relación con la dimensión imperialista. A partir de 1989, Alemania ha podido reivindicar sus intereses imperialistas y su mayor independencia. Ejemplos de ello son las iniciativas, durante el gobierno de Helmut Kohl, para fomentar la desintegración de Yugoslavia (iniciadas con el reconocimiento diplomático de la independencia de los Estados de Croacia y Eslovenia), y la negativa por parte de Gerhard Schröder a dar su apoyo a la segunda guerra de Irak. Durante los últimos 25 años ha habido algunos progresos en el plano imperialista. Por encima de todos está el que tanto la "comunidad internacional" como la población alemana se han ido acostumbrado a las intervenciones militares alemanas en el extranjero. Se ha llevado a cabo la transición de un ejército de servicio obligatorio a un ejército profesional. La industria armamentística alemana ha aumentado su cuota de mercado mundial. Sin embargo, en el plano imperialista, no ha sido capaz de recuperar tanto terreno como en el económico. La dificultad de encontrar suficientes voluntarios para el ejército sigue sin resolverse, y, por encima de todo, el objetivo de la modernización técnica de las fuerzas armadas y de incremento de su movilidad y potencia de fuego no se ha podido alcanzar.
De hecho, durante el período posterior a 1989, el objetivo de la burguesía alemana nunca fue el de intentar, a corto o medio plazo, "presentar" su candidatura para liderar un posible bloque en oposición a Estados Unidos. En el plano militar habría sido imposible, dado el abrumador poderío militar de Estados Unidos y el estatus actual de Alemania: "gigante económico pero enano militar". Cualquier intento de hacerlo habría empujado a sus principales rivales europeos a unirse contra ella. Económicamente, soportar el peso de lo que habría sido un enorme programa de rearme habría arruinado la competitividad de una economía que ya estaba luchando contra la carga financiera de la reunificación y, además, correr el riesgo de enfrentamientos con la clase obrera.
Pero eso no significa en absoluto que Berlín haya renunciado a sus ambiciones de recuperar su estatus, por lo menos de potencia militar europea dominante. Al contrario, desde la década de 1990, Alemania sigue una estrategia a largo plazo para aumentar su poder económico como base para un futuro renacimiento militar. Mientras que la antigua URSS fue un ejemplo de que una potencia militar no puede mantenerse a largo plazo sin una base económica equivalente, más recientemente China confirma la otra cara de la misma moneda: el ascenso económico puede preparar el posterior avance militar.
Una de las claves de tal estrategia a largo plazo es Rusia, pero también Ucrania. En el plano militar, es EE.UU, y no Alemania, quien más se ha beneficiado de la expansión de la OTAN hacia el Este (de hecho Alemania trató de impedir algunas etapas del retroceso ruso). En cambio, es sobre todo en lo económico donde Alemania espera sacar provecho de toda esa zona. A diferencia de China, Rusia no está en condiciones, por razones históricas, para organizar su propia modernización económica. Antes de que comenzara el conflicto ucraniano, el Kremlin había decidido ya intentar tal modernización en cooperación con la industria alemana. De hecho, una de las principales ventajas de este conflicto para Estados Unidos es que puede bloquear (mediante el embargo contra Rusia) esa cooperación económica. Ésa es una de las principales motivaciones de la canciller alemana Merkel (y del presidente francés, Hollande, en este asunto su socio subalterno) para apoyar la mediación entre Moscú y Kiev. A pesar de la ruinosa situación actual de la economía rusa, la burguesía alemana sigue convencida de que Rusia sería capaz de autofinanciar dicha modernización. Los precios del petróleo no siempre van a ser tan bajos como hoy y Rusia también posee cantidad de metales preciosos que vender. Además, la agricultura rusa debe transformarse sobre una base capitalista moderna (esto es especialmente cierto para Ucrania, que - a pesar del desastre de Chernóbil – posee todavía algunas de las tierras más fértiles del planeta). En la perspectiva a medio plazo de escasez de alimentos y aumento de los precios de los productos agrícolas, tales áreas agrícolas pueden alcanzar una importancia económica considerable e incluso estratégica. El temor por parte de Estados Unidos a que Alemania pueda sacar provecho de la Europa oriental para mejorar aún más su peso político y económico relativo en el mundo y reducir, aunque sea poco, el de Estados Unidos en Europa no es infundado.
Un ejemplo de cómo Alemania utiliza ya, con éxito, su fuerza económica para sus propósitos imperialistas es el de los refugiados sirios. Aunque quisiera, sería muy difícil para Alemania participar directamente en los bombardeos actuales en Siria, debido a su debilidad militar. Pero ya que, como consecuencia de su relativamente baja tasa de desempleo, puede absorber una parte de la población de Siria, bajo la forma de la afluencia actual de refugiados, logra así un medio alternativo para influir en la situación en la zona, sobre todo después de la guerra.
En este contexto, no es sorprendente que EE.UU., en particular, trate actualmente de utilizar los medios legales para frenar el poder económico de su competidor alemán; por ejemplo, llevando a Volkswagen y al Deutsche Bank ante los tribunales y amenazándoles con demandas de miles de millones de dólares.
Las dificultades de la clase obrera
El año 2015 fue testigo de una serie de huelgas, especialmente la del transporte (Ferrocarriles Alemanes –DB-, Lufthansa,…) y la de los empleados de guarderías infantiles. También hubo movimientos más localizados, aunque significativos, como el del hospital “Charité” de Berlín, durante el cual se solidarizaron enfermeras y pacientes. Todos estos movimientos, muy sectoriales y aislados, se focalizaron en parte hacia las falsas alternativas propuestas por los grandes o los pequeños sindicatos corporativistas, cuyo objetivo era crear confusión en torno a la necesidad de una organización autónoma de los trabajadores. Todos los sindicatos organizaron las huelgas de modo que causaran el máximo de dificultades al público, en un intento de erosionar la solidaridad, pero sólo lograron un éxito parcial al menos en su empeño por evitar que los huelguistas se granjearan la simpatía del público. El argumento esgrimido por los sindicatos en las reivindicaciones en el sector de guarderías infantiles, por ejemplo, de que había que acabar con el régimen de salarios muy bajos en unas profesiones tradicionalmente femeninas, a la vez que lo hacían todo por aislar la huelga, fue, sin embargo, popular entre toda la clase obrera, la cual demostró reconocer que tal "discriminación" era sobre todo un medio para dividir a los obreros.
Sin duda es un fenómeno poco habitual, en todas partes de la Alemania contemporánea, que unas luchas hayan tenido tanta repercusión como éstas en los medios de comunicación a lo largo de 2015. Estas huelgas, aunque evidencian un espíritu de lucha y una solidaridad siempre existente no son signos, sin embargo, de que exista una oleada o una fase de lucha proletaria que se prolongaría en el tiempo o en extensión. Pero sí deben entenderse, al menos en parte, como una manifestación de la situación económica particular de Alemania, como hemos descrito anteriormente. En el contexto de tasa de desempleo relativamente baja y de escasez de mano de obra cualificada, la propia burguesía plantea la idea de que, después de un periodo de años de caída de los salarios, inaugurado bajo Schröder (caída más dramática que en cualquier otra parte de la Europa occidental), los empleados deben finalmente ser "recompensados" por su "sentido de realismo". El propio nuevo gobierno de Gran Coalición, de democristianos y socialdemócratas, ha marcado la pauta introduciendo finalmente (uno de los últimos países de Europa en hacerlo) una ley sobre el salario mínimo básico y el aumento de algunas prestaciones sociales. En la industria del automóvil, por ejemplo, las grandes empresas pagaron en 2015 primas (a las que denominan "reparto de beneficios") de hasta 9 000 euros por obrero. Eso ha sido todavía más factible porque la modernización del aparato productivo ha sido tan eficaz que la ventaja competitiva alemana - al menos por ahora –se basa mucho menos en los bajos salarios como así ocurría hace una década.
En 2003, la CCI analizó la lucha de clases internacional, que se inició con las protestas contra los ataques a las pensiones en Francia y Austria, como un giro (no espectacular, casi imperceptible), como un avance en positivo de la lucha de clases; cambio entendido, principalmente, como un inicio de comprensión por parte de la generación hoy activa (por primera vez tras la Segunda Guerra Mundial) de que sus hijos no sólo no tendrán mejores condiciones de vida que ella misma, sino que las tendrán incluso peores. Estas luchas dieron lugar a las primeras expresiones significativas de solidaridad entre generaciones en las luchas obreras. El cambio se expresó, en los "lugares de trabajo", más en la conciencia que en el espíritu de lucha, en la medida en que el miedo al desempleo y el aumento de la inseguridad laboral actuaban como factores de intimidación a la hora de entrar en huelga. En Alemania, la respuesta inicial de los parados ante la Agenda 2010 (las "manifestaciones de los lunes") se agotó también rápidamente. Sin embargo una nueva generación, que no había padecido directamente aun el yugo del trabajo asalariado, comenzó a salir a las calles (uniéndose a menudo a los trabajadores precarios) para expresar no sólo su propia ira y preocupación por el futuro, sino también (más o menos conscientemente) su relación con la clase obrera en su conjunto. Estas manifestaciones, que se extendieron por países como Turquía, Israel y Brasil, que alcanzaron su punto más alto en el movimiento anti-CPE (Contrato de Primer Empleo) en Francia, en el de los Indignados en España, también encontraron un eco, pequeño, débil, aunque significativo, en el movimiento de estudiantes y escolares en Alemania. Sin embargo, no han producido todavía una decantación de una nueva generación de revolucionarios.
En Alemania, esto se expresó en el modesto pero combativo movimiento de los Occupy, más abierto que anteriormente a las ideas internacionalistas. El lema de las primeras manifestaciones de Occupy fue: "¡Abajo el capital, el Estado y la nación!" Por primera vez en décadas, en Alemania la incipiente politización no parecía estar dominada por la ideología antifascista y de liberación nacional. Esto sucedía en respuesta a la crisis financiera de 2008, seguida por la crisis del euro. Algunas de aquellas pequeñas minorías comenzaron a pensar que el capitalismo estaba al borde del desplome. La idea que empezó a desarrollarse era que posiblemente Marx tenía razón acerca de la crisis del capitalismo, que podría también tener razón sobre la naturaleza revolucionaria del proletariado. Y crecía la esperanza de que los ataques masivos a escala internacional se enfrentaran rápidamente a una oleada igualmente masiva de la lucha de clases internacional. "Hoy Atenas, mañana Berlín, solidaridad internacional contra el capital" se convirtió en la nueva consigna.
La burguesía, aunque logró poner fin a esa fase de la lucha de clases no logró infligir una derrota histórica al proletariado, y de momento ha logrado atajar la apertura política que se inició en el año 2003. Lo que había comenzado en EEUU como crisis hipotecaria (subprimes) fue una verdadera amenaza para la estabilidad de la estructura financiera internacional. El peligro acechaba. No había tiempo para interminables negociaciones entre gobiernos sobre cómo hacerle frente. La bancarrota de Lehman Brothers permitió obligar a los gobiernos en todos los países industrializados a tomar medidas inmediatas y radicales para salvar la situación (como más tarde escribió el Herald Tribune: "de no haber ocurrido, el desastre de Lehman debería haber sido inventado"). Pero también fue beneficiosa en otro plano: contra la clase obrera. Es posible que sea la primera vez en que la burguesía mundial ha respondido a una crisis importante, aguda, de su sistema, no minimizando, sino exagerando su importancia. Se les repetía a los obreros del mundo que, si no aceptaban de inmediato los ataques masivos, los Estados y con ellos los fondos de pensión y de seguros podrían ir a la quiebra y los ahorros privados se derretirían como la nieve bajo el sol. Esta ofensiva de terror ideológico, era similar a la estrategia militar de "conmoción y pavor" utilizada por Estados Unidos en la segunda guerra de Irak con el objetivo de paralizar, traumatizar y desarmar al oponente. Y funcionó. Al mismo tiempo, existía la base objetiva para no atacar simultáneamente a todos los sectores centrales del proletariado mundial puesto que amplios sectores de la clase obrera en Estados Unidos, Gran Bretaña, Irlanda y en el sur de Europa, padecían mucho más que en Alemania, Francia y otros lugares del norte de Europa.
El segundo capítulo de esta ofensiva de terror y división fue la crisis del euro, cuando al proletariado europeo se le dividió con éxito entre norte y sur, entre griegos “holgazanes” y alemanes “nazis y arrogantes”. En este contexto, la burguesía alemana escondía otro as en la manga: el éxito económico de Alemania. Incluso las huelgas de 2015, y más concretamente los recientes aumentos de salarios y de prestaciones sociales, los ha utilizado para aporrear, tanto dentro del país como hacia todo el proletariado europeo, el mismo mensaje: que sus sacrificios, en aras de las exigencias de la crisis, tiene sentido y les reportará beneficios a la larga.
Ese mensaje de que la lucha no compensa, quedaba resaltado por el hecho de que, en los países donde la estabilidad política y económica es particularmente frágil y la clase obrera más débil, los movimientos de protesta de la joven generación (“la Primavera árabe”) solo lograron suscitar nuevas oleadas de represión o guerras intestinas e imperialistas. Todo eso refuerza la sensación de impotencia y falta de perspectivas en el conjunto de la clase.
El que el capitalismo siga en pie y haya fracasado el proletariado europeo para oponerse a los ataques masivos, influyeron también en los precursores de una nueva generación de minorías revolucionarias. El aumento de reuniones públicas y manifestaciones que caracterizó aquella fase en Alemania, fue suplantada por una fase de desmoralización. Desde entonces, ha habido otras movilizaciones -contra PEGIDA[4] [549], contra el TTIP[5] [550] , contra la ingeniería genética o la vigilancia por Internet - pero todas ellas carentes de la menor crítica fundamental del capitalismo como sistema.
Y desde el verano de 2015, tras las ofensivas en torno a la crisis financiera y el euro, ha habido otra ofensiva ideológica en torno a la actual crisis de los refugiados, la cual está siendo también utilizada al máximo por la clase dominante contra todo proceso de reflexión en el proletariado. Pero más que la propaganda burguesa fue la oleada de refugiados misma lo que ha dado un golpe suplementario a los primeros gérmenes de una incipiente recuperación de la conciencia de clase tras el impacto de 1989 (campañas alimentadas con el eslogan: "muerte del comunismo"). El hecho de que millones de personas en la "periferia" del capitalismo arriesguen sus vidas para entrar en Europa, América del Norte y otras "fortalezas", no puede sino reforzar, por ahora, la impresión de que es un privilegio vivir en las zonas desarrolladas del mundo y de que la clase obrera del centro del sistema y, en ausencia de toda alternativa al capitalismo, podría, al fin y al cabo, tener algo que defender dentro de tal sistema. Además, el conjunto de la clase despojada por ahora de su propia herencia política, teórica y cultural tiende a ver las causas de esta emigración desesperada no en la naturaleza misma del capitalismo, ni en relación con las contradicciones propias de los países democráticos, sino como resultado de la ausencia de capitalismo y de democracia en las zonas de conflicto.
Todo esto hizo aumentar el retroceso, tanto de la combatividad como de la conciencia, de la propia clase.
El problema del populismo político
Aunque el fenómeno de terror de derechas hacia los extranjeros y los refugiados no sea nuevo en Alemania desde la reunificación y en especial (aunque no exclusivamente) en sus nuevos estados federales del Este, la expansión de un movimiento político populista estable en Alemania había sido impedida con éxito por la propia clase dominante. Pero en el contexto de la crisis del euro, cuya fase aguda duró hasta el verano de 2015, y de la "crisis de refugiados" que la siguió, se produjo una nueva oleada de populismo político. Se manifestó principalmente en tres áreas: el ascenso electoral de Alternativa por Alemania (Alternative für Deutschland, AfD), que se formó en su origen en oposición al plan de rescate griego, y en base a una vaga oposición a la moneda común europea; un movimiento de protesta populista de derechas centrado en las "manifestaciones de los lunes" en Dresde (PEGIDA); un recrudecimiento del terrorismo de derechas hacia los refugiados y extranjeros, como el de la "Organización Clandestina Nacionalsocialista" (Nationalsozialistischer Untergrund, NSU).
Tales fenómenos no son nuevos en la escena política alemana; pero hasta ahora la burguesía había logrado siempre impedirles alcanzar cualquier tipo de presencia estable y parlamentaria. Durante el verano de 2015, parecía que los sectores dominantes lo iban a conseguir una vez más. La AfD, que había sido desposeída de su tema (la crisis “griega’’…) y de algunos de sus recursos financieros, sufría su primera escisión. Pero el populismo ha estado rápidamente de vuelta –con más fuerza que antes- gracias a la nueva ola de inmigración. Y, dado que el problema de la inmigración podría desempeñar un papel más o menos dominante en un futuro próximo, aumenta la posibilidad de que AfD se establezca como un componente nuevo y duradero del panorama político.
La clase dominante es capaz de utilizar todo esto para hacer más interesante su juego electoral, estimulando las ideologías democráticas y antifascistas, y también para difundir la división y la xenofobia. Sin embargo, este proceso no se corresponde directamente con sus intereses de clase ni está en condiciones de controlarlo completamente.
La crisis del euro y sus efectos en la escena política alemana muestran que existe una estrecha relación entre la intensificación de la crisis global del capitalismo y el avance del populismo. La crisis económica aumenta la inseguridad y el miedo, intensificando la lucha por la supervivencia. También aviva las llamas de la irracionalidad. Alemania, económicamente hablando, tendría mucho que perder con cualquier debilitamiento de la cohesión de la Unión Europea y el euro. Para Alemania hay millones de empleos que dependen directa o indirectamente de las exportaciones y del papel que desempeña en la UE. En un país así, es de lo más irracional cuestionar la UE, el euro o la orientación del conjunto del mercado mundial y no es pues casual que la reciente aparición de esos movimientos xenófobos esté suscitada por las inquietudes ante la estabilidad de la nueva moneda europea.
La capacidad de razonar, aunque no sea la única, tiene importancia vital para el entendimiento humano. La racionalidad se asienta, como el proceso del cálculo, en el pensamiento. Esto incluye la capacidad de calcular sus propios intereses objetivos, lo que es no sólo indispensable para la sociedad burguesa, sino también algo fundamental para la lucha proletaria de liberación. Históricamente, surge y se desarrolla, en gran medida, bajo el impulso del intercambio de equivalentes y ya que es en el capitalismo donde el dinero desarrolla plenamente su papel como equivalente universal, la moneda y la confianza que ésta inspira desempeñan un papel de primera importancia en el "formateo" de la racionalidad en la sociedad burguesa. Por lo tanto, la pérdida de confianza en el equivalente universal es una de las principales fuentes de irracionalidad dentro de la sociedad burguesa. Razón por la que las crisis monetarias y los períodos de hiperinflación son especialmente peligrosos para la estabilidad de las relaciones sociales. La inflación de 1923 en Alemania fue uno de los factores más importantes entre los que cimentarían el triunfo del nacionalsocialismo diez años más tarde.
Por otra parte, la oleada actual de refugiados e inmigrantes, resalta e ilustra otro aspecto del populismo: se acentúa la competencia entre las víctimas del capitalismo y la tendencia a la exclusión, la xenofobia, la búsqueda de chivos expiatorios...La miseria en el reino del capitalismo genera tres cosas: en primer lugar, una acumulación de la agresividad, de odio, de perversidad y un ansia de destrucción y autodestrucción; en segundo lugar, la proyección de tales impulsos antisociales contra los demás (hipocresía moral); en tercer lugar, el hecho de dirigir esos impulsos no contra la clase dominante, que parece demasiado poderosa para ser desafiada, sino en contra de las clases y de los estratos sociales aparentemente más débiles. Esa composición de tres facetas aflora, sobre todo en ausencia de lucha colectiva del proletariado, cuando los individuos como tales se sienten impotentes frente al capital. El punto culminante de ese trío, raíz en el populismo, es el pogromo. Aunque la agresividad populista también se expresa en contra de la clase dominante, lo que a ésta en verdad exige el populismo a voz en grito es protección y favores. Su deseo es que la burguesía o bien elimine a quienes considera como sus rivales amenazantes o sino que tolere que comiencen los populistas a hacerlo por cuenta propia. Esa "revuelta conformista", característica permanente del capitalismo, se agudiza con la crisis, la guerra, el caos, la inestabilidad. En la década de 1930, pudo desarrollarse gracias a la derrota histórica mundial del proletariado. Hoy, el contexto es la ausencia de toda perspectiva: es la fase de descomposición.
Como ya ha desarrollado la CCI en sus Tesis sobre la descomposición, una de las bases sociales y materiales del populismo es el proceso de desclasamiento, la pérdida de toda identidad de clase. A pesar de la fuerza económica del capital nacional alemán y la escasez que tiene de trabajadores cualificados, hay una parte importante de la población alemana que, hoy, aunque esté en el desempleo no es realmente un factor activo del ejército industrial de reserva (listo para tomar los puestos de trabajo de los demás y por lo tanto para ejercer una presión a la baja sobre los salarios), sino más bien pertenece a lo que Marx llama la capa de los Lázaro de la clase obrera. Debido a los problemas de salud, o a la incapacidad para soportar el estrés del trabajo capitalista moderno y la lucha por la existencia, o la falta de cualificaciones adecuadas, este sector es "de empleo imposible" desde el punto de vista capitalista. En lugar de presionar sobre los niveles salariales, estas capas lo que incrementan es la masa salarial del capital nacional debido a las prestaciones que éste les debe otorgar para que sobrevivan. Este es también ese sector que hoy siente a la mayoría de los refugiados como rivales potenciales.
Dentro de ese sector, hay dos grupos importantes de la juventud proletaria, parte de la cual puede inclinarse hacia la movilización como carne de cañón para las camarillas burguesas e incluso también como protagonistas activos de pogromos. El primero está compuesto por descendientes de la primera o segunda generación de trabajadores inmigrantes (Gastarbeiter). Al principio se pensaba que estos trabajadores inmigrantes no permanecerían en el territorio cuando ya no se les necesitase y, sobre todo, que no traerían a sus familias con ellos ni formasen su propia familia en Alemania. Pero ha ocurrido lo contrario y la burguesía no ha hecho ningún esfuerzo especial para educar a los hijos de estas familias. El resultado hoy es que, debido a que los empleos no cualificados han sido en gran parte "exportados" a lo que antes solía llamarse "países del tercer mundo", una parte de esta juventud proletaria está condenada a vivir de los subsidios estatales y nunca podrá integrarse en el trabajo asociado. El otro grupo está formado por hijos de la masa de parados traumatizados de los despidos masivos en Alemania del Este después de la reunificación. Una parte de ellos, alemanes más que inmigrantes, que no fue educada para ponerse al nivel “occidental” de un capitalismo altamente competitivo, y no se ha atrevido a ir a la Alemania Occidental a encontrar trabajo después de 1989 como han hecho los más intrépidos, ha integrado ese ejército de gente que vive de subsidios. Esos sectores son particularmente vulnerables a lumpenización, la criminalización y la politización en sus formas degeneradas y xenófobas.
Aunque el populismo sea el producto de su sistema, la burguesía no puede producir o eliminar este fenómeno a su antojo. Pero sí que puede manejarlo para sus propios fines, y alentar o desalentar su desarrollo en mayor o menor medida. Generalmente hace las dos cosas. Pero tampoco esto puede dominarlo fácilmente. Incluso en el contexto del capitalismo de Estado totalitario, es difícil para la clase dominante lograr mantener una coherencia ante tal situación. El propio populismo está hondamente arraigado en las contradicciones del capitalismo. La acogida de refugiados hoy día se basa en los intereses objetivos de importantes sectores del capitalismo alemán. Las ventajas económicas son incluso más evidentes que las ventajas imperialistas. Por eso los líderes de la industria y del mundo de los negocios son ahora los partidarios más entusiastas de la "cultura de la acogida". Estiman que Alemania necesitará la llegada de alrededor de un millón de personas cada año en el próximo periodo, en previsión de la escasez de mano de obra cualificada y sobre todo de la crisis demográfica provocada por la invariablemente baja tasa de natalidad del país. Los refugiados de las guerras y otros desastres suelen ser trabajadores especialmente diligentes y disciplinados, dispuestos no sólo a trabajar por salarios bajos, sino también a tomar iniciativas y asumir riesgos. Además, la integración de los recién llegados de otros países, y la apertura cultural que exige es en sí misma una fuerza productiva (y sin duda también una fuerza potencial para el proletariado). Un posterior éxito de Alemania en ese aspecto podría darle mayor ventaja respecto a sus competidores europeos.
Hay que considerar que la exclusión es, al mismo tiempo, el reverso de la medalla de la política de inclusión de Merkel. La inmigración que hoy se requiere ya no es la mano de obra no cualificada de las generaciones Gastarbeiter, ahora que los empleos sin cualificación se concentran en la periferia del capitalismo. Los nuevos inmigrantes deben llegar con altas cualificaciones, o al menos la voluntad de adquirirlas. La situación actual exige una selección mucho más organizada y despiadada que en el pasado. Debido a estas necesidades contradictorias de inclusión y de exclusión, la burguesía fomenta simultáneamente la apertura y la xenofobia. Respondiendo hoy a esa necesidad mediante la división del trabajo entre derecha e izquierda, incluso dentro del partido Cristianodemócrata de Merkel y de su gobierno de coalición con el SPD. Pero detrás de la disonancia existente entre los diferentes grupos políticos con respecto a la cuestión de los refugiados, no sólo hay una división del trabajo, sino también diferentes preocupaciones e intereses. La burguesía no es un bloque homogéneo. Mientras que las partes de la clase dominante y del aparato del Estado más próximos a la economía apoyan la integración, el conjunto del aparato de Seguridad está horrorizado por la apertura de las fronteras por Merkel en verano de 2015, por el número de personas llegadas desde entonces, debido a la pérdida de control de quienes entran en el territorio del Estado, acabando en un descontrol temporal. Además, en el seno del aparato represivo y judicial están, inevitablemente, quienes simpatizan con la extrema derecha y la protegen, debido a una obsesión compartida por la ley, el orden, el nacionalismo, etc.
En lo que concierne a la propia casta política, no sólo pertenecen a ella quienes (barruntando el ambiente en su circunscripción electoral) flirtean con el populismo por oportunismo; también hay muchos que comparten esa mentalidad. A eso podemos añadir las contradicciones del propio nacionalismo: al igual que todos los Estados burgueses modernos, Alemania fue fundada en mitos relacionados con una historia, una cultura y hasta una sangre compartida. En tal contexto, incluso la burguesía más poderosa no puede inventar y reinventar a voluntad diferentes definiciones de la nación para adaptarlas a sus intereses cambiantes. Tampoco tiene necesariamente un interés objetivo en hacerlo, puesto que los viejos mitos nacionalistas continúan siendo necesarios ya que son una poderosa palanca del "divide y vencerás" en el interior, y de la movilización para apoyar las agresiones imperialistas en el exterior. Por tanto no tan es tan evidente, hoy por hoy, que un negro o un musulmán puedan ser "alemanes".
¿Cómo enfrenta, la clase dominante alemana, la "crisis de los refugiados"?
En el contexto de la descomposición y de la crisis económica, el principal impulsor del populismo en Europa en las últimas décadas ha sido el problema de la inmigración. Este problema se ha agudizado hoy por el éxodo más masivo desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué este flujo da la impresión de ser un problema de mayor calado político en Europa que en países como Turquía, Jordania, o incluso Líbano donde reciben contingentes mucho mayores? En los viejos países capitalistas, las tradiciones precapitalistas de hospitalidad y las estructuras sociales y económicas de subsistencia que las acompañan, están radicalmente atrofiadas. También está el hecho de que estos migrantes proceden de culturas diferentes. Por supuesto, esto no es un problema en sí mismo, al contrario. Pero el capitalismo moderno hace de eso un problema. En Europa occidental, en particular, el Estado del bienestar es el principal organizador de la ayuda y la cohesión social. Y se supone que es el Estado el que debe acoger a los refugiados, lo cual los pone en competencia con los "indígenas" pobres en el empleo, la vivienda y las prestaciones sociales.
Hasta el momento, debido a su relativa estabilidad económica, política y social, la inmigración, y con ella el populismo, han causado menos problemas en Alemania que en la mayoría de los países de Europa occidental. Pero en la situación actual, la burguesía alemana se enfrenta cada vez más al problema, no sólo de puertas adentro sino también en el contexto de la Unión Europea.
En la propia Alemania, el ascenso del populismo de derechas perturba los planes de la clase dominante para integrar a una parte de los inmigrantes. Este es un problema real, porque, hasta ahora, todas las tentativas de aumentar la tasa de natalidad "en casa" han fracasado. El terror derechista también altera la reputación del país en el exterior -un punto muy sensible considerando los crímenes de la burguesía alemana en la primera mitad del siglo XX. El establecimiento de la AfD como fuerza parlamentaria estable podría complicar la formación de futuros gobiernos. A nivel electoral, es hoy un problema sobre todo para la CDU/CSU, el partido gubernamental dominante, que hasta ahora, bajo Merkel, ha sido capaz de atraer tanto a votantes socialdemócratas como conservadores, consolidando su posición dominante frente al SPD.
Pero es, sobre todo, en el ámbito europeo donde el populismo amenaza los intereses de Alemania actualmente. El estatus de Alemania como agente económico mundial, y en menor grado, político, depende en gran medida de la existencia y coherencia de la UE. La llegada al gobierno de partidos populistas, más o menos antieuropeos, en Europa del Este (ya es así en Hungría y Polonia) y especialmente en Europa Occidental, tendería a obstaculizar dicha cohesión. Esta es concretamente la razón de que Merkel haya declarado que la respuesta que se dé al problema de los refugiados será lo que "decidirá el destino de Alemania". La estrategia de la burguesía alemana frente a tal problema es un intento de transformar, a nivel europeo, la migración más o menos caótica del período de posguerra y de la descolonización después en una inmigración meritoria, altamente selectiva, más semejante al modelo canadiense o australiano. El cierre más eficaz de las fronteras exteriores de la UE es una precondición para la transformación propuesta de una inmigración ilegal en una inmigración legal. Esto también implicaría el establecimiento de cuotas anuales de inmigración. En lugar de que tengan que pagar sumas ominosas para pasar clandestinamente a la Unión Europea, a los emigrantes se les alentaría a "invertir" en su propia cualificación para mejorar sus posibilidades de acceso legal. En lugar de partir hacia Europa por su propia iniciativa, los refugiados aceptados serían transportados hasta los lugares de acogida y de empleo ya previstos para ellos. La otra cara de la moneda es que los inmigrantes no deseados serían detenidos en la frontera, o brutal y rápidamente expulsados si ya han logrado acceder. Tal conversión de las fronteras de la UE en cribas de selección (un proceso ya en marcha) es presentada como un proyecto humanitario para reducir el número de ahogados en el Mediterráneo que, a pesar de toda la manipulación de los medios, se ha convertido en una fuente de vergüenza moral para la burguesía europea. Al insistir en una solución europea más que nacional, Alemania asume sus responsabilidades ante la Europa capitalista, al mismo tiempo que hace hincapié en su pretensión de liderar políticamente el viejo continente. Su objetivo es nada menos que desactivar la bomba retardada de la inmigración, y con ella el populismo político en la UE.
Fue en ese contexto en el que el gobierno de Merkel, en el verano de 2015, abrió las fronteras alemanas a los refugiados. En ese momento, los refugiados sirios, que anteriormente estaban dispuestos a permanecer en la Turquía oriental, comenzaron a perder la esperanza de volver a casa y partieron en masa hacia Europa. Al mismo tiempo, el gobierno turco decide dejarlos salir hacia Europa para chantajear a la Unión Europea que está bloqueando su candidatura como país integrante. En esta situación, el cierre de las fronteras alemanas habría ocasionado un hacinamiento de miles de refugiados en los Balcanes, una situación caótica y casi incontrolable. Pero al levantar temporalmente el control de sus fronteras, Berlín suscitó un nuevo flujo migratorio de gente desesperada que inmediatamente se creyó que Alemania la estaba invitando a entrar. Todo esto demuestra la realidad de un momento de pérdida potencial del control de la situación.
Por la manera tan radical con la que Merkel se identifica con "su" proyecto, las posibilidades de éxito de la "solución europea" que propone, se deteriorarían considerablemente si no consiguiese ganar las elecciones de 2017. Uno de los puntos principales de la campaña para la reelección de Merkel parece ser el económico. Ante la actual desaceleración del crecimiento en China y Estados Unidos, la economía alemana, orientada hacia la exportación, se encaminaría hacia la recesión. Un aumento del gasto estatal y de las inversiones en construcciones para los "refugiados" podría evitar tal contingencia hasta las elecciones.
A diferencia de la década de 1970, cuando en una serie de grandes países occidentales los partidos capitalistas de izquierda entraron en el gobierno ("la izquierda al poder") o en la de1980 (“la izquierda en la oposición"), la actual estrategia del gobierno y el "juego" electoral en Alemania están determinados, mucho menos que anteriormente, por la amenaza inmediata de la lucha de clases y mucho más que antes por los problemas de la inmigración y el populismo.
Los refugiados y la clase obrera
La solidaridad con los refugiados expresada por una parte significativa de la población de Alemania, aunque ha sido explotada al máximo por el Estado para promover una imagen humana del nacionalismo alemán, abierto al mundo, fue espontánea y, al principio, "autoorganizada"; todavía hoy, más de seis meses después del inicio de la crisis actual, la gestión estatal de la afluencia de emigrantes se hundiría si no fuera por las iniciativas de la población. Pero estas actividades en sí mismas no tienen nada de proletario. Al contrario, esas personas hacen la parte del trabajo que el Estado no puede o no quiere hacer, a menudo incluso sin ningún tipo de retribución. Para la clase obrera, el problema central es que la solidaridad no puede realizarse actualmente en su propio terreno de clase. De momento, tiene un carácter muy apolítico, desconectado de cualquier oposición explícita a la guerra imperialista en Siria, por ejemplo y, del mismo modo las ONG y todas las múltiples organizaciones "críticas" de la sociedad civil (en realidad inexistente), esas estructuras han sido transformadas, más o menos inmediatamente, en apéndices del Estado totalitario.
Sería un error tomar esa solidaridad como un simple acto de caridad; sobre todo porque se ha expresado hacia posibles competidores en el mercado de trabajo y en otros aspectos. En ausencia de las tradiciones precapitalistas de hospitalidad en los viejos países capitalistas, el trabajo asociado y la solidaridad son, para la mayoría del proletariado, la principal base social y material de tal solidaridad. En general su espíritu no acepta aquello de "ayudar a los pobres y los débiles"; al contrario, entienden que la respuesta es la cooperación y la creatividad colectiva. A largo plazo, si la clase comienza a recuperar su identidad, su conciencia y el legado de generaciones precedentes, la experiencia actual de solidaridad se podrá integrar en la experiencia histórica de la clase y en la búsqueda de su perspectiva revolucionaria. Hoy, entre los trabajadores en Alemania, al menos potencialmente, los impulsos solidarios expresan un atisbo de memoria y de conciencia de clase, y nos recuerdan que también en Europa, la experiencia de la guerra y de los desplazamientos masivos de población no es algo tan antiguo y que la falta de solidaridad ante estas experiencias durante la contrarrevolución (antes, durante y después de la Segunda Guerra Mundial), no deben repetirse hoy.
En el capitalismo, el polo opuesto al populismo no es la democracia ni el humanismo, sino el trabajo asociado, principal contrapeso a la xenofobia y al pogromo. Resistir a la exclusión, resistir a la obsesión del chivo expiatorio ha sido siempre algo permanente y esencial de la lucha proletaria cotidiana. Puede que estemos al comienzo de un caminar a tientas hacia el reconocimiento de que las guerras y otros desastres que obligan a la gente a huir, son parte de ese proceso permanente de separaciones forzosas y violentas a través del cual se ha ido constituyendo el proletariado. El rechazo de quienes lo han perdido todo a quedarse dócilmente allí donde la clase dominante quiere que permanezcan, su negativa a renunciar a la búsqueda de una vida mejor, son momentos constitutivos de la combatividad proletaria. La lucha por su movilidad contra el régimen disciplinario capitalista es uno de los más viejos componentes vitales del trabajo asalariado "libre".
La mundialización y la necesidad de una lucha internacional
En el apartado del balance en que tratamos la lucha de clases, hemos dicho que las huelgas de 2015 en Alemania fueron más la expresión de una situación económica nacional temporal y favorable que el indicio de una combatividad generalizada a nivel europeo o internacional. Sigue siendo cierto que se ha vuelto cada vez más difícil para la clase obrera defender sus intereses inmediatos mediante huelgas u otros medios de lucha. Esto no significa que las luchas económicas no sean ya posibles o que hayan perdido su entidad (como la denominada tendencia Essen, del KAPD, concluía erróneamente en la década de 1920). Al contrario, eso significa que la dimensión económica de la lucha de clases contiene una dimensión política mucho más directa que en el pasado, una dimensión que es muy difícil de asumir.
Las recientes resoluciones del Congreso de la CCI han identificado correctamente uno de los factores objetivos que inhibe el desarrollo de las luchas en defensa de sus intereses económicos inmediatos: la intimidante losa del desempleo masivo. Aunque no es el único, ni siquiera el principal, factor económico de esa inhibición, sí que lo es, y fundamental, la llamada mundialización -fase actual del capitalismo de Estado totalitario-, marco en el que se encuentra hoy la economía mundial.
La mundialización del capitalismo global no es en sí misma un fenómeno nuevo. Nos lo encontramos ya en la base del primer sector de la producción capitalista altamente mecanizada: la industria textil en Gran Bretaña, centro de un triángulo en el que están relacionados la caza de esclavos en África y su trabajo en las plantaciones de algodón de Estados Unidos. En términos de mercado global el nivel de mundialización alcanzado antes de la Primera Guerra Mundial no se volvió a conseguir hasta finales del siglo XX. Sin embargo, en las últimas tres décadas, la globalización ha adquirido una nueva cualidad, especialmente en dos niveles: el de la producción y el de las finanzas. El esquema de una periferia capitalista proveedora de mano de obra barata, de plantaciones agrícolas y de materias primas a los países industrializados del hemisferio Norte ha sido, si no eliminado totalmente, al menos sí modificado y sustituido, en gran parte, por redes globales de producción, siempre centradas, eso sí, en los grandes países dominantes mientras que las actividades industriales y de servicios se extienden por todo el planeta. En este corsé "ordoliberal" existe la tendencia a que ningún capital nacional, ninguna industria, ningún sector, ningún negocio,..., pueda en manera alguna evitar la competencia internacional directa. No hay casi nada de lo que se produce en cualquier parte del mundo que no pueda ser producido en otros lugares. Cada Estado-nación, cada región, cada ciudad, cada barrio, cada sector de la economía está condenado a competir para atraerse inversiones globales. El mundo entero está como embrujado, como condenado a esperar la salvación con la llegada de capital en forma de inversiones. Esta fase del capitalismo no es ni mucho menos un producto espontáneo, sino un orden estatal introducido e impuesto, especialmente, por los viejos estados-nación burgueses dominantes. Uno de los objetivos de esta política económica es encarcelar a la clase obrera de todo el mundo en un monstruoso sistema disciplinario.
En ese plano, podríamos dividir la historia de las condiciones objetivas de la lucha de clases, aunque muy esquemáticamente, en tres fases: durante el ascenso del capitalismo, los obreros se enfrentaban, en primer lugar, a capitalistas individuales y, por lo tanto, podían organizarse más o menos eficazmente en sindicatos. Con la concentración del capital en manos de las grandes empresas y del Estado, esos medios de lucha perdieron su eficacia, de modo que, en aquel entonces, cada huelga se enfrentaba directamente a la burguesía entera, centralizada en el Estado. El proletariado necesitó mucho tiempo para encontrar una respuesta eficaz a aquella nueva situación y así surgió la huelga de masas de todo el proletariado a escala de un país entero (Rusia, 1905), la cual ya contiene en lo más profundo de su ser la potencialidad de la toma del poder y la extensión a otros países (primera oleada revolucionaria desencadenada por el Octubre rojo). Hoy, con la mundialización contemporánea, una tendencia histórica objetiva del capitalismo decadente alcanza su pleno desarrollo: cada huelga, cada acto de resistencia económica de los obreros, en cualquier parte del mundo, se encuentran inmediatamente enfrentado a la totalidad del capital mundial, siempre dispuesto a retirar la producción y la inversión e irse a producir en otro lugar. Por ahora, el proletariado internacional ha sido incapaz de encontrar una respuesta adecuada, ni siquiera vislumbrar lo que podría parecerse a tal respuesta. No sabemos si finalmente lo conseguirá. Pero parece claro que el desarrollo en esta dirección necesitará mucho más tiempo que la transición que hubo entre los sindicatos y la huelga de masas. Por un lado, la situación del proletariado en los viejos países centrales del capitalismo -como Alemania, en la “cima” de la jerarquía económica- debería ser mucho más dramática de lo que es hoy. Por otro lado, el paso a dar requerido por la realidad objetiva -lucha de clases internacional consciente, la "huelga de masas internacional" – le exige al proletariado mucho más esfuerzo que el paso entre la lucha sindical y la huelga de masas en un país. Porque obliga a la clase obrera a desafiar no sólo el corporativismo y el localismo, sino también las principales divisiones de la sociedad de clases, frecuentemente arrastradas durante muchos siglos, incluso milenios, de antigüedad, como la nacionalidad, la cultura étnica, la raza, la religión, el sexo, etc. Este es un paso mucho más profundo y político.
Al reflexionar sobre lo anterior, debemos tener en cuenta que los factores que impiden el desarrollo por el proletariado de su propia perspectiva revolucionaria no son sólo del pasado sino también del presente; que las causas no son sólo políticas sino también económicas (más exactamente, económico- políticas).
Presentación del Informe (marzo de 2016)
Cuando la crisis financiera de 2008, en la CCI existía una tendencia a cierto "catastrofismo" económico, una de cuyas expresiones fue la idea, propuesta por algunos compañeros, de que el colapso de los países capitalistas centrales, como Alemania, podría estar al orden del día. Una de las razones por las que hemos hecho de la fuerza económica y de la competitividad de Alemania un eje de este informe es el deseo de contribuir a superar esas debilidades. Pero también queremos aplicar la capacidad de matizar contra el pensamiento esquemático. Debido a que el propio capitalismo tiene un modo abstracto de funcionamiento (basado en el intercambio de equivalentes) hay una tendencia, comprensible pero perjudicial, a ver los asuntos económicos de manera demasiado abstracta; por ejemplo, a juzgar la relativa fortaleza económica de los capitales nacionales únicamente en términos muy generales (tales como la tasa de composición orgánica del capital, la abundancia de mano de obra necesaria para la producción, la mecanización, … como se mencionan en el informe), olvidando que el capitalismo es una relación social entre seres humanos y, sobre todo, entre las clases sociales.
Debemos aclarar un punto: cuando el informe dice que la burguesía estadounidense utiliza medios jurídicos (multas contra Volkswagen y otros) para contrarrestar la competencia alemana, la intención no era dar la impresión de que Estados Unidos no tiene fuerzas económicas propias que hacer valer. Por ejemplo, Estados Unidos está por delante de Alemania en el desarrollo de los automóviles eléctricos y sin conductor y no es totalmente inverosímil que una de las hipótesis que circulan en las redes sociales sobre el llamado escándalo Volkswagen (que la información sobre la manipulación de las medidas de emisión de gases por parte de esa empresa podría haberse filtrado desde dentro de la burguesía alemana a las autoridades de Estados Unidos para obligar a la industria automovilística alemana a ponerse al día en ese plano).
Sobre cómo es utilizada la crisis de los refugiados con fines imperialistas, es necesario actualizar el Informe. En estos momentos, tanto Turquía como Rusia utilizan masivamente la situación crítica de los refugiados para chantajear al capital alemán y debilitar lo que queda de cohesión europea. La manera con la que Ankara permite a los refugiados ir hacia oeste ya se menciona en el informe. El precio de la cooperación de Turquía sobre este problema no se limitará a unos cuantos miles de millones de euros. Rusia, por su parte, ha sido acusada recientemente, por varias organizaciones no gubernamentales (ONG) y organizaciones de ayuda a los refugiados, de bombardear deliberadamente hospitales y zonas residenciales en las ciudades de Siria para así provocar nuevas huidas de refugiados. Por lo general, la propaganda rusa utiliza sistemáticamente la cuestión de los refugiados para avivar las llamas del populismo político en Europa.
Y volviendo a Turquía, este país exige no sólo dinero, sino también la aceleración del acceso, sin visado, de sus ciudadanos a Europa y de las negociaciones para su adhesión a la UE. A Alemania, le exige además el cese de la ayuda militar a las unidades kurdas en Irak y Siria.
Para la canciller Merkel, que es la partidaria más relevante de una más estrecha colaboración con Ankara sobre los refugiados y una atlantista más o menos ferviente (para ella, la proximidad con Estados Unidos es un mal menor comparada con la de Moscú), es un problema de menos importancia que la que le dan otros miembros de su propio partido. Como el Informe ya ha mencionado, Putin había planeado la modernización de la economía rusa en estrecha cooperación con la industria alemana, en particular con el sector de la ingeniería que, desde la Segunda Guerra Mundial, se encuentra localizado principalmente en el sur de Alemania (incluyendo Siemens, anteriormente basada en Berlín y actualmente en Múnich, que parece haber sido designada para desempeñar un papel central en esta "operación rusa"). En tal contexto podemos entender la relación entre la persistente crítica a la "solución europea" (y "turca"), defendida por Merkel sobre la crisis de los refugiados, por parte del partido asociado a la CDU, la CSU de Baviera, y de la espectacular visita semioficial de los líderes de este partido bávaro a Moscú en el momento álgido de tal controversia[6] [551] . Esta fracción prefiere trabajar con Moscú en lugar de con Ankara. Paradójicamente, los partidarios más fervientes de la Canciller en este asunto no se encuentran hoy en su propio partido, la CDU, sino en su socio de coalición, el SPD, y en la oposición parlamentaria. Lo podemos explicar en parte por una división del trabajo dentro de la Democracia Cristiana en el poder, su ala derecha intentando (sin éxito por el momento) evitar que sus votantes conservadores se pasen a los populistas (AfD); pero también porque hay tensiones regionales (desde la Segunda Guerra Mundial, aunque el gobierno estuvo en Bonn y la capital financiera en Frankfurt, la vida cultural de la burguesía alemana se concentraba principalmente en Múnich; sólo recientemente se ha sentido de nuevo atraída por Berlín, tras el traslado del Gobierno a esta ciudad).
Tras las actuales oleadas de inmigración, no estamos, con toda seguridad, únicamente ante un conflicto de intereses en el seno de Europa, sino que existe además una colaboración y un reparto de la faena entre las diferentes burguesías nacionales; en este caso la burguesía alemana y la austriaca. Al decidirse por el "cierre de la ruta de los Balcanes", Austria ha hecho que Berlín sea menos unilateralmente dependiente de Turquía en la labor de retener a los refugiados, reforzando así, en parte, la posición de Berlín en las negociaciones con Ankara [7] [552].
Mientras una porción significativa del mundo de los negocios apoyó la "política de bienvenida" de Merkel hacia los refugiados el verano pasado, distaba mucho de ocurrir lo mismo con los cuerpos de seguridad del Estado, que estaban absolutamente horrorizados por talafluencia, más o menos controlada y declarada, hacia el país. Todavía no se lo han perdonado a la Canciller. El Gobierno francés y los demás gobiernos europeos no fueron menos escépticos. Todos ellos están convencidos de que los rivales imperialistas del mundo islámico están utilizando la crisis de los refugiados para meter clandestinamente a yihadistas en Alemania, desde donde pueden partir para alcanzar Francia, Bélgica, etc. De hecho, los ataques criminales de la noche de Año Nuevo en Colonia han confirmado que incluso las bandas criminales explotan los procedimientos de asilo para instalar a sus miembros en las principales ciudades europeas. No es necesario ser profeta para predecir que una renovación importante de los cuerpos policiales y de los servicios secretos en Europa será uno de los principales resultados de la situación actual[8] [553].
El Informe establece una relación entre la crisis económica, la inmigración y el populismo político. Si añadimos el creciente papel del antisemitismo, el paralelismo con la década de 1930 es más que impresionante. Pero también es interesante ese paralelo para examinar hasta qué punto la situación en la Alemania de hoy ilustra las diferencias históricas entre ambas épocas. El que no haya ninguna prueba formal, por el momento, de que las secciones centrales del proletariado estén derrotas, desorientadas y desmoralizadas, como lo estaban hace 80 años, es la diferencia más importante, pero no la única. Hoy, la política económica impulsada por la gran burguesía es la mundialización, no la autarquía ni el proteccionismo defendido por los populistas "moderados". Esto evoca un aspecto del populismo contemporáneo todavía poco desarrollado en el Informe: la oposición a la Unión Europea. La UE es, en términos económicos, uno de los instrumentos de la mundialización actual. Y este hecho ha pasado a ser, en Europa, incluso la consigna principal del populismo. Por ejemplo, las negociaciones sobre el TTIP (acuerdo comercial entre América del Norte y Europa), que beneficia a la gran industria y a la agroindustria, a expensas de los pequeños propietarios y productores de zonas como los Estados del “Grupo de Visegrád” (V-4: Polonia, Hungría, República Checa y Eslovaquia), forman parte del contexto de la formación reciente de gobiernos populistas en Europa centro-oriental.
En cuanto a la situación del proletariado, la preocupación expresada al final del Informe es que nosotros no solo tenemos que mirar las causas, radicadas esencialmente en el pasado (como la contrarrevolución que siguió a la derrota de la Revolución rusa y mundial desde finales de la Primera Guerra Mundial), para explicar las dificultades de la clase obrera para desarrollar su lucha política en una dirección revolucionaria después de 1968. Todos esos factores, pertenecientes al pasado, aunque no dejan de ser explicaciones profundamente ciertas, no impidieron, sin embargo, ni el Mayo del 68 en Francia ni el otoño caliente de 1969 en Italia. Tampoco deberíamos partir del principio de que el potencial revolucionario expresado en aquella época, de manera embrionaria, estaba condenado al fracaso desde su inicio. Las explicaciones basadas unilateralmente en el pasado conducen a una especie de fatalismo determinista. En lo económico, lo que comúnmente se llama la mundialización es un instrumento, económico y político del capitalismo de Estado, que la burguesía ha encontrado para estabilizar su sistema y contrarrestar la amenaza proletaria; un instrumento frente al cual el proletariado deberá a su vez encontrar una respuesta. Por eso es por lo que los problemas de la clase obrera para desarrollar una alternativa revolucionaria, en los últimos 30 años, están íntimamente ligados a la estrategia político-económica de la burguesía, incluyendo su capacidad para aplazar en el tiempo una catástrofe económica para la clase obrera -y por lo tanto la amenaza de la guerra de clases- en los viejos centros del capitalismo mundial.
[1] [543] La Liga Hanseática fue una alianza industrial y comercial en el norte de Alemania, que dominó el comercio del Báltico durante la Edad Media y los inicios de la Edad Moderna.
[2] [544] El ‘‘ordoliberalismo” (Ordoliberalismus) es la variante alemana del liberalismo político y económico, pero que propugna la intervención del Estado para garantizar que el mercado libre produzca a un nivel cercano a sus potencialidades económicas. Se concretó en la llamada “Escuela de Friburgo” a la que perteneció el canciller de la RFA, Ludwig Erhard, considerado como el inspirador del llamado “milagro ecónomo alemán” de la posguerra.
[3] [546] Según Rosa Luxemburg, las zonas extracapitalistas se centran en una producción aún no basada directamente en la explotación del trabajo asalariado por el capital, sea esta una economía de subsistencia o una producción, por productores individuales, para el mercado. El poder de compra de tales productores ayuda a hacer posible la acumulación de capital. El capitalismo también moviliza y explota la fuerza de trabajo y las "materias primas" (es decir, los recursos naturales) a partir de esas áreas.
[4] [566] Siglas en alemán de : Europeos Patriotas Contra la Islamización de Occidente.
[5] [567] TTIP: “Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión". Es la propuesta de acuerdo de libre comercio entre Europa y Estados Unidos.
[6] [568] En la conferencia, el debate también señaló acertadamente que lo que se dice en el Informe de que el mundo de los negocios en Alemania apoya como un solo hombre la política de Merkel sobre los refugiados, es muy esquemática y como tal incorrecta. Incluso la necesidad de recursos “frescos” de mano de obra para los empleadores varía enormemente de un sector a otro.
[7] [569] A pesar de que esa convergencia de intereses entre Berlín y Viena, como se ha señalado en el debate, sea temporal y frágil.
[8] [570] La infiltración yihadista y la probabilidad de que aumenten los ataques terroristas son una realidad. Pero esta situación y otras son utilizadas por la clase dominante como medio para crear una atmósfera de miedo, de pánico y de sospecha permanente, antídotos contra el pensamiento crítico y la solidaridad dentro de la población obrera.
Geografía:
- Alemania [80]
Noticias y actualidad:
- Situación en Alemania [586]
La insurrección de Dublin en 1916 y la cuestión nacional
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 150.49 KB |
- 2142 lecturas
Por Pascua de 1916, hace cien años, unos cuantos nacionalistas irlandeses se apoderaron de posiciones estratégicas en el centro de Dublín, proclamando la independencia de Irlanda frente al imperio británico, así como la creación de la República de Irlanda. Consiguieron resistir algunos días antes de ser aplastados por las fuerzas armadas británicas, que no dudaron en bombardear la ciudad utilizando los cañones de la marina de guerra. Entre los que fueron ejecutados sumariamente después de la derrota del Alzamiento de Pascua estaba el gran revolucionario James Connolly, uno de los líderes más famosos de la clase obrera en Irlanda, que había involucrado a su milicia obrera en la rebelión junto con los voluntarios irlandeses nacionalistas.
A lo largo de la segunda mitad del siglo xix, el apoyo a la causa por la independencia nacional irlandesa y polaca fue una constante del movimiento obrero europeo. La tragedia de Irlanda y la ilusión de Marx de que la independencia irlandesa era una necesidad han sido utilizadas muchas y repetidas veces para justificar el apoyo a una serie de movimientos de “liberación nacional” contra las potencias imperialistas, sean antiguas o recientes. Pero el desencadenamiento de la guerra mundial en 1914 iba a obligar a tener en cuenta los cambios en la situación mundial que invalidaban las antiguas posiciones. Como lo plantearon nuestros predecesores de la Izquierda Comunista de Francia: “Solamente la acción basada en los datos más recientes, en continuo enriquecimiento, es revolucionaria. Por el contrario, la acción hecha sobre la base de una verdad de ayer, pero ya expirada hoy, es estéril, nociva y reaccionaria" ([1] [540]).
Cuando fue ejecutado James Connolly, Sean O’Casey ([2] [541]) declaró que el movimiento obrero había perdido a uno de sus dirigentes y que el nacionalismo irlandés había ganado un mártir.
¿Cómo pudo ocurrir eso? ¿Cómo un internacionalista convencido y firme como Connolly pudo entregar su destino en manos del patriotismo? No vamos a examinar aquí la evolución de su actitud en 1914: ya tratamos de este tema en un artículo publicado en Word Revolution en 1976 ([3] [542]) que sigue estando de actualidad. Tampoco intentaremos demostrar su profunda hostilidad hacia el nacionalismo interclasista: sus propias palabras, que citamos en un artículo de nuestro sitio web ([4] [549]), son suficientemente elocuentes por sí mismas. Nuestro objetivo aquí es más bien el de examinar el pensamiento de Connolly en el contexto del socialismo internacional de aquél entonces y la forma cómo ha ido evolucionando la actitud del movimiento obrero sobre la “cuestión nacional” entre la oleada de levantamientos que recorrió Europa en 1848 y el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914.
Como Marx lo habría de demostrar más tarde, los acontecimientos de 1848 tuvieron un doble carácter. Por un lado, eran movimientos nacionales democráticos que tenían el objetivo de unificar “naciones” divididas en una multitud de pequeños feudos y reinos semifeudales: así fue, en particular, con Alemania e Italia. Por el otro, esos acontecimientos revelaron, en particular en París, el surgimiento del proletariado industrial que apareció por primera vez en la historia como fuerza política independiente ([5] [550]). No es sorprendente entonces que 1848 planteara qué actitud debía adoptar la clase obrera sobre la cuestión nacional.
Fue en 1848 cuando se publicó El Manifiesto del partido comunista donde se exponía claro e inequívoco el principio internacionalista como fundamento del movimiento obrero: “Los trabajadores no tienen patria. No se les puede quitar lo que no tienen. (…) Los proletarios no tienen nada que perder, como no sea sus cadenas. Tienen, en cambio, un mundo entero que ganar. ¡Proletarios de todos los países, uníos!”
Tal es pues el principio general: los obreros no pueden ser divididos por intereses nacionales, deben unirse más allá de las fronteras: “La acción común [del proletariado], al menos de los países civilizados, es una de las primeras condiciones de su emancipación” (ídem). Pero ¿cómo poner ese principio en práctica? En la Europa de la mitad del siglo xix, quedaba claro para Marx y Engels que para estar en condiciones de tomar el poder, el proletariado debía en primer lugar convertirse en una fuerza política y social de mayor entidad y eso dependía del desarrollo de las relaciones sociales capitalistas. Este desarrollo requería el derrocamiento de la aristocracia, la destrucción de los particularismos feudales y la unificación de “grandes naciones históricas” (esta expresión es de Engels) con el fin de crear el extenso mercado interior que necesitaba el capitalismo para desarrollarse y, así, desarrollar el número, la fuerza y la organización de la clase obrera.
Para Marx y Engels, y en general para el movimiento obrero de aquél entonces, la unidad nacional, la supresión de los privilegios feudales y el desarrollo de la industria no podían realizarse sino mediante un movimiento democrático: la libertad de la prensa, el acceso a la educación, el derecho de asociación son reivindicaciones democráticas en el marco del Estado-nación e imposibles fuera de él. En qué medida eran necesarias esas condiciones, es algo discutible. Después de todo, el desarrollo industrial del siglo xix no se limitó a democracias como Gran Bretaña o Estados Unidos. Los regímenes autocráticos como la Rusia zarista o Japón bajo la Restauración Meiji también conocieron un progreso industrial sorprendente durante el mismo período. Sin embargo, el desarrollo de Rusia y Japón siguió dependiendo en gran parte del de los países democráticos más avanzados, y resulta significativo que el régimen reaccionario autocrático prusiano Junker, que dominaba Alemania, se viera obligado a respetar una serie de libertades democráticas.
Las reivindicaciones democráticas también servían los intereses de la clase obrera y eran importantes para ella. Como lo dijo Engels, daban a la clase obrera “un espacio” para respirar y desarrollarse. La libertad de asociación facilitó la organización contra la explotación capitalista. La libertad de prensa facilitó la posibilidad para los trabajadores de informarse, de prepararse política y culturalmente para la toma del poder. Por no estar todavía en condiciones de hacer su propia revolución, el movimiento obrero compartía entonces los objetivos inmediatos de otras clases y existía una fuerte tendencia a identificar la causa del proletariado con la del progreso, la unidad nacional y el combate por la democracia. He aquí un extracto de una intervención de Marx en 1848 en una reunión en Bruselas para celebrar el segundo aniversario del levantamiento de Cracovia (Polonia): “La revolución de Cracovia dio un ejemplo glorioso a toda Europa al identificar la causa de la nacionalidad a la causa de la democracia y de la liberación de la clase oprimida (…) Y encuentra la confirmación de sus principios en Irlanda donde el partido estrechamente nacional se fue a la tumba con O’Connell y donde el nuevo partido nacional es ante todo reformador y democrático” ([6] [551]).
Sin embargo, la lucha por la unidad y la independencia nacional no se consideraba para nada como un principio universal. Así escribía Engels en 1860 en The Commonwealth: “Tal derecho a la independencia política de las grandes subdivisiones nacionales de Europa, reconocido por la democracia europea, no podía sino ser reconocido también por la clase obrera en particular. En realidad, sólo era reconocer a otras grandes comunidades nacionales con gran vitalidad el mismo derecho a una existencia nacional distinta que los trabajadores de cada país reclamaban para sí mismos. Pero este reconocimiento, y la simpatía ante esas aspiraciones nacionales, se limitaban a las grandes naciones de Europa, históricamente bien definidas; eran Italia, Polonia, Alemania, Hungría” ([7] [552]). Engels continúa: “No hay países de Europa donde no hay distintas nacionalidades bajo el mismo gobierno. Los celtas de las Highlands y los galeses se diferencian sin duda alguna por la nacionalidad de los ingleses, pero no viene a la mente de nadie designar como naciones a esos restos de pueblos desaparecidos desde hace mucho tiempo, no más que a los habitantes célticos de Bretaña en Francia”. Engels establece claramente una diferencia entre “el derecho a la existencia nacional de los pueblos históricos de Europa” y la de los “numerosos pequeños vestigios de pueblos que, tras haber desempeñado un papel en la escena de la historia durante un período más o menos largo, finalmente han sido absorbidos por las naciones poderosas cuya mayor vitalidad les permitió superar los mayores obstáculos.”
¿Es Irlanda un caso particular?
El rechazo de un principio nacional que se aplica a todas las nacionalidades conduce naturalmente a plantearse la siguiente pregunta: ¿en qué Irlanda sería un caso particular? ¿Por qué Marx y Engels no defendieron la idea de que Irlanda fuese absorbida simplemente por Gran Bretaña como condición para su desarrollo industrial?
Pues no cabe duda de que, para ellos, Irlanda era un “caso particular”, con un significado especial. En un momento dado, Marx hasta llegó a defender que Irlanda era la clave de la revolución en Inglaterra al igual que Inglaterra era la clave de la revolución en Europa.
Había dos razones. En primer lugar, Marx estaba convencido de que la expoliación brutal del campesinado irlandés por los latifundistas ingleses “ausentes” ([8] [553]) era uno de los principales factores que mantenían a la clase aristocrática reaccionaria en su sitio e impedían la vía del progreso democrático y económico.
La otra razón, y seguramente la más importante, era el factor moral. La soberanía de Inglaterra sobre una Irlanda reticente y el tratamiento al que se sometía a los irlandeses, en particular a los obreros irlandeses, como una subclase esclava, no solo eran injustos y ofensivos, sino que también corrompían moralmente a los propios obreros ingleses. ¿Cómo podría sublevarse la clase obrera inglesa contra el orden existente si seguía siendo cómplice de su propia clase dominante en la opresión nacional de los irlandeses? Ese era el razonamiento de Marx. Además, mientras los irlandeses se vieran privados de su dignidad nacional, siempre seguiría habiendo proletarios irlandeses listos para alistarse en el ejército inglés y participar en el aplastamiento de las revueltas de los obreros ingleses –como Connolly lo demostraría más tarde.
La insistencia en la independencia irlandesa se extendió a la Primera Internacional –como lo defendió Engels en 1872: “Cuando los miembros de la Internacional que pertenecen a una nación conquistadora piden a los que pertenecen a una nación oprimida, no solamente en el pasado, sino también en el presente, que olviden su situación y su nacionalidad específica, “borrar todas las oposiciones nacionales”, etc., no demuestran internacionalismo. Defienden simplemente el sometimiento de los oprimidos intentando justificar y perpetuar la soberanía del conquistador bajo el velo del internacionalismo. En este caso, eso no haría más que reforzar la opinión, ya muy extendida entre los obreros ingleses, según la cual son seres superiores con relación a los irlandeses y representan una especie de aristocracia, como los blancos de los Estados esclavistas norteamericanos creían serlo con relación a los negros.
“En un caso como el de los irlandeses, el verdadero internacionalismo debe necesariamente basarse en una organización nacional autónoma: los irlandeses, como las demás nacionalidades oprimidas, no pueden entrar en la Asociación Obrera Internacional sino en igualdad con los miembros de la nación conquistadora y protestando contra tal opresión. En consecuencia, las secciones irlandesas no solo tienen el derecho sino también el deber de declarar en los preámbulos de sus estatutos que su tarea primera y más urgente, como irlandeses, es la de conquistar su propia independencia nacional” ([9] [554]).
Esencialmente, es la misma lógica que llevó a Lenin a insistir para que el programa del Partido Bolchevique incluyera el derecho de las naciones a la autodeterminación: era la única vía, desde su punto de vista, para que el rechazo hacia el “chauvinismo gran ruso” (equivalente entre los obreros de Rusia de los sentimientos de superioridad de los obreros ingleses hacia los irlandeses) se hiciera explícito e inequívoco.
La unidad nacional dentro de fronteras nacionales definidas, la democracia, el progreso y los intereses de la clase obrera, todo eso era considerado entonces como si evolucionaran en la misma dirección. Incluso Marx – de quien no podemos sospechar que albergara fantasías sentimentales– previó, quizá en momentos de optimismo imprudente, la posibilidad para los obreros de tomar el poder por la vía electoral en países como Gran Bretaña, Holanda o Estados Unidos. Pero en ningún momento la unidad nacional ni la democracia se consideraron como el objetivo final, eran simplemente principios contingentes en el camino del objetivo final: “Los obreros no tienen patria. ¡Proletarios del mundo, uníos!”
El problema de tales principios contingentes es que pueden ser solidificados como principios abstractos e invariantes de tal modo que ya no expresan la dinámica de evolución de un verdadero desarrollo histórico sino, al contrario, arrastran hacia atrás o, peor, se transforman en obstáculos activos. Y eso, como lo vamos a ver, es lo que ocurrió con la perspectiva del movimiento socialista sobre la cuestión nacional a finales del siglo xix. Pero en primer lugar, detengámonos brevemente sobre cómo expresaba concretamente Connolly las ideas dominantes de la Segunda Internacional.
Aunque vivió algunos años en Estados Unidos en donde se había unido a los IWW ([10] [555]), Connolly siguió siendo sobre todo un socialista irlandés. Adoptó los métodos del sindicalismo industrial en contra del sindicalismo obtuso de las corporaciones, se unió a Jim Larkin para construir el Irish Transport & General Workers Unión (ITGWU) y desempeñó un papel clave en la gran huelga y el lockout de Dublín en 1913. Pero incluso en esa época, en Estados Unidos, Connolly fue sucesivamente miembro del Socialist Labor Party de Daniel de Leon y del Socialist Party of America y es justo decir que dedicó su vida a construir una organización política socialista en Irlanda. Hubiera definido probablemente esta organización como marxista si le hubiera interesado poner una etiqueta teórica sobre una organización. Es cierto que su Irish Socialist Republican Party ([11] [556]) era reconocido de pleno derecho como delegación irlandesa en el Congreso de 1900 de la Segunda Internacional. Pero no se tiene casi ninguna información, en los escritos de Connolly, sobre si conoció o participó en los debates de la Internacional, sobre la cuestión nacional en particular; y eso es tanto más sorprendente, pues había hecho el esfuerzo de aprender a leer el alemán con bastante fluidez.
Connolly creía que el socialismo no podría por así decirlo sino crecer sobre un terreno nacional. En realidad, su gran estudio Labour in Irish History está parcialmente dedicado a poner de manifiesto que el socialismo surge naturalmente de las condiciones irlandesas; él destaca en particular los escritos de William Thompson en los años 1820 al que considera, con razón en cierta medida, como uno de los precursores de Marx en la definición del trabajo como la fuente del capital y de la ganancia ([12] [557]).
No es entonces sorprendente ver a Connolly, en un artículo de 1909 en The Irish Nation titulado “Sinn Fein, socialism and the nation”, defender el acercamiento entre “los miembros del Sinn Fein que simpatizan con el socialismo” y “los socialistas que se dan cuenta de que el movimiento socialista ha de basarse en las condiciones históricas y actuales del país en el que actúan y sacar de él su inspiración, y no perderse simplemente en un “internacionalismo” abstracto (que no tiene nada que ver con el verdadero internacionalismo del movimiento socialista).” En el mismo artículo, Connolly se opone a los socialistas que, “observando que los que hablan más alto sobre “Irlanda como nación” son a menudo los que machacan sin piedad a los pobres, los que más critican con fuerza el nacionalismo y, aun oponiéndose a la opresión en todos los tiempos, también se oponen a las rebeliones nacionales por la independencia nacional” así como a los que “principalmente reclutados entre los obreros de las ciudades del Noreste en Ulster, fueron liberados de la soberanía de los capitalistas y latifundistas Tory y de la Orden de Orange por las ideas socialistas y la lucha de clases, y para quienes el nacionalismo irlandés no es sino una bandera verde mientras que el English Independent Labour Party ofrece medidas prácticas para aliviarlos de la opresión capitalista… o sea que van naturalmente allí donde se imaginan que tendrán un alivio” (traducido por nosotros).
Identificar a la clase obrera con la nación podía, plausiblemente, pretender reivindicarse de Marx y Engels. Después de todo, se puede leer en El Manifiesto que “… en la medida en que el proletariado debe en primer lugar conquistar el poder político, elevarse a la condición de clase nacional, constituirse en nación, todavía es nacional, aunque en modo alguno en el sentido burgués.” Y la misma idea está en los escritos de Kautsky de 1887: “Como para las libertades burguesas, los proletarios deben comprometerse a favor de la unidad y la independencia de su nación contra los elementos reaccionarios, particularistas, como frente a los posibles ataques del exterior. (…) En el Imperio romano decadente, los antagonismos sociales habían aumentado tanto y el proceso de descomposición de la nación romana, si se puede designarla como tal, se había vuelto tan intolerable que muchos eran los que veían como un salvador al bárbaro germánico, ese enemigo del país. Todavía no estamos en esa situación, al menos en los Estados nacionales. Claro está que no deja de crecer el antagonismo entre burguesía y proletariado, pero simultáneamente éste siempre se afirma más como el núcleo de la nación, por el número y la inteligencia, y los intereses del proletariado y los de la nación no dejan de converger crecientemente. Una política hostil a la nación sería entonces puro suicidio por parte del proletariado” ([13] [558]).
Retrospectivamente, resulta fácil ver cómo trasluce detrás de esa definición de la nación y del proletariado la traición de 1914 – la defensa de la “cultura” alemana contra la barbarie zarista –. Pero la retrospectiva no puede ser de ninguna ayuda actualmente y el hecho es que el movimiento marxista a finales del siglo xix falló en gran parte en la reevaluación de su análisis sobre la cuestión nacional ante una realidad cambiante.
Durante cuarenta años, el movimiento socialista no cuestionó realmente la hipótesis optimista de El Manifiesto según la cual “El aislamiento nacional y los antagonismos entre los pueblos desaparecen de día en día con el desarrollo de la burguesía, la libertad de comercio y el mercado mundial, con la uniformidad de la producción industrial y las condiciones de existencia que le corresponden”. Eso era verdad hasta cierto punto –ya volveremos a ese tema más adelante– puesto que en los años 1890 la “cuestión nacional” iba a encontrarse en primer plano del escenario político como nunca antes, precisamente debido a la extensión fenomenal de las relaciones sociales capitalistas y de la producción industrial. Con el desarrollo de las condiciones modernas de producción aparecieron en la Europa central y oriental, nuevas burguesías nacionales con aspiraciones nacionales modernas. El debate que esto provocó sobre la cuestión nacional adquirió una nueva importancia, sobre todo para la socialdemocracia rusa respecto a Polonia y al Imperio austrohúngaro, respecto a las aspiraciones nacionales de los checos y de una multitud de pueblos eslavos más pequeños.
La crítica del Estado-nación por Luxemburg
La forma en que se planteaba la cuestión nacional debía pues cambiar durante los treinta últimos años del siglo xix.
En primer lugar, como lo demostró Luxemburg en La cuestión nacional y la autonomía, en cuanto la clase burguesa ha conquistado su mercado interior, debe convertirse necesariamente en Estado imperialista conquistador. Más aún, en la fase imperialista del capitalismo, todos los Estados están obligados a pretender por medios imperialistas abrirse una brecha en el mercado mundial. Respondiendo al postulado de Kautsky de un capitalismo que evoluciona hacia un “super-Estado” único, Luxemburg escribe: “Sin embargo, ese Estado nacional “más perfecto” no es sino una abstracción fácilmente susceptible de ser desarrollada y defendida teóricamente pero que no se corresponde con la realidad. (…) El desarrollo imperialista, característica relevante de la era contemporánea que adquiere cada día mayor preponderancia gracias al progreso del capitalismo, condena a priori a un sinnúmero de pequeñas y medianas naciones a la impotencia política” ([14] [559]). “El razonamiento de que un Estado independiente constituye, sea como fuere, la “óptima garantía” de la existencia y del desarrollo nacionales significa que se emplea el concepto de Estado nacional como una categoría totalmente abstracta. El Estado nacional, considerado únicamente desde el punto de vista nacional, solo como garantía y símbolo de la libertad y de la independencia es como un harapo raído y gastado, un residuo de la putrefacta ideología pequeñoburguesa alemana, italiana, húngara, que imperaba en la Europa central durante la primera mitad del siglo xix; es una frase sin sentido, tomada del enmohecido arsenal del liberalismo burgués” ([15] [560]) (…) “Los “Estados nacionales”, aun en su forma republicana, no constituyen de manera alguna la creación ni la expresión de la “voluntad de los pueblos”, tal como dice el enunciado de la teoría liberal y como repite tras él el anarquismo. “Los Estados nacionales” representan hoy día el mismo instrumento y forma de dominación clasista de la burguesía que los Estados no nacionales, usurpadores, y que, como tales, desarrollan precisamente solo las tendencias hacia la rapiña, la guerra y la opresión; es decir, tienden a convertirse en “no nacionales”. Por esta razón, entre los Estados nacionales existen continuas pugnas a causa de intereses contradictorios, y aun si todos los Estados pudieran, mediante algún milagro, transformarse en “nacionales”, ya al día siguiente presentarían el mismo cuadro de guerras mutuas, conquistas y opresión” ([16] [561]).
Para las pequeñas nacionalidades, eso significaba inevitablemente que la única “independencia” nacional posible era trasladarse de la órbita de un Estado imperialista más potente para ligarse con otro. Esto se ilustró más claramente que en cualquier otro lugar en las negociaciones llevadas a cabo por el Irish Volunteers (precursores del IRA) con el imperialismo alemán mediante la organización irlandesa en Estados Unidos, Clan Na Gael, con Roger Casement que actuó como embajador ante Alemania ([17] [562]). Casement solía pensar que 50.000 soldados alemanes eran necesarios para un levantamiento victorioso, obviamente imposible sin una victoria alemana decisiva en el mar. La tentativa de desembarcar un cargamento de fusiles procedente de Alemania a tiempo para el levantamiento de 1916 acabó en descalabro, pero sigue siendo una prueba abrumadora de la preparación del nacionalismo irlandés para participar en la guerra imperialista.
Al abandonar el análisis marxista de clase sobre la guerra imperialista como producto del capitalismo sean cuales sean las naciones, Connolly también abandonó la posición de la independencia de la clase obrera respecto a los capitalistas. Se puede ver hasta dónde fue en esta dirección en la ingenuidad culpable de su descripción idílica de una “Alemania pacífica” combinada con un ataque algo racista contra los obreros ingleses “medio educados”: “Basando sus esfuerzos industriales en una clase obrera educada, [la nación alemana] llegó en los talleres a resultados a los que la clase obrera de Inglaterra a medio educar no podría sino aspirar. La clase obrera inglesa arrastrada a un servilismo de esclavo con respecto a los métodos empíricos y sometida a directores ligados a procesos tradicionales que poco a poco se ven dominados por un nuevo rival que reclutó a los científicos más competitivos que cooperaban con los obreros más educados (…). Quedaba claro que, ya que Alemania no podía ser derrotada económicamente en una justa competencia, debía serlo injustamente organizando contra ella una conspiración militar y naval (…) Eso significó llamar a las fuerzas de las potencias bárbaras para aplastar y obstaculizar el desarrollo de las potencias industriales pacíficas” ([18] [563]). Uno se pregunta lo que las decenas de miles de africanos masacrados tras la rebelión de los hereros en 1904 ([19] [564]), o también los habitantes de Tsingtao anexionado por las armas por Alemania en 1898, pensarían de las “potencias pacíficas” de la industria alemana.
Los “Estados nacionales” no solo tienden inevitablemente a convertirse en Estados imperialistas y conquistadores, como lo demuestra Luxemburg, sino que también se vuelven “menos nacionales” como resultado del desarrollo industrial y de la emigración de la fuerza de trabajo de los campos hacia las nuevas ciudades industriales. En el caso de Polonia, en 1900, no sólo el “Reino de Polonia” (o sea la parte de Polonia que había sido incorporada al Imperio ruso durante el siglo xviii) se industrializaba rápidamente, sino que también lo hacían las regiones étnicamente polacas bajo soberanía alemana ([20] [588]) (Alta Silesia) y austrohúngara (Silesia de Cieszyn). Además, las regiones industriales eran menos polacas desde el punto de vista étnico: los obreros de la gran ciudad industrial textil de Lodz eran principalmente de origen polaco, alemán y judío con algunas otras nacionalidades incluso ingleses y franceses. En Alta Silesia, los obreros eran alemanes, polacos, daneses, ucranianos, etc. Cuando Marx llamaba a la independencia nacional de Polonia como muralla contra el absolutismo zarista, prácticamente no existía clase obrera polaca; desde entonces, la actitud de los socialistas polacos hacia la nación polaca se había convertido en un problema clave, que llevó a una escisión entre el Partido Socialista Polaco (Polska Partia Socjalistyczna, PPS) a la derecha y la Socialdemocracia del Reino de Polonia y Lituania (SDKPiL) a la izquierda.
Para el PPS, la independencia polaca significaba la separación de Polonia de Rusia, pero, también, la unificación de las partes de la Polonia histórica entonces bajo soberanía alemana o austríaca, donde los obreros polacos trabajaban codo a codo con alemanes (y de otras nacionalidades). En efecto, el PPS consideraba que la revolución proletaria dependía de la “solución” de la “cuestión nacional” que no podía, como lo decía Luxemburg, sino conducir a la división en la clase obrera organizada en Alemania y Austria-Hungría. En el mejor de los casos sería un extravío, en el peor la destrucción de la unidad obrera.
Para Luxemburg y para el SDKPiL, al contrario, toda resolución de la cuestión nacional dependía de la toma del poder por la clase obrera internacional ([21] [589]). La única forma para los obreros de oponerse a la opresión nacional era unirse a la socialdemocracia internacional: al acabar con toda opresión, la socialdemocracia también acabaría con la opresión nacional: “No solamente [el Congreso de Londres de 1896] planteó el problema polaco y los de todos los demás pueblos oprimidos, sino que al mismo tiempo como único remedio a la opresión nacional invitó, a los obreros de todas las naciones afectadas, a no dedicarse cada uno en su país a edificar Estados independientes capitalistas, sino a unirse en las filas del socialismo internacional, para acelerar la creación del sistema socialista que eliminará radicalmente, al mismo tiempo que la opresión de clase, cualquier otro tipo de opresión, incluida la opresión nacional” ([22] [590]).
Cuando Luxemburg decidió oponerse al nacionalismo polaco del PPS en la Segunda Internacional, estaba totalmente consciente de hacer frente a una “vaca sagrada” del movimiento socialista y democrático: “El socialismo polaco ocupa –o, en cualquier caso, ocupó– un lugar único en sus relaciones con el socialismo internacional, una posición que se remonta directamente a la cuestión nacional polaca”. Pero como dijo y demostró muy claramente, defender al pie de la letra en 1890 el apoyo aportado en 1848 por Marx a la independencia de Polonia no era solamente negarse a reconocer que la realidad social había cambiado sino también transformar el propio marxismo, hacer de un método vivo de investigación de la realidad un dogma casi religioso y reseco.
En realidad, Luxemburg fue más lejos, considerando que Marx y Engels habían tratado la cuestión polaca esencialmente como un problema de “política exterior” para la democracia revolucionaria y el movimiento obrero: “Incluso al primer vistazo, esa opinión [o sea, la posición de Marx sobre Polonia] revela una ausencia deslumbrante de relación interna con la teoría social del marxismo. Al no conseguir analizar a Polonia y Rusia como sociedades de clase con sus contradicciones económicas y políticas en su seno, observándolas no desde el punto de vista del desarrollo histórico sino como si vivieran en condiciones fijas, absolutas, como unidades no diferenciadas y homogéneas, esta opinión es contraria a la esencia del marxismo.” Es como si Polonia – y por supuesto también Rusia – pudiera hasta cierto punto considerarse como “externa” al capitalismo.
El desarrollo de las relaciones sociales capitalistas tuvo esencialmente el mismo efecto en Irlanda que en Polonia. Aunque Irlanda fue sobre todo un país de emigración, la clase obrera irlandesa no era homogénea ni mucho menos: al contrario, la región con la industria más desarrollada era Belfast (la industria textil y los astilleros Harland and Wolff) donde los obreros eran descendientes de la población celta católica, que hablaba a menudo gaélico, y de los descendientes de los protestantes, de escoceses e ingleses que “se habían establecido” en Irlanda (gracias a la deportación violenta de la población de origen) por Oliver Cromwell y sus sucesores. Y esta clase obrera ya había comenzado a mostrar la vía de la única solución posible a la “cuestión nacional” en Irlanda, unificando sus filas en las huelgas masivas de Belfast en 1907. Los obreros irlandeses estaban presentes en todas las regiones industriales más importantes de Gran Bretaña, en particular en Glasgow y Liverpool.
La cuestión moral que Marx había planteado – el problema del sentimiento de superioridad de los obreros ingleses sobre los irlandeses – ya no se limitaba a Irlanda y a los irlandeses: la necesidad constante del capital de absorber más fuerza de trabajo implicaba migraciones masivas de las economías agrícolas hacia las regiones recientemente industrializadas, mientras que la extensión de la colonización europea llevaba a los obreros europeos a entrar en contacto con asiáticos, africanos, indios… por todo el planeta. En ningún sitio la inmigración fue tan importante como en la potencia capitalista que era Estados Unidos, país que no sólo conoció una enorme afluencia de obreros procedentes de toda Europa, sino también de fuerza de trabajo barata procedente de Japón y China y, obviamente, la migración de los obreros negros de los campos de algodón del Sur atrasado hacia los nuevos centros industriales del Norte: el legado de la esclavitud y los prejuicios racistas siguen siendo todavía “una llaga abierta” (utilizando una expresión de Luxemburg) en Estados Unidos hoy. Inevitablemente, aquellas oleadas de inmigración aportaron con ellas los prejuicios, las incomprensiones, el rechazo… toda la degradación moral que Marx y Engels habían constatado en la clase obrera inglesa se seguía reproduciendo. Cuanto más mezcla la inmigración a poblaciones de orígenes diversos, más absurda resulta la idea “de independencia nacional” como solución a los prejuicios. Sobre todo, teniendo en cuenta que entre los factores que sustentan todos esos prejuicios existe uno, universal y mucho más antiguo que cualquier prejuicio nacional, que tiene todavía mayor raigambre en el corazón de la clase obrera: la supuesta e irracional superioridad de los hombres sobre las mujeres. Marx y Engels habían identificado ahí un problema real, incluso crucial. Si se mantuviera, acabaría debilitando mortalmente la lucha de una clase cuyas únicas armas son su organización y su solidaridad de clase. Pero no podía y no podrá resolverse sino mediante la experiencia del trabajo y de la vida común, mediante la solidaridad mutua impuesta por las exigencias de la lucha de clase.
¿Qué condujo a James Connolly a acabar su vida en una contradicción tan flagrante con el internacionalismo que siempre había defendido? Aparte de las debilidades inherentes a su visión nacional que compartía con la mayoría de la Segunda Internacional, es posible – aunque se trate de pura especulación por nuestra parte – que su confianza en la clase obrera se hubiera quebrado por dos importantes derrotas: la de la huelga de Dublín de 1913 y la repugnante negativa de los sindicatos británicos de dar al ITGWU el apoyo adecuado y, sobre todo, activo; y la desintegración de la Internacional ante la prueba de la Primera Guerra Mundial. Si tal fue el caso, sólo podemos decir que Connolly sacó conclusiones falsas. El fracaso de la huelga de Dublín, producto del aislamiento de los obreros irlandeses, puso de manifiesto no que los obreros irlandeses debían buscar la salvación en la nación irlandesa sino, al contrario, que los límites de la pequeña Irlanda ya no podían seguir conteniendo la batalla entre el capital y el trabajo que se dirimía ya entonces en un escenario mucho más amplio; y la Revolución rusa, un año solamente después del aplastamiento del levantamiento de Pascua, debía poner de manifiesto que la revolución obrera, y no la insurrección nacional, era la única esperanza de acabar con la guerra imperialista y la miseria de la dominación capitalista.
Jens, abril de 2016
[1] [543] Léase al respecto "Contra el concepto de jefe genial”, Revista Internacional no 33, https://es.internationalism.org/revista-internacional/200802/2182/problemas-actuales-del-movimiento-obrero-contra-el-concepto-de-jef [591].
[2] [544] Sean O’Casey fue escritor y uno de los dramaturgos más ilustres de lengua inglesa del siglo xx. Nacido en una familia pobre protestante de Dublín, se incorporó inicialmente a la Liga Gaélica en 1906 antes de adherirse al movimiento obrero. Es uno de los fundadores del Irish Citizen Army, pero rompe con Connolly rechazando cualquier apoyo al nacionalismo irlandés. Véase nuestro artículo “Sean O'Casey and the 1916 Easter Rising” (Sean O’Casey y el alzamiento nacionalista irlandés de Pascua en 1916”), en https://en.internationalism.org/wr/292_1916_rising.html [592]; o, en su versión francesa, en https://fr.internationalism.org/irlande.htm [593].
[3] [546] Vuelto a publicar en Word Revolution nº 373, https://en.internationalism.org/icconline/201603/13876/james-connolly-an... [594].
[4] [566] “James Connolly opposes Irish independence”(James Connolly contra la independencia irlandesa), en inglés: https://en.internationalism.org/icconline/2010/7/connolly [595] y en francés https://fr.internationalism.org/ri416/james_connolly_s_oppose_a_l_independance_irlandaise.html [596]
[5] [567][5] Al menos en Europa continental. En realidad, el proletariado ya había aparecido en primer lugar como tal en Gran Bretaña con el Ludismo (a principios del s. XIX), y más tarde con el Cartismo (chartism).
[6] [568] https://library.fes.de/pdf-files/bibliothek/bestand/kmh-bak-2291.pdf [597]. Traducido por nosotros.
[7] [569] https://www.marxists.org/history/etol/newspape/ni/vol10/no07/engels.htm [598]. Traducido por nosotros.
[8] [570] Uno de los factores del atraso de la sociedad irlandesa era que gran parte del territorio pertenecía a señores rentistas ingleses a los que no les importaba cuidar las explotaciones agrarias y menos aún invertir en ellas; lo único que les interesaba era embolsar los ingresos más elevados posibles.
[9] [571] https://www.marxists.org/francais/marx/works/00/parti/kmpc062.htm [599], traducido por nosotros.
[10] [572] Industrial Workers of the World, sindicalista revolucionario.
[11] [573] Connolly es uno de los fundadores del ISRP en 1896. Aunque sin duda nunca contó con más de 80 miembros, tuvo influencia en la política socialista irlandesa más tarde, defendiendo con el Sinn Fein el principio de una República de Irlanda. El partido vivió hasta 1904 y publicó el Workers’Republic.
[12] [574] “Si queremos evaluar lo que aportaron Thompson y Marx, no les haríamos justicia oponiéndolos, ni haciendo la apología de Thompson para rebajar a Marx, como lo pretenden hacer algunos críticos de Marx en el Continente. Al contrario, debemos decir que las posiciones respectivas de este genio irlandés y de Marx pueden compararse a las relaciones históricas entre los evolucionistas predarwinianos y Darwin; así como Darwin sistematizó todas las teorías de sus antecesores y pasó su vida acumulando hechos para establecer su opinión con respecto a las demás, Marx descubrió la verdadera línea del pensamiento económico ya indicada y utilizó su genio, sus conocimientos y su investigación enciclopédica para basarla sobre fundamentos inquebrantables. Thompson barrió las ficciones económicas defendidas por los economistas ortodoxos y aceptadas por los utópicos, según los cuales la ganancia venía del intercambio, y declaró que venía de la sumisión del trabajo y de su apropiación por parte de los capitalistas y latifundistas, de los frutos del trabajo de otros. (…) Toda la teoría de la guerra de clase no es sino una deducción de este principio. Pero, aunque Thompson haya reconocido esta guerra de clase como un hecho, no la consideró como un factor, como el factor de la evolución de la sociedad hacia la libertad. Es lo que Marx hizo y, en nuestra opinión, ahí reside su gloria principal y suprema”, Labour en Irish History, traducido del inglés por nosotros.
Marx siempre citaba escrupulosamente sus fuentes y concedía crédito a los pensadores que lo precedieron. Cita en efecto el trabajo de Thompson en el primer volumen de El Capital, en el capítulo sobre “La división del trabajo y la manufactura”.
[13] [575] “Die moderne Nationalität”, Neue Zeit V, 1887 (traducido por nosotros).
[14] [576] Rosa Luxemburg, La cuestión nacional y la autonomía, capitulo “El derecho de los pueblos a la autodeterminación”.
[15] [577] Ídem, capitulo “El Estado nacional y el proletariado”.
[16] [578] Ídem.
[17] [579] Véase Ireland since the Famine, FSL Lyons, Fontana Press, pp 340-350.
[18] [580] Extracto de un artículo titulado “La guerra a la nación alemana”, El obrero irlandés. https://www.marxists.org/archive/connolly/1914/08/waronman.htm [600]. Traducido por nosotros.
[19] [581] Namibia hoy; entonces era el África del Sudoeste Alemana. Un testigo ocular informó de una derrota de los hereros (etnia mayoritaria): “Estaba presente cuando los hereros perdieron una batalla cerca de Waterberg. Tras la batalla, todos los hombres, mujeres y niños que cayeron presos entre las manos de los alemanes, heridos o no, fueron ejecutados sin piedad. Luego los alemanes persiguieron a los que se habían salvado, a los que encontraban por los caminos o las praderas, y los asesinaron. La gran mayoría de los hombres hereros no tenía armas y era incapaz de oponer una resistencia por mínima que fuera. Solamente intentaban huir con su ganado.” El alto mando de las fuerzas alemanas era totalmente consciente de esas atrocidades y las aprobaba.
[20] [601] Luxemburg era muy solicitada por el SPD alemán por ser uno de sus raros, y ciertamente mejores, oradores y agitadores en polaco.
[21] [602] Sería quizá necesario destacar – aunque esto sobrepase el marco de este corto estudio – que existían muchos desacuerdos e incertidumbres sobre lo que se define bajo el término de “nación”. ¿Era la lengua (como lo sostenía Kautsky), o era una “identidad cultural” más vagamente definida, como lo pensaba Otto Bauer? La cuestión sigue siendo válida – y estando abierta – hasta hoy.
[22] [603] Esta cita y las que siguen son del “Prólogo” escrito por Luxemburg a La cuestión polaca y el movimiento socialista, una recopilación de documentos del Congreso de Londres de la Segunda Internacional de 1896, donde Luxemburg se opuso con éxito al PPS que pretendía hacer de la independencia y la unificación polaca una reivindicación concreta e inmediata de la Internacional.
Geografía:
- Irlanda [604]
Series:
- La cuestión nacional [605]
Herencia de la Izquierda Comunista:
- La cuestión nacional [606]
Rev. Internacional 2017 - 158 a 159
- 1371 lecturas
Revista Internacional nº 158 primer semestre 2017
- 1248 lecturas
Revista Internacional nº 158 PDF
- 11 lecturas
La elección de Trump y el derrumbe del orden mundial capitalista
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 125.06 KB |
- 1903 lecturas
¿Qué puede esperar el mundo del nuevo gobierno Trump en EEUU? Mientras las élites políticas tradicionales en todo el mundo están consternadas y ansiosas, el gobierno ruso y los populistas de derechas en América y en toda Europa ven que la historia se pone de su parte. Y mientras las grandes empresas que operan a escala internacional (como la industria del automóvil) temen represalias ahora si no producen en EEUU, las bolsas y los institutos económicos mostraron inicialmente confianza, esperando un aumento del crecimiento de la economía USA e incluso mundial con Trump. En cuanto al propio Sr. Presidente, no sólo contradice regularmente a su nuevo gobierno, sino que también se contradice él mismo. La OTAN, el libre comercio o la UE pueden ser «esenciales» en una frase, y estar «obsoletos» en la siguiente.
En vez de unirnos a contemplar en la bola de cristal cual será la política del Estado americano en el futuro próximo, intentaremos aquí primero de todo analizar porqué Trump fue elegido presidente, a pesar de que la élite política establecida no lo quería. Partiendo de esta contradicción entre lo que Trump representa y los intereses del conjunto de la clase dominante en EEUU, esperamos ganar tierra firme para dar algunas indicaciones iniciales de lo que se puede esperar de su presidencia, sin caer en demasiadas especulaciones.
El dilema del partido Republicano
No es ningún secreto que a Donald Trump se le considera un cuerpo extraño en el partido Republicano que lo nominó para ser elegido para la Casa Blanca. No es lo bastante religioso ni conservador para los cristianos fundamentalistas que juegan un papel tan importante en el partido. Sus propuestas en política económica, como la de un programa de infraestructuras organizado por el Estado, el proteccionismo, o la substitución del «Obamacare» por un Seguro social para todos respaldado por el Estado, son anatema para los neo-libs que aún mantienen una influencia en los círculos Republicanos. Sus planes de un acercamiento a la Rusia de Putin lo enfrentan al lobby militar y de inteligencia que es tan fuerte, tanto en el partido Republicano como en el Demócrata.
La candidatura presidencial de Trump fue posible por una revuelta sin precedentes de los miembros y electores del partido Republicano contra sus líderes. Los otros candidatos, tanto si venían del clan Bush, de los cristianos evangelistas, los neo-libs, o el Tea Party, se habían desacreditado por su integración o apoyo al gobierno de George W Bush, que precedió al de Obama. El hecho de que, frente a la crisis económica y financiera de 2007/08, un presidente Republicano no hubiera hecho nada para ayudar a millones de pequeños propietarios y aspirantes a pequeños propietarios –que en muchos casos perdieron su empleo, su casa y sus ahorros de golpe al mismo tiempo- mientras financiaban las pérdidas de los bancos con dinero del gobierno, fue imperdonable para los votantes Republicanos. Además, ninguno de los otros candidatos tenía nada que proponer en el terreno económico, sino más de lo mismo que no había prevenido el desastre de 2008.
A decir verdad, la rebelión de los votantes tradicionales Republicanos se dirigió no solo contra sus líderes, sino también contra algunos de los “valores” tradicionales del partido. En ese sentido, no solo se hizo posible la candidatura de Trump, sino que fue virtualmente impuesta a la dirección del partido. Por supuesto que ésta última podría haberlo impedido, pero solo a riesgo de separarse de sus bases e incluso de dividir el partido. Eso explica que los intentos de frustrar los planes de Trump fueran tan poco entusiastas e inefectivos a la larga. A fin de cuentas el “Grand Old Party” se vio obligado a llegar a un acuerdo con el intruso de la costa Este.
El dilema del partido Demócrata
Una revuelta similar tuvo lugar en el partido Demócrata. Tras ocho años de Obama, la fe en el famoso «yes we can» («podemos» mejorar las vidas de la población en general) había menguado seriamente. El líder de esta rebelión era Bernie Sanders, que se autoproclamaba “socialista”. Igual que Trump en el lado Republicano, Sanders era un nuevo fenómeno en la historia reciente de los Demócratas. No porque los “socialistas” como tales sean un cuerpo extraño en ese partido. Pero son una minoría entre muchas, que subraya la reivindicación de multiculturalidad dentro del partido. Se considera un elemento extraño que planteen su candidatura al Despacho Oval. Tanto con Bill Clinton, como con Obama, los presidentes Demócratas contemporáneos combinan un toque de bienestar social con políticas económicas fundamentalmente neoliberales. Una política económica directamente intervencionista del Estado, de un fuerte carácter “Keynesiano” (como la de FD Roosevelt antes y durante la IIª Guerra mundial) es tanto un anatema para la dirección Demócrata como para la Republicana actualmente. Eso explica porqué Sanders nunca hizo un secreto del hecho de que sobre algunas cuestiones, sus propuestas políticas estaban más cerca de las de Trump que de las de Hillary Clinton. Después de la elección de Trump, Sanders inmediatamente le ofreció su apoyo para implementar su plan de «Seguro social para todos». Sin embargo, a diferencia de lo que les ocurrió a los Republicanos, la revuelta en el partido Demócrata fue aplastada con éxito y en lugar de Sanders, Clinton fue nominada con alivio. Y esto fue así, no solo porque el partido Demócrata es el mejor organizado y controlado de los dos partidos, sino porque la élite de este partido se ha visto menos desacreditada que su contrincante Republicana.
Pero paradójicamente, este éxito de la dirección del partido solo sirvió para allanar el camino de su derrota en las elecciones presidenciales. Al eliminar a Sanders, los demócratas dejaron de lado el único candidato que tenía una oportunidad de ganar a Trump. El PD se dio cuenta demasiado tarde de que Trump sería su adversario y de que estaban subestimando su potencial electoral. También subestimaron hasta qué punto la misma Hillary Clinton estaba desacreditada, debido sobre todo a su imagen de representante de “Wall Street”, de “las Oligarquías financieras de la Costa Este”, popularmente consideradas como los primeros culpables y al mismo tiempo los principales beneficiarios de la crisis financiera. De hecho a ella se le había llegado a identificar tanto con la catástrofe de 2008 como a la dirección del partido Republicano. La arrogante complacencia de la élite Demócrata y su ceguera respecto al creciente cabreo y resentimiento popular caracterizó toda la campaña electoral de la Sra. Clinton. Un ejemplo de esto fue su dependencia unilateral de los medias más tradicionales, mientras que el equipo de campaña de Trump utilizó las posibilidades de los nuevos medios a tope.
Como no quisieron a Sanders, tuvieron que comerse con patatas a Trump. Incluso para los que, de entre la burguesía de EEUU, les gusta menos la posibilidad de una fase de experimentación económica neo-Keynsiana, Sanders hubiera sido sin duda el mal menor. Sanders, igual que Trump, quería frenar el proceso de lo que se llama “globalización”; pero lo hubiera hecho más moderadamente y con mayor sentido de la responsabilidad. Con Trump, la clase dirigente de la primera potencia mundial no puede estar segura de dónde se ha metido.
El dilema de los partidos políticos establecidos
EEUU es un país fundado por colonos y poblado por oleadas de inmigración. La integración de los diferentes grupos e intereses étnicos y religiosos en una sola nación es función de la evolución del sistema político y constitucional. Un reto particular para este sistema es la implicación en el gobierno de los líderes de las diferentes comunidades de inmigrantes, puesto que cada nueva oleada de inmigrantes empieza desde debajo de la pirámide social y tiene que “forjarse su camino”. El presunto crisol (melting pot) americano es en realidad un sistema extremadamente complicado de (no siempre) coexistencia pacífica entre diferentes grupos.
Históricamente, junto a instituciones como los organismos religiosos, la formación de organizaciones criminales ha demostrado ser un medio para que los grupos excluidos ganen acceso al poder. La burguesía norteamericana tiene una larga experiencia en la integración de las mejores redes del hampa en las alturas. A menudo se trata de sagas familiares repetidas: el padre un gánster, el hijo un abogado o un político, y el nieto o nieta un filántropo o mecenas. La ventaja de este sistema era que la violencia sobre la que se basaba no era abiertamente política. Y eso lo hacía compatible con el sistema bipartidista. El lado al que fuera el voto italiano, judío o irlandés, dependía de las diferentes constelaciones dadas y de lo que Trump llamaría los “tratos” que los republicanos y los demócratas ofrecieran a las diferentes comunidades e intereses particulares. En Norteamérica, esas constelaciones entre comunidades tienen que negociarse constantemente, y no solo las que existen entre las diferentes industrias o ramas de la economía por ejemplo.
Pero este proceso de integración políticamente no partidista esencialmente, compatible con la estabilidad del aparato de partidos, empezó a fallar por primera vez frente a las demandas de los negros norteamericanos. Estos últimos habían llegado a Norteamérica originariamente no como colonos, sino como esclavos. Desde el principio tuvieron que soportar todo el embate del moderno racismo capitalista. Para ganar acceso a la igualdad burguesa ante la ley y al poder y los privilegios para una élite de raza negra tuvieron que ser creados movimientos abiertamente políticos. Sin Martin Luther King, o el Movimiento de Derechos Civiles, pero también sin la violencia de un nuevo tipo –las revueltas en los guetos negros en los 60 y los Black Panters- no hubiera sido posible la presidencia de Obama. La élite dirigente establecida consiguió gestionarlo vinculando el Movimiento Por los Derechos Civiles al partido demócrata. Pero de esa forma se puso en cuestión la división que existía entre los diferentes grupos étnicos y los partidos políticos. El voto de los negros va regularmente al partido demócrata. Al principio los Republicanos fueron capaces de desarrollar un contrapeso ganando una parte más o menos estable del voto latino (principalmente de la comunidad cubana en el exilio). Respecto al voto “blanco”, continuó yendo a uno u otro lado dependiendo de la oferta.
Hasta las elecciones de 2016. Uno de los factores que llevó a Trump a la Casa Blanca fue la alianza electoral que hizo con diferentes grupos de “blancos supremacistas”. A diferencia del racismo rancio del Klu klux klan, con su nostalgia del sistema esclavista que reinaba en los estados del sur hasta la guerra civil americana, el odio de esas nuevas corrientes se dirige contra los negros pobres de las zonas urbanas y rurales, pero también contra los latinos pobres, condenados como criminales y parásitos sociales. Aunque el propio Trump puede que no sea un racista de este tipo, esos blancos supremacistas modernos crearon una especie de bloque electoral a su favor. Por primera vez, millones de votantes blancos emitieron su voto no según las recomendaciones de “sus” diferentes comunidades, ni por uno u otro partido, sino por alguien a quien veían como el representante de una amplia comunidad “blanca”. En la base de esto hay un proceso de “comunitarización” de la política burguesa norteamericana. Un paso más en la segregación del llamado melting pot.
El dilema de la clase dirigente norteamericana y el «Make America Great Again» de Trump
El problema de todos los candidatos republicanos que intentaron oponerse a Trump y después de la misma Hillary Clinton, no era solo que no resultaban convincentes, sino que ellos mismos no estaban convencidos. Todo lo que podían proponer fueron diferentes variantes del «business as usual» (de lo de siempre). Sobre todo no tenían ninguna alternativa al «Make America Great Again» de Trump. Detrás de esta consigna no hay solo una nueva versión del viejo nacionalismo. El americanismo de Trump es de un nuevo tipo. Contiene la admisión clara de que Norteamérica ya no es tan «grande» como antes. Económicamente ha sido incapaz de prevenir el auge de China. Militarmente ha sufrido una serie de reveses más o menos humillantes: Afganistán, Irak, Siria. EEUU es una potencia en declive, aún cuando sigue siendo de lejos económica y sobre todo militar y tecnológicamente, el líder mundial. Y EEUU no es una excepción en un mundo que, al contrario, estaría prosperando. El declive norteamericano simboliza el de todo el capitalismo. El vacío creado por la ausencia de alternativas de la élite dirigente ha ayudado a dar su oportunidad a Trump.
Y no es que EEUU no haya intentado reaccionar frente a su declive histórico. Muchos de los cambios anunciados por Trump ya vienen de antes, en particular de Obama. Incluyendo dar mayor prioridad económica y sobre todo militarmente a la zona del Pacífico, de modo que a los “socios” de la OTAN se les ha pedido que carguen con una parte mayor de los costos; o una política económica más dirigida por el Estado frente a la gestión de la crisis de 2008 y sus consecuencias. Pero eso solo podría frenar el declive actual, mientras que Trump dice ser capaz de revertirlo.
Frente a este declive, y a las crecientes divisiones raciales, religiosas, étnicas y de clase, Trump quiere unir a la nación tras su clase dirigente en nombre de un nuevo americanismo. Según Trump EEUU ha sido la principal víctima del resto del mundo. Dice que, mientras EEUU se ha estado agotando y despilfarrando sus recursos para mantener el orden mundial, el resto se ha aprovechado de ese orden a expensas del «propio país de Dios» («God’s own country» ). Los “Trumpistas” no están pensando solo en Europa o Asia oriental, que han estado inundando el mercado norteamericano con sus productos. Uno de los principales explotadores de EEUU, según Trump, es México, al que acusa de exportar su superávit de población al sistema de Seguro Social norteamericano, mientras desarrolla al mismo tiempo su propia industria a tal extremo que su producción automovilística está adelantando la de su vecino del norte.
Esto equivale a una nueva y virulenta forma de nacionalismo, reminiscente del nacionalismo «underdog» alemán tras la Iª guerra mundial y el tratado de Versalles. La orientación de esta forma de nacionalismo ya no es justificar la imposición de un orden mundial dictado por EEUU. Su orientación es la de poner en cuestión el orden mundial existente.
La ruleta rusa de Trump
Pero lo que el mundo se pregunta es si Trump tiene una verdadera política que ofrecer en respuesta al declive norteamericano. Si no es el caso, si su alternativa es puramente ideológica, no es probable que dure mucho. Ciertamente Trump no tiene ningún programa coherente para su capital nacional. Nadie es tan claro sobre esto como el mismo Trump. Su política, como él declara repetidamente, es hacer “grandes negocios” para EEUU (y para él) cuando se presente la oportunidad. El nuevo programa del capital norteamericano es, aparentemente, Trump mismo: un amante del riesgo, un hombre de negocios que ha pasado por varias bancarrotas, como cabeza del Estado.
Pero esto no significa necesariamente que Trump no tenga ninguna posibilidad de al menos frenar el declive de EEUU. De hecho PODRÍA conseguirlo, al menos parcialmente –pero sólo si tiene suerte. Aquí nos aproximamos al punto crucial del Trumpismo. El nuevo presidente, que quiere dirigir la primera potencia mundial como si fuera una empresa capitalista, está dispuesto, para conseguir sus objetivos, a correr riesgos incalculables –riesgos que ningún político burgués “convencional” en su posición querría correr. Si funciona, podría volverse en beneficio del capitalismo norteamericano a expensas de sus rivales sin demasiados daños para el conjunto del sistema. Pero si sale mal, las consecuencias pueden ser catastróficas para EEUU y para el capitalismo mundial.
Podemos dar tres ejemplos de la clase de política «Va Banque» a la que quiere lanzarse Trump. Uno de ellos es su política proteccionista de chantaje. Su objetivo no es acabar con el presente orden económico mundial (“globalización”) sino conseguir un acuerdo mejor para Norteamérica en ese orden. EEUU es el único país cuyo mercado interno es tan grande para permitirse amenazar a sus rivales con medidas proteccionistas de envergadura. El súmmum de la racionalidad de la política de Trump es su cálculo de que los líderes políticos de sus principales rivales están menos locos que él, es decir, que no correrán el riesgo de una guerra comercial proteccionista. Pero si sus medidas desencadenaran una reacción en cadena fuera de control, el resultado podría ser una fragmentación del mercado mundial comparable a lo que ocurrió durante la Gran Depresión.
El segundo ejemplo es la OTAN. El gobierno Obama ya había empezado a presionar a los “socios” europeos para que asumieran una mayor parte de los costes de la Alianza en Europa y en otros sitios. La diferencia ahora es que Trump está dispuesto a amenazar con ningunear o marginar a la OTAN si no se cumplen los deseos de Washington. También aquí Trump está jugando con fuego, puesto que la OTAN es primero y principalmente un instrumento para asegurar la presencia del imperialismo USA en Europa.
El último ejemplo que daremos es el proyecto de Trump de un «Gran acuerdo» con Rusia y Putin. Uno de los principales problemas de la economía rusa actualmente es que no ha completado en realidad la transformación desde un régimen estalinista a un orden capitalista que funcione propiamente como tal. Esta transformación se vio obstaculizada durante una primera fase por la prioridad del gobierno de Putin de prevenir que la industria armamentística, o importantes materias primas fueran compradas por capital extranjero. El proceso de privatización necesario se hizo a medias, de manera que una gran parte de la industria rusa aún funciona sobre la base de una asignación de recursos administrativa. El plan de Putin era abordar en una segunda fase la privatización y la modernización de la economía en colaboración con la burguesía europea, principalmente con Alemania. Pero ese plan fue frustrado con éxito por Washington, esencialmente a través de su política de sanciones contra Rusia. Aunque tuvieran ocasión ante la política rusa de anexión de Ucrania, adicionalmente tenían el objetivo de prevenir un reforzamiento económico tanto de Rusia como de Alemania.
Pero ese éxito –quizás el principal logro frente a Europa de la presidencia de Obama- tiene consecuencias negativas para el conjunto de la economía mundial. La implantación de una verdadera propiedad privada en Rusia crearía un amasijo de nuevos actores económicos solventes que pueden responder por los préstamos que reciben con terrenos, materias primas, etc. En vistas de las dificultades de la economía mundial actualmente, cuando incluso en China el crecimiento se está enlenteciendo, ¿Puede el capitalismo permitirse renunciar a tales «negocios»?
No, según Trump. Su idea es que no sea Alemania y Europa, sino EEUU, quien se convierta en «socio» de Putin en esa transformación. Según Trump (que por supuesto también espera lucrativos negocios para sí mismo), la burguesía rusa, que es obviamente incapaz de abordar por sí misma su modernización, puede escoger entre tres posibles socios, incluyendo a China. Puesto que ésta es la mayor amenaza para EEUU, es vital que sea Washington en vez de Pekín, quien asuma ese papel.
Sin embargo ninguno de los proyectos de Trump ha provocado una resistencia tan amarga como éste en la clase dirigente en EEUU. Toda la fase entre la elección de Trump y su toma de posesión ha estado dominada por los intentos conjuntos de la «comunidad de Inteligencia», los principales medios de comunicación y el gobierno Obama, de sabotear el acercamiento previsto a Moscú. En esto todos ellos piensan que el riesgo que asume Trump es demasiado alto. Aunque es verdad que el principal contendiente actualmente es China, una Rusia modernizada constituiría un riesgo adicional considerable para EEUU. Después de todo Rusia es (también) una potencia europea, y Europa aún es el corazón de la economía mundial. Y Rusia aún tiene el segundo mayor arsenal nuclear tras EEUU. Otro posible problema es que, si las sanciones económicas contra Rusia fueran anuladas, la esfinge del Kemlin, Vladimir Putin, se considera perfectamente capaz de tomar la delantera a Trump reintroduciendo a los europeos en sus planes (para limitar así su dependencia de EEUU). La burguesía francesa, por ejemplo, ya está preparada para el caso: dos de los candidatos para las próximas elecciones presidenciales (Fillon y Le Pen) no han ocultado sus simpatías por Rusia.
Por el momento, la salida de este último conflicto entre la burguesía norteamericana sigue abierta. Mientras, la argumentación de Trump es unilateralmente económica (aunque no hay que excluir en absoluto que pueda ampliar su aventurerismo hacia una política de provocación militar hacia Pekín). Pero lo que es cierto es que una respuesta efectiva a largo plazo al desafío chino, ha de tener un fuerte componente económico y no puede ceñirse solamente al terreno militar. Hay dos áreas en particular en las que la economía norteamericana tiene que cargar con un presupuesto más pesado que China, y que Trump debería intentar “racionalizar”. Una es el enorme presupuesto militar. A este respecto, la política hacia Rusia también tiene una dimensión ideológica puesto que, en los últimos años, la idea de que Putin quería restablecer la Unión Soviética ha sido una de las principales justificaciones dadas para la persistencia de un gasto astronómico de “defensa”.
El otro presupuesto que Trump quiere reducir significativamente es el de bienestar social. Aquí sin embargo, en el ataque a la clase obrera, puede contar con el apoyo de toda la clase dominante.
La promesa de violencia de Trump
Junto a una actitud de aventurerismo irresponsable, la otra gran característica del Trumpismo es la amenaza de violencia. Una de sus especialidades es amenazar a las empresas que operan internacionalmente con represalias si no hacen lo que él quiere. Y lo que quiere, según dice, son «empleos para los trabajadores norteamericanos». Su forma de acosar a las grandes Compañías por twitter también tiene la intención de impresionar a los que viven constantemente con miedo porque su existencia depende de los antojos de esas Compañías gigantes. A esos trabajadores se les invita a identificarse con su fuerza, que supuestamente estaría a su servicio, porque son buenos y honestos obedientes estadounidenses que quieren trabajar duro por su país.
Durante su campaña electoral, Trump le dijo a su contendiente Hillary Clinton que quería “meterla a la cárcel”. Después declaró que tendría clemencia hacia ella –como si la cuestión de cuándo otros políticos aterrizan en prisión dependiera de sus caprichos personales. No hay clemencia sin embargo para los inmigrantes ilegales. Obama ya deportó más inmigrantes que cualquier otro presidente de EEUU antes de él. Trump quiere encarcelarlos dos años antes de expulsarlos. La promesa de que va a correr la sangre es el aura que atrae a una multitud creciente de los que, en esta sociedad, son incapaces de defenderse ellos mismos pero tienen sed de venganza. Gente que acude a sus mítines a protestar y que Trump ha zurrado ante los ojos de toda la nación. Mujeres, “outsiders”, los llamados inadaptados sociales, a los que se hace entender que deberían sentirse afortunados por estar expuestos solo a su violencia verbal. No solo quiere construir un muro para mantener lejos a los mexicanos, sino que promete hacérselo pagar a ellos. A la exclusión se añade la humillación.
Esas amenazas han sido obviamente una parte calculada de la demagógica campaña electoral de Trump, pero al tomar posesión de su cargo no ha perdido el tiempo impulsando una serie de “hechos consumados” destinados a probar que, a diferencia de otros políticos, va a hacer lo que dice. La expresión más espectacular de eso –que ha causado enorme consternación entre la burguesía y en el conjunto de la población- ha sido su “veto musulmán”, que niega a los viajeros de un cuidadosamente seleccionado número de países de mayoría musulmana, el derecho a entrar o volver a EEUU. Esto es sobre todo una declaración de intención, un signo de su voluntad de poner en el punto de mira a las minorías y asociar el islam en general con el terrorismo, por mucho que niegue que esta medida está destinada específicamente a los musulmanes.
Lo que EEUU necesita, dice Trump al mundo, son más armas y más tortura. La civilización burguesa moderna desde luego no anda escasa de chulos y matones y admira y aclama a los que toman por sí mismo todo lo que pueden conseguir a expensas de los otros. Lo que es una novedad es que millones de personas en uno de los países más modernos del mundo, quiera un matón semejante a la cabeza del Estado. Trump, igual que su modelo y puede que amigo Putin, son populares no a pesar de su chulería, sino debido a ella.
En el capitalismo siempre hay dos posibles alternativas, o intercambio de equivalentes, o no intercambio de equivalentes (robo). Puedes darle a alguien un equivalente por lo que consigues, o no dárselo. Para que funcione el mercado, sus sujetos tienen que renunciar a la violencia en la vida económica. Y lo hacen bajo amenaza de represalias, como la cárcel, pero también con la promesa de que su renuncia valdrá la pena para ellos a largo plazo en términos de hacer su existencia segura. Sin embargo el caso es que la base de la vida económica en el capitalismo es el robo, la plusvalía que el capitalista gana del plus de trabajo no pagado de los obreros asalariados. Este robo se ha legalizado como la propiedad privada capitalista de los medios de producción; el Estado, que es el aparato de Estado de la clase dominante, la impone por la fuerza cada día. La economía capitalista requiere un tabú respecto a la violencia para que el mercado funcione. Comprar y vender se supone que son actividades pacíficas –incluyendo la compra-venta de la fuerza de trabajo: los obreros no son esclavos. En circunstancias “normales”, la gente que trabaja están dispuestos a vivir más o menos en paz en esas condiciones, a pesar de darse cuenta de que hay una minoría que se niega a hacer lo mismo. Esa minoría se compone del medio criminal, que vive del robo, y del Estado, que es el mayor ladrón de todos, tanto en relación a “su propia” población (impuestos), como en relación a los otros Estados (guerra). Y aunque el Estado reprime a los criminales en defensa de la propiedad privada, en las altas esferas los principales gánsteres y el Estado tienden a colaborar mas que a oponerse entre sí. Pero cuando el capitalismo ya no puede hacer creíble siquiera la ilusión de una posible mejora de las condiciones de vida para el conjunto de la sociedad, el conformismo del conjunto de la sociedad empieza a resquebrajarse.
Hoy hemos entrado en un periodo (similar al de la década de 1930) en que amplios sectores de la sociedad se sienten engañados y ya no creen que renunciar a la violencia valga la pena. Pero siguen intimidados por la amenaza de represión, por el status ilegal del mundo criminal. Y ahí es cuando el anhelo de ser parte de los que roban sin miedo se hace político. La esencia de su “populismo” es la demanda de que la violencia contra ciertos grupos sea legalizada, o al menos tolerada no oficialmente. En la Alemania de Hitler, por ejemplo, el curso a la guerra era una manifestación “normal” del “Estado ladrón” que compartía con la Rusia de Stalin, EEUU de Roosevelt, etc. Lo que era nuevo en el Nacional Socialismo fue el robo sistemático, organizado por el Estado, contra parte de su propia población. Los pogromos y la búsqueda de chivos expiatorios se legalizaron. El Holocausto no fue principalmente producto de la historia del anti-semitismo o del Nazismo. Fue un producto del capitalismo moderno. El robo se convierte en la perspectiva económica alternativa de sectores de la población que se hunden en la barbarie. Pero esta barbarie es la del propio sistema capitalista. El Hampa, el mundo criminal, es tanto parte de la sociedad burguesa como la Bolsa. El robo y la compraventa son los dos polos de la avanzada sociedad moderna basada en la propiedad privada. La práctica del robo solo puede abolirse aboliendo la sociedad de clases. Cuando el robo empieza a reemplazar la compra y la venta, significa al mismo tiempo la autorrealización y la autodestrucción de la civilización burguesa. En ausencia de una alternativa, de una perspectiva revolucionaria comunista, crece el anhelo de ejercer la violencia contra otros.
«El pescado apesta desde la cabeza hacia abajo»
¿Qué pasa cuando partes de la misma clase dominante, seguidas por parte de las capas intermedias de la sociedad, empiezan a perder la confianza en la posibilidad de un crecimiento sostenido de la economía mundial? ¿O cuando empiezan a perder la esperanza de poder beneficiarse de cualquier crecimiento que se produjera? De ninguna manera querrían renunciar a sus aspiraciones de un (mayor) pedazo de riqueza y poder. Si la riqueza disponible no aumentara, lucharían por un mayor pedazo a expensas del resto. Aquí radica la conexión entre la situación económica y la creciente sed de violencia. La perspectiva de crecimiento empieza a ser reemplazada por la perspectiva de robo y pillaje. Si millones de trabajadores ilegales fueran expulsados, entonces según el cálculo, habría más empleos, viviendas y beneficios sociales, para los que se quedaran. Lo mismo vale para todos esos que viven del sistema de beneficios sociales sin contribuir. Y respecto a las minorías étnicas, algunos tienen trabajos que podrían pasar a manos de otros. Esta forma de pensar, emerge de las profundidades de la “sociedad civil” burguesa.
Sin embargo, de acuerdo con un viejo proverbio, “el pescado comienza a apestar desde la cabeza hacia abajo”. Es ante todo el Estado y el aparato económico de la clase dominante lo que produce esta putrefacción. El diagnóstico que hacen los medios de comunicación capitalistas es que la presidencia de Trump, la victoria de los que están por el Brexit en Gran Bretaña, y el auge del “populismo” de derechas en Europa, son el resultado de una protesta contra la “globalización”. Pero esto solo es cierto si se entiende la violencia como la esencia de esta protesta, y si la globalización se comprende, no solo como una opción económica entre otras, sino como una etiqueta para nombrar los medios extremadamente violentos por los que se ha mantenido vivo en las recientes décadas el capitalismo en declive. El resultado de esa gigantesca ofensiva económica y política de la burguesía (una especie de guerra de la clase capitalista contra el resto de la humanidad y contra la naturaleza) ha sido la producción de millones de víctimas, no solo entre la población trabajadora de todo el planeta, sino incluso en las filas de la propia clase dominante. Es fundamentalmente este último aspecto, por sus dimensiones, lo que no tiene precedentes en absoluto en la historia moderna. Tampoco tiene precedentes el grado en que, partes de la burguesía en EEUU y del mismo aparato de Estado, han sido víctimas de esta devastación. Y eso es así aún cuando EEUU fue el principal instigador de esa política. Es como si la clase dominante se viera obligada a amputar partes de su propio cuerpo para salvar el resto. Sectores enteros de la industria nacional se cerraron porque sus productos podían producirse más baratos en alguna otra parte. Pero no solo esas industrias tuvieron que echar la persiana –partes enteras del país se dejaron echar a perder en el proceso: regiones y administraciones, consumidores locales, minoristas y agencias de crédito, proveedores subsidiarios, industria local de la construcción, etc., fueron todos desguazados. No solo obreros, sino también grandes y pequeños propietarios, funcionarios, dignatarios locales, pueden contarse entre las víctimas. A diferencia de los trabajadores, que perdieron su sustento, estas víctimas burguesas y pequeñoburguesas perdieron su poder, sus privilegios y su status social.
Este proceso tuvo lugar, más o menos radicalmente, en todos los viejos países industriales las pasadas tres décadas. Pero en EEUU ha habido, además, una especie de terremoto en el sector militar y el así llamado, de inteligencia. Con Bush hijo y Rumsfeld, parte de las fuerzas armadas y de las fuerzas de seguridad, e incluso de los servicios de “inteligencia” fueron “privatizados” –medidas que costaron sus empleos a muchos altos mandos. Adicionalmente, la “inteligencia” tuvo que afrontar la competencia de las modernas empresas media como Google o Facebook, que en cierta forma están tan bien informadas y son tan importantes para el Estado, como la CIA o el FBI. En el curso de este proceso, el balance de fuerzas al interior de la clase dirigente ha cambiado, incluyendo al nivel económico, donde los sectores de crédito y finanzas (“Wall Street”) y las nuevas tecnologías (“Silicon Valley”) no solo están entre los principales beneficiarios de la “globalización”, sino entre sus principales protagonistas.
En oposición a estos sectores, que apoyaron la candidatura de Hillary Clinton, los partidarios de Donald Trump no tienen que ubicarse al interior de fracciones económicas específicas, aunque sus partidarios más rotundos se encuentran entre los ejecutivos de las viejas industrias que han decaído tanto en las décadas recientes. Más bien habría que buscarlos aquí y allá a través del aparato estatal y económico del poder. Ellos fueron los francotiradores que provocaron el fuego cruzado desde detrás de los escenarios contra Clinton como la supuesta candidata de “Wall Street”. E incluyen magnates de los negocios, publicistas frustrados y líderes del FBI. Para esos de entre ellos que han perdido la esperanza de hacerse a sí mismos “grandes de nuevo”, su apoyo a Trump fue sobre todo una especie de vandalismo político, de venganza ciega contra la élite dirigente.
Este vandalismo también puede verse en la voluntad de importantes fracciones de la clase dirigente –sobre todo las vinculadas a la industria del petróleo- de respaldar el rechazo indiscriminado de Trump de la explicación científica del cambio climático, que él ha desestimado “olímpicamente” como un chiste inventado por los chinos. Esto es una manifestación más del hecho de que partes significativas de la burguesía han perdido hasta tal punto la visión de cualquier futuro para la humanidad que están descaradamente dispuestas a poner sus márgenes de beneficio (“nacionales”) por encima de cualquier otra consideración por el mundo natural, y así a correr el riesgo de socavar las bases fundamentales para cualquier vida social humana. La guerra contra la naturaleza, que fue ampliamente intensificada por el orden mundial “neo-liberal”, se llevará a cabo aún más brutalmente por Trump y sus vándalos colegas.
Lo que ha ocurrido es muy grave. Mientras las fracciones dirigentes de la burguesía en EEUU todavía apoyan el orden mundial económico existente y quieren implicarse en su mantenimiento, el consenso sobre esto en el conjunto de la clase dirigente ha empezado a derrumbarse. Esto es así en primer lugar porque a una parte creciente de ella parece que ya no le preocupa este orden mundial. En segundo lugar porque las fracciones dirigentes fueron incapaces de prevenir la llegada de un candidato de esos bandidos a la Casa Blanca. La erosión, tanto de la cohesión de la clase dirigente, como de su control sobre su propio aparato político, difícilmente podría haberse manifestado más claramente. Desde que, hace tiempo, con su victoria en la IIª Guerra mundial, la burguesía norteamericana tomó de manos de su homóloga británica el papel dirigente en la gestión del conjunto de la economía mundial, ha asumido continuamente esta responsabilidad. En general, la burguesía del capital nacional dirigente a escala mundial es la mejor situada para asumir ese papel. Más aún cuando, como EEUU, dispone del poderío militar para dar a su liderazgo autoridad adicional. Es notable que actualmente ni EEUU, ni su predecesor Gran Bretaña sean capaces de asumir ese papel –y básicamente por la misma razón. Se trata del peso del populismo político, que está sacando a Londres de las instituciones económicas europeas. Fue un signo de algo próximo a la desesperación que, a principios del nuevo año, el Financial Times, que es una de las voces importantes de la City de Londres, apelara a la canciller alemana Angela Merckel a asumir el liderazgo mundial. Trump, en cualquier caso, parece reticente e incapaz de asumir ese papel, y por el momento no hay ningún otro dirigente mundial que pueda reemplazarlo. El sistema capitalista y la humanidad entera tienen por delante una peligrosa fase.
El debilitamiento de la resistencia de la clase obrera
El debilitamiento del principio de solidaridad claramente indica que la victoria de Trump no es solo resultado de una pérdida de perspectiva de la clase capitalista, sino también de la clase obrera. Como resultado, muchos más trabajadores que antes son influenciados negativamente por lo que se llama populismo. Es significativo, por ejemplo, que junto a millones de obreros blancos, muchos latinos también hayan votado por Trump, a pesar de sus diatribas contra ellos. Muchos de los últimos en ganar acceso a la «misma patria de Dios» -precisamente por el miedo a ser expulsados los primeros- fueron arrastrados a pensar que estarían más a salvo si la puerta se cerrara firmemente tras ellos.
¿Qué ha pasado con la clase obrera, con su perspectiva revolucionaria, con su identidad de clase y su tradición de solidaridad? Hace aproximadamente medio siglo se produjo una vuelta de la clase obrera a la escena de la historia, sobre todo en Europa (Mayo 1968 en Francia, Otoño 1969 en Italia, 1970 en Polonia, etc.), pero también más globalmente. En el “Nuevo Mundo” este renacimiento de la lucha de clases se manifestó en América latina (sobre todo en 1969 en Argentina) pero también en Norteamérica, en particular en EEUU. Hubo dos expresiones principales de este resurgimiento. Una fue un amplio desarrollo de huelgas a menudo salvajes a gran escala, y otras luchas muchas veces radicales en el terreno económico por reivindicaciones obreras. La otra fue la reaparición de minorías politizadas entre la nueva generación, atraída por las posiciones revolucionarias proletarias. Particularmente importante fue la tendencia a desarrollar una perspectiva proletaria revolucionaria contra el estalinismo, que se reconocía más o menos claramente, como contra-revolucionario. La vuelta al centro de la situación de luchas obreras, de la identidad de clase y la solidaridad y de una perspectiva proletaria revolucionaria, iban de la mano. Durante la década de 1960 y 1970, probablemente varios millones de jóvenes en los viejos países industriales se politizaron de esta forma –una fuerza y esperanza de la humanidad.
Aparte del sufrimiento de la clase obrera, las dos “patatas calientes” del momento en EEUU eran la guerra de Vietnam (el gobierno norteamericano además había introducido el reclutamiento general) y la violencia y exclusión racista contra los negros. Al principio esos asuntos fueron, al menos parcialmente, factores adicionales de politización y radicalización. Sin embargo, a falta de cualquier experiencia política propia, privados de la guía de una generación veterana politizada de alguna forma en la tradición proletaria, los nuevos activistas albergaban enormes ilusiones sobre las posibilidades de una rápida transformación social. En particular los movimientos de clase de la época eran aún demasiado débiles tanto para obligar al gobierno a terminar la guerra de Vietnam, como para proteger a los negros y otras minorías contra el racismo y la discriminación (a diferencia del movimiento revolucionario de 1905 en Rusia, por ejemplo, que incluyó la revuelta contra la guerra ruso-japonesa, así como la protección de los judíos en Rusia contra los pogromos). Puesto que en el seno de la burguesía norteamericana se desarrollaron fracciones que, en su propio interés de clase, quisieron acabar con la implicación en Vietnam y permitir que la burguesía americana negra compartiera el poder, muchos de esos jóvenes militantes fueron arrastrados a la política burguesa, volviendo la espalda a la clase obrera. Otros, queriendo seguir comprometidos con la causa de los trabajadores, abrumados por la impaciencia, se presentaron como candidatos de izquierdas para las elecciones, o se enrolaron en los sindicatos con la esperanza de conseguir algo inmediato y tangible para los que decían representar. Esperanzas que fueron invariablemente defraudadas. Los obreros desarrollaron una hostilidad cada vez más abierta hacia esos izquierdistas, que además a menudo se desacreditaban ellos mismos y desacreditaban la reputación de la revolución por su identificación con regímenes contra-revolucionarios esencialmente estalinistas, y por su enfoque burgués y manipulador de la política. Respecto a esos mismos militantes, a su vez desarrollaron una hostilidad hacia la clase obrera, que se negó a seguirlos; una hostilidad que a veces se convirtió en odio. Todo esto contribuyó a una destrucción a gran escala de la energía política revolucionaria de la clase. Fue una tragedia para casi una generación entera de la clase obrera que había empezado tan prometedoramente. Luego siguió el hundimiento del estalinismo en 1989 (malentendido y manipulado como el hundimiento del comunismo y el marxismo) y el cierre de sectores industriales tradicionales enteros en los viejos países capitalistas (malentendido y manipulado como la desaparición de la clase obrera en esa parte del mundo. En ese contexto (como por ejemplo ha señalado el sociólogo francés Didier Eribon) la izquierda política (que para la CCI es la izquierda del capital, parte del aparato dirigente) fue de los primeros en declarar la desaparición de la clase obrera. Es revelador que, durante la campaña electoral reciente en USA, el candidato de los Demócratas (que solía reivindicarse como el representante del sector “trabajo”) nunca se refirió a nada parecido a la clase obrera, mientras que el multimillonario Donald Trump lo hizo constantemente. De hecho una de sus principales promesas fue la de prevenir la “extinción” de la clase obrera en EEUU (entendida solo como los “blue collars”). “Su” clase obrera es una parte esencial de la nación y del sueño capitalista: patriótica, trabajadora hasta la extenuación, obediente.
La desaparición, por el momento, de la identidad de clase de la clase obrera y de su solidaridad del primer plano de la escena es una catástrofe para el proletariado y para la humanidad. Frente a la incapacidad actual de cualquiera de las dos clases principales de la sociedad moderna de plantear una perspectiva propia creíble, la esencia misma de la sociedad burguesa aparece más claramente a la luz del día: insolidaridad. El principio de solidaridad que fue la red de seguridad, más o menos, de todas las sociedades precapitalistas basadas principalmente en la economía natural sobre la economía de mercado, se reemplaza por la red de seguridad de la propiedad privada –para los que la tienen. En la sociedad burguesa has de ser capaz de ayudarte a ti mismo, y el medio para esto no es la solidaridad, sino la solvencia y la seguridad crediticia. Durante muchas décadas, en los principales países industriales, el Estado del bienestar –aunque parte integrante de la economía de crédito y de Seguro social- se usó para ocultar la eliminación de la solidaridad de la “agenda” social. Hoy en día el rechazo de la solidaridad no solo no se oculta, sino que gana cada vez más terreno.
El desafío para la clase obrera
La manifestación de millones de personas, principalmente mujeres, por todo EEUU, contra el nuevo presidente el día después de su toma de posesión, mostró claramente que gran parte de la población obrera de EEUU no apoya a Trump ni a su tendencia. Sin embargo, lejos de oponerse al nacionalismo de Trump, esas manifestaciones tendían a responder a Trump en su propio terreno reivindicando: «nosotros somos la verdadera América».
Esas manifestaciones mostraron de hecho que la política populista de exclusión y chivo expiatorio no es el único peligro para la clase obrera. Esta joven generación que expresa su protesta, si es cierto que no se deja arrastrar por Trump, corre el riesgo sin embargo de caer en la trampa de defender la sociedad burguesa “liberal” y “democrática”. Las fracciones dirigentes de la burguesía estarían encantadas de ganar el apoyo de los sectores más inteligentes y generosos de la clase obrera en defensa de la versión actual de un sistema de explotación que –incluso sin “populismo”- se ha convertido desde hace tiempo en una amenaza para la existencia de nuestra especie, y que además es él mismo el productor del “populismo” que quiere mantener a raya. Es innegable que actualmente, para muchos trabajadores, a falta de una alternativa revolucionaria en la que puedan confiar, un Obama, Sanders o Ángela Merkel, pueden aparecer como el mal menor comparado con Trump, Farage, Le Pen o ”Alternative für Deutschland”. Pero al mismo tiempo, esos trabajadores también se sienten indignados por lo que la “sociedad liberal” ha hecho a la humanidad en las décadas pasadas. El antagonismo de clase persiste.
También habría que señalar que la resistencia en la clase obrera al populismo no en sí una prueba de que esos trabajadores sigan a los liberales burgueses y estén dispuestos a sacrificar sus propios intereses de clase. Millones de obreros en el corazón del sistema de producción globalizado son sobre todo muy conscientes de que su existencia material depende de un sistema mundial de producción e intercambio y de que no puede haber ninguna reversión a una división más local del trabajo. También son conscientes de que lo que Marx llamaba la “socialización” de la producción (la substitución del individuo por el trabajo asociado ) les enseña a colaborar entre ellos a escala mundial, y que solo a esa escala pueden superarse los problemas actuales de la humanidad. En la situación histórica actual, en ausencia de identidad de clase y de una perspectiva de lucha por una sociedad sin clases, el potencial revolucionario de la sociedad contemporánea toma refugio, por el momento, en las condiciones “objetivas”: la persistencia de los antagonismos de clase; la naturaleza irreconciliable de los intereses de clase; la colaboración mundial de los proletarios en la producción y la reproducción de la vida social. Solo el proletariado tiene un interés objetivo y la capacidad para resolver la contradicción entre la producción mundial y la apropiación privada y nacional estatal de la riqueza. Puesto que la humanidad no puede volver atrás a la producción para el mercado local, solo puede ir adelante aboliendo la propiedad privada, poniendo el proceso internacional de producción a disposición del conjunto de la humanidad.
Sobre estas bases objetivas, las condiciones subjetivas para la revolución aún pueden recuperarse, en particular a través de la vuelta de la lucha económica del proletariado a escala importante, y a través del desarrollo de una nueva generación de minorías políticas revolucionarias con la intrepidez necesaria para adherir, ahora más que nunca, a la causa de la clase obrera, y de hacerlo con la profundidad necesaria para convencer al proletariado de su propia misión revolucionaria.
SteinKlopfer. 27.01.2017
Geografía:
- Estados Unidos [582]
Noticias y actualidad:
- Trump [609]
Cuestiones teóricas:
- Descomposición [317]
Lucha de clases en Sudáfrica (III): Del movimiento de Soweto a la subida al poder de la ANC
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 203.73 KB |
- 2060 lecturas
En el artículo anterior sobre el movimiento obrero en Sudáfrica (Revista Internacional n° 155), pusimos de relieve la eficacia del sistema de apartheid combinado con la acción de sindicatos y partidos, hasta finales de los años 60 cuando, ante el inédito desarrollo de la lucha de clases, la burguesía tuvo que «modernizar» su dispositivo político y dejar de lado ese sistema, pues tuvo que enfrentarse a un proletariado sudafricano que, con sus luchas masivas, se estaba inscribiendo en las oleadas de luchas que marcaron a nivel mundial el final de los años 1960 y principio de los 70.
En esta introducción queremos insistir ante el lector sobre la importancia de las cuestiones que ese artículo anterior trataba. Ante movimientos sociales nuevos, la burguesía sudafricana hubiera seguido utilizando sus armas tradicionales más brutales, o sea sus fuerzas militares y policiacas, pero la dinámica del enfrentamiento entre les clases contenía aspectos inéditos en ese país, pues la clase obrera nunca antes había demostrado tal combatividad y desarrollo de su conciencia; tampoco antes la burguesía había usado maniobras tan sofisticadas, en particular la de recurrir al arma del sindicalismo de base, animado par la extrema izquierda del capital. En ese enfrentamiento entre las dos verdaderas clases históricas, la determinación del proletariado irá hasta provocar objetivamente el desmantelamiento del sistema de apartheid lo que se plasmó en la reunificación de todas las fracciones de la burguesía para hacer frente a la marea de luchas de la clase obrera.
Antes de todo eso, tras la oleada de luchas que marcó el periodo de 1973/1974 [1] [611], se asistió en 1976 a una contundente «prorroga» de ese episodio de lucha: el levantamiento de la juventud escolarizada. En junio de aquel año, unos diez mil jóvenes se lanzaron a las calles para protestar contra la enseñanza obligatoria en afrikáans y, más en general, contra las malas condiciones de vida impuestas por el sistema de apartheid. Fue un movimiento juvenil, inmediatamente seguido por la movilización de miles de adultos, obreros activos y desempleados. Zarandeado por esa formidable sacudida proletaria, el poder replicó, como de costumbre, dando suelta a sus perros sanguinarios, las fuerzas represivas, sobre los manifestantes, asesinando a cientos de ellos, niños incluidos:
«Desde las grandes huelgas de 1973-74, se abrió otro frente de lucha en Sudáfrica: el de los escolares y estudiantes negros cuya cólera explotó en junio de 1976 en Soweto. Desde entonces, la insurrección popular apenas si ha conocido calma. La violenta represión policial (unos 500 muertos sólo en la barriada de Soweto, cientos de otros más por todo el país, y miles de heridos) solidificó al conjunto del pueblo negro en ese combate común.
Entre los jóvenes de los inicios del movimiento popular, muchos cayeron bajo los tiros de la policía en manifestaciones no violentas o en incursiones de milicias civiles en los barrios negros. Los adultos, animados por el arrojo y la determinación de la joven generación, se unieron a ella, siguiendo las consignas lanzadas por sus portavoces: se organizaron, en varias ocasiones, huelgas obreras y boicoteos a los transportes en las barriadas negras de Johannesburgo y Ciudad del Cabo. Fueron masivamente secundadas, incluso entre las poblaciones mestizas de la provincia de Ciudad del Cabo. A las destrucciones de edificios escolares, bares, administraciones, y medios de transporte que habían marcado los inicios de la revuelta popular, les siguieron campañas más dirigidas, pero tan secundadas como aquéllas. Boicot de clases y exámenes hasta la liberación de los jóvenes encarcelados, duelo general en memoria de las víctimas de la represión, boicot de los establecimientos de bebidas, grandes almacenes, fiestas navideñas». [2] [612]
Ahí estamos ante un gran movimiento insurreccional proletario contra la miseria general impuesta por una de las formas más brutales del capitalismo, o sea el apartheid. Un levantamiento de dignidad por parte de una juventud que así hacía eco a la reanudación de la lucha de clases internacional de las grandes huelgas obreras que hubo a principios de los 70 en varios países del mundo. Un movimiento que fue extendiéndose desde las zonas industriales del país atrayendo y mezclando en un mismo combate a obreros y población de toda edad. Ante una lucha de tal magnitud, evidentemente, ante una cólera proletaria desbordante y tendente a sacudir el sistema, el poder brutal no pudo ocultar su pánico, aplicando el terror más sangriento, a riesgo de suscitar la indignación general en el país e incrementar la cólera y la movilización de toda la población de Soweto y más allá. Obreros, desempleados, familias con niños se unieron al combate de los jóvenes escolarizados, sufriendo ellos también los porrazos y los disparos de las fuerzas del orden que causaron miles de víctimas.
Pero lo único que lograron las matanzas fue radicalizar el movimiento que se mantuvo hasta 1977 con huelgas y manifestaciones masivas, tendiendo a politizarse, suscitando un florecimiento de cantidad de comités de lucha, asociaciones llamadas «civics»[3] [613] formadas mayoritariamente por trabajadores (sindicalizados o no), desempleados, jóvenes y los padres de éstos.
«Las civics se desarrollaron con rapidez en Ciudad del Cabo a finales de los años 70. Prolongaban en cierto modo las formas organizativas en los townships que habían aparecido durante los movimientos de junio de 1976 en Transvaal. Hay casi tantas historias específicas como hubo organizaciones, pues solían surgir a partir de necesidades particulares de un township o de un barrio. Muchas aparecieron con la forma de comités de lucha ya fuera para organizar el boicot de los transportes públicos a causa del aumento de tarifas, ya para boicotear los alquileres por haberlos aumentado. Algunos tomaron la forma de comités políticos sobre todos los problemas de la comunidad. El movimiento era muy diverso: asociaciones de culto, religiosas, juveniles, estudiantiles, de padres de alumnos, se fueron asimilando progresivamente a la noción de «civics». No había pues un comité por barrio o township; había un complejo cruce de compromisos militantes y campos de intervención»[4] [614].
Fue aquél un poderoso movimiento social que concretó a un alto nivel algunas de las características de la oleada de luchas a escala internacional. Es impresionante ver cómo la alta combatividad de la clase obrera que se concretó en huelgas masivas se plasmó también en una fuerte voluntad de autoorganización que explica la multiplicación de las civics. Por lo que sabemos nosotros, fue la primera vez que hubo, en Sudáfrica (y en todo el continente), tales formas de auto-organización: durante varios años, la vida social de muchos barrios fue cosa de los propios habitantes, debatiéndose todos los temas, tomando a cargo todos los problemas que les concernían. Fue eso lo que más inquietó a la burguesía que veía cómo su autoridad se le iba de las manos. Hay que notar, sin embargo, que algunos comités tomaron, en ciertos lugares, un tinte interclasista o un toque religioso, sobre todo a medida que las fuerzas burguesas (sindicatos, partidos, iglesias, etc.) iban infiltrándose en ellos. Debe quedar claro, sin embargo, que las civics, a pesar de lo heterogéneo ideológicamente que las caracterizaba, fueron sobre todo el producto de una auténtica lucha de clase proletaria. La auto-organización del levantamiento de Soweto fue, además, un paso adelante en la politización que había caracterizado al proletariado sudafricano en el poderoso movimiento de luchas de 1973-1974, especialmente en lo que se refiere a solidaridad y unidad en el combate de clase. Puede así establecerse un vínculo evidente de continuidad entre ambos movimientos de lucha, retomando el segundo el relevo del primero para ir más lejos en el desarrollo de la conciencia de clase, como lo ilustra la cita siguiente sobre el balance de la oleada de luchas precedentes:
«El desarrollo de la solidaridad de los trabajadores negros durante la acción y la toma de conciencia de su unidad de clase han sido subrayadas por muchos observadores. Esa adquisición de las luchas, que no es cuantificable, aquellos la consideran como lo más positivo para la continuación de la organización del movimiento obrero negro. (…) Las huelgas eran también políticas: el que los obreros pidieran que se les duplicara el salario no era una señal de candidez o de estupidez de los africanos. Lo que eso expresa es el rechazo de su situación y su deseo de una sociedad totalmente diferente. Los obreros volvieron al trabajo con unas cuantas adquisiciones modestas, pero siguen estando tan insatisfechos ahora como lo estaban antes de las huelgas». (Brigitte Lachartre, ídem) De eso puede deducirse que un buen número de protagonistas de las huelgas de 1973-74 formaron después parte del movimiento insurreccional de Soweto en cuyo seno, gracias a su experiencia adquirida, pudieron desempeñar un papel determinante en la radicalización y la politización. Tales potencialidades en el desarrollo de la combatividad y de la conciencia acabarían metiéndole miedo a la burguesía que no tuvo más remedio que tomar plena conciencia de lo que estaba sucediendo tanto a nivel interior como en el plano interimperialista.
Las grandes potencias imperialistas entran en danza
El movimiento de Soweto se prolongó en huelgas y manifestaciones hasta 1977 y también se prolongó la represión policiaca que volvió a causar gran cantidad de víctimas, entre las cuales un muchacho, Steve Biko, militante del movimiento de la Conciencia Negra. El asesinato de este joven en las dependencias policiales hizo revivir las luchas, incrementándose las manifestaciones de indignación, convirtiéndose así la víctima en «mártir» del apartheid, especialmente para todos los defensores de la «causa negra» y más allá de las fronteras. Hubo entonces en África, en las Américas y sobre todo en Europa innumerables manifestaciones contra el régimen de apartheid dirigidas por sindicatos y partidos de izquierda, en cuyas pancartas se leía, en Francia, por ejemplo, consignas como: «Contra las relaciones amistosas (turismo, deporte, cultura) franco-sudafricanas; contra la emigración francesa a Sudáfrica; contra las ventas de armas y tecnología a Sudáfrica; contra las importaciones de productos sudafricanos, etc.». (B. Lachartre, ídem)
Consciente de la intensificación del movimiento y, en especial, la radicalización de la juventud proletaria de Soweto, el bloque imperialista de la OTAN aumentó la presión sobre su aliado sudafricano (incluida la economía con el boicot de productos sudafricanos) para evitar la desestabilización política que podía acabar siendo amenazante. Pero fue sobre todo para atajar la explotación ideológica de los acontecimientos por el bloque ruso, el cual, además de armar y financiar al ANC, se dedicó a instrumentalizar abiertamente las diferentes manifestaciones que circulaban por el mundo contra el régimen de apartheid. Fue en ese contexto en el que los dirigentes sudafricanos acabaron por aceptar los «consejos» de sus padrinos occidentales al haber tomado conciencia de los riesgos. Pudo así observarse incluso entre los dirigentes sudafricanos más extremistas un cambio de tono o de táctica hacia los huelguistas:
«Si no logramos crear una clase media fuerte entre los negros, acabaremos teniendo problemas serios.» (Botha, ministro de defensa). «Debemos dar lo suficiente a los negros para que tengan fe en el desarrollo separado (expresión suave para designar el sistema de apartheid) de modo que deseen proteger lo que poseen contra los agitadores. No nos ocurrirá nada si damos a esa gente lo suficiente para que tengan miedo a perder lo que poseen…Una persona feliz no puede hacerse comunista.» (Kruger, ministro de Policía y Justicia).
Y así el gobierno de Pretoria decidió hacer una serie de concesiones ante las reivindicaciones de los jóvenes en lucha, retirando, por ejemplo, su ley para imponer a los alumnos africanos la enseñanza en afrikáans y anulando la prohibición a los habitantes de Soweto de poseer o construir sus propias casas y reconociéndoles derechos de asociación, o sea la existencia de organizaciones sindicales y políticas.
Cierto es que el capital sudafricano (más bien su sector más «ilustrado») no había esperado el movimiento de Soweto para empezar a orientarse hacia la moderación del régimen de apartheid para así frenar mejor las luchas obreras:
«La sociedad se había movido. El sistema, una vez más, ya no estaba protegido contra una desestabilización. El gobierno y la patronal sudafricanos iban a rectificar algunas cosas, para así encuadrar lo más burocráticamente posible las evoluciones sociopolíticas. La Bantu Labour Regulation Act de 1973 vino así a completar el arsenal de las leyes laborales. Instauró dos tipos de comités de empresa: Comités (working committee) compuestos únicamente de representantes de los trabajadores; el comité de enlace (liaison committee) compuesto por representantes del empleador y de los empleados en igual cantidad (…) Y el Urban Training Project jugó bien la partida intentado utilizar esos comités de fábrica para estabilizar a los sindicatos que coordinaba». (Claude Jacquin, ídem)
La instalación de ese dispositivo bastante antes de que estallara el movimiento de revuelta de Soweto expresó claramente la voluntad de la burguesía sudafricana de tener en cuenta la evolución de una situación cuyo control tendía a írsele de las manos. Sacando así las lecciones de la primera oleada de luchas de los años 1972-74, aquélla acabó tomando unas medidas audaces, las principales de ellas para dar más poder a los sindicatos africanos aumentando su número y ampliando sus derechos con el objetivo declarado de evitar «desórdenes políticos»[5] [615]. Pero eso resultó ser muy insuficiente para impedir que las luchas se desarrollaran, como lo demostró el movimiento de Soweto.
La lucha de clases proletaria hizo tambalearse al sistema de apartheid
Con el objetivo manifiesto de frenar la lucha de clase proletaria, el poder sudafricano dio un gran vuelco decidiéndose a instaurar nuevas orientaciones políticas para desmantelar progresivamente el sistema de apartheid, o sea, concretamente, la disolución de las barreras raciales y la inserción de los movimientos nacionalistas negros en el juego político democrático. Para llegar a eso, el régimen de apartheid tuvo que ser muy seriamente sacudido desde sus cimientos.
Así pues, a mediados de los años 1970 todo cambia debido a la irrupción de la lucha de clases, pues la burguesía no había estado hasta entonces alarmada por la cuestión social:
«Los sucesos de Soweto, de junio de 1976, iban a confirmar el cambio político en curso en el país. La revuelta de los jóvenes de Transvaal se añadió al renacimiento del movimiento obrero negro desembocando en los grandes movimientos sociales y políticos de los años ochenta. Tras las huelgas de 1973, los enfrentamientos de 1976 cierran así el periodo de la derrota». (C. Jacquin, ídem)
Se trata aquí de un verdadero vuelco de situación puesto que el apartheid se había concebido ante todo contra la lucha de clases, con la clara finalidad de evitar que se manifestara concretamente una clase obrera multirracial[6] [616], mediante la segregación, atribuyendo «derechos y privilegios» a unas fracciones de la clase obrera, de tal modo que la teoría de la pretendida «supremacía» de los blancos sobre los negros se plasmaba concretamente en empleos (cualificados) y otras muchas ventajas exclusivas para los obreros de origen europeo, mientras que sus camaradas africanos, indios y mestizos tenían que contentarse con condiciones de trabajo, de salario y de existencia mucho más desfavorables[7] [617]. Y así, el régimen de apartheid logró corromper una buena parte de la clase obrera de origen europeo haciéndola adherirse voluntaria o pasivamente a su sistema segregacionista. Lo cual se saldó por todo un largo período (entre 1940 y 1980) de división del proletariado sudafricano, entorpecido de esa manera en su capacidad para desarrollar luchas que pudieran poner trabas a la buena marcha del capitalismo.
Giro histórico del sistema de apartheid
Y ese giro en la situación se concretó también en el acercamiento entre las fracciones de la burguesía procedentes de las dos antiguas potencias coloniales, o sea de Gran Bretaña y Holanda, fracciones que, ante el auge de las luchas proletarias, tendieron a la unidad de todos sus componentes étnicos, decidiendo olvidar su odio mutuo y sus viejas divergencias ideológicas y unirse tras el capital nacional sudafricano como un todo.
Fue un giro verdaderamente histórico en la vida de la burguesía sudafricana en general y, en particular, en la fracción afrikáner. En efecto, desde la terrible «guerra de los Boers»[8] [618] de 1899 a 1902, que enfrentó a afrikáners y británicos, en la que éstos aplastaron a aquellos, el odio entre descendentes de colonos llegados de aquellas dos antiguas potencias coloniales fue visible hasta la víspera del final del apartheid, aun cuando tuvieron que gobernar el país juntos en varias ocasiones. Una fracción importante de afrikáners soñaba con tomar venganza del Imperio británico, como lo ilustra el hecho de que durante la II Guerra mundial una buena parte de los dirigentes afrikáners (sobre todo los militares) expresaron abiertamente su apoyo al régimen hitleriano, su referencia ideológica, decidiendo también el abandono de la Commonwealth y el cambio de nombre del país, Unión Sudafricana por el actual de República de Sudáfrica.
Para abordar el gran giro histórico que fue el desmontaje del apartheid, el capital sudafricano encontró a un aliado estratégico de primer orden, o sea el sindicalismo, y además de nuevo cuño, el «sindicalismo radical» de «base» (como veremos luego), único capaz, según aquél, de contener las oleadas de lucha que lo amenazaban cada vez más peligrosamente. Y esta vez, debido a la importancia de lo que estaba en juego en aquel entonces, fueron todos los actores principales y decisivos de la burguesía sudafricana quienes asumieron claramente la nueva orientación, incluidos pues los dirigentes afrikáners, o sea los guardianes del apartheid más reaccionarios, por no decir fascistas, tales como Botha, Kruger, etc. Y, como veremos luego, fueron esos, en compañía de De Klerk (antiguo presidente) quienes teleguiaron directamente el proceso de negociación con el ANC de Mandela con el objeto de destruir el sistema de apartheid.
Para salvar su sistema, la burguesía hizo surgir nuevos sindicatos
Ante el desmoronamiento de todos los antiguos aparatos sindicales causado por los embates de las luchas de los años 1970, y eso a pesar del reforzamiento del Estado en sus medios de acción, la burguesía decidió entonces recurrir directamente a lo que se ha dado en llamar «sindicalismo de base» o «shop-stewards», con forma de nuevos sindicatos «combativos» que se pretendían «independientes respecto a las grandes centrales sindicales».
«(…) Durante los años setenta, se desarrollaron varias corrientes sindicales, diferenciándose con el trasfondo de la reanudación de los conflictos sociales. Sus historias se entrecruzan al ritmo de escisiones y unificaciones. Y así se desarrollaron tres proyectos sindicales basados en unos cuantos postulados políticos e ideológicos distintos.
El primero se constituyó (o reconstituyó) en torno a la tradición sindical del South African Congress of Trade Unions (SACTU) y de su vínculo con el African National Congress (ANC). El segundo se formó en los contornos del nuevo Black Consciousness (Movimiento de la Conciencia Negra). Formará, en particular, el Council of Unions of South Africa (CUSA). Y, en fin, el último en aparecer lo hizo de manera original, sin vínculo aparente con una corriente política conocida: la Federation of South African Trade Unions (FOSATU) que surgió en 1979». (C. Jacquin, ídem)
Fue una recomposición radical del dispositivo sindical para así neutralizar las luchas obreras mediante nuevos instrumentos, al no poderlas impedir. Lo que, ante todo, eso muestra es que el poder dirigente sudafricano era muy consciente del peligro que representaba el desarrollo de la lucha de clases desde 1973 hasta el movimiento de Soweto en 1976 y después. Ese poder constató que el sistema de apartheid en todas sus formas no se adaptaba a una combatividad obrera acompañada de una toma de conciencia creciente por parte del proletariado sudafricano. Más claramente, el poder burgués se hizo cargo de que el sistema de sindicalización basado en la división de los trabajadores por orígenes étnicos no era ya el idóneo y que, por lo tanto, los grandes aparatos sindicales, como el TUCSA (Trade Union Council of South Africa) no tenían ya la menor credibilidad entre los obreros combativos sobre todo de la nueva generación. De ahí la emergencia de esos nuevos sindicatos para desempeñar la función de un sindicalismo de «base», de «combate», «independiente» de los aparatos sindicales. El pasaje siguiente del libro de Jacquin sobre la FOSATU (Federation of South Africa Trade Unions) es elocuente sobre la realidad de esos nuevos sindicatos:
«(…) Nuestro estudio se dedica especialmente a esa corriente sindical (FOSATU), formada a partir de redes de intelectuales y estudiantes, productos de una fase específica de la evolución socio-económica del país.
(…) Así, en apenas diez años, un grupo de intelectuales (mayoritariamente blancos) y de obreros negros creó una forma nueva de organización sindical. Se presentará primero como una referencia independiente del ANC y radicalmente opuesta al Partido Comunista. Dirigirá una gran parte de los movimientos de huelga de los años 1980».
Ahí tenemos un agrupamiento sindical muy «radical» y «crítico» respecto a los aparatos sindicales y políticos, pero también de una gran singularidad respecto a lo que fue el sistema de apartheid al ser capaz de reunir a blancos y negros, obreros e intelectuales, opositores políticos radicales de diversa obediencia, en resumen, un nuevo aparato sindical llamado a hacer un gran papel en la vida política sudafricana. Igual que para la burguesía de los grandes países industriales europeos, frente a la radicalización de la lucha obrera, el capital sudafricano se vio obligado a recurrir al «sindicalismo de base»[9] [619]. E igual también que en Europa, en esos «sindicatos radicales» había en general cantidad de izquierdistas y así era en la FOSATU dirigida más o menos claramente por gentes próximas al Unity Movement, o sea los trotskistas. Volveremos más tarde sobre esto. ¿Cómo van a realizar los nuevos sindicatos de base, una vez formados, su sucia labor a la cabeza o desde dentro de los movimientos de lucha de Soweto?
Las luchas de Soweto emponzoñadas por los sindicatos y las confusiones ideológicas del proletariado
Como era de esperar, las concesiones del poder no pudieron calmar de verdad el movimiento de Soweto, sino, al contrario, lo que lograron fue radicalizarlo, aunque también consiguieron dividir a sus actores tanto en el ámbito escolar como entre los obreros. Algunas organizaciones, por ejemplo, querían contentarse más o menos con lo concedido por el gobierno, mientras que otras, de apariencia más radical exigían más. Se trata ahí de un reparto de tareas clásico en el trabajo de división de los sindicatos. En efecto, además de la FOSATU, entre los nuevos sindicatos radicales, el Black Allied Worker Union (B.A.W.U., Sindicato de trabajadores negros reunidos) hizo un importante papel. Creado en 1973, tras las grandes huelgas de Johannesburgo, militaba por el agrupamiento exclusivo de los trabajadores negros de todas las categorías y de todos los ramos industriales.
«(…) Sus objetivos eran principalmente: ‘‘organizar y unificar a los trabajadores negros en un movimiento obrero potente, capaz de obtener respeto y reconocimiento de hecho de los empleadores y del gobierno; mejorar los conocimientos de los trabajadores con programas educativos generales y especializados, para promover sus cualificaciones; representar a los trabajadores negros y sus intereses en el mundo laboral”». (Brigitte Lachartre, ídem)
O sea, un sindicato creado exclusivamente por y para los trabajadores negros, de ahí su oposición a todos los demás sindicatos, (incluso aquellos que estaban formados por 99 % de negros). La orientación de ese sindicato fue especialmente perniciosa, pues daba la impresión de realizar una «segregación positiva» al pretender cumplir objetivos muy legítimos, la mejora de los conocimientos de los trabajadores negros, por ejemplo, o también promocionar sus cualificaciones. Y así pudo «seducir» a un gran número de obreros con una escasa conciencia de clase. O, dicho de otra manera, era fatal que su existencia y actuación fuera un obstáculo para la unidad en la lucha entre obreros de todos los orígenes étnicos. Y por si fuera poco, el B.A.W.U. se dirigió de inmediato hacia el movimiento de la Conciencia Negra:
«Esa posición refleja la actitud general de las diferentes organizaciones que componen el movimiento de la Conciencia Negra, especialmente la de los estudiantes negros (South African Students Organisation, S.A.S.O), que se había separado de la Unión Nacional de Estudiantes sudafricanos (N.U.S.A.S.) para, según sus militantes, huir del paternalismo de que dan prueba todos los blancos, sean cuales sean, hacia los negros». (Brigitte Lachartre, ídem)
Los grupos en el medio estudiantil adoptaron así claramente y sin ambages la orientación del sindicato B.A.W.U, o sea que se volvieron abiertamente racistas y desempeñaron el mismo papel de división en las filas obreras que los sindicatos blancos más racistas. Se está ahí claramente muy lejos de la defensa de los intereses comunes du proletariado sudafricano, ni siquiera de los proletarios de la fracción negra de la clase obrera. Y, de hecho, tras ese agrupamiento o alianza entre obreros y estudiantes lo que se comprueba, sobre todo, es la nocividad de la cuestión racial, sobre todo cuando ésta se expresa en términos de una «conciencia negra» pretendidamente opuesta a una «conciencia blanca», pero sobre todo opuesta a la conciencia de clase proletaria. Y eso cuando precisamente las condiciones estaban ampliamente reunidas para la unidad en la lucha como lo demostraron los movimientos de huelga que se produjeron en el país donde muchos sectores obreros combatían por reivindicaciones de clase y no de raza, lo que, por otra parte, les ayudó en su éxito. Además, a las dificultades de la alianza entre obreros y estudiantes basada en la división racial y sindical vinieron a añadirse el corporativismo y el espíritu pequeñoburgués de los intelectuales muy presentes en ese movimiento de luchas. Por eso, y a pesar de la fuerte dinámica creada por la reanudación general de la lucha a principios de los años 1970, la combatividad de los obreros y de la juventud de Soweto se desvió hacia una vía muerta; el movimiento fue extraviado y dividido por las rivalidades entre camarillas étnicas, corporativistas y pequeñoburguesas, lo que acabó ahogando todo intento de orientación genuinamente proletaria de la lucha.
«(…) Uno de los aspectos importantes y no menos sorprendentes de la creación de los sindicatos africanos de Natal, es el papel que desempeñaron algunos grupos de universitarios, estudiantes o profesores de raza blanca. La importancia del papel del puñado de intelectuales que se comprometió a fondo con los trabajadores africanos no significa, ni mucho menos, que la Universidad sudafricana sea la vanguardia de la contestación y del combate por la liberación de las masas negras. El conservadurismo y el racismo de la juventud afrikáner, la indiferencia de los estudiantes anglófonos y el corporativismo de los intelectuales de oficio son la regla general. En cuanto a los estudiantes negros, tras haberse separado voluntariamente de las organizaciones estudiantes blancas (en 1972), parece como si su combate por su propia supervivencia como grupo y su participación al movimiento de la Conciencia Negra hayan acaparado la totalidad de su fuerza militante». (Brigitte Lachartre, ídem)
O sea, hablando claramente, en esas condiciones, la vanguardia verdaderamente proletaria apenas si podía avanzar, maniatada y encuadrada muy pronto tanto por los sindicalistas nacionalistas o racistas, como por las facciones corporativistas de la pequeña burguesía de intelectuales más o menos teledirigida bajo mano por diferentes grupos políticos como el PC, el ANC y algunos izquierdistas. A partir de ahí se aprecian mejor los límites en el desarrollo de la conciencia de clase, en particular en la juventud de Soweto cuya lucha fue la primera experiencia como miembros de la clase proletaria.
El ANC desvía la lucha de la juventud de Soweto hacia la lucha armada imperialista
Tras haberse infiltrado en los diferentes órganos de lucha de la juventud obrera de Soweto, el ANC amplió su control sobre muchos jóvenes radicales procedentes de las civics, logrando enrolarlos en la lucha armada mandándolos a campos de entrenamiento militar situados en los países vecinos. La ANC quería sobre todo acaparar a los más activos del movimiento de Soweto que intentaban huir la represión policiaca del poder sudafricano, prometiéndoles una sórdida más que sólida formación para luchar mejor contra el régimen de apartheid. Una vez allí, muchos jóvenes críticos eran a menudo encarcelados cuando no eran condenados a muerte.
«Los soldados del ANC disgustados por esa política no tenían derecho a discutirla en nombre de la disciplina. En 1983, el ANC, que participaba en la guerra civil angoleña, mandaba a ella a soldados contestatarios, sobre todo para quitárselos de encima. Y se reprimió a los cientos de supervivientes de regreso cuando se amotinaron al año siguiente. Para ello, existía en Mozambique un campo-cárcel del ANC, el de Quatro, donde se aplicaba la tortura contra los opositores internos recalcitrantes.» [10] [620]
O sea que antes incluso de que alcanzara el poder, el ANC se comportaba ya como verdugo de la clase obrera. Lo que, en cambio, no cuenta el grupo trotskista francés Lucha Ouvrière es que el partido de Mandela estaba implicado en la guerra de Angola en los años 1980 por cuenta del antiguo bloque imperialista ruso, de ahí viene el apoyo que tenía de los países vecinos (enemigos del bloque de la OTAN) o sea Mozambique, Angola, Zimbabue, etc. Era la época en que ANC y PC articulaban su lucha de «liberación nacional» con los enfrentamientos entre potencias imperialistas de los dos bloques (Este/Oeste) apoyándose sin ambages en Moscú. Y el poder gubernamental sudafricano hacía lo mismo y, a la vez que destrozaba militarmente las luchas en el interior, desempeñaba en el exterior, en el África austral, el papel de «gendarme delegado» del bloque imperialista occidental, de ahí su alistamiento militar, como el des sus rivales, en la guerra de Angola y en los países vecinos.
De la FOSATU al COSATU, el sindicalismo sudafricano al servicio del capital nacional
Desde que el capitalismo entró en decadencia (marcada por el primer conflicto imperialista mundial de 1914), el sindicalismo, por todas partes, dejó de ser un verdadero órgano de lucha para la clase obrera, más todavía, se convirtió, en realidad, en instrumento contrarrevolucionario al servicio del Estado capitalista. La historia de la lucha de clases en Sudáfrica lo ha demostrado con creces[11] [621]. Además, la historia del sindicalismo, personificada en la FOSATU (Federation of South African Trade Unions) y el COSATU (Congress of South African Trade Unions) nos muestran la potencia de un sindicalismo nuevo capaz de pesar simultáneamente sobre un proletariado de gran combatividad y sobre un régimen de apartheid trasnochado. En efecto, la FOSATU usó su «ingenio» perniciosamente eficaz hasta el punto de hacerse oír a la vez por el explotado y el explotador consiguiendo así «gestionar» arteramente los conflictos entre los dos verdaderos protagonistas, pero al servicio, en última instancia, de la burguesía. De igual modo, la confederación hizo un papel de «facilitador» en la «transición pacífica» entre el «poder blanco» y el «poder negro» concretándose todo ello en la instauración de un gobierno de «unión nacional».
Nacimiento y características de la FOSATU
Fundada en 1979, fue el fruto de una recomposición sindical, continuidad, tras su disolución o autodisolución, de los antiguos sindicatos principales, después de los vigorosos movimientos de huelga de 1973 que sacudieron fuertemente todo el país.
Esa nueva corriente sindical dio nacimiento a los sindicatos más importantes de la industria (exceptuando el de la minería), tales como la automoción, la química, la metalurgia, el textil, etc. El año mismo en que se fundó la FOSATU, el Estado sudafricano le facilitó la tarea al haber decidido acordar el título de «empleado»[12] [622] a todos los negros incluidos los de los bantustanes, y algún tiempo después, de todos los trabajadores africanos procedentes de países vecinos. Eso significó un formidable impulso para la sindicalización de los trabajadores de todos los sectores del país, de modo que la FOSATU pudo sacar amplio provecho después para construir su propio «proyecto de desarrollo».
«Esa corriente sindical ha desarrollado a principios de los años 80 un proyecto sindical original y ello sobre la base de un concepto de independencia explícita respecto a las principales fuerzas políticas; se formó a partir de redes de intelectuales y universitarios, productos también éstos de la evolución socio-económica del país; correspondía a una verdadera mutación social y económica del país y acompañó la transformación progresiva de la organización del mercado del trabajo.» (C. Jacquin, ídem)
Fue pues en ese contexto en el que esa corriente sindical se propulsó queriendo ser a la vez «izquierda sindical» e «izquierda política» y en el que muchos de sus dirigentes fueron influidos por la ideología crítica trotskista y estalinista:
«Hacia finales de los años veinte, hubo militantes convencidos por las críticas trotskistas que se separaron del Partido Comunista. Algunos de ellos fueron dirigentes de un movimiento bastante amplio en los años cuarenta llamado Unity Movement. Un conocido sindicalista de los años treinta y cuarenta, Max Gordon, era trotskista.
Esa corriente se fragmentó y se debilitó grandemente a finales de los años cincuenta. Pero sigue habiendo en Ciudad del Cabo, en los años setenta, una fuerte implantación de esos grupos, principalmente entre los profesores mestizos.
(…) Durante las entrevistas hechas en Ciudad del Cabo, en 1982 y 1983, pudimos nosotros comprobar que el dirigente del sindicato de trabajadores municipales, John Erentzen, había sido miembro del Unity Movement. Marcel Golding, antes de entrar en la dirección sindical de mineros y convertirse en uno de sus dirigentes, formó parte de un grupo de estudio de orientación trotskista».
«(…) Alec Elwin (primer secretario de la FOSATU) dice haber estado influido al principio por los franceses Althusser y Poulantzas. Menciona la importancia para personas como él del debate que había en Gran Bretaña de los años setenta sobre la cuestión de los shop-stewards (delegados de taller) y de la organización en la base. Otro factor importante para esa generación de intelectuales radicales fueron los aportes de un análisis marxista renovado sobre el apartheid (por personas como Martin Legassick) respecto a las relaciones de producción capitalista. Se iba despejando así, progresivamente, una teoría alternativa a la del Partido Comunista.» (C. Jacquin, ídem)
En esas citas se percibe claramente el papel desempeñado históricamente[13] [623] por la corriente trotskista o su «nebulosa» en los sindicatos en general y en el sindicalismo de base en particular. Como hemos visto anteriormente, la corriente trotskista participó en la formación de los nuevos sindicatos radicales tras las luchas de clase de los años 1970. En ese marco, cabe señalar una faceta específica del aporte del trotskismo a la contrarrevolución, el «entrismo»[14] [624] en los partidos socialdemócratas (y en los sindicatos). O sea, claramente, «entrar» de tapadillo, en esas organizaciones burguesas con la pretensión de, llegado el momento, apoderarse de su dirección y tomar la vía de la revolución. Esa práctica, ya de por sí antiproletaria, manifiesta el desprecio hacia la clase obrera en cuyo nombre sus practicantes, disfrazados, pretenden actuar.[15] [625] Otra consecuencia de esa practica es que es imposible identificar formalmente a los «entristas», y conocer así, incluso por aproximación, la cantidad de dirigentes de la FOSATU bajo influencia trotskista en un momento u otro de sus recorridos en el seno de los sindicatos sudafricanos.
Podemos aquí afirmar la idea de que los dirigentes de la «izquierda sindical» encarnada por FOSATU/COSATU estuvieron influidos por diferentes ideologías burguesas que iban desde el trotskismo a la socialdemocracia, pasando por el estalinismo, el sindicalismo tipo Solidarnosc (Polonia), el Partido de los Trabajadores de Lula (Brasil), según la oportunidad o los obstáculos ante la realización de su «proyecto sindical».
«En octubre de 1983 el periódico Fosatu work news publicó un artículo de doble página central sobre Solidarnosc y Polonia. El hilo conductor es bastante parecido a lo que dirigentes de FOSATU podían pensar de los procesos sudafricanos: crecimiento industrial, escasa mejora del estatuto social obrero, represión, exigencia de control, diferenciación interna en el sindicato y evolución del grupo Walesa… Y el artículo termina por: ‘‘la lucha de los trabajadores polacos es una inspiración para todos los demás trabajadores en lucha’’. (…) En 1985, los números 39 y 40 publican un largo articulo de reportaje sobre el Partido de los Trabajadores de Brasil (PT)». (C. Jacquin, ídem)
En esa cita, pueden observarse claramente algunas similitudes en las actuaciones de la FOSATU con los sindicatos respectivos de Walesa y Lula, sobre todo en el modo de prepararse para acceder a lo más alto del Estado.
Pertrechada así con su experiencia maniobrera político-sindical adquirida en las luchas de los años 1970/1980, la FOSATU podía sin mayores riesgos ponerse abiertamente al servicio del capital nacional sudafricano aprovechándose de su renombre para trabajar por la construcción de un nuevo sindicalismo librado de los antiguos aparatos sindicales arcaicos procedentes del apartheid, haciendo prevalecer su nebulosa doctrina sindical y apoyándose en los obreros industriales como lo indicaba el texto de su primer congreso:
«La federación estará sobre todo formada por sindicatos de ramos industriales, pues utilizar el marco de las estructuras industriales existentes es el mejor medio para favorecer la unidad obrera y el interés de los trabajadores y también porque es el mejor medio para centrarnos en los ámbitos de las preocupaciones obreras. Esto, sin embargo, no significa apoyo a las actuales relaciones industriales. (…) ausencia de división racial (no racialism), control obrero (workers control), sindicatos de ramo, organización en la base, solidaridad obrera internacional, unidad sindical». (C. Jacquin, ídem)
Si se sitúa ese posicionamiento político-sindical de la FOSATU en el contexto del apartheid, puede comprenderse la relativa facilidad con la que la Federación pudo atraer a muchos obreros combativos o conscientes de la necesidad de su unidad en la lucha por encima de las fronteras étnicas. La Federación usó su «imagen combativa» ante muchos obreros durante las luchas de los años 1970-1980 para granjearse su confianza; de ahí le viene su estatuto de primer sindicato en el sector industrial. Con su aparato de «sindicalismo combativo» bien organizado entró en discusiones con otros sindicatos que habían conservado cierta influencia para federarlos, eso sí con dificultades sobre todo aquellos que estaban bajo control del tándem ANC-PC. Chocó así contra la hostilidad o las reticencias de otras corrientes sindicales en su propio seno, hasta convencerlas o marginalizarlas, como ocurrió con el sindicato de mineros (NUM) o con algunos sindicatos próximos a Conciencia Negra.
La FOSATU se prepara para ingresar en los grandes aparatos políticos
En su origen (1979), la FOSATU estaba formada por tres sindicatos inscritos (legalmente) y nueve no inscritos[16] [626], lo que quiere decir que esta segunda categoría predominaba y su peso se plasmaba en las opciones ideológicas y estratégicas de la federación. Eso hasta que la FOSATU decidió dar el giro hacia su integración institucional, o sea convirtiéndose cada día más en interlocutor del poder (permaneciendo, eso sí, «radical»).
«El debate sobre la inscripción tomó la forma de una viva polémica contra los sindicatos de la FOSATU que se habían inscrito. El ataque vino de la GWU (pro Conciencia Negra) y, con mayor virulencia todavía, de la SAAWU (pro ANC). Los argumentos eran casi iguales: pérdida de independencia ante el Estado y traba a un verdadero funcionamiento democrático para los sindicatos que debían doblegarse ante los controles oficiales, etc.
(…) Hubo otros debates durante las negociaciones. Y fue la forma de la futura Confederación lo que más preocupó a la dirección de la FOSATU. Había que convencer de que el modelo de la FOSATU era el mejor adaptado con sus secciones sindicales de empresa, sus sindicatos por ramo industrial, sus estructuras regionales (interprofesionales, diríamos nosotros según la terminología del sindicalismo francés), su democracia en la base con los shop-stewards, etc.
(…) La dirección de la FOSATU acabó convenciendo a la mayoría de sus asociados sobre temas propiamente sindicales. Pero es importante señalar aquí que el proceso unitario hacia la fundación del COSATU se clarificó cuando la SAAWU cambió de posición, a nuestro parecer, después de que las direcciones en el exilio de la ANC y del Partido Comunista decidieran, también ellas, modificar su actitud. Y también cuando la NUM, sindicato minero miembro del CUSA y con mucho su principal afiliado, decidió, en diciembre de 1984, romper con su federación y participar plenamente y hasta el final en el lanzamiento del COSATU [17] [627]». (C. Jacquin, ídem)
Y así, claramente, al haber integrado en su seno al sindicato minero (NUM), la FOSATU se impuso definitivamente en los sectores decisivos de la economía del país, convirtiéndose desde entonces en socio obligado del poder. Y así reforzó su control sobre les sectores más combativos de la clase obrera, tomando, desde entonces, la iniciativa de federar a las principales centrales sindicales con éxito.
Así fue el notable itinerario de la FOSATU, la cual logró, magistralmente, federar a los principales sindicatos influyentes en una gran confederación a escala del país que se concretó en la creación del Congress of South African Trade Union (COSATU).
Una vez más la FOSATU mostró su «genio político» y su destreza en lo organizativo, pasando de una oposición radical de izquierda a una unión con los grandes aparatos burocráticos nacionalistas con el objetivo evidente de acceder al poder burgués y sin que hubiera reacciones obreras, abiertas al menos, hostiles a ese proceso. Sí que puede apreciarse de qué manera procedieron esos «sargentos alistadores» para llevar a la clase obrera hacia el redil de los aparatos burgueses de izquierda, con método y por etapas. Primer tiempo: «radicalismo» sindical y político de izquierda para seducir mejor a los obreros combativos; segundo tiempo: unificación de aparatos sindicales; y tercero: favorecer la formación de un amplio frente sindical y político para gobernar «con cordura» el post-apartheid.
Cierto es que para la unidad sindical y política, el COSATU no pudo integrar a dos corrientes próximas a «Conciencia Negra» y al PAC [18] [628]. Ambos prefirieron quedarse en la oposición con su propia federación unitaria: el National Council of Trade Unions (NACTU). Tampoco estaban otros pequeños sindicatos blancos o corporativistas. Aunque, en realidad, éstos no poseían una influencia decisiva en la organización de las luchas, comparados con el COSATU.
Sea como fuere, el COSATU se abrió su camino y gracias a él, los dirigentes de la ex-FOSATU van a poder proseguir su «misión sindical» hasta nuestros días, ejerciendo su función de gestor, muy responsable, del capital sudafricano, como ministros o grandes patronos de empresas.
El control de los comités de lucha (civics) baza de agrias batallas de aparatos sindicales-políticos
Al haberse generalizado y al haber tomado a cargo durante largo tiempo (globalmente entre 1976 y 1985) toda la vida social de los barrios principales de las ciudades industriales, las civics acabaron siendo la baza en juego de todos los órganos de poder en Sudáfrica. O, dicho de otra manera, su control acarreó agrias disputas entre rufianes sindical-políticos.
«Uno de los grandes problemas que tuvo que encarar el nuevo movimiento sindical fue, especialmente, el del desarrollo de otra forma de organización de la población negra, las civics, o “community associations”. Bajo este término se agruparon a menudo cantidad de formas asociativas, implantándose en los townships.
Queda por hacer un gran trabajo sobre esos movimientos pues no se han granjeado la misma atención que les sindicatos por parte de los investigadores.
(…) Se piensa que el desarrollo de las civics se hizo sobre todo a partir de Ciudad del Cabo bajo el impulso de dos corrientes políticas en competencia en aquel entonces en la región: la de la izquierda política independiente (la nebulosa política heredera del Unity Mouvment) y la vinculada o influida por el ANC. Las redes de asociaciones se dividieron según las simpatías políticas. Y fue así como en Ciudad del Cabo los militantes del Unity Movement formaron con las asociaciones que controlaban la “Federation of Cap Civic Associations” y los militantes del ANC y del Partido Comunista formaron por su parte el Cape Area Housing Action Committee (CAHAC). Esa cartelización se acentuó después en el ámbito nacional con, además, la actividad propia del partido Azapo (heredero del movimiento de la Conciencia Negra) y las de militantes y simpatizantes del PAC (Pan-Africanist Congress). A mediados de los años 80, la mayoría de las corrientes políticas aparecían así públicamente bajo los estandartes de agrupamientos de las civics que contralaban». (C. Jacquin, ídem)
No podemos sino compartir la opinión del autor citado de que las civics no se beneficiaron de la misma atención que los sindicatos por parte de los investigadores y que queda un importante trabajo por hacer sobre esos movimientos. Dicho lo cual, otro elemento importante que hay que subrayar es el encarnizamiento pertinaz de que dieron prueba los buitres sindicales y políticos para neutralizar las organizaciones surgidas de las luchas insurreccionales de Soweto. Para echar mano de un movimiento del que no habían sido iniciadoras, todas esas fuerzas burguesas se dedicaron, mediante infiltración y demás maniobras al uso, a desmantelar las diferentes asociaciones llamadas civics, logrando, finalmente, controlarlas y usarlas como instrumentos de lucha de influencia para conquistar el poder. En 1983, por ejemplo, hubo una serie de manifestaciones y huelgas que fueron movilizando a más y más gente, en torno a Soweto en particular, pero también en otras regiones. Fue el momento que escogió el ANC para acentuar su control sobre los movimientos sociales creando un organismo al que llamaron United Democratic Front (Frente Democrático Unido), una especie de «foro» o más bien una simple «red» en la que el partido de Mandela logró atrapar a muchas civics. Y lo mismo hicieron los rivales del ANC que no tardaron en replicar disputándole la caza a los mismos grupos autónomos y eso sin que faltara a menudo la violencia criminal por parte de unos y otros.
«(…) Se desarrollaron polémicas más y más violentas al ritmo de los grandes conflictos sociales. Una huelga general, un stay-away local o regional, cuando no un boicot de comercios regentados por blancos, se dirigen indistintamente a los empleados de fábricas y a la población de los townships. En regiones como las de Puerto Elizabeth o de East-London, en donde ya había entonces como mínimo 50 % de desempleados, no era posible organizar movimientos de tal amplitud sin apoyarse en la complementariedad de las civics y de los sindicatos. Cada parte afirmaba evidentemente esa convicción unitaria. Pero lo que estaba en juego políticamente era de tal importancia que cada una de ellas procuraba ejercer una presión hegemónica sobre la otra. Hubo todo tipo de conflictos incluso entre asociaciones controladas por la AZAPO (Organización del Pueblo de Azania) y ciertos sindicatos.
(…) Abundan ejemplos de violencias físicas. Los dirigentes de la FOSATU se quejaban de que, por falta de una centralización real, había grupos de jóvenes, vinculados a las civics, que a veces agredían a trabajadores que estaban haciendo normalmente su trabajo. Y ha habido chóferes de autobús atacados, incluso matados, por jóvenes que no entendían, o simplemente ignoraban, la oposición sindical a tal o cual llamamiento». (C. Jacquin, ídem)
Las civics fueron saboteadas por las diferentes fuerzas sindicales, nacionalistas y demócratas que se disputaban su control. El ANC y sus rivales no vacilaron en someter a jóvenes para que se mataran unos a otros o atacaran o mataran a obreros activos como los conductores de bus. Y todo eso a favor del enemigo común de unos y otros, o sea el capital nacional. Sin ninguna duda, en esto, fue el ANC a quien debe imputársele la mayor cantidad de crímenes cometidos contra la juventud de Soweto por haber alistado para un campo imperialista a un gran número de antiguos miembros de las civics y haberlos enviado a la masacre en nombre de la pretendida “liberación nacional” (ver el capítulo anterior).
Huelgas con trasfondo de recesión económica
Volvamos a las huelgas que, en 1982-83, se produjeron contra las medidas de austeridad aplicadas por el gobierno, huelgas que estallaron en muchos sectores, en las minas y en la automoción en particular, movilizando a decenas de miles de obreros, afectando fuertemente a las factorías de General Motors, Ford, Volkswagen, etc. Ocurrió en Sudáfrica como en otros países en aquel tiempo, golpeada como lo fue por la crisis económica que la hundió en una profunda recesión.
“La recesión que se abre en 1981-82 está marcada por el agotamiento de todo un sistema, incluido el plano institucional. Entre 1980 y 1985, las quiebras de empresas se incrementaron en 500%. Los tipos de descuento pasaron de 9,5% a 17% durante el año 1981, alcanzando 18% en 1982 y 25% en agosto de 1985. En 1982, el país se beneficiaba todavía de un superávit de 662 millones de rands; en 1983, al contrario, lo que hubo fue un déficit de 93 millones de rands. El rand valía 1,09 $US en 1982, y menos de 0,37 $ a finales de 1985. El total de las inversiones pasó de 2 346 millones de rands en 1981 a 1 408 millones en 1984. Ese mismo año, la deuda externa alcanzó 248 mil millones de $, de los cuales 13 mil millones a corto plazo. La producción manufacturera bajó en volumen, los costes salariales aumentaron, el desempleo creció, el volumen de exportaciones disminuyó». (C. Jacquin, ídem)
Ante la amplitud de la recesión, el gobierno sudafricano tuvo que tomar medidas draconianas contra las condiciones de vida de la clase obrera, o sea despidos masivos y bajas de salarios, etc. Por su parte, a pesar de su gran debilitamiento debido sobre todo a las peleas de camarillas en la que estaban enzarzados el ANC y sus competidores, la clase obrera no se iba a quedar de brazos cruzados, y acabó por lanzarse a la lucha, mostrando una vez más, que su combatividad permanecía intacta. Un ejemplo esclarecedor de lo anterior es que en el año 1982 la mayoría de los conflictos lo fueron por reivindicaciones salariales (170), después fueron los problemas de despidos y de reducción de plantillas (56), mientras que los conflictos para que se reconociera tal sindicato no acarrearon sino 12 huelgas. Esto es importante pues significa que para los obreros entrar en lucha no implica necesidad de sindicarse.
Importa sobre todo saber que en el bienio de 1982-1983, Sudáfrica estuvo marcada por un aumento ininterrumpido de huelgas. Y en ese contexto, hay que señalar una vez más el papel antiobrero del sindicalismo radical:
«Fueron los sindicatos de la FOSATU los que totalizaron más huelgas, especialmente en la metalurgia y la automoción. Fue pues en las regiones donde esas industrias son más numerosas donde hubo más conflictos. La región del Eastern-Cap, especialmente en las ciudades de Puerto Elisabeth y Uitenhage donde hubo las cifras más elevadas de huelgas: 55.150 huelguistas en esa región, en 1982, de entre los cuales 51.740 en el automóvil. Fue en el East Rand donde se concentró la mayoría de movimientos en la metalurgia: 40 con un total de 13.884 huelguistas. Estas cifras pueden compararse a los 30.773 huelguistas para toda la región de Johannesburgo, comprendidos todos sus sectores (…) Estas comparaciones permiten medir el peso relativo la FOSATU en aquel entonces respecto al conjunto del movimiento sindical independiente…». (C. Jacquin, ídem) Incluso cuando está muy encuadrada, la clase obrera es batalladora y lucha en un terreno de clase negándose a soportar sin reaccionar los ataques económicos de la burguesía. Es evidente que los obreros en lucha estaban bajo fuerte control del sindicalismo, especialmente el de base, poniéndose éste a la cabeza del movimiento para controlarlo y acabar saboteando las huelgas antes de que éstas acabaran afectando a los intereses del capital nacional sudafricano. En este sentido es importante hacer notar que, durante los movimientos de huelga de 1982, no se le otorgó ningún papel a las civics, al contrario, todo habría sido cosa de los sindicatos, especialmente de la FOSATU, la cual pudo apoyarse en sus organizaciones de base radicalizadas para hacer valer la supremacía de su «combatividad», disuadiendo de todo intento de organización autónoma fuera de los aparatos constituidos como interlocutores del Estado.
En 1984-85, estallaron huelgas importantes en Transvaal/Puerto-Elisabeth movilizando a decenas de miles de obreros y de habitantes en general, mezclándose reivindicaciones múltiples (salarios, educación, vivienda, derecho de voto, etc.). En efecto, paralelamente a las huelgas de los mineros y otros asalariados, fueron boicoteados activamente comercios pertenecientes a blancos, los transportes públicos fueron activamente boicoteados, y miles de jóvenes se negaron a integrar las filas del ejército.
Ante esos movimientos de contestación, el poder sudafricano replicó tendiendo una «pequeña zanahoria» con una mano y escondiendo una «gruesa estaca» en la otra. Decidió, por un lado, acordar a los ciudadanos de color (indios y mestizos) y a los negros el derecho a elegir a sus propios diputados o representantes municipales pertenecientes a sus propias comunidades. Y, del otro lado, su única respuesta a las reivindicaciones salariales y a las condiciones de vida fue la instauración del estado de sitio. Fue la ocasión de encarnizarse contra los huelguistas a los que acusó de hacer «huelgas políticas» para justificar una represión implacable, asesinando a muchos obreros, despidiendo a 20 000 mineros, encarcelando a miles más.
1986/1990, huelgas con trasfondo de grandes maniobras políticas en la burguesía
En realidad, entre 1982 y 1987 el país vivió un incremento ininterrumpido de huelgas, manifestaciones y enfrentamientos cruentos con las fuerzas del orden.
«El 9 de agosto, la NUM lanzó una huelga en las minas. 95% de los sindicados consultados, siguiendo la ley, había votado a favor de la huelga. Esta afectó a todas las minas en las que la NUM estaba implantada, o sea 28 de oro y 18 de carbón. Este conflicto fue, con mucho, la huelga más larga en las minas sudafricanas (el conflicto de 1946 había durado 5 días); duró 21 días, fueron 5,25 millones de jornadas de paro. (…) La NUM echó todas sus fuerzas en la batalla, su mayor reto desde que se creara en 1982. Revindicaba 30% de aumento de sueldos, una prima de riesgo, un capital de 5 años de salario a entregar a las familias de los mineros muertos en accidentes en lugar de los dos años precedentemente, 30 días de vacaciones pagadas y que se designara el 16 de junio, aniversario de las revueltas de Soweto, día de conmemoración pagado.
Las compañías mineras perdieron 17 millones de rands en el conflicto, pero no cedieron en casi nada. La coordinación de la patronal minera le resultó eficaz. Las direcciones se mantuvieron en una firmeza extrema, empezando por la de la AngloAmerican [19] [629]«(C. Jaquin, ídem).
Una vez más, la clase obrera dio prueba de una combatividad ejemplar, aunque no fue suficiente para hacer retroceder a la burguesía que se negó a ceder sobre las reivindicaciones principales de los huelguistas. La patronal y el Estado, además, pudieron contar con el control de los obreros por parte de unos sindicatos, ciertamente «radicales» pero sobre todo muy «responsables» en cuanto se trata de preservar los intereses del capital nacional. Y, a pesar de eso, la clase obrera no cedió y reanudó la lucha masivamente al año siguiente, en 1988, durante el que hubo hasta 3 millones de huelguistas para una huelga de tres días, entre el 6 y el 8 de junio.
En lo político, el acontecimiento más relevante de esos años 80 se produjo en 1986. En ese año empezó a concretarse el verdadero giro político que dio fin al régimen de apartheid que encarnaban sobre todo los afrikáners para quienes era el modo «natural» de gobierno. Así, tras haber regulado definitivamente la «cuestión sindical» al integrar en el ámbito del Estado a los principales sindicatos (FOSATU/COSATU), el poder de entonces decidió instaurar la vertiente política de su reforma constitucional. Se organizaron, en ese marco, encuentros secretos entre dirigentes blancos sudafricanos [20] [630] y responsables del ANC incluido Mandela, el cual, desde su celda, pudo recibir regularmente entre 1986 y 1990 a emisarios del gobierno afrikáner para la reconstrucción del país sobre nuevas bases no raciales y en acuerdo con los intereses del capital nacional. Los encuentros entre nacionalistas africanos y gobierno sudafricano prosiguieron hasta 1990, año de la liberación de Mandela y del final del apartheid, la legalización del PC sudafricano y del ANC. Ni que decir tiene que el contexto internacional tuvo una influencia fundamental en este proceso.
Por un lado, la caída del muro de Berlín significó el hundimiento repentino y brutal del aliado principal del ANC-PC, el bloque soviético, así como el propio desprestigio del «modelo soviético» que hasta entonces era el del ANC; esto obligó entonces al ANC a revisar su actitud «anti-imperialista» de antaño. La desaparición del bloque soviético, además, significó que la perspectiva del ANC en el poder ya no era un peligro, en el plano imperialista, para la burguesía sudafricana proccidental. Eso explica el anuncio de presidente sudafricano, Frederick De Klerk, en febrero de 1990, ante el parlamento, de su decisión de legalizar al ANC, al PC y todas las demás organizaciones prohibidas, con la perspectiva de una negociación global. Éstos fueron los argumentos para justificar su decisión:
«La dinámica actual en la política internacional también ha creado nuevas oportunidades para Sudáfrica. Se han realizado importantes progresos, entre ellos, en nuestros contactos exteriores, sobre todo allí donde antes había límites de tipo ideológico. (…) El desmoronamiento del sistema económico en Europa del Este ha sido también una señal (…) Quienes pretenden imponer a Sudáfrica semejante sistema en quiebra deberían comprometerse en una revisión total de su manera de ver.»
En realidad, «quienes pretenden imponer a Sudáfrica semejante sistema en quiebra» (que son la coalición que gobierna Sudáfrica hoy) decidieron entonces comprometerse efectivamente en una revisión total de sus posturas, ingresando definitivamente en las filas de los gestores del capital nacional, empezando por el COSATU.
«A principios de los 90, el debate en el COSATU sobre el estatuto obrero acaba finalmente elaborando una serie de derechos elementales (…) para añadirse a las propuestas constitucionales del ANC. Se acabó ya lo de un «programa político» sea el que sea (…);
- Conocidos representantes nacionalistas de la NUMDSA (sindicato afiliado al COSATU) se adhieren al Partido comunista durante el año 1990. Entre otros, Moses Mayekiso es elegido miembro de la dirección provisional del partido ya legalizado de nuevo;
- En julio de 1991 el cuarto congreso del COSATU confirma una alianza entre el sindicato minero (NUM) y el metalúrgico-automoción (NUMSA). Entre ellos dos poseen 1000 delegados de los 2.500 presentes;
(…) Uno de los textos votados en ese congreso sindical dice: ‘‘Somos partidarios de formar a nuestros miembros, animándolos a entrar en el ANC y el Partido comunista’’». (C. Jacquin, ídem)
A partir de entonces, toda la burguesía sudafricana unida entró en una nueva era, la llamada era «democrática» y, claro está, se invitó a toda la población, a la clase obrera en particular, a unirse tras los nuevos dirigentes para construir un Estado multirracial democrático y así la «fiesta» pudo comenzar.
«La cooptación no ha hecho sino comenzar, pero ya casi no queda ninguna gran empresa que no ande buscando unos cuantos mandos del ANC para integrarlos en su dirección. Una verdadera «generación Mandela» se ha integrado así en las estructuras públicas o privadas perdiendo rápidamente toda fidelidad a las antiguas doctrinas. Convocar a la ‘‘sociedad civil’’ ha acabado siendo la clave de todos los discursos para construir el puente entre el movimiento social todavía muy fuerte y las componendas en la cumbre. Pero para quienes recuerdan los temas políticos de los años ochenta, el deslizamiento terminológico no es puramente formal». (C. Jacquin, ídem)
En resumen, que, por su naturaleza misma de clase burguesa, la izquierda político-sindical no podía, ni mucho menos, ir en contra del sistema capitalista, por mucha palabrería ultrarradical y obrerista anticapitalista, pretendidamente por la «defensa de la clase obrera», que tuviera. Al fin y al cabo, la izquierda sindical aparece como lo que es: un temible y eficaz alistador de obreros para la izquierda del capital. Y su contribución principal fue sin duda el haber conseguido construir a sabiendas la trampa «democrática/unidad nacional» en la que la burguesía pudo hacer caer a la clase obrera. Y, aprovechándose de ese ambiente de «euforia democrática», debido, en gran parte a la liberación de Mandela y sus compañeros en 1990, el poder central tuvo que apoyarse en su «nuevo muro sindical» formado por el COSATU y su «ala izquierda» para desviar sistemáticamente los movimientos de lucha hacia reivindicaciones de tipo «democrático», de «derechos cívicos», «igualdad racial», etc., a pesar de que los obreros iban a la huelga por reivindicaciones salariales o para mejorar sus condiciones de vida. De hecho, entre 1990 y 1993 cuando se formó precisamente un gobierno de «unión nacional de transición», las huelgas y las manifestaciones eran escasas y sólo se encontraban frente a oídos sordos en el nuevo poder. Y menos caso se les hizo porque, además, al veneno de las ilusiones democráticas, vino a añadirse una terrible tragedia en el seno de la clase obrera negra cuando, en 1990, las tropas de Mandela y las del jefe zulú Buthelezi se enfrentaron militarmente por le control de las poblaciones de los townships. Este conflicto duró cuatro años e hizo más de 14 000 muertos y destrucciones masivas de viviendas obreras. Para los revolucionarios marxistas aquella lucha sangrienta entre camarillas nacionalistas negras no hizo sino confirmar, una vez más, la naturaleza burguesa (y reaccionaria) de aquellos bandidos que lo único que expresaban de esa manera era la prisa que tenían por apoderarse de los mandos del Estado para probar así su aptitud para gestionar los intereses superiores del capital sudafricano. Ese era el objetivo central del proyecto de la burguesía cuando decidió iniciar el proceso que llevó al desmantelamiento del apartheid y a la «reconciliación nacional» entre todas sus fracciones que se andaban a matar bajo el apartheid.
Ese proyecto será fielmente instaurado por Mandela y el ANC entre 1994 y 2014, incluso matando, si hacía falta, a muchos obreros que resistían a la explotación y la represión.
Lassou, septiembre de 2016
[1] [631] Hablamos a menudo de los años 73-74 y luego de 1976 sin mencionar el año 1975. Cierto es que en ese año hubo menos luchas, fue como una especie de “pausa” antes de la “tempestad de Soweto”.
[2] [632] Brigitte Lachartre, Luttes ouvrières et libération en Afrique du Sud, Ediciones Suros, 1977.
[3] [633] Civics o CBO (Community Based Organisations): “asociaciones populares, a menudo con base geográfica de barrio o calle, cuyos miembros se autoorganizan y deciden sus objetivos”. Definición sacada de La figure ouvrière en Afrique du Sud, Karthala, 2008.
[4] [634] Claude Jacquin, Une Gauche syndicale en Afrique du Sud (en 1978-1993), Ediciones l’Harmattan, 1994. Este autor es periodista e investigador especializado en los nuevos sindicatos sudafricanos. Lo volveremos a citar en este artículo cuando aporte elementos pertinentes para comprender la situación. No por eso nos asociamos a sus apreciaciones y así expresaremos, en su caso, nuestras reservas al respecto.
[5] [635] Expresión de un dirigente sudafricano citado en el artículo "Desde la Segunda Guerra mundial hasta mediados de los años 1970"en la Revista Internacional n°155.
[6] [636] Ver el artículo "Sudáfrica: del nacimiento del capitalismo a la víspera de la Segunda Guerra mundial", Revista internacional n° 154, sobre las razones del apartheid y sus consecuencias nefastas para la lucha de la clase obrera.
[7] [637] De hecho, las primeras medidas discriminatorias fueron instauradas en la Unión Sudafricana por el gobierno laborista en 1924 en el cual participaban afrikáners.
[8] [638] Ver Revista Internacional n°154, "Sudáfrica: del nacimiento del capitalismo a la víspera de la Segunda Guerra mundial", sobre ese conflicto (que causó miles de víctimas) y sus repercusiones en las relaciones entre las dos antiguas potencias coloniales.
[9] [639] Ver el folleto de la CCI Los sindicatos contra la clase obrera, que aborda ampliamente el tema del "sindicalismo de base" y su naturaleza.
[10] [640] "L’Afrique du Sud : de l’apartheid au pouvoir de l’ANC [641]" («Sudáfrica: del apartheid al poder de la ANC»), Cercle Léon Trotsky.
[11] [642] Ver el artículo de la Revista internacional n° 154 " Del nacimiento del capitalismo a la víspera de la Segunda Guerra Mundial " y en el°155 "De la IIª Guerra Mundial hasta mediados de los años 1970".
[12] [643] Bajo el apartheid, a un sudafricano negro, aunque hubiera trabajado durante años en el país, no se le consideraba como "empleado", pues este término quedaba reservado para los "derechohabientes", o sea, sobre todo, los trabajadores blancos (y en menor medida los mestizos e indios).
[13] [644] Ver al respecto en Revista Internacional, n° 154 "Del nacimiento del capitalismo a la víspera de la Segunda Guerra Mundial " y n° 155 « De la IIª Guerra Mundial hasta mediados de los años 1970".
[14] [645] El entrismo en los partidos de izquierda (PS/PC) lo teorizó León Trotski en los años 1930. Puede leerse el folleto de la CCI, en francés, Le trotskisme contre la classe ouvrière. Traducción al español en https://es.internationalism.org/cci/200605/911/el-trotskismo-contra-la-clase-obrera [646]
[15] [647] No es casualidad si muchos de esos dirigentes de base (incluido Marcel Golding) dejaron el sindicalismo cuando feneció el régimen de apartheid para hacerse acaudalados hombres de negocios o políticos influyentes (sobre esto trataremos en el próximo artículo).
[16] [648] Según el apartheid, los sindicatos inscritos son los reconocidos por el Estado, mientras que a los no inscritos se les toleraba hasta cierto punto aunque no fueran reconocidos por la ley.
[17] [649] La NUM se creó en 1982. Dijo tener 20 000 miembros en 1983, y 110.000 en 1984. Al principio era hostil a la inscripción estatal.
[18] [650] PAC : Pan-Africanist Congress, escisión del ANC en los años 1950, partido ultranacionalista (negro).
[19] [651] Esta compañía, cuyo patrón (Oppenheimer) fue uno de los mayores apoyos a la sindicalización de los africanos, fue, en cambio, especialmente implacable frente a las reivindicaciones de los asalariados (sindicados o no).
[20] [652] Una delegación de la patronal sudafricana acudió a Zambia en 1986 para entrevistarse con la dirección del ANC. Después hubo intercambio de cartas desde 1986 a 1990 entre Mandela y Botha, jefe del Estado de Sudáfrica, luego con De Klerk que le sucedió en 1989. Todo ello se concretó en la liberación del dirigente del ANC en 1990, anunciando así el fin del apartheid.
Geografía:
- Sudáfrica [501]
Series:
Herencia de la Izquierda Comunista:
Rusia 1917 y la memoria revolucionaria de la clase obrera
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 77.49 KB |
- 2616 lecturas
Para todos los que aún consideran que la última esperanza para el género humano es el derrocamiento del capitalismo mundial, es imposible comenzar el año 2017 sin recordar que es el centenario de la Revolución rusa. Y también sabemos que los que insisten en que no hay ninguna alternativa al sistema social actual lo recordarán a su manera.
Aunque muchos lo ignorarán, por supuesto; o le quitarán importancia diciendo que se trata de Historia de la Antigüedad. Todo ha cambiado desde entonces, y ¿Qué sentido tiene hablar de revolución de la clase obrera cuando la clase obrera ya no existe, o está tan degradada que el término “revolución obrera” puede incluso asimilarse a los votos de protesta por el Brexit o a favor de Trump en los viejos centros industriales diezmados por la globalización?
O, si el alzamiento que sacudió el mundo en 1917 se trae a colación, en la mayoría de los casos se pinta como una historia de terror, pero con una “moraleja” muy clara: ¿Veis?, eso es lo que pasa cuando pones en cuestión el sistema, si caes en la ilusión de que es posible una forma de vida social superior. Lo que consigues es mucho peor: terror, Gulags, el omnipresente Estado totalitario. Empezó con Lenin y su fanática banda de Bolcheviques, cuyo golpe de Estado de Octubre 1917 acabó con la incipiente democracia en Rusia, y terminó con Stalin, con toda la sociedad transformada en un enorme campo de trabajo forzado. Y luego todo se colapsó, lo que demuestra de una vez por todas que es imposible organizar la sociedad moderna por otro método que no sea el del capitalismo.
No nos hacemos ilusiones de que, explicar en 2017 lo que significó realmente la revolución rusa vaya a ser fácil. Este es un periodo de extrema dificultad para la clase obrera y sus pequeñas minorías revolucionarias, un periodo dominado por los sentimientos de desesperanza y pérdida de cualquier perspectiva de futuro, por el siniestro auge del nacionalismo y el racismo que sirve para dividir a la clase obrera entre ella, por la demagogia repleta de odio del populismo de derechas, y por los clamorosos llamamientos de la izquierda a defender la “democracia” contra ese nuevo autoritarismo.
Pero también es un momento para recordar el trabajo de nuestros antepasados políticos, las fracciones de la Izquierda comunista, que sobrevivieron a las terribles derrotas de los movimientos revolucionarios desencadenados por los acontecimientos en Rusia en 1917, y trataron de comprender la degeneración y desaparición de los mismos partidos comunistas que se habían formado para dirigir el camino a la revolución. Resistiendo tanto al terror desencadenado por la contra-revolución en sus formas fascista y estalinista, como a las mentiras veladas de la democracia, las corrientes de la Izquierda comunista más lúcidas, como las que se reagruparon en torno a las revistas Bilan en los años 1930, o Internationalisme en los años 1940, empezaron la enorme tarea de iniciar el “balance” de la revolución. Primero y ante todo, contra todos sus denigradores, reafirmaron lo esencial y positivo de la revolución Rusa:
- que la revolución “Rusa” solo tenía significado como la primera victoria de la revolución mundial y que su única esperanza había sido la extensión del poder proletario al resto del globo;
- que había confirmado la capacidad de la clase obrera para desmantelar el Estado burgués y crear nuevos órganos de poder político (los soviets o consejos de delegados obreros);
- que mostró la necesidad de una organización política revolucionaria que defendiera los principios del internacionalismo y la autonomía de la clase obrera.
Al mismo tiempo, los revolucionarios de los años 1930 y 1940, también empezaron el doloroso análisis de los importantes errores cometidos por los bolcheviques, atrapados entre las garras de una situación sin precedentes para cualquier partido obrero, en particular:
- la fusión del partido con el Estado soviético, que socavó al mismo tiempo el poder de los soviets y la capacidad del partido de defender los intereses de clase de los obreros, incluso cuando fueran opuestos a los del nuevo Estado;
- El recurso al “Terror Rojo” en respuesta al Terror Blanco de la contra-revolución –un proceso que llevó a los Bolcheviques a implicarse ellos mismos en la supresión de iniciativas y organizaciones proletarias;
- La tendencia a ver el capitalismo de Estado como una etapa de transición hacia el socialismo, e incluso como su realización.
La CCI, desde sus inicios, ha intentado llevar a cabo ese trabajo de sacar las lecciones de la revolución Rusa y la oleada revolucionaria internacional de 1917-23. A lo largo de muchos años hemos desarrollado una bibliografía de artículos y folletos sobre esa era absolutamente vital en la historia de nuestra clase. A partir de ahora trataremos de asegurar que esos textos sean más accesibles a nuestros lectores, recopilando un dossier actualizado de nuestros artículos más importantes sobre la revolución Rusa y la oleada revolucionaria internacional. Cada mes o así, destacaremos artículos que tengan que ver directamente con el desarrollo cronológico del proceso revolucionario, o que contengan respuestas a las cuestiones más importantes planteadas por los ataques de la propaganda burguesa, o por las discusiones en el medio político proletario y su entorno. Este mes subiremos a la cabecera de nuestra web un artículo sobre la revolución de Febrero escrito inicialmente en 1977. Le seguirán artículos sobre las Tesis de Abril de Lenin, las jornadas de Julio, la insurrección de Octubre y así sucesivamente; pretendemos seguir este proceso durante un largo periodo, precisamente porque el drama de la revolución y la contra-revolución duró muchos años y no se limitó a Rusia, sino que tuvo eco en todo el globo, de Berlín a Shangai, de Turín a Sao Paulo, y de Clydeside a Seattle.
Al mismo tiempo, intentaremos añadir nuevos artículos a esta colección, sobre temas que aún no hayamos tratado en profundidad (como la carnicería contra la revolución que desencadenó la clase dominante, el problema del “Terror Rojo”, etc.). Artículos que respondan a las campañas actuales del capitalismo contra la memoria revolucionaria de la clase obrera; y artículos que contemplen las condiciones de la revolución proletaria hoy –y lo que tienen en común con la época de la revolución Rusa, pero también y sobre todo, los cambios significativos que han tenido lugar los 100 años transcurridos.
El fin de este proyecto de publicación no es simplemente “celebrar” o “conmemorar” acontecimientos históricos pasados. Es defender la visión de que la revolución proletaria es hoy incluso más necesaria que lo era en 1917. Enfrentados al horror de la primera guerra imperialista mundial, los revolucionarios de la época concluyeron que el capitalismo había entrado en su época de declive, planteando a la humanidad la alternativa de socialismo o barbarie; y los horrores aún mayores que siguieron a la derrota de las primeras tentativas de hacer la revolución socialista –simbolizados en nombres de lugares como Auschwitz o Hiroshima- confirmaron rotundamente su diagnóstico. Un siglo después, la continuación de la existencia del capitalismo plantea una amenaza mortal para la supervivencia misma de la humanidad.
Desde su celda en la prisión en 1918 y en vísperas de la revolución en Alemania, Rosa Luxemburgo expresaba su solidaridad de principio con la revolución Rusa y el partido Bolchevique, a pesar de todas sus muy serias críticas de los errores de los Bolcheviques, en particular sobre la política del Terror Rojo. Sus palabras son tan relevantes para nuestro futuro como lo fueron para el futuro al que ella misma se veía confrontada:
«Pero hay que distinguir en la política de los bolcheviques lo esencial de lo no esencial, el meollo de las excrecencias accidentales. En el momento actual, cuando nos esperan luchas decisivas en todo el mundo, la cuestión del socialismo fue y sigue siendo el problema más candente de la época. No se trata de tal o cual cuestión táctica secundaria, sino de la capacidad de acción del proletariado, de su fuerza para actuar, de la voluntad de tomar el poder del socialismo como tal. En esto, Lenin, Trotsky y sus amigos fueron los primeros, los que fueron a la cabeza como ejemplo para el proletariado mundial; son todavía los únicos, hasta ahora, que pueden clamar con Hutten: “¡Yo osé!”
Esto es lo esencial y duradero en la política bolchevique. En este sentido, suyo es el inmortal galardón histórico de haber encabezado al proletariado internacional en la conquista del poder político y la ubicación práctica del problema de la realización del socialismo, de haber dado un gran paso adelante en la pugna mundial entre el capital y el trabajo. En Rusia solamente podía plantearse el problema. No podía resolverse. Y en este sentido, el futuro en todas partes pertenece al “bolchevismo”. »[1] [540]
CCI 310117
Series:
- 1917: la Revolución Rusa [656]
Historia del Movimiento obrero:
Herencia de la Izquierda Comunista:
Acontecimientos históricos:
El comunismo está a la orden del día de la historia: Los años 1950-60, Damen, Bordiga y la pasión del comunismo
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 221.47 KB |
- 6062 lecturas
Antes de habernos adentrado en lo que fueron los intentos del anarquismo español para establecer el "comunismo libertario" durante la guerra civil española de 1936 a 1939, habíamos publicado la contribución de la Izquierda Comunista de Francia (Gauche Communiste de France, GCF) sobre "el Estado en el período transición"[1], un texto basado en los logros de las fracciones de izquierda italiana y belga durante la década de 1930, y que ya entonces fue, en muchos aspectos, un avance respecto a sus propias concepciones. La GCF fue la expresión de un cierto resurgir de las organizaciones políticas proletarias tras la Segunda Guerra Mundial, pero, a principios de 1950, el medio proletario se enfrentó a una grave crisis, que hacía cada vez más evidente que la profunda derrota de la clase obrera no se había acabado con la guerra; al contrario, la victoria de la democracia sobre el fascismo agravaba aún más la desorientación del proletariado. Quedaba pues aun un largo camino por recorrer antes de que acabase la contrarrevolución que comenzó en la década de 1920.
--------
En nuestro libro, La Izquierda holandesa, especialmente en el Capítulo 11: "El Communistenbond Spartacus y la corriente ‘consejista’ (1942-1950)", examinamos los importantes avances que se habían producido en una parte de la Izquierda comunista holandesa: la tentativa del Communistenbond Spartacus de entablar discusiones con otras corrientes (como la GCF) y reapropiarse de algunas de las antiguas posiciones del KAPD – lo que suponía un distanciamiento de las ideas anti-partido que se habían desarrollado en la década de 1930. No obstante, esos progresos eran frágiles y las ideas esencialmente anarquistas adoptadas por la mayoría de la izquierda germano-holandesa, en respuesta a la degeneración del bolchevismo, volvieron pronto con más vigor, lo que contribuyó a un largo proceso de dispersión en grupos locales centrados esencialmente en las luchas inmediatas de los trabajadores.
En 1952, la GCF estalla. Debido, en parte, a una predicción errónea sobre el curso histórico que le lleva a concluir que una tercera guerra mundial era inminente. Esto conduce a desplazarse a Venezuela a Marc Chirik, el miembro más influyente de la GCF; aunque también debido a una combinación de tensiones personales y divergencias políticas no expresadas. Aunque Marc luchó contra esas dificultades, en una serie de "Cartas desde lejos" en las que entre otras cuestiones trató de describir las tareas de las organizaciones revolucionarias en las condiciones históricas de la época, fue sin embargo incapaz de detener la desintegración del grupo. Algunos de sus antiguos miembros se unieron al grupo Socialismo o Barbarie en torno a Cornelius Castoriadis, del que hablaremos en un artículo posterior.
El mismo año, se produce una importante escisión entre las dos tendencias principales dentro del Partido Comunista Internacionalista de Italia - tendencias que existían casi desde su origen y pudieron mantenerse en una especie de “modus vivendi” mientras el partido permanecía en una eufórica fase de crecimiento. Mientras que la disminución de la lucha de clases se hacía cada vez más evidente y se enfrentaba a la desmoralización de muchos trabajadores que se habían unido al partido sobre una base militante superficial, la organización se vio obligada inevitablemente a reflexionar sobre cuáles deberían ser sus tareas y su orientación futura.
La década de los 50 y principios de los 60, fue otro período sombrío para un movimiento comunista que se enfrentaba a una verdadera prolongación de la profunda contrarrevolución que se abatió sobre la clase obrera en los años 1930 y 40; además, esta vez dominada por la imagen de un capitalismo triunfante que parecía haber superado, quizás de forma definitiva, la crisis catastrófica de 1930. Era el triunfo, sobre todo, del capitalismo estadounidense, de la democracia, de una economía que había pasado rápidamente de la austeridad de la postguerra al boom del consumo de finales de 1950 y principios de los 60. Sin embargo, ese período "glorioso" tenía su lado oscuro, sobre todo el de la confrontación incesante entre los dos gigantes imperialistas, con su proliferación de guerras locales y la amenaza global de un holocausto nuclear. Paralelo a esto, en el bloque "democrático", hubo un auténtico desarrollo de la paranoia frente al comunismo y la subversión, que ilustró la caza de brujas del macartismo en Estados Unidos. En este ambiente, las organizaciones revolucionarias, cuando existían, además de haberse reducido más todavía, estaban más aisladas que lo habían estado en los años treinta.
Aquel período marcó también una profunda ruptura en la continuidad del movimiento que había sacudido el mundo tras la Primera Guerra Mundial, ruptura que afectó incluso a las valerosas minorías que resistieron al avance de la contrarrevolución. A medida que el boom económico continuaba, la idea de que el capitalismo era un sistema transitorio, condenado por sus propias contradicciones internas, parecía mucho menos obvia de lo que había sido en los años 1914-1945, cuando el sistema parecía estar atrapado en una sucesión de catástrofes gigantescas a las que no era capaz de dar solución. ¿Es posible tal vez que el propio marxismo hubiese fracasado? El mensaje que incluía esta pregunta se difundió claramente en la sociedad mediante una serie de sociólogos y demás pensadores burgueses profesionales; ideas que iban a penetrar pronto en el movimiento revolucionario, como hemos visto en nuestra serie reciente sobre la decadencia [2].
Pese a todo, la generación de militantes que se forjaron en la Revolución o en la lucha contra la degeneración de las organizaciones políticas que aquella había hecho surgir, no había desaparecido totalmente; algunas de las figuras clave de la Izquierda Comunista permanecieron activas después de la guerra y en el período de reflujo de la década de 1950 y 60, y para esas figuras la perspectiva del comunismo no estaba, ni mucho menos, muerta y enterrada. Pannekoek, por ejemplo, aunque ya no estaba vinculado a ninguna organización, publicó su libro sobre los Consejos Obreros y el papel de éstos en la construcción de una nueva sociedad[3]; y hasta en su vejez se mantuvo en contacto con una serie de grupos surgidos tras la guerra, como Socialisme ou Barbarie. Otros militantes, los que habían roto con el trotskismo durante la guerra como Castoriadis y Munis, mantuvieron la actividad política y trataron de esbozar una visión de lo que había más allá del horizonte capitalista. Marc Chirik, aunque "no organizado" durante más de una década, nunca abandonó ni el pensamiento ni la reflexión revolucionaria; de manera que, cuando a mediados de los años 60, regresó a la vida militante organizada, había ya clarificado sus puntos de vista sobre una serie de cuestiones entre las cuales, una de no menor importancia, los problemas del período de transición.
Volveremos a los escritos de Castoriadis, Munis y Chirik en futuros artículos pues pensamos que es de indudable valor hablar de sus contribuciones individuales, incluso si el trabajo que realizaron lo fue casi siempre en el contexto de una organización política. Un militante revolucionario no existe como un simple individuo, sino como parte de un organismo colectivo que, en fin, de cuentas, es engendrado por la clase obrera y la lucha de ésta para tomar conciencia de su papel histórico. Un militante es por definición alguien que por propia voluntad se implica en la construcción y defensa de una organización política… Pero (y en esto, como veremos más adelante, nos separamos de las posiciones desarrolladas por Bordiga) una organización revolucionaria saludable no es aquella en la que el individuo sacrifica su personalidad y abandona sus facultades críticas; al contrario, lo que se busca es aprovechar mejor y no suprimir la individualidad de los diferentes camaradas. En una organización revolucionaria hay lugar para las contribuciones teóricas particulares de los distintos camaradas de clase y, por supuesto, para el debate en que tratar las objeciones planteadas por los compañeros individuales. Por lo tanto, como hemos constatado a lo largo de esta serie, la historia del programa comunista no es sólo la historia de las luchas de la clase obrera, de las organizaciones y de las corrientes que han sacado las lecciones de esas luchas y a partir de las cuales han elaborado un programa coherente, sino también la de los militantes individuales que han abierto el camino a ese proceso de elaboración.
Damen y Bordiga, revolucionarios
En este artículo, volvemos al trabajo de la Izquierda Comunista Italiana, que antes de la guerra, en forma de Fracción en el exilio, hizo una valiosa e irreemplazable contribución a nuestra comprensión de los problemas de la transición del capitalismo al comunismo. Esta aportación se construyó igualmente sobre los cimientos marxistas desarrollados por la corriente de izquierda en Italia durante la fase precedente, la fase de la Primera Guerra Mundial imperialista, y en la oleada revolucionaria posterior a esa guerra; y, después de la Segunda Guerra imperialista, por la herencia teórica de la Izquierda Italiana que no había desaparecido pese a los errores y cismas que afectaron al Partido Comunista Internacionalista. Si examinamos la cuestión del periodo de transición u otras cuestiones, a lo largo de este período, es imposible pasar por alto la interacción y, a menudo, la oposición entre los dos militantes principales de esa corriente: Onorato Damen y Amadeo Bordiga.
Durante los tempestuosos días de la guerra y la revolución, de 1914-1926, Damen y Bordiga demostraron muy claramente su capacidad para oponerse al orden dominante, lo cual es la marca del militante comunista. Damen fue encarcelado por agitación contra la guerra; Bordiga luchó incansablemente para desarrollar el trabajo de su fracción dentro del Partido Socialista, para presionar por una escisión con el ala derecha y los centristas y para la formación de un partido comunista basado en principios sólidos. Cuando la propia Internacional Comunista tomó una deriva oportunista durante la década de 1920, Bordiga estaba de nuevo en la línea frontal de oposición a la táctica de la "bolchevización de los PC", a la del Frente Unido; en la reunión del Comité Ejecutivo de la IC en Moscú en 1926, tuvo el gran coraje de levantarse y enfrentarse a Stalin y denunciarlo como el enterrador de la Revolución. Ese mismo año, el propio Bordiga fue detenido y desterrado a la isla de Ustica [4]. Damen, por su parte, también estuvo activo contra los intentos de la IC para imponer su política oportunista al partido italiano, en el que dominó inicialmente la izquierda. Con Forticiari, Repossi y otros, formó el Comitato di Intesa en 1926 [5]. Durante el período fascista pasó por más de un episodio de confinamiento y destierro, pero no por eso se calló, poniéndose en cabeza de una revuelta de presos en Pianosa.
En este punto, sin embargo, una diferencia en la actitud de los dos militantes tendría consecuencias a largo plazo. Bordiga, puesto bajo arresto domiciliario, obligado a renunciar a toda actividad política (los fascistas parecían ser, en aquellos primeros años, bastante “delicados”), forzado a evitar todo contacto con sus camaradas, se concentró totalmente en su trabajo de ingeniero. Reconoció que la clase obrera había sufrido una derrota histórica pero no llegó a la misma conclusión que los camaradas que formaban la Fracción en el exilio. Estos últimos comprendieron que era más necesario que nunca mantener una actividad política organizada, aunque no fuese con la forma de partido. Así, en el momento de la formación de la Fracción italiana, y a lo largo de la fértil década que le siguió, Bordiga estuvo completamente separado de los progresos teóricos de aquélla [6]. Damen, por su parte, mantuvo contactos y agrupó a algunos camaradas de la Fracción, a su regreso a Italia, con la idea de contribuir a la formación del partido. Entre estos militantes estaban Stefanini, Danielis y Lecci, que se mantuvieron fieles a las posiciones esenciales de la Fracción a lo largo de la década de 1930 y de la Guerra Mundial. En 1943, el Partito Comunista Internacionalista (PCInt) fue proclamado en el Norte de Italia[7] y seguidamente "refundado" en 1945 tras una fusión algo apresurada con los elementos entorno a Bordiga en el sur de Italia [8].
En consecuencia, el partido unificado, formado en base a una plataforma escrita por Bordiga, fue desde el principio un compromiso entre dos tendencias: la formada en torno a Damen era mucho más clara en numerosas posiciones básicas de clase debido en gran medida a los avances realizados por la Fracción - por ejemplo, la adopción explícita de la teoría de la decadencia del capitalismo y el rechazo de la posición de Lenin sobre la autodeterminación nacional.
En este sentido (y nunca hemos ocultado nuestra crítica del oportunismo profundo que subyace en la formación del Partido desde el principio) la tendencia "Damen" demostró su capacidad para asimilar algunos de los avances programáticos más importantes realizados por la Fracción Italiana en el exilio e incluso adoptar una posición más elaborada de algunas cuestiones clave planteadas en él. Así fue con la cuestión sindical: dentro de la Fracción, esto dio lugar a un debate no resuelto en el que Stefanini fue el primero en argumentar que los sindicatos estaban ya integrados en el Estado capitalista. No es que se pueda decir que la posición de la tendencia Damen era ya plenamente coherente sobre la cuestión sindical, pero sí que era más clara que lo que ya era la posición "bordiguista", dominante desde la escisión de 1952.
En este proceso de clarificación se incluyó también la cuestión de las tareas del Partido Comunista en la revolución proletaria. Como hemos visto en artículos anteriores de la serie [9], a pesar de la persistencia de algunas referencias al papel que ejerce en la dictadura del proletariado, la Fracción había superado en lo esencial esa posición al insistir en que la lección clave de la Revolución rusa era que el partido no debe identificarse con el Estado del periodo de transición. La tendencia Damen fue más allá afirmando que la tarea del partido no era la de ejercer el poder. Su plataforma de 1952, por ejemplo, dice que “Nunca y bajo ningún pretexto el proletariado debe desprenderse de su papel en la lucha. No debe delegar su papel histórico a otros o transferir su poder a otros - ni siquiera a su propio partido político”.
Como mostramos en nuestro libro La Izquierda Comunista Italiana, estas ideas estaban ligadas de manera lógica a algunos de los avances realizados sobre la cuestión del Estado: "Mucho más audaz fue la posición adoptada por el partido internacionalista sobre la cuestión del Estado en el período de transición, visiblemente influenciado por Bilan y Octubre. Damen y sus camaradas rechazan la asimilación de la dictadura del proletariado a la del partido y, frente al "Estado proletario" preconizan, en los Consejos, “la más amplia democracia”. No descartan la hipótesis, verificada en Kronstadt, de que en el caso de enfrentamientos entre el "Estado obrero" y el proletariado, el Partido Comunista se pondría del lado del proletariado: «La dictadura del proletariado no puede en ningún caso reducirse a la dictadura del partido, aunque se trate del partido del proletariado, inteligencia y guía del Estado proletario. El Estado y el partido en el poder, en tanto que órganos de tal dictadura, llevan en sí, como germen, la tendencia al compromiso con el viejo mundo, una tendencia que se desarrolla y se refuerza, como lo demostró la experiencia rusa, por la incapacidad momentánea de la revolución en un solo país para extenderse, y unificar los movimientos insurreccionales de otros países. Nuestro partido deberá: a) para evitar convertirse en el instrumento del Estado Obrero y de sus políticas, defender los intereses de la revolución misma en los enfrentamientos con el Estado Obrero; b) evitar burocratizarse; evitar que tanto su centro directivo como sus centros periféricos se conviertan en un campo de maniobras donde los arribistas hagan carrera; y, por lo tanto, c) evitar que su política de clase esté diseñada y construida con criterios formalistas y administrativos.»”[10]
Sin embargo, la visión crucial de la Fracción - la noción misma de fracción, es decir, la forma y la función de la organización revolucionaria en un periodo de derrota de la lucha de clases- se pierde por completo en la tendencia Damen. Así ocurrió también con el concepto relacionado con el curso histórico, es decir, la necesidad de comprender la relación global de fuerzas entre las clases, una relación que puede sufrir profundas modificaciones durante el período de decadencia del capitalismo. Así, incapaces de hacer una verdadera crítica del error principal de 1943 - la formación de un "partido" en un país sumido en un período de profunda contrarrevolución- los damenistas agravaron el error teorizando que el partido es una necesidad permanente y por tanto una realidad permanente. Por eso, a pesar de la rápida mengua hacia un "mini-partido", se mantuvieron en las posiciones originales del agrupamiento de 1943 a 1945 con la idea de construir una presencia dentro de la clase obrera y dar a sus luchas una dirección decisiva al precio de lo que era realmente necesario: la prioridad de la clarificación teórica sobre las necesidades y posibilidades del periodo.
La tendencia opuesta, agrupada en torno a figuras como Bordiga y Maffi, era generalmente mucho más confusa sobre las posiciones más importantes de la clase obrera. Bordiga ignoraba, más o menos, las adquisiciones de la Fracción y optó por un retorno a las posiciones de los dos primeros Congresos de la Tercera Internacional que, para él, se basaban en la “restauración” del programa comunista por Lenin. La sospecha exacerbada ante “innovaciones” oportunistas del marxismo (que efectivamente comenzaban a prosperar en el terreno de la contrarrevolución) le condujo a la noción del programa "invariante", cincelado en piedra desde 1848 y que bastaba con desenterrar lo que paulatinamente habían ido enterrando oportunistas y traidores[11]. Como a menudo hemos señalado, el concepto de “invariancia” estaba basado en una geometría muy "variable", de modo que Bordiga y sus seguidores podían afirmar que el capitalismo había entrado en su época de guerras y revoluciones (una posición fundamental de la Tercera Internacional) y a la vez argumentar contra la noción de decadencia, que consideraban fundada en una ideología gradualista y pacifista.[12]
Este cuestionamiento de la decadencia tuvo un impacto significativo a la hora de analizar la naturaleza de la Revolución rusa (definida como una doble revolución; definición no diferente a la visión consejista), especialmente cuando se trata de caracterizar las luchas de liberación nacional, que se multiplicaban en las antiguas colonias. Mao, en lugar de ser visto como lo que era, una expresión de la contrarrevolución estalinista y como un verdadero producto de la descomposición del capitalismo, fue aclamado como un gran revolucionario burgués, al estilo de Cromwell. Más tarde, los bordiguistas valorarían con la misma medida a los jemeres rojos en Camboya. Esta profunda falta de comprensión de la cuestión nacional causaría estragos en el partido bordiguista a finales de 1970, saldándose con una cantidad importante de elementos que abandonaron el internacionalismo.
En lo referente al partido y a los errores de los bolcheviques sobre la cuestión del funcionamiento del Estado soviético, analizaron las cosas como si la Fracción no hubiera existido nunca. El partido toma el poder, se apodera de la máquina del Estado, impone el terror rojo sin piedad... incluso los bordiguistas parecen haber olvidado las importantes matizaciones de Lenin sobre la necesidad de que la clase obrera esté vigilante frente al peligro de que el Estado de transición se convierta en una máquina burocrática y se autonomice. Como afirmamos en un artículo anterior de esta serie [13], la contribución más importante de Bordiga sobre las lecciones de la Revolución rusa en el período posterior a la Segunda Guerra Mundial, “Fuerza, violencia y dictadura en la lucha de clases” (1946), sin duda contiene algunas ideas sobre el problema de la degeneración, pero su antidemocratismo, más bien dogmático, no le permite reconocer el problema del partido y del Estado que suplantan al proletariado.[14]
Sin embargo, aunque la tendencia Bordiga nunca puso en entredicho abiertamente la formación del partido en 1943 fue capaz de comprender que la organización había entrado en un periodo mucho más difícil y que las tareas al orden del día eran ya diferentes. Bordiga se mantuvo inicialmente escéptico en lo que se refiere a la formación del partido. Sin mostrar ninguna comprensión del concepto de fracción (había enterrado su propia experiencia de trabajo, como fracción, antes de la Primera Guerra Mundial con sus posteriores teorizaciones sobre el partido formal y el partido histórico [15]) sí tenía cierta comprensión de que el simple mantenimiento de una intervención rutinaria en la lucha inmediata no era ni el camino a seguir ni lo esencial para recuperar los fundamentos teóricos del marxismo. Después de haber rechazado la contribución de la Fracción y otras aportaciones de la Izquierda Comunista, este trabajo no fue completado y ni siquiera entró a tratar lo referente a las posiciones programáticas claves. No obstante, con respecto a algunas cuestiones teóricas más generales, en particular las relativas a la naturaleza de la futura sociedad comunista, nos parece que, durante este período, fue Bordiga, y no los "damenistas", quien nos dejó el legado más importante.
La pasión por el comunismo: la defensa por Bordiga de los Manuscritos económicos y filosóficos de 1844
El libro Bordiga y la pasión del comunismo, una colección de escritos reunidos por Jacques Camatte en 1972, es el mejor testimonio de la profundidad de las reflexiones de Bordiga sobre el comunismo, en particular, a través de dos grandes exposiciones presentadas en las reuniones del partido en 1959-1960, que se dedican a los Manuscritos económicos y políticos de 1844 de K. Marx: "Comentarios a los Manuscritos de 1844 (1959-1960)" y "Tavole immutabili della teoria comunista del partito”[16].
Así es como Bordiga ubica los Manuscritos de 1844 en el corpus de los escritos de Marx…: “Otro lugar común muy vulgar es que Marx es hegeliano en los escritos de juventud, y sólo más tarde se hizo teórico del materialismo histórico y que, de viejo, fue un vulgar oportunista. Es tarea de la escuela marxista revolucionaria hacer manifiesto a todos los enemigos (cuya opción sería aceptarlo todo o rechazarlo todo) el monolitismo de todo el sistema de Marx, desde su nacimiento hasta su muerte e incluso después de él (concepto básico de la invariancia, rechazo fundamental de una evolución enriquecedora de la doctrina del partido).” “Comentarios...” p. 120).
Aquí tenemos reunidas en un solo párrafo las fortalezas y las debilidades del enfoque de Bordiga. En primer lugar, la defensa intransigente de la continuidad del pensamiento de Marx y el repudio de la idea de que los Manuscritos de 1844 son el producto de un Marx que todavía era esencialmente idealista y hegeliano (o al menos feuerbachiano), una idea que se ha atribuido en especial al intelectual estalinista Althusser y que ya hemos criticado en artículos precedentes de esta serie[17]
Para Bordiga, los Manuscritos de 1844, con su profunda exposición de la alienación capitalista, y su sugerente descripción de la sociedad comunista que la superará, indican que Marx había efectuado ya una ruptura cualitativa con las formas más avanzadas del pensamiento burgués. En particular los Manuscritos de 1844, que contienen una amplia sección dedicada a la crítica de la filosofía hegeliana, son la demostración de que tiene lugar, exactamente en el mismo periodo, la asimilación completa de Hegel por Marx en lo que se refiere a la dialéctica y su ruptura con Hegel (lo que significa invertir su dialéctica, "poniéndola de nuevo de pie") y la adopción de una visión comunista del mundo. Bordiga hace especial hincapié en el rechazo por Marx del punto de partida del sistema hegeliano: el individuo con “I” mayúscula. “Lo que está claro es que, para Marx, el error de Hegel está en haber sustentado todo su colosal edificio especulativo, con su formalismo riguroso, levantándolo sobre una base abstracta, la “conciencia”. Como Marx dirá tantas veces, es del ser de donde hay que partir y no la conciencia que de sí mismo tiene. Hegel se encierra desde el principio en el eterno y vago diálogo entre sujeto y objeto. Su sujeto es el "yo", entendido en un sentido absoluto... ” ("Comentarios..." p.119).
Por otra parte, es evidente que para Bordiga los Manuscritos de 1844 proporcionan pruebas para su teoría de la invariancia del marxismo, una idea que, pensamos, se contradice con el propio desarrollo del programa comunista que hemos seguido a lo largo de toda esta serie. Pero volveremos más adelante sobre esta cuestión. Lo que compartimos con la visión de Bordiga en lo referente a los Manuscritos de 1844 es, sobre todo, la centralidad de la concepción de Marx sobre la alienación, no sólo en los Manuscritos de 1844 , sino en toda su obra; también compartimos una serie de elementos fundamentales en la concepción de Bordiga sobre la dialéctica de la historia; así como una visión apasionada del comunismo que nunca fue desdeñada por Marx en su obra posterior (sino que por el contrario, en nuestra opinión, la enriqueció).
La dialéctica de la historia
Las referencias de Bordiga al concepto de alienación en los Manuscritos de 1844 revelan toda su visión de la historia, ya que insiste en que "en el momento capitalista actual se alcanza el más alto grado de alienación humana" ("comentarios...", p.124). Sin abandonar la idea de que la emergencia y el desarrollo del capitalismo y la destrucción del viejo modo de explotación feudal constituyen una condición previa a la revolución comunista, desprecia el progresismo fácil de la burguesía que se vanagloria de su superioridad sobre los modos de producción anteriores y sus maneras de entender el mundo. Sugiere incluso que el pensamiento burgués es, en cierto modo, vacuo en comparación con las visiones pre -capitalistas, a las que tanto ridiculiza el capitalismo. Para Bordiga, el marxismo ha demostrado que “... vuestras presunciones, vacías e inconsistentes mentiras, las tenéis como mucho más distinguidas y más nítidas que las más antiguas opiniones del pensamiento humano, y que, vosotros burgueses, presumís de tenerlas atrapadas para siempre, bajo la fatuidad de vuestra retórica iluminista." ("Comentarios"..., p.168).
Consecuentemente, incluso cuando burguesía y proletariado formulan su crítica de la religión, hay una ruptura entre los puntos de vista de las dos clases: “... que incluso en los casos (no en general), en que los ideólogos de la burguesía moderna osaron romper abiertamente con los principios de la iglesia cristiana, nosotros, marxistas, no definimos esta superestructura, el ateísmo, como una plataforma común a la burguesía y al proletariado." ("Comentarios... ", p. 117).
Con estas afirmaciones, Bordiga parece estar en línea con algunas de las críticas "filosóficas" del marxismo de la Segunda Internacional (y, por extensión, de la filosofía oficial de la Tercera), tales como Pannekoek, Lukács y Korsch, que igual que rechazaban la idea de que el socialismo es la siguiente etapa lógica en la evolución histórica -etapa que requeriría simplemente la gestión del Estado capitalista y de la economía- rechazan que el materialismo histórico sería sólo el siguiente paso en el progreso del materialismo burgués clásico. Estas visiones se basan en una profunda subestimación del antagonismo entre las concepciones burguesas y proletarias del mundo, la inevitable necesidad de una ruptura revolucionaria con las viejas formas. Hay una continuidad, por supuesto, pero es cualquier cosa menos progresiva y pacífica. Esta aproximación al problema es totalmente coherente con la idea de que la burguesía sólo puede ver el mundo social y natural a través del prisma deformador de la alienación que bajo su reinado ha alcanzado su estadio "supremo".
El lema "contra el inmediatismo" aparece más de una vez en el subtítulo de sus contribuciones. Para Bordiga, era esencial evitar toda aprehensión simplista del momento presente de la historia, mirando más allá del capitalismo, hacia atrás y hacia adelante. En la actualidad, el pensamiento burgués es quizás más inmediatista que nunca, está más que nunca fijado en lo particular, en el aquí y ahora, en el corto plazo porque vive en el miedo mortal de tener que mirar a la sociedad de hoy con la mirada de la historia, pues ello le haría comprender lo transitorio de su naturaleza. Pero Bordiga también desarrolla una polémica contra los “grandes escritos” clásicos de la burguesía de su período más optimista: no por su grandeza sino porque la historia que la burguesía nos cuenta distorsiona la historia verdadera. Del mismo modo que el paso de un pensamiento a otro, del burgués al proletario, no es sólo un paso hacia adelante, pues la historia en general no es una línea recta desde la oscuridad a la luz, sino que es una expresión de la dialéctica del movimiento: " el progreso de la humanidad y del conocimiento del atormentado homo sapiens no es continuo, sino que pasa por grandes impulsos aislados en los cuales se insertan caídas siniestras y sombrías en formas sociales que degeneran hasta la putrefacción "("Comentarios... ", p. 168). No es una formulación accidental: en otro lugar del mismo texto, dice:" Las concepciones banales de ideologías dominantes ven ese camino como un ascenso continuo y constante; el marxismo no comparte esta visión, y define una serie alternante de subidas y bajadas, intercaladas por crisis violentas "("Comentarios... ", p. 152). Es ésa es una respuesta muy clara, podría pensarse, a quienes rechazan el concepto de ascendencia y decadencia de los modos de producción sucesivos.
La visión dialéctica de la historia entiende el movimiento como el resultado del conflicto, a menudo violento, entre las contradicciones. Aunque también aquélla contiene la noción de espiral y de "retorno a un estadio superior". Por lo tanto, el comunismo del futuro es, en gran medida, un retorno a sí mismo del hombre, como Marx decía en los Manuscritos de 1844, ya que no es únicamente una ruptura con el pasado, sino una síntesis de todo lo que hay en él de humano: "el hombre retorna a sí mismo y no al sí mismo originario, a aquel del que partió en su larga historia, sino disponiendo finalmente de todas las perfecciones de un desarrollo inmenso, incluso las adquiridas en la forma de todas las técnicas, costumbres, religiones, filosofías sucesivas cuyas partes útiles fueron captadas -si se nos permite expresarlo así- en la zona de la alienación…" ("Comentarios...", p 125.)
Hay un ejemplo más concreto de esto en un breve artículo sobre los habitantes de la isla lacustre de Janitzio en México[18], escrito en 1961, que está incluido en la colección de Camatte. Bordiga desarrolla la idea de que en "el comunismo natural y primitivo" el individuo, siempre estuvo vinculado a sus hermanos humanos en una verdadera comunidad, sin conocer ese miedo a la muerte surgido con la atomización social engendrada por la propiedad privada y la sociedad de clases; y esto nos indica que en el comunismo del futuro, donde el destino del individuo estará vinculado al de la especie y donde el miedo a la muerte personal así como "todo el culto a la vida y a la muerte" estarán superados. Bordiga confirma así su continuidad con el hilo central de la tradición marxista que afirma que, en cierto sentido, "los miembros de las sociedades primitivas estaban más cerca de la esencia humana " ("Principios inmutables...", p. 175.) - Y que el comunismo del pasado lejano puede también entenderse como prefiguración del comunismo futuro.[19].
Lo que el comunismo no es
La defensa por Bordiga de los Manuscritos de 1844 es, en gran medida, una extensa diatriba contra la impostura del "socialismo real" de los países del bloque del Este, que había adquirido un nuevo impulso tras la "guerra antifascista" de 1939-45. Su ataque fue concebido en dos niveles: la negación y la afirmación: negar la afirmación de que lo que existía en los regímenes soviéticos y similares tuviera algo que ver con la concepción de Marx sobre el comunismo, primeramente y ante todo, en el plano económico; y afirmar las características fundamentales de las relaciones de producción comunistas.
Según una versión de un chiste popular en la antigua URSS, un instructor de la escuela del partido da una lección a los miembros de las juventudes, el Komsomol sobre una cuestión clave: ¿Se utilizará el dinero en el comunismo? " Camaradas, históricamente hay tres posiciones sobre esta cuestión. La de la desviación derechista de Proudhon-Bujarin: bajo el comunismo, todo el mundo tendrá dinero. Luego está la de la desviación infantil ultra-izquierdista: en el comunismo nadie tendrá dinero; ¿cuál es, entonces, la posición dialéctica del marxismo-leninismo? Está muy claro: bajo el comunismo, algunas personas tendrán dinero y otras no”.
Que Bordiga conociera o no este chiste, su respuesta a los estalinistas en sus "Comentarios a los Manuscritos de 1844" va en el mismo sentido. Un prólogo a una de las ediciones estalinianas de los de Manuscritos de 1844 insiste en que el texto de Marx contiene una polémica contra la teoría de Proudhon de los salarios iguales, lo que implica que, para el marxismo verdadero practicado en la URSS, en el socialismo debe haber salarios desiguales. Pero en la siguiente sección, titulada "Trabajo asalariado o Socialismo", Bordiga señala que en los Manuscritos de 1844 y en otras obras como son La miseria de la filosofía y El Capital, Marx " refuta la vacuidad proudhoniana que concebía un socialismo que mantiene los salarios como hoy los conserva Rusia. Marx no condena la teoría de la igualdad, sino la del salario. Incluso si queremos nivelarlo, el salario es la negación del socialismo. Pero si no se nivela, lo que se está negando más todavía es el socialismo. "("Comentarios...", p. 129).
Y en la siguiente sección titulada "O es el dinero o es el socialismo": de la misma manera que en la URSS persiste el trabajo asalariado, lo mismo su corolario: el mantenimiento del dominio de las relaciones humanas por el valor de cambio y, por lo tanto, por el dinero. Volviendo a la crítica profunda del dinero como una expresión de la alienación entre los seres humanos, que Marx, citando a Shakespeare y Goethe, desarrolla en los Manuscritos 1844 y, volviendo a El Capital, Bordiga insiste en el hecho de que " las sociedades donde el dinero circula son sociedades de propiedad privada; que permanecen en la prehistoria bárbara de la especie humana..."("Comentarios...", p. 137.).
Bordiga, de hecho, demuestra que los estalinistas tienen más en común con el padre del anarquismo de lo que quieren admitir. Proudhon, en la tradición de un "comunismo vulgar", que Marx ya había reconocido como reaccionario en un momento en que él mismo había adoptado el comunismo, preveía una sociedad en la que "...el ingreso anual sería dividido socialmente en partes iguales entre todos miembros de la sociedad, reconocidos todos como obreros asalariados " (p. 132). En otras palabras, ese tipo de comunismo o de socialismo sería aquél en el que la miseria de la condición proletaria se habría generalizado, pero ni mucho menos suprimido y en donde la "sociedad" acabaría siendo el capitalista. Y en respuesta a aquellos - no sólo estalinistas, sino también sus apologistas de izquierda, los trotskistas - que negaban que la URSS era una forma de capitalismo porque se habría eliminado más o menos a los propietarios individuales de capital, Bordiga responde: " la cuestión de saber dónde están los capitalistas no tiene sentido, la respuesta está escrita desde 1844: la sociedad es un capitalista abstracto " (“Comentarios...”, p. 132.).
La polémica en esos ensayos no se limita a los defensores manifiestos de la URSS. Si el comunismo suprime el valor de cambio, es porque se han abolido todas las formas de propiedad[20], no sólo la propiedad estatal como la del programa del estalinismo, sino también la versión anarcosindicalista clásica (que Bordiga atribuye igualmente al grupo contemporáneo Socialismo o Barbarie que define el socialismo como la gestión de la producción por los obreros): "la tierra para los campesinos y las fábricas para los obreros y otras parecidas deplorables parodias del magnífico programa del partido comunista revolucionario" ( "Tablas inmutables...", p. 178). En el comunismo, la empresa individual debe ser abolida como tal. Si la empresa continúa siendo propiedad de las personas que allí trabajan o incluso de la comunidad local en su entorno, no ha sido verdaderamente socializada y, las relaciones entre las diferentes empresas autogestionadas deben basarse necesariamente en el intercambio de mercancías. Volveremos a esta cuestión cuándo tratemos la visión del socialismo desarrollada por Castoriadis y el grupo Socialismo o Barbarie.
Como Trotsky (quien sin lugar a dudas desconocía los Manuscritos de 1844 cuando redactó sus pasajes visionarios de los últimos capítulos de su Literatura y Revolución a finales de 1924)[21], Bordiga continúa, a partir de la negación del capitalismo y de su alienación, insiste en lo que no es socialismo, y afirma en positivo a qué se parecerá la humanidad en los estados superiores de la sociedad comunista. Los Manuscritos de 1844 , como señalamos en un artículo anterior de esta serie [22], están repletos de pasajes que describen cómo las relaciones entre los seres humanos y entre la humanidad y la naturaleza serán transformadas bajo el comunismo, y Bordiga cita extensamente los más importantes de esos pasajes en sus dos textos, especialmente los que tratan de la transformación de las relaciones entre hombres y mujeres, y donde se insiste en el hecho de que la sociedad comunista permitirá el surgimiento de una etapa superior de la vida consciente.
La transformación de las relaciones entre los sexos
A lo largo de los Manuscritos de 1844, Marx repudia el "comunismo vulgar" que, mientras ataca a la familia burguesa, sigue considerando a la mujer como un objeto y especulando sobre una futura "comunidad de mujeres." Contra ese "comunismo vulgar", Bordiga cita a Marx poniendo de relieve que la humanización de la relación entre el hombre y la mujer es un indicativo del avance real de la especie. Al mismo tiempo, bajo el capitalismo, la mujer y la relación entre los sexos seguirán estando prisioneras de las relaciones mercantiles.
Tras haber recuperado el pensamiento de Marx sobre estas cuestiones, Bordiga inicia una momentánea digresión en torno al problema de la terminología, del lenguaje.
“Al citar estos pasajes, es necesario adoptar, según los casos, a la vez la palabra hombre y la palabra varón, en la medida en que la primera palabra se refiere a todos los miembros de la especie... Como se sabe, hace ya medio siglo a una encuesta sobre el feminismo en las sociedades de propiedad privada, el estimable marxista Filippo Turati respondió solamente estas palabras: la mujer...es hombre. Esto quiere decir que lo será en el comunismo; pero, para vuestra sociedad burguesa es un animal, un objeto”. (“Comentarios...”, p. 150)
¿Es el feminismo una desviación burguesa? Esto lo combaten fuertemente aquellos que creen que pueda existir un "feminismo socialista" o un "anarcofeminismo". Desde la perspectiva de Bordiga, en cambio, el feminismo tiene un punto de partida burgués porque apunta a la "igualdad" de los sexos dentro de las relaciones sociales existentes; y esto conduce, lógicamente, a la afirmación de que las mujeres deben ser "también" capaces de combatir como los hombres en los ejércitos imperialistas o ascender en la escala social convirtiéndose en jefes de empresa o de Estado.
El comunismo no necesita adornarse con añadidos como “feminismo”, ni siquiera “feminismo socialista” para ser, desde su origen, defensor de la solidaridad entre hombres y mujeres ya hoy, pero eso sólo puede lograrse mediante la lucha de clases, en la lucha contra la opresión y la explotación capitalistas y para la creación de una sociedad en la que la "forma originaria de la explotación" - la de las mujeres por los hombres - no sea posible. Más que eso: el marxismo reconoce también que la hembra de la especie - debido a su doble opresión y su sentido moral más avanzado (ligado concretamente a su papel histórico en la educación de los niños) – está muy a menudo en la vanguardia de la lucha; por ejemplo, en la revolución de 1917 en Rusia que comenzó con manifestaciones de mujeres contra la escasez de pan o, más recientemente, en las huelgas masivas en Egipto en 2007. De acuerdo con la escuela antropológica de Chris Knight, Camilla Power y otros que reivindica la tradición marxista en la antropología, la moral femenina y la solidaridad de las mujeres desempeñaron un papel crucial en el surgimiento de la cultura humana, en la “revolución humana” primitiva[23]. Bordiga está de acuerdo con esa manera de ver las cosas como se muestra en la sección de "Comentarios de los Manuscritos ..." titulada "El amor, necesidad de todos" donde sostiene que la función pasiva asignada a las mujeres es un claro producto de las relaciones de propiedad y que de hecho, "el amor es, según la naturaleza, el fundamento de la reproducción de la especie, la mujer el sexo activo y las formas monetarias contempladas a partir de ese criterio se revelan como hechos contra natura"("Comentarios...", p. 156). Y prosigue con un resumen de la forma en que la abolición de las relaciones mercantiles transformará esta relación: "En el comunismo no monetario, el amor tendrá, en tanto que necesidad, el mismo peso y el mismo significado para ambos sexos y el acto que lo consagra realizará la fórmula social en que la necesidad del otro hombre es mi necesidad de hombre, en la medida en que la necesidad de un sexo se realiza como la necesidad del otro sexo”.
Bordiga explica a continuación que esta transformación estará basada en los cambios materiales y sociales introducidos por la revolución comunista: " No se puede proponer esto únicamente como una relación moral basada en un modo de relación física, debido a que la transición a la forma superior se lleva a cabo en el campo económico: los hijos y su carga no conciernen a ambos padres, sino a la comunidad." Es la etapa a partir de la cual la humanidad futura será capaz de traspasar los límites impuestos por la familia burguesa.
La vida consciente a otro nivel
En un artículo anterior de esta serie[24], argumentábamos que ciertos pasajes de los Manuscritos de 1844 sólo tienen sentido si los consideramos como anticipaciones de una transformación de la conciencia, de una nueva manera de ser que las relaciones sociales comunistas hacen posible. El artículo examina ampliamente el pasaje del capítulo "Propiedad privada y comunismo" en el que Marx habla de cómo la propiedad privada (entendida en su sentido más amplio) es utilizada para restringir los sentimientos humanos, para dificultar o, -utilizando un término más preciso del psicoanálisis- para reprimir la experiencia sensorial humana; por lo tanto, el comunismo aportará con él "la emancipación de los sentidos", una nueva relación corporal y mental con el mundo, que puede compararse con el estado de inspiración experimentada por los artistas en sus momentos más creativos.
Hacia el final del texto de Bordiga "Tablas inmutables..." hay una parte titulada "Abajo la personalidad: ésa es la clave" Abordaremos más adelante la cuestión de la "personalidad" pero queremos considerar en primer lugar cómo Bordiga, en su manera de interpretar los Manuscritos de 1844, plantea la modificación de la conciencia humana en el futuro comunista.
Comienza afirmando que, en el comunismo, se “habrá salido del engaño milenario del individuo a solas frente al mundo natural, estúpidamente llamado por los filósofos ‘externo’. ¿Externo a qué? Externo al Yo, a este deficiente supremo; externo a la especie humana, no se puede decir con más rotundidad, porque el hombre especie humana es intrínseco a la naturaleza, es parte del mundo físico”; y continúa diciendo que ‘‘en este poderoso texto, el objeto y el sujeto vienen a ser, como el hombre y la naturaleza, una sola y misma cosa. Y a la vez todo es objeto: el hombre sujeto “contra natura” se desvanece en la ilusión de un yo singular”. (“Tablas...”, p. 191).
Aquí puede hacerse referencia al pasaje del capítulo "Propiedad privada y comunismo" en el que Marx dice: " ... Así, al hacerse para el hombre en sociedad la realidad objetiva realidad de las fuerzas humanas esenciales, realidad humana y, por ello, realidad de sus propias fuerzas esenciales se hacen para él todos los objetos objetivación de sí mismo, objetos que afirman y realizan su individualidad, objetos suyos, esto es, él mismo se hace objeto."[25]
Bordiga prosigue: “Además, Marx ha superado los sentidos corporales, individuales, en el sentido humano, colectivo. Hemos visto que cuando el individuo se vuelve especie, el espíritu, pobre absoluto, se disuelve en la naturaleza objetiva. A los cerebros individuales, pobres aparatos pasivos, los sustituye el cerebro social. Además, Marx fue más allá de los sentidos corporales individuales mediante el sentido humano colectivo”; ("Tablas...", p. 191). Y continúa, citando de los Manuscritos de 1844 lo referente a la emancipación de los sentidos, haciendo hincapié en que también indican la emergencia de una especie de conciencia colectiva – algo a lo que podría llamarse una transferencia desde el "sentido común" del yo aislado a la comunicación de los sentidos.
¿Qué hacemos con estos conceptos? Antes de rechazarlos como si fueran ciencia ficción, hay que recordar que, particularmente en la sociedad burguesa, a pesar de que a menudo tomamos al yo como el centro absoluto de nuestro ser (“Pienso, luego existo") también hay una larga tradición de pensamiento que insiste en que el yo es sólo una realidad relativa o, mejor dicho, una parte específica de nuestro ser. Este punto de vista está incontestablemente en el meollo de la teoría psicoanalítica, para la cual el yo adulto sólo emerge a través de un largo proceso de represión y de división entre la parte consciente y la parte inconsciente de nosotros mismos – el yo que es, por otra parte, “la única sede de la angustia”[26] porque, atrapada como está entre las exigencias de la realidad exterior y los impulsos insatisfechos escondidos en el inconsciente, el yo está constantemente preocupado por su destrucción o extinción.
Es también una perspectiva que se manifiesta en una serie de tradiciones "místicas" en Oriente y Occidente, aunque la que probablemente la ha desarrollado de manera más coherente ha sido la filosofía india, y especialmente el budismo con su doctrina del "anatta" - la caducidad del sí separado. Pero todas estas tradiciones tienden a coincidir en que es posible, penetrando directamente el inconsciente, para superar la conciencia cotidiana del yo, y así, el tormento de la angustia perpetua. Despojados de las distorsiones ideológicas que acompañan inevitablemente a estas tradiciones, sus ideas más lúcidas plantean la posibilidad de que los seres humanos sean capaces de alcanzar otro tipo diferente de conciencia en la que el mundo que nos rodea ya no es considerado como hostil, y donde lo esencial de la toma de conciencia se desplaza, no sólo intelectualmente, sino también por medio de la experiencia directa y muy corporal, desde el átomo aislado hasta el punto de vista de la especie; de hecho, incluso más que el punto de vista de la especie, o sea la naturaleza - un universo en evolución - que se hace consciente de sí misma.
Son difíciles de leer los pasajes citados de Bordiga, pero no se debe concluir que habla de algo totalmente diferente. Y es importante tener en cuenta que Freud, en la introducción a El malestar en la cultura (1930), reconoce la realidad del "sentimiento oceánico", la experiencia erótica de la unidad con el mundo, que no podía concebir sino como una regresión a la fase infantil anterior a la emergencia del yo. Sin embargo, en la misma sección del libro, acepta también la posibilidad de que las técnicas mentales del yoga puedan abrir la puerta a los "estados primordiales de la vida psíquica, profundamente soterrados." La cuestión teórica que esto nos plantea - y tal vez la de una investigación práctica que se plantea a las generaciones futuras - es conocer si las técnicas seculares de la meditación sólo pueden conducir a una regresión, a un hundimiento en el pasado, en la unidad indiferenciada del animal o del bebé; o si pueden ser parte "de un retorno dialéctico a la conciencia", de una exploración consciente de nuestra propia mente. En este sentido, los casos de "sentimiento oceánico", cuando se producen, no sólo se refieren al pasado infantil, sino también al horizonte de la conciencia humana más avanzada y más universal. Este fue el enfoque adoptado por Erich Fromm en su estudio Budismo zen y psicoanálisis, por ejemplo cuando escribe sobre lo que él llama el " El estado de no represión estado de desinhibición” que define como “un estado en el que se adquiere nuevamente la visión inmediata, no deformada de la realidad, la simpleza y la espontaneidad del niño; no obstante, después de haber atravesado el proceso de enajenación, de desarrollo del propio intelecto, la no represión es una vuelta a la inocencia en un nivel superior; esta vuelta a la inocencia es posible solo después de haber perdido la propia inocencia.”[27]
En contra de la destrucción del medio ambiente
Los escritos teóricos de Bordiga durante ese periodo no sólo plantean la cuestión de la relación del hombre con la naturaleza en un nivel tan "filosófico". Bordiga también planteó esta cuestión en sus atinadas reflexiones sobre las catástrofes que causa el capitalismo y el problema medioambiental. Al referirse a las catástrofes contemporáneas, como la inundación del valle del Po en 1957 y el naufragio del trasatlántico Andrea Doria el año anterior, Bordiga utiliza sus grandes conocimientos en ingeniería, y en especial su profundo rechazo al progreso burgués, para mostrar cómo el ansia de acumulación de la burguesía contiene en sí las semillas de tales desastres y, finalmente, de la destrucción del mundo natural[28]. Bordiga es especialmente vehemente en sus artículos sobre el frenesí urbanístico que ya pudo percibir en el período de reconstrucción tras la Segunda Guerra; denuncia el amontonamiento de personas en las cada vez más restringidas zonas urbanas, así como la filosofía de la "verticalidad" en la construcción. Sostiene que la reducción de los seres humanos al nivel de las hormigas es un producto directo de esas necesidades de acumulación que únicamente será invertido en el comunismo futuro, reafirmándose en el método de Marx y Engels para superar la separación entre ciudad y campo: " Después de haber aplastado por la fuerza esta dictadura, cada día más obscena, será posible subordinar cada solución y cada plan a la mejora de las condiciones del trabajo vivo, y eliminar de este objetivo lo que hay de trabajo muerto, el capital constante, la infraestructura que la especie-hombre ha elaborado a lo largo de los siglos y continúa haciéndolo en la corteza terrestre; así pues el repulsivo verticalismo de los monstruos de cemento será ridiculizado y suprimido; y, en las vastas extensiones de espacio horizontal, las gigantescas ciudades, una vez “desinfladas”, la fuerza y la inteligencia del animal-hombre tenderá progresivamente a hacer más uniforme la vida y el trabajo en las tierras habitables con lo que estas fuerzas podrán convivir en armonía y no serán enemigos feroces como ocurre en la civilización deforme de hoy, donde lo que les mantiene agrupados es el espectro de la esclavitud y del hambre”[29]. También es interesante resaltar que Bordiga, cuando en 1952, formula el esbozo de un “programa revolucionario inmediato”[30], incluye exigencias para poner fin a lo que ha observado como el hacinamiento inhumano y el ritmo la vida provocados por el sistema de urbanización capitalista (un proceso que después ha alcanzado progresivamente niveles mucho más elevados de irracionalidad); así, el punto séptimo de los nueve que contiene este programa llama a “el rechazo de la construcción de viviendas y lugares de trabajo en la periferia de las grandes ciudades, e incluso de las pequeñas, como una medida para encaminarse hacia una distribución uniforme de la población en todo el territorio. La reducción de la congestión, de la velocidad y del volumen de tráfico, prohibiendo lo que es inútil.”(en un futuro artículo, queremos tratar otras de las reivindicaciones de ese “programa", ya que contienen algunas formulaciones que, a nuestro aparecer, deben ser criticadas) Es interesante señalar que, cuando llega al momento de demostrar por qué todo el llamado progreso de la ciudad capitalista no tiene en realidad nada de eso, Bordiga utiliza un concepto de decadencia que él mismo tiende a tirar por la ventana en otras polémicas - como en el título "la siniestra novela negra de la decadencia social moderna"[31]. Dicho término también es totalmente coherente con la idea general de la historia que hemos planteado anteriormente, donde las sociedades pueden "degenerar hasta el punto de putrefacción" y pasar por fases de ascenso y de declive. Es como si a Bordiga, una vez retirado del mundo "estrecho" de la confrontación de posiciones políticas y obligado a regresar a los fundamentos de la teoría marxista, no le hubiera quedado más opción que reconocer que el capitalismo, como todos los modos de producción anteriores, también debía entrar en un período de decadencia y que ya estamos desde hace mucho tiempo en tal época de decadencia, sean cuales sean las maravillas del crecimiento del capitalismo en decadencia que están ahogando a la humanidad y amenazando su futuro.
El problema con la "invariancia"
Debemos ahora volver al concepto de Bordiga según el cual los Manuscritos de 1844 proporcionarían pruebas a favor de su teoría de la "invariabilidad del marxismo". Ya hemos afirmado en repetidas ocasiones que se trata de una concepción religiosa. En una polémica mordaz con el grupo bordiguista que publica Programma Comunista, Mark Chirik señala la similitud real entre el concepto bordiguista de invariancia y la actitud islámica de sumisión a una doctrina inmutable.[32]
El blanco de ese artículo era, sobre todo, es cierto, los epígonos de Bordiga, pero ¿qué dijo el propio Bordiga sobre la relación entre el marxismo y las fuentes de la doctrina de la "invariabilidad" en el pasado? En un texto básico titulado precisamente "La invariancia histórica del marxismo", escribió:
“Por consiguiente, a pesar de que la dotación ideológica de la clase obrera revolucionaria ya no es revelación, mito o idealismo como para las clases precedentes, sino «ciencia» positiva, ella tiene necesidad, sin embargo, de una formulación estable de sus principios, e incluso de sus reglas de acción, que cumpla el papel y tenga la eficacia decisiva que en el pasado han tenido dogmas, catecismos, tablas, constituciones y libros-guías como los Vedas, el Talmud, la Biblia, el Corán o las declaraciones de los Derechos. Los profundos errores sustanciales y formales contenidos en aquellas compilaciones no les han quitado su enorme fuerza organizadora y social (primero revolucionaria, después contrarrevolucionaria, en dialéctica sucesión); es más, en muchos casos, esos «descarríos» han contribuido precisamente a formar esa fuerza.”.[33]
En sus "Comentarios...", Bordiga ya era consciente de la acusación de que tales ideas lo llevaban a una visión religiosa del mundo:
" Cuando, llegado a un punto, nuestro insignificante oponente (que solo sabe repetir, sin originalidad y sin vida, las viejas naderías que hace ya mucho tiempo fueron liquidadas por nuestra doctrina, recurriendo a esa fuente de la vida en la que, en ciertos momentos, ésta lleva en su tortuoso transcurso el soplo original y nuevo; y muere en el momento en que su final irrumpe) nos dirá que así es como construimos nuestra mística: es decir, presentándose a sí mismo, pobre hombre, como el espíritu que ha superado todas las fideísmos y misticismos, hará burla de nosotros tildándonos de adoradores de las tablas de Moisés, o el Talmud, la Biblia o el Corán, los evangelios y los catecismos, nosotros le respondemos que ni siquiera eso nos induce a tomar la posición defensiva que todo inculpado requiere, dejando incluso de lado la posibilidad de meterse con esos filisteos siempre renacientes-, no, vamos a responder también lo que no tenemos motivos para considerar como una ofensa la afirmación que puede seguir atribuyéndose a nuestro movimiento –mientras no haya triunfado en la realidad (la cual precede a nuestro método de toda conquista posterior de la conciencia humana)- el de ser místico y hasta mítico.
El mito, en sus innumerables formas, no fue un delirio de espíritus con los ojos cerrados a la realidad física - natural y humana inseparablemente como decía Marx – sino que es un paso insustituible en la forma única de la conquista verdadera de la conciencia ... "("Comentarios ... "p169).
Bordiga tiene razón en considerar que el pensamiento mítico era de hecho un "paso indispensable" en la evolución de la conciencia humana, y que la Biblia, el Corán o la Declaración de los Derechos Humanos fueron en algún momento de la historia, productos verdaderamente revolucionarios. También es justo reconocer que la adhesión a esas "tablas de la ley" se convirtió en contrarrevolucionaria, en otra etapa de la historia. Pero si se hizo contrarrevolucionaria en las nuevas circunstancias históricas, fue precisamente debido a la idea de que eran inmutables e inalterables. El islam, por ejemplo, estima que su revelación es más pura que la de la Torá judía, pues argumenta que, mientras que la Torá estaba sometida a revisión y redacción posterior, ni una sola palabra del Corán se modificó desde el momento en que el ángel Gabriel lo dictó a Mahoma. La diferencia entre la visión marxista del programa comunista y el mito o dogma religioso es que el marxismo ve sus conceptos como el producto histórico de los seres humanos y por lo tanto están sujetos a confirmación o refutación mediante el desarrollo o la experiencia históricos, no como una revelación, de una vez para siempre, de una fuente sobrehumana. De hecho, la visión marxista insiste en que las revelaciones míticas o religiosas son ellas mismas productos de la historia humana, y por lo tanto limitadas en su alcance y claridad, incluso en sus creaciones más elevadas. Al aceptar la idea de que el marxismo es, también él, una especie de mito, Bordiga pierde de vista el método histórico que tan eficaz es cuando lo usa en muchos otros temas.
Por supuesto, es cierto que el programa comunista en sí no es infinitamente maleable y tiene un núcleo inmutable de principios generales, tales como la lucha de clases, la naturaleza transitoria de las sociedades de clases, la necesidad de la dictadura el proletariado y el comunismo. Además, hay un sentido en el que ese esquema general puede aparecer como un momento de inspiración. Y así Bordiga escribe:
“Una nueva doctrina no puede aparecer en cualquier momento histórico, sino que existen determinadas épocas de la historia, bien características - e incluso rarísimas -, en las que puede aparecer como un haz de luz enceguecedora; si no se ha reconocido el momento crucial y clavado la vista en la terrible luz es vano recurrir a los cabos de vela con los que se abre la vía el pedante académico o el luchador con escasa fe.”[34]
Bordiga probablemente tiene en cuenta el período increíblemente rico de la obra de Marx que dio origen a los Manuscritos de 1844 y otros textos fundamentales. Pero Marx no consideró esos textos como si no hubiera más que decir sobre el capitalismo, la lucha de clases, o el comunismo y a pesar de que, en nuestra opinión, nunca abandonó lo esencial de esos escritos, a los que consideraba "primeros borradores" que habría que ir poniendo a punto y irles dando bases sólidas para futuras investigaciones, en estrecha relación con la experiencia práctica-teórica vivida por el movimiento real del proletariado.
Bordiga, en los "Comentarios..." (pág. 161) hace también hincapié en un pasaje particular de los Manuscritos de 1844 que probarían su invariancia. En ese pasaje, Marx escribió que "Todo el movimiento entero de la historia es pues, por un lado, el acto de la procreación de ese comunismo - el nacimiento de su existencia empírica - y, por otro, es para su conciencia pensante, el movimiento comprendido y conocido de su devenir"[35]
Bordiga añade que el tema de esta conciencia no puede ser el filósofo individual; sólo puede ser el partido de clase del proletariado mundial. Pero si, como dice Marx, el comunismo es el producto de todo el movimiento de la historia, entonces debe haber comenzado a surgir mucho antes de la aparición de la clase obrera y sus organizaciones políticas, de modo que la fuente de esta conciencia debe ser más antigua que la conciencia misma - al igual que en la sociedad capitalista, el comunismo también es más amplio que las organizaciones políticas de la clase, por mucho que sean éstas su expresión más avanzada. Además, dado que el comunismo sólo puede llegar a ser claro para sí mismo, “entendido y conocido” cuando se convierte en comunismo proletario es sin duda una prueba más de que el comunismo y la conciencia comunista son algo que evoluciona, no estático, sino que es un proceso en devenir, y por lo tanto no puede ser invariante.
Individuo y especie
La crítica del individualismo tiene una larga historia en el marxismo, que se remonta a la crítica de Hegel por Marx, y, en particular, en el asalto de este contra Max Stirner; y argumentando en contra de la visión filosófica del pensador aislado, Bordiga está en tierra firme, cuando cita el tajante exabrupto de Marx en La ideología alemana sobre San Max[Stirner] cuya “filosofía equivale al estudio del mundo real lo que la masturbación al amor sexual”. Como hemos visto, la idea de que el yo es en cierto sentido una construcción ilusoria también tiene una larga historia. Pero Bordiga va más lejos que eso. Como también hemos visto, la parte de las "Tablas..." que hemos citado más arriba, donde Bordiga predijo que la humanidad comunista será capaz de acceder a un tipo de conciencia de la especie o cósmica, se titula "abajo con la personalidad esa es la clave." Es como si Bordiga quisiera que el ser humano se fundiera en la especie en lugar de realizarse mediante ella.
Experimentar un estado de conciencia que va más allá del yo tiende a ser una culminación más que un estado permanente, pero en cualquier caso no eliminará necesariamente la personalidad. Se podría decir que podría trascenderse en el futuro ese tipo de personalidad, esa especie de máscara, algo así como una propiedad privada, cara exterior de la ilusión de un yo absoluto. Pero la naturaleza misma necesita la diversidad para avanzar, y eso es tanto más cierto para la sociedad humana. Ni siquiera los budistas afirman que la iluminación haga desaparecer al individuo. Hay una historia Zen que cuenta cómo un estudiante se acercó a su maestro después de haber oído que éste había alcanzado el "satori", el destello de la iluminación, y pregunta al maestro "¿cómo siente usted estar iluminado?" A lo que el maestro contestó: "tan miserable como de costumbre".
Y en la misma parte de las "Tavole ...", Bordiga cita las "magnífica expresión" de los Manuscritos de 1844 , que dice que la humanidad es un ser que sufre, y que si no sufre, no puede conocer la alegría. Este ser carnal, mortal, ser humano individuo seguirá existiendo en el comunismo, que para Marx es “la única [sociedad] donde el desarrollo original y libre de los individuos no es una frase” (La ideología alemana, [1846] ed. Grijalbo, 1974, p. 526)
Todo eso son, evidentemente, cuestiones para un futuro lejano. Pero las sospechas de Bordiga sobre la personalidad individual tienen consecuencias mucho más inmediatas sobre la cuestión de la organización revolucionaria.
Sabemos que Bordiga hizo una crítica mordaz del fetichismo burgués de la democracia, porque ésta se basa en la noción falsa del ciudadano aislado y la verdadera de una sociedad atomizada por el intercambio de mercancías. Las ideas que desarrolló en El principio democrático y en otros lugares nos permiten poner de relieve el vacío fundamental de las estructuras más democráticas del orden capitalista. Pero llega un momento, en el pensamiento de Bordiga, en el que pierde de vista lo que fue verdaderamente "progresista" en la victoria del intercambio de bienes sobre todas las formas anteriores de la sociedad: la capacidad de crítica, el pensamiento individual sin el cual la "ciencia positiva" – a la que Bordiga reivindica también como punto de vista del proletariado - no habrían surgido. Aplicada al concepto de Bordiga del partido, esa manera de pensar conduce a la noción de organización "monolítica", "anónima" e incluso "totalitaria" - términos utilizados y aprobados por los cánones bordiguistas. Lleva a teorizar la negación del pensamiento individual y, por tanto, las diferencias internas y los debates. Y al igual que con todos los regímenes totalitarios, siempre hay al menos una persona que lo es todo menos anónima – y que se convierte en objeto de culto a la personalidad. Y eso es precisamente lo que se justificó en el Partido Comunista Internacionalista en el período posterior a la guerra por quienes vieron en Bordiga el "líder brillante", el genio que podría encontrar respuestas a todos los problemas teóricos que se planteaban a la organización (incluso cuando ni siquiera era miembro del partido). Fue esta manera absurda de pensar la que fue atacada en el artículo de la GCF "Contra el concepto del jefe genial"[36]
La contribución de Bordiga
A veces hemos criticado la idea de Bordiga de que un revolucionario es alguien para quien ya ha llegado la revolución. Al implicar que el comunismo sería inevitable, esas críticas son válidas. Pero también hay algo de cierto en la afirmación de Bordiga. Los comunistas son los que representan el futuro en el presente, como lo dice el Manifiesto Comunista, y en ese sentido miden el presente - y el pasado - a la luz de la posibilidad del comunismo. "La pasión por el comunismo" de Bordiga - su insistencia en demostrar la superioridad del comunismo sobre todo lo que la sociedad de clases y el capitalismo había creado - le permitió resistir ante las falsas visiones de progreso capitalista y "socialista" que fueron inoculadas a la clase obrera en los años 1950 y 60 y, quizás lo más importante, para demostrar en la práctica que el marxismo es, de hecho, no un dogma invariable, sino una teoría viva, porque no hay duda de que las contribuciones de Bordiga sobre el comunismo enriquecen nuestra comprensión sobre él.
Más arriba en este artículo nos referíamos a la reseña necrología que redactó Damen en 1970, cuyo objetivo era valorar la contribución política global de Bordiga. Damen comienza con una lista de todo “lo que debemos a Bordiga”, sobre todo, la enorme contribución que hizo en su período “clásico” sobre la teoría del abstencionismo y la relación entre el partido y la clase. Pero, como hemos visto, fue con razón si no Damen no evita criticar a Bordiga sobre su retirada de la actividad política entre finales de 1920 y principios de 1940, su negativa a pronunciarse sobre todos los dramas económicos y políticos que ocurrieron en aquel período. Al examinar su regreso a la vida política al final de la guerra, Damen es una vez más mordaz sobre las ambigüedades de Bordiga sobre la naturaleza capitalista de la URSS. Hubiera podido ir aún más lejos al mostrar cómo la negativa de Bordiga para reconocer los logros de la Fracción llevó a una regresión política sobre cuestiones clave como la cuestión nacional, los sindicatos y el papel del partido en la dictadura del proletariado.
Lo que en realidad falta en el texto de Damen es una evaluación de la contribución real a nuestra comprensión del comunismo que Bordiga emprendió en sus últimos años, una contribución que la Izquierda comunista todavía ha de asimilar, sobre todo porque, posteriormente, fue recuperada por otros con programas dudosos como la corriente "comunistizadora" (de la que Camatte fue uno de los fundadores), que lo utilizó para producir unos resultados que sin duda alguna el propio Bordiga habría desautorizado. Pero esto requerirá otro artículo y antes queremos tratar las demás "teorías de la revolución proletaria", que se elaboraron en los años 50, 60 y 70.
CD Ward, septiembre de 2016
[1] “Después de la Segunda Guerra Mundial, debates sobre cómo ejercen los trabajadores el poder después de la revolución”(en francés), https://fr.internationalism.org/icconline/201401/8873/apres-seconde-guerre-mondiale-debats-maniere-dont-ouvriers-exerceront-pouvoir [659].
[2] Revista internacional n° 147 (2011): “Decadencia del capitalismo (XI) - El boom de la posguerra no cambió el curso en el declive del capitalismo” https://es.internationalism.org/revista-internacional/201111/3261/decade... [273].
[3]https://www.marxists.org/espanol/pannekoek/1940s/consejosobreros/index.h... [660]éase también el artículo referido en la nota 1.
[4] En Ustica, se encontró con Gramsci, el cual había desempeñado un papel central para imponer la línea de la IC en el partido italiano, descartando a Bordiga de su dirección. Gramsci ya estaba entonces enfermo y, a pesar de sus diferencias considerables, Bordiga no dudó en atender a sus necesidades básicas y trabajar con él en la formación de un círculo educativo marxista.
[5] Cuya plataforma fue reeditada recientemente en inglés por la Tendencia Comunista Internacionalista: https://www.leftcom.org/en/adverts/2011-11-01/the-platform-of-the-committee-of-intesa-of-1925-is-now-available-once-again [661]
[6] Los problemas prácticos a los que se enfrentó Bordiga durante ese periodo fueron más que considerables: lo seguían dos policías adonde fuera. Sin embargo, hubo algo de voluntario en el aislamiento de Bordiga respecto a sus compañeros y a Damen. Este redactó una especie de homenaje necrológico, escrito poco después de la muerte de Bordiga en 1970 y es muy crítico sobre su comportamiento político: "Su comportamiento político, su negativa constante a adoptar una actitud políticamente responsable deben tenerse en cuenta en aquel clima particular. Así, muchos acontecimientos políticos, algunos de gran importancia histórica, como el conflicto Trotsky-Stalin y el propio estalinismo fueron desdeñosamente ignorados, quedando sin reacción de su parte. Y fue lo mismo hacia nuestra Fracción en el extranjero, en Francia y Bélgica en relación con la ideología y la política del partido de Livorno, la Segunda Guerra Mundial y, finalmente, el alineamiento de la URSS con el frente imperialista. Ni una palabra, ni una línea de Bordiga aparecieron a lo largo de aquel período histórico y eso que tenía una dimensión mayor y más compleja que la Primera Guerra Mundial ". https://www.leftcom.org/en/articles/2011-01-21/amadeo-bordiga-beyond-the-myth-and-the-rhetoric-0 [662] (Traducido por nosotros). Un estudio de los "años oscuros" de Bordiga fue publicado en italiano por Arturo Peregalli y Sandro Saggioro titulado Amadeo Bordiga. - El sconfitta e gli anni Oscuri (1926-1945) . Colibri Edizioni, Milán, noviembre de 1998.
[7] Léase al respecto dos artículos Revista Internacional en los números 36 y 90: “El Segundo Congreso del Partido Comunista Internacionalista (Internacionalismo Nº 36, julio de 1948) [663]” y la “Polémica: el origen de la CCI y el BIPR, I – La fracción italiana y la izquierda comunista de Francia [664]”
[8] Véase el artículo en la Revista Internacional n ° 36, “El Segundo Congreso del Partido Comunista Internacionalista (Internacionalismo No. 36, julio de 1948” [663].
[9] Véase, en particular, en la Revista Internacional nº 127 (2006), “Comunismo (III): “La década de 1930: el debate sobre el período de transición [665]”. https://es.internationalism.org/revista-internacional/200612/1138/iv-los-anos-30-el-debate-sobre-el-periodo-de-transicion-1 [388].
[10] La Izquierda Comunista Italiana . Capítulo "El Partito Comunista Internazionalista de Italia", p 220. Estos conocimientos sobre los peligros potenciales del Estado "proletario parecieron haberse perdido, a juzgar por la sorpresa expresada por el delegado de PCInt/Battaglia, en el Segundo Congreso de la CCI, después de enterarse de una resolución sobre el estado del período de transición, que se basa en los logros de la fracción y la GCF. Esta resolución [226] se aprobó finalmente en el Tercer Congreso. Ver también Revista Internacional N ° 47 en francés e inglés "El período de transición: controversia con PCInt Battaglia [666]".
[11] En su prefacio a Rusia y la revolución en la teoría marxista (Ediciones Spartacus, 1975), Jacques Camatte muestra que Bordiga de los años revolucionarios de después de la Primera Guerra Mundial no defendía la idea de invariancia, refiriéndose en particular al primer artículo de la colección, "las lecciones de la historia reciente", que sostiene que el movimiento real del proletariado puede enriquecer la teoría, criticando abiertamente algunas ideas de Marx sobre la democracia y algunas indicaciones prácticas del Manifiesto Comunista : " el sistema de comunismo crítico, naturalmente, debe entenderse en relación con la integración de la experiencia histórica posterior al Manifiesto y a Marx, y, si es necesario, en una dirección opuesta a algunos comportamientos tácticos de Marx y Engels que resultaron ser erróneos". (p. 71)
[12] Leer en la Revista Internacional n°147 (2011). “Decadencia del capitalismo (XI) - El boom de la posguerra no cambió el curso en el declive del capitalismo”, https://es.internationalism.org/revista-internacional/201111/3261/decadencia-del-capitalismo-xi-el-boom-de-la-posguerra-no-cambio-el [273].
[13] Ver “Después de la Segunda Guerra Mundial, debates sobre cómo ejercen los trabajadores el poder después de la revolución”(en francés) https://fr.internationalism.org/icconline/201401/8873/apres-seconde-guerre-mondiale-debats-maniere-dont-ouvriers-exerceront-pouvoir [659].
[14] Como lo subraya en un reciente artículo de C. Derrick Varn en el blog Symptomatic Commentary, "The brain of society: notes on Bordiga, organic centralism, and the limitations of the party form", Bordiga parecía reticente a abandonar la noción de partido que no sólo se mantiene durante la fase superior del comunismo sino también que actúa como la encarnación del cerebro social. https://symptomaticcommentary.wordpress.com/2014/08/19/the-brain-of-society-notes-on-bordiga-organic-centralism-and-the-limitations-of-the-party-form/ [667].
[15] Amadeo Bordiga, 1965. “Consideraciones sobre la actividad orgánica del partido cuando la situación general es históricamente desfavorable [668]”. En francés en: https://www.quinterna.org/lingue/francais/historique_fr/consid%C3%A9ratio... [668]
[16] Se podrís traducir por “Las tablas [de la ley] inmutables de la teoría comunista del partido” (Programma comunista, 1960)
[17] Véase, en particular, en la Revista Internacional n ° 70, " El comunismo no es un bello ideal, sino una necesidad material. La alienación del trabajo es una premisa de su emancipación. [669], Revista Internacional n 70.
[18] Título: "En Janitzio no le tienen miedo a la muerte."
[19] Véase también el artículo anterior, en Revista Internacional n ° 81 en la serie El comunismo no es un bello ideal, sino una necesidad material [440] “XI - El Marx de la madurez - Comunismo del pasado, comunismo del futuro.” https://es.internationalism.org/revista-internacional/199507/1824/xi-el-marx-de-la-madurez-comunismo-del-pasado-comunismo-del-futuro [670].
[20]Una exposición más clara del concepto de socialismo en Bordiga, puede encontrarse en un artículo de Adam Buick [671] del Partido Socialista de Gran Bretaña, quien, a pesar de sus muchos defectos, siempre ha entendido muy bien que el socialismo significa abolición del trabajo asalariado y del dinero.
[21] Véase, en Revista Internacional 111, de la serie El comunismo está al orden del día de la historia, el artículo “Trotsky y la ‘cultura proletaria’.”
[22] Véase en en la Revista Internacional 71, de la serie El comunismo no es un bello ideal, sino una necesidad material [440]: "El comunismo es el verdadero comienzo real de la sociedad humana"; https://es.internationalism.org/revista-internacional/199301/3151/iv-el-... [672]
[23] Leer en Revista Internacional 150 “Acerca del libro El comunismo primitivo no es lo que era; el comunismo primitivo y el papel de la mujer en la emergencia de la cultura [673]” y en la 151, el artículo “El comunismo primitivo y el papel de la mujer en la emergencia de la solidaridad” [674], https://es.internationalism.org/revista-internacional/201305/3733/el-com... [675].
[24] Cf. nota 21.
[25] Manuscritos económicos y filosóficos de 1844, "Propiedad Privada y comunismo [676]".
[26] Freud, “Nuevas lecciones introductorias al psicoanálisis” 1933.
[27] Erich Fromm y D. T. Suzuki, Budismo zen y psicoanálisis, “VI. Des-represión e iluminación”, Fondo de cultura económica, 1960, México. Fromm, perteneció a la Escuela de Fráncfort. Escribió sobre los primeros escritos de Marx. Pensaba que el verdadero objetivo del psicoanálisis (que solo podría alcanzarse a gran escala en una "sociedad sana"), no es sólo aliviar los síntomas neuróticos o subordinar los instintos al control intelectual, sino hacer consciente el inconsciente, accediendo así a la vida no reprimida. Y con este objetivo definió así el método del psicoanálisis: “Examina el desarrollo psíquico de una persona desde la infancia y trata de recuperar experiencias previas para ayudar a la persona a experimentar lo que ahora está reprimido. Va descubriendo ilusiones dentro de uno mismo acerca del mundo, paso a paso, de modo que las deformaciones paratáxicas y las intelectualizaciones enajenadas disminuyan. Al convertirse en menos extraña a sí misma, la persona que atraviesa este proceso se vuelve menos extraña al mundo; al abrir la comunicación con el universo dentro de sí misma, ha abierto la comunicación con el universo exterior. La falsa conciencia desaparece y con ella la polaridad conciencia-inconsciente. "(“VI. Des-represión e iluminación”). En otro pasaje (justo antes del citado), compara ese método con el del Zen, que utiliza diferentes medios, pero también mediante una serie de pequeñas logros o "satoris" hacia un nivel cualitativamente superior de estar en el mundo.
[28] Véase la colección Murdering the Dead: “Amadeo Bordiga sobre el capitalismo y otras catástrofes”, Antagonisme Press, 2001. Ver también nuestro artículo sobre las inundaciones en Gran Bretaña que trata de la noción de Bordiga del papel de la destrucción en la acumulación capitalista. O, también, otros artículos nuestros como “¿Catástrofes naturales o naturaleza catastrófica del capitalismo?” y otros muchos artículos al respecto [https://es.internationalism.org] [677].
[29] Especie humana y corteza terrestre, (traducido de la versión francesa publicada en la Petite Bibliothèque Payot, p.168)
[30] « Il programma revoluzionario immediato » https://www.sinistra.net/lib/bas/progra/vako/vakoabefui.html [678]
[31] Traducido por nosotros de la versión francesa : https://www.marxists.org/francais/bordiga/works/1956/08/bordiga_19560824.htm [679]
[32] Revista Internacional 14. “Una caricatura de partido: el partido bordiguista (Respuesta a Programma Comunista) [680]” (versión francesa: https://fr.internationalism.org/rinte14/pci.htm [681])
[33] La «invariancia» histórica del marxismo, https://www.sinistra.net/lib/upt/elproc/moqa/moqaajobis.html [682] (traducción de Programma)
[34] Ídem.
[35] Manuscritos económicos y políticos de 1844. “Propiedad Privada y comunismo. 1”.
[36] Revista Internacional nº 33 (1983) “Problemas actuales del movimiento obrero: Contra el concepto de jefe genial” (Internationalisme, № 25, Agosto de 1947). https://es.internationalism.org/revista-internacional/200712/2126/revista-internacional-n-33-segundo-trimestre-1983 [683].
Series:
Corrientes políticas y referencias:
- Bordiguismo [685]
Cuestiones teóricas:
- Comunismo [686]
Revista Internacional nº 159 segundo semestre 2017
- 914 lecturas
22º Congreso de la CCI: Resolución sobre la situación internacional
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 226.48 KB |
- 1579 lecturas
1. La elección de Donald Trump de presidente de Estados Unidos, que siguió de cerca al resultado inesperado del referéndum sobre la Unión Europea en el Reino Unido, ha creado una ola de inquietud, miedo, pero también de cuestionamiento en todo el mundo. ¿Cómo podrían “nuestros” gobernantes, aquellos que están supuestamente a cargo del actual orden mundial, permitir que tales cosas sucedan –en unos cambios que parecen ir en contra de los intereses "racionales" de la clase capitalista? ¿Cómo ha podido ocurrir que un bravucón, un necio, un estafador narcisista esté ahora a la cabeza del Estado más poderoso del mundo? Y lo más importante: ¿qué nos indica todo eso sobre dónde se dirige el mundo? ¿Nos estaremos hundiendo en una crisis de civilización, o en una de la humanidad misma? Son preguntas a las que los revolucionarios deben dar respuestas claras y convincentes.
Cien años de lucha de clases
2. En nuestra visión, la condición real de la sociedad humana sólo puede ser comprendida desde el punto de vista de la lucha de clases, de la clase explotada de esta sociedad, el proletariado, el cual no tiene interés en esconder la verdad y cuya lucha le obliga a superar todas las mistificaciones del capitalismo para derribarlo. Del mismo modo, sólo es posible comprender los sucesos "actuales", inmediatos o localizados, situándolos en un marco histórico mundial. Es la esencia del método marxista. Por eso, y no simplemente porque 2017 marca el centenario de la revolución en Rusia, es por lo que comenzamos remontándonos un siglo o más atrás para comprender la época histórica en la que se están produciendo los acontecimientos más recientes en la situación mundial: la del declive o decadencia del modo de producción capitalista.
La revolución en Rusia fue la respuesta de la clase obrera a los horrores de la primera guerra mundial imperialista. Como lo afirmó la Internacional comunista en 1919, aquella guerra marcó el comienzo de la nueva época, y el fin del período ascendente del capitalismo, del primer gran estallido de la "globalización" capitalista cuando ese sistema chocó contra las barreras de la división del mundo en Estados nacionales rivales: era “la época de guerras y revoluciones”. La capacidad de la clase obrera para derribar el estado burgués en todo un país y dotarse de un partido político capaz de guiarla a la “dictadura del proletariado” muestra que la perspectiva de abolir la barbarie capitalista es una posibilidad y una necesidad históricas. Más aún, el partido bolchevique, que en 1917 estuvo en la vanguardia del movimiento revolucionario, reconoció que la toma del poder por los soviets obreros en Rusia sólo podría mantenerse si era el primer asalto de una incipiente revolución mundial. De igual modo, la revolucionaria alemana Rosa Luxemburgo entendió que si el proletariado mundial no respondía al desafío planteado por la insurrección de Octubre poniendo fin al sistema capitalista, la humanidad se hundiría en una época de creciente barbarie, una espiral de guerras y destrucción que pondría en peligro la civilización humana.
Con la revolución mundial en la mira y con la necesidad de crear para el proletariado un polo de referencia alternativo a la Socialdemocracia, desde entonces contrarrevolucionaria, el partido bolchevique se puso a la cabeza de la creación de la Internacional Comunista cuyo primer congreso se realizó en Moscú en 1919. Los nuevos partidos comunistas, particularmente los de Alemania e Italia, serán las puntas de lanza en la extensión de la revolución proletaria hacia Europa occidental.
3. La revolución en Rusia fue la chispa que hizo arder una cadena mundial de huelgas y levantamientos de masas que obligaron a la burguesía a poner fin a la matanza imperialista de la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, la clase obrera internacional no pudo tomar el poder en otros países, aparte de algunos pequeños intentos en Hungría y en algunas ciudades alemanas. Frente a la mayor amenaza de su potencial sepulturero, la clase dominante logró superar sus rivalidades más ásperas para unirse contra la revolución proletaria: aislar el poder soviético en Rusia por medio del bloqueo, así como mediante la invasión y el apoyo a la contrarrevolución armada; haciendo uso de los partidos socialdemócratas y de los sindicatos, que ya habían demostrado su lealtad al capital al participar en el esfuerzo de la guerra imperialista, para infiltrarse o neutralizar los consejos obreros en Alemania y desviarlos hacia una acomodación con el nuevo régimen burgués “democrático”. Pero la derrota no sólo mostró la capacidad para gobernar de una clase dominante reaccionaria que como tal logró mantenerse, sino también fue el resultado de la inmadurez de la clase obrera que se vio obligada a hacer una transición repentina de la lucha por reformas a la lucha por la revolución, y aún llevaba en sí muchas ilusiones profundas en la posibilidad de mejorar el régimen capitalista a través del voto democrático, la nacionalización de industrias clave, o los beneficios sociales para las capas más pobres de la sociedad. Además, la clase trabajadora había quedado severamente traumatizada por los horrores de la guerra -en la cual la flor y nata de su juventud quedó diezmada y marcada por profundas divisiones entre obreros de las naciones “vencedoras” y los de las “vencidas”.
En Rusia, el Partido Bolchevique, enfrentado al aislamiento, la guerra civil y el colapso económico, y cada vez más asimilado al aparato del Estado soviético, cometió errores serios y desastrosos que llevaron a conflictos violentos con la clase obrera, sobre todo mediante la política del “terror rojo” lo que significaría la supresión de las manifestaciones y organizaciones políticas obreras, culminando en el aplastamiento de la revuelta de Cronstadt en 1921, una revuelta que lo que exigía era la restauración del poder soviético genuino que había existido en 1917. En el plano internacional, la Internacional Comunista, que se vio crecientemente maniatada por las necesidades del Estado soviético en lugar de los intereses de la revolución mundial, empezó restaurando las políticas oportunistas que socavaron su claridad original, como así se plasmó en la táctica del frente unido adoptada en 1922.
Esta degeneración suscitó la emergencia de una importante oposición de izquierda, principalmente en los partidos alemán e italiano. Y a partir de dicha oposición la Fracción italiana fue capaz, a finales de los años 20, de sacar las lecciones de la derrota final de la revolución.
4. La derrota de la oleada revolucionaria mundial verificó así las advertencias de los revolucionarios en 1917-18 sobre las consecuencias de tal fracaso: un nuevo hundimiento en la barbarie. La dictadura del proletariado en Rusia no sólo degeneró, sino que se convirtió en una dictadura capitalista contra el proletariado, proceso que fue confirmado (aunque no comenzado) por la victoria del aparato estalinista con su doctrina del "socialismo en un país". La "paz" instalada para poner fin a la amenaza de la revolución pronto dio paso a nuevos conflictos imperialistas que se aceleraron e intensificaron con el estallido de la crisis mundial de sobreproducción en 1929, otra señal de que la expansión del capital se estaba enfrentando a sus propios límites de funcionamiento. La clase obrera en los países centrales del sistema, especialmente Estados Unidos y Alemania, sufrió de lleno los golpes de la depresión económica, pero, tras haber intentado y fracasado en hacer la revolución una década antes, era, sobre todo, una clase derrotada, a pesar de algunas expresiones reales de resistencia de clase, como en Estados Unidos y España. Fue así incapaz de cerrar el camino a otra nueva marcha hacia la guerra mundial.
5. El tridente de la contrarrevolución tenía tres puntas principales: el estalinismo, el fascismo, la democracia, cada una de las cuales ha dejado profundas cicatrices en la psique de la clase obrera.
La contrarrevolución alcanzó su mayor profundidad en los países donde la antorcha revolucionaria había alumbrado más: Rusia y Alemania. Pero en todas partes, frente a la necesidad de exorcizar el espectro proletario, de hacer frente a la mayor crisis económica de su historia y de prepararse para la guerra, el capitalismo adquirió una forma cada vez más totalitaria, infiltrándose por todos los poros de la vida social y económica. El régimen estalinista marcó la pauta: una economía de guerra total, el aplastamiento de toda disensión, niveles de explotación espeluznantes, un inmenso campo de concentración. Pero el peor legado del estalinismo -tanto en vida como tras su muerte, décadas después, fue el haberse disfrazado de heredero de la Revolución de Octubre. La centralización del capital en manos del Estado se vendió al mundo como socialismo, la expansión imperialista como internacionalismo proletario. Aunque en los años en que la Revolución de Octubre seguía siendo una memoria viva, muchos obreros siguieron creyendo ese mito de la madre patria socialista, muchos más se fueron alejando de todo pensamiento de revolución por las sucesivas revelaciones de la verdadera naturaleza del régimen estalinista. El daño que el estalinismo ha hecho a la perspectiva del comunismo, a la esperanza de que la revolución de la clase obrera pueda inaugurar una forma más elevada de organización social, es incalculable, sobre todo porque el estalinismo no se había descolgado de no se sabe qué nube sobre el proletariado, sino que fue la derrota internacional del movimiento de clase y sobre todo la degeneración de su partido político lo que lo hicieron posible. Después de la deserción traumática de los partidos socialdemócratas en 1914, por segunda vez en menos de dos décadas, las organizaciones por las que la clase obrera tanto se había sacrificado para crearlas y defenderlas, la habían traicionado y se habían convertido en su peor enemigo. ¿Podría haber peor golpe contra la confianza en sí del proletariado, contra su convicción en la posibilidad de llevar a la humanidad a un nivel superior de vida social?
El fascismo, inicialmente un movimiento de marginados de las clases dominantes y medias, e incluso de renegados del movimiento obrero, pudo ser absorbido por las fracciones más poderosas del capital alemán e italiano, porque coincidía con sus necesidades: completar el aplastamiento del proletariado y movilizarse para la guerra. El fascismo se especializó en el uso de técnicas “modernas” para dar rienda suelta a las fuerzas oscuras de lo irracional que se esconde bajo la superficie de la sociedad burguesa. El nazismo en particular, producto de una derrota mucho más devastadora de la clase obrera en Alemania, alcanzó niveles desconocidos en lo irracional, estatalizando e industrializando el pogromo medieval y arrastrando a unas masas desmoralizadas a una marcha desquiciada hacia la autodestrucción. La clase obrera, en general, no sucumbió a ninguna creencia positiva en el fascismo; fue, en cambio, mucho más vulnerable al atractivo del antifascismo, que fue el lema principal en el reclutamiento para la guerra que se avecinaba. Pero el horror sin precedentes de los campos de muerte nazis no por eso dejó de ser, al igual que gulag estalinista, un enorme golpe contra la confianza en el futuro de la humanidad -y por lo tanto en la perspectiva del comunismo.
La democracia, la forma dominante del poder burgués en los países industriales avanzados, se presentó como el oponente a esas formas “totalitarias” -lo que no le impidió apoyar al fascismo cuando éste estaba dando el golpe definitivo al movimiento obrero revolucionario o aliarse con el régimen estalinista en la guerra contra la Alemania hitleriana. La democracia ha demostrado ser una forma mucho más inteligente y duradera de totalitarismo capitalista que el fascismo, el cual se desmoronó en los escombros de la guerra, o el estalinismo, que (con la notable excepción de China y el atípico régimen de Corea del Norte) cayó bajo el peso de la crisis económica y de su incapacidad para competir en el mercado mundial capitalista, cuyas leyes había intentado eludir por decreto estatal.
Los gestores del capitalismo democrático también se vieron obligados, por la crisis del sistema, a utilizar el Estado y el poder del crédito para doblegar las fuerzas del mercado, pero no se vieron obligados a adoptar la forma extrema de la centralización de arriba abajo impuesta por una situación de debilidad material y estratégica de los regímenes del bloque ruso. La democracia ha sobrevivido a sus rivales y se ha convertido en la única opción en los principales países capitalistas de Occidente. Hasta hoy es tabú poner en entredicho la necesidad de haber apoyado la democracia contra el fascismo en la Segunda Guerra Mundial; y quienes sostienen que tras la fachada de la democracia está la dictadura de la clase dominante son despreciados como teóricos de la conspiración. Ya en los años 1920 y 1930, el desarrollo de los medios de comunicación masiva en las democracias proporcionó un modelo para la difusión de la propaganda oficial que Goebbels envidiaba, mientras que la penetración de las relaciones mercantiles en las esferas del ocio y la vida familiar, de lo que fue pionero el capitalismo norteamericano, proporcionaron un canal más sutil para la dominación totalitaria del capital que recurrir únicamente a soplones y al terror sin disfraz.
6. Contrariamente a las esperanzas de la muy reducida minoría revolucionaria que mantuvo posiciones internacionalistas durante los años 30 y 40, el final de la guerra no produjo un nuevo resurgir revolucionario. Al contrario, fue la burguesía, con Churchill en vanguardia, la que sí aprendió las lecciones de 1917 y abortó toda posibilidad de revuelta proletaria, bombardeando a mansalva las ciudades alemanas y con la política de “dejar a los italianos cocerse en su propia salsa” cuando surgieron huelgas masivas en el norte de Italia en 1943. El fin de la guerra, profundizó así la derrota de la clase obrera. Y de nuevo, contrariamente a las expectativas de muchos revolucionarios, la guerra no fue seguida por una nueva depresión económica y un nuevo impulso hacia la guerra mundial, aunque los antagonismos imperialistas entre los bloques "victoriosos" siguieran siendo una amenaza constante sobre la humanidad. En cambio, el período de posguerra fue testigo de una fase de expansión real de las relaciones capitalistas bajo el liderazgo estadounidense, aun si una parte del mercado mundial (el bloque ruso y China) intentara aislarse de la penetración del capital occidental. La continuación de la austeridad y la represión en el bloque del Este provocó importantes revueltas obreras (Alemania del Este 1953, Polonia y Hungría 1956), pero en Occidente, tras algunas expresiones de descontento posteriores a la guerra, como las huelgas en Francia en 1947, hubo una atenuación gradual de la lucha de clases, hasta el punto de que los sociólogos pudieron comenzar a teorizar el "aburguesamiento" de la clase obrera como resultado de la expansión del consumismo y el desarrollo del Estado del bienestar. De hecho, esos dos aspectos del capitalismo después de 1945 siguen siendo importantes lastres añadidos contra la posibilidad de que la clase obrera se reconstituya como fuerza revolucionaria. El consumismo atomiza a la clase obrera y vende la ilusión de que todos pueden alcanzar el paraíso de la propiedad individual. El providencialismo, que solía ser introducido por los partidos de izquierda presentándolo como conquista de la clase obrera, es incluso un instrumento más revelador de control capitalista; socava la autoconfianza de la clase obrera y la hace depender de la benevolencia del Estado; y más tarde, en una fase de migración masiva, su organización por el Estado-nación significaría que acceder a la salud, a la vivienda y otros beneficios ha acabado siendo un poderoso factor para transformar a los inmigrantes en chivos expiatorios y de otras divisiones en la clase obrera. Mientras tanto, junto con la aparente desaparición de la lucha de clases en los años 1950 y 60, el movimiento político revolucionario quedó reducido al estado más aislado de su historia.
7. Algunos de aquellos revolucionarios que sí mantuvieron una actividad durante aquel período sombrío empezaron a argumentar que el capitalismo había aprendido a controlar las contradicciones económicas analizadas por Marx, gracias a la administración burocrática del Estado. Pero otros, más clarividentes, como el grupo de Internacionalismo de Venezuela, reconocieron que los viejos problemas (los límites del mercado, la tendencia decreciente de la tasa de ganancia) no podían ser atajados, y que las dificultades financieras experimentadas a finales de años 60 anunciaban una nueva fase de crisis económica abierta. También reconocieron la capacidad de una nueva generación de proletarios para responder a la crisis mediante la reafirmación de la lucha de clases, una predicción ampliamente confirmada por el extraordinario movimiento en Francia de mayo de 1968 y la subsiguiente oleada internacional de luchas, que demostraron que las décadas de contrarrevolución habían llegado a su fin, y que la lucha proletaria era el obstáculo clave para impedir que la nueva crisis iniciara un curso hacia la guerra mundial.
8. El auge proletario de finales de los años sesenta y principios de los setenta estuvo precedido por una creciente agitación política entre amplios sectores de la población en los países capitalistas avanzados y, particularmente, entre los jóvenes. En Estados Unidos, protestas contra la guerra de Vietnam y la segregación racial; movimientos de los estudiantes alemanes que manifestaron un interés por un enfoque más teórico del análisis del capitalismo contemporáneo; en Francia, la agitación de los estudiantes contra la guerra en Vietnam y el régimen represivo en las universidades; en Italia, la tendencia “obrerista” o autonomista que reafirmaba la inevitabilidad de la lucha de clases al mismo tiempo que las lumbreras de la sociología proclamaban su extinción. Se expresaba, por todas partes, una creciente insatisfacción ante una vida deshumanizada presentada como la fruta sabrosa de la prosperidad económica de la posguerra. Una pequeña minoría alentada por el resurgir de las luchas combativas en Francia y otros países industrializados, participó en la formación de una vanguardia política consciente e internacionalista, especialmente porque una minoría dentro de esta minoría empezaba a redescubrir la contribución de la Izquierda Comunista.
9. Como muy bien lo sabemos nosotros, la cita entre esa minoría y un más amplio movimiento de clase sólo ocurrió escasas veces durante los movimientos de finales de los 60 y principios de los 70. Esto se debió en parte a que la minoría politizada estaba fuertemente dominada por el descontento pequeñoburgués: el movimiento estudiantil, en particular, carecía del componente proletario aparecido tras los cambios en la organización del capitalismo durante las décadas siguientes. Y a pesar de los poderosos movimientos de clase en todo el mundo, a pesar de serios enfrentamientos entre los trabajadores y las fuerzas de contención en su seno (o sea, los sindicatos y los partidos de izquierda) la mayoría de las luchas de clases fueron defensivas y pocas veces plantearon cuestiones directamente políticas. Además, la clase obrera se enfrentaba a divisiones importantes dentro de sus filas como clase mundial: el "telón de acero" entre el Este y el Oeste, y la división entre los llamados trabajadores "privilegiados" de los centros del capital y las masas empobrecidas de las antiguas zonas coloniales. Mientras tanto, la maduración de una vanguardia política se vio obstaculizada por una visión de una revolución inmediata y por prácticas activistas, típicas de la impaciencia pequeñoburguesa, que no lograba captar el carácter a largo plazo del trabajo revolucionario y la gigantesca escala de las tareas teóricas a las que se enfrentaba la minoría politizada. El predominio del activismo hizo vulnerables a la recuperación por el izquierdismo a amplias partes de la minoría o, cuando las luchas bajaban de intensidad, a la desmoralización. Mientras tanto, los que rechazaban el izquierdismo eran a menudo obstaculizados por las nociones consejistas que negaban por completo el problema de la construcción de la organización. Sin embargo, una pequeña minoría fue capaz de superar esos obstáculos y asirse a la tradición de la Izquierda Comunista iniciando una dinámica hacia el crecimiento y el agrupamiento que se mantuvo durante los años 1970, pero que también conoció su fin a principios de los años 80, fin simbolizado por la ruptura de las Conferencias Internacionales de la Izquierda Comunista. El fracaso de las luchas de aquel período para alcanzar un nivel político más avanzado e ir echando las semillas de los problemas que, en las calles y reuniones de 1968, se habían planteado sobre la sustitución del capitalismo del Este y del Oeste por una nueva sociedad, tuvo consecuencias muy significativas en la década siguiente.
Sin embargo, aquel enorme estallido de energía proletaria no sólo y simplemente se "agotó", sino que requirió un esfuerzo concertado de la clase dominante para desviarlo, descarrilarlo y reprimirlo. Eso ocurrió sobre todo en el plano político, haciendo un uso máximo de las fuerzas de la izquierda capitalista y de los sindicatos, los cuales tenían una influencia considerable en la clase obrera. Ya fuera con de la promesa de elección de gobiernos de izquierda, o mediante la estrategia de “izquierda en la oposición” completada con el desarrollo del sindicalismo radical, a lo largo de dos décadas que siguieron a 1968, la instrumentalización de órganos que los trabajadores consideraban en cierta medida como propios, fue indispensable para contener las luchas de clase.
10. A pesar de ciertas pausas, la dinámica de la lucha desencadenada en 1968 continuó a través de los años 70. La cumbre de la maduración de la capacidad de autoorganización y extensión se alcanzó en la huelga de masas en Polonia de 1980. Sin embargo, aquel cénit también marcó el comienzo de un declive. Aunque las huelgas en Polonia revelaron la interacción clásica entre demandas económicas y políticas, en ningún momento los trabajadores en Polonia plantearon el problema de una nueva sociedad. En este aspecto, las huelgas estaban "por debajo" del nivel del movimiento del 68 en el que la cuestión de la autoorganización, aunque embrionaria, sí proporcionó un contexto para un debate mucho más radical sobre la necesidad de la revolución social. El movimiento en Polonia, con algunas excepciones muy limitadas, consideraba el "occidente libre" como la sociedad alternativa que querían, el ideal de gobierno democrático, los "sindicatos libres" y todo lo demás. En Occidente mismo, hubo algunas expresiones de solidaridad con las huelgas en Polonia, y a partir de 1983, frente a una crisis económica que se agravaba rápidamente, vimos una oleada de luchas cada vez más simultáneas y globales en su alcance; en varios casos mostraron un conflicto creciente entre trabajadores y sindicatos. Pero la yuxtaposición de las luchas por el mundo entero no significó automáticamente que se comprendiera la necesidad de la internacionalización consciente de las luchas; tampoco los enfrentamientos contra los sindicatos, que, por supuesto son parte del Estado, implicaron una politización del movimiento en el sentido de una comprensión de que el Estado debe ser derrocado, o de una capacidad creciente para proponer una perspectiva para la humanidad. Más incluso que en los años 70, las luchas de los años 80 en los países avanzados permanecieron en el terreno reivindicativo sectorial y por eso también fueron vulnerables al sabotaje mediante formas radicalizadas de sindicalismo[1]. La agravación de las tensiones imperialistas entre los dos bloques en aquel periodo hizo sin duda surgir una preocupación creciente respecto a la amenaza de guerra, pero acabó siendo en gran parte desviada hacia movimientos pacifistas, los cuales por definición impedían que hubiera una conexión consciente entre resistencia económica y peligro de la guerra. Para los pequeños grupos de revolucionarios que mantuvieron una actividad organizada durante ese período, aunque pudieron intervenir más directamente en ciertas iniciativas de los trabajadores, a un nivel más profundo, chocaban con un ambiente generalizado de desconfianza de “la política”, predominante en la clase obrera, y ese abismo creciente entre la clase y su minoría política fue también un factor adicional en la incapacidad de la clase para desarrollar su propia perspectiva.
El impacto de la descomposición
11. La lucha en Polonia, y su derrota, proporcionaría una suma de la relación global entre las clases. Las huelgas dejaron en claro que los trabajadores de Europa del Este no estaban dispuestos a luchar en una guerra en nombre del imperio ruso y, sin embargo, no fueron capaces de ofrecer una alternativa revolucionaria a la profunda crisis del sistema. Por otra parte, el aplastamiento físico de los trabajadores polacos tuvo consecuencias políticas muy negativas para la clase obrera de toda aquella región, ausente como clase en las sublevaciones que iniciaron la desaparición de los regímenes estalinistas, y que fueron posteriormente vulnerables a una siniestra oleada de propaganda nacionalista que hoy está incorporada en los regímenes autoritarios que reinan en Rusia, Hungría y Polonia. La clase dirigente estalinista, incapaz de lidiar con la crisis y la lucha de clases sin una represión despiadada, mostró que carecía de la flexibilidad política necesaria para adaptarse a las circunstancias históricas cambiantes. Así, en 1980-81 la escena estaba ya preparada para el colapso del bloque oriental en su conjunto, anunciando una nueva fase en el declive histórico del capitalismo. Pero esta nueva fase, que definimos como la de la descomposición del capitalismo, tiene sus orígenes en un bloqueo mucho más amplio entre las clases. Los movimientos de clase que estallaron en los países avanzados después de 1968 marcaron el fin de la contrarrevolución, y la continua resistencia de la clase obrera constituyó un obstáculo para la "solución" de la burguesía a la crisis económica: la guerra mundial. Era posible definir aquel período como un "curso hacia enfrentamientos masivos de clase", e insistir en que no se podía abrir un camino hacia la guerra sin una derrota frontal de una clase obrera renuente a alistarse tras las banderas nacionales. En la nueva fase, la desintegración de ambos bloques imperialistas hizo desaparecer la guerra mundial como posibilidad, independientemente del nivel de la lucha de clases. Lo cual significaba que la cuestión del curso histórico ya no podía plantearse en los mismos términos. La incapacidad del capitalismo para superar sus contradicciones sigue significando que sólo puede ofrecer a la humanidad un futuro de barbarie cuyos contornos ya pueden vislumbrarse en una combinación infernal de guerras locales y regionales, devastación ecológica, pogromos y violencia social fratricida. Pero a diferencia de la guerra mundial, que exige una derrota directa, tanto física como ideológica de la clase obrera, este "nuevo" descenso a la barbarie opera de una manera más lenta e insidiosa, lo que puede gradualmente erosionar a la clase obrera y hacerla incapaz de reconstituirse como clase. El criterio para medir la evolución de la relación de fuerzas entre las clases ya no puede ser el de impedir la guerra mundial, y en general se ha vuelto más difícil de prever.
12. En la fase inicial del resurgimiento del movimiento comunista después de 1968, la tesis de la decadencia del capitalismo ganó numerosos partidarios y proporcionó el fundamento programático de una izquierda comunista revivida. Hoy ya no es así: la mayoría de los nuevos elementos que buscan en el comunismo la respuesta a los problemas que enfrenta la humanidad encuentran todo tipo de razones para rechazar el concepto de decadencia. Y cuando se trata de la noción de descomposición, que definimos como la fase final del declive capitalista, la CCI parece estar más bien sola. Otros grupos aceptan la existencia de las principales manifestaciones del nuevo período; la inextricable maraña interimperialista, el retorno de ideologías profundamente reaccionarias como el fundamentalismo religioso y el nacionalismo galopante, la crisis de la relación del hombre con el mundo natural; pero pocos, si existen, llegan a la conclusión de que esta situación se deriva de una situación de atasco en la relación de fuerzas entre las clases; pocos están de acuerdo en que todos estos fenómenos son expresiones de un cambio cualitativo en la decadencia del capitalismo, de toda una fase o período que no podrá invertirse sino es mediante la revolución proletaria. Esta oposición al concepto de descomposición a menudo toma la forma de diatribas contra las tendencias "apocalípticas" de la CCI, ya que hablamos de ella como la fase terminal del capitalismo, o contra nuestro "idealismo", ya que, aunque vemos la larga crisis económica como factor clave de la descomposición, no sólo vemos factores puramente económicos como elementos decisivos en el inicio de la nueva fase. Detrás de esas objeciones está el fracaso en comprender que el capitalismo, como la última sociedad de clases de la historia, está condenado a ese tipo de impase histórico por el hecho de que, a diferencia las sociedades de clases anteriores cuando entraban en su declive, el capitalismo no puede desde su interior hacer surgir un modo nuevo y más dinámico de producción, mientras que el único camino hacia una forma superior de vida social debe ser construida no como resultado automático de leyes económicas, sino a partir de un movimiento consciente de la inmensa mayoría de la humanidad dirigido por el proletariado, lo cual es por definición la tarea más ardua que deba ser asumida en la historia.
13. La descomposición ha sido el producto del bloqueo en la batalla entre las dos clases principales. Pero se ha revelado también en sí misma como factor activo en las crecientes dificultades de la clase desde 1989. Las muy bien orquestadas campañas sobre la muerte del comunismo que acompañaron la caída del bloque ruso –que demostraron la capacidad de la clase dominante para utilizar contra los explotados las manifestaciones de la descomposición- fue un elemento muy importante para socavar aún más la confianza en sí misma de la clase y su capacidad para reafirmar su misión histórica. El comunismo, el marxismo, incluso la propia lucha de clases, fueron declarados trasnochados, historia muerta. Sin embargo, los efectos negativos enormes y duraderos de los acontecimientos de 1989 sobre la conciencia, la combatividad y la identidad de clase del proletariado no son solamente el resultado de la gigantesca campaña anticomunista. También hay que explicar la eficacia de tal campaña. Esta eficacia solo puede ser comprendida en el contexto del desarrollo específico de la revolución y la contrarrevolución desde 1917. Con el fracaso de la contrarrevolución militar contra la URSS (derrota de los ejércitos blancos en la guerra civil) y, al mismo tiempo la derrota de la revolución mundial emergió una constelación completamente inesperada, sin precedentes: la de una contrarrevolución que procedía del bastión proletario y la de una economía capitalista en la Unión Soviética sin una clase capitalista históricamente desarrollada. El resultado no fue ni mucho menos la expresión de una necesidad histórica más elevada, sino una aberración histórica: la dirección de una economía capitalista por una burocracia contrarrevolucionaria de Estado burgués, una burocracia ni cualificada ni adaptada a tal tarea. La economía bajo dirección estalinista pudo aparecer como eficaz para la URSS en la prueba de la Segunda Guerra Mundial, pero fracasó completamente, a largo plazo, para generar un capital nacional competitivo. Aun cuando los regímenes estalinistas fueron formas particularmente reaccionarias de la sociedad burguesa decadente, no por ello fueron un retorno a una especie de régimen feudal o despótico, como tampoco eran, ni mucho menos, economías capitalistas “normales”. Con su hundimiento, el estalinismo hizo su último servicio a la clase dominante. Lo peor de todo han sido las campañas sobre la muerte del comunismo, pues parecieron haber encontrado una confirmación en la realidad misma. Las aberraciones del estalinismo respecto a un capitalismo que funciona más o menos normalmente eran tan graves y considerables, que parecía efectivamente que no era capitalista para la población. Antes del desmoronamiento y durante mucho tiempo, fue capaz de mantenerse, lo que parecía probar que había alternativas posibles al capitalismo. Aunque tal alternativa particular al capitalismo no era para nada algo atractivo para la mayoría de los obreros, su existencia dejaba abierta, sin embargo, una posible brecha en la armadura ideológica de la clase dominante. El resurgimiento de la lucha de clases en los años 60 fue capaz de aprovechar esa brecha para desarrollar la visión de una revolución que fuera a la vez anticapitalista y antiestalinista y basada, no sobre una burocracia de Estado o un partido-Estado, sino sobre los consejos obreros. Si durante los años 60 y 70, muchos consideraban la revolución mundial como una utopía irrealizable, un sueño fútil, eso se debía al enorme poder de la clase dominante o lo que se consideraba como la marca egoísta y destructiva inherente a nuestra especie. Sin embargo, tales sentimientos de desesperanza podían encontrar, y encontraban alguna vez, un contrapeso en las luchas masivas y la solidaridad proletaria. Después de 1989, tras hundimiento de los regímenes “socialistas”, apareció un nuevo factor cualitativo: la impresión de la imposibilidad de una sociedad moderna no basada en los principios capitalistas. En esas circunstancias, es mucho más difícil para el proletariado desarrollar no solamente su conciencia y su identidad de clase, sino incluso sus luchas económicas defensivas, pues la lógica de las necesidades de la economía capitalista pesa mucho más si ésta parece no tener alternativa alguna.
Y, aun cuando no sea ni mucho menos necesario que toda la clase obrera se haga marxista o desarrolle una clara visión del comunismo para hacer una revolución proletaria, la situación inmediata de la lucha de clases se ha alterado considerablemente, pues depende de si hay o no hay amplios sectores de la clase que consideren que es posible poner en entredicho el capitalismo.
14. Y a la vez, con una labor de zapa más artera, el avance de la descomposición en general y por su propia dinámica iba socavando en la clase obrera su identidad y conciencia de clase. Esto era particularmente evidente entre los desempleados de larga duración o empleados a tiempo parcial, abandonados en las cunetas por los cambios estructurales introducidos en los años 1980: mientras que en el pasado los desempleados habían estado en la vanguardia de la lucha obrera, en ese período empezaron a ser mucho más vulnerables a la lumpenización, al gansterismo y a la difusión de ideologías nihilistas como el yihadismo o el neofascismo. Como predijo la CCI inmediatamente después de los acontecimientos del 89, la clase estaba a punto de entrar en un largo período de reflujo. Pero la longitud y la profundidad de este reflujo han resultado incluso mayores de lo que suponíamos. Importantes movimientos de una nueva generación de la clase trabajadora en 2006 (el movimiento anti-CPE en Francia) y entre 2009 y 2013 en numerosos países del mundo (Túnez, Egipto, Israel, Grecia, Estados Unidos, España...), junto con cierto resurgimiento de un medio interesado por las ideas comunistas, hacía factible pensar que la lucha de clases volvía a ocupar un lugar central y que una nueva etapa en el desarrollo del movimiento revolucionario estaba a punto de abrirse. Pero una serie de acontecimientos de la última década ha mostrado cuán profundas son las dificultades que enfrenta el proletariado mundial y su vanguardia revolucionaria.
15. Las luchas en torno a 2011 estuvieron explícitamente ligadas a los efectos de la profundización de la crisis económica, sus protagonistas se referían frecuentemente, por ejemplo, a la precariedad del empleo y a la falta de oportunidades para los jóvenes incluso después de varios años de educación universitaria. Pero no existe un vínculo automático entre el agravamiento de la crisis económica y el desarrollo cualitativo de la lucha de clases, una lección clave de la década de 1930, cuando la Gran Depresión tendió a desmoralizar aún más a una clase obrera ya derrotada. Y habida cuenta de los largos años de retroceso y desorientación que le precedieron, la convulsión financiera de 2007-2008 tendrá un impacto muy negativo sobre la conciencia del proletariado.
Un elemento importante en esto fue la proliferación del propio sistema de crédito que había sido central en la expansión económica de los años 90 y 2000, pero cuyas contradicciones intrínsecas precipitaron esta vez la quiebra. Ese proceso de ‘financiarización’ funcionaba entonces no sólo a nivel de las grandes instituciones financieras, sino que repercutió también en la vida de millones de trabajadores. En este aspecto, la situación es muy diferente a la de las décadas de 1920 y 1930, cuando en su mayor parte las llamadas clases medias (pequeños propietarios, profesiones liberales, etc.), pero no los trabajadores, tenían ahorros que perder; y cuando la protección estatal era apenas suficiente para evitar que los trabajadores se murieran de hambre. Si, por una parte, por lo tanto, la situación material inmediata de muchos trabajadores en esos países es menos dramática que hace ocho o nueve décadas, por otra parte, millones de trabajadores precisamente en esos países se encuentran en unos aprietos inexistentes en los años 30: se han convertido en deudores, a menudo a altos niveles. Durante el siglo XX, y todavía en gran medida antes de 1945, los únicos créditos que tenían los trabajadores lo eran en la taberna, la cafetería o la tienda locales. Los obreros sólo podían confiar en su propia solidaridad de clase en tiempos de dificultades. Los créditos a proletarios empezaron a ser importantes para la vivienda o la construcción, pero estalló en las últimas décadas con el desarrollo de los créditos al consumidor a escala masiva. El desarrollo cada vez más refinado, astuto y perverso de la economía crediticia para gran parte de la clase obrera ha tenido consecuencias muy negativas para la conciencia de clase proletaria. La expropiación de los ingresos de la clase obrera por parte de la burguesía se oculta y aparece incomprensible cuando toma la forma de una devaluación de los ahorros, de la quiebra de los bancos o de los seguros, o de la confiscación de la propiedad de la vivienda por el mercado. El incremento de la precariedad del “Estado de bienestar” y su financiación facilita la división de los trabajadores entre los que pagan por los sistemas públicos, y los que son mantenidos por ellos sin pagar lo equivalente. Y el hecho de que millones de trabajadores hayan caído en la deuda es un nuevo medio, adicional y poderoso de disciplinar al proletariado.
Incluso si el resultado neto del crac ha sido la austeridad para muchos y una ignominiosa transferencia de riqueza en provecho de una pequeña minoría, el resultado global del crac no ha servido para afinar o ampliar una comprensión del funcionamiento del sistema capitalista: el resentimiento en contra de la creciente desigualdad ha sido en gran medida dirigida contra la “elite urbana corrupta”, que se ha convertido en importante aliciente vendedor para el populismo de derechas. Y aun cuando la respuesta a la crisis y sus injusticias actuales hicieron surgir formas más proletarias de lucha, tales como las del movimiento Occupy en EEUU, estaban también muy lastradas por una tendencia a echar la culpa a banqueros codiciosos y hasta a sociedades secretas que habrían tramado deliberadamente el crac para fortalecer su control sobre la sociedad.
16. La oleada revolucionaria de 1917-23, como los movimientos insurreccionales anteriores de la clase (1871, 1905), se desencadenaron a causa de una guerra imperialista, llevando a los revolucionarios a considerar que la guerra proporciona las condiciones más favorables para la revolución proletaria. En realidad, la derrota de la oleada revolucionaria mostró que la guerra podía crear divisiones profundas en la clase, en particular entre los proletarios de naciones “vencedoras” y los de las “vencidas”. Y como lo demostró lo ocurrido al final de la Segunda Guerra Mundial, la burguesía había sacado las lecciones necesarias de lo ocurrido en 1917, demostrando su capacidad para limitar las posibilidades de reacciones proletarias contra la guerra imperialista, desarrollando, en particular, estrategias y formas de tecnología militar que hacen cada vez más difícil la confraternización entre ejércitos enemigos.
Contrariamente a las promesas de la clase dominante occidental, tras la caída del bloque imperialista ruso, la nueva fase histórica que se abrió no fue de paz y estabilidad, sino de extensión del caos militar, guerras cada vez más brutales que han devastado grandes territorios de África y Oriente Medio e incluso ha golpeado a las puertas de Europa. La barbarie se ha extendido por Irak, Afganistán, Ruanda y ahora Yemen, Libia y Siria, aunque igualmente el este de Ucrania. Esta evolución ha podido despertar el horror y la indignación entre sectores importantes del proletariado mundial -incluidos los de los centros capitalistas cuyas propias burguesías han estado directamente implicadas en estas guerras-, sin embargo, las guerras de la descomposición sólo muy raramente han provocado una oposición proletaria. En los países más directamente afectados, la clase obrera ha sido demasiado débil para organizarse contra los gánsteres militares locales y sus patrocinadores imperialistas.
Una demostración patente ha sido la actual guerra en Siria, que ha visto no sólo la destrucción despiadada de la población por bombardeos aéreos, operaciones militares directas y una represión inmisericorde, sobre todo por las fuerzas oficiales del Estado. El descontento social inicial ha sido totalmente desviado por la creación de frentes militares y el enrolamiento de los opositores al régimen en un sin fin de bandas armadas, cada cual más brutal que la vecina. En los centros capitalistas, esas situaciones tan espantosas han engendrado sobre sentimientos de desesperación e impotencia -porque parece como si cualquier intento de rebelarse contra el sistema actual sólo pudiera terminar en una situación peor. El triste destino de la "Primavera árabe" se ha podido usar fácilmente como nuevo argumento contra la posibilidad de la revolución. Pero el salvaje desmembramiento de países enteros en las periferias de Europa en los últimos años ha empezado a tener un efecto boomerang sobre la clase obrera en los centros del sistema. Esto puede resumirse en dos cuestiones: por un lado, el desarrollo en todo el mundo y de forma cada vez más caótica de una crisis de refugiados que es realmente planetaria en su alcance; y por el otro, el desarrollo del terrorismo.
17. Lo que inició la crisis de refugiados en Europa fue la apertura de las fronteras de Alemania (y Austria) a los que huían por la "ruta balcánica" en el verano de 2015. Los motivos de esa decisión de la canciller Merkel eran dobles. En primer lugar, la situación económica y demográfica de Alemania (una industria próspera que se confrontaba a una escasez de fuerza de trabajo calificado y "motivado"). En segundo lugar, el peligro de colapso del orden público en el sudeste de Europa a través de la concentración de cientos de miles de refugiados en países incapaces de gestionarlos.
La burguesía alemana, sin embargo, había calculado mal las consecuencias de su decisión unilateral sobre el resto del mundo, en particular sobre Europa. En Oriente Medio y en África, millones de refugiados y otras víctimas de la miseria capitalista comenzaron a hacer planes para ir a Europa, en particular a Alemania. En Europa, las normas de la UE como "Schengen" o el "Pacto de Dublín para los refugiados" han hecho del problema de Alemania el problema de Europa en su conjunto. De modo que uno de los primeros resultados de esa situación fue una crisis de la Unión Europea, tal vez la más grave de su historia hasta la fecha.
La llegada de muchos refugiados a Europa fue recibida inicialmente con una espontánea ola de simpatía en amplios sectores de la población –un impulso que todavía es fuerte en países como Italia o Alemania. Pero este impulso quedó pronto ahogado por una reacción xenófoba en Europa jaleada no sólo por los populistas, sino también por las fuerzas de seguridad y los defensores profesionales de la ley y el orden burgueses, alarmados por la afluencia repentina e incontrolada de personas a menudo no identificadas. El temor de una afluencia de agentes terroristas fue de la mano con el miedo a la llegada de tantos musulmanes que reforzaría el desarrollo de sub-comunidades de inmigrantes en Europa que no se identifican con el Estado-nación del país en que viven. Esos miedos se acrecentaron con el aumento de los ataques terroristas en Francia, Bélgica y Alemania. En la misma Alemania, hubo un fuerte aumento de ataques terroristas de extrema derecha contra los refugiados. En partes de la antigua RDA se desarrolló una auténtica atmósfera de pogromo. En Europa occidental en su conjunto, después de la crisis económica, la "crisis de los refugiados" se convirtió en el segundo factor más importante (aumentado por el terrorismo fundamentalista) para avivar las llamas del populismo de derechas.
Así como la crisis económica después de 2008 abrió divisiones serias en la burguesía acerca de la mejor manera de administrar la economía mundial, el verano de 2015 marcó el principio del fin de su consenso sobre la inmigración. La base de esa política había sido hasta ahora el principio de unas fronteras semipermeables. El muro contra México que Donald Trump quiere construir, que en realidad ya existe, es igual al que existe alrededor de Europa (también en forma de lanchas patrulleras militares o cárceles de aeropuerto). Pero el propósito de los muros actuales es enlentecer y regular la inmigración, no prevenirla. Haciendo que los inmigrantes entren ilegalmente, los criminaliza y así les obliga a trabajar por una miseria en condiciones abominables sin ningún derecho a beneficios sociales. Por otra parte, al obligar a personas a arriesgar sus vidas para entrar, el régimen de frontera se convierte en una especie de mecanismo de selección bárbara, donde sólo lo consigue el más atrevido, decidido y dinámico.
El verano de 2015 marcó una puesta en cuestión del sistema actual de inmigración. El desequilibrio entre el número creciente que busca acceso por un lado y la demanda menguante de asalariados en el país en el que entran por el otro (Alemania es una excepción) se ha hecho insostenible. Y como de costumbre, los populistas tienen una solución fácil a mano: la frontera semipermeable debe ser impermeable, sin importar los niveles de violencia que se requieran. Aquí otra vez, lo que proponen parece muy plausible desde el punto de vista burgués. Esto representa ni más ni menos que la aplicación de la lógica de "comunidades cerradas" a escala de países enteros.
Aquí otra vez, los efectos de esta situación para la conciencia de la clase obrera son, por el momento, muy negativos. El desmoronamiento del bloque del Este se presentó como prueba del triunfo final del capitalismo democrático occidental. Ante esto, hubo la esperanza, desde el punto de vista del proletariado, que el desarrollo de la crisis de la sociedad capitalista en todos los niveles podría servir para socavar la imagen del capitalismo como el mejor sistema posible. Pero hoy, y a pesar del desarrollo de la crisis, el hecho de que millones de personas (no sólo los refugiados) estén dispuestos a arriesgar sus vidas para tener acceso a los viejos centros capitalistas que son Europa y Norteamérica, sólo puede reforzar la impresión de que esas zonas (al menos en comparación) son, si no un paraíso, al menos islas de relativa prosperidad y estabilidad.
A diferencia de la Gran Depresión de la década de 1930, cuando la quiebra de la economía mundial se centró en Estados Unidos y Alemania, hoy, gracias a una gestión global capitalista de Estado, los países capitalistas centrales parecen que serán los últimos en hundirse. En este contexto, una situación que se asemeja a la de una fortaleza sitiada se ha alzado en particular, pero no solamente, en Europa y Estados Unidos. El peligro es real de que la clase obrera en esas zonas, aunque no esté activamente movilizada tras la ideología de la clase dominante, busque la protección de sus "propios" explotadores ("identificación con el agresor", para usar un término psicológico) contra lo que se percibe como un peligro común que viene de fuera.
18. El “contragolpe” de los ataques terroristas resultantes de las guerras en Oriente Medio comenzó mucho antes de la crisis actual de refugiados. Los ataques de Al Qaida contra las torres gemelas en 2001, seguido de más atrocidades en los transportes de Madrid y Londres, ya mostraron que los Estados capitalistas principales cosecharían lo que habían sembrado en Afganistán e Irak. Pero la serie más reciente de asesinatos atribuidos al Estado Islámico en Alemania, Francia, Bélgica, Turquía, Estados Unidos y en otros lugares, a pesar de tener un carácter aparentemente más aficionado e incluso fortuito, en los cuales se hace cada vez más difícil distinguir a un “soldado” terrorista entrenado de un individuo aislado y perturbado, y como sucede al mismo tiempo que la crisis de los refugiados, se han intensificado aún más los sentimientos de sospecha y paranoia entre las poblaciones, llevándolas a mirar hacia el Estado para la protección ante un magmático e impredecible "enemigo interior". Al mismo tiempo, la ideología nihilista del Estado Islámico y sus secuaces ofrece un breve momento de gloria para jóvenes inmigrantes rebeldes al no ver ningún futuro para ellos mismos en los semi-guetos de las grandes ciudades occidentales. El terrorismo, que en la fase de descomposición se ha ido convirtiendo cada día más en un medio de la guerra entre Estados y proto-Estados, hace también que la expresión del internacionalismo sea mucho más difícil.
19. El aumento significativo de la corriente populista ha sido pues alimentado por todos estos factores –la crisis económica de 2008, el impacto de la guerra, el terrorismo y la crisis de los refugiados –y aparece como una expresión concentrada de la descomposición del sistema, de la incapacidad de las dos clases principales de la sociedad para ofrecer a la humanidad una perspectiva de futuro. Desde el punto de vista de la clase dominante, significa el agotamiento del consenso "neoliberal" que ha permitido al capitalismo mantener e incluso extender la acumulación desde el inicio de la crisis económica abierta en los años 70 y en particular el agotamiento de las políticas keynesianas predominantes durante el boom de la posguerra. A raíz de la quiebra de 2008, que amplió la ya enorme brecha de riqueza entre el puñado de los muy ricos y la gran mayoría, la desregulación y la globalización, la "libre circulación" del capital y el trabajo en un marco trazado por los Estados más poderosos del mundo, todo eso ha sido cuestionado por una sector creciente de la burguesía, cuyo ejemplo típico es la derecha populista, aunque al mismo tiempo integre el neoliberalismo y el neokeynesianismo en el mismo discurso de campaña electoral. La esencia de la política populista es la formalización política, administrativa y judicial de la desigualdad de la sociedad burguesa. Lo que la crisis de 2008 en particular ayudó a aclarar, es que la igualdad formal es la base real de una desigualdad social cada vez más evidente. En una situación en la que el proletariado es incapaz de proponer su solución revolucionaria –el establecimiento de una sociedad sin clases– la reacción populista es querer sustituir la pseudo-igualdad hipócrita existente por un sistema descarado y "honesto" de discriminación legal. Ese es el meollo de la "revolución conservadora" propugnado por el asesor principal del presidente Trump, Steve Bannon.
Una primera indicación de lo que se entiende por lemas tales como "América primero" está dado por el programa electoral de "Francia ante todo" del Frente Nacional. Propone privilegiar a los ciudadanos franceses, en empleos, impuestos y ventajas sociales, en relación con personas de otros países de la Unión Europea, que a su vez tendrían prioridad sobre otros extranjeros. Hay un debate parecido en Gran Bretaña sobre si sí o no, después del Brexit, a los ciudadanos de la UE debería dárseles un estatuto intermedio entre nativos y otros extranjeros. En el Reino Unido, el principal argumento dado a favor del Brexit no eran las objeciones a las políticas comerciales de la UE o a un arrebato proteccionista británico contra la Europa continental, sino la voluntad política para "recuperar la soberanía nacional" respecto a la inmigración y el mercado de trabajo nacional. La lógica de tal argumentación es que, en ausencia de una perspectiva a más largo plazo de crecimiento para la economía nacional, las condiciones de vida de los nativos podrían estabilizarse más o menos discriminando a todos los demás.
20. En vez de ser un antídoto contra el reflujo largo y profundo de la conciencia de clase, la identidad de clase y la combatividad tras 1989, la pretendida crisis financiera y la del euro tuvieron el efecto contrario. En particular, los efectos perniciosos de la pérdida de solidaridad en las filas del proletariado se incrementaron significativamente. Vemos, en especial, el aumento del fenómeno del chivo expiatorio, esa manera de pensar con la que buscar a personas, sobre las que se proyectan todos los males del mundo, acusándolas de lo que va mal en la sociedad. Tales ideas abren la puerta al pogromo. Hoy el populismo es lo más llamativo, pero dista mucho de ser la única manifestación del problema, que tiende a impregnar todas las relaciones sociales. En el trabajo y en la vida diaria de la clase obrera, su incremento debilita la cooperación, reforzando la atomización y el desarrollo de la mutua desconfianza, la persecución personal, el acoso (el llamado mobbing)
El movimiento obrero marxista ha defendido durante mucho tiempo las ideas teóricas que ayudan a contrarrestar esa tendencia. Las dos ideas más esenciales han sido: a) que la explotación capitalista se ha convertido en algo no personal, ya que funciona según las "leyes" del mercado (ley del valor). Los capitalistas incluidos están obligados a obedecer a esas leyes; b) a pesar de esa naturaleza de máquina, el capitalismo es una relación social entre las clases, ya que tal "sistema" está basado y mantenido por un acto de voluntad del Estado burgués (la creación y fortalecimiento de la propiedad privada capitalista). La lucha de clases, por lo tanto, no es personal sino política. En el lugar combatir a personas, se dirige contra el sistema –y la clase que lo encarna- para transformar las relaciones sociales. Estas ideas nunca inmunizaron, incluso en las capas más conscientes del proletariado, contra la búsqueda de chivos expiatorios. Pero lo han hecho más resistente. Esto explica en parte por qué, aun en medio de la contrarrevolución, e incluso en Alemania, el proletariado resistió contra el recrudecimiento del antisemitismo mejor y por más tiempo que otros sectores de la sociedad. Esas tradiciones proletarias continuaron teniendo efectos positivos, aun cuando los trabajadores dejaron de identificarse de manera consciente con el socialismo. La clase obrera sigue siendo la única barrera a la propagación de ese tipo de veneno, aún si ciertas partes de la clase están seriamente afectadas por él.
21. Todo esto ha llevado a un cambio en el dispositivo político de la sociedad burguesa como un todo; un dispositivo que, por el momento, no es nada favorable al proletariado. En países como Estados Unidos o Polonia, donde los populistas están ahora en el gobierno, las protestas a gran escala en las calles han sido sobre todo en defensa de la democracia capitalista vigente y sus reglas "liberales". Otro tema movilizador de las masas es la lucha contra la corrupción en Brasil, Corea del Sur, Rumania o Rusia. El movimiento Cinco Estrellas en Italia está sobre todo estimulado por el mismo tema. La corrupción, endémica en el capitalismo, ha alcanzado proporciones epidémicas en su fase terminal. En la medida en que esto dificulta la productividad y la competitividad, quienes luchan contra ella están entre los mejores defensores de los intereses del capital nacional. Las masas con banderas nacionales en esas manifestaciones no son, por lo tanto, nada casuales. También significa renovación del interés por el proceso electoral burgués. Algunas partes de la clase trabajadora caen presas del voto por los populistas, a causa del retroceso de la solidaridad, o como una especie de protesta contra la clase política establecida. Una de las barreras para el desarrollo de la causa por la emancipación hoy es la impresión que tienen esos trabajadores de que pueden zarandear y presionar a la clase dominante más por medio de un voto populista que mediante la lucha proletaria. El peligro tal vez más grande, sin embargo, es que los sectores más modernos y globalizados de la clase, en el corazón del proceso de producción, puedan, más allá de la indignación contra la innoble exclusión populista, más allá de una comprensión más o menos clara de que esa corriente política pone en peligro la estabilidad del orden existente, acaben cayendo en la trampa de defender el régimen capitalista democrático reinante.
22. El ascenso del populismo y del anti-populismo, tiene ciertas similitudes con la década de 1930, cuando la clase obrera quedó atrapada en el círculo vicioso del fascismo y antifascismo. Pero a pesar de las similitudes, la situación histórica actual no es la misma que la de la década de 1930. En aquel momento, los proletariados en la Unión Soviética y Alemania habían sufrido un revés no solo político, sino también una derrota física. En contraposición a esto, la situación actual no es la de una contrarrevolución. Por esta razón, es remota la probabilidad de que la clase dirigente intente imponer una derrota física al proletariado; tal cosa no está al orden del día. Hay otra diferencia con 1930: la adhesión ideológica al populismo o al antipopulismo no es del todo definitiva. Muchos obreros que hoy votan por candidatos populistas pueden, del día a la mañana, encontrarse luchando junto a sus hermanos de clase, y lo mismo para los trabajadores que hoy están atrapados en las manifestaciones anti-populistas. La clase obrera, sobre todo en los antiguos centros del capitalismo, no está dispuesta a sacrificar su vida por los intereses de la nación, a pesar de la creciente influencia del nacionalismo en ciertos sectores de la clase; tampoco ha perdido la posibilidad de luchar por sus propios intereses, y este potencial sigue brotando a la superficie, aunque sea de forma mucho más dispersa y efímera que en el periodo de 1968 a 1989 y el de 2006 y 2013. Al mismo tiempo, un proceso de reflexión y maduración entre una minoría de proletarios se mantiene a pesar de las dificultades y reveses, y esto a su vez refleja un proceso más subterráneo que se está produciendo en capas más amplias del proletariado.
En estas condiciones, el intento de aterrorizar a la clase sería políticamente peligroso y contraproducente. Ello socavaría profundamente las ilusiones que puedan albergar los trabajadores sobre el capitalismo democrático, que es una de las ventajas ideológicas más importantes de los explotadores.
Por todas estas razones, es mucho más interesante para la clase capitalista utilizar contra la clase obrera los efectos negativos de la descomposición y el callejón sin salida del capitalismo.
1917, 2017 y la perspectiva del comunismo
24. Una de las principales líneas de ataque de la burguesía "liberal" contra la Revolución de octubre de 1917 ha sido y seguirá siendo, el supuesto contraste entre las esperanzas democráticas del levantamiento de febrero y el “golpe de Estado” de octubre por los bolcheviques, que habría sumido a Rusia en el desastre y la tiranía. Pero la clave para entender la Revolución de octubre es que se basó en la necesidad de romper el frente de guerra imperialista, mantenido por todas las facciones de la burguesía, especialmente su ala "democrática", y así convertirse en el primer jalón de la revolución mundial. Fue la primera respuesta clara del proletariado mundial a la entrada del capitalismo en su época de decadencia, y fue por eso sobre todo por lo que octubre de 1917, lejos de ser una ruina de una edad perdida, es una señal del futuro de la humanidad.
Hoy, tras todos los contragolpes recibidos por parte del mundo burgués, la clase obrera puede parecer estar muy lejos de reconquistar su proyecto revolucionario. Y, sin embargo, "en cierto sentido, la cuestión del comunismo está en el centro mismo de la difícil situación de la humanidad de hoy. Domina la situación mundial en la forma del vacío que ha creado por su ausencia". (Informe sobre la Situación Mundial). Las múltiples barbaridades de los siglos XX y XXI, desde Hiroshima y Auschwitz hasta Fukushima y Alepo, son el pesado precio que la humanidad ha pagado por el fracaso de la revolución comunista durante todas esas décadas pasadas; y si, a esta hora tardía de la decadencia de la civilización burguesa, las esperanzas de transformación revolucionaria quedan definitivamente frustradas, las consecuencias para la supervivencia de la sociedad humana serían aún más graves. Y sin embargo estamos convencidos de que estas esperanzas siguen vivas, todavía están fundadas en posibilidades reales.
Por un lado, se basan en la posibilidad y la necesidad objetivas del comunismo, debido al choque cada vez más violento entre las fuerzas de producción y las relaciones de producción. Tal choque se ha agudizado precisamente porque el capitalismo en decadencia, en descomposición, a diferencia de las sociedades de clase anteriores que tuvieron que soportar épocas enteras de estancamiento, no ha dejado de expandirse a nivel mundial y penetrar por todos los poros de la vida social. Esto se puede ver en varios niveles:
- En la contradicción entre el potencial contenido en la tecnología moderna y su uso real bajo el capitalismo: el desarrollo de la tecnología de la información y de la inteligencia artificial, que podría utilizarse para contribuir a liberar a la humanidad del trabajo pesado y acortar considerablemente la jornada laboral, ha llevado a la disminución del empleo, por un lado, y a la prolongación de la jornada laboral por otro.
- En la contradicción entre el carácter asociado a escala mundial de la producción capitalista, y su apropiación privada, que por un lado pone de relieve la participación de millones de proletarios en la producción de riqueza social y su apropiación por una minoría minúscula, cuya arrogancia y derroche se convierten en una afrenta a las condiciones de vida miserables o al empobrecimiento absoluto que enfrenta la vasta mayoría. El carácter objetivamente global de la asociación del trabajo ha aumentado de manera espectacular en las últimas décadas, en particular con la industrialización de China y otros países asiáticos. Estos nuevos batallones proletarios, que a menudo han demostrado ser muy combativos, constituyen potencialmente una nueva fuente de fuerza para la lucha de clases mundial, aun cuando el proletariado de Europa occidental conserva la clave de la maduración política de la clase trabajadora hacia una confrontación revolucionaria con el capital.
- En la contradicción entre el valor de uso y el valor de cambio, que se expresa sobre todo en la crisis de sobreproducción y en todos los medios que el capitalismo utiliza para superarla, en particular el recurso masivo a la deuda. La sobreproducción, ese absurdo intrínseco al capitalismo, evidencia simultáneamente la posibilidad de abundancia y la imposibilidad de lograrla bajo el capitalismo. Una vez más, un ejemplo de desarrollo tecnológico pone de manifiesto tal absurdo: Internet ha permitido distribuir gratuitamente todo tipo de mercancías (música, libros, películas, etc.) y, sin embargo, el capitalismo, debido a la necesidad de mantener la ganancia, tiene que crear una enorme burocracia para asegurarse de que cualquier distribución gratuita de este tipo se vea restringida u opere principalmente como un foro publicitario de productos. Además, la crisis de sobreproducción se concreta en continuos ataques a las condiciones de vida de la clase obrera y en el empobrecimiento de masas enteras de la humanidad.
- En la contradicción entre la extensión global del capital y la imposibilidad de ir más allá del Estado-nación. La fase particular de la globalización que se inició en los años 1980 nos ha acercado cada vez más al punto predicho por Marx en los Grundrisse: "la universalidad hacia la que [el capital] tiende sin cesar, encuentra trabas en su propia naturaleza, las que, en cierta etapa del desarrollo del capital, harán que se le reconozca a él como la barrera mayor para esa tendencia, y, por consiguiente, propenderán a la abolición del capital por medio de sí mismo"[2]. Esta contradicción, por supuesto, ya podía ser percibida por los revolucionarios en la época de la Primera Guerra Mundial, ya que la guerra misma fue la primera expresión clara de que por un lado el Estado-nación seguía perviviendo y, por otro, el capital no podía realmente superarlo. Y hoy sabemos que la desaparición -la caída, en realidad- del capital no tendrá una forma puramente económica: cuanto más cerca esté del atasco económico, mayor será su impulso hacia la "supervivencia” a expensas de los demás y con medios militares. La beligerancia abiertamente nacionalista de los Trump, Putin y demás, significa que la globalización capitalista, lejos de unificar a la humanidad, nos empuja cada vez más a la autodestrucción, incluso si este descenso al abismo ya no toma necesariamente la forma de una guerra mundial.
- En la contradicción entre producción capitalista y naturaleza, considerada como un “regalo” desde los orígenes del capitalismo (Adam Smith), una contradicción que, en la fase de descomposición, ha alcanzado niveles sin precedentes. Esto aparece de lo más evidente tanto en el vandalismo descarado de quienes niegan el cambio climático y dirigen Estados Unidos, como en el ascenso de su archienemigo, China, donde la búsqueda frenética del crecimiento a toda costa ha hecho surgir ciudades donde el aire es irrespirable, además del peligro de la aceleración del calentamiento global y -en una extraña combinación de antiguas supersticiones y capitalismo moderno y gansteril- de la destrucción de especies enteras en África y otros lugares, apreciadas por las propiedades curativas mágicas de sus cuernos o su piel. El capitalismo no puede existir sin esa obsesión del crecimiento, pero es incompatible con la salud del ambiente natural en el que la humanidad vive y respira. Así, la perpetuación misma del capitalismo amenaza la existencia de la especie humana no sólo por la vía militar, sino también por sus relaciones con la naturaleza.
La agudización insoportable de las contradicciones citadas anteriormente apunta a una única solución: la producción mundial asociada para el uso, no para la ganancia, una asociación no sólo entre los seres humanos, sino también entre los seres humanos y la naturaleza. Tal vez la expresión principal del potencial para esta transformación es que, dentro de los sectores centrales y más modernos del proletariado mundial, la generación joven, cada vez más consciente de la gravedad de la situación histórica, ya no comparte la desesperanza del no futuro de las décadas anteriores. Esta confianza se basa en la conciencia de la propia productividad asociada: sobre el potencial representado por el progreso científico y tecnológico, sobre la "acumulación" del conocimiento y de los medios de acceso a él, y sobre el crecimiento de una comprensión más profunda y crítica de la interacción entre la humanidad y el resto de la naturaleza. Al mismo tiempo, esta parte del proletariado, como vimos en los movimientos de 2011, que en su apogeo plantearon el slogan de la "revolución mundial", es mucho más consciente del carácter internacional de la asociación del trabajo hoy en día, y por lo tanto más capaces de captar las posibilidades de la unificación internacional de las luchas.
El capital impedirá a toda costa esa única solución que es la unificación global del proletariado, incluso cuando debe adoptar medios que muestren los límites inherentes de la producción para el intercambio. El desarrollo del capitalismo de Estado en la época decadente es, en cierto sentido, una especie de búsqueda desesperada de una forma de tratar de mantener una sociedad unida por medios totalitarios, un intento de la clase dominante de ejercer su control sobre la vida económica en un período en el que el despliegue de las “leyes naturales” del sistema empujan hacia su propio desmoronamiento.
24. El capitalismo no puede evitar la necesidad del comunismo, pero también sabemos que este nuevo modo de producción no puede surgir automáticamente, sino que requiere la intervención consciente de la clase revolucionaria, el proletariado. A pesar de las dificultades extremas que enfrenta hoy la clase obrera, su aparente incapacidad para renovar su "propiedad" del proyecto comunista, ya hemos subrayado nuestras razones para insistir en que esa renovación, esa reconstitución del proletariado como clase para el comunismo, todavía es posible hoy. Porque, así como no se puede evitar la necesidad objetiva del comunismo, tampoco se puede suprimir por completo el anhelo subjetivo por una nueva sociedad, o la búsqueda para entender cómo lograrlo por parte del proletariado que es la clase de la asociación.
El recuerdo de lo que realmente fue el Octubre rojo, el recuerdo de lo que fueron la Revolución alemana y la oleada revolucionaria mundial originadas por Octubre no pueden desaparecer por completo. Esos recuerdos han sido, por así decirlo, aplastados, pero todos los recuerdos reprimidos están destinados a reaparecer cuando las condiciones estén maduras. Y siempre hay, dentro de la clase obrera, una minoría que ha mantenido y elaborado la historia real y sus lecciones a un nivel consciente, lista para fertilizar la reflexión de la clase cuando ésta redescubra la necesidad de dar sentido a su propia historia.
La clase no puede alcanzar ese nivel de búsqueda a una escala masiva sin pasar por la dura escuela de las luchas prácticas. Estas luchas en respuesta a los crecientes ataques del capital son la base granítica para el desarrollo de la confianza en sí y la solidaridad sin límites generadas por la realidad del trabajo asociado.
El estancamiento alcanzado en las batallas económicas puramente defensivas del proletariado desde 1968, también requiere, por un lado, una lucha teórica, una búsqueda para comprender su pasado "profundo" y su posible futuro, una búsqueda que sólo puede llevar a la necesidad del movimiento de clase para pasar de lo local y nacional a lo universal, de lo económico a lo político, de lo defensivo a lo ofensivo. Mientras que la lucha inmediata de la clase es más o menos un hecho de la vida en el capitalismo, no hay garantía de que ese siguiente paso vital sea dado. Pero sí se expresa, por muy limitada y confusa que sea la forma, en las luchas de la generación actual de proletarios, sobre todo en movimientos como el de los Indignados en España, que de hecho fue una expresión genuina de indignación contra todo el sistema -un sistema "obsoleto" como los manifestantes proclamaban en sus banderolas-, un deseo de entender cómo funciona este sistema, y cómo sustituirlo; y, al mismo tiempo, descubrir los medios organizativos que pueden utilizarse para romper las instituciones del orden existente. Y he aquí que esos medios no son esencialmente nuevos: la generalización de las asambleas masivas, la elección de los delegados mandatados ha sido un eco muy claro de los tiempos de los soviets en 1917. Fue una clara demostración del trabajo del “viejo topo” en los subterráneos de la vida social.
Eso ya dio un primer indicio de un potencial para que se desarrolle lo que puede llamarse dimensión política y moral de la lucha proletaria: el surgimiento de un rechazo profundo, por amplios sectores de la clase, al modo de vida y al comportamiento existentes. La evolución de estos momentos es un factor importante en la preparación y maduración de luchas masivas en un terreno de clase y de la perspectiva revolucionaria.
Al mismo tiempo, el fracaso del movimiento de los Indignados para restaurar una verdadera identidad de clase subraya la necesidad de vincular esa incipiente politización en las calles y plazas, a la lucha económica, al movimiento en los lugares de trabajo donde la clase obrera todavía tiene su existencia más característica. El futuro revolucionario no radica en una "negación" de la lucha económica como proclaman los modernistas, sino en una verdadera síntesis de las dimensiones económicas y políticas del movimiento de clase, tal como se observa y se defiende en el concepto de La huelga de masas de Rosa Luxemburg0.
25. Al desarrollar esa capacidad para ver el vínculo entre las dimensiones económicas y políticas de las luchas, las organizaciones políticas comunistas tienen un papel indispensable que desempeñar, y por eso la burguesía hará todo lo posible por desprestigiar el papel del Partido Bolchevique en 1917, presentándolo como una conspiración de fanáticos e intelectuales solo interesados por echar mano del poder. La tarea de la minoría comunista no es provocar luchas, ni organizarlas de antemano, sino intervenir en ellas para esclarecer los métodos y objetivos del movimiento.
La defensa de Octubre rojo exige también, evidentemente, la demostración de que el estalinismo no representa ni mucho menos la menor continuidad con aquél, sino que fue, al contrario, la contrarrevolución burguesa contra lo que Octubre significó. Esta tarea es aún más necesaria hoy en vista del peso de la idea de que el derrumbe del estalinismo probaría que la realización económica del comunismo es imposible. Los efectos negativos de ese peso sobre las minorías políticas en búsqueda –ese medio inestable entre la izquierda comunista y la izquierda del capital- son considerables. Mientras que antes de 1989 las ideas confusas, pero claramente anticapitalistas, las variantes consejista o autonomista, por ejemplo, tenían una influencia relativa en tales círculos, hubo después un avance importante de concepciones basadas en la formación de redes de intercambio mutuo a nivel local, en la preservación y extensión de áreas de economías de subsistencia en las “comunas” todavía existentes. El avance de tales ideas indica que incluso los sectores más politizados del proletariado son incapaces de imaginarse una sociedad más allá del capitalismo. En tales circunstancias, uno de los factores necesarios para preparar la emergencia de una futura generación de revolucionarios es que las minorías revolucionarias existentes en la actualidad expongan de la manera más profunda y convincente posible (sin caer en el utopismo) por qué, hoy, el comunismo no solo es una necesidad sino una posibilidad muy objetiva y realizable.
Dada la naturaleza reducida y dispersa de la izquierda comunista de hoy, y de las enormes dificultades con que tropieza un medio más amplio de elementos en busca de claridad política, es evidente que hay que recorrer una gran distancia entre el pequeño movimiento revolucionario de hoy y la posible capacidad futura para actuar como auténtica vanguardia en masivos movimientos de clase. Los revolucionarios y las minorías politizadas no son productos puramente pasivos de la situación, ya que sus propias confusiones sirven para agravar aún más su desunión y desorientación. Pero, fundamentalmente, la debilidad de la minoría revolucionaria es una expresión de la debilidad de la clase como un todo, y ninguna receta organizativa o consignas activistas serán capaces de superarlo.
El tiempo ya no está a favor de la clase obrera, y ésta no podrá ir más deprisa que su propia sombra. Se ve obligada hoy a recuperar gran parte de lo que ha perdido no sólo desde 1917, sino también desde las luchas de 1968 a 1989. Para los revolucionarios esto exige un trabajo paciente y a largo plazo para analizar el movimiento real de la clase y las perspectivas reveladas por la crisis del modo de producción capitalista; y sobre la base de ese esfuerzo teórico, responder a lo que planteen quienes se acercan a posiciones comunistas. Lo más importante de esa labor es que debe ser vista como parte de la preparación política y organizativa del futuro partido, cuando las condiciones objetivas y subjetivas vuelvan a plantear el problema de la revolución. En otras palabras, las tareas de la organización revolucionaria hoy son similares a las de una fracción comunista, como las realizadas con tanta lucidez por la Fracción Italiana de la Izquierda Comunista en los años 1930.
[1] Lo que se llamó desde entonces el sindicalismo de base.
[2]Marx, Elementos fundamentales para la crítica de la economía política (Grundisse) “Cuaderno IV”, Siglo XXI editores, volumen 1, p.362
Vida de la CCI:
Cataluña, España ¡Los proletarios no tienen patria!
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 184.42 KB |
- 1721 lecturas
Cataluña, Barcelona en especial, es uno de esos lugares inscritos en la memoria del proletariado español y mundial. Las luchas, las victorias y las derrotas de la clase obrera en ese territorio han marcado la historia de nuestra clase. Por eso, en la situación actual, la CCI, mediante este artículo y otros precedentes en nuestra prensa territorial, quiere alertar a nuestra clase ante el peligro de verse arrastrada por la pelea nacionalista que allí está ocurriendo. De esto, no saldría indemne.
De la esperanza del Movimiento de los Indignados en 2011…
En un mismo lugar y con apenas años de distancia, dos escenarios sociales no solo distintos sino completamente contrapuestos.
Barcelona en los días posteriores al 15 de mayo del 2011. Durante el movimiento de los Indignados, la Plaza de Cataluña es un hervidero de reuniones y asambleas; de más de 40 comisiones que abordan desde las causas de la catástrofe medioambiental a la solidaridad con las luchas en Grecia contra los recortes sociales. No hay bandera alguna. En cambio, sí que hay bibliotecas improvisadas con libros aportados por gente, a la disposición de todos, para ampliar las miras de ese movimiento que expresa esencialmente la indignación por los estragos que causa la crisis capitalista y la inquietud por el futuro que la pervivencia de este sistema puede deparar para toda la humanidad. Esas mismas plazas, en Barcelona y por otras partes de España, tras el movimiento iniciado en la Puerta de Sol de Madrid, ven juntarse y debatir, con todo respeto y escucha, a gentes de todas las edades, de todas las lenguas, de todas las condiciones. En las asambleas desembocan, día tras día, manifestaciones de trabajadores, marchas de protesta contra los recortes en sanidad, delegaciones de vecinos que buscan la solidaridad de los presentes para intentar parar un enésimo desahucio, etc. Las asambleas actúan como un cerebro colectivo que intenta relacionar las distintas expresiones de lucha en búsqueda de una causa común unificadora. “Somos antisistema porque el sistema es inhumano” se proclama orgullosamente. El movimiento sufre una represión despiadada[1] [689] pero igualmente se denuncia que “Violencia también es cobrar 600 euros”[2] [690].
…al retroceso y la histeria nacionalista en 2017
En esas mismas calles, hoy, cientos de miles de personas se manifiestan “por la independencia de Cataluña”, pero lo hacen instrumentalizados, como masa de maniobra que obedece convocatorias designadas por oscuros “cerebros en la sombra”, para acciones que tienen un significado incomprensible para quienes actúan de figurantes en un teatro que otros escriben. Así sucedió con quienes se llevaron los palos de la policía defendiendo las urnas en el referéndum del 1 de octubre, que vieron cómo en los días posteriores, los propios convocantes del referéndum relativizaban la propia efectividad de la consulta y la rebajaban a un acto meramente “simbólico”. O quienes se dejaron llevar por la euforia del “Ya somos república” tras la supuesta proclamación de ésta el 27 de octubre. Se trataba, como lo afirmaron después, de un acto “simbólico”, virtual, estéril. En el extremo opuesto del movimiento del 15 de Mayo de 2011, para unirse a tales actos nacionalistas, el espíritu crítico sobra. Basta con tener en las mentes un “discurso nacional” bien montado. Esto es lo normal de cualquier nacionalismo, pero en el caso de Cataluña y otros lugares “sin Estado”, ese discurso es un mejunje donde todo se mezcla en unas mentes condicionadas para que ninguna crítica pueda aparecer.
Se invoca la reivindicación de una arcadia mitificada, una patria catalana que nunca existió. En ese mecanismo, un enemigo es necesario, y sólo puede serlo el Estado central y sus supuestos vestigios “fascistas”. Y un chivo expiatorio: los españoles en general y todo lo que se les parezca, que serían la causa de todas los sufrimientos de esta sociedad; y así se está dispuesto a marchar, con la cabeza baja y las anteojeras puestas junto a los explotadores catalanes, los corruptos catalanes, los represores policías catalanes, los “ultras” que se dedican a señalar y a intimidar a los “otros” (en este caso quien se muestra tibio en un anti-españolismo necesariamente visceral). Y es ese mismo nefasto patrón de conducta el que siguen los manifestantes que en los días siguientes desfilan por esas mismas calles, esta vez “contra la independencia de Cataluña”. Esta vez el paraíso perdido usurpado es el de la “convivencia pacífica de todos los españoles”. Esta vez los chivos expiatorios sobre los que cargar las culpas de la miseria o la incertidumbre sobre el futuro son “los que se saltan la ley” o “los que quieren romper España”. Y también, a marchar codo con codo con una similar cohorte de explotadores, corruptos y represores y también de ultras españolistas que avanzan en esa misma dinámica de persecución y de intimidación violenta más o menos descarada contra los otros[3] [691].
Dos opciones opuestas y antagónicas para el porvenir de la sociedad
Entre el movimiento de los Indignados de 2011 y las recientes orgías patrioteras catalanas o españolas hay una frontera de clase y un abismo de perspectivas. En aquél, y pese a todas las innegables dificultades, latía la expresión de una clase social – el proletariado – portadora de un proyecto de transformación social a escala planetaria, en busca de una explicación coherente de los orígenes de los problemas que afectan a todo el mundo, creadora de una base para una verdadera unificación de toda la humanidad y de superación, por tanto, de las divisiones de clase, de raza, de cultura, etc. Se asienta por tanto en la búsqueda de una salida revolucionaria para el futuro de la sociedad, liberando a la humanidad de las cadenas de la explotación. Las orgías patrioteras, en cambio, se basan en reminiscencias, en atavismos, de un pasado mitificado y mistificador. No solo eso, sino que justifican y ahondan la fragmentación social, separando a hermanos de clase como nacionalistas de una u otra bandera. Su perspectiva no es la del avance revolucionario, sino la del retroceso reaccionario hacia un pasado cerrado, cargado de desconfianza y miedos. El factor que los alimenta no es la búsqueda de una nueva organización social basada en la satisfacción de las necesidades de todos, sino el pudrimiento del viejo orden social que reina sobre la base del “sálvese quien pueda”
¿Cómo hemos llegado hasta aquí?
Unos y otros ofrecen explicaciones circunstanciales y locales. Según los nacionalistas catalanes estaríamos asistiendo a una reemergencia de los vestigios franquistas que permanecerían en el Estado español tras la transición democrática. Según los nacionalistas españoles la deriva independentista sería una especie de huida hacia delante para tapar las vergüenzas de un régimen de corrupción instalado en las administraciones catalanas desde hace décadas. El principal desmentido de tales patrañas justificativas es el comportamiento mismo de los actores del proceso. Desde hace décadas el principal partido de la Generalitat (la administración autonómica catalana) antes conocido como CiU y ahora como PDECat[4] [692], ha basado su hegemonía en un régimen clientelista y corrupto. Y eso no impidió a los sucesivos gobiernos de izquierda y derecha alquilar sus servicios (recibiendo suculentas contraprestaciones con cargo a los presupuestos generales del Estado) como muleta de apoyo para gobernar en Madrid. Tampoco los nacionalistas catalanes se amilanaron por los residuos “franquistas” en el Estado español para pactar con el PP[5] [693] y luego con Zapatero[6] [694] (los gobiernos tripartitos de ERC e Iniciativa[7] [695]). Cuando el PDCat vuelve a la Generalitat en 2010, el propio Artur Mas[8] [696] – heredero ungido por el mismísimo Pujol – no dudó en apoyarse en el PP para sacar adelante un programa de austeridad implacable contra las condiciones de vida de la población que más tarde inspirará al propio Mariano Rajoy[9] [697].
Las causas históricas
Por eso podemos decir que la explicación de la deriva separatista en Cataluña no se encuentra en factores específicos de la evolución histórica específica de Cataluña o España sino en las condiciones históricas mundiales, en el adentramiento del conjunto del capitalismo mundial en su etapa final de descomposición social.
El marxismo no ha negado nunca la existencia de esos factores particulares de la evolución del capitalismo en cada uno de los países. En particular ha reconocido, en el caso de los separatismos en España, levantándose como una barrera reaccionaria suplementaria frente a la necesidad del proletariado de verse como clase indivisible, el peso de un desarrollo desequilibrado entre unas zonas más abiertas al comercio y la industria, y el resto más encerrado en el aislamiento y el atraso[10] [698]. Pero el marxismo también explica que esos conflictos y contradicciones locales evolucionan condicionados por el curso del capitalismo a escala global. Esto es particularmente patente en el caso del nacionalismo. Si en los siglos XVIII y XIX la formación de algunas nuevas naciones pudo representar un avance para la demolición de estructural feudales y el desarrollo de fuerzas productivas, una vez que el capitalismo alcanzó el final de su etapa ascendente a principios del siglo XX, la “liberación nacional” se convierte en un mito netamente reaccionario al servicio, desde entonces, del encuadramiento de la población, y de la clase revolucionaria en particular, para y en la guerra imperialista[11] [699]. Por eso los verdaderos revolucionarios denunciaron siempre el carácter anti proletario de los separatismos en España[12] [700], defensores a ultranza de la explotación y enemigo declarado de la clase trabajadora, como ha tenido ocasión de comprobar en carne propia el proletariado de Cataluña, uno de los más veteranos del movimiento obrero mundial.
La historia del proletariado en Cataluña en lucha permanente contra el nacionalismo
No es casualidad que Barcelona fuera el escenario de la primera huelga general en territorio español en 1855. Tampoco que fuera la sede del Congreso de los Trabajadores de la Región Española que en 1870 constituyó la base de la Primera Internacional en España[13] [701]. No es una mera coincidencia que contra las expresiones más avanzadas de la lucha de clases – como la huelga de La Canadiense en Barcelona1919 – la burguesía catalana desplegara el pistolerismo patronal en 1920-22 contra las huelgas y los militantes de las organizaciones anarcosindicalistas[14] [702]. No es por azar que, por ello, fueran el nacionalismo catalán (Cambó), junto a los sectores más retrógrados del Ejército español, los principales impulsores de la dictadura de Primo de Rivera (1923-30). Tampoco es casual si fue la Generalitat catalana (Companys con el respaldo de los estalinistas, y la complicidad de la propia CNT) la que se convirtiera en el bastión del Estado republicano para desviar a los trabajadores de su terreno de clase en la lucha contra la explotación a la lucha del frente militar de la pelea entre el bando fascista y el bando demócrata, tan burgueses aquél como éste, que prefiguraban los contendientes de la Segunda carnicería imperialista mundial. No es fortuito que correspondiera a la Generalitat catalana la criminal misión de arrasar a sangre y fuego la tentativa del proletariado de Barcelona en mayo de 1937, el último intento del proletariado de luchar en su propio terreno de clase contra los explotadores de todos los bandos y todas las patrias[15] [703], antes de verse aprisionado en la confrontación Inter imperialista.
No es una tampoco coincidencia, que fueran de nuevo los obreros de Cataluña, provenientes ahora en muchos casos de la emigración desde las regiones más atrasadas del país, quienes en los años 70 convirtieran de nuevo sus luchas (el Bajo Llobregat en 1973, la SEAT en el 75), en auténticos faros para la lucha de la clase obrera de España entera. La clase obrera en Cataluña, por su propio desarrollo y su propia experiencia acumulada, es un eslabón central de ese carácter asociado de la producción de toda la riqueza social que encarna el proletariado internacional y que choca en cambio con la apropiación privada, nacional, de esa riqueza. En el área de Barcelona se asientan trabajadores de más de sesenta nacionalidades, desde ingenieros en prácticas norteamericanos a trabajadores emigrantes subsaharianos. Todos ellos son parte integrante, y fundamental, de una misma clase obrera mundial. Por mucho que la ideología capitalista, y en particular a través de sus fuerzas de extrema izquierda, quiera fomentar la identificación “nacional” del proletariado con vistas, precisamente, a disgregar la unidad de clase[16] [704].
¿Qué está en juego para el proletariado en Cataluña y para todo el proletariado del mundo?
Hoy es todo ese potencial acumulado por décadas y décadas de lucha obrera lo que se ve amenazado por el avance de la descomposición social capitalista. No se trata, ni mucho menos, de una situación social en la que los trabajadores estén dispuestos a someterse sin más, como carne de cañón, a las peleas entre las diferentes bandas de la clase explotadora, lo que se correspondería a un triunfo completo de la alternativa burguesa a la crisis histórica del capitalismo. Eso se ejemplifica en la situación actual de Cataluña, en el hecho de que los trabajadores no siguen de forma entusiasta las convocatorias de huelgas generales “por la independencia”; pero no significa, empero, que los trabajadores se vean conscientes de representar una alternativa para el futuro de la humanidad que pueda desterrar la guerra de todos contra todos que lleva en sus entrañas el capitalismo en descomposición.
Especialmente generadoras de confusión para la toma de conciencia de la clase obrera, resultan las alternativas que postulan que habría una solución “racional” de estas tensiones en el seno de la clase explotadora, cuando el avance de la descomposición capitalista impulsa el arraigo entre la población de soluciones “populistas” cada vez más irracionales, como la salida de la Unión Europea (que propugnan por ejemplo la CUP o sectores de Podemos[17] [705]) a la aceptación, sin más, del Estado español como defienden los partidos “constitucionalistas”. Nacionalismo y violencia acaban necesariamente encontrándose. La ilusión de una “revolución de las sonrisas” que reivindica el separatismo catalán, o el sueño de esa vida “normalizada” que presenta como alternativa el bloque españolista, es una pura ficción mistificadora. Como señalamos ya en nuestro artículo “La barbarie nacionalista” de 1990[18] [706]: «Todo nacionalismo, grande o pequeño, lleva necesaria y fatalmente la marca de la agresión, de la guerra, del “todos contra todos”, del exclusivismo y de la discriminación».
La alternativa del proletariado mundial es una perspectiva completamente diferente para la humanidad. Como señalamos en dicho artículo sobre la barbarie nacionalista: «La lucha del proletariado lleva en germen la superación de las divisiones de tipo nacional, étnico, religioso, lingüístico, con el que el capitalismo -continuando la obra opresora de anteriores modos de producción- ha atormentado a la humanidad. En el cuerpo común de la lucha unida por los intereses de clase desaparecen de manera natural y lógica semejantes divisiones. La base común son unas condiciones de explotación que en todas partes tienden a empeorarse con la crisis mundial, el interés común es la afirmación de sus necesidades como seres humanos contra las necesidades inhumanas, cada vez más despóticas, de la mercancía y el interés nacional».
Lo que está hoy en juego en la situación que vive el proletariado mundial en Cataluña es que la clase revolucionaria ponga por delante esa defensa de los intereses de la humanidad en su conjunto, de su solidaridad de clase internacional frente a la disgregación y la fractura social que alienta el capitalismo en descomposición. Que frente a la búsqueda de refugio en falsas identidades locales, de cifrar el futuro en el “sálvese quién pueda” a costa de los demás, del incremento del pesimismo social; se imponga, en cambio, la confianza en los valores de la asociación obrera internacional por encima de las divisiones nacionales, la conciencia de que la barbarie que anuncia el mundo actual es el resultado del sometimiento de la humanidad y del planeta a las leyes capitalistas del valor y la concurrencia. Incumbe, sobre todo, a quienes se reivindican como formaciones de vanguardia de la clase obrera la denuncia de todas las trampas tendientes a la división de nuestra clase, y, en especial aquellas que intentan justificar su apoyo a una u otra fracción de la clase explotadora en que sería “menos represiva” o más favorable a los intereses de la lucha por la liberación del proletariado. Si finalmente fracasa la alternativa revolucionaria mundial del proletariado, la perspectiva será la de una guerra de todos contra todos en la que será difícil distinguir qué fracción será más cruel e inhumana en la imposición de su supervivencia a costa del resto del género humano.
Cuando la policía intentó arrasar la acampada del 15 M en Barcelona un clamor se extendió: “Todos somos Barcelona”. Ese clamor se oyó en todas las plazas, en todas las manifestaciones de esos días y en ningún lugar con más fuerza que en la Puerta del Sol de Madrid. El recrudecimiento del nacionalismo en Cataluña es no sólo un golpe asestado al proletariado de Barcelona, sino también al de toda España, pues en todo el país, los proletarios han sido arrastrados a movilizaciones a favor o en contra de la unidad del Estado español. Este veneno también ha afectado a numerosos inmigrantes españoles que trabajan hoy en otros países europeos, en donde ha habido manifestaciones pequeñas pero significativas en torno a este tema. Y el golpe asestado al proletariado español lo es también al mundial precisamente a causa de la profundidad de las tradiciones revolucionarias del proletariado en España. Como siempre, la solidaridad con los trabajadores de España sólo podrá basarse en el desarrollo de la lucha internacional de clase.
Valerio, 5 de Diciembre de 2017
[1] [707] El 27 de mayo una salvaje carga de esta policía, ordenada por el gobierno nacionalista catalán en connivencia con el ministerio del interior español para intentar desalojar la Plaza de Cataluña, ocasiona más de 100 heridos.
[2] [708] Para un análisis del movimiento de indignados y de forma general de las luchas de 2011 ver: 2011, de la indignación a la esperanza, /content/3349/2011-de-la-indignacion-la-esperanza [262] : Revista Internacional 147:Movimiento de indignados en España, Grecia e Israel , https://es.internationalism.org/revista-internacional/201111/3264/movimiento-de-indignados-en-espana-grecia-e-israel-de-la-indignaci [709]
[3] [710] No en vano este clima de buscar culpables de todos los males sociales en la otra mitad de la población se vio azuzada por las movilizaciones contra los atentados terroristas del 17 de Agosto. Ver en Acción Proletaria: “Atentados terroristas en Cataluña: la barbarie imperialista del capitalismo en descomposición”.
[4] [711] Convergencia i Uniò (CiU) era la coalición de la derecha catalana que gobernó la comunidad autónoma desde la "transición democrática"(1978) con algunos intervalos de izquierda. Tenía dos componentes: uno más bien nacionalista y el otro más bien autonomista, pero ambas favorables al pacto con el poder central y sobre todo sólidamente unidas en sus trapicheos clientelistas que han hecho de CiU uno de los partidos más corruptos de España. La coalición se deshizo y los más nacionalistas, hoy separatistas, fundaron el Partido Demócrata Europeo de Cataluña (PDECat), con Puigdemont como candidato.
[5] [712] Partido Popular, el de Rajoy, que gobierna hoy en España, otro campeón de la corrupción.
[6] [713] Jefe del gobierno español, socialista, (2004-2011). Tras haber minimizado la crisis económica de los años 2008, implantó unas medidas anti-obreras que abrieron la vía a su intensificación brutal por parte del gobierno de Rajoy.
[7] [714] Gobierno catalán (2003-2010) formado por la "izquierda": PS, ERC (Esquerra Republicana de Catalunya) y una coalición, Iniciativa, que incluía el partido estalinista y los Verdes.
[8] [715] A. Mas fue presidente de la Generalitat entre 2010 et 2016. Tras haber inclinado la derecha hacia el independentismo, organizó el primer referéndum por la independencia. Le sucedió Carles Puigdemont.
[9] [716] Jefe de la derecha (PP) y del gobierno español. Ha impuesto el artículo 155 de la constitución mediante el cual el Estado central administra directamente la Generalitat catalana, destituyendo a los ministros y encarcelando a algunos de ellos. El presidente Puigdemont se ha refugiado en Bélgica.
[10] [717] Ello a su vez es el resultado, como clarificó el propio Marx de la excepcionalidad de las condiciones del desarrollo del capitalismo en España que contó durante siglos dónde invertir sus capitales sin tener que proceder a una modificación generalizada de las estructuras feudales y a su sustitución por la industria en la “madre patria”. Hemos resumido ese análisis de los separatismos en España en un reciente artículo: “El embrollo catalán muestra la agravación de la descomposición capitalista”.
[11] [718] Ver nuestro folleto: “Nación o Clase” y también nuestra denuncia del carácter reaccionario de la reivindicación del “derecho de autodeterminación” en nuestros artículos: “Los revolucionarios ante la cuestión nacional” Revista Internacional nº 34 y 42
[12] [719]. En otro artículo de la mencionada publicación (Bilan) de la Izquierda Comunista de Italia se explica que: “Tales fundamentos – se refiere al desequilibrio en la industrialización antes mencionado – explican por qué las regiones industriales son escenarios de movimientos separatistas desprovistos de salida que están obligados a adquirir una significación reaccionaria por el hecho de que la clase en el poder es, con todo y con ello, la capitalista, que despliega, en todo el territorio, el dominio de los bancos en los que se concentran -alrededor de los grandes magnates – los productos de la plusvalía de los trabajadores y del plus trabajo de los campesinos” (en “El aplastamiento del proletariado español”, Octubre 1934)
[13] [720] El ámbito del Congreso (la “región” española” y en absoluto la “nación catalana”) es indicativo del clima de internacionalismo que se impulsaba en estos albores del movimiento obrero, que veía en cada territorio una región de la humanidad liberada a escala planetaria.
[14] [721] Lo que aumenta la indignación que se siente cuando se ve a quienes, proclamándose herederos de la “Rosa de Foc” (el nombre que los anarquistas le daban a la Barcelona de los años 1920-30, por la multiplicación de incendios sociales), inclinan sin embargo la frente ante los combatientes contra la opresión nacional de Cataluña.
[15] [722] Recomendamos vivamente la lectura de nuestro folleto con los textos de la Izquierda Comunista sobre la guerra en España: “1936: Franco y la República masacran al proletariado”
[16] [723] La campaña que actualmente despliegan las formaciones de extrema izquierda del capital - las CUP o Podemos- sobre la identificación del interés social con el interés nacional es la heredera, con tonos más aberrantes, si cabe, de la campaña desplegada en los años 70 y 80 por sus progenitores estalinistas fomentando la subordinación de las luchas contra la explotación a las consignas de la “Llibertat” democrática o el “Estatut d’Autonomía” para Cataluña.
[17] [724] CUP: Candidatura de Unidad Popular: agrupamiento de antiguos izquierdistas de todo pelaje y anarquistas de tendencia "municipal", que dice ser "anticapitalista". Es la extrema izquierda del nacionalismo catalán, apoyo crítico y "social" de los partidos nacionalistas. Consiguieron imponer a la derecha catalanista la humillante retirada de Artur Mas, demasiado clientelista y corrupto. Son los animadores principales de los CDR (Comités de defensa de la República), de creación reciente que, junto con otras instituciones "culturales", son convocados a golpe de redes sociales para acosar, especie de brigadas de choque del nacionalismo, a todo lo que consideren como "españolista". Sobre Podemos, puede leerse entre otros artículos ‘‘Podemos: el nuevo traje del emperador capitalista’’. Es un partido nacional español con "franquicias" regionales. La de Cataluña con sus aliados (entre ellos la alcaldesa de Barcelona) no sabe bien a qué nación encomendarse; son sin embargo favorables a un referéndum acordado con el poder central.
[18] [725] Véase https://es.internationalism.org/book/export/html/2116 [726]
Situación nacional:
- Conflictos nacionalistas [727]
Geografía:
- España [173]
Herencia de la Izquierda Comunista:
- La cuestión nacional [606]
Estados Unidos en el corazón del creciente desorden mundial
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 290.89 KB |
- 1103 lecturas
El año pasado, las "élites" dominantes del capitalismo mundial quedaron conmocionadas por el resultado del referéndum en Reino Unido sobre la pertenencia británica a la Unión Europea (Brexit), y por el resultado de las elecciones presidenciales en Estados Unidos (en las que ganó Trump). En ambos casos, los resultados obtenidos no correspondían ni a la voluntad ni a los intereses de las facciones dirigentes de la clase burguesa. Por lo tanto, estamos ante una serie de piezas interconectadas que nos impone hacer un balance inicial de la situación política de Estados Unidos y Gran Bretaña tras esos acontecimientos[1] [689]. Para ampliar el alcance de nuestro examen, también desarrollaremos un análisis de la política de la clase dominante en los dos principales países de la Europa continental, Francia y Alemania. En Francia, las elecciones presidenciales y parlamentarias tuvieron lugar a principios del verano de este año. En Alemania, las elecciones generales al Bundestag se celebraron en septiembre. La burguesía de ambos países está obligada a reaccionar ante lo que ha ocurrido en Gran Bretaña y los Estados Unidos -y han reaccionado.
Al optar por concentrarnos en estos cuatro países, estos capítulos no intentarán analizar la vida política de la burguesía en dos países -Rusia y China- que desempeñan un papel clave en la constelación actual de las potencias capitalistas e imperialistas. Queda por hacer un estudio de esa situación. Dicho esto, debemos señalar que tanto Rusia como China desempeñan un papel muy destacado en nuestro análisis de la situación política de los cuatro países capitalistas centrales "occidentales" que se examinarán en estos apartados. También nos concentraremos en la vida política de la clase dominante, sin entrar en la del proletariado. Una vez más, está claro que la situación actual plantea una serie de preguntas y retos a la clase obrera que las organizaciones revolucionarias deben abordar y ayudar a aclarar, y que intentaremos hacer en futuros artículos. Por el momento, recomendamos a los lectores que consulten la “Resolución sobre la lucha de clases internacional” de nuestro reciente Congreso Internacional, publicada en este número de la Revista Internacional.
El trasfondo histórico de estos acontecimientos políticos lo proporciona un proceso más profundo: la descomposición acelerada del orden social capitalista. Recomendamos que la lectura de éste y los siguientes artículos se complete con una lectura o relectura de nuestras “Tesis sobre la descomposición”[2] [690], disponibles en nuestro sitio web. Para nosotros, la situación actual es una fuerte confirmación de lo que esbozamos en ese texto, escrito hace más de un cuarto de siglo. En particular, el examen concreto de la situación actual confirma que es la propia clase dominante la primera y principal afectada por esta descomposición de su sistema, y que la burguesía tiene cada vez más dificultades para mantener su unidad y coherencia políticas (excepto ante una amenaza proletaria).
Trump y la agudización de la guerra comercial mundial
En reacción a la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, los medios informativos del resto del mundo, y los portavoces del "liberalismo" en los propios Estados Unidos, pintaron un cuadro sombrío de un planeta que pronto será hundido por Trump en la sima de una catástrofe proteccionista como la que ya ocurrió después de 1929. Se suponía que el proteccionismo es el programa del "populismo" político en general, y de Donald Trump en particular. Ya en ese momento, en nuestros artículos sobre el populismo y sobre la elección de Trump, argumentamos que un programa económico particular (proteccionista o de otro tipo) no es una característica importante del populismo de derechas. Al contrario, lo que caracteriza a ese tipo de populismo, en el plano económico, es la falta de un programa coherente. O bien estos partidos tienen poco o nada que decir sobre cuestiones económicas, o bien -como en el caso de Trump- quieren algo un día y lo contrario al siguiente. Eso sí, Trump en el poder ya ha demostrado su propensión hacia el "unilateralismo" al amenazar o iniciar la retirada de Estados Unidos de dos de los acuerdos comerciales más importantes: el TLCAN y el TPP[3] [691]. Es, en lo referente al TLCAN, una amenaza a la que se opondrán muchas empresas estadounidenses importantes. En cuanto al TPP, el acuerdo actual nunca se ha firmado, por lo que no es necesaria una retirada formal por parte de Estados Unidos. Al mismo tiempo, Trump ha suspendido las negociaciones del TTIP (Tratado de Libre Cambio Trasatlántico) con la Unión Europea aunque sus intenciones son confusas. Según sus propias afirmaciones, su meta es imponer un "mejor tratado" para Estados Unidos. Presionando fuertemente a los demás con toda la fuerza de su país, Trump está jugando con apuestas elevadas, como predijimos que lo haría. El resultado sigue siendo impredecible. Sin embargo, lo que está claro es que, en política económica, las clases dominantes de los demás países se han beneficiado de la retórica proteccionista de Trump para culpar unilateralmente a Estados Unidos de algo que es ante todo producto del capitalismo mundial. Lo que hemos visto recientemente es nada menos que una etapa cualitativamente nueva en la vida económica, o sea la lucha a muerte entre las principales potencias capitalistas -algo que ya había comenzado antes de que Trump se convirtiera en presidente. Y al mismo tiempo que otros gobiernos alborotan con clamorosas declaraciones en "defensa del libre comercio" contra Trump, aunque más bien todos ellos han comenzado a adoptar su retórica contra el dumping y por "el libre comercio, sí, pero también justo". Lo que fue eslogan de "comercio justo" de las ONG, es hoy el grito de guerra de la lucha económica burguesa. El proteccionismo ni es nuevo ni es exclusivo de Estados Unidos. Es parte de la competencia capitalista, practicada por todos los países.
Sin embargo, el proteccionismo formal de mercado es sólo una de las formas que adopta ese conflicto. Otra es el arma de las sanciones. Las sanciones económicas contra Moscú promovidas sobre todo por Estados Unidos apuntan contra la economía europea casi tanto como contra Rusia. En particular, la reciente renovación y agudización de las sanciones por parte de Estados Unidos (impuestas por una coalición de demócratas y republicanos contra la voluntad del presidente), han puesto abiertamente en tela de juicio nuevos acuerdos petroleros y oleoductos entre Europa occidental y Rusia, y han provocado una tormenta de protestas, sobre todo en Alemania. Ya bajo Obama, la burguesía estadounidense también había comenzado a perseguir legalmente a las empresas alemanas que operaban en Estados Unidos, como el Deutsche Bank y Volkswagen. No sería exagerado hablar de una ofensiva comercial estadounidense contra Alemania, sobre todo contra su industria automovilística. No nos cabe la menor duda de que empresas como VW o Mercedes sean culpables de todos los trucos sucios de los que se les acusa (centrados en la falsificación de los controles de contaminación). Pero esta no es la razón principal por la que se las está enjuiciando, y la prueba es que otros "culpables" difícilmente se ven afectados por procedimientos legales.
Aunque Trump, a diferencia de su predecesor, por el momento no ha tomado tales medidas, sigue amenazando masivamente, no tanto a Europa, sino sobre todo a China. Desde su punto de vista, tiene buenas razones para hacerlo. Ya en lo económico, China está aumentando actualmente dos amenazas gigantescas para los intereses de Estados Unidos. La primera es la denominada nueva Ruta de la Seda, un programa de infraestructuras masivas destinado a conectar el sur de Asia, Oriente Medio, África y Europa con China a través de un vasto sistema de ferrocarriles modernos, carreteras, puertos y aeropuertos por tierra y mar. Pekín ya ha prometido un billón de dólares para ese proyecto, el programa de infraestructuras más ambicioso de la historia hasta la fecha. La segunda amenaza es que China, pero también Japón, han comenzado a retirar capital de Estados Unidos y la zona del dólar, y a establecer acuerdos bilaterales con otros gobiernos (los llamados BRICS, pero también Japón o Corea del Sur) para aceptar el pago en las monedas de cada uno en lugar del pago con dólares[4] [692]. Aunque, por supuesto, existen límites objetivos de hasta dónde puedan llegar China y Japón sin perjudicarse a sí mismos, estos movimientos representan una seria amenaza para Estados Unidos: "Tarde o temprano, los mercados de divisas reflejarán la relación de fuerzas en el comercio internacional -lo que significa un orden multipolar con tres centros de poder. En un futuro previsible, el dólar tendrá que compartir su papel protagónico con el euro y el yuan chino" (...) Que afectará no sólo a la economía y al sector social, sino también al armamento militar de la potencia mundial"[5] [693]. De hecho, esto podría socavar, a largo plazo, la abrumadora superioridad militar de Estados Unidos, ya que actualmente financia su gigantesca maquinaria militar y su deuda pública, en gran medida gracias al papel del dólar como moneda del comercio mundial.
Aunque tanto Estados Unidos como la Unión Europea están amenazando a China con aranceles aduaneros en respuesta a lo que ellos llaman dumping chino, lo que sobre todo quieren conseguir es que Pekín sea despojado de su estatuto de "país en desarrollo" en las instituciones económicas internacionales, (lo que le da a China muchas posibilidades legales para proteger sus propios mercados). Sin embargo, el elemento del programa económico de Trump que más ha impresionado a la clase dominante, no sólo en Estados Unidos, es su plan de "reforma fiscal". El periódico Frankfurter Allgemeine Zeitung, en Alemania, declaró que, si se llevara a cabo, supondría nada menos que una "revolución fiscal"[6] [694]. Su idea principal no es nueva en sí misma, pues va en la misma dirección que las "reformas" similares de la era "neoliberal": la de gravar lo más posible el consumo y no la producción. Como todo el mundo paga impuestos por consumo, todos estos cambios son una especie de reducción de impuestos para los dueños de los medios de producción. Convencidos de que Estados Unidos es el único país importante en el que tal sistema de impuestos podría imponerse de una manera realmente radical, Trump espera, haciendo que la producción en Estados Unidos sea prácticamente libre de impuestos, hacer volver "a casa" a empresas estadounidenses con sedes ahora en lugares como Dublín o Ámsterdam, pero también a parte de su producción en el extranjero y que se hagan más atractivas para los inversores y productores extranjeros. Esto parece ser sobre todo la contraofensiva que Donald Trump tiene en mente en la etapa actual de la guerra económica.
En lo económico, Trump podrá pretender ser lo que quiera, pero en modo alguno el oponente al "neoliberalismo" que a veces dice ser. En todo caso, la meta de su gobierno de billonarios se parece más a la "culminación" de la "revolución neoliberal". Detrás de la retórica de su antiguo asesor, Steve Bannon, sobre la "destrucción del Estado" se esconde el Estado neoliberal, una forma particularmente brutal y poderosa del capitalismo de Estado. Pero el problema de la administración Trump, hoy, no es sólo que su programa económico es auto-contradictorio. También el problema es que no es muy seguro que puedan llevarse a la práctica los elementos de su programa que podrían ser muy útiles para la burguesía estadounidense. La razón de esto es el caos en el aparato político de la clase dominante líder en el mundo.
La crisis política de la burguesía estadounidense
Hay hoy un presidente en el Despacho Oval que quiere gestionar el país como una empresa capitalista cualquiera, y que no parece entender gran cosa en temas como el Estado, la habilidad política o la diplomacia. Esto en sí mismo es una clara señal de la crisis política en un país como Estados Unidos. Desde 2010, la vida política de la burguesía en Estados Unidos se ha caracterizado por una tendencia de los principales protagonistas a bloquearse mutuamente. Por ejemplo, los republicanos radicales atrasaban la planificación presupuestaria de la presidencia de Obama hasta el punto de que en los momentos críticos el Estado ya casi no podía pagar los salarios de sus empleados. La obstrucción recíproca entre el Presidente y el Congreso, entre los republicanos y los demócratas, y dentro de cada uno de los dos partidos (en particular de aquéllos) ha alcanzado un nivel tal, que se ha empezado a obstaculizar seriamente la capacidad de Estados Unidos para cumplir su función de mantener un mínimo del orden capitalista mundial. Un ejemplo de ello es la reforma de las estructuras del Fondo Monetario Internacional (FMI), que llegó a ser necesaria ante el creciente peso, en particular, de los llamados “BRICS” (Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica) en la economía mundial. El presidente Obama reconoció que, aunque EEUU inspiró y ha orientado las instituciones económicas internacionales para que cumplieran su función de establecer ciertas "reglas del juego" de la economía mundial, no había forma de evitar que los "países emergentes" obtuvieran más derechos y votos dentro de ellas. Pero esta reestructuración fue bloqueada por el Congreso de EEUU durante no menos de cinco años. Resultado: China tomó la iniciativa de crear el llamado Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (AIIB, Asian Infraestructure Investment Bank). Peor aún: Alemania, Gran Bretaña y Francia decidieron participar en el AIIB (marzo de 2015). Se había dado un gran paso en la creación de una arquitectura institucional alternativa para la economía mundial, conducida por China. Ni siquiera la oposición en EEUU ha podido impedir la "reforma" del FMI.
Donald Trump quiso poner fin a esa tendencia hacia una progresiva parálisis en el sistema del poder norteamericano, rompiendo el poder del "establishment", de las "élites" establecidas, en particular dentro de los propios partidos políticos. Desde luego, este establishment no tiene la menor intención de ceder su poder. El resultado de la presidencia de Trump, al menos hasta la fecha, es que ha transformado la tendencia al bloqueo en una crisis total del aparato político de Estados Unidos. Una lucha furiosa de poder se ha abierto entre los seguidores de Trump y sus opositores, entre el presidente y el sistema judicial, entre la Casa Blanca y los partidos políticos, dentro del propio Partido Republicano al que Trump secuestró más o menos como parte de su oferta presidencial, e incluso en el propio entorno del presidente. Una lucha de poder que también se lleva a cabo hacia los medios de información: la CNN y la prensa de la Costa Este contra Breitbart y Fox News. Tribunales y municipios están bloqueando la política de inmigración de Trump. Su "reforma de salud" para sustituir la de Obama (Obamacare) carece del apoyo de su "propio" Partido Republicano. No se han asignado fondos para construir su muro contra México. Incluso su política exterior es impugnada abiertamente, en particular su intención de hacer un "gran acuerdo" con Rusia. Así, un presidente frustrado, al que le dan venadas y actúa a golpe de twitter, ha estado despidiendo, uno tras otro, a destacados miembros de su propio equipo. Mientras tanto, paso a paso, la oposición está construyendo un cortafuego alrededor de él mediante campañas en medios de información, investigaciones y la amenaza de enjuiciamiento e incluso destitución (impeachment). Su capacidad para gobernar el país e incluso su cordura mental, se están poniendo en entredicho públicamente. Estos procesos no son específicos de Estados Unidos. Los últimos dos años, por ejemplo, han sido testigos de una serie de manifestaciones masivas contra la corrupción, ya sea en América Latina (por ejemplo Brasil), Europa (Rumania) o en Asia (Corea del Sur). Estas son protestas, no contra el Estado burgués, sino a favor de que el Estado burgués haga su trabajo correctamente (y por supuesto son protestas contra ciertas fracciones –a menudo en provecho de otra fracción). En realidad, la corrupción no es sino un síntoma de problemas más profundos. La gestión permanente no sólo de la economía, sino del conjunto de la sociedad burguesa por parte del Estado, es un producto de la decadencia del capitalismo, la época general inaugurada por la Primera Guerra Mundial. La decadencia del sistema requiere un control permanente por el Estado con una tendencia cada vez más totalitaria: el capitalismo de Estado. En su forma actual, el aparato del Estado capitalista existente, incluyendo la administración, la toma de decisiones y los partidos políticos, es un producto de la década de 1930 y/o del período tras la Segunda Guerra mundial. En otras palabras, todo eso existe desde hace décadas. A lo largo del tiempo, se ha hecho cada vez más marcada su innata tendencia a la inercia, la ineficacia, el interés propio y la auto-perpetuación. Esto también es válido para la "clase política", con una tendencia creciente entre los políticos, los partidos políticos y otras instituciones a preservar sus propios intereses en detrimento de los del capital nacional en su conjunto. "El neoliberalismo" se ha desarrollado, parcialmente, en respuesta a ese problema. Ha intentado hacer más eficiente la burocracia mediante la introducción de elementos de la competencia económica directa en su modo de funcionamiento, pero en muchos aspectos el sistema "neo-liberal" ha empeorado la enfermedad que quería curar. La voluntad de “ahorrar” en el funcionamiento del Estado ha engendrado un nuevo aparato gigantesco de lo que se conoce como lobbies o grupos de presión. Y fuera del sistema de lobbies se ha desarrollado también el patrocinio, por individuos o grupos particulares, de lo que en Estados Unidos llaman Comités de Acción Política (PAC, Political Action Commitees), los “think tanks”[7] [695], institutos políticos o pretendidamente movimientos de base. En marzo de 2010, el Tribunal de Apelaciones de EEUU otorgó derechos a fondo perdido a dichos organismos. Desde entonces, poderosos grupos privados han estado asumiendo, cada vez más, una influencia directa en la política nacional. Un ejemplo es la Grover Norquist Initiative que acabó logrando una gran mayoría de republicanos en la Cámara de Representantes que prometieron públicamente que nunca más habría votación en favor de aumentos de impuestos. Otro ejemplo es el Instituto Cato y el Movimiento Tea Party patrocinados por los hermanos Koch (magnates del petróleo). Quizás el ejemplo más relevante en el contexto actual, es el de Robert Mercer, aparentemente matemático brillante, que utilizó sus habilidades algorítmicas para convertirse en uno de los principales multimillonarios gracias a los llamados hedge founds o fondos especulativos. Mercer, que es, en la extrema derecha, algo así como el "liberal" George Soros en el ala izquierda, ha creado un poderoso instrumento para la investigación y la manipulación de opiniones políticas llamado Analytica Cambridge. Este instituto, junto con su red de noticias supremacista blanca “Breitbart”, han sido probablemente decisivos en el triunfo presidencial de Donald Trump, y también han estado implicados en la manipulación de la opinión para obtener un resultado pro-Brexit en el referéndum del Reino Unido[8] [696].
La indicación más clara de que la obstrucción mutua en el seno de la clase dominante de Estados Unidos ha alcanzado una nueva categoría, o sea la de una crisis política a gran escala, es que, mucho más que en el pasado reciente, la orientación imperialista, la propia estrategia militar de la superpotencia se ha convertido en tema de discordia y objeto de obstrucción del Estado.
Estados Unidos y la cuestión rusa
Una de las peculiaridades de las elecciones presidenciales norteamericanas de 2016 fue que (como en las proverbiales "repúblicas bananeras") ninguno de los dos candidatos aceptarían su derrota. Trump ya lo había anunciado antes de las elecciones, pero sin decir lo que haría en caso de derrota. En cuanto a Hillary Clinton, en lugar de culpar a alguien por su derrota (por ejemplo a sí misma)[9] [697], decidió culpar a Vladimir Putin. Mientras tanto, una gran parte de la ‘clase política’ de Estados Unidos había retomado este tema, de tal manera que el "Rusia-Gate" se ha convertido en el principal instrumento de la oposición a la administración de Trump en la clase dominante estadounidense. Como el mundo ahora sabe, las conexiones de Trump con Rusia remontan al año 1987, cuando Moscú era todavía la capital de la URSS y para Estados Unidos la del "Imperio del Mal". Según un reciente documental en la ZDF, el segundo canal de televisión estatal de Alemania[10] [698], fue la conexión rusa de Trump, no menos que sus vínculos de negocio con el hampa rusa, la que (posiblemente varias veces) salvó a Trump de la bancarrota. En todo caso, la idea principal de las investigaciones contra Trump sobre Rusia es que la persona que se ha convertido en presidente de Estados Unidos depende del Kremlin, y quizás incluso está siendo chantajeado por éste. Lo que es sobre todo cierto, es que los seguidores de Trump quisieron y todavía quieren cambiar radicalmente la política de Estados Unidos hacia Rusia, para hacer un "gran acuerdo" con Putin.
Aquí es necesario recordar brevemente la historia de las relaciones EEUU-Rusia desde el hundimiento de la Unión Soviética.
En los días embriagadores de la “victoria” de Estados Unidos en la guerra fría (1989-90), había una sensación fuerte de la clase dominante estadounidense de que la que fuera su superpotencia rival podría convertirse en una especie de Estado subordinado y, sobre todo, una fuente de ganancias abundantes. El primer presidente ruso Boris Yeltsin se basó en asesores americanos ("neo-liberales") en el proceso de convertir el sistema estalinista existente en una "economía de mercado". Lo que resultó fue un desastre económico. En cuanto a los asesores "expertos" de Estados Unidos, su principal preocupación era poner al máximo posible bajo control estadounidense la riqueza fabulosa en materias primas de Rusia. La Presidencia de Yeltsin (1991-1999) un gobierno tipo mafia, estaba más o menos dispuesta a vender los recursos del país al mejor postor. La administración que le sucedió, la de Vladimir Putin, aunque tiene excelentes conexiones con el hampa rusa, demostró pronto ser un régimen de otro tipo, gestionado por burócratas de los servicios secretos decididos a defender la independencia de la madre-patria Rusia, y a guardarse sus riquezas para sí mismos. Fue Putin, por lo tanto, quien impidió que se llevara a cabo el control estadounidense de la economía rusa. Esta grave pérdida correspondió a un declive más global de la autoridad estadounidense, en la que la mayoría de sus antiguos aliados e incluso algunas potencias secundarias dependientes comenzaron a desafiar la hegemonía de la única superpotencia restante en el mundo.
Desde el ascenso de Putin, los llamados “neoconservadores”, las agencias y los think tanks “conservadores” y abiertamente beligerantes de Estados Unidos, han estado abogando públicamente por un "cambio de régimen" en Moscú. Una vez más, Rusia bajo Putin se ha convertido en una especie de "Imperio del mal" para la propaganda bélica del imperialismo americano. A pesar del cambio abrupto en la política de la Rusia de Putin hacia Estados Unidos, la política estadounidense siguió siendo básicamente la misma hacia aquel país hasta 2014. Su eje principal era el cerco militar de la Federación Rusa, sobre todo mediante un despliegue de la OTAN cada vez más cercano al corazón de Rusia. Mediante la integración de los antiguos Estados bálticos de la URSS a la OTAN, la máquina militar de Estados Unidos ha acabado asediando el enclave ruso de Kaliningrado (entre Polonia y Lituania), y a estar a una distancia de 140 km entre la frontera de Estonia y los suburbios de San Petersburgo, la segunda ciudad de Rusia. Sin embargo, cuando Washington ofreció el ingreso en la OTAN a otros dos ex componentes de la Unión Soviética -Ucrania y Georgia- los demás "socios" de la OTAN lo impidieron, en particular Alemania, que se dio cuenta de que provocaría algún tipo de reacción militar por parte de Moscú.
En cambio, los “socios” de occidente acordaron un procedimiento más sutil: la Unión Europea ofreció a Ucrania un acuerdo de "libre comercio". Pero puesto que Ucrania ya tenía un acuerdo similar con la Federación Rusa, la consecuencia del acuerdo entre Bruselas y Kiev sería que las mercancías europeas, a través de Ucrania, podrían obtener acceso libre a Rusia. Bruselas, sin embargo, había excluido deliberadamente a Moscú de sus negociaciones con Kiev. La reacción de Moscú ante el acuerdo entre Bruselas y Kiev no tardó en llegar: Ucrania tendría que elegir entre un mercado compartido con la UE, o con Rusia. Apareció así una situación que llevó al enfrentamiento abierto entre las fuerzas "pro-occidentales" y las “pro-rusas” de Ucrania. A raíz de la masacre en la Plaza de Maiden en Kiev (20.02.2014), el presidente Viktor Janukovich fue derrocado y huyó a Rusia. Fue entonces cuando el viejo gran mandarín de la diplomacia norteamericana, Henry Kissinger, dijo en CNN que el cambio de régimen en Kiev era una especie de ensayo general para lo que sucedería en Moscú[11] [699]. Pero entonces sucedió algo que nadie en Washington parecía haber previsto: una contraofensiva militar rusa. Sus tres componentes principales fueron el movimiento separatista respaldado por Moscú en el este de Ucrania, la anexión de la península de Crimea en la costa ucraniana del mar Negro y la intervención militar de Rusia en Siria. Había surgido una nueva situación, en la que la coherencia y la unidad de la política USA hacia Rusia, empezaba a desmoronarse.
Aun así, podría haberse llegado a un acuerdo en Washington sobre el estrangulamiento económico de Rusia, visto como una respuesta adecuada a la contraofensiva de Moscú. Los tres pilares de esta política -aún en vigor- son: sanciones económicas (daño al sector energético ruso al mantener el precio del petróleo y el gas en el mercado mundial lo más bajo posible); intensificación de la carrera armamentística con una Rusia económicamente incapaz de seguir el paso ante tal reto. Pero a partir de 2014 hubo un creciente desacuerdo sobre cómo Estados Unidos debía responder a Rusia en lo militar. Surgió una facción de línea dura, que debía dar su apoyo a Hillary Clinton en las elecciones presidenciales de 2016. Uno de sus representantes era el comandante de las fuerzas de la OTAN en Europa, Philip Breedlove. En noviembre de 2014 y de nuevo en marzo de 2015, Breedlove difundió lo que resultó ser la falsa noticia de que el ejército ruso había invadido el este de Ucrania. Parecía un intento de crear un pretexto para una intervención de la OTAN en Ucrania. El gobierno alemán estaba tan alarmado que tanto la canciller Merkel como el ministro de Relaciones Exteriores Steinmeier condenaron en público lo que llamaron la "propaganda peligrosa" del comandante de la OTAN.[12] [700] Breedlove, evidentemente, no estaba engendrando amor, sino guerra. Según la revista alemana Cicero (04.03.16), Breedlove también propuso al Congreso de Estados Unidos atacar Kaliningrado, el puerto ruso en el Mar Báltico, como una respuesta adecuada a la agresión rusa más al sur. No era aquél el único que pensaba lo mismo. Associated Press informó que el Pentágono estaba considerando el uso de armas atómicas contra Rusia. Y en una conferencia de la US Army Association (Asociación del Ejército de EEUU) en octubre de 2016, los generales norteamericanos argumentaron que una guerra con Rusia, e incluso con China, era "casi inevitable”[13] [701]. Estos pronunciamientos han sido extremos, pero sí que muestran la fuerza arraigada de la posición "anti-rusa" en los círculos militares estadounidenses. Alarmado por esta escalada, el último jefe de Estado de la URSS, Mijaíl Gorbachov, escribió una contribución para Time Magazine (27.01.17) titulada "Parece que el mundo se prepara para la guerra", en la que advertía del peligro de una catástrofe nuclear en Europa. Gorbachov reaccionaba, entre otras cosas, a una idea cada vez más extendida por los think-tanks conservadores de Estados Unidos: que los riesgos impuestos por un conflicto nuclear con Rusia se han hecho calculables y pueden ser "minimizados" - al menos para Estados Unidos. Según esa "escuela de pensamiento" (por llamarla así) no se declararía tal conflicto, sino que se desarrollaría a partir de la actual "guerra híbrida" (Breedlove) con Rusia, en la que las diferencias entre enfrentamientos armados, guerra convencional y guerra nuclear se vuelven borrosas. Fue en respuesta a tal "pensamiento en voz alta" en Washington por lo que el Kremlin "aseguró" al mundo que la capacidad rusa para un ataque nuclear era tal, que no sólo Berlín sino también Washington serían "aniquiladas" si la OTAN atacaba a Rusia[14] [702].
Frente a esa creciente consideración de la opción militar contra Rusia, se desarrolló una oposición no sólo en la OTAN, sino también en el seno de la clase dominante estadounidense. La cumbre de la OTAN de septiembre de 2014 en Gales rechazó las propuestas de intervenir militarmente en Ucrania, y abandonó, al menos por el momento, la idea de que Kiev se convirtiera en miembro de la OTAN. A partir de entonces, Barak Obama, mientras estuvo en el poder, y mientras contribuía a la modernización de las fuerzas armadas ucranianas, siempre rechazó un compromiso militar directo de Estados Unidos en ese país. Pero la reacción políticamente más importante dentro de la burguesía norteamericana a la situación con Rusia fue la de Donald Trump.
Para entender cómo, en este contexto, una nueva posición sobre la política hacia Rusia llegó a formularse en el seno de la burguesía norteamericana, es importante tener en cuenta que Rusia no tiene el mismo significado para Estados Unidos que tuvo hace un cuarto de siglo, durante la "fase de luna de miel" entre Bill Clinton y Boris Yeltsin. En aquel entonces, el principal objetivo de la política estadounidense hacia Rusia era la propia Rusia, el control de sus recursos. Hoy el control norteamericano de Rusia sería más bien un medio para un nuevo objetivo: el cerco militar del nuevo enemigo número uno, o sea, China. En este nuevo contexto, Donald Trump plantea una pregunta muy sencilla al resto de su clase: Si China es ahora nuestro enemigo principal, ¿por qué no podemos tratar de ganarnos a Moscú para una alianza contra China? Rusia no es ni el amigo natural de China, ni el enemigo natural de Estados Unidos.
Sin embargo, la pregunta que más interesa a la " corriente dominante" de la burguesía norteamericana (en particular a los partidarios de Hillary Clinton) es ahora diferente: ¿Influyó el Kremlin en el resultado de las últimas elecciones presidenciales de Estados Unidos? La respuesta a esta pregunta no es, en verdad, difícil. Putin no sólo influyó en las elecciones, sino que incluso ayudó a crear dentro de la burguesía estadounidense un grupo proclive a hacer tratos con Moscú. El principal medio que utilizó para ello fue el más legítimo posible en la sociedad burguesa: proponer negocios. Por ejemplo, se dice que el acuerdo ofrecido a Exxon Oil y su presidente Rex Tillerson -ahora secretario de Estado (ministro de Relaciones Exteriores)- se estima en 500 000 millones de dólares. Así, podemos entender cómo, después de todos los discursos burgueses de las últimas décadas de que las fuentes de energía fósiles pertenecen al pasado, existe hoy en Washington un gobierno con una fuerte sobrerrepresentación petrolera e incluso de la industria del carbón: son la parte de la economía estadounidense a la que Rusia puede ofrecer más.
Aunque aparentemente Trump ha conseguido convencer a Henry Kissinger de su propuesta (Kissinger se ha convertido en asesor de Trump y defensor de la "distensión" con Rusia), dista mucho de haber convencido a la mayoría de sus principales oponentes. Una de las razones de esto es que lo que Dwight Eisenhower, en su discurso de despedida como presidente de los Estados Unidos (17.02.1961) llamó "complejo militar-industrial", se siente amenazado en su existencia por un posible acuerdo con Rusia. Esto se debe a que Rusia, por el momento, sigue siendo la justificación principal para el mantenimiento de tal gigantesco aparato. A diferencia de Rusia, China, por lo menos por el momento, aunque es una potencia atómica, no tiene un arsenal comparable de cohetes nucleares intercontinentales apuntando directamente a las principales ciudades de los Estados Unidos.
Gran Bretaña: La clase dominante dividida
En Gran Bretaña, la Primera Ministra Theresa May convocó elecciones anticipadas para junio de 2017, con el objetivo de ganar una mayoría más amplia para su Partido Conservador antes de entrar en negociaciones sobre las condiciones en las que el país abandonaría la Unión Europea. En vez de eso, perdió la mayoría que tenía, haciéndose dependiente del apoyo de los unionistas protestantes del Ulster (Irlanda del Norte) del DUP. El único éxito de la Primera Ministra en estas elecciones fue que el Partido por la Independencia del Reino Unido (UKIP, el partido de línea dura pro Brexit a la derecha del Partido Conservador) ya no está representado en la Cámara de los Comunes. A pesar de ello, la última debacle electoral para los conservadores dejó claro que el problema fundamental sigue sin resolverse, o sea el que, hace un año, hizo posible que el referéndum sobre la adhesión británica a la Unión Europea diera el resultado “Brexit” (salida de Gran Bretaña de la UE), algo que la mayoría de las élites políticas no deseaban. Ese problema es la profunda división entre los conservadores -uno de los dos principales partidos estatales en Gran Bretaña. Ya cuando Gran Bretaña se unió a lo que entonces era la "Comunidad Europea" a principios de la década de los 1970, los tories (conservadores) estaban divididos sobre este tema. Nunca fue superado en las filas conservadoras de los tories el fuerte resentimiento contra "Europa". En los últimos años, las tensiones internas del partido se han convertido en luchas abiertas de poder, que han obstaculizado cada vez más la capacidad del partido para gobernar. En 2014, el Primer Ministro tory, David Cameron, logró que fracasaran los nacionalistas escoceses convocando un referéndum sobre la independencia escocesa, y consiguiendo una mayoría para que Escocia siguiera formando parte del Reino Unido. Envalentonado por este éxito, Cameron intentó de manera similar silenciar a los opositores a la adhesión británica a la Unión Europea. Pero esta vez había calculado muy mal los riesgos. El referéndum resultó en una estrecha mayoría a favor de la salida de la UE, mientras que Cameron había hecho campaña para quedarse. Un año más tarde, los tories están, en esto, tan divididos como siempre. Sólo que, hoy, el conflicto ya no consiste en seguir o no en la UE, sino de si el gobierno debería adoptar una actitud "dura" o "suave" en la negociación de las condiciones en las que Gran Bretaña se irá. Por supuesto, estas divisiones dentro de los partidos políticos son emanaciones de tendencias latentes más profundas dentro de la sociedad capitalista, el debilitamiento de su unidad nacional y de su cohesión en la fase de su descomposición.
Para entender por qué la clase dominante británica está tan dividida en estos temas, es importante recordar que, no hace mucho tiempo, Londres era el orgulloso gobernante del mayor y más extendido imperio de la historia humana. Gracias a este pasado dorado, la alta sociedad británica sigue siendo hoy la clase dominante más rica de Europa occidental[15] [703].Y mientras que un burgués alemán promedio se involucra tradicionalmente en una empresa industrial, un homólogo británico promedio es probable que posea una mina en África, una granja en Nueva Zelanda, un rancho en Australia, y/o un bosque en Canadá (sin mencionar propiedades inmobiliarias y participación accionaria en los Estados Unidos) como parte de una herencia familiar. Aunque el Imperio Británico, e incluso la Commonwealth británica, son cosas del pasado, disfrutan de una "vida después de la muerte" muy tangible. Los "dominios blancos" (ya no llamados así) Canadá, Australia y Nueva Zelanda, todavía comparten con Gran Bretaña el mismo monarca como cabeza formal del Estado. También comparten, por ejemplo (junto con la antigua colonia de la corona: los Estados Unidos) una cooperación privilegiada de sus servicios secretos. Muchos entre la clase dominante de estos países sienten que siguen perteneciendo, si ya no a la misma nación, sí a la misma familia. De hecho, a menudo están interconectadas por el matrimonio, por acciones en la misma propiedad y por intereses comerciales. Cuando Gran Bretaña, en 1973, bajo el mandato del primer ministro conservador, Heath, se unió a lo que entonces era el "Mercado Común" europeo, fue una conmoción e incluso una humillación para algunas partes de la clase dominante británica que su país se viera obligado a reducir o incluso cortar sus relaciones privilegiadas con sus antiguas "colonias de la corona". Todo el resentimiento acumulado durante décadas por la pérdida del Imperio Británico comenzó, desde entonces, a desahogarse contra "Bruselas". Un resentimiento que pronto se vería acrecentado por la corriente neoliberal (muy importante en Gran Bretaña desde los días de Thatcher) para la que la monstruosa "burocracia de Bruselas" era un anatema. Un resentimiento compartido por las clases dominantes en los antiguos dominios tal como Rupert Murdoch, el australiano multimillonario de los medios de comunicación, hoy uno de los más fanáticos pro Brexit. Pero aparte del peso de estos viejos vínculos, fue bastante humillante que una Gran Bretaña que una vez "reinó sobre las olas" tuviera en Europa el mismo derecho de voto que un Luxemburgo, o que la tradición del derecho romano reine en las instituciones continentales europeas en contra del antiguo derecho anglosajón.
Todo eso no quiere decir, sin embargo, que los pro Brexit tengan, o hayan tenido alguna vez, un programa coherente para abandonar la Unión Europea. La resurrección del Imperio, o incluso de la Commonwealth en su forma original, es claramente imposible. La motivación de muchos dirigentes pro Brexit, aparte del resentimiento, cuando no es una cierta incapacidad para ver la realidad, es el arribismo. Boris Johnson, por ejemplo, el líder de la fracción “Brexit”, de los tories, el año pasado parecía aún más sorprendido y pesaroso que su oponente, el líder del partido, Cameron, cuando se enteró de los resultados del referéndum. Su objetivo, de hecho, no parecía ser el Brexit, sino sustituir a Cameron en el mando del partido.
El que sean los conservadores, más que los laboristas, los que están tan divididos sobre este asunto, es también un producto de la historia. El capitalismo en Gran Bretaña triunfó, no por la eliminación, sino por el aburguesamiento de la aristocracia: los grandes terratenientes se convirtieron a sí mismos en capitalistas. Pero sus tradiciones orientaron sus intereses en el capitalismo hacia la propiedad de tierras, bienes raíces y materias primas mucho más que hacia la industria. Como ya tenían más o menos el conjunto de su propio país, su apetito de ganancias capitalistas se convirtió en uno de los principales impulsores de la expansión británica en ultramar. Cuanto más crecía el imperio, tanto mejor podía esa capa de propietarios de la tierra y de bienes raíces ponerse por encima de la burguesía industrial (esta parte que había sido inicialmente la pionera de la primera “revolución industrial” capitalista en la historia). Y mientras que el Partido Laborista, debido a sus lazos estrechos con los sindicatos, es tradicionalmente más cercano al capital industrial, los grandes terratenientes y propietarios de bienes inmuebles tienden a congregarse en las filas de los conservadores. Por supuesto, en el capitalismo moderno, las viejas distinciones entre capital industrial, de bienes raíces, comercial y financiero, tiende a disiparse como resultado de la concentración de capital y la dominación del Estado sobre la economía. Sin embargo, las diferentes tradiciones, así como los diferentes intereses que expresan todavía parcialmente, siguen teniendo vida propia.
Hoy en día existe un riesgo de parálisis parcial del gobierno. Las dos alas del Partido Conservador (que ahora se presentan como defensores de un Brexit ‘duro’ contra un Brexit ‘suave’), están más o menos listas para hacer caer a la primera ministra May. Pero, al menos por el momento, ninguna de las dos fracciones se atreve a dar el primer golpe, de tan grande como es el miedo a ensanchar la brecha en ese partido. Si el Partido Conservador fuese incapaz de resolver rápidamente este problema, importantes fracciones de la burguesía británica podrían empezar a pensar en la alternativa de un gobierno laborista. Inmediatamente después del referéndum del Brexit, el Partido Laborista se presentó en un estado aún peor que el Partido Conservador, si ello es posible. La fracción parlamentaria "moderada" estaba descontenta con la retórica de izquierda del líder de su partido, Jeremy Corbyn, que presentían estar desalentando a los votantes, y con su negativa a comprometerse a favor de mantener a Gran Bretaña en la UE. Parecían también dispuestos a derrocar a su líder. Al mismo tiempo, Corbyn los ha impresionado por su capacidad de movilizar a los jóvenes electores en las elecciones recientes. Además, es posible pensar que si el trágico incendio de la Torre Grenfell[16] [704] (del cual la población señala al gobierno conservador como responsable) hubiera ocurrido antes, en vez de justo después de las elecciones, Corbyn ahora sería primer ministro en vez de May. En el actual estado de cosas, Corbyn ha comenzado ya a prepararse para gobernar mediante el uso de algunas de sus demandas más "extremas", como la abolición de los submarinos Trident dotados con cabezas nucleares que se están modernizando.
Francia: Macron salva la situación en interés de la burguesía nacional, pero ¿por cuánto tiempo?
En Francia, Emmanuel Macron y su nuevo movimiento La República en Marcha (LREM) ganó espectacularmente las elecciones presidenciales y las elecciones legislativas (en el Parlamento) en el verano de 2017. Esta victoria del mejor candidato posible para vencer al populismo en Francia ha sido el producto de su capacidad para reunir apoyo por ese objetivo en la burguesía francesa, en la burocracia de la Unión Europea y de parte de personajes políticos influyentes como Angela Merkel. El Frente Nacional (FN), el principal partido "populista" del país, no tenía ninguna posibilidad en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales contra Macron. Lastrado por el atraso de sus orígenes, en particular por la dominación del clan Le Pen, la doble derrota electoral del FN lo ha sumergido en una crisis abierta. En un editorial de primera plana sobre la situación en ese país, bajo el título “Francia cae en pedazos”, el a menudo ingenioso periódico suizo Neue Zürcher Zeitung escribió: “El sistema de partidos francés cae en pedazos”. Este análisis fue publicado el 4 de febrero de 2017, mucho antes de que la victoria de Macron obligara a poner atención en la caída de los partidos establecidos. Si, como hemos visto, el Partido Republicano de Estados Unidos ha sido capturado de rehén por Donald Trump, y el Partido Conservador en Gran Bretaña está dividido, en Francia, dos de los principales partidos establecidos están metidos en un resbaloso barrizal. El partido conservador "Los Republicanos" (LR) sólo alcanzó el 22 % de los votos en las legislativas, mientras que al Partido Socialista (PS) salió todavía más maltrecho, consiguiendo sólo 5,6%. Un mes antes, en las presidenciales, ninguno de los candidatos de estos dos partidos logró clasificarse para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales (en la que se oponen los dos candidatos que quedaron primeros en la primera ronda). En cambio, el candidato populista, de una incompetencia patente, Marine Le Pen, perdió contra la nueva estrella en ascenso, Macron, que ni siquiera tenía un partido tras sí.
Al principio de la campaña presidencial, la mayoría de los expertos esperaban una pelea entre el presidente en ese momento, François Hollande, del PS, y Alain Juppé de LR, un “modernizador”, muy apreciado por importantes corrientes dentro de la burguesía francesa. Hace cinco años, François Hollande se convirtió en Presidente después de ser nominado por el Partido Socialista, en una “primaria” altamente mediatizada -un procedimiento para la elección de candidato a la presidencia según el modelo americano. Los republicanos, pensando que lo que funcionó para los socialistas no podría fallar para ellos, decidieron hacer su propia "primaria". Haciendo esto, perdieron el control del proceso de nombramiento. En lugar de Juppé, u otro candidato más o menos fuerte, salió nombrado François Fillon. Aunque favorito del voto católico y de partes de la alta sociedad conservadora, estaba claro para una parte importante de la burguesía francesa, que Fillon no podía asegurar la victoria contra Marine Le Pen si aquél se clasificaba para la segunda ronda. El discernimiento político no parece haber sido una cualidad particular del candidato Fillon, pero sí lo fue su terquedad. A pesar del escándalo dirigido contra él, Fillon se negó a dimitir y los de LR se quedaron atrapados con su candidato convertido en “lastre”. Del lado de los socialistas, el presidente en ejercicio, Hollande, ya había renunciado a una segunda candidatura en vista de la ausencia de apoyo electoral, ni siquiera en su propio partido. En cuanto al primer ministro de Hollande, Manuel Valls, fracasó en la elección primaria del partido, en la cual para protestar contra la dirección, la base nombró en su lugar a un candidato apenas conocido, pero considerado como más de izquierdas, Benoit Hamon.
La pérdida de control de los partidos establecidos fue una oportunidad para Emmanuel Macron. Este ganó prestigio como reformador económico y político cuando sirvió como consejero del primer gobierno dirigido por el PS bajo la presidencia de Hollande, y luego como miembro del segundo gobierno encabezado por Valls. Su objetivo parece haber sido, entonces, el de iniciar un proceso de modernización económica en Francia, algo parecido a lo que fue "la Agenda 2010" de Gerhard Schröder en Alemania. Pero Macron no se quedó mucho tiempo en el gobierno, al darse cuenta rápidamente que, a diferencia del SPD en Alemania, el Partido Socialista no era lo suficientemente fuerte, ni disciplinado y unido para hacer pasar tal programa.
A principios de 2017, el capitalismo francés vio surgir una situación muy peligrosa para él. Ante la incompetencia de los principales partidos establecidos, el peligro de una victoria electoral del Frente Nacional ya no se podría descartar. Sus ideas de sacar a Francia de la Zona Euro y hasta de la Unión Europea estaban en contradicción flagrante con los intereses de las fracciones dominantes del capital francés. Frente a ese peligro, fue Macron quien salvó la situación. Lo hizo, en gran parte, utilizando el método del populismo contra los populistas.
En primer lugar, Macron logró robar de los populistas uno de sus temas favoritos y comunes: el de la quiebra histórica de la derecha y la izquierda tradicionales porque habían estado demasiado ocupadas en oponerse una contra otra ideológicamente y en sus luchas por el poder, para servir adecuadamente la “causa de la nación”. Y Macron no solamente adoptó ese lenguaje, lo puso en práctica reclutando deliberadamente simpatizantes y partidarios tanto de izquierda como de derecha para su nuevo movimiento “En Marcha”. Su afirmación de no servir “ni a la izquierda ni a la derecha, sino sólo a Francia”, le ayudó a desarmar políticamente a Marine Le Pen. Fue incluso capaz de presentar al mismo FN como perteneciente al "establishment", como un partido de derechas de toda la vida.
En segundo lugar, Macron respondió a la creciente indignación general hacia los partidos existentes proponiendo no un partido, sino un movimiento y sobre todo… proponiéndose a sí mismo a su cabeza. Al hacerlo así, tenía en consideración el creciente estado de ánimo en partes de la sociedad burguesa: la aspiración a la autoridad de un líder fuerte. Si un político "irresponsable" como Trump podía tener éxito con semejante táctica, ¿por qué no Macron (que se ve a sí mismo tan soberanamente responsable)? En lugar de ser rehén de uno o de los dos de los principales partidos establecidos, Macron incitó, desde fuera, a una especie de motín en los partidos y a la deserción en cada uno ellos. Como tal, contribuyó seriamente a dañarlos. Según una teoría del sociólogo alemán Max Weber (1864-1920), el "liderazgo carismático" es una de las tres formas de la dominación burguesa. En el período después de la Segunda Guerra Mundial, en Francia existía una tradición: la del General de Gaulle (1890-1970) que en 1958 "rescató" a una nación que estaba enfangada en la guerra de Argelia. De esa manera, De Gaulle cambió la estructura de los partidos políticos, y la estructura constitucional de Francia de una manera que, a largo plazo, demostró no ser ni especialmente eficaz ni estable.
Macron no sólo permanece en la tradición de Gaulle. También es la expresión de una nueva tendencia dentro de la burguesía en respuesta al ascenso del "populismo". En las elecciones en la primavera de este año en Holanda, el primer Ministro, Mark Rutte, describía la victoria electoral de los partidos "Pro Euro y pro UE" sobre el “niño bonito” del populismo de derechas, Geert Wilders, como la victoria del populismo “bueno” sobre el “malo”. En Austria, en un intento de contrarrestar al populista FPÖ, el conservador ÖVP, por primera vez, estuvo en la campaña electoral, no en su propio nombre, antes prestigioso, sino como "lista electoral de Sebastian Kurz-ÖVP". En otras palabras, el partido decidió esconderse tras el nombre del joven vicecanciller con cuyo "carisma" contaban, y de un ministro de Asuntos Exteriores que recientemente había amenazado con movilizar tanques en la frontera con Italia contra los refugiados.
En tercer lugar, Macron siguió el ejemplo de la canciller alemana Ángela Merkel, defendiendo abiertamente el "proyecto europeo". Mientras que los partidos establecidos socavaron su propia credibilidad mediante la adopción de la retórica antieuropea del FN, en realidad sin dejar de mantener la pertenencia de Francia a la Unión Europea, a la zona Euro y el espacio Schengen. Esta posición clara contribuyó a recordar a una sociedad burguesa en desorden que el capital francés es uno de los principales beneficiarios de esas instituciones europeas.
Como De Gaulle en los años 1940 y 1950, Macron ha sido un golpe de suerte para la burguesía francesa. En gran parte es gracias a él si Francia ha evitado caer en un estancamiento político similar a los de sus homólogos estadounidenses y británicos. Pero el éxito a largo plazo de esta operación de rescate no está garantizado. Si algo le sucede a Macron, o si su reputación política se ve afectada seriamente, su “República en marcha” corre el riesgo de derrumbarse. Ese es el inconveniente típico del "liderazgo carismático". Es lo mismo para la nueva estrella política de la oposición de la izquierda francesa: Jean-Luc Mélenchon, que consiguió responder a la desintegración de la izquierda burguesa tradicional (Partidos Socialista y Comunista y el trotskismo) mediante la creación de un movimiento de izquierda en torno a él, de una forma que se asemeja sorprendentemente a la del propio Macron. Mélenchon no ha perdido tiempo para desempeñar su función de cauce para canalizar el descontento proletario frente a los ataques económicos venideros. Casi de un día para otro, la división del trabajo entre Macron y Mélenchon, se ha convertido en uno de los ejes de la política del Estado francés. Pero, repitámoslo, el movimiento de Mélenchon sigue siendo por ahora inestable, con riesgo que se desmorone si se tambalea su líder.
Alemania entre Rusia y Estados Unidos
Las elecciones generales en Alemania están previstas para mediados de septiembre [de 2017]. Alemania también vio el ascenso de un partido populista de oposición derechista, Alternative für Deutschland (AfD, "Alternativa para Alemania"). Pero aunque este partido parece que va a entrar al parlamento nacional, el Bundestag, por primera vez, es poco probable, por el momento, que malogre los planes de las principales fracciones de la burguesía alemana, las cuales, en comparación con otras, son económica y políticamente estables. La actual campaña electoral de la canciller Merkel nos dice mucho acerca de la situación del capitalismo alemán. Su lema es: estabilidad. Sin utilizar las mismas palabras, su enfoque parece estar inspirado por el de su predecesor de la época de la postguerra, el canciller democristiano, Konrad Adenauer, el cual hizo una campaña con el lema: "no a los experimentos". En las actuales circunstancias, "no a los experimentos" es la expresión de la comprensión de que Alemania es más o menos el único refugio de estabilidad política entre las principales potencias del mundo occidental en la actualidad. Pero detrás de esta fijación en la estabilidad, también hay una creciente alarma. La principal fuente de tribulación de la clase dominante alemana, es Estados Unidos. Ya hemos mencionado las amenazas proteccionistas de Trump. Está también su retirada unilateral del Acuerdo de París sobre el clima y en particular, la ofensiva americana contra la industria automovilística alemana, que comenzó bajo la administración de Obama. Pero la amenaza contra los intereses del imperialismo alemán no se limita a temas económicos o medioambientales. Se refiere ante todo a las cuestiones militares y de supuesta seguridad. Un breve resumen histórico es necesario aquí.
Bajo la coalición 'Roja-Verde', dirigida por los socialdemócratas de Gerhard Schröder (1998-2005), Alemania se acercó a la Rusia de Putin, mediante el desarrollo de proyectos conjuntos de energía, y al unirse a Moscú (y París) en la negativa a apoyar a George W. Bush en la guerra de Irak. La sucesora de Schröder, Merkel, como muchos políticos de la antigua Alemania de Este (RDA) fiel "atlantista", cambió esa orientación reafirmando la "asociación" con Estados Unidos como la piedra angular de la política exterior alemana. Bajo Obama, Washington ofreció a Berlín el papel de brazo derecho de Estados Unidos en Europa. Alemania fue llamada a asumir una mayor parte del trabajo de la OTAN en Europa, permitiendo que Estados Unidos se concentrase más en Extremo Oriente y su principal rival, China. A cambio de ese mejor estatus, Merkel tuvo que abandonar la "relación especial" con Moscú iniciada por Schröder. Y al mismo tiempo, Washington aseguraba a Berlín de que "no abandonaría a Europa a su suerte" modernizando la presencia militar estadounidense en Alemania. Pero entre bastidores, ya durante el segundo mandato de Obama, aumentaron las tensiones entre Berlín y Washington. Esto se hizo visible durante la "crisis de refugiados" del verano de 2015. Los llamados de la burguesía alemana para recibir el apoyo americano casi fueron ignorados. Lo que Berlín estaba pidiendo no era que Estados Unidos acogiera a refugiados sirios o de otra nacionalidad, sino que interviniera política e incluso militarmente para, de algún modo, estabilizar la situación en Siria, Libia y otros lugares en la cuenca del Mediterráneo. Pero Washington no hizo nada en ese sentido. Por el contrario, Obama afirmó repetidamente que la "crisis de los refugiados era sólo un problema de Europa".
Fue sobre todo en la política hacia Rusia donde las relaciones entre Berlín y Washington se volvieron cada vez más conflictivas. Alemania, bajo Merkel, apoyó y apoya la política de la OTAN de cercar a Rusia, y espera que como brazo derecho de EEUU, sea uno de sus principales beneficiarios. Pero se opuso y se opone a la estrategia estadounidense (liderada por Hillary Clinton mucho más que por Barak Obama) de sustituir el gobierno Putin en Moscú. De hecho, en esta cuestión, la oposición dentro de la burguesía europea está creciendo, aunque no siempre se exprese abiertamente[17] [705]. Después de la caída de la coalición Roja-Verde de Schröder, la fracción de la burguesía alemana con vínculos estrechos con Rusia ni ha desaparecido ni ha quedado inactiva. Con la formación del gobierno de la Gran Coalición entre democristianos y socialdemócratas hace cuatro años, los "amigos de Putin" del SPD han vuelto al poder. Se puede hablar de una cierta división de trabajo entre las fracciones de Merkel y de Schröder, y es probablemente más astuto y favorable para los intereses alemanes, si los amigos de Schröder sólo juegan el papel de socio menor en el gobierno (como sucede actualmente). Pero también ha habido actividades entre bastidores de esta fracción. Según los primeros resultados de las investigaciones públicas sobre las conexiones de Trump con Rusia en Estados Unidos, el Deutsche Bank desempeñó un papel central en la promoción de negocios y otras transacciones entre Trump y la "oligarquía rusa". Prefieren ver a Putin apoyado por “Occidente” que derribado por éste. Y también se sabe que partes de la industria alemana hicieron generosas contribuciones financieras a la campaña electoral de Trump.
Es un secreto a voces que uno de los baluartes de la fracción de Schröder-Gabriel[18] [706] en Alemania es el land de Baja Sajonia y la empresa Volkswagen, de la que esa región es en parte propietaria y administradora. En este sentido, podemos entender mejor que los juicios contra Volkswagen y el Deutsche Bank en los Estados Unidos no sólo están motivados económicamente, sino sobre todo políticamente, y por eso, siete semanas antes de las elecciones generales nacionales, se ha desencadenado una lucha de poder en Baja Sajonia (y en Volkswagen), derrocando a la coalición roja-verde en Hannover. Aunque no comparte necesariamente su orientación, la canciller Merkel ha tolerado en cierta medida las actividades de esta otra fracción y ha intentado beneficiarse de sus vínculos tanto con Putin como con Trump. Hoy, sin embargo, los halcones anti-rusos en Washington están aumentando su presión no sólo sobre Trump, sino también sobre el gobierno de Merkel. La respuesta de Merkel ha sido la típica de dos caras. Por un lado, mantiene sus contactos con los trumpistas. Por otro, guarda públicamente sus distancias hacia el nuevo liderazgo estadounidense. No hay muchos países en Europa occidental donde la crítica a la nueva administración de Washington haya sido tan abierta y severa, y tan compartida por casi toda la clase política como en Alemania. Junto con Erdogan, Trump ha eclipsado a Putin como el "malo" favorito de los medios de información alemanes. Creemos poder concluir que la burguesía alemana ha aprovechado los malos modos políticos y las bravuconadas del trumpismo para distanciarse políticamente de Estados Unidos, distanciamiento que, en otras circunstancias, habría provocado un revuelo internacional. En esas circunstancias, la presión de Washington (aumentada por Trump) para que los "socios" europeos de la OTAN -en particular Alemania- aumenten sus presupuestos militares, es en realidad más que bienvenida (aunque muchos de sus políticos afirmen lo contrario en público). Berlín ya ha comenzado ese aumento. El plan es aumentar el gasto militar del actual 1,2% del PNB alemán al 2% para 2024, casi el doble de la tasa actual. Si se ajustara a la demanda de Trump del 3% del PNB, Alemania tendría el mayor presupuesto militar de cualquier estado de Europa (al menos 70 000 millones de euros anuales). Además, Alemania recientemente ha cambiado oficialmente su "doctrina de defensa". Tras el final de la Guerra Fría, se declaró que Alemania y Europa occidental ya no se encuentran bajo ninguna amenaza militar directa. Hoy esta doctrina ha sido revisada, afirmando que la "defensa territorial" es una vez más el objetivo principal del Bundeswehr. Con esta nueva doctrina, el Estado alemán reacciona no sólo a la reciente contraofensiva militar de Rusia en Ucrania y Siria, sino también a los crecientes temores sobre la estabilidad política de Rusia, y sobre el caos que se podría desarrollar allí. Alemania también se beneficia del Brexit para aumentar la militarización de las estructuras de la Unión Europea y manifestar cierta independencia respecto a la OTAN (algo que Gran Bretaña pudo impedir mientras era miembro activo de la UE). Bajo las consignas de la "guerra contra el terrorismo" y la "guerra contra el contrabando de inmigrantes", la UE ha sido declarada ya no sólo una unión económica o política, sino también y “ante todo” (según Merkel y Macron) una "unión para la seguridad".
El tándem franco-alemán
La burguesía alemana fue una de las primeras en reconocer el talento y el potencial político de Emmanuel Macron. Desde una etapa temprana de la campaña electoral francesa, la mayor parte de la clase política en Alemania y casi todos los medios de información apoyaron firmemente su candidatura. Por supuesto, la burguesía alemana sólo dispone de medios limitados para influir directamente en las elecciones francesas. La opinión pública en Francia no sigue ni a los medios de información alemanes ni a lo que dicen los políticos. Pero la "elite política" francesa toma necesariamente nota de lo que se dice y se hace del otro lado del Rin. A través de su clara posición a su favor, la burguesía alemana ayudó a convencer a las esferas influyentes cercanas al poder francés de que Macron es un político serio y capaz. Este apoyo alemán a Macron fue motivado no sólo por la voluntad de contener a Marine Le Pen y salvar la Unión Europea. Macron fue también el único candidato presidencial que hizo de la renovación del tándem franco-alemán uno de los puntos centrales de su programa electoral.
Macron se toma muy en serio este eje París-Berlín. Según él, Francia no puede asumir todavía plenamente su papel en esa "alianza", porque todavía no ha resuelto sus problemas económicos. Sólo una Francia económicamente revitalizada, dice, podría ser algo parecido a un socio equiparable a Alemania. Él considera que su pérdida relativa de competitividad económica es la principal amenaza para la estatura de Francia como actor a escala internacional. Por esta razón, Macron plantea la aceptación de su programa económico como condición previa para la constitución de un eje sólido con Alemania. Y así, al plantear las cosas en esos términos, ha formulado un programa de acción que puede parecer a la vez deseable y realista para la clase dominante de su propio país. Presenta sus "reformas" como la condición para el mantenimiento de la gloria imperial de Francia, y al mismo tiempo como algo alcanzable porque será apoyado por Alemania. Y al mismo tiempo, ha formulado un objetivo tan deseable como alcanzable para la clase dominante alemana. Tanto hacia Rusia como hacia Estados Unidos, Berlín necesita el apoyo de París. Para conseguirlo, Berlín tendrá que apoyar la "modernización" económica de Francia.
La insistencia de Macron en su programa económico como condición previa para todo lo demás no significa que tenga una visión económica estrecha de los problemas a los que se enfrenta Francia. Según un viejo análisis de uno de sus predecesores como presidente francés, Valery Giscard d'Estaing, el principal problema económico de Francia no es su aparato industrial y agrícola, que produce en su mayor parte de manera eficiente a un alto nivel, sino su aparato político atrasado, y el nexo rígido y burocrático que une la política con su economía (el "sistema estatal" existente en Francia, que Helmut Schmidt y otros líderes alemanes han criticado desde hace décadas). Macron quiere encarar ese problema hoy. Un poco a la manera de Trump en Estados Unidos, él quiere "zarandear" a las viejas elites. Pero también tiene que superar la posible resistencia de la clase obrera francesa. El que Macron sea capaz o no de imponer sus ataques a las condiciones de vida y de trabajo del proletariado francés, puede decidir si el experimento de En Marche y la presidencia de Macron termina en éxito o en fracaso.
Cada vez que Macron habla del tándem franco-alemán, a la vez que siempre menciona las dimensiones económicas y políticas, insiste en que debe verse ante todo como una cuestión militar (de "seguridad"). El eje Macron-Merkel, en realidad, no es una alianza imperialista estable como era posible en las condiciones de la Guerra Fría. Es más bien un acuerdo basado en una mayor determinación para defender una política común de ciertos países de la UE -expresada por la reacción al Brexit- y disminuir la dependencia de Estados Unidos en reacción a las "posiciones" de Trump. La asociación entre Alemania y Francia en el tándem dirigente de la UE es posible gracias a la complementariedad entre ambos países. Francia es la primera potencia militar de Europa, equivalente a Gran Bretaña, y mucho más fuerte que Alemania, y no sólo por su posesión del arma nuclear. El liderazgo con Francia podría beneficiar a Alemania confiriéndole una mayor credibilidad política y diplomática. Por otra parte, Francia podría esperar resultados positivos de una alianza con el líder económico de Europa, principalmente como contrapartida al declive económico y político que sufre. Y hay más. La existencia de tal liderazgo común presenta la ventaja de que suscita menos temor por parte de otros socios de la UE que si Alemania asumiera el liderazgo por sí sola.
Las primeras consultas gubernamentales franco-alemanas tras la elección de Macron decidieron, entre otras cosas: el desarrollo conjunto de un avión de combate para sustituir tanto al Eurofighter como al Rafale; la imposición de Frontex contra los refugiados, y el establecimiento de un registro común de entrada y salida de la UE; bajo el liderazgo alemán, el desarrollo, junto con Italia y España, de un dron militar europeo; nuevas inversiones en tanques modernos, tecnología de patrullaje espacial y de tierra. La “ministra” de Asuntos Exteriores" de la UE, Mogherini, se unió a Merkel y Macron para declarar una "Alianza europea para la zona del Sahel". Alemania declaró su disposición "en principio" a aumentar sus inversiones públicas y privadas en Europa, y a apoyar financieramente las actuales misiones militares francesas en África. Todo esto bajo el lema de "proteger a Europa".
A modo de conclusión
El centro del ciclón del capitalismo en descomposición es hoy el país central del sistema burgués: los Estados Unidos. El triunfo electoral de un presidente que encarna la ola populista, ya ha demostrado hasta qué punto este surgimiento es antagónico a los intereses "racionales" del capital nacional y de las fracciones de la burguesía que los representan mejor (de seguridad, militares, diplomáticos y políticos), que tienen el sentido más fuerte de las "necesidades del Estado". La tendencia actual es claramente hacia una intensificación de las tensiones e incluso un verdadero impasse en la clase dominante. Pero precisamente porque Estados Unidos es un país central en el capitalismo mundial, la presión sobre la burguesía estadounidense aumenta cada día más para que intente resolver la difícil situación. ¿Pero cómo? Por ahora, no parece que la administración Trump vaya a ser capaz de imponer su política, pues la resistencia contra ella parece ser demasiado fuerte en gran parte de la clase dominante. Otra posibilidad es que los trumpistas cedan y adopten tácitamente la política de sus oponentes (o al menos se muestren mejor dispuestos para hacer compromisos). Aunque hay señales en esa dirección, también hay señales en la dirección opuesta. La opción que más se discute en público actualmente es la del impeachment o acusación para destituir al presidente. El inconveniente del método de sacar a Trump del despacho oval es que podría acabar convirtiéndose en un proceso político y legalmente complicado y duradero. Otras opciones, con quizás una resolución más rápida del problema, están sin duda también sobre la mesa, aunque no se discutan con tanta libertad: una de ellas es hacer que el presidente sea declarado loco. También es posible que Trump (u otra persona) intente salir del atolladero mediante aventuras militares en el extranjero. Una de las ventajas de la "guerra contra el terrorismo" liderada por George W. Bush fue que permitió a su gobierno, al menos temporalmente, reunir tras él a la clase dominante, e imponer grandes partes de su programa "neoconservador". Hay hoy países como Corea del Norte o Irán que ofrecen objetivos tentadores para ese tipo de operaciones, ya que están estrechamente vinculados no sólo a Rusia, sino también a China. Si hay algo en lo que la burguesía norteamericana sigue estando de acuerdo, es que hoy Pekín es su principal rival.
Steinklopfer 23.08.17
[1] [707] Estos apartados, concebidos como unidad, se redactaron por primera vez en verano de 2017, después de las elecciones generales en Gran Bretaña y las elecciones presidenciales y las de la Asamblea Nacional en Francia, pero antes de las elecciones al Bundestag en Alemania. Por varias razones este trabajo no pudo ser publicado en ese momento. Se han hecho algunas actualizaciones y correcciones, pero hemos optado por no alterar la sección sobre Alemania, donde la situación, incluso después de las elecciones, sigue siendo muy incierta. Para un análisis de las elecciones en Alemania, ver nuestro artículo en alemán en el sitio web de la CCI [https://de.internationalism.org/iksonline/wahlen-deutschland-2017-nach-d... [729]. También fue escrito antes de la última crisis en las relaciones entre Estados Unidos y Corea del Norte y entre Estados Unidos e Irán debido a los programas atómicos y de cohetes de lo que Washington llama "estados rebeldes". Para la crisis de Corea del Norte, véase nuestro artículo "Amenaza de guerra entre Corea del Norte y Estados Unidos: es el capitalismo el que es irracional [https://es.internationalism.org/accion-proletaria/201710/4236/amenaza-de... [730]".
[2] [708] “Tesis sobre la Descomposición”, Revista Internacional nº107. /revista-internacional/200510/223/la-descomposicion-fase-ultima-de-la-decadencia-del-capitalismo [163]
[3] [710] Tratado de Libre Cambio de América del Norte (Canadá, EEUU, y México), NAFTA en sus siglas en inglés. Trans-Pacific Partnership o Acuerdo Transpacífico de Cooperación económica, con países ribereños de ambas orillas (Asia, Oceanía y Latinoamérica, sin China)
[4] [711] Josef Braml, Trumps Amerika, página 211. Braml trabaja para la German Society Foreing Policy (DGAP)
[5] [712]Ídem.
[6] [713] Frankfurter Allgemeine Zeitung 02.04.2017. El periódico FAZ es uno de los principales portavoces de la burguesía alemana.
[7] [714] Según Wikipedia, “think tank” o “laboratorio de ideas” es una institución o grupo de expertos de naturaleza investigadora, cuya función es la reflexión intelectual sobre asuntos de política social, estrategia política, economía, militar, tecnología o cultura.
[8] [715] Para un análisis más detallado de las contradicciones entre las políticas de Trump y los intereses de las principales fracciones de la burguesía americana, véase nuestro artículo La elección de Trump y el derrumbe del orden mundial capitalista (Revista internacional nº 158), que también se desarrolla en el contexto de la decadencia global de los Estados Unidos y el creciente cáncer del militarismo que pesa sobre su economía.
[9] [716] Su esposo, el ex-presidente Bill Clinton, habría estado supuestamente furiosísimo por lo incompetente que había sido la organización de su campaña.
[10] [717] Zoom: Gefährliche Verbindungen – Trump und seine Geschäftspartner (“Conexiones peligrosas –Trump y sus socios en negocios”) por Johannes Hano y Alexander Sarovic.
[11] [718] Youtube 17.08.2015.
[12] [719] Der Spiegel, 07.03.2015: “NATO Oberbefehlshaber Breedlove irritiert die Allierten” (“El comandante en jefe de la OTAN, Breedlove, irrita a los aliados").
[13] [720] Wolfgang Bittner: Die Eroberung Europas durch die USA (La conquista de Europa por Estados Unidos), pág. 151.
[14] [721] YouTube 05.02.2015
[15] [722] Revistas como Fortune publican datos anuales sobre los bancos, empresas, familias y personas más ricas del mundo.
[16] [723] Ver https://es.internationalism.org/accion-proletaria/201707/4218/incendio-de-la-torre-grenfell-crimen-del-capital [731]
[17] [724] Por ejemplo, en un simposio celebrado este verano en Berlín, organizado por la Neue Zürcher Zeitung, se afirmó que el principal peligro para la estabilidad de Europa no es el régimen de Putin, sino el posible colapso del régimen de Putin.
[18] [725] Schröder está oficialmente en la nómina del proyecto alemán de gasoductos con la Gazprom rusa. Sigmar Gabriel (SPD), que recientemente se pronunció a favor de una "solución federal" al conflicto ucraniano, a diferencia del propagado por Moscú, es el ministro alemán de Asuntos Exteriores.
Cuestiones teóricas:
- Descomposición [317]
Historia del movimiento obrero: La FORA. El anarcosindicalismo en Argentina (I)
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 239.74 KB |
- 4560 lecturas
Desde sus orígenes, el movimiento obrero se concibió como movimiento internacional e internacionalista. “Los proletarios no tienen patria”, “¡Proletarios de todos los países, uníos!”, son esos dos ideas clave del Manifiesto del Partido Comunista (1848) El proletariado es una clase internacional cuya histórica tarea es aniquilar el capitalismo e instaurar nuevas relaciones de producción liberadas de la explotación, lo cual no puede concebirse sino es a escala internacional. Por eso, aunque sus diferentes luchas contra la explotación capitalista no alcancen de entrada esa dimensión, deben, en cambio, concebirse como momentos de ese combate internacional e histórico. Le incumbe al proletariado de todos los países y, en especial, a su vanguardia, las organizaciones revolucionarias, sacar todas las lecciones de las diversas experiencias del pasado del movimiento obrero y de sus organizaciones. Con ese método hemos ido analizando en nuestra prensa las experiencias de los combates de clase del mundo. Y entre esos combates, es importante dar a conocer los que acaecieron en Argentina. Hicieron surgir una organización, la FORA, que es una referencia para el anarcosindicalismo. Este artículo, en varias partes, se inscribe así en una serie esta Revista Internacional dedicada al sindicalismo revolucionario[1]. Este artículo tiene además un interés muy especial porque la FORA es hoy una referencia para los anarcosindicalistas que, molestos por la participación de la CNT en el gobierno de la República burguesa durante la guerra de España, quieren mantenerse fieles al internacionalismo.
Presentamos en esta primera parte el contexto histórico en que se desarrollaron las reflexiones y movilizaciones importantes de los obreros argentinos que permitieron la formación de la FORA
El proletariado es una clase internacional
Mientras que en Europa durante el siglo XIX el capitalismo iba imponiendo su presencia y su fuerza expansiva, en la mayor parte de los países de América Latina se llevaba a cabo, en las primeras décadas, sus revoluciones de independencia. En el último tercio de ese siglo las relaciones de producción capitalistas serán dominantes en el continente. Para el caso de Argentina uno de los puntos definitorios del avance del capitalismo lo representa la consolidación de la agricultura y la ganadería capitalista en tanto la integra al mercado internacional y conecta con el proceso de industrialización. Por eso, las acciones realizadas desde la década del 80 del siglo XIX serán relevantes para la dinámica que habrá de tener esta economía sudamericana y con ella la clase trabajadora. De manera especial el período de 1880 a 1914 es para Argentina un momento de definición de la territorialidad, clarificando la línea de sus fronteras, pero también de sometimiento de las viejas formas de organización social y económica. En ese proyecto resalta la denominada “Conquista del desierto”.
La Conquista del Desierto fue una campaña militar llevada a cabo entre 1878 y 1885 por el gobierno argentino en contra de las comunidades indias sobrevivientes en el extremo sur de esa región (especialmente contra los Mapuches y Tehuelches). Esta campaña de destrucción y despojo es parte del proceso de definición del Estado-nación argentino y el camino que abre paso a la expansión capitalista. Fueron cientos los indios acribillados y más los prisioneros sometidos y recluidos en zonas aisladas e indómitas del país u obligados a la servidumbre entre las familias privilegiadas de Buenos Aires. Las notas de los diarios de esa época exponen los “logros” de ese avance civilizatorio: “Llegan los indios prisioneros con sus familias a los cuales los trajeron caminando en su mayor parte o en carros, la desesperación, el llanto no cesa, se les quita a las madres sus hijos para en su presencia regalarlos a pesar de los gritos, los alaridos y las súplicas que con los brazos al cielo dirigen las mujeres indias”[2].
Este proyecto era continuación de la política llevada por los sectores de la burguesía liberal de mediados de siglo XIX que ansiaban el arribo de la “modernidad capitalista”. El abogado Juan Bautista Alberdi, promotor de la constitución, define este propósito bajo el principio de “gobernar es poblar” y es más explicito sobre el perfil de esta política en su libro Elementos de derecho público provincial argentino (1853): “Aunque pasen cien años, los rotos, los cholos o los gauchos no se convertirán en obreros ingleses... En vez de dejar esas tierras a los indios salvajes que hoy las poseen, ¿por qué no poblarlas de alemanes, ingleses y suizos?... ¿Quién conoce caballero entre nosotros que haga alarde de ser indio neto? ¿Quién casaría a su hermana o a su hija con un infanzón de la Araucanía y no mil veces con un zapatero inglés?”
Así, la gran concentración de tierras agrícolas, el nacimiento de la agroindustria, la atracción de la inversión extranjera y la producción diversificada, caminan a la par del despojo y la tragedia de las comunidades indias, pero también de la llegada masiva de trabajadores inmigrantes, principalmente de Italia, España y en menor medida de Francia y Alemania.
Pero esos “extranjeros” que migran intentando huir de la miseria y el hambre (y en no pocos casos también de la represión), van cargando no sólo sus capacidades físicas y creativas que les ha de permitir vender su fuerza de trabajo, además llevan consigo las experiencias de su vida como explotados y por tanto las enseñanzas de sus combates pasados (aunque también cargan sus debilidades políticas), las cuales al reencontrarse en el colectivo social de esas “nuevas tierras” las integran, permitiendo así que la reflexión proletaria se convierta en un proceso internacional.
No es nada extraño que los trabajadores migrantes imprimieran en Argentina un empuje al combate proletario a partir de las tres últimas décadas del siglo XIX; por ejemplo, German Ave Lallemant[3] y Augusto Kühn, de origen alemán, forman el primer núcleo socialista Verein Vorwärts (Unidos Adelante) ligado a la socialdemocracia alemana, el cual adquiriría relevante importancia en la lucha de los asalariados, así mismo los italianos Pietro Gori y Errico Malatesta y luego el español Diego Abad de Santillán, serán animadores de la organización obrera desde el anarquismo. La tradición de lucha entre los trabajadores migrantes se refleja en su trabajo editorial. La diversidad de periódicos emitidos y distribuidos de mano en mano, en ese ambiente de crecimiento de las masas asalariadas, serán elementos importantes para la reflexión, la expansión de ideas y la politización de la joven clase obrera en ese país.
Sin embargo, hay que precisar que este reconocimiento no valida la visión mistificada de la burguesía argentina que expone a las luchas obreras como fenómenos importados por los “extranjeros”. Hay indudablemente una experiencia transmitida por los trabajadores migrantes, pero esta surge, se conjuga y acrecienta al calor de combates que no son creados a voluntad o artificialmente. Es la realidad económica y social que engendra el capitalismo (léase miseria, hambre, represión…) a la que los trabajadores responden y es en esta práctica que la nacionalidad no tiene importancia.
Diversas nacionalidades, pero una sola clase
En las últimas tres décadas del siglo XIX, Argentina era presentada como el país de las oportunidades, pero pronto esa promesa muestra su verdadero rostro. Las publicaciones obreras de ese tiempo detallan las condiciones de vida de los trabajadores, en donde es común el desempleo, las jornadas agotadoras y los míseros salarios. Por ejemplo, en las fábricas de sombreros, Franchini y Dellacha de Buenos Aires: “A los prensistas se les pagaba un peso por cada cien sombreros y se les rebajó a 40 centavos; al planchador de 4 pesos se le rebajó a 2.80 el ciento; a los rulistas de sombrero blando de 6 a 4; el rulista de sombreros de copa, de 6 pesos a 3 el ciento. Con esa tarifa el obrero hábil en doce horas de trabajo no alcanzaba a ganar dos pesos. A los niños de 8 a 12 años que trabajaban de sol a sol en el agua caliente, quemándose las manos y perdiendo su salud a los seis meses de ese trabajo agotador e insalubre, de 80 centavos que ganaban por día se les rebajó a 50…”[4]
En todas las empresas manufactureras y en las labores agrícolas estas condiciones de vida se repetían cotidianamente, pero, además, no son pocas en las que se utiliza el “Truck system” para el pago del salario y que consiste en realizar las remuneraciones en fichas o en especie, manteniendo así a los obreros en continuo endeudamiento.
En las ciudades, masas de trabajadores parlantes de diversas lenguas, se aglomeran en los barrios insalubres, ocupando viviendas precarias, conocidas como conventillos[5], donde la miseria corroe las vidas de sus habitantes sin hacer diferencia de la nacionalidad.
Por eso, suponer que la historia de los trabajadores argentinos se explica solamente como producto del accionar de la “mala migración”, es negar que el capitalismo crea a su propio enterrador y lo empuja a responder. Son las condiciones de miseria lo que anima y acelera la organización y la movilización obrera, y es en esa y ante esa realidad que los trabajadores migrantes se integran. El anarquista Abad de Santillán con justeza rechaza la explicación conspirativa expresada por la burguesa diciendo: “La defensa de las víctimas era algo tan sumamente lógico que, aun sin inspiración social de ninguna especie, se hubieran producido las asociaciones obreras como baluarte biológico contra la avaricia patronal.”[6] Hay en su análisis un seguimiento muy preciso del desarrollo de esas condiciones que empujan la combatividad obrera, no obstante pierde también de vista el trabajo de agitación y propaganda en el que participan de forma activa los trabajadores migrantes, por eso su explicación también deja de ver al proletariado como una clase internacional
Explicando la historia mediante la ubicación de un “culpable”, el gobierno argentino y los grupos patronales desatan una persecución contra los extranjeros. Un aspecto que sobresale de estos ataques, es la proclamación en 1902 de la “Ley de Residencia”. Esta ley, también conocida como “Ley Cané”, permitirá la deportación sin previo juicio de los extranjeros acusados de llevar a cabo actividades sediciosas, dando así a las campañas persecutorias un marco de legalidad y respetabilidad, en tanto quedan ceñidas a la ley y los principios democráticos. En 1910 esta medida tendrá un complemento con la “Ley de Defensa Social”, que permite restringir la admisión de extranjeros sospechosos de ser peligrosos para el orden público.
Para comprender el proceso de aceleración de las movilizaciones obreras en Argentina, es importante tener en consideración que el capitalismo es un sistema sustentado sobre agudas contradicciones que engendran sus crisis económicas. De manera que, si el siglo XIX había mostrado la capacidad de la burguesía para expandir su poder, esa situación no exentaba las dificultades, por eso mientras el siglo XIX se iba desvaneciendo, las contradicciones de la económica capitalista se iban evidenciando con mayor magnitud.
La recesión de 1890, conocida como la “crisis Baring”, aunque tiene su epicentro en Inglaterra, expande su efecto a los países de Europa central y a los EUA, pero también a Argentina, dado que es gran receptor de capitales ingleses y, en ese momento, entre ambos países hay un amplio movimiento mercantil.
Es así que esta expresión recesiva del capitalismo hace que la respuesta de la burguesía, desesperada por defender su ganancia, refuerce las medidas de explotación de aquellos que son creadores de la riqueza social: los trabajadores. Es ese el contexto que anima a las huelgas y movilizaciones al iniciar el siglo XX, así como la necesidad de los trabajadores por construir sus cuerpos unitarios de combate.
Discusiones y confusiones
Decíamos arriba que el proceso de expansión capitalista, animaba al crecimiento y el despertar de la capacidad de reflexión y combate obrero, pero esto no implica una homogeneidad entre los explotados sobre la comprensión de la realidad y por tanto en la toma de conciencia y en la capacidad de organización. El proletariado, en tanto clase, se va formando en el combate mismo y en la crítica de sus acciones. En Argentina, la clase obrera todavía a fines del siglo XIX, mantiene algunos rasgos políticos e ideológicos propios de la descomposición de la economía artesanal y campesina y aunque tiene un proceso de retroalimentación con la masa de proletarios migrantes, no siempre estos transmitían los argumentos más claros y por eso las discusiones y prácticas de los trabajadores argentinos a fines del siglo XIX e inicios del XX exponen un abanico de visiones no siempre claras, pero pese a todo, sintetizan el esfuerzo intelectual y combativo de los explotados.
De tal forma que la diversificación de la producción manufacturera en las ciudades va asociada a la creación de gremios especializados que permite a los asalariados tener un primer encuentro social en el taller y de esa convivencia se anima a la creación de Sociedades de Resistencia, es decir, agrupaciones gremiales de defensa de las condiciones de vida más inmediata. De esa forma entre 1880 y 1901 surgen las organizaciones de trabajadores por su oficio: panaderos, ferrocarrileros, cigarreros… pero también se destacan minorías que van a formar agrupaciones socialistas y anarquistas y que serán, al mismo tiempo, un factor de empuje y animación de las organizaciones unitarias de lucha.
Aunque encontramos desde 1872 la formación de la sección francesa, italiana y española de la Primera Internacional en Argentina, son las dos últimas décadas del siglo XIX cuando se acelera la creación de organizaciones y publicaciones obreras. Como expresión de esta dinámica se destaca la edición, en 1890, del periódico socialista El Obrero, animado por Germán Ave Lallemant. Siguiendo esa tendencia impulsada por la movilización obrera, en 1894 surgen otras publicaciones como La Vanguardia –encabezada por el médico Juan B. Justo– y se han de formar otros grupos que tomarán presencia importante entre los trabajadores, como el Centro Socialista Obrero, el Fascio dei Lavoratori (Bloque de Trabajadores, grupo adherido al Partido Socialista Italiano). Estas agrupaciones junto a Les Égaux (Los Iguales), grupo de corta vida formado por trabajadores de origen francés, presentaran en abril de 1894 el Programa del Partido Socialista Obrero Internacional (PSOI). De esta manera surgía una importante expresión proletaria en Argentina, la cual modificará al año siguiente su nominación por Partido Socialista Obrero Argentino (PSOA) y en 1896 vuelve a cambiarlo por Partido Socialista Argentino (PS), quedando a la cabeza de este Juan B. Justo.
El PS se va a adherir a la Segunda Internacional y reivindicará el principio internacionalista. A pesar del peso del reformismo en la Internacional, podemos asegurar que va a permitir que los trabajadores puedan ir avanzando en su proceso de reflexión y de lucha. Dado que son diversos grupos los que van a dar forma al PS, encontramos una heterogeneidad política, precisamente el grupo mayoritario al que pertenecía Juan B. Justo, era el que más confusión expresaba al dar un peso mayor a los planteamientos pragmáticos de los liberales burgueses, lo que provocará en momentos de algidez de la lucha de clases, que su intervención no sea muy clara[7]. Esta falta de claridad y deslizamiento hacia posturas ajenas al proletariado motiva respuestas desde su interior, por ejemplo con la creación (en 1918) de un “ala crítica” que formará el Partido Socialista Internacional Argentino (PSIA)[8], o con la actuación desde las federaciones sindicales.
El programa de reformas laborales y el apoyo de los proyectos liberales (por ejemplo, separación de la iglesia y Estado) que levanta el PS, para fines del siglo XIX, ya empezaba a mostrar poca cercanía a la realidad que vive el mundo, pero los llamados a la organización y la lucha por mejoras de vida, permitió a los trabajadores avanzar en su reconocimiento, en tanto los cohesiona, direcciona la lucha reivindicativa y posibilita que se establezcan reformas inmediatas, aunque no duraderas. Empero, la práctica conciliatoria entre las clases que va tomando el PS, además de su rechazo a las bases programáticas del marxismo, al acercarse a los argumentos de Berstein, van haciendo que poco a poco este partido se vaya alejando de las trincheras proletarias y vaya siendo un instrumento político manejado diestramente por el Estado argentino, por ejemplo, entrado el siglo XX el PS mantiene aún una vida proletaria, pero su entusiasmo excedido con la posibilidad de ir ocupando lugares en las cámaras parlamentarias, lo va alejando del combate obrero. Ocurre incluso que se compromete a evitar la movilización de los trabajadores a cambio de la promulgación de la Ley Nacional del Trabajo –conocida como “Proyecto [Joaquín] González” (1905).
En los últimos años del siglo XIX, el medio libertario también va a tener una amplia participación. Personajes importantes del anarquismo huyendo de la represión de los gobiernos europeos llegan a Argentina, como el caso de Malatesta (en 1885) y Pietro Gori (en 1898), animando así a la organización obrera y al trabajo editorial. Pero tampoco el campo anarquista era homogéneo. En un intento por resumir podemos ajustarlas en dos vertientes: los anarquistas pro organización por un lado y los anti organización, por otro.
Entre los grupos del primer bloque lo forman publicaciones de limitada distribución como L’Avvenire (El Porvenir), El Obrero Panadero, pero además siguiendo esta línea política se destaca un periódico de muy amplia distribución: La Protesta Humana, siendo en éste la pluma más importante la de Antonio Pellicer Paraire (Pellico). Por el lado de los anti organizadores. las publicaciones de mayor presencia fueron El Rebelde y Germinal[9]. Esta división se acentúa con la convocatoria al Congreso Anarquista Internacional, para realizarse en París en septiembre de 1900. Dicho congreso generó una amplia discusión entre las agrupaciones anarquistas y aunque terminó siendo prohibido, se llevan a cabo algunas reuniones secretas que concluyen recomendando la creación de federaciones sindicales. Las tesis “favorables para la organización” se expresará más claramente en una intervención de Malatesta en el Congreso Internacional anarquista de Ámsterdam en 1907. “los anarquistas deben entrar en los sindicatos obreros. Para hacer propaganda anarquista; enseguida porque es el único medio para que tengamos a nuestra disposición, en algún momento, los grupos capaces de hacerse cargo de la gestión de la producción”[10]. Esta orientación se apoya en la idea de que “el sindicalismo no es ni nunca será jamás más que un movimiento legalista y conservador, sin otro objetivo accesible -y otra vez- que el mejoramiento de las condiciones de trabajo” (Ídem)
Desde las discusiones de preparación del congreso mencionado se provoca en Argentina una separación clara entre los que consideran vital la realización de esa reunión y aquellos que lo consideran innecesario y pernicioso, en tanto que, como se deduce de la extracción de las ideas de El Rebelde (14 de agosto de 1899), cuando se centraliza y organiza a los individuos se pierden las iniciativas y se agotan las fuerzas revolucionarias y triunfa la reacción. El sector mayoritario del anarquismo en Argentina será el que se define por la organización, de manera que ampliaran su trabajo en los sindicatos y en el impulso a la creación de federaciones, convergiendo en cierta forma con los grupos socialistas.
El militante anarquista Diego Abad de Santillán, considera que en el debate entre organizadores y anti organizadores queda zanjado por los argumentos expuestos en los 12 artículos que bajo el título “La organización obrera” escribe “Pellico” y son publicados en La Protesta Humana en 1900. El centro de sus ideas es que hay una necesidad de la organización en dos niveles, una económica y otra revolucionaria. Es decir: “una rama de la organización obrera, que puede denominarse revolucionaria, la constituyen aquellos plenamente convencidos que trabajan rectamente por el triunfo del ideal; y otra rama, que puede llamarse económica, constituida por las masas obreras que pugnan por mejorar su condición, contrarrestando los abusos patronales…”[11] Exponiendo una copia, según Diego Abad de Santillán, de la estrategia de “la Fraternidad Internacional de Bakunin [colocándose] dentro y junto a la Asociación Internacional de los Trabajadores…”
El mismo Antonio Pellicer explica que la federación es el tipo de organización que los trabajadores requieren, otorgando a esta el papel de “germen la comuna del futuro revolucionario.” Propone, en consecuencia, “que se organice la federación local en el sentido de la comuna revolucionaria, de la acción permanente y activa del pueblo trabajador en todos los asuntos que comprometen su libertad y su existencia…”[12]
Siguiendo esta descripción se percibe que la federación sindical es entendida como el órgano encargado de la defensa de las condiciones de vida de los trabajadores y al mismo tiempo, con el impulso de ese grupo conspirativo que trabaja en “paralelo”, se orienta hacia el combate abierto contra el sistema…
De hecho, el movimiento obrero en su conjunto se enfrenta con la necesidad de una organización política distinta a los organismos de defensa de los intereses inmediatos, responsable de defender su programa y su proyecto político de emancipación del proletariado y de establecimiento de una sociedad sin clases. Para el marxismo tomó la forma de partidos políticos de masas en la IIª Internacional, después de su traición, los partidos políticos giraron hacia un programa político para la revolución. Pero este problema no era ajeno a los anarquistas como se revela en ciertos términos del debate entre los “pro” y los “anti” organización. El problema es que la necesidad perfectamente identificada de una organización revolucionaria es completamente equivocada por Diego Abad de Santillán al identificarla a la acción conspirativa de Bakunin (incluyendo la conspiración contra el Consejo General de la AIT.)
Adelantando algunos elementos de reflexión, podemos notar que aún cuando los anarquistas “organizadores” se enfrentan a la visión de los “anti-organización” no hacen una crítica profunda, dado que al pretender criticarlos, en realidad, van a recuperan el esquema bakuninista del trabajo conspiratorio con raíces anticuadas, no propias para combatir al capitalismo. Van, además, a repetir la vieja idea de separación del combate económico y político, adornándolo con un giro idealista al concebir la posibilidad de la existencia del “germen” de la nueva sociedad en las entrañas mismas del capitalismo. De la misma manera, aunque llevan la crítica a los socialistas por enfocarse tanto en las reformas como alternativa al capitalismo, ellos expondrán una ingenua confianza en que la voluntad puesta en la creación de “comunas federadas” puede anunciar la sociedad futura, ¡sin que el sistema capitalista haya sido destruido!
Las primeras federaciones sindicales
En 1890, en los momentos más álgidos de la pelea entre los grupos de la burguesía argentina (enmarcada por la crisis económica y la insolvencia que ha de provocar una rebelión golpista, que termina con la renuncia a la presidencia de Juárez Celman), el grupo Vorwärts y gremios de zapateros y carpinteros (en los que participan ampliamente grupos anarquistas) le dan forma a la Federación de Trabajadores de la Región Argentina (FTRA). A través de esta federación se impulsa la demanda de la jornada de 8 horas, aunque su capacidad de intervención es relativamente limitada y su existencia es apenas de 2 años, permite un avance en la unidad de clase y la definición de un proyecto reivindicativo. La percepción que en ese momento se tiene de la federación sindical esta polarizada, pero sobre todo es confusa. Mientras los socialistas de Vowärts ven a la FTRA como una fuerza para arrancar concesiones y reformas, los anarquistas ven en los sindicatos el instrumento por excelencia de lucha anticapitalista. Ambos planteamientos se exponen en el segundo congreso (1892) en su forma más confusa, en tanto que grupos socialistas pretenden que la federación sea punta de lanza para pugnar por la nacionalización de la industria, ante ello los anarquistas abandonan la FTRA. Aunado a esto el creciente desempleo provoca la salida del país de muchos trabajadores, hace que la federación se debilite numéricamente y termine por disolverse.
Aún cuando esta Federación tiene vida corta, permite ir adelantando una visión de las dificultades que han de expresarse en las discusiones en los siguientes años. Por una parte, los socialistas sobredimensionando los logros económicos temporales obtenidos desde la lucha sindical y otorgando un lugar preponderante a la interlocución que puedan obtener del parlamento. Por otra parte, el anarquismo asume la posibilidad de la revolución en cualquier momento de la historia y como efecto de la voluntad expresada en la “acción directa”.
Solo para dar el marco explicativo de la confusión de la que se habla arriba, vale recordar el análisis que Rosa Luxemburg hace en 1899 en el prólogo a “Reforma o Revolución”: “Entre la reforma social y la revolución existe para la socialdemocracia, un vínculo indisoluble. La lucha por reformas es el medio, mientras que la revolución social es el fin.” Desde este referente podemos notar que la confusión presente en la socialdemocracia alemana se repite en Argentina, porque los socialistas se van quedando atorados en el “medio” (del que habla Luxemburgo), subestimando e incluso olvidando el “fin”. Pero el anarquismo, en general, estará impedido de analizar la lucha de clases en forma dinámica en tanto no logra ver los diversos momentos del capitalismo y por tanto las tareas que en cada caso enfrentan los explotados y más aún, en su negación a la necesidad del Partido, sobredimensionan el rol del sindicato.
En ese estado de confusión y en un ataque creciente a las condiciones de vida de los trabajadores, va fermentando la idea de formar sindicatos federados. El año de 1899, en particular, se ve marcado por el creciente número de huelgas, por lo que el papel del sindicato y de la misma huelga serán los problemas que los trabajadores discuten.
Precisamente Juan B. Justo, plantea la discusión así: “¿Pero, cual es la finalidad de la huelga? Los socialistas la quieren como método primero –y primario– para la formulación del reclamo inmediato y su conquista posible. Los anarquistas, como el método de transformación del régimen social…”[13]. La discusión cruzara a los sindicatos y a las agrupaciones socialistas y anarquistas sin zanjarla. No obstante, permite a los anarquistas pro organización reconocer que hay una necesidad de la clase obrera de luchar por mejorar sus condiciones de vida y así acercan sus fuerzas al Partido Socialista para convocar a la creación de una federación sindical. De esta manera, en mayo de 1901, 27 sociedades gremiales, le dan forma a la Federación Obrera Argentina (FOA). La representación la componen delegados de orientación tanto de socialistas como anarquistas, aunque es pertinente decir que hay un número mayor de anarquistas, sobresaliendo la presencia de Pietro Gori, representando a los ferrocarrileros de Rosario.
El congreso fundacional se lleva a cabo en 8 sesiones, la apertura de la segunda sesión se abre con una declaración de Torrens Ros de filiación anarquista, en la que expone que dicho congreso “no tiene compromisos de ninguna clase con el Partido Socialista ni con el Anarquista…”[14] declarándose independiente y autónomo, lo cual no significaba que las opiniones defendidas por ambos campos se excluyeran del debate, incluso aún después de culminado el congreso algunos de los problemas en discusión serán replanteados. Pese a las diferencias, la discusión permite definir un esquema general de acuerdos y reivindicaciones básicas:
-desprecio general y obstaculización a los traidores, con referencia directa a los esquiroles y rompehuelgas,
-lucha contra el “truck system”,
-promoción de la reducción de las rentas de alquileres,
-reducción de la jornada de trabajo,
-incremento salarial,
-igual salario para mujeres y hombres,
-rechazo a la contratación de niños menores de 15 años,
-formación de escuelas libres…
Pero hay otros aspectos que luego del congreso alimentarán conflictos. Uno de los acuerdos del congreso fue la transformación del periódico La Organización, editado por una docena de sindicatos con marcada influencia del PS, por La Organización Obrera, el cual queda definido como el órgano de la FOA. Dos meses después de constituida la FOA, los sindicatos editores de La Organización se niegan a dejar de publicarlo y por tanto a su transformación.
Pero una de las discusiones más candentes es la que se refiere al uso del “arbitraje”, es decir al uso de un mediador que permita la conciliación para el arreglo de los conflictos laborales. La intervención de P. Gori en el congreso fundacional fue importante porque logra zanjar la polémica al definir que la FOA espera “de los obreros la conquista integral de los derechos de los trabajadores, [pero] se reserva en algunos casos resolver los conflictos económicos entre el capital y el trabajo por medio del juicio arbitral, aceptando sólo por árbitro a aquellas personas que representen serias garantías de respeto por los intereses de los trabajadores.”[15]
Como complemento de esta postura está la definición del papel de la huelga general, sobre la cual dicen, “debe ser la base suprema de la lucha económica entre el Capital y el Trabajo, afirma la necesidad de propagar entre los trabajadores la idea que la abstención general de trabajo es el desafío a la burguesía imperante…”[16]
Es sobre todo el problema del “arbitraje” que va a causar conflicto entre las filas anarquistas. El sector anarquista anti organización, de manera especial el periódico El Rebelde, hace la crítica en general a los anarquistas que se acercarán al PS para fundar la FOA, pero de manera particular acusan a Gori de legalista por “defender y apoyar el arbitraje”. Las diferencias que se abren por los problemas descritos no generan de manera inmediata la ruptura de la federación, aunque van haciendo notar dificultades que enfrenta la clase obrera en ese momento.
Sobre el significado y uso de la huelga tal como es acordado por el congreso, provocará una dura tensión entre anarquistas y socialistas justamente al calor de las huelgas que paralizarán las principales ciudades en los meses siguientes a la fundación de la FOA.
Siglo XX cambalache problemático y febril[17]
En Argentina, el primer año del siglo XX está marcado por las manifestaciones obreras. La formación de la FOA exponía la búsqueda de unidad y solidaridad entre los obreros, pero la explosión de huelgas y movilizaciones confirmaban el ambiente de combatividad y de rechazo a la vida de miseria impuesta por el capitalismo. Las largas jornadas, los bajos salarios impuestos y el trato despótico de la patronal motivan a que diversas empresas se vean paralizadas por la huelga. En agosto de ese año los ferrocarrileros del sur de Buenos Aires paralizan la empresa. Un numeroso contingente de obreros obligó a entablar la negociación, obteniendo la solución temporal de sus demandas. La interlocución con el patrón la lleva P. Gori, lo cual le permite mostrar a sus críticos que no es ningún legalista, en tanto ilustra la forma en que podía utilizarse el arbitraje.
Por similares demandas en octubre del mismo año, el descontento obrero despierta en la empresa azucarera “Refinería Argentina” en Rosario. La protesta inicial de los trabajadores pretende ser acallada por la patronal con amenazas de despido, pero lo que consigue es incrementar el coraje y la combatividad obrera, de manera que las manifestaciones callejeras crecen, destacándose en ellas la agitación política de militantes socialistas y anarquistas integrados en la FOA. La fuerza de la manifestación logra abrir la negociación con los capitalistas, presentándose como mediador el jefe de la policía. Los obreros, en asamblea eligen un comité de huelga y una delegación para la negociación, entre los que se encontraba Rómulo Ovidi, de militancia anarquista. Cuando esta delegación se presenta a la cita, la policía detiene a Ovidi, lo cual enciende más el descontento. Al pretender liberar a su compañero, la policía responde a los obreros a sablazos y disparos, asesinando al obrero (de origen austriaco) Cosme Budeslavich. Ante tales hechos los trabajadores del Rosario declaran una huelga general de un día.
El año de 1901 va a terminar con la misma imagen que tendrá 1902, la de huelgas por la demanda de reducción de la jornada, mayores salarios y mejores condiciones de trabajo. Aunque los estibadores y demás trabajadores de los puertos de Rosario y Buenos Aires son los más activos durante todo el año, trabajadores de otros sectores también se movilizaran ampliamente, ejemplo de ello es la huelga de los panaderos en el mes de julio o la de los trabajadores del Mercado central de frutos en el mes de octubre, suscitando importantes expresiones de solidaridad, que la combate con ferocidad la clase en el poder, primero usando a esquiroles y rompehuelgas, luego con las hordas policiales, de tal forma que se provocan enfrentamientos en las calles, terminando con obreros heridos y detenidos.
Dado que la explicación de la burguesía es que los conflictos sociales son creados por un grupo de migrantes, pretende que la solución está en la promulgación de la “Ley de Residencia”, con la que justifica la expulsión de migrantes considerados peligrosos[18]. Ante esa medida, la FOA convoca a la huelga general, paralizando fábricas y puertos desde el 22 de noviembre. La respuesta del gobierno de Julio Roca es la imposición del estado de sitio el 26 de noviembre de 1902 (y hasta el 1/enero/1903). Se desata así una oleada represiva, que hace que temporalmente culminen las movilizaciones.
Ese ambiente de agitación definido entre 1901 y 1902, induce a socialistas y anarquistas plantearse con mayor ánimo el problema sobre cómo debe luchar la clase trabajadora, de manera que la prensa anarquista (tanto de los que promueven la organización como los que la rechazan) ven un momento adecuado para insistir en sus llamados a la huelga general como forma privilegiada del combate. Por su parte el PS, adopta un tono crítico frente a la radicalización que van tomando las manifestaciones callejeras y las huelgas. Justo en ese tono está escrita la circular que, en enero de 1902, publica en el diario “La Prensa”. En ella se dice que el PS “lamenta los recientes sucesos de Rosario [choque entre obreros y policías en el marco de la huelga de estibadores del 13 de enero] y declina toda participación en aquel movimiento”.[19]
El 2° Congreso de la FOA (abril-1902) en cierta forma va a ser expresión de esos desacuerdos en tanto se crea una escisión, al salir de ella los sindicatos con influencia del PS. Hay que entender que la ruptura no surge por desacuerdos en la discusión sobre las diferentes concepciones, en realidad no hubo una discusión en torno a ello. Esa separación se motiva por problemas en el cumplimiento de las normas de sus estatutos para la nominación de delegados al congreso.
Desde el inicio del congreso plantean que Alfredo J. Torcell (periodista y conocido militante del PS) no podía presentarse como delegado del gremio de los panaderos de La Plata por no laborar en ese oficio y no estar adscrito en esa localidad. Eso motivó una tensión que termina con el abandono de la sala de los delegados de orientación socialista, lo que significó que de las 48 agrupaciones sindicales adscritas a la FOA se retiraban 19, quedando así en mayoría absoluta los sindicatos de orientación anarquista. No obstante, las reivindicaciones sobre las que se organiza la FOA no cambiarán sustancialmente.
El 2° congreso ratifica o da mayor especificidad a algunas de las demandas generales planteadas por el 1er congreso (por ejemplo, se hace específica la demanda de la jornada de 8 horas, de servicios médicos…). Donde se percibe el cambio es en la actitud que la FOA toma ante el PS. De manera rotunda el congreso rechaza la invitación del PS para manifestarse conjuntamente el 1° de mayo. Hay además un ajuste de ideas sobre el arbitraje. Abad de Santillán sintetiza el argumento: “El congreso declara dejar amplia autonomía a las sociedades federadas para recurrir o no al arbitraje en caso de que lo crean conveniente”. Esa fractura va a permitir que las agrupaciones anarquistas que criticaban la formación de la FOA por su acercamiento con los socialistas, como era el caso de “El Rebelde” entre otros, se integren a la federación. Pero sin duda lo que muestra más claramente el distanciamiento de la FOA (con mayoría anarquista) y el PS es la intervención que han de tener ante las huelgas del año 1902 y se profundizarán luego del levantamiento del estado de sitio.
Levantado el estado de sitio y durante todo 1903, las persecuciones y las deportaciones siguieron, pese a ello las movilizaciones se reanudan, pero hay además polémicas en torno a las formas de lucha tanto por parte de los socialistas que por los anarquistas:
El PS en su prensa y en su congreso no deja de criticar la manera en que se desarrolló la huelga, en tanto dice no contaba con una caja de resistencia, pero, sobre todo, sostiene, se presenta como un acto desmesurado que bloqueaba cualquier posible negociación.
Llevando ese análisis, el PS acompañará a la creación de la “Unión General de Trabajadores” (UGT)[20] y aunque en su congreso fundacional (marzo-1903) la UGT rechaza establecer un compromiso electoral con el PS, asumen que llevaran a cabo acciones políticas para promover la elaboración de leyes que favorezcan a los trabajadores, además de matizar la concepción de la huelga general dada por el PS, al reconocer en esta un medio eficaz cuando es organizada, resaltando su rechazo el uso de la violencia y a incluirle objetivos insurreccionales. Lo que muestra que, aunque la UGT se promueve directamente por el PS, no logra el acuerdo absoluto de los asistentes.
Los anarquistas van a reafirmar su postura en torno a la huelga general, a la vez que acusarán de claudicantes y traidores a los socialistas, incluso desde La Protesta Humana (31-enero-1903) se acusa que después de levantado el estado de sitio “…los obreros que comprueban estar afiliados a los círculos del Partido Socialista, aunque sean meneurs, [líderes] aunque hayan incitado a la huelga o aconsejado como nosotros a las organizaciones gremiales, son puestos en libertad y hasta les piden disculpas…”[21] En ese sentido la FOA, con una mayoría de anarquistas, en su 3er Congreso concluye su negativa total hacia una interlocución con el Estado y resaltan que la huelga general es el medio idóneo de concientización y lucha.
En lo que respecta a las movilizaciones obreras, no dejan de estar presentes durante todo 1903, pero se destaca el mes de diciembre por la masiva presencia de protestas de trabajadores de distintos sectores, pero en particular la huelga de los tranviarios tiene importancia. Sus demandas eran muy claras: además de exigir la jornada de 8 horas y el aumento salarial, hay una expresión solidaria hacia sus compañeros despedidos por distribuir hojas sindicales, por lo que piden su reintegración y como complemento está la petición del reconocimiento de su sindicato. La respuesta fue el uso de esquiroles y policías. En ese marco de sucesos, la FOA convoca a una asamblea masiva el 27 de diciembre que termina con una brutal represión por parte la policía.
Este escenario se repetirá en 1904 en varias ocasiones, las demandas serán muy similares y las respuestas del Estado también. La misma burguesía se da cuenta del crecimiento del descontento obrero, por lo que avanza combinando la represión abierta con la apertura del parlamento al PS. Así asume el cargo de diputado Alfredo Palacios. Como complemento a esto, se hace uso de la ideología nacionalista, promoviendo la preferencia en las contrataciones a los argentinos, alentando a la creación de un ambiente de repudio a los “migrantes nocivos”. Pero además el gobierno encomienda al médico Juan Bialet Massé, la realización de un estudio sobre la situación de los trabajadores. Es posible que el médico actuara con honradez e intentara describir la realidad, pero lo cierto es que la clase en el poder direcciona adecuadamente los resultados a sus objetivos.
El informe plantea en primer término una reivindicación del trabajador “criollo” (argentino), acentuando la campaña contra los migrantes; un ejemplo de lo que dice Bialet: “… el obrero criollo, menospreciado y tildado de incapaz, se ve como un paria en su tierra, trabajando más, haciendo trabajos en los que es irreemplazable y percibiendo un salario como para no morirse, […] a pesar de su superior inteligencia, sobriedad y adaptación al medio…”.
Enseguida va a hacer la crítica a la ideología conservadora de la patronal, a la que concibe como creadora de tensiones sociales: “La obcecación de la patronal llega a testarudez […] un fabricante de calzado que mantiene la jornada de diez y media horas, porque la vio en una gran fábrica alemana […] No ha querido, [aceptar jornada de 8 horas] y ahora tendrá que llegar a ello por la fuerza de la huelga, que se le impone, en una lucha estéril y dañosa para el obrero y para él mismo…”[22]
El cambio de FOA a FORA
El reconocimiento de la condición que viven los trabajadores, que, pese a todo, queda retratada en su informe por Bialet (presentado en abril de 1904) y pese a la decisión de hacer una ley laboral (aprobada el 31 de agosto de 1905) no elimina la práctica represiva del Estado. El accionar de la policía el 1 de mayo de 1904 en plaza Mazzini, de Buenos Aires lo evidencia: “La manifestación de la Federación Obrera, […] fue atacada salvajemente a tiros de revólver por la policía, con un pretexto cualquiera o sin pretexto alguno. Cuando los oradores designados se disponían a dirigir la palabra desde la estatua a la muchedumbre congregada y entusiasta, sonó un disparo, no se sabe de dónde ni por qué y esa fue la señal de la arremetida salvaje de la policía. Comenzó la dispersión de los manifestantes, mientras el suelo quedaba cubierto de heridos, casi un centenar. Los obreros que tenían armas repelieron el ataque y sus balas alcanzaron también a algunos agentes del escuadrón de seguridad…”[23]
Los allanamientos, las deportaciones, los arrestos, la represión en general y la terrible vida de la fábrica no rebajan la combatividad obrera, los sindicatos y federaciones no dejan de adherirse a la FOA y al crecer va radicalizando su discurso. Esa tendencia se percibe en el 4° congreso, el cual se realiza entre julio y agosto de 1904 y se destacará por convenir el cambio de la denominación de FOA, por el de Federación Obrera Regional Argentina (FORA).
El cambio de nombre responde a la estructura organizativa que toman. Por una parte, están las federaciones gremiales, por el otro la territorial, donde todas las federaciones gremiales de un mismo territorio conforman la federación local y las locales de una provincia forman una de comarca y todas ellas la regional de Argentina. Lo central de esto es la implantación de una estructura organizativa dual en la que cada parte tiene diferentes objetivos. Las federaciones gremiales asumen como tarea la obtención de mejoras económicas para su gremio, las locales en cambio al mezclar oficios y enlazar territorios, marcan objetivos que trascienden lo económico y gremial, planteándose la emancipación del proletariado. Por ello, esta estructura se levanta bajo un “Pacto de Solidaridad” con él buscan la unidad que les permita superar los intereses profesionales y gremiales, así como los límites espaciales. El proceso es entonces, fortalecer primero la organización en el plano nacional para luego pasar a crear “la gran confederación de todos los productores de la Tierra”.
Pero hay además en este congreso una parte dedicada a debatir sobre la “ley de residencia” y por supuesto sobre el proyecto de ley laboral.
El congreso se pronuncia en contra de ambas leyes, alertando a preparar la huelga general para enfrentar a la política de deportación. Sobre la ley laboral, el rechazo proviene de una desconfianza justificada, ya que el ministro del Interior, Joaquín V. González, advertía que el propósito del proyecto de ley era “evitar las agitaciones de que viene siendo teatro la República desde hace algunos años, pero muy particularmente desde 1902…”[24][i] Por eso ven en el proyecto una búsqueda por ajustar el accionar de los trabajadores a las líneas jurídicas del Estado.
Mientras que la FORA exponía su rechazo al proyecto porque “sólo favorecerá a los capitalistas, por cuanto ellos podrán eludir las responsabilidades que se les asignan y los obreros tendrán que cumplirlas fielmente.” En cambio, el PS será impulsor de la ley laboral, sobre todo a partir de que cuenta (desde marzo de 1904) con un diputado, el abogado Alfredo Lorenzo Palacios.
No obstante, hay otros sectores del propio PS que a través de La Vanguardia expondrán su coincidencia con las críticas concluidas por la FORA. La misma UGT no coincide con la postura oficial del PS y de su diputado y promueven campañas de repudio a la ley. Al final, esta ley termina por ser rechazada pero no por las críticas de los sindicatos, sino porque la agrupación patronal, Unión Industrial de Argentina (UIA), consideró un exceso la propuesta de establecer la jornada de 8 horas y el descanso dominical, por lo que manifestó su descontento y definió su olvido temporal.
Eso no evitó que los trabajadores se movilizaran ampliamente levantando la consigna de la jornada de 8 horas y el aumento salarial. Al mismo tiempo el gobierno de Manuel Quintana se preparaba para enfrentar las protestas mandatando al jefe de policía como árbitro de los conflictos laborales.
Desde septiembre de 1904 serán diversos los sectores de trabajadores que se movilizarán exigiendo la jornada de 8 horas, pero el descontento toma un mayor nivel cuando estalla la huelga de los trabajadores del comercio en Rosario, con la exigencia del descanso dominical. La respuesta inmediata de la policía fue la detención de la delegación sindical. Ante tales actitudes, la FORA y otros sindicatos no adheridos a esta federación, llevan a cabo un paro de labores los días 22 y 23 de noviembre. Se desarrolló toda una jornada de movilizaciones en las que los enfrentamientos con la policía fueron continuos, dejando heridos y varios obreros asesinados. La indignación creció y empujo a la unidad de la FORA con la UGT y el PS para la convocatoria de una huelga general solidaria en la ciudad de Rosario. El día 29 las actividades en Rosario empezaban a regularizarse, pero ya en Buenos Aires, la reunión de la FORA preparaba el paro general para el 1 y 2 de diciembre. La molestia y preocupación del Estado era de tal dimensión que se preparó de forma ostentosa, desplegando a policías y militares por toda la ciudad, e incluso instaló cañones en los suburbios y ancló en el puerto buques de guerra, pese a ello la huelga se lleva a cabo e incluso se extiende hacia Córdoba, Mendoza y Santa Fe. Las movilizaciones que seguirán a estas jornadas tendrán menor repercusión, incluso algunas de ellas, como las realizadas por los ferrocarrileros, serán aisladas. La situación se complicará y creará confusión a partir de la revuelta fallida del 4 de febrero de 1905, que buscaba derrocar al gobierno de Manuel Quintana, encabezada por el Partido Radical y comandada por Hipólito Yrigoyen.
Huelgas masivas y represión
El motín del 4 de febrero de 1905, denominado como “revolución cívico-militar” aunque es una pugna entre sectores de la burguesía por el poder, tiene una implicación hacia los trabajadores. El estado de sitio impuesto por el gobierno de Manuel Quintana impide cualquier tipo de manifestación masiva de los trabajadores, e incluso, sin que exista algún motivo real, acusa a sindicalistas anarquistas y socialistas de estar implicados en el motín. En ese marco de combate entre fracciones de la burguesía y pequeña burguesía, el gobierno desató una nueva oleada de persecución, la cual va a continuar después de levantado el estado de sitio. Prosigue la deportación de militantes sindicalistas y anarquistas de origen extranjero, pero ahora se agrega la persecución de militantes con nacionalidad argentina, de forma que se les detiene y exilia en Uruguay. La acentuada práctica represiva, sin embargo, no logra desmovilizar a los trabajadores.
En Argentina como en gran parte de Europa la primera década del siglo XX se caracteriza por la gran oleada de huelgas en las que las masas obreras participan activamente. Pero el avance combativo de los explotados en Argentina va acompañado de la respuesta represiva de la clase en el poder.
Apenas levantado el estado de sitio impuesto ante la rebelión de Yrigoyen, el 21 de mayo la FORA convoca una manifestación en el centro de Buenos Aires, la cual es atacada sin motivo aparente. Otra vez fue en mayo, pero ahora de 1909 y en Rosario cuando las masas obreras vuelven a ser reprimidas dejando varios muertos y decenas de heridos. No hubo un solo local sindical o de prensa obrera que no fuera asaltado por la policía.
Pero, pese a la amenaza constante, las demandas por mejoras en las condiciones de trabajo levantadas por los trabajadores del transporte de la ciudad iban tomando una mayor relevancia por el ambiente de combatividad en que se preparaban las manifestaciones del 1º de mayo y se anunciaba la posibilidad de extensión de la lucha.
Buscando extender el miedo y contener la expansión de las manifestaciones, el coronel Falcón ordena disparar contra los manifestantes, cayendo muertos más de una decena y muchos más heridos. Como respuesta, la huelga masiva vuelve a paralizar la ciudad durante 8 días, hasta que se aceptan las mejoras para los trabajadores del transporte, la liberación de los presos y la entrega de los locales sindicales tomados por la policía. Este acontecimiento en cierta medida anima dos acontecimientos importantes, aunque tienen diferente dimensión, a saber:
- El primer aspecto que motiva es la movilización, marcada por una amplia solidaridad y un accionar coordinado de las estructuras sindicales (FORA y UGT), animando a los trabajadores a buscar la unidad, lo cual, por cierto, es aprovechado por la UGT para replantear su propuesta unificadora. Así en el mes de septiembre de 1909, algunos de los gremios de la FORA y la UGT dan forma a la Confederación Obrera Regional Argentina (CORA).
- El segundo aspecto, que viene como secuela de la masacre de mayo, es la reaparición del anarquismo individualista. Como venganza de la masacre de mayo, el joven anarquista Radowitzky, decide ajusticiar al coronel Falcón… en años posteriores acciones similares se repetirán. Ante estos hechos, la FORA nunca expuso críticas a tales prácticas, por el contrario, las llegó a considerar como expresiones de clase.
De esta manera tenemos que los dos aspectos referidos tienen consecuencias políticas relevantes que se definen rápidamente:
1. La creación de la CORA condujo al fortalecimiento de una tendencia sindical promotora del alejamiento de las posturas socialistas y de las anarquistas, levantando el principio de apoliticismo (es decir no electoral), definiendo así una corriente con características de socialismo revolucionario, que va tomando forma muy rápidamente. Con la CORA, esta corriente va tomando un peso entre los trabajadores y se irá extendiendo de a poco, incluso promueve la integración masiva en la FORA. Ayudada por esta táctica de infiltración, logrará ganar presencia numérica que utilizará en 1915, durante el IX congreso de la Federación, para votar la eliminación de la definición anarquista, establecida en el V Congreso.
Esto va a conducir a que existan dos federaciones con el mismo nombre. Una orientada por el IX Congreso, por lo que se llamará FORA del IX Congreso, la otra federación, será formada por la minoría, que decide desconocer tal congreso y reivindicarse de los principios obtenidos por el V Congreso, es decir, recuperan su perfil de sindicato anarquista, por lo cual se llamará FORA del V Congreso.
Ambas federaciones levantan la postura reivindicativa y proclaman la emancipación de la clase obrera, lo que en un inicio las hace diferentes es la separación de los postulados anarquistas, de ahí se van derivando sus cambios en la forma de lucha. La FORA IX va dejando a la huelga masiva como arma de combate y el principio solidario se va desdibujando de su práctica, en tanto que considera que cada sindicato federado debe de actuar “como le convenga”. Y aunque siguen negando la participación parlamentaria, van buscando el acercamiento con las estructuras del Estado para la negociación de mejoras. El gobierno de Hipólito Yrigoyen ha de aprovechar esta disposición, ya que a la vez de que no duda en ordenar masacres de obreros, busca definir lazos legales a través de los “novenistas”.
La FORA del IX Congreso va a crecer numéricamente y a la par de ese ensanchamiento su acercamiento al Estado va a ser mayor; es así que en 1922 va a disolverse para formar la Unión Sindical Argentina (USA), la cual será, en 1930, la base para la fundación de la Confederación General del Trabajo (CGT), la cual estará originalmente orientada por el Partido Socialista y luego se tornará en instrumento del peronismo.
2. El acto llevado a cabo por Simón Radowitzky tiene también consecuencias políticas. El anarquista Cano Ruiz explica que el ajusticiamiento del policía Falcón, “provocó la ira de la reacción. Se decretó el estado de sitio por dos meses, se clausuraron los locales obreros (…) se detuvo a centenares de gente y se expulsó a cuantos extranjeros eran indeseables para las autoridades…” Incluso reconoce que se abre un proceso de reflujo importante, ya que analizando los hechos, dice más adelante: “Desde el acto de Radowitzky [14/09/1909] hasta 1916 la opresión fue tan cruel que el movimiento anarquista, y como consecuencia el movimiento obrero encarnado en la FORA, no pudieron dar señales de vida…”[25]. Es necesario exponer recuperando los efectos que provocó y que resume Cano Ruiz, lo alejado que estas prácticas terroristas están del combate masivo de la clase obrera. Aun cuando se le vea con simpatía (por sentirlo como un acto de justicia), exponen una debilidad en tanto expresa una filtración de la ideología pequeñoburguesa y de estamentos que no tienen perspectiva de futuro, que viven en la desesperación y la desconfianza del accionar de la masa asalariada, por lo que optan por prácticas individualistas, escondiendo tras la fachada de heroicidad, una fuerte impaciencia, escepticismo y desmoralización por lo que, como ya lo hemos dicho en otras ocasiones: “tienen más que ver con el suicidio espectacular que con un combate para alcanzar una meta.”[26].
Tenemos así un crecimiento de las dificultades para la expresión y organización de la combatividad obrera, hay, por un lado, el acercamiento de la FORA IX a la estructura del Estado y casi a la par, hay una pérdida de la vida proletaria del PS, en tanto se acrecienta su ilusión parlamentaria y su postura nacionalista (llegando a solicitar la entrada de Argentina en la Gran Guerra), pero lo que confirmará su salida del campo proletario será su condena a la revolución rusa. Por otra parte, la represión tendrá un efecto desmoralizante y de desesperanza temporal entre los trabajadores, lo cual se profundizará con la confusión provocada por la reactivación del anarquismo individualista, que se concentrará en el cumplimiento de actos terroristas.
En ese período de confusión y de continuos ataques a los trabajadores, solo acontecimientos de gran magnitud como la revolución rusa logran romper el reflujo y la desmoralización. Abad de Santillán sintetiza así: “Hubo momentos en el agitado período de 1918 a 1921 en que realmente la revolución llamaba a nuestras puertas y nos hacía sentir el júbilo de la hora suprema de todas las reivindicaciones. Una ola internacional de entusiasmo solidario conmovió a los esclavos modernos (…) Surgió una Rusia preñada de promesas de libertad de entre los escombros del zarismo…”[27] Aunque luego desde la FORA V se tendrá una crítica hacia el bolchevismo, no deja de reconocer el significado histórico para los explotados.
Solo habiendo roto ese reflujo, las masas obreras pueden volver a la defensa de sus condiciones de vida, como lo hicieron ampliamente entre 1919 y 1921. Retomaremos la experiencia de los combates encabezados por la FORA V en una segunda parte.
Rojo / marzo-2015
[1] Revista Internacional: n° 118, "Historia del movimiento obrero: lo que distingue al sindicalismo revolucionario". Esta serie incluye los artículos siguientes : sobre la CGT de Francia (Revista internacional n° 120), la CNT en España (Revista internacional n° 128, 129, 130, 131, 132), la FAU de Alemania (Revista internacional n° 137, 141, 147 y 150) y los IWW en Estados Unidos (Revista internacional n° 124 y 125)
[2] La Nación, 21-01-1879, citada por Raúl Ernesto Comba en “20/20: 4 décadas en la historia de Banderaló. 1800-1920”. Editorial Dunken, BA, 2012, p.47.
[3] Aunque G.A. Lallemant tiene una actividad relevante en el impulso de la organización y la difusión del socialismo en la última década del siglo XIX, este personaje y con él una parte de la socialdemocracia, se va acercando al partido burgués liberal denominado “Unión Cívica Radical”.
[4] “La Protesta Humana”, 3 de septiembre de 1899, citada por Diego Abad de Santillán en “La F.O.R.A: ideología y trayectoria”. Ubicado en: https://www.antorcha.net/biblioteca_virtual/historia/fora/22.html [733]
[5] Son muchos los tangos que tejen sus historias en estas precarias viviendas, las cuales llegaba el caso en que se saturaban y entonces se colocaban bancos junto a sogas fijadas en la pared y así poder dormir sentados sostenidos por la cuerda. A esa forma de descansar se le denominaba, en el lunfardo usado en los barrios, “maroma”.
[6] Abad de Santillán, Óp. Cit.
[7] Sólo para ver el proceso de degradación que va toman do el PS, recordemos que Juan B. Justo en 1919 dicta conferencias de condena a la revolución rusa y en particular contra los bolcheviques. Y en su escrito de 1925, Internacionalismo y patria, critica a los comunistas (en particular a Lenin y Luxemburgo) por no defender el libre mercado, bajo la lógica que, si afirman que la guerra es por los mercados, entonces, dice, hay que quitar esa razón “abriendo todos los mercados a la libre circulación del capital internacional…”
[8] En 1918 se forma el PSIA, declarándose partidario de los postulados de la Conferencia de Zimmerwald y en apoyo a la Revolución Rusa y al Partido Bolchevique.
[9] El historiador Zaragoza Ruvira, ubica otras publicaciones “individualistas” pero su actividad se diluye años antes de finalizar el siglo XIX. Algunas de ellas son: El Perseguido (1890-97), La Miseria (1890), La liberté (1893-94), Lavoriamo (1893)...
[10] Citado en nuestro artículo de la Revista Internacional n° 120, “Historia del Movimiento obrero: El anarcosindicalismo frente al cambio de Época; la CGT francesa hasta 1914”
[11] La Protesta Humana, 17 de noviembre de 1900, citada en https://anarquismoenlaargentina.blogspot.mx/2012/12/federacion-obrera-re... [734].
[12] Citado por Abad de Santillán.
[13] Citado por Dardo Cúneo, “Las dos corrientes del movimiento obrero en el 90”, en Claves de la historia argentina, Argentina 1968.
[14] Oved, op cit. p.165.
[15] Op. cit p.168.
[16] Bilsky, Edgardo J. La F.O.R.A. y el movimiento obrero, 1900-1910. Editor de América Latina. Argentina 1985. p. 194
[17] Como dice el famoso tango ‘‘Cambalache” (1934)
[18] Estos intentos de divisiones de trabajadores de la burguesía argentina no nos deben sorprender. “Durante mucho tiempo, el movimiento obrero en Estados Unidos estuvo muy preocupado por las divisiones entre quienes habían nacido en el país, los obreros anglófonos (aunque ya fueran éstos la segunda generación de emigrantes) y los obreros inmigrados recién llegados, los cuales no hablaban y leían poco o nada en inglés. En su correspondencia con Sorge en 1893, Engels lo ponía en guardia contra el uso cínico que hacía la burguesía de las divisiones en el seno del proletariado y que retrasaban el desarrollo del movimiento obrero en Estados Unidos. En efecto, la burguesía utiliza hábilmente todos los prejuicios raciales, étnicos, nacionales y lingüísticos para dividir a los obreros entre sí y contrarrestar así el desarrollo de una clase obrera capaz de concebirse a sí misma como una clase unida.” Ver nuestro artículo "IWW (1905-1921): el fracaso del sindicalismo revolucionario en Estados Unidos (I)" de Revista Internacional nº 124; https://es.internationalism.org/revista-internacional/200602/513/histori... [735].
Del mismo modo, en Brasil, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, una inmigración masiva de trabajadores procedentes de Italia, España, Alemania, etc. constituía la fuerza de trabajo necesaria para la industria que estaba empezando a florecer, cambiado significativamente la composición del proletariado en aquel país. A partir de 1905 comenzaron a reunirse las minorías revolucionarias, compuestas principalmente por inmigrantes. La represión policial expulsó a los inmigrantes activos. (Ver nuestro artículo en Revista Internacional n° 151, "1914-23: 10 años que sacudieron el mundo. Los ecos de la Revolución Rusa de 1917 en América Latina: Brasil 1917-19, https://es.internationalism.org/revista-internacional/201305/3729/los-ec... [736])
[19] Op. cit p. 204
[20] La UGT en España se constituye en 1888, teniendo, como en Argentina, una cercanía con el Partido Socialista (PSOE). Ambas centrales sindicales tienen un origen similar y el mismo nombre, pero a pesar de las coincidencias no encontramos entre ellas una relación política u orgánica.
[21] Citado por Abad de Santillán.
[22] Juan Bialet Massé. Informe sobre el estado de las clases obreras argentinas, volumen I, ubicado en www.trabajo.gba.gov.ar/informacion/./Volumen1%20Bialet%20Mass [737]é.pdf
[23] Abad de Santillán, op. cit.
[24] Citado por S. Marotta en El movimiento sindical argentino. Argentina, 1960, p. 194.
[25] Cano Ruiz. ¿Qué es el anarquismo? Editorial Nuevo tiempo. México, 1985, p. 272.
[26] Para ampliar argumentos, recomendamos leer: “Terror, terrorismo y violencia de clase [104]”, en Revista Internacional, nº 14, 1978.
[27] Abad de Santillán, “Breviario de la contrarreacción”, en La Protesta 110, 1924.
Situación nacional:
- Lucha de clases [738]
Geografía:
- Argentina [739]
Series:
Corrientes políticas y referencias:
Herencia de la Izquierda Comunista:
- La cuestión sindical [741]
Rev. Internacional 2018 - 160 a 161
- 542 lecturas
Revista Internacional nº 160
- 144 lecturas
Presentación de la Revista
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 80.47 KB |
- 51 lecturas
Este número de la Revista Internacional está dedicado a tres temas principales: la creciente presencia de la guerra, especialmente en Oriente Medio, el cincuentenario de Mayo del 68 y la Revolución de Octubre.
Los artículos de 1917-18 y 1968 rememoran esos importantes momentos de la vida de nuestra clase hace un siglo para aquél y medio para el segundo. Su objetivo es replicar a la propaganda de la clase dominante de nuestro tiempo actual y la distorsión que hace de la historia de la clase obrera. Al mismo tiempo, volvemos a esos acontecimientos porque son fundamentales para comprender la situación mundial actual y las enormes dificultades que enfrentamos: la falta de confianza del proletariado en sus propias fuerzas, la falta de una perspectiva global orientada hacia una nueva sociedad sin explotación y sin intercambio de mercancías. Los artículos sobre la propagación de las guerras y el incremento de la barbarie, forman parte de nuestro esfuerzo por analizar la realidad contemporánea, los peligros que enfrentamos y los obstáculos ante una nueva tentativa revolucionaria.
El primer artículo, "Oriente Medio: el capitalismo es una amenaza creciente para la humanidad", es una evaluación concreta de cómo está evolucionando la situación en esa zona de guerra permanente desde hace décadas, en el marco de nuestro análisis del imperialismo y la descomposición. Un elemento particularmente importante de estos cambios es el creciente papel de Rusia en la región, que "de hecho está llevando a cabo una contraofensiva, una respuesta a la amenaza de estrangulamiento por parte de Estados Unidos y sus aliados".
El tercer artículo, "Informe sobre las tensiones imperialistas (noviembre de 2017)", forma parte de una revisión crítica de nuestros análisis, particularmente en los últimos 30 años, desde el comienzo del período de descomposición. Ofrece una visión más amplia de la evolución de las tensiones imperialistas, tanto en lo geográfico como para todo el período histórico. Aunque teníamos razón al decir, poco después del derrumbe del bloque ruso en 1989-91, que la reconstitución de bloques no estaba al orden del día, el informe afirma acertadamente que nuestra "predicción" de 1991 de que "a pesar de su enorme retroceso, la URSS nunca podrá volver a desempeñar un papel importante en la escena internacional" y que está "condenada a ocupar una posición de tercer orden” no se ha confirmado realmente. De hecho, "Rusia no ha vuelto a ser un retador mundial frente a Estados Unidos, pero desempeña un papel nada desdeñable de “alborotadora”, lo que es típico de la descomposición. (...), indudablemente hemos subestimado los recursos de un imperialismo puesto entre la espada y la pared, dotado de un considerable arsenal militar, dispuesto a defender sus intereses con uñas y dientes".
Los dos artículos sobre las tensiones imperialistas ponen de relieve la creciente dificultad de Estados Unidos y su actual gobierno para controlar la situación, y el constante ascenso de China en el escenario mundial como principal rival de Estados Unidos. Este análisis también incluye un examen de las tensiones dentro de la Unión Europea, centrándose precisamente en la orientación de la política hacia Rusia.
El segundo artículo de esta Revista "Cincuenta años después de Mayo del 68", comienza con una presentación de varios artículos publicados en nuestra página web o cuya redacción está ya prevista, y continúa con el artículo "El hundimiento en la crisis económica durante 50 años" - el primero de tres artículos que repasan los últimos 50 años a la luz de nuestras conclusiones sobre el significado de los acontecimientos de Mayo del 68. Este artículo de apertura está dedicado al desarrollo de la crisis económica. En 1969, dijimos que las fuentes de prosperidad y pleno empleo de los 20 años precedentes estaban a punto de agotarse ("Comprender Mayo", Révolution Internationale nº 2, republicada en nuestro sitio web). La predicción resultó ser correcta. En la década de 1970, el consenso keynesiano de la posguerra se enfrentó a dificultades cada vez mayores, lo que dio lugar a un aumento de la inflación y a ataques contra el nivel de vida de los trabajadores, en particular contra los salarios que habían ido aumentado con regularidad durante el período de prosperidad de la posguerra. El artículo también muestra la exactitud del análisis de 1969 sobre la capacidad del capitalismo de Estado para “frenar, y temporalmente atenuar las expresiones más fuertes de la crisis”. En la siguiente fase, bajo la bandera del "neoliberalismo", el Estado tendió a delegar muchas de sus funciones al sector privado, con el objetivo de aumentar la ventaja competitiva y maximizar todo el capital disponible.
El cuarto artículo, "La burguesía mundial contra la revolución de Octubre", es una respuesta a las mentiras que los medios de comunicación burgueses difundieron sobre los acontecimientos de hace cien años. ¿Por qué, cada diez años, denigran constantemente uno de los episodios más valiosos de la historia de la lucha del proletariado? Pues porque la burguesía sabe muy bien que la clase que no logró echar abajo el sistema capitalista hace cien años sigue existiendo hoy, al igual que la promesa incumplida de un mundo mejor. El artículo da una imagen detallada del período posterior a la insurrección victoriosa, con el ultimátum alemán en Brest-Litovsk, las fuerzas aliadas atacando al poder soviético por todos lados, el estrangulamiento económico – logrando, con la combinación de todo eso, aislar el bastión revolucionario de Rusia del resto del proletariado mundial.
La imagen de aquel terrible período que favoreció la degeneración del partido bolchevique y de la propia revolución se completa con el último artículo de esta Revista, "Emma Goldman y la Revolución Rusa; una respuesta tardía a una anarquista revolucionaria". Hasta febrero de 1918, Emma Goldman viajó por Estados Unidos para defender a los bolcheviques como concreción en la práctica del espíritu de la revolución, a pesar, para ella, de su compromiso con la teoría marxista. El artículo se centra en las experiencias de Emma Goldman a partir de 1920 en Rusia, mientras que sus observaciones sobre la realidad concreta del Estado describen con gran precisión cómo se va expandiendo cada vez más y cómo comienza inexorablemente a absorberlo todo. Testigo del sangriento aplastamiento del soviet de Kronstadt por un partido bolchevique que se había identificado con la maquinaria estatal, lucha vehementemente contra la idea de que el fin justifique los medios, pero cae demasiado fácilmente en lo que ella llama el jesuitismo de los bolcheviques "desde el principio", lo cual está en total contradicción con su propia historia. Esta contribución no es sólo un nuevo intento de recuperar aquellos momentos cruciales de la historia revolucionaria sin temor a la verdad, sino también una continuación de nuestro debate con los anarquistas internacionalistas sobre las lecciones que el proletariado debe sacar de tal tragedia.
La redacción (05/06/2018)
Oriente Medio: el capitalismo es una amenaza creciente para la humanidad
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 180.86 KB |
- 903 lecturas
Hace unos meses, el mundo parecía estar a un paso del cataclismo nuclear sobre Corea del Norte, con las amenazas de "fuego y furia" de Trump y las fanfarronadas del Gran Líder de Corea del Norte alardeando ambos de su capacidad de represalias. Hoy los dirigentes de Corea del Norte y Corea del Sur aparecen de la manita en público prometiéndonos avances de verdad hacia la paz. Trump se reunirá personalmente con Kim Jong-un el 12 de junio en Singapur.
Hace sólo unas semanas se hablaba casi de tercera guerra mundial que estallaría a partir de la guerra en Siria, esta vez con Trump advirtiendo a Rusia de que sus misiles inteligentes estaban listos para replicar al ataque con armas químicas sobre la ciudad de Duma. Se lanzaron los misiles, ninguna unidad militar rusa fue alcanzada, y parece que las aguas están volviendo a sus cauces "normales" y cotidianos, unos cauces llenos de sangre y matanzas en Siria.
Luego Trump volvió a soplar en las brasas, anunciando que EE.UU se retiraría del “Bad Deal” (mal acuerdo) firmado por Obama con Irán sobre el programa de armas nucleares de este país. Esto ha creado inmediatamente divisiones entre Estados Unidos y otras potencias occidentales que consideran que el acuerdo con Irán funcionaba, y que ahora se enfrentan a la amenaza de sanciones estadounidenses si continúan comerciando o cooperando con Irán. Y en Oriente Medio mismo, el impacto también ha sido inmediato: por primera vez las fuerzas iraníes en Siria han lanzado misiles contra Israel y ya no sólo por su representante local Hezbolá. Israel, cuyo primer ministro Netanyahu había montado un espectáculo lleno de aspavientos sobre las violaciones iraníes del tratado nuclear, reaccionó con su habitual rapidez y brutalidad, bombardeando varias bases iraníes en el sur de Siria.
Mientras tanto, la reciente declaración de apoyo de Trump a Jerusalén como capital de Israel, ha inflamado la atmósfera en la Cisjordania ocupada, particularmente en Gaza, donde Hamás ha alentado a manifestaciones “martirio”, y solo un día después, Israel aprovechó la oportunidad matando a más de 60 manifestantes (ocho de ellos menores de 16 años) e hiriendo a más de 2500 a balazos por soldados de élite y otros con armas automáticas, metralla de origen desconocido e inhalación de gases lacrimógenos por el “crimen” de haberse acercado a las alambradas fronterizas y, en algunos casos, por la posesión de piedras, hondas y botellas de gasolina colgadas de cometas.
Es fácil sucumbir al pánico en un mundo que parece cada vez más fuera de control, y conformarse luego cuando se alejan nuestros temores inmediatos. Pero para entender los peligros que implica el sistema actual y sus guerras, es necesario dar un paso atrás, considerar dónde nos encontramos en el desarrollo de los acontecimientos a escala histórica y mundial.
En el Folleto de Junius[1], redactado en la cárcel en 1915, Rosa Luxemburgo escribió que la guerra mundial significaba que la sociedad capitalista se estaba hundiendo en la barbarie. "El triunfo del imperialismo conduce a la destrucción de la cultura, esporádicamente durante una guerra moderna, y para siempre, si se permite que el período de guerras mundiales que acaba de comenzar siga su curso condenable hasta la última consecuencia".
La Internacional Comunista formada en 1919 retomó el pronóstico histórico de Luxemburgo: si la clase obrera no derrocaba a un sistema capitalista que había entrado en su época de decadencia, a la "Gran Guerra" la seguirían guerras mucho peores, más destructivas y bestiales, que pondrían en peligro la supervivencia misma de la civilización. Y de hecho así fue: la derrota de la ola revolucionaria mundial que estalló en reacción a la Primera Guerra Mundial dejó campo libre a un segundo conflicto aún más espantoso. Al cabo de seis años de carnicería, en los que la población civil fue el primer objetivo, el lanzamiento de la bomba atómica norteamericana contra Japón dio forma material al peligro de que futuras guerras llevaran al exterminio de la humanidad.
Durante las cuatro décadas siguientes, vivimos bajo la amenazante sombra de una tercera guerra mundial entre dos bloques con armas nucleares que dominaban el planeta. Pero aunque esa amenaza estuvo a punto de realizarse -como por ejemplo cuando la crisis de Cuba en 1962- la propia existencia de los bloques estadounidense y ruso impuso una especie de disciplina sobre la tendencia natural del capitalismo a funcionar como una guerra de todos contra todos. Ese fue uno de los factores que atenuaron los conflictos locales -que por lo general eran batallas indirectas entre los bloques- impidiendo una espiral descontrolada. Otro elemento fue que, tras el renacimiento mundial de la lucha de clases después de 1968, la burguesía no estaba segura de tener a la clase obrera metida en cintura y poder alistarla para la guerra.
En 1989-91, el bloque ruso se derrumbó ante el creciente cerco de EE.UU. y la incapacidad del modelo de capitalismo de Estado que prevalecía en el bloque ruso para adaptarse a las exigencias de la crisis económica mundial. Los estadistas del campo victorioso de EE.UU alardeaban de que una vez eliminado el enemigo "soviético", entraríamos en una nueva era de prosperidad y paz. Por nuestra parte, en lo que insistíamos nosotros como revolucionarios era que el capitalismo seguiría siendo tan imperialista, tan militarista, aunque el impulso a la guerra inscrito en el sistema habría de tomar simplemente una forma más caótica e impredecible[2]. Y esto también resultó ser así. Es importante entender que ese proceso, esa zambullida en el caos militar, no ha hecho sino agravarse en las últimas tres décadas.
Aparición creciente de nuevos retadores
En los primeros años de esta nueva fase, la superpotencia restante, consciente de que la desaparición de su enemigo ruso traería consigo tendencias centrífugas en su propio bloque, todavía pudo imponer cierta disciplina sobre sus antiguos aliados. En la primera Guerra del Golfo, por ejemplo, no sólo sus antiguos subordinados (Gran Bretaña, Alemania, Francia, Japón, etc.) se unieron o apoyaron a la coalición liderada por Estados Unidos contra Sadam, sino que incluso EE.UU contó con el respaldo de la URSS de Gorbachov y el régimen de Siria. Muy pronto, sin embargo, las grietas empezaron a aparecer: la guerra en la antigua Yugoslavia vio a Gran Bretaña, Alemania y Francia tomar posiciones que a menudo se opusieron directamente a los intereses de EE.UU., y una década después, Francia, Alemania y Rusia se opusieron abiertamente a la invasión estadounidense de Irak.
La "independencia" de los antiguos aliados occidentales de Estados Unidos nunca llegó a constituir un nuevo bloque imperialista en oposición a Washington. Lo que sí hemos visto en los últimos 20 ó 30 años es el surgimiento de una nueva potencia que lanza un desafío más directo a Estados Unidos: China, cuyo asombroso crecimiento económico ha estado acompañado de una creciente influencia imperialista, no sólo en Extremo Oriente, sino en todo el continente asiático, hacia Oriente Medio y África. China ha demostrado su capacidad para hacer estrategia a largo plazo en pos de sus ambiciones imperialistas, como lo demuestra la paciente construcción de su "Nueva Ruta de la Seda" hacia el oeste y su construcción escalonada de bases militares en el mar de China Meridional.
Por mucha impresión que puedan dar hoy las iniciativas diplomáticas de Corea del Norte y del Sur y la anunciada cumbre americano-coreana de que la "paz" y el "desarme" puedan negociarse, y de que la amenaza de la destrucción nuclear pueda ser frustrada por "líderes que recobran el sentido común", las tensiones imperialistas entre Estados Unidos y China seguirán dominando las rivalidades en la región, y cualquier movimiento futuro en torno a Corea vendrá determinado en última instancia por ese antagonismo.
La burguesía china está, en realidad, involucrada en una ofensiva mundial a largo plazo, socavando no sólo las posiciones de Estados Unidos, sino también las de Rusia y otros países de Asia Central y de Extremo Oriente. Pero, al mismo tiempo, las intervenciones rusas en Europa Oriental y Oriente Medio han puesto a Estados Unidos ante el dilema de tener que enfrentarse a dos rivales a diferentes niveles y en diferentes regiones. Las tensiones entre Rusia y una serie de países occidentales, sobre todo Estados Unidos y Gran Bretaña, han aumentado de forma muy visible últimamente. Así, junto a la ya existente rivalidad entre Estados Unidos y China, su principal rival mundial, la contraofensiva rusa se ha convertido en un desafío directo adicional a la autoridad de Estados Unidos.
Es importante entender que Rusia está participando en una contraofensiva, una respuesta a la amenaza de estrangulamiento por parte de Estados Unidos y sus aliados. El régimen de Putin, su retórica nacionalista que lo define y la fuerza militar heredada de la era "soviética", es el producto de una reacción no sólo contra las políticas económicas de despojo de activos por parte Occidente en los primeros años de la Federación Rusa, sino, aún más importante, contra la continuación e incluso la intensificación del cerco a Rusia iniciado durante la Guerra Fría.
Rusia se vio privada de su antigua barrera protectora occidental a causa de la ampliación de la UE y de la OTAN a la mayoría de los Estados de Europa oriental. En los años 90, con su brutal política de tierra quemada en Chechenia, Rusia demostró cómo reaccionaría ante cualquier indicio de independencia dentro de la propia Federación. Desde entonces ha extendido esa política a Georgia (2008) y Ucrania (a partir de 2014), estados que no formaban parte de la Federación pero que corrían el riesgo de convertirse en focos de influencia occidental en sus fronteras meridionales. En ambos casos, Moscú utilizó fuerzas locales separatistas, así como sus propias fuerzas militares apenas disimuladas, para poner coto a los regímenes pro-occidentales.
Estas acciones ya agudizaron las tensiones entre Rusia y Estados Unidos, respondiendo éstos con sanciones económicas a aquélla, más o menos secundadas por otros estados occidentales a pesar de sus diferencias con EE.UU sobre la política rusa, generalmente basadas en sus intereses económicos particulares (esto es especialmente cierto en el caso de Alemania). Pero la intervención subsiguiente de Rusia en Siria elevó estos conflictos a un nuevo nivel.
El torbellino de Oriente Medio
De hecho, Rusia siempre ha apoyado el régimen de los al-Asad en Siria con armas y asesores. Siria ha sido durante mucho tiempo su avanzadilla en Oriente Medio tras el declive de la influencia de la URSS en Libia, Egipto y otros lugares. El puerto sirio de Tartús es absolutamente vital para sus intereses estratégicos, pues es su principal salida al Mediterráneo, y Rusia lo ha hecho todo por mantener allí su flota. Pero ante la amenaza de derrota del régimen de Asad por parte de las fuerzas rebeldes y el avance de las fuerzas del Estado Islámico (Daesh) hacia Tartús, Rusia dio el gran paso de comprometer abiertamente tropas y aviones de guerra al servicio del régimen de Asad, sin la menor vacilación para participar en las devastaciones diarias de ciudades y barrios controlados por los rebeldes, lo que ha aumentado significativamente el número de víctimas civiles.
Pero Estados Unidos también tiene fuerzas suyas en Siria con las que atajar el avance de Daesh. Por otra parte, EE.UU no ha ocultado su apoyo a los rebeldes anti-Asad, incluida el ala yihadista que sirvió a la expansión de Daesh. Por lo tanto, la posibilidad de una confrontación directa entre fuerzas rusas y estadounidenses está allí presente desde hace algún tiempo. Las dos réplicas militares de EEUU al probable uso de armas químicas por parte del régimen sirio tienen un carácter más o menos simbólico, sobre todo porque el uso de armas "convencionales" por parte del régimen ha matado a muchos más civiles que el uso de cloro u otros agentes químicos. Hay pruebas fehacientes de que el ejército de EE.UU refrenó a Trump y se aseguró de que se tuviera mucho cuidado de atacar sólo las instalaciones del régimen y no a las tropas rusas[3]. Pero eso no significa que los gobiernos de EE. UU o Rusia puedan evitar en el futuro enfrentamientos más directos entre ambas potencias, pues, sencillamente, las fuerzas favorables a la desestabilización y el desorden están muy arraigadas, y son cada día más virulentas.
Durante las dos guerras mundiales, Oriente Medio fue escenario de conflictos importantes pero todavía secundarios; su importancia estratégica creció con el desarrollo de sus inmensas reservas de petróleo en el período posterior a la Segunda Guerra Mundial. Entre 1948 y 1973, el escenario principal de confrontación militar fue la sucesión de guerras entre Israel y los estados árabes circundantes, pero estas guerras tendieron a ser de corta duración y sus resultados beneficiaron en gran medida al bloque USA. Fue una expresión de la "disciplina" impuesta a las potencias de segunda y tercera categoría por el sistema de bloques. Pero incluso durante ese período hubo signos de tendencias más centrífugas - sobre todo la larga "guerra civil" en Líbano y la "revolución islámica" en Irán que socavó la dominación de EE.UU en Irán, precipitando la guerra Irán-Irak (en la que Occidente apoyó principalmente a Sadam como contrapeso a Irán).
El final definitivo del sistema de bloques aceleró profundamente esas fuerzas centrífugas, y la guerra siria las ha llevado a un punto crítico. Así, en Siria o en su entorno, está ocurriendo toda una serie de contiendas contradictorias:
- entre Irán y Arabia Saudí: a menudo encubiertas bajo la ideología de la escisión chií-sunní, las milicias libanesas de Hezbolá apoyadas por Irán han desempeñado un papel clave en la consolidación del régimen de Asad, especialmente contra las milicias yihadistas apoyadas por Arabia Saudí y Qatar (los cuales ya por su parte “disponen” de su propio conflicto particular). Irán ha sido el principal beneficiario de la invasión estadounidense de Irak, que casi ha llevado a la desintegración del país y a la imposición de un gobierno proiraní en Bagdad. Sus ambiciones imperialistas se han desplegado también en Yemen, escenario de una guerra brutal entre intermediarios de Irán y Arabia Saudí (ayudada ésta sin límite por la entrega de armas británicas)[4];
- entre Israel e Irán. Los recientes ataques aéreos israelíes sobre objetivos iraníes en Siria son la continuación de una serie de incursiones destinadas a reducir las fuerzas de Hezbolá en ese país. Israel parece seguir informando de antemano a Rusia sobre esas incursiones y, en general, ésta hace la vista gorda ante ellas, aunque el régimen de Putin ha empezado a criticarlas más abiertamente. Pero no hay garantías de que el conflicto entre Israel e Irán no vaya más allá de esas réplicas controladas. El "vandalismo diplomático"[5] de Trump sobre el acuerdo nuclear iraní está alimentando tanto la postura agresivamente anti-iraní del gobierno de Netanyahu como la hostilidad de Irán hacia el "régimen sionista", el cual, no hay que olvidarlo, posee desde hace mucho tiempo sus propias armas nucleares saltándose los acuerdos internacionales. Mientras tanto, la reciente declaración de apoyo de Trump a Jerusalén como capital de Israel ha inflamado el ambiente en la Cisjordania ocupada, y en particular en Gaza, donde las tropas israelíes han matado a múltiples manifestantes y herido a muchos más en las zonas fronterizas;
- entre Turquía y los kurdos, los cuales han establecido enclaves en el norte de Siria. Turquía apoyó encubiertamente a Daesh en la lucha por Rojava, pero ha intervenido directamente contra el enclave de Afrin[6]. Estados Unidos, en cambio, ha apoyado con firmeza a las fuerzas kurdas por ser la barrera más fiable para frenar la propagación de Daech y, como consecuencia, Turquía se ha acercado a Rusia, a pesar de la rivalidad de aquélla con el régimen de Asad;
- ese cuadro de caos se enriquecido aún más con el surgimiento de numerosas bandas armadas que pueden formar alianzas con determinados estados, pero que no están necesariamente subordinadas a ellos. Daech es la expresión más patente de esa nueva tendencia hacia el bandidaje, el caudillismo y demás “señores de la guerra”, pero ni mucho menos es la única.
El impacto de la inestabilidad política
Ya hemos visto cómo las declaraciones impulsivas de Trump han contribuido a la imprevisibilidad general de la situación en Oriente Próximo. Son sintomáticas de profundas divisiones dentro de la burguesía estadounidense. El presidente está siendo investigado actualmente por la Seguridad del Estado porque Rusia habría participado (mediante sus muy desarrolladas técnicas de guerra cibernética, de irregularidades financieras, de chantaje, etc.) en la campaña electoral de Trump; hasta hace poco Trump no ocultaba su admiración por Putin, algo así como una posible opción de alianza con Rusia como contrapeso al ascenso de China. Pero la antipatía hacia Rusia en la burguesía norteamericana es muy profunda y, cualesquiera que sean sus motivos personales (como la venganza o el deseo de demostrar que no es un títere ruso), Trump también se ha visto obligado a subir el tono para acabar echando peroratas contra Rusia. Lo que evidencia el acceso de Trump al poder es la subida del populismo y la creciente pérdida de control por parte de la burguesía sobre su propio aparato político, o sea, las expresiones directamente políticas de la descomposición social[7]. Y tales tendencias en la maquinaria política no pueden sino aumentar la inestabilidad en el plano imperialista, un plano en el que es tanto más peligrosa.
En un contexto tan tornadizo, es imposible descartar el peligro de actos repentinos de irracionalidad y agresión. La clase dominante no se ha sumergido todavía en la locura suicida; todavía entiende que el desencadenamiento de su arsenal nuclear corre el riesgo de destruir su propio sistema capitalista. Sin embargo, sería de imbéciles confiar en el buen sentido de las pandillas imperialistas que actualmente gobiernan el planeta, pues incluso hoy están investigando cómo podrían usarse las armas nucleares para ganar una guerra.
Como así insistió Luxemburgo en 1915, la única alternativa a la destrucción de la cultura por el imperialismo es “o triunfa el socialismo, es decir, la lucha consciente del proletariado internacional contra el imperialismo, sus métodos, sus guerras. Tal es el dilema de la historia universal, su alternativa de hierro, su balanza temblando en el punto de equilibrio, aguardando la decisión del proletariado.”
La fase actual de descomposición capitalista, de espiral de caos imperialista, es el precio pagado por la humanidad por la incapacidad de la clase obrera para realizar la promesa de 1968 y de la ola de lucha de clases internacional que siguió, o sea, una lucha consciente por la transformación socialista del mundo. Hoy la clase obrera se enfrenta a una carrera hacia la barbarie, con la forma de una multitud de conflictos imperialistas, de desintegración social y de devastación ecológica; y, a diferencia de 1917-18 cuando la revuelta obrera puso fin a la guerra, es mucho más difícil oponerse a las actuales formas de barbarie. Ciertamente son más fuertes en áreas donde la clase obrera tiene poco peso social (Siria es el ejemplo más evidente), pero incluso en países como Turquía, donde la cuestión de la guerra se enfrenta a una clase obrera con una larga tradición de lucha, hay pocos signos de resistencia directa al esfuerzo bélico. En cuanto a la clase obrera de los países centrales del capital, sus luchas contra lo que ahora es una crisis económica más o menos permanente están actualmente en un fuerte reflujo, y no tienen ningún impacto directo en las guerras que, aunque geográficamente en la periferia de Europa, están teniendo un impacto sobre todo negativo en la vida social, con del aumento del terrorismo y la manipulación cínica de la cuestión de los refugiados.[8]
Pero la guerra de clases dista mucho de haberse terminado. Aquí y allá da señales de vida: en las manifestaciones y huelgas en Irán, que mostraron una reacción determinada contra las aventuras militaristas del Estado; en las luchas en el sector de la educación en Reino Unido y Estados Unidos; en el creciente descontento con las medidas de austeridad del gobierno en Francia y España. Esto sigue estando muy por debajo del nivel necesario para responder a la descomposición de todo un orden social, pero la lucha defensiva de la clase obrera contra los efectos de la crisis económica sigue siendo la base indispensable para un cuestionamiento más profundo del sistema capitalista.
Amos
[1] Su título es La crisis de la socialdemocracia, https://www.marxists.org/espanol/luxem/09El%20folletoJuniusLacrisisdelasocialdemocraciaalemana_0.pdf [415]
[2] Ver en particular nuestro texto de orientación "Militarismo y descomposición", Revista internacional 64, 1991, https://es.internationalism.org/revista-internacional/201410/4046/militarismo-y-descomposicion [745].
[3]“El secretario de Defensa de Estados Unidos, James Mattis, logró frenar al presidente en cuanto a la magnitud de los ataques aéreos contra Siria. (...) Fue Jim Mattis quien salvó la situación. El secretario de Defensa de EE.UU, jefe del Pentágono y almirante retirado, tiene fama de ser un duro. Su antiguo apodo era "Perro loco". Cuando la semana pasada, Mattis, y no el Departamento de Estado ni el Congreso, se encaró a un Donald Trump que exigía sangre, Mattis le dijo a Trump, que la tercera guerra mundial no iba a desencadenarse bajo su patrocinio. Cuando comenzaron en la madrugada del sábado los ataques aéreos, Mattis parecía más presidencial que el propio presidente. El régimen de Assad, dijo, “había vuelto a desafiar las normas de la gente civilizada... usando armas químicas para asesinar a mujeres, niños y otros inocentes. Nosotros y nuestros aliados consideramos inexcusable esas atrocidades” A diferencia de Trump, que utilizó un discurso televisado para fustigar a Rusia y a su presidente, Vladimir Putin, en términos muy personales y emocionales, Mattis se mantenía firme y frío. EE.UU estaban poniendo fuera de servicio las capacidades de armas químicas de Siria, dijo él, para eso servían, ni más ni menos, los ataques aéreos. Mattis también tenía un mensaje más tranquilizador para Moscú: “Quiero subrayar que estos ataques están dirigidos contra el régimen sirio... Hemos hecho todo lo posible para evitar víctimas civiles y extranjeras” En otras palabras, las tropas y las instalaciones rusas en tierra no eran un objetivo. Además, los ataques no se repetirían, añadió. No habrá más” (Simon Tisdall [746], The Guardian 15/04/2018)
[4] ‘‘Yemen: una guerra clave en la lucha por la influencia en Oriente Medio” (2018), https://es.internationalism.org/accion-proletaria/201802/4273/yemen-una-guerra-clave-en-la-lucha-por-la-influencia-en-oriente-medio [747]
[5] Cf, https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/may/09/europe-trump-wreck-iran-nuclear-deal-cancel-visit-sanctions [748]
[6] Ver /content/4295/denuncia-internacionalista-de-la-guerra-turca-en-afrin-por-una-lucha-internacional [749]
[8] Para una evaluación del estado general de la lucha de clases, véase “22º Congreso de la CCI: Resolución sobre la situación internacional”, en la Revista Internacional nº 159 (2017), https://es.internationalism.org/revista-internacional/201711/4256/22-congreso-de-la-cci-resolucion-sobre-la-situacion-internacional [751].
Geografía:
- Oriente Medio [360]
Cuestiones teóricas:
- Guerra [517]
Hace 50 años Mayo 68
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 157.6 KB |
- 188 lecturas
Los acontecimientos de la primavera de 1968 tuvieron una dimensión internacional, tanto en sus raíces como en sus consecuencias. Sus raíces han de encontrarse en las primeras dentelladas de la crisis económica mundial en las carnes de la clase obrera, una crisis reaparecida tras más de una década de prosperidad capitalista.
Tras décadas de aplastamiento, sumisión y desorientación, en mayo de 1968 la clase obrera volvía a entrar por la puerta grande en el ruedo de la historia. Ya la agitación estudiantil se estaba desarrollando en Francia desde principios de la primavera y, antes de ella, ya desde 1967, había habido luchas obreras radicales. Todo eso estaba cambiando el ambiente social del país, pero fue la entrada masiva en lucha de la clase obrera (10 millones de huelguistas) lo que trastornó todo el panorama social.
Muy rápidamente, los demás sectores nacionales de la clase obrera iban a entrar también en la lucha. Después de la gran huelga de mayo de 1968 en Francia, las luchas en Argentina (el “Cordobazo”), el "otoño caliente" italiano y muchas otras luchas en diferentes países del mundo vinieron a demostrar que el proletariado mundial había salido del período de contrarrevolución.
La crisis que empezaba a desarrollarse, a diferencia de la crisis de 1929, no iba a conducir a una guerra mundial sino a un desarrollo de luchas de clases que iban a impedir que la clase dominante diera su respuesta bárbara a las convulsiones de su economía....
***
Con motivo de la celebración del aniversario de este importante acontecimiento, publicamos en nuestro sitio web un dossier que contiene los principales artículos que la CCI ha escrito sobre tal acontecimiento.
El artículo de dos partes "Mayo del 68 y la perspectiva revolucionaria" detalla los acontecimientos y examina su significado histórico. Pronto publicaremos un artículo sobre los principales acontecimientos de la lucha de clases en los cincuenta años transcurridos desde 1968 para examinar hasta qué punto la historia ha verificado las conclusiones que hemos sacado sobre el significado de Mayo de 1968.
Mayo de 1968. El retorno de la crisis económica y su posterior agravación
En el número 2 de Révolution Internationale (RI), publicado en 1969, hay un artículo titulado “Comprender Mayo”, escrito por Marc Chirik, el cual había regresado a Francia tras más de una década de exilio en Venezuela, para participar activamente en los acontecimientos de Mayo del 68 en Francia[1] [753].
Este artículo fue una respuesta polémica al folleto “Enragés[2] [754] et situacionnistes dans le mouvement des occupations” publicado por la organización Internacional Situacionista (IS)[3] [755]. Marc Chiric, aun reconociendo que la IS participó activamente en el movimiento de mayo-junio, de 1968, ponía al desnudo la presunción megalómana, la autosatisfacción de ese grupo que acabó llevándolo a la conclusión francamente sustitucionista de que “la agitación desatada en enero de 1968 en Nanterre por los cuatro o cinco revolucionarios que iban a constituir el grupo de Les Enragés conduciría, en cinco meses, a la casi liquidación del Estado". Y que "nunca una agitación había sido promovida por un número tan pequeño de individuos en tan poco tiempo y con tales consecuencias".
Pero lo central en la polémica de RI era la ideología subyacente de esa exaltación de las minorías “ejemplares”: la de negar las bases materiales de la revolución proletaria. De hecho, el artículo de Marc concluye diciendo que el voluntarismo y el sustitucionismo de la IS eran una consecuencia lógica del rechazo del método marxista, el cual pone de relieve que las acciones masivas y espontáneas de la clase obrera están íntimamente conectadas con la situación objetiva de la economía capitalista.
Así, contra la idea de la IS de que los "acontecimientos revolucionarios" de mayo-junio habían estallado contra un capitalismo que “estaba funcionando bien”, y que no había "ninguna tendencia a la crisis económica" en el período anterior a ese estallido, Marc demostró que al movimiento le precedió una creciente amenaza de desempleo y de reducción de salarios -señales de que la "gloriosa" prosperidad del periodo de posguerra estaba llegando a su fin. Además, tales signos no se limitaron a Francia, sino que se expresaron en diversas formas por el mundo "desarrollado", en particular, en la devaluación de la libra esterlina y la crisis del dólar en Estados Unidos. Marc ponía de relieve que tales signos no eran sino eso, signos, síntomas y que “no se trata de una crisis económica abierta, primero porque estamos sólo al principio, y segundo, porque en el capitalismo actual, el Estado dispone de todo un arsenal de medios para frenar, y temporalmente atenuar las expresiones más fuertes de la crisis"[4] [756].
Y a la vez que impugna la idea anarquista (y situacionista) de que la revolución es posible en cualquier momento, el artículo también afirma que la crisis económica es una condición necesaria pero no suficiente para la revolución, que los cambios profundos en la conciencia subjetiva de las masas no se producen automáticamente a causa del declive de la economía, contrariamente a la afirmación de los estalinistas en 1929, que declararon la apertura de un “tercer periodo” de inminente revolución a raíz de la crisis de 1929, cuando en realidad la clase obrera estaba experimentando la derrota más profunda en su historia (de la que el estalinismo era, por supuesto, tanto un producto como un factor activo).
Así pues, Mayo del 68 no era todavía la revolución, pero sí significó que el período contrarrevolucionario que siguió a la derrota de la primera oleada revolucionaria a escala mundial había llegado a su fin. “El significado pleno de mayo del 68 es que fue una de las reacciones más importantes de la masa de trabajadores al deterioro de la situación económica mundial”. El artículo no va más lejos en el examen de los acontecimientos reales del 68; no era ése su propósito. Pero da algunas indicaciones acerca de las consecuencias del final de la contrarrevolución (un período que Marc había vivido desde el principio al fin) para el desarrollo futuro de la lucha de clases. Mayo significó que la nueva generación de la clase obrera estaba liberándose de muchas de las mistificaciones que la habían encerrado durante el período anterior, sobre todo las del estalinismo y el antifascismo; y a pesar de que la crisis que volvía a surgir empujaría al capitalismo hacia otra guerra mundial, hoy [o sea en 1968], a diferencia de la década de 1930, "El capitalismo dispone cada vez de menos temas de mistificación capaces de movilizar a las masas y enviarlas al matadero. Se está desmoronando el mito ruso; la falsa elección entre democracia burguesa y totalitarismo se está debilitando. En estas condiciones, la crisis puede apreciarse inmediatamente por lo que es. Sus primeros síntomas provocarán reacciones cada vez más violentas de las masas en cada país".
Además, como lo subrayaba una serie de artículos escritos en 2008 en la Revista Internacional: “Mayo del 68 y la perspectiva revolucionaria”[5] [757], Mayo del 68 fue más que una reacción puramente defensiva ante el deterioro de la situación económica. También dio origen a un intenso fermento político, a innumerables debates sobre la posibilidad de una nueva sociedad, a intentos serios por jóvenes politizados -tanto trabajadores como estudiantes- para descubrir las tradiciones revolucionarias del pasado. Esta dimensión del movimiento fue sobre todo la que hacía revivir la perspectiva de la revolución, no como posibilidad inmediata o a corto plazo, sino como el producto histórico de todo un período de resurgir de la lucha de clases. El fruto más inmediato de ese interés reencontrado por la política revolucionaria fue la constitución de un nuevo medio político proletario, incluidos los grupos que formarían la CCI a mediados de los años 70.
Sin embargo, lo que queremos plantear aquí, es si, cincuenta años después, las predicciones contenidas en el artículo de Marc se han verificado o son insuficientes.
A nivel de la crisis económica
La mayoría de las corrientes marxistas en las primeras décadas del siglo XX consideraron que la Primera Guerra Mundial marcó el cambio definitivo de la era en que las relaciones capitalistas de producción de haber sido “formas de desarrollo” de las fuerzas productivas se convertían en trabas para su desarrollo posterior. Esto se concretó, en lo económico, en la transformación de las crisis cíclicas de sobreproducción que habían marcado el siglo XIX en un estado crónico de la crisis económica acompañado de una militarización permanente de la economía y una espiral de guerras bárbaras. Esto no significa, como lo pensaron algunos marxistas en el período revolucionario que siguió a la guerra de 1914-18, que el capitalismo había entrado en una "crisis mortal" de la que era imposible recuperarse. En realidad, en una época general de decadencia, habría recuperaciones, habría expansión hacia nuevas zonas fuera del sistema capitalista y avances reales en la sofisticación de las fuerzas productivas. Pero la tendencia subyacente sería la de una crisis económica no ya del tipo tormenta de verano, sino una enfermedad crónica, permanente, que entraría, en determinados momentos, en una fase aguda. Eso ya quedó claro con la crisis de los años 30: la idea de que el “laisser-faire”, confiando en la “mano oculta” del mercado, iba a permitir a la economía recuperarse naturalmente (que fue la respuesta inicial de los sectores burgueses más tradicionales) tuvo que dar paso a una política más abiertamente intervencionista por el Estado, caracterizado por la New Deal en Estados Unidos y la economía de guerra nazi en Alemania. Y fue sobre todo este país el que reveló, en un período de derrota para la clase obrera, el verdadero secreto de los mecanismos que sirvieron para atenuar la crisis aguda de la década de 1930: la preparación para una segunda guerra imperialista.
El retorno de la crisis abierta que nuestro artículo afirmaba en 1969 fue confirmado en los siguientes años, con el choque de la llamada “crisis del petróleo” de 1973-74 y las crecientes dificultades del consenso keynesiano de posguerra, cuyas consecuencias fueron el aumento de la inflación y de los ataques al nivel de vida de los trabajadores, particularmente los niveles de salario que habían aumentado constantemente durante el período de prosperidad de la posguerra. Pero como lo mostramos en nuestro artículo “30 años de crisis económica abierta” escrito en 1999[6] [758], la tendencia hacia la crisis abierta, que se ha convertido en característica permanente del capitalismo decadente, se ha hecho más evidente en todo el período desde 1968: así, lo que hoy debemos hacer es un artículo sobre los “50 años de crisis económica abierta”. Nuestro artículo de 1999 traza el curso de la crisis a través de la explosión del desempleo que siguió a la aplicación del “thatcherismo” y las “reaganomics” a inicios de los años 80; la quiebra financiera de 1987; la recesión de principios de los 90; las convulsiones en Extremo Oriente de “dragones y tigres”, las de Rusia y Brasil en 1997-98. Una versión actualizada deberá incluir más recesiones a la vuelta del milenio y, por supuesto, el llamado crac financiero o crediticio de 2007. El artículo de 1999 subraya las características principales de la economía en crisis en estas décadas: el crecimiento descontrolado de la especulación, la inversión en actividades productivas cada vez menos rentable; la desindustrialización de zonas enteras de los viejos centros capitalistas porque el capital se dirige hacia fuentes de fuerza de trabajo más barata en los países “en desarrollo”; y como base de gran parte tanto del crecimiento como de las crisis financieras de todo este período, la incurable adicción del capital a la deuda. Esto muestra que la crisis del capitalismo no se mide sólo en las cifras de desempleo o las tasas de crecimiento, sino en sus ramificaciones sociales, políticas y militares.
Así, fue la crisis económica mundial del capitalismo la que fue determinante en el colapso del bloque del Este en 1989-91, en la agudización de las tensiones imperialistas y en la exacerbación de la guerra y el caos, sobre todo en las zonas más débiles del sistema mundial. En nuestra próxima actualización procuraremos mostrar el vínculo entre el aumento de la competencia exigido por la crisis y el saqueo acelerado del medio ambiente natural, y sus consecuencias (la contaminación, el cambio climático, etcétera) que ya están teniendo un impacto directo en las poblaciones de todo el mundo. En resumen: el carácter prolongado de crisis abierta del capitalismo en las últimas cinco décadas, con las dos clases principales atrapadas en un estancamiento social, sin ser capaces de desarrollar sus respectivas soluciones a la crisis -guerra mundial o revolución mundial- es la base de la aparición de una fase nueva y terminal en la decadencia del capitalismo: la fase de descomposición generalizada[7] [759].
Por supuesto, la trayectoria de este período no ha sido la de un largo declive, como tampoco la de un estancamiento permanente. La clase dirigente ha utilizado siempre muy bien en su propaganda las varias recuperaciones y mini-booms habidos en los países avanzados en los años 80, los 90 y los 2000, y muchos de sus portavoces no han perdido la oportunidad de remachar que el alza impresionante de la economía china en particular es la prueba de que el capitalismo dista mucho de ser un sistema senil. Sin embargo, las bases frágiles, limitadas y temporales de esas recuperaciones en los centros asentados del sistema aparecieron claramente con el enorme crac financiero de 2007, que mostró hasta qué punto el crecimiento capitalista está basado en las arenas movedizas de una deuda sin límites. Este fenómeno también es un factor del ascenso de China, aunque su crecimiento tenga una base más sustancial que “las recuperaciones vampiro”, las “recuperaciones sin empleos” y las “recuperaciones sin aumentos de salario” que hemos visto en las economías occidentales. Pero en definitiva China no podrá evitar las contradicciones del sistema mundial y desde luego la escalada vertiginosa de su expansión tiene el potencial para hacer aún más destructivas las futuras crisis de sobreproducción. Mirando con perspectiva hacia las últimas cinco décadas, resulta evidente que no estamos hablando de un ciclo de expansión y recesión como los del siglo XIX, cuando el capitalismo era realmente un sistema en su plenitud, sino de una única crisis económica mundial prolongada, expresión de una obsolescencia subyacente del modo de producción capitalista. El artículo de 1969, armado con esta comprensión de la naturaleza histórica de la crisis capitalista, fue, así, capaz de diagnosticar el verdadero significado de los pequeños signos de la mala salud económica menospreciados de un pretencioso revés por los doctores situacionistas.
El desarrollo del capitalismo de Estado
Mirando también hacia atrás, podemos apreciar la exactitud de la afirmación del artículo, según la cual "el capitalismo de Estado de hoy posee todo un arsenal de medios para enlentecer, y temporalmente atenuar las expresiones más importantes de la crisis".
La razón principal de por qué la crisis se ha prolongado por tanto tiempo, y por qué muy a menudo ha sido tan difícil de percibir, es precisamente la capacidad de la clase dominante para utilizar el Estado para detener y posponer los efectos de las contradicciones del sistema. La clase dominante desde los años 60 hasta hoy, no ha hecho el mismo error que los apologistas del “laisser-faire”' en la década de 1930. Ha sido, en cambio, una burguesía más vieja y más prudente la que ha mantenido y fortalecido la injerencia del Estado capitalista en la economía, lo que le permitió responder a la crisis en los años 30 y ayudó a mantener el boom de posguerra. Esto fue evidente con las primeras respuestas keynesianas al nuevo despertar de la crisis, que a menudo tomaron la forma de nacionalizaciones y manipulaciones financieras directas por el Estado; a pesar de todo, la humareda ideológica se mantuvo, aunque de forma alterada, durante la época de los reaganomics y el neoliberalismo, en la que el Estado ha tendido a delegar muchas de sus funciones al sector privado con el objetivo de aumentar la productividad y la competitividad.
El artículo de 1999 explica cómo opera esa relación replanteada entre el Estado y la economía:
“El mecanismo de la 'ingeniería financiera' es el siguiente: por un lado, el Estado emite bonos y obligaciones con el objetivo de financiar sus enormes y cada vez mayores déficits, suscritos por los mercados financieros (bancos, empresas y particulares). Por otro lado, incita a los bancos a buscar en los mercados la financiación de sus préstamos, recurriendo, a su vez, a la emisión de bonos y obligaciones y a ampliaciones de capital (emisión de acciones). Se trata de un mecanismo altamente especulativo que consiste en tratar de sacar provecho de una masa creciente de capital ficticio (plusvalía inmovilizada incapaz de ser invertida en nuevo capital). De esta manera, el peso de los fondos privados tiende a ser mucho mayor que los fondos públicos en la financiación de la deuda (pública y privada).
Eso significa menos que el peso del Estado disminuya (como lo proclaman los 'liberales') y que más bien se trata de una respuesta a las crecientes necesidades de financiación (y particularmente de liquidez inmediata) que obligan a una movilización masiva de todos los capitales existentes disponibles".
La contracción del crédito de 2007 es quizás la demostración más clara de que el remedio más universal aplicado por el sistema capitalista en las últimas décadas -el recurso a la deuda- también ha servido para envenenar al paciente, o sea posponiendo los efectos inmediatos de la crisis con el resultado de provocar convulsiones futuras mucho peores. Pero también muestra que, en definitiva, esta cura ha sido la política sistemática del Estado capitalista. La bonanza del crédito que alimentó el boom inmobiliario antes de 2007, de lo que tan a menudo se culpa a la codicia de los banqueros, fue en realidad una política decidida y apoyada en las más altas esferas del gobierno, como fue el gobierno el que tuvo que intervenir para apuntalar los bancos y el conjunto tambaleante de la estructura financiera tras el crac. El que hayan hecho tal cosa, endeudándose todavía más, e incluso imprimiendo más dinero sin el menor reparo (eso que llaman quantitative easing, “flexibilización cuantitativa’’) es una prueba más de que el capitalismo sólo puede reaccionar a sus contradicciones empeorándolas.
Una cosa es demostrar que teníamos razón para predecir la reaparición de la crisis económica abierta en 1969, y otra es ofrecer un marco para explicar por qué esta crisis se iba a alargar tanto. Es una tarea más difícil mostrar que nuestra predicción de un resurgimiento de la lucha de clases internacional también se ha confirmado. De ahí que dediquemos una segunda parte de este artículo a ese problema, y una tercera parte analizará qué ha sido del nuevo movimiento revolucionario que nació de los acontecimientos de mayo-junio de 1968.
Amos, marzo de 2018
[1] [760]. Ver también nuestra corta biografía de Marc para tener una mejor idea de uno de los aspectos de esa "participación activa" en el movimiento. "Él tuvo la oportunidad en esta ocasión de mostrar uno de los rasgos de su carácter, que no tenía nada que ver con los de un teórico del salón. Presente allí donde estaba el movimiento, en los debates, pero también en las manifestaciones, pasó toda una noche detrás de una barricada con un grupo de elementos jóvenes, decididos a mantenerse hasta la mañana contra la policía..." https://en.internationalism.org/ir/066/Marc-02 [761]
[2] [762] « Les enragés » (los rabiosos, los furibundos), esta agrupación del 68 tomó el nombre de las facciones más radicales de la revolución francesa de 1789.
[3] [763] “Enragés y situacionistas en el movimiento de las ocupaciones’’. https://sindominio.net/ash/enrages.html [764].
[4] [765] Ver 30 años de crisis capitalista (1ª Parte), https://es.internationalism.org/revista-internacional/199901/1175/crisis-economica-i-treinta-anos-de-crisis-abierta-del-capitalismo [766]
[5] [767]. Ver https://es.internationalism.org/revista-internacional/200806/2281/mayo-del-68-y-la-perspectiva-revolucionaria-1a-parte-el-movimiento [169] y https://es.internationalism.org/revista-internacional/200808/2339/mayo-del-68-y-la-perspectiva-revolucionaria-2a-parte-fin-de-la-con [768]
[6] [769]. Revista internacional núm. 96, 97 y 98. Ver https://es.internationalism.org/revista-internacional/199901/1175/crisis-economica-i-treinta-anos-de-crisis-abierta-del-capitalismo [766] , https://es.internationalism.org/revista-internacional/199904/1168/crisis-economica-ii-los-anos-80-treinta-anos-de-crisis-abierta-del [770] y https://es.internationalism.org/revista-internacional/200612/1162/crisis-economica-iii-los-anos-90-treinta-anos-de-crisis-abierta-de [771]
[7] [772] Ver nuestras "TESIS SOBRE LA DESCOMPOSICION [163]".
Herencia de la Izquierda Comunista:
Cuestiones teóricas:
- Economía [79]
Informe sobre las tensiones imperialistas
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 205.83 KB |
- 356 lecturas
El informe que publicamos a continuación fue presentado y discutido en una reunión internacional de la CCI (en noviembre de 2017) para con él hacer un balance de la evolución de las principales tendencias en las tensiones imperialistas. Se basa en otros textos e informes en los que esas tendencias se analizaron y discutieron en profundidad en nuestra organización: el texto de orientación (TO) de 1991 "Militarismo y descomposición" (publicado en la Revista Internacional nº 64, 1er trimestre de 1991[1]) y el Informe del XX Congreso Internacional (Revista Internacional nº 152, 2º semestre de 2013[2]).
Desde que se redactó este último informe de 2013, ha habido dos acontecimientos de primera importancia en la agravación de las tensiones imperialistas en Oriente Medio: primero fue la intervención militar directa de Turquía en Siria el 20 de enero de este año para enfrentar las tropas kurdas asentadas en el distrito de Afrin en el norte de Siria[3]. Esta intervención, que se ha llevado a cabo con el acuerdo, al menos tácito, de Rusia, está cargada de futuros enfrentamientos militares, en particular con Estados Unidos, aliados en esta región de las fuerzas kurdas de las YPG, y de enfrentamientos en el seno de la OTAN de la que son miembros tanto Turquía como EEUU. Y más recientemente se ha producido el bombardeo aéreo en Siria por parte de Estados Unidos (con el apoyo de Gran Bretaña y Francia) sobre objetivos en los que supuestamente se fabricaban armas químicas. Lo que tal acto revela son los riesgos de una escalada incontrolada y de una nueva llamarada en los conflictos que asolan la región (es lo que exponemos en nuestro artículo “Siria: el capitalismo es una amenaza creciente para la humanidad”[4] de esta misma Revista), a la vez que se incrementan las tensiones directas entre Estados Unidos y Rusia en un contexto tan álgido y prolífico en tensiones y conflictos entre diferentes países, en una región ya tan afectada por innumerables masacres de todo tipo (bombardeos intensivos por parte de rusos, sirios, norteamericanos y sus aliados franceses, ingleses etc.; atropellos brutales por parte del Estado Islámico), y desplazamientos masivos de población.
(06/04/2018)
* * *
En los últimos 4 años desde nuestro XX Congreso Internacional, las relaciones imperialistas han experimentado un gran incremento en tensión: la guerra en Siria y la lucha contra el Estado islámico, la intervención rusa en Ucrania, la crisis de los refugiados y los ataques en Europa, el Brexit y la presión del populismo, las elecciones de Trump en Estados Unidos y las acusaciones de injerencia rusa en la campaña electoral (el llamado “Rusiagate”), tensiones entre Estados Unidos y China ante las provocaciones de Corea del Norte, la oposición entre Arabia Saudí e Irán (que explica la presión ejercida por aquel país sobre Qatar), el fallido golpe de Estado contra Erdogan y la represión en Turquía, el conflicto por la autonomía kurda, el estallido del nacionalismo y el conflicto entre Cataluña y España, etc. Es pues importante evaluar hasta qué punto estos acontecimientos están en continuidad con nuestros análisis generales del período, pero también qué nuevas orientaciones revelan.
Para ello, es crucial, como se afirma de entrada en el citado texto de orientación (TO) de 1991 "Militarismo y descomposición", utilizar el método apropiado para comprender una situación que es nueva:
“Contrariamente a la corriente bordiguista, la CCI no ha considerado nunca el marxismo como “doctrina invariante”, antes al contrario, lo ha concebido como un pensamiento vivo para el cual cada acontecimiento histórico importante es fuente de enriquecimiento. En efecto, esos acontecimientos permiten ya sea confirmar el marco de los análisis desarrollados anteriormente, dándoles más fuerza, ya sea poner en evidencia la caducidad de algunos de ellos imponiéndose entonces un esfuerzo de reflexión para así ampliar el campo de aplicación de los esquemas válidos antes, pero ya superados, o si no, claramente, elaborar otros nuevos capaces de dar cuenta de la nueva realidad. Les incumbe a las organizaciones revolucionarias la responsabilidad específica y fundamental de cumplir ese esfuerzo de reflexión, teniendo buen cuidado de avanzar, a semejanza de nuestros mayores, Lenin, Rosa, Bilan o la Izquierda Comunista de Francia, a la vez con prudencia y audacia:
- -basándose firmemente en las adquisiciones del marxismo;
- -examinado la realidad sin orejeras, desarrollando el pensamiento, “sin ostracismos de ningún tipo”, como decía Bilan.
En especial, ante tales acontecimientos históricos, importa que los revolucionarios sean capaces de distinguir bien los análisis ya caducos de los que siguen siendo válidos para evitar así el doble escollo de encerrarse en la esclerosis o “tirar al crío con el agua del baño””
Poner en práctica ese enfoque, impuesto, es cierto, por la realidad del momento, ha sido la base de nuestra capacidad para analizar las evoluciones principales en el plano imperialista de los últimos 26 años.
En esta perspectiva, este Informe propone tres niveles de comprensión de los acontecimientos recientes para situar su importancia en relación con nuestros marcos de análisis:
1. ¿Hasta qué punto concuerdan con el marco analítico desarrollado tras la implosión del bloque del Este? Recordaremos al respecto las principales líneas de análisis del TO “Militarismo y descomposición”
2. ¿Hasta qué punto encajan en las principales orientaciones de las tensiones imperialistas a nivel mundial, tal como se describen en el ya citado Informe del XX Congreso Internacional?
3. ¿Cuáles son los acontecimientos más importantes que caracterizan el desarrollo de las tensiones imperialistas hoy en día?
Las orientaciones del TO de 1991
Ese texto presenta el marco analítico para entender la cuestión del imperialismo y el militarismo en el período de descomposición. Avanza dos orientaciones fundamentales para la caracterización del imperialismo en el período actual:
En la fase de descomposición del capitalismo, debido a la desaparición de los bloques imperialistas, el imperialismo y el militarismo se vuelven aún más bárbaros y caóticos.
La reconstitución de los bloques imperialistas no está al orden del día.
La desaparición de los bloques no cuestiona la realidad del imperialismo y el militarismo.
Por el contrario, éstos se vuelven más bárbaros y caóticos: "No es la formación de bloques imperialistas lo que está en la base del militarismo y del imperialismo. Es lo contrario: la formación de bloques no es sino la consecuencia extrema (que en cierta fase puede agravar las causas mismas) del hundimiento del capitalismo decadente en el militarismo y la guerra. (...) el final de los bloques lo que hace es abrir las puertas a una forma todavía más salvaje, aberrante y caótica del imperialismo".
Esto se expresa en particular en el desencadenamiento de apetitos imperialistas en todas direcciones y la multiplicación de tensiones y conflictos: “La diferencia con el período que acaba de terminar, es que esas peleas, esos antagonismos, contenidos antes y utilizados por los dos grandes bloques imperialistas, van ahora a pasar a primer plano. (...)En cambio, con la desaparición de la disciplina impuesta por la presencia de los bloques, esos conflictos podrían ser más violentos y numerosos y, en especial, claro está, en las áreas en las que el proletariado es más débil.”
Del mismo modo, somos testigos del desarrollo de la tendencia de “cada uno a la suya” y, como corolario, de los intentos de contener el caos, factores, ambos, agravantes de la barbarie bélica: "En realidad, es fundamentalmente el caos que ya impera en buena parte del mundo y que ahora amenaza a los grandes países desarrollados y sus relaciones reciprocas, (...) frente a la tendencia al caos generalizado propia de la fase de descomposición, y a la que el hundimiento del bloque del Este ha dado un considerable acelerón, no le queda otra salida al capitalismo, en su intento por mantener en su sitio a las diferentes partes de un cuerpo con tendencia a desmembrarse, que la de imponer la mano de hierro de la fuerza de las armas. Y los medios mismos que está utilizando para contener un caos cada vez más sangriento son un factor de agravación considerable de la barbarie guerrera en que se ha hundido el capitalismo.”
El TO subraya pues de manera central que existe una tendencia histórica de “cada cual a la suya”, un debilitamiento del control estadounidense sobre el mundo, especialmente sobre sus antiguos aliados, y un intento por parte de EEUU en lo militar, donde tienen una enorme superioridad, de mantener su estatus imponiendo su control sobre dichos aliados.
La reconstitución de bloques no está al orden del día
El carácter cada vez más bárbaro y caótico del imperialismo en tiempos de descomposición es un obstáculo importante para la reconstitución de nuevos bloques: "la agudización de éstos [militarismo e imperialismo] en la fase actual del capitalismo es, paradójicamente, una traba de primera importancia para que se vuelva a formar un nuevo sistema de bloques que sea la continuación del que acaba de desaparecer. (...) el hecho mismo de que la fuerza de la armas se haya convertido –como lo confirma la guerra del Golfo- en factor preponderante en los intentos de los países avanzados por limitar el caos mundial, es una traba importante contra esa tendencia. (...) la formación de un nuevo par de bloques imperialistas no se ve en un horizonte razonable, puede que ni siquiera ocurra nunca”.
Estados Unidos es el único país del mundo que puede hacer de gendarme planetario. Los únicos otros posibles candidatos a la dirección de un bloque son Alemania y Japón: "(...) el mundo aparece como una inmensa timba en la que cada quien va a jugar “por su cuenta y para sí”, en la que las alianzas entre Estados no tendrán ni mucho menos, el carácter de estabilidad de los bloques, sino que estarán dictadas por las necesidades del momento. Un mundo de desorden asesino, en el que el “gendarme” USA intentará hacer reinar un mínimo de orden con el empleo más y más masivo de su potencial militar.”
Además, la URSS nunca podrá recuperar un papel de retador: (...) “está fuera de dudas que la cabeza de bloque que acaba de hundirse, la URSS, no será capaz de volver a conquistar ese puesto.”
En eso también, el análisis sigue siendo esencialmente exacto: después de 25 años de descomposición, no surge ninguna perspectiva de reconstitución de bloques.
En conclusión, el marco y los dos ejes principales presentados en el TO se han confirmado en gran medida y siguen siendo profundamente válidos.
Sin embargo, es necesario reflexionar más sobre algunos componentes del análisis
El papel de Estados Unidos como único gendarme del mundo ha evolucionado significativamente en los últimos 25 años: ésta es una de las cuestiones centrales que se analizarán más a fondo en este informe. Sin embargo, el TO daba una dirección que concretó con creces el pronóstico de 1991: el hecho de que la acción de Estados Unidos crearía aún más caos. Esto ha quedado plenamente ilustrado por el desarrollo del terrorismo hoy, esencialmente como consecuencia de la política de Estados Unidos en Irak, y, accesoriamente, por la intervención franco-británica en Libia.
Además, ahora podemos decir que el análisis sobreestimó el papel potencial atribuido a Japón e incluso a Alemania. Japón fue capaz de fortalecer su armamento y ganó más autonomía en ciertos sectores, pero eso no es en modo alguno comparable a una tendencia a formar un bloque, al haber tenido Japón que someterse a la protección de Estados Unidos contra Corea del Norte y especialmente contra China. Alemania sigue teniendo potencial sin por ello haberse fortalecido realmente durante estos 25 años. Alemania ha ganado más peso, desempeña un papel preponderante e incluso de liderazgo en Europa, pero, militarmente hablando, sigue siendo un enano, aunque (a diferencia de Japón) involucre a sus tropas en tantos "mandatos" militares de la ONU como le sea posible. Por otra parte, durante ese período se ha visto el surgimiento de China como una nueva potencia en ascenso, un papel que, en gran, medida, hemos subestimado en el pasado.
Para Rusia, finalmente, el análisis sigue siendo básicamente correcto, también en el sentido de que ya su posición como líder de bloque en 1945 era un "accidente de la historia". Pero las predicciones de que "no podrá desempeñar, a pesar de sus considerables arsenales, un papel importante en la escena internacional" y de que "está condenada a volver a una posición de tercer orden" no se han materializado realmente: ciertamente, Rusia no ha vuelto a convertirse en un retador global para Estados Unidos, pero desempeña un papel significativo como "alborotador", típico de la decadencia, exacerbando el caos en todo el mundo a través de sus intervenciones y alianzas militares (ha logrado ciertos éxitos en Ucrania y Siria, ha fortalecido su posición en Turquía e Irán y ha desarrollado una cooperación con China). Indudablemente hemos subestimado a este nivel los recursos de un imperialismo desesperado, dispuesto a hacer cualquier cosa por defender sus intereses con uñas y dientes.
Los análisis del Informe del XX Congreso de la CCI (2013)
En el contexto de un imperialismo cada vez más bárbaro y caótico y del creciente estancamiento de la política norteamericana, que no hace sino exacerbar la barbarie de la guerra (ejes del informe del XIX Congreso de la CCI), el informe destaca cuatro orientaciones en el desarrollo de los enfrentamientos imperialistas que completan los ejes de la estrategia de 1991 a 2000.
El incremento de la tendencia de “cada uno para sí”, que se plasmaba, en particular, en una multiplicación en todas direcciones de las ambiciones imperialistas. Esto se expresa concretamente en:
a) el peligro de enfrentamientos bélicos y la creciente inestabilidad de los Estados de Oriente Medio, que, a diferencia de la primera Guerra del Golfo de 1991, desencadenada por los Estados Unidos y llevada a cabo por una coalición internacional bajo su dirección, ponen de relieve la aterradora propagación del caos;
b) El ascenso constante de China y la exacerbación de las tensiones en Extremo Oriente. El análisis del informe corrige parcialmente la infravaloración del papel de China en nuestros análisis anteriores. Sin embargo, a pesar de la evidencia de la impresionante expansión económica, el creciente poderío militar y una creciente presencia en los enfrentamientos imperialistas, el Informe argumenta que China no tiene suficientes capacidades industriales y tecnológicas para imponerse como cabeza de un bloque y desafiar a EE.UU. a nivel mundial.
El creciente estancamiento de la política de gendarme global de EE.UU., particularmente en Afganistán e Irak, ha llevado a una huida ciega hacia la barbarie de la guerra. "El lamentable fracaso de las intervenciones en Irak y Afganistán ha debilitado el liderazgo mundial de Estados Unidos. Aunque la burguesía norteamericana bajo Obama, al elegir una política de retirada controlada desde Irak y Afganistán, haya sido capaz de reducir el impacto de la catastrófica política liderada por Bush, no por eso ha podido invertir la tendencia, lo que la ha llevado a una escapada hacia la barbarie bélica. Con la ejecución de Bin Laden, Estados Unidos intentó responder a ese declive de su liderazgo haciendo además alarde de su absoluta superioridad tecnológica y militar. Sin embargo, esa reacción no ha atajado la tendencia subyacente hacia el debilitamiento”.
Una tendencia que se confirma hacia la extensión explosiva de zonas de inestabilidad y caos permanentes: "(...) por grandes áreas del planeta, desde Afganistán hasta África, hasta tal punto que algunos analistas burgueses, como el francés Jacques Attali, hablan abiertamente de la "somalización" del mundo".
La crisis del euro (y los PIGS, Portugal, Irlanda, Grecia y España) acentúa las tensiones entre los Estados europeos y las tendencias centrífugas dentro de la UE: "Por otro lado, la crisis y las drásticas medidas impuestas empujan a la desintegración de la UE y al rechazo de la sumisión al control de cualquier país, es decir, empujan a “cada uno a la suya”. Gran Bretaña rechaza radicalmente las medidas de centralización propuestas y en los países del sur de Europa crece un nacionalismo anti-alemán. Las fuerzas centrífugas también pueden implicar una tendencia a la fragmentación de los Estados, a través de la disidencia de regiones como Cataluña, norte de Italia, Flandes o Escocia. (...) Así, la presión de la crisis, a través de la compleja interacción de fuerzas centrípeta y centrífuga, acentúa el proceso de desintegración de la UE y exacerba las tensiones entre Estados".
Las cuatro orientaciones principales de la situación, desarrolladas en el informe, también siguen siendo válidas. Ya muestran claramente que la tensión entre, por un lado, la tendencia al “de cada uno a la suya” y, por otro, los intentos de contener el caos, puestos de relieve en el TO de 1991, tiende cada vez más hacia una situación caótica cada vez más explosiva.
El incremento general de la inestabilidad en las relaciones imperialistas
Desde el informe de 2013, los acontecimientos han confirmado el cambio en las relaciones imperialistas hacia tensiones en todas direcciones y un caos cada vez más incontrolable. Pero, sobre todo, la situación se caracteriza por su carácter altamente irracional e impredecible, vinculado al impacto de las presiones populistas y, en particular, al hecho de que la primera potencia mundial está hoy dirigida por un presidente populista con reacciones impredecibles. Una práctica cada vez más a corto plazo por parte de la burguesía y una imprevisibilidad cada vez mayor en las políticas resultantes marcan sobre todo la política del gendarme norteamericano, pero también la política de las demás grandes potencias imperialistas, el desarrollo de conflictos en el mundo y el aumento de las tensiones en Europa.
El declive de la superpotencia americana y la crisis política en la burguesía de ese país.
La subida al poder de Trump, surfeando sobre una ola populista, ha tenido tres consecuencias importantes.
La primera es lo imprevisible en las decisiones y lo incoherente de la política exterior de Estados Unidos. Las acciones de tal presidente populista y su administración, como la denuncia de los tratados transpacífico y transatlántico, la del acuerdo climático, el cuestionamiento de la OTAN y el tratado nuclear con Irán, el apoyo incondicional a Arabia Saudí, la escalada belicista con Corea del Norte o las tensiones con China socavan los cimientos de las políticas y acuerdos internacionales defendidos por las distintas administraciones norteamericanas anteriores. Sus impredecibles decisiones, sus amenazas y apuestas de tahúr restan fiabilidad a Estados Unidos como aliado y acentúan el declive de la única superpotencia.
Así, las fanfarronadas de Trump, y sus cambios repentinos de posición no sólo ridiculizan a Estados Unidos, sino que llevan a que cada vez menos países confían en ese país.
Y aunque la burguesía norteamericana bajo Obama, al haber escogido una política de retirada controlada de Irak y Afganistán, fue capaz de reducir el impacto de la catastrófica política conducida por Bush, no ha sido capaz de invertir la tendencia de modo que el callejón en que está la política norteamericana se está cerrando cada día más con las acciones de la administración Trump. En la reunión del G20 de Hamburgo en 2017, el aislamiento de Estados Unidos fue evidente en el tema del clima y la guerra comercial. Además, el compromiso de Rusia en Siria para salvar a Assad ha hecho retroceder a Estados Unidos y ha reforzado el peso de Rusia en Oriente Próximo, especialmente en Turquía e Irán, mientras que Estados Unidos ha sido incapaz de contener el paso de una China todavía en segunda fila a principios de los 90 a la de un serio contrincante que se presenta como campeona de la globalización.
El riesgo de desestabilizar la situación mundial y aumentar las tensiones imperialistas nunca ha sido mayor, como vemos con Corea del Norte o Irán: la política estadounidense es más que nunca un factor directo que agrava el caos a nivel mundial.
La segunda consecuencia de la llegada de Trump al poder ha sido la apertura de una importante crisis política dentro de la burguesía norteamericana. La necesidad constante para contener lo impredecible de las decisiones presidenciales, pero sobre todo la sospecha de que el éxito electoral de Trump se debe en gran medida al apoyo de Rusia (el llamado "Rusiagate"), un hecho totalmente inaceptable para la burguesía norteamericana, ponen de manifiesto una situación política muy delicada y una dificultad para controlar el juego político.
La incesante lucha por "encuadrar" al presidente se realiza a varios niveles: la presión ejercida por el Partido Republicano (fracaso de las votaciones sobre la supresión del "Obamacare"), la oposición a los planes de Trump por parte de sus ministros (el ministro de Justicia J. Sessions que se niega a dimitir o los ministros de Asuntos Exteriores y de Defensa que "matizan" las palabras de Trump), lucha por el control del personal de la Casa Blanca por parte de los "generales" (Mc Master, Mattis). Sin embargo, ese “encuadramiento” no parece impedir los "patinazos", como cuando Trump concluyó un acuerdo con los demócratas en septiembre para eludir la oposición de los republicanos a subir el tope de la deuda.
Cualquiera que sea la orientación imperialista de la burguesía norteamericana hacia Rusia (en esto también hay divergencias entre facciones de la clase dominante, como veremos más lejos), el escándalo del "Rusiagate" es gravísimo: se acusa a Rusia de injerencia en la campaña presidencial norteamericana y de conexión de Trump con la mafia rusa. De hecho, por primera vez, un presidente estadounidense es elegido con el apoyo de Rusia, lo cual es inaceptable para los intereses de la burguesía estadounidense. Si las investigaciones confirmaran los cargos, sólo podrían conducir a un juicio político contra Trump.
Y, finalmente, la última consecuencia de la llegada de Trump al poder es el incremento de tensiones sobre las opciones para el imperialismo americano. De hecho, la cuestión de los lazos con Rusia también es objeto de enfrentamientos entre clanes dentro de la burguesía estadounidense. Como el principal desafío de hoy es China, ¿es aceptable para la burguesía norteamericana acercarse al antiguo jefe del bloque rival y gran potencia militar, para contener el caos, el terrorismo y el empuje chino? ¿Puede Estados Unidos contribuir en el resurgir de su rival de la guerra fría aceptando negociar un compromiso con él en determinados ámbitos? ¿Permitiría eso contener las ambiciones chinas y dar también un golpe a Alemania? Dentro de la administración Trump, hay muchos partidarios del acercamiento, como los ministros Tillerson, de Asuntos Exteriores, y Ross de Comercio y también Kushner, el yerno del presidente. Grandes partes de la burguesía norteamericana, sin embargo, parecen no estar dispuestas a hacer concesiones a Rusia (especialmente dentro del ejército, los servicios secretos y el Partido Demócrata). En este contexto, las investigaciones relativas a "Rusiagate", que implican la posibilidad de manipulación y chantaje de una presidencia estadounidense por parte de un enemigo exterior, son ampliamente explotadas por esas facciones para hacer totalmente inaceptable cualquier acercamiento con Rusia.
La crisis del gendarme norteamericano exacerba aún más la tendencia a “cada uno para sí” de las demás potencias imperialistas y la imprevisibilidad de las relaciones entre ellas.
Las orientaciones proteccionistas de Trump y la salida de Estados Unidos de varios acuerdos internacionales han llevado a varias potencias, especialmente europeas y asiáticas, a reforzar sus vínculos mutuos -sin excluir totalmente a Estados Unidos por el momento- a expresar su deseo de ser más independientes de Estados Unidos y defender sus propios intereses. Así lo puso de manifiesto la cooperación entre Alemania y China en la última reunión del G20 en Hamburgo, y esta cooperación entre los países europeos y asiáticos también se refleja en la conferencia sobre el clima de Bonn, con lo que se pretende alcanzar los objetivos fijados en París.
La posición de retirada de los Estados Unidos agrava la tendencia al “cada uno para sí” en las otras grandes potencias: ya hemos mencionado la agresividad imperialista de Rusia que le ha permitido recuperar zonas en el campo de la batalla imperialista mundial (Ucrania, Siria). Por lo que respecta a China, seguíamos nosotros subestimando, en el Informe de nuestro XX Congreso Internacional, tanto la rapidez de la modernización económica como la estabilidad política interna de ese país, que parece haberse reforzado enormemente con Xi. China se presenta hoy como defensora de la globalización frente al proteccionismo norteamericano y como polo de estabilidad global frente a la inestabilidad de la política de ese país, a la vez que desarrolla una estrategia militar cuyo objetivo es incrementar su presencia militar fuera de China (Mar de China meridional).
***
El incremento de la tendencia al “cada uno para sí” puede ir acompañado de alianzas de circunstancia (China y Alemania para orientar el G20, el tándem franco-alemán para fortalecer la cooperación militar en Europa, China y Rusia respecto a Irán), pero éstas siguen siendo fluctuantes y no pueden ser consideradas como bases para que surjan bloques reales. Consideremos el ejemplo de la alianza entre China y Rusia. Las dos potencias comparten intereses comunes, por ejemplo contra Estados Unidos en Siria e Irán, o en Extremo Oriente (Corea del Norte) contra Estados Unidos y Japón. Han realizado ejercicios militares conjuntos en esas dos áreas. Rusia se ha convertido en uno de los principales proveedores de energía de China, reduciendo ésta su dependencia de Occidente, mientras que China suministra enormes cantidades de bienes de consumo y realiza inversiones en Siberia. Sin embargo, Rusia no quiere convertirse en la subordinada de un vecino poderoso del cual depende a niveles hasta ahora desconocidos. Además, ambos países compiten también en Asia Central, en el sudeste asiático y en la península india: el proyecto chino de la nueva "Ruta de la Seda" va directamente en contra de los intereses rusos, mientras que Rusia refuerza sus vínculos con India, adversario central de China en Asia (con Japón). Por último, el acercamiento de China a la UE, y en particular a Alemania, es una amenaza mortal para Rusia, que se encontraría atrapada entre China y Alemania.
La extensión de las zonas de guerra, de inestabilidad y caos
Frente a esa tendencia desbocada de “cada uno para sí”, los intentos de “mantener en su lugar las diferentes partes de un cuerpo que tiende a dislocarse” parecen cada vez más vanos, mientras que la inestabilidad de las relaciones imperialistas hace impredecible la multiplicación de los focos de tensión.
La derrota del Estado Islámico no reducirá la inestabilidad y el caos: los enfrentamientos entre milicias kurdas y ejército turco en Siria, entre unidades kurdas, ejército Iraquí, y las milicias chiíes pro-iraníes en Kirkuk, en Irak, anuncian nuevas batallas sangrientas en la región. La posición de Turquía, que ocupa una posición clave en la región, es crucial para la evolución de las tensiones y, a la vez, está llena de amenazas para la propia estabilidad del país. Turquía tiene importantes ambiciones imperialistas en la región, no sólo en Siria o Irak, sino también en todos los países musulmanes, desde Bosnia hasta Catar, desde Turkmenistán hasta Egipto, y está jugando plenamente su propia carta imperialista: por una parte, su estatuto de miembro de la OTAN es muy "inestable", dadas sus tensas relaciones con Estados Unidos y la mayoría de los miembros de la OTAN de Europa Occidental, así como las tensiones con la UE en torno a los refugiados y las conflictivas relaciones con Grecia; por otra parte, actualmente tiende a acercarse a Rusia e incluso a Irán, un competidor imperialista directo en la escenario de Oriente Medio, a la vez que se opone a Arabia Saudí (negativa a retirar sus tropas desplegadas en una base turca de Catar). Al mismo tiempo, la lucha por el poder dentro del país se vio exacerbada por la posición cada vez más dictatorial de Erdogan y la reanudación de la guerrilla kurda. En esto, la negativa de Estados Unidos a extraditar a Gülen, así como su apoyo, con armamento y entrenamiento, a las milicias kurdas en Irak, son una grave amenaza en el incremento del caos dentro de la propia Turquía.
Lo imprevisible de los acontecimientos en algunas zonas de tensión es particularmente evidente en Corea del Norte. Si bien el telón de fondo del conflicto es el enfrentamiento creciente entre China y Estados Unidos, hay una serie de características que hacen que el resultado sea de lo más incierto:
-la ideología de Estado fortaleza asediado en Corea del Norte, que defiende como prioridad absoluta las armas atómicas contra un ataque por parte de estadounidenses y japoneses y que también muestra una gran desconfianza hacia los "amigos" chinos o rusos (desconfianza basada en viejas experiencias de los partisanos coreanos durante la Segunda Guerra Mundial), hace que el control de China sobre Corea del Norte sea limitado;
- La apuesta de póquer de Trump, que amenaza a Corea del Norte con la destrucción total, plantea la cuestión de su credibilidad. Esto conducirá, por un lado, a un rearme acelerado del Japón (ya anunciado por el Primer ministro japonés Abé); pero, por otro lado, el desequilibrio en armas atómicas entre Estados Unidos y Corea del Norte (situación diferente al "equilibrio del terror" entre Estados Unidos y la URSS durante la guerra fría) y la sofisticación de las armas atómicas de "pequeño alcance" no excluyen la amenaza de su uso unilateral por parte de Estados Unidos, lo que sería un paso cualitativo importante en la caída en la barbarie.
En resumen, la zona de guerra, la desintegración del Estado y el caos sangriento se está extendiendo cada vez más: desde Ucrania hasta Sudán del Sur, desde Nigeria hasta Oriente Próximo, desde Yemen hasta Afganistán, desde Siria hasta Birmania y Tailandia. Hay además una extensión de áreas de caos en América Latina: la creciente desestabilización política y económica de Venezuela, el caos político y económico en Brasil, la desestabilización de México si se confirma la política proteccionista de Trump hacia ese país. A ello hay que añadir la expansión del terrorismo y su presencia en la realidad cotidiana de Europa, Estados Unidos, etc. La zona de caos que se está extendiendo por todo el planeta está dejando cada vez menos oportunidades de reconstrucción para las poblaciones afectadas, incluso parciales (cuando esto sí fue todavía posible en Bosnia o Kosovo), como lo demuestra el fracaso de la política de reconstrucción y de restauración de las estructuras estatales en Afganistán.
La evolución de las tensiones en Europa
Este factor, ya potencialmente presente en el informe del XX Congreso (cf. punto 4.2.), se ha agudizado violentamente en los últimos años. Con el Brexit, la UE ha entrado en una zona de grandes turbulencias, mientras que so pretexto de proteger a los ciudadanos y luchar contra el terrorismo, los presupuestos de la policía y el ejército están aumentando significativamente en Europa Occidental y aún más en Europa Oriental.
Bajo la presión de las medidas económicas, la crisis de los refugiados, los atentados terroristas y, sobre todo, las victorias electorales de los movimientos populistas, las fracturas dentro de Europa se multiplican y las oposiciones se exacerban: las presiones económicas de la UE sobre Grecia e Italia, resultado del referéndum sobre el Brexit, la presión del populismo sobre la política europea (Holanda, Alemania) y sus victorias en los países de Europa del Este (Polonia, Hungría y recientemente la República Checa), las tensiones internas en España con la "crisis catalana". Un desmembramiento gradual de la UE a través, por ejemplo, de una "Europa a diferentes velocidades", como parece defender actualmente el dúo franco-alemán, debería provocar una marcada intensificación de las tensiones imperialistas en Europa.
La relación entre populismo (contra las élites cosmopolitas, mundialistas, y por el proteccionismo) y el nacionalismo quedó patente en el discurso de Trump de septiembre en la ONU: "el nacionalismo sirve a un interés internacional: si cada país piensa primero en sí mismo, las cosas se arreglarán para el mundo". Esa glorificación exacerbada de cada cual a la suya (ese grito de "América primero" de Trump) está pesando mucho en el conflicto catalán. En el contexto de la crisis del euro y la drástica austeridad que siguió, existe una interacción dramática entre populismo y nacionalismo: por un lado una parte de la pequeña y media burguesía catalana que “no quiere seguir pagando por España” o las provocaciones de la coalición catalanista de Puigdemont dominada por una izquierda confrontada a su propia pérdida de credibilidad en el poder y, del lado “españolista”, la huida ciega en la escalada nacionalista del presidente del Gobierno español, Rajoy, frente a la crisis del Partido Popular, empantanado en múltiples casos de corrupción.
“El militarismo y la guerra son un elemento fundamental de la vida del capitalismo desde la entrada de este sistema en su período de decadencia. (…).En realidad si el imperialismo, el militarismo y la guerra se identifican tanto con el período de decadencia, es porque éste es el periodo en que las relaciones de producción capitalistas se han vuelto una traba al desarrollo de las fuerzas productivas: el carácter perfectamente irracional, en el plano económico global, de los gastos militares y de la guerra es expresión de la aberración que es el mantenimiento de esas relaciones de producción.” (“Militarismo y Descomposición”). El grado de caos imperialista y de barbarie bélica, que va mucho más allá de lo que uno podía haberse imaginado hace 25 años, refleja la obsolescencia del sistema y la necesidad imperiosa de derrocarlo.
[1] https://es.internationalism.org/revista-internacional/201410/4046/militarismo-y-descomposicion [745]
[3] Ver Denuncia internacionalista de la guerra turca en Afrin, /content/4295/denuncia-internacionalista-de-la-guerra-turca-en-afrin-por-una-lucha-internacional [749]
[4] De próxima publicación en español
Cuestiones teóricas:
- Imperialismo [775]
La burguesía mundial contra la revolución de octubre (I)
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 193.37 KB |
- 539 lecturas
Como cabía esperar, los portavoces de la burguesía no permanecieron insensibles al centenario de la revolución de Octubre de 1917. Como en cada década, las mentiras y el desprecio han inspirado los artículos de periódicos, documentales y entrevistas de televisión que se han ido sucediendo durante varias semanas. Sin mucha originalidad, intelectuales y académicos nos han contado la historia de un golpe de Estado llevado a cabo por un puñado de hombres al servicio de un líder neurótico, ávido de poder y motivado por la venganza personal[1]. Así, la lucha por una sociedad sin clases sociales y sin explotación del hombre por el hombre no habría sido más que el taparrabos de una maniobra deliberadamente totalitaria que tendría su origen en el propio pensamiento de Marx.[2]
Sería inútil buscar una apariencia de honradez en estos perros guardianes de la democracia y del modo de producción capitalista. Pero si el destino de tal acontecimiento debería ser acabar en los archivos de la historia, ¿por qué tratar de deformarlo cada diez años con tanta presunción? ¿Por qué la burguesía está tan empeñada en denigrar uno de los episodios más valiosos de la historia de la lucha del proletariado? A diferencia del discurso que puede transmitir en sus medios de comunicación, la burguesía sabe demasiado bien que la clase que a punto estuvo de echar abajo su mundo hace cien años todavía existe. También sabe que su mundo está aún más enfermo que en 1917. Y su supervivencia depende de su capacidad de usar las armas de que dispone con inteligencia y sin contemplaciones y así evitar un nuevo octubre mediante el que podría alcanzarse, esta vez, el objetivo histórico de la clase obrera.
Muy rápidamente, la burguesía comprendió el peligro que la revolución en Rusia podía representar para el orden social mundial. Así, después de haber mandado a mutuo degüello a sus poblaciones durante cuatro años, las principales potencias de entonces hicieron causa común para frenar la oleada proletaria que amenazaba con propagarse por una sociedad que ya no tenía nada que ofrecer a la humanidad… sino la guerra.
A contracorriente de la historia "oficial" según la cual la semilla de la revolución de Octubre 1917 contenía ya su degeneración, este artículo quiere poner de relieve que el aislamiento del proletariado ruso debe ante todo atribuirse a la coordinación de los gobiernos burgueses para asumir esa guerra de clases cuyo resultado acabó siendo decisivo para el curso de la historia. También demostrará que, desde 1917 hasta hoy, las diferentes fracciones de la clase dominante han usado todas las armas a su disposición para, primero, obstruir y reprimir la Revolución, luego para engañar y denigrar su memoria y sus lecciones.
La provocación de las Jornadas de Julio
En junio de 1917, ante la continuación de la guerra y el programa imperialista del gobierno provisional, el proletariado reaccionó con energía. Durante la gran manifestación del 18 de junio en Petrogrado, las consignas internacionalistas de los bolcheviques fueron mayoritarias por primera vez. Al mismo tiempo, la ofensiva militar rusa terminó en fiasco cuando el ejército alemán rompió el frente en varios lugares. La noticia del fracaso de la ofensiva llegó a la capital y reavivó la llama revolucionaria. Para hacer frente a una situación tan tensa, surgió, en los medios del poder, la idea de provocar una revuelta prematura en Petrogrado, aprovechándola para aplastar a obreros y bolcheviques y luego culpar al proletariado de la capital por el fracaso de la ofensiva militar, pues "habrían apuñalado por la espalda" a quienes estaban en el frente. Para ello, la burguesía provoca varios incidentes para incitar a los trabajadores a rebelarse en la capital. La renuncia de cuatro ministros del gobierno del partido Kadete (KD) y la presión de la Entente (la alianza de los futuros vencedores de la Primera Guerra Mundial) sobre el Gobierno Provisional empujaron a mencheviques y eseristas (Partido Social-Revolucionario, o SR) a integrar el gobierno burgués[3]. Lo único que tal cosa logró fue relanzar las demandas del poder inmediato para los sóviets. Además, la amenaza de enviar al frente a los regimientos de la capital aumentó el descontento de los soldados que emprendieron un levantamiento armado contra el gobierno provisional. La manifestación del 3 de julio podría haber sido catastrófica para el resto de la revolución si el partido bolchevique no hubiera logrado calmar el fervor de las masas oponiéndose a que se enfrentaran prematuramente a las tropas del gobierno. En aquellos días cruciales, el partido supo mantenerse fiel al proletariado apartándolo de la trampa tendida por la burguesía. Pero esas provocaciones fueron poco en comparación con la represión y la campaña de calumnias que les cayó encima a los bolcheviques en los días siguientes. Al igual que hoy, los bolcheviques se vieron tildados de las peores acusaciones… que si agentes alemanes a sueldo del Káiser, que si francotiradores disparando a las tropas que entraban en Petrogrado y así. Todo valía para denigrar al partido ante los trabajadores de la capital. Sólo mediante el despliegue de una enorme energía y discernimiento político pudieron los bolcheviques defender su honor. Si ya los “Días de Julio” revelaron el papel indispensable del partido, también permitieron revelar la verdadera naturaleza de mencheviques y eseristas. De hecho, su apoyo al gobierno burgués en aquellos días cruciales[4] fue la causa del descrédito de éstos entre las masas. Así, como escribió Lenin, "empieza una nueva fase. La victoria de la contrarrevolución desencadena la decepción de las masas hacia los partidos socialista-revolucionario y menchevique, y abre el camino para que aquéllas se unan a la política que apoya al proletariado"[5].
La burguesía trata de atajar la revolución proletaria
En una entrevista con el periodista y militante socialista John Reed, poco antes de la toma del Palacio de Invierno, Rodzianko, el llamado Rockefeller ruso dijo que "la Revolución es una enfermedad. Tarde o temprano, las potencias extranjeras tendrán que intervenir, como se intervendría para curar a un niño enfermo y enseñarle a caminar.”[6]
Tal intervención no tardó en llegar. Muy rápidamente, los diplomáticos de las grandes potencias burguesas intentaron llegar a un acuerdo con la burguesía rusa para resolver las cosas lo antes posible. Para el jefe del Servicio de Inteligencia británico en Rusia, Sir Samuel Hoare, la mejor solución seguía siendo la de implantar una dictadura militar. La Unión de Oficiales del Ejército y de la Armada propuso la misma solución. Como dijo el ministro de Cultos, Kartashev, miembro del partido Kadete: “Aquel que no tema ser cruel y brutal tomará el poder en sus manos”[7].
El intento de golpe de Estado de Kornilov[8] en agosto de 1917 contó de inmediato con el apoyo de Londres y París. Y el fracaso de ese primer intento contrarrevolucionario no desalentó ni mucho menos a la burguesía mundial. A partir de entonces, para los aliados, se trataba de detener la creciente influencia de los bolcheviques en las filas del proletariado ruso. El 3 de noviembre se celebró una conferencia militar secreta de militares aliados en Rusia en la oficina del director de la Cruz Roja, el coronel Thompson. Frente al "peligro bolchevique", el general norteamericano Knox propuso ni más ni menos que capturar a los bolcheviques y fusilarlos a todos[9].
Pero el 7 de noviembre, el Comité Militar Revolucionario se apodera del Palacio de Invierno, entregando el poder al sóviet de Petrogrado. Para la burguesía mundial, ahora, la intervención militar es más que nunca la única opción. Más aún cuando el eco de la revolución está resonando por toda Europa.
De entrada, el IIº Congreso de los Sóviets adopta el decreto de paz que proponía a todos los beligerantes una paz inmediata sin anexiones. Pero ese llamamiento no obtuvo la menor respuesta por parte de las potencias aliadas que deseaban prolongar el conflicto en espera de la ayuda estadounidense. Para los Imperios Centrales (Alemania y Austria), la liberación del frente oriental les permitió reorganizarse antes de que Estados Unidos entrara en guerra. El 22 de noviembre se firmó una tregua de tres semanas en Brest-Litovsk con el estado mayor austriaco y alemán. El 9 de diciembre se inician las negociaciones entre las dos partes. Pero ese mismo día, la batalla de Rostov del Don entre guardias rojos y ejércitos blancos sonó el comienzo de la guerra civil.[10] Tras la toma del poder, se levantaba ahora, ante el proletariado ruso, la prueba más dura. Mientras se esperaba que la revolución se extendiera al resto de Europa, era necesario estar preparado para enfrentar a las fuerzas contrarrevolucionarias desde dentro, bien apoyadas por las grandes potencias.
El comienzo de la guerra civil y el cerco a la revolución
La contrarrevolución se organizó realmente en los días posteriores a las elecciones a la Asamblea Constituyente, marcadas por una mayoría hostil al gobierno soviético. A finales de noviembre, los generales Alexéyev, Kornilov y Denikin y el cosaco Kaledin formaron el ejército de voluntarios en el sur de Rusia. Inicialmente, estaba integrado por unos 300 oficiales. Este ejército fue la primera expresión de la reacción militar de la burguesía rusa. Para su financiación, "la plutocracia de Rostov del Don recaudó seis millones y medio de rublos, la de Novocherkask unos dos millones". Compuesto por oficiales a favor de la restauración de la monarquía, contenía "en germen un carácter de clase", como dijo el general ruso Denikin.[11]
El gobierno soviético no podía permitir que el ejército contrarrevolucionario se estructurara sin reaccionar. La revolución necesitaba fortalecerse militarmente. El 28 de enero de 1918, el Consejo de Comisarios del Pueblo adoptó un decreto para transformar a la Guardia Roja[12] en un Ejército Rojo Obrero y Campesino formado por "los elementos más conscientes y mejor organizados de la clase obrera". Sin embargo, la organización de ese ejército fue siempre una tarea difícil. En ausencia de un encuadramiento comunista competente, Trotski reclutó en el cuerpo de oficiales del ejército zarista. A principios de 1918, la relación de fuerzas no era muy favorable a la Rusia soviética. Alemania y Austria-Hungría se aprovecharon de la desintegración del ejército y su desmovilización el 30 de enero para poner fin al armisticio firmado unas semanas antes. En un radiograma publicado el 19 de febrero en Pravda, el Consejo de Comisarios del Pueblo protestó "por la ofensiva lanzada por el gobierno alemán contra la República Soviética de Rusia, que había proclamado el fin del estado de guerra y comenzado a desmovilizar el ejército en todos los frentes. El gobierno obrero y campesino ruso no podía ni mucho menos suponer semejante actitud, ya que el armisticio no ha sido denunciado por ninguna de las partes firmantes, ni directa ni indirectamente, ni el 10 de febrero, ni en ningún otro momento, como así estaban obligadas ambas partes por el acuerdo del 2 de diciembre de 1917.”[13]
De hecho, Alemania adujo el pretexto de la independencia de Ucrania para pasar a la ofensiva con el consentimiento de la Rada, el parlamento burgués ucraniano. A ello le siguió una desbandada de la Guardia Roja, narrada en particular por el bolchevique Primakov:
"La retirada de la Guardia Roja fue como un gran éxodo. Casi cien mil guardias rojos, acompañados de sus familias, abandonaron Ucrania. Varias decenas de miles más se dispersaron por pueblos, aldeas, bosques y barrancos de Ucrania. (...) La pesada carga de la guerra, la violencia de las tropas de ocupación, la arrogancia de los mandos alemanes, la insolencia de los haidamak, la venganza sangrienta de los grandes terratenientes, la traición de la Rada Central, el saqueo abierto del país no hicieron más que inflamar el odio popular. Al gobierno de la Rada Central ya no se le llamaba sino gobierno de la Traición"[14].
En este contexto tan difícil se produjeron los primeros reclutamientos masivos del Ejército Rojo, a la vez que la cuestión de la paz era cada vez más apremiante para la supervivencia de la revolución.
La paz de Brest-Litovsk y la ofensiva militar de la burguesía
Si en un principio, para ganar tiempo, la República de los Sóviets adoptó la estrategia de "ni guerra ni paz", el retraso de la revolución europea hizo inevitable la firma de la paz, a pesar de las vergonzosas condiciones impuestas por los Imperios Centrales que amputaron a Rusia de gran parte de su territorio. Sabemos que el tema de la paz causó ásperos debates dentro del partido bolchevique y de los eseristas de izquierda. Aunque no es este artículo el lugar para tratar este tema, podemos decir que, con la perspectiva temporal, la posición de Lenin, aceptada en el VII Congreso del Partido, resultó ser la más apropiada para la situación.[15]
En las semanas y meses siguientes, la República de los Sóviets se ve asediada por todos los lados. Los ejércitos blancos se estructuran en diferentes partes del país. Procedente de Samara, la legión checoslovaca creada por las potencias de la Entente[16] sembró el terror a lo largo del ferrocarril transiberiano en las principales ciudades, lo que facilitó los levantamientos. Más tarde, los angloamericanos desembarcaron en Múrmansk, los Blancos ocuparon el suroeste de Rusia, los alemanes y los austríacos entraron en la región del Don, las tropas japonesas desembarcaron en Vladivostok...
A principios del verano de 1918, la situación de la República de los Soviets se había vuelto muy preocupante. El 29 de julio, Lenin escribe: “Múrmansk en el Norte, el frente checoslovaco en el Este, Turquestán, Bakú y Astracán en el Sureste, vemos que casi todos los eslabones de la cadena forjada por el imperialismo anglo-francés se han unido unos a otros”.
Se ve perfectamente que el pacto de las potencias de la Entente fue decisivo para la organización de la contrarrevolución. Un detalle que nuestros buenos demócratas prefieren evitar. A principios de 1919, unos 25 000 soldados británicos, franceses, italianos, norteamericanos y serbios se movilizaron entre Arcángel (Arjanguelsk) y Múrmansk[17] en una batalla a muerte contra el "peligro bolchevique", el cual, como dijo Clémenceau, seguiría propagándose “si no se le ataja”.
El testimonio de un miembro del cuerpo expedicionario, Ralph Albertson, da una imagen elocuente de la determinación y barbarie ejecutada por aquella coalición anticomunista: “Usábamos obuses de gas contra los bolcheviques.... Poníamos todas las trampas posibles cuando evacuábamos las aldeas. Una vez fusilamos a más de treinta prisioneros... Y cuando apresamos al comisario de Borok, un sargento me dijo que había dejado su cuerpo en la calle, herido por más de dieciséis bayonetazos. Habíamos tomado Borok por sorpresa y el comisario, un civil, no había tenido tiempo de tomar las armas.... Oí a un oficial repetir a sus hombres que no debían hacer prisioneros, que debían matarlos, aunque estuvieran desarmados… Vi a un prisionero bolchevique desarmado, que no causaba problemas, abatido a sangre fría... Cada noche, un destacamento de incendiarios hacía montones de víctimas”[18].
La paz de Brest-Litovsk no hizo sino avivar el odio de las distintas fracciones contrarrevolucionarias pero también de los eseristas de izquierda hacia los bolcheviques. La Rusia soviética ahora se asemejaba a una fortaleza asediada donde el hambre "está a las puertas de muchas ciudades, pueblos, fábricas y talleres", como relata Trotski. La alianza entre los Blancos y las potencias occidentales sumió a la revolución en una situación de supervivencia permanente. Además, a partir del 15 de marzo de 1918, los diferentes gobiernos de la Entente deciden no aceptar la paz de Brest-Litovsk y organizan la intervención armada. Las potencias de la Entente intervienen directamente en Rusia, apoyándose en la traición del Partido Social-revolucionario (eserista) para intentar llevar a cabo la contrarrevolución. En junio de 1918, el que fuera asistente de Kerenski, el eserista Boris Savinkov, planea asesinar a Lenin y Trotski y llevar a cabo una insurrección en Ríbinsk y Yaroslavl, con el fin de favorecer un desembarco de los Aliados. En otras palabras, en vista de la extrema debilidad del Ejército Rojo, se trataba de llevar a cabo una gran ofensiva para poner fin de una vez por todas a la Revolución.
Según cuenta Savinkov, los Blancos esperaban "asediar la capital mediante las ciudades sublevadas y, con el apoyo de los Aliados por el norte y de los checoslovacos, que acababan de apoderarse de Samara, en el Volga, poner a los bolcheviques en una situación difícil". Ahora sabemos, por las memorias publicadas por varios agentes secretos extranjeros, por las investigaciones publicadas en Pravda unos años después y por fuentes diplomáticas, que Inglaterra y Francia fueron el origen de esa conspiración. Los planes insurreccionales en las ciudades alrededor de Moscú, los desembarcos extranjeros, la ofensiva checoslovaca formaban parte de un plan único orquestado por militares y diplomáticos extranjeros y ejecutado por líderes eseristas opuestos firmemente a la paz con Alemania y a la extensión de la revolución.[19]
Los legionarios checoslovacos, dirigidos por los Aliados, tomaron Samara el 8 de junio y sitiaron Omsk. Un mes más tarde, se apoderaron de Zlatoust en los Urales y unos días más tarde se acercaron a Ekaterimburgo, donde la familia imperial había sido internada. La liberación de la familia imperial podría haber hecho posible la unificación de fuerzas contrarrevolucionarias que tenían grandes dificultades para resolver sus propias divisiones y diferencias. Los bolcheviques no quisieron correr ese riesgo y decidieron ejecutar a toda la familia. Esta decisión fue motivada por la necesidad de intimidar al enemigo y mostrarle, como escribió Trotski años después, "que no había retirada posible, que el resultado era o la victoria total o la derrota total". Sin embargo, ese acto se volvió contra los bolcheviques. De hecho, la ejecución de los hijos del zar fue utilizada por la burguesía internacional en sus campañas de propaganda para presentar a los bolcheviques como bárbaros sanguinarios.
En julio y agosto, prosigue la ofensiva con el desembarco al norte de franceses y británicos en Múrmansk. Crearon un gobierno "autónomo". Los turcos y los ingleses ocupan Azerbaiyán. Los alemanes entran en Georgia con el consentimiento de los mencheviques, mientras los legionarios checos siguen avanzando hacia el oeste. Esas semanas fueron decisivas para la defensa de la Revolución, cuya supervivencia pendía de un hilo. En Sviajsk, cerca de Kazán, después de varios días de combates, el cuartel general del 5º Ejército, muy debilitado, pudo haber sido capturado con sus principales líderes militares, empezando por Trotski. La falta de información y los errores estratégicos de los generales blancos permitieron que Trotski y sus hombres salieran del mal paso. Dada la extrema debilidad del poder soviético, la detención de sus principales líderes habría supuesto un golpe fatal para la moral y la determinación de las tropas.
En el norte, los británicos tomaron el mando de todos los ejércitos de la región. Además de cuatro o cinco batallones ingleses, las tropas se componían de cuatro o cinco batallones de norteamericanos, un batallón de franceses, polacos, italianos y formaciones mixtas.[20] También se organizó un ejército ruso, pero bajo mando y supervisión británicos. A principios de agosto, ese ejército del norte se apodera de Arcángel, destituye al sóviet y establece un gobierno provisional, compuesto por cadetes y eseristas, controlado por el general británico Pool.
Al mismo tiempo, la Comuna de Bakú cae a mediados de agosto ante la ofensiva del ejército turco, los “musavatistas” (nacionalistas azeríes) y los regimientos británicos. Los veintiséis comisarios del pueblo fueron fusilados el 20 de septiembre de 1918 por los ingleses.[21]
Las diversas fracciones de la burguesía rusa aprovecharon ese difícil contexto para desestabilizar el poder de los Sóviets tramando planes que podrían haber sido funestos para la revolución.
Tiempos de conspiraciones.
Para mayo y junio de 1918, se había formado un bloque contrarrevolucionario, que abarcaba desde monárquicos hasta algunos mencheviques y eseristas. Todos esos partidos se habían unido al "Centro Nacional" creado originalmente por los Kadetes. Los principales líderes del movimiento trabajaron para reunir información política y militar que transmitían a los distintos ejércitos blancos, manteniendo estrechas relaciones con agentes secretos británicos, franceses y estadounidenses. Además, en octubre de 1918 se celebró una conferencia especial, formada por representantes de los países de la Entente y del Centro Nacional. La Checa reaccionó rápidamente y se dio cuenta de la existencia de un único centro de contrarrevolución.
Pero esto no impidió que se aplicara lo que habían decidido para desestabilizar la República de los Soviets. El 30 de agosto, el jefe de la Checa, Uritsky, fue asesinado por un eserista. Unas horas más tarde, hubo un intento de asesinato contra Lenin al salir de la fábrica Michaelson. Estos dos acontecimientos no son sino una pequeña parte de una operación más amplia para eliminar a todos los principales bolcheviques: "El 15 de agosto, Bruce Lockhart [agente secreto británico] recibe la visita de un oficial que se presenta como coronel Berzin, comandante de la guardia letona del Kremlin. Le entrega una carta de recomendación escrita por Cromey, agregado naval británico en Petrogrado. Berzin dice que aunque los letones habían apoyado a los bolcheviques, no querían luchar contra los ingleses que habían desembarcado en Arcángel. Después de haberlo discutido con el Consejero General en Francia, Groener, Lockhart puso a Berzin en contacto con Railey. En los últimos días de agosto, Groener preside una reunión secreta de algunos representantes de los Aliados. Esa reunión se lleva a cabo en el Consulado General de Estados Unidos. Están presentes Railey y otro agente del IS, George Hill, así como el corresponsal de Le Figaro en Moscú, René Marchand. Railey cuenta en sus memorias que hizo saber que había comprado a Berzin por dos millones de rublos. El objetivo era echar mano, de un solo golpe, de los líderes bolcheviques que, al poco, iban a asistir a una sesión de su Comité Central. Los británicos estaban en contacto con el general Yudénich y se preparaban para suministrarle armas y equipo. (...) Tras el asesinato de Uritski, la Cheka, que seguía el rastro de los conspiradores, había entrado en la antigua embajada británica en Petrogrado. Cromey había disparado a la policía, matando a un comisario y a varios oficiales. A él también lo mataron. También estaba el agregado naval quemando papeles comprometedores. Pero aún quedaron papeles suficientes para esclarecer a los investigadores. Railey, buscado activamente, logró escapar. Después de varios meses, regresó a Londres donde acusó a René Marchand de haberle traicionado... En cuanto a Berzin, la prensa soviética reveló más tarde que había dicho a sus jefes que Bruce Lockhart y Railey le habían ofrecido dos millones de rublos por participar en el asesinato de los líderes soviéticos."[22]
La detención de Bruce Lockhart concluye una investigación que había demostrado plenamente la participación extranjera en las maquinaciones de los Blancos.[23]
Ese complot fallido fue, sin embargo, uno de los puntos culminantes del peligro contrarrevolucionario. En ese momento, la caída de la República de los Sóviets parecía inminente. Ante tal situación, el Terror Rojo fue decretado el 6 de septiembre. Esta medida fue un error de primera importancia[24], pero hay que admitir que la impuso la fuerza de las cosas, o sea, la de las prácticas terroristas de las potencias extranjeras y los ejércitos blancos.
"Sin la ayuda de los aliados, es imposible liberar a Rusia"
Oficialmente, los gobiernos burgueses intervinieron en Rusia en defensa de la democracia y contra el "peligro bolchevique". En realidad, lo de establecer la democracia no era ni la primera ni la última preocupación de las potencias de la Entente, decididas sobre todo a evitar la extensión de la ola revolucionaria que se iba extendiendo a Alemania a finales de 1918. Las burguesías francesa, británica y americana estaban dispuestas a hacer cualquier cosa por defender sus intereses. Así, desde el inicio de la guerra civil, los ejércitos extranjeros se comportaron cual hordas sanguinarias, buscando establecer o apoyar dictaduras militares en la mayoría de los territorios tomados al Ejército Rojo. Esto sucedió, por ejemplo, a principios de enero de 1919, cuando el general Miller desembarcó en Arcángel y fue proclamado Gobernador General de la ciudad y ministro de Guerra. Dirigiendo un ejército de 20.000 hombres, apoyándose en campesinos y pescadores monárquicos que odiaban a los comunistas, hizo reinar el terror en la región. El antiguo fiscal provincial, Dobrovolski, cuenta que "los partidarios de Pinet eran tan feroces que el comandante del 8º Regimiento, el coronel B., decidió publicar un folleto sobre la actitud humana que debería adoptarse hacia los prisioneros."[25]
Los Aliados no dudaron, por otra parte, en apoyar directamente a los ejércitos de los principales líderes blancos partidarios de un poder muy autoritario como Denikin y Kolchak. La ofensiva que éste dirigió desde Siberia a Moscú a finales de 1918 se llevó a cabo en gran parte con un arsenal militar ofrecido por las principales potencias extranjeras:
“Estados Unidos entrega 600.000 rifles, varios cientos de cañones, varios miles de ametralladoras, municiones, equipos, uniformes, Gran Bretaña 200.000 equipos, 2.000 ametralladoras, 500 millones de cartuchos. Francia 30 aviones y más de 200 automóviles. Japón 70.000 rifles, 30 cañones, 100 ametralladoras con sus municiones y 120.000 piezas de equipo. Para pagar estas entregas, que le permiten equipar y armar a más de 400.000 hombres, Kolchak envía a Hong Kong 184 toneladas de oro del tesoro, que había recibido.”[26]
Fue esa división militar del trabajo entre Aliados y Ejércitos Blancos a lo que el proletariado ruso tuvo que enfrentarse durante el año 1919. Lenin era muy consciente de la extrema fragilidad del poder de los sóviets y esa fue la razón por la que no cesó de denunciar la responsabilidad de los generales zaristas y sus maquinaciones con los ejércitos extranjeros:
“Kolchak y Denikin son los principales y únicos enemigos serios de la República de los Soviets. Si no hubieran sido ayudados por la Entente (Inglaterra, Francia, EE.UU), se habrían desmoronado hace mucho. Sólo la asistencia de la Entente ha hecho de ellos una fuerza. Sin embargo, están obligados a engañar al pueblo, fingiendo de vez en cuando ser partidarios de la "democracia", de la "Asamblea Constituyente", del "gobierno del pueblo", etc. Los mencheviques y los socialistas-revolucionarios se dejan engañar de muy buen grado. Hoy la verdad sobre Kolchak (y Denikin es su hermano gemelo) está totalmente al desnudo: fusilamiento de decenas de miles de obreros, incluidos mencheviques y eseristas, apaleamiento de campesinos en distritos enteros. Fustigación pública de mujeres, arbitrariedad absoluta de los oficiales, de señoritos terratenientes. Saqueos sin fin. Tal es la verdad sobre Kolchak y Denikin."[27]
Esa gran alianza contrarrevolucionaria se hizo aún más vital cuando estalló la revolución alemana en diciembre de 1918. Como relatan los historiadores norteamericanos M. Sayers y A. Khan en La Gran Conspiración contra Rusia: “La razón de la renuncia de los Aliados a marchar sobre Berlín, escriben, y a desarmar para siempre el militarismo alemán, radica en el miedo al bolchevismo entre los Aliados... El comandante en jefe aliado, el mariscal Foch, reveló en sus memorias que, tan pronto como se iniciaron las negociaciones de paz, los portavoces alemanes se refirieron constantemente a ‘la amenazante invasión bolchevique de Alemania’...Wilson, del Estado Mayor Británico, contaba en su Ward Diary (diario de guerra) que el 9 de noviembre de 1918, dos días antes de que se firmara el Armisticio, ‘el Gabinete se reunió esa noche, de 6.30 a 8.00, Lloyd George leyó dos telegramas del Tigre (Clemenceau) en los que relataba la entrevista de Foch con los alemanes; el Tigre teme la caída de Alemania y la victoria del bolchevismo en ese país: Lloyd George me preguntó si yo quería que esto sucediera o si prefería un armisticio. Sin dudarlo, le dije: "¡Armisticio!". Todo el gabinete estuvo de acuerdo conmigo. Para nosotros, el verdadero peligro ya no son los alemanes, sino el bolchevismo’ ”.
El miedo a una extensión de la revolución por toda Europa agudizó la determinación de las potencias burguesas de aplastar definitivamente el poder de los Sóviets. Durante la conferencia de paz, Clémenceau se convirtió en el defensor más implacable de esa política: "El peligro bolchevique es muy grande en este momento; el bolchevismo se está extendiendo. Se ha extendido a las provincias bálticas y a Polonia; y esta mañana hemos recibido muy malas noticias, porque se está extendiendo a Budapest y a Viena. Italia también está en peligro. El peligro es probablemente mayor allí que en Francia. Si el bolchevismo, después de haberse extendido a Alemania, cruzara Austria y Hungría y llegara a Italia, Europa se enfrentaría a un peligro muy grande. Por eso hay que hacer algo contra el bolchevismo". En esa conferencia se afirmó a voz en grito el “derecho de los pueblos a la autodeterminación”, en cambio, la burguesía no iba a dejar que el proletariado mundial se “autodeterminara” pues corría el riesgo de poner en peligro su sociedad burguesa. Para un campo como para el otro, la clave de la victoria era la extensión o el aislamiento de la revolución. El miedo de la burguesía se mide además por el nivel de violencia y atrocidad con el que esa clase se dio rienda suelta en Rusia, Alemania, Hungría e Italia. Tras el velo de los "derechos humanos" se esconde el interés de una clase dominante siempre decidida a utilizar los peores métodos para su supervivencia.
Asfixia económica
Las estridentes declaraciones de Clémenceau, antes mencionadas, permiten comprender su insistencia en decretar un bloqueo total a Rusia y hacer todo lo posible para que los estados vecinos siguieran siendo hostiles a la República de los Sóviets.[28]
De ahí también la determinación con la que se luchó contra la oleada revolucionaria. El retraso del proletariado europeo y mundial para hacer la revolución sumió al proletariado ruso en un aislamiento total. La República de los Sóviets era ahora una "fortaleza asediada" que intentaba resistir contra unas dificultades sobrecogedoras. En 1919-1920, los efectos del racionamiento y el sometimiento de la producción a las necesidades de la guerra que se habían aplicado durante la tan reciente Primera Guerra Mundial, todavía se sentían en el país. A esto se sumó la devastación de la guerra civil y el bloqueo económico impuesto por las potencias democráticas entre marzo de 1918 y principios de 1920. Todas las importaciones fueron bloqueadas, incluidos los paquetes de solidaridad enviados por proletarios de otros países. Los ejércitos blancos y los de la Entente se habían apoderado del carbón de Ucrania y el petróleo de Bakú y el Cáucaso, lo que provocó una escasez de combustible. Todo el combustible que llegaba a las ciudades seguía siendo menos del 10% del que se consumía antes de la Primera Guerra Mundial. El hambre en las ciudades era terrible, faltaba de todo. Los trabajadores de la industria pesada recibían raciones de primera clase que no excedían las 1900 calorías.
Por supuesto, esta situación también tuvo repercusiones en la condición de los soldados del Ejército Rojo atrapados en las garras del hambre, el frío y las enfermedades. En octubre de 1919, las tropas blancas de Yudénich amenazaron Petrogrado. La brigada del comandante Kotovski acudió desde Ucrania como refuerzo. El 4 de noviembre, Kotovski redactó el siguiente informe: "Una epidemia generalizada de tifus, sarna, eczema, enfermedades debidas al frío por falta de ropa, uniformes y baños. Todo esto ha puesto de rodillas entre el 75 y el 85% de nuestros veteranos que se han ido quedando por el camino en enfermerías y hospitales". Ante las protestas de algunos regimientos, se dejó descansar a la brigada. La situación era, en realidad, mucho peor: "Nos enfrentamos a otras dificultades, escribió un soldado, se ha declarado una fulminante epidemia de tifus y las enfermedades por el frío han devastado la brigada. Los soldados y comandantes vivían en cuarteles sin calefacción y recibían raciones de hambre: 200 gramos de ‘sujari’ (una especie de pan tostado) y 300 gramos de col. Dolía en el alma ver morir a nuestros caballos por falta de forraje."[29] Trotski describe con palabras muy sombrías la apariencia de esas mismas tropas que se suponía debían defender el bastión principal del proletariado ruso: “Los obreros de Petrogrado tenían entonces muy mala traza: la tez terrosa porque no tenían suficiente para comer, vestidos de harapos, botas, a menudo desparejadas, llenas de agujeros.”
Después de 1921 siguió la escasez y el racionamiento siguió siendo tan drástico, "la ración de pan negro sigue siendo de sólo 800 gramos para los trabajadores de las empresas de jornada continua y de 600 gramos para los trabajadores de choque. La ración baja hasta 200 gramos para los titulares de la tarjeta "B" (desempleados). El arenque, que en otras circunstancias, había permitido salir del paso, había desaparecido por completo. Las patatas llegaban congeladas a las ciudades debido al lamentable estado de los ferrocarriles (cerca del 20% de su potencial de preguerra). A principios de la primavera de 1921, una hambruna atroz asoló las provincias orientales y la región del Volga. Según las estadísticas reconocidas por el Congreso de los Soviets, había entonces entre 2 y 2,7 millones de personas necesitadas, que padecían hambre, frío, epidemias de tifus (ver nota 20), difteria, gripe, etc."[30]
En las fábricas, la sobreexplotación de los trabajadores no impidió la caída de la producción. La subnutrición y el caos económico empujaron a algunos de ellos a emigrar al campo, otros huyeron de grandes empresas a pequeños talleres que facilitaban el trueque. En estas condiciones, se decidió implantar la Nueva Política Económica (NPE), que frenó la estatización de la producción.
La guerra civil deja tras ella un país completamente exangüe. Unos 980.000 muertos en las filas del Ejército Rojo, alrededor de 3 millones entre la población civil. La hambruna, ya presente, se amplifica durante el verano de 1921 con la terrible sequía que se extiende por toda la cuenca del Volga.
Aunque, ante el desarrollo de los motines y el "peligro" revolucionario en su propio territorio, las potencias extranjeras tuvieron que retirar sus tropas durante el año 1920 y aunque los ejércitos contrarrevolucionarios nunca fueron realmente capaces de recuperar el poder, de tan gangrenados como estaban por sus peleas internas, la falta de disciplina y la falta de coordinación, la burguesía mundial sin embargo logró atajar la ola revolucionaria que había eclosionado tras cuatro años de guerra imperialista. El aislamiento total de la Rusia de los Sóviets acabará rubricando el fin de la revolución y la caída en su degeneración[31].
Como veremos en la segunda parte de este artículo, fue en este contexto en el que la socialdemocracia y luego el estalinismo asestaron el golpe final a la Revolución de Octubre y a su legado.
(Continuará)
Narek, 8 de abril de 2018.
[1] Es más, o menos así, en una emisión de radio cómo el historiador francés Stéphane Courtois describe la personalidad y aspiraciones Lenin.
[2] Es lo que ha afirmado otro historiador-tertuliano francés (Thierry Wolton) en el plató de la emisión “28 minutos” del canal Arte el 17 de octubre de 2017.
[3] El artículo de Lenin, ¿Con qué contaron los demócratas constitucionalistas (Kadetes) al retirarse del ministerio?, escrito el 3 de julio, muestra la claridad de los bolcheviques sobre este episodio. Obras escogidas, vol. 2.
[4] Especialmente en la represión de la manifestación del 3 de julio.
[5] Lenin, Sobre las ilusiones constitucionales.
[7] Jean-Jacques Marie, La guerre civiel russe. 1917-1922. Armées paysannes rouges, blanches et vertes, Editions autrement, 2005.
[8] Para más información sobre el golpe de estado de Kornilov, pueden consultarse varios artículos de la CCI sobre la Revolución de Octubre.
[9] Pierre Durant, Op. cit.
[10] Jean-Jacques Marie, Ob. cit.
[11] Citado por Jean-Jacques Marie, Op. cit.
[12] Aunque pensamos que en esas circunstancias, formar un ejército rojo era algo necesario, consideramos sin embargo que la disolución de la Guardia Roja, órgano armado especifico del proletariado, fue un error pues significó desarmar a la clase revolucionaria.
[13] "Proyecto de radiograma al gobierno del Reich alemán" redactado por Trotski, en Lenin, Obras escogidas, Ediciones Progreso, Moscú, 1968.
[14] Citado en Jean-Jacques Marie, Ob. cit.
[15] Para más detalles sobre ese tema, puede leerse en la Rsvista Internacional (en francés) "Brest-Litovsk : gagner du temps pour la Révolution mondiale [777]",
[16] Véase Jean-Jacques Marie, La Guerre des Russes Blancs, 1917-1920, editorial Tallandier, 2017
[17] Pierre Durant, Op. cit. p. 191.
[18] Citado en Pierre Durant, Op. cit. p. 190.
[19] Pierre Durant, Ob. cit. p. 89.
[20] Jean-Jacques Marie, Ob. cit, p. 79.
[21] Ídem, p. 81.
[22] Idem, pp. 116-117.
[23] Pierre Durand, Ob. cit.
[24] Al igual que Rosa Luxemburg, la CCI rechaza la noción de Terror Rojo: "A pesar de que era necesario responder con firmeza a los planes contrarrevolucionarios de la vieja clase dirigente, y crear una organización especial para su supresión, la Cheka, esta organización se liberó rápidamente del control de los soviets, tendiendo a ser infectada por la corrupción moral y material del viejo orden social. ’’ Manifiesto de la Corriente Comunista Internacional sobre la Revolución de Octubre de 1917 en Rusia. (2017) (https://es.internationalism.org/print/book/export/html/4237 [778])
[25] Citado en Jean-Jacques Marie, La guerre civile russe, Ob. cit. p. 94.
[26] Citado en Jean-Jacques Marie, Ob. cit. p. 99.
[27] ¡Todos en lucha contra Denikin!. (Carta del comité central del Partido Comunista (b) de Rusia a las organizaciones del partido).
[28] Jean Jacques Marie, La guerre des Russes blancs, Ob. cit., p. 436.
[29] Citado en Jean Jacques Marie, La Guerre civile, Ob. cit. p. 164.
[30] Folleto de la CCI, Octubre del 17: inicio de la revolución mundial : ‘‘El aislamiento es la muerte de la revolución” https://es.internationalism.org/cci/200602/749/el-aislamiento-es-la-muerte-de-la-revolucion [369].
[31] Léase al respecto: "La degeneración de la Revolución Rusa", https://es.internationalism.org/revista-internacional/197507/998/la-degeneracion-de-la-revolucion-rusa [779]
Historia del Movimiento obrero:
Herencia de la Izquierda Comunista:
Respuesta tardía a una anarquista revolucionaria: Emma Goldman y la Revolución Rusa
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 284.74 KB |
- 612 lecturas
Después de su expulsión de Estados Unidos en enero de 1920, pasó dos años en Rusia y luego publicó tres libros[1]. “Yo era y sigo siendo de la opinión de que el problema ruso es demasiado complicado como para ser pasado por alto con algunas palabras frívolas", escribió en la introducción de su primer libro. Respondemos a Emma Goldman porque ella fue una figura central en el movimiento obrero revolucionario en los Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial. Debido a su determinación de mantener una clara posición internacionalista contra la guerra, la clase dominante estadounidense la llamó "Emma la Roja - la mujer más peligrosa de América". Pero hay otras dos razones para examinar más de cerca las posiciones de Goldman. Por un lado, debido a su gran influencia en el medio anarcosindicalista y anarquista hasta el día de hoy - la "Rosa Luxemburgo de los anarquistas", y por otro lado por su análisis temprano del desarrollo y de los problemas encontrados en la Revolución Rusa, todo ello es testimonio de una gran honestidad y responsabilidad. Los esfuerzos de Goldman siguen siendo hoy una valiosa contribución para entender la degeneración de la Revolución Rusa, aunque algunas de sus posiciones no las compartimos.
Goldman, era una anarquista con raíces familiares en Rusia, se inspiró en las teorías de la influyente autoridad anarquista de Pedro Kropotkin, pero representó una postura anarcosindicalista en sus actividades. Rechazó claramente el marxismo como orientación política y teórica. Lo que distinguió a Goldman de Kropotkin fue su determinación en tomar una posición firme,junto con otros como Malatesta y Berkman en febrero de 1915, en contra del llamado Manifiesto de los 16, con el que Kropotkin y otros anarquistas habían caído en el siniestro apoyo a la Primera Guerra Mundial. Goldman adoptó una postura claramente internacionalista que condenaba cualquier participación, apoyo o tolerancia a la guerra y se convirtió así en referencia internacionalista en los Estados Unidos.
Nuestra preocupación es fijarnos, en este artículo, en el punto de partida político de Goldman hacía la Revolución Rusa, sus experiencias y conclusiones. Para anticipar: sus observaciones se basan en un profundo instinto proletario y sus avances notables y deben separarse de algunas de sus conclusiones políticas centrales. Para permitir una visión suficiente de la posición de Goldman, es necesario insertar citas más largas. Como no es posible abordar todos los aspectos de su análisis, nos vemos obligados a hacer una selección de sus escritos sobre la Revolución Rusa y de su autobiografía.
A Goldman le preocupaban constantemente dos cuestiones: la fusión de los bolcheviques con el aparato estatal y sus consecuencias, y su propia y doloroso desgarro sobre qué momento le permitiría exponer, e incluso la obligaría, sus críticas a los bolcheviques algo que ella hizo después de meses de dolorosa vacilación. No podemos abordar aquí otras preocupaciones políticas de Goldman, como el "Terror Rojo", la Cheka, Brest-Litovsk, el movimiento Majnó en Ucrania, la Rastvojartska (el incesante acaparamiento de alimentos al campesinado, que incluye también la relación entre la clase obrera y los campesinos), o la situación catastrófica de los niños[2] o su posición sobre los Consejos Obreros. Sin embargo, sus experiencias y análisis del levantamiento de marzo de 1921 en Cronstadt son importantes, ya que ese hecho significó la ruptura de Goldman con los bolcheviques.
"La verdad sobre los bolcheviques”
La Revolución de Octubre la llenó de gran entusiasmo: "Entre noviembre de 1917 y febrero de 1918, liberada de la cárcel bajo fianza por mi actitud contra la guerra, viajé por Estados Unidos para defender a los bolcheviques. He publicado un folleto sobre ilustración de la Revolución Rusa y la justificación de los bolcheviques. Los defendí, a pesar de su teoría marxista, por ser la encarnación práctica del espíritu revolucionario".[3]
En 1918, en el diario anarquista Mother Earth (Madre Tierra), publicó un artículo titulado “La verdad sobre los bolcheviques”: "La revolución rusa no significa nada, sino libera la tierra y no echa abajo al latifundista tras haber destronado al zar. Esto explica el trasfondo histórico de los bolcheviques y su justificación social y económica. Son poderosos porque encarnan al pueblo. En el momento en que dejen de hacerlo, tendrán que irse, como el Gobierno Provisional de Kerensky. El pueblo ruso nunca estará satisfecho hasta que la tierra y los medios de subsistencia se conviertan en la herencia de los hijos de Rusia. Si no, el bolchevismo desaparecerá. Han decidido por primera vez en siglos que deben ser escuchados y que sus voces alcanzarán, no el corazón de las clases dominantes -porque saben que no tienen corazón- sino el de los pueblos del mundo, incluido el pueblo de Estados Unidos. Este es el profundo significado de la Revolución Rusa simbolizada por los bolcheviques (…) Los bolcheviques han venido a desafiar al mundo. Y el mundo nunca más podrá descansar en su vieja y sórdida indolencia. Deben aceptar el desafío. Ya ha sido aceptado en Alemania, Austria, Rumania, Francia, Italia e incluso en Estados Unidos. Como la repentina luz del sol, el bolchevismo se está extendiendo por todo el mundo, iluminando y calentando la gran visión: la nueva vida de la fraternidad humana y el bienestar social."[4]
La posición de Goldman sobre los bolcheviques fue todo menos negativo en 1918. Por el contrario, su defensa de la Revolución Rusa y de los bolcheviques fue una respuesta altamente responsable a la campaña de mentiras de la burguesía estadounidense y su papel en la campaña brutal coordinada internacionalmente contra la Rusia revolucionaria. Su crítica radical después de dos años en Rusia, tenía siempre la preocupación de defender la revolución de Octubre contra sus enemigos exteriores al igual que contra la degeneración interna. Esa fue su preocupación en sus actividades y escritos.
Entusiasmo y decepción
El cambio en la evaluación de Goldman sobre los acontecimientos en Rusia se puede ver de manera impresionante en las breves citas siguientes. Ella describe su llegada a Petrogrado en enero de 1920 con palabras exuberantes: "¡Rusia soviética! Tierra sagrada, gente mágica! Ahora te has convertido en el símbolo de las esperanzas de la humanidad, tú sola estás destinada a redimir el mundo. Estoy aquí para servirte, querida Matuschka. Llévame a tu pecho, déjame integrarme en ti, mezclar mi sangre con la tuya, encontrar mi lugar en tu heroica lucha."[5]
Dos años después, sin embargo, a manera de última descripción de su estancia en Rusia, encontramos lo siguiente: "En el tren, Primero de diciembre de 1921. Mis sueños destrozados, mi fe rota, mi corazón endurecido. Matushka Rossiya[Madre Rusia] sangra por mil heridas, su suelo está cubierto de cadáveres. Me agarro al barrote de la ventana helada y aprieto los dientes para contener los sollozos.[6]” “Había pasado ya casi un año y once meses desde que había pisado suelo ruso, que yo creía que iba a ser la Tierra prometida. Tenía el corazón en un puño por lo trágico que era lo que se estaba viviendo en Rusia. Sólo había un pensamiento que me preocupaba: tengo que alzar la voz contra los crímenes cometidos en nombre de la Revolución. Necesitaba que se me escuchara, fueran amigos o enemigos”[7] Pero ¿qué había pasado entre su llegada en 1920 y su partida dos años después? ¿Su decepción no fue más que el resultado de una ingenua expectativa, atrapada ahora en la realidad? Volveremos a la segunda pregunta al final del artículo.
Aislamiento de la Revolución Rusa
Goldman atribuye con razón gran importancia a la cuestión del cerco de la Revolución Rusa, que, en su opinión, fue una causa real de las dificultades de los primeros años de poder soviético. Pero, como señalamos más adelante, habla poco de su aislamiento político a causa de que el proletariado mundial no fue capaz de tomar el poder en otros países, algo esencial, y que no permitió que no se corrigieran errores importantes del poder bolchevique.
En su libro de 1922 El declive de la revolución rusa de 1922, Goldman subraya al principio cómo el aislamiento de Rusia, le quitó el aliento a la revolución y cómo la situación de guerra mundial creó las peores condiciones para una revolución: "Comenzaba la cruzada contra Rusia. Los invasores asesinaron a millones de rusos, cientos de miles de mujeres y niños muertos de hambre por el bloqueo, y Rusia se convirtió en una vasta tierra baldía donde la agonía y la desesperación habían asolado sus hogares. La Revolución Rusa cayó al suelo, y el régimen bolchevique se volvió inconmensurablemente más fuerte. Este es el resultado final de los cuatro años de conspiración de los imperialistas contra Rusia." [8]
La guerra internacional coordinada contra Rusia significó un estrangulamiento brutal. Ignorar esta trágica situación sería una base completamente equivocada para cualquier análisis de la degeneración y el fracaso de la Revolución Rusa, y Goldman lo menciona una y otra vez en sus experiencias personales. Por ejemplo, describe la terrible situación que surgió en 1920/21 para millones de niños como resultado de la inanición despiadada de Rusia, una situación que se vio exacerbada por las maquinaciones de enriquecimiento de muchos burócratas estatales. Goldman defiende los esfuerzos de los bolcheviques por mejorar la situación de los niños, a pesar de todas sus duras críticas hacia ellos: "Es cierto que los bolcheviques han hecho todo lo posible por los niños y la educación. También es cierto que si no han logrado poner fin a la difícil situación de los niños en Rusia, esto ha sido más culpa de los enemigos de la Revolución Rusa que de ellos. Las terribles consecuencias de la intervención y el bloqueo recaen más gravemente sobre los débiles hombros de los niños y los enfermos. Pero incluso en condiciones más favorables, el monstruo burocrático del Estado bolchevique habría paralizado y frustrado las mejores intenciones y los esfuerzos más tremendos de los comunistas a favor del niño y la educación. (...) Tuve que ir dándome más y más cuenta de que los bolcheviques en realidad estaban tratando de hacer todo lo posible por los niños, pero que todos sus esfuerzos acabaron en nada a causa la parásita burocracia que el Estado había creado." [9]
Describe, en especial, a las denominadas "almas muertas"[10]: nombres de niños ficticios o ya fallecidos, incluidos en las listas de derechohabientes de alimentos por los burócratas de menor rango. Los burócratas consumían o vendían esos alimentos obtenidos fraudulentamente. Todo eso a expensas de cientos de miles de niños hambrientos, las víctimas más indefensas del implacable bloqueo internacional.
No se puede acusar a Goldman de haber hecho su análisis sobre el declive de la Revolución rusa sin tener en cuenta la situación dominante y mortal del aislamiento de Rusia. También intentó, como se desprende de las citas, hacer una distinción entre los bolcheviques y la burocracia estatal, lo cual veremos más adelante.
Más bien, su debilidad radica en la falta de un análisis claro de que la guerra y el bloqueo contra Rusia sólo fueron posibles porque la clase obrera, particularmente en Europa Occidental, fue golpeada etapa por etapa, especialmente en Alemania. La clase obrera en Europa occidental, y también en Estados Unidos, se enfrentó a una burguesía mucho más experimentada y a aparatos estatales más sofisticados que en Rusia. Pero no sólo fue la derrota de la oleada revolucionaria internacional lo que produjo la situación desesperada en Rusia, sino también el retraso de la clase obrera internacional en comparación con Rusia.
En Alemania, el intento de revolución no comenzó hasta más de un año después de octubre de 1917, lo que dio rienda suelta a la estrategia de aislamiento de Rusia durante mucho tiempo, como lo demostraron los meses siguientes a las negociaciones de Brest-Litovsk. La toma del poder por el proletariado en los estados centrales de Europa occidental habría sido la única manera de romper el ahogamiento y la sangría que estaba sufriendo la Revolución rusa y detener los ejércitos de intervención. Comprender las raíces de la derrota de la Revolución rusa sólo es posible examinando de cerca el equilibrio de poder internacional entre proletariado y burguesía. Es un aspecto que aparece en los escritos de Goldman, pero apenas se desarrolla y deja la impresión de que el destino de la revolución se habría quedado decidido sobre todo en tierras rusas.
El aislamiento y la asfixia de Rusia después de octubre de 1917 no explica todos los aspectos de la degeneración interna, que en última instancia fue la experiencia más traumatizante para la clase obrera, ni deberían servir de justificación para la degeneración interna. En cuanto al problema de los errores catastróficos de los bolcheviques, especialmente su política de identificación con el aparato estatal, es crucial comprender que eso sólo podría haberse corregido gracias a la influencia de una clase obrera revolucionaria triunfante en otros países, lo que trágicamente no ocurrió.[11]”
Mirando más de cerca, hay una contradicción en las tesis centrales de Goldman sobre la relación entre la situación internacional y las causas de la degeneración de la Revolución Rusa. Por un lado, escribe: “Mis observaciones y estudios de dos años me han dejado claro que si el pueblo ruso no hubiera sido amenazado desde fuera todo el tiempo, el gran peligro que lo amenazaba desde dentro se habría percibido y evitado muy pronto, (...).” “Por otro lado, sin embargo: "Si alguna vez hubo alguna duda sobre si el mayor peligro para la revolución provenía de los ataques exteriores o de la exclusión del pueblo de los acontecimientos, la Revolución rusa ha resuelto de una vez por todas cualquier duda sobre esta cuestión. La contrarrevolución, apoyada por los Aliados con dinero, hombres y municiones fracasó por completo.”[12]
Como ya hemos mencionado, el aislamiento de Rusia no debe ser en modo alguno una excusa para cometer errores. Pero Goldman extrae una conclusión curiosa en la que ella contradice sus "observaciones y estudios", citados antes: la salvación de la revolución dependía sobre todo de las fuerzas de la clase obrera dentro de Rusia, siendo la situación internacional mucho más un factor secundario. Goldman desarrolla una lógica aquí que nos recuerda la de Volin[13] y que consiste en el argumento falso de que, debido a la derrota de las tropas aliadas, es decir, simplemente gracias al resultado militar de ese enfrentamiento sangriento, las acciones contrarrevolucionarias haber sido perfectamente superadas por la revolución. Eso es propio de un simplismo un tanto obtuso cuando se conocen los inmensos estragos ocasionados por semejante carnicería[14] en la que murieron miles de valerosos revolucionarios, algo que la propia Goldman describió acertadamente. Ese fue el triste resultado de la campaña internacional, una sangría permanente de amplios sectores de las fuerzas revolucionarias, una campaña que, en realidad, no "fracasó", pues todos esos revolucionarios conscientes cayeron en la lucha, acudiendo voluntariamente al frente por miles, los cuales, probablemente, habrían podido oponerse a la contrarrevolución interna.
La destrucción de la revolución no se debió a factores “principales” o “secundarios”. Los dos factores, el estrangulamiento desde fuera y los errores de los bolcheviques se fortalecieron mutuamente. La principal diferencia fue que la guerra contra Rusia era evidente para todos, mientras que la degeneración interna comenzó de manera mucho más encubierta y finalmente se convirtió en el trauma del siglo para la clase obrera internacional. Las conclusiones de Goldman son esencialmente un medio para tener en cuenta a la vez la contrarrevolución exterior y la de la degeneración contrarrevolucionaria del interior, un problema ante el que se encontraron todos los revolucionarios de la década de 1920.
La guerra: La guerra no crea las mejores condiciones de la revolución
Una de las contribuciones reconocidas de Goldman para entender la derrota de la Revolución Rusa es su reflexión sobre las condiciones de la revolución durante y después de una guerra, aunque no compartimos su conclusión: "Tal vez el destino de la Revolución Rusa ya estaba decidido en el momento de su nacimiento. A la revolución le siguió una guerra de cuatro años, justo después de una guerra que privó a Rusia de sus mejores hombres, derramó su sangre y devastó todo el país. En tales circunstancias, habría sido comprensible que la revolución no hubiera podido reunir la fuerza necesaria para resistir el furioso golpe del resto del mundo."[15]
Ahí pone ella de relieve, con razón, cuál fue el resultado directo de la guerra y responde a las ideas equivocadas de que la crisis acarreará automáticamente la guerra, y que la guerra hará que se profundice automáticamente la conciencia de clase y entonces estallará la revolución. Goldman destaca que fue sobre todo la revolución la que sufrió por el agotamiento en la propia Rusia causado por la guerra misma. En cambio, la idea de que el destino de la revolución pueda estar "ya decidido al nacer" es un enfoque fatalista.
Había un factor de peso que ni siquiera se expresaba en Rusia. La Primera Guerra Mundial terminó en noviembre de 1918, un año después de octubre de 1917, y como ya se ha señalado, la única esperanza de Octubre era que la revolución se extendiera lo más rápidamente posible a otros países y, sobre todo, que la revolución continuara en Europa Occidental. Esta era una perspectiva históricamente posible y la clase obrera no tenía más remedio que impulsar su lucha en esa dirección.
La guerra terminó con países vencedores y vencidos. La derrota socava a los gobiernos vencidos y puede, por ello, favorecer su debilitamiento y las dinámicas revolucionarias; los gobiernos victoriosos salen, en cambio, reforzados, a pesar de que la clase obrera de esos países había sido cruelmente arrastrada por “su” burguesía nacional durante cuatro años, a una inmunda carnicería. Fue así el anhelo de paz y tranquilidad lo que predominaba, socavando enormemente los esfuerzos revolucionarios del proletariado en países como Francia, Inglaterra, Bélgica, Holanda e Italia. No solo era la relación de fuerzas entre los Estados imperialistas lo diferente tras la guerra, también lo era el espíritu de las masas, divididas según su pertenencia a un país vencedor o a uno vencido. Goldman plantea el problema de la guerra, la cual crea unas condiciones pésimas para para la revolución, pero lo limita, sobre todo, al caso de Rusia.[16]
¿Qué expectativas había después de una revolución?
¿Qué cambios eran posibles en Rusia, en una época de asedio total y hambruna? En el campo de los anarquistas había opiniones muy diferentes sobre esto. Sin embargo, fue significativa la gran expectativa de mejoras inmediatas, especialmente a nivel de medidas económicas y de reorganización de arriba abajo de la producción, y por lo tanto de mejoras en la situación rusa ¿Cuáles eran las expectativas de Goldman en ese momento, apenas dos años después de octubre de 1917? Cuando llegó a Rusia en enero de 1920, ¿esperaba ya con impaciencia conocer de inmediato una sociedad rusa que satisficiera las necesidades humanas? En su primer encuentro con Máximo Gorki, en un tren a Moscú, le dijo: “También espero que me crea cuando digo que, aunque soy anarquista, no soy tan ingenuo como para pensar que el anarquismo surgiría de la noche a la mañana de las ruinas de la vieja Rusia.”[17]
En conversaciones con Alexander Berkman, su compañero político y personal más cercano durante décadas, habla de él de esta manera: "Rechazó las acusaciones (contra los bolcheviques) por considerarlas como el parloteo de hombres descontentos e ineficientes. Dijo que los anarquistas de Petrogrado eran como tantos otros en Estados Unidos, que solían criticar mucho y no hacer nada. Quizás habían sido demasiado ingenuos, esperando que el anarquismo emergiera de la noche a la mañana de las ruinas de la autocracia, de la guerra y los errores del gobierno provisional.[18]
Goldman no midió la Revolución rusa con un candoroso rasero que solo midiera las mejoras inmediatas en las condiciones de vida y la economía.[19]
Cuando se trata de la posibilidad inmediata de un levantamiento social en interés de la clase obrera y otras clases oprimidas, como los millones de campesinos en Rusia, Goldman vuelve a situar sus enfoques en un marco que no ignora la situación internacional. Tampoco vaciló en defender los esfuerzos de los bolcheviques (como hemos visto con respecto a la situación de los niños, que exigía una acción inmediata y drástica) y criticar duramente las posiciones de otros anarquistas. Goldman no se sometió a ninguna ley del silencio acrítico con otros anarquistas. No sabemos cómo argumentó a los impacientes anarquistas que sólo esperaban los cambios inmediatos de la sociedad.
Y esas disputas entre anarquistas muestran que no hubo un anarquismo homogéneo en Rusia durante la revolución.
La cuestión de las posibles medidas inmediatas para aliviar rápidamente el sufrimiento era de suma importancia para la clase obrera y el campesinado en su conjunto, y no era sólo la preocupación de los sectores más impacientes del anarquismo, donde esta cuestión a menudo se decidía únicamente sobre su relación con los bolcheviques. Para la clase obrera, la revolución no es una lógica histórica abstracta. Golpeado por décadas de explotación brutal, y tras haber sufrido la bestial carnicería de la Guerra Mundial de 1914-1918, las grandes esperanzas de un soleado horizonte en la vida eran más que justificadas y comprensibles. Fueron una fuerza impulsora importante para la convicción revolucionaria y la voluntad de luchar que hicieron posible Octubre. En vista de la realidad inmediata de la estrangulación de la Rusia revolucionaria, el hambre y la guerra contra los Ejércitos Blancos, el sol esperado no apareció en el horizonte. La ruina y la desmoralización eran una pesada carga para la clase obrera. En aquella situación casi desesperada, Goldman adoptó una actitud responsable de paciencia y perseverancia, que sólo podía mantenerse para todos los revolucionarios con enorme voluntad y claridad política en medio de la destrucción gradual de la ola revolucionaria mundial después de la guerra.
Los bolcheviques y el aparato estatal: ¿El naufragio del marxismo?
En su análisis de la dinámica del creciente aparato estatal después de octubre, Goldman citó su afirmación de que el problema ruso era demasiado complicado como para ser pasado por alto con algunas palabras frívolas. Presta gran atención a esta cuestión y se distingue por sus observaciones y reflexiones precisas. Sin embargo, muchas de sus conclusiones difícilmente pueden ser compartidas. Sus escritos contienen contradicciones sobre la cuestión de la relación entre los bolcheviques y el aparato estatal emergente.
En 1922 todavía no tenía los medios para hacer un análisis profundo con distancia, como era posible a finales de los años veinte y principios de los treinta cuando la Izquierda Comunista italiana asumió esa tarea. No hay duda de que sus análisis y conclusiones están dominados por algunos principios anarquistas sobre la cuestión del Estado.
Es necesario echar un vistazo primero a los pensamientos de Goldman en términos generales: "Los primeros siete meses de mi estancia en Rusia casi me habían destruido. Había llegado con tanto entusiasmo en mi corazón, totalmente inspirada por el deseo apasionado de poder sumergirme en el trabajo y ayudar a defender la sagrada causa de la revolución. Pero lo que encontré en Rusia casi me abruma. No fui capaz de hacer nada. La rueda de la máquina del estado socialista me invadió y paralizó mi energía. La terrible miseria y angustia del pueblo, la fría ignorancia de sus deseos y necesidades, las persecuciones y opresiones se posaron sobre mi alma como una montaña y me hicieron la vida insoportable. ¿Fue la revolución que había convertido a los idealistas en bestias salvajes? Si este era el caso, los bolcheviques eran meramente piezas de ajedrez en las manos de un destino inevitable. ¿O era el carácter frío e impersonal del Estado, que había logrado someterla revolución a su yugo por medios censurables y deshonestos, metiéndola por caminos que le eran indispensables? No encontré respuesta a esas preguntas, al menos no en julio de 1920."[20]
“En Rusia, sin embargo, los sindicatos no representan las necesidades de los trabajadores en el sentido conservador o revolucionario. Lo que son realmente: auxiliares obedientes y militarizados del Estado bolchevique. ¿Son la "escuela del comunismo", como decía Lenin en sus tesis sobre la tarea de los sindicatos? Ni siquiera son eso. Una escuela presupone la libertad de expresión e iniciativa del estudiante, mientras que los sindicatos en Rusia son simplemente cuarteles militares para ejércitos obreros movilizados, a los que todos se ven obligados a unirse al mando del Estado."[21]
“Estoy convencida de que ni Lunacharski ni Gorki tenían idea alguna de ello (el encarcelamiento de niños por la Checa). Pero ahí es precisamente donde yace la maldición de todo el desastroso sistema. Elimina la posibilidad de saber a los de arriba lo que el enjambre de sus subordinados está haciendo. (...) ¿Está Lunacharsky al tanto de tales casos? ¿Saben otros comunistas líderes algo sobre esto? Algunos, sin duda. Pero ¡están tan ocupados con "asuntos importantes de Estado"! Además, se han vuelto insensibles a tales "nimiedades". Y además, ellos mismos están encerrados en el mismo círculo vicioso, porque cada uno de ellos es sólo una parte de la gran burocracia bolchevique. Saben que la afiliación a un partido cubre muchos pecados."[22]
Y sobre la relación entre el aparato estatal y sus burócratas: "En la pequeña ciudad donde vivía (Kropotkin), cerca de Dimitrov, había más oficiales bolcheviques que nunca antes bajo el régimen de los Romanov. Todos vivían separados de las masas. Eran parásitos en el cuerpo de la sociedad, y Dimitrov era sólo un pequeño ejemplo de lo que estaba ocurriendo en toda Rusia. No fue el error de ningún individuo en particular: más bien fue el Estado quien lo creó, desacreditó cualquier ideal revolucionario, sofocó cualquier iniciativa y se centró en la incompetencia y el derroche."[23]
Las observaciones de Goldman sobre la realidad concreta del Estado describen con gran precisión cómo el Estado se está extendiendo cada vez más y comienza a arraigarse inexorablemente. Es su fuerza describir detalladamente las impresiones de la "vida cotidiana" del aparato burocrático y sus profundos conflictos con los intereses de la clase obrera y las demás clases explotadas. Sus descripciones de 1922 eran de lo más pertinente contra todas las glorificaciones que rodeaban el movimiento obrero internacional sobre la situación en Rusia y la ceguera hacia los graves problemas que había que enfrentar en Rusia. Sin duda, la determinación de Goldman para advertir contra el peligro del Estado tal como se desarrolló en Rusia fue muy valiosa en aquel momento, por mucho que su análisis fuera más bien un inventario y un primer esbozo.
Pero, ¿qué conclusiones saca de todo esto? “Sería un error creer que el fracaso de la revolución se debe enteramente al carácter de los bolcheviques. Es básicamente el resultado de los principios y métodos del bolchevismo. Son el espíritu autoritario y los principios del Estado los que sofocan las aspiraciones libertarias y liberadoras. Incluso si cualquier otro partido político tuviera control sobre el gobierno en Rusia, el resultado sería básicamente el mismo. No son tanto los bolcheviques los que estrangularon la Revolución Rusa, sino más bien las ideas bolcheviques. Era el marxismo, algo modificado, en definitiva, en estado obtuso y fanático. (....) También he señalado que no sólo fracasó el bolchevismo, sino el marxismo mismo. Es la idea del Estado, el principio autoritario que se fue a la bancarrota debido a la experiencia rusa. Resumiré toda mi argumentación en una frase: La tendencia inherente del Estado es concentrarse, estrechar y monopolizar todas las actividades sociales; la naturaleza de la revolución es, por el contrario, crecer, expandirse y extenderse. En otras palabras, el Estado es institucional y estático, la revolución es fluida y dinámica. Estas dos tendencias son incompatibles y se destruyen mutuamente. La idea de Estado asesinó a la Revolución Rusa, y tendrá el mismo resultado en todas las demás revoluciones, a menos que prevalezca la idea libertaria. (...) La razón principal de la derrota de la Revolución Rusa es más profunda. Está en el concepto mismo de la revolución socialista."[24]
“Y mientras que los obreros y campesinos de Rusia fueron tan heroicos en sus vidas, el enemigo interior se volvió cada vez más poderoso. Poco a poco, los bolcheviques construyeron un estado centralista que destruyó los consejos obreros y aplastó la revolución, un estado caracterizado por la burocracia y el despotismo que se puede comparar con los grandes Estados del mundo.”[25]
“Fue el arte político marxista de los bolcheviques, las tácticas alabadas al principio como imprescindibles para el éxito de la revolución, y más tarde, después de propagar la miseria, la desconfianza y el antagonismo por todas partes, rechazarlas como dañinas, lo que lentamente socavó la creencia del pueblo en la revolución."[26]
La tesis de Goldman es por lo tanto la siguiente: El marxismo resulta inútil debido a la política bolchevique hacia el Estado después de la revolución. Contrariamente a otras corrientes visceralmente anti-organizacionales del anarquismo, Goldman nunca tomó la posición de que los problemas de los bolcheviques se deberían únicamente a la solidez organizativa de su partido político. Más bien, rechazó sus políticas concretas. Es absolutamente correcto en dos aspectos cuando dice que el Estado es, por naturaleza, "institucional y estático". Obviamente se refiere a la experiencia del estado burgués y su carácter antes de la revolución. La posición de Goldman no es meramente emocional como muchos anarquistas se lo echaban en cara constantemente, sino que se basa en la experiencia histórica. El Estado en el feudalismo y el capitalismo es, por su propia naturaleza, estático y abiertamente reaccionario por la defensa incondicional de los intereses y el poder de la clase dominante. En segundo lugar, compartimos la opinión de que el problema no era de personas individuales en las filas de los bolcheviques, sino que el problema eran sus enormes confusiones sobre el Estado después de la revolución, una confusión que lo que, de hecho, reflejaba era la inmadurez del movimiento obrero de aquel tiempo sobre la cuestión del Estado.
Incluso después de una revolución proletaria mundial (que nunca fue el caso en el momento de la Revolución rusa, ya que se limitó en gran medida a Rusia), un "semi-estado" necesario pero limitado a sus funciones mínimas, subordinado a los consejos obreros, sigue siendo siempre conservador y estático, y no es en modo alguno una fuerza impulsora para la realización de una sociedad comunista, ni mucho menos un órgano de la clase obrera. Como lo describió la Izquierda Comunista Italiana:"El Estado, aunque a menudo llamado "proletario", sigue siendo un órgano de coerción, sigue siendo un oponente mordaz y permanente a la realización del programa comunista; es hasta cierto punto la revelación de la persistencia del peligro capitalista durante todas los acontecimientos vitales y transformadores del período de transición.”[27]Por lo tanto, es absolutamente erróneo hablar de un "estado proletario" como órgano de la revolución, como los trotskistas lo afirmaban sobre Rusia, pero también la corriente bordiguista a nivel teórico en relación con el período de transición. Tal idea es completamente ciega ante el peligro de confundir consejos obreros, partido político y aparato estatal, tal como así ocurrió trágicamente en Rusia.
Para evitar falsos debates, una observación es necesaria: Goldman a menudo habla de un "estado centralizado" construido por los bolcheviques. Pero esto no fue porque ella defendiera un concepto federalista, como Rudolf Rocker, quien abogaba por una lucha de clases ultrafederalista.[28] El término "centralista" de Goldman era más bien una descripción del inescrutable, lento, corrupto y jerárquico aparato estatal en Rusia, que saboteaba incluso las más mínimas medidas en favor de la clase obrera y de otras clases oprimidas de la sociedad como el campesinado.
¿Sufrió el marxismo el naufragio total después de la prueba de la revolución como afirma Goldman? ¿Y, en cambio, la Revolución rusa habría confirmado las tesis anarquistas? Si queremos entender los acontecimientos ocurridos en torno a la Revolución Rusa, el enfoque que consistiría en erigirse en árbitro entre esas dos corrientes históricas sobre “el terreno de juego de la Revolución” declarando un vencedor y un vencido no tiene la menor utilidad. En esta respuesta, no podemos abordar todos los aspectos de la trágica degeneración de los bolcheviques y la Revolución rusa, como ya hemos hecho en numerosos textos de la CCI. Pero tenemos que responder a Goldman sobre el supuesto naufragio del marxismo en su conjunto. Los bolcheviques degeneraron, como lo expresa claramente su fusión con el aparato estatal, eso es un hecho patente -pero el marxismo no fracasó.
¿Cómo explica Goldman con su método el que, ante la guerra y el internacionalismo (una fuerza impulsora absolutamente crucial para la clase obrera y, en el momento de la Primera Guerra Mundial, una fuerza decisiva para el estallido de la oleada revolucionaria mundial y de octubre de 1917), surgieran, precisamente dentro del movimiento obrero marxista y sobre la base de su patrimonio histórico, las posiciones internacionalistas más claras y tenaces, como las elaboradas en la conferencia en Kienthal en 1916?Y todo eso gracias a una organización marxista, los bolcheviques, punta de lanza contra un reformismo de rodillas ante la guerra.
¿Cómo explica el método de Goldman, como se menciona al principio de este artículo, y que ella denunció claramente, que dentro del anarquismo e incluso en torno a su figura más central de la época, Kropotkin, surgiera una tendencia que abandonó los principios internacionalistas y los formuló abiertamente en un manifiesto - un deslizamiento que causó gran incertidumbre, tensión y resistencia dentro de las filas anarquistas? Según el método de Goldman, el anarquismo habría sufrido un naufragio, ya que el internacionalismo fue arrojado por la borda por los representantes más influyentes. De manera similar al movimiento obrero marxista, surgió, entre los anarquistas, un enconado debate sobre la guerra, y una parte resuelta de ellos, a la que Goldman pertenecía, luchó contra todo apoyo a uno u otro de los contendientes en guerra.
Sería absolutamente erróneo afirmar que el anarquismo en su conjunto fue destruido en 1914. Por el contrario, precisamente porque hubo una grave decantación dentro del anarquismo y dentro del movimiento obrero marxista, era posible que en la lucha contra la guerra y en octubre de 1917 los anarquistas revolucionarios internacionalistas pudieran luchar hombro con hombro con el marxismo revolucionario. Si el posicionamiento necesario entre la guerra y la revolución produjo un resultado, fue el de la determinación que emergió tanto de los marxistas como de los anarquistas, que encarnaron firmemente el internacionalismo y la defensa de los intereses de la clase obrera.
Sigamos adelante. ¿Cómo explica Goldman con su tesis del naufragio del marxismo el que los bolcheviques, organización marxista, fueran capaces gracias a las Tesis de abril, formuladas por sus representantes más decididos, de aportar la claridad en 1917 contra las confusiones democráticas que todavía existían en la clase obrera rusa?
Es cierto que la mayoría de los bolcheviques se alejaron gradualmente del espíritu de la Revolución de octubre, le dieron la espalda y, al haberla amalgamado con el aparato estatal y las medidas represivas contra la crítica con la absurda creencia de salvar la revolución, se convirtieron en la encarnación de la contrarrevolución desde dentro. Pero no todos ni mucho menos, optaron por esa vía, pues hubo diversas reacciones organizadas dentro del partido contra esos signos de degeneración.
Goldman describe su gran simpatía y cercanía a uno de estos grupos de oposición dentro del Partido Bolchevique, la "Oposición Obrera" en torno a Kolontái y Shliápnikov. El marxismo fue pues capaz de engendrar una oposición revolucionaria militante, que Goldman acogió explícitamente con beneplácito. Por otra parte, describe (y aún más detalladamente su compañero político Alexander Berkman) las tendencias organizadas dentro del anarquismo en Rusia, los llamados "anarquistas soviéticos", que abiertamente apoyaron la política de los bolcheviques, incluso en 1920 cuando el terror de la Cheka[29] ya se estaba extendiendo. Ella también escribe lo siguiente de manera honesta: "Desafortunadamente, y era inevitable bajo estas circunstancias, las ideas ajenas encontraron su camino en las filas de los anarquistas y los escombros fueron arrastrados por la marea revolucionaria. (...) El poder corrompe y los anarquistas no son inmunes a esto.”[30]Así que si seguimos el método de Goldman, ¿el anarquismo basado en tales hechos también fracasó en su totalidad? Creemos que esa conclusión sería errónea. Su enfoque y conclusión no tiene en cuenta todas las controversias posteriores a octubre de 1917 dentro del pretendido "marxismo fracasado".
La cuestión del Estado después de la revolución no se resolvió dentro del movimiento obrero de aquel entonces. Esto también se aplica a los anarquistas. Una de las principales razones para ello fue la falta de una experiencia histórica concreta como la ocurrida en Rusia después de 1917. El aislamiento insuperable de la Revolución rusa y la consiguiente obligación de defender el territorio reforzaron brutal y rápidamente el ahogamiento de la revolución y su degeneración, volviéndose el Estado y el partido bolchevique “fusionados” un factor activo de tal dinámica.
Incluso la referencia política de Goldman "el padre Kropotkin", como lo llamaba su entorno político, no fue capaz de responder al papel y la función del Estado después de una revolución en su libro El Estado, su papel histórico. El rechazo radical del Estado sobre la base de una desconfianza instintiva, como propugnaba la mayoría de los anarquistas, había surgido de la experiencia de una confrontación brutal con el Estado bajo el feudalismo y el aparato estatal capitalista, y llamaba justamente a la destrucción del estado burgués por una revolución proletaria, tal como se defiende en el libro El Estado y la Revolución de Lenin. Aunque este mérito se debe al movimiento anarquista, éste fue dominado por un concepto erróneo: la organización de la sociedad, inmediatamente después de la revolución, debe hacerse mediante los consejos obreros, sindicatos y cooperativas. Este escenario lleva a los órganos políticos y dinámicos de la clase obrera, los consejos obreros, a confundirse con el "instrumento organizador" (al que llamamos estado de transición[31] reducido y controlado), y ellos mismos se convierten en burocracia y pierden así su independencia política como órganos de la clase obrera. También encontramos esta posición en Goldman, aunque sólo sea de forma implícita y no desarrollada.
Volvamos a la cuestión del supuesto naufragio del marxismo. Un gran número de anarquistas criticaron los trágicos acontecimientos en Rusia. Pero esto no confirmó que el anarquismo, como un todo, hubiera fracasado en la Revolución rusa, como tampoco el marxismo. No había duda de que los bolcheviques entendían mal la relación entre los consejos obreros, el Estado y el partido político. En el momento de la Revolución rusa, predominaba la idea de unidad entre partido y aparato estatal, es decir, que el partido debe participar en el poder junto con los consejos obreros. Según esa idea, le incumbe al partido - una minoría dentro de la clase obrera - tomar el poder en nombre de la clase obrera y sobre la base de su confianza en el partido. Como veremos más adelante en una cita de Rosa Luxemburgo, también existía la posición de que nunca una pequeña minoría debería tomar el poder, a pesar de que esta visión todavía expresaba claramente la inmadurez existente sobre la cuestión del Estado después de la revolución.
A causa de sus ideas sobre el estado post-revolucionario y su relación con él, los bolcheviques, como actores de la realidad, se vieron involucrados en una espiral trágica: en la situación de aislamiento total de la revolución, una falsa concepción se convirtió en una tragedia. Aunque los bolcheviques nunca rechazaron abiertamente el principio de que los consejos obreros asumieran el poder, uno de los primeros signos de la degeneración fue la paulatina confiscación de los consejos, en la cual los bolcheviques desempeñaron un papel decisivo.[32]
No es una constatación fatalista, sino un hecho histórico decir que sólo la trágica experiencia de la Revolución rusa ha aclarado todas esas cuestiones. La única salvación habría sido la extensión internacional de la revolución basada en la vitalidad de los Consejos. Esto también habría desmentido todo determinismo retrospectivo según el cual el destino de la Revolución Rusa estaba ya sellado desde su nacimiento. Pero pretender salvar la revolución mediante “un estado fuerte” tal como empezaron a defender los bolcheviques, era, algo pura y sencillamente imposible por lo contradictorio.
Una debilidad en el método de Goldman con respecto al creciente dominio del aparato estatal después de Octubre y el proceso de degeneración es su conclusión estática. No tiene en cuenta la dinámica de la dominación del Estado, la lucha contra ella dentro de las filas marxistas; pero tampoco las enormes dificultades que tal situación generó entre los anarquistas, porque mucho que lo mencione detalladamente en sus observaciones. Esta debilidad se añade a su idea de que los bolcheviques -como parte del marxismo, y precisamente por esa razón- estaban condenados al fracaso desde el principio por su supuesto y único propósito de tomar el poder. Por lo visto, según Goldman, la simple existencia de las posiciones marxistas ya habría decidido el destino de la revolución. En su conclusión sobre la cuestión del Estado, niega también explícitamente que se trataba de un proceso de degeneración debido al contexto mundial, y en modo alguno de una cuestión ya “decidida” desde el principio. Con su declaración del "fracaso del marxismo" en la experiencia de la Revolución rusa, cede demasiado a la facilidad, lo que en última instancia la lleva a una nueva tesis.
"El fin justifica los medios" y Cronstadt ruptura con los bolcheviques.
Una de las tesis más trascendentales de Goldman es:“Los bolcheviques forman la orden jesuita en la iglesia marxista. No es que ellos como seres humanos sean deshonestos o estén animados por malas intenciones. Es su marxismo el que ha determinado sus políticas y métodos. Los mismos medios que usaron han impedido el logro de sus objetivos. Comunismo, socialismo, igualdad, libertad - todo aquello por lo que las masas rusas habían soportado los mayores sufrimientos ha quedado desprestigiado por las tácticas bolcheviques, por su principio jesuita de que el fin sagrado justifica los medios, desprestigiados y ensuciado (…) Pero Lenin es un jesuita inteligente y astuto, por lo que hizo del grito general del pueblo: "¡Todo el poder a los Sóviets!" su propio lema. Sólo cuando él y sus seguidores jesuitas se sintieron firmes en sus cabalgaduras comenzó la demolición de los Sóviets. Hoy, como todo lo demás en Rusia, no son más que sombras cuya sustancia física ha desaparecido. (...) Sin duda, Lenin se arrepiente a menudo. En el Congreso comunista de todas las Rusias lanzó un “mea culpa”,"¡he pecado!" Un joven comunista me dijo una vez:‘ No me sorprendería que Lenin algún día declarara que la revolución de Octubre fue un error’”[33]
Cierto, los objetivos de los bolcheviques, el comunismo, el socialismo, la igualdad y la libertad, que Goldman no niega que fueran como sus verdaderos objetivos, no pudieron ser alcanzados. Describe en otras partes de sus escritos sobre Rusia cómo, repetidamente, muchos de los principales bolcheviques la interpelaban con la esperanzadora pregunta: "¿Llegará pronto la revolución en Alemania y en Estados Unidos? , incluido Lenin en un encuentro con Goldman. Los bolcheviques con los que hablaba de ello esperaban ansiosamente obtener una respuesta positiva de ella, buena conocedora de de la situación en Estados Unidos. Según sus descripciones, era obvio que los bolcheviques vivían con el temor permanente de aislarse cada vez más, esperando desesperadamente los más pequeños signos de acontecimientos revolucionarios en otros países. Ella misma da la prueba de que en las filas de Partido Bolchevique -que era todo menos homogéneo- permanecía la esperanza de una revolución mundial en un contexto cada vez más avanzado de degeneración. Así que no son sólo las ansias de poder en Rusia, que Goldman avanza como explicación cuando habla del "jesuitismo" de los bolcheviques.
La preocupación de Goldman giraba en torno a la contradicción entre los objetivos iniciales de los bolcheviques y sus políticas y métodos concretos. Esto los llevó a una ruptura definitiva después de que la represión sangrienta del levantamiento de Cronstadt en marzo de 1921, con la excusa de salvar la revolución, aplicó un uso brutal de la violencia dentro de la clase obrera, algo en contradicción total con los principios comunistas. Sus experiencias con la Cheka también jugaron un papel decisivo en su ruptura con los bolcheviques.
La clase obrera se opone vehementemente a ese pretendido método de que el fin justifica los medios. La honradez de Goldman le impide ocultar sus propias vacilaciones. Pero son precisamente sus descripciones las que refutan la tesis de que el pensamiento de los bolcheviques sería la de los "jesuitas del marxismo", que no retroceden ante nada por alcanzar la meta que se han propuesto, y que en eso habría una diferencia fundamental entre bolcheviques y anarquismo.
¿Cómo se planteó esa cuestión entre los anarquistas? Emma Goldman describe sus discusiones con Berkman sobre la cuestión de los medios legítimos para defender la revolución: “Sería absurdo culpar a los bolcheviques por las drásticas medidas que tomaron, insistió Sasha. ¿De qué otra manera se supone que liberarán a Rusia del dominio de la contrarrevolución y el sabotaje? Por lo que se refiere a esto, él creía que ninguna medida sería demasiado dura. Las exigencias de la revolución justificaban cualquier medio, por mucho que contradiga nuestros sentimientos. Mientras la revolución estuviera en peligro, los que trataban de infiltrarse tendrían que pagar por ello. Mi viejo amigo era tan sincero y clarividente como siempre. Yo era de su opinión, y, sin embargo, los informes terribles de mis camaradas seguían preocupándome."[34]
Ese debate con Berkman, prosiguió con la misma crítica tajante. "Solía argumentar durante horas contra mi «impaciencia» y deficiente capacidad de juicio con respecto a temas transcendentales, contra mi refinado planteamiento de la Revolución. Afirmaba que yo siempre había menospreciado el factor económico como causa principal de las lacras capitalistas. ¿Es que ahora no podía ver que la necesidad económica era la razón que forzaba la mano de los hombres que estaban al timón de Rusia? El continuo peligro exterior, la natural indolencia del trabajador ruso y su fracaso para incrementar la producción, la falta de las herramientas más necesarias para la agricultura y la negativa consiguiente de los campesinos a alimentar a las ciudades, había obligado a los bolcheviques a aprobar esas medidas desesperadas. Por supuesto que consideraba tales métodos contrarrevolucionarios y abocados al fracaso. A pesar de todo, era absurdo sospechar que hombres como Lenin o Trotski habían traicionado deliberadamente la Revolución. ¡Pero si habían consagrado sus vidas a esa causa, habían sufrido persecución, calumnias, la cárcel y el exilio por sus ideales! ¡No podían traicionarlos hasta tal extremo!"[35]
Para la clase obrera, los medios utilizados no deben estar en contradicción con sus objetivos fundamentales.[36]Sin embargo, nosotros rechazamos la afirmación de que sólo el marxismo, especialmente los bolcheviques, serían vulnerables a la penetración de la ideología de la clase dominante adoptando métodos contrarios al objetivo del comunismo. Las discusiones descritas por Goldman son características del hecho de que el anarquismo siempre ha tenido enormes dificultades a este respecto. Un ejemplo del uso de medios que contradicen la meta de muchos anarquistas es el intento de asesinato de Lenin por Fanny Kaplan el 18 de agosto de 1918, con la justificación de que Lenin había traicionado la revolución. Debido a una larga tradición de asesinatos de responsables del odiado régimen zarista, el cual sometió a los anarquistas a una represión brutal, parte del anarquismo ruso recurrió repetidamente a la llamada "propaganda por la acción", recurriendo así a “medios justificados por el fin”, incluido el haber transformado en diana a combatientes de la clase obrera, como lo muestra el intento de asesinato a Lenin.
No se trata de ponerse a llorar por las odiadas figuras del zarismo objetivos de los métodos de una parte del anarquismo ruso que expresaban la limitada comprensión del feudalismo al identificarlo con individuos. Sin embargo, no se basaba en la malevolencia de los individuos, tal como muy bien lo decía Berkman en contra de lo que defendía Goldman, no era una cuestión de la maldad de algunos, sino de principios sociales y económicos que estaban en contradicción con las necesidades de las clases explotadas. La "propaganda por la acción", la violencia individual contra los odiados personajes del feudalismo, entendida como una "chispa de inspiración para la reflexión", lo que en realidad expresaba era una mala comprensión de cómo se desarrolla la conciencia de clase, ya que esos métodos no muestran ni mucho menos la necesidad de una lucha solidaria de toda una clase contra los fundamentos de la explotación.
Es comprensible que Goldman luchara a favor de Fanni Kaplan, presa y torturada por la Cheka. Ni siquiera reivindicó nunca métodos como los de Kaplan. Pero, ¿por qué no se atrevió a dar un paso más en esa situación y a criticar los métodos "jesuitas" en las filas del anarquismo, limitándolos únicamente a los bolcheviques?
Goldman sufrió duramente las ejecuciones de anarquistas amigos, como Fanya Baron, por la Cheka en septiembre de 1921, con la aprobación de Lenin. Por mucho que Lenin fuera una de las personalidades más decididas y claras en la revolución de Octubre, esas medidas son inaceptables. Goldman expresó una antipatía cada vez mayor contra Trotski y Lenin en particular, a quienes describió como jesuitas inteligentes y astutos.[37]
La incontrolable Cheka la emprendió a balazos en ejecuciones intimidatorias, luego con toma de rehenes para extorsionar informaciones mediante tortura. Esto a menudo contra grupos políticos de oposición de las propias filas bolcheviques, contra anarquistas, y también contra los trabajadores que había participado en huelgas. La crítica de Goldman a las sentencias de muerte contra los prisioneros -es decir, individuos indefensos -fueran miembros de organizaciones contrarrevolucionarias burguesas, criminales o miembros encarcelados de los Ejércitos Blancos- está absolutamente justificada, ya que no sólo son actos de violencia sin sentido, sino que además expresan una visión según la cual la gente no puede cambiar de ideas, actitudes y posiciones políticas y por lo tanto debe ser liquidada.[38]
Ya en 1918 había estallado, entre los bolcheviques, una lucha contra la represión de las voces opositoras en el partido y en la clase obrera. Aunque la propia Goldman pudo darse cuenta de que había diferentes posiciones en las filas bolcheviques, para poder condenarlos como "jesuitas del marxismo" pinta un cuadro muy simplista como si estuvieran forjados de una sola pieza a hierro y fuego, algo que nunca correspondió a la realidad. El problema central fue que, en lugar de apelar a la conciencia de la clase obrera, se cayó en un enfoque militarista de los problemas políticos que acabó adoptando la mayoría de los bolcheviques, creyendo que así salvarían la revolución asediada. Pero eso no tiene nada que ver con el ansia de poder pretendidamente arraigado en el partido bolchevique.
El marxismo nunca se apoyó en el principio de que el fin justifica los medios, ni fue un principio o práctica de los bolcheviques ni antes ni durante la revolución de Octubre. Cronstadt, sin embargo, trágico clímax de la creciente represión, mostró hasta dónde había llegado ya la degeneración y qué formas y lógica tomó, porque su justificación política incluía en realidad la idea del fin (la "cohesión férrea" de Rusia contra los ataques internacionales) justificador de unos medios (una represión sangrienta).
Las experiencias personales y absolutamente desmoralizantes de Goldman en Cronstadt condujeron a una ruptura con los bolcheviques y marcaron un punto de inflexión. En los últimos días antes de la represión de marineros, soldados y trabajadores de Cronstadt, ella era miembro de una delegación (Perkus, Pertrowski, Berkman, Goldman) que trató de mediar entre los delegados de Cronstadt y el Ejército Rojo. “Cronstadt cortó el último hilo que todavía me unía a los bolcheviques. La carnicería desenfrenada que habían llevado a cabo hablaba más claramente que nunca contra ellos. Cualesquiera que fueran los engaños del pasado, los bolcheviques resultaron ser los enemigos más perniciosos de la revolución. No podría seguir teniendo algo que ver con ellos”[39]
Cronstadt fue una tragedia terrible, mucho más que un "error".
El aplastamiento de Cronstadt con varios miles de proletarios muertos (¡en ambos lados!) se basó en una evaluación absolutamente equivocada de los dirigentes bolcheviques sobre el carácter de aquel levantamiento. Esto se debe también a que la burguesía internacional aprovechó el momento e hipócritamente declaró su "solidaridad" con los insurgentes, y también al pánico de que Cronstadt acabara cayendo en el campo de la contrarrevolución, o que ya fuera una expresión de la contrarrevolución.
Goldman responde correctamente a esos dos aspectos. En su autobiografía de 1931, es, sin embargo, incapaz de sacar la lección primordial de la tragedia de Cronstadt, como, por otra parte, el conjunto de la Izquierda marxista en el momento de la represión que, en general, apoyó con la notable excepción de Miasnikov, quien se había opuesto desde el principio. Ni siquiera gracias a la perspectiva que da el tiempo pasado, Emma Goldman sería capaz de comprender, al contrario de algunas corrientes de la Izquierda Comunista, que la violencia en el seno de la clase obrera debe ser inflexiblemente rechazada y eso debe ser un principio.[40]
Al igual que con la cuestión del Estado, Goldman cae con demasiada facilidad en eso del supuesto "jesuitismo de los bolcheviques desde su origen". Declaró que los bolcheviques eran jesuitas, lo que no concuerda en absoluto con su historia. La dinámica de la mayoría de los bolcheviques, que en 1921 en Cronstadt no vaciló en usar la violencia como supuesta forma de lucha de clases, no era, ni mucho menos, "su tradición", sino más bien una expresión del proceso de su degeneración progresiva.
En lugar de abordar a fondo la cuestión de qué medios se pueden utilizar en la lucha de clases y en la revolución, a la que sin excepción se enfrentaron todos los revolucionarios, la imprudente etiqueta jesuita de Goldman, que les puso ella a los bolcheviques, fue más bien una barrera para entender la degeneración de la revolución como un proceso.
¿Silencio o crítica?
Una pregunta es el hilo conductor en los escritos de Goldman sobre Rusia: ¿Cuándo se justifica formular una crítica abierta a los bolcheviques? Describe con gran indignación un encuentro con los anarquistas de Petrogrado:
“Aquellas acusaciones me golpeaban como martillos y me dejaron aturdida. Escuché con los nervios tensos, apenas capaz de comprender claramente lo que oía y sin conseguir aprehender su completo significado. No podía ser verdad, ¡esa acusación monstruosa! (...). Pensé que los hombres de aquella sala lúgubre tenían que estar locos para poder contar tales historias absurdas e imposibles, tenían que ser malvados para poder condenar a los comunistas por crímenes que debían saber eran provocados por la cuadrilla contrarrevolucionaria, el bloqueo y los generales blancos que atacaban la Revolución. Proclamé mi convicción ante la asamblea, pera mi voz se ahogó en medio de las risas y las burlas.”[41]
Al igual que con la cuestión de los cambios que se esperaban inmediatamente después de la revolución, la consternación de Goldman sobre las posiciones de otros anarquistas revela que el anarquismo no era homogéneo ni mucho menos, especialmente en la actitud hacia los bolcheviques. El anarquismo en Rusia se había vuelto a dividir en varios campos.[42] Los siguientes pasajes de los escritos de Goldman son otro testimonio de su actitud responsable para no ocultar sus propias incertidumbres, y también muestran su evolución sobre los bolcheviques.
“Comprendí muy bien la actitud de mis amigos ucranianos. Habían sufrido tremendamente durante el último año, vieron las grandes expectativas de la revolución destrozada y cómo Rusia quedaba aplastada bajo el talón del Estado bolchevique. Sin embargo, no pude seguir sus deseos. Todavía creía en los bolcheviques y en su honestidad e integridad revolucionarias. Además, estaba convencida de que mientras Rusia se viera amenazada por fuerzas externas, no podría expresar mis críticas. No quería echar leña al fuego de la contrarrevolución. Por eso tuve que permanecer en silencio y estar junto a los bolcheviques, los defensores organizados de la revolución. Pero mis amigos rusos despreciaban mi manera de ver. Decían que yo confundía Partido Comunista y Revolución; no tenían el mismo estado de ánimo que yo, sino que estaban en contra incluso como lo harían ante enemigos."[43]
“A las primeras noticias de la guerra con Polonia había pospuesto mi actitud crítica y ofrecí mis servicios como enfermera en el frente. (...) Pero él (Sorin) nunca transmitió mi solicitud. Evidentemente, eso no influyó para nada en mi determinación de ayudar al país en lo que fuera. Nada parecía tan importante justo entonces (…).Yo no le negaba a Majnó los servicios que había prestado a la Revolución en la lucha contra las fuerzas blancas, ni que su ejército insurgente fuera un movimiento de masas espontáneo. Yo no pensaba, sin embargo, que los anarquistas tuvieran algo que ganar desplegando una actividad militar o que nuestra propaganda dependiera de conquistas políticas o militares propias. Era algo totalmente fuera de lugar. No estaba yo dispuesta a unirme a su trabajo, y no por razones relacionadas con los bolcheviques. Estaba dispuesta a admitir francamente el grave error que había cometido al haber defendido a Lenin y su partido como verdaderos paladines de la Revolución. No quería yo, sin embargo, entrar en una oposición activa contra ellos mientras Rusia siguieraestando atacada por tantos enemigos exteriores”.[44]
“Era muy consciente de algo que me abrumaba: la gran deuda hacia los trabajadores de Europa y América: tenía que decirles la verdad sobre Rusia. Pero, ¿cómo expresarse hacia fuera mientras el país estaba sitiado por diferentes frentes? Eso significaría trabajar por Polonia y Wrangel. Por primera vez en mi vida, me abstuve de revelar grandes males sociales de los que era testigo. Tenía la sensación de traicionar la confianza de las masas, especialmente de los trabajadores estadounidenses, cuya confianza me era tan entrañable."[45]
"Sentí que era necesario permanecer en silencio mientras las potencias coaligadas del imperialismo mantuvieran atenazada a Rusia. (...) Pero ahora el tiempo del silencio ha terminado. Por lo tanto, expresaré abiertamente lo que hay que decir. Soy consciente de las dificultades que entraña. Sé que los reaccionarios, los enemigos de la Revolución Rusa, interpretarán mal mis palabras, también sé que me darán palos sus supuestos amigos, que confunden Partido Comunista de Rusia y Revolución rusa. Por lo tanto, es necesario aclarar mi posición sobre ambos."[46]
Otros revolucionarios de entonces, como Rosa Luxemburg, formularon muy pronto críticas a los bolcheviques, aun expresándoles toda su solidaridad y defendiendo su papel crucial en la Revolución rusa. Escribió su libro La Revolución rusa[47] en 1918, al mismo tiempo que Goldman publicó el artículo “La verdad sobre los bolcheviques” en Mother Earth con un entusiasmo exuberante. El ejemplo de Rosa Luxemburgo, en particular, muestra lo difícil que fue tomar la decisión de publicar una crítica en el momento oportuno, siempre con la duda de la revolución en mente. En su texto, escrito en la prisión de Moabit, Luxemburg expresó una fuerte crítica a los bolcheviques con el objetivo de resolver los problemas planteados en Rusia y así dejar constancia de su solidaridad: “Lenin y Trotski, por el contrario, se deciden a favor de la dictadura de un puñado de personas, es decir de la dictadura según el modelo burgués. (…) [el proletariado] debería y debe encarar inmediatamente medidas socialistas, de la manera más enérgica, inflexible y firme, en otras palabras ejercer una dictadura, pero una dictadura de la clase, no de un partido o una camarilla. ¡Sí, dictadura! Pero esta dictadura consiste en la manera de aplicar la democracia, no en su eliminación, en el ataque enérgico y resuelto a los derechos bien atrincherados y las relaciones económicas de la sociedad burguesa, sin lo cual no puede llevarse a cabo una transformación socialista. Pero esta dictadura debe ser el trabajo de la clase y no de una pequeña minoría dirigente que actúa en nombre de la clase; es decir, debe avanzar paso a paso partiendo de la participación activa de las masas; debe estar bajo su influencia directa, sujeta al control de la actividad pública; debe surgir de la educación política creciente de la masa popular. Indudablemente los bolcheviques hubieran actuado de esta manera de no haber sufrido la terrible presión de la guerra mundial, la ocupación alemana y todas las dificultades anormales que trajeron consigo, lo que inevitablemente tenía que distorsionar cualquier política socialista, por más que estuviera imbuida de las mejores intenciones y los principios más firmes. (…) El peligro comienza cuando hacen de la necesidad una virtud, y quieren congelar en un sistema teórico acabado todas las tácticas que se han visto obligados a adoptar en estas fatales circunstancias, recomendándolas al proletariado internacional como un modelo de táctica socialista”[48]
Luxemburgo no se inhibió de la crítica. ¿Por qué Goldman no siguió el ejemplo de Rosa Luxemburg, aun cuando en sus escritos había expresado repetidamente su pesar por su asesinato en enero de 1919 y conocía sus posiciones? ¿Por qué Goldman, en su folleto La decadencia de la revolución rusa, no mencionó para nada las críticas de Luxemburgo", a pesar de que Luxemburg había escrito el suyo tres años antes? La razón de esto es simple. El texto de Luxemburg fue víctima del enorme temor a “la puñalada por la espalda” de criticar la revolución y prestar un servicio a la burguesía. La publicación de la crítica de Rosa a los bolcheviques, que ella quiso publicar inmediatamente después de su redacción, fue deliberadamente impedida por sus amigos políticos más cercanos y sólo se publicó cuatro años más tarde, en 1922. [49]
Lamentablemente, Goldman no tuvo la oportunidad de inspirarse en las críticas de Luxemburgo a los bolcheviques. Su exuberancia al llegar a Rusia es comprensible en vista del horror con el que la guerra mundial había arrojado a la humanidad a las peores tinieblas del horror. La Rusia soviética! Tierra sagrada de Goldman y su posterior desilusión total es también un ejemplo de que la euforia suele acabar en gran decepción. No es de extrañar que 13 años más tarde incluso calificara de "ingenua" su defensa inicial de los bolcheviques.
Luxemburgo nunca tuvo afición por la exuberancia política: su crítica se basa en las primeras experiencias de los meses posteriores a octubre de 1917, concluyendo con las famosas palabras de que “el futuro pertenece al bolchevismo”. Tres años más tarde, Goldman escribió su crítica sobre la base de su propia experiencia en Rusia de una fase posterior de la revolución -después del desmantelamiento de los consejos obreros, en una época de la violencia desencadenada de la Cheka y la imparable fusión del Partido Bolchevique con el aparato estatal. Sin embargo, ella tenía grandes esperanzas: "Lenin y sus seguidores sienten el peligro. Sus ataques contra la oposición obrera y las persecuciones de los sindicalistas anarquistas continúan aumentando fuertemente. ¿Acabará elevándose la estrella del anarco sindicalismo en el Este? ¿Quién sabe?, Rusia es la tierra de los milagros".[50] ¿Cuál habría sido el análisis de Luxemburgo a finales de 1921, tras la irrupción de una degeneración patente y después de Cronstadt? Por desgracia eso solo quedarse en mera pregunta.
Goldman vaciló entre el silencio y su: “Tengo que alzar mi voz contra los crímenes en nombre de la revolución”. Pero, ¿cómo iba a suceder esto último? El periódico burgués de Nueva York, World, le pidió varias veces durante su estancia en Rusia que publicara artículos sobre este país. Goldman se negó al principio, tras unas duras discusiones con Berkman que estaba en contra de tales acciones, con el argumento de que todo lo que se publicara en la prensa burguesa solo iba a servir a la contrarrevolución y proponía producir sus propios panfletos para distribuirlos entre los trabajadores. Unas semanas después de que Goldman abandonara Rusia a finales de 1921 ella permitió que World publicara sus textos.“Escribo que preferiría expresar mi opinión en la prensa obrera liberal de Estados Unidos y seré más favorable a entregarle mis artículos gratuitamente y no dárselos al World de Nueva York o similares. (...) Ahora que sabía la verdad, ¿debería suprimirla y callarme? No, tenía que protestar, tenía que gritar cómo un terrible engaño pretendía ser lo correcto y lo verdadero, incluso si tenía que hacerlo en la prensa burguesa”[51]
A pesar de que Goldman en Rusia, durante meses, se mantuvo al margen de las críticas públicas porque no quería “dar una puñalada trapera a la revolución”. Y a causa de esa decisión irreflexiva le tiraron piedras de diferentes partes. “Mis acusadores comunistas no fueron los únicos en gritar ¡Crucificadla! Había también algunas voces anarquistas en el coro. Era la misma gente que se había enfrentado a mí en Ellis Island, en Bufordy el primer año en Rusia, cuando me negaba a condenar a los bolcheviques antes de tener la oportunidad de examinar su régimen. Cotidianamente, las noticias de Rusia sobre la continua persecución política confirmaban cada hecho descrito por mí en artículos y libros. Era comprensible que los comunistas cerrasen los ojos a la realidad, pero era censurable que lo hicieran aquellos que se llamaban a sí mismos anarquistas, especialmente después del trato que recibió Mollie Steimer (en Rusia, tras haber luchado valientemente en América por el régimen soviético (Capítulo 54)
El reconocimiento de sus análisis y reflexiones se vio muy perjudicado por la acusación de traidora en buena parte de la clase obrera estadounidense. Pero en un mundo donde dos clases son absolutamente antagónicas, es un acto desesperado, que ella misma crítica y explica porque no le quedaba otro remedio. Es muy peligroso, en efecto, querer utilizar un instrumento de la burguesía, sea el que sea e incluso de manera puntual, como medio para hacer oír la voz de la clase obrera. ¡Gran lástima fue que una militante tan firme cayera en semejante trampa!
Lo que Goldman y Rosa Luxemburgo tienen en común es, sin duda, la tremenda voluntad de entender los problemas de la Revolución Rusa, de defender el carácter revolucionario de octubre de 1917 y de no ignorar la dramática situación. Goldman nunca aceptó un método táctico para considerar a los bolcheviques simplemente como el "mal menor" y apoyarlos sólo durante el tiempo que duró la guerra contra las tropas blancas. Una posición abiertamente representada en Rusia por el anarquista Machajaski en la revista The workers revolution.
Desde el principio era menos arriesgado criticar abiertamente la política bolchevique fuera de Rusia que en la propia Rusia. Pero las dudas de Goldman no provenían del miedo o la represión a su persona. Gracias a su estatuto de revolucionaria conocida en Estados Unidos, disfrutaba de una protección mucho mayor que otros inmigrantes revolucionarios.
Aunque no ocultó su simpatía hacia la Oposición Obrera y se comprometió a favor de los anarquistas encarcelados (por ejemplo, durante su discurso en el funeral de Kropotkin), sólo fue sometida a una vigilancia "suave" por parte de la Cheka para intimidarla.
¿Habría destruido una crítica el brillante ejemplo de la Revolución de Octubre dentro de la clase obrera internacional? Ciertamente no. La alternativa no era “o callarse o denunciar a los bolcheviques”. Una crítica política madura de la política bolchevique en aquella época constituía un apoyo para toda la ola revolucionaria internacional.
La clase obrera es la clase de la conciencia, no de la acción irreflexiva. Por eso, la crítica de las propias acciones y los errores cometidos es un legado del movimiento obrero, que había que mantener incluso en aquellos tiempos tan dramáticos. No corresponde al carácter de la clase obrera ocultar sus problemas, como así hace la burguesía. Como muestra el texto de Luxemburg, la crítica a los bolcheviques no debe limitarse a la indignación sino que debe dar prueba de madurez para apoyar la lucha contra la degeneración de la revolución. Más tarde, esto fue un criterio para que la Izquierda Comunista italiana se abstuviera de expresar análisis y críticas apresurados que no permitieran sacar lecciones.
El análisis de Goldman sobre la Revolución Rusa no se limitó a la indignación. Pero muestra un peligro en varios comentarios: con sus descripciones a Lenin y Trotski como "jesuitas astutos", se deja arrastrar hacia un método de crítica que se centra en las personas carismáticas, por mucho que tales personas hubieran tenido una gran influencia en la política de los bolcheviques. Lenin no personifica la desvitalización de los consejos y su fusión con el Estado, como tampoco Trotski personifica el aplastamiento de Cronstadt.
Hacia Trotski, Goldman desarrolló más tarde la posición de que había sido un pionero del estalinismo debido a sus acciones - especialmente la de Cronstadt.[52] Aunque a primera vista pueda parecer que existe un terreno común a nivel de violencia, hay que hacer una clara distinción entre Trotski y Stalin. Si el papel de Trotski en el uso de la fuerza, especialmente contra Cronstadt, fue una catástrofe devastadora, eso no revelaba unas inclinaciones personales sino la realización de una decisión del poder bolchevique como un todo. Recordemos otra vez que en aquel entonces, esa decisión fue apoyada por casi toda la izquierda comunista. El error trágico de Cronstadt ilustra a la vez la inmadurez del movimiento obrero sobre la cuestión de la violencia (ninguna violencia en el seno de la clase obrera) y del curso degenerativo de la revolución en Rusia que acabará desembocando en la política abiertamente contrarrevolucionaria del socialismo en un solo país y el ascenso de Stalin como cabecilla de la contrarrevolución en el mundo. A pesar de lo insuficiente que fue la denuncia por Trotski del estalinismo y de su aparato de represión organizado para aplastar por completo física e ideológicamente a la clase obrera, sí expresó al menos una reacción proletaria contra él.
El valor del análisis de Goldman es haber planteado las cuestiones centrales ante la Revolución Rusa. Las contradicciones en su análisis y las conclusiones que no compartimos en absoluto no son motivo para rechazar o ignorar sus esfuerzos. Por el contrario, son una expresión de la enorme dificultad de producir un análisis completo del problema ruso ya en 1922. No fue la única. Tiene el mérito de haber rechazado la fusión con el aparato estatal, la toma del poder por el partido o la represión de Cronstadt.
En este sentido, hizo una contribución importante a la clase obrera, que debe ser saludada pero también criticada. Goldman nunca afirmó que octubre de 1917 hubiera sido la cuna del estalinismo, como lo dicen hoy las hipócritas campañas de la clase dominante, sino que defendió con ahínco la revolución de Octubre.
7. 1. 2018
Mario
[1] El declive de la Revolución Rusa (1922), el primer análisis mas completo. Mi desilusión en Rusia (1923/24), Viviendo mi vida (1931), sobre todo el capítulo 52 sobre Rusia.
[2]Fue algo que la preocupaba mucho, cuando se conoce la situación catastrófica de los niños. En aquella situación de miseria general, al haber perdido a uno de sus padres o a los dos, a veces en la guerra, los niños eran los más vulnerables, en particular ante los pequeños burócratas deshumanizados, sin escrúpulos ni moral Quizás era ella más sensible todavía a esa situación: era enfermera y había visitado instituciones “modelo” para la infancia
[3] Mi desilusión en Rusia, prefacio
[4] La verdad sobre los bolcheviques
[5] Viviendo mi vida, Capítulo 52
[6] ídem
[7] Mi desilusión en Rusia, capítulo La república socialista recurre a deportaciones
[8] El declive de la Revolución Rusa, prefacio
[9] El declive de la Revolución Rusa, capítulo La situación de los niños en Rusia
[10] Una expresión del famoso libro de NikolaiGogol de 1842, los métodos y el parasitismo de la burocracia estatal eran una copia de ciertas técnicas de enriquecimiento bajo el feudalismo.
[11] Lea nuestro artículo La decadencia de la revolución rusa https://de.internationalism.org/rusrev06 [781]
[12] El declive de la Revolución Rusa, capítulo Las fuerzas que derrotaron a la revolución
[13] Volin (W. M. Eichenbaum) La revolución desconocida, capítulo La contrarrevolución. Volin llega incluso a afirmar que la intervención internacional contra Rusia es en su mayor parte exagerada y se ha convertido en una leyenda creada por los bolcheviques.
[14]Ver en esta misma Revista Internacional n°160 La burguesía mundial contra la revolución de octubre https://es.internationalism.org/accion-proletaria/201806/4309/la-burgues... [782]
[15] El declive de la Revolución Rusa, capítulo “Las fuerzas que derrotaron a la revolución”
[16] La década de 1930, cuando la Segunda Guerra Mundial sólo fue posible después de que la clase obrera hubiera sido derrotada ideológica (entre fascismo y antifascismo) y físicamente, mostró lo compleja que es la relación entre guerra y revolución. Hoy, la cuestión es, una vez más, diferente, porque una guerra mundial -sin duda también sobre la base de una derrota previa de la clase obrera- destruiría a la humanidad, una tragedia que hoy es posible incluso sin una guerra mundial, a causa de una incapacidad en el control de las armas nucleares.
[17] Viviendo mi vida, capitulo 52
[18] l.c.
[19] Sin embargo, algunas medidas deben ser implementadas inmediata y decididamente después de que los consejos obreros tomen el poder. Por ejemplo, la prohibición del trabajo infantil y todas las formas de trabajo forzoso, o la coerción de la prostitución.
[20] El declive de la Revolución Rusa, capítulo: Mi visita a Peter Kropotkin
[21] El declive de la Revolución Rusa, capítulo Sindicatos en Rusia
[22] El declive de la Revolución Rusa, capítulo La situación de los niños en Rusia
[23] Mi desilusión en Rusia, capítulo “Otra visita a Peter Kropotkin”
[24] Mi desilusión en Rusia, epílogo
[25] El declive de la Revolución Rusa, Introducción
[26] ibíd. Capítulo Las fuerzas que derrotaron la revolución
[27] OCTUBRE Nº 2, marzo de 1938, La cuestión del Estado
[28] Rudolf Rocker, Sobre la naturaleza del federalismo frente al centralismo, 1922
[29]Goldman describe acertadamente la Cheka en las siguientes palabras: "Al principio, la Cheka estaba controlada por la Oficina de la Comisaría de Asuntos Internos, los soviéticos y el Comité Central del Partido Comunista. Poco a poco, sin embargo, se convirtió en la organización más poderosa de Rusia. Hoy en día, la Cheka ya no es un estado en el estado, sino un estado por encima del estado. Toda Rusia, hasta las aldeas más remotas, está cubierta con una red de Chekas."El declive de la Revolución Rusa, capítulo “La Cheka”
[30]Mi desilusión en Rusia, capítulo “La persecución de los anarquistas”
[31] Ver nuestro folleto El período de transición del capitalismo al socialismo - La desaparición del Estado en la teoría marxista
[32] https://es.internationalism.org/revista-internacional/197507/998/la-degeneracion-de-la-revolucion-rusa [779]
[33]El declive de la Revolución Rusa, capítulo “Las fuerzas que derrotaron la revolución y los territorios soviéticos”. Se utiliza a menudo a los jesuitascomo símbolo de una política despiadada y obsesionada por el poder con su lema "El fin santifica los medios".
[34] Viviendo mi vida, Capítulo 52
[35] Idid.
[36] Ver también nuestro artículo: Terror, terrorismo y violencia de clase: https://es.internationalism.org/revista-internacional/197806/944/terror-... [104]
[37] Volin incluso llegó a llamar a Lenin y Trotsky reformistas brutales que nunca habían sido revolucionarios y usaban métodos burgueses. El capítulo de la Revolución Desconocida: El Estado Bolchevique. La contrarrevolución
[38] Esta cuestión se discute en detalle en el libro "El rostro moral de la revolución" (1923). Escrito por el Comisionado del Pueblo para la Justicia hasta marzo de 1918, Isaak Steinberg.
[39] Mi desilusión en Rusia capitulo Kronstadt
[41] Viviendo mi Vida, Capítulo 52
[42] En la primavera de 1918 (históricamente dividida [¿la primavera?]en pan-anarquistas, anarquistas individualistas, sindicalistas anarquistas y anarco-comunistas, cuyos límites también son difíciles de definir) la cuestión de las relaciones con los bolcheviques se polarizó más fuertemente. El tema de la violencia o la evaluación del carácter de la Revolución de Octubre jugó un papel secundario. Desde el apoyo abierto de los bolcheviques (los llamados anarquistas soviéticos) hasta la opinión de que los bolcheviques habían traicionado la revolución y iban a ser atacados [¿quiénes?] por la fuerza, había de todo. Ver Paul Avrich: Los anarquistas rusos, 1967, capítulo Los anarquistas y el régimen bolchevique.
[43] Mi desilusión en Rusia, capitulo En Charkov
[44] Viviendo mi vida, capítulo 52
[45] Mi desilusión en Rusia, capitulo De vuelta en Petrogrado
[46] El declive de la Revolución Rusa, prefacio
[49] Paul Frölich, uno de sus compañeros políticos, describe en su biografía de R.Luxenburg Gedankeund Tat de 1939 este legendario curso de los acontecimientos: Paul Levi publicó Zur Russischen Revolution durante el año 1922 (según el folleto de Goldman), después de haber roto con el KPD. Levi alegó que Leo Jogiches (que se había opuesto a la publicación, argumentando que Luxemburgo había cambiado de opinión mientras tanto) había destruido el manuscrito. J. P. Nettl argumenta de una manera creíble que fue el propio Levi quien había presionado fuertemente a Luxemburgo para que no aceptara el texto, argumentando que la burguesía lo usaría mal contra los bolcheviques. Es evidente que el texto de Luxemburgo no se perdió accidentalmente en el caos de la revolución alemana, sino que se evitó, en medio de la "confusión de las confusiones", sobre [¿?] la necesidad de una crítica abierta.
[50] El declive de la Revolución Rusa, capítulo Los sindicatos en Rusia
[51] Viviendo mi Vida, capítulo 53
[52] Trotzki protesta demasiado, julio 1938
Series:
- 1917: la Revolución Rusa [656]
Corrientes políticas y referencias:
Historia del Movimiento obrero:
Herencia de la Izquierda Comunista:
- La revolución proletaria [335]
Acontecimientos históricos:
Revista Internacional nº 161
- 105 lecturas
Presentación de la Revista Internacional nº 161
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 98.36 KB |
- 49 lecturas
Hace justo cien años estábamos viviendo el momento central de la oleada revolucionaria mundial, concretamente la revolución en Alemania que tenía lugar un año después de la toma del poder político por parte del proletariado en Rusia en octubre de 1917. Y si ya saludamos este hecho en nuestra prensa dedicándole un Manifiesto[1], en esta ocasión queremos llamar la atención de nuestros lectores sobre la tentativa de revolución en Alemania, sobre la que publicamos un artículo en este número de la Revista Internacional, "Revolución en Alemania: hace 100 años, el proletariado hizo temblar a la burguesía”[2]. Esta fracción del proletariado alemán se lanzó también al asalto del cielo lavando con su lucha de clases heroica y solidaria toda la hediondez e infamia de la carnicería imperialista, para poner fin a la barbarie capitalista. Como sucediera en Rusia, la clase obrera creó en Alemania, Consejos Obreros, organismos para la unificación de todos los trabajadores y de la futura toma del poder político. Puesto que estalló en el país más industrializado del mundo capitalista, con la clase obrera más numerosa, la revolución en Alemania presentaba potencialmente una oportunidad de romper el aislamiento del poder proletario en Rusia y de extensión de la revolución a Europa. La burguesía no se confundió al poner fin a la guerra imperialista con la firma del armisticio del 11 de noviembre de 1918, ya que la prosecución de la guerra significaba precisamente un factor de radicalización de las masas, y de desmitificación de todas las fracciones de la burguesía, y sobre todo las de “izquierdas”, como ya se había visto en Rusia en los meses posteriores a la revolución de febrero de 1917. Además, cuando la mayor parte de los partidos de derechas del aparato de Estado se hallaban en plena dislocación a causa del desastre militar, la burguesía alemana supo aferrarse a la traidora socialdemocracia para debilitar y aplastar a la revolución y a la clase obrera en Alemania. Esta es una enseñanza fundamental para la revolución del futuro que habrá de enfrentarse a todas las fracciones de la izquierda y la extrema izquierda del capital que éstas harán todo lo posible para derrotar al proletariado. La CCI ha dedicado numerosos artículos a la revolución en Alemania, incluyendo dos series que recomendamos a nuestros lectores[3].
El fracaso de la revolución en Alemania significó también el de la oleada revolucionaria mundial de 1917-23. Desencadenó un profundo período de contrarrevolución que abrió las puertas al estallido de la barbarie capitalista, en particular con la Segunda Guerra Mundial, que batió todos los siniestros récords de barbarie de la Primera Guerra Mundial. Pero, a diferencia de lo que sucedió al final de ésta, en esta ocasión el proletariado, aplastado física e ideológicamente, no fue capaz de reaccionar en su terreno de clase con levantamientos revolucionarios. Es más, el retroceso de su conciencia continuó profundizándose en las dos décadas siguientes, hasta que los acontecimientos de mayo de 1968 pusieron de manifiesto un profundo cambio del clima social: nuevas generaciones de proletarios, que a diferencia de sus predecesoras no habían resultado aplastadas por la contrarrevolución, y alentados por las primeras manifestaciones de la crisis abierta del capitalismo, se atrevieron a poner en cuestión el encuadramiento de las luchas por parte de los partidos estalinistas y los sindicatos. Fue así como el proletariado retomaba por fin el camino del desarrollo de su lucha y su conciencia. En este número publicamos un artículo "Sobre nuestras reuniones públicas en el quincuagésimo aniversario del 68 de mayo. ¿significó éste el final de casi medio siglo de contrarrevolución?"[4], en el que argumentamos por qué decimos sí a esta pregunta. La redacción de este artículo ha estado sobre todo motivada por el hecho de que en estas Reuniones Públicas hemos observado, entre muchos de los asistentes a ellas, que existían dos dificultades. Por un lado, "un insuficiente conocimiento de cómo fue el período de contrarrevolución mundial que se abrió con la derrota de la primera oleada revolucionaria, y, por lo tanto, una dificultad para comprender realmente el significado de ese período para la clase obrera y su lucha”. Pero también hemos apreciado una dificultad para captar la dinámica general del período abierto con mayo 68 de mayo, habida cuenta de las manifestaciones muy reales de la barbarie capitalista y de la descomposición de esta sociedad, que a veces dificultan darse cuenta de que la lucha de clases persiste y de posibilidades futuras de desarrollo de ésta.
Precisamente, en este número de la Revista, continuamos el trabajo de balance de la evolución de la sociedad desde mayo 68 que ya iniciamos en el número anterior con un artículo dedicado a la evolución y el empeoramiento de la crisis económica desde 1968: "Cincuenta años después de mayo de 1968, el hundimiento en la crisis económica". En la conclusión de dicho artículo señalamos ya que "Una cosa es demostrar que teníamos razón al predecir la reaparición de la crisis económica iniciada en 1969, y dar un marco de análisis que permita comprender por qué esta crisis sería de larga duración; pero es tarea más difícil mostrar que nuestra predicción de una reanudación de la lucha de clases internacional también se ha visto confirmada”. A este último objetivo dedicamos en este número el segundo artículo de esta serie: "Cincuenta años desde mayo 1968, los avances y retrocesos de la lucha de clases". En cuanto al período comprendido entre 1968 y finales de los años 80, y respecto a la evolución de la relación de fuerzas entre las clases el artículo destaca la existencia de: "Veinte años de luchas que impidieron la marcha hacia la guerra y que, además, vieron desarrollos importantes en la conciencia de clase", pero que no permitieron sin embargo que la clase obrera "desarrollara la perspectiva de la revolución, para plantear su propia alternativa política a la crisis del sistema". Durante estos 20 años, "la burguesía no fue capaz de infligir una derrota histórica decisiva a la clase obrera, ni de movilizarla para una nueva guerra mundial". De ello ha resultado una especie de bloqueo histórico entre clases en el que, carente de salida y siempre hundido en una crisis económica muy duradera, el capitalismo empezó a pudrirse de raíz, y que ese pudrimiento afectaba a la sociedad capitalista en todos los niveles. Este diagnóstico fue tajantemente confirmado por el colapso del bloque del Este, lo que, a su vez, supuso una considerable aceleración del proceso de descomposición a escala mundial[5].
A continuación, las campañas propagandísticas de la burguesía mundial sobre la muerte del comunismo, sobre la imposibilidad de que la clase obrera pudiera ofrecer una alternativa viable al capitalismo, han asestado nuevos golpes a la capacidad de la clase obrera internacional – y especialmente la de los países centrales del sistema- para generar una perspectiva política. Tanto es así que el resultado ha sido el de una situación de profundo retroceso de la lucha de clases[6]. En las últimas tres décadas, este declive de la conciencia en la clase obrera no sólo ha continuado, sino que se ha profundizado, provocando una especie de amnesia hacia lo que se aprendió y se avanzó en el período 1968-1989, cuando, además, el clima social de descomposición y extensión de la barbarie de la guerra a todo el planeta suponen un contexto muy desfavorable. Nunca han sido tan grandes los peligros para la humanidad: "La decadencia del capitalismo y la descomposición amplifican, desde luego, el riesgo de que la base objetiva para una nueva sociedad pueda quedar definitivamente destruida si la descomposición avanza más allá de cierto punto". Debemos afrontarlo con lucidez: "Debemos enfrentarnos a la realidad de todas estas dificultades e identificar las consecuencias políticas de la lucha por cambiar la sociedad”. La clase obrera no ha dicho su última palabra: "Pero, desde nuestro punto de vista, si bien el proletariado no puede evitar la dura escuela de las derrotas, las crecientes dificultades e incluso las derrotas parciales no han llegado todavía al punto de significar una derrota histórica de la clase y la desaparición de la posibilidad del comunismo (...) Incluso en su etapa terminal, el capitalismo sigue produciendo las fuerzas que pueden servir para derrocarlo. En palabras del Manifiesto Comunista de 1848, ‘lo que la burguesía produce, sobre todo, es su propio sepulturero’".
Como parte de nuestro seguimiento de la evolución de las tensiones imperialistas, publicamos un Informe sobre la situación imperialista[7] que aprobamos en junio de 2018. Desde entonces, los acontecimientos han confirmado muy claramente una idea principal de este informe, a saber, que los Estados Unidos se han convertido en el principal propagador de la tendencia hacia el "cada uno a la suya” a nivel mundial, hasta el punto de destruir los instrumentos de su propio "orden mundial". Un ejemplo fue la visita de Trump a Europa para la Cumbre de la OTAN en junio de 2018[8]. En esa ocasión se dedicó a proferir amenazas que le situaban en una situación de conflicto contra quienes hasta el presente han defendido los intereses imperialistas mundiales del capital estadounidense. El tenor de esas amenazas es que, si los “aliados” europeos no aumentaran sus presupuestos militares de acuerdo con las exigencias norteamericanas, Estados Unidos podría actuar por su cuenta e incluso abandonar la OTAN. Por eso mismo el resultado de dicha cumbre de la OTAN fue el de incentivar la determinación de sus miembros europeos de aumentar sus gastos militares y.… ganar margen de maniobra fuera de la zona de control de los Estados Unidos. Los ultimátum de Trump fueron un buen pretexto para acelerar este proceso, reforzando las ambiciones europeas de desarrollar nuevas estructuras militares dentro o fuera de la UE, en particular entre Francia y Alemania, pero también con el Reino Unido (independientemente de Brexit). En el mismo informe, señalamos sobre los USA también que: "Su alianza, aparentemente paradójica, con Israel y Arabia Saudí conduce a una nueva configuración de fuerzas en Oriente Medio (con un creciente acercamiento entre Turquía, Irán y Rusia) y acrecienta el peligro de una desestabilización general de la región, de más enfrentamientos entre las principales alimañas y de guerras sangrientas más extendidas". Esto acaba de verse confirmado en la crisis desencadenada por el asesinato del periodista Jamal Khashoggi en el consulado saudí de Estambul. La reacción de franceses, alemanes, americanos, han mostrado su apoyo a Ankara, poniendo un afán diferente cada uno de ellos, ajustado a sus propios intereses imperialistas y económicos inmediatos. Igualmente "el ascenso de ‘hombres fuertes’ y de una retórica beligerante” que también se describe en este informe, se ha manifestado nuevamente con la nominación de un presidente de extrema derecha, Bolsonaro, en las recientes elecciones en Brasil.
Republicamos el artículo “Salud a Socialismo o Barbarie” extraído del nº 43, de junio/julio 1949, de la publicación Internationalisme, y que supuso la toma de posición de este grupo ante el primer número de la revista Socialismo o Barbarie. Este artículo lleva por título "Castoriadis, Munis y el problema de la ruptura con el trotskismo”[9] y forma parte de la serie “El Comunismo esta al orden del día de la historia”. La Fracción Francesa de la Izquierda Comunista Internacional, y luego la Izquierda Comunista de Francia (GCF), estaban, desde luego, sumamente interesados en discutir con todos los grupos proletarios internacionalistas que habían sobrevivido a la guerra. Aunque caracterizó al trotskismo oficial como un apéndice al estalinismo, Internationalisme estaba abierto a la posibilidad de que los grupos que salían del trotskismo - siempre y cuando se hubieran separado completamente de sus posiciones y prácticas contrarrevolucionarias (como abandonar del internacionalismo, o postular una transformación social que quedaba sin embargo dentro de los límites del capitalismo) - pudieran evolucionar en una dirección positiva.
Este artículo de Internationalisme es un buen ejemplo del método utilizado por la GCF en sus relaciones con los sobrevivientes del naufragio del trotskismo tras la Segunda Guerra Mundial: una bienvenida fraternal a un nuevo grupo que la GCF reconoce como claramente perteneciente al campo revolucionario, a pesar de las muchas diferencias en el método y la visión entre ambos grupos. Pero, al mismo tiempo, sin hacerse ilusiones y siendo plenamente conscientes de que la pesada herencia del trotskismo seguiría teniendo un influjo negativo sobre estos elementos durante mucho tiempo, y podría resulto incluso fatal si no se cuestionan en profundidad sus orígenes. Este enfoque, que sigue siendo válido hoy en día, es también el del CCI. La segunda parte de este artículo ya se puede leer en nuestra página web. Trata específicamente de las cicatrices dejadas por el trotskismo en quienes, después de abandonarlo, están verdaderamente del lado de la revolución proletaria, como fue el caso, sólo durante un tiempo en Castoriadis, o durante toda su vida en Munis.
La redacción (02 11 2018).
[1] “Manifiesto de la Corriente Comunista Internacional sobre la revolución de octubre 1917 en Rusia”, en Revista Internacional nº 159. https://es.internationalism.org/accion-proletaria/201710/4237/manifiesto-de-la-corriente-comunista-internacional-sobre-la-revolucion [785]
[2] Ver https://es.internationalism.org/content/4376/revolucion-en-alemania-hace-100-anos-el-proletariado-hizo-temblar-la-burguesia [786]
[3] La más reciente es “Hace 90 años de la Revolución en Alemania”, una serie de 5 artículos, el primero de ellos publicado en la Revista Internacional nº 133, y el último en la nº 137. Otra serie “Revolución alemana” de 13 artículos se público entre la Revista Internacional nº 81 y la nº 99. Esta a la disposición de los lectores una Lista completa de artículos que hemos publicado sobre la tentativa revolucionaria en Alemania. Ver https://es.internationalism.org/content/4373/lista-de-articulos-sobre-la-tentativa-revolucionaria-en-alemania-1918-23 [787]
[4] Ver https://es.internationalism.org/content/4383/acerca-de-nuestras-reuniones-publicas-en-el-50-aniversario-de-mayo-del-68 [788]
[5] Ver las Tesis sobre la Descomposición, /revista-internacional/200510/223/la-descomposicion-fase-ultima-de-la-decadencia-del-capitalismo [163]
[6] Esto ya lo anunciamos claramente en enero de 1990 en el artículo Derrumbe del Bloque del Este: Dificultades en aumento para el proletariado, https://es.internationalism.org/revista-internacional/199001/3502/derrumbe-del-bloque-del-este-dificultades-en-aumento-para-el-prole [789]
[7] Ver https://es.internationalism.org/content/4350/analisis-de-la-evolucion-reciente-de-las-tensiones-imperialistas [790]
[8] Ver en nuestra página web: “Trump en Europa. Una expresión del caos capitalista”, https://es.internationalism.org/content/4352/trump-en-europa-una-expresion-del-caos-capitalista [791]
Historia del Movimiento obrero:
- 1968 - Mayo francés [794]
Herencia de la Izquierda Comunista:
Revolución en Alemania - Hace 100 años, el proletariado hizo temblar a la burguesía
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 139.91 KB |
- 560 lecturas
Un título así puede parecer hoy muy curioso de tanto como ha caído en el olvido aquel inmenso acontecimiento histórico. La burguesía ha logrado borrarlo de la memoria obrera. Y eso que en 1918, todas las miradas estaban puestas en Alemania, unas miradas esperanzadas para el proletariado, horrorizadas para la burguesía.
La clase obrera acababa de tomar el poder en Rusia: octubre de 1917, los soviets, los bolcheviques, la insurrección.... Sin embargo, como escribe Lenin: "La Revolución Rusa es sólo un destacamento del ejército socialista mundial, y el éxito y el triunfo de la revolución que hemos logrado depende de la acción de ese ejército. Es un hecho que ninguno de nosotros olvida (...). El proletariado ruso es consciente de su aislamiento revolucionario y ve claramente que su victoria tiene como condición indispensable y premisa fundamental la intervención unida de los obreros de todo el mundo". "("Informe a la Conferencia de los Comités de Fábrica de la Provincia de Moscú", 23 de julio de 1918).
Alemania es el “cerrojo” entre el Este y el Oeste. Una revolución victoriosa en ese país y se abre la puerta de la lucha de clases al resto del viejo continente, extendiéndose las llamaradas revolucionarias por Europa. Ninguna burguesía quiere que tal puerta "se descerraje". Por eso la clase dominante concentrará en ella todo su odio acompañado de las trampas más sofisticadas: la revolución del proletariado en Alemania fue el mayor reto para el éxito o el fracaso de la revolución mundial que se había iniciado en Rusia.
La fuerza de la clase obrera
1914. Se desata la guerra mundial. Le siguen cuatro años, durante los cuales el proletariado soportó la peor carnicería de la historia de la humanidad hasta entonces: trincheras, gas, hambre, millones de muertos.... Cuatro años en que los sindicatos y la socialdemocracia se aprovecharon de su glorioso pasado proletario -que traicionaron en 1914 para dar su vergonzoso apoyo al esfuerzo bélico de la burguesía- y de la confianza depositada en ellos por los obreros en nombre de ese mismo pasado, para imponerles los peores sacrificios y justificar el esfuerzo bélico.
Durante esos cuatro años, sin embargo, también la clase obrera desarrolla gradualmente su lucha. En todas las ciudades, las huelgas y los disturbios en el ejército siguen aumentando. Por supuesto, por otro lado, la burguesía no permanece inerte, incluso toma represalias feroces. Los líderes de las fábricas, delatados por los sindicatos, son arrestados. Los soldados son ejecutados por indisciplina o deserción.
1916. El 1º de mayo, Karl Liebknecht clama: "¡Abajo la guerra! ¡Abajo el gobierno!". Encarcelan a Rosa Luxemburgo, al igual que a otros revolucionarios: Meyer, Eberlein, Mehring[1] (¡entonces de 70 años!). Karl Liebknecht[2] es enviado al frente. Pero la represión no es suficiente para silenciar el descontento... ¡al contrario! Hay cada vez más disturbios en las fábricas.
1917. Los sindicatos son cada vez más criticados. Aparecen los Obleute, delegados de fábrica, compuestos principalmente por delegados sindicales "de base" que han roto con la gestión de las centrales sindicales. Especialmente los obreros en Alemania se inspiran del arrojo de sus hermanos de clase del Este, del aliento de la Revolución de Octubre cuyo calor se siente cada vez más.
1918. La burguesía alemana es consciente del peligro, sabe que, ante todo, el atolladero de la guerra debe cesar. Pero la parte más atrasada de la clase dominante, proveniente de la aristocracia, y en particular de la aristocracia militar, no entiende la maniobra y sus intereses políticos, rechazando todo acuerdo de paz o toda derrota. En concreto, en noviembre, los oficiales de la Marina, con base en Kiel, se negaron a rendirse sin luchar, prefiriendo morir "por honor".... ¡con sus soldados, por supuesto! Los marineros se amotinan en varios buques, y en muchos de ellos también ondea la bandera roja. A los barcos "no gangrenados" se les ordena entonces disparar. Los amotinados se rinden, negándose a volver sus armas contra sus hermanos y hermanas de clase. Esto los expone a la pena de muerte. En solidaridad con los condenados, una ola de huelgas se extiende, afectando a los marineros y luego a los obreros de Kiel. Inspirada por la Revolución de Octubre, la clase obrera toma el control de sus luchas y crea los primeros consejos de marineros y obreros. La burguesía llamó entonces a uno de sus más leales perros guardianes: la socialdemocracia. Así, Gustav Noske, líder del SPD, especialista en asuntos militares y en el "mantenimiento de la moral de la tropa" (¡sic!), fue enviado a la zona para calmar y sofocar el movimiento. Pero ya era demasiado tarde, los consejos de soldados difunden sus demandas: un movimiento espontáneo se extiende a otras ciudades portuarias, luego a los principales centros obreros del Ruhr y Baviera. La extensión geográfica de las luchas está en marcha. Noske ya no puede actuar de cara. El 7 de noviembre, el Consejo Obrero de Kiel llama a la revolución, proclamando: "El poder está en nuestras manos". El 8 de noviembre, casi todo el noroeste de Alemania está en manos de los consejos obreros. Al mismo tiempo, en Baviera y Sajonia, los acontecimientos impulsan a la dimisión a los pequeños caciques locales. En todas las ciudades del Imperio alemán, desde Metz hasta Berlín, se van extendiendo los consejos obreros.
Es precisamente la generalización de ese modo de organización política, verdadero motor de la lucha de clases, lo que hace temblar a la burguesía. La organización de la clase en consejos obreros con representantes elegidos, responsables ante la asamblea y revocables en cualquier momento, es un modo de organización muy dinámico. Es nada menos que la expresión de un verdadero proceso revolucionario. Es el lugar donde toda la clase obrera, de manera unitaria, discute sobre su lucha y el control de la sociedad, sobre la perspectiva revolucionaria. La experiencia de 1917 ha hecho que la burguesía lo haya entendido muy bien. Por eso empieza a pudrir estos consejos obreros desde dentro, aprovechando las todavía muy grandes ilusiones que la clase obrera alberga hacia su antiguo partido, el SPD. Noske resulta elegido a la cabeza del Consejo Obrero de Kiel. Esta debilidad de nuestra clase tendrá consecuencias trágicas en las semanas siguientes.
Por ahora, sin embargo, en la mañana del 9 de noviembre de 1918, la lucha sigue desarrollándose. En Berlín, los obreros se movilizan y pasan delante de los cuarteles para llamar a los soldados a que se unan a su causa y delante de las cárceles para liberar a sus hermanos de clase. La burguesía es consciente de que la paz debe ser inmediata y que el régimen del Káiser debe caer. Ha aprendido de los errores de la burguesía rusa. El 9 de noviembre de 1918, Guillermo II es depuesto. El 11 de noviembre se firma el armisticio.
La lucha obrera en Alemania precipitó el fin de la guerra, pero fue la burguesía la que firmó el tratado de paz utilizando este hecho para ir contra la revolución.
El maquiavelismo de la burguesía
He aquí un resumen muy breve de la relación de fuerzas al comienzo de la guerra civil en noviembre de 1918:
- Por un lado, la clase obrera es altamente combativa. Supo extender los consejos de obreros por todo el país muy rápidamente. Pero alberga todavía muchas ilusiones sobre su antiguo partido, el SPD; incluso deja que semejantes traidores ocupen las más altas responsabilidades en sus consejos, como Noske en Kiel. Las organizaciones revolucionarias, los espartaquistas y los diferentes grupos de la izquierda revolucionaria, dirigen la lucha política, asumen su papel de orientación de las luchas, afirman la necesidad de construir un puente hacia la clase obrera en Rusia, desenmascaran las maniobras y el trabajo de sabotaje de la burguesía, reconocen el papel fundamental de los consejos obreros.
- Por otro lado, la burguesía alemana, una burguesía muy experimentada y organizada, es consciente de la eficacia que el arma del SPD tiene en sus manos. Sacando lecciones de los acontecimientos en Rusia, identificó claramente el peligro de que la guerra continuara y de que emergieran los consejos obreros. Por lo tanto, toda la labor de zapa realizada por el SPD será la de interferir en el proceso revolucionario desviando la lucha hacia la democracia burguesa. Para ello, la burguesía atacará en todos los frentes: desde la propaganda calumniosa hasta la represión más feroz y las múltiples provocaciones.
Y así el SPD se apropia de la consigna de la revolución: "fin de la guerra" y aboga por "la unidad del partido", haciéndolo todo para que se olvide su papel de primer plano en la marcha hacia la guerra. Al firmar el tratado de paz, el SPD explota las debilidades del proletariado, inocula el veneno democrático y deja de lado lo que era más insoportable para los obreros: la guerra y sus desastres, el hambre. Y, para no hacer las cosas a medias, la socialdemocracia encuentra un chivo expiatorio adecuado: la aristocracia militar y la monarquía.
Pero el mayor peligro para la burguesía siguen siendo los consejos y la consigna, llegada de Rusia, de "Todo el poder a los sóviets". La revocabilidad de los delegados era un verdadero problema para la burguesía, porque permitía que los consejos se renovaran constantemente y se radicalizaran. Y así, los consejos sufrieron el asalto de los fieles representantes del SPD, utilizando las ilusiones todavía existentes sobre el viejo partido "obrero". Los consejos se ven así gangrenados desde dentro, vaciados de su sustancia, por líderes conocidos del SPD (Noske en Kiel, Ebert en Berlín) o no. El veneno democrático se vierte en ellos, en particular con el apoyo al proyecto de elección de una asamblea constituyente. El objetivo es claro: neutralizar los consejos obreros eliminando su carácter revolucionario. El Congreso Nacional de Consejos celebrado en Berlín el 16 de diciembre de 1918 es el mejor ejemplo:
- los delegados de los soldados están sobrerrepresentados en comparación con los delegados obreros, que generalmente estaban mucho más a la izquierda que los soldados (1 delegado por cada 100.000 soldados en el primer caso, 1 por cada 200.000 habitantes en el segundo);
- a la delegación rusa se le niega el acceso al congreso, o sea… ¡fuera el internacionalismo!
- se prohíbe el acceso al congreso a los no obreros, es decir, cada miembro aparece con su profesión, de modo que a los miembros de la Liga Espartaco no se les deja entrar (en particular Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht)… ¡Fuera la izquierda revolucionaria! ¡Ni siquiera la presión de unos 250.000 manifestantes hará doblegar al congreso!
El sistema de consejos es una agresión contra el capitalismo y su funcionamiento democrático. La burguesía es plenamente consciente de ello. Por eso actúa así, desde dentro. Pero también sabe que el tiempo no juega en su favor y que la imagen del SPD se está deteriorando. La revocabilidad de los delegados elegidos es un peligro demasiado grande para el SPD, que intenta mantener el control de la situación. Y así tuvo que precipitar los acontecimientos, mientras que el proletariado necesitaba tiempo para madurar y desarrollarse políticamente.
Paralelamente a esas maniobras ideológicas, al día siguiente del 9 de noviembre, Ebert y el SPD establecen acuerdos secretos con el ejército para aplastar la revolución. Multiplican las provocaciones, las mentiras y las calumnias para conducir a la confrontación militar. Mentiras y calumnias, especialmente contra la Spartakusbund, la cual, dicen, "asesina, saquea y llama a los obreros a que derramen de nuevo su sangre...". A lo que están llamando es a asesinar a Liebknecht y Luxemburgo. Crean un "ejército blanco": los Freikorps, o cuerpos francos, formados por soldados quebrantados y traumatizados por la guerra que ya sólo vivían del odio ciego como único desahogo.
A partir del 6 de diciembre de 1918, se lanzaron amplias ofensivas contrarrevolucionarias:
- ataque al cuartel general del periódico de Espartaco: Die Rote Fahne (Bandera Roja),
- intentos de detener a los miembros del órgano ejecutivo de los consejos obreros,
- intento de asesinato de Karl Liebknecht,
- escaramuzas sistemáticas durante las manifestaciones obreras
- campaña mediática de calumnias y ofensiva militar contra la Volksmarinedivision (división de la marina del pueblo), compuesta por marineros armados que habían marchado desde los puertos de la costa hacia la capital para extender la revolución y actuar en su defensa.
Pero lejos de asustar al proletariado en marcha, todo eso sólo refuerza la ira de los obreros y arma las manifestaciones de réplica a la provocación. La respuesta es: ¡solidaridad de clase!, y tras esta consigna, el 25 de diciembre de 1918, la manifestación más masiva desde el 9 de noviembre. Cinco días después, se funda en Berlín el KPD, Partido Comunista de Alemania.
Frente a esos fracasos, la burguesía aprende y se adapta rápidamente. A finales de diciembre de 1918, comprende que atacar de frente a las grandes figuras revolucionarias le es contraproducente pues fortalece la solidaridad de clase. Decide entonces propalar rumores y calumnias, a la vez que evita enfrentamientos armados directos y maniobra contra personajes menos conocidos. Luego apunta hacia el jefe de policía de Berlín, Emil Eichhorn, que había sido elegido a la cabeza de un comité de soldados en Berlín. Fue destituido del cargo por el gobierno burgués el 4 de enero. Esto se sintió inmediatamente como una agresión por parte de los obreros de la ciudad. El proletariado berlinés reacciona masivamente el 5 de enero de 1919: 150.000 personas llenan las calles, lo que incluso sorprende a la burguesía. Pero esto no impedirá que la clase obrera caiga en la trampa de la insurrección prematura. Y a pesar de que el movimiento no fue seguido en otras partes de Alemania, donde Eichhorn era un desconocido, y ante la euforia del momento, el comité revolucionario provisional[3], en el que están Pieck y Liebknecht, decide esa misma noche lanzar la insurrección armada, en contra de las decisiones del Congreso del KPD. Las consecuencias de esta improvisación son dramáticas: salidos en masa a la calle, los obreros permanecen en ella, sin instrucciones, sin un objetivo preciso y en la mayor confusión. Peor aún, los soldados se negaron a participar en la insurrección, lo cual rubricó su fracaso. Frente a ese error de análisis y a la peligrosa situación que de él se deriva, Rosa Luxemburgo y Leo Jogiches defienden la única posición válida para evitar un baño de sangre: continuar la movilización armando al proletariado y llamándolo a rodear los cuarteles hasta que los soldados se movilicen a favor de la revolución. Esta posición se argumenta con el análisis correcto de que aunque el equilibrio político del poder no está a favor del proletariado en Alemania, a principios de enero de 1919, el equilibrio militar del poder sí es favorable a la revolución (al menos en Berlín).
Pero en lugar de intentar armar a los obreros, el "comité provisional" se pone a negociar con el gobierno al que acababa de declarar derrocado. A partir de entonces, el tiempo ya no juega a favor del proletariado, sino a favor de la contrarrevolución.
El 10 de enero de 1919, el KPD pide a Liebknecht y Pieck que dimitan. Pero el daño está hecho. Le sigue la "semana sangrienta" o "semana de Espartaco". El "golpe comunista" se ve frustrado "por los héroes de la libertad y la democracia". El terror blanco se instala. Los cuerpos francos persiguen a los revolucionarios por toda la ciudad y las ejecuciones sumarias se vuelven sistemáticas. En la noche del 15 de enero, Rosa Luxembourgo y Liebknecht fueron secuestrados por la milicia y asesinados de inmediato. En marzo de 1919, les ocurrirá lo mismo a Leo Jogiches y a cientos de militantes de la izquierda revolucionaria.
Las ilusiones democráticas de la clase obrera y las debilidades del KPD
¿Cuál es el sentido de ese dramático fracaso? Ya sólo los acontecimientos de enero de 1919 contienen todos los factores que llevaron a la derrota de la revolución: por un lado, una burguesía inteligente maniobrando y, por otro, una clase obrera todavía ilusionada por la socialdemocracia, y un partido comunista insuficientemente organizado, a pesar de los esfuerzos por darle una base programática sólida. De hecho, el KPD estaba bastante desorientado, era demasiado joven (lo forman muchos camaradas jóvenes, los mayores desaparecieron con la guerra o la represión), carece de experiencia, carece de unidad y es incapaz de dar una dirección clara a la clase obrera.
A diferencia de los bolcheviques, con una continuidad histórica desde 1903, y la experiencia de la revolución de 1905 y de los consejos obreros, la izquierda revolucionaria alemana, una minoría muy pequeña dentro del SPD, tuvo que enfrentarse a la traición de éste en agosto de 1914, y luego construir apresuradamente un partido al calor de los acontecimientos. El KPD fue fundado el 30 de diciembre de 1918 con la base de la Spartakusbund y los Comunistas Internacionales de Alemania (IKD). Durante la conferencia de fundación, la mayoría de los delegados se pronuncia muy claramente en contra de la participación en las elecciones burguesas y rechaza los sindicatos. Sin embargo, se subestima en gran medida la cuestión de la organización. La comprensión del partido no está a la altura de lo que está entonces en juego.
Esa subestimación llevará a la toma de decisión de la insurrección armada de Liebknecht y otros camaradas a un nuevo análisis del partido, sin un método claro de análisis de la evolución de la relación de fuerzas. Hay una ausencia de una toma de decisiones centralizada. Es, en efecto, la inexistencia previa de un partido mundial (la IC no se fundará hasta dos meses más tarde, en marzo de 1919) lo que se refleja en la falta de preparación del KPD en tal contexto, lo cual conducirá a la tragedia. En pocas horas, la relación de fuerzas se invirtió: llegó el siniestro tiempo en que la burguesía iba a desplegar su terror blanco.
Sin embargo, las huelgas no cesan. De enero a marzo de 1919, la huelga de masas surge espectacular. Pero al mismo tiempo la burguesía continúa con su sucia labor: ejecuciones, rumores, calumnias... el terror aplasta gradualmente al proletariado. A la vez que, en febrero, surgen huelgas masivas por toda Alemania, el proletariado de Berlín, corazón de la revolución, aturdido por su derrota de enero, ya no es capaz de seguir. Y cuando finalmente se pone a andar, es demasiado tarde. Las luchas en Berlín y en el resto de Alemania no lograrán unirse. Al mismo tiempo, el KPD "decapitado" se ve abocado a la ilegalidad, de tal modo que en las oleadas de huelgas de febrero a abril de 1919, no pudo desempeñar su papel decisivo. Su voz está casi asfixiada por el capital. Si el KPD hubiera tenido la oportunidad de desenmascarar la provocación de la burguesía durante la semana de enero y evitar que los obreros cayeran en la trampa, el movimiento seguramente habría tenido un resultado completamente diferente.... Se caza a los comunistas por todas partes. La comunicación entre lo que queda de los órganos centrales y los delegados locales o regionales del KPD se rompe a menudo. En la conferencia nacional del 29 de marzo de 1919, se observó que "las organizaciones locales son atacadas permanentemente por agentes provocadores".
En conclusión
La revolución en Alemania es sobre todo el movimiento de huelga de masas del proletariado, que se extendió geográficamente, que supo oponer la solidaridad obrera a la barbarie capitalista, que recuperó las lecciones de octubre de 1917 y se organizó en consejos obreros. La revolución en Alemania es también la lección de la necesidad de un Partido Comunista internacional centralizado, con bases organizativas y programáticas claras, sin las cuales el proletariado no podrá frustrar el maquiavelismo de la burguesía. La revolución en Alemania fue también la capacidad de las burguesías de unirse contra el proletariado con su arsenal de maniobras, mentiras y manipulaciones de todo tipo: es el hedor de un mundo agónico que se niega a extinguirse. Es la trampa mortal de las ilusiones sobre la democracia. Es la destrucción implacable desde dentro de los consejos obreros. Aunque los acontecimientos de 1919 fueron decisivos, las brasas aún ardientes de la revolución alemana no se apagaron durante varios años. Pero a escala histórica, las consecuencias de aquella derrota fueron dramáticas para la humanidad: el ascenso del nazismo en Alemania, el estalinismo en Rusia, la marcha hacia la Segunda Guerra Mundial bajo las banderas del antifascismo. Todos esos acontecimientos de pesadilla pueden atribuirse al fracaso de la oleada revolucionaria, entre 1917 y 1923, que había sacudido el orden burgués sin poder derrocarlo de una vez por todas. Eso es lo que la revolución en Alemania en 1918 es para nosotros, una fuente de inspiración y lecciones para las luchas futuras del proletariado. Porque, como escribió Rosa Luxemburgo en vísperas de su asesinato por la soldadesca de la socialdemocracia: “¿Qué nos enseña toda la historia de las revoluciones modernas y del socialismo? La primera llamarada de la lucha de clases en Europa, el levantamiento de los tejedores de seda de Lyon en 1831, acabó con una severa derrota. El movimiento cartista en Inglaterra también acabó con una derrota. La insurrección del proletariado de París, en los días de junio de 1848, finalizó con una derrota asoladora. La Comuna de París se cerró con una terrible derrota. Todo el camino que conduce al socialismo -si se consideran las luchas revolucionarias- está sembrado de grandes derrotas. (...) ¡Dónde estaríamos nosotros hoy sin esas "derrotas", de las que hemos sacado conocimiento, fuerza, idealismo! Hoy, (…) nos apoyamos directamente en esas derrotas y no podemos renunciar ni a una sola de ellas, todas forman parte de nuestra fuerza y nuestra claridad en cuanto a las metas a alcanzar. (...) Las revoluciones (…) no nos han aportado hasta ahora sino graves derrotas, pero esas derrotas inevitables han ido acumulando una tras otra la necesaria garantía de que alcanzaremos la victoria final en el futuro. ¡Pero con una condición! Es necesario indagar en qué condiciones se han producido en cada caso las derrotas. (...)"¡El orden reina en Berlín!", ¡esbirros estúpidos! Vuestro orden está edificado sobre arena. La revolución, mañana ya "se elevará de nuevo con estruendo hacia lo alto" y proclamará, para terror vuestro, entre sonido de trompetas: ¡Fui, soy y seré!
CCI, 29 de octubre de 2018
[1] Los tres pertenecían a la minoría del SPD que se negó a votar los créditos de guerra y su unieron a la Liga Espartaquista (Spartacusbund).
[2] Él y Rosa Luxemburgo, fueron los dos dirigentes de la Liga Espartaquista más conocidos y perseguidos.
[3] El 5 de enero, Obleutes (delegados) revolucionarios, miembros de la dirección del USPD del Gran Berlín, Liebknecht y Pieck del Partido Comunista se reunieron en la prefectura para discutir cómo continuar la acción (...) los representantes de los trabajadores revolucionarios formaron un comité revolucionario provisional de 52 miembros para dirigir el movimiento revolucionario y asumir, si era necesario, todas las funciones gubernamentales y administrativas. La decisión de iniciar la lucha para derrocar al gobierno se tomó en esta reunión a pesar de los seis votos en contra. (Basado en los escritos de Paul Frölich)
Series:
- Revolución alemana [796]
Historia del Movimiento obrero:
Herencia de la Izquierda Comunista:
Análisis de la evolución reciente de las tensiones imperialistas
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 166.43 KB |
- 176 lecturas
Las principales orientaciones del Informe sobre las tensiones imperialistas de noviembre de 2017[1] nos proporcionan el marco esencial para comprender la evolución actual:
- El fin de los dos bloques de la Guerra Fría no significó la desaparición del imperialismo y el militarismo. Aunque la formación de nuevos bloques y el estallido de una nueva Guerra Fría no están en la agenda, se produjeron conflictos en todo el mundo. El desarrollo de la descomposición ha llevado a un desencadenamiento sangriento y caótico del imperialismo y el militarismo[2];
- La explosión de la tendencia del cada uno para sí ha llevado al aumento de las ambiciones imperialistas de las potencias de segundo y tercer nivel, así como al debilitamiento creciente de la posición dominante de los Estados Unidos en el mundo;
- La situación actual se caracteriza por tensiones imperialistas en todas partes y por un caos cada vez menos controlable, pero, sobre todo, por su carácter altamente irracional e impredecible, vinculado al impacto de las presiones populistas, en particular al hecho de que la potencia más fuerte del mundo está dirigida hoy por un presidente populista con reacciones temperamentales;
En el período reciente, el peso del populismo se hace cada vez más tangible, exacerbando la tendencia del “cada uno para sí” y la creciente imprevisibilidad de los conflictos imperialistas;
- El cuestionamiento de los acuerdos internacionales, de las estructuras supranacionales (en particular la UE), de cualquier enfoque global, que hace que las relaciones imperialistas sean más caóticas y acentúa el peligro de enfrentamientos militares entre los tiburones imperialistas (Irán y Oriente Medio, Corea del Norte y el Extremo Oriente);
- El rechazo de las élites políticas tradicionales globalizadas en muchos países va acompañado del refuerzo de una retórica nacionalista agresiva en todo el mundo (no sólo en Estados Unidos -con el eslogan “Primero América” de Trump- y en Europa, sino también en Turquía o Rusia, por ejemplo).
Estas características generales del periodo se concretan hoy en una serie de tendencias particularmente significativas.
I) La política imperialista norteamericana: de policía mundial a propagador principal del cada uno para sí
La evolución de la política imperialista norteamericana en los últimos treinta años es uno de los fenómenos más significativos del período de descomposición: después de haber prometido una nueva era de paz y prosperidad (Bush padre en 1991) tras la implosión del bloque soviético, después de haber luchado contra la tendencia al cada uno para sí, se ha convertido hoy en el principal propagador de esta tendencia en el mundo. El antiguo líder del bloque y la única gran superpotencia imperialista que queda después de la implosión del bloque oriental, que desde hace unos 25 años había estado actuando como policía mundial, luchando contra la propagación del cada uno por su cuenta a nivel imperialista, rechaza ahora las negociaciones internacionales y los acuerdos mundiales a favor de una política de “bilateralismo”.
Un principio compartido, destinado a superar el caos en las relaciones internacionales, está resumido en la siguiente frase en latín: pacta sunt servanda -los tratados, los acuerdos, deben ser cumplidos. Si alguien firma un acuerdo mundial -o multilateral- se supone que debe respetarlo, al menos ostensiblemente. Pero los Estados Unidos bajo Trump abolieron esta concepción: “Firmo un tratado, pero puedo desecharlo mañana”. Esto ya ha ocurrido con el Pacto Transpacífico (TPP), el acuerdo de París sobre el cambio climático, el tratado nuclear con Irán y el acuerdo final sobre la reunión del G7 en Quebec. Los Estados Unidos rechazan hoy los acuerdos internacionales a favor de una negociación entre Estados, en la que la burguesía estadounidense impondrá abiertamente sus intereses a través del chantaje económico, político y militar (como podemos ver hoy, por ejemplo, con Canadá antes y después del G7 con respecto al TLCAN o con la amenaza de represalias contra las empresas europeas que inviertan en Irán). Esto tendrá consecuencias tremendas e impredecibles para el desarrollo de las tensiones y conflictos imperialistas -pero también para la situación económica del mundo- en el próximo período. Ilustraremos esto con tres “puntos calientes” en las confrontaciones imperialistas de hoy:
1) Oriente Medio: al denunciar el acuerdo nuclear con Irán, los Estados Unidos se están oponiendo no sólo a China y Rusia, sino también a la UE e incluso a Gran Bretaña. Su aparentemente paradójica alianza con Israel y Arabia Saudita conduce a una nueva configuración de fuerzas en Oriente Medio (con un creciente acercamiento entre Turquía, Irán y Rusia) y aumenta el peligro de una desestabilización general de la región; de más enfrentamientos entre los principales tiburones y de guerras sangrientas más extensas.
2) Las relaciones con Rusia: ¿cuál es la posición de los Estado Unidos hacia Putin? Por razones históricas (el impacto del período de la “Guerra Fría” y el asunto del Russiagate que comenzó con las últimas elecciones presidenciales), hay fuerzas en la burguesía estadounidense presionando para que se produzcan enfrentamientos más fuertes con Rusia, pero la administración Trump, a pesar de la confrontación imperialista en Oriente Medio, todavía no parece descartar una mejora de la cooperación con Rusia. Por ejemplo, en el último G7 Trump sugirió la reintegración de Rusia en el Foro de Países Industriales.
3) Extremo Oriente: la imprevisibilidad de los acuerdos pesa especialmente en las negociaciones con Corea del Norte: a) ¿Cuáles son las implicaciones de un acuerdo entre Trump y Kim, si China, Rusia, Japón y Corea del Sur no participan directamente en la negociación de este acuerdo? Esto ya ha salido a la luz cuando Trump reveló en Singapur, para consternación de sus “aliados” asiáticos, que había prometido detener los ejercicios militares conjuntos en Corea del Sur. b) Si en algún momento los Estados Unidos pueden poner en duda algún acuerdo, ¿hasta qué punto puede confiar Kim en él? c) ¿Corea del Norte y del Sur, en este contexto, dependerán totalmente de su “aliado natural” (USA) y están considerando una estrategia alternativa?
Aunque esta política implica un enorme crecimiento del caos y del cada uno para sí, y también, en última instancia, un mayor declive de las posiciones globales de la primera potencia mundial no existe un planteamiento alternativo tangible en los Estados Unidos. Después de año y medio de la investigación de Mueller[3] y otro tipo de presiones contra Trump, no parece probable que Trump sea expulsado de su cargo, entre otras razones porque no hay una fuerza alternativa a la vista. El lodazal dentro de la burguesía norteamericana continúa.
II) China: una política de evitar demasiada confrontación directa
La contradicción no podría ser más sorprendente. Al mismo tiempo que los Estados Unidos de Trump denuncian la globalización y se apoyan en acuerdos “bilaterales”, China anuncia un enorme proyecto mundial, la “Nueva Ruta de la Seda”, que implica a unos 65 países de tres continentes, que representan el 60% de la población mundial y cerca de un tercio del PIB mundial, con inversiones durante los próximos 30 años (¡2050!) de hasta de 1,2 billones de dólares.
Desde el inicio de su resurgimiento, planificado de la manera más sistemática y a largo plazo, China ha estado modernizando su ejército, construyendo una “cadena de perlas” -comenzando con la ocupación de los Arrecifes de Coral en el Mar del Sur de China y el establecimiento de una serie de bases militares en el Océano Índico. Por ahora, sin embargo, China no busca la confrontación directa con los Estados Unidos; por el contrario, planea convertirse en la economía más poderosa del mundo para el año 2050 y pretende, desarrollando sus vínculos con el resto del mundo, tratar de evitar enfrentamientos directos. La política de China es una política a largo plazo, contrariamente a los acuerdos a corto plazo favorecidos por Trump. Busca expandir su experiencia y poder industrial, tecnológico y, sobre todo, militar. En este último nivel, los Estados Unidos todavía tienen una considerable ventaja sobre China.
Al momento mismo del fracaso de la cumbre del G7 en Canadá (9-10/6/18), China organizó en Qingdao una conferencia de la Organización de Cooperación de Shanghái con la ayuda de los presidentes de Rusia (Putin), India (Modi), Irán (Rohani) y de los líderes de Bielorrusia, Uzbekistán, Pakistán, Afganistán, Tayikistán y Kirguizia (20% del comercio mundial, 40% de la población mundial). El enfoque actual de China es claramente el proyecto de la “Nueva Ruta de la Seda”; el objetivo es extender su influencia. Es un proyecto a largo plazo y una confrontación directa con los Estados Unidos podría contrarrestar estos planes.
En esta perspectiva, China utilizará su influencia para impulsar un acuerdo que conduzca a la neutralización de todas las armas nucleares en la región coreana (incluidas las armas de Estados Unidos), lo que -siempre y cuando los EEUU lo aceptaran- haría retroceder las fuerzas estadounidenses a Japón y reduciría la amenaza inmediata en el Norte de China.
Sin embargo, las ambiciones de China conducirán inevitablemente a una confrontación con los objetivos imperialistas no sólo de los Estados Unidos sino también de otras potencias, como India o Rusia:
- Una creciente confrontación con India, la otra gran potencia de Asia es inevitable. Ambas potencias han iniciado un fortalecimiento masivo de sus ejércitos y se están preparando para una agudización de las tensiones a mediano plazo;
- En esta perspectiva, Rusia se encuentra en una situación difícil: ambos países están cooperando, pero a largo plazo la política de China sólo puede conducir a una confrontación con Rusia. Rusia ha recuperado poder en los últimos años a nivel militar e imperialista, pero su retraso económico no se ha superado, al contrario: ¡en 2017, el PIB ruso (Producto Interno Bruto) era sólo un 10% más alto que el PIB del Benelux[4]!
- Por último, es probable que las sanciones económicas de Trump y las provocaciones políticas y militares obliguen a China a enfrentarse a Estados Unidos de forma más directa a corto plazo.
III) El surgimiento de líderes fuertes y la retórica belicista
La exacerbación de la tendencia al cada uno para sí a nivel imperialista y la creciente competencia entre los tiburones imperialistas dan lugar a otro fenómeno significativo de esta fase de descomposición: la llegada al poder de “líderes fuertes” con un lenguaje radical y una retórica agresiva y nacionalista.
La llegada al poder de un “líder fuerte” y una retórica radical sobre la defensa de la identidad nacional (a menudo combinada con programas sociales a favor de las familias, los niños, los pensionados) es típica de los regímenes populistas (Trump, por supuesto, pero también Salvini en Italia, Orbán en Hungría, Kaczynski en Polonia, Babiš en la República Checa, ....) pero también es una tendencia más general en todo el mundo, no sólo en las potencias más fuertes (Putin en Rusia) sino también en países imperialistas secundarios como Turquía (Erdogan), Irán, Arabia Saudita (con el “golpe suave” del príncipe heredero Mohammed Ben Salman). En China, la limitación de la presidencia del Estado a dos períodos de cinco años ha sido eliminada de la constitución, de modo que Xi Jinping se está imponiendo a sí mismo como un “líder vitalicio”; el nuevo emperador chino que es presidente, jefe del partido y de la comisión militar central, nunca había ocurrido desde Deng Xiaoping. Las consignas “democráticas” o el mantener las apariencias democráticas (derechos humanos) ya no son el discurso dominante (como han mostrado las conversaciones entre Donald Trump y Kim), a diferencia de la época de la caída del bloque soviético y a principios del siglo XXI. Ahora se ha dado paso a una combinación de discursos muy agresivos y acuerdos imperialistas pragmáticos.
El ejemplo más fuerte es la crisis coreana. Trump y Kim usaron por primera vez tanto la fuerte presión militar (incluso con la amenaza de una confrontación nuclear), como un lenguaje muy agresivo antes de reunirse en Singapur para regatear. Trump ofreció enormes ventajas económicas y políticas (el modelo birmano) con el objetivo de jalar eventualmente a Kim al campo de los Estados Unidos. Esto no es totalmente inconcebible ya que los norcoreanos tienen una relación ambigua con China e incluso desconfían de ésta. Sin embargo, la referencia a Libia por parte de funcionarios estadounidenses (el Asesor de Seguridad Nacional, John Bolton) -Corea del Norte podría correr el mismo destino que Libia, cuando Gaddafi fue obligado a abandonar sus armas nucleares, y luego depuesto por la fuerza y asesinado- hace a los norcoreanos particularmente suspicaces hacia las Propuestas americanas.
Esta estrategia política es una tendencia más general en las actuales confrontaciones imperialistas, como lo demuestran los agresivos mensajes de Trump en las redes sociales, contra el primer ministro canadiense Trudeau, “un líder falso y débil” porque se negó a aceptar impuestos de importación más elevados aportados por los Estados Unidos. También estaba el brutal ultimátum de Arabia Saudita contra Qatar, acusado de “centrismo” hacia Irán, o las belicosas declaraciones de Erdogan contra Occidente y la OTAN sobre los kurdos. Finalmente, mencionaremos el muy agresivo discurso del “Estado de la Unión” de Putin, que fue una presentación de los sistemas de armas más sofisticados de Rusia con el mensaje: ¡“Será mejor que nos tomen en serio”!
Estas tendencias fortalecen las características generales del período, como la intensificación de la militarización (a pesar de la fuerte carga económica vinculada a esto) entre los tres mayores tiburones imperialistas, pero también como una tendencia global y en un contexto de un paisaje imperialista cambiante en el mundo y en Europa. En este contexto de políticas agresivas, el peligro de ataques nucleares limitados es muy real, ya que hay muchos elementos impredecibles en los conflictos en torno a Corea del Norte e Irán.
IV) La tendencia hacia la fragmentación de la Unidad Europea
Todas las tendencias en Europa durante el período pasado -el Brexit, el surgimiento de un importante partido populista en Alemania (AfD), la llegada al poder de los populistas en Europa del Este, donde la mayoría de los países están dirigidos por gobiernos populistas, se están acentuando por dos eventos principales:
- La formación de un gobierno 100% populista en Italia (compuesto por el Movimiento 5 Estrellas y el Lega), que conducirá a un enfrentamiento directo entre los “burócratas de Bruselas” (la UE), los “campeones” de la globalización (respaldados por el Eurogrupo) y los mercados financieros, por un lado, y por el otro lado el “frente populista” del pueblo;
- La caída de Rajoy y el Partido Popular en España y la llegada al poder de un gobierno minoritario del Partido Socialista respaldado por los nacionalistas catalanes y vascos y Podemos, que acentuarán las tensiones centrífugas dentro de España y en Europa.
Esto tendrá enormes consecuencias para la cohesión de la UE, la estabilidad del euro y el peso de los países europeos en la escena imperialista.
a) La UE no está preparada y es en gran medida impotente para oponerse a la política de Trump de un embargo de Estados Unidos contra Irán: las multinacionales europeas ya están cumpliendo con los dictados de los Estados Unidos (Total, Lafarge). Esto es especialmente cierto ya que varios Estados europeos apoyan el enfoque populista de Trump y su política en Medio Oriente (Austria, Hungría, la República Checa y Rumania estuvieron representados en la inauguración de la Embajada de los Estados Unidos en Jerusalén, en contra de la política oficial de la UE). En cuanto al aumento de impuestos a la importación, es poco probable que haya un acuerdo dentro de la UE para responder sistemáticamente a los más altos aranceles de importación impuestos por Trump.
b) El proyecto de un polo militar europeo sigue siendo en gran parte hipotético en el sentido de que cada vez más países, bajo el ímpetu de las fuerzas populistas en el poder o presionando al gobierno, no quieren someterse al eje francoalemán. Por otro lado, si bien el liderazgo político de la UE se compone del eje francoalemán, Francia ha desarrollado tradicionalmente su cooperación tecnológica militar con Gran Bretaña, que está a punto de abandonar la UE.
c) Las tensiones en torno a la acogida de refugiados no sólo enfrenta a la coalición de gobiernos populistas en el Este contra los de Europa occidental, sino que cada vez más países occidentales están unos contra otros, como lo muestran las fuertes tensiones que se han desarrollado entre Francia de Macron y el gobierno populista italiano, mientras que Alemania está cada vez más dividida sobre el tema (presión de la CSU).
d) El peso económico y político de Italia (la tercera economía de la UE) es considerable, de ninguna manera comparable con el peso de Grecia. El gobierno populista italiano tiene la intención, entre otras cosas, de reducir los impuestos e introducir un ingreso básico, que costará más de 100 mil millones de euros. ¡Al mismo tiempo, el programa del gobierno incluye pedir al Banco Central Europeo que omita 250 mil millones de euros de la deuda italiana!
e) A nivel económico, pero también imperialista, Grecia ya había avanzado la idea de apelar a China para que apoyara su economía en crisis. De nuevo, Italia planea llamar a China o Rusia en busca de ayuda para apoyar y financiar una recuperación económica. Tal orientación podría tener un gran impacto a nivel imperialista. Italia ya se opone a la continuación de las medidas de embargo de la UE contra Rusia tras la anexión de Crimea.
Todas estas orientaciones acentúan fuertemente la crisis dentro de la UE y las tendencias hacia la fragmentación. En última instancia, afectarán la política de Alemania como el país más influyente de la UE, ya que está dividida internamente (peso de AfD y CSU) y confrontada con la oposición política de los líderes populistas de Europa del Este, la oposición económica de los países mediterráneos (Italia, Grecia...), y las disputas con Turquía, mientras que al mismo tiempo es blanco directo de los aranceles de importación de Trump. La creciente fragmentación de Europa bajo los golpes del populismo y la política de “Primero América” también presentará un gran problema para la política de Francia, porque estas tendencias están en total oposición al programa de Macron, que se basa esencialmente en el fortalecimiento de Europa y en la plena asimilación de la globalización.
CCI, junio de 2018
[2] Ver Militarismo y descomposición, https://es.internationalism.org/revista-internacional/201410/4046/militarismo-y-descomposicion [745]
[3] Robert Mueller, fiscal especial que investigó la interferencia rusa en las elecciones de 2016.
[4] Benelux designa la unión aduanera y económica de Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo.
Cuestiones teóricas:
- Imperialismo [775]
Hace 50 años Mayo 68: 2ª Parte, los avances y retrocesos de la lucha de clases
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 199.84 KB |
- 198 lecturas
Sin los acontecimientos de mayo de 1968, la CCI no existiría. Marc Chirik[1] ya había ayudado a formar un grupo en Venezuela, "Internacionalismo", que desde 1964 defendió todas las posiciones básicas que serían tomadas una década más tarde por la CCI. Pero Marc sabía desde el principio que habría un renacimiento de la lucha de clases en los centros del capitalismo mundial, lo que sería decisivo para marcar el comienzo de un cambio en el curso de la historia. Fue esta comprensión lo que lo llevó a regresar a Francia y a desempeñar un papel activo en el movimiento de mayo a junio 1968, y esto incluyó la búsqueda de contactos entre sus vanguardias politizadas. Dos jóvenes miembros del grupo venezolano ya habían ido a Francia para estudiar en la Universidad de Toulouse y fue con estos camaradas y un puñado de otros, que Marc se convirtió en miembro fundador de Revolution Internationale (RI) en octubre de 1968, el grupo que jugaría un papel central en la formación de la CCI siete años después.
Desde ese momento, la CCI nunca se ha desviado de su convicción sobre el significado histórico de Mayo de 68, y hemos vuelto constantemente a este tema. Cada diez años, más o menos, hemos publicado artículos retrospectivos en nuestro órgano teórico, la Revista Internacional, así como otros materiales en nuestra prensa territorial. Hemos llevado a cabo reuniones públicas para marcar el 40º y el 50º aniversario de Mayo, y hemos intervenido en eventos organizados por otras organizaciones [2]. En este artículo, comenzamos revisando uno de esos artículos, escrito para un aniversario que desde entonces ha adquirido un valor simbólico preciso: 1988.
En la primera parte de esta nueva serie [3], llegamos a la conclusión de que la primera evaluación realizada por RI –‘Comprender mayo’- escrita en 1969, según la cual Mayo del 68 representó la primera gran reacción de la clase trabajadora mundial ante la reaparición de la crisis económica histórica del capitalismo, se ha confirmado plenamente: a pesar de la capacidad, a menudo sorprendente, del capital para adaptarse a sus contradicciones cada vez más agudas, la crisis, que a fines de la década de 1960 sólo podía detectarse por sus primeros síntomas, se volvió a la vez crecientemente evidente y permanente en todos sus efectos y propósitos.
Pero ¿qué pasa con nuestra insistencia de que Mayo de 68 señaló el final de las décadas previas de contrarrevolución y la apertura de un nuevo período en el que una clase obrera no derrotada se movería hacia luchas masivas y decisivas; y que a su vez, el resultado de estas luchas resolvería el dilema histórico planteado por la crisis económica insoluble: guerra mundial, en caso de una nueva derrota de la clase obrera, o revolución mundial y la construcción de un nueva sociedad comunista?
El artículo de 1988, ‘20 años después de Mayo de 1968 -lucha de clases: la maduración de las condiciones para la revolución’[4] comenzó argumentando en contra del escepticismo prevaleciente de la época -la idea, muy difundida en los medios burgueses y entre toda una capa de intelectuales- que Mayo del 68 había sido, en el mejor de los casos, un hermoso sueño utópico que la dura realidad conducía a empañar y matar. En otra parte de nuestra prensa, aproximadamente al mismo tiempo[5], también hemos criticado el escepticismo que afectó a gran parte del medio revolucionario, y lo habíamos hecho desde los acontecimientos mismos del 68 -una tendencia expresada significativamente por el rechazo de los principales herederos de la Izquierda Comunista Italiana a ver en Mayo de 1968 nada más que una oleada de agitación pequeño-burguesa que no hizo nada para levantar el peso muerto de la contrarrevolución.
Ambas alas, la Bordigista y la Damenista[6], de la tradición de la Izquierda Italiana después de la guerra respondieron de esta manera. Ambas tienden a ver al Partido como algo fuera de la historia, ya que consideran que es posible mantenerlo independientemente de la relación de fuerzas entre las clases. Por lo tanto, tienden a ver la lucha de los trabajadores como esencialmente de naturaleza circular, debido a que sólo puede ser transformada en sentido revolucionario por la acción del Partido, lo que plantea la cuestión de dónde viene el propio Partido. Los bordiguistas, en particular, ofrecen una caricatura de este enfoque de 1968, cuando editaron panfletos, insistiendo en que el movimiento iría a cualquier lugar si era puesto tras la bandera de El Partido (es decir, su propio pequeño grupo político). Nuestra corriente, por otro lado, siempre ha respondido que este es un enfoque esencialmente idealista que separa al Partido de sus raíces materiales en la lucha de clases. Consideramos que mantenemos las adquisiciones reales de la Izquierda Italiana, de su período teóricamente más fructífero -el período de la Fracción en los años 1930 y 40, cuando se reconoció que su propia disminución numérica en relación a la precedente etapa del Partido fue un producto de la derrota de la clase obrera, y que sólo una reactivación de la lucha de clases podría proporcionar las condiciones para la transformación de las fracciones comunistas existentes en un Partido de clase real.
Estas condiciones, desde luego, también se desarrollaron después de 1968, no sólo a nivel de las minorías politizadas, que estaban experimentando una fase de crecimiento significativo a raíz de los acontecimientos del 68 y los levantamientos subsecuentes de la clase obrera, sino también en un nivel más general. La lucha de clases que estalló en mayo del 68 no fue una llamarada de fuego, sino el punto de partida de una dinámica poderosa que rápidamente pasaría a primer plano a escala mundial.
Los avances de la lucha de clases entre 1968 y 1988
De acuerdo con la visión marxista que ha observado el proceso del movimiento de clases semejante a una oleada, el artículo analiza tres diferentes oleadas de luchas en las dos décadas posteriores a 1968: la primera, sin duda la más espectacular, experimentó el Otoño Caliente Italiano en el 69, el violento levantamiento en Córdoba, Argentina en 69, y en Polonia en el 70, y movimientos importantes en España y Gran Bretaña en 1972. En España en particular, los trabajadores comenzaron a organizarse a través de asambleas de masas, un proceso que culminó en Vitoria en 1976[7]. La dimensión internacional de la oleada quedó demostrada por sus ecos en Israel 1969 y en Egipto 1972 y, más tarde, por los levantamientos en los municipios de Sudáfrica, que fueron dirigidos por comités de lucha[8] (los Cívicos).
Después de una breve pausa a mediados de los años 70, se produjo una segunda oleada de huelgas que incluyó a trabajadores del petróleo iraníes, a los trabajadores del acero de Francia en 1978, el 'Descontento de Invierno' en Gran Bretaña, la huelga de estibadores en Rotterdam, liderada por un comité de huelga independiente, y las huelgas de metalúrgicos en Brasil en 1979, que también desafiaron el control sindical. Este movimiento mundial culminó en la huelga de masas en Polonia en 1980[9], cuyo nivel de autoorganización y unificación lo marcó como el episodio más importante en la lucha de clases desde 1968, e incluso desde la década de 1920. Y aunque la severa represión de los trabajadores polacos llevó a esta oleada a su final, no pasó mucho tiempo antes de que se produjera un nuevo levantamiento con las luchas en Bélgica en 1983 y 1986, la huelga general en Dinamarca en 1985, la huelga de los mineros en Gran Bretaña en 1984-5, las luchas de los ferrocarrileros y luego los trabajadores de la salud en Francia en 1986 y 1988, y el movimiento de trabajadores de la educación en Italia en 1987. Las luchas en Francia e Italia en particular, como la huelga de masas en Polonia, mostraron una verdadera capacidad de auto organización a través de asambleas generales y comités de huelga.
Esta no fue una simple lista de huelgas. El artículo también destaca el hecho de que este movimiento en oleadas de luchas no dio vueltas en círculos, sino que hizo avances reales en la conciencia de clase:
"Una simple comparación de las características de las luchas de hace 20 años con las de hoy nos permitirá percibir la magnitud de la evolución que ha tomado lugar en la clase obrera. Su propia experiencia, junto con la evolución catastrófica del sistema capitalista, le permitió adquirir una visión mucho más lúcida de la realidad de su lucha. Esto ha sido expresado por:
- una pérdida de ilusiones en las fuerzas políticas de la izquierda del capital y, ante todo, en los sindicatos, hacia los que las ilusiones han cedido el paso a la desconfianza y una hostilidad cada vez más abierta;
- la tendencia creciente al abandono de formas inefectivas de movilización, estancamientos que los sindicatos muchas veces han usado para anular la combatividad de los trabajadores, tales como días de acción, manifestaciones procesión, huelgas largas y aisladas...
Pero la experiencia de estos 20 años de lucha no ha producido solamente lecciones negativas para la clase trabajadora (qué no se debe hacer). También ha producido lecciones sobre lo que se debe hacer:
- la búsqueda de la extensión de la lucha (en particular Bélgica 1986),
- la búsqueda del control de la lucha por los trabajadores, organizando asambleas generales y comités de huelga elegidos y revocables (Francia 86, Italia 87 en particular)".
Al mismo tiempo, el artículo no descuidó las respuestas de la burguesía al peligro de la lucha de clases: aunque había sido sorprendida por el estallamiento del movimiento de mayo de 1968, recurrió a formas brutales de represión que actuaron como un catalizador para la propagación de la lucha, luego aprendería o reaprendería algo muy importante para manejar la resistencia de su enemigo de clase. La burguesía no abandonó el uso de la represión, por supuesto, pero encontró medios más sutiles para presentar y justificar su uso, como el espantapájaros del terrorismo. Al mismo tiempo, desarrolló su arsenal de mistificaciones democráticas para desviar las luchas -especialmente en países que todavía estaban gobernados por dictaduras abiertas- hacia objetivos políticos burgueses. A nivel de las luchas mismas, contrarrestó el creciente desencanto hacia los sindicatos oficiales y la amenaza de la autoorganización desarrollando formas más radicales de sindicalismo, que podían incluir formas ‘extra-sindicales’ (las ‘coordinaciones’ establecidas por la extrema izquierda en Francia, por ejemplo).
El artículo comenzó reconociendo que muchos discursos optimistas sobre la revolución en 1968 eran, sin duda, utópicos. Había dos razones. Una la contaminación de la reflexión en medios proletarios por la distorsión que ocasionaban las posiciones izquierdistas según las cuales lo que estaba sucediendo en Vietnam o Cuba eran realmente revoluciones socialistas que tenían que ser apoyadas activamente por la clase obrera de los países centrales. Pero también lo hizo, incluso cuando la revolución se entendió como algo que realmente implicaba la transformación de las relaciones sociales, debido a que las condiciones objetivas de 1968, sobre todo la crisis económica, apenas comenzaba a proporcionar la base material para un desafío revolucionario al capitalismo. Desde entonces, las cosas han sido más difíciles, pero más profundas:
“Quizás es menos fácil hablar de revolución en 1988 que en 1968. Pero cuando hoy se grita la palabra en una manifestación en Roma que denuncia la naturaleza burguesa de los sindicatos, o en una manifestación de desempleados en Bilbao, tiene un significado mucho más concreto y profundo que cuando fue ondeada en las febriles asambleas, tan llenas de falsas ilusiones de 1968. 1968 afirmó el retorno del objetivo revolucionario. Durante 20 años las condiciones para su realización no han dejado de madurar. El descenso del Capitalismo a un callejón sin salida, la situación cada vez más insoportable que éste crea para todas las clases explotadas y oprimidas, la experiencia acumulada a través del espíritu de lucha de los trabajadores, todo esto está llevando a la situación de la que Marx dijo, 'en la que cualquier paso atrás es imposible' ".
El giro decisivo de 1989
Hay muchas cosas en este análisis que todavía podemos suscribir hoy. Y sin embargo no podemos más que sorprendernos ante una cita que resume el balance de la tercera oleada de luchas de este artículo:
"Finalmente, la reciente movilización de los trabajadores del Ruhr en Alemania y la reanudación de las huelgas en Gran Bretaña en 1988 confirmaron que esta tercera oleada internacional de luchas obreras, que ya ha durado más de 4 años, está lejos de haber terminado”.
De hecho, la tercera oleada, y, desde luego, todo el período de luchas desde 1968, terminarían repentinamente con el colapso del bloque del Este en 1989-91 y la marea de campañas sobre la muerte del comunismo que la acompañó. Este cambio histórico en la situación mundial selló la llegada definitiva de una nueva fase en la decadencia del capitalismo: la fase de la descomposición[10].
La CCI ya se había percatado de los síntomas de la descomposición a principios de la década de 1980, y en la organización ya estaba en marcha un debate sobre sus implicaciones para la lucha de clases. Sin embargo, el artículo sobre mayo 68 en la Revista International 53, así como en el editorial del mismo número, evidenciaban de que aún no se había captado su significado más profundo. El artículo sobre el 68 llevaba el subtítulo "20 años de descomposición" sin dar ninguna explicación del término, mientras que el editorial se centra sólo en sus manifestaciones a nivel de los conflictos imperialistas -el fenómeno que más tarde se describió como "libanización", la tendencia de países enteros a desintegrarse bajo el peso de rivalidades imperialistas cada vez más irracionales. Es probable que estas inexactitudes hayan reflejado las divergencias reales que surgieron en el 8º Congreso de la CCI a finales de 1988.
El ambiente que prevaleció en este Congreso fue el de un gran optimismo e incluso algo de euforia. Esto reflejó, en parte, el comprensible entusiasmo causado por la integración de dos nuevas secciones a la CCI en este Congreso: la de México y la de India. Pero esto se expresó especialmente en ciertos análisis que se presentaron sobre la lucha de clases: la idea de que era sólo cuestión de meses para que las nuevas mistificaciones burguesas se desgastaran. A su vez, esperanzas desproporcionadas en las luchas que estaban teniendo lugar en Rusia, la concepción de una tercera oleada que siempre avanzaría con altibajos, y sobre todo, una reticencia a aceptar la idea de que, ante la creciente descomposición social, la lucha de clases parecía marcar una "pausa" o un estancamiento (lo que, dada la gravedad de los retos a enfrentar, sólo podía significar una tendencia al reflujo o al retroceso). Este punto de vista era el que defendían Marc Chirik y una minoría de camaradas en el Congreso. Se basaba en una clara conciencia de que el desarrollo de la descomposición expresaba una especie de bloqueo histórico entre las principales clases de la sociedad. La burguesía no había infligido una derrota histórica decisiva a la clase obrera, y no era capaz de movilizarla para una nueva guerra mundial; pero la clase obrera, a pesar de los 20 años de lucha que habían impedido la marcha hacia la guerra, y que, por supuesto había visto importantes desarrollos en la conciencia de clase, había sido incapaz de desarrollar la perspectiva de la revolución, de plantear su propia alternativa política a la crisis del sistema. El capitalismo, desprovisto de cualquier salida, pero aún hundido en una muy larga crisis económica, comenzaba a pudrirse de pies a cabeza, y esta podredumbre estaba afectando a la sociedad capitalista a todos los niveles [11].
Este diagnóstico fue rotundamente confirmado por el colapso del bloque del Este. Por un lado, este considerable acontecimiento es, sin duda, un producto de la descomposición. Confirma de una manera contundente el profundo impasse de la burguesía estalinista, que estaba enredada en un atolladero económico siendo manifiestamente incapaz de movilizar a sus trabajadores hacia una solución militar a la bancarrota de su economía (las luchas en Polonia en 1980 habían demostrado esto de una forma bastante clara a la clase dominante estalinista). Al mismo tiempo, mostró las graves debilidades políticas de esta sección de la clase obrera mundial. El proletariado del bloque ruso había demostrado, ciertamente, su capacidad de lucha en el terreno económico defensivo, pero confrontado a un enorme acontecimiento histórico que se expresaba en gran medida a nivel político, fue completamente incapaz de ofrecer su propia alternativa y, en tanto que clase, se ahogó en el remolino democrático falsamente descrito como una serie de ‘revoluciones populares’.
A su vez, estos acontecimientos aceleraron muy significativamente el proceso de descomposición a escala mundial. Esto fue más evidente a nivel imperialista, donde el rápido colapso del viejo sistema de bloques permitió a la tendencia del "cada uno para sí" dominar cada vez más las rivalidades diplomáticas y militares. Pero también esto fue cierto con respecto a la relación de fuerzas entre las clases. A raíz del derrumbe del bloque del Este, las campañas de la burguesía mundial sobre la muerte del comunismo, sobre la imposibilidad de cualquier alternativa de la clase obrera al capitalismo, asestaron nuevos golpes a la capacidad de la clase obrera internacional -especialmente en los países centrales del sistema- para generar una perspectiva política.
La CCI no había previsto los acontecimientos de 1989-91, pero pudo responder a ellos con un análisis coherente basado en trabajos teóricos anteriores. Esto fue cierto tanto para entender los factores económicos involucrados en la caída del estalinismo[12] y para predecir el creciente caos que, en ausencia de bloques, estallaría en la esfera de los conflictos imperialistas[13]. En cuanto al nivel de la lucha de clases, fuimos capaces de ver que el proletariado se enfrentaría ahora a un período particularmente difícil:
“La identificación que es sistemáticamente establecida entre comunismo y estalinismo, la mentira mil veces repetida, e incluso hoy más martilleada que nunca antes, según la cual la revolución proletaria sólo puede terminar en desastre, con el colapso del estalinismo, y durante todo un período, ganará y añadirá un impacto en las filas de la clase trabajadora. Por lo tanto, tenemos que esperar un retroceso momentáneo en la conciencia del proletariado, de lo que ya podemos observar sus manifestaciones, en particular con el regreso vigoroso de los sindicatos. Si bien los ataques incesantes y cada vez más brutales que el capitalismo no dejará de asestar contra los trabajadores los forzará a entrar en el combate, esto no se traducirá, al principio, en una mayor capacidad de la clase para desarrollar su conciencia. En particular, la ideología reformista pesará mucho en las luchas del período venidero, favoreciendo en gran medida la acción de los sindicatos.
Dada la importancia histórica de los acontecimientos que lo determinan, el actual repliegue del proletariado -aunque no cuestiona el curso histórico, la perspectiva general hacia los enfrentamientos de clases- va a ser mucho más profundo que el que acompañó a la derrota de 1981 en Polonia. Sin embargo, no podemos predecir de antemano su real amplitud o su duración. En particular, el ritmo del colapso del capitalismo occidental -que actualmente podemos ver que se acelera, con la perspectiva de una nueva recesión abierta- será un factor determinante para establecer el momento en que el proletariado podrá reanudar su marcha hacia la conciencia revolucionaria"[14].
Este pasaje es muy claro sobre el impacto profundamente negativo del colapso del estalinismo, pero aún contiene una cierta subestimación de la profundidad del reflujo. La estimación de que esto sería “momentáneo” ya debilita la posición de que el retroceso sería "mucho más profundo del que acompañó la derrota de 1981 en Polonia", y este problema se haría evidente en nuestro análisis en los años siguientes, particularmente en la idea de que algunas luchas en la década de 1990 -en el 92, y nuevamente en el 98- marcaron el final del retroceso. En realidad, a la luz de las últimas tres décadas, podemos decir que el retroceso en la conciencia de clase no sólo continuó, sino que se ha profundizado, causando una especie de amnesia en relación con los logros y avances del período 1968-1989.
¿Cuáles son los principales indicadores de esta trayectoria?
El impacto de la crisis económica en Occidente no ha sido tan lineal como lo implica el pasaje citado anteriormente. Las repetidas convulsiones de la economía ciertamente han debilitado el alardeo de la clase dominante a comienzos de la década de los 90 que, con el final del bloque del Este, entraríamos en un período de absoluta prosperidad. Pero la burguesía ha sido capaz de desarrollar nuevas formas de Capitalismo de Estado y manipulaciones económicas (tipificadas en el concepto de "neoliberalismo") que han mantenido al menos una ilusión de crecimiento, mientras que el desarrollo real de la economía china, en particular, ha convencido a muchos de que el capitalismo es adaptable infinitamente y siempre puede encontrar nuevas formas de sortear su crisis. Y cuando las contradicciones subyacentes volvieron a la superficie, como lo hicieron con la gran crisis financiera de 2008, pueden haber estimulado algunas reacciones proletarias (en el período 2010-2013, por ejemplo). Pero al mismo tiempo, la propia forma que esta crisis tomó, "una crisis crediticia" que implicó una pérdida masiva de ahorros de millones de trabajadores, hizo más difícil responder en el terreno de clase, ya que el impacto pareció afectar más a los propietarios de casas que a una clase asociada[15]
- La descomposición socava esta auto conciencia del proletariado como una fuerza social distinta en muchos sentidos, todo lo cual exacerba la atomización y el individualismo inherentes a la sociedad burguesa. Podemos ver esto, por ejemplo, en la tendencia a la formación de pandillas en los centros urbanos, que expresan tanto una falta de perspectiva económica para una parte considerable de la juventud proletaria, como una búsqueda desesperada de una comunidad alternativa que resulta en la creación de divisiones asesinas entre los jóvenes, basadas en las rivalidades entre diferentes barrios y condiciones, en la competencia por el control de la economía local de las drogas o en las diferencias raciales o religiosas.
- Las políticas económicas de la clase gobernante también han atacado deliberadamente todo sentido de identidad de clase –tanto eliminando los viejos centros industriales de resistencia de clase obrera, como introduciendo formas mucho más atomizadas de trabajo, como la llamada ‘economía aparente o informal’ donde los trabajadores son tratados cotidianamente como autoempleados ‘emprendedores’.
- El creciente número de guerras sangrientas y caóticas que caracterizan este período, mientras refuta de plano la afirmación de que el fin del estalinismo regalaría a la humanidad un "dividendo de paz", no proporciona la base para un desarrollo general de la conciencia de clase como lo hicieron, por ejemplo, durante la Primera Guerra Mundial cuando el proletariado de los países centrales fue movilizado directamente para la carnicería. La burguesía aprendió la lección de los conflictos sociales del pasado provocados por la guerra (incluida la resistencia contra la guerra de Vietnam) y, en los países clave de Occidente, ha hecho todo lo posible para evitar el uso de ejércitos de conscriptos y para limitar sus guerras a las periferias del sistema. Esto no ha evitado que estas confrontaciones militares tuvieran un impacto muy real en los países centrales, pero esto ha tomado principalmente formas que tienden a reforzar el nacionalismo y relanzar la “protección” del Estado: el incremento enorme en el número de refugiados que huyen de las zonas de guerra, y la acción de grupos terroristas apuntando a la población de los países desarrollados[16].
- A nivel político, en ausencia de una perspectiva proletaria clara, hemos visto a diferentes partes de la clase trabajadora influenciadas por las falsas críticas al sistema ofrecidas por el populismo, por un lado, y por el jihadismo, por el otro. La creciente influencia de "políticas pro-identidad" entre las capas más educadas de la clase trabajadora es otra expresión de esta dinámica: la falta de identidad de clase se empeora con la tendencia hacia la fragmentación en identidades raciales, sexuales y de otro tipo, reforzando la exclusión y la división, mientras que sólo la lucha proletaria por sus propios intereses puede ser verdaderamente inclusiva.
Debemos enfrentar la realidad de todas estas dificultades e identificar las consecuencias políticas para la lucha por cambiar la sociedad. Pero en nuestra opinión, mientras que el proletariado no puede evitar la dura escuela de las derrotas, las crecientes dificultades e incluso las derrotas parciales aún no influyen para una derrota histórica de la clase y para la desaparición de la posibilidad del comunismo.
En la última década, más o menos, ha habido una serie de movimientos importantes que respaldan esta conclusión. En 2006, vimos la movilización masiva de jóvenes estudiantes en Francia contra el CPE[17]. Los medios de información de la clase dominante a menudo describen las luchas en Francia -incluso si están estrechamente controladas por los sindicatos, como en el más reciente caso[18]- como agitando el espectro de un "nuevo Mayo 68", la mejor manera de distorsionar las lecciones reales de Mayo. Pero el movimiento de 2006, en un sentido, sí revivió el auténtico espíritu del 68: por un lado, porque sus protagonistas volvieron a descubrir las formas de lucha que habían surgido en ese momento, especialmente las asambleas generales, donde podían tener lugar discusiones reales, y donde los jóvenes participantes estaban atentos para escuchar el testimonio de los compañeros de más edad que habían participado en los sucesos del 68. Pero al mismo tiempo, este movimiento estudiantil, que había desbordado el control sindical, contenía el riesgo real para la burguesía, de llevar a los trabajadores empleados a una forma similar "incontrolada", al igual que en mayo 68, y fue por esto que el gobierno retiró el proyecto de ley del CPE que en primer lugar había provocado la revuelta.
También en mayo de 2006, 23000 trabajadores del metal en Vigo, en la provincia gallega de España, fueron a la huelga contra las nuevas normas laborales en este sector, y en vez de permanecer encerrados en las fábricas fueron a buscar la solidaridad de otras empresas, en particular de los astilleros y fábricas Citroën, organizando manifestaciones en la ciudad para atraer a toda la población y sobre todo creando asambleas generales públicas diarias, totalmente abiertas a otros trabajadores, empleados, desempleados y pensionados. Estas asambleas proletarias fueron los pulmones de una lucha ejemplar por una semana, hasta que el movimiento fue atrapado entre la violenta represión, por un lado, y las maniobras de negociación de los sindicatos y la patronal[19].
En 2011, vimos la oleada de revueltas sociales en el Medio Oriente y Grecia, que culminó en el movimiento de Indignados en España y el "Occupy" en los Estados Unidos[20]. El elemento proletario en estos movimientos varía de país a país, pero el más fuerte estuvo en España, donde vimos la extensión de la adopción de la forma de organización a través de la asamblea: un impulso de gran alcance internacionalista que dio la bienvenida a las expresiones de solidaridad por participantes de alrededor del mundo y donde el lema de "revolución mundial" fue tomado seriamente, quizás por primera vez desde la oleada revolucionaria de 1917; reconocimiento de que "el sistema es obsoleto" y una fuerte voluntad para discutir la posibilidad de una nueva forma de organización social. En los muchos debates animados que tuvieron lugar en las asambleas y comisiones sobre cuestiones de moral, la ciencia y la cultura, en el omnipresente cuestionar el dogma según el cual las relaciones capitalistas son eternas, aquí, otra vez, vimos tomar forma el verdadero espíritu de mayo del 68.
Por supuesto, la mayoría de estos movimientos tenían muchas debilidades, que hemos analizado en otra parte[21], no menos una tendencia a que los participantes se consideraran "ciudadanos" en lugar de proletarios, y, en consecuencia, una vulnerabilidad real a la ideología democrática, que permitiría a los partidos burgueses como Syriza en Grecia y Podemos en España a que se presentaran como los verdaderos herederos de estas revueltas. Y de alguna manera, como con cualquier derrota proletaria, mientras más se sube, más se cae: el reflujo de estos movimientos profundizó aún más el retroceso general en la conciencia de clase. En Egipto, donde el movimiento de las plazas inspiró el movimiento en España y Grecia, las ilusiones en la democracia han preparado el camino a la restauración del mismo tipo de régimen autoritario que fue el catalizador inicial de la "Primavera árabe"; en Israel, donde las manifestaciones masivas una vez levantaron el lema internacionalista "Netanyahu, Mubarak, Assad, el mismo enemigo", las políticas militaristas brutales del gobierno de Netanyahu han recuperado hoy el poder. Y lo más grave de todo, en España, muchos de los jóvenes que participaron en el movimiento de Indignados han sido arrastrados hacia los absolutos callejones sin salida del nacionalismo catalán o español[22].
La aparición de esta nueva generación proletaria en los movimientos de 2006 y 2011 también dio lugar a una nueva búsqueda de la política comunista entre una minoría, pero la esperanza de que esto daría lugar a una nueva afluencia de fuerzas revolucionarias no ha sido realizada, al menos hasta el presente. La Izquierda Comunista sigue estando en gran parte aislada y desunida. Entre los anarquistas, donde algunas tendencias interesantes comenzaron a tener lugar, la búsqueda de posiciones de clase está siendo socavada por la influencia de la política de la identidad e incluso del nacionalismo. En un tercer artículo de esta serie, vamos a ver con más detalle la evolución del campo político proletario y sus alrededores desde 1968.
Pero si mayo 68 nos enseña algo, nos muestra que la clase obrera puede surgir otra vez de la peor de las derrotas, que regresa de los más profundos reflujos. Los momentos de la revuelta proletaria que han tenido lugar a pesar de la amenaza del avance de la descomposición capitalista, revelan la posibilidad de que surjan nuevos movimientos que, al recuperar la perspectiva de la revolución, pueden evitar los múltiples peligros que la descomposición plantea para el futuro de la especie.
Estos peligros -la propagación del caos militar, de la catástrofe ecológica, del hambre y la enfermedad en una escala sin precedentes- demuestran que la revolución es cada vez más una necesidad para la raza humana. La decadencia y descomposición del capitalismo sin duda aumentan la amenaza de que la base objetiva de una nueva sociedad sea definitivamente destruida si la descomposición avanza más allá de cierto punto. Pero incluso en su última fase, el capitalismo produce las fuerzas que pueden utilizarse para derrocarlo, en palabras del Manifiesto Comunista de 1848, "lo que la burguesía produce, ante todo, es sus propios sepultureros". El capitalismo, sus medios de producción y comunicación son más globales que nunca, pero entonces también el proletariado es más internacional, más capaz de comunicarse entre sí en una escala mundial. El capitalismo se ha hecho cada vez más avanzado tecnológicamente, pero entonces debe educar al proletariado en el uso de su ciencia y tecnología que puede ser tomada en manos en una sociedad futura que sea para cubrir las necesidades humanas y no los fines de lucro. Esta capa de la clase más educada, con una mentalidad internacional, hizo su aparición una y otra vez en el movimiento social reciente, sobre todo en los países centrales del sistema y, sin duda, jugará un papel clave en cualquier futuro resurgimiento de la lucha de clases, como los nuevos ejércitos proletarios creados por el capitalismo vertiginoso pero enfermo crecieron en Asia y otras regiones anteriormente "subdesarrolladas". No hemos visto lo último del espíritu de mayo del 68.
Amos, junio de 2018.
[1] Para conocer la contribución fundamental de este militante de la Izquierda Comunista ver https://es.internationalism.org/revista-internacional/200608/1053/marc-de-la-revolucion-de-octubre-1917-a-la-ii-guerra-mundial [524]
[2] Ver, por ejemplo, World Revolution 315, “ICC meeting at ‘1968 and all that’: the perspective opened 40 years ago has not gone away [800]”.
[3] “Hace cincuenta años: Mayo 68, parte 1 Hundimiento en la crisis económica, Revista Internacional 160: /content/4318/hace-50-anos-mayo-68 [801]
[4] Revista Internacional 53, segundo trimestre de 1988. El artículo es firmado RV, Uno de los jóvenes “venezolanos” quien ayudó a formar RI en 1968.
[5] Ver en particular: “Confusión de los grupos Comunistas sobre el presente periodo: Subestimación de la lucha de clases, Revista internacional 54. Tercer trimestre de 1988.
[6] Ver en particular “Los 50s y 60s: Damnen y Bordiga, y la pasión por el comunismo” Revista Internacional 158. https://es.internationalism.org/revista-internacional/201708/4225/el-comunismo-esta-a-la-orden-del-dia-de-la-historia-los-anos-1950- [802]
[7] Ver /content/4144/hace-40-anos-la-naciente-democracia-espanola-se-estreno-con-los-asesinatos-de-obreros [803]
[8] Ver https://es.internationalism.org/revista-internacional/201510/4119/de-la-ii-guerra-mundial-hasta-mediados-de-los-anos-1970 [804]
[10] Ver nuestras "TESIS SOBRE LA DESCOMPOSICION [163]".
[11] Para un balance más desarrollado de las luchas durante las últimas décadas, que toma en cuenta las tendencias a sobreestimar la potencialidad inmediata de la lucha de clases en nuestros análisis, ver: “Informe sobre la lucha de clases” del 21º Congreso de la CCI, Revista Internacional 156, invierno del 2016, https://es.internationalism.org/revista-internacional/201603/4150/informe-sobre-la-lucha-de-clases [806]
[12] Ver “Tesis sobre la crisis política y económica en los países del Este”, Revista Internacional 60, primer trimestre de 1990, /content/3451/tesis-sobre-la-crisis-economica-y-politica-en-los-paises-del-este [807]
[13] Ver en particular el “Texto de Orientación: Militarismo y Descomposición”, Revista Internacional 64, primer trimestre de 1991, https://es.internationalism.org/revista-internacional/201410/4046/militarismo-y-descomposicion [745]
[14] “Tesis sobre la crisis política y económica en los países del Este”, Revista Internacional 60, primer trimestre de 1990. Ver nota 12. También es de interés consultar el artículo de la misma Revista Internacional nº 60 titulado Derrumbe del bloque del Este, dificultades en aumento para el proletariado, https://es.internationalism.org/revista-internacional/199001/3502/derrumbe-del-bloque-del-este-dificultades-en-aumento-para-el-prole [789]
[15] Ver el punto 15 en “22º Congreso de la CCI: Resolución sobre la situación internacional”, Revista Internacional 159. https://es.internationalism.org/revista-internacional/201711/4256/22-congreso-de-la-cci-resolucion-sobre-la-situacion-internacional [751]
[16] Ver puntos 16 y 17 de la resolución anterior.
[17] CPE = Primer Contrato de Trabajo, una medida destinada a aumentar la inseguridad laboral para los trabajadores jóvenes. Para un análisis de este movimiento, ver "https://es.internationalism.org/revista-internacional/200606/964/tesis-sobre-el-movimiento-de-los-estudiantes-de-la-primavera-de-200 [808]
[18] Volante de la CCI:https://es.internationalism.org/accion-proletaria/201805/4302/francia-huelgas-en-cadena-de-los-ferroviarios-una-maniobra-de-los-sind [809]
[19] Ver Vigo los métodos proletarios de lucha, https://es.internationalism.org/cci-online/200605/910/huelga-del-metal-d... [810]
[20] Ver nuestra hoja internacional 2011, de la indignación a la esperanza, /content/3349/2011-de-la-indignacion-la-esperanza [262]
[21] Ver “Los Indignados en España, Grecia e Israel: de la indignación a la preparación de la lucha de clases”, Revista Internacional 147, primer trimestre de 2011. https://es.internationalism.org/revista-internacional/201111/3264/movimiento-de-indignados-en-espana-grecia-e-israel-de-la-indignaci [709]
[22] Ver España y Cataluña, dos patrias para imponer la miseria, /content/3482/espana-y-cataluna-dos-patrias-para-imponer-la-miseria [811], y Cataluña – España: los proletarios no tienen patria, /content/4262/cataluna-espana-los-proletarios-no-tienen-patria [812]
Series:
- Mayo de 1968 [813]
Historia del Movimiento obrero:
- 1968 - Mayo francés [794]
Herencia de la Izquierda Comunista:
Acontecimientos históricos:
- Mayo 1968 [814]
Acerca de nuestras reuniones públicas en el 50 aniversario de mayo del 68
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 278.48 KB |
- 194 lecturas
¿Significó realmente mayo del 68 el final de casi medio siglo de contrarrevolución?
La CCI ha celebrado reuniones públicas en ciudades de varios países con motivo del 50º aniversario de mayo de 1968. En términos generales, los presentes estuvieron de acuerdo con las principales características del movimiento que destacamos:
- Lo que da a estos acontecimientos su carácter histórico es el despertar de la lucha de clases expresada en la huelga obrera más masiva jamás habida en aquellos tiempos -10 millones de trabajadores en huelga- y cuyo desarrollo no se debió para nada a la acción de los sindicatos, sino únicamente a la iniciativa de los propios trabajadores que entraron en lucha espontáneamente;
- Ese movimiento de la clase obrera, que no fue ni mucho menos a remolque de la agitación estudiantil concomitante, se precipitó en gran parte a causa de la brutal represión de los estudiantes que engendró una profunda indignación entre la clase obrera;
- Aquel episodio histórico creó una atmósfera sin precedentes, como la que existe sólo durante los grandes movimientos de la clase obrera: la voz que se libera en las calles, las universidades y algunas empresas ocupadas, centros neurálgicos de intensos debates políticos;
- Fundamentalmente, ese formidable movimiento es la respuesta a las primeras dentelladas de la crisis económica abierta, de vuelta otra vez, que afectó a una clase obrera cuyas generaciones más jóvenes se estaban librando del peso aplastante del período de la contrarrevolución;
- Aquel movimiento vio así la caída de un importante cerrojo de la lucha de clases: el del control asfixiante del estalinismo y sus correas sindicales de transmisión.
La idea de que Mayo del 68 fue la señal para el desarrollo de una ola de luchas a escala internacional no sorprendió, en general, a los participantes en nuestras reuniones. Pero paradójicamente, no siempre fue lo mismo para esa otra idea de que el mes de mayo del 68 marcó el final del largo período de contrarrevolución que sucedió a la derrota de la primera ola revolucionaria mundial y, al mismo tiempo, abría un nuevo camino para los enfrentamientos de clases entre la burguesía y el proletariado. En particular, una serie de características del período actual, como el desarrollo del fundamentalismo, la multiplicación de las guerras en el planeta, etc., tendían a interpretarse como signos de un período contrarrevolucionario.
Se trata de un error que, en nuestra opinión, tiene su origen en una doble dificultad.
Por un lado, el insuficiente conocimiento de cómo fue el período de una contrarrevolución mundial, iniciado con la derrota de la primera oleada revolucionaria, y por lo tanto una dificultad para comprender realmente lo que ese período significó para la clase obrera y su lucha, pero también para la humanidad en la medida en que la barbarie inherente al capitalismo en crisis dejó de tener límites. Por eso, en este artículo, hemos tomado la decisión de volver en detalle sobre aquel período.
Por otro lado, el período abierto en Mayo del 68, aunque puede parecer más familiar a las generaciones que -directa o indirectamente- conocieron Mayo del 68, su dinámica general subyacente no puede ser entendida espontáneamente. Puede, entre otras cosas, quedar oscurecida por acontecimientos, situaciones que, aunque importantes, no fueron factores determinantes. Por eso, también volveremos a ese período destacando sus diferencias fundamentales con el período de la contrarrevolución.
La historia de la lucha de clases se compone de avances y retrocesos
El fenómeno que todo el mundo ha observado a un nivel inmediato, el hecho de que después de una lucha, la movilización de los trabajadores tiende a retroceder y a menudo la voluntad de luchar, también existe a un nivel más profundo a escala de la historia. De hecho, permite verificar la validez de lo que Marx había señalado sobre este tema en El 18 de Brumario, es decir, la alternancia de arrebatos, a menudo muy enérgicos y deslumbrantes de la lucha proletaria (1848-49, 1864-71), 1917-23), y de retrocesos (a partir de 1850, 1872 y 1923) que, además, llevaron cada vez a la desaparición o degeneración de las organizaciones políticas que la clase se había dado durante el período de luchas en ascenso: Liga de los Comunistas, creación en 1847, disolución en 1852; Asociación Internacional de Trabajadores (AIT): fundación en 1864, disolución en 1876; Internacional Comunista: fundación en 1919, degeneración y muerte a mediados de la década de 1920; la vida de la Internacional Socialista 1889-1914, que había seguido un curso más o menos similar pero menos claro[1].
La derrota de la primera ola revolucionaria mundial de 1917-23 abrió el período de contrarrevolución más largo, profundo y terrible que jamás haya sufrido el proletariado, llevando a la pérdida de todas las referencias por parte de la clase obrera como un todo, y las pocas organizaciones que permanecieron leales a la revolución acabarán siendo ínfimas minorías. Y además, esa derrota dejó abiertas de par en par las puertas al desencadenamiento de una barbarie que superaría con creces los horrores de la Primera Guerra Mundial. Fue, en cambio, una dinámica opuesta la que se ha desarrollado desde 1968, y no hay razón para decir que ya se ha agotado, a pesar de las grandes dificultades experimentadas por el proletariado desde principios de la década de 1990 con la extensión y profundización de la barbarie por el planeta.
El período 1924-1967: la contrarrevolución más profunda jamás sufrida por la clase obrera
La expresión "Medianoche en el siglo", del título de un libro de Víctor Serge[2], se aplica perfectamente a la realidad de esta pesadilla que duró casi medio siglo.
Varios golpes terribles a la ola revolucionaria mundial abierta con la revolución rusa en 1917, fueron ya la antesala de la larga serie de ofensivas burguesas contra la clase obrera que precipitarán el movimiento obrero en las profundidades de la contrarrevolución. Pues, para la burguesía, no sólo se tratará de derrotar a la revolución, sino también de golpear a la clase obrera de tal modo que no pudiera recuperarse. Frente a una ola revolucionaria mundial que había amenazado el orden capitalista mundial, y ese era su objetivo consciente y declarado[3], la burguesía no podía contentarse con hacer retroceder al proletariado. Tenía que hacer todo lo que estuviera a su alcance para que en el futuro esa experiencia dejara a los proletarios de todo el mundo una imagen tal que no se les volviera a ocurrir intentarlo. Sobre todo, tenía que intentar desprestigiar para siempre la idea de la revolución comunista y la posibilidad de establecer una sociedad sin guerra, sin clases y sin explotación. Para ello pudo beneficiarse de circunstancias políticas que le fueron de lo más favorable: la pérdida del baluarte revolucionario en Rusia no se logró por su derrota en el enfrentamiento militar con los ejércitos blancos que intentaron invadir Rusia, sino por su propia degeneración interna (a la que, por supuesto, contribuyó en gran medida el considerable esfuerzo bélico). Hasta el punto que le fue fácil a la burguesía hacer creer que la monstruosidad surgida de la derrota política de la revolución, la URSS “socialista”, pareciera comunismo. Y, al mismo tiempo, la tal URSS debía ser percibida como el destino inevitable de cualquier lucha del proletariado por su emancipación. A esta mentira participarán todas las fracciones de la burguesía mundial, en todos los países, desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda trotskista.[4]
Cuando las principales burguesías involucradas en la Guerra Mundial la terminaron en noviembre de 1918, fue con el objetivo obvio de impedir que nuevos focos revolucionarios engrosaran el flujo de la revolución, que fue victoriosa en Rusia y amenazante en Alemania, mientras la burguesía de este país habías salido debilitada por la derrota militar. Esto evitó que la fiebre revolucionaria, estimulada por la barbarie de los campos de batalla y por la insoportable explotación y miseria en retaguardia, se apoderara también de otros países como Francia, Gran Bretaña, etc. Y ese objetivo fue globalmente alcanzado.
En los países vencedores, el proletariado, que sin embargo había aclamado fervientemente la revolución rusa, no se comprometió masivamente tras los estandartes de la revolución para derrocar al capitalismo, para poner fin para siempre a los horrores de la guerra. Agotado por cuatro años de sufrimiento en las trincheras o en las fábricas de armas, aspiraba más bien a descansar "aprovechando" la paz que los bandidos imperialistas le acababan de "ofrecer". Y como en todas las guerras, son siempre los vencidos quienes, en última instancia, son reconocidos como la causa de las guerras, en el discurso de la Entente (Francia, Reino Unido, Rusia) quedó borrada la responsabilidad del capitalismo como un todo para echar toda la culpa a los imperios centrales (Alemania, Austria- Hungría). Peor aún, en Francia, la burguesía prometió a los trabajadores una nueva era de prosperidad sobre la base de las reparaciones que se impondrían a Alemania. Y fue así como el proletariado en Alemania y Rusia estaba cada día más aislado.
Y lo que sucederá, tanto en los países victoriosos como en los derrotados, será lo que Rosa Luxemburgo había esbozado en su Folleto de Junius (La crisis de la socialdemocracia alemana[5]): si el proletariado mundial no lograra, a través de su lucha revolucionaria, construir una nueva sociedad sobre las ruinas humeantes del capitalismo, entonces, inevitablemente, éste acabaría infligiendo calamidades aún peores a la humanidad.
La historia del nuevo descenso a los infiernos, que culminó en los horrores de la Segunda Guerra Mundial, se identifica en muchos aspectos con la de la contrarrevolución que alcanzó su punto álgido al final de ese conflicto.
La ofensiva de los ejércitos blancos contra la Rusia soviética y el fracaso de los intentos revolucionarios en Alemania y Hungría
Poco después de octubre de 1917, el poder soviético se enfrentó a las ofensivas militares del imperialismo alemán, el cual hacía oídos sordos a toda idea de paz[6]. Los ejércitos blancos, apoyados económicamente desde el extranjero, se estructuraron en diferentes partes del país. Más tarde, se lanzaron nuevos ejércitos blancos, organizados directamente desde el extranjero contra la revolución hasta 1920. Un país asediado, atenazado por los ejércitos blancos y asfixiado económicamente. La guerra civil dejó un país totalmente devastado. Casi 980.000 personas murieron en las filas del Ejército Rojo, alrededor de 3 millones entre la población civil.
En Alemania, el eje de la contrarrevolución lo formó la alianza de dos grandes fuerzas: el traidor SPD y el ejército. Estos fueron el origen del establecimiento de una nueva fuerza, los Cuerpos Francos, los mercenarios de la contrarrevolución, el núcleo de lo que acabaría siendo el movimiento nazi. La burguesía asestó un golpe terrible al proletariado berlinés al arrastrarlo a una insurrección prematura en Berlín, que fue brutalmente reprimida en enero de 1919 (la Comuna de Berlín). Miles de obreros y comunistas berlineses -ya que la mayoría de ellos también eran obreros- fueron asesinados (1200 obreros fusilados), torturados y encarcelados. R. Luxemburgo K. Liebknecht y luego Leo Jogisches fueron asesinados. La clase obrera perdía parte de su vanguardia y su líder más clarividente en la persona de Rosa Luxemburgo, que habría sido una valiosísima brújula en las tempestades que se avecinaban.
Además de la incapacidad del movimiento obrero en Alemania para frustrar esa maniobra, adolecerá de una patente falta de coordinación entre los distintos focos del movimiento: Tras la comuna de Berlín, estallaron en el Ruhr luchas defensivas en las que participaron millones de mineros, trabajadores siderúrgicos y textiles de las regiones industriales del Bajo Rin y Westfalia (primer trimestre de 1919), seguidas de luchas en el centro de Alemania y de nuevo en Berlín (finales de marzo). El Consejo Ejecutivo de la República de Baviera fue proclamado en Múnich, luego derrocado y estalló la represión. Berlín, el Ruhr, otra vez Berlín, Hamburgo, Bremen, Alemania Central, Baviera, por todas partes el proletariado es aplastado paquete por paquete. Toda la ferocidad, la barbarie, la astucia, los llamamientos a la delación y la tecnología militar se ponen al servicio de la represión. Por ejemplo, "para recuperar la Alexanderplatz de Berlín, por primera vez en la historia de las revoluciones, se utilizaron todas las armas utilizadas en los campos de batalla: artillería ligera y pesada, bombas que pesaban hasta un quintal, reconocimiento aéreo y bombardeo aéreo"[7]. Miles de obreros fueron fusilados o asesinados en los combates; los comunistas perseguidos y muchos sentenciados a muerte[8].
Los trabajadores de Hungría en marzo se opusieron también al capital en enfrentamientos revolucionarios. El 21 de marzo de 1919 se proclamó la República de Consejos, pero fue aplastada durante el verano por las tropas contrarrevolucionarias. Para más información, pueden leerse nuestros artículos en la Revista Internacional[9].
A pesar de los intentos heroicos del proletariado en Alemania, en 1920 (frente al golpe de Estado de Kapp) y 1921 (acción de marzo), que muestran la persistencia de una fuerte combatividad, acabó siendo patente que la dinámica ya no era hacia el fortalecimiento político del proletariado alemán como un todo, sino todo lo contrario.
La degeneración de la revolución en la propia Rusia
Los estragos de las guerras contra las ofensivas de la reacción internacional, incluyendo las considerables pérdidas sufridas por el proletariado; el debilitamiento político del proletariado con la pérdida de su poder político por los consejos obreros y la disolución de la Guardia Roja; el aislamiento político de la revolución, todo eso fue terreno abonado para el desarrollo del oportunismo dentro del partido bolchevique y la internacional comunista. La represión de la insurrección de Kronstadt en 1921, que había sido una reacción contra la pérdida de poder de los sóviets, fue ordenada por el partido bolchevique. De haber sido la vanguardia de la revolución en el momento de la toma del poder, se acabó convirtiendo en vanguardia de la contrarrevolución al cabo de una degeneración interna que no pudieron impedir las fracciones que surgieron dentro del partido bolchevique para luchar precisamente contra el creciente oportunismo.[10]
Desaparecidas las grandes masas que en Rusia, Alemania, Hungría..., se habían lanzado al asalto del cielo. Ahora están exangües, exhaustas, derrotadas, ya no pueden más. En los países victoriosos de la guerra, el proletariado no se ha manifestado lo suficiente. Todo eso selló la derrota política del proletariado en todo el mundo.
El estalinismo se convierte en la punta de lanza de la burguesía mundial contra la revolución
El proceso de degeneración de la revolución rusa se aceleró con la toma del poder del partido bolchevique por Stalin. La adopción en 1925 de la tesis del "socialismo en un solo país", que se convirtió en la doctrina del Partido Bolchevique y de la Internacional Comunista, fue un punto de ruptura y de imposible vuelta atrás. Aquella verdadera traición al internacionalismo proletario, principio básico de la lucha proletaria y la revolución comunista, fue asumida y defendida por todos los partidos comunistas del mundo[11] contra el proyecto histórico de la clase obrera. Al mismo tiempo que rubricaba el abandono de todo proyecto proletario, la tesis del socialismo en un solo país corresponde al método ruso de la integración en el capitalismo mundial.
Desde mediados de la década de 1920, Stalin siguió una política de liquidación despiadada de todos los antiguos compañeros de Lenin utilizando a mansalva los cuerpos represivos que el Partido Bolchevique había implantado para resistir a los ejércitos blancos (en particular la policía política, la Checa)[12]. Todo el mundo capitalista había reconocido en Stalin al hombre de la situación, el que erradicaría los últimos vestigios de la Revolución de Octubre y al que era necesario dar todo el apoyo necesario para disolver y exterminar a la generación de proletarios y revolucionarios que, en medio de la guerra mundial, se había atrevido a librar la lucha a muerte contra el orden capitalista.
El estalinismo persigue y reprime a los revolucionarios dondequiera que estén, con la ayuda cómplice de las grandes democracias, las mismas que habían enviado a sus ejércitos blancos a matar de hambre e intentar echar abajo el poder de los soviets.
A partir de entonces, "socialismo equivale a la URSS de Stalin", mientras que el verdadero proyecto proletario tiende a desaparecer de las conciencias
La Rusia de Stalin será presentada por la burguesía estalinista y por la burguesía mundial, como la realización del objetivo último del proletariado, el establecimiento del socialismo. En esa tarea colaboraron todas las fracciones mundiales de la burguesía, tanto las fracciones democráticas como los diversos PC nacionales.
La gran mayoría de quienes todavía creían en la revolución identificarán su objetivo con el de instaurar un régimen del tipo de la URSS en otros países. Y cuanto más se vaya haciendo la luz de la realidad de la situación de la clase obrera en la URSS, más profunda será la división en el proletariado mundial: aquellos que continuarán defendiendo el carácter "progresista" (a pesar de todas sus deficiencias), "sin burguesía", de la Unión Soviética; aquellos para quienes, por el contrario, la situación en la URSS será un espantajo, pero sin tener la fuerza de concebir un proyecto alternativo. El proyecto proletario sólo lo defenderán minorías cada vez más pequeñas de revolucionarios que le permanecieron fieles.
El proletariado frente a la crisis de 1929 y 1930
Los años posteriores a la crisis de 1929 fueron dramáticos para las condiciones de vida del proletariado mundial, particularmente en Europa y Estados Unidos. Y en general, sin embargo, sus reacciones a tal situación no serán, ni mucho menos, una respuesta capaz de dinamizar la lucha de clases y de cuestionar el orden establecido. Y lo que es peor todavía, habrá reacciones notables en Francia y España que acabarán encerradas en el atolladero de la lucha antifascista.
En Francia, la gran ola de huelgas que siguió a la llegada del Frente Popular en 1936 puso claramente de relieve los límites de la clase obrera bajo la losa de la contrarrevolución. La ola de huelgas comenzó con ocupaciones espontáneas de fábricas y mostró incluso cierta combatividad de los trabajadores. Pero, desde los primeros días, la izquierda pudo utilizar la masa gigantesca para maniobrar e imponer a toda la burguesía francesa las medidas del capitalismo de Estado necesarias para enfrentar la crisis económica y prepararse para la guerra. Si bien es cierto que por primera vez en Francia hubo ocupaciones de fábricas, también es la primera vez que vemos a los trabajadores cantando la Internacional y la Marsellesa, caminando detrás de banderas rojas entreveradas con las patrióticas tricolores[13]. El aparato de encuadramiento del PC y los sindicatos controlaban la situación, logrando encerrar en las fábricas a los trabajadores que se dejaban adormecer al son del acordeón.
Como el proletariado español había estado fuera de la Primera Guerra Mundial y de la oleada revolucionaria, sus fuerzas físicas estaban relativamente intactas para hacer frente a los ataques de los que fue víctima durante la década de 1930. Aunque, eso sí, habrá más de un millón de muertos entre 1931 y 1939, cuya parte más importante se debió a la guerra civil entre el campo republicano y el del general Franco, una guerra que no tuvo absolutamente nada que ver con la lucha de clases del proletariado, sino que, por el contrario, fue su debilitamiento lo que la permitió. La situación se precipitó en 1936 con el golpe de Estado del general Franco. La respuesta de los trabajadores fue inmediata: el 19 de julio del 36 se declararon en huelga y se dirigieron masivamente a los cuarteles para desarmar la intentona, sin preocuparse por las directivas contrarias del Frente Popular y del gobierno republicano. Uniendo la lucha de protesta con la lucha política, los trabajadores interceptaron la mano asesina de Franco con aquella acción. Pero no la de la fracción burguesa organizada en el Frente Popular. Apenas un año después, el proletariado de Barcelona se levantó de nuevo, pero esta vez desesperado, en mayo de 1937, acabando por ser aplastado por el gobierno del Frente Popular, el Partido Comunista Español y su rama catalana del PSUC a la cabeza, mientras que las tropas franquistas detuvieron voluntariamente su avance para permitir que los verdugos estalinistas aplastaran a los trabajadores.
Aquella terrible tragedia obrera, que todavía hoy se tergiversa como "una revolución social española" o "una gran experiencia revolucionaria", rubricó, con el aplastamiento ideológico y físico de las últimas fuerzas vivas del proletariado europeo, el triunfo de la contrarrevolución. Aquella matanza fue un ensayo general que abrió de par en par las puertas al desencadenamiento de la guerra imperialista. [14]
Años 30: la burguesía vuelve a tener las manos libres para imponer su solución a la crisis
La República de Weimar se distinguió introduciendo una profunda racionalización de la explotación de la clase obrera en Alemania, acompañada de medidas para representar a los trabajadores en las empresas con el fin de desconcertarlos.
En Alemania, entre la República de Weimar (1923) y el fascismo (1933), no surgiría ninguna oposición: aquélla había permitido aplastar la amenaza revolucionaria, dispersar al proletariado, desdibujar su conciencia; el nazismo, por su parte, al final de esa evolución, remataría la obra, logrando con mano de hierro la unidad de la sociedad capitalista estrangulando toda amenaza proletaria.
En todos los países europeos, aparecen partidos que reivindican a Hitler o a Mussolini, cuyo programa es fortalecer y concentrar el poder político y económico en manos de un partido único en el Estado. Su desarrollo se combina con una vasta ofensiva anti obrera del Estado, basada en un aparato represivo reforzado por el ejército, y con milicias fascistas cuando es necesario. Desde Rumania hasta Grecia, vemos el desarrollo de organizaciones de tipo fascista que, con la complicidad del Estado nacional, asumen la tarea de impedir cualquier reacción de los trabajadores. La dictadura capitalista se hacía visible, tomando la mayoría de las veces la forma del modelo mussoliniano o hitleriano.
El mantenimiento del marco de la democracia fue, en cambio, posible en los países industrializados menos afectados por la crisis. Fue incluso una necesidad para mistificar al proletariado. El fascismo, al haber engendrado el "antifascismo", fortaleció las capacidades de mistificación de las "potencias democráticas". Bajo el disfraz de la ideología de los Frentes Populares, que permitió mantener a los trabajadores desorientados detrás de los programas de unión nacional y preparación para la guerra imperialista, y en complicidad con la burguesía rusa, la mayoría de los PC serviles al nuevo imperialismo organizaron una vasta campaña sobre el incremento del peligro fascista. La burguesía sólo podía hacer la guerra engañando a los proletarios, haciéndoles creer que también era su guerra: "al detener la lucha de clases o más exactamente al destruir la potencia de la lucha proletaria, su conciencia, desviando sus luchas, la burguesía logra por medio de sus agentes infiltrados dentro del proletariado, vaciar las luchas de su contenido revolucionario metiéndolas por las vías del reformismo y el nacionalismo, y lograr así la condición última y decisiva para el desencadenamiento de la guerra imperialista” (“Informe sobre la situación internacional” Izquierda Comunista de Francia (julio de 1945, Extractos)[15]
Las masacres de la Segunda Guerra Mundial
La mayoría de los combatientes alistados en ambos bandos no se fueron al frente con una rama de olivo en el fusil, todavía traumatizados por la muerte de sus padres apenas 25 años antes. Y lo que se encontraron no era precisamente muy alegre: la "Blitzkrieg", por muy relámpago que fuera tal batalla, causó 90.000 muertos y 120.000 heridos en el lado francés, 27.000 muertos en el lado alemán. La debacle en Francia lanzó a las carreteras a diez millones de personas en condiciones espantosas. Millón y medio de prisioneros fueron enviados a Alemania. Por todas partes condiciones inhumanas de supervivencia: éxodo masivo en Francia, terror del estado nazi encuadrando a la población alemana.
Tanto en Italia como en Francia, muchos trabajadores se unieron al maquis en aquel momento. El partido estalinista y los trotskistas les dieron el ejemplo fraudulentamente disfrazado de la Comuna de París (¿no se van a levantar los trabajadores contra su propia burguesía dirigida por Pétain, el nuevo Thiers, mientras los alemanes ocupan Francia?) En medio de una población aterrorizada e impotente ante el desencadenamiento de la guerra, muchos obreros franceses y europeos, reclutados por las bandas de resistentes, serán asesinados creyendo que están luchando por la "liberación socialista" de Francia, Italia... Las bandas de resistentes estalinistas y trotskistas concentraron en espacial su odiosa propaganda para que los trabajadores se pusieran "a la vanguardia de la lucha por la independencia de los pueblos".
Mientras que la Primera Guerra Mundial mató a 20 millones de personas, la Segunda Guerra Mundial matará a 50 millones, de los cuales 20 millones son rusos masacrados en el frente europeo. 10 millones de personas murieron en los campos de concentración, de entre las cuales 6 millones por la política nazi de exterminio de los judíos. Aunque ninguna de las bestialidades macabras del nazismo es ahora desconocida por el público en general, a diferencia de los crímenes de las grandes democracias, los crímenes nazis siguen siendo una ilustración irrefutable de la ilimitada barbarie del capitalismo decadente y de la atroz hipocresía del campo de los aliados. En realidad, en el momento de la liberación, los aliados fingieron descubrir los campos de concentración. Pura mascarada para ocultar su propia barbarie exponiendo la del enemigo derrotado. De hecho, la burguesía, tanto inglesa como norteamericana, conocía perfectamente la existencia de los campos y lo que allí ocurría. Y sin embargo, aparentemente extraño, no habló de ello durante toda la guerra y no lo convirtió en un tema central de su propaganda. De hecho, lo que los gobiernos de Churchill y Roosevelt temían era que los nazis expulsaran masivamente a los judíos para vaciar los campos. De ahí que rechazaran las ofertas de intercambio de un millón de judíos. Ni siquiera los quisieron a cambio de nada[16]
En el último año de la guerra, las concentraciones obreras fueron el blanco directo de los bombardeos para debilitar a la clase obrera en la medida de lo posible diezmándola o aterrorizándola.
La burguesía mundial toma medidas para eliminar cualquier riesgo de que emerja el proletariado.
El objetivo es evitar que se repita el resurgir proletario como en 1917 y 18 ante los horrores de la guerra. Por eso los bombardeos angloamericanos -principalmente sobre Alemania, pero también sobre Francia- fueron de un siniestro “éxito”. El número de muertos de lo que sin duda fue uno de los mayores crímenes de guerra de la segunda carnicería mundial, alrededor de 200.000 muertos, casi todos civiles, el bombardeo de 1945 de Dresde, “ciudad hospital” sin ningún interés estratégico. Sólo para diezmar y aterrorizar a la población civil. A modo de comparación, Hiroshima, otro crimen atroz, mató a 75.000 personas y los terribles bombardeos estadounidenses sobre Tokio en marzo de 1945 causaron 85.000 muertes.
En 1943, cuando Mussolini fue derrocado y reemplazado por el mariscal Badoglio, que estaba a favor de los aliados, cuando ya éstos controlaban el sur del país, no hicieron nada para avanzar hacia el norte. La idea era dejar que los fascistas aplastaran a las masas trabajadoras que se habían levantado en un terreno de clase en las regiones industriales del norte de Italia. Preguntado por tal pasividad, Churchill respondió: "Hay que dejar que los italianos se cuezan a fuego lento en su propia salsa".
Desde el final de la guerra, los Aliados favorecieron la ocupación rusa allí donde habían surgido revueltas obreras. El Ejército Rojo tenía mejores cartas en mano para restaurar el orden en aquellos países, ya fuera masacrando al proletariado ya desviándolo de su terreno de clase en nombre del "socialismo".
Se estableció un reparto de trabajo similar entre el Ejército Rojo y el ejército alemán. En Varsovia y Budapest, ya en sus suburbios, el Ejército “Rojo” dejará que el ejército alemán aplastara, sin mover un dedo, las insurrecciones contra éste. Stalin confió a Hitler la tarea de masacrar a decenas de miles de trabajadores armados que podrían haber frustrado sus planes[17].
La burguesía "democrática" de los países victoriosos no sólo ofreció a Stalin territorios con "alto riesgo social", sino que además llamó a los PC a que asumiera el gobierno en gran parte de los países europeos (en particular en Francia e Italia) dejándoles poltronas en importantes ministerios (en Francia, Thorez -secretario del Partido Comunista- fue nombrado vicepresidente del Consejo de ministros en 1944).
Inmediata posguerra: el terror impuesto a la población alemana
En continuidad con las masacres preventivas destinadas a impedir que surgiera de una u otra manera el proletariado en Alemania al final de la guerra, las de después de la guerra no fueron menos brutales y expeditivas.
Alemania fue transformada en un vasto campo de exterminio por las potencias ocupantes de Rusia, Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos. Después de la guerra murieron muchos más alemanes que en las batallas, bombardeos y campos de concentración de la guerra misma. Según James Bacque, autor de Crímenes y misericordias: el destino de los civiles alemanes bajo ocupación aliada, 1944-1950[18], más de 9 millones murieron como resultado de la política del imperialismo aliado entre 1945 y 1950.
La política de Potsdam sólo cambió cuando se alcanzó ese objetivo asesino y el imperialismo americano se dio cuenta de que el agotamiento de Europa después de la guerra podía llevar a la dominación del imperialismo ruso en todo el continente. La reconstrucción de Europa Occidental requería la resurrección de la economía alemana. El puente aéreo de Berlín en 1948 fue el símbolo de ese cambio de estrategia[19]. Por supuesto, al igual que el bombardeo de Dresde, "....el más bello ataque de terror de toda la guerra [que] había sido obra de los Aliados victoriosos", la burguesía democrática hizo lo posible para oscurecer la realidad del verdadero coste de la barbarie ampliamente compartido por ambos bandos de la Guerra Mundial.
El proletariado no pudo levantarse en una lucha frontal contra la guerra.
A pesar de las manifestaciones ocasionales de luchas en diferentes lugares, especialmente en Italia en 1943, el proletariado no pudo erguirse contra a la barbarie de la Segunda Guerra Mundial, como lo había hecho contra la Primera.
La Primera Guerra Mundial había ganado millones de trabajadores al internacionalismo, la segunda los arrojó a las orillas del más despreciable chovinismo, a la caza de "alemanes", "collabos"[20].
El proletariado tocó fondo. Lo que ante sí tenía, y que interpretó como su gran "victoria", el triunfo de la democracia sobre el fascismo, fue su derrota histórica más total. Permitió construir los pilares ideológicos del orden capitalista: el sentimiento de victoria y euforia que embargaba al proletariado, su creencia en las "virtudes sagradas" de la democracia burguesa, la misma que lo había arrastrado a dos carnicerías imperialistas y había aplastado su revolución a principios de la década de 1920. Y durante el período de reconstrucción, y luego el "boom" económico de la posguerra, la mejora temporal de sus condiciones de vida en Occidente no le permitió medir la verdadera derrota que había sufrido.[21]
En los países de Europa del Este, que no se beneficiaron del maná americano del Plan Marshall porque los partidos estalinistas lo rechazaron por orden de Moscú, la situación tardó más en mejorar un poco. La mistificación presentada a los trabajadores fue la de la "construcción del socialismo". Esta mistificación tuvo cierto éxito, como en Checoslovaquia, donde el "golpe de Praga" de febrero de 1948, es decir, el control del gobierno por los estalinistas, se realizó con la simpatía de muchos trabajadores.
Una vez agotada esta ilusión, se produjeron levantamientos obreros como el de Hungría en 1956[22], pero fueron brutalmente reprimidos por las tropas rusas. La participación de las tropas rusas en la represión fue entonces una fuente adicional de nacionalismo en los países de Europa del Este. Al mismo tiempo, esos hechos fueron utilizados ampliamente por la propaganda de los sectores "democráticos" y pro-americanos de la burguesía de los países de Europa Occidental, mientras que los partidos estalinistas de estos países completaban la propaganda presentando la insurrección obrera húngara como un movimiento chauvinista, incluso "fascista", a sueldo del imperialismo americano.
Durante toda la "guerra fría", e incluso cuando dio paso a la "coexistencia pacífica" después de 1956, la división del mundo en dos bloques fue un importante instrumento de mistificación de la clase obrera.
En los años 50, el mismo tipo de política que en los años 30 continuó dividiendo y desorientando a la clase obrera: una parte de la clase obrera ya no quería ni oír hablar de “comunismo” (identificado con la URSS) mientras que la otra parte seguía sufriendo de la dominación ideológica de los partidos estalinistas y sus sindicatos. Así, desde la Guerra de Corea, la confrontación Este-Oeste se utilizó para oponerse a los diferentes sectores de la clase obrera y reclutar a millones de trabajadores tras las banderas del campo soviético en nombre de "la lucha contra el imperialismo". En aquella misma época, las guerras coloniales dieron una oportunidad suplementaria para desviar a los trabajadores de su terreno de clase en nombre, una vez más, de la "lucha contra el imperialismo" (y no contra el capitalismo) contra el cual se presentaba a la URSS como campeona del "derecho y la libertad de los pueblos". Este tipo de campaña continuaría en muchos países durante las décadas de 1950 y 1960, sobre todo con la guerra de Vietnam, en la que Estados Unidos se involucró masivamente a partir de 1961.[23]
Otra consecuencia de aquel largo y profundo retroceso de la clase obrera fue la ruptura orgánica con las fracciones comunistas del pasado, imponiendo así a las futuras generaciones de revolucionarios la necesidad de reapropiarse críticamente lo adquirido por el movimiento obrero.
Mayo del 68, fin de la contrarrevolución
La crisis de 1929 y de los años 30 había provocado, en el mejor de los casos, ciertas reacciones de combatividad del proletariado como en Francia y España, pero que, como hemos visto antes, fueron desviadas del terreno de clase al del antifascismo y la defensa de la democracia, gracias a la influencia de estalinistas, trotskistas y sindicatos. Para lo único que eso sirvió fue para que la contrarrevolución se extendiera más todavía.
1968 es solo el comienzo del retorno de la crisis económica mundial. Y, sin embargo, lo que explica en gran parte el aumento de la combatividad obrera en Francia a partir de 1967 son los efectos, en ese país, de dicha crisis económica mundial: aumento del desempleo, congelación de salarios, intensificación de cadencias en la producción, ataques a la seguridad social. Estalinistas y sindicatos tienen más y más dificultades para canalizar ese resurgir de la combatividad obrera que empieza a dar la espalda a huelguitas y jornadas de acción sindical. Ya en 1967, aparecen conflictos muy duros y determinados frente a la violenta represión patronal y policial, en la que los sindicatos se vieron desbordados en varias ocasiones.
El objetivo de este artículo no es tratar todos los aspectos importantes del mes de Mayo del 68 en Francia. Para ello remitimos al lector a los artículos "Mayo del 68 y la perspectiva revolucionaria" escritos con motivo del 40º aniversario de esos acontecimientos[24]. Recordar ciertos hechos es sin embargo importante para ilustrar el cambio en la dinámica de la lucha de clases ocurrido en Mayo de 1968.
En mayo, la atmósfera social cambia radicalmente. “El 13 de mayo, todas las ciudades del país viven las mayores manifestaciones [en solidaridad con los estudiantes víctimas de la represión] desde el final de la Segunda Guerra Mundial. La clase obrera acude en masa junto a los estudiantes. (...) Al final de las manifestaciones, se ocupan casi todas las universidades no sólo por estudiantes sino también por muchos jóvenes obreros. La palabra se libera por todas partes. Las discusiones no se limitan a cuestiones académicas, a la represión. Se empiezan a abordar todos los problemas sociales: las condiciones de trabajo, la explotación, el futuro de la sociedad (...) El 14 de mayo, los debates siguen en muchas empresas. Después de las inmensas manifestaciones del día anterior [en solidaridad con los estudiantes víctimas de la represión], con todo el entusiasmo y el sentimiento de fuerza que habían permitido, era difícil reanudar el trabajo como si no hubiera pasado nada. En Nantes, los obreros de Sud-Aviation, animados por los más jóvenes, lanzan una huelga espontánea y deciden ocupar la fábrica. La clase obrera comienza a tomar el relevo”[25]
El aparato clásico de encuadramiento de la burguesía no resiste a la espontaneidad de la clase obrera para entrar en lucha. Así, en los tres días siguientes a la manifestación del 13 de mayo, la huelga se extendió espontáneamente a las empresas de toda Francia. Los sindicatos desbordados no siguen al movimiento. No hay reivindicaciones precisas. Una característica común: huelga total, ocupación ilimitada, secuestro de la Dirección, se iza la bandera roja. Por último, la CGT llama a la extensión, intentando así “subir al tren en marcha”. Pero incluso antes de que se conocieran las instrucciones de la CGT, ya había un millón de trabajadores en huelga.
La creciente conciencia de la clase obrera de su propia fuerza estimula la discusión en su seno y la discusión política en particular. Esto recuerda, salvando las distancias, la efervescente vida política en la que vivía la clase obrera, como lo así lo narran los escritos de Trotski y J. Reed, en la situación revolucionaria de 1917[26].
El manto de patrañas urdido durante décadas por la contrarrevolución y sus partidarios, tanto estalinistas como demócratas, empieza a deshilacharse. Los films amateurs rodados en la fábrica ocupada de Sud-Aviation en Nantes muestran una discusión apasionada en un grupo de trabajadores sobre el papel de los comités de huelga en la "dualidad de poder". La dualidad de poder en 1917 fue el producto de la lucha por el poder real entre el estado burgués y los consejos obreros[27]. En muchas fábricas en huelga, en 1968, los trabajadores eligieron comités de huelga. Mucho se distaba de una situación pre-revolucionaria, pero lo que estaba sucediendo sí que era un intento de la clase obrera de recuperar su propia experiencia, su pasado revolucionario. Otra experiencia lo atestigua: "Algunos obreros les piden a los que defienden la idea de revolución que vengan a defender sus ideas en su fábrica ocupada. Y fue así como, en Toulouse, el pequeño núcleo que más tarde fundaría la sección de la CCI en Francia fue invitado a exponer la idea de los consejos obreros en la fábrica JoB (papel y cartón) ocupada. Y lo más significativo, es que esta invitación procedía de militantes... de la CGT y del PCF. Éstos tendrán que parlamentar durante una hora con permanentes de la CGT de la gran fábrica Sud-Aviation venidos a "reforzar" el piquete de huelga de JoB para obtener la autorización de dejar entrar a los "izquierdistas" en la fábrica. Durante más de seis horas, obreros y revolucionarios, sentados en rodillos de cartón, discutirán de la revolución, de la historia del movimiento obrero, de los soviets así como de las traiciones... ¡del PCF y de la CGT!”
Esta reflexión permitirá a miles de obreros redescubrir el papel histórico de los consejos obreros, así como los logros de la lucha de clase obrera como los intentos revolucionarios en Alemania en 1919. Del mismo modo, se critica cada vez más el papel desempeñado por el PC (que entonces se define como un partido del orden) en lo que estaba pasando en 1968, pero también desde la revolución rusa. Era la primera vez que se ponía en tela de juicio el alcance del estalinismo y el papel del PC como guardián del orden establecido. Las críticas también afectan a los sindicatos, unas críticas que irán en aumento cuando aparezcan abiertamente como los divisores de la clase obrera para conseguir que los obreros reintegren sus puestos de trabajo.
Comenzaba otra era, caracterizada por un "renacimiento" de la conciencia de clase entre las grandes masas obreras. Esa ruptura con la contrarrevolución no significó que no continuaría pesando negativamente en el desarrollo subsiguiente de la lucha de clases, ni que la conciencia obrera estuviera libre de ilusiones muy fuertes, particularmente con respecto a los obstáculos que superar en el camino hacia la revolución, mucho más lejos de lo que la gran mayoría imaginaba en aquel entonces.
Tal caracterización de mayo del 68, como ilustración del fin del período contrarrevolucionario, quedará confirmada por el hecho de que, lejos de ser un fenómeno aislado, aquellos acontecimientos constituirán, por el contrario, el punto de partida para la reanudación de la lucha de clases a escala internacional, estimulada por la profundización de la crisis económica y cuyo corolario fue el desarrollo de un medio político proletario a escala internacional[28]. La fundación en 1968 de Revolution Internationale es un ejemplo de ello, ya que este grupo desempeñará un papel de primer plano en el proceso de consolidación que llevará a la fundación de la CCI en 1975, de la que Revolution Internationale es la sección en Francia. A diferencia del sombrío período de la contrarrevolución, la burguesía tenía ahora ante sí una clase que no estaba dispuesta a aceptar los sacrificios de la guerra económica mundial, y que también fue un obstáculo para el estallido de otra guerra mundial, como veremos más adelante.
La reanudación internacional de la lucha de clases desde 1968
La CCI acaba de dedicar un artículo a esta cuestión, "Los avances y retrocesos de la lucha de clases desde 1968"[29], que aconsejamos a nuestros lectores y del que sacamos elementos necesarios para poner de relieve las diferencias entre el período contrarrevolucionario y el período histórico abierto en mayo de 1968. En pocas palabras, la diferencia fundamental entre el período de contrarrevolución, iniciado por una profunda derrota de la clase obrera, y el iniciado en Mayo del 68, radica en que, desde ese resurgir de luchas y a pesar de todas las dificultades con las que se ha enfrentado el proletariado, no ha sufrido una derrota profunda.
La profundización de la crisis económica abierta, que estaba iniciándose a finales de los años 60, empujó al proletariado a desarrollar su combatividad y su conciencia.
Tres oleadas de luchas se sucedieron durante las dos décadas posteriores al 68
La primera, sin duda la más espectacular, fue la del otoño caliente italiano de 1969, el violento levantamiento en Córdoba, Argentina, del 69 y el de Polonia del 70, y los grandes movimientos en España y Gran Bretaña de 1972. También hubo otoño caliente en Alemania en el 69 con muchas huelgas salvajes. En España, en particular, los trabajadores comenzaron a organizarse mediante asambleas masivas, un proceso que culminó en Vitoria en 1976[30]. La dimensión internacional de la oleada quedó patente en los ecos que tuvo en Israel (1969) y Egipto (1972) y, más tarde, en los levantamientos en los townships de Sudáfrica, encabezados por comités de lucha (los Civics).
Después de una breve pausa a mediados de la década de los 70, hubo una segunda oleada de huelgas de obreros del petróleo en Irán, de siderúrgicos en Francia en 1978, el "invierno del descontento" en Gran Bretaña, la huelga de los estibadores de Rotterdam, dirigida por un comité de huelga independiente, y huelgas de siderúrgicos en Brasil en 1979, que también desafiaron el control sindical; en Asia se produjo la revuelta de Kwangju (Corea del Sur). Esta ola de luchas culminó en Polonia en 1980, sin duda el episodio más importante de la lucha de clases desde 1968, e incluso desde la década de 1920[31].
Aunque la severa represión de los trabajadores polacos puso fin a esa oleada, no pasó mucho tiempo antes de que se produjera un nuevo movimiento con las luchas en Bélgica en 1983 y 1986, la huelga general en Dinamarca en 1985, la huelga minera en Inglaterra en 1984-85, las luchas de los trabajadores del ferrocarril y la salud en Francia en 1986 y 1988, y el movimiento de trabajadores de la educación en Italia en 1987. Las luchas en Francia e Italia, en particular -como la huelga de masas en Polonia- demostraron una capacidad real de autoorganización con asambleas generales y comités de huelga.
Ese movimiento de oleadas de luchas no daba vueltas en el vacío, sino que logró avances reales en la conciencia de clase lo cual se plasmó en lo siguiente:
- una pérdida de ilusiones en las fuerzas políticas de la izquierda del capital y, en primer lugar, en los sindicatos, hacia los cuales, las ilusiones se tornaron en desconfianza y en hostilidad cada vez más abierta;
- el abandono cada vez más patente de formas ineficaces de movilización, de esos callejones sin salida en los que los sindicatos han embaucado tan a menudo a la combatividad de los trabajadores: jornadas de acción, manifestaciones, caminatas y demás entierros, huelgas largas y aisladas....
Pero la experiencia de aquellos 20 años de lucha no sólo proporcionó lecciones en "negativo" para la clase obrera (o sea lo que no hay que hacer). También se plasmó en lecciones de cómo deben hacerse las cosas:
- la búsqueda de la extensión de la lucha (Bélgica 1986 especialmente);
- la búsqueda de la apropiación y control de la lucha, organizándose en asambleas elegidas y revocables y comités de huelga (Francia a finales de 1986, Italia principalmente en 1987).
De igual manera, las maniobras más sofisticadas desarrolladas por la burguesía para enfrentar la lucha de clases son testimonio del desarrollo de esa lucha durante ese período. En efecto, la burguesía tuvo que hacer frente al creciente desencanto hacia los sindicatos oficiales y a la amenaza de la autoorganización, fomentando formas de sindicalismo llegando incluso a organizarse "fuera de los sindicatos" (la coordinación establecida por la extrema izquierda en Francia, por ejemplo).
El proletariado freno a la guerra
Al final de esos veinte años posteriores a 1968, al no haber podido la burguesía infligir una derrota histórica decisiva a la clase obrera, no fue capaz de movilizarla para una nueva guerra mundial, a diferencia de la situación de los años treinta, como hemos demostrado antes en este artículo.
En efecto, a la burguesía le era imposible lanzarse a una guerra mundial sin haberse asegurado previamente la docilidad del proletariado, requisito indispensable para que éste aceptara los sacrificios que exige el estado de guerra, el cual exige la movilización de todas las fuerzas vivas de la nación, tanto en la producción como en los frentes. Ese objetivo era, en efecto, totalmente irrealista, ya que el proletariado ni siquiera estaba dispuesto a someterse obedientemente a las medidas de austeridad que la burguesía tenía que tomar para enfrentar las consecuencias de la crisis económica. Por eso, la tercera guerra mundial no tuvo lugar durante aquel período, cuando las tensiones entre los bloques estaban en su apogeo y ya existían las alianzas entre ambos bloques. Además, en ninguna de las concentraciones históricas del proletariado la burguesía intentó movilizarlo masivamente para hacer de carne de cañón en las diferentes guerras locales, que se inscribían en la rivalidad Este-Oeste, que durante todo ese período también pusieron el mundo a sangre y fuego.
Eso fue especialmente cierto para la clase obrera en Occidente, pero también para la clase obrera en Oriente, aunque políticamente más débil dado el daño causado por la apisonadora estalinista, particularmente en la URSS. En efecto, la burguesía estalinista empantanada en un atolladero económico, era claramente incapaz de movilizar a sus trabajadores en una solución militar a la bancarrota de su economía, como lo ilustran en particular las huelgas en Polonia en 1980.
Dicho eso, aunque la clase obrera fue un obstáculo para la guerra mundial hasta finales de los años ochenta, al haber sido capaz de desarrollar sus luchas de resistencia a los ataques del capital en las dos décadas posteriores a 1968 sin sufrir una derrota profunda que invirtiera una dinámica global de creciente confrontación entre clases, no fue capaz de prevenir guerras en el planeta. De hecho, durante ese período, nunca cesaron. En la mayoría de los casos, eran la expresión de rivalidades imperialistas entre Oriente y Occidente, no en un choque directo entre ellos sino mediante países interpuestos. Y en estos países, pertenecientes a la periferia del capitalismo, el proletariado no constituía una fuerza capaz de paralizar el brazo armado de la burguesía.
El proletariado frente a la descomposición del capitalismo
A pesar de aquellos avances en la lucha de clases, especialmente importantes en lo que a conciencia de clase se refiere, y a pesar de que la burguesía no fue capaz de alistar al proletariado en un nuevo conflicto mundial, sin embargo no por ello fue capaz la clase obrera de desarrollar la perspectiva de la revolución, de plantear su propia alternativa política a la crisis del sistema.
Por lo tanto, ninguna de las dos clases fundamentales estaba en condiciones de imponer su solución a la crisis del capitalismo. Sin salida alguna, y siempre enfangado en una crisis económica de larga duración, el capitalismo estaba empezando a pudrirse, y tal putrefacción empezó a afectar a la sociedad capitalista a todos los niveles. El capitalismo entraba así en una nueva fase de su decadencia, la de su descomposición social. Como ya hemos señalado a menudo, esta fase es sinónimo de mayores dificultades para la lucha del proletariado.[32]
Mirando hacia las últimas tres décadas, podemos decir que el deterioro de la conciencia se ha profundizado, causando una especie de amnesia respecto a los logros y avances del período 1968-1989. Esto se explica fundamentalmente por dos factores:
- El enorme impacto del desmoronamiento del bloque oriental en 1989-91, que la burguesía identificó mediante sus incesantes campañas de mentiras como el hundimiento del comunismo;
- Las características del período de descomposición como tal, que comenzó con ese derrumbe, a saber: el aumento constante de la delincuencia, la inseguridad, la violencia urbana; el desarrollo del nihilismo, el suicidio juvenil, la desesperación, el odio y la xenofobia; la invasión imparable de las drogas; la profusión de sectas y el resurgimiento del espíritu religioso, incluso en algunos países avanzados; el rechazo al pensamiento racional, coherente y construido; la invasión de los medios de comunicación por el espectáculo de la violencia, el horror, la sangre, las masacres (...) el desarrollo del terrorismo, de la toma de rehenes, como medio de guerra entre Estados.
A pesar de esas enormes dificultades de la clase obrera desde 1990, hay que tener en cuenta dos elementos para entender el período actual:
- las crecientes dificultades e incluso las derrotas parciales no son todavía sinónimo de una derrota histórica de la clase y la desaparición de la posibilidad del comunismo;
- la maduración subterránea continúa porque, a pesar de su descomposición, el capitalismo continúa y las dos clases antagónicas de la sociedad se enfrentan entre sí.
De hecho, en las últimas décadas ha habido una serie de movimientos importantes que afianzan ese análisis.
- En 2006, la movilización masiva de los jóvenes estudiantes en Francia contra el CPE. Sus protagonistas fueron el redescubrimiento de formas de lucha que habían surgido en mayo de 1968, especialmente las asambleas generales en las que hubo verdaderos debates, y en las que los jóvenes participantes estaban dispuestos a escuchar el testimonio de los camaradas mayores que habían participado en los acontecimientos de 1968. Ese movimiento, que desbordó el marco sindical, llevaba en sí la posibilidad real de atraer a empleados y trabajadores hacia un terreno igualmente "incontrolado", precisamente como en mayo de 1968, y por eso el gobierno retiró precipitadamente su proyecto de ley del CPE[33].
- También en mayo de 2006, 23.000 metalúrgicos de Vigo, en Galicia (España), realizaron una huelga masiva contra la reforma laboral del sector y, en lugar de permanecer encerrados en la fábrica, buscaron la solidaridad de otras empresas, especialmente a las puertas de los astilleros y de las factorías Citroën, organizando manifestaciones por la ciudad para reunir a toda la población y, sobre todo, asambleas generales públicas diarias abiertas a otros trabajadores, activos, desempleados o jubilados[34].
- En 2011, la ola de revueltas sociales en Oriente Medio y Grecia, que culminó con el movimiento de los "Indignados" en España. El elemento proletario de estos movimientos varió según los países, pero fue más fuerte en España, donde hubo una generalización de asambleas generales; un poderoso impulso internacionalista que acogió las expresiones de solidaridad de los participantes de todos los rincones del mundo y donde la consigna "revolución mundial" fue tomada en serio, tal vez por primera vez desde la ola revolucionaria de 1917; un reconocimiento de que "el sistema está caduco" y un fuerte deseo de discutir la posibilidad de una nueva forma de organización social. En las muchas discusiones animadas que hubo en las asambleas y comisiones sobre cuestiones morales, científicas y culturales, en la puesta en entredicho omnipresente de esos dogmas de que las relaciones capitalistas serían eternas, ahí vimos una vez más el verdadero espíritu de Mayo del 68 haciéndose realidad. Es evidente que ese movimiento tenía muchas debilidades que hemos analizado en otros lugares[35], una de ellas, y no de las menos importantes, fue la tendencia de los participantes a considerarse como "ciudadanos" más que como proletarios, lo cual expresa, una verdadera vulnerabilidad a la ideología democrática.
Las amenazas que la supervivencia del capitalismo representa para la humanidad demuestran que la revolución es más que nunca una necesidad para la especie humana: la expansión del caos bélico, la catástrofe ecológica, el hambre y las enfermedades a una escala sin precedentes; la decadencia del capitalismo y la descomposición amplifican sin la menor duda la amenaza de que la base objetiva de una nueva sociedad pueda quedar destruida para siempre si sigue avanzando la descomposición más allá de cierto punto. Pero incluso en su última fase, el capitalismo produce todavía las fuerzas que pueden derrocarlo, como así decía el Manifiesto Comunista de 1848, "lo que, por encima de todo, produce la burguesía, es a su propio sepulturero".
Así, con la entrada del capitalismo en su fase de descomposición, aunque venga acompañada de mayores dificultades para el proletariado, no hay indicios de que haya sufrido una derrota con consecuencias irreversibles y que, por lo tanto, acepte todos los sacrificios tanto en materia de condiciones de trabajo como para el reclutamiento para la guerra imperialista.
No sabemos cuándo, ni con qué amplitud se producirán las próximas manifestaciones de ese potencial del proletariado. Lo que sí sabemos, sin embargo, es que la intervención decidida y apropiada de la minoría revolucionaria ya está hoy condicionando el futuro fortalecimiento de la lucha de clases.
Silvio (julio de 2018)
[1] Ver El curso histórico Revista Internacional n° 18, https://es.internationalism.org/revista-internacional/201804/4294/el-curso-historico [816]
[2] Victor Serge es sobre todo conocido por su célebre relato sobre la historia de la revolución rusa: El año I de la Revolución Rusa.. El libro Es medianoche en el siglo se puede encontrar en español en diversas editoriales.
[3] «Una nueva época surge. Epoca de disgregación del capitalismo, de su hundimiento interior. Epoca de la revolución comunista del proletariado". Carta de invitación al primer Congreso de la Internacional Comunista (IC). Puede leerse: "Plataforma de la Internacional comunista [817]". Revista Internacional n° 94. https://es.internationalism.org/revista-internacional/199807/1194/iv-la-plataforma-de-la-internacional-comunista [817]
[4] La Cuarta internacional, al haber apoyado a la Rusia imperialista (después de la muerte de Trotski), traicionó a su vez el internacionalismo proletario. Ver "El trotskismo, defensor de la guerra imperialista [818]" en nuestro folleto "El trotskismo contra la clase obrera", https://es.internationalism.org/cci/200605/917/el-trotskismo-defensor-de-la-guerra-imperialista [818]
[5] https://www.marxists.org/espanol/luxem/09El%20folletoJuniusLacrisisdelasocialdemocraciaalemana_0.pdf [415]
[6] Lo cual hará necesaria para el poder en Rusia la firma de los acuerdos de Brest-Litovsk, para así evitar lo peor.
[7] Traducido de Paul Frölich, Rudolf Lindau, Albert Schreiner, Jakob Walcher, Révolution et contre-révolution en Allemagne 1918-1920 ediciones Science Marxiste, 2013.
[8] Revolución alemana: “III - La insurrección prematura [819]” y “IV-1918-1919: la guerra civil en Alemania [820]”
[9]Ver https://es.internationalism.org/node/2678 [361] y https://es.internationalism.org/content/4379/1919-el-ejemplo-ruso-inspira-los-obreros-hungaros-ii-el-abrazo-del-oso-de-la [821]
[10] Léase en la serie "El comunismo no es un bello ideal, sino que está al orden del día de la historia”, el artículo "La comprensión de la derrota de la Revolución rusa - 1922-23: Las fracciones comunistas se enfrentan a la contrarrevolución en alza [114]” de la Revista Internacional n° 101. https://es.internationalism.org/revista-internacional/200010/985/viii-la-comprension-de-la-derrota-de-la-revolucion-rusa-1922-23-las [114]
[11] También otros partidos harán surgir fracciones de izquierda. Leer nuestro artículo “La Izquierda Comunista y la continuidad del marxismo [325]”.
[12] Leer nuestro artículo: "Cómo Stalin exterminó a los militantes de la revolución de Octubre 1917 [822]” https://es.internationalism.org/rm/2008/103_stalin [822]
[13] Como lo relataba nuestro camarada Marc Chirik : "Pasar esos años de terrible aislamiento, ver al proletariado francés enarbolar la bandera tricolor, la bandera de los versalleses, y cantar la Marsellesa, todo eso en nombre del comunismo, era, para todas las generaciones que seguían siendo revolucionarias, causa de una tristeza horrible". Y fue precisamente durante la guerra de España cuando ese sentimiento de aislamiento alcanzó uno de sus momentos más álgidos, cuando muchas organizaciones que habían logrado mantenerse en posiciones de clase acabaron dejándose arrastrar por la oleada "antifascista". Ver nuestro artículo " Marc: de la Revolución de Octubre 1917 a la IIª Guerra Mundial”, https://es.internationalism.org/revista-internacional/200608/1053/marc-de-la-revolucion-de-octubre-1917-a-la-ii-guerra-mundial [524], Revista Internacional nº 65 (1991)
[14] Ver al respecto "La leçon des évènements d'Espagne [823]" en el número 36 de la revista Bilan (noviembre de 1936). Publicado en castellano en el libro de la CCI España 1936, Franco y la República masacran al proletariado, https://es.internationalism.org/cci/200602/539/espana-1936-franco-y-la-republica-masacran-al-proletariado [824]
[15] "Internationalisme 1945 - Las verdaderas causas de la Segunda Guerra Mundial [825]", Revista internacional 59, 1989.
[16] Puede leerse "Recordemos las masacres y los crímenes de las grandes democracias". Revista international n° 66 (papel).
[17]Puede leerse nuestro artículo, publicado en Révolution internationale (publicación en Francia de la CCI) "Quand les démocraties soutenaient Staline pour écraser le prolétariat [826]".https://fr.internationalism.org/brochure/effondt_stal_III_1 [826]
[18] Este libro existe en inglés con el título Crimes and Mercies: The Fate of German Civilians Under Allied Occupation, 1944-1950. Para el autor, "Más de 9 millones de alemanes murieron como resultado de la hambruna deliberada de los aliados y de las políticas de expulsión después de la Segunda Guerra Mundial: una cuarta parte del país fue anexionada y alrededor de 15 millones de personas fueron expulsadas en el mayor acto de limpieza étnica que el mundo haya visto jamás. Más de 2 millones de ellos, incluidos innumerables niños, murieron en la carretera o en campos de concentración en Polonia y otros lugares. Los gobiernos occidentales siguen negando que estas muertes ocurrieron".
[19] Ver en Revista Internacional nº 95, El puente aéreo de Berlín oculta los crímenes del imperialismo aliado, https://es.internationalism.org/revista-internacional/200612/1185/berlin-1948-en-1948-el-puente-aereo-de-berlin-oculta-los-crimenes- [827]
[20] Así se designa en Francia a quienes, durante la Segunda Guerra Mundial, colaboraron con el enemigo alemán.
[21] Leer al respecto nuestro artículo: "Al inicio del siglo XXI - ¿Por qué el proletariado no ha acabado aún con el capitalismo? (I) [194]". Revista Internacional n° 103 (2000).
[22] Ver Hungría 1956 una insurrección proletaria contra el estalinismo, https://es.internationalism.org/revista-internacional/200612/1141/hungri... [828]
[23] Véase "Al inicio del Siglo XXI - ¿Por qué el proletariado no ha acabado aún con el capitalismo? (II) [829] ". Revista Internacional n° 104. (2001)
[24] Son dos artículos consecutivos: "Mayo del 68 y la perspectiva revolucionaria (1a parte) - El movimiento estudiantil en el mundo en los años sesenta [169]" y "Mayo del 68 y la perspectiva revolucionaria (2a parte) - Fin de la contrarrevolución, reanudación histórica del proletariado [768]" en la Revista Internacional nºs 133 y 134. (2008)
[25] "Mayo del 68 y la perspectiva revolucionaria (2a parte) - Fin de la contrarrevolución, reanudación histórica del proletariado”
[26] Ver para la Historia de la Revolución Rusa de Trotski, tomo I [830] y tomo II [831]. De John Reed, la obra clave es Diez días que estremecieron al mundo, https://www.marxists.org/espanol/reed/diezdias/index.htm [832]
[27] Ver en la Serie ¿Qué son los consejos obreros? Las partes 2ª, https://es.internationalism.org/revista-internacional/201005/2865/que-son-los-consejos-obreros-2-parte-de-febrero-a-julio-de-1917-re [86] y 3ª, https://es.internationalism.org/revista-internacional/201008/2910/que-son-los-consejos-obreros-iii-la-revolucion-de-1917-de-julio-a- [109]
[28] Este tema justifica que se le dedique un artículo a él solo. Lo haremos más adelante en un artículo, pues, dedicado a la evolución del medio político proletario desde 1968.
[29] Publicado también en este número de la Revista. Ver https://es.internationalism.org/content/4347/hace-50-anos-mayo-68-2a-parte-los-avances-y-retrocesos-de-la-lucha-de-clases [833]
[30] Ver Hace 40 años la naciente democracia española se estrenó con el asesinato de obreros en Vitoria, /content/4144/hace-40-anos-la-naciente-democracia-espanola-se-estreno-con-los-asesinatos-de-obreros [803]
[31] Ver Un año de luchas obreras en Polonia, https://es.internationalism.org/revista-internacional/198110/2318/un-ano... [834]
[32] "La descomposición: fase última de la decadencia del capitalismo [163]" (1990, Revista Internacional n° 107).
[33] Ver Tesis sobre el movimiento de estudiantes de la primavera de 2006 en Francia, https://es.internationalism.org/revista-internacional/200606/964/tesis-sobre-el-movimiento-de-los-estudiantes-de-la-primavera-de-200 [808]
[34] Ver Vigo, los métodos proletarios de lucha, /content/910/huelga-del-metal-de-vigo-los-metodos-proletarios-de-lucha [167]
[35] “Las movilizaciones de los indignados en España y sus repercusiones en el mundo: Un movimiento cargado de futuro [191]” (2011); “Movimiento de indignados en España, Grecia e Israel. De la indignación a la preparación de los combates de clase [709]” (2011), Revista Internacional 146 y 147. Consultar la página web https://es.internationalism.org [835] en donde hay una gran cantidad de artículos sobre ese movimiento, desde su origen (el 15-M) hasta el final, en múltiples localidades. Ver igualmente la hoja internacional 2011: de la indignación a la esperanza, /content/3349/2011-de-la-indignacion-la-esperanza [262]
Herencia de la Izquierda Comunista:
Castoriadis, Munis y el problema de la ruptura con el trotskismo (I)
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 211.09 KB |
- 906 lecturas
En septiembre de 1945, Marc Chirik escribió una carta desde París al escritor Jean Malaquais y su esposa Gally. Malaquais había trabajado con Marc en la Fracción francesa de la Izquierda comunista en Marsella durante la guerra, un período que inspiró su gran novela, Planète sans visa (título de la edición española: Sin visado), en la que uno de sus principales protagonistas es un revolucionario comunista, un internacionalista que se opone a la guerra “antifascista”, y cuyo nombre es "Marc Laverne".
La carta comienza diciendo: "Primero, los desaparecidos. Michel, nuestro pobre Mitchell, sin noticias suyas, debió acabar con su vida en condiciones terribles... De la Fracción belga, Jean, el mejor elemento, el más talentoso y que prometía mucho (¿lo llegaste a conocer?) y su hijo, ambos fueron deportados y perdieron la vida en un campo de concentración en Alemania."
Y sigue una lista de camaradas y contactos del medio político de Marsella, así como los miembros de su familia y amigos que, bajo el régimen de Vichy, unos murieron, otros volvieron después de sufrir de terribles torturas, otros lograron evitar el terror nazi adoptando nombres falsos o huyendo. Un terror prolongado por la Resistencia estalinista como Marc relataba más adelante:
"El momento más crítico para mí, cuando vi mi muerte inminente, fue unas semanas después cuando los estalinistas me detuvieron en compañía de Clara[1], y todos mis escritos. Se estaban preparando para mostrar lo que eran. Sólo un oportuno milagro hizo que Clara se topase, entre los altos dirigentes, con una mujer con la que había trabajado durante un tiempo en la UGIF (para ayudar a los niños judíos), y así es como hemos podido salvar el pellejo del odio estalinista."
Tal era la situación a la que se enfrentaban a los internacionalistas durante e inmediatamente después de la Segunda Guerra imperialista mundial.
Mitchell, que fue uno de ellos, había escrito una serie de artículos sobre "Los problemas del periodo de transición" en las páginas de Bilan. Los hemos publicado en esta serie[2] pues ofrecen un auténtico marco marxista para discutir algunas de las cuestiones más fundamentales de la transformación comunista: el contexto histórico e internacional de la revolución proletaria; los peligros que emanan del Estado de transición; el contenido económico de la transformación, etc. Estos artículos hubieron de tener gran influencia en Marc y en la Fracción francesa y, más tarde, en la Izquierda Comunista de Francia, como lo demuestran sus esfuerzos por llevar las críticas de Mitchell al Estado de transición a su conclusión lógica: el rechazo de cualquier identificación entre el proletariado y ese mal necesario en la transformación de las relaciones sociales.
Turbulencias en el ambiente proletario
La carta de Malaquais pedía noticias del medio político en el hemisferio occidental - el grupo de Paul Mattick en Chicago que el veía vinculado a la Izquierda holandesa, el grupo de Oehler en esa misma ciudad, el grupo de la Izquierda italiana en Nueva York, el grupo de Eiffels en México. Marc también respondió preguntas de Malaquais sobre Víctor Serge, que había estado con ellos en Marsella, pero se había convertido en un demócrata, apoyando los imperialismos aliados durante la guerra[3]. Después de examinar el papel contrarrevolucionario jugado por los antiguos partidos obreros en los acuerdos de postguerra, Marc habla de medio político proletario tal y como se desenvolvía en Francia, mencionando de paso la Fracción francesa y las diferencias que existían respecto a la formación del partido en Italia, pero también de los grupos que habían salido del trotskismo. "La Unión Comunista está muerta, pero en su lugar ha surgido un grupo, los Comunistas Revolucionarios, proveniente de una escisión con los trotskistas, y que, aunque confuso, es sinceramente revolucionario". Esos CR se alinearon con el grupo austriaco/alemán Revolutionären Kommunisten Deutschlands, que también habían roto con el trotskismo sobre cuestiones cruciales tales como la defensa de la URSS y el apoyo a la guerra. La Fracción francesa había discutido y trabajado con los RKD durante la guerra, y firmaron, conjuntamente, un manifiesto internacionalista en el momento de la "liberación" de Francia[4].
Así la Fracción francesa y, posteriormente, la GCF, estaban muy interesados en discutir con todos los grupos proletarios internacionalistas que sobrevivieron a la guerra y que, de una u otra manera, se situaban en su órbita[5]. Aunque caracterizasen el trotskismo oficial como apéndice del estalinismo, estaban abiertos a la posibilidad de que grupos que salían del trotskismo - siempre que hubieran roto totalmente con sus posiciones y prácticas contrarrevolucionarias – pudieran evolucionar en una dirección positiva. Obviamente había sido el caso de la tendencia RKD/CR y también del grupo de Stinas en Grecia, la Unión Comunista Internacional, aunque no sabemos mucho acerca de la existencia de contactos entre Stinas y la Izquierda Comunista italiana durante o después de la guerra[6].
En Francia, la GCF tomó contacto con el grupo en torno a Grandizo Munis y, a partir de 1949, con el grupo Socialismo o Barbarie animado por Cornelius Castoriadis / Chaulieu (quién había sido miembro del grupo Stinas en Grecia) y Claude Lefort/ Montal y otros. En el caso del grupo de Munis, llamado entonces Unión Obrera Internacionalista, la GCF llevó a cabo una serie de reuniones con ellos sobre la situación actual del capitalismo. Un texto fundamental como es "La evolución del capitalismo y la nueva perspectiva [837]", se basó en la presentación realizada por Marc Chirik durante una de estas reuniones. Iniciativas similares fueron tomadas con el grupo Socialismo o Barbarie.
En un próximo artículo examinaremos con más detalle las ideas de Munis y Castoriadis, sobre todo porque ambos dedicaron mucha energía a definir el significado de la revolución proletaria y la sociedad socialista en un período continuo de reacción, en el que las horribles deformaciones estalinistas, el "socialismo realmente existente" en Rusia y en su bloque, eran bastante dominantes en el seno de la clase obrera. Esta dominación ideológica no fue puesta en cuestión en absoluto por el trotskismo oficial, cuya "contribución" a la comprensión de la transición del capitalismo al socialismo se limitaba a hacer apología de los regímenes estalinistas, definidos como Estados obreros deformados, y un alegato en defensa de "nacionalización bajo control obrero" (o sea una forma de capitalismo de estado) en países fuera del bloque ruso. Así pues, resulta especialmente interesante el estudio de la obra de los elementos que trataban de romper con el trotskismo, no sólo a causa de su abandono del internacionalismo, sino también porque su visión de transformación social seguía estando firmemente dentro de los límites del capitalismo.
Como prefacio a este estudio, creemos útil volver a publicar el texto "Bienvenida a Socialismo o Barbarie", de Internationalisme nº 43, ya que es un buen ejemplo del método utilizado por el GCF en sus relaciones con el supervivientes al naufragio del trotskismo tras la segunda guerra mundial.
El título del artículo da inmediatamente una idea del tono: una fraternal bienvenida a un nuevo grupo, que la GCF reconoce cómo que perteneciente claramente al campo revolucionario, a pesar de las muchas diferencias en cuanto al método y la visión que existen entre ambos grupos. El nuevo grupo era el resultado de la escisión de la tendencia Chaulieu-Montal del partido trotskista francés, el Partido Comunista Internacionalista (por el que también había pasado brevemente Munis). Esto condujo a la GCF a matizar una declaración que había realizado anteriormente respecto a dicha tendencia: "La valoración global que hicimos de esta tendencia en uno de los recientes número de Internationalisme, por severa que fuese, creemos, sin embargo, que está plenamente justificada. Aun cuando debamos añadir una corrección en cuanto a su carácter definitivo. En efecto la tendencia Chalieu no está finiquitada como presentíamos, sino que ha encontrado el coraje, con mucho retraso eso sí, para romper con la organización y constituirse como grupo autónomo. Pese a la dura herencia que pesa sobre este grupo, este hecho representa un nuevo dato que puede abrir posibilidades de evolución ulterior. Sólo el futuro podrá decirnos en qué medida constituye una aportación a la formación de un nuevo movimiento revolucionario. Pero desde hoy, debemos decirles que sólo podrán acometer esta tarea con la condición previa de desembarazarse totalmente, y lo antes posible, de las taras heredadas del trotskismo y que se ponen de manifiesto en el primer número de su revista”.
Y es que, en efecto, resultó tremendamente difícil desembarazarse de “el peso de esa herencia”. Este lastre pudo verse también en el trabajo que ulteriormente desarrolló Munis, aunque fue más destructivo en el caso de Socialismo o Barbarie, sobre todo porque, como expone el artículo de la GCF, el grupo de Chaulieu proclamó, inmediatamente, que había ido “mucho más lejos” que las demás corrientes revolucionarias de ese momento, y que se encontraba en disposición de poder proporcionar respuestas definitivas a los ingentes problemas a los que se enfrentaba la clase obrera. Esta suposición arrogante tendría consecuencias muy negativas en el desarrollo futuro del grupo. Intentaremos demostrarlo en un artículo posterior.
Internationalisme nº 43, junio / julio de 1949: Salud a Socialismo o Barbarie
El primer número de una nueva revista revolucionaria titulada Socialismo o Barbarie acaba de publicarse en Francia.
En la sombría situación en la que se encuentra actualmente el movimiento obrero en Francia y en todo el mundo; una situación de guerra, en la que los escasos grupos revolucionarios - expresión de la vida y el estado de la conciencia de clase proletaria - subsisten gracias a un constante esfuerzo ideológico y una enérgica voluntad de actuar, pese a verse día tras día más debilitados; una situación en que la prensa revolucionaria se reduce a unos pequeños boletines periódicos editados a ciclostil; en tales condiciones, la aparición de una nueva revista impresa como "Órgano de crítica y orientación revolucionaria" es un acontecimiento importante que todo militante debe reconocer y alentar.
Sea cual sea el grado de nuestras diferencias con las posiciones de Socialismo o Barbarie y sea cual sea la evolución futura de esta revista, debemos considerar, basándonos en las posiciones fundamentales y la orientación general actual que se expresan en este primer número, que este grupo, del que esa revista es el órgano, es indudablemente proletario y revolucionario. Celebramos pues su existencia y seguiremos con interés y simpatía su esfuerzo y actividades ulteriores. Simpatía revolucionaria para prestar atención a sus posiciones políticas, que pretendemos analizar sin prejuicios y con el mayor detenimiento; para analizar las ideas postuladas por Socialismo o Barbarie, a medida que se vayan desarrollando, criticando lo que nos parezca erróneo y, en ese caso, oponerlas con las nuestras. Y esto no con objeto de una vana polémica de – algo por desgracia demasiado habitual entre los distintos grupos, y que nos repugna profundamente - sino tan viva como puede ser a veces la discusión, exclusivamente con el fin de la confrontación y clarificación de posiciones.
Socialismo o Barbarie es el órgano de una tendencia que acaba de romper con el partido trotskista, la tendencia Chaulieu-Montal. Se trata de una tendencia política conocida en los ambientes militantes de Francia. Hemos hablado de esta tendencia en distintas ocasiones, incluso hace poco[7], y no precisamente en términos muy favorables. Esto necesita quizás que demos una explicación suplementaria.
Si examinamos el movimiento trotskista en Francia y constatando que se encuentra nuevamente y por enésima vez en crisis, planteamos la siguiente cuestión: ¿pero esta crisis tiene una significación positiva desde el punto de vista de la formación revolucionaria? Respondemos categóricamente que no por la siguiente razón: El trotskismo que fue una de las reacciones proletarias en la Internacional Comunista en el curso de sus primeros años de degeneración, no ha superado nunca su posición de oposición, a pesar de su constitución formal en partido orgánicamente separado. Permaneciendo atado a los PC – a los que siempre ha considerado como partidos obreros – en los que ha triunfado el estalinismo, el trotskismo se unce a éste constituyéndose en su apéndice. Amarrado ideológicamente al estalinismo le acompaña como si fuese su sombra. Toda la actividad del trotskismo desde hace 15 años así lo demuestra. Desde 1932-33 cuando sostuvo la posibilidad del triunfo de una revolución proletaria bajo la égida estalinista en Alemania, hasta la participación en la guerra de 1939-45, en la resistencia y en la liberación, pasando por los frentes populares, el antifascismo y la participación en la guerra de España; el trotskismo no ha hecho más que seguir los pasos del estalinismo. Emulando a éste ha contribuido grandemente a introducir en el seno del movimiento obrero las prácticas de los métodos de organización y las formas de actividad (los engaños, las intrigas, las infiltraciones, los insultos y las manipulaciones de toda clase), que son, sin embargo, elementos activos de corrupción y destrucción de cualquier actividad revolucionaria. Esto no quiere decir que obreros revolucionarios, relativamente educados, no puedan quedar entrampados en sus filas. Al contrario, como organización, como medio político, el trotskismo, en lugar de favorecer la formación de un pensamiento revolucionario partiendo de los organismos (fracciones y tendencias) que así lo expresan, es el medio orgánico de su pudrimiento. Esta es una regla general válida para cualquier organización política ajena al proletariado, aplicable al trotskismo como al estalinismo, y plenamente verificable con la experiencia. Conocemos al trotskismo desde hace 15 años siempre en continua crisis, con escisiones y unificaciones, seguidas de nuevas escisiones y crisis, pero no sabemos de ejemplos en que estas hayan dado lugar a la formación de una tendencia revolucionaria verdadera y viable. Eso significa que el trotskismo no segrega en su interior ningún fermento revolucionario. Al contrario, lo aniquila. El fermento revolucionario esta pues condicionado en su existencia y desarrollo a situarse fuera de los marcos organizacionales e ideológicos del trotskismo.
La construcción de la tendencia Chalieu-Montal en el seno de la organización trotskista, y precisamente después de que ésta se haya implicado hasta la médula en la Segunda Guerra imperialista, en la resistencia y la liberación nacional, no podía inspirarnos, y con motivos, sino una gran desconfianza hacia ella. Esta tendencia se ha constituido sobre la base de la teoría del colectivismo burocrático en la URSS y, en consecuencia, el rechazo de cualquier defensa de ésta. Pero ¿qué valor puede tener esta posición en contra de la defensa de la URSS que coincide, en la práctica, en una cohabitación en esa misma organización cuya actividad más evidente reside, concretamente, en la defensa del capitalismo de Estado ruso y la participación en la guerra imperialista? Resulta que la tendencia Chalieu-Montal cree posible su cohabitación en esta organización, habiendo participado activamente, y a todos los niveles, en ese activismo típico del trotskismo basado en el engaño y la mistificación, en todas las campañas electorales sindicales y sobrepujas. Además, sólo podíamos tener una opinión desfavorable frente a esta tendencia cuyo comportamiento en el seno de la organización ha estado plagado de maniobras y componendas, de compromisos dudosos, con las miras puestas más en adueñarse de la dirección del partido que a actuar en pro del desarrollo de la conciencia de sus militantes. Las muchas vacilaciones de los partícipes de esta tendencia antes de abandonar la organización, aceptando aún en el último congreso (verano de 1948) ser elegidos para el Comité Central, ponen de manifiesto tanto su inconsecuencia política, y sus ilusiones en un posible enderezamiento de la organización trotskista, como su espíritu maniobrero y por último su total incomprensión de cuáles son las condiciones organizacionales y políticas indispensables para la elaboración de un pensamiento y una orientación revolucionarios.
La valoración global que hicimos de esta tendencia en uno de los recientes número de Internationalisme, por severa que fuese, creemos, sin embargo, que está plenamente justificada. Aun cuando debamos añadir una corrección en cuanto a su carácter definitivo. En efecto la tendencia Chalieu no está finiquitada como presentíamos, sino que ha encontrado el coraje, con mucho retraso eso sí, para romper con la organización y constituirse como grupo autónomo. Pese a la dura herencia que pesa sobre este grupo, este hecho representa un nuevo dato que puede abrir posibilidades de evolución ulterior. Sólo el futuro podrá decirnos en qué medida constituye una aportación a la formación de un nuevo movimiento revolucionario. Pero desde hoy, debemos decirles que sólo podrán acometer esta tarea con la condición previa de desembarazarse totalmente, y lo antes posible, de las taras heredadas del trotskismo y que se ponen de manifiesto en el primer número de su revista.
No es ahora nuestra intención hacer un análisis en profundidad y detallado de las posiciones del grupo Socialismo o Barbarie, … Lo dejamos para una próxima ocasión. Nos concentraremos hoy en constatar, tras la lectura de este primer número, que se trata de un grupo en plena evolución y que sus posiciones no pueden darse como ya fijadas. Esto no tendría que ser considerado como un reproche hacia ellos sino más bien al contrario. Este grupo parece tender más bien a deshacerse de su posición respecto a la existencia de una tercera clase: la burocracia. Así como de la doble antítesis histórica del capitalismo: el socialismo y el colectivismo burocrático. Esta posición, que, en el pasado, constituyó su única razón de ser como tendencia, constituía al mismo tiempo un callejón sin salida, tanto en lo referente a la investigación teórica, como en lo tocante a la acción revolucionaria práctica. Y puesto que aparentemente da la impresión de que abandona, aunque sea parcialmente y de manera confusa, esta concepción de una oposición entre el estatismo y el capitalismo, considerando más bien la estatalización sobre todo como una tendencia inherente al capitalismo en el período presente; este grupo logra entender correctamente el problema del movimiento sindical presente y su necesaria integración en el aparato de Estado.
Queremos señalar un estudio extremadamente interesante de A. Carrier sobre el cártel de los sindicatos autónomos, en el que, a través de este autor, el grupo Socialismo o Barbarie expone por primera vez “nuestra posición sobre el carácter históricamente superado del sindicalismo como arma del proletariado contra el régimen de explotación”.
Sin embargo, no deja de sorprendernos que después de tan tajante declaración sobre el carácter superado del sindicalismo no se concluya (por parte de Socialismo o Barbarie) en un rechazo a la participación en cualquier vida sindical. La razón de esta actitud práctica contradictoria con el análisis que se ha hecho del movimiento sindical queda formulada de la siguiente manera: “Vamos donde se encuentran los obreros no sólo porque están allí, sino porque ahí luchan, con mayor o menor eficacia, contra todas las formas de la explotación”. En otro momento se justifica así la participación en los sindicatos: “Nosotros no nos desinteresamos de las cuestiones reivindicativas. Estamos convencidos que en toda circunstancia existen consignas reivindicativas correctas que, aunque no resuelvan el problema de la explotación, aseguran la defensa de los intereses materiales elementales de la clase, defensa que debe organizarse cotidianamente frente a los ataques cotidianos del capitalismo”. Y todos esto después de haber demostrado, cifras en mano, que “el capitalismo ha llegado a un punto en que apenas puede ofrecer nada, en el que sólo puede recuperar lo otorgado. No sólo es que toda reforma es imposible, sino que ni siquiera puede mantener el actual nivel de miseria”. A partir de ahí la significación del programa cambia.
Todo este estudio sobre “El cártel de la unidad de acción sindical” que por otra parte resulta extremadamente interesante, contiene no sólo un análisis válido del capitalismo en el momento presente y también, una manifestación aún más impactante del estado de contradicción en que se haya el grupo Socialismo o Barbarie. El análisis objetivo de la evolución del capitalismo moderno hacia la estatalización de la economía, así como el de las organizaciones económicas de los obreros (análisis que es el de los grupos llamados de ultraizquierda, entre los que nos encontramos), se conjuga con la antigua y tradicional actitud subjetiva de participación y de actuación en los organismos sindicales, actitud ésta heredada del trotskismo y de la cual aún no se han desembarazado.
Una buena parte de este número de Socialismo o Barbarie está consagrado a una polémica con el PCI (trotskista). Y es muy comprensible. La salida de una organización política con la que se han mantenido todo un pasado de militancia y convicciones no puede hacerse sin una cierta crisis de orden afectivo y sin algunas recriminaciones personales. Es hasta cierto punto natural. Pero esta vez asistimos a una polémica y a un tono de la polémica completamente desproporcionado y sin mesura.
Pensamos en el artículo redactado por Chalieu y titulado “Las bocas inútiles”[8] en el que se defiende a un compañero, Lefort, de las acusaciones formuladas contra él en La Verité. Es totalmente comprensible la indignación provocada por esta especie de “acusación” repleta de insinuaciones hipócritas y de alusiones malintencionadas. Pero Chalieu no consigue contenerse y en su réplica se regodea en unas grosería y vulgaridad inaceptables. El juego de palabras aprovechando las iniciales de Pierre Frank son más bien propias de una travesura de bachilleres y no de una revista revolucionaria. Una vez más, nos encontramos ante una manifestación de algo que ensucia desde hace años la vida del movimiento obrero. La reconstitución de un nuevo movimiento revolucionario exige también como condición liberarse de esta apestosa tradición importada con el estalinismo y mantenida, junto a otras, con el trotskismo. No insistiremos lo bastante en la importancia de este aspecto “moral” que es uno de los fundamentos de un trabajo revolucionario en el presente y para el porvenir. Por ello nos ha impresionado tan desfavorablemente encontrar esta maloliente polémica en las columnas del primer número de Socialismo o Barbarie. Remarquemos que, enzarzados en el fuego de la polémica, Chalieu y sus amigos han olvidado responder a una de las cuestiones de fondo, y que habían hecho surgir esta polémica, a saber, la posibilidad de proseguir la investigación de los problemas revolucionarios a través de cualquier tipo de publicación que quiera abrirnos sus columnas.
En Internationalisme ya hemos abordado esta cuestión y llegamos a la conclusión de que no es posible. Existe hoy un angustioso problema de ausencia de medios de expresión del pensamiento revolucionario. Cada militante revolucionario que reflexiona experimenta esa sensación de asfixia y siente esa necesidad de romper esta imposición de silencio a la que se le ha condenado. Pero más allá de un problema subjetivo, se trata de un problema político en relación con la situación. No se trata de contentarse dejando los pensamientos en cualquier lugar, sino de hacer de su pensamiento un arma eficaz de la lucha proletaria. Lefort, Chalieu y sus amigos se preguntaron ¿cuál había sido el resultado de una colaboración en revistas literarias filosóficas del tipo Les Temps Modernes de Sartre[9]? Pues bien: ésta no puede producir más que mera elucubración revolucionaria. Es más, tal colaboración, sirve de aval a los militantes de una revista, una corriente ideológica ante la que es necesario mantener la mayor de las reservas políticas e ideológicas. En lugar de clarificar las cosas diferenciando las distintas corrientes, no se hace más que aumentar la confusión. Hace falte no darse cuenta de cuál es el problema de las condiciones de la búsqueda revolucionaria para convertir a Sartre y su revista, cuya aplicación política de su filosofía se hace a nivel de los RDR[10], el lugar y el entorno en el que se discute el papel jugado por Trotsky y el trotskismo en la degeneración de la Internacional Comunista. La investigación teórica revolucionaria no puede ser sujeto de tertulias de salón ni servir a los literatos “de izquierda” faltos de inspiración. Por penosos que sean los medios de expresión del proletariado revolucionario la tarea de elaboración de la teoría de la clase sólo puede desarrollarse a través de un marco propio. Trabajar para su mejora, desarrollar esos medios de expresión es la única vía que tiene el militante para hacer de su pensamiento una acción eficaz. Intentar servirse de medios de expresión ajenos a los de los organismos de clase denota siempre una tendencia intelectualista y pequeño burguesa. El hecho de que este problema haya sido desdeñado en la polémica emprendida por Socialismo o Barbarie demuestra que no ha sido ni siquiera captado, y menos aún solventado en un sentido u otro. Y esto es, a nuestro juicio muy significativo.
Antes de emprender el examen crítico de las posiciones defendidas por el grupo Socialismo o Barbarie, creemos que es necesario detenerse antes en otro punto que es igualmente muy característico: la forma en que este grupo se presenta. Nos equivocaríamos si consideráramos esta cuestión como carente de importancia. La idea que se tiene de uno mismo y la apreciación que se reserva a los demás están muy ligadas a las concepciones generales que se profesan. Se trata a menudo de uno de los aspectos más reveladores de la naturaleza de un grupo. Es en todos los casos un término indispensable que nos permite captar inmediata y directamente la concepción profunda de un grupo.
He aquí dos pasajes extraídos del artículo de cabecera del primer número de la revista, artículo que constituye de alguna manera el credo, la plataforma política del grupo.
Hablando del movimiento obrero actual, y después de haber constatado la completa alienación de las masas en ideologías anti-obreras, la revista señala:
“Únicamente parecen seguir a flote en este naufragio universal, débiles organizaciones tales como la “4ª Internacional”, las Federaciones Anarquistas, y algunas agrupaciones que se llaman “ultraizquierda” (Bordiguistas, Spartakistas, Comunistas de los Consejos). Organizaciones débiles, no sólo por su flaqueza numérica – que no quiere decir y que no constituye criterio alguno -, sino por su falta de contenido político e ideológico. Vestigios del pasado mucho más que anticipos del porvenir, estas organizaciones se muestran absolutamente incapaces no sólo de comprender el desarrollo social del siglo XX, sino que aún más de orientarse positivamente frente a él”.
Y después de enumerar la debilidad del trotskismo y del anarquismo, el artículo plantea algunas líneas más abajo:
“Finalmente, los agrupamientos de “ultraizquierdas” o bien cultivan con fruición sus deformaciones de capilla como es el caso de los bordiguistas, que llegan incluso a veces a responsabilizar al proletariado de su propia incapacidad, o bien – como sucede con los Comunistas de los Consejos – se contentan con sacar de las experiencias pasadas las recetas para la cocina “socialista” del futuro” (…) “Pese a sus pretensiones delirantes, tanto la “4ªInternacional” como los anarquistas o las “ultraizquierdas” no son, en realidad más que vestigios históricos, costras minúsculas de las heridas de la clase, destinadas a desprenderse con el empuje de la piel nueva que se prepara en la profundidad de los tejidos” (Socialismo o Barbarie, nº 1, pag 9).
Esto es lo que hace referencia a las demás tendencias y grupos existentes. Es fácil entender que después de un juicio tan severo, una condena inapelable a los demás grupos, se presenten ellos mismo en los siguientes términos:
“Al presentarnos hoy, mediante esta revista, ante la vanguardia de los trabajadores manuales e intelectuales, pensamos que somos los únicos capaces de responder de una manera sistemática a los problemas fundamentales del movimiento revolucionario contemporáneo; los únicos que podemos retomar y continuar el análisis marxista de la economía moderna, a plantear sobre bases científicas el problema del desarrollo histórico del movimiento obrero y su significación, definir el estalinismo y en general la burocracia “obrera”, caracterizar la 3ª Guerra Mundial, plantear en fin nuevamente, y teniendo en cuenta los elementos originales creados por nuestra época, la perspectiva revolucionaria. Ante cuestiones de tal envergadura no se trata ni de orgullo ni de modestia. Pensamos que somos nosotros quienes representamos la continuidad histórica del marxismo en el marco de la sociedad contemporánea. En ese sentido no tememos en absoluto poder ser confundidos con todos esos elementos editores de revistas “marxistas”, “clarificadores”, “hombres de buena voluntad” polemistas y charlatanes de toda calaña. Si nosotros planteamos los problemas es por qué nosotros pensamos que podemos resolverlos.”
He aquí un lenguaje en el que la pretenciosidad, y el autobombo infinito van parejos a la ignorancia en la que se encuentran respecto al movimiento revolucionario, los diferentes grupos y tendencias, sus trabajos y sus luchas teóricas en los últimos 30 años. Esa ignorancia explica muchas cosas, pero no debería servir de justificación y mucho menos vanagloriarse de ella. ¿Con qué derecho el grupo Socialismo o Barbarie se arroga el derecho de hablar, con tanto desahogo, del pasado reciente del movimiento revolucionario, de sus luchas internas, y de los grupos cuyo único fallo es el haber planteado, con diez o veinte años de antelación, los problemas que, en su ignorancia, SoB, cree haber descubierto hoy? El hecho de ser un recién llegado a la vida política en los años de la guerra y, más aún, a través de una organización políticamente corrompida del trotskismo, en cuyo fango ha estado chapoteando hasta 1949, no debería ser invocado como certificado de honorabilidad, como garantía de madurez política. La arrogancia del tono es más bien un certificado de la indiscutible ignorancia de este grupo, que aún no se ha liberado lo suficiente del modo de pensar y de discutir del trotskismo. De no ser así, se darían cuenta fácilmente que las ideas que enuncian hoy, y que consideran como su obra original no son en muchos casos sino la repetición más o menos acertada de las ideas emitidas por las corrientes de izquierda de la 3ª Internacional (la Oposición Obrera rusa, los Spartakistas de Alemania, los Comunistas de los Consejos en Holanda, la Izquierda Comunista de Italia), desde hace 25 años y en el transcurso de estos.
Si en lugar contentarse con medias verdades y oscuros chismorreos el grupo Socialismo o Barbarie se hubiera dedicado a estudiar más a fondo los numerosos documentos, aunque difíciles de encontrar, de esas corrientes de izquierda, habría salido perdiendo probablemente su pretensión de originalidad, pero habría ganado seguramente en profundidad.
[1] La compañera de Marc, que fue también miembro de la Izquierda Comunista en Francia y más tarde de la CCI. Ver nuestro “Homenaje a nuestra camarada Clara”, donde se relata también este incidente. https://es.internationalism.org/cci-online/200606/945/homenaje-a-nuestra-camarada-clara [838]
[2] Ver las “Tesis sobre la naturaleza del Estado y la Revolución proletaria (Gauche Communiste de France, 1946
[3] Esta divergencia ya había aparecido en Marsella a juzgar por la versión que proporciona Malaquais en su novela Planète sans visa, en la que el Marc de ficción argumenta contra la posición en pro de los aliados del personaje llamado Stepanoff, que es una versión apenas disimulada de Serge
[4] Esta intervención común con los RKD fue tergiversada como “colaboración con el trotskismo” por parte del Partito comunista internacionalista, lo que utilizó como pretexto para expulsar a la Izquierda Comunista de Francia de la Izquierda Comunista internacional. Lo cierto es, sin embargo, que los RKD habían roto con el trotskismo en la cuestión clave del internacionalismo, la oposición a la guerra y la denuncia de la URSS
[5] Ver por ejemplo nuestro artículo sobre la conferencia internacionalista que tuvo lugar en Holanda en 1947. “Hace sesenta años: una conferencia de los revolucionarios internacionalista”. https://es.internationalism.org/revista-internacional/200802/2191/hace-60-anos-una-conferencia-de-revolucionarios-internacionalistas [839]
[6] Respecto a Stinas, ver nuestra introducción a los extractos de sus memorias en nuestra Revista Internacional nº 72 (Memorias de un revolucionario (A Stinas, Grecia): Nacionalismo y Antifascismo). https://es.internationalism.org/revista-internacional/199304/1993/documento-nacionalismo-y-antifascismo [840]
Ver también en inglés: “Greek Resistance in WW2: Patriotism or internationalism. https://en.internationalism.org/book/export/html/1933 [841]
Las memorias de Stinas han sido publicadas en griego y en francés. Agis Stinas, Mémories: un révolutionnaire dans la Grèce du XX siècle. Prefacio de Michel Pablo, trducido por Olivier Houdart, La Brèche, parís 1990. Stinas fue inflexible en su oposición a la guerra y a la resistencia patriótica. En su caso, dada la falta de centralización verdadera que existía en la autoproclamada Cuarta Internacional, él había creído durante años que esa era la posición “normal” del partido trotskista. Sólo años más tarde descubrió el alcance real de la capitulación del trotskismo oficial ante el antifascismo
[7] Internationalisme nº 41, enero de 1949, artículo “Où en sommes-nous” (“¿Dónde estamos?”)
[8] Este título parece referirse a una obra de teatro escrita en 1945 con el mismo nombre por Simone de Beauvoir, escritora (1908-1986) cuya obra más famosa fue El Segundo Sexo.
[9] Sartre (1905-1980) fue un filósofo existencialista que apoyó el maoísmo y su siniestra “Revolución Cultural” así como la pretendida “revolución cubana” que instauró el régimen brutal de la familia Castro. La revista Le Temps Modernes pretendía ser “abierta” y “crítica”, aunque en realidad embellecía de forma “distanciada” y “filosófica” la democracia y la ideología de los triunfadores de la Segunda Guerra Mundial
[10] El Rassemblement Démocratique Révolutionnaire, fue un efímero partido francés fundado en la postguerra (finales de 1947-pincipios de 1948) por, entre otros, Jean Paul Sartre y algunos trotskystas y socialdemócratas de izquierda
Series:
Corrientes políticas y referencias:
desarrollo de la conciencia y la organización proletaria:
Cuestiones teóricas:
- Comunismo [686]
Rubric:
Rev. Internacional 2019 - 162 a 163
- 214 lecturas
Revista Internacional nº 162
- 102 lecturas
Presentación de la Revista Internacional nº 162
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 128.33 KB |
- 59 lecturas
Al igual que los dos números anteriores de la Revista, seguimos recordando el centenario de los acontecimientos de importancia histórica que marcaron la ola revolucionaria mundial de 1917-23.
Así, después de la revolución en Rusia en 1917[1] (Revista No. 160), los intentos revolucionarios en Alemania en 1919[2] (Revista No. 161), recordamos en este número el centenario de la fundación de la Internacional Comunista. Todas estas experiencias son piezas esenciales de la herencia política del proletariado mundial, frente a la que la burguesía hace todo lo que está en su poder para asegurar que sean desnaturalizadas (la revolución en Rusia y Alemania) o que sean olvidadas, como es el caso de la fundación de la Internacional Comunista. El proletariado tendrá que reapropiarlas para que, mañana, salga victorioso un nuevo intento revolucionario mundial.
Esto se refiere en particular a las siguientes cuestiones, algunas de las cuales se abordan en el presente número de la Revista:
- La ola revolucionaria mundial de 1917-23 fue la respuesta del proletariado internacional a la Primera Guerra Mundial, cuatro años de carnicería y enfrentamientos militares entre estados capitalistas por la división del mundo[3].
- La fundación de la Internacional Comunista en 1919 fue la culminación de esta primera ola revolucionaria.
Esta fundación concreta ante todo la necesidad de revolucionarios que han permanecido fieles al internacionalismo traicionado por la Derecha de los partidos socialdemócratas (la mayoría en la mayoría de estos partidos) a trabajar por la construcción de una nueva internacional. En la vanguardia de este esfuerzo y perspectiva se encuentra en particular la Izquierda de los Partidos Socialdemócratas, agrupada en torno a Rosa Luxemburgo en Alemania, Pannekoek y Gorter en Holanda, y por supuesto la fracción bolchevique del partido ruso en torno a Lenin. Fue por iniciativa del Partido Comunista (bolchevique) de Rusia y del Partido Comunista de Alemania (KPD, antes Liga Spartacus) que el primer Congreso de la Internacional se convocó en Moscú el 2 de marzo de 1919.
La fundación del nuevo partido, el Partido Mundial de la Revolución, que llegó tarde en un momento en que la mayoría de los levantamientos revolucionarios del proletariado en Europa habían sido reprimidos violentamente, tenía como misión primordial proporcionar una dirección política clara a las masas trabajadoras: el derrocamiento de la burguesía, la destrucción de su estado y la construcción de un nuevo mundo sin guerras ni explotación.
La plataforma de la Internacional Comunista refleja el profundo cambio en el período histórico abierto por la Primera Guerra Mundial: "ha surgido una nueva era: la era de la desintegración del capitalismo, de su colapso interno. La era de la revolución comunista del proletariado", de modo que la única alternativa para la sociedad es ahora: la revolución proletaria mundial o la destrucción de la humanidad; el socialismo o la barbarie.
Todos estos aspectos de la fundación de la Internacional Comunista se desarrollan en los dos artículos de esta revista que dedicamos a esta cuestión, el primero en particular, "Centenario de la fundación de la Internacional Comunista - La Internacional de la Acción Revolucionaria de la Clase Trabajadora". El segundo artículo, "100 años de la fundación de la Internacional Comunista - ¿Qué lecciones se pueden aprender para las luchas del futuro? " desarrolla más particularmente una idea ya abordada en la primera: debido a la situación de emergencia, los principales partidos fundadores de la Internacional Comunista, en particular el Partido Bolchevique y el KPD, fueron incapaces de aclarar sus diferencias y confusión de antemano.
Además, el método utilizado por el nuevo partido para su fundación no iba a armarlo para el futuro. De hecho, gran parte de la vanguardia revolucionaria dio prioridad a la cantidad en términos de afiliados a expensas de la clarificación previa sobre los principios organizativos y programáticos. Tal enfoque le dio la espalda al enfoque desarrollado por los bolcheviques durante su existencia como una fracción dentro de la POSDR[4].
Esta falta de clarificación contribuyó como un factor importante, ante el retroceso de la ola revolucionaria, en el desarrollo del oportunismo en la Internacional. Este será el origen de un proceso de degeneración que llevará a la propia bancarrota de la IC, como fue el caso de la II Internacional. Esta nueva Internacional también sucumbió a la traición del principio del internacionalismo por parte de la derecha de los partidos comunistas. Posteriormente, en la década de 1930, en nombre de la defensa de la "patria soviética", los partidos comunistas de todos los países pisotearon la bandera de la Internacional llamando a los proletarios a matarse de nuevo en los campos de batalla de la Segunda Guerra Mundial.
Frente a su degeneración, la IC, al igual que la II Internacional, incubó en su seno minorías de izquierda entre los militantes del partido comunista que se han mantenido fieles al internacionalismo y al lema "Los proletarios no tienen patria. Trabajadores de todos los países, uníos". Una de las fracciones así constituidas, la Izquierda Comunista de Italia, y posteriormente la Fracción Francesa de la Izquierda Comunista, que más tarde se convertiría en la Izquierda Comunista de Francia (GCF), hizo un gran trabajo en la evaluación de la ola revolucionaria. Publicamos los capítulos del artículo del número 7 (enero / febrero de 1946) de la revista Internationalisme, que tratan de la cuestión del papel de las fracciones que emergen del partido degenerado ("La fracción de izquierda"), y su contribución a la formación del futuro partido, en particular el método que debe aplicarse con este fin ("Método de formación de partidos").
Estas minorías revolucionarias, cada vez más reducidas, tuvieron que trabajar en un contexto de profundización de la contrarrevolución, ilustrado en particular por la ausencia de surgimiento revolucionario al final de la Segunda Guerra Mundial, a diferencia de lo que había ocurrido después de la Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, este nuevo conflicto mundial había sido una prueba de fuego para las débiles fuerzas que habían permanecido en el terreno de clase mientras que los PC habían traicionado la causa del internacionalismo proletario. Así, la corriente trotskista a su vez traicionó pasando al campo enemigo generando reacciones proletarias dentro de él.
El número 43 (junio / julio 1949) de Internacionalismo incluye un artículo, "Bienvenida a Socialismo o Barbarie" (reeditado en el número 161 de nuestra Revista, en la primera parte del artículo "Castoriadis, Munis y el problema de la ruptura con el trotskismo"[5]) que toma una posición clara sobre la naturaleza del movimiento trotskista, que había abandonado sus referencias proletarias al participar en la Segunda Guerra Imperialista Mundial. Este artículo de Internationalisme es un buen ejemplo del método utilizado por el GCF en sus relaciones con los supervivientes del naufragio del trotskismo tras la Segunda Guerra Mundial. En la segunda parte de "Castoriadis, Munis y el problema de la ruptura con el trotskismo", publicada en este número de la Revista, se destaca lo difícil que es para quienes han crecido en el ambiente corrupto del trotskismo romper profundamente con sus ideas y actitudes fundamentales. Esta realidad queda ilustrada por la trayectoria de dos militantes, Castoriadis y Munis, que, sin duda, hasta finales de los años cuarenta y principios de los cincuenta, fueron militantes de la clase obrera. Munis permaneció así toda su vida, lo que no fue el caso de Castoriadis, que abandonó el movimiento obrero[6].
En cuanto a Munis, se destaca su dificultad para romper con el trotskismo: "Detrás de esta negativa a analizar la dimensión económica de la decadencia del capitalismo se esconde un voluntarismo que no es nuevo, cuyos fundamentos teóricos se remontan a la carta anunciando su ruptura con la organización trotskista en Francia, el Parti Communiste Internationaliste, donde mantiene la noción de Trotsky, presentada en las primeras líneas del Programa de Transición, de que la crisis de la humanidad es la crisis de la dirección revolucionaria". Sobre Castoriadis, se señala que "este "radicalismo" que hizo salivar tanto a los periodistas de alto vuelo fue una hoja de parra que cubría el hecho de que el mensaje de Castoriadis era extremadamente útil para las campañas ideológicas de la burguesía. Así, su afirmación de que el marxismo había sido pulverizado dio un apoyo "radical" a toda la campaña sobre la muerte del comunismo que se desarrolló tras el colapso de los regímenes estalinistas del bloque oriental en 1989. En cierto modo, es uno de los padres fundadores de lo que hemos llamado la corriente "modernista".
En este número de la Revista Internacional, continuamos también la denuncia, realizada en su número 160, de la unión de todas las facciones nacionales y de los partidos de la burguesía mundial contra la revolución rusa, para contener la ola revolucionaria e impedir que se extienda a los principales países industrializados de Europa Occidental. Contra los intentos revolucionarios en Alemania después, donde el SPD desempeñará un papel principal como verdugo de los levantamientos revolucionarios en ese país. Las campañas de calumnias, organizadas en la cúspide del estado para justificar la represión sangrienta, eran repugnantes. Más tarde, el estalinismo se impuso como verdugo de la revolución, asumiendo el ejercicio del terror de estado, la liquidación de la vieja guardia del partido bolchevique. Una vez que la URSS se convirtió en un estado burgués imperialista contra la clase obrera, las grandes democracias fueron cómplices para liquidar física e ideológicamente octubre de 1917. Tal alianza ideológica y política global ha sobrevivido a lo largo de los años y fue revivida, con más fuerza que nunca, en el momento del colapso del bloque oriental y del estalinismo, una forma particular de capitalismo de estado que ha sido presentada como “comunismo” lo que permitió a la campaña ideológica de la burguesía mundial repetir hasta la náusea “la bancarrota del comunismo”.
No hay artículos en esta Revista sobre temas candentes de la situación internacional. Sin embargo, nuestros lectores pueden ir a nuestro sitio donde se publican dichos artículos. Además, en el próximo número de la Revista Internacional se dará la debida importancia a estas cuestiones.
(14/05/2019)
[1] Ver LISTA DE ARTICULOS SOBRE LA REVOLUCION RUSA https://es.internationalism.org/cci-online/200805/2245/lista-de-articulos-sobre-la-revolucion-rusa [845]
[2] Ver Lista de artículos sobre la tentativa revolucionaria en Alemania 1918-23 https://es.internationalism.org/content/4373/lista-de-articulos-sobre-la-tentativa-revolucionaria-en-alemania-1918-23 [787]
[3] En la sección de Textos por Temas de nuestra Web se puede encontrar una colección de artículos sobre la oleada revolucionaria de 1917-23. Ver 1914-23, 10 años que sacudieron al mundo, https://es.internationalism.org/go_deeper [846]
[4] POSDR: Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, fundado en 1898. En 1903 durante el 2º Congreso se produjo la escisión entre mencheviques y bolcheviques.
[6] Ver En memoria de Munis, militante de la clase obrera, https://es.internationalism.org/revista-internacional/200608/1028/en-memoria-de-munis-militante-de-la-clase-obrera [449]
La Internacional de la acción revolucionaria de la clase obrera
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 120.49 KB |
- 217 lecturas
Hace 100 años, en marzo de 1919, se celebró el primer congreso de la Internacional Comunista (IC), el congreso para la constitución de la Tercera Internacional.
Si no fuese por el deseo de las organizaciones revolucionarias de celebrar este acontecimiento, la fundación de la Internacional quedaría relegada al olvido. La burguesía está más bien interesada en silenciar este acontecimiento, mientras que se ceba con celebraciones como la del centenario del final de la Primera Guerra Mundial. A la clase dominante no le interesa lo más mínimo que la clase obrera recuerde su primera gran experiencia revolucionaria internacional de 1917-1923. La burguesía desearía, por el contrario, poder enterrar definitivamente el espectro de esta oleada revolucionaria que dio origen a la IC y que fue, por cierto, la respuesta que dio el proletariado internacional a la Primera Guerra Mundial, a cuatro años de carnicería y enfrentamientos militares entre estados capitalistas por el reparto del mundo.
Esta ola revolucionaria había comenzado con la victoria de la Revolución Rusa en octubre de 1917. Se puso también de manifiesto en los amotinamientos de soldados en las trincheras y en el levantamiento del proletariado en Alemania en 1918.
Esta primera ola revolucionaria atravesó toda Europa y alcanzó, incluso, a países del continente asiático (especialmente China en 1927). Los países del continente americano, desde Canadá y Estados Unidos hasta América Latina, también se han visto sacudidos por esta ola revolucionaria global[1].
No debemos olvidar que fue precisamente el miedo a la extensión internacional de la revolución rusa lo que obligó a la burguesía de las grandes potencias europeas a firmar el armisticio que puso fin a la Primera Guerra Mundial.
En este contexto, la fundación de la Internacional Comunista en 1919 representó la culminación de esta primera ola revolucionaria.
La Internacional Comunista fue fundada para dar una orientación política clara a las masas trabajadoras. Se dio como objetivo mostrar al proletariado el camino hacia el derrocamiento del estado burgués y la construcción de un nuevo mundo sin guerras ni explotación. Tal y como afirmaban los Estatutos de la IC (adoptados en su II Congreso en julio de 1920): "La Tercera Internacional Comunista se formó al final de la carnicería imperialista de 1914-1918, durante la cual la burguesía de los distintos países sacrificó 20 millones de vidas.
¡Recuerden la guerra imperialista! Esta es la primera palabra que la Internacional Comunista dirige a cada trabajador, sea cual sea su origen e idioma. ¡Recuerden que, a causa de la existencia del régimen capitalista, un puñado de imperialistas tuvo, durante cuatro largos años, la posibilidad de obligar a los trabajadores de todo el mundo a degollarse unos a otros! ¡Recuerda que la guerra burguesa sumió a Europa y al mundo entero en el hambre y la miseria! Recuerda que, sin el derrocamiento del capitalismo, la repetición de estas guerras criminales no sólo es posible, sino inevitable".
La fundación de la IC expresó, ante todo, la necesidad de que los revolucionarios se unieran para defender el principio del internacionalismo proletario. ¡Un principio básico del movimiento obrero que los revolucionarios tenían que preservar y defender contra viento y marea!
Para comprender toda la importancia de la fundación de la IC, debemos en primer lugar recordar que esta Tercera Internacional se sitúa en continuidad histórica con la Primera Internacional (AIT) y la Segunda Internacional (la Internacional de los partidos socialdemócratas). Por esa razón el Manifiesto de la IC afirmaba que: "nosotros, los comunistas reunidos en la Tercera Internacional, nos consideramos los continuadores directos de los esfuerzos heroicos y el martirio de una larga serie de generaciones revolucionarias, desde Babeuf hasta Karl Liebknecht y Rosa Luxemburgo. Si la I Internacional fue capaz de prever el desarrollo de la historia y preparar su camino, si la II pudo reunir a millones de proletarios; la III Internacional es la Internacional de la acción directa de masas, de la realización revolucionaria, es la Internacional de la acción".
Queda claro pues que la IC no surgió de la nada. Sus principios y su programa revolucionarios eran la emanación de toda la historia del movimiento obrero, en particular desde la Liga de Comunistas y la publicación del Manifiesto escrito por K. Marx y F. Engels en 1848. En este Manifiesto Comunista figura la célebre consigna del movimiento obrero: "Los proletarios no tienen patria. ¡Trabajadores de todos los países, uníos!"
Para comprender el significado histórico de la fundación de la IC, debemos recordar que la Segunda Internacional murió en 1914. ¿Por qué? Porque los principales partidos de esta II Internacional, los partidos socialistas, habían traicionado el internacionalismo proletario. Los líderes de estos partidos traidores habían votado créditos de guerra en el Parlamento. En cada país, llamaron a la "unión sagrada" de los proletarios con sus explotadores. ¡Los llamaron a matarse unos a otros en la carnicería mundial en nombre de la defensa del país, cuando lo que proclama el Manifiesto Comunista es que “los proletarios no tienen patria!".
Frente al vergonzoso colapso de la II Internacional, sólo unos pocos partidos socialdemócratas pudieron resistir la tormenta, entre ellos los partidos italiano, serbio, búlgaro y ruso. En los otros países, apenas una pequeña minoría de militantes, muy frecuentemente aislados, siguieron fieles al internacionalismo proletario. Denunciaron la sangrienta orgía de la guerra, e intentaron reagruparse. En Europa, esta minoría de revolucionarios internacionalistas es la que representará la Izquierda, en torno a Rosa Luxemburgo en Alemania, a Pannekoek y Gorter en Holanda y, desde luego, a la fracción bolchevique del partido ruso con Lenin.
De la muerte de la Segunda Internacional en 1914 a la fundación de la IC en 1919.
Dos años antes de la guerra, en 1912, se había celebrado el Congreso de Basilea de la Segunda Internacional. Ante el auge de la amenaza de una guerra en el corazón de Europa, este Congreso aprobó una resolución sobre la cuestión de la guerra y la revolución proletaria. Esta Resolución decía: "Que los gobiernos burgueses no se olviden de que la guerra francoalemana (de 1870) dio lugar a la insurrección revolucionaria de la Comuna de París, y que la guerra ruso-japonesa puso en marcha las fuerzas revolucionarias de Rusia. A los ojos de los proletarios, es un crimen matarse unos a otros en provecho de la ganancia capitalista, la rivalidad dinástica y la proliferación de tratados diplomáticos”.
En el seno de esa misma II Internacional, los teóricos marxistas más consecuentes, y en especial Rosa Luxemburgo y Lenin, fueron capaces de analizar el cambio en el período histórico en la vida del capitalismo. Rosa Luxemburgo y Lenin habían demostrado claramente que el modo de producción capitalista había alcanzado su apogeo a principios del siglo XX. Comprendieron que la guerra imperialista en Europa no podía tener ya más que un único objetivo: el reparto del mundo entre las principales potencias que rivalizaban en la carrera por las colonias. Lenin y Rosa Luxemburgo entendieron que el estallido de la Primera Guerra Mundial marcaba, con una hecatombe, la entrada del capitalismo en su período de declive, de decadencia histórica. Pero ya mucho antes del estallido de la guerra, el ala izquierda de la II Internacional había tenido que combatir con fiereza contra la derecha, contra los reformistas, los centristas y los oportunistas. Estos futuros renegados teorizaban que el capitalismo aún tenía un futuro brillante por delante y que, en definitiva, el proletariado no tenía ninguna necesidad de hacer la revolución y derrocar el poder de la burguesía.
El combate del ala izquierda por la construcción de una nueva Internacional
En septiembre de 1915, y por iniciativa de los bolcheviques, se celebró en Suiza la Conferencia Socialista Internacional de Zimmerwald, a la que siguió una segunda conferencia en abril de 1916 en Kienthal, también en Suiza. A pesar de las difíciles condiciones de guerra y represión, participaron en ellas delegados de once países (Alemania, Italia, Rusia, Francia, etc.). Pero la mayoría de los delegados eran pacifistas que se negaban a romper con los socialistas chovinistas que se habían pasado al campo de la burguesía votando créditos de guerra en 1914.
En esa conferencia de Zimmerwald apareció también un ala izquierda en torno a los delegados de la facción bolchevique, Lenin y Zinoviev. Esta "izquierda de Zimmerwald" defendió la necesidad de romper con los partidos socialdemócratas que habían traicionado y la necesidad de construir una nueva Internacional. Contrariamente a lo que planteaban los pacifistas, expuso, en palabras de Lenin, que "la lucha por la paz sin acción revolucionaria es una frase hueca y engañosa". La izquierda de Zimmerwald reivindicó la consigna de Lenin: "transformar la guerra imperialista en guerra civil". Un lema que ya estaba contenido en las resoluciones de la II Internacional votadas en el Congreso de Stuttgart en 1907 y especialmente en el Congreso de Basilea en 1912.
La Izquierda de Zimmerwald constituiría pues el "primer núcleo de la Tercera Internacional en formación", tal y como señaló Zinoviev, el compañero de Lenin, en marzo de 1918.
Los nuevos partidos que se crearon, rompiendo con la socialdemocracia, empezaron entonces a tomar el nombre de "partido comunista". La oleada revolucionaria abierta por la Revolución Rusa de octubre de 1917 dio un poderoso impulso a los militantes revolucionarios para la fundación de la IC. Los revolucionarios comprendieron, en efecto, que era absolutamente indispensable y vital fundar un partido mundial del proletariado para la victoria de la Revolución a escala mundial.
Por ello, y por iniciativa del Partido Comunista (bolchevique) de Rusia y del Partido Comunista de Alemania (KPD, antes Liga Spartacus) se convocó el Primer Congreso de la Internacional en Moscú, el 2 de marzo de 1919.
El programa político de la Internacional Comunista
La plataforma de la IC se basaba en el programa de los dos principales partidos comunistas, el Partido Bolchevique y el Partido Comunista de Alemania (fundado el 29 de diciembre de 1918).
Esta plataforma de la IC comienza afirmando claramente que "una nueva época ha nacido: la era de la desintegración del capitalismo, de su colapso interno. La época de la revolución comunista del proletariado". Y retomando el discurso sobre el programa fundacional del Partido Comunista Alemán, que pronunciase Rosa Luxemburgo, la Internacional declaraba sin ambigüedad que "el dilema al que se enfrenta la humanidad hoy en día es el siguiente: caer en la barbarie, o la salvación a través del socialismo". En otras palabras, que habíamos entrado en la "era de las guerras y las revoluciones". La única alternativa para la sociedad era ya: revolución proletaria mundial o destrucción de la humanidad; socialismo o barbarie. Esta posición se recogía con total rotundidad en el primer punto de la Carta de Invitación al Primer Congreso de fundación de la Internacional Comunista, que Trotsky había escrito en enero de 1919.
Para la Internacional, la entrada del capitalismo en su período de decadencia significaba que la lucha revolucionaria del proletariado tomaba una nueva forma. Este es el período en que se desarrolla la huelga de masas, el período en que los Consejos Obreros son la forma de la dictadura del proletariado anunciada por el surgimiento de los Soviets en Rusia en 1905 y 1917.
Pero una de las contribuciones fundamentales de la Internacional fue sobre todo la comprensión de que el proletariado debe destruir el Estado burgués para construir una nueva sociedad. A partir de esta cuestión, el primer congreso de la Internacional adoptó las Tesis sobre la democracia burguesa y la dictadura proletaria (escritas por Lenin). Estas tesis comienzan denunciando la falsa oposición entre democracia y dictadura "pues en ningún país capitalista civilizado, existe una ‘democracia en general’, sino sólo una democracia burguesa".
La Internacional afirmaba así que la defensa de la democracia “pura” en el capitalismo, significa defender, en la práctica, la democracia burguesa, la forma por excelencia de la dictadura del capital. Contra la dictadura del capital, la Internacional defendió que únicamente la dictadura del proletariado a escala mundial puede derrocar al capitalismo, abolir las clases sociales y ofrecer un futuro a la humanidad.
El partido mundial del proletariado debía dar pues una orientación clara a las masas proletarias para que pudieran alcanzar su objetivo final, defendiendo siempre la consigna de los bolcheviques en 1917: "Todo el poder a los Soviets". En eso consistía la “dictadura” del proletariado: en el poder de los Soviets o Consejos Obreros.
De las dificultades de la Tercera Internacional a su bancarrota
Desgraciadamente la Internacional se fundó demasiado tarde, en marzo de 1919, cuando ya la mayoría de los levantamientos revolucionarios del proletariado en Europa habían sido violentamente reprimidos. La IC se funda dos meses después de la sangrienta represión del proletariado alemán en Berlín. El Partido Comunista de Alemania acababa de perder a sus principales dirigentes, Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht, brutalmente asesinados por el gobierno socialdemócrata durante la sangrienta semana de Berlín en enero de 1919. Por lo tanto, cuando se funda la Internacional ya ha sufrido su primera derrota. El aplastamiento de la revolución en Alemania significaba también y ante todo una derrota terrible para el proletariado internacional.
Hay que reconocer que los revolucionarios de ese momento se encontraban en una situación de emergencia cuando fundaron la Internacional. La Revolución Rusa se encontraba completamente aislada, asfixiada y cercada por toda la burguesía de todos los países (sin mencionar la rapiña contrarrevolucionaria de los Ejércitos Blancos dentro de Rusia). Los revolucionarios estaban con el agua al cuello y había que apresurarse en la construcción del partido mundial. A causa de esta situación de urgencia, los principales partidos que fundaron la Internacional, y, sobre todo, el Partido Bolchevique y el KPD, no pudieron clarificar sus divergencias y confusiones. Esta falta de claridad fue un factor importante en el desarrollo del oportunismo en la Internacional con el retroceso de la ola revolucionaria.
Más adelante, y por esta gangrena del oportunismo, esta nueva Internacional morirá también. Sucumbirá, igualmente, a la traición del principio del internacionalismo por parte del ala derecha de los partidos comunistas. En particular, el principal partido de la Internacional, el Partido Bolchevique, comenzó a defender, tras la muerte de Lenin, la teoría de la "construcción del socialismo en un solo país". Stalin, haciéndose con la dirección del partido bolchevique, ejecutó la represión del proletariado que había hecho la revolución en Rusia, e impuso una feroz dictadura contra los antiguos compañeros de Lenin que luchaban contra la degeneración de la Internacional, y que denunciaban lo que ellos consideraban como el retorno del capitalismo a Rusia.
Posteriormente, ya en la década de 1930, e invocando la defensa de la "patria soviética", los partidos comunistas de todos los países pisotearon la bandera de la Internacional llamando a los proletarios a matarse entre sí, una vez más, en los campos de batalla de la Segunda Guerra Mundial. Al igual que la Segunda Internacional en 1914, la IC quebró, también ella víctima de la gangrena del oportunismo y de un largo proceso de degeneración.
Pero, al igual que sucediera en la II Internacional, la IC también segregó una minoría de Izquierda compuesta de militantes que permanecieron fieles al internacionalismo y a la consigna "Los proletarios no tienen patria". Trabajadores de todos los países, uníos". Estas minorías de izquierda (en Alemania, Francia, Italia, Holanda…) llevaron a cabo un combate político en el seno de la Internacional en proceso de degeneración, para intentar salvarla. Pero Stalin acabó excluyendo a estos militantes de la izquierda de la Internacional. Los acosó, los persiguió y los liquidó físicamente (recordemos los juicios de Moscú, el asesinato de Trotsky por agentes de la GPU y también los gulags estalinistas).
Los revolucionarios excluidos de la Tercera Internacional también trataron de reagruparse, a pesar de todas las dificultades de la guerra y la represión. A pesar de su dispersión en diferentes países, estas exiguas minorías de militantes internacionalistas fueron capaces de hacer un balance de la oleada revolucionaria de 1917-1923 y sacar las principales lecciones para el futuro.
Estos revolucionarios que lucharon contra el estalinismo no pretendieron fundar una nueva internacional antes, durante o después de la Segunda Guerra Mundial. Comprendieron que era “medianoche del siglo": que el proletariado había sido aplastado físicamente, reclutado masivamente tras las banderas nacionales de antifascismo y víctima de la contrarrevolución más profunda de la historia. La situación histórica ya no era favorable al surgimiento de una nueva ola revolucionaria contra la Guerra Mundial.
Sin embargo, a lo largo de este largo período de contrarrevolución, las minorías revolucionarias continuaron llevando a cabo una actividad, a menudo en la clandestinidad, oculta, para preparar el futuro manteniendo la confianza en la capacidad del proletariado para levantar la cabeza y, un día, derrocar al capitalismo.
Queremos recordar que la CCI se reivindica de las contribuciones de la Internacional Comunista. Nuestra organización se vincula igualmente a la continuidad política con las fracciones de Izquierda excluidas de la Internacional en las décadas de 1920 y 1930, y en particular la Fracción de Izquierda Comunista Italiana. Así pues, este centenario es una oportunidad para saludar la invaluable contribución de la IC en la historia del movimiento obrero, pero también para aprender de esta experiencia a fin de armar al proletariado para sus futuras luchas revolucionarias.
Insistimos en la necesidad de comprender la importancia de la fundación de la Internacional Comunista como el primer intento de constituir el partido mundial del proletariado. Debemos, sobre todo, subrayar la importancia de la continuidad histórica, del hilo rojo que une a los revolucionarios de hoy con los del pasado, con todos aquellos militantes que, por su fidelidad a los principios del proletariado, fueron perseguidos y salvajemente asesinados por la burguesía y, sobre todo, por sus antiguos compañeros convertidos en traidores: los Kautsky, Noske, Ebert, Scheidemann, Stalin. También debemos rendir homenaje a todos aquellos activistas ejemplares (Rosa Luxemburgo, Karl Liebknecht, Léo Jogiches, Trotsky y muchos otros) que pagaron con su vida su lealtad al internacionalismo.
Para poder construir el futuro partido mundial del proletariado, sin el cual el derrocamiento del capitalismo será imposible, las minorías revolucionarias deben reagruparse, hoy como en el pasado. Deben aclarar sus diferencias a través de la confrontación de ideas y posiciones, la reflexión colectiva y la discusión más amplia posible. Deben ser capaces de aprender del pasado para comprender la situación histórica actual y permitir que las nuevas generaciones abran las puertas al futuro.
Frente a la descomposición de la sociedad capitalista, la barbarie bélica, la explotación y la creciente miseria de los proletarios, hoy la alternativa sigue siendo la que la Internacional Comunista identificó claramente hace 100 años: el socialismo o la barbarie, revolución proletaria mundial o destrucción de la humanidad en un caos cada vez más sangriento.
CCI
[1] Los lectores interesados en un conocimiento y lecciones de esta oleada revolucionaria mundial del proletariado pueden consultar en nuestra Web 1914-23: 10 años que sacudieron el mundo https://es.internationalism.org/go_deeper [846]
Corrientes políticas y referencias:
- Izquierda Comunista [94]
Herencia de la Izquierda Comunista:
desarrollo de la conciencia y la organización proletaria:
Centenario de la fundación de la Internacional Comunista - ¿Qué lecciones se pueden sacar para las luchas del futuro?
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 185.59 KB |
- 326 lecturas
Hace un siglo soplaban aires de esperanza sobre la humanidad. Primero en Rusia, donde la clase obrera había logrado tomar el poder. En Alemania, Hungría e Italia después, donde luchó valientemente para continuar la labor de los proletarios rusos con una sola consigna: la abolición del modo de producción capitalista cuyas contradicciones habían sumido a la civilización en cuatro años de guerra. Cuatro años de barbarie sin precedentes hasta entonces, trágico testimonio de la entrada del capitalismo en su fase de decadencia.
En esas condiciones, tras constatar la quiebra de la Segunda Internacional, apoyándose en todo el trabajo de reconstrucción de la unidad internacional iniciado en Zimmerwald en septiembre de 1915 y luego en Kiental en abril de 1916, se fundó la Tercera Internacional el 4 de marzo de 1919 en Moscú. Ya en las Tesis de abril de 1917, Lenin llamaba a la fundación de un nuevo partido mundial. La inmadurez del movimiento revolucionario obligó, sin embargo, a posponer su fundación. Para Lenin, el paso decisivo se dio durante los terribles días de enero de 1919 en Alemania, durante los cuales se fundó el Partido Comunista Alemán (KPD). En una "Carta a los Trabajadores de Europa y América" del 26 de enero, Lenin escribió: "Cuando la Liga Espartaco se dio el nombre de Partido Comunista alemán, la fundación de la Tercera Internacional se hizo entonces realidad. Formalmente esta fundación aún no ha sido confirmada, pero en realidad, ahora ya, la Tercera Internacional sí existe". Más allá del excesivo entusiasmo de tal juicio, como veremos más adelante, lo que sí entendieron los revolucionarios de entonces es que forjar el partido ya era algo esencial para la victoria de la revolución a escala mundial. Tras varias semanas de preparación, 51 delegados se reunieron del 2 al 6 de marzo de 1919 para sentar las bases organizativas y programáticas que permitieran al proletariado mundial seguir avanzando en la lucha contra todas las fuerzas burguesas.
La CCI reivindica los aportes de la Internacional Comunista (IC). Es pues este centenario una oportunidad para saludar y destacar la valiosa contribución de la IC en la historia del movimiento revolucionario, pero también para sacar lecciones de esa experiencia y poner de relieve sus debilidades para así armar al proletariado de hoy para las luchas del futuro.
Defender la lucha de la clase obrera en pleno ardor revolucionario
Como dice la "Carta de invitación al Congreso" de Trotski: "Los partidos y organizaciones abajo firmantes consideran urgente la convocatoria del primer congreso de la nueva Internacional revolucionaria. (...) El rápido ascenso de la revolución mundial que acarrea constantemente nuevos problemas, el peligro de asfixia de la revolución por la alianza de los estados capitalistas contra la revolución bajo la hipócrita bandera de la "Sociedad de Naciones", los intentos de los partidos sociales-traidores de unirse y seguir ayudando a sus gobiernos y burguesías a traicionar a la clase obrera tras haberse concedido una mutua "amnistía", por último, la riquísima experiencia revolucionaria ya adquirida y el carácter global de todo el movimiento revolucionario… todas estas circunstancias nos exigen poner al orden del día de la discusión la cuestión de la convocatoria de un congreso internacional de partidos revolucionarios".
A imagen de ese primer llamamiento de los bolcheviques, la fundación de la IC expresó el deseo de reunir a las fuerzas revolucionarias de todo el mundo. Pero también el de la defensa del internacionalismo proletario, pisoteado como lo había sido por la gran mayoría de los partidos socialdemócratas componentes de la II Internacional. Tras cuatro largos años de una guerra atroz que dividió y diezmó a millones de proletarios en los campos de batalla, el surgimiento de un nuevo partido mundial mostró la voluntad de profundizar la labor iniciada por las organizaciones que habían permanecido fieles al internacionalismo. En este sentido, la IC es la expresión de la fuerza política del proletariado que se estaba manifestando por todas partes después del profundo retroceso causado por la guerra, así como la responsabilidad de los revolucionarios de continuar defendiendo los intereses de la clase obrera y la revolución mundial.
Durante el congreso fundador se afirmó repetidamente que la IC era el partido de la acción revolucionaria. Como se afirma en su Manifiesto, la IC nació en un momento en que el capitalismo había mostrado claramente su obsolescencia. La humanidad estaba entrando en la "era de guerras y revoluciones". En otras palabras, la abolición del capitalismo se estaba convirtiendo en una necesidad extrema para el futuro de la civilización. Con esa nueva comprensión de la evolución histórica del capitalismo, la IC defendió incansablemente los consejos obreros y la dictadura del proletariado: "el nuevo aparato de poder debe representar la dictadura de la clase obrera (...) es decir, debe ser el instrumento del derrocamiento sistemático de la clase explotadora y de su expropiación. El poder de los consejos obreros o de las organizaciones de trabajadores es su forma concreta". (Carta de invitación al congreso). Esas orientaciones fueron defendidas durante todo el congreso. Además, las "Tesis sobre la democracia burguesa", escritas por Lenin y adoptadas por el Congreso, acometían la denuncia de las mistificaciones de la democracia, pero sobre todo advertían al proletariado del peligro que representaban en su lucha contra la sociedad burguesa. Desde el principio, la IC se puso resueltamente en el campo proletario defendiendo los principios y métodos de lucha de la clase obrera y denunciando enérgicamente el llamamiento de la corriente centrista a una unidad imposible entre los social-traidores y los comunistas, "la unidad de los obreros comunistas con los asesinos de los líderes comunistas Liebknecht y Luxemburgo", según las propias palabras de la "Resolución del Primer Congreso de la IC sobre la posición respecto a las corrientes socialistas y la Conferencia de Berna"[1]. Como prueba de la defensa inflexible de los principios proletarios, esa resolución, adoptada por unanimidad por el Congreso, fue una reacción a la reciente celebración por la mayoría de los partidos socialdemócratas de la II Internacional de una reunión[2] en la que se adoptaron una serie de orientaciones claramente dirigidas contra la oleada revolucionaria. La resolución terminaba así: “El congreso invita a los obreros de todos los países a entablar la lucha más enérgica contra la internacional amarilla y a preservar a las masas más amplias del proletariado contra esa internacional de la mentira y de la traición”
La fundación de la IC fue un paso vital en la continuación de la lucha histórica del proletariado. Consiguió recoger las mejores aportaciones de la II Internacional rompiendo con ella en posiciones o análisis que ya no correspondían al período histórico que acababa de comenzar.[3] Mientras que el antiguo partido mundial había traicionado el internacionalismo proletario, en nombre de la Unión Sagrada, en vísperas de la Primera Guerra Mundial, la fundación del nuevo partido hizo posible fortalecer la unidad de la clase obrera y armarla en la feroz lucha que estaba librando en muchos países del mundo por la abolición del modo de producción capitalista. Por lo tanto, a pesar de las circunstancias desfavorables y de los errores cometidos, como veremos, nosotros saludamos y defenderemos aquel empeño. Los revolucionarios de aquella época asumieron su responsabilidad, había que hacerlo ¡y lo hicieron!
Una fundación en circunstancias adversas
Los revolucionarios ante el empuje masivo del proletariado en el mundo
El año 1919 fue el punto culminante de la ola revolucionaria. Después de la victoria de la revolución en Rusia en octubre de 1917, la abdicación de Guillermo II y la firma apresurada del armisticio ante los motines y la revuelta de las masas trabajadoras en Alemania, aparecieron insurrecciones obreras, y, en particular, la instauración de la República de Consejos en Baviera y Hungría. También hubo motines en la flota y entre las tropas francesas o las unidades militares británicas, negándose éstas a intervenir contra la Rusia soviética, y se produjo una ola de huelgas, especialmente en los centros de mayor acción revolucionaria (Clyde, Sheffield, Gales del Sur) en el Reino Unido (1919). Pero en marzo de 1919, cuando se creó la IC en Moscú, la mayoría de tales levantamientos ya habían sido reprimidos o estaban a punto de serlo.
No hay duda de que los revolucionarios de entonces se encontraron en una situación de emergencia y se vieron obligados a actuar en pleno ardor de la lucha revolucionaria. Como lo diría más tarde la Fracción Francesa de Izquierda Comunista (FFIC) en 1946: "los revolucionarios intentan salvar la brecha entre la madurez de la situación objetiva y la inmadurez del factor subjetivo (la ausencia del Partido) mediante una amplia unión de grupos y corrientes políticamente heterogéneos, proclamando tal unión como el nuevo Partido"[4].
No se trata aquí de discutir la validez o no de la fundación del nuevo partido, la Internacional. Era una necesidad imperiosa. En cambio lo que sí queremos señalar es una serie de errores en el método con el que se fundó.
Sobreestimación de la situación ante la fundación del partido
Aunque la mayoría de los informes presentados por los diferentes delegados sobre la situación de la lucha de clases en cada país alertan sobre la reacción de la burguesía al avance de la revolución (al final del congreso se vota una resolución sobre el Terror Blanco), es sorprendente notar lo mucho que se subestima ese aspecto durante aquellos cinco días de trabajo. Ya pocos días después de la noticia de la fundación del KPD, que siguió a la fundación de los Partidos Comunistas de Austria (noviembre de 1918) y Polonia (diciembre de 1918), Lenin consideraba que la suerte estaba echada: "Cuando la Liga Espartaco alemana, dirigida por tan ilustres líderes, conocidos en todo el mundo, leales partidarios de la clase obrera como lo son Liebknecht, Rosa Luxemburgo, Clara Zetkin, Franz Mehring, rompieron para siempre todos los lazos con los socialistas como Scheidemann, (...)....) cuando la Liga Espartaco se hizo llamar Partido Comunista Alemán, entonces la fundación de la Tercera Internacional, la Internacional Comunista, verdaderamente proletaria, verdaderamente internacional, verdaderamente revolucionaria, se hizo realidad. Formalmente, tal fundación no ha sido aprobada, pero en realidad la Tercera Internacional ya existe."[5] Anécdota significativa: la redacción de ese texto se completó el 21 de enero de 1919, fecha en la que Lenin fue informado del asesinato de K. Liebknecht. Esta inquebrantable certeza estaría presente durante todo el congreso. Ya en el discurso de apertura, Lenin marcó la pauta: "La burguesía podrá dar rienda suelta a sus instintos, podrá seguir matando a millones de obreros, la victoria será nuestra, la victoria de la revolución comunista mundial está asegurada". Posteriormente, todos aquellos que narraron la situación lo hicieron con el mismo optimismo desbordante; como el camarada Albert, miembro del joven KPD, que habló ante el Congreso el 2 de marzo en los siguientes términos: "No creo que sea de un optimismo exagerado decir que los partidos comunistas alemán y ruso continúan la lucha con la firme esperanza de que el proletariado alemán también dirija la revolución hacia la victoria final y que la dictadura del proletariado también pueda establecerse en Alemania, a pesar de todas las asambleas nacionales, a pesar de todos los Scheidemann y a pesar del nacionalismo burgués (...) Esto es lo que me impulsó a aceptar vuestra invitación con alegría, convencido de que en muy poco tiempo lucharemos codo con codo con el proletariado de los demás países, en particular Inglaterra y Francia, para que la revolución mundial también alcance en Alemania sus objetivos."
Pocos días después, entre el 6 y el 9 de marzo, una terrible represión se abatió sobre Berlín matando a 3000 personas el 8 de marzo, incluidos 28 marineros apresados y luego ejecutados con ametralladoras en la más pura tradición versallesca. El 10 de marzo Leo Jogiches fue asesinado; y Heinrich Dorrenbach[6] lo sería el 19 de mayo.
Y, sin embargo, las últimas palabras de Lenin en el discurso de clausura demostraron que el congreso no había cambiado en nada su análisis de la relación de fuerzas. Declaró sin vacilar que "la victoria de la revolución proletaria está asegurada en todo el mundo. La fundación de la República Internacional de Consejos está en marcha."
Amedeo Bordiga apuntó, sin embargo, un año después: "Después de que el proletariado ruso y el proletariado internacional lanzaran la consigna "régimen de sóviets" en el mundo, hemos visto cómo, al principio, se levantaba la ola revolucionaria, tras el fin de la guerra, y cómo se ponía en marcha el proletariado de todo el mundo. Hemos visto en todos los países la selección que se producía en los antiguos partidos socialistas para hacer surgir a partidos comunistas comprometidos en la lucha revolucionaria contra la burguesía. Desafortunadamente, el período siguiente fue un período de interrupción, cuando las revoluciones alemana, bávara y húngara fueron aplastadas por la burguesía".
En realidad, las debilidades significativas de la conciencia en del proletariado eran un obstáculo importante para el desarrollo revolucionario de la situación:
-Una dificultad para que esos movimientos fueran más allá de la lucha contra la guerra y alcanzaran un nivel más alto, el de la revolución proletaria. La ola revolucionaria se había construido sobre todo contra la guerra.
-El desarrollo de huelgas masivas mediante la unificación de reivindicaciones políticas y económicas siguió siendo muy frágil y, por lo tanto, poco capaz de estimular un mayor nivel de conciencia.
-La cima revolucionaria estaba a punto de alcanzarse. El movimiento ya no tenía la misma dinámica después de la derrota de las luchas en Alemania y Europa Central. La ola continuaba, sí, pero ya empezó a perder fuerza entre 1919 y 1920.
- La República de los sóviets en Rusia seguía cruelmente aislada. Seguía siendo el único bastión revolucionario con todo lo que eso podía implicar en regresión de la conciencia, tanto en su interior como en el resto del mundo.
Una fundación urgente que abre la puerta al oportunismo
El medio revolucionario se debilitó mucho tras el fin de la guerra
“El movimiento obrero después de la primera guerra imperialista mundial se encuentra en un estado de división extrema. La guerra imperialista rompió la unidad formal de las organizaciones políticas que decían ser proletarias. La crisis del movimiento obrero, que ya existía antes, alcanzó su punto álgido debido a la guerra mundial y a las posiciones que había que adoptar ante ella. Todos los partidos y organizaciones anarquistas, sindicales y marxistas fueron violentamente sacudidas. Las divisiones se multiplicaron. Surgieron nuevos grupos. Se produce una delimitación política. La minoría revolucionaria de la II Internacional representada por los bolcheviques, la izquierda alemana de Luxemburg y los tribunistas holandeses, ya de por sí poco homogénea, no se encuentra ya frente a un bloque oportunista. Entre ella y los oportunistas hay todo un abanico de grupos políticos y tendencias más o menos confusas, más o menos centristas, más o menos revolucionarias, que son el resultado del movimiento general de las masas hacia la ruptura con la guerra, con la unión sagrada, con la traición de los antiguos partidos socialdemócratas. Asistimos al proceso de liquidación de los antiguos partidos cuyo colapso ha dado lugar a una multitud de grupos. Estos grupos no expresan el proceso de formación del nuevo Partido, sino, más bien, el proceso de dislocación, liquidación, muerte del viejo Partido. Esos grupos se componen sin duda de elementos para la constitución del nuevo partido, pero no son ni mucho menos la base de tal constitución. Esas corrientes expresan esencialmente la negación del pasado y no la afirmación positiva del futuro. La base del nuevo Partido de clase sólo se encuentra en la vieja izquierda, en el trabajo crítico y constructivo, en las posiciones teóricas, en los principios programáticos que la izquierda ha desarrollado durante los 20 años de su existencia y de lucha fraccional dentro del viejo Partido"[7].
Así, el medio revolucionario está muy fragmentado, compuesto por grupos que carecen de claridad, inmaduros todavía. Sólo las fracciones de izquierda de la II Internacional (los bolcheviques, los tribunistas y los espartaquistas, sólo en gran parte, pues hay mucha heterogeneidad en ellos cuando no división) son capaces de señalar el rumbo y establecer una base sólida para la fundación del nuevo partido.
Además, muchos militantes carecían de experiencia política. De los 43 delegados al congreso fundador cuyas edades se conocen, 5 tenían entre 20 y 30 años, 24 tenían más de 50 años[8] De los 42 delegados, cuya trayectoria política se puede rastrear, 17 se habían afiliado a los partidos socialdemócratas antes de la revolución rusa de 1905, mientras que 8 se habían hecho socialistas activos sólo después de 1914[9].
A pesar de su entusiasmo y pasión revolucionaria, muchos de ellos carecían de la experiencia necesaria en tales circunstancias.
Desacuerdos en la vanguardia proletaria
Como ya decía la FFIC en 1946: "Es innegable que una de las causas históricas de la victoria de la revolución en Rusia y de su derrota en Alemania, Hungría e Italia radica en la existencia del Partido revolucionario en el momento decisivo en aquel país y su ausencia o inexistencia en éstos". La fundación de la Tercera Internacional se pospuso durante mucho tiempo debido a los diversos obstáculos que enfrentó el campo proletario durante el episodio revolucionario. En 1918-1919, consciente de que la ausencia del nuevo partido era una debilidad irreparable para la victoria de la revolución mundial, la vanguardia del proletariado fue unánime sobre la necesidad imperiosa de fundar el nuevo partido. Sin embargo, no todos se pusieron de acuerdo sobre la fecha y, sobre todo, qué método adoptar. Mientras que la gran mayoría de las organizaciones y grupos comunistas estaban a favor de fundarlo lo antes posible, el KPD, y especialmente Rosa Luxemburg y Léo Jogiches, optaron por posponer su fundación, considerando que la situación era prematura, que la conciencia comunista de las masas todavía era débil y que el medio revolucionario tampoco tenía mucha claridad[10]. El delegado del KPD en la conferencia, el camarada Albert, tenía pues el mandato de defender esa posición y no de votar a favor de la fundación inmediata de la Internacional Comunista.
“Cuando se nos dice que el proletariado necesita un centro político en su lucha, podemos decir que ese centro ya existe y que todos aquellos que se basan en el sistema de consejos ya han roto con los elementos de la clase obrera que todavía se inclinan hacia la democracia burguesa: constatamos que la ruptura se está preparando por todas partes y que se está realizando. Pero una Tercera Internacional no sólo debe ser un centro político, una institución en la que los teóricos intercambian calurosos discursos, sino que debe ser la base de un poder organizativo. Si queremos hacer de la Tercera Internacional un instrumento eficaz de lucha, si queremos convertirla en un medio de combate, entonces es necesario que también existan esas condiciones previas. Por lo tanto, en nuestra opinión, la cuestión no debería debatirse y decidirse simplemente desde un punto de vista intelectual, sino que es necesario que nos preguntemos en términos concretos si existen los fundamentos de la organización. Todavía tengo la sensación de que los camaradas que tanto presionan a favor de la fundación se dejan influir enormemente por la evolución de la Segunda Internacional, y que quieren, después de la conferencia de Berna, imponer una empresa en competencia con aquella. Esto nos parece menos importante, y cuando decimos que es necesaria una aclaración, de lo contrario los elementos indecisos se unirán a la Internacional amarilla, digo que la fundación de la Tercera Internacional no retendrá a los elementos que hoy se unen a la Segunda, y que si van allí a pesar de todo, es porque ése es su lugar"[11].
Como se puede ver, el delegado alemán advirtió contra el peligro de fundar un partido transigiendo con los principios y el esclarecimiento organizativo y programático. Aunque los bolcheviques se tomaron muy en serio las reservas de la central del KPD, no hay duda de que ellos también se vieron atrapados en esa carrera contra reloj. De Lenin a Zinóviev, de Trotski a Racovski, todos enfatizan la importancia de conseguir que se adhieran todos los partidos, organizaciones, grupos o individuos que reivindiquen, de cerca o de lejos, el comunismo y los consejos. Como se observa en una biografía de Rosa Luxemburg, "Lenin veía en la Internacional una manera de ayudar a los diversos partidos comunistas a formarse o fortalecerse"[12] por la decantación producida en la lucha contra el centrismo y el oportunismo. Para el KPD, se trataba en primer lugar de formar partidos comunistas "sólidos", con el apoyo de las masas, antes de ratificar la creación del nuevo partido.
Un método de fundación que no arma al nuevo partido
La composición del congreso es una ilustración de la precipitación y las dificultades que se imponían a las organizaciones revolucionarias de la época. De los 51 delegados que participaron en los trabajos, habida cuenta de los retrasos, las salidas anticipadas y las ausencias temporales, unos 40 son militantes bolcheviques del partido ruso, pero también de los partidos letón, lituano, bielorruso, armenio y de la Rusia oriental. Además del partido bolchevique, sólo los partidos comunistas alemanes, polacos, austriacos y húngaros tenían existencia propia.
Las demás fuerzas invitadas al congreso eran una multitud de organizaciones, grupos o elementos no abiertamente "comunistas" sino en proceso de decantación en el seno de la socialdemocracia y el sindicalismo. La carta de invitación al Congreso convocaba a todas las fuerzas que, directa o indirectamente, apoyaban la Revolución Rusa y parecían de buena voluntad para laborar por la victoria de la revolución mundial:
“10° Es necesario aliarse con aquellos elementos del movimiento revolucionario que, aunque no hayan pertenecido a los partidos socialistas en el pasado, hoy en día se sitúan globalmente en el terreno de la dictadura del proletariado en su forma de poder de los consejos. Se trata, en primer lugar, de los elementos sindicalistas del movimiento obrero.
- 11° Es necesario, en fin, ganarse a todos los grupos u organizaciones proletarias que, sin haberse unido abiertamente a la corriente revolucionaria, manifiestan, sin embargo, en su evolución una tendencia en ese sentido"[13].
Ese método acarreó varias anomalías que atestiguan la falta de representatividad de una parte del congreso. Por ejemplo, el estadounidense Boris Reinstein no tenía mandato de su partido, el Socialist Labor Party. El holandés S.J. Rutgers representaba una liga para la propaganda socialista. Christian Racovsky[14] debía representar a la Federación Balcánica, al Tesnjaki búlgaro y al PC rumano.[15] Por lo tanto, pese a las apariencias, el congreso fundador fue sobre todo representativo de la insuficiente conciencia en la clase obrera mundial.
Todos esos elementos también muestran que gran parte de la vanguardia revolucionaria dio prioridad a la cantidad en detrimento de la clarificación previa sobre los principios organizativos. Este enfoque dio la espalda a todo el concepto que los bolcheviques habían desarrollado en los quince años anteriores. Esto ya lo puso de relieve la FFIC en 1946: "El método "estrecho" de selección sobre bases con principios más precisos, sin fijarse en los éxitos numéricos inmediatos, permitió a los bolcheviques construir el Partido que, en el momento decisivo, fue capaz de integrar en su seno y asimilar todas las energías revolucionarias y militantes de las demás corrientes y, en última instancia, conducir al proletariado a la victoria; el método "amplio", en cambio, preocupado sobre todo por reunir inmediatamente a la mayor cantidad a expensas de la precisión programática y de principios, iba a conducir a la formación de partidos de masas, verdaderos colosos con pies de barro que se derrumbarían a la primera derrota bajo la dominación del oportunismo. La formación del Partido de clase es infinitamente más difícil en los países capitalistas avanzados -donde la burguesía dispone de mil maneras de corromper la conciencia del proletariado- que en Rusia".
Cegada por la certidumbre de una victoria inminente del proletariado, la vanguardia revolucionaria subestimó en gran medida las dificultades objetivas que tenía ante sí. La euforia la llevó a dejar de lado el método "estrecho" de construcción de la organización que había sido defendida sobre todo por los bolcheviques en Rusia y en parte por los espartaquistas en Alemania. Se consideró que había que dar prioridad a una gran concentración revolucionaria que permitiera además contrarrestar a la "Internacional amarilla" que se había formado en Berna unas semanas antes. El método "amplio" dejó en segundo plano la clarificación de los principios organizativos. Parecían importar poco las confusiones que arrastraban los grupos integrados en el nuevo partido, la lucha se libraría en su seno. Por el momento, se dio prioridad a agrupamiento de la mayor cantidad posible.
Ese método "amplio" acabaría teniendo consecuencias nefastas, pues debilitaba a la IC en la futura lucha organizativa. Y así, la claridad programática del primer congreso acabó pisoteada por el empuje oportunista en un contexto de debilitamiento y degeneración de la oleada revolucionaria. Fue en el seno de la IC donde surgieron las fracciones de izquierda que criticarían la insuficiente ruptura con la II Internacional. Como veremos más adelante, las posiciones defendidas y desarrolladas por esos grupos respondieron a los problemas que se planteaban en la IC ante el nuevo período de decadencia del capitalismo
(Continuará).
Narek, 4 de marzo de 2019.
[2] La conferencia de Berna de febrero de 1919 fue un “intento de resucitar el cadáver de la Segunda Internacional" y a la cual "el Centro" envió a sus representantes.
[3] Para más amplio conocimiento, véase el artículo "Marzo de 1919: fundación de la Internacional Comunista”, Revista Internacional n°57, 2º trimestre de 1989.
[4] Internationalisme, "A propos du Premier Congrès du Parti communiste internationaliste d’Italie" (Sobre el Primer Congreso del Partido comunista internacionalista de Italia), n° 7, enero-febrero de 1946
[5] Lenin, Obras, t. XXVIII.
[6] Comandante de la división de la marina popular en Berlín en 1918. Tras la derrota de enero, se refugió en Brunswick luego en Eisenach. Lo detuvieron y ejecutaron en mayo de 1919.
[7] Internationalisme, "A propos du Premier Congrès du Parti communiste internationaliste d’Italie" (Sobre el Primer Congreso del Partido Comunista Internacionalista de Italia), n° 7, enero-febrero de 1946
[8] Founding the Communist International: The Communist International in Lenin's Time. Proceedings and Documents of the First Congress : March 1919, Editado por John Riddell, Nueva York, 1987, “Introduction”, p. 19
[9] Ibídem.
[10] Ese es el mandato que dieron (en la primera quincena de enero) al delegado del KPD para la convención de fundación. Esto no significa que Rosa Luxemburg, por ejemplo, se opusiera en principio a la fundación de una internacional. Todo lo contrario.
[11] Intervención del delegado alemán el 4 de marzo de 1919, en el Primer Congreso de la Internacional Comunista, textos completos publicados bajo la dirección de Pierre Broué, Etudes et documentation internationales, 1974.
[12] Gilbert Badia, Rosa Luxemburg. Journaliste, polémiste, révolutionnaire, Ediciones sociales, 1975.
[13] "Carta de invitación al congreso", https://www.marxists.org/espanol/comintern/eis/4-Primeros3-Inter-2-edic.pdf [849]
[14] uno de los delegados más influyentes y decididos para una fundación inmediata de la IC.
[15] Pierre Broué, Histoire de l’Internationale Communiste (1919-1943), Fayard, 1997, p 79.
Herencia de la Izquierda Comunista:
desarrollo de la conciencia y la organización proletaria:
Cuestiones teóricas:
- Partido y Fracción [534]
Sobre el Primer Congreso del Partido Comunista Internacionalista de Italia
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 156.33 KB |
- 409 lecturas
Artículo publicado por primera vez en Internationalisme nº 7 - Año 1946 órgano de la Gauche Communiste de France
Para estimular la discusión sobre la formación del futuro partido mundial de la revolución, publicamos a continuación dos capítulos de un artículo de Internationalisme nº 7 de enero de 1946, titulado “À propos du 1er congrès du Parti communiste internationaliste d’Italie’’ (Acerca del primer congreso del Partido Comunista Internacionalista de Italia) La revista Internationalisme era el órgano teórico de la Fracción Francesa de la Izquierda Comunista (FFGC), es decir, el grupo más claro políticamente del período inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial. A finales de 1945, la Fracción se transformó en Izquierda Comunista de France (GCF) para evitar confusiones con una escisión formada por militantes franceses que la habían abandonado y que habían tomado el mismo nombre (FFGC- bis).
Este artículo (que publicaremos íntegramente en nuestra página web) desarrolla, a partir de las lecciones de la degeneración de la Tercera Internacional, los criterios que deben regir la constitución de un futuro partido mundial. Los dos capítulos publicados en esta Revista -el primero "La Fracción de Izquierda" y el sexto "Método de formación del Partido" - ofrecen una visión general de los temas políticos que surgieron desde la fundación de la III Internacional con una argumentación coherente. Son como un puente entre el período de la primera posguerra y el de la segunda, basándose en la valoración hecha por la Fracción italiana en los años treinta, mientras que los demás capítulos están más bien dedicados a la polémica con posiciones y corrientes más específicas de los años cuarenta, como el RKD (Revolutionäre Kommunisten Deutschlands, ex-trotskistas austriacos) y Vercesi (esos capítulos son también muy interesantes pero no pueden incluirse en la revista impresa).
Resumiendo, brevemente, los criterios para la fundación del partido son, por un lado, un camino abierto hacia la reanudación de la lucha ofensiva del proletariado y, por otro, la existencia de una base programática sólida para el nuevo partido.
En aquellos años, después de la reunión del primer congreso del Partido Comunista Internacionalista de Italia en Turín a finales de diciembre de 1945, la GCF consideró que se había cumplido la primera condición: un nuevo curso favorable. Por lo tanto, sobre esa base, saluda la transformación de la Fracción de Izquierda italiana "al dar nacimiento al nuevo Partido del Proletariado" (capítulo "La Fracción de Izquierda"). Pero, poco más tarde, en 1946, la GCF se dio cuenta de que el período de la contrarrevolución no había terminado y que, por lo tanto, no se daban las condiciones objetivas para la formación del Partido. Por ello dejó de publicar su revista de agitación L'Étincelle, creyendo que la perspectiva de una reanudación histórica de la lucha de clases no estaba al orden del día. La última publicación de L'Etincelle data de noviembre de 1946.
Además, la GCF critica severamente el método utilizado para formar el partido italiano, mediante la "adición de corrientes y tendencias" sobre una base programática heterogénea (capítulo "Método de formación del partido"), de la misma manera que había criticado (en el mismo capítulo) el método de formación de la IC, al hacer una "amalgama en torno a un programa deliberadamente inacabado” y oportunista[1], que daba así la espalda al método que construcción del partido bolchevique.
El mérito del artículo de Internationalisme es haber insistido en el rigor necesario en el programa, un rigor ausente en el partido recién constituido en Italia. El artículo, escrito unos 25 años después de la fundación de la Comintern, y unas semanas después del congreso de PCInt es sin lugar a duda la crítica más consistente al método del Partido Bolchevique para fundar la Internacional Comunista. Internationalisme fue también la única publicación del movimiento de la Izquierda Comunista de aquel entonces en poner de relieve el método oportunista del PCInt.
La GCF es, en este sentido, un ejemplo de continuidad con el método de Marx y Engels cuando se fundó el Partido Socialdemócrata Alemán en Gotha en 1875 (ver la Crítica al programa de Gotha), un método que rechazaba las bases confusas y oportunistas en las que se fundó el SAPD[2]. Continuidad también con la actitud de Rosa Luxemburg hacia el oportunismo del revisionista Bernstein en la Socialdemocracia alemana 25 años después, pero también continuidad con la de Lenin hacia los mencheviques en lo que a principios organizativos se refiere. Finalmente, continuidad con la actitud de Bilan frente al oportunismo de la corriente trotskista durante los años 30. Fue gracias a esa intransigencia en defensa de las posiciones programáticas y de los principios organizativos que hubo gente procedente de la corriente trotskista (como los RKD) que pudo orientarse hacia la defensa del internacionalismo durante y después de la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, mantener bien alta la bandera del internacionalismo en contra de los "partisanos", defender la intransigencia contra el oportunismo fue una condición para que las fuerzas internacionalistas encontraran una brújula política.
En esta presentación debemos precisar una formulación sobre la lucha de la Spartakusbund (Liga Espartaquista) durante la Primera Guerra Mundial. El artículo dice en el capítulo 6: "La experiencia de Spartakusbund es esclarecedora al respecto. Su fusión con los Independientes no condujo, como esperaban, a la creación de un partido de clase fuerte, sino que acabó en la asfixia de Spartakusbund por los independientes y el debilitamiento del proletariado alemán. Rosa Luxemburg, antes de ser asesinada, y otros líderes de Spartakusbund parecían haberse dado cuenta de ese error de haberse fusionado con los Independientes y tendían a corregirlo. Pero ese error no sólo fue mantenido por la IC en Alemania, sino que se convirtió en el método practicado, impuesto por la IC, en todos los países para la formación de los partidos comunistas". No es cierto que se hubiera producido una fusión de la Spartakusbund con el USPD. El partido USPD fue fundado por el SAG (Sozialistische Arbeitsgemeinschaft, Grupo de Trabajo Socialista); el grupo "Die Internationale" (Spartakusbund) pasó a formar parte de él. Pero no fue una fusión como tal, pues ésta implicaría la disolución de la organización que se fusiona con la otra. De hecho, los espartaquistas mantuvieron su independencia organizativa y su capacidad de acción al tiempo que se proponían el objetivo de atraer a la izquierda de aquella formación a sus posiciones. Muy diferente fue el método de la IC a través de la fusión de diferentes grupos en un solo partido, "abandonando" la selección necesaria en aras de la "adición", "sacrificando los principios en aras de la cantidad".
Hay que rectificar también un error factual en este artículo. Se dice: "En Inglaterra, la IC obligará a los grupos comunistas a unirse al Partido Laborista Independiente para formar una oposición revolucionaria masiva dentro de ese partido reformista”. En realidad, lo que exigió la IC fue ni más ni menos que la integración pura y simple de los comunistas en el Partido Laborista. Este error de detalle no altera la sustancia del argumento de Internationalisme.
(14 de mayo de 2019)
La fracción de izquierda
(Internationalisme 1946)
A finales de 1945 se celebró el primer Congreso del recién formado Partido Comunista Internacionalista de Italia.
Este nuevo Partido del proletariado no surgió espontáneamente de la nada. Es el resultado de un proceso que comienza con la degeneración del antiguo Partido Comunista y de la Internacional Comunista. Esta degeneración oportunista hizo surgir dentro del propio partido la respuesta histórica de la clase: la Fracción de Izquierda.
Como todos los partidos comunistas formados después de la Primera Guerra Mundial, el Partido Comunista de Italia se componía de corrientes oportunistas y de corrientes revolucionarias en el momento de su formación.
La victoria revolucionaria del proletariado ruso y del Partido Bolchevique de Lenin en octubre de 1917, mediante su influencia decisiva en el movimiento obrero internacional, aceleró el proceso completándolo y precipitando la diferenciación y delimitación organizativa y política entre revolucionarios y oportunistas que convivían en los antiguos partidos socialistas de la II Internacional. La guerra de 1914 rompió esa unidad imposible que existía en los viejos partidos.
La Revolución de Octubre tuvo que acelerar la constitución de los nuevos partidos del proletariado. Pero esta influencia positiva de la Revolución de Octubre también contenía elementos negativos.
Al apresurar la formación de nuevos partidos, se impidió que la construcción se llevara a cabo basándose en la claridad de principios y un programa revolucionario. Estos sólo pueden ser elaborados después de una lucha política franca e inflexible para eliminar las corrientes oportunistas y los residuos de la ideología burguesa.
Al no haberse concluido el programa de la revolución, los antiguos Partidos Comunistas, construidos demasiado apresuradamente sobre la base de un apego sentimental a la Revolución de Octubre, ofrecieron demasiadas grietas a la penetración del oportunismo en los nuevos partidos del proletariado.
Además, la IC y los partidos comunistas de los distintos países verán, desde su fundación, cómo vuelve a resurgir la lucha entre revolucionarios y oportunistas. La lucha ideológica (que tenía que haberse hecho de antemano y haber sido la condición para la construcción del partido, que sólo puede protegerse de la gangrena oportunista mediante la formulación de principios y la construcción del programa) no se produjo sino después de la constitución de los partidos. De hecho, los antiguos partidos comunistas no sólo introdujeron la semilla del oportunismo en su seno a causa de su propia constitución, sino que además hicieron más difícil la lucha de las corrientes revolucionarias contra el oportunismo superviviente y camuflado dentro del propio nuevo Partido. Cada derrota del proletariado, al modificar la relación de fuerzas entre clases en contra de éste, promovió inevitablemente el fortalecimiento de las posiciones del oportunismo en el Partido, lo que a su vez se convirtió en un factor adicional de las derrotas posteriores del proletariado.
Si el desarrollo de la lucha entre las corrientes en el Partido alcanzó rápidamente un nivel tan alto de agudeza, ello se debe al período histórico en que vivimos. La Revolución proletaria salió fuera de las esferas de la especulación teórica. De haber sido ayer un ideal lejano se ha convertido hoy en un problema de actividad práctica e inmediata.
El oportunismo ya no se manifiesta en elucubraciones teóricas librescas que actúan como un veneno lento en el cerebro de los proletarios. En el momento actual de aguda lucha de clases, el oportunismo tiene una repercusión inmediata y se paga con millones de vidas de proletarios y de derrotas sangrientas de la Revolución. El oportunismo que surgió y se fortaleció en la IC y sus partidos fue la baza y el auxiliar principal del capitalismo contra la revolución al ser la extensión del enemigo de clase dentro del órgano tan decisivo del proletariado. Los revolucionarios no podían oponerse al Partido sino era consolidando su Fracción y proclamando la lucha abierta y a muerte contra él. La constitución de la Fracción significa que el Partido se convirtió en el teatro donde las expresiones de clases opuestas y antagónicas se enfrentan entre sí.
Significó el grito de guerra de los revolucionarios para salvaguardar al Partido de y para la clase, contra el capitalismo y sus agentes oportunistas y centristas, que tendían a apoderarse de él y convertirlo en un instrumento contra el proletariado.
La lucha entre la Fracción Comunista de Izquierda y las fracciones de centro y derecha por el Partido no es una lucha por la "dirección" del aparato, sino esencialmente programática; es un aspecto de la lucha general entre revolución y contrarrevolución, entre capitalismo y proletariado.
Esta lucha sigue el curso objetivo de las situaciones, los cambios en el equilibrio de poder entre las clases y está condicionada por ellas.
La única alternativa es: o triunfa el programa de la Fracción de Izquierda y queda eliminado el oportunismo, o, si no, es la traición abierta del Partido puesto al servicio del capitalismo. Pero cualquiera que sea el resultado de esa alternativa, el surgimiento de la Fracción significa que la continuidad histórica y política de la clase ha pasado definitivamente del Partido a la fracción y que ésta es la única que, desde entonces, expresa y representa a la clase.
De igual modo que el viejo Partido sólo pudo ser salvarse por el triunfo de la Fracción; de igual modo que la alternativa a la traición del viejo Partido, que remataba así su curso irremediable bajo la dirección del centrismo, el nuevo partido de clase sólo puede formarse sobre las bases programáticas de la Fracción.
La continuidad histórica de la clase se realiza mediante la sucesión Partido-fracción-Partido. Es ésa una de las nociones fundamentales de la Izquierda Comunista Internacional. Esta posición ha sido durante mucho tiempo un postulado teórico. La formación del PCInt de Italia y su Primer Congreso confirman históricamente la exactitud de este postulado.
La Fracción de Izquierda italiana, después de 20 años de lucha contra el centrismo, ha completado su función histórica transformándose y haciendo surgir el nuevo Partido del Proletariado.
Internationalisme nº 7
Método de formación del partido
Si bien es cierto que la constitución del Partido está determinada por condiciones objetivas y no puede ser el resultado de la voluntad individual, el método utilizado para tal constitución ha dependido más directamente de un "subjetivismo" de los grupos y militantes que en él han participado. Son ellos los que sienten la necesidad de la constitución del Partido y la traducen en sus acciones. El elemento subjetivo también se convierte en un factor determinante en el proceso y lo sigue; e imprime una orientación para el desarrollo ulterior del Partido. Sin caer en un fatalismo impotente, sería muy peligroso ignorar las graves consecuencias que se derivan de la forma en que los hombres realizan y llevan a cabo las tareas de cuya necesidad objetiva han tomado conciencia.
La experiencia nos enseña la importancia decisiva del problema del método de constitución del Partido. Sólo los ignorantes o los descerebrados, aquellos para quienes la historia comienza sólo con su propia actividad, pueden darse el lujo de ignorar toda la rica y dolorosa experiencia de la Tercera Internacional. Y no es menos grave que ver a militantes muy jóvenes, que apenas han entrado en el movimiento obrero y en la Izquierda Comunista, no sólo contentarse con su ignorancia y acomodarse a ella, sino que la convierten en la base de su pretenciosa arrogancia.
El movimiento obrero tras la primera guerra imperialista mundial se encuentra en un estado de división extrema. La guerra imperialista rompió la unidad formal de las organizaciones políticas que reivindicaban al proletariado. La crisis del movimiento obrero, que ya existía antes, alcanzó su punto más álgido debido a la guerra mundial y a las posiciones que había que adoptar en respuesta a ella. Todos los partidos y organizaciones anarquistas, sindicales y marxistas se vieron violentamente zarandeadas. Se multiplicaron las divisiones. Surgieron nuevos grupos. Se produjo una delimitación política. La minoría revolucionaria de la II Internacional representada por los bolcheviques, la izquierda alemana de R. Luxemburg y los tribunistas holandeses, ya de por sí poco homogénea, dejó de estar frente a un bloque oportunista, pues entre ella y los oportunistas había un arco iris de grupos políticos y tendencias más o menos confusas, más o menos centristas, más o menos revolucionarias, que representaban un desplazamiento general de las masas que estaban separándose de la guerra, rompiendo con la unión sagrada, con la traición de los antiguos partidos socialdemócratas. Se asistió entonces al proceso de liquidación de los antiguos partidos cuyo desmoronamiento engendró una multitud de grupos. Estos grupos no eran tanto la expresión del proceso de formación del nuevo Partido, sino más bien el proceso de dislocación, liquidación y muerte del viejo Partido. Esos grupos contenían sin duda elementos para la formación del nuevo partido, pero no eran, en modo alguno, la base de tal formación. Aquellas corrientes expresaban esencialmente la negación del pasado y no la afirmación positiva del futuro. La base del nuevo Partido de clase no era sino la de la vieja izquierda y su labor crítica y constructiva, en las posiciones teóricas, en los principios programáticos que había elaborado durante los 20 años de su existencia y de su lucha fraccionaria dentro del antiguo Partido.
La revolución de octubre de 1917 en Rusia enardeció el entusiasmo entre las masas y aceleró el proceso de liquidación de los antiguos partidos, de la traición. Al mismo tiempo, planteó, de manera candente, el problema de la constitución del nuevo Partido y de la nueva Internacional. La antigua izquierda, los bolcheviques, los espartaquistas, se vieron abrumados por el rápido desarrollo de la situación objetiva, por el empuje revolucionario de las masas. Su precipitación en la construcción del nuevo Partido correspondía y era el resultado de la precipitación de acontecimientos revolucionarios en el mundo. Es innegable que una de las causas históricas de la victoria de la revolución en Rusia y su derrota en Alemania, Hungría e Italia radica en la existencia del Partido revolucionario en el momento decisivo en aquel país y en su ausencia o inexistencia en éstos últimos. Por eso, los revolucionarios trataron de cerrar la brecha entre la madurez de la situación objetiva y la inmadurez del factor subjetivo (la ausencia del Partido) mediante una amplia confluencia de grupos y corrientes políticamente heterogéneos, proclamando tal reunión como nuevo Partido.
El método "estrecho" (la selección basada en los principios más precisos, sin fijarse en los éxitos numéricos inmediatos) había permitido a los bolcheviques construir el Partido que, en el momento decisivo, fue capaz de integrar en su seno y asimilar todas las energías y militantes revolucionarios de las demás corrientes y, en última instancia, dirigir al proletariado hacia la victoria. El método "amplio", en cambio, preocupado sobre todo por reunir inmediatamente al mayor número de miembros a expensas de la precisión programática y de principios, debía conducir a la constitución de los Partidos de masas, colosos con pies de barro que acabarían cayendo, ante la primera derrota, en manos del oportunismo. La formación del Partido de clase es infinitamente más difícil en los países capitalistas avanzados -donde la burguesía conoce mil maneras de corromper la conciencia del proletariado- que en Rusia.
La IC creía que podía superar las dificultades utilizando métodos distintos al que había ganado en Rusia. La construcción del partido no es un problema de habilidades, sino esencialmente un problema de solidez programática.
Contra la mayor fuerza ideológica corruptora del capitalismo y sus agentes, lo único que el proletariado puede oponer es una mayor severidad e intransigencia de principios de su programa de clase. Por muy lento que parezca ese camino hacia la construcción del Partido, a los revolucionarios no les queda otro, sino es, como la experiencia ha demostrado, el que conduce a la bancarrota.
La experiencia de Spartakusbund es esclarecedora al respecto. Su fusión con los Independientes no condujo, como esperaban, a la creación de un partido de clase fuerte, sino que acabó en la asfixia de Spartakusbund por los independientes y el debilitamiento del proletariado alemán. Rosa Luxemburg, antes de ser asesinada, y otros líderes de Spartakusbund parecían haberse dado cuenta de ese error de haberse fusionado con los Independientes y tendían a corregirlo. Pero ese error no sólo fue mantenido por la IC en Alemania, sino que se convirtió en el método practicado, impuesto por la IC, en todos los países para la formación de los partidos comunistas.
En Francia, la IC "hará" un Partido Comunista mediante la fusión y unificación impuesta entre grupos de sindicalistas revolucionarios, grupos internacionalistas del Partido Socialista y la tendencia centrista, corrupta y podrida de los parlamentarios, dirigida por Frossard y Cachin.
En Italia, la IC también exigirá a la Fracción Abstencionista de Bordiga fundar una sola organización con las tendencias centristas y oportunistas de Ordine Nuovo y Serrati.
En Inglaterra, la IC obligará a los grupos comunistas a unirse al Partido Laborista Independiente para formar una oposición revolucionaria masiva dentro de ese partido reformista.
En resumen, el método que utilizará la IC para "construir" los partidos comunistas será el contrario al método utilizado y comprobado en la construcción del Partido Bolchevique.
Ya no es la lucha ideológica en torno al programa, la eliminación progresiva de las posiciones oportunistas lo que, mediante el triunfo de la Fracción Revolucionaria coherente, servirá de base para la construcción del Partido, sino la suma de diferentes tendencias, una amalgama en torno a un programa deliberadamente inacabado lo que servirá de base. Se abandonará la selección a favor de la suma, y se sacrificarán los principios en aras de la cantidad.
¿Cómo pudieron los bolcheviques y Lenin tomar el camino que ellos mismos habían condenado y combatido durante 20 años en Rusia? ¿Cómo puede explicarse el cambio en el método de formación del Partido, para los bolcheviques, entre antes y después de 1917? Lenin no se hacía ilusiones sobre los líderes oportunistas y centristas, sobre la conversión de los Frossard y otros Ledebour a la revolución, sobre la valía de los revolucionarios de última hora. Lenin no podía ignorar el peligro que representaba la admisión de toda aquella escoria en los partidos comunistas. Si decidió admitirlos, es porque estaba sometido a la precipitación de los acontecimientos, porque creía que esos elementos, en el desarrollo mismo de los acontecimientos, serían eliminados gradual y definitivamente del Partido. Lo que permitió a Lenin inaugurar el nuevo método es que se basaba en dos nuevos hechos que, en su opinión, ofrecían una garantía suficiente: la preponderancia política del Partido Bolchevique en la IC y el desarrollo objetivo del curso revolucionario. La experiencia ha demostrado desde entonces que Lenin cometió un error colosal al subestimar el peligro de una degeneración oportunista, siempre posible, de un partido revolucionario y tanto más favorecida cuando la formación del Partido no se basa en la eliminación de las tendencias oportunistas sino en camuflarlas, sumarlas, incorporarlas como elementos constitutivos del nuevo Partido.
Contra el método "amplio" de agregar que triunfó en la IC, la izquierda recordó con energía el método de seleccionar que era el de Lenin antes de la Revolución de Octubre. Y es uno de los mayores méritos de Bordiga y su fracción el haber luchado con la mayor energía contra el método de la IC y haber puesto de relieve el error del método de formación del Partido y las graves consecuencias que tuvo para el desarrollo ulterior de los partidos comunistas. Si la fracción de Bordiga finalmente aceptó formar el Partido Comunista de Italia junto con la facción "Ordine Nuovo", lo hizo sometiéndose a la decisión de la IC, después de haber formulado las críticas más severas y haber mantenido sus posiciones, unas posiciones que la fracción mantuvo en espera de hacerlas triunfar en las crisis inevitables dentro del Partido y tras la propia experiencia histórica viva y concreta.
Se puede decir hoy [1946] que de igual modo que la ausencia de partidos comunistas durante la primera ola de la revolución de 1918-20 fue una de las causas de su fracaso, el método de formación de los partidos en 1920-21, fue también una de las causas principales de la degeneración de los PC y la IC.
No es de extrañar que hoy, 23 años después de la discusión entre Bordiga y Lenin, se repita el mismo error en la propia formación del PCInt de Italia. El método de la IC, tan violentamente combatido por la Fracción de Izquierda (de Bordiga) y cuyas consecuencias fueron catastróficas para el proletariado, es hoy asumido por la propia Fracción para la construcción del PCInt de Italia.
Muchos camaradas de la Izquierda Comunista Internacional parecen estar sufriendo de amnesia política. Y, en caso de que recuerden las posiciones críticas de la izquierda sobre la constitución del Partido, quizás ahora crean que pueden saltárselas. Creen que el peligro de ese método está circunscrito y hasta totalmente anulado porque lo aplica la Fracción de Izquierda, es decir, el organismo que fue capaz de resistir a la degeneración oportunista de la IC durante 25 años. Volvemos así a caer en los argumentos de los bolcheviques. Lenin y los bolcheviques también creían que, como eran ellos los que aplicaban tal método, estaba garantizado. La historia demuestra que no hay infalibilidad. Ningún partido, sea cual sea su pasado revolucionario, está inmunizado contra la degeneración oportunista. Los bolcheviques tenían como mínimo tantos títulos revolucionarios que hacer valer como la Fracción Italiana de la Izquierda Comunista. No sólo habían resistido al oportunismo de la II Internacional, la traición ante la guerra imperialista, no sólo habían formado el Partido, sino que también habían conducido al proletariado a la victoria. Pero todo este glorioso pasado -que ninguna otra fracción tiene todavía en su haber- no inmunizó al Partido Bolchevique. Cada error es una brecha en la armadura del Partido a través del cual se infiltra la influencia del enemigo de clase. Los errores tienen sus consecuencias lógicas.
El Partido Comunista Internacional de Italia se "construye" mediante la fusión, la adhesión de grupos y tendencias tan opuestos políticamente entre sí como lo eran la Fracción Abstencionista de Bordiga y "Ordine Nuovo" cuando se fundó el PC en 1921. En el nuevo Partido ocupan sus lugares, en igualdad de condiciones, la Fracción italiana y la Fracción Vercesi, la cual había sido excluida por su participación en el Comité de Coalición Antifascista. No es ya sólo una repetición del error metodológico de hace 25 años, sino incluso una repetición agravada.
Al formular nuestra crítica al método de creación del PCInt de Italia, nos limitamos a adoptar la posición de la Fracción Italiana, que ahora abandona. Y así como Bordiga seguía a Lenin contra el propio error de Lenin, lo único que hacemos es seguir la política de Lenin y Bordiga ante el abandono de sus posiciones por parte de la Fracción Italiana.
El nuevo partido no es una unidad política, sino un conglomerado, una suma de tendencias que inevitablemente habrán de emerger y chocar entre sí. El armisticio actual será muy temporal. La eliminación de una u otra corriente es inevitable. Tarde o temprano, será necesaria una delimitación política y organizativa. De nuevo, como hace 25 años, el problema es: ¿Quién saldrá vencedor?
Corrientes políticas y referencias:
- Izquierda Comunista [94]
Herencia de la Izquierda Comunista:
desarrollo de la conciencia y la organización proletaria:
Cuestiones teóricas:
- Partido y Fracción [534]
Castoriadis, Munis y el problema de la ruptura con el trotskismo (II)
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 268.1 KB |
- 882 lecturas
La primera parte de este artículo se encuentra en:https://es.internationalism.org/revista-internacional/201804/4300/el-com... [792]
Segunda parte: Sobre el contenido de la revolución comunista
En nuestro anterior artículo de esta serie republicamos el texto “Salud a Socialismo o Barbarie” que fue escrito por la Izquierda Comunista de Francia (GCF) en 1948, y que representa una clara toma de posición respecto a un movimiento trotskista que había abandonado sus credenciales proletarias, al participar en la segunda guerra mundial imperialista:
“El trotskismo que fue una de las reacciones proletarias en la Internacional Comunista en el curso de sus primeros años de degeneración, no ha superado nunca su posición de oposición, a pesar de su constitución formal en partido orgánicamente separado. Permaneciendo atado a los PC – a los que siempre ha considerado como partidos obreros – en los que ha triunfado el estalinismo, el trotskismo se unce a éste constituyéndose en su apéndice. Amarrado ideológicamente al estalinismo le acompaña como si fuese su sombra. Toda la actividad del trotskismo desde hace 15 años así lo demuestra”.
Señalando, además:
“Esto no quiere decir que obreros revolucionarios, relativamente educados, no puedan quedar entrampados en sus filas. Al contrario, como organización, como medio político, el trotskismo, en lugar de favorecer la formación de un pensamiento revolucionario partiendo de los organismos (fracciones y tendencias) que así lo expresan, es el medio orgánico de su pudrimiento. Esta es una regla general válida para cualquier organización política ajena al proletariado, aplicable al trotskismo como al estalinismo, y plenamente verificable con la experiencia. Conocemos al trotskismo desde hace 15 años siempre en continua crisis, con escisiones y unificaciones, seguidas de nuevas escisiones y crisis, pero no sabemos de ejemplos en que estas hayan dado lugar a la formación de una tendencia revolucionaria verdadera y viable. Eso significa que el trotskismo no segrega en su interior ningún fermento revolucionario. Al contrario, lo aniquila. El fermento revolucionario esta pues condicionado en su existencia y desarrollo a situarse fuera de los marcos organizacionales e ideológicos del trotskismo”[1].
Por haberse constituido como una tendencia interna en el seno del partido trotskista francés - el Partido Comunista Internacionalista -, la reacción inicial de la Izquierda Comunista Francesa (GCF) frente a la llamada “Tendencia Chaulieu-Montal”[2] fue la de expresar severas dudas sobre las posibilidades de su evolución. Tras la ruptura con el PCI y la formación del grupo Socialismo o Barbarie (SoB), la GCF reconoció que efectivamente se había producido esa ruptura y lo saludó. Eso no impidió que la GCF alertara sobre el hecho de que el nuevo grupo seguía estando marcado por rasgos de su pasado trotskista (como la cuestión sindical, por ejemplo, o su relación con la revista Les Temps Modernes que publicaba el filósofo Jean Paul Sartre), así como una actitud de inusitada arrogancia hacia las corrientes revolucionarias que habían llegado a conclusiones similares a las de Socialismo o Barbarie, mucho antes de que ésta rompiese con el trotskismo.
En este nuevo artículo, vamos a tratar de mostrar lo acertado de esta prevención de la GCF en su bienvenida a SoB; y lo difícil que resultaba para aquellos que habían crecido en el seno del ambiente corrompido del trotskismo romper, de forma efectiva, con las ideas y actitudes de éste. Examinaremos la trayectoria política y la actividad de dos militantes – Castoriadis y Grandizo Munis – que formaron tendencias paralelas en el movimiento trotskista de finales de los años 40, y que rompieron con éste en un momento parecido. La elección de estos dos militantes es pertinente no sólo porque ambos ilustran el problema general de la ruptura con el trotskismo, sino porque ambos también, escribieron, y mucho, sobre la cuestión en que se basa esta serie: el contenido de la revolución socialista.
En ruptura con la IVª Internacional
A finales de los años 40 y principios de los 50, tanto Castoriadis como Munis eran, incuestionablemente, militantes de la clase obrera. Munis lo siguió siendo toda su vida[3].
En su juventud y en la Grecia ocupada, Castoriadis abandonó el Partido Comunista al oponerse a la política de éste de apoyo (e incluso dirección) de la Resistencia nacionalista. Se orientó, en su lugar, hacia el grupo de Agis Stinas[4] que, aunque formalmente era miembro de la Cuarta Internacional, se oponía intransigentemente a apoyar a ninguno de los dos bandos de la guerra imperialista y tampoco a los frentes de la Resistencia. Mal informado sobre la auténtica realidad de la traición del movimiento trotskista, este grupo pensaba que su posición era la posición “normal” de cualquier grupo internacionalista, puesto que estaba en continuidad con la postura defendida por Lenin ante la Primera Guerra Mundial.
Amenazado tanto por fascistas como por estalinistas, Castoriadis abandonó Grecia al final de la guerra y se estableció en Francia, donde se integró en la principal organización trotskista de ese país, el PCI. Tras formar una tendencia de oposición en el seno del PCI (la tendencia Chalieu-Montal a la que se refería la Izquierda Comunista de Francia), se escindió del partido para formar el grupo SoB. El documento en el que se justificó esta escisión (“Carta abierta a los militantes del PCI y de la IVª Internacional [852]”, disponible en francés.), y que apareció publicado en el primer número de la revista Socialismo o Barbarie, desarrollaba una crítica en profundidad de la vacuidad teórica del movimiento trotskista, y de su incapacidad de actuar sin ser un mero apéndice del estalinismo, tanto en su visión de que la URSS jugaba aún un papel históricamente progresista al edificar un nuevo – aunque deformado – estado “obrero” en Europa del Este, como en cuanto a su seguidismo respecto a la coalición entre el PS y el PC, que había participado en el gobierno de reconstrucción en Francia vigilando la aplicación de una feroz intensificación de la explotación. Se mostraba especialmente crítico con una Cuarta Internacional que veía con buenos ojos la disidencia de Tito en Yugoslavia, pues esto suponía una clara ruptura con la posición defendida por Trotsky de que el estalinismo no podía ser reformado.
Al final de su vida, Trotsky había argumentado que, si la URSS salía de la guerra sin ser derrocada por una revolución proletaria, su corriente tendría que revisar su posición de que se tratase realmente un estado obrero, concluyendo que sería, por el contrario, el resultado de una nueva era de barbarie. Hay vestigios de esta postura en la caracterización inicial de SoB respecto a la burocracia vista como una nueva clase explotadora, haciéndose eco de los análisis sobre el “colectivismo burocrático” de Rizzi y de Sheachtman, que definían a la URSS como “ni capitalista ni comunista”; si bien, como reconoció la GCF, el grupo pronto se orientó hacia la noción de un nuevo capitalismo burocrático. En un texto que apareció en SoB nº2, como “Las relaciones de producción en Rusia” [853], Castoriadis no dudó en criticar el análisis del mismo Trotsky que definía la URSS como un sistema con un modo capitalista de distribución, pero un modo esencialmente socialista de producción. Esta separación entre distribución y producción resultaba, para Castoriadis, contraria a la crítica marxista de la economía política. En esa misma línea de un esfuerzo por aplicar un análisis marxista a la situación histórica mundial, SoB veía que la tendencia a la burocratización era no solo global, sino que expresaba igualmente la decadencia del sistema capitalista. Esta posición explica también el nombre que el nuevo grupo dio a su revista: Socialismo o Barbarie. En particular tanto en la carta abierta como en los primeros años de SoB este grupo consideraba que, en ausencia de una revolución proletaria, sería inevitable una nueva guerra mundial entre los bloques del Este y del Oeste.
En cuanto a Munis, su coraje como militante proletario es especialmente destacable. Junto a sus camaradas de la Sección Bolchevique Leninista - uno de los dos grupos trotskistas activos durante la guerra de España -, y junto a los disidentes anarquistas de los Amigos de Durruti[5], Munis luchó en las barricadas levantadas en Barcelona durante el levantamiento de los trabajadores contra el gobierno republicano estalinista, en mayo de 1937[6]. Encarcelado por los estalinistas hacia el final de la guerra escapó por poco a un pelotón de fusilamiento y huyó a México donde reinició su actividad en el movimiento trotskista, tomando la palabra durante los funerales de Trotsky, y ejerciendo una notable influencia en la evolución de política de Natalia Trotsky (Sedova), que, al igual que Munis, fue haciéndose cada vez más más crítica respecto a la postura oficial del trotskismo ante la guerra imperialista y la defensa de la URSS.
Una de sus críticas principales a la posición defendida por la Cuarta Internacional ante la guerra está contenida en su respuesta a la defensa que hizo James Cannon – en el juicio por sedición al que se sometió a éste en Minneapolis -, de la política sostenida por el Partido Socialista de los Trabajadores de Estados Unidos, y que básicamente había consistido en una aplicación de la “política militar proletaria”, consistente en situar la guerra de USA contra el fascismo bajo “control obrero”. Para Munis esto significaba una completa capitulación ante el esfuerzo de guerra de una potencia imperialista. Rechazando tajantemente, aunque también tardíamente, la defensa de la URSS[7], Munis también escribió en 1947, junto a Natalia Sedova y el poeta surrealista Benjamín Peret, una carta abierta al PCI[8], en la que insistían en que rechazar la defensa de la URSS se había convertido en una urgente necesidad para los revolucionarios. Al igual que la carta de Chaulieu- Montal, este documento denunciaba el apoyo de los trotskistas al régimen estalinista en el Este (aunque no alcanzaba aún a exponer un análisis definitivo sobre la naturaleza de este régimen), y a los gobiernos PS-PC en el Oeste. Esta carta estaba más focalizada que la escrita por Chaulieu-Montal en cuanto a la cuestión de la Segunda Guerra Mundial y a la traición del internacionalismo por amplios sectores del movimiento trotskista a través del apoyo de estos al antifascismo, a los movimientos de Resistencia, y a la defensa de la URSS. Afirmaba contundentemente también la idea de que las nacionalizaciones, que los trotskistas situaban como una de las principales reivindicaciones de sus “demandas programáticas”, no suponían otra cosa que un reforzamiento del capitalismo. Y si bien la carta albergaba aún cierta esperanza en una revitalización de la IVª Internacional liberada del oportunismo, y en su final llamaba a un trabajo conjunto con la tendencia Chaulieu – Montal en el seno de la internacional; lo cierto es que la corriente en torno a Munis rompió muy pronto sus vínculos con esta falsa internacional y conformó un grupo independiente (la Unión Obrera Internacional) que, al igual que Socialismo o Barbarie, entró en discusiones con los grupos de la Izquierda Comunista.
Castoriadis sobre “El contenido del socialismo”: ¿Más allá de Marx o vuelta a Proudhon?
Volveremos más adelante sobre la ulterior trayectoria política de Castoriadis y Munis. Nuestra intención principal ahora es examinar como, en un período dominado por las concepciones sobre el socialismo de socialdemócratas y estalinistas, un período marcado por el reflujo de la clase obrera y el creciente aislamiento de la minoría revolucionaria; ambos militantes intentaron elaborar una visión de un auténtico camino a un futuro comunista. Comenzaremos con Castoriadis que dedicó tres artículos titulados “El contenido del socialismo” (CS) que fueron publicados entre 1955 y 1958 en Socialismo o Barbarie[9], y que constituyen, sin duda alguna, su más ambiciosa tentativa de criticar las falsedades dominantes sobre el verdadero significado del socialismo, y de plantear una alternativa. Estos textos, y en especial el segundo de ellos, tuvieron enorme influencia en muchos otros grupos y corrientes, empezando por la Internacional Situacionista que retomó de Castoriadis la noción de autogestión generalizada, así como el grupo socialista libertario británico Solidarity, que reelaboró este segundo artículo en su folleto, en inglés, ”Los Consejos Obreros y la Economía de la Sociedad Autogestionaria” [854][10].
Las fechas en que se escribieron estos artículos son muy significativas. Entre el primero y el segundo se producen situaciones trascendentales en el imperio de los países del Este: el famoso discurso de Kruschev sobre los excesos de Stalin, la revuelta en Polonia, y, sobre, todo, la insurrección obrera de Hungría donde aparecieron consejos obreros. Estos acontecimientos tuvieron un innegable e importante impacto en el pensamiento de Castoriadis, y en el segundo artículo aparece una detallada descripción de la proyectada sociedad socialista. El problema es que esos dos artículos siguen denotando la arrogancia teórica, que ya constató la GCF en 1948, por su presunción de haber descubierto aspectos clave del capitalismo que habrían pasado desapercibidos a todos en el movimiento obrero, incluyendo al propio Marx. Pero, como explicaremos, la verdad es que en vez de ir “más lejos” que Marx, no hizo sino retroceder a Proudhon.
No queremos decir con esto que no haya elementos positivos en estos documentos. Se confirma, por un lado, el rechazo de Castoriadis a la visión trotskista que consideraba el estalinismo como expresión desviada del movimiento obrero; insistiendo en cambio en que defendía intereses de clase opuestos a los del proletariado. Aunque Castoriadis no tuvo reparos en aceptar que su concepción de la sociedad postrevolucionaria no difería mucho a la que había planteado Pannekoek en su folleto “Los Consejos Obreros”[11], no incurrió en cambio en los cruciales errores que aparecen en los escritos “postreros” de éste: rechazo de la revolución rusa como revolución burguesa y negación de cualquier papel de las organizaciones políticas revolucionarias. En vez de eso, Castoriadis siguió tratando la revolución rusa como una experiencia esencialmente proletaria, cuya degeneración ha de comprenderse y aprender de ello. Tampoco estos textos caen explícitamente en postulados anarquistas de rechazo de la centralización por principio. Antes bien critica enérgicamente esta clásica visión anarquista cuando señala: “Rehusar hacer frente a la cuestión del poder central equivale a dejar la solución de estos problemas a una burocracia u otra”. On the Content of Socialism II - Socialisme Ou Barbarie [855]. Referido en el resto del texto como “CS II”.
Castoriadis rechazó la visión de Trotsky que pensaba que un mero cambio de formas de propiedad podría conducir a acabar con los mecanismos de la explotación capitalista, y por ello insistía atinadamente en que hablar de socialismo no tenía sentido si no conllevaba una transformación total de las relaciones en el seno de la humanidad con todos los aspectos de la vida social y económica, un cambio entre una sociedad en que el género humano está dominado por los productos obra de sus propias manos y mentes, a una sociedad en que los seres humanos controlen conscientemente su propia actividad, y en primer lugar el proceso de producción. Por esta razón, Castoriadis insiste en la importancia de los consejos obreros como las formas que harán posible este profundo cambio en el funcionamiento social. Lo problemático no es tanto la noción general de socialismo como la restauración del “poder del hombre como fin en sí mismo” sino con las medidas más concretas que Castoriadis postula para la obtención de ese fin, y el método teórico que subyace en la defensa de tales medidas.
Para empezar: la crítica de las contribuciones anteriores de la historia del movimiento obrero. Eso no es un error per se. De hecho, es uno de los elementos esenciales para el desarrollo del proyecto comunista. No estamos en desacuerdo con la idea de Castoriadis de que el movimiento obrero se ve necesariamente afectado por la influencia de la ideología dominante; y que sólo puede librarse esta influencia a través de un proceso constante de reflexión y lucha. Pero las críticas de Castoriadis son, a menudo, inexactas, y conducen a conclusiones que tienden, como se dice popularmente, a “tirar al niño con el agua sucia de la bañera”, o sea que llevan a una ruptura con el marxismo, como pudo comprobarse pocos años después de la escritura de estos artículos, por lo que las premisas de tal abandono pueden verse ya en estos documentos. Para dar un ejemplo: en ellos se rechaza ya la teoría marxista de que la crisis es un producto de las contradicciones internas del sistema capitalista. Para él, en cambio, la crisis no son el resultado de la sobreproducción o del descenso de la tasa de ganancia, sino de un creciente rechazo, por parte de “los de abajo”, de la división de la sociedad entre quienes dan las órdenes y quienes las reciben, que él considera no como producto inevitable de la explotación capitalista sino como su verdadero fundamento: “La abolición de la explotación no será posible hasta que los diferentes estratos de directores dejen de existir; pues en las sociedades modernas , lo que está en la base de la explotación es la división entre directores y ejecutores”[12]. En ese mismo sentido, en CS II, se expone una caricatura extremadamente reduccionista (aunque muy habitual) de la teoría de las crisis de Rosa Luxemburgo, como una predicción de un hundimiento puramente automático del capitalismo.
Apoyándose en una cita aislada de Marx sobre la persistencia de un “reino de la necesidad” aún en el comunismo, Castoriadis cree haber descubierto un fatídico defecto en el pensamiento de Marx: que para éste la producción sería siempre una esfera de negación y esencialmente de alienación, mientras que él (Castoriadis) sería el primer y único descubridor del hecho de que la alienación no puede ser superada si no se hace de la esfera de la producción un área también de la expresión de nuestra humanidad. La referencia que emplea Castoriadis (en CS II) es una cita de El Capital Vol. 3 en la que Marx señala: “De hecho, el reino de la libertad sólo comienza allí donde cesa el trabajo determinado por la necesidad y la adecuación a finalidades exteriores; con arreglo a la naturaleza de las cosas, por consiguiente, está más allá de la esfera de la producción material propiamente dicha”.[13] Este pasaje implica que el trabajo o la producción material no pueden ser nunca un área de realización del ser humano, y según Castoriadis esto representa una regresión respecto al Marx “joven” que en sus primeros escritos anhelaba con impaciencia la transformación del trabajo en actividad libre (en especial en sus Manuscritos Económicos y Filosóficos de 1844). Pero presentar así las cosas supone una deformación de la complejidad del pensamiento de Marx. En la Crítica del Programa de Gotha, escrita en 1875, Marx insiste también en que el objetivo de la revolución proletaria es una sociedad en la que “el trabajo se convierta no solo en un medio de vida sino en la primera necesidad de la vida”. Ideas similares se expresan así mismo en los Grundrisse, otra obra también del Marx “de la madurez”[14].
La autogestión de una economía de mercado
Una crítica habitual a “El Contenido del Socialismo” es que este texto desoye la prevención de Marx contra “la elaboración de recetas para los libros de cocina del porvenir”. Castoriadis se anticipa a esta crítica al negar que trate de elaborar las reglas o la constitución de la nueva sociedad. Es muy interesante reflexionar sobre como la sociedad capitalista ha cambiado desde que Castoriadis escribiera CS II, planteando problemas que no encajan en su esquema, sobre todo la tendencia a la eliminación de la gran producción industrial en el corazón de los países centrales del capitalismo, el crecimiento del empleo precario y de la “externalización” hacia regiones del mundo en los que la mano de obra es más barata. No hay que reprochar a Castoriadis el hecho de no haber previsto esta evolución, pero sí démonos cuenta de lo arriesgado que es realizar anticipaciones esquemáticas de la futura sociedad. En todo caso preferimos concentrarnos en examinar las ideas contenidas en el texto, y mostrar por que una parte muy importante de lo que plantea Castoriadis no podría tomar parte de un programa comunista evolucionado.
Ya hemos mencionado el rechazo por Castoriadis de la teoría marxista de las crisis en favor de su invención: que la explotación y la contradicción fundamental en el capitalismo “moderno” tendría su raíz en la división entre quienes dan las órdenes y quienes la aceptan. Este osado “revisionismo”, este menosprecio de las contradicciones inherentes al sistema salarial y la acumulación del capital conduce a Castoriadis a no dudar en describir su sociedad socialista del futuro como una sociedad en la que las categorías esenciales del capital permanecen intactas, no representan amenaza alguna de una nueva forma de explotación, ni tampoco un obstáculo una sociedad plenamente comunista.
En 1972, cuando el grupo británico Solidarity publicó el folleto “Los consejos obreros y la economía de una sociedad autogestionaria” (ver nota la pie 7), escribió una introducción ya muy a la defensiva respecto al hecho de que la sociedad “socialista” descrita por Castoriadis conservaba aún alguna de las características claves del capitalismo: los salarios (aunque Castoriadis insista sobre la igualdad absoluta de los salarios desde el primer momento), los precios, el valor del trabajo como fuente de la contabilidad, un mercado de consumidores, y el “criterio de la rentabilidad”. Y, en efecto, en una polémica escrita en 1972, Adam Buick, del Partido Socialista de Gran Bretaña, mostró hasta qué extremo la versión de Solidarity había depurado los pasajes más comprometedores del original:
“Quien quiera que haya leído el artículo original no puede negar que Castoriadis es partidario del llamado ‘socialismo de mercado’. Está claro que el mismo Solidarity ha encontrado esto embarazoso, puesto que ha purgado de esta edición sus manifestaciones más groseras. En su introducción ya se excusa: “Hay quienes consideran este texto como una gran contribución a la perpetuación de la esclavitud asalariada; puesto que sigue hablando de “salarios” y no apela a una abolición automática del “dinero” (aunque defina netamente los significados radicalmente diferentes que estos conceptos tendrán en las primeras etapas de una sociedad autogestionaria)” (pag 4). Y, de nuevo, en una nota al pie de página: “Todos los discursos precedentes sobre los “salarios”, los “precios”, y el “mercado”, por ejemplo, inquietaran indudablemente a un cierto número de lectores. Les pedimos que, por el momento, controlen sus respuestas emocionales y traten de pensar racionalmente junto a nosotros sobre esta cuestión” (p.36).
Pero Cardan no hablaba únicamente de “salarios”, “precios” y de “mercado”. Hablaba también de “rentabilidad” y de “tasa de interés”. Desde luego ya esto ya fue demasiado para la emoción contenida de Solidarity, puesto que tales términos desaparecieron de la traducción publicada.
Resulta de lo más significativo dar algunos ejemplos de la forma en que Solidarity camufló los aspectos “socialismo de mercado” de los artículos originales de Cardan.
En el original pone: almacenes de venta a los consumidores.
La versión de Solidarity: los almacenes que distribuyen a los consumidores (P. 24).
Original: el mercado de bienes de consumo
La versión de Solidarity: bienes de consumo (rubrica que aparece en la p. 35).
Original: Lo que implica la existencia de un mercado para los bienes de consumo.
La versión de Solidarity: Lo que implica la existencia de un mecanismo real por el que la demanda de los consumidores pueda verdaderamente hacerse sentir (p.35 ).
Original: moneda, precios, salario y valor
Versión de Solidarity: “moneda”, “salarios” “valor” (rubrica p. 36)…
De hecho, Cardan vislumbra una economía de mercado en la que todo el mundo sería remunerado en dinero circulante, un salario igual, con el que poder bienes que estarán a la venta a un precio igual a su valor (cantidad de trabajo socialmente necesario incorporado a estas mercancías). Y tiene además la cara dura de pretender que Marx también defendía que en el socialismo los bienes se intercambiarían por sus valores…”[15] .
Aquí Castoriadis no se sitúa en continuidad con Marx, sino con Proudhon, para quién la futura sociedad “mutualista” es una sociedad de productores de mercancías independientes, que intercambian sus productos por su valor.
El “socialismo” como ¿sociedad de transición?
Y no es que Castoriadis pretenda que la sociedad que describe sea la meta final de la revolución. De hecho, su posición es muy parecida a la definición que apareció durante el período de la socialdemocracia, y que fue teorizada en particular por Lenin: el socialismo es una etapa en el camino al comunismo[16] . Por supuesto el estalinismo se aprovechó de esta idea para defender que la economía totalmente estratificada de la URSS era ya el “socialismo real”. Pero el problema no reside únicamente en la forma en que la rentabilizó el estalinismo. Una dificultad, aún más profunda, es que tiende a fijar el período de transición como un modo de producción estable, cuando, en realidad, solo puede ser comprendido como una etapa muy dinámica y contradictoria, como un período marcado por una lucha constante entre las medidas comunistas desencadenadas por el poder político de la clase obrera, y todos los restos del viejo mundo que tienden a retrotraer la sociedad al capitalismo. Que el régimen político de esta etapa “socialista” se contemple de forma despótica o democrática, no evita que la ilusión fundamental sigue siendo la misma: que puede llegarse al comunismo a través de un proceso de acumulación de capital. Podemos incluso ver como Castoriadis intenta desarrollar una economía equilibrada, en que la producción se armoniza con el mercado de consumo como un reflejo de los métodos keynesianos de esa época, que confiaban en la eliminación de la crisis económica precisamente mediante la aplicación de ese equilibrio planificado. Y esto es muy revelador a su vez de hasta qué punto Castoriadis estaba impactado por la apariencia de estabilidad económica capitalista del período que siguió a la Segunda Guerra mundial[17].
En una primera parte de CS II, Castoriadis retoma acertadamente la opinión de Marx de que la futura sociedad de productores libres debería simplificar profundamente el conjunto del proceso de producción y distribución, haciendo sus operaciones “perfectamente simples e inteligibles”, por utilizar los mismos términos empleados por Marx en una de las raras descripciones de la sociedad comunista que incluyó en El Capital [18]. Pero pretender conservar las categorías de producción de valor supone que cualquier tentativa de planificación racional de la producción y la distribución se verá socavada por la preocupación por el mercado y la “rentabilidad”. Además, acabará conduciendo, antes o después, a la misma vieja basura, o sea a la crisis económica y a formas de explotación primero disimuladas y luego más descaradas. Resulta también bastante irónico que, tras argumentar en la primera parte de CS II que la tecnología capitalista no puede ser considerada como algo neutro, sino profundamente vinculada a los objetivos de la producción capitalista; Castoriadis parece después apostar por una especie de solución técnica en la que la “producción planificada”, con la ayuda de grandes ordenadores, permitiría determinar cómo el mercado autogestionado alcanzaría un equilibrio económico perfecto.
La incapacidad de Castoriadis para alcanzar a ver una verdadera superación de las relaciones salariales se encuentra muy ligada a su fijación sobre la noción de “empresa” socialista, como unidad autogestionada, aunque es cierto que coordinada con otras empresas y ramas de producción a diferentes niveles. En CS II, la descripción de las relaciones en la futura sociedad socialista comienza por una larga sección sobre la forma en que será gestionada la fábrica del futuro, y sólo más tarde aborda como será gestionada la sociedad en su conjunto tanto a nivel político como económico. El texto CS III se consagra casi por entero al análisis de la realidad de la resistencia cotidiana en el taller de fábrica, considerándolo como el terreno en el que se desarrollará una futura conciencia revolucionaria. Castoriadis no se equivoca al destacar la importancia del lugar de trabajo como centro de interés para la asociación de los trabajadores, para su resistencia colectiva, y que, en todo el proceso revolucionario, las asambleas de base de los centros de trabajo jugaran desde luego un papel vital como “células” de una red más amplia de Consejos. Pero Castoriadis va más lejos que esto y sugiere que, en la sociedad socialista, la fábrica/lugar de trabajo se mantendrá como una especie de comunidad fija. Por el contrario, como siembre defendió Bordiga, la emergencia del comunismo implica necesariamente el fin de la empresa individual, y la superación verdadera de la división del trabajo implicará, por supuesto, que los productores estarán cada vez menos ligados a una única unidad de producción.
Y lo que, si cabe, es más importante todavía: ese “fabriquismo” de Castoriadis conduce a una profunda subestimación de la función primera de los Consejos Obreros, que no es la gestión de la fábrica sino la unificación de la clase obrera a nivel económico y a nivel político. Para Castoriadis, un consejo obrero es esencialmente un consejo elegido por la asamblea de trabajadores de una determinada unidad de producción, y en las páginas finales de su CS II, los acaba diferenciando de los Soviets rusos a los que él ve basados esencialmente en unidades territoriales [19]: “Aunque la palabra rusa “soviet” significa “consejo” no hay que confundir los consejos obreros que hemos descrito en este texto ni siquiera con los primeros Soviets rusos. Los consejos obreros están basados en el lugar de trabajo. Pueden jugar a la vez un rol político y un rol en la gestión industrial de la producción. Por su esencia, un consejo obrero es un órgano universal. El (Consejo) Soviet de diputados obreros de Petrogrado en 1905, si bien nació de una huelga general y era de composición exclusivamente proletaria, permaneció como un órgano puramente político. Los Soviets de 1917 tenían una base, por regla general, geográfica. Se trataba también de instituciones puramente políticas, en las que todas las capas sociales opuestas al antiguo régimen formaban un frente unido”.
Castoriadis prevé una red de consejos que toma a su cargo la gestión de los asuntos políticos locales y nacionales, y Solidarity, nos hace el favor de diseñar un esquema, pero en éste lo que se ve es una asamblea central de delegados de fábrica a escala nacional sin vínculo con el nivel local. Pero llevado por su fijación sobre la gestión de la fábrica (un cuestión que, en Rusia, fue asumida por los consejos de fábrica), Castoriadis subestima la importancia de que los soviets que aparecieron en 1905 y 1917, lo hicieron para coordinar los centros de trabajo que se habían implicado en una huelga de masas - se trataba de un auténtico “consejo de guerra” de delegados de todas las empresas de una localidad o de una ciudad -, y que, desde el principio, asumió la dirección de un movimiento que pasó de la lucha económica a la confrontación política con el régimen existente.
Es cierto que junto los soviets de diputados obreros, y muy frecuentemente vinculados a ellos, existían también soviets de delegados de soldados y de marinos, elegidos en los cuarteles y los navíos; también soviets de diputados “campesinos” elegidos en los pueblos, así como formas comparables elegidas en sectores o barrios urbanos, etc. En ese sentido numerosos soviets tenían una fuerte base territorial o residencial. Pero eso plantea otra cuestión que es la de la relación entre los consejos obreros y los consejos de otras capas no explotadoras. Castoriadis sí era consciente de este problema, pues su “diagrama” contempla que la asamblea central de delegados reúna delegados de los consejos de campesinos y de consejos de profesionales y pequeños comerciantes. Para nosotros este es el problema central del período de transición: un período en el que aún existen las clases, un período en el que la clase obrera debe ejercer su dictadura integrando a las demás capas no explotadoras en la vida política y en el proceso de transformación social. Castoriadis contempla un proceso similar, pero rechaza la idea de que esta organización transitoria de la sociedad constituya un Estado. Para nosotros, en cambio, su planteamiento es más propicio a permitir una situación en la que el Estado se convierta en una fuerza “autónoma” que se oponga a los órganos de la clase obrera, tal y como sucedió rápidamente en Rusia, dado el aislamiento de la revolución a partir de 1917. Para nosotros, la verdadera independencia de la clase obrera y de sus consejos se preserva mejor llamando Estado a lo que en realidad es tal, reconociendo sus riesgos inherentes, y asegurándose de que no hay subordinación alguna de los órganos de la clase obrera a los órganos de la “sociedad en su conjunto”.
Una última expresión de la incapacidad de Castoriadis de plantear una verdadera ruptura con las categorías del capital: la limitación de su visión a escala nacional. Ya aparecen indicios aquí y allá en este CS II, cuando habla por ejemplo de cómo podrían ser las cosas “en un país como Francia·, y como “la población de todo el país” podría gestionar sus asuntos a través de una asamblea de delegados de consejos que aparece retratada como algo meramente nacional. Pero ese peligro de contemplar el “socialismo” en un cuadro nacional aparece mucho más explícitamente en esta cita:
“(…) la revolución sólo puede comenzar en un país, o en un único grupo de países. En consecuencia, habrá de sufrir presiones de naturaleza y duración extremadamente variables. Por otra parte, aunque la revolución se propague rápidamente a escala internacional, el nivel de desarrollo interno de un país jugará un papel importante en la aplicación concreta de los principios del socialismo. Por ejemplo, la agricultura podría representar un problema importante en Francia, pero no así en los Estados Unidos o en Gran Bretaña (aquí, por el contrario, el principal problema sería la extrema dependencia del país de las importaciones alimentarias). A lo largo de todo nuestro análisis hemos examinado numerosos problemas de este género y esperamos haber podido mostrar que existen, en cada caso, soluciones en una dirección socialista.
No hemos podido considerar los problemas particulares que surgirían si la revolución permaneciera aislada en un país durante mucho tiempo, y difícilmente podemos hacerlo aquí. Pero esperamos haber demostrado que es un error pensar que los problemas que surgen de tal aislamiento son insolubles, que un poder obrero aislado debe morir heroicamente o degenerar, o que a lo sumo puede ‘sostenerse’ mientras espera. La única manera de ‘sostenerse’ es empezar a construir el socialismo; de lo contrario, la degeneración ya ha comenzado, y no hay nada por lo que sostenerse. Para el poder obrero, la construcción del socialismo desde el primer día no sólo es posible, sino imperativa. Si no tiene lugar, el poder que ostenta ya ha dejado de ser poder obrero"[20]
La idea de que un poder proletario puede mantenerse en un solo país mediante la construcción del socialismo invierte la realidad del problema y nos lleva, finalmente, a los errores de los bolcheviques después de 1921, e incluso a las posiciones contrarrevolucionarias de Stalin y Bujarin después de 1924. Cuando la clase obrera toma el poder en un país, por supuesto se verá obligada a tomar medidas económicas para garantizar la provisión de las necesidades básicas, y esas decisiones deben ser, en la medida de lo posible, compatibles con los principios comunistas y contrarios a las categorías de capital. Pero siempre se debe reconocer que tales medidas (como el “comunismo de guerra” en Rusia) serán profundamente distorsionadas por las condiciones de aislamiento y escasez, y no tendrán necesariamente ninguna continuidad directa con una auténtica reconstrucción comunista, que sólo comenzará una vez que la clase obrera haya derrotado a la burguesía a escala mundial. Mientras tanto, la tarea, esencialmente política, de extender la revolución tendrá que tener prioridad sobre las medidas sociales y económicas contingentes y experimentales que tendrán lugar en las primeras etapas de una revolución comunista.
Volveremos más adelante a la evolución política que siguió Castoriadis, y que se vio significativamente modelada por su abandono del marxismo a nivel teórico.
Munis: “Pro Segundo Manifiesto Comunista”
Munis regresó a España en 1951, para intervenir en un estallido generalizado de lucha de clases, viendo la posibilidad de un nuevo levantamiento revolucionario contra el régimen de Franco[21]. Fue arrestado y pasó los siguientes siete años en la cárcel. Se podrá argumentar que Munis no consiguió sacar lecciones políticas clave de esta experiencia, en particular sobre las posibilidades revolucionarias del período de la posguerra; pero eso no mermó desde luego su compromiso con la causa revolucionaria. Se refugió muy precariamente en Francia - el Estado francés pronto lo expulsó - y pasó varios años en Milán, donde entró en contacto con los bordiguistas y con Onorato Damen de Battaglia Comunista, desarrollándose entre ambos una profunda estima. Fue durante este periodo, en 1961, cuando Munis, en compañía de Benjamin Péret, fundó el grupo Fomento Obrero Revolucionario (FOR). En este contexto, produjo dos de sus textos teóricos más importantes: Los sindicatos contra la revolución en 1960 y Pro Segundo Manifiesto Comunista (PSMC) en 1961[22].
Al principio de este artículo señalamos las similitudes en las trayectorias políticas de Castoriadis y Munis en su ruptura con el trotskismo. Pero a principios de los años 60 sus caminos habían comenzado a divergir radicalmente. En sus inicios, el título de “Socialismo o Barbarie” era coherente con la verdadera opción a la que se enfrentaba la humanidad: Castoriadis se consideraba marxista y la alternativa anunciada en el título expresaba la adhesión del grupo a la idea de que el capitalismo había entrado en su época de decadencia[23]. Pero en la introducción al primer volumen de una colección de sus escritos, La Sociedad Burocrática[24], Castoriadis describe el período 1960-64 como los años de su ruptura con el marxismo, considerando no sólo que el capitalismo había resuelto esencialmente sus contradicciones económicas, refutando así las premisas básicas de la crítica marxista de la economía política; sino también que el marxismo, cualesquiera que fueran sus percepciones, no podía separarse de las ideologías y regímenes que lo reclamaban. En otras palabras, Castoriadis, al igual que otros antiguos trotskistas (como los restos de los RKD alemanes), pasó de un rechazo generalizado del "leninismo" a un rechazo del propio marxismo (y así terminó en una especie de anarquismo “new look”).
Aunque, como también examinaremos, el Pro Segundo Manifiesto Comunista (en adelante PSMC), indica también cómo Munis tampoco se había liberado enteramente del peso de su pasado trotskista; si dice en cambio, claramente, que pese a toda la propaganda de ese momento sobre la prosperidad social y la integración de la clase obrera, la trayectoria real de la sociedad capitalista confirmaba los fundamentos del marxismo: que el capitalismo había entrado, desde la Primera Guerra Mundial, en su época de decadencia, en la que la grave contradicción entre las relaciones de producción y las fuerzas productivas estaba amenazando con arrastrar a la humanidad a la ruina; y, sobre todo, por el peligro histórico de guerra entre los dos bloques imperialistas que dominaban el mundo. La sociedad de la abundancia era en realidad una economía de guerra.
Lejos de culpar al marxismo por haber dado lugar, en cierto sentido, al estalinismo; el PSMC denuncia, elocuentemente, a los regímenes y partidos estalinistas como la expresión más pura de la decadencia capitalista, la cual, en diferentes formas alrededor del mundo, empujaba hacia un capitalismo de Estado totalitario. Desde ese mismo punto de partida teórico, el texto argumenta que todas las luchas de liberación nacional se habían convertido en momentos de la confrontación imperialista mundial. En un momento en que estaba en boga la idea de que las luchas nacionales en el Tercer Mundo eran la nueva fuerza para el cambio revolucionario, el PSMC fue un impactante ejemplo de intransigencia revolucionaria, cuyos argumentos se vieron ampliamente confirmados por la evolución de los regímenes "postcoloniales" productos de la lucha por la independencia nacional. Esto contrasta con las ambigüedades del grupo SoB sobre la guerra en Argelia y otras cuestiones básicas de clase. El PSMC deja claro que SoB había seguido un camino de componenda y de obrerismo en lugar de luchar por la claridad comunista, a contracorriente, cuando fuese necesario:
"Por su parte, la tendencia “‘Socialismo o Barbarie”', que también surgió de la IVª Internacional, opera a la zaga de la decadente 'izquierda' francesa en todos los problemas y en todos los movimientos importantes: ante Argelia y el problema colonial, el 13 de mayo de 1958 y el poder gaullista, los sindicatos y las luchas obreras contemporáneas, la actitud hacia el estalinismo y la dirección del Estado en general. Hasta el punto en que, aunque considera la economía rusa como una forma de capitalismo de Estado, sólo ha servido para sembrar más confusión. Al renunciar expresamente a la tarea de luchar contra la corriente y al decir sólo a la clase obrera ‘lo que ésta puede entender’, se condena a su propio fracaso. Falta de vigor, esta ‘tendencia’ ha cedido a una especie de versatilidad con ínfulas de funambulista existencialista. Para ellos, como para otras corrientes en Estados Unidos, vale la pena recordar las palabras de Lenin sobre: “esos lamentables intelectuales que piensan que con los trabajadores sólo habría que hablar de la fábrica y parlotear sobre lo que ya éstos saben desde hace mucho tiempo’".
Otra vez más, en contraste con la evolución del grupo SoB, el PSMC no duda en defender el carácter proletario de la Revolución de octubre y del partido bolchevique. En un documento escrito unos 10 años más tarde, y que aborda temas similares a los de PSMC, Partido-Estado, Estalinismo, Revolución[25], Munis argumenta contra esas corrientes de la Izquierda Alemana y Holandesa que habían renegado de su apoyo inicial a Octubre, y decidido que tanto la Revolución rusa como el bolchevismo eran esencialmente de naturaleza burguesa. Al mismo tiempo, el PSMC se centra en ciertos errores clave que aceleraron la degeneración de la revolución en Rusia y el surgimiento de la contrarrevolución estalinista: la confusión de las nacionalizaciones y la propiedad estatal con el socialismo; la idea de que la dictadura del proletariado significaba la dictadura del partido. En Partido-Estado, Munis también tiene una idea definida de que el Estado de transición no puede ser visto como el agente de la transformación comunista, haciéndose eco de la posición de Bilan y de la GCF (Izquierda Comunista de Francia):
"Desde la Comuna de París, los revolucionarios sacaron una lección de gran importancia, entre otros: el Estado capitalista no podía ser conquistado ni utilizado; tenía que ser demolido. La Revolución rusa profundizó esta misma lección de una manera decisiva: el Estado, por obrero o soviético que sea, no puede ser el organizador del comunismo. Como el propietario de los instrumentos del trabajo, como el recaudador del trabajo social excedente necesario (o superfluo), lejos de desaparecer, adquiere una fuerza y capacidad sofocantes ilimitadas. Filosóficamente, la idea de un Estado emancipador es puro idealismo hegeliano, inaceptable para el materialismo histórico". (Partido- Estado, Estalinismo, Revolución, op. cit.).
Y allí donde Castoriadis, en “El contenido del socialismo”, aboga por una forma de capitalismo auto gestionado; Munis no deja lugar a dudas sobre el contenido económico/social del programa comunista: la abolición del trabajo asalariado y de la producción de mercancías.
"El objetivo de una economía realmente planificada sólo puede ser lograr que la producción esté de acuerdo con el consumo; sólo la plena satisfacción de este último - y no las ganancias o los privilegios, ni las demandas de la ‘defensa nacional’ o una industrialización ajena a las necesidades diarias de las masas - puede considerarse como impulso para la producción. La primera condición para tal enfoque sólo puede ser, así, la desaparición del trabajo asalariado, la piedra angular de la ley del valor, universalmente presente en las sociedades capitalistas, incluso si muchos de ellos afirman hoy ser socialistas o comunistas".
Pero, al mismo tiempo, toda esta fortaleza del PSCM con respecto al contenido de la transformación comunista también tiene un lado débil: una tendencia a asumir que el trabajo asalariado y la producción de mercancías pueden ser abolidos desde el primer día, incluso en el contexto de un solo país. Es cierto, como dice el texto, que "desde el primer día, la sociedad en transición nacida de esta victoria debe apuntar hacia este objetivo. No debe perder de vista por un instante la estricta interdependencia entre producción y consumo". Pero como ya hemos subrayado, el proletariado en un solo país nunca debe perder de vista el hecho de que, cualesquiera que sean las medidas que emprenda, éstas sólo pueden ser temporales mientras la victoria revolucionaria no se haya logrado a una escala mundial, y que por lo tanto seguirán estando sometidas a las leyes del capitalismo. Que Munis no tenga presente esto en todo momento se pone de manifiesto en Partido- Estado, donde, por ejemplo, presenta el comunismo de guerra como una especie de ‘no capitalismo’ y ve la NEP como la restauración de las relaciones capitalistas. Ya hemos criticado este enfoque en dos artículos en la Revista Internacional núm. 25 y 52[26]. También está confirmado por lo que Munis siempre mantuvo sobre los acontecimientos en España 36-37: para él, la Revolución española fue incluso más profunda que la Revolución rusa. Y esto, en parte, porque en mayo de 1937, los trabajadores mostraron por primera vez, con las armas en las manos, una comprensión del papel contrarrevolucionario del estalinismo. Pero también consideraba que las colectivizaciones industriales y agrarias españolas habían representado pequeños islotes de comunismo[27]. En resumen: que las relaciones comunistas serían posibles incluso sin la destrucción del Estado burgués y la extensión internacional de la revolución. En estas concepciones, vemos, una vez más, una nueva versión de las ideas anarquistas, e incluso un anticipo de la corriente de la “comunización” que se desarrollará en la década de 1970, y que hoy tiene bastante influencia en el seno de un amplio movimiento anarquista.
Y si bien una ruptura incompleta con el trotskismo a veces toma esta dirección anarquista, también puede manifestarse en las resacas más clásicas del trotskismo. Por ello el PSMC finaliza con una especie de versión actualizada del Programa de Transición de 1938. Citamos extensamente lo que, a este propósito, señalamos en nuestro artículo en la Revista International 52:
"En su 'Por un Segundo Manifiesto Comunista', el FOR consideró correcto plantear todo tipo de reivindicaciones transitorias, en ausencia de movimientos revolucionarios del proletariado. Estas van desde la semana de 30 horas, la supresión del trabajo por piezas y el cronometraje en las fábricas a la “demanda de trabajo para todos, desempleados y jóvenes” en el terreno económico. En el plano político, el FOR exige a la burguesía ‘derechos’ y ‘libertades’ democráticos. “libertad de expresión, de prensa, de reunión y derecho de los trabajadores a elegir delegados permanentes de taller, de fábrica o de oficio”, “sin ninguna formalidad judicial o sindical” (Pro Segundo Manifiesto pág. 65-71). Todo esto está dentro de la ‘lógica’ trotskista, según la cual basta seleccionar bien las reivindicaciones para llegar gradualmente a la revolución. Para los trotskistas, todo el truco es saber cómo ser un pedagogo para los trabajadores, que no sabrían que reivindicar; poner ante ellos las zanahorias más apetitosas para empujar a los trabajadores hacia su ‘partido’. ¿Es esto lo que quiere Munis con su Programa de Transición ‘bis’ (…)
El FOR todavía no entiende hoy:
- Que no se trata de elaborar un catálogo de demandas para futuras luchas: los trabajadores son lo bastante mayorcitos como para formular espontáneamente sus propias reivindicaciones precisas en el curso de la lucha;
- Que tal o cual demanda precisa - como el ‘derecho al trabajo’ para los desempleados - puede ser recuperada por los movimientos burgueses y utilizada contra el proletariado (campos de trabajo, obras públicas, etc.);
- Que sólo a través de la lucha revolucionaria contra la burguesía los trabajadores pueden satisfacer realmente sus demandas...
Es muy característico que el FOR coloque al mismo nivel sus consignas reformistas sobre los ‘derechos y libertades’ democráticos para los trabajadores, y consignas que sólo podrían surgir en un período totalmente revolucionario. Así, encontramos eslóganes mezclados caóticamente como:
*“expropiación del capital industrial, financiero y agrícola”;
*“gestión por los trabajadores de la producción y distribución de los productos”;
*” destrucción de todos los instrumentos de guerra, tanto atómicos como clásicos; disolución de los ejércitos y policías, reconversión de las industrias de guerra en industrias de consumo”;
*“armamento individual de los explotados por el capitalismo, organizados territorialmente según el esquema de comités democráticos de gestión y distribución”;
*”supresión del trabajo asalariado empezando por elevar el nivel de vida de las capas sociales más pobres para alcanzar finalmente la libre distribución de los productos según las necesidades de cada uno.”;
*“supresión de las fronteras y constitución de un gobierno único y una economía única, a medida que se produzca el triunfo del proletariado en distintos países.”
Todas estas consignas muestran enormes confusiones. El FOR parece haber abandonado cualquier brújula marxista. No hace distinción alguna entre un período prerrevolucionario en el que el capital domina políticamente, un período revolucionario en el que se establece un doble poder, y el período de transición (después de la toma del poder por parte del proletariado) que es cuando pueden ponerse en marcha (¡y no de manera inmediata!) la ‘supresión del trabajo asalariado’ y la ‘supresión de las fronteras’”. [28]
La trayectoria final de Munis y Castoriadis
Munis murió en febrero de 1989. La CCI publicó un homenaje a él, que comenzaba diciendo: "el proletariado ha perdido a un militante que dedicó toda su vida a la lucha de clase" [29]. Después de trazar brevemente la historia política de Munis a través de la España en los años 30, su ruptura con el trotskismo en la Segunda Guerra Mundial, su estadía en las cárceles de Franco a principios de los años 50 y la publicación de Por un Segundo Manifiesto Comunista, el artículo retoma la historia a finales de los años 60:
En 1967, junto con compañeros del grupo venezolano Internacionalismo, participó en los esfuerzos para restablecer contactos con el medio revolucionario en Italia. Así, a finales de los años 60, con el resurgir de la clase obrera en el escenario de la historia, estará en la brecha junto a las débiles fuerzas revolucionarias existentes en aquel momento, incluyendo a quienes formarían Revolution Internationale en Francia. Pero, a principios de los años 70, lamentablemente permaneció fuera de las discusiones y los intentos de reagrupamiento que se tradujeron en particular en la constitución de la CCI en 1975. Aun así, Fomento Obrero Revolucionario (FOR), el grupo que formó en España y Francia, basado en las posiciones del ‘Segundo Manifiesto’, acordó, en principio, participar en la serie de conferencias de grupos de la Izquierda Comunista que comenzó en Milán en 1977. Pero esta actitud cambió en el curso de la segunda conferencia, el FOR se retiró de ella, y ésta fue la expresión de una tendencia hacia el aislamiento sectario que hasta ahora ha prevalecido en esta organización".
Hoy el FOR ya no existe. Siempre fue altamente dependiente del carisma personal de Munis, quien no fue capaz de transmitir una tradición sólida de organización a la nueva generación de militantes que se reunieron alrededor de él, y que habría podido servir como base para continuar el funcionamiento del grupo tras la muerte de Munis. Y como señalamos en este artículo, el grupo padeció una tendencia hacia el sectarismo que debilitó aún más su capacidad para sobrevivir.
El ejemplo de esta actitud que mencionamos en el homenaje fue el estrepitoso abandono por parte de Munis y su grupo de la segunda Conferencia de la Izquierda Comunista, alegando su desacuerdo con los demás grupos acerca del problema de la crisis económica. Aquí no vamos a examinar este problema en detalle, pero sí que podemos ver la posición esencial de Munis sobre esto en Por un Segundo Manifiesto Comunista:
"La recuperación del espíritu de lucha y el resurgimiento de una situación revolucionaria no puede esperarse, como pretenden ciertos marxistas que se inclinan hacia el automatismo económico, de una de esas crisis cíclicas, mal llamadas ‘crisis de sobreproducción’. Estas son sacudidas que reequilibran el caótico desarrollo del sistema, pero no el resultado de su agotamiento. La gestión capitalista sabe cómo atenuarlas, y, además, aunque alguna de ellas se presente, fácilmente podría favorecer los tortuosos planes de nuevos reaccionarios, que esperan su momento, con planes quinquenales en un bolsillo y estándares de producción en el otro. La crisis general del capitalismo es su agotamiento como un sistema social. Consiste, hablando resumidamente, en el hecho de que los instrumentos de producción en tanto que capital y de distribución de los productos, limitados por el trabajo asalariado, se han vuelto incompatibles con las necesidades humanas, e incluso con las máximas posibilidades que la tecnología podría ofrecer para el desarrollo económico. Esa crisis es insuperable para el capitalismo, y tanto en occidente como en Rusia, empeora cada día".
La posición de Munis no consiste simplemente en una negación de la crisis de sobreproducción. Es más, en un párrafo anterior del PSMC, atribuye tales crisis a una contradicción fundamental en el sistema, la que existe entre el valor de uso y el valor de cambio. Además, su rechazo de la idea de un ‘automatismo’, según el cual un crash económico conduciría mecánicamente a un avance de la conciencia revolucionaria, es totalmente acertado. También tiene Munis razón cuando dice que la aparición de una conciencia verdaderamente revolucionaria implica el reconocimiento de que las relaciones sociales mismas, subyacentes a la civilización, se han hecho incompatibles con las necesidades de la humanidad. Estos son puntos que pudieron haber sido discutidos con otros grupos de la Izquierda Comunista y ciertamente no justificaban abandonar la Conferencia de París, sin siquiera explicar sus divergencias reales.
De nuevo en su folleto 'La trayectoria quebrada de Revolución Internacional’[30], explica más ampliamente sus puntos de vista sobre la relación entre crisis económica y la conciencia de clase. Munis parece en ocasiones acertar, puesto que como hemos reconocido en nuestra Resolución sobre la Situación Internacional del 21º Congreso Internacional [856], la CCI algunas veces estableció un vínculo inmediatista y mecánico entre crisis y revolución [31]. Pero la realidad no dio la razón a Munis puesto que, nos guste o no, el sistema capitalista de hecho ha quedado estancado en una muy profunda crisis económica desde la década de 1970. Esta idea de que las crisis económicas serían simplemente parte del mecanismo de ‘regularización’ del sistema refleja, aparentemente, la potente influencia de la época en que fue escrito el PSMC -principios de los años 60, en el cénit del boom de la posguerra. Pero este pico fue seguido por un descenso rápido en una crisis económica mundial que ha demostrado ser fundamentalmente insuperable, a pesar de toda la energía que un sistema administrado por el Estado ha gastado para enlentecer y retrasar sus peores efectos. Y si es cierto que una conciencia auténticamente revolucionaria debe comprender la incompatibilidad entre las relaciones sociales capitalistas y las necesidades de la humanidad; el fracaso visible de un sistema económico que se presenta a sí mismo poco menos que como una encarnación de la naturaleza humana, seguramente jugará un papel clave permitiendo a los explotados deshacerse de sus ilusiones en el capitalismo y su inmortalidad.
Detrás de esta negativa a analizar la dimensión económica de la decadencia del capitalismo, se encuentra un voluntarismo no superado, cuyos fundamentos teóricos se remontan a la carta en que anunció su ruptura con la organización trotskista en Francia, el Partido Comunista Internacionalista, donde sostenía, tozudamente, la concepción de Trotsky, presentada en las primeras líneas del Programa de Transición, según la cual la crisis de la humanidad es la crisis del liderazgo revolucionario:
“La crisis de la humanidad -repetimos esto miles de veces junto con L.D. Trotsky- es una crisis de liderazgo revolucionario. Todas las explicaciones que tratan de emplazar la responsabilidad del fracaso de la revolución en las condiciones objetivas, en el desnivel ideológico o las ilusiones de las masas en el poder del estalinismo, o el atractivo ilusorio del ‘Estado obrero degenerado’, son erróneas y sólo sirven para excusar a los responsables, para distraer la atención del verdadero problema y dificultar su solución. Un auténtico liderazgo revolucionario, dado el nivel actual de las condiciones objetivas para la toma del poder, debe superar todos los obstáculos, superar todas las dificultades, triunfar sobre todos sus adversarios”[32]
Esta actitud 'heroica' fue la que llevó a Munis a ver la posibilidad de que la revolución pudiera surgir en no importa qué momento del período de decadencia del capitalismo. Le sucedió en los años 30, cuando Munis analizó los acontecimientos en España no como una prueba de la contrarrevolución triunfante sino como el punto más alto de la oleada revolucionaria que comenzó en 1917. Y también al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando, como hemos visto, Munis creyó ver en los movimientos en España de 1951 como precursores de un embate revolucionario. Y, otro tanto, en el culmen del periodo del “boom” de los años 60, puesto que el Pro Segundo hace referencia a una "acumulación de formidables energías revolucionarias" que se estaría produciendo en el momento en que se escribía esa obra. Y del mismo modo que rechazó los esfuerzos de la CCI para examinar la evolución de la crisis económica, se opuso también a nuestro argumento de que, aunque la decadencia significa que la revolución proletaria está al orden del día en la historia, pueden existir sin embargo fases de profunda derrota y confusión en la clase durante este período, fases que hacen casi imposible la revolución, y que confieren diferentes tareas a la organización revolucionaria.
Pero por importantes que pudieran ser tales errores, son errores comprensibles de un revolucionario que desea, con todo su ser, ver el fin del capitalismo y el comienzo de la revolución comunista. Por esta razón nuestro homenaje concluía:
“Está claro, pues, que mantenemos muy importantes diferencias con el FOR, lo que nos ha llevado a polemizar con ellos en varias ocasiones en nuestra prensa (ver en particular el artículo en la Revista Internacional 52). Sin embargo, a pesar de los serios errores que pudo haber cometido, Munis permaneció hasta el fin como un militante que fue profundamente leal al combate de la clase trabajadora. Él fue uno de esos muy raros militantes que permanecieron de pie ante las presiones de la más terrible contrarrevolución que el proletariado haya conocido jamás, cuando muchos desertaron o incluso traicionaron la lucha militante, él permaneció una vez más allí, al lado de la clase en el histórico resurgir de sus luchas a finales de los años 60.
Rendimos nuestro homenaje a este militante de la lucha revolucionaria, a su lealtad e inquebrantable compromiso con la causa proletaria. A los camaradas del FOR, enviamos nuestros saludos fraternales”.
Castoriadis deserta del movimiento obrero
Uno de los mejores relatos de la vida de Munis fue escrito por Agustín Guillamón en 1993, con el título ‘G Munis, un revolucionario desconocido’ [857] . Uno de los principales puntos que se resumen es que la mayoría de esos militantes que, a través de las pruebas y tribulaciones del siglo XX, permanecieron leales a la causa proletaria, no fueron recompensados por la fama o fortuna: junto a Munis, menciona a Onorato Damen, Amadeo Bordiga, Paul Mattick, Karl Korsch, Ottorino Perrone, Bruno Maffi, Anton Pannekoek [858] y Henk Canne-Meijer [33]. Todo lo contrario de lo que puede verse en nuestro obituario para Castoriadis publicado en inglés con el título: 'Muerte de Cornelius Castoriadis: la burguesía rinde tributo a uno de sus siervos’ [859]. Podemos dejar que el artículo hable por sí mismo, añadiendo algunos comentarios.
"La prensa burguesa, especialmente en Francia, ha hecho algo de ruido sobre la muerte de Cornelius Castoriadis. Le Monde se refirió a él en dos ediciones sucesivas (28-29 de diciembre y 30 de diciembre de 1997) y dedicó una página completa a él bajo un título significativo: ‘Muerte de Cornelius Castoriadis, revolucionario antimarxista’. Este título es típico de los métodos ideológicos de la burguesía. Contiene dos verdades que envuelven la mentira que quieren hacernos tragar. Las verdades: Castoriadis está muerto, y era antimarxista. La mentira: que fuera un revolucionario. Para apuntalar la idea, Le Monde recuerda las propias palabras de Castoriadis, 'repetidas hasta el final de su vida': ‘Pase lo que pase seguiré siendo ante todo un revolucionario’”.
Y es verdad que, en su juventud, había sido un revolucionario. A finales de la década de 1940 rompió con la ‘4° Internacional’ trotskista junto con un número de otros compañeros y animó la revista Socialismo o Barbarie. En ese momento SoB representaba un esfuerzo, aunque confuso y limitado por su origen trotskista, por desarrollar una línea proletaria del pensamiento en medio de la contrarrevolución triunfante. Pero en el transcurso de la década de 1950, bajo el impulso de Castoriadis (quien firmaba sus artículos como Pierre Chaulieu y luego como Paul Cardan), SoB fue rechazando cada vez más los ya débiles cimientos marxistas con que se había edificado. En particular, Castoriadis desarrolló la idea de que el antagonismo real en la sociedad ya no era entre explotadores y explotados sino entre 'quienes dan órdenes y quienes las reciben'. SoB acabó desapareciendo a principios de 1966, apenas dos años antes de los acontecimientos de mayo de 68, que marcaron el resurgimiento histórico de la lucha de clases a nivel mundial, tras casi medio siglo de contrarrevolución. Castoriadis, de hecho, había dejado de ser revolucionario mucho antes de morir, incluso si fue capaz de mantener el aspecto ilusorio de que lo era.
Castoriadis no fue el primero en traicionar las convicciones revolucionarias de su juventud. La historia del movimiento obrero está plagada de estos ejemplos. Lo que lo caracteriza, sin embargo, es que él disfrazó su traición con los harapos del ‘radicalismo político’, aparentando oponerse a la totalidad del orden social existente. Podemos comprobarlo en el artículo escrito en Le Monde Diplomatique en respuesta a su último libro: “Hecho y por hacer”, de 1997:
“Castoriadis nos da las herramientas para contestar, para construir barricadas, para vislumbrar el socialismo del futuro, para pensar en cambiar el mundo, para desear cambiar la vida políticamente... ¿Qué herencia política puede venir de la historia del movimiento obrero, cuando ahora es evidente que el proletariado no puede desempeñar el papel de fuerza motriz que el marxismo le atribuyó? Castoriadis responde con un excelente programa que combina las más altas exigencias de la política humana con lo mejor del ideal socialista... Acción y pensamiento están en busca de un nuevo radicalismo, ahora que está cerrado el paréntesis leninista, ahora que el Estado policiaco del marxismo histórico se ha ido a la basura”.
En realidad, este 'radicalismo' que tanto hacía babear a periodistas de altos vuelos, no era sino una hoja de parra que ocultaba que el mensaje de Castoriadis resultaba extremadamente útil para las campañas ideológicas de la burguesía. Así su declaración de que el marxismo había sido pulverizado (‘El ascenso de la insignificancia’, 1996), vino a dar un espaldarazo “radical” a toda la campaña sobre la muerte del comunismo que se desarrolló a raíz del colapso de los regímenes estalinistas del bloque del este en 1989".
Ya vimos algunos signos de esa búsqueda de reconocimiento en la decisión del grupo de Castoriadis de escribir para Les Temps Modernes de Sartre, algo que fue enérgicamente criticado por la GCF[34]. Pero fue cuando abandonó finalmente la idea de una revolución de la clase obrera y comenzó a especular sobre una especie de utopía de ciudadanos autónomos; cuando se zambulló en las aguas más oscuras de la sociología y el psicoanálisis lacaniano; fue entonces cuando se volvió más atractivo para las academias burguesas y las ramas más sofisticadas de los medios de información, que se mostraron bastante dispuestos a perdonarle las locuras de su juventud y aceptarlo en su muy confortable redil.
Pero nuestro artículo ('Muerte de Cornelius Castoriadis: …’) acusa a Castoriadis de una traición más grave que la renuncia a la vida militante o la búsqueda ante todo de progresión profesional:
"Pero la verdadera prueba del radicalismo de Castoriadis ya había tenido lugar en los años 80 cuando, bajo el liderazgo de Reagan, la burguesía occidental lanzó una campaña ensordecedora contra la amenaza militar que representaría el 'Imperio del mal' de la URSS, con objeto de justificar un rearme como no se había visto desde la Segunda Guerra Mundial. En ese momento fue cuando Castoriadis publicó su libro ‘Ante la Guerra’, donde trataba de demostrar la existencia de un 'desequilibrio masivo’ en favor de Rusia, ‘una situación que era prácticamente imposible modificar para los estadounidenses’. Este ‘análisis’ fue, además, frecuentemente citado por Marie-France Garaud, una ideóloga de la derecha ultra-militarista, y vocera, en Francia, de las campañas reaganianas.
A finales de los 80, la realidad demostró que el poder militar ruso era en realidad muy inferior a la de los Estados Unidos, pero esto no desinfló la arrogancia de Castoradis, ni atenuó las alabanzas de los periodistas hacia él. Tampoco esto es nuevo. A partir de 1953-4, incluso antes de que abandonara abiertamente el marxismo, Castoriadis desarrolló toda una teoría según la cual el capitalismo ya había superado definitivamente su crisis económica (ver 'La dinámica del capitalismo' en SoB nº 120). Sabemos lo que sucedió después: la crisis del capitalismo regreso con más fuerza a finales de los 60. Cuando, en 1973, se publicaron en colección de bolsillo (Ediciones 10/18) las obras de Castoriadis, se dejaron aparte algunos textos poco gloriosos, para que su amigo Edgar Morin pudiese decir entonces: ‘¿Quién puede hoy publicar sin vergüenza y casi orgullosamente, los textos que marcaron su trayectoria política desde 1948 a 1973, sino un espíritu singular como Castoriadis?' (Le Nouvel Observateur)".
¿Es que Castoriadis llamó abiertamente para la movilización de los trabajadores en defensa de la ‘democracia occidental’, contra lo que él llamó la ‘estratocracia’ del bloque oriental? En un ‘hilo’ del foro de Libcom en 2011, un ‘post’ firmado por 'Julien Chaulieu', se opone al ‘post’ original, que era un resumen de la vida de Castoriadis escrito por la Federación Anarquista en el Reino Unido, y donde se afirmaba que “En su última etapa, Castoriadis se orientó hacia las Investigaciones filosóficas, hacia el psicoanálisis. En este período, su falta de conocimiento de los acontecimientos y los sociales de entonces, le llevó hacia una tentativa de Occidente -donde la lucha era aún posible – contra el imperialismo estalinista”[35].
A lo que Julien Chaulieu respondió:
"Como alguien que ha estudiado todas sus obras, junto a Guy Debord y muchos otros anarquistas-libertarios socialistas, puedo confirmar que la declaración anterior es totalmente falsa. Castoriadis nunca defendió al Occidente. Esto fue un malentendido a partir de una propaganda del partido social fascista estalinista griego (Partido Comunista de Grecia -PCG -). En esta entrevista grabada en vídeo (que por desgracia sólo existe en griego) afirma que la URSS era efectivamente opresiva y tiránica, pero que eso no significa que debamos defender a las potencias occidentales que son igualmente brutales hacia el 'Tercer mundo'. El hecho de que abandonase las ideas socialistas típicas, y se orientase hacia la autonomía, originó airadas reacciones en el seno del PCG.
En esta entrevista él indicó lo siguiente:
“Las sociedades occidentales no son sólo sociedades capitalistas. Si alguien es un marxista dirá que el modo de producción en el mundo occidental es capitalista, por lo tanto, estas sociedades son capitalistas porque el modo de producción determina todo. Pero estas sociedades no son sólo capitalistas. También se autodefinen como democracias, (yo no las llamo democráticas porque tengo una definición diferente de la democracia), yo las llamo oligarquías liberales. Pero en estas sociedades hay un elemento democrático que no ha sido creado por el capitalismo. Por el contrario, ha sido creado en contraste con el capitalismo. Se creó mientras Europa salía de la Edad Media, y una nueva clase social se estaba creando, la llamada clase media (que nada tiene que ver con los capitalistas), que trató de obtener cierta libertad de los señores feudales, los reyes y la iglesia. Este movimiento sigue después del Renacimiento con la revolución inglesa en el siglo 17º, las revoluciones francesa y americana en el siglo 18º que dieron lugar a la creación del movimiento obrero”.
En realidad, se muestra muy crítico con el capitalismo, desmontando el mito de 'el capitalismo es el único sistema que funciona, lo menos malo', que es el enfoque occidental dominante. Nada hay aquí en pro del capitalismo. Por el contrario, él señala la verdad que ha sido destruida por estúpidos liberales".
Pero lo aparece realmente en esta cita, junto a su análisis alarmista del poderío militar ruso, y una vez más en algunas de sus declaraciones cuando la guerra del Golfo de 1991[36], es que los textos ulteriores de Castoriadis crean una zona de ambigüedad, que puede ser fácilmente explotada por los buitres verdaderos de la sociedad capitalista, por mucho que Castoriadis mismo evite incriminarse en declaraciones abiertamente pro-belicistas.
Nuestro artículo también podía haber añadido que hay otra faceta del ‘legado de Castoriadis’: él es, en cierto sentido, uno de los padres fundadores de lo que hemos llamado la corriente “modernista” (y que, recordemos, se ha inspirado siempre, y en gran medida, por la versión Castoriadis surgida del trotskismo); compuesta de diversos grupos e individuos que pretenden haber superado el marxismo, pero que se siguen considerando a sí mismos como revolucionarios, e incluso comunistas. Varios miembros de la Internacional Situacionista, que tendieron hacia esta dirección, fueron incluso miembros de SoB, pero el paso de esta antorcha es una tendencia más general y no depende de una continuidad física directa. Los Situacionistas, por ejemplo, están de acuerdo con Castoriadis en la consigna de la autogestión generalizada, y convienen también que el análisis marxista de la crisis económica era una antigualla; pero no siguen a Castoriadis en el abandono de la idea de la clase obrera como la fuerza motriz de la revolución. Por otro lado, la tendencia principal del modernismo ulterior - que hoy tiende a autocalificarse como "movimiento para la comunización"- han leído a Marx y a Bordiga y son capaces de mostrar que esta noción de autogestión es completamente compatible con la ley del valor. Pero, en cambio, sí heredan de Castoriadis el abandono de la clase obrera como sujeto de la historia. Y, de igual modo, que la ‘superación’ de Marx, retrotrajo a Castoriadis a Proudhon; esta potente acción de “aufhebung” (autosupresión) tan en boca de los “comunizadores” les devuelve a Bakunin, que contemplaba una inmolación de todas las clases en la gran conflagración del porvenir. Pero esto es una polémica que deberemos abordar en otro momento.
C D Ward, diciembre de 2017
[1] Ver El comunismo esta al orden del día. Castoriadis, Munis y el problema de la ruptura con el trotskismo (primera parte) [792], Revista Internacional nº 161
[2] Chaulieu era el nombre de guerra de Cornelius Castoriadis que empleó también los de Paul Cardan y otros. Montal fue el de Claude Lefort
[3] Ver En memoria de Munis, militante de la clase obrera, Revista Internacional nº 58, https://es.internationalism.org/revista-internacional/200608/1028/en-memoria-de-munis-militante-de-la-clase-obrera [449]
[4] Ver en Revista Internacional nº 72: "Documento - Nacionalismo y antifascismo [840]". Y, en inglés, "Revolucionarios Derrotistas en Grecia durante la II Guerra mundial [860]".
[5] Ver en Revista Internacional nº 102 Lecciones de una ruptura incompleta con el anarquismo, https://es.internationalism.org/revista-internacional/200007/772/anarquismo-y-comunismo-los-amigos-de-durruti-lecciones-de-una-ruptu [861]
[6] Para un análisis de estos acontecimientos ver España 1937, el Frente Popular contra los obreros de Barcelona, https://es.internationalism.org/revista-internacional/200608/1028/en-memoria-de-munis-militante-de-la-clase-obrera [449]
[7] Véase este texto de 1945, en inglés: “Defense of the Soviet Union and Revolutionary Tactics [862].
[9] Disponibles en inglés: On the Content of Socialism I - Socialisme Ou Barbarie [864], On the Content of Socialism II - Socialisme Ou Barbarie [855], On the Content of Socialism III - Socialisme Ou Barbarie [865]: .
[10] Publicado como tal en español en Ed. Zero, 1976.
[11] Escrito durante la guerra, pero publicado íntegramente en los años que la siguieron. Ver https://www.marxists.org/espanol/pannekoek/1940s/consejosobreros/index.htm [866] La referencia de Castoriadis a éste puede verse en, On the Content of Socialism III - Socialisme Ou Barbarie [865]
[12] CS II
[13] Capítulo XLVIII
[14] Véase nuestro anterior artículo de esta serie: “El derribo del fetichismo de la mercancía”. [867] https://es.internationalism.org/revista-internacional/199404/1858/vii-el-estudio-de-el-capital-y-los-principios-del-comunismo-2a-par [867]
[15] "Solidarity, the market and Marx [868]" (Solidaridad el mercado y Marx). Este texto es igualmente interesante puesto que saluda la aparición de nuevos grupos tales como Workers Voice en Liverpool, Internationalism en Estados Unidos, y el grupo de Londres que tras separarse de Solidarity, dio lugar a World Revolution, como grupos mucho más claros que Solidarity sobre el contenido del socialismo/comunismo. Lo que no hace es oponerse a la concepción esencialmente nacional del socialismo que aparece en CS II, una debilidad esta que aflige inevitablemente al PS de la GB con su visión de un camino parlamentario al socialismo. Ver nota siguiente.
[16] Nosotros consideramos - y creemos que en esto estamos más cerca de lo que plantea Marx aunque él prefiriera más el término “comunismo -, que socialismo y comunismo es lo mismo. Una sociedad en la que el trabajo asalariado, la producción de mercancías y las fronteras nacionales, han sido superadas.
[17] Ver nuestro artículo El boom de postguerra no cambio el curso en el declive del capitalismo [273]
[18] El Capital Volumen I, capitulo I
[19] Es interesante anotar que en una carta a Socialismo o Barbarie en 1953, Antón Pannekoek ya había subrayado esa concepción restrictiva de los consejos obreros por parte del grupo francés: “Mientras que vosotros limitáis la actividad de estos organismos a la organización del trabajo en las fábricas tras la toma del poder social por los trabajadores, nosotros los consideramos también como los organismos a través de los cuales, los trabajadores van a conquistar ese poder”. Letter to Socialisme ou Barbarie [869]
[20] CS II.
[22] El texto Los sindicatos contra la revolución, puede verse en las Obras Completas tomo III [871] (pag 71 y siguientes).Este texto fue igualmente publicado en Internationalism a principios de los años 70, con una introducción de Judith Allen, Los sindicatos y el reformismo (Idem [871], pag 104 y siguientes). Munis respondió a esto en Lio teórico y netitud revolucionaria (Idem [871], pag 109 y siguientes).
El texto Pro Segundo Manifiesto puede verse en Obras Completas tomo II [872] (pag. 7 y siguientes).
[23] Ver en francés Les rapports de production en Russie [873]. Se trata del Volumen I del trabajo La sociedad burocrática. Ed Tusquets 1978
[24] Ver nota anterior.
[25]Obras Completas tomo I [874] (pág. 72 y siguientes).
[26] Las confusiones de Fomento Obrero Revolucionario sobre Rusia 1917 y España 1936 [875]. Y “¿Donde va el FOR?.(en versión digital en inglés [876]) o en Revista Internacional nº 52.
[27] Ver en nuestro libro 1936: Franco y la República masacran a los trabajadores, el capítulo V, El mito de la revolución española y en su seno Crítica de Jalones de Derrota, promesas de victoria, https://es.internationalism.org/cci/200602/753/1critica-del-libro-jalones-de-derrota-promesas-de-victoria [877]
[28] Ver el artículo mencionado en la nota anterior “¿Dónde va el FOR?”.
[29]“En memoria de Munis, militante de la clase obrera”. [449] Revista Internacional nº 58
[30] Obras Completas tomo II [872]. (págs. 80 y siguientes).
[31] Revista Internacional nº 156. Véase igualmente nuestra Resolución sobre la Lucha de clases internacional en Revista Internacional del 22º Congreso [751] en Revista Internacional nº 159.
[33] Curiosamente, no incluye a Marc Chirik en la lista, o en el conjunto del artículo, lo que le priva de una importante área de investigación, puesto que los debates entre Munis y la Izquierda Comunista de Francia a finales de los años 40 y los años 50 tuvieron un papel fundamental en la ruptura de Munis con el trotskismo. Además, a lo largo de todos los artículos de Munis sobre la crisis económica hay una polémica continua contra la concepción de la decadencia defendida por la GCF primero y luego por la CCI.
[34] El comunismo está al orden del día en la historia: Castoriadis, Munis y el problema de la ruptura con el trotskismo (primera parte). [792]
[35] En inglés. Castoriadis, Cornelius, 1922-1997 [878].
[36] Según Takis Fotopoulos. “Finalmente hay que mencionar su posición sobre la guerra del Golfo, que resultaba totalmente inaceptable para alguien que se declaraba a sí mismo como de la izquierda anti-sistema. Al contrario que otros analistas de izquierda como Noam Chomsky (¡para nada un extremista y sí también un entusiasta del hundimiento de la URSS!), Castoriadis no adoptó una posición inequívoca contra esta criminal guerra, que ha abierto la guerra a una eventual destrucción de Irak, sino que se mantuvo una actitud ‘equidistante’, entre la víctima (el pueblo iraquí) y el verdugo (la élite transnacional). Así, después de negar que el petróleo fuese la causa fundamental de la guerra en el Golfo (y más tarde, en consecuencia, de la invasión de Irak, lo que hoy reconoce incluso el jefe entonces del sistema de la Reserva Federal americana), sugiere en cambio - ¡una década antes de Samuel Huntington!- una especie de ‘choque de civilizaciones’ en versión Castoriadis. Se trata de hecho de una ‘actitud equidistante’ disimulada ante la víctima y ante el agresor (o sea la postura habitual adoptado por la izquierda en todas las guerras recientes de la élite transnacional): ‘El conflicto va ya mucho más allá de Saddam Hussein. Se encamina a transformarse en una confrontación entre, por un lado, sociedades sometidas a un imaginario religioso persistente y hoy en día fortalecido; y, por otra parte, sociedades occidentales que, de una u otra forma, se han visto libradas de ese imaginario, pero se han mostrado incapaces de transmitir al mundo otra cosa que no sea técnicas de guerra y de manipulación de la opinión´. No resulta sorprendente que, en los años 1990, Castoriadis, y por lo que yo sé, jamás dijo nada en contra del embargo occidental que resultó catastrófico para ese país y que supuso, según estimaciones de la ONU; la muerte de medio millón de niños iraquíes; ni contra los bombardeos mortíferos del país ordenados por la administración Clinton. No hay que insistir en que esta ‘postura equidistante’, similar a la sostenida por Castoriadis y la izquierda reformista, implica de hecho un apoyo indirecto a las élites dirigentes y a sus ‘guerras’”. En inglés The Autonomy Project and Inclusive Democracy: A critical review of Castoriadis ‘thought’ [879], Takis Fotopoulos, The International Journal of Inclusive Democracy Vol 4, Nº 2 (abril 2008).
Herencia de la Izquierda Comunista:
- La revolución proletaria [335]
Cuestiones teóricas:
- Comunismo [686]
La burguesía mundial contra la revolución (II)
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 325.79 KB |
- 206 lecturas
La Socialdemocracia y el Estalinismo ya para siempre en el bando de la burguesía
En la primera parte de este artículo pusimos en evidencia la reacción de todas las grandes potencias imperialistas para contener la oleada revolucionaria y evitar que se extendiera a los grandes países industrializados del oeste de Europa. Y si la burguesía de los distintos países europeos se había enfrentado entre sí durante 4 años, ahora hacía causa común contra su enemigo histórico: el proletariado mundial. De las múltiples fuerzas que la clase dominante comprometió para la preservación de su sistema, la Socialdemocracia (cuya dirección unida al ala derecha votó los créditos de guerra en 1914, consagrando así un oportunismo que venía de lejos, y que le llevó finalmente a pasar definitivamente al campo de la burguesía) había de desempeñar un papel determinante en la represión y la mistificación de la revolución mundial. El partido Socialdemócrata alemán (SPD) se sitúo a la vanguardia de esta ofensiva puesto que fue el auténtico verdugo de la revolución alemana en enero de 1919. Como habían presentido Lenin y Rosa Luxemburg[1], la imposibilidad de la extensión de la revolución a los grandes centros industriales de Europa Occidental condujo al aislamiento y la degeneración de la República de los soviets y a la victoria de la contrarrevolución estalinista que aún pesa enormemente en las filas de la clase obrera mundial.
La traición de la socialdemocracia
El rechazo de la solidaridad del proletariado de Rusia
En el curso de la oleada revolucionaria, que alcanzó a Alemania a partir de noviembre de 1918, la Socialdemocracia jugó verdaderamente el papel de cabeza de puente de la burguesía con el fin de aislar a la clase obrera de Rusia.
Cuando la revolución estalló en Alemania, los diplomáticos soviéticos fueron expulsados por Scheidemann (subsecretario de Estado sin cartera en el gabinete de Max de Bade). En ese momento las masas obreras no habían percibido claramente el abandono progresivo del marxismo por parte del SPD. Cientos de miles de obreros en Alemania aún eran miembros de éste en vísperas de la Iª guerra mundial. Pero su insolidaridad con la Revolución rusa confirmó su traición y su paso al campo burgués. Tras el motín de los marinos de Kiel, Haase transmitió por teletipo un mensaje de los comisarios del pueblo al gobierno soviético agradeciéndole el envío de cereales, pero después de una pausa el mensaje continuaba: «Sabiendo que Rusia está oprimida por el hambre, os pedimos que distribuyáis al pueblo ruso hambriento el grano que pretendéis sacrificar por la revolución alemana. El presidente de la República americana, Wilson, nos garantiza el envío de harina y mantequilla que necesita la población alemana para pasar el invierno». Como dijo después Karl Radek, «la mano tendida queda suspendida en el vacío» ¡El gobierno “socialista” prefería la ayuda de una potencia capitalista antes que la de los obreros de Rusia! En efecto, en su lugar el gobierno alemán aceptó la harina y la mantequilla americanas, y enormes cantidades de artículos de lujo y otras mercancías superfluas que dejaron seco el Tesoro alemán. El 14 de noviembre el gobierno hizo llegar un telegrama al presidente americano Wilson: «El gobierno alemán pide al gobierno de Estados Unidos que haga saber por telégrafo al canciller del Reich (Ebert) si puede contar con el suministro de productos alimenticios de parte del gobierno de los Estados Unidos de manera que el gobierno alemán esté en condiciones de garantizar el orden al interior del país y de distribuir equitativamente las provisiones».
En Alemania este telegrama se difundió ampliamente para transmitir a los obreros el mensaje siguiente a los obreros: «¡renunciad a la revolución y a derrocar el capitalismo y tendréis pan y mantequilla!». Pero los americanos no habían impuesto ninguna condición de ese tipo. Así que, no solo la Socialdemocracia hacía chantaje a los obreros, sino que les mentía descaradamente haciéndoles creer que esas condiciones las había impuesto el propio Wilson[2].
La socialdemocracia a la cabeza de la contrarrevolución
En esas condiciones no cabía duda de que la Socialdemocracia alemana se situaba a la vanguardia de la contrarrevolución. El 10 de noviembre de 1918 el consejo de obreros y de soldados de Berlín, el órgano supremo de poder reconocido por el nuevo gobierno tomó la decisión de restablecer inmediatamente las relaciones diplomáticas con el gobierno ruso a la espera de la llegada de sus representantes a Berlín. Esta resolución era una orden que los comisarios del pueblo debían respetar, pero no lo hicieron. Aunque se justificasen en la prensa del USPD, lo cierto es que la traición y la venta de la revolución a las potencias imperialistas fue aceptada por los Independientes (USPD), como lo demuestra el acta de la sesión del Consejo de Comisarios del Pueblo del 19 de noviembre de 1918: «Prosecución de la discusión sobre las relaciones entre Alemania y la República de los Soviets. Haase aconseja adoptar una política dilatoria. (…) Kautsky está de acuerdo con Haase: la decisión debe diferirse. El gobierno soviético no puede sobrevivir mucho tiempo; de aquí a algunas semanas ya no existirá (…)»[3].
Sin embargo, mientras el ala derecha de este partido centrista pasaba progresivamente al bando de la contrarrevolución, el ala izquierda se orientaba más claramente hacia la defensa de los intereses proletarios.
Pero el esmero del gobierno “socialista” no se detuvo ahí. Ante la irritación de la Entente por la lentitud con la que las tropas alemanas se retiraban de los territorios orientales, el gobierno alemán respondió con un despacho diplomático que, aunque enviado después de la expulsión de los socialdemócratas independientes del gobierno, había sido elaborado con ellos. Hete aquí lo que se afirmaba: «La convicción de la Entente de que las tropas alemanas apoyarían el bolchevismo, por propia iniciativa o siguiendo órdenes superiores, directamente o poniendo obstáculos a las medidas antibolcheviques, no corresponde a la realidad. También nosotros, los alemanes, y por tanto también nuestras tropas, seguimos pensando que el bolchevismo representa una amenaza extremadamente grave que hay que alejar por todos los medios»[4]
Si el SPD ilustra de la manera más extrema el paso de la socialdemocracia al bando de la burguesía, particularmente en su lucha abierta contra la revolución rusa, la mayoría de los otros grandes partidos socialistas del mundo no le fueron a la zaga. La táctica del Partido socialista italiano consistió, durante toda la guerra, en frenar la lucha de clases con la coartada de una posición falsamente neutral en el conflicto mundial, ilustrada por la hipócrita consigna “ni sabotear ni participar”, lo que equivalía a pasarse por el forro el principio del internacionalismo proletario. En Francia, aparte de la fracción que pasó en cuerpo y alma al bando burgués cuando se votaron los créditos de guerra, el movimiento socialista quedó gangrenado por el centrismo, que animaba la hostilidad frente a la revolución de octubre y la fracción bolchevique. No obstante, a finales de 1918 y comienzos de 1919 comenzó a formarse una corriente de izquierdas. Aunque la burguesía aprovechaba la ola de la victoria para reforzar el sentimiento patriótico, el proletariado francés pagó sobre todo la ausencia de un verdadero partido marxista. Eso es, por cierto, lo que había señalado Lenin muy lúcidamente: «la transformación del viejo tipo de partido europeo parlamentario, reformista en la práctica y ligeramente coloreado de un barniz revolucionario verdaderamente comunista, es algo extraordinariamente difícil. En Francia es seguramente donde esa dificultad aparece más claramente»[5].
La Socialdemocracia sabotea y torpedea los consejos obreros[6]
En Rusia, como en todos los países donde van a eclosionar los soviets, los partidos socialistas jugaron un doble juego. De un lado hicieron creer que eran favorables al desarrollo de la lucha emancipadora de los obreros a través de los soviets. De otro, hicieron todo lo posible para esterilizar esos órganos de autoorganización de la clase. En Alemania esto fue más evidente. Aparentemente favorables a los Consejos obreros, los socialistas se mostraron en realidad ferozmente hostiles. Y esto, su acción destructiva en el seno de los soviets demuestra que se comportaron como verdaderos perros guardianes de la burguesía. La táctica era simple; se trataba de socavar el movimiento desde dentro para vaciar los consejos de su contenido revolucionario. O sea, de esterilizar los soviets sometiéndolos al Estado burgués, de suerte que se concibieran como órganos transitorios hasta la celebración de las elecciones a la Asamblea Nacional. Los Consejos tenían igualmente que estar abiertos a toda la población, a todas las capas del pueblo. En Alemania, por ejemplo, el SPD creó los “Comités de Salvación Pública”, que acogían a todas las capas sociales, todas con idénticos derechos.
Además, los dirigentes SPD/USPD sabotearon el trabajo de los soviets desde el Consejo de comisarios del pueblo[7], imponiendo instrucciones distintas de las que daba el Consejo Ejecutivo (CE), que sí era una emanación de los Consejos obreros; o arreglándoselas para que éste no tuviera su propia prensa. Cuando el SPD tuvo la mayoría del CE, éste tomó incluso posición contra las huelgas de noviembre y diciembre de 1918. Esta empresa de demolición de la autoorganización de la clase obrera tuvo lugar igualmente en Italia entre 1919 y 1920 en el momento de las grandes huelgas, puesto que el PSI hizo todo lo que pudo para transformar los Consejos en vulgares comités de empresa incorporados al Estado que llamaban a la autogestión de la producción. La izquierda del partido libró entonces un combate contra esa ilusión que solo podía encerrar la lucha de los obreros en el perímetro estrecho de la fábrica: «Querríamos evitar que penetre en las masas obreras la convicción de que basta desarrollar sin más la institución de los Consejos para apropiarse de las fábricas y eliminar a los capitalistas. Eso sería una ilusión extremadamente peligrosa (…) Si no se produce la conquista del poder político, los Guardias Reales, los carabineros se encargarán de disipar cualquier ilusión con todos los mecanismos de opresión, toda la fuerza de la que dispone la burguesía, el aparato político de su poder» (A. Bordiga)[8].
Pero la Socialdemocracia alemana mostró su verdadero nuevo rostro cuando asumió directamente la represión de las huelgas obreras. En efecto, el desarrollo de una intensa campaña ideológica a favor de la República, del sufragio universal, de la unidad del pueblo…, no bastó para destruir la combatividad y la conciencia del proletariado. Así que, ya al servicio del Estado burgués, los traidores del SPD se aliaron con el ejército para reprimir sangrientamente un movimiento de masas que continuaba el que nació en Rusia, y que ponía en peligro una de las potencias imperialistas más desarrolladas del mundo. El comandante en jefe del ejército, el general Groener, que colaboraba día tras día con el SPD y los sindicatos durante la guerra como responsable de los proyectos de armamento, explica: «Nos aliamos para combatir el bolchevismo. La restauración de la monarquía era imposible. (…) Yo había aconsejado al mariscal de campo que no combatiera la revolución por las armas, porque era de temer que, teniendo en cuenta el estado de las tropas, esa vía fracasaría. Le propuse que el Alto Mando militar se aliara con el SPD, visto que no había ningún partido que dispusiera de suficiente influencia en el pueblo y las masas para reconstruir una fuerza gubernamental con el Mando militar. Los partidos de derecha habían desaparecido completamente y estaba excluido trabajar con los extremistas radicales. Se trataba en primer lugar de arrancar el poder de las manos de los Consejos obreros y de soldados de Berlín. Una acción fue prevista con ese fin. Diez divisiones debían entrar en Berlín. Ebert estaba de acuerdo. (…) Elaboramos un programa que contemplaba, después de la entrada de las tropas, la limpieza de Berlín y el desarme de los Espartaquistas. Esto también fue convenido con Ebert, que tiene particularmente mi reconocimiento por su amor absoluto a la patria. (…) Esta alianza fue sellada contra el peligro bolchevique y el sistema de Consejos.» (Zeugenaussage, - Declaración - octubre-noviembre 1925)[9].
El gobierno socialdemócrata tampoco dudó en apelar a la burguesía de Europa Occidental para la operación de mantenimiento del orden durante las jornadas cruciales de enero de 1919. De todas formas, ésta ya había hecho de la ocupación de Berlín en caso de que la revolución triunfara, una cuestión de honor. El 26 de marzo de 1919 el Primer ministro inglés Lloyd George escribía en un memorándum dirigido a Clémenceau y Wilson; «El mayor peligro en la situación actual es, para mí, que Alemania pueda virar hacia el bolchevismo. Si somos listos, ofreceremos a Alemania una paz que, puesto que será justa, será preferible para toda la gente razonable a la alternativa del bolchevismo»[10]. Frente al peligro de “bolchevización de Alemania”, los principales líderes políticos de la burguesía no se apresuraron en desarmar a quien hasta hacía poco era el enemigo. En un debate en el senado sobre este tema en octubre de 1919, Clémenceau no ocultaba en absoluto las razones: «Para empezar, ¿por qué hemos permitido a Alemania contar con esos 288 cañones? (…) Porque Alemania necesita defenderse y por nuestra parte no tenemos ningún interés en tener una segunda Rusia bolchevique en el centro de Europa; ya es bastante con una»[11].
Con el armisticio recién firmado, el gobierno de Ebert-Noske-Scheidemann-Erzberger sellaba la paz con los de Clémenceau, Lloyd George y Wilson con un pacto militar dirigido contra el proletariado alemán. A continuación, la violencia que exhibieron el perro sangriento Noske y sus cuerpos francos durante la “semana sangrienta” del 6 al 13 de enero de 1919 solo es comparable con la que aplicaron los versalleses contra los Comuneros en otra semana sangrienta del 21 al 28 de mayo de 1871. Igual que 38 años antes, el proletariado sufría «el salvajismo sin máscara y la venganza sin ley» (Karl Marx) de la burguesía. Pero el baño de sangre de enero 1919 solo sería el prólogo de un castigo más terrible que cayó después sobre los obreros del Ruhr, de Alemania central, de Baviera…
La mistificación democrática en los países “vencedores”
En los principales países aliados, la victoria sobre las fuerzas de la Triple Alianza no impidió la reacción de la clase obrera frente a la barbarie que había conocido Europa de 1914 a 1918. Pese al sonado eco de Octubre 1917 en el seno del proletariado de Europa occidental, la burguesía de los diferentes países de la Entente supo instrumentalizar la salida de la guerra para encauzar el desarrollo de las luchas del proletariado entre 1917 y 1927. Aunque la guerra imperialista es la expresión de la crisis general del capitalismo, la burguesía consiguió hacer creer que solo era una anomalía de la historia, que era “la última vez” que podía pasar algo así, que la sociedad encontraría una estabilidad y la revolución no tenía sentido de ser. En los países más modernos del capitalismo la burguesía machacaba con que a partir de ahora todas las clases debían participar en la construcción de la democracia. Era la hora, según decían, de la reconciliación y no de los enfrentamientos sociales. Según esa forma de ver, en febrero de 1918 los parlamentarios ingleses adoptaron la Representation of the People Act, que ampliaba el censo electoral y concedía el derecho de voto a las mujeres de más de 30 años. En un contexto en que la mecha de las luchas sociales prendía en Gran Bretaña, la burguesía más experimentada del mundo buscaba hábilmente desviar a la clase obrera de su terreno de clase. Como afirmase entonces Sylvia Pankhurst, esta hábil maniobra venía impuesta en gran parte por la amenaza de una propagación de la revolución de Octubre a los países occidentales: «Los acontecimientos de Rusia han suscitado una respuesta en todo el mundo, no solo entre la minoría favorable a la idea del Comunismo de Consejos, sino también entre las fuerzas de la reacción. Estas últimas eran perfectamente conscientes del crecimiento del sovietismo cuando han decidido jugar la carta de la vieja maquinaria parlamentaria acordando a ciertas mujeres al mismo tiempo el derecho de voto y a ser elegidas» (La amenaza obrera, 15 de diciembre)[12].
Además, la burguesía supo instrumentalizar muy bien la salida de la guerra jugando con la división entre países vencedores y vencidos a fin de romper la dinámica de generalización de las luchas. Por ejemplo, después de la dislocación del imperio austrohúngaro, el proletariado de las diferentes entidades territoriales tuvo que sufrir la propaganda de las luchas de liberación nacional. De la misma forma, en los países vencidos se cultivó un estado de espíritu revanchista entre el proletariado. En los países vencedores, y aunque el proletariado aspirase mayoritariamente a la tranquilidad tras 4 años de guerra, las noticias que llegaban desde Rusia tendían a alentar un nuevo impulso de combatividad sobre todo en Francia o Gran Bretaña. Pero este impulso se canalizó por el dique del chovinismo y la campaña de la victoria de la civilización contra los “sales boches”[13]. Ante la degradación de las condiciones de vida a consecuencia del desarrollo de la crisis a partir de la década de 1920, estallaron sin embargo luchas obreras en Inglaterra, en Francia, en Alemania e incluso en Polonia. Pero estos movimientos, reprimidos violentamente, eran en realidad los últimos sobresaltos de una oleada revolucionaria que tendría sus últimas convulsiones con la represión brutal de los trabajadores de Shangai y Canton en 1927[14]. La burguesía había conseguido finalmente coordinar sus fuerzas para aplastar y reprimir los últimos bastiones de la oleada revolucionaria. Hay que reconocer consecuentemente, como ya hemos puesto de manifiesto, que la guerra no crea las condiciones más favorables para la generalización de la revolución. En efecto, la crisis económica mundial que viene desarrollándose desde los años 60 parece ser una base material mucho más válida para la revolución mundial, puesto que afecta a todos los países sin excepción y, contrariamente a la guerra imperialista, no puede ser detenida. Los partidos socialistas tuvieron un papel central en la promoción de la democracia y del sistema republicano y parlamentario, como si fuesen pasos hacia la revolución. En Italia, desde 1919, el PSI preconizó sin ambigüedad el reconocimiento del régimen democrático, empujando a las masas a ir a votar en las elecciones de 1919. Circunstancia agravante, el éxito electoral subsiguiente fue aprobado por la Internacional Comunista. No obstante, una vez al mando, los socialistas gestionaron el Estado como cualquier otra fracción burguesa. En los años siguientes, las tesis antifascistas propagadas por Gramsci y los Ordinovistas empujaron a la clase obrera italiana ni más ni menos que al interclasismo. Considerando que el fascismo expresaba una deriva y una particularidad de la historia italiana, Gramsci preconizaba la formación de la Asamblea constituyente, etapa intermedia entre el capitalismo italiano y la dictadura del proletariado. Según él, «una clase de naturaleza internacional debe, en cierto sentido, nacionalizarse». El proletariado tenía que aliarse pues con la burguesía en el seno de una Asamblea nacional constituyente, donde los diputados de “todas las clases democráticas del país” elegidos por sufragio universal elaborarían la futura constitución italiana. En el Vº Congreso Mundial de la Internacional Comunista, Bordiga respondió a esos errores, que llevaban al proletariado a abandonar su terreno de clase en nombre de las ilusiones democráticas: «Debemos rechazar la ilusión de que un gobierno de transición podría ser ingenuo a tal punto de permitir que con los medios legales, las maniobras parlamentarias, los apaños más o menos hábiles, asediemos las posiciones de la burguesía, es decir, que nos hagamos legalmente con todo su aparato técnico y militar para distribuir tranquilamente las armas a los proletarios. Eso es una concepción verdaderamente infantil. ¡No es tan fácil hacer una revolución!»[15]
Las campañas de calumnia acompañan la represión sangrienta
Una propaganda organizada desde la cúspide de los Estados
«Paralelamente a la preparación militar de la guerra civil contra la clase obrera, se procedía a la preparación ideológica» (Paul Frölich). En efecto, muy pronto, en las semanas y meses que siguieron a la revolución rusa, la burguesía se esforzó por reducir el acontecimiento a una toma del poder por parte de una minoría que habría distorsionado la voluntad de las masas y llevaría a la sociedad al desorden y al caos. Pero esta intensa campaña de propaganda antibolchevique y antiespartaquista no fue obra de un puñado de individuos obcecados y decididos a hacer de perros guardianes de la clase dominante, sino de una política de todas las fracciones de la gran burguesía pilotada desde las más altas esferas del aparato de Estado. Como desarrollamos en un artículo de la Revista Internacional n.º 155[16], la Primera Guerra mundial fue un momento determinante del proceso por el que el Estado se adueñó por completo de la información, a través de la propaganda y la censura. El objetivo era claro: influir ideológicamente en la población para asegurar la victoria en esta guerra total. Con la apertura del periodo revolucionario el cometido de la propaganda estatal resultaba igualmente nítido: influir a las masas para hacer que se alejaran de las organizaciones del proletariado, y asegurar así la victoria de la contrarrevolución. Los grandes empresarios alemanes se mostraron como los más decididos y no dudaron en romper sus huchas en pro de la “buena causa” del orden burgués. Gracias a la donación de miles de marcos por parte del banquero Helfferich y del político Friedrich Naumann, se fundó una “Secretaría general para el estudio y la lucha contra el bolchevismo” el 1 de diciembre de 1918 en Berlín. El 10 de enero, su fundador, un tal Stadler reunió cerca de 50 empresarios alemanes para exponerles sus puntos de vista. A continuación, Hugo Stinnes, uno de los mayores magnates de la industria alemana, arengó a las tropas del sombrero de copa: «Soy de la opinión de que después de esta exposición, cualquier discusión es superflua. Comparto completamente el punto de vista del orador. Si el mundo de la industria, del comercio y de la banca no tiene la voluntad ni está en disposición de versar una póliza de seguro de 500 millones de marcos para protegernos del peligro que nos acaban de revelar, no merecemos que se nos considere representantes de la economía alemana. Pido que se declare cerrada esta sesión y les ruego señores Mankiewitz, Borsig, Siemens, Deutsch, etc., etc., (cita aproximadamente 8 nombres) que pasen conmigo a la habitación de al lado para que nos pongamos de acuerdo inmediatamente sobre el modo de repartirse esta contribución»[17]
Con esos cientos de millones de marcos de subvenciones, se abrieron varias oficinas para llevar la campaña antirrevolucionaria. La Liga antibolchevique (la antigua asociación del Reich contra la socialdemocracia) fue ciertamente la más activa para escupir su veneno sobre los revolucionarios de Rusia y de Alemania, difundiendo millones de panfletos, de carteles, de folletos, u organizando mítines. Esta primera institución formaba parte de uno de los dos centros contrarrevolucionarios, junto con el Bürgerrat y el hotel Edén donde tenía su sede el cuartel general de la división de fusileros de la caballería de la guardia.
La organización de propaganda “Construir y Devenir, sociedad para la educación del pueblo y la mejora de las fuerzas nacionales del trabajo”, fundada por Karl Erdmann, fue directamente financiada por Ernst Von Borsig y Hugo Stinnes. Este último sufragó tanto la prensa nacionalista como los partidos de extrema derecha para que hicieran propaganda en contra de espartaquistas y bolcheviques.
Pero las más de las veces fue la socialdemocracia quien actúo como maestro de ceremonias de la manipulación de la opinión en el seno de la clase obrera. Como cuenta Paul Frölich: «Comenzó con la difusión de discursos insípidos celebrando la victoria de la revolución de noviembre. Siguieron las promesas, las mentiras, las reprimendas y las amenazas. El Heimatdienst, una institución creada durante la guerra para manipular a la opinión pública difundió cientos de millones de panfletos, opúsculos y carteles, las más de las veces redactados por los socialdemócratas, apoyando la reacción. Deformando sin pudor el significado de las revoluciones precedentes y las enseñanzas de Marx, Kautsky proclamaba su indignación ante la “prolongación de la revolución”. Se hacía del bolchevismo el coco. Este concierto también fue dirigido por los socialdemócratas, esos mismos gentilhombres que durante la guerra habían aclamado en las columnas de sus periódicos a los bolcheviques (descritos como fieles discípulos del pensamiento de Marx), porque entonces pensaban que las luchas revolucionarias rusas ayudarían a Ludendorff y compañía a vencer definitivamente a las potencias occidentales. Ahora, en cambio, difunden terribles historias sobre los bolcheviques, llegando hasta hacer circular falsos “documentos oficiales” según los cuales los revolucionarios rusos habrían compartido sus mujeres»[18]
Revolucionarios vilipendiados como salvajes sanguinarios
A partir de entonces, las fuerzas proletarias que defendían el internacionalismo proletario se convirtieron en objeto prioritario de los ataques, sobre todo después de la toma del poder por los obreros de Rusia en Octubre 1917. Conscientes del peligro que podía significar la extensión de la revolución para el capital mundial, los Estados más desarrollados pusieron en marcha una verdadera campaña de calumnias contra los bolcheviques para alejar cualquier sentimiento de simpatía o tentativa de fraternización. Durante las elecciones de 1919, la burguesía francesa aprovechó la ocasión para centrar la campaña sobre el “peligro rojo” alimentando la demonización de la revolución y de los bolcheviques. Georges Clémenceau, uno de los grandes actores de la contrarrevolución, fue particularmente activo, puesto que hizo campaña por el tema de la “Unión nacional” contra la “amenaza del bolchevismo”. Un folleto y un cartel célebres, titulados “¿Cómo luchar contra el bolchevismo?” trazaban un perfil del bolchevique parecido al de una bestia, los cabellos desgreñados y un cuchillo entre los dientes. Todo esto contribuía a asimilar la revolución proletaria a una empresa bárbara y sanguinaria. En el congreso de fundación de la Internacional Comunista, George Sadoul rendía cuenta del alcance de las calumnias esparcidas por la burguesía francesa: «Cuando salí de Francia en septiembre de 1917, es decir algunas semanas antes de la revolución de Octubre, la opinión pública en Francia tomaba al bolchevismo por una grosera caricatura del socialismo. Los líderes del bolchevismo eran considerados como criminales o como locos. El ejército de los bolcheviques era, a sus ojos, una horda compuesta de miles de fanáticos y criminales. (…) He de confesaros con gran vergüenza, que la 9/10 parte de los socialistas, de la mayoría y la minoría, eran de la misma opinión. Podríamos alegar, como circunstancias atenuantes, por un lado, nuestra absoluta ignorancia de los acontecimientos rusos, de otra parte, todas las calumnias y falsos documentos propagados por la prensa de todas las tendencias sobre la crueldad, la felonía y alevosía de los bolcheviques. La toma del poder por esa “banda de forajidos” produjo en Francia un efecto “shock”. La calumnia que nos impedía apreciar la verdadera imagen del comunismo se volvió aún más tupida con la firma de la paz de Brest. La propaganda antibolchevique llegó entonces a un máximo apogeo»
Aunque los gobiernos de la Triple Entente contasen con el viento a favor de la victoria para calmar el descontento en el seno de la clase obrera, trataron igualmente de desviar cualquier veleidad revolucionaria hacia la vía de las urnas. La burguesía mostró su verdadero rostro: ¡vil, manipuladora, mentirosa! El anti-bolchevismo que venían difundiendo la prensa, los medios de comunicación y el mundo universitario desde hacía varias décadas, enraizó rápidamente, durante la oleada revolucionaria, en las más altas esferas de los aparatos de Estado. En efecto, la ofensiva militar en las fronteras rusas, la represión sangrienta de la clase obrera alemana en enero de 1919, debían acompañarse inexorablemente de una intensa campaña de propaganda que intentara truncar el impulso de simpatía hacia la revolución proletaria en las clases explotadas de todo el mundo. En los múltiples carteles de propaganda contrarrevolucionaria elaborados en Francia, en Inglaterra o en Alemania, la principal diana eran las organizaciones políticas del proletariado, a las que se consideraba responsables del paro, de la guerra y del hambre, y eran regularmente acusadas de sembrar el desorden y el crimen[19]. Como lo resumió P. Frölich, «los carteles en la calle representaban el bolchevismo como una bestia con una gran boca abierta, dispuesta a morder».
La apelación al asesinato de la vanguardia del proletariado
Desde noviembre 1918 la burguesía alemana hizo de Spartacus el objetivo a batir. Se trataba de neutralizar la influencia de esta organización en las masas. Para hacer esto, fue acusada de todos los males, Spartacus se convirtió en un chivo expiatorio considerado como una verdadera peste para el orden social y el capital alemán. Había que hacerla desaparecer. El cuadro que pinta Paul Frölich diez años después de los acontecimientos es ilustrativo: «Todo delito que se cometiera en las grandes ciudades tenía un único culpable: ¡Spartacus! Los espartaquistas eran acusados de todos los robos. Delincuentes vestidos de uniforme, provisto de documentos oficiales, verdaderos o falsos, aparecían en las viviendas, destrozándolo y robándolo todo: ¡Spartacus los enviaba! Cualquier padecimiento o amenaza solo tenía un origen: ¡Spartacus! Spartacus es la anarquía, Spartacus es el hambre, Spartacus es el terror»[20].
La ignominia de la socialdemocracia y de toda la burguesía alemana fue incluso más lejos, puesto que el Vorwarts[21] organizó una verdadera campaña de denigración y de odio contra Karl Liebknecht, Rosa Luxemburg y otros militantes influyentes de la Liga Spartacus: «Karl Liebknecht, un tal Paul Lévi y la impetuosa Rosa Luxemburg, que no han trabajado nunca en un taller o una obra están a punto de arruinar nuestros sueños y los de nuestros padres (…) Si la banda espartaquista quiere eliminarnos a nosotros y a nuestro porvenir, entonces ¡que Karl Liebknecht y compañía sean también eliminados!».
Al discurso de odio le sucedió la organización de una verdadera cacería de los revolucionarios. La Liga por la lucha contra el bolchevismo ofrecía 10.000 marcos por la captura de Karl Radek o por informaciones que pudieran conducir a su arresto. Pero, sin duda, los objetivos principales eran Liebknecht y Luxemburg. Un manifiesto pegado en las paredes de Berlín en diciembre de 1918 llamaba nada menos que a asesinarlos. Su contenido da la medida del grado de violencia con el que la Socialdemocracia se ensañaba con Spartacus: «¡Trabajador, ciudadano! La patria está al borde de la ruina. ¡Salvadla! La amenaza no viene del exterior, sino del interior: del grupo Spartacus. ¡Atacad a su jefe!¡Matad a Liebknecht! ¡Y tendréis paz, trabajo y pan! Soldados del frente». Un mes antes, el consejo de soldados de Steglitz (una pequeña ciudad de Brandemburgo) había amenazado a Liebknecht y Luxemburg que los soldados dispararían a matar si se presentaban en un cuartel para pronunciar “discursos incendiarios”. La prensa burguesa esparcía realmente un ambiente de verdadero progromo, «loaba los muros salpicados de los sesos de los fusilados. Transformaba la burguesía en una horda sedienta de sangre, ebria de denuncias, que empujaba a los sospechosos (los revolucionarios y otros absolutamente inocentes) delante de los fusiles de los pelotones de ejecución. Y todos estos alaridos culminaban en una sola petición de asesinato: ¡Liebknecht, Luxemburg!»[22]. La palma de la ignominia podría concedérsele al Vorwärts, que el 13 de enero publicó un poema que presentaba a los miembros más destacados de Spartacus como desertores, cobardes que traicionaron al proletariado alemán, y que merecían la muerte:
«Centenas de muertos en un solo recuento-
¡Proletarios!
Karl, Radek, Rosa y compañía-
¡Ninguno de ellos está aquí!
¡Proletarios!»
Todos sabemos que esas calumnias tuvieron desgraciadamente nefastos efectos puesto que el 15 de enero de 1919, Karl y Rosa, esos dos grandes militantes de la causa revolucionaria, fueron asesinados por los cuerpos francos. El relato totalmente fraudulento que hizo el Vorwärts de tales crímenes ilustra por sí solo la mentalidad de la burguesía, esa clase “patética y cobarde” como la describiera ya Karl Marx en el 18 Brumario de Luis Bonaparte. Según los periódicos de la tarde del 16 de enero, Liebknecht habría resultado muerto durante una tentativa de evasión, y Rosa Luxemburg linchada por la multitud. Cuenta Paul Frölich, que el comandante de la división de fusileros de caballería de la guardia, de la que dependían los dos ejecutores de los dos asesinatos, difundió un comunicado que falsificaba totalmente el desarrollo de los acontecimientos y que fue retomado por toda la prensa. Todo ello «dando rienda suelta a una madeja de mentiras, de maniobras de despiste y de violaciones de la ley, que proporcionarán la trama de una vergonzosa serie de comedias interpretadas por la magistratura»[23].
Al precio de un intenso trabajo, todas esas fabulaciones fueron desmentidas por Leo Jogiches que, en colaboración con una comisión de investigación creada por el consejo central y el consejo ejecutivo de Berlín, restableció la verdad exponiendo el desarrollo de esos crímenes y publicando la fotografía del festín de los asesinos tras sus crímenes. ¡Así firmó su propia sentencia de muerte! El 10 de marzo de 1919 fue arrestado y asesinado en la prisión de la prefectura de policía de Berlín. Tuvo lugar un “simulacro de justicia” que permitía adivinar la verdad, a pesar de las intimidaciones y la corrupción. En cuanto a los culpables, apenas sufrieron multas o cortas penas de prisión.
Ayer Rosa Luxemburg era esa bruja roja devoradora de “buenos alemanitos”, hoy es la “buena demócrata”, “la anti-Lenin”, ese “peligroso revolucionario”, “inventor del totalitarismo”. Para la clase dominante esto no le supone contradicción alguna. Las dos caras de su discurso sobre Rosa Luxemburg le cuadran. Supone la enésima demostración de lo que hace la burguesía con la memoria de los grandes personajes que han osado desafiar su mundo «sin corazón y sin alma»: «En vida de los grandes revolucionarios, las clases opresoras les sometían a constantes persecuciones, acogían sus doctrinas con la rabia más salvaje, con el odio más furioso y las campañas más desenfrenadas de mentiras y calumnias. Después de su muerte se intenta convertirlos en iconos inofensivos, canonizarlos, por decirlo así, rodear sus nombres de una cierta aureola de gloria para “consolar” y engañar a las clases oprimidas, castrando el contenido de la doctrina revolucionaria, mellando el filo revolucionario de ésta y envileciéndola. En semejante apocamiento del marxismo se dan hoy la mano la burguesía y los oportunistas dentro del movimiento obrero» (Lenin, El Estado y la Revolución[24])
El estalinismo, auténtico verdugo de la revolución
El fracaso de la oleada revolucionaria hace la cama a Stalin
El aplastamiento sangriento de la revolución en Alemania fue un golpe terrible para el proletariado mundial. Como afirmaban Lenin y Rosa Luxemburg, la supervivencia de la revolución a escala mundial dependía de la capacidad de los obreros de las grandes potencias de hacerse con el poder en sus países. O, dicho de otra forma, que el porvenir de la humanidad dependía de la extensión de la oleada revolucionaria que había comenzado en Rusia. Pero esa progresión no tuvo lugar. Los fracasos del proletariado en Alemania, en Hungría, y en Italia, tocaron a muerto por la revolución en Rusia; una muerte por asfixia, puesto que no quedaba en su seno aliento suficiente para dar ímpetu a los obreros del mundo entero. En esa agonía «interviene precisamente el estalinismo, en total ruptura con la revolución cuando, tras la muerte de Lenin, Stalin se hace con las riendas del poder y desde 1925 planteó su tesis de “la construcción del socialismo en un solo país”, gracias a la cual va a instalarse en todo su horror la contrarrevolución»[25].
Hace décadas que historiadores, periodistas y otros comentaristas de todo género intentan falsificar la historia tratando de encontrar una continuidad entre Lenin y Stalin y alimentando la mentira según la cual el comunismo es igual al estalinismo. Pero en los hechos hay un abismo entre Lenin y los bolcheviques de un lado, y el estalinismo en otro.
El Estado que surgió después de la revolución se le iba cada vez más de las manos a la clase obrera y absorbía progresivamente al partido bolchevique, en el que el peso de los burócratas se hacía preponderante. Stalin era el representante de esta nueva capa de gobernantes, cuyos intereses estaban en total oposición con la salvaguardia de la revolución mundial. La tesis del “socialismo en un solo país” sirvió precisamente para justificar la política de esta nueva clase burguesa en Rusia, que consistía en replegarse en la economía nacional y el Estado, garante del statu quo y del modo de producción capitalista. Lenin no defendió jamás esas posiciones. Al contrario, siempre defendió el internacionalismo proletario, considerando este principio como una brújula que permitía al proletariado no desviarse al terreno de la burguesía. Y, aunque no pudiera anticipar lo que sería el estalinismo, en los últimos años de su vida Lenin fue consciente de ciertos peligros que acechaban a la revolución y particularmente de la dificultad para frenar la atracción conservadora del Estado sobre las fuerzas revolucionarias. Aun cuando no fuera capaz de oponérsele, sí alertó contra la gangrena burocrática, sin que encontrara una solución a un problema de todas formas ineluctable. También Lenin desconfiaba mucho de Stalin y era contrario a que éste obtuviera cargos importantes. En su “testamento” del 4 de enero de 1923, intentó incluso apartarlo del puesto de secretario general del partido, en el que Stalin «iba a concentrar un poder enorme, del que abusa de forma brutal». Una vana tentativa, puesto que Stalin ya controlaba la situación[26].
Como pusimos en evidencia en nuestro folleto El hundimiento del estalinismo: «El estalinismo asentó su dominación sobre los escombros de la revolución de 1917. Gracias a esa negación radical del comunismo que constituía la doctrina monstruosa del “socialismo en un solo país”, totalmente ajena al proletariado y a Lenin, la URSS volvió a ser, no solo un Estado capitalista de arriba abajo, sino también un Estado en que el proletariado fue sometido brutalmente y con más saña que en cualquier otra parte, a los intereses del capital nacional, rebautizados como “intereses de la patria socialista”»[27]
La URSS: un Estado burgués imperialista contra la clase obrera
Instalado en el poder, Stalin se afanó en conservarlo. A finales de los años 1920 tenía en sus manos las palancas de mando del aparato de Estado soviético. Por nuestra parte ya explicamos, en uno de los primeros artículos sobre la revolución rusa, el proceso que llevó a la degeneración de la revolución y el surgimiento de una nueva clase dominante, haciendo de este país enteramente un Estado capitalista[28]
¡La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, solo tenía de soviético el nombre!
«No solamente la consigna de todo el periodo revolucionario: “Todo el poder a los soviets” se abandona y se rechaza, sino que la dictadura del proletariado por los consejos obreros, que había sido el motor y el alma de la revolución, y que tanto repugna y aflige a nuestros queridos “demócratas” de hoy (…) es totalmente destruida y se convierte en un caparazón vacío, cediendo el sitio a una implacable dictadura del partido-Estado sobre el proletariado»[29].
Producto de la degeneración de la revolución, el estalinismo no ha pertenecido nunca a otro campo que el de la contrarrevolución. Además, si logró plenamente su asiento en el gran concierto de las naciones burguesas es precisamente por eso. Era una fuerza extraordinaria para engañar a la clase obrera haciéndole creer que el comunismo existía realmente en el Este de Europa, que su progresión estaba ralentizada, y que su victoria total dependía del apoyo de los obreros de todo el mundo a la línea política decidida por Moscú. Esa gran ilusión era evidentemente sostenida por todos los partidos comunistas del mundo entero. A fin de transmitir la mentira a gran escala, Moscú y los PC’s nacionales organizaban especialmente los famosos viajes a la Unión soviética de delegaciones obreras, una estancia durante la cual se mostraban todos los “fastos” del régimen a los “turistas políticos” que después, a su vuelta, se enviaban a predicar la buena nueva en sus fábricas y células. Henri Guilbeaux[30] describía así esta mascarada: «Cuando el obrero va a Rusia es cuidadosamente seleccionado, además solo puede ir en grupo. Se le escoge de entre los miembros del Partido, pero se elige también en los sindicatos y en el partido socialista y elementos llamados “simpatizantes”, muy influenciables, a los que será fácil “comer el coco”. Los delegados “elegidos” así forman una delegación obrera. Llegados a Rusia, los delegados son recibidos oficialmente, adiestrados, mimados, agasajados. Siempre los acompañan guías y traductores. Se les hacen regalos (…) Allá donde vayan se les dice: “esto pertenece a los obreros. Aquí son los obreros los que mandan”. A su regreso, a los delegados obreros que se identifican como más capaces de ensalzar a la URSS, se les da bombo y platillo. Se les invita a contar sus impresiones en reuniones públicas»[31].
Estos viajes de “descerebramiento político” tenían el objetivo principal de mantener el mito del “socialismo en un solo país”; auténtica falsificación del programa defendido por el movimiento revolucionario; puesto que desde sus orígenes éste se presenta como un movimiento internacional en la medida en que, como escribió Engels en 1847, la ofensiva política de la clase obrera contra la clase dominante se efectúa desde el principio a escala internacional: «La revolución comunista (…) no será una revolución puramente nacional; se producirá al mismo tiempo en todos los países civilizados (…) Ejercerá el mismo tiempo una repercusión considerable sobre los otros países del globo y transformará y acelerará completamente el curso de su desarrollo; tendrá por consiguiente un terreno universal»[32].
El socialismo en un solo país significaba la defensa del capital nacional y la participación en el juego imperialista. Eso significaba igualmente la liquidación de la oleada revolucionaria. En esas condiciones, Stalin se convirtió en un hombre respetable a los ojos de las democracias occidentales, preocupadas a partir de ahora de facilitar la inserción de la URSS en el mundo capitalista; mientras que la burguesía mundial no había dudado en establecer un cordón militar alrededor de Rusia en el momento de la revolución. Es decir, cambió radicalmente de política una vez disipado el peligro. Además, después de la crisis de 1929, la URSS se convirtió en una apuesta central y toda la burguesía occidental intentó atraerse los favores de Stalin. Así, la URSS se integró en la Sociedad de Naciones en 1934 y se firmó un pacto de no agresión entre Stalin y Laval, el ministro de asuntos exteriores francés. El comunicado que se publicó a continuación ilustra la política antiobrera de la URSS: «El Sr. Stalin comprende y aprueba plenamente la política de defensa nacional de Francia para mantener sus fuerzas armadas a la altura de sus necesidades de seguridad». Como señalamos en nuestro folleto El hundimiento del estalinismo: «Esa política de alianza con la URSS permitió, en la estela del pacto Laval- Stalin, la formación del “Frente Popular” en Francia, sellando la reconciliación del PCF con la socialdemocracia por las necesidades del capital francés en la arena imperialista Stalin se había pronunciado a favor del armamento de Francia y de rebote el PCF votó por su parte los créditos militares y firmó un acuerdo con los radicales y la SFIO»[33]
El terror estalinista o la liquidación de la vieja guardia del partido bolchevique
Toda la burguesía comprendió que Stalin era el hombre del momento, el que iba a erradicar los últimos vestigios de la revolución de Octubre 1917. Es más, las democracias occidentales se mostraron de lo más indulgentes con él cuando comenzó a aplastar y exterminar la generación de proletarios y revolucionarios que había participado en la revolución de Octubre 1917. La liquidación de la vieja guardia del partido bolchevique dejaba clara la determinación de Stalin para impedir cualquier tipo de conjura en su entorno y consolidar su poder; pero permitió igualmente asestar un golpe a la conciencia del proletariado de todo el mundo arrastrándolo a tomar a cargo la defensa de la URSS contra los pretendidos traidores de la causa revolucionaria.
En tales condiciones, las democracias europeas no dudaron en apoyar esa empresa macabra y participar en ella. Se extasiaban proclamando bellas frases sobre los derechos humanos, pero estaban mucho menos dispuestas a acoger y proteger a los principales miembros de la Oposición obrera, empezando por Trotsky, su principal representante. Tras haber sido expulsado de Rusia en 1928, fue acogido por la Turquía hostil al bolchevismo cuyas autoridades, conchabadas con Stalin, le dejaron entrar en su territorio, pero le privaron de pasaporte y expuesto a las acciones de los residuos de los ejércitos blancos. El antiguo jefe del ejército rojo escapó varias veces de las tentativas de asesinato. Su “vía crucis” continuó después de abandonar Turquía, ya que todos los gobiernos democráticos de Europa occidental, de acuerdo con Stalin, le negaron el derecho de asilo; «perseguido por los asesinos a sueldo de Stalin o los restos de los ejércitos blancos, Trotsky será condenado a errar de un país a otro hasta mediados de la década de 1930. El mundo entero se había convertido para el antiguo jefe del Ejército Rojo en un “planeta sin visado”[34]»[35].
La socialdemocracia se mostró además como la servidora más diligente de Stalin. Entre 1928 y 1936, todos los gobiernos occidentales colaboraron con él y cerraron sus fronteras a Trotsky o, como Noruega, lo pusieron bajo vigilancia prohibiéndole cualquier actividad política y toda crítica de Stalin. Otro ejemplo: en 1927, Christian Rakovski, embajador de la URSS en París, fue llamado a Moscú a petición del gobierno francés que lo consideró como “persona non grata” después de que firmara la plataforma de la Oposición de izquierda. Francia, la “patria de los derechos del hombre y del ciudadano”, lo entregaba de manera innoble a sus verdugos, aportando su grano de arena a las grandes purgas estalinistas. ¡Y hoy esas mismas democracias occidentales y sus intelectuales de pacotilla las denuncian a voz en grito para hacer olvidar que ellos mismos participaron en esos asesinatos!
Para todos los miembros de la Oposición, las “grandes democracias” solo eran las antesalas de los pasillos de la muerte estalinistas o el campo de acción de los agentes del GPU que estaban autorizados a entrar en sus territorios para masacrar a los militantes de la Oposición. Igualmente, la prensa occidental secundaba las campañas de calumnia designando a los acusados como agentes de Hitler, de igual modo que justificó las purgas y las condenas apoyándose, sin ponerlas en duda, en las actas de las sesiones de los procesos. Por supuesto los partidos comunistas, ponían mayor ahínco, si cabe, en la calumnia y la justificación de semejantes simulacros de justicia. Después de la condena de los 16 primeros acusados en el primero de los llamados Procesos de Moscú, el comité central del PCF y las células de muchas fábricas votaron resoluciones para apoyar la ejecución de esos “terroristas trotskistas”. El periódico L’Humanité se distinguió especialmente llamando a la ejecución de los “Hitleriano-trotskistas”. Pero la celebración más inmunda del terror estalinista puede que sea “El himno a la GPU”, ese simulacro de poema escrito por Louis Aragon[36] en 1931 quien, tras haber sido poeta en su juventud, se convirtió en un predicador estalinista que no dejó de cantar alabanzas a Stalin y a la URSS hasta su último aliento.
Trotsky, Kamenev, Zinoviev, Smirnov, Evdokimov, Sokolnikov, Piatakov, Bujarin, Radek, … por no citar más que a los condenados más conocidos, aunque algunos de ellos se comprometieran más o menos con la estalinización, todos esos combatientes del proletariado encarnaban la herencia de Octubre de 1917. Liquidándolos, Stalin asesinaba un poco más la revolución; puesto que tras la farsa de estos procesos se ocultaba la tragedia de la contrarrevolución. Estas grandes purgas, lejos de expresar la depuración de la sociedad para la “construcción del socialismo”, marcaban un nuevo asalto contra la memoria y la transmisión del legado del movimiento revolucionario.
Alentado o desacreditado, el mito del comunismo en la Unión soviética ha sido instrumentalizado siempre por la burguesía contra la conciencia del proletariado. Si se hubiera podido pensar que el estallido del bloque del Este entre 1989 y 1991 iba a arrastrar en su hundimiento esa gran superchería, no fue en absoluto así. Al contrario, la asimilación del estalinismo al comunismo no ha hecho más que reforzarse estos últimos 30 años; aunque en las minorías revolucionarias el estalinismo sea reconocido como el peor producto de la contrarrevolución.
Conclusión
Cien años después de los acontecimientos, el espectro de la Revolución de Octubre de 1917 persigue aún a la burguesía. Y para protegerse frente a un nuevo episodio revolucionario que haría tambalearse su mundo, se afana en enterrar la memoria histórica del proletariado. Pare ello sus intelectuales se dedican incansablemente a reescribir la historia hasta que la mentira tome la apariencia de verdad.
Por eso frente a la propaganda de la clase dominante, el proletariado debe sumergirse en la historia de la clase y esforzarse por sacar las lecciones de los episodios pasados. También tiene que cuestionarse, y esperamos que este artículo proporcione material de reflexión, las razones que llevan a la burguesía a denigrar de forma cada vez más infame, uno de los acontecimientos más gloriosos de la historia de la humanidad, el momento en que la clase obrera ha demostrado que era posible plantear una sociedad que acabara con la explotación del hombre por el hombre.
Narek (27 de enero 2019)
[1] Ver particularmente el folleto de Rosa Luxemburg sobre la revolución rusa https://www.marxists.org/espanol/luxem/11Larevolucionrusa_0.pdf [655]
[2] Ver P. Frölich, R. Lindau, A. Schreiner, J. Walter, Révolution et Contre-révolution en Allemagne (1918-1920) Editions Science Marxiste, 2013
[3] Citado en P. Frölich, Op. Cit. Pag. 25
[4] Citado en P. Frölich Op cit. Pag. 26
[5] Citado en Annie Kriegel, Aux origins du Communisme français, Flammarion 1978. Existe una versión en español: Los comunistas franceses, Ed Villalar 1978
[6] Para un enfoque más completo, ver nuestro folleto sobre la revolución en Alemania (se puede pedir a nuestra dirección: [email protected] [881] ), también la Lista de artículos sobre la tentativa revolucionaria en Alemania 1918-23 https://es.internationalism.org/content/4373/lista-de-articulos-sobre-la-tentativa-revolucionaria-en-alemania-1918-23 [787]
[7] El Consejo de comisarios del pueblo no era otra cosa sino el nombre del nuevo gobierno del 10 de noviembre de 1918, compuesto por Ebert, Scheidemann y consortes. Esa denominación permitía en cierta forma crear la ilusión de que los dirigentes del SPD eran favorables a los Consejos obreros y al desarrollo de la lucha de clases en Alemania.
[8] Citado en Revolución y Contra-revolución en Italia (1919-1922), 1ª parte, Revista Internacional nº 2 https://es.internationalism.org/revista-internacional/197504/1941/revolucion-y-contrarrevolucion-en-italia-i [882]
[9] Citado en “Revolución en Alemania” (II), “Los inicios de la revolución”, Revista Internacional nº 82 https://es.internationalism.org/revista-internacional/199512/1817/ii-los-inicios-de-la-revolucion [883]
[10] Citado Por Gilbert Badía en Les Spartakistes 1918: l’Allemagne en révolution, Ed. Aden 2008, pag. 296. Existe una versión en español en dos tomos: Los Espartaquistas, Ed Mateu Barcelona
[11] Gilbert Badía Op cit. Pag. 298
[12] ver en CCI online: «Campagne idéologique autour des “suffragettes”: droit de vote ou communisme?» (no hay versión es español)
[13] Boches era el término despectivo para referirse a los alemanes. Los “sales boches” quería decir los asquerosos alemanes.
[14] Ver el artículo Lecciones de 1917-23 - La primera oleada revolucionaria del proletariado mundial [370] en Revista Internacional nº 80
[15] Revolución y contrarrevolución en Italia (II): Frente al fascismo. Revista Internacional nº3. https://es.internationalism.org/revista-internacional/197508/2009/revolucion-y-contra-revolucion-en-italia-ii-frente-al-fascismo-el- [884]
[16] La propaganda durante la primera guerra mundial, https://es.internationalism.org/revista-internacional/201509/4114/la-propaganda-durante-la-primera-guerra-mundial [885]
[17] Citado en G. Badia, Op. Cit. Pag 286
[18] Citado por P. Frölich, R. Lindau, A. Schreiner, J. Walcher, Révolution et contre-révolution en Allemagne. 1918-1920. De la fondation du Parti communiste au putsch de Kapp, Editions Science marxiste, 2013
[19] Ver nuestro artículo: “La propaganda en la Iª Guerra mundial”, en la Revista Internacional n.º 155
[20] P. Frölich, R. Lindau, A. Scheiner, J. Walcher, Op. Cit. Pag. 45
[21] El órgano de prensa principal del SPD
[22] P. Frölich, Rosa Kuxemburg, L’Harmattan, 1991, pag 364
[23] P. Frölich, R. Lindau, A. Scheiner, J. Walcher, Op. Cit. Pag. 137
[25] Folleto de la CCI (en francés) El hundimiento del estalinismo [887] (on line)
[26] Folleto de la CCI: El hundimiento del estalinismo (en francés) [887]
[28] La degeneración de la revolución rusa (respuesta a “Revolutionary workers group”) Revista Internacional nº3 https://es.internationalism.org/revista-internacional/197507/998/la-degeneracion-de-la-revolucion-rusa [779]
[30] Henri Guilbeaux fue un político socialista francés. Activo en el Movimiento contra la guerra que se reunió en Zimmerwald durante la Primera Guerra Mundial. Era una figura prominente de un grupo de intelectuales que lucharon en Ginebra contra la guerra (Wikipedia)
[31] Henri Guilbeaux, La fin des soviets, Societé française d’éditions littéraires et techniques, 1937, pag. 86
[32] F Engels: Principios de Comunismo
[33] Folleto de la CCI: El hundimiento del estalinismo (en francés) [887]
[34] En referencia a la novela de Jean Malaquais, traducida al español: “Planeta sin visado”, en la que se describe el ambiente de Marsella en la Francia ocupada de la 2ª guerra mundial, donde perseguidos de todas partes, viven un puñado de militantes de la Izquierda comunista como Marc Chirik, que trataban de escapar de ser exterminados
[35] Del folleto en francés: El hundimiento del estalinismo Op. Cit. [887]
[36] Poeta, novelista y periodista francés. Se afilió al PCF en 1927 y no lo abandonó hasta su muerte. Permaneció fiel a Stalin y al estalinismo toda su vida y aprobó los procesos de Moscú
Herencia de la Izquierda Comunista:
Revista Internacional nº 163
- 328 lecturas
Presentación de la Revista Internacional número 163
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 80.86 KB |
- 57 lecturas
Treinta años después de la caída del Muro de Berlín y del colapso del bloque del Este, el mundo se hunde aceleradamente en la miseria, el caos y la barbarie. Dos acontecimientos de la situación internacional dan fe de ello: una serie de revueltas populares en los países en que más se ha ahondado la crisis económica mundial, y una reciente alteración del equilibrio de fuerzas imperialistas en Siria que anuncia la evolución futura del caos guerrero Estos dos eventos son respectivamente analizados por sendos artículos de nuestra Revista.
El primer artículo: “Ante la agravación de la crisis económica mundial y la miseria, las "revueltas populares" representan un callejón sin salida [890]” informa de movilizaciones, a menudo muy masivas en Chile, Ecuador, Haití, Irak, Argelia, Líbano e Irán, frecuentemente acompañadas de una violencia indiscriminada y una represión sangrienta. Si la clase obrera está presente en estas "revueltas populares", interclasistas, estériles, portadoras de ideología democrática, e incapaces de oponerse a la lógica del capital, nunca es como una clase antagónica al capitalismo sino siempre diluida entre la población. Precisamente, la ausencia del proletariado de la escena social mundial, como consecuencia de su dificultad política para reconocerse a sí mismo como una clase específica dentro de la sociedad es lo que explica la multiplicación de tales movimientos. La participación en ellos sólo puede contribuir a aumentar esta dificultad política de la clase obrera.
El segundo artículo es “Invasión turca del norte de Siria: la cínica barbarie de la clase dominante ". ¿Qué significan la retirada norteamericana de Siria, el abandono de los kurdos que hasta entonces habían formado parte del sistema norteamericano, la invasión turca de Siria y, por último, el aposentamiento en el territorio del gran padrino ruso como "garante" de un equilibrio necesariamente precario? Los Estados Unidos van a delegar la defensa de sus intereses regionales en sus aliados en esa zona (Israel, Arabia Saudí, etc.) y, por qué no, considerará a Putin como un posible baluarte contra el inexorable ascenso de China. Estamos asistiendo a un episodio de la guerra de todos contra todos, un elemento que es central en los conflictos imperialistas desde la desaparición del sistema de bloques y que sigue ilustrando el cinismo de la clase dominante. Esto es evidente no sólo en las masacres que sus aviones, artillería y bombas terroristas están causando a la población civil de Siria, Irak, Afganistán o Gaza, sino también en la forma en que utilizan a quienes se ven forzados a huir de las zonas de masacre.
La guerra de todos contra todos es una consecuencia del desorden mundial resultante del hundimiento del bloque de los países del Este. Volveremos, en futuros artículos de nuestra página web, a analizar el conjunto de consecuencias para el mundo de ese colapso del bloque del Este, y también a desnudar la propaganda falsaria con que la burguesía acompañó este acontecimiento. Según ésta lo que se hundía no era una parte del mundo capitalista la que estaba colapsando, sino el "comunismo", por lo que este acontecimiento auguraba una era de paz y prosperidad.
Más que nunca, la situación mundial requiere que la clase obrera mundial acabe con este sistema para construir una nueva sociedad que, poniendo al servicio de la humanidad el enorme desarrollo de las fuerzas productivas logrado bajo el capitalismo, pueda ser liberada de la explotación, la miseria y las guerras. Pero esto debe hacerse antes de que este sistema, decadente desde hace más de un siglo, conduzca a la destrucción de estas mismas fuerzas productivas, de la naturaleza y de todo lo que permite la vida en la tierra, de tal manera que el daño se vuelva irreversible y el fin de la humanidad inevitable.
Todas las campañas orquestadas por la burguesía en torno a las "movilizaciones por el clima" tienen como objetivo esencial desvincular al capitalismo de la responsabilidad de la catástrofe ecológica, y hacerla recaer en las "viejas generaciones" por haber "vivido egoístamente malgastando los recursos del planeta". Sirven pues también a escamotear que la única solución a la amenaza de destrucción del planeta sólo puede venir de la revolución proletaria. Hemos denunciado ampliamente esta nueva ofensiva ideológica de la burguesía a través de artículos y folletos[1].
Pese a esa urgencia objetiva de la revolución proletaria, la clase obrera no está preparada para lanzarse al asalto del capitalismo. Primero debe recuperarse del terrible golpe a la confianza en su proyecto histórico que causaron las campañas sobre la muerte del comunismo que se prodigaron a partir de 1990 y que han afectado profundamente su capacidad de reconocerse a sí misma como la clase, la única clase, capaz de derrocar al capitalismo y construir la nueva sociedad.
Por otra parte, y como ya demostró la historia de la primera oleada revolucionaria, cualquier nuevo intento revolucionario del proletariado tendrá que poder contar con la presencia del futuro partido revolucionario mundial para poder salir victorioso. La fundación de este último no se decreta, sino que se prepara a través de la actividad de las minorías revolucionarias que, desde el fracaso de esa primera oleada revolucionaria mundial, han emprendido y transmitido la tarea de hacer balance de esta, de sus insuficiencias, así como de los errores y deficiencias de lo que, en aquel entonces, constituía la vanguardia. La Internacional Comunista. Ya en nuestro número anterior de la Revista intervinimos sobre este tema a través de artículos dedicados a las lecciones que debían extraerse de la fundación de la Internacional Comunista en 1919, y una de ellas en particular relacionado con la naturaleza tardía de esta fundación, mientras que la revolución alemana - crucial tanto para la supervivencia del poder soviético en Rusia como para la extensión de la revolución a los principales centros del capitalismo - ya estaba en marcha. Uno de estos artículos, "Cien años después de la fundación de la Internacional Comunista, qué lecciones para las luchas del futuro", insistía en otra importante lección, relativa a la crítica del método que se había utilizado en su fundación, favoreciendo ser más numerosos en lugar de la claridad de las posiciones y principios políticos. Esta debilidad no sólo no había armado al nuevo partido mundial, sino que sobre todo lo había hecho vulnerable al oportunismo que crecía en el seno del movimiento revolucionario. En este número de la Revista, publicamos la segunda parte de este artículo, que pretende destacar el combate político que las fracciones de izquierda emprendieron contra la línea de la IC, que se aferraba a las viejas tácticas del movimiento obrero que quedaron obsoletas con la apertura de la fase decadente del capitalismo.
Desde la primera oleada revolucionaria se han hecho considerables progresos teóricos y programáticos y los grupos proletarios más avanzados han comprendido que es necesario dar los pasos esenciales para la formación de un nuevo partido mundial antes de las confrontaciones decisivas con el sistema capitalista. A pesar de ello, este horizonte parece aún muy lejano. En este sentido, publicamos aquí la primera parte de un artículo, "La difícil evolución del medio político proletario desde mayo del 68", que da cuenta de las principales dificultades que han obstaculizado en su seno las necesarias clarificación organizada y cooperación, esencialmente por el peso del sectarismo. Esta valoración crítica es fundamental por cuanto el medio político proletario constituye necesariamente el crisol indispensable de la clarificación / decantación con vistas a la fundación del futuro partido mundial.
La historia ha demostrado lo difícil que es construir un partido político de vanguardia que esté a la altura de sus responsabilidades, como lo hizo el partido bolchevique en el primer intento revolucionario en 1917. Es ésta una tarea que requiere muchos y diversos esfuerzos. Precisa, ante todo, la máxima claridad sobre las cuestiones programáticas y sobre los principios de funcionamiento de la organización, una claridad que se basa necesariamente en toda la experiencia pasada del movimiento obrero y de sus organizaciones políticas. Hay una herencia común de la Izquierda Comunista y que la distingue de las demás corrientes de izquierda que surgieron de la Internacional Comunista. Por eso es importante definir los contornos históricos de la izquierda comunista y las diferencias que la distinguen de otras corrientes de izquierda, en particular la corriente trotskista, frente a los intentos de introducir confusión a este nivel. Este es el propósito de este artículo escrito para criticar las tentativas de este tipo provenientes de un grupo llamado Nuevo Curso.
Finalmente, como es tradicional en el movimiento obrero, los revolucionarios tienen la responsabilidad de dar a conocer las experiencias de lucha de su clase. Esto es lo que hemos hecho con la publicación de una serie de artículos que representan una contribución a una historia del movimiento obrero en Sudáfrica. Terminamos esta serie aquí con un artículo que destaca cómo la clase obrera, después de enfrentarse al "poder blanco" del apartheid, tuvo que enfrentarse al nuevo "poder negro" del ANC y Mandela después de la elección de este último en 1995. Ha tenido así la dolorosa experiencia de que, aun cuando las "cabezas cambien" al frente del Estado, la explotación y la represión siguen siendo las mismas.
(20/11/2019)
[1] A propósito de esto ver en nuestra web nuestra hoja internacional: “Solo la lucha de clases internacional puede poner fin al curso del capitalismo hacia la destrucción” [891], distribuido sobre todo en las manifestaciones sobre el clima.
Ante la agravación de la crisis económica mundial y la miseria, las "revueltas populares" representan un callejón sin salida
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 106.42 KB |
- 234 lecturas
En todo el mundo, los ataques contra la clase obrera se están extendiendo y profundizando[1]. La clase dominante está tratando desesperadamente de frenar los efectos de la decadencia histórica de su propio modo de producción a costa, como siempre, de los trabajadores, a quienes se obliga a pagar el precio de esa agonía. En los países "ricos" se multiplican los planes de despidos, sobre todo en Alemania y el Reino Unido. Algunos de los países calificados de "emergentes" (Brasil, Argentina, Turquía) ya están en recesión, con todo lo que esto implica para la situación de los trabajadores. En cuanto a los proletarios de países que no son ni "ricos" ni "emergentes", su situación es aún más dramática; la población no explotadora también está sumida en un pozo son fondo de miseria.
En particular estos últimos países han sido recientemente escenario de movimientos populares en respuesta a los sacrificios que, una y otra vez, se les exigen por parte del capital, y que son a menudo ejecutados por gobiernos plagados de corrupción, y desacreditados y odiados por la población. Hablamos de los movimientos que hemos visto en Chile, Ecuador[2], Haití, Irak, Argelia, Líbano y, más recientemente, en Irán. Estas movilizaciones, a menudo muy masivas, se han visto acompañadas en algunos países de brotes de violencia y represión sangrienta. También en el masivo movimiento de protesta en Hong Kong, que no ha partido esencialmente en respuesta a la pobreza o la corrupción, sino contra el fortalecimiento del arsenal represivo que haría posible las extradiciones a la China continental, hemos visto recientemente la aparición de un mayor nivel de represión: la policía ha disparado a manifestantes a quemarropa[3].
Si la clase obrera participa en estas "revueltas populares", jamás lo hace como clase antagónica al capitalismo, sino anegada en eso que se llama el “pueblo”. Es más: son precisamente las dificultades que arrostra para reconocer su propia identidad de clase y su ausencia de la escena social mundial lo que explica precisamente la multiplicación de estos movimientos populares estériles que no son capaces de oponerse a la lógica del capital. Más que favorecer la emergencia futura de una respuesta de la clase obrera y, con ella, de la única perspectiva viable - la lucha contra el sistema capitalista -, las revueltas populares, interclasistas, carentes de porvenir, sólo enfoscan esa perspectiva. En realidad, refuerzan aún más las dificultades de la clase obrera para asumir su combate de clase contra las expresiones crecientes de la bancarrota del capitalismo. Estas movilizaciones, en realidad, no pueden impedir el hecho de que las contradicciones de este sistema, que serán cada vez más profundas, empujen más y más fuerte a la clase obrera mundial a afrontar todas las dificultades a las que se enfrenta en la actualidad. El papel de los revolucionarios es decisivo para ello puesto que son los únicos capaces de hacer una crítica inflexible de sus debilidades.
La exasperación ante la perspectiva de más y más miseria hace explotar la ira.
Tras años de repetidos ataques, a menudo es un nuevo ataque, no necesariamente relevante, el que “enciende la mecha”.
En Chile, el aumento del precio del metro en Santiago fue "la gota que colmó el vaso". "En las manifestaciones uno de los lemas que han surgido es: “El problema no son los 30 centavos [de aumento], sino los 30 años [de ataques]". En este país, el salario mensual es inferior a 400 euros, la precariedad es general, los costes de los alimentos y los servicios son desproporcionados, los sistemas públicos de educación y salud son insuficientes, y el sistema de pensiones condena a los jubilados a la miseria.
En Ecuador, el movimiento de protesta vino propiciado por un aumento repentino del precio del transporte que se suma al incremento del coste de todos los productos o servicios básicos, añadido a congelación de los salarios, despidos masivos, y la "donación" obligatoria de una jornada laboral al Estado, la reducción de los permisos y otras medidas que significan mayor deterioro y precariedad de las condiciones de vida.
En Haití, la escasez de combustible golpea a la población como una calamidad adicional que lleva a la parálisis del país más pobre de América Latina, uno de los pocos del planeta en que la tasa de pobreza extrema no cesa de crecer.
Si bien la crisis económica es, por lo general, la causa principal de los ataques a las condiciones de vida, esto se superpone, en algunos países como Líbano e Irak, a las consecuencias traumáticas y dramáticas de las tensiones imperialistas y las guerras sin fin de Oriente Medio.
En el Líbano, la causa de la “revuelta” es la imposición de una tasa a las llamadas por WhatsApp en el país con la mayor deuda per cápita del mundo. Cada año el gobierno añade nuevos impuestos, un tercio de la población está desempleada y las infraestructuras son muy pobres. En Irak, desde el primer día de un movimiento espontáneo que surgió de llamamientos a manifestarse nacidos en las redes sociales, los manifestantes piden empleo y que funcionen los servicios públicos expresando su enojo contra una clase dominante tachada de corrupta.
En Irán, el aumento de los precios de la gasolina se suma a una situación de profunda crisis económica agravada por las sanciones estadounidenses contra el país.
Impotencia de los movimientos, represión y maniobras de la burguesía
En Chile, los intentos de lucha han sido desviados al terreno de la violencia nihilista sin ninguna perspectiva, característica de la descomposición capitalista. También hemos visto, favorecido por el propio Estado, la aparición del lumpen en actos de violencia irracional y minoritaria. Este clima de violencia ha sido desde luego utilizado por el Estado para justificar la represión e intimidar al proletariado. Según cifras oficiales, se han producido 19 muertes. La tortura ha reaparecido como en los peores momentos de Pinochet. Sin embargo, la burguesía chilena acabó por darse cuenta de que la represión brutal no era suficiente para calmar el descontento. El gobierno de Piñera entonó entonces un mea culpa, adoptó una postura de "humildad", dijo "haber entendido" el "mensaje del pueblo", retirando “provisionalmente” las medidas adoptadas y abriendo la puerta a la "concertación social". Es decir, los ataques se impondrán por "negociación", desde la mesa de "diálogo" donde se sientan los partidos de la oposición, los sindicatos, los empresarios, todos juntos "representando a la nación". ¿Por qué este cambio de táctica? Porque la represión no es eficaz si no va acompañada del engaño democrático, la trampa de la unidad nacional y la disolución del proletariado en la masa amorfa del "pueblo"[4].
En Ecuador, las asociaciones de transporte paralizaron el tráfico y el movimiento indígena, así como otros grupos diversos, se unieron a la movilización. Las protestas de los empresarios del transporte y de otros sectores de pequeños agricultores tienen lugar en un terreno "ciudadano" y, sobre todo, nacionalista. Es en este contexto que las nacientes movilizaciones de los trabajadores contra los ataques -en el sur de Quito, Tulcán y la provincia de Bolívar- constituyen una brújula para la acción y la reflexión frente al estallido de la "movilización" de la pequeña burguesía.
La República de Haití se encuentra en una situación cercana a la parálisis general. Las escuelas están cerradas, las principales carreteras entre la capital y las regiones están bloqueadas por cortes de carreteras y muchas tiendas están cerradas. El movimiento se acompaña de manifestaciones a menudo violentas, mientras que las bandas criminales (entre las 76 bandas armadas registradas en todo el territorio..., al menos tres están a sueldo del gobierno, el resto bajo el control de un exdiputado y senadores de la oposición) cometen abusos, bloquean las carreteras y chantajean a los escasos automovilistas. El domingo 27 de octubre, un guardia de seguridad privada disparó contra los manifestantes, matando a una persona. Luego fue linchado por la multitud y quemado vivo. Un informe no oficial indica que unas 20 personas han muerto en dos meses.
Argelia. Una vez más, una marea humana invadió las calles de Argel en el aniversario del estallido de la guerra contra el colonizador francés. La movilización es similar a la registrada en el apogeo del "Hirak", el movimiento de protesta sin precedentes que tiene lugar en Argelia desde el pasado 22 de febrero. Se opone masivamente a las elecciones presidenciales que el Gobierno pretende celebrar el próximo 12 de diciembre para elegir al sucesor de Bouteflika, considerando que sólo pretende remodelar este "sistema".
Irak. En varias provincias del sur, los manifestantes han atacado instituciones y oficinas de partidos políticos y grupos armados. Funcionarios, sindicatos, estudiantes y escolares se manifestaron y comenzaron las sentadas. Aunque la represión de estas manifestaciones ha causado hasta ahora, según un informe oficial, la muerte de 239 personas - la mayoría de ellas por munición real -, la movilización ha continuado en Bagdad y en el sur del país. Desde el comienzo de la protesta, los manifestantes han declarado repetidamente que rechazan el apoyo político a tal o cual fracción del poder puesto que pretender renovar a toda la clase política. También, dicen, hay que liquidar el complicado sistema de reparto de puestos en función de confesiones religiosas o etnias, que aboca al clientelismo y que siempre mantiene a los jóvenes, aunque sean la mayoría de la población, fuera de juego. En los últimos días, ha habido enormes y eufóricas manifestaciones y piquetes que han paralizado universidades, escuelas y administraciones. Además, se produjeron asaltos nocturnos a sedes de partidos y milicias.
Líbano. La ira popular es generalizada y trasciende a todas las comunidades, religiones y regiones del país. La cancelación del nuevo impuesto sobre las llamadas a través de WhatsApp no impidió que la revuelta se extendiera por todo el país. La renuncia de Saad Hariri no significa más que una mínima parte de las exigencias de la población. Los libaneses exigen la salida de toda la clase política, a las que se tacha de corrupta e incompetente, así como un cambio radical en el sistema.
Irán. Tan pronto como se anunció el aumento del precio de la gasolina se produjeron violentos enfrentamientos con las fuerzas policiales que causaron varias muertes en ambos bandos, en particular en el lado de los manifestantes.
La trilogía "interclasismo, demanda democrática, violencia indiscriminada".
En todas las revueltas populares interclasistas mencionadas anteriormente, y de acuerdo con la información que hemos podido recopilar, la clase obrera sólo muy ocasionalmente ha logrado manifestarse como tal, incluso en situaciones como la de Chile, donde la causa principal de las movilizaciones ha sido claramente la necesidad de defenderse de ataques económicos.
A menudo, la "revuelta" toma como objetivo privilegiado, o incluso único, a quienes detentan el poder, a los que se culpa de todos los males que abruman a la población, pero eluden atacar el sistema al que éstos sirven. Centrar la lucha en reemplazar a los políticos corruptos es obviamente un callejón sin salida porque, cualesquiera que sean los equipos en el poder, cualquiera que sea su nivel de corrupción, sólo actuarán y sólo podrán actuar en defensa de los intereses de la burguesía, ejecutando las políticas que necesite el capitalismo en crisis. Se trata de un callejón sin salida verdaderamente peligroso puesto que viene "legitimado" por las reivindicaciones democráticas, "por un sistema limpio" etc., cuando en realidad la democracia es la forma privilegiada de dominación de la burguesía para mantener su dominio de clase sobre la sociedad y el proletariado. Resulta muy significativo que, en Chile, después de la feroz represión y ante una situación cuya explosividad había sido subestimada por la burguesía, ésta pasó a una nueva etapa en su respuesta a través de un ataque político poniendo en marcha los organismos democráticos de mistificación y encuadramiento, enfocados a la redacción de una “nueva constitución" lo que se presenta como una victoria del movimiento de protesta.
La reivindicación democrática diluye a los proletarios en el conjunto de la población, nubla la conciencia de su lucha histórica, los somete a la lógica de la dominación del capitalismo, los reduce a la impotencia política.
El interclasismo y la democracia son dos métodos que se complementan de forma terriblemente eficaz contra la lucha autónoma de la clase obrera. Y esto es aún más cierto si cabe cuanto que en el período histórico abierto con el colapso del bloque del Este y las engañosas campañas sobre la muerte del comunismo[5], el proyecto histórico del proletariado ha dejado, momentáneamente, de sustentar más o menos consciente su lucha. Cuando esta lucha consigue abrirse paso, lo hace contrarrestando el fenómeno general de la descomposición de la sociedad donde el individualismo, el “cada uno a la suya”, la falta de perspectivas, etc. tienen mayor peso[6].
Los estallidos de violencia que a menudo acompañan a las revueltas populares no son sinónimos de radicalidad. Esto es evidente cuando son obra de los lumpen tanto si actúan por sí mismos o al dictado de la burguesía, con su reguero de vandalismo, saqueos, incendios, violencia irracional y minoritaria. Lo más importante sin embargo es comprender que esa violencia, aunque estos no obedezcan directamente a las instituciones estatales, es destructiva para quienes la practican y se opone radicalmente a la violencia de la clase obrera[7]. Puesto que carecen de una perspectiva de transformación radical de la sociedad para abolir la miseria, las guerras, la creciente inseguridad y otras calamidades del capitalismo en agonía, sólo pueden estar marcadas por todas las taras de la sociedad capitalista en decadencia.
El pudrimiento del movimiento de protesta en Hong Kong representa una clara ilustración de ello, ya que la cada vez más evidente ausencia de perspectivas -de hecho, no podía tener ninguna ya que estaba confinado al campo "democrático" sin cuestionar al capitalismo-, ha derivado en una gigantesca venganza por parte de los manifestantes contra la violencia policial, y luego de los propios policías, a veces espontáneamente, contra los manifestantes que les agreden. Esto lo que constatan algunos órganos de la prensa burguesa: "Nada de lo que Pekín podría haber intentado para frenarlos ha funcionado. Ni la retirada de la ley de extradición, ni la represión policial, ni la prohibición de llevar máscaras en la vía pública. Ahora ya estos jóvenes hongkoneses no se nutren de una esperanza sino por un ansia de separarse, a falta de cualquier otra salida posible"[8].
Algunos creen -o quieren que creamos- que cualquier violencia en esta sociedad, cuando se ejerce contra las fuerzas represivas del Estado, habría de ser apoyada pues sería similar a la necesaria violencia de clase que ejerce el proletariado cuando lucha contra la opresión y explotación capitalista[9]. Esto un profundo malentendido o una gran mistificación. De hecho, la violencia ciega de los movimientos interclasistas no tiene nada que ver con la violencia de clase del proletariado, que es liberadora, para la supresión de la explotación del hombre por el hombre, a diferencia de la del capitalismo, que es opresiva, con el objetivo en particular de defender la sociedad de clases. La violencia de los movimientos interclasistas es desesperada, a imagen de la pequeña burguesía, que carece de un futuro propio y a la que no le queda más que la nada más que alinearse detrás de la burguesía o el proletariado.
Así pues, la trilogía "interclasismo, reivindicación democrática, violencia indiscriminada" es el sello distintivo de las revueltas populares que están emergiendo en todo el mundo en respuesta a la acelerada degradación de todas las condiciones de vida que afectan a la clase obrera, a otros estratos no explotadores y a la pequeña burguesía totalmente empobrecida. El movimiento de “los chalecos amarillos” que apareció en Francia hace un año también pertenece a esta categoría de revueltas populares[10]. Estos movimientos sólo pueden contribuir a oscurecer a los ojos de los proletarios lo que es la verdadera lucha de clases, a reforzar sus dificultades actuales para concebirse a sí mismos como una clase de sociedad, diferente de las demás clases, con su lucha específica contra la explotación y su misión histórica de derrocar al capitalismo.
Por eso, la responsabilidad de los revolucionarios y de las minorías más conscientes de la clase obrera es trabajar para que la clase obrera se apropie de sus propios métodos de lucha, en cuyo centro se encuentra la lucha masiva; la asamblea general como foro de discusión y decisión defendida contra los intentos de sabotaje de los sindicatos, abierta a todos los sectores de la clase obrera; la extensión a otros sectores confrontando las maniobras de aislamiento que propician los sindicatos y la izquierda del capital[11]. Aun cuando estas perspectivas aparezcan hoy distantes, y así sucede hoy en muchas partes del mundo, sobre todo cuando la clase obrera es muy minoritaria y carece de experiencia histórica, constituyen sin embargo en todas partes la única brújula que permitirá que el proletariado no se disuelva y se pierda.
Silvio. (17/11/2019)
[2] Sobre Chile ver Chile: el dilema no es Democracia o Dictadura sino Barbarie Capitalista o Revolución Proletaria Mundial https://es.internationalism.org/content/4486/chile-el-dilema-no-es-democracia-o-dictadura-sino-barbarie-capitalista-o-revolucion [894] Sobre Ecuador: LOS EFECTOS DE LA DESCOMPOSICIÓN CAPITALISTA EN EL ECUADOR, SÓLO EL PROLETARIADO PODRÁ DETENER LA BARBARIE https://es.internationalism.org/content/4490/los-efectos-de-la-descomposicion-capitalista-en-el-ecuador-solo-el-proletariado-podra [895]
[3] Ver Protestas masivas callejeras en Hong Kong: Las ilusiones democráticas son una trampa peligrosa para el proletariado https://es.internationalism.org/content/4453/protestas-masivas-callejeras-en-hong-kong-las-ilusiones-democraticas-son-una-trampa [896] y Manifestaciones en Hong Kong: Cuando el imperialismo alimenta el mito democrático https://es.internationalism.org/content/4467/manifestaciones-en-hong-kong-cuando-el-imperialismo-alimenta-el-mito-democratico [897]
[4] Para más información y análisis sobre la situación en Chile, ver nuestro artículo Movimiento Social en Chile: la dictadura o democracia alternativa es un callejón sin salida [894].
[5] Pronto volveremos en artículos en nuestra prensa a analizar el considerable impacto de estas falsas campañas sobre la lucha de clases y destacaremos cómo el estado del mundo se ha convertido en lo opuesto a la era de paz y prosperidad que anunciaron entonces.
[6] Ver Tesis sobre la Descomposición https://es.internationalism.org/revista-internacional/200510/223/la-descomposicion-fase-ultima-de-la-decadencia-del-capitalismo [163] e Informe sobre la Descomposición hoy https://es.internationalism.org/content/4454/informe-sobre-la-descomposicion-hoy-mayo-de-2017 [898]
[7] Ver la Resolución sobre el terror, el terrorismo y la violencia de clase, https://es.internationalism.org/revista-internacional/197810/2134/resolucion-sobre-el-terror-el-terrorismo-y-la-violencia-de-clase [899]
[8] "Los manifestantes de Hong Kong no están impulsados por la esperanza" en The Atlantic
[9] Desde este punto de vista, es muy esclarecedor comparar las recientes revueltas en Chile con el episodio de la lucha obrera en Argentina conocido como el Cordobazo en 1969, sobre el cual recomendamos leer nuestro artículo "El Cordobazo argentino (mayo de 1969): eslabón en una cadena de movilizaciones obreras en todo el mundo". [900]
[10] Ver nuestro suplemento. Balance del movimiento de los chalecos amarillos. Un movimiento interclasista, un obstáculo a la lucha de clases [901]
Herencia de la Izquierda Comunista:
- El "Frente Unido" [130]
Cuestiones teóricas:
- Descomposición [317]
Invasión turca del norte de Siria: la cínica barbarie de la clase dominante
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 125.18 KB |
- 68 lecturas
La llamada telefónica de Trump a Erdogan el 6 de octubre fue una especie de luz verde para una importante invasión turca del norte de Siria y una brutal operación de limpieza contra las fuerzas kurdas que hasta ahora habían controlado la zona con el apoyo de Estados Unidos. Ha provocado igualmente una tormenta de indignación tanto entre los "aliados" de los EE.UU. en Europa, como entre gran parte de la clase dirigente militar y política de Washington, sobre todo por parte del propio ex secretario de defensa de Trump, "Mad Dog" – Perro Loco - Mattis. La principal crítica vertida respecto al abandono de los kurdos por parte de Trump ha sido que socavará toda la credibilidad de Estados Unidos como un aliado en el que se puede confiar: en resumen, un desastre a nivel diplomático. Pero también existe la preocupación de que la retirada de los kurdos dé lugar a un resurgimiento de las fuerzas islámicas, cuya contención ha sido casi exclusivamente resultado de la acción de las fuerzas kurdas apoyadas por la potencia aérea estadounidense. Los kurdos han estado custodiando miles de prisioneros de Daesh de los que algunos cientos ya se han escapado de la cárcel.
La acción de Trump ha disparado las alarmas en el seno de la burguesía norteamericana, acrecentando la preocupación causada por su estilo presidencial impredecible y egoísta convertido en un auténtico peligro para Estados Unidos, o incluso que pierda la poca estabilidad mental que le queda bajo la presión que puede significar la actual campaña de destitución en su contra. Es cierto que su comportamiento resulta cada vez más incontrolable, mostrándose no sólo como un ignorante (“los kurdos no nos apoyaron en el desembarco de Normandía”, llegó a afirmar) sino como un vulgar truhan (como en su carta a Erdogan advirtiéndole que no se portase como un bobo o un matón, que el líder turco tiró inmediatamente a la basura, sus amenazas de destruir la economía de Turquía...). Gobierna a golpe de tweet, toma decisiones impulsivas, hace caso omiso de los consejos de las personas de su entorno y luego tiene que dar marcha atrás al minuto siguiente, como se vio en el envío apresurado de Pence y Pompeo a Ankara para preparar un alto el fuego en el norte de Siria.
Pero no nos detengamos demasiado en la personalidad de Trump. En primer lugar, él no es más que una expresión de la descomposición progresiva que afecta a su clase, un proceso que en todas partes da lugar a "hombres fuertes" que incitan a las pasiones más bajas, que se jactan de su desprecio por la verdad y las reglas tradicionales del juego político, desde Duterte a Orban, y desde Modi a Boris Johnson. Por mucho que Trump se haya precipitado con Erdogan, lo cierto es que la política de retirar tropas de Oriente Medio no ha sido un invento de Trump, sino que se remonta a la administración de Obama, que reconoció el fracaso total de la política estadounidense en Oriente Medio desde principios de los años 90, y la consiguiente necesidad de “reorientar” su política imperialista hacia el Lejano Oriente para contrarrestar la creciente amenaza del imperialismo chino.
La última vez que Estados Unidos dio “luz verde” en Oriente Medio fue en 1990, cuando la embajadora estadounidense April Glaspie hizo saber que Estados Unidos no interferiría si Sadam Husein invadía Kuwait. Era una astuta trampa, urdida con la idea de desencadenar una operación masiva de EE.UU. en la zona que obligara a sus socios occidentales a unirse a una gran cruzada. Fue en el momento en que, tras el colapso del bloque ruso en 1989, el bloque occidental ya empezaba a desvanecerse, y Estados Unidos, única superpotencia superviviente, necesitaba hacer valer su autoridad mediante una espectacular demostración de fuerza[1]. Guiada por una ideología "neocon" casi mesiánica, la primera guerra del Golfo fue seguida de otras aventuras militares estadounidenses, en Afganistán en 2001 e Irak en 2003[2]. Pero el creciente desapego a estas operaciones por parte de sus antiguos aliados y, sobre todo, el caos absoluto que provocaron en Oriente Medio, atrapando a las fuerzas estadounidenses en conflictos insostenibles contra las insurgencias locales, pusieron de manifiesto el fuerte declive de la capacidad de Estados Unidos para controlar el mundo. En este sentido, hay una lógica detrás de las acciones impulsivas de Trump, que además respaldan amplios sectores de la burguesía norteamericana. El imperialismo USA ha reconocido que no puede gobernar el Medio Oriente ocupando el terreno ni siquiera a través de su poderío aéreo. Va a apoyarse cada vez más en sus aliados más fiables de la región -Israel y Arabia Saudí- para defender sus intereses mediante una acción militar, en particular contra la creciente potencia de Irán (y, a más largo plazo, contra la potencial presencia de China como competidor serio en la región).
La "traición" a los kurdos
El alto el fuego negociado por Pence y Pompeo -que Trump afirma que salvará "millones de vidas"- no modifica en lo esencial el abandono de los kurdos, ya que su objetivo es permitir que las fuerzas kurdas puedan retirarse mientras el ejército turco afirma su control del norte de Siria. Hay que decir que este tipo de "traición" no es nada nuevo. En 1991, en la guerra contra Saddam Hussein, los EE.UU. bajo Bush padre animaron a los kurdos del norte de Irak a levantarse contra el régimen de Saddam, y a continuación permitieron que Saddam siguiera en el poder aplastando el levantamiento kurdo con el mayor salvajismo. Irán también ha intentado utilizar a los kurdos de Irak contra Sadam. Pero todas las potencias de la región, y las potencias mundiales que las apoyan, siempre se han opuesto a la formación de un Estado unificado del Kurdistán, lo que significaría la ruptura de los acuerdos nacionales existentes en Oriente Medio.
Las fuerzas armadas kurdas, por su parte, nunca han dudado en venderse al mejor postor. Esto es lo que está ocurriendo hoy mismo: la milicia kurda ha buscado inmediatamente acogerse a Rusia y al propio régimen de Assad para que les proteja de la invasión turca.
Este ha sido, por lo demás, el destino de todas las luchas de "liberación nacional" desde al menos la Primera Guerra Mundial: sólo han podido prosperar bajo el ala de una u otra potencia imperialista. Esa misma “lógica” se aplica en todo Oriente Medio en particular: el movimiento nacional palestino buscó el apoyo de Alemania e Italia en los años 30 y 40, de Rusia durante la Guerra Fría, y de diversas potencias regionales en el desorden mundial desatado por el colapso del sistema de bloques. Mientras tanto, la dependencia del sionismo del apoyo imperialista (principalmente, pero no sólo, de los EE.UU.) no necesita demostración, pero no es una excepción a la regla general. Los movimientos de liberación nacional pueden adoptar muchas banderas ideológicas - estalinismo, islamismo, incluso, como en el caso de las fuerzas kurdas en Rojava, una especie de anarquismo[3] - pero sólo pueden atrapar a los explotados y oprimidos en las interminables guerras del capitalismo en su época de decadencia imperialista.
Una perspectiva de caos imperialista y de miseria humana
El beneficiario más obvio de la retirada de Estados Unidos de Oriente Medio ha sido Rusia. Durante los años setenta y ochenta, la URSS se vio obligada a renunciar a la mayoría de sus posiciones en Oriente Medio, en particular a su influencia en Egipto y, sobre todo, a sus intentos de controlar Afganistán. Su último puesto de avanzada, y un punto vital de acceso al Mediterráneo, fue Siria y el régimen de Assad, amenazado de colapso por la guerra que arrasó el país después de 2011 y los avances realizados por los rebeldes "prodemocráticos" y, sobre todo, por el Estado islámico. La intervención masiva de Rusia en Siria ha salvado al régimen de Assad y le ha devuelto el control a la mayor parte del país, pero es muy dudoso que esto hubiera sido posible si Estados Unidos, desesperado por verse atascado en otro pantano después de Afganistán e Irak, no hubiera cedido efectivamente el país a los rusos. Esto ha sembrado divisiones en la burguesía norteamericana con algunas de sus facciones, sobre todo las más asentadas en el aparato militar, que todavía se muestran enormemente recelosas de todo lo que los rusos puedan hacer, mientras Trump y sus acólitos ven a Putin como alguien con quien se puede negociar y como un posible baluarte contra el ascenso aparentemente inexorable de China.
El refortalecimiento de Rusia en Siria requiere el desarrollo de una nueva relación con Turquía, que gradualmente se fue distanciando de los EE. UU., sobre todo por el apoyo de éstos a los kurdos en su operación contra el Daesh en el norte de Siria. Pero la cuestión kurda ya está creando dificultades para el acercamiento ruso-turco: ya que una parte de las fuerzas kurdas se dirige ahora a Assad y a los rusos en busca de protección, mientras que militares sirios y rusos ocupan la zona que antes controlaban los combatientes kurdos, por lo que hay un riesgo de confrontación entre Turquía, por un lado, y Siria con su aliado ruso por otro. Por el momento ese riesgo parece diluirse con el acuerdo concluido entre Putin y Erdogan en Sochi el 22 de octubre[4]. Este acuerdo otorga a Turquía el control de una “zona tampón” en el norte de Siria a expensas de los kurdos, confirmando también el papel de Rusia como principal árbitro de la región. Falta por saber si esta componenda podrá superar los antagonismos que hace mucho tiempo enfrentan a Turquía y la Siria de Assad. La guerra de todos contra todos, una característica fundamental de los conflictos imperialistas desde la desaparición del sistema de bloques, en pocos sitios se ilustra más nítidamente que en Siria.
Por el momento, la Turquía de Erdogan también puede felicitarse por su rápida progresión militar en el norte de Siria y por la limpieza de los "nidos terroristas" kurdos. La incursión también ha significado una bendición para Erdogan a nivel interno: después de acumular durante el ultimo años algunos reveses electorales graves para su partido – el AKP -, la ola de histeria nacionalista desatada por la aventura militar ha dividido a la oposición, que está formada por los "demócratas" turcos y el Partido democrático de los pueblos (HDP) kurdo.
Erdogan puede, por el momento, volver a vender el sueño de un nuevo imperio otomano, Turquía recuperaría su antiguo lustre, el protagonismo en la arena imperialista mundial, cuando antes fue el "hombre enfermo de Europa" a principios del siglo XX. Pero encaminarse hacia una acción que ya resulta enormemente caótica puede significar fácilmente una trampa peligrosa para los turcos a largo plazo. Y, sobre todo, esta nueva escalada del conflicto sirio aumentará considerablemente su ya gigantesco coste humano. Más de 100.000 civiles ya se han visto desplazados, lo que aumenta grandemente la pesadilla de los refugiados que están dentro de Siria, mientras que un objetivo secundario de la invasión es reenviar a los cerca de 3 millones de refugiados sirios, que actualmente viven en condiciones extremas en campamentos turcos, en el norte de Siria, en gran medida a expensas de la población local kurda.
El cinismo de la clase dominante se revela no sólo en el asesinato en masa causados por su aviación, su artillería o sus bombas terroristas que llueven sobre la población civil de Siria, Irak, Afganistán o Gaza; sino también por la forma en que utiliza a quienes se ven obligados a huir de las zonas de masacre. La UE, ese supuesto modelo de virtud democrática, confió hace ya años a Erdogan el papel de carcelero de los refugiados sirios bajo su "protección", impidiéndoles que se sumen a las olas que se dirigen hacia Europa. Ahora Erdogan ve en la limpieza étnica del norte de Siria una solución a esta carga y amenaza -si la UE critica sus acciones- con empujar una nueva oleada de refugiados hacia Europa.
Los seres humanos sólo son útiles para el capital si pueden ser explotados o empleados como carne de cañón. La barbarie descarnada de la guerra en Siria es sólo un anticipo de lo que el capitalismo tiene reservado para toda la humanidad si perdurase. Pero las principales víctimas de este sistema, todos aquellos a quienes explota y oprime, no son objetos pasivos, En el último año transcurrido hemos podido vislumbrar la posibilidad de reacciones masivas contra la pobreza y la corrupción de la clase dominante en las revueltas sociales de Jordania, Irán, Irak y, más recientemente, en Líbano. Estos movimientos tienden a ser muy confusos, infectados por el veneno de las ilusiones nacionalistas, y necesitan una afirmación neta por parte de la clase obrera actuando en su propio terreno de clase. Esta es una responsabilidad vital no sólo para los obreros de Oriente Medio, sino también para todos los trabajadores del mundo entero, y sobre todo para los obreros de los países centrales del capitalismo, donde la tradición política autónoma del proletariado nació y tiene sus raíces más profundas.
Amos, 23.10.19
[1] Ver GUERRA DEL GOLFO: Masacres y caos capitalistas https://es.internationalism.org/revista-internacional/200902/2489/guerra-del-golfo-masacres-y-caos-capitalistas [904]
[2] Ver La guerra 'antiterrorista' siembra el terror y la barbarie https://es.internationalism.org/revista-internacional/200510/234/la-guerra-antiterrorista-siembra-el-terror-y-la-barbarie [905] y Guerra en Irak: La confrontación entre las grandes potencias agudiza el caos y la barbarie capitalista https://es.internationalism.org/accion-proletaria/200512/349/guerra-en-irakla-confrontacion-entre-las-grandes-potencias-agudiza-el-c [906]
[3] Ver en nuestra web “Los anarquistas y el imperialismo kurdo” [907]. Un análisis más en profundidad del nacionalismo Kurdo puede verse (en inglés) en https://en.internationalism.org/icconline/201712/14574/kurdish-nationalism-another-pawn-imperialist-conflicts [908]
[4] Aunque posteriormente tuvieron lugar enfrentamientos sangrientos entre fuerzas militares turcas y sirias el 29 de octubre (Nota de la traducción)
Geografía:
- Oriente Medio [360]
Cuestiones teóricas:
- Guerra [517]
100 años tras la fundación de la Internacional Comunista: ¿qué lecciones podemos extraer para futuros combates? (parte II)
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 180.63 KB |
- 157 lecturas
En la primera parte de este artículo recordábamos las circunstancias en las que se fundó la Tercera Internacional (la Internacional Comunista). La existencia del partido mundial dependía sobre todo de la extensión de la revolución a escala mundial, y su capacidad para asumir sus responsabilidades ante la clase dependía del modo en el que afrontaría el reagrupamiento de revolucionarios del que surgió, en primer lugar. Sin embargo, como dijimos, el método que se adoptó en la fundación de la Internacional Comunista (IC), favoreciendo la cantidad numérica por encima de la clarificación de posiciones y principios políticos, no dio las armas adecuadas al nuevo partido mundial. Y lo que es peor, lo hizo vulnerable al surgimiento de un oportunismo rampante en el seno del movimiento revolucionario. En esta segunda parte, queremos destacar el contenido de la lucha llevada a cabo por las fracciones de izquierda contra la línea de la IC que se empeñaba en mantener viejas tácticas, obsoletas por la entrada del capitalismo en su fase de decadencia.
Esta nueva fase en la vida del capitalismo requería una redefinición de ciertas posiciones programáticas y organizacionales, para permitir que el partido mundial orientara adecuadamente al proletariado en su propio terreno de clase.
1918-1919: la praxis revolucionaria les arroja el guante a las viejas tácticas
Como señalábamos en la primera parte del artículo, el Primer Congreso de la Internacional Comunista destacó que la destrucción de la sociedad burguesa formaba ya parte, plenamente, de la agenda histórica. Efectivamente, el periodo de 1918-1919 fue testigo de una verdadera movilización del proletariado mundial en su conjunto[1], empezando por Europa:
- Marzo 1919: proclamación de la República de Consejos de Hungría
- Abril-mayo 1919: episodio de la República de Consejos de Baviera
- Junio 1919: intentona insurreccionaría en Suiza y Austria
La oleada revolucionaria se extendió entonces al continente americano:
- Enero 1919: ''semana sangrienta'' de Buenos Aires, los trabajadores son salvajemente reprimidos
- Febrero 1919: huelga portuaria de Seattle, EEUU, que se acaba extendiendo a toda la ciudad en pocos días. Los obreros consiguen tomar el control de los suministros y organizar la defensa contra las tropas enviadas por el gobierno
- Mayo 1919: huelga general en Winnipeg, Canadá
Y también por África y Asia:
- En Sudáfrica, en marzo de 1919, la huelga del tranvía se extiende por todo Johannesburgo, con asambleas y manifestaciones en solidaridad con la revolución rusa
- En Japón, en 1918, las famosas ''reuniones del arroz'' tienen lugar contra el envío de arroz a las tropas japonesas enviadas contra la revolución en Rusia
Bajo estas condiciones, los revolucionarios de la época tenían buenas razones para decir que ''la victoria de la revolución proletaria a escala mundial está asegurada. La fundación de una República Soviética Internacional está en camino''[2]. Hasta entonces, la extensión de la oleada revolucionaria por Europa y por todo el mundo confirmaba las tesis del Primer Congreso:
"1) El periodo actual es el periodo de la desintegración y colapso de todo el sistema capitalista mundial, que arrastrará a toda la civilización europea consigo si el capitalismo, con sus contradicciones insolubles, no es destruido.
2) La tarea actual del proletariado es tomar el poder estatal inmediatamente. Este asalto del poder estatal significa la destrucción del aparato estatal de la burguesía y la organización de un nuevo aparato de poder proletario"[3].
La nueva época que se abría, de guerras y revoluciones, enfrentaba al proletariado mundial y su partido con problemas nuevos. La entrada del capitalismo en su fase de decadencia equivalía, directamente, a la necesidad de la revolución, y modificaba en cierta manera la forma en la que la lucha de clases se iba a desarrollar.
La formación de corrientes de izquierda en la IC
La oleada revolucionaria consagró la forma, finalmente hallada, de la dictadura del proletariado: los soviets. Pero también mostró que los métodos y formas de lucha heredados del siglo XIX, como los sindicatos y el parlamentarismo, se habían agotado.
``En el nuevo periodo, fue la práctica de los obreros mismos la que puso en cuestión las viejas tácticas sindicalistas y parlamentaristas. El proletariado ruso disolvió el parlamento tras tomar el poder y, en Alemania, una significativa masa de trabajadores se pronunció a favor de boicotear las elecciones de diciembre de 1918. En Rusia como en Alemania, la organización de consejos apareció como la única forma de lucha revolucionaria, reemplazando al sindicato. Por añadidura, la lucha de clases en Alemania puso al descubierto el antagonismo entre el proletariado y los sindicatos´´[4].
El rechazo del parlamentarismo
Las corrientes de izquierda de la Internacional se organizaron sobre unas claras bases políticas: la entrada del capitalismo en su fase decadente imponía un único camino a seguir; el de la revolución proletaria y la destrucción del Estado burgués, con la mira puesta en la abolición de las clases sociales y la construcción de una sociedad comunista. Desde entonces en adelante, la lucha por reformas y la propaganda revolucionaria en los parlamentos burgueses carecían ya de sentido. En muchos países, el rechazo a las elecciones supuso para las fracciones de izquierda la posición que una auténtica organización comunista debía adoptar:
- En marzo de 1918, el Partido Comunista Polaco boicotea las elecciones
- El 22 de diciembre de 1918, el órgano de la Fracción Comunista Abstencionista del Partido Socialista Italiano, Il Soviet, se publica en Nápoles bajo el liderazgo de Amadeo Bordiga. La Fracción se pone como objetivo ''eliminar a los reformistas del partido y asegurarle así una actitud más revolucionaria''. Insiste a su vez en que ''se debe romper todo contacto con el sistema democrático''; y en que un verdadero partido comunista sólo es tal ''si renunciamos a la acción electoral y parlamentaria''[5].
- Con todo esto concuerdan en Bélgica De Internationale, de Flandes, y el Grupo Comunista de Bruselas. También defienden el antiparlamentarismo una minoría del Partido Comunista Búlgaro, un parte del grupo de comunistas húngaros exiliados en Viena, la Federación de Jóvenes Socialdemócratas de Suecia y una minoría del Partido Socialista Internacional de Argentina (el futuro Partido Comunista de Argentina)
- Los holandeses siguen divididos en torno a la cuestión parlamentaria. Una mayoría de los Tribunistas están a favor de participar en las elecciones; la minoría de Gorter sigue indecisa y Pannekoek defiende una posición antiparlamentaria.
Para todos estos grupos, el rechazo del parlamentarismo se convirtió en una cuestión de principios: la conclusión práctica de los análisis y posiciones adoptados en el Primer Congreso de la IC. Sin embargo, la mayoría de la IC no lo veía así, empezando por los bolcheviques; incluso si no había ambigüedades en torno al carácter reaccionario de los sindicatos y la democracia burguesa, la lucha en su interior no debía ser abandonada. El Comité Ejecutivo de la IC envió una circular el 1 de septiembre de 1919 apoyando este paso atrás, que volvía a la vieja concepción socialdemócrata de ver el parlamento como una colina que conquistar para la revolución: ''[los militantes] van al parlamento para apropiarse de su maquinaria, y ayudar a las masas que están tras sus muros a volarlo por los aires''[6].
La cuestión sindical cristaliza en los debates
Los primeros pasos de la oleada revolucionaria, citados arriba, mostraron claramente que los sindicatos eran órganos de lucha obsoletos; aún peor, se habían situado ya contra la clase obrera[7]. Pero fue en Alemania, incluso más que en ningún otro sitio, donde este problema se manifestó de la forma más crucial, y fue aquí donde los revolucionarios pudieron entender de forma más clara la necesidad de romper con los sindicatos y el sindicalismo. Para Rosa Luxemburgo, los sindicatos habían dejado de ser ''organizaciones obreras, sino los protectores más fuertes del Estado y la sociedad burguesa. Por tanto, huelga decir que la lucha por el socialismo no puede llevarse a cabo sin la lucha por la liquidación de los sindicatos''[8].
Los líderes de la IC no lo tenían tan claro. Aunque denunciaban a los sindicatos controlados por la socialdemocracia, seguían conservando la ilusión de poder reorientarlos por el camino proletario:
``¿Qué pasará ahora con los sindicatos?¿Qué camino van a seguir? Los viejos líderes sindicales intentarán empujarlos hacia el camino de la burguesía […] ¿Seguirán los sindicatos la vieja vía del reformismo? […] Estamos decididamente convencidos de que la respuesta es no. Un viento nuevo sopla a través de las mohosas oficinas sindicales. […] Creemos que se está formando un nuevo movimiento sindical´´[9].
Fue por esta razón que, en sus primeros días de vida, la IC aceptó en sus filas a sindicatos de oficio e industria nacionales y regionales. En este caso destaca el ejemplo de los elementos del sindicalismo revolucionario, como los de la IWW. Si bien éstos rechazaban tanto el parlamentarismo como la actividad en los viejos sindicatos, eran hostiles a la actividad política y, por tanto, a la necesidad de un partido político del proletariado. Esto solo podía reforzar la confusión existente en la IC sobre la cuestión organizacional, ya que estaba aceptando a grupos que eran claramente ''anti- organización''.
El grupo más lúcido al respecto de la cuestión sindical fue sin duda el ala izquierda del KPD, mayoría en el partido, que fue expulsada del mismo por sus dirigentes Levi y Brandler. Eran hostiles no solo a los sindicatos que estaban en manos de socialdemócratas, sino a cualquier otra forma de sindicalismo, como el sindicalismo revolucionario anti- político y el anarcosindicalismo. Fue esta mayoría la que fundó el KAPD en abril de 1920, cuyo programa declaraba abiertamente:
"Junto al parlamentarismo burgués, los sindicatos forman el principal obstáculo contra el desarrollo de la revolución proletaria en Alemania. Su actitud durante la guerra mundial es bien conocida […] Han mantenido su actitud contrarrevolucionaria hasta hoy, durante todo el periodo de la revolución alemana".
Viendo la posición centrista de Lenin y los líderes de la IC, el KAPD replicó:
"Revolucionar los sindicatos no es una cuestión de individuos: el carácter contrarrevolucionario de estas organizaciones yace en su estructura y su modo específico de funcionar. De aquí fluye lógicamente el hecho de que sólo la destrucción de los sindicatos puede despejar el camino hacia la revolución social en Alemania"[10].
Cierto es que estas dos importantes cuestiones no podían resolverse de la noche a la mañana. Pero la resistencia al rechazo del parlamentarismo y el sindicalismo pusieron al descubierto las dificultades que tenía la IC a la hora de comprender todo lo que implicaba la decadencia del capitalismo para el programa comunista. La expulsión de la mayoría del KPD y el posterior acercamiento con los Independientes (USPD), que controlaban la oposición en los sindicatos oficiales, fue un signo añadido del ascenso del oportunismo programático y organizacional en el seno del partido mundial.
El Segundo Congreso retrocede sobre sus propios pasos
Al comienzo de 1920, la IC empieza a defender la formación de partidos de masas: ya por la fusión de grupos comunistas con corrientes centristas, como por ejemplo en Alemania entre el KPD y el USPD; ya por la entrada de grupos comunistas en partidos de la Segunda Internacional, como por ejemplo en Gran Bretaña, donde la IC pide la entrada del Partido Comunista en el Partido Laborista. Esta nueva orientación vuelve la espalda completamente al trabajo del Primer Congreso, que había declarado la bancarrota de la socialdemocracia. Se trató de justificar esta maniobra oportunista por la convicción de que la victoria de la revolución podía ser inexorable gracias a la ingente cantidad de trabajadores organizados, posición que combatió el Buró de Ámsterdam, compuesto por la izquierda de la IC[11].
El Segundo Congreso, que se celebró del 19 de julio al 7 de agosto de 1920, anticipó la enconada batalla entre la mayoría de la IC, liderada por los bolcheviques, y las corrientes de izquierda, en torno a cuestiones tácticas y también principios organizativos. El congreso se celebró en plena ''guerra revolucionaria''[12], en la que el Ejército Rojo marchó sobre Polonia con la creencia de poder unirse a la revolución en Alemania. A pesar de que el Segundo Congreso seguía siendo consciente del peligro del oportunismo, y que tenía en cuenta que el partido estaba aún amenazado por ``el peligro de dilución por elementos inestables e irresolutos, que todavía no han abandonado completamente la ideología de la Segunda Internacional´´[13], este Segundo Congreso empezó a hacer concesiones, sobre todo comparado con los análisis del Primer Congreso, aceptando la integración parcial de algunos partidos social-demócratas, aun profundamente marcados por las concepciones de la Segunda Internacional[14].
Para prepararse frente a ese peligro, se escribieron las 21 condiciones de admisión en la IC contra elementos centristas y derechistas, pero también contra la izquierda. Durante la discusión de las 21 condiciones, Bordiga se distinguió por su determinación en la defensa del programa comunista, y advirtió a todo el partido del peligro de las concesiones en los términos de admisión:
"La fundación de la Internacional Comunista en Rusia nos llevó de vuelta al marxismo. El movimiento revolucionario que salvamos de las ruinas de la Segunda Internacional se dio a conocer con programa propio, y el trabajo que comenzó entonces llevó a la formación de un nuevo órgano estatal sobre la base de una constitución oficial. Creo que nos encontramos en una situación que no ha nacido por accidente, sino que muy al contrario ha sido determinada por el curso de la historia. Creo que estamos bajo amenaza por el peligro que supone la penetración en nuestro medio de elementos derechistas y centristas[15].[...] Estaríamos sin duda en gran peligro si cometiéramos el error de aceptar a esta gente en nuestras filas. […] Los elementos de derecha aceptan nuestras tesis, pero de forma insatisfactoria y con reservas. Nosotros los comunistas debemos exigir que esta aceptación sea completa y sin restricciones de cara al futuro. […] Pienso que, tras el Congreso, se debe conceder un tiempo al Comité Ejecutivo para comprobar si se están cumpliendo todas las obligaciones que se han acordado imponer a los partidos de la Internacional Comunista. Y una vez hecho esto y cumplido este, llamémoslo así, periodo de organización, se deben cerrar las puertas. […] El oportunismo debe combatirse en todas partes. Y, sin embargo, esta tarea se hará muy difícil si, en los mismos momentos en los que tomamos medidas para purgar la Internacional Comunista, se les abren las puertas a esos elementos, que están deseando entrar. He hablado en nombre de la delegación italiana. Nos hemos comprometido a combatir a los oportunistas en Italia. Pero lo que no queremos es ver cómo, tras expulsarlos, son recibidos en la Internacional Comunista de nuevo. Desde aquí os decimos, tras haber trabajado con vosotros, que queremos volver a nuestro país a formar un frente contra todos los enemigos de la revolución comunista"[16].
Ciertamente, las 21 condiciones hicieron de espantapájaros frente a elementos oportunistas que llamaban a la puerta del partido. Pero incluso si Lenin podía decir que la corriente de izquierda era ``un millar de veces menos peligrosa y menos grave que el error representado por el doctrinarismo de derecha´´, los muchos pasos atrás que se dieron en cuestiones tácticas debilitaron gravemente a la Internacional, especialmente en el periodo que seguiría, caracterizado por la retirada y el aislamiento que contradijeron las predicciones de los líderes de la IC. Inevitablemente, estas garantías no aseguraron la resistencia de la IC frente a la presión del oportunismo. En 1921, el Tercer Congreso sucumbe finalmente al espejismo de los números adoptando las ''Tesis sobre la Táctica'' de Lenin, que defendían el trabajo parlamentario y sindical y la formación de partidos de masas. Con este giro de 180 grados, el partido tiraba por la ventana el programa de 1918 del KPD, una de las dos bases fundadoras de la IC.
La IC – ¿la enfermedad del izquierdismo[17] o la del oportunismo?
El KAPD nace en abril de 1920, fruto de la oposición a la política oportunista del KPD. Aunque en su programa hay una mayor influencia de las tesis de la izquierda holandesa que de las de la IC, exigió su admisión inmediata en la Tercera Internacional.
Cuando Jan Appel y Franz Jung[18] llegaron a Moscú, Lenin les pasó el manuscrito de lo que se acabaría convirtiendo en La enfermedad infantil del izquierdismo en el comunismo, escrito para el Segundo Congreso con el objetivo de exponer su posición sobre las debilidades de las corrientes de izquierda.
La delegación holandesa tuvo la oportunidad de tomar notas del panfleto de Lenin durante el Congreso. Se le encargó a Herman Gorter redactar una respuesta al mismo, que apareció en julio de 1920 (Carta abierta al camarada Lenin). Gorter se apoyó mucho en el texto que había publicado Pannekoek unos meses antes con el título Revolución mundial y táctica comunista, aunque no podemos profundizar en los detalles de esta polémica aquí[19]. Sin embargo, debemos señalar que las diferentes cuestiones que se trataron se acababan haciendo eco de un punto fundamental: ¿en qué grado imponía nuevos principios al movimiento revolucionario la entrada en la era de guerras y revoluciones? ¿Todavía eran posibles los ''compromisos''?
Para Lenin, el ''doctrinarismo'' de izquierda era una ''enfermedad infantil''; ''los comunistas jóvenes'', aún ''inexperimentados'', habían cedido a la impaciencia y al ''infantilismo intelectual'' en lugar de defender ''seriamente las tácticas de una clase revolucionaria'' según la ''particularidad de cada país'', teniendo en cuenta el movimiento general de la clase obrera.
Para Lenin, rechazar el trabajo en sindicatos y parlamentos y oponerse a alianzas entre partidos comunistas y socialdemócratas no tenía ningún sentido. La adhesión de las masas al comunismo no dependía exclusivamente de la propaganda revolucionaria; Lenin consideraba que las masas tenían que desarrollar ''su propia experiencia política''. Para ello, era esencial que la amplia mayoría de las grandes masas se alistase en las organizaciones revolucionarias, cualquiera que fuese su nivel de claridad política. Las condiciones objetivas habían madurado, el camino a la revolución estaba claro...
No obstante, como señaló Gorter en su respuesta, la victoria de la revolución mundial dependía sobre todo de las condiciones subjetivas, es decir, de la capacidad de la clase obrera mundial para extender y profundizar en su conciencia de clase. La debilidad de esta conciencia de clase, en general, la ilustraba la práctica ausencia de una vanguardia proletaria verdadera en Europa occidental, como destacó Gorter. Por tanto, el error de los bolcheviques y de la IC era "intentar compensar este retraso con recetas tácticas que expresan una visión oportunista, en la que la claridad y el proceso orgánico de desarrollo son sacrificados en aras de un crecimiento numérico artificial y a toda costa"[20].
Esta estrategia, basada en la búsqueda de éxitos inmediatos, se fundamentó en la opinión de que la revolución no se desarrollaba lo suficientemente rápido, de que a la clase le estaba costando demasiado extender la lucha y de que, enfrentados a esta lentitud, había que hacer ''concesiones'' aceptando el trabajo en sindicatos y parlamentos.
Mientras la IC veía la revolución como una especie de fenómeno inevitable, las corrientes de izquierda concluían que ``la revolución en Europa occidental [sería] un proceso larguísimo´´ (Pannekoek), plagado de retrocesos y derrotas, empleando la expresión de Rosa Luxemburgo. La historia respaldó las posiciones de las corrientes de izquierda de la IC. El izquierdismo no fue por tanto una ''enfermedad infantil'' del movimiento comunista sino, muy al contrario, el debido tratamiento contra la infección oportunista que se extendió en las filas del partido mundial.
Conclusión
¿Qué lecciones nos da la creación de la Internacional Comunista? Si el Primer Congreso había demostrado la capacidad del movimiento revolucionario para romper con la Segunda Internacional, los congresos que seguirían demostraron hasta qué punto se acabó retrocediendo. De hecho, mientras que el congreso fundacional reconoció el paso de la socialdemocracia al campo de la burguesía, el Tercer Congreso la rehabilitó, optando por la táctica de la alianza en un ''frente único''. Este cambio de dirección confirmó que la IC era incapaz de responder a los nuevos problemas que suponía el periodo de decadencia. Los años que siguieron a su fundación estuvieron marcados por la retirada y la derrota de la oleada revolucionaria internacional y, por tanto, el creciente aislamiento del proletariado en Rusia. Este aislamiento fue la razón fundamental de la degeneración de la revolución. Bajo estas condiciones y con pocas armas a su disposición, la IC fue incapaz de resistir la presión del oportunismo. También ella habría de despojarse de su contenido revolucionario y convertirse en un órgano de la contrarrevolución que defendiera únicamente los intereses del Estado soviético.
Fue en el corazón mismo de la IC donde las fracciones de izquierda hicieron acto de presencia para luchar contra su degeneración. Excluidas una tras otra durante los años 20, continuaron con su lucha política para asegurar la continuidad entre la IC en degeneración y el partido del futuro, aprendiendo de las lecciones del fracaso de la oleada revolucionaria. Las posiciones que elaboraron y defendieron estos grupos respondían a los problemas que surgieron en la IC con el periodo de decadencia. En torno a las cuestiones programáticas, las izquierdas estaban de acuerdo en que el partido debía ''mantenerse duro como el acero y claro como el cristal'' (Gorter), lo que implicaba una selección rigurosa de militantes y no el agrupamiento de grandes masas a expensas de diluir los principios. Esto es exactamente lo que los bolcheviques dejaron atrás en 1919, tras la creación de la Internacional Comunista. Los compromisos como método de construcción de la organización se convertirían en un factor activo de la degeneración de la IC. Como señaló Internationalisme en 1946: "Se puede decir hoy que de igual modo que la ausencia de partidos comunistas durante la primera ola de la revolución de 1918-20 fue una de las causas de su fracaso, el método de formación de los partidos en 1920-21, fue también una de las causas principales de la degeneración de los PC y la IC"[21]. Al favorecer la cantidad por encima de la calidad, los bolcheviques pusieron en cuestión la lucha que llevaron a cabo en 1903, en el Segundo Congreso del POSDR. Para la izquierda, que luchaba por la claridad programática y organizativo como prerrequisito para ser miembro de la IC, el número reducido de militantes no constituía una virtud eterna sino un paso indispensable: ``si tenemos el deber de confinarnos temporalmente en números reducidos no es porque sintamos especial predilección por una situación así, sino porque tenemos que dar ese paso para fortalecernos´´ (Gorter).
La IC nació en plena tormenta de los combates revolucionarios. En estas condiciones, era imposible aclarar de un día para otro todos los problemas que tuvo que afrontar. El partido del futuro no debe caer en la misma trampa: debe fundarse antes de que comience la oleada revolucionaria, confiando en una sólida base programática e, igualmente, en principios de funcionamiento previamente clarificados. No fue este el caso de la IC en aquel periodo.
Narek
8 de julio de 2019
[1]Ver nuestro artículo ''Lecciones de 1917-23 - La primera oleada revolucionaria del proletariado mundial [370]
'', Revista Internacional nº80, 1995
[2]Lenin, en su discurso de clausura del Primer Congreso de la Internacional Comunista, J. Degras (de.), ''La Internacional Comunista 1919-1943, Documentos'', Cass, 1971, p. 2
[3]''Invitación al Primer Congreso de la Internacional Comunista'', J. Degras (de.), ''La Internacional Comunista 1919-1943, Documentos'', Cass, 1971, p. 2
[4]La izquierda comunista germano-holandesa, CCI, p. 136
[5]La Izquierda Comunista italiana, ,CCI, p. 18
[6]La Izquierda Comunista germano-holandesa, CCI, p. 137
[8]Citado por A. Proudhommeaux, Spartacus et la Commune de Berlin 1918-1919, Ed. Spartacus, p. 55 (en francés)
[9]Carta del Comité Ejecutivo de la IC a los sindicatos de todo el mundo, Degras, op. cit., p. 88
[10]VII - 1920: el programa del KAPD [910], Revista Internacional nº97, 1999
[11]En otoño de 1919, la IC formó un secretariado temporal con base en Alemania, compuesto por el ala derecha del KPD, y otro buró temporal en Holanda que reunió a comunistas de izquierda hostiles al giro derechista del KPD
[12]Esta ''guerra revolucionaria'' fue una catastrófica decisión política que la burguesía polaca aprovechó para movilizar a parte de la clase obrera polaca contra la República de los Soviets
[13]Preámbulo a ''Condiciones de admisión en la IC´´, Degras, op. cit., p. 168
[14]Esto es lo que decía al respecto el Punto 14 de las ''Tareas Básicas de la Internacional Comunista'': ``El grado en el que el proletariado de los países más importantes, desde el punto de vista de la economía y política mundiales, está preparado para llevar a cabo su dictadura, lo ha dejado claro con la mayor objetividad y precisión posibles la ruptura de los partidos más influyentes de la Segunda Internacional – el Partido Socialista Francés, el Partido Social-demócrata Independiente de Alemania, el Partido Laborista Independiente inglés y el Partido Socialista de América – con la Internacional amarilla, así como su decisión de adherirse condicionalmente a la Internacional Comunista. […] El quid de la cuestión ahora es cómo hacer para que este cambio sea completo y consolidar lo que se ha conseguido en una forma organizada duradera, para que ese avance pueda extenderse a toda su línea sin más vacilaciones´´. (Degras, op. cit., p. 124)
[15]Respectivamente, los social-patriotas y los social-demócratas: ``estos partidarios de la Segudna Internacional que creen que es posible alcanzar la liberación del proletariado sin lucha de clases armada, sin la necesidad de levantar la dictadura del proletariado tras la victoria, en el momento de la insurrección´´ (ver nota 16)
[16]Discurso de Bordiga sobre las condiciones de admisión en la IC, Segundo Congreso de la Internacional Comunista, Volumen 1, 1977, p. 221-224
[17]Este término corresponde a la corriente comunista de izquierda que apareció en la IC y que se opuso al centrismo y oportunismo que crecían en el seno del partido. No tiene nada que ver con el término que se da a las organizaciones que pertenecen a la izquierda del capital
[18]Son los dos delegados que mandó el KAPD al 2º Congreso de la IC para presentar un esbozo del programa de su partido
[19]Para más detalles consultar La izquierda comunista germano-holandesa, Cap. 4: La izquierda holandesa en la Tercera Internacional
[20]Íbid., p. 50
[21] Sobre el Primer Congreso del Partido Comunista Internacionalista de Italia https://es.internationalism.org/content/4431/sobre-el-primer-congreso-del-partido-comunista-internacionalista-de-italia [911]
Herencia de la Izquierda Comunista:
desarrollo de la conciencia y la organización proletaria:
Cuestiones teóricas:
- Partido y Fracción [534]
Hace cincuenta años de mayo 68 - La difícil evolución del medio político proletario (I)
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 301.39 KB |
- 185 lecturas
Introducción
El centenario de la fundación de la Internacional Comunista (IC) nos recuerda que la Revolución de Octubre en Rusia había puesto la revolución proletaria mundial al orden del día de la historia. La revolución alemana, en particular, ya estaba en movimiento, una revolución crucial tanto para la supervivencia del poder soviético en Rusia como para la extensión de la revolución a los principales centros del capitalismo. En aquel momento, los diferentes grupos y tendencias que se mantuvieron fieles al marxismo revolucionario estaban convencidos de que la formación y la acción del partido de clase eran indispensables para la victoria de la revolución. Pero con perspectiva histórica, podemos decir que la formación tardía de IC, dos años después de la toma del poder en Rusia y varios meses después del comienzo de la revolución en Alemania, así como sus ambigüedades y errores en aspectos programáticos y organizativos esenciales, fueron elementos a considerar en la derrota de la ola revolucionaria internacional.
Debemos tener todo esto en cuenta al rememorar otro aniversario: Mayo de 1968 en Francia y la oleada de movimientos de clase que le siguieron. En los dos artículos anteriores de esta serie, hemos examinado el significado histórico de esos movimientos, expresiones del resurgimiento de la lucha de clases después de décadas de contrarrevolución: la contrarrevolución provocada por la aniquilación de las esperanzas revolucionarias de 1917-1923. Hemos tratado de comprender tanto el origen de los eventos de Mayo del 68 como el curso de la lucha de clases durante las cinco décadas siguientes, centrándonos en particular en las dificultades que la clase encuentra para reapropiarse de la perspectiva de la revolución comunista[1].
En este artículo, queremos tratar más en especial la evolución del medio político proletario desde 1968, y entender por qué, a pesar de los avances considerables en lo teórico y programático desde la primera ola revolucionaria, y a pesar del hecho de que los grupos proletarios más avanzados habían comprendido que era necesario tomar las medidas esenciales para la formación de un nuevo partido mundial antes de las confrontaciones decisivas contra el sistema capitalista, ese horizonte parece todavía muy lejano y, a veces, desaparece completamente de la escena.
1968-80: El desarrollo de un nuevo medio revolucionario se encuentra con problemas: sectarismo y oportunismo
El resurgimiento global de la lucha de clases a fines de la década de 1960 condujo a una renovación global del movimiento político proletario, la aparición de nuevos grupos que intentaban recuperar lo que había sido destruido por la contrarrevolución estalinista, produciéndose también cierto renacimiento de las pocas organizaciones que habían sobrevivido a aquel oscuro período[2].
Uno puede hacerse una idea de los componentes de este entorno mirando la lista tan diversa de los grupos contactados por los camaradas de Internacionalism de Estados Unidos para establecer una Red Internacional de Correspondencia[3]:
- EEUU: Internationalism y Philadelphia Solidarity
- Reino Unido: Workers Voice y Solidarity
- Francia: Révolution Internationale, Groupe de Liaison Pour l'Action des Travailleurs y Le Mouvement Communiste
- España: Fomento Obrero Revolucionario
- Italia: Partito Comunista Internazionalista (Battaglia Comunista)
- Alemania: Gruppe Soziale Revolution, Arbeiterpolitik y Revolutionärer Kampf
- Dinamarca: Proletarisk Socialistisk Arbejdsgruppe y Koministisk Program
- Suecia: Komunismen
- Holanda: Spartacus y Daad en Gedachte
- Bélgica: Lutte de Classe y grupo "Bilan"
- Venezuela: Internacionalismo.
En su introducción, Internacionalism agregó que varios otros grupos lo habían contactado para pedirles participar: World Revolution – que se había separado, en esos días, del grupo Solidarity en Reino Unido; Pour le Pouvoir International des Conseils Ouvriers y Les Amis de 4 Millions de Jeunes Travailleurs (Francia); Internationell Arbearkamp (Suecia) Rivoluzione Comunista y Iniziativa Comunista (Italia).
Todas estas corrientes no eran producto directo de las luchas abiertas de finales de los sesenta y principios de los setenta: muchas las habían precedido, como Battaglia Comunista en Italia y el grupo Internacionalismo en Venezuela. Otros grupos que se habían desarrollado antes de las luchas alcanzaron su punto máximo por aquellos años de 1968 y luego declinaron rápidamente, el ejemplo más patente son los situacionistas. Sin embargo, el surgimiento de ese nuevo medio de elementos en busca de posiciones comunistas era la expresión de un proceso profundo de crecimiento "subterráneo", de una creciente desafección hacia la sociedad capitalista que afectaba, a la vez, al proletariado (y esto también tomó la forma de luchas abiertas como los movimientos de huelga en España y Francia antes del 68) y a amplias capas de la pequeña burguesía que ya estaban en camino de proletarizarse. De hecho, la rebelión de estas últimas capas en particular ya había tomado una forma abierta antes de 68, en particular la revuelta en las universidades y las protestas estrechamente relacionadas contra la guerra y el racismo que alcanzaron los niveles más espectaculares en Estados Unidos y Alemania y, por supuesto, en Francia, donde la revuelta estudiantil desempeñó un papel claro en el desencadenamiento del movimiento obrero en mayo del 68. Sin embargo, el resurgimiento masivo de la clase obrera después de 68 dio una respuesta clara a aquellos que, como Marcuse, habían comenzado a urdir teorías sobre la integración de la clase obrera en la sociedad capitalista y su sustitución como vanguardia revolucionaria por parte de otras capas, como los estudiantes. La clase obrera volvía a afirmar que las claves del futuro de la humanidad están en manos de la clase explotada como lo había hecho en 1919, convenciendo a muchos jóvenes rebeldes y elementos en búsqueda, independientemente de su origen sociológico, de que su propio futuro político radica en la lucha obrera y en el movimiento político organizado de la clase obrera.
El profundo vínculo entre el resurgimiento de la lucha de clases y esa nueva capa politizada confirma el análisis materialista desarrollado en la década de 1930 por la Fracción italiana de la Izquierda Comunista: el partido de clase no existe fuera de la vida de la clase. Es, por supuesto, un factor vital y activo en el desarrollo de la conciencia de clase, pero también es un producto de este desarrollo, y no puede existir en los períodos en que la clase ha experimentado una derrota mundial histórica como en las décadas de los 20 y 30. Los camaradas de la Izquierda italiana habían experimentado esa verdad en sus propias carnes, pues vivieron un período que había visto la degeneración de los partidos comunistas y su recuperación por parte de la burguesía, y la reducción de las verdaderas fuerzas comunistas a pequeños grupos asediados, como el de ellos. Concluyen que el partido no podrá reaparecer hasta que toda la clase se haya recuperado de su derrota a escala internacional y de que esta vuelva a plantear la cuestión de la revolución: la principal tarea de la facción es, por lo tanto, defender los principios del comunismo, aprender de las derrotas pasadas y actuar como un puente hacia el nuevo partido que se formará cuando el curso de la lucha de clases se vea profundamente alterado. Y cuando varios camaradas de la Izquierda italiana olvidaron esta lección esencial y se precipitaron en Italia a formar un nuevo partido en 1943 cuando, a pesar de algunas expresiones importantes de revuelta proletaria contra la guerra, especialmente en Italia, la contrarrevolución aún reinaba, los camaradas de la Izquierda Comunista de Francia tomaron la antorcha abandonada por una Fracción italiana que se disuelve precipitadamente en el Partido Comunista Internacionalista (PCInt)[4].
Pero como a fines de los años sesenta y principios de los setenta, la clase finalmente se libró de las cadenas de la contrarrevolución, aparecieron nuevos grupos proletarios en el mundo y hubo una dinámica de debate, de confrontación y de reagrupamiento entre estas nuevas corrientes, la perspectiva de la formación del partido - no en la inmediatez, por supuesto - se planteó, de nuevo, seriamente.
La dinámica hacia la unificación de las fuerzas proletarias tomó varias formas, ya que los primeros viajes de Marc Chirik y otros del grupo Internacionalismo en Venezuela relanzaron la discusión con los grupos de la Izquierda italiana, las conferencias organizadas por el grupo francés Information et Correspondance Ouvrières (ICO), en la red internacional de correspondencia lanzada por Internacionalism. Este último se concretó en las reuniones de Liverpool y Londres de varios grupos en el Reino Unido (Workers Voice, World Revolution, Revolutionary Perspectives), que también se habían separado de Solidarity y fueron el precursor de la actual Communist Workers Organisation, con RI y el GLAT de Francia.
Este proceso de confrontación y debate no siempre ha sido fácil: la existencia de dos grupos de la Izquierda Comunista en Gran Bretaña –una situación que muchos elementos en busca de una política de clase encuentran extremadamente confuso– hoy se puede atribuir a la inmadurez y el fracaso del proceso de reunificación después de las conferencias en el Reino Unido. Algunas de las divisiones que tuvieron lugar en ese momento apenas se justificaron porque fueron provocadas por diferencias secundarias– por ejemplo, el grupo que se formó Pour une Intervention Communiste (PIC) en Francia se separó de RI precisamente cuándo se produjo un folleto sobre el golpe militar en Chile. Sin embargo, se estaba llevando a cabo un proceso real de asentamiento y reagrupación. Los compañeros de RI en Francia intervinieron enérgicamente en las conferencias de Information et Correspondance Ouvrières para insistir en la necesidad de una organización política basada en una plataforma clara en oposición a las nociones de obreristas, consejistas y "anti-leninistas", que eran extremadamente influyentes en ese momento, y esta actividad aceleró su unificación con grupos en Marsella (Cahiers des Communistes de Conseils) y Clermont-Ferrand. El grupo RI también estuvo muy activo a nivel internacional y su creciente convergencia con WR, Internationalism, Internacialismo y nuevos grupos en Italia y España llevó a la creación de la CCI en 1975, mostrando la posibilidad de organizarse a escala internacional y de manera centralizada. La CCI, como GCF en la década de 1940, se consideraba a sí misma como la expresión de un movimiento más amplio y no veía su formación como el punto final del proceso más general de reagrupamiento. El nombre "Corriente" expresa este enfoque: no éramos una fracción de una organización antigua, aunque continuamos gran parte del trabajo de las fracciones antiguas, y formamos parte de una tendencia mayor hacia el partido del futuro.
Las perspectivas para la CCI parecían ser muy optimistas: la unificación exitosa de tres grupos en Bélgica hizo posible extraer lecciones del reciente fracaso del Reino Unido y algunas secciones de la CCI (particularmente en Francia y en el Reino Unido) crecieron significativamente en número. WR, por ejemplo, se cuadruplicó en relación con su núcleo original, y en un momento dado, RI tenía suficientes miembros solo en París para tener una sección norte y una sección sur en esa ciudad. Por supuesto, todavía estamos hablando de números muy pequeños, sin embargo, fue una expresión significativa de un desarrollo real en la conciencia de clase. Mientras tanto, el Partido Comunista Internacional Bordigista (Programma/Le Prolétaire) creó secciones en varios países nuevos y se convirtió rápidamente en la organización más grande de la Izquierda Comunista.
Y el establecimiento de conferencias internacionales de la Izquierda Comunista, inicialmente convocadas por Battaglia y apoyadas con entusiasmo por la CCI, ha sido de particular importancia en este proceso, aunque hemos criticado los temas iniciales base de la convocatoria para las conferencias (para discutir el fenómeno del "eurocomunismo", que Battaglia llamó la "socialdemocratización" de los partidos comunistas).
Durante aproximadamente tres años, las conferencias constituyeron un polo de referencia, un marco de debate organizado que atrajo a grupos de diversos horizontes[5]. Los textos y presentaciones de las reuniones fueron publicados en una serie de folletos; los criterios de participación en las conferencias se definieron más claramente que en la invitación original, y los temas debatidos se centraron más en temas cruciales como la crisis capitalista, el papel de los revolucionarios, la cuestión de las luchas nacionales, etc. Los debates también permitieron que los grupos compartieran perspectivas comunes (como en el caso de CWO y Battaglia, CCI y Fur Kommunismen en Suecia).
Sin embargo, a pesar de estos desarrollos positivos, el movimiento revolucionario renacido ha sufrido muchas debilidades heredadas del largo período de la contrarrevolución.
Por un lado, un gran número de los que pudieron haber sido ganados por la política revolucionaria fueron absorbidos por el aparato del izquierdismo, que también había crecido considerablemente a raíz de los movimientos de clase posteriores a 1968. Los maoístas y especialmente los trotskistas ya estaban entrenados y ofrecían una alternativa radical a los partidos "estalinistas" oficiales cuyo papel como rompehuelgas en los eventos de 1968 y posteriores era evidente. Daniel Cohn-Bendit, "Danny el Rojo", el famoso líder estudiantil del mayo 68, escribió un libro en el que atacaba la función del Partido Comunista y proponía una "alternativa de izquierda" que se refería con aprobación a la Izquierda Comunista de la década de 1920 y a grupos consejistas como ICO en este momento[6]. Pero como muchos otros, Cohn-Bendit perdió la paciencia con la idea de permanecer en el pequeño mundo de los verdaderos revolucionarios y buscó soluciones más inmediatas que también le ofrecieran la posibilidad de una carrera, y es ahora un miembro de los Verdes alemanes que sirvieron a su partido en el Estado burgués ... Su trayectoria –desde ideas potencialmente revolucionarias hasta el callejón sin salida del izquierdismo– fue seguida por varios miles de elementos.
Pero algunos de los mayores problemas que enfrentó el medio emergente fueron "internos", aunque en última instancia reflejaron la presión de la ideología burguesa sobre la vanguardia proletaria.
Los grupos que habían mantenido una existencia organizada durante el período de contrarrevolución –en gran parte los grupos de la Izquierda italiana– se habían vuelto más o menos osificados. Los bordigistas, especialmente los diversos Partidos Comunistas Internacionales[7], se habían protegido contra la lluvia constante de nuevas teorías que "trascendían el marxismo" al convertir al marxismo en un dogma, incapaz de responder a los nuevos desarrollos, como se evidencia con su reacción a los movimientos de clase después del 68, esencialmente el mismo que Marx ya se había burlado en su carta a Ruge en 1843 de esto: "¡Aquí está la verdad (el Partido), de rodillas!" Inseparable del concepto bordiguista de la "invariancia" del marxismo, encontrábamos un sectarismo extremo[8] que rechazaba cualquier noción de debate con otros grupos proletarios, una actitud encarnada en el rechazo de cualquier grupo bordiguista para participar en conferencias internacionales de la Izquierda Comunista. Pero si el llamado de Battaglia fue solo un pequeño paso adelante para salir de la actitud de considerar a su propio pequeño grupo como el único guardián de la política revolucionaria, él mismo no estaba exento de una actitud de sectaria: su invitación excluía inicialmente grupos bordiguistas y no fue enviado a la CCI en su conjunto, pero sí a su sección en Francia, traicionando una idea tácita de que el movimiento revolucionario se hace de "franquicias" separadas en diferentes países (Battaglia sosteniendo así, obviamente, la franquicia italiana).
Además, el sectarismo no se limitaba a los herederos de la Izquierda italiana. Las discusiones sobre el reagrupamiento en el Reino Unido fueron estropeadas. En particular, Workers Voice, que temía perder su identidad de grupo local con sede en Liverpool, rompió relaciones con la tendencia internacional en torno a RI y WR en relación con el tema del Estado en el período de transición, lo que no podría ser más que una cuestión abierta a tratar en el marco de un acuerdo entre revolucionarios sobre las posiciones de clase esenciales para el debate. La misma búsqueda de una excusa para interrumpir las discusiones fue luego adoptada por RP y el CWO (producto de una fusión efímera de RP y WV) que declaró que la CCI era contrarrevolucionaria porque no aceptaba que el Partido Bolchevique y la IC había perdido toda vida proletaria desde 1921, y ni siquiera a fechas posteriores cercanas. La CCI estaba mejor armada contra el sectarismo porque tenía sus orígenes en la Fracción italiana y en el GCF, que siempre se había considerado como parte de un movimiento político proletario más amplio y no el único depositario de la verdad. Pero la convocatoria de las conferencias también había puesto en evidencia elementos del sectarismo en sus propias filas; algunos camaradas respondieron inicialmente al llamado declarando que los bordiguistas e incluso Battaglia no eran grupos proletarios debido a sus ambigüedades sobre la cuestión nacional. Es significativo que el debate posterior sobre los grupos proletarios que condujo a una gran clarificación de la CCI[9] fue iniciado por un texto de Marc Chirik que había sido "formado" en la Izquierda italiana y francesa para entender que la conciencia de la clase proletaria no es de ninguna manera homogénea, ni siquiera entre las minorías más avanzadas políticamente, y que la naturaleza de clase de una organización no puede determinarse independientemente de su historia y de su respuesta a eventos históricos importantes, como la guerra o la revolución.
Con los nuevos grupos, estas actitudes sectarias fueron menos producto de un largo proceso de esclerosis que de inmadurez y una ruptura con las tradiciones y organizaciones del pasado. Estos grupos se enfrentaron a la necesidad de definirse a sí mismos en relación con la atmósfera dominante de la izquierda, de modo que una cierta rigidez de pensamiento aparecía a menudo como una defensa contra el peligro de ser absorbida por las organizaciones mucho más grandes de la izquierda burguesa. Y, sin embargo, al mismo tiempo, el rechazo del estalinismo y el trotskismo a menudo tomaba la forma de una huida hacia las actitudes anarquistas y consejistas –que no solo mostraban la tendencia a rechazar toda la experiencia bolchevique sino también una sospecha generalizada hacia la discusión sobre la formación de un partido proletario. Más concretamente, tales enfoques han favorecido las concepciones federalistas de organización, la identificación de las formas centralizadas de organización con burocracia e incluso con el estalinismo. El hecho de que muchos miembros de los nuevos grupos provinieran de un movimiento estudiantil mucho más marcado por la pequeña burguesía que el medio estudiantil actual reforzó estas ideas democráticas e individualistas, más claramente expresadas en el eslogan neo-situacionista "la militancia: la etapa suprema de la alienación"[10]. El resultado de todo esto es que el movimiento revolucionario ha pasado décadas luchando para comprender la cuestión de la organización, y esta falta de comprensión ha sido el centro de muchos conflictos y divisiones en el seno del movimiento. Por supuesto, la cuestión de la organización ha sido necesariamente un campo de batalla constante dentro del movimiento obrero (como lo demuestra la división entre marxistas y bakuninistas en la Primera Internacional, o entre bolcheviques y mencheviques en Rusia). Pero el problema de la reaparición del movimiento revolucionario a fines de la década de 1960 se vio agravado por la larga ruptura de la continuidad con las organizaciones del pasado, por lo que muchas de las lecciones dejadas por las luchas organizativas anteriores tuvieron que reaprenderse casi desde cero.
Es esencialmente la incapacidad del medio en su conjunto para superar el sectarismo lo que llevó al bloqueo y, en última instancia, al sabotaje de las conferencias[11]. Desde el principio, la CCI había insistido en que las conferencias no debían permanecer en silencio, sino que debían publicar, en la medida de lo posible, un mínimo de declaraciones comunes, para aclarar al resto del movimiento los puntos de acuerdo y desacuerdos que se han logrado, pero también, –como parte de importantes eventos internacionales como el movimiento de clases en Polonia o la invasión rusa de Afganistán– que se realicen declaraciones públicas conjuntas sobre temas que ya eran criterios esenciales para las mismas conferencias, como la oposición a la guerra imperialista. Estas propuestas, apoyadas por algunos, fueron rechazadas por Battaglia y el CWO por el hecho de que era "oportunista" hacer declaraciones conjuntas mientras que otras diferencias subsisten. Del mismo modo, cuando Munis y el FOR salieron de la segunda conferencia porque se negaron a discutir el tema de la crisis capitalista, y en respuesta a la propuesta de la CCI de una crítica conjunta del sectarismo de FOR, BC simplemente rechazó la idea de que el sectarismo era un problema: la FOR se había ido porque simplemente tenía posiciones diferentes, entonces ¿dónde estaba el problema?
Es claro que, bajo estas divisiones, había desacuerdos profundos sobre lo que debería ser una cultura de debate proletaria, y las cosas llegaron a un punto culminante cuando BC y la CWO de repente introdujeron un nuevo criterio para la asistencia a conferencias –una formulación sobre el rol del partido que contenía ambigüedades sobre su relación con el poder político que sabían que era inaceptable para la CCI y que efectivamente la excluía. Esta exclusión en sí misma fue una expresión concentrada del sectarismo, pero también mostró que la otra cara del sectarismo es el oportunismo: por un lado, porque la nueva definición "dura" del partido no impidió que la BC y la CWO celebrará una cuarta conferencia grotesca a la que solo ellos mismos y los izquierdistas iraníes de la UMC (Unidad de Militantes Comunistas)[12] participaron; y, por otro lado, porque, con el acercamiento de BC y CWO, BC probablemente había pensado haber eliminado todo lo que era posible de las conferencias, un ejemplo clásico del sacrificio del futuro del movimiento para obtener beneficios inmediatos. Y las consecuencias del estallido de las conferencias han sido realmente duras: la pérdida de cualquier marco organizado de debate, solidaridad mutua y práctica común entre las organizaciones de la Izquierda Comunista, que nunca se ha restaurado, a pesar de esfuerzos ocasionales de trabajo conjunto en los años siguientes.
La década de 1980: crisis en el medio proletario
El colapso de las conferencias rápidamente se convirtió en uno de los aspectos de una crisis más amplia en el medio proletario, expresado más claramente por la implosión de la PCI bordigista y el "caso Chénier" en la CCI, que llevó a varios miembros a abandonar la organización, particularmente en el Reino Unido.
La evolución de la principal organización bordigista, que publicó Programma Comunista en Italia y Le Prolétaire en Francia (entre otros) confirmó los peligros del oportunismo en el campo proletario. El PCI había crecido de manera constante a lo largo de los años 70 y probablemente se había convertido en el grupo comunista de izquierda más grande del mundo. Sin embargo, su crecimiento había sido asegurado en gran medida por la integración de una serie de elementos que nunca realmente habían roto con el izquierdismo y el nacionalismo. Ciertamente, las profundas confusiones del PCI sobre la cuestión nacional no fueron nuevas: afirmó defender las tesis del Segundo Congreso de la Internacional Comunista sobre la solidaridad con las revueltas y las revoluciones burguesas en las regiones coloniales. Las tesis de la IC demostrarán ser muy pronto defectuosas en sí mismas, pero contienen ciertas formulaciones destinadas a preservar la independencia de los comunistas contra las rebeliones lideradas por las burguesías nacionales en las colonias. El PCI ya había tomado medidas peligrosas para desviarse de tales precauciones, por ejemplo, aclamando el terror estalinista en Camboya como un ejemplo del vigor necesario de una revolución burguesa[13]. Pero las secciones del norte de África organizadas en torno al periódico El Oumami fueron incluso más lejos, porque ante los conflictos militares en el Medio Oriente, abogaron abiertamente por la defensa del Estado sirio contra Israel. Era la primera vez que un grupo bordigista había pedido descaradamente una guerra entre los Estados capitalistas. Es significativo que haya habido fuertes reacciones dentro del PCI contra estas posiciones, lo que demuestra el hecho de que la organización ha conservado su carácter proletario, pero el resultado final ha sido la salida de secciones enteras y muchos militantes, reduciendo el PCI a un grupo mucho más pequeño que nunca ha podido aprender todas las lecciones de estos eventos.
Pero en ese momento también apareció una tendencia oportunista en la CCI –un grupo de camaradas que, en respuesta a las luchas de clase de fines de los setenta y principios de los ochenta, comenzó a hacer concesiones serias al sindicalismo de base. Pero el problema planteado por esta agrupación fue principalmente a nivel organizativo, ya que comenzó a cuestionar el carácter centralizado de la CCI y argumentó que los órganos centrales deberían funcionar principalmente como buzones en lugar de cuerpos elegidos para proporcionar orientación política entre reuniones generales y congresos. Esto no implicaba que la agrupación estuviera unida por una profunda unidad programática. En realidad, su existencia se basaba en vínculos de afinidad y resentimiento común contra la organización; en otras palabras, era un "clan" secreto en lugar de verdadera tendencia politica, y en una organización inmadura dio a luz a un "contra-clan" en la sección británica, con resultados catastróficos. En este contexto, un elemento dudoso llamado Chénier, que había entrado en varias organizaciones revolucionarias para fomentar en ellas crisis manipulando vergonzosamente a quienes lo rodeaban, avivó al máximo estos resentimientos y conflictos. La crisis llegó a su punto máximo en el verano de 1981 cuando miembros de la "tendencia" entraron en la casa de un camarada mientras él estaba ausente y le robaron material de la organización con falsos argumentos de que ellos solo estaban recuperando la inversión que habían hecho en la organización. Esta tendencia se convirtió en un nuevo grupo que colapsó después de una sola publicación, y Chénier "regresó" al Partido Socialista y al CFDT –para el cual había estado trabajando desde el principio– probablemente en el "Sector de Asociaciones" que vigilan la evolución de las corrientes a la izquierda del PS.
Esta escisión tuvo una respuesta muy desigual por parte de la CCI en general, especialmente después de que la organización hizo un intento decidido de recuperar su equipo robado al visitar las casas de los sospechosos de estar involucrados en los robos y solicitando la restitución de este material. Varios compañeros en el Reino Unido simplemente dejaron la organización, incapaces de hacer frente a la toma de conciencia de que una organización revolucionaria debe defenderse en esta sociedad, y que esto puede incluir tanto acciones físicas como la propaganda política. Las secciones de Aberdeen/Edimburgo no solo abandonaron rápidamente, sino que también denunciaron las acciones de la CCI y amenazaron con llamar a la policía si ellos mismos eran visitados (ya que también habían mantenido cierta cantidad de material perteneciente a la organización, incluso si no hubieran participado directamente en los primeros robos). Y cuando la CCI emitió una advertencia pública muy necesaria sobre las actividades de Chénier, se apresuraron a defender su honor. Este fue el comienzo sin gloria del Communist Bulletin Group (CBG), cuyas publicaciones se dedicaron en gran parte a los ataques al "stalinismo" e incluso a la "locura" de la CCI. En resumen, este fue un ejemplo temprano de parasitismo político que se convertiría en un fenómeno importante en las décadas siguientes[14]. En el medio proletario en sentido amplio, hubo poca o ninguna expresión de solidaridad con la CCI. Por el contrario, la versión de los eventos de CBG todavía está circulando en Internet y tiene una gran influencia, especialmente en el entorno anarquista.
Podemos citar otras expresiones de crisis en los años siguientes. El balance de los grupos que participaron en las conferencias internacionales es esencialmente negativo: la desaparición de grupos que recientemente habían roto con el izquierdismo (L'Éveil internationaliste, l'OCRIA, Marxist Workers Group en los EEUU). Otros se dirigieron en dirección opuesta: el NCI, una ruptura con los bordigistas que habían demostrado cierta madurez en los asuntos organizativos en las conferencias se fusionó con el grupo Il Leninista y lo siguió para abandonar el internacionalismo con una forma más o menos abierta de izquierdismo (OCI)[15]. El Grupo Comunista Internacionalista, que había venido a la tercera conferencia solo para denunciarla, ya expresaba su carácter destructivo y parasitario, comenzó a adoptar posiciones abiertamente reaccionarias (apoyo a los maoístas peruanos y las guerrillas salvadoreñas, lo que llevó a una justificación grotesca de las acciones del "centrista Al-Qaida" y a las amenazas físicas contra la CCI en México)[16]. El GCI, cualesquiera que sean sus motivos, es un grupo que hace el trabajo de la policía... no solo amenazando de recurrir a la violencia contra las organizaciones proletarias, sino también dando la impresión de que existe un vínculo entre los grupos comunistas genuinos y el ambiente turbulento del terrorismo[17].
En 1984, también vimos la formación del Buró Internacional para el Partido Revolucionario, que reunió a la CWO y Battaglia. El BIPR (hoy, el TCI) se ha mantenido en un terreno internacionalista, pero en nuestra opinión, el reagrupamiento se hizo de manera oportunista: una concepción federalista de los grupos nacionales, una falta de debate abierto sobre las diferencias entre ellos y una serie de intentos apresurados de incorporar nuevas secciones que, en la mayoría de los casos, fallaron[18].
1984-1985 vio la escisión de la CCI que dio nacimiento a la "Fracción externa de la CCI". La FECCI primero afirmó ser el verdadero defensor de la plataforma de la CCI contra las supuestas desviaciones sobre el tema de la conciencia de clase, la existencia del oportunismo en el movimiento obrero, el llamado monolitismo e incluso el “estalinismo” de nuestros órganos centrales, etc. De hecho, todo el enfoque para "encontrar el verdadero programa" de la CCI se abandonó muy rápidamente, lo que demuestra que la FECCI no era lo que pensaba que era: una fracción real para luchar contra la degeneración de la organización original. Desde nuestro punto de vista, esta fue otra formación de clanes que coloca ligámenes personales por encima de las necesidades de la organización y cuya actividad, una vez que se abandonó la CCI, dio otro ejemplo de parasitismo político[19].
El proletariado, según Marx, es una "clase de la sociedad civil que no es una clase de la sociedad civil", que es parte del capitalismo y, sin embargo, le es ajena en cierto sentido[20]. Y la organización proletaria, que encarna sobre todo el futuro comunista de la clase obrera, es, sin embargo, un cuerpo extraño en esta sociedad siendo parte del proletariado. Como el conjunto del proletariado, está sujeto a la presión constante de la ideología burguesa, y es esta presión, o más bien la tentación de adaptarse a ella, de conciliarse, la fuente del oportunismo. Esta es también la razón por la que las organizaciones revolucionarias no pueden vivir una vida "pacífica" en la sociedad capitalista y están inevitablemente condenadas a experimentar crisis y divisiones, a medida que surgen conflictos entre el "alma" proletaria de la organización y aquellos que han caído bajo la influencia de las ideologías de otras clases sociales. La historia del bolchevismo, por ejemplo, es también una historia de luchas políticas. Los revolucionarios no buscan ni defienden las crisis, pero cuando estallan, es esencial movilizar sus fuerzas para defender los principios proletarios fundamentales y luchar por aclarar las diferencias y sus raíces. Y, por supuesto, es vital aprender las lecciones que estas crisis inevitablemente traen consigo para que la organización sea más resistente en el futuro.
Para la CCI, las crisis han sido frecuentes y, a veces, muy dañinas, pero no siempre han sido completamente negativas. Así, la crisis de 1981, después de una conferencia extraordinaria en 1982, llevó a la redacción de textos fundamentales sobre la función y el modo de funcionamiento de las organizaciones revolucionarias en esta época histórica[21], y trajo lecciones vitales sobre la necesidad continua de una organización revolucionaria para defenderse, no solo contra la represión directa del Estado burgués, sino también contra elementos dudosos u hostiles que se hacen pasar por elementos del movimiento revolucionario e incluso pudiendo infiltrarse en sus organizaciones.
De manera similar, la crisis que condujo a la salida de la FECCI vio la maduración de la CCI en una serie de temas clave: la existencia real del oportunismo y el centrismo como enfermedades del movimiento obrero; el rechazo de las visiones consejistas de la conciencia de clase como siendo puramente un producto de la lucha inmediata (y, por lo tanto, la necesidad de la organización revolucionaria como la expresión principal de la dimensión histórica y profunda de la conciencia de clase); y, en relación con esto, la comprensión de la organización revolucionaria como una organización de combate, capaz de intervenir en la clase en varios niveles: no solo a nivel teórico y de propaganda, sino también en la agitación, en proporcionar orientación para la extensión y autoorganización de la lucha, en participar activamente en asambleas generales y grupos de lucha.
A pesar de las aclaraciones proporcionadas por la CCI en respuesta a sus crisis internas, estas no garantizaron que el problema organizativo, en particular, se resolviera ahora y que no habría más casos de recaídas en errores en el futuro. Pero al menos el CCI ha reconocido que la cuestión de la organización es un tema político de importancia fundamental. Por otro lado, el medio en general no vio la importancia de la cuestión organizativa. Los "anti-leninistas" de varias tendencias (anarquistas, consejistas, modernistas, etc.) han visto el intento mismo de mantener una organización centralizada como fundamentalmente estalinista, mientras que los bordiguistas han cometido el error fatal de pensar que la última palabra ya había sido dicha sobre este tema y no quedaba nada para discutir. El BIPR fue menos dogmático, pero tendió a tratar la cuestión de la organización como algo secundario. Por ejemplo, en su respuesta a la crisis del CCI de mediados de la década de 1990, no abordaron los problemas organizativos en absoluto, sino que argumentaron que eran esencialmente un subproducto de errores de la CCI en la evaluación de la relación de fuerzas entre las clases.
No hay duda de que una mala apreciación de la situación mundial puede ser un factor importante en las crisis organizativas: en la historia de la izquierda comunista, por ejemplo, podemos mencionar la adopción, por una mayoría de la Fracción italiana, de la teoría de Vercesi sobre la economía de guerra, que considera que la marcha acelerada hacia la guerra a fines de la década de 1930 fue una prueba de que la revolución era inminente. El estallido de la guerra imperialista vio por lo tanto un desorden total en la Fracción.
De manera similar, la tendencia de los grupos a partir de la subida de 68 a sobrestimar la lucha de clases, a considerar la revolución a la "vuelta de la esquina", significó que el crecimiento de las fuerzas revolucionarias en la década de 1970 fue extremadamente frágil: muchos los que se unieron a la CCI en ese momento no tenían ni la paciencia ni la convicción de mantenerse en el camino cuando se hizo evidente que la lucha por la revolución era a largo plazo y que la organización revolucionaria se involucraría en una lucha permanente por sobrevivir, incluso cuando la lucha de clases por lo general seguía un curso ascendente. Pero las dificultades resultantes de esta visión inmediatista de los acontecimientos mundiales también tenían un importante componente organizativo: no solo en el hecho de que, durante este período, los miembros se integraban a menudo de forma rápida y superficial, sino especialmente en el hecho de que estaban integrados en una organización que aún no tenía una visión clara de su papel y función, y se veía a sí misma como un mini partido, mientras que se trataba sobre todo de verse como un puente hacia el futuro partido comunista. La organización revolucionaria en el período que comenzó en 1968 conservó así muchas características de una fracción comunista[22], incluso si no tenía una continuidad orgánica directa con los partidos o fracciones del pasado. Esto no significa en absoluto que deberíamos haber renunciado a la intervención directa en la lucha de clases. Por el contrario, ya hemos argumentado que uno de los elementos clave del debate con la tendencia que formó la "Fracción Externa" fue precisamente la insistencia en la necesidad de una intervención comunista en las luchas de clases –una tarea que puede variar en magnitud e intensidad, pero nunca desaparecen, en diferentes fases de la lucha de clases. Pero esto significa que la mayoría de nuestras energías se han dedicado necesariamente a la defensa y construcción de la organización, al análisis de una situación mundial que cambia rápidamente y a la preservación y desarrollo de nuestras adquisiciones teóricas. Este enfoque sería aún más importante en las condiciones de la fase de descomposición social de la década de 1990, que han aumentado considerablemente las presiones y los peligros que enfrentan las organizaciones revolucionarias. Examinaremos el impacto de esta fase en la segunda parte de este artículo.
Amos
Anexo
Nota introductoria a los folletos que contienen los textos y las actas de la Segunda Conferencia Internacional de Grupos de Izquierdas Comunistas, 1978, preparada por el Comité Técnico Internacional:
"Con este primer folleto, comenzamos la publicación de los textos de la Segunda Conferencia Internacional de Grupos de Izquierda Comunista, celebrada en París los días 11 y 12 de noviembre de 1978, por iniciativa del Partido Comunista Internacional/Battaglia Comunista. La Conferencia Internacional, celebrada en Milán el 30 de abril y el 1 de mayo de 1977, se publicó en italiano bajo la responsabilidad del PCI/BC y en francés e inglés bajo la responsabilidad de la CCI.
El 30 de junio de 1977, el PCI/BC, de acuerdo con lo que se decidió en la Conferencia de Milán y los contactos posteriores con el PCI y el CWO, se envió una carta circular invitando a los siguientes grupos a una nueva conferencia que se celebrará en París:
Courant communiste international (Francia, Bélgica, Gran Bretaña, España, Italia, Alemania, Holanda, Estados Unidos, Venezuela)
Communist Workers Organisation (Gran Bretaña)
Parti communiste international (Programa Comunista: Italia, Francia, etc.)
Il Leninista (Italia)
Nucleo Comunista Internazionalista (Italia)
Iniziativa Comunista (Italia)
Fomento Obrero Revolucionario (Francia, España)
Pour Une Intervention Communiste (Francia)
Forbundet Arbetarmakt (Suecia)
For Komunismen (Suecia)
Organisation Communiste Révolutionnaire Internationaliste d'Algérie
Kakamaru Ha (Japón)
Partito Comunista Internazionale/Il Partito Comunista (Italia)
Spartakusbond (Países Bajos)
En el Volumen II, publicaremos esta carta.
Entre los grupos invitados,
Spartakusbond y Kakamaru Ha no respondieron.
Programme communiste y Il Partito Comunista se negaron a participar a través de artículos publicados en sus respectivas publicaciones. Ambos rechazaron el espíritu de la iniciativa, así como su contenido político (especialmente sobre el partido y las guerras de liberación nacional).
El PIC, a través de una carta-documento, se negó a participar en una reunión basada en el reconocimiento de los dos primeros congresos de la Tercera Internacional, que desde el principio se considera esencialmente socialdemócrata (ver Vol. II).
Forbundet Arbetarmakt rechazó la invitación porque dudaba que pudiera reconocer los criterios de participación (ver Vol II).
Iniziativa Comunista no dio una respuesta por escrito, y en el último minuto, después de aceptar participar en una reunión conjunta de Battaglia e Il Leninista, se negó a participar en la conferencia, justificando su actitud en la publicación de su boletín, que apareció después de la conferencia de París.
Il Leninista. Aunque confirmó su acuerdo de participación, no pudo asistir a la reunión debido a problemas técnicos cuando se fueron a la reunión.
La OCRIA de inmigrantes argelinos en Francia no pudo participar físicamente en la reunión por razones de seguridad, pero solicitó ser considerado como un grupo participante.
El FOR, aunque participó al comienzo de la conferencia, a la que se presentó como observador al margen, se disoció rápidamente de la conferencia, afirmando que su presencia era incompatible con los grupos que reconocen que ahora hay una crisis estructural de capital (ver Vol II) ".
Entre la segunda y la tercera conferencia, el grupo sueco För Komunismen se convirtió en la sección sueca de la CCI e Il Nucleo e Il Leninista se fusionaron para convertirse en una sola organización, Il Nuclei Leninisti.
La lista de grupos participantes fue la siguiente: CCI, Battaglia, CWO, Groupe Communiste Internationaliste, L'Eveil Internationaliste, Il Nuclei Leninisti, OCRIA, que envió contribuciones por escrito. El grupo norteamericano Marxist Worker's Group se unió a la conferencia y envió un delegado, pero no pudo acudir en el último momento.
[1] Hemos publicado un numeroso plantel de artículos sobre mayo 68, entre otros: Contra las mentiras sobre Mayo 68, https://es.internationalism.org/content/contra-las-mentiras-sobre-mayo-68 [913] ; Hace 50 años mayo 68, https://es.internationalism.org/accion-proletaria/201804/4296/hace-50-anos-mayo-de-1968 [914] ; Acerca de nuestras reuniones públicas sobre mayo 68, https://es.internationalism.org/content/4383/acerca-de-nuestras-reuniones-publicas-en-el-50-aniversario-de-mayo-del-68 [788] ; Mayo del 68 y la perspectiva revolucionaria, https://es.internationalism.org/revista-internacional/200806/2281/mayo-del-68-y-la-perspectiva-revolucionaria-1a-parte-el-movimiento [169]
[2] Ver La renovación de la Izquierda Comunista uno de los aportes clave de mayo 68, https://es.internationalism.org/content/4344/la-renovacion-de-la-izquierda-comunista-uno-de-los-aportes-clave-de-mayo-68 [915]
[3]Publicado en Internationalism No. 4, sin fecha, pero lanzado alrededor de 1973.
[4] Ver a este propósito nuestro artículo Polémica: hacia los orígenes de la CCI y del BIPR, I - La Fracción italiana y la Izquierda comunista de Francia, https://es.internationalism.org/revista-internacional/199707/1226/polemica-hacia-los-origenes-de-la-cci-y-del-bipr-i-la-fraccion-ita [916] y https://es.internationalism.org/revista-internacional/199710/1219/polemica-hacia-los-origenes-de-la-cci-y-del-bipr-ii-la-formacion-d [917]
[5]Para ver la lista de grupos que asistieron o apoyaron las conferencias, consulte el Anexo.
[6]Obsolete Communism, the Left wing Alternative, Penguin 1969.
[7]Todos estos grupos se originaron en la división de 1952 en el seno del Partido Comunista Internacionalista en Italia. El grupo que rodea a Damen ha conservado el nombre de Partido Comunista Internacionalista; los "bordigistas" tomaron el nombre del Partido Comunista Internacional, que, después de otras escisiones, correspondía a diferentes organizaciones que tenían el mismo nombre.
[8]El sectarismo era un problema ya identificado por Marx cuando escribió: "La secta ve la justificación de su existencia y su punto de honor no en lo que tiene en común con el movimiento de clases sino en el 'schibboleth' que lo distingue del movimiento". Por supuesto, tales fórmulas pueden ser mal utilizadas si se toman fuera de contexto. Para la izquierda del capital, toda la Izquierda Comunista es sectaria porque no se considera parte de lo que llama el "movimiento obrero": organizaciones como sindicatos y partidos socialdemócratas cuya naturaleza de clase ha cambiado desde la época de Marx. Desde nuestro punto de vista, el sectarismo es hoy un problema entre las organizaciones proletarias. No es sectario rechazar las fusiones prematuras o la membresía que cubre los desacuerdos reales. Pero ciertamente es sectario rechazar cualquier discusión entre grupos proletarios o eliminar la necesidad de solidaridad básica entre ellos.
[9]Este debate dio lugar a una resolución sobre "Grupos políticos proletarios" en el Segundo Congreso de la CCI, publicado en la Revista Internacional No. 11. https://es.internationalism.org/revista-internacional/201510/4120/resolucion-sobre-los-grupos-politicos-proletarios-1977 [918]
[10]A principios de la década de 1970 también se produjo el surgimiento de grupos "modernistas" que comenzaron a cuestionar el potencial revolucionario de la clase obrera y que tendían a ver las organizaciones políticas, incluso cuando estaban claramente a favor de revolución comunista, como simples "raquetas". Ver los escritos de Jacques Camatte. Estos son los antepasados de la tendencia actual de los "comunicadores". Varios grupos contactados por el internacionalismo en 1973 se fueron en esta dirección y se perdieron irremediablemente: Mouvement Communiste en Francia (no el grupo autónomo existente, sino el grupo alrededor de Barrot/Dauvé que inicialmente hizo una contribución por escrito a la reunión de Liverpool), Komunsimen en Suecia y, en cierto sentido, Solidarity en el Reino Unido, que comparte con estos otros grupos el gran orgullo de haber ido más allá del marxismo.
[11]" Ver El sectarismo una herencia de la contrarrevolución que hay que superar, https://es.internationalism.org/revista-internacional/201003/2829/el-sectarismo-una-herencia-de-la-contrarrevolucion-que-hay-que-sup [919]
[12]Una expresión temprana de la tendencia "hekmatista" que existe hoy en día en la forma de los partidos comunistas obreros de Irán e Irak –una tendencia que todavía se suele describir como un comunista de izquierda, pero en realidad es una forma de radicalismo estalinista. Vea nuestros artículos en inglés "Worker Communist Parties of Iran and Iraq : the dangers of radical stalinism" y "Les partis communistes ouvriers d'Iran et d'Irak : les dangers du stalinisme radical".
[13]Revista Internacional No. 28, Convulsiones actuales del medio revolucionario, y Revista Internacional No. 32, El PCI (Programme Communiste) en un momento crucial de su historia.
[14]Volveremos al problema del parasitismo político en la segunda parte de este artículo.
[15]Organizzazione Comunista Internazionalista.
[16]Leer "Cómo el Groupe Communiste Internationaliste escupe al internacionalismo". https://es.internationalism.org/cci-online/200610/1101/el-grupo-comunista-internacionalista-escupe-sobre-el-internacionalismo-prolet [920]
[17] Ver ¿Para qué sirve el GCI? https://es.internationalism.org/revista-internacional/200602/516/para-que-sirve-el-grupo-comunista-internacionalista-gci [921]
[18]Ver Revista Internacional No. 121: "BIPR: una política de agrupamiento oportunista que solo lleva a “abortos”. https://es.internationalism.org/revista-internacional/200504/69/polemica-con-el-bipr-una-politica-oportunista-de-agrupamiento-que-no [922]
[19]Ver "La fracción externa de la CCI" en la Revista Internacional No. 45. https://es.internationalism.org/cci-online/201108/3183/para-que-sirve-la-fraccion-externa-de-la-cci-de-la-irresponsabilidad-politica [923]
[20]Ver la introducción a "Introducción a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel". https://www.marxists.org/espanol/m-e/1844/intro-hegel.htm [924]
[21]Ver los dos informes sobre la cuestión de la organización de la Conferencia Extraordinaria de 1982: sobre la función de la organización revolucionaria ( Revista Internacional No. 29, https://es.internationalism.org/revista-internacional/198204/135/informe-sobre-la-funcion-de-la-organizacion-revolucionaria [470] ) y sobre su estructura y modo de operación (Revista Internacional No. 33 https://es.internationalism.org/revista-internacional/198302/2127/estructura-y-funcionamiento-de-la-organizacion-revolucionaria [925] ).
[22] Ver La noción de Fracción en la historia del movimiento obrero, https://es.internationalism.org/revista-internacional/201603/4148/la-nocion-de-fraccion-en-la-historia-del-movimiento-obrero-1a-part [926]
Vida de la CCI:
Corrientes políticas y referencias:
- Izquierda Comunista [94]
Historia del Movimiento obrero:
- 1968 - Mayo francés [794]
Nuevo Curso y una "Izquierda Comunista Española" ¿De dónde viene la Izquierda Comunista?
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 296.53 KB |
- 1206 lecturas
Introducción
NOTA INICIAL: el blog Nuevo Curso ha cambiado de nombre, sin dar ninguna explicación, por el de Comunia.
La revolución comunista sólo puede ser victoriosa si el proletariado se dota de un partido político de vanguardia acorde con sus responsabilidades, como hizo el partido bolchevique en el primer intento revolucionario de 1917. La historia ha demostrado lo difícil que es construir un partido así, una tarea que requiere muchos y variados esfuerzos. Por encima de todo, requiere la mayor claridad sobre las cuestiones programáticas y sobre los principios de funcionamiento de la organización, una claridad que necesariamente se basa en toda la experiencia pasada del movimiento obrero y sus organizaciones políticas.
En cada etapa de la historia del movimiento, ciertas corrientes se han distinguido como los mejores representantes de esta claridad, como aquellos que han hecho una contribución decisiva al futuro de la lucha. Este fue el caso de la corriente marxista ya en 1848, cuando gran parte del proletariado todavía estaba influenciada por teorías que pagaban un alto precio a las concepciones pequeñoburguesas, a las que se oponen enérgicamente en el capítulo 3 del Manifiesto Comunista, "Literatura socialista y comunista". Este era el caso, más aún, dentro de la Asociación Internacional de Trabajadores fundada en 1864: "esta Asociación, que había sido creada con un propósito específico - fusionar las fuerzas combativas del proletariado de Europa y América en un solo todo - no podía proclamar inmediatamente los principios establecidos en el Manifiesto. El programa de la Internacional tenía que ser lo suficientemente amplio para ser aceptado tanto por los sindicatos ingleses como por los seguidores de Proudhon en Francia, Bélgica, Italia y España, y por los lasalianos en Alemania. Marx, que redactó este programa de tal manera que satisficiera a todos estos partidos, se apoyó enteramente en el desarrollo intelectual de la clase obrera, que sin duda iba a ser el resultado de la acción y la discusión conjunta. (...) Y Marx tenía razón. Cuando, en 1876, la Internacional dejó de existir, los trabajadores ya no eran los mismos que cuando se fundó en 1864. (...) Para ser honestos, los principios del Manifiesto habían tenido un amplio desarrollo entre los trabajadores de todos los países". (Engels, Prefacio a la edición inglesa de 1888 del Manifiesto Comunista)
Finalmente, fue en el seno de la II Internacional, fundada en 1889, donde la corriente marxista se hizo hegemónica, gracias en particular a su influencia en el Partido Socialdemócrata de Alemania. Y fue en nombre del marxismo como se lanzó la lucha contra el oportunismo, en particular por Rosa Luxemburgo, que, desde finales del siglo XIX, afectaba a este partido y a toda la Internacional. Fue también en su nombre como los internacionalistas condujeron la lucha durante la Primera Guerra Mundial contra la traición de la mayoría de los partidos socialistas y que fundaron en 1919, bajo el impulso de los bolcheviques, la Tercera Internacional, la Internacional Comunista. Y cuando, tras el fracaso de la revolución mundial y el aislamiento de la revolución en Rusia, fue la corriente marxista de la izquierda comunista -representada en particular por las izquierdas italiana y germano-holandesa- la que inició la lucha contra esta degeneración. Como la mayoría de los partidos de la II Internacional, los de la III Internacional finalmente, con el triunfo del estalinismo, cayeron en el campo del enemigo capitalista. Esta traición, la sumisión de los partidos comunistas a la diplomacia imperialista de la URSS, provocó, además de la de la izquierda comunista, muchas reacciones. Algunas de ellas llevaron a un simple retorno "crítico" al seno de la socialdemocracia. Otras mostraron la voluntad de permanecer en el campo del proletariado y la revolución comunista, como fue el caso, a partir de 1926, de la Oposición de Izquierda dirigida por Trotsky, uno de los grandes nombres de la Revolución de Octubre de 1917 y la fundación de la Internacional Comunista.
El Partido Comunista Mundial, que estará a la vanguardia de la revolución proletaria del mañana, tendrá que basarse en la experiencia y la reflexión de las corrientes de izquierda que surgieron de la Internacional Comunista durante su degeneración. Cada una de estas corrientes ha aprendido sus propias lecciones de esta experiencia histórica. Y estas enseñanzas no son equivalentes. Así, existen profundas diferencias entre los análisis y las políticas de las corrientes de la izquierda comunista que surgieron a principios de los años veinte y la corriente "trotskista" que surgió mucho más tarde y que, aunque estaba situada en terreno proletario, estaba, desde sus orígenes, fuertemente marcada por el oportunismo. Obviamente no es una coincidencia que la mayoría de la corriente trotskista se uniera al campo burgués durante la prueba de la verdad de la Segunda Guerra Mundial, mientras que las corrientes de la Izquierda Comunista permanecieron fieles al internacionalismo.
Por lo tanto, el futuro partido mundial de la revolución comunista, para que pueda contribuir realmente a ella, no podrá asumir el legado de la Oposición de Izquierda. Tendrá que basar necesariamente su programa y sus métodos de acción en la experiencia de la izquierda comunista. Existen diferencias entre los grupos actuales que han surgido de esta tradición, y es su responsabilidad seguir afrontando estas diferencias políticas, especialmente para que las generaciones más jóvenes que se acercan puedan comprender mejor su origen y su alcance actual. Este es el sentido de las controversias que ya hemos publicado y seguiremos publicando con la Tendencia Comunista Internacionalista y los grupos bordigistas. Sin embargo, más allá de estas diferencias, hay una herencia común de la izquierda comunista que la distingue de las otras corrientes de izquierda que han surgido de la Internacional Comunista. Por lo tanto, cualquiera que afirme pertenecer a la Izquierda Comunista tiene la responsabilidad de esforzarse por conocer y dar a conocer la historia de este componente del movimiento obrero, sus orígenes en reacción a la degeneración de los partidos de la Internacional Comunista, los diferentes grupos que están vinculados a esta tradición por haber participado en su lucha, las diferentes ramas políticas que la componen (la Izquierda Italiana, la Izquierda Holandesa-Alemana, etc.). En particular, es importante aclarar los contornos históricos de la izquierda comunista y las diferencias que la distinguen de otras corrientes de izquierda, en particular la trotskista. Este es el propósito de este artículo.
En el blog Nuevo Curso leemos un artículo que pretende explicar cuál es el origen de la Izquierda Comunista[1]: “Llamamos Izquierda Comunista al movimiento internacionalista que comenzará luchando contra la degeneración de la IIIª Internacional, buscando corregir los errores heredados del pasado reflejados en su programa, para a partir de 1928 enfrentar el triunfo del Termidor[2] en Rusia y el papel contrarrevolucionario de la Internacional y los partidos estalinistas”
¿Qué se quiere decir exactamente? ¿Qué la Izquierda Comunista comenzó su combate en 1928? Si eso es lo que piensa Nuevo Curso, se equivoca puesto que la Izquierda Comunista se levantó contra la degeneración de la Internacional Comunista ya en la temprana fecha de 1920-21, en los Segundo y Tercer Congreso de la Internacional. En ese agitado periodo donde se estaban jugando las ultimas posibilidades de la revolución proletaria mundial, grupos, núcleos, de Izquierda Comunista en Italia, Holanda, Alemania, Bulgaria, la propia Rusia y posteriormente en Francia y otros países, llevaron un combate contra el oportunismo que estaba corroyendo hasta la raíz el cuerpo revolucionario de la Tercera Internacional[3]. Dos de las expresiones de esta Izquierda Comunista se manifiestan con claridad en el Tercer Congreso de la IC (1921) realizando una crítica severa pero fraternal de las posiciones adoptadas por la Internacional:
“Es así como, en el 3º Congreso de la IC, los que Lenin llamó “izquierdistas”, reagrupados en el seno del KAPD, se elevan contra el retorno al parlamentarismo, al sindicalismo, y muestran cómo estas posiciones van en contra de las adoptadas en el primer congreso que intentaban sacar las implicaciones para la lucha del proletariado del nuevo periodo abierto por la primera guerra mundial. Es también en ese congreso donde la Izquierda Italiana que dirige el Partido Comunista de Italia reacciona vivamente -aunque en desacuerdo profundo con el KAPD- contra la política sin principios de alianza con los “centristas” y la desnaturalización de los PC por la entrada en masa de fracciones salidas de la socialdemocracia”[4]. En el propio Partido Bolchevique “desde 1918, el “Komunist” de Bujarin y Ossinsky, ponen en guardia al partido contra el peligro de asumir una política de capitalismo de Estado. Tres años más tarde, después de haber sido excluido del partido bolchevique, el “Grupo Obrero” de Miasnikov lleva la lucha en la clandestinidad en estrecha relación con el KAPD y el PCO de Bulgaria hasta 1924 en que desaparece bajo los golpes repetidos de la represión de que es objeto. Este grupo critica al partido bolchevique por sacrificar los intereses de la revolución mundial en provecho de la defensa del Estado ruso, reafirmando que sólo la revolución mundial puede permitir a la revolución mantenerse en Rusia” (ídem.)
Así pues, sobre bases programáticas profundas -bien que todavía en proceso de elaboración- una alternativa clara se dibuja frente a la degeneración de la Internacional Comunista en 1920-21. Sin embargo, para Nuevo Curso “se puede decir que el tiempo histórico de la Izquierda Comunista concluye en la década entre 1943 y 1953 cuando las principales corrientes que han mantenido una praxis internacionalista en el seno de la IVª Internacional denuncian la traición al internacionalismo de ésta y configuran una nueva plataforma que parte de la denuncia de la Rusia estalinista como capitalismo de estado imperialista”
Este pasaje nos dice, por un lado, que la IVª Internacional habría sido el hogar de grupos con “una praxis internacionalista”, y, por otra parte, que después de 1953 “se habría agotado el tiempo histórico de la Izquierda Comunista”. Examinemos estos asertos.
¿Qué fue la IVª Internacional y que aportó su matriz, la Oposición de Izquierdas?
La IVª Internacional se constituye en 1938 a partir de la Oposición de Izquierdas cuyo primer origen radica en Rusia con el Manifiesto de los 46 en octubre de 1923 al que se sumaría Trotski y, a nivel internacional, con la aparición de grupos, individualidades y tendencias que desde 1925-26 intentan oponerse al triunfo cada vez más aplastante del estalinismo en los partidos comunistas.
Estas oposiciones expresan una indudable reacción proletaria. Sin embargo, esta reacción es confusa, débil y muy contradictoria. Expresa más bien un rechazo epidérmico y superficial del ascenso del estalinismo. La Oposición en la URSS, pese a sus combates heroicos, “se muestra incapaz de comprender la naturaleza real del “fenómeno estalinista” y “burocrático”, prisionera como está de sus ilusiones sobre la naturaleza del Estado ruso. Se hace también el adalid del capitalismo de Estado que quiere impulsar más adelante mediante una industrialización acelerada. Cuando lucha contra la teoría del socialismo en un sólo país no llega a romper con las ambigüedades del partido bolchevique sobre la defensa de la “Patria soviética”. Y sus miembros, Trotski a la cabeza, se presentan como los mejores partidarios de la defensa “revolucionaria” de la “patria socialista”. Se concibe, a sí misma no como una fracción revolucionaria buscando salvaguardar teórica y organizativamente las grandes lecciones de la Revolución de Octubre, sino solo una oposición leal al Partido Comunista Ruso”, lo que la lleva a “alianzas sin principios (es así que Trotski buscará el apoyo de Zinoviev y Kamenev quienes no cesan de calumniarlo desde 1923[5])” (ídem.).
En cuanto, a la Oposición de Izquierdas Internacional “se reclama de los cuatro primeros congresos de la IC. Por otra parte, perpetúa el maniobrerismo que caracterizaba ya a la Oposición de Izquierda en Rusia. En gran medida esta oposición es un reagrupamiento sin principios que se limita a hacer una crítica de “izquierda” del estalinismo. Se prohíbe toda verdadera clarificación política en su seno y deja a Trotski, a quien ve el símbolo mismo de la Revolución de Octubre la tarea de hacerse vocero y “teórico” (idem.).
Con estos cimientos tan frágiles, la Oposición de Izquierdas fundará en 1938 una “IVª Internacional” que nace muerta para la clase obrera. Ya en los años 30, la Oposición había sido incapaz de “resistir a los efectos de la contrarrevolución que se desarrolla a escala mundial sobre la base de la derrota del proletariado internacional” (idem.) pues a lo largo de las diferentes guerras localizadas que van preparando el holocausto de la Segunda Guerra Mundial, la Oposición desarrolló una “perspectiva táctica” de. “ apoyo a un campo imperialista contra otro (sin admitirlo abiertamente): apoyo a la “resistencia colonial” en Etiopía, China y México, apoyo a la España republicana, etc. El apoyo del trotskismo a los preparativos de guerra del imperialismo ruso fue igualmente muy claro durante todo este periodo (Polonia, Finlandia 1939) disimulado tras la consigna de “defensa de la patria soviética”[6]. Esto, junto al entrismo en los partidos socialistas (decidido en 1934), hará que “el programa político adoptado en el congreso de fundación de la IV Internacional, redactado por Trotski mismo, retoma y agrava las orientaciones que han precedido ese congreso (defensa de la URSS, frente único obrero, análisis erróneo del periodo ...) pero además tiene como eje una repetición del programa mínimo de tipo socialdemócrata (reivindicaciones “transitorias”), programa vuelto caduco por la imposibilidad de reformas desde la entrada del capitalismo en su fase de decadencia, de declive histórico” (op cit nota 4). La IVª Internacional defiende “la participación en los sindicatos, el apoyo crítico a los partidos llamados “obreros”, a los “frentes únicos” y a los “frentes antifascistas”, a los gobiernos “obreros y campesinos”, a las medidas capitalistas de Estado (prisionero de la experiencia en la URSS) mediante la “expropiación de los bancos privados”, “la estatización del sistema de crédito”, “la expropiación de ciertas ramas de la industria” (…) la defensa del Estado obrero degenerado ruso. Y a nivel político, prevé la revolución democrática y burguesa en las naciones oprimidas debiendo pasar por las “luchas de liberación nacional”, este programa clamorosamente oportunista preparó la traición de los partidos trotskistas quienes, en 1939-41, corrieron a defender sus respectivos Estados nacionales[7]. Solo algunos individuos y pequeños círculos, ¡en manera alguna “corrientes con una praxis internacionalista” como afirma Nuevo Curso!, trataron de oponer una resistencia a este vendaval reaccionario. Entre ellos, Natalia Sedova, la viuda de Trotsky, que rompió en 1951, y especialmente Munís, del que vamos a hablar a continuación[8]
La continuidad de la Izquierda Comunista, una continuidad programática y organizativa
Es pues necesario comprender que el combate por darse un marco programático que sirva al desarrollo de la conciencia proletaria y prepare las premisas de la formación de su partido mundial, no es una tarea de personalidades y círculos inconexos, sino el fruto de una lucha colectiva organizada que se inscribe en la continuidad histórica crítica de las organizaciones comunistas, Esa continuidad pasa, como afirmamos en nuestras Posiciones Básicas, por “los aportes sucesivos de la Liga de los Comunistas de Marx y Engels (1847-52), de las tres Internacionales (la Asociación Internacional de los Trabajadores, 1864-72, la Internacional Socialista, 1889-1914, la Internacional Comunista, 1919-28), de las Fracciones de Izquierda que se fueron separando en los años 1920-30 de la Tercera Internacional (la Internacional Comunista) en su proceso de degeneración, y más particularmente de las Izquierdas alemana, holandesa e italiana” [9].
Ya hemos visto que tanto la Oposición de Izquierdas como la IVª Internacional, se apartaban claramente de esa continuidad[10]. Solo las Izquierdas Comunistas podían hacerlo. Pero según Nuevo Curso, el “tiempo histórico de la Izquierda Comunista termina en 1943-53”. No da ninguna explicación, ahora bien, en su artículo añade otra frase: “Las izquierdas comunistas que quedaron al margen del reagrupamiento internacional -italianos y sus derivados franceses- llegarán, aunque no todos, no completamente y no siempre sobre posiciones coherentes, a un cuadro similar en el mismo periodo”
Este pasaje contiene numerosos “enigmas”. Para empezar ¿Cuáles son esas Izquierdas Comunistas que quedaron al margen del “reagrupamiento internacional”? ¿A qué reagrupamiento internacional se refiere? Desde luego, Bilan y las otras corrientes de Izquierda Comunista rechazaron el engendro de “ir hacia una IVª Internacional”[11] ; sin embargo, desde 1929 hicieron todo lo posible para discutir con la Oposición de Izquierda, reconociendo que era una corriente proletaria, aunque gangrenada por el oportunismo. Sin embargo, Trotski rechazó obstinadamente todo debate[12], solamente, algunas corrientes como la Liga de Comunistas Internacionalistas de Bélgica o el Grupo Marxista de México aceptaron el debate llevando una evolución que los condujo a la ruptura con el trotskismo[13].
Además, Nuevo Curso nos dice que esos grupos que quedaron “al margen del reagrupamiento internacional” “llegarán, aunque no todos, no completamente y no siempre sobre posiciones coherentes, a un cuadro similar en el mismo periodo”. ¿Qué les “faltaba”? ¿Qué tenían “incoherente”? Nuevo Curso no aclara nada. Vamos a demostrar, recuperando un cuadro que hicimos en un artículo titulado ¿Cuáles son las diferencias entre la Izquierda Comunista y la Cuarta Internacional?[14]:, que esos grupos tenían posiciones coherentes con la fidelidad al programa del proletariado y que en nada eran “similares” al lodazal oportunista de la Oposición y de los grupos de pretendida “praxis internacionalista” de la IVª Internacional:
|
IZQUIERDA COMUNISTA |
OPOSICION DE IZQUIERDAS |
|
Se basa en el primer congreso de la IC y considera críticamente las aportaciones del 2º. Rechaza globalmente la mayoría de los acuerdos del tercer y cuarto congreso |
Se basa en los 4 primeros congresos sin análisis crítico |
|
Analiza críticamente lo que pasa en Rusia y llegará a la conclusión de que no se debe apoyar la URSS pues ha caído en manos del capitalismo mundial |
Ve Rusia como un Estado obrero degenerado que debe ser apoyado a pesar de todo |
|
La Izquierda Germano Holandesa rechaza trabajar en los sindicatos, mientras que la Izquierda Comunista Italiana llegará con Internationalisme (Izquierda Comunista de Francia) a la misma conclusión asentada sobre bases teóricas e históricas más firmes |
Preconiza los sindicatos como órganos obreros y considera necesario trabajar dentro de ellos |
|
La Izquierda Comunista Germano Holandesa, Bilan e Internationalisme denuncian claramente la “liberación nacional” |
Apoya la liberación nacional |
|
Denuncia el parlamentarismo y la participación en las elecciones |
Apoya la participación en las elecciones y el “parlamentarismo revolucionario” |
|
Acomete un trabajo de Fracción para sacar lecciones de la derrota y poner las bases de una futura reconstitución del Partido Mundial del proletariado |
Concibe un trabajo de “oposición” que puede llegar hasta el entrismo en los partidos socialdemócratas |
|
Ya en los años 30 y especialmente a través de BILAN considera que la marcha del mundo es hacia la 2ª Guerra Mundial y que no se puede constituir el partido en tales condiciones, sino que hay que sacar lecciones y preparar el futuro. Por eso BILAN dirá: “La consigna de la hora es no traicionar” |
En plena contrarrevolución Trotski cree que están reunidas las condiciones para formar el partido y en 1938 se constituye la IV Internacional |
|
Denuncia la 2ª Guerra Mundial; condena a ambos bandos en conflicto y preconiza la revolución proletaria mundial |
Llama a elegir bando entre los contendientes de la 2ª Guerra Mundial abandonando el internacionalismo |
Añadimos al cuadro anterior un punto que nos parece muy importante cara a contribuir realmente a la lucha proletaria y a avanzar hacia el partido mundial de la revolución: mientras la Izquierda Comunista realizaba un trabajo organizado, colectivo y centralizado, basado en la fidelidad a los principios organizativos del proletariado y en la continuidad histórica de sus posiciones de clase, la Oposición de Izquierda se veía como una aglomeración de personalidades, círculos y grupos heterogéneos, unidos solamente por el carisma de Trotski en cuyas manos se dejaba “la elaboración política”.
Para colmo, Nuevo Curso coloca en el mismo saco a la Izquierda Comunista y a los comunistizadores (un movimiento modernista radicalmente ajeno al marxismo): “El llamado «comunismo de izquierda» («left communism») es un concepto que engloba a la Izquierda Comunista -sobre todo a las corrientes italiana y germano-holandesa-, a los grupos y tendencias que le dan continuidad (desde el «consejismo» al «bordiguismo») y a los pensadores de la «comunización»”. Habría que preguntarse ¿a qué responde esa amalgama? Amalgama que se remata colocando una foto de Amadeo Bordiga[15] en medio de la denuncia que hace de los “comunistizadores”, lo que daría a entender que la izquierda comunista estaría ligada a ellos o compartiría posiciones con ellos.
Munis y una pretendida “Izquierda Comunista Española”
Así pues, según Nuevo Curso, los revolucionarios actuales no tendrían que buscar las bases de su actividad en los grupos de la Izquierda Comunista (la TCI, la CCI etc.) sino en lo que pudiera haber salido del programa de capitulación ante el capitalismo que elaboró la IVª Internacional y concretamente, como vamos a ver a continuación, de la obra del revolucionario Munis. Sin embargo, de forma confusa y enrevesada, Nuevo Curso da a entender, sin afirmarlo claramente, que Munis sería el eslabón más importante de una supuesta “Izquierda Comunista Española”, corriente que según Nuevo Curso “funda el Partido Comunista Español en 1920 y crea el grupo español de la Oposición de Izquierda al estalinismo en 1930 luego Izquierda Comunista Española, participando de la fundación de la Oposición Internacional y sirviendo además de semilla y referencia a las izquierdas comunistas en Argentina (1933-43) y Uruguay (1937-43). Toma la posición revolucionaria ante la insurrección obrera del 19 de julio de 1936 y es la única tendencia marxista que toma parte en la insurrección revolucionaria de 1937 en Barcelona. Se convierte en sección española de la IVª Internacional en 1938 y desde 1943 batalla contra el centrismo en ella; denuncia su traición al internacionalismo y su consecuente salida del terreno de clase en su segundo congreso (1948) liderando la ruptura de los últimos elementos internacionalistas y la formación de la «Unión Obrera Internacional» con los escindidos
Antes de pasar a analizar el aporte de Munis, analicemos esa “continuidad” entre 1920 y 1948.
No podemos entrar ahora en un análisis de los orígenes del Partido Comunista en España. Desde 1918 se fueron formando pequeños núcleos interesados en las posiciones de Gorter y Pannehoek, que acabaron discutiendo con el Buró de Ámsterdam de la Tercera Internacional que agrupaba a grupos de Izquierda dentro de ésta. De esos núcleos nace el primer Partido Comunista en España, pero fueron obligados por la IC a fusionarse con el ala centrista del PSOE, partidaria de adherir a la Tercera Internacional. En cuanto nos sea posible haremos un estudio de los orígenes del PCE, pero lo que está claro es que, más allá de algunas ideas y de la indudable combatividad, estos núcleos no constituyeron un órgano real de Izquierda Comunista y no tuvieron ninguna continuidad. A mediados de los años 20 surgieron grupos de Oposición de Izquierda que tomaron el nombre efectivamente de “Izquierda Comunista de España”, dirigidos por Nin. Este grupo se dividió entre los partidarios de fusionarse con el Bloc Obrer i Camperol (un grupo nacionalista catalán vinculado a la Oposición de derechas al estalinismo, tendencia que en Rusia encabezaba Bujarin) y los que preconizaban el entrismo en el PSOE, seducidos por la radicalización de Largo Caballero (antiguo consejero de Estado del dictador Primo de Rivera) que se hacía pasar por el “Lenin español”. Munis estuvo entre estos últimos, mientras que la mayoría, encabezados por Nin, se fusionaría con el Bloc para formar el POUM. Así pues de “Izquierda Comunista” no tenían más que el nombre que se dieron para ser “originales”, pero el contenido de sus posiciones y de su actuación no se distingue en nada de la tendencia oportunista reinante en la Oposición de Izquierdas.
En cuanto a la existencia de una Izquierda Comunista en Uruguay y Argentina hemos estudiado los artículos que Nuevo Curso publica para justificar su existencia. En lo que concierne a Uruguay se trata de la Liga Bolchevique Leninista que es uno de los raros grupos que dentro del trotskismo toma una posición internacionalista contra la Segunda Guerra Mundial. Esto tiene mucho mérito y lo saludamos calurosamente como expresión de un esfuerzo proletario, pero la lectura del artículo de Nuevo Curso muestra que dicho grupo apenas pudo llevar una actividad organizada y se movía en un entorno político dominado por el APRA peruano, un partido burgués de los pies a la cabeza que coqueteó con la Internacional Comunista ya degenerada: “Sabemos que la Liga se reunirá con los «antidefensistas» en Lima en 1942 en casa del fundador del APRA, Víctor Raúl Haya de la Torre, solo para constatar las profundas diferencias que los separaban. (…) Tras el fracaso de su contacto «antidefensista» sufren de lleno la caza de brujas organizada contra «los trotskistas» por el gobierno y el Partido Comunista. Sin referentes internacionales -la IVª solo les deja opción de abjurar de su crítica de la «defensa incondicional de la URSS»- el grupo se desbanda”.[16]
Lo que Nuevo Curso llama Izquierda Comunista Argentina son dos grupos que se fusionarán para formar la Liga Comunista Internacionalista y se mantendrá en activo hasta 1937 para ser finalmente laminada por la acción de los partidarios de Trotski en Argentina. Es cierto que la Liga rechaza el socialismo en un solo país y se reclama de la revolución socialista frente a la “liberación nacional”, sin embargo, sus argumentos, aun reconociendo el mérito de su combate, son muy endebles. En Nuevo Curso encontramos citas de uno de los miembros más caracterizados del grupo, Gallo que afirma:
¿Qué significa la lucha por la liberación nacional? ¿Acaso el proletariado como tal no representa los intereses históricos de la Nación en el sentido que tiende a liberar a todas las clases sociales por su acción y a superarlas por su desaparición? Pero para ello necesita, precisamente, no confundirse con los intereses nacionales (que son los de la burguesía pues ésta es la clase dominante) que en el terreno interior y exterior se contradicen agudamente. De manera que esa consigna es rotundamente falsa (…) afirmándose nuestro criterio de que solo la revolución socialista puede ser la etapa que corresponde a los países coloniales y semicoloniales. Prisionero de los dogmas de la Oposición sobre la liberación nacional e incapaz de salir de ellos, el grupo afirma “La IV Internacional no admite ninguna consigna de «liberación nacional» que tienda a subordinar al proletariado a las clases dominantes y, por el contrario, asegura que el primer paso de la liberación nacional proletaria es la lucha contra las mismas”[17]. La confusión es terrible, ¡el proletariado debería hacer una “liberación nacional” proletaria!, es decir, el proletariado debería ejecutar una tarea propia de la burguesía.
Examen crítico del aporte de Munis
De forma muy tardía, ¡en 1948!, del tronco podrido de la IVª Internacional surgirán dos tendencias prometedoras (las últimas en el movimiento trotskista)[18]: la de Munís y la de Castoriadis. En el artículo Castoriadis, Munis y el problema de la ruptura con el trotskismo[19] dejamos bien clara la diferencia entre Castoriadis que acabó siendo un propagandista acérrimo del capitalismo occidental y Munís que siempre fue fiel al proletariado[20].
Esta fidelidad es admirable y forma parte de los numerosos esfuerzos que han surgido para avanzar hacia una conciencia comunista. Sin embargo, eso es una cosa y otra muy distinta es que alrededor de la obra de Munis, una obra más individual que ligada a una auténtica corriente proletaria organizada, se pueda encontrar una base teórica, programática y organizativa para continuar en la actualidad la tarea histórica de las organizaciones comunistas. Munís está lastrado, como hemos mostrado en numerosos artículos, por sus orígenes trotskistas, de los que nunca logró deshacerse[21].
Las ambigüedades sobre el trotskismo
En un artículo escrito en 1958, Munís hace un análisis muy claro denunciando a los líderes norteamericanos e ingleses de la IVª Internacional que renegaron vergonzosamente del internacionalismo, concluyendo correctamente que “la IVª Internacional no tiene ninguna razón histórica de existencia; es superflua, hay que considerar su fundación misma como un error, y su única tarea consiste en ir coleando tras el estalinismo, más o menos críticamente. A eso está limitada, de hecho, desde hace años, bordón y escupidera del estalinismo, según conveniencia de éste”[22]. Sin embargo, estima que en algo puede servir al proletariado, pues resultaría que: “le queda un papel posible que desempeñar. en los países dominados por el estalinismo, principalmente en Rusia. Allí el prestigio del trotskismo sigue siento enorme. Los procesos de Moscú, la propaganda gigantesca llevada a cabo durante casi quince años en nombre de la lucha contra él, la calumnia incesante de la que fue objeto bajo Stalin y que sus sucesores mantienen, todo contribuye a hacer del trotskismo una tendencia latente de millones de hombres. Si mañana -acontecimiento bien posible- la contrarrevolución cediese ante un ataque frontal del proletariado, la IVª Internacional podría surgir rápidamente en Rusia como una organización potentísima”.
Munís repite respecto al trotskismo, el mismo argumento que éste emplea frente al estalinismo y la socialdemocracia: que A PESAR DE TODO PUEDE SERVIR AL PROLETARIADO. ¿Por qué? Porque el estalinismo lo ha designado el “enemigo público número uno”, de la misma forma que los partidos de derecha hacen de “socialdemócratas y comunistas” unos “peligrosos socialistas”. Añade otro argumento, igualmente típico del trotskismo respecto a socialdemócratas y estalinistas: “habría muchos obreros que serían seguidores de estos partidos”.
Que los partidos de izquierda sean rivales de la derecha y sean denostados por ésta no los hace “favorables al proletariado”, de la misma forma que su influencia entre los obreros no justifica el apoyarlos. Al contrario, hay que denunciarlos por la función que cumplen al servicio del capitalismo. Decir que el trotskismo abandonó el internacionalismo y añadir inmediatamente que “aún le quedaría un papel posible que desempeñar en favor del proletariado” es una incoherencia muy peligrosa que dificulta la necesaria labor de distinguir entre los auténticos revolucionarios y los lobos capitalistas que se ponen la piel de cordero “comunista” o “socialista”. El tercer capítulo del Manifiesto Comunista, titulado “Literatura socialista y comunista”, establece claramente la frontera infranqueable que existe entre, por un lado, el “socialismo reaccionario” y el “socialismo burgués” que sitúa como enemigos, y, por otro lado, las corrientes del “socialismo crítico utópico” que aprecia en el campo proletario.
Las “reivindicaciones de transición”
La huella trotskista se halla igualmente en Munís cuando propone “reivindicaciones de transición” a la imagen del famoso Programa de Transición que Trotski planteó en 1938. Como criticamos en nuestro artículo ¿Adónde va el FOR?:
“En su 'Por un Segundo Manifiesto Comunista', el FOR consideró correcto plantear todo tipo de reivindicaciones transitorias, en ausencia de movimientos revolucionarios del proletariado. Estas van desde la semana de 30 horas, la supresión del trabajo por piezas y el cronometraje en las fábricas a la “demanda de trabajo para todos, desempleados y jóvenes” en el terreno económico. En el plano político, el FOR exige a la burguesía ‘derechos’ y ‘libertades’ democráticos. “libertad de expresión, de prensa, de reunión y derecho de los trabajadores a elegir delegados permanentes de taller, de fábrica o de oficio”, “sin ninguna formalidad judicial o sindical” (Pro Segundo Manifiesto pág. 65-71). Todo esto está dentro de la ‘lógica’ trotskista, según la cual basta seleccionar bien las reivindicaciones para llegar gradualmente a la revolución. Para los trotskistas, todo el truco es saber cómo ser un pedagogo para los trabajadores, que no sabrían que reivindicar; poner ante ellos las zanahorias más apetitosas para empujar a los trabajadores hacia su ‘partido’”
Vemos aquí una visión gradualista donde “el partido líder” iría administrando sus pócimas milagrosas para llevar a las masas a la “victoria final”, lo que se hace al precio de sembrar peligrosas ilusiones reformistas en los obreros y de embellecer el Estado capitalista ocultando que sus “libertades democráticas” son medios de dividir, engañar y desviar las luchas obreras. Los comunistas no son una fuerza exterior al proletariado que mediante sus “artes de dirección revolucionaria” lo llevan “por el buen camino”, ya en 1843, Marx rechazó esta visión de “profetas redentores”: “No nos enfrentamos al mundo en actitud doctrinaria con un nuevo principio: ¡Esta es la verdad, arrodíllense ante ella! Desarrollamos nuevos principios para el mundo sobre la base de los propios principios del mundo. No le decimos al mundo: «Termina con tus luchas, pues son estúpidas; te daremos la verdadera consigna de lucha». Nos limitamos a mostrarle al mundo por qué está luchando en verdad, y la conciencia es algo que tiene que adquirir, aunque no quiera”[23].
El voluntarismo
El trabajo como Fracción que la Oposición de Izquierdas fue incapaz de concebir permite a los revolucionarios comprender en qué momento estamos en la relación de fuerzas entre burguesía y proletariado, saber si estamos en una dinámica que permite avanzar hacia la formación del partido mundial de clase o, por el contrario, estamos en una situación donde la burguesía puede imponer su férula a la sociedad, encaminándola a la guerra y la barbarie.
Huérfano de esa brújula, Trotski creía que todo se reducía a la habilidad para reunir una gran masa de afiliados con los cuales introducir en la clase “una dirección revolucionaria”. Así, cuando la sociedad mundial iba hacia las matanzas de la Segunda Guerra Mundial jalonada por las masacres de Abisinia, la guerra española, la guerra chino – japonesa etc., Trotski creyó ver en las huelgas de Francia de julio 1936 y la valiente respuesta inicial de los obreros españoles al golpe de Franco, “el principio de la revolución” .
Incapaz de romper con este voluntarismo, Munís repite el mismo error. Como analiza nuestro artículo antes mencionado” Detrás de esta negativa [de Munís] a analizar la dimensión económica de la decadencia del capitalismo, se encuentra un voluntarismo no superado, cuyos fundamentos teóricos se remontan a la carta en que anunció su ruptura con la organización trotskista en Francia, el Partido Comunista Internacionalista, donde sostenía, tozudamente, la concepción de Trotsky según la cual la crisis de la humanidad es la crisis del liderazgo revolucionario”. Así Munís proclama “la crisis de la humanidad -repetimos esto miles de veces junto con L.D. Trotsky- es una crisis de liderazgo revolucionario. Todas las explicaciones que tratan de emplazar la responsabilidad del fracaso de la revolución en las condiciones objetivas, en el desnivel ideológico o las ilusiones de las masas en el poder del estalinismo, o el atractivo ilusorio del ‘Estado obrero degenerado’, son erróneas y sólo sirven para excusar a los responsables, para distraer la atención del verdadero problema y dificultar su solución. Un auténtico liderazgo revolucionario, dado el nivel actual de las condiciones objetivas para la toma del poder, debe superar todos los obstáculos, superar todas las dificultades, triunfar sobre todos sus adversarios”[24]
Así pues, bastaría un “auténtico liderazgo revolucionario” para barrer de un plumazo todos los obstáculos, todos los adversarios. El proletariado no tendría que confiar en su unidad, solidaridad y conciencia de clase sino confiarse a las bondades de un “liderazgo revolucionario”. Este mesianismo lleva a Munís a una conclusión delirante: “La guerra última ofrecía más oportunidades revolucionarias que la de 1914-18[25]. Durante meses, todos los estados europeos, Rusia incluida, aparecieron maltrechos y desprestigiados, susceptibles de ser vencidos por una ofensiva proletaria. Millones de hombres armados aspiraban confusamente a una solución revolucionaria (…) el proletariado, revolucionariamente organizado hubiera podido poner-a la obra una insurrección común a varios países. Susceptible de extensión continental. Los bolcheviques en 1917 no gozaron, ni con mucho, de posibilidades tan vastas”[26].
A diferencia de la Primera Guerra Mundial, la burguesía había preparado concienzudamente la derrota del proletariado antes de la Segunda Guerra Mundial: masacrado en Alemania y Rusia, alistado bajo la bandera del “antifascismo” en las potencias democráticas, el proletariado opuso una débil resistencia a la masacre. Hubo el gran sobresalto proletario en el norte de Italia en 1943 que los aliados democráticos dejaron que los nazis lo aplastarán sangrientamente[27], algunas huelgas y deserciones en Alemania (1943-44) que los aliados ahogaron en la raíz con los terribles bombardeos de Hamburgo, Dresde etc., sin ningún objetivo militar sino únicamente de aterrorizar a la población civil. También la Comuna de Varsovia (1944) que el ejército ruso dejó que los nazis la machacaran.
Es abandonarse al ilusionismo más suicida pensar que al final de la Segunda Guerra Mundial el proletariado, revolucionariamente organizado hubiera podido poner-a la obra una insurrección común a varios países. Con estas fantasías poco se puede contribuir a la formación de una organización proletaria.
El sectarismo
Un pilar fundamental de la organización revolucionaria es la apertura y voluntad de discusión con las demás corrientes proletarias. Ya vimos como el Manifiesto Comunista considera con respeto y espíritu de debate las aportaciones de Babeuf, Blanqui y del socialismo utópico. Por ello, en la Resolución sobre los grupos políticos proletarios adoptada por nuestro 2º Congreso Internacional señalamos que “la caracterización de las diversas organizaciones que afirman defender el socialismo y la clase obrera es de la mayor importancia para la CCI. Esto no es, ni mucho menos, algo abstracto o puramente teórico; es, al contrario, orientador en la actitud que la Corriente mantiene hacia esas organizaciones, y, por consiguiente, de su actividad respecto a ellas: ya sea denunciándolas como órganos o productos del capital; ya sea polemizando y discutiendo con ellas para ayudarlas a alcanzar una mayor claridad y rigor programático; ya sea impulsando la aparición de tendencias en su seno que busquen tal claridad”[28].
Contrariamente a esta postura, Trotski, como vimos antes, rechazó el debate con Bilan y, en cambio, se abrió de par en par a una pretendida “izquierda de la socialdemocracia”. Munís se vio igualmente afectado por el sectarismo. Nuestro artículo de homenaje a Munís reconoce con aprecio que “En 1967, junto con compañeros del grupo venezolano Internacionalismo, participó en los esfuerzos para restablecer contactos con el medio revolucionario en Italia. Así, a finales de los años 60, con el resurgir de la clase obrera en el escenario de la historia, estará en la brecha junto a las débiles fuerzas revolucionarias existentes en aquel momento, incluyendo a quienes formarían Revolution Internationale en Francia. Pero, a principios de los años 70, lamentablemente permaneció fuera de las discusiones y los intentos de reagrupamiento que se tradujeron en particular en la constitución de la CCI en 1975”.
Este esfuerzo no tuvo continuidad y como decimos en el artículo antes mencionado (Castoriadis, Munis y el problema de la ruptura con el trotskismo, ver nota 21) “el grupo [se refiere al FOR] padeció una tendencia hacia el sectarismo que debilitó aún más su capacidad para sobrevivir. El ejemplo de esta actitud que mencionamos en el homenaje fue el estrepitoso abandono por parte de Munis y su grupo de la segunda Conferencia de la Izquierda Comunista, alegando su desacuerdo con los demás grupos acerca del problema de la crisis económica”.
Por importante que sea, un desacuerdo sobre el análisis de la crisis económica no puede motivar el abandono del debate entre revolucionarios. Este debe hacerse con la mayor tenacidad, con la actitud de “convencer o ser convencidos”, pero nunca dar un portazo a las primeras de cambio sin haber agotado todas las posibilidades de discusión. Nuestro artículo señala justamente que tal actitud afecta a algo vital: la construcción de una organización sólida y capaz de mantener una continuidad. FOR no resistió la muerte de Munís y desapareció definitivamente en 1993, como indica el artículo “Hoy el FOR ya no existe. Siempre fue altamente dependiente del carisma personal de Munis, quien no fue capaz de transmitir una tradición sólida de organización a la nueva generación de militantes que se reunieron alrededor de él, y que habría podido servir como base para continuar el funcionamiento del grupo tras la muerte de Munis”.
Del mismo modo el peso negativo de la herencia trotskista impide a Munís contribuir a la construcción de la organización, la actividad de los revolucionarios no es la de una suma de individuos, menos aún la de líderes carismáticos, se basa en un esfuerzo colectivo organizado. Como decimos en La Función de la Organización Revolucionaria, ésta “deja de aparecer como organización de jefes dirigentes de la masa de militantes. Se acabó el período de jefes ilustres y de grandes teóricos. La elaboración teórica se ha vuelto tarea verdaderamente colectiva. A imagen de millones de combatientes proletarios "anónimos", la conciencia de la organización se desarrolla con la integración y la superación de las conciencias individuales en una misma conciencia colectiva”[29]. De forma más profunda, por importantes que sean “la clase obrera no hace surgir militantes revolucionarios sino organizaciones revolucionarias: no existen relaciones directas entre los militantes y la clase. Los militantes participan del combate de la clase en tanto se convierten en miembros y toman a su cargo las tareas de la organización”[30]
Conclusión
Como afirmamos en el artículo que publicamos a su muerte en 1989[31]: “a pesar de los serios errores que pudo haber cometido, Munis permaneció hasta el fin como un militante que fue profundamente leal al combate de la clase trabajadora. Él fue uno de esos muy raros militantes que permanecieron de pie ante las presiones de la más terrible contrarrevolución que el proletariado haya conocido jamás, cuando muchos desertaron o incluso traicionaron la lucha militante, él permaneció una vez más allí, al lado de la clase en el histórico resurgir de sus luchas a finales de los años 60”.
Lenin decía que, a los revolucionarios, “después de su muerte se les intenta convertir en íconos inofensivos, para canonizarlos, es decir, para consagrar sus nombres para el “consuelo” de las clases oprimidas, con el objeto de engañarlas”. ¿Por qué Nuevo Curso llena su blog de fotos de Munis, publica sin el menor asomo crítico algunos de sus textos etc.? ¿Por qué lo eleva a icono de una “nueva escuela”?
Quizá pudiera tratarse de un culto sentimental a un antiguo combatiente obrero. Si ese es el caso debemos decir que el resultado será una mayor confusión, pues sus tesis, convertidas en dogmas, no harán sino destilar lo peor de sus errores. Recordemos el análisis certero del Manifiesto Comunista respecto a los socialistas utópicos y quienes pretendieron posteriormente reivindicarlos: “aunque algunos de los autores de estos sistemas socialistas fueran en muchos respectos verdaderos revolucionarios, sus discípulos forman hoy día sectas indiscutiblemente reaccionarias, que tremolan y mantienen impertérritas las viejas ideas de sus maestros frente a los nuevos derroteros históricos del proletariado”.
Otra explicación posible es que se pretenda combatir la auténtica Izquierda Comunista con una “doctrina” spam construida de la noche a la mañana utilizando los materiales de aquel gran revolucionario. Si tal es el caso es obligación de los revolucionarios combatir con la máxima energía semejante impostura.
C.Mir 17-8-19
[1] nuevocurso.org/la-izquierda-comunista-no-fue-comunista-de-izquierda
[2] En un artículo de la Serie sobre el Comunismo (IX - 1924-28: el Termidor del capitalismo de Estado estalinista, https://es.internationalism.org/revista-internacional/200007/770/ix-1924-28-el-thermidor-del-capitalismo-de-estado-estalinista [929] ) hemos criticado el uso del término “Termidor”, muy típico del trotskismo, para caracterizar el ascenso y desarrollo del estalinismo. El Termidor de la revolución francesa (28 de julio de 1794) no fue propiamente una “contrarrevolución” sino un paso necesario en la consolidación del poder burgués que, más allá de una serie de concesiones, no volvería jamás al orden feudal. En cambio, el ascenso del estalinismo desde 1924 significó el establecimiento definitivo de la restauración del orden capitalista y no representó, como erróneamente pensó siempre Trotski, un “terreno socialista” donde quedarían “algunas conquistas de octubre”. Se trata de una diferencia fundamental que ya recogió Marx en El 18 de Brumario de Luis Bonaparte (https://www.marxists.org/espanol/m-e/1850s/brumaire/brum1.htm [930] ), cuando señaló que “Las revoluciones burguesas, como la del siglo XVIII, avanzan arrolladoramente de éxito en éxito, sus efectos dramáticos se atropellan, los hombres y las cosas parecen iluminados por fuegos de artificio, el éxtasis es el espíritu de cada día; pero estas revoluciones son de corta vida, llegan en seguida a su apogeo y una larga depresión se apodera de la sociedad, antes de haber aprendido a asimilarse serenamente los resultados de su período impetuoso y agresivo” (el Termidor fue precisamente uno de esos momento de “asimilación” de las conquistas políticas de la burguesía, dando cabida a las fracciones más moderadas de esta clase y más proclives a pactar con las fuerzas feudales, todavía poderosas).
[3] Los lectores pueden visitar en nuestra Web la sección acerca de la Izquierda Comunista donde encontrarán una abundante documentación sobre la misma. Ver https://es.internationalism.org/go_deeper?page=1 [931]
[4] El trotskismo hijo de la contrarrevolución, https://es.internationalism.org/cci/200605/914/el-trotskismo-hijo-de-la-contrarrevolucion [932]
[5] En 1926 se constituyó la Oposición Unificada entre los grupos procedentes del Manifiesto de los 46 con los de Zinoviev y Kamenev, estos últimos de corte profundamente burocrático y maniobrero.
[6] El trotskismo defensor de la guerra imperialista, https://es.internationalism.org/cci/200605/917/el-trotskismo-defensor-de-la-guerra-imperialista [818]
[7] Todo esto está ampliamente documentado en El trotskismo defensor de la guerra imperialista, https://es.internationalism.org/cci/200605/917/el-trotskismo-defensor-de-la-guerra-imperialista [818]
[8] Entre los individuos y pequeños grupos que se opusieron a la traición de las organizaciones de la IV ª Internacional habría que agregar también los RKD de Austria (hablamos más adelante) y el revolucionario griego Stinas que fue fiel al proletariado y denunció el nacionalismo y la barbarie guerrera. Ver Documento - Nacionalismo y antifascismo en https://es.internationalism.org/revista-internacional/199304/1993/documento-nacionalismo-y-antifascismo [840]
[9] Ver, entre otros documentos, La izquierda comunista y la continuidad del marxismo https://es.internationalism.org/cci/200510/156/la-izquierda-comunista-y-la-continuidad-del-marxismo [325] Apuntes para una historia de la Izquierda Comunista, https://es.internationalism.org/revista-internacional/197704/2051/apuntes-para-una-historia-de-la-izquierda-comunista [933] ,
[10] Como señala INTERNATIONALISME órgano de la Izquierda Comunista de Francia en su artículo ““el trotskismo, en lugar de favorecer la formación de un pensamiento revolucionario partiendo de los organismos (fracciones y tendencias) que así lo expresan, es el medio orgánico de su pudrimiento. Eso significa que el trotskismo no segrega en su interior ningún fermento revolucionario. Al contrario, lo aniquila. El fermento revolucionario esta pues condicionado en su existencia y desarrollo a situarse fuera de los marcos organizacionales e ideológicos del trotskismo”
[11] Ver, por ejemplo, en BILAN nº 1, 1933, órgano de la Fracción Italiana de la Izquierda Comunista, el artículo ¿Hacia una Internacional Dos y Tres Cuartos?, donde critica la perspectiva trazada por Trotski de ir hacia una “Cuarta Internacional”
[12] Ver al respecto, Trotsky y la Izquierda italiana (Textos de la Izquierda comunista de los años 30 sobre el trotskismo) https://es.internationalism.org/cci/200605/919/anexo-trotsky-y-la-izquierda-italiana-textos-de-la-izquierda-comunista-de-los-anos-30 [934]
[13] Ver Textos de la Izquierda Comunista en México, https://es.internationalism.org/revista-internacional/197706/2064/textos-de-la-izquierda-mexicana-1937-38 [935]
[14] https://es.internationalism.org/cci-online/200706/1935/cuales-son-las-diferencias-entre-la-izquierda-comunista-y-la-iv-internacional [936] .
[15] Nacido en 1889 y muerto en 1970 fue fundador del Partido Comunista de Italia y contribuyó de forma importante a las posiciones de la Izquierda Comunista, especialmente hasta 1926.
[16] nuevocurso.org/hubo-izquierda-comunista-en-uruguay-y-chile
[17] nuevocurso.org/la-izquierda-comunista-argentina-y-el-internacionalismo
[18] Habría que agregar una tercera tendencia: los RKD austriacos desprendidos del trotskismo en 1945. Internationalisme discutió con ellos, sin embargo, derivaron finalmente hacia el anarquismo.
[19] Ver Castoriadis, Munis y el problema de la ruptura con el trotskismo https://es.internationalism.org/revista-internacional/201804/4300/el-comunismo-esta-al-orden-del-dia-en-la-historia-castoriadis-muni [792] y /content/4363/castoriadis-munis-y-el-problema-de-la-ruptura-con-el-trotskismo-ii [793]
[20] En 1948-49, Munís discutió ampliamente con el camarada MC, miembro de Internationalisme, en ese periodo donde maduró su ruptura organizativa con el trotskismo.
[21] Ver En memoria de Munis, militante de la clase obrera, https://es.internationalism.org/revista-internacional/200608/1028/en-memoria-de-munis-militante-de-la-clase-obrera [449] ; Polémica: ¿Adónde va el F.O.R.? https://es.internationalism.org/content/4393/polemica-adonde-va-el [937] , Crítica del libro JALONES DE DERROTA PROMESAS DE VICTORIA, https://es.internationalism.org/cci/200602/753/1critica-del-libro-jalones-de-derrota-promesas-de-victoria [877] , Las confusiones del FOR sobre Octubre 1917 y España 1936, https://es.internationalism.org/content/4388/las-confusiones-del-sobre-octubre-1917-y-espana-1936 [938]
[22] marxismo.school/ICE/1959%20La%20IV%C2%AA%20Internacional.html.
[23] Carta a Arnold Ruge, https://www.marxists.org/espanol/m-e/cartas/m09-43.htm [939]
[24] https://www.marxists.org/espanol/peret/1947_carta_pci.htm [863] . Habría que añadir, como ejemplo de ese voluntarismo ciego y en el fondo desmovilizador, la propia trágica experiencia de Munis. En 1951 estalló un boicot de tranvías en Barcelona, era una manifestación muy combativa de los obreros en la noche negra de la dictadura franquista. Munís se trasladó allí con la esperanza de “impulsar la revolución”, sin comprender la relación de fuerzas entre las clases. Internationalisme y MC le desaconsejaron esa aventura. Sin embargo, se empeñó en ello y fue detenido pasando 7 años en las cárceles franquistas. Apreciamos la combatividad del militante y somos solidarios con él, sin embargo, la lucha revolucionaria requiere un análisis consciente y no un simple voluntarismo o, peor aún, un mesianismo, creyendo que por estar “presentes” en ella se va a reunir a las masas para llevarlas a la “Nueva Jerusalén”.
[25] Nota del redactor: se refiere a la Segunda Guerra Mundial
[26] Tomado del artículo de Munis La IVª Internacional que se puede encontrar en marxismo.school/archivo/1959%20La%20IV%c2%aa%20Internacional.html.
[27] Ver La lucha de clases contra la guerra imperialista - Las luchas obreras en Italia 1943, https://es.internationalism.org/revista-internacional/200704/1863/la-lucha-de-clases-contra-la-guerra-imperialista-las-luchas-obrera [209]
[28] https://es.internationalism.org/revista-internacional/201510/4120/resolucion-sobre-los-grupos-politicos-proletarios-1977 [918]
[29] https://es.internationalism.org/revista-internacional/198204/135/informe-sobre-la-funcion-de-la-organizacion-revolucionaria [470]
[30] https://es.internationalism.org/revista-internacional/198302/2127/estructura-y-funcionamiento-de-la-organizacion-revolucionaria [925]
[31] Ver En memoria de Munis, militante de la clase obrera, https://es.internationalism.org/revista-internacional/200608/1028/en-memoria-de-munis-militante-de-la-clase-obrera [449]
Corrientes políticas y referencias:
- Izquierda Comunista [94]
desarrollo de la conciencia y la organización proletaria:
De la elección del presidente Nelson Mandela en 1994 a 2014
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 317.29 KB |
- 114 lecturas
En la introducción del artículo anterior[1], insistíamos ya en la importancia de unos temas que tratábamos así: “Si ante movimientos sociales nuevos, la burguesía sudafricana hubiera seguido utilizando sus armas tradicionales más brutales, o sea sus fuerzas militares y policiacas, cuando la dinámica del enfrentamiento entre les clases contenía aspectos inéditos en ese país, pues la clase obrera nunca antes había demostrado tal combatividad y desarrollo de su conciencia; tampoco antes la burguesía había usado maniobras tan sofisticadas, en particular la de recurrir al arma del sindicalismo de base, animado par la extrema izquierda del capital. En ese enfrentamiento entre las dos verdaderas clases históricas, la determinación del proletariado irá hasta provocar objetivamente el desmantelamiento del sistema de apartheid lo que se plasmó en la reunificación de todas las fracciones de la burguesía para hacer frente a la marea de luchas de la clase obrera.”
Y luego pudimos mostrar en detalle el alcance de la combatividad y el desarrollo de la conciencia de clase del proletariado sudafricano, expresada, por ejemplo, en la toma de control de sus luchas mediante los llamados comités "CIVICS" (Community Based Organisations) que se formaron por centenares. También ilustrábamos cómo la burguesía pudo acabar finalmente con la magnífica combatividad de la clase obrera sudafricana apoyándose en sus pilares principales, a saber, el "poder blanco" (bajo el apartheid), el ANC (African National Congress) y el sindicalismo radical. De hecho, la evaluación general de esta lucha entre la clase obrera y la burguesía muestra el papel dirigente desempeñado por el sindicalismo de base para desviar las luchas verdaderamente proletarias hacia el terreno burgués[2]:
Hablando de sindicalismo radical, decíamos: “Y su contribución principal fue sin duda el haber conseguido construir a sabiendas la trampa «democrática/unidad nacional» en la que la burguesía pudo hacer caer a la clase obrera. Y, aprovechándose de ese ambiente de «euforia democrática», debido, en gran parte a la liberación de Mandela y sus compañeros en 1990, el poder central tuvo que apoyarse en su «nuevo muro sindical» formado por el COSATU y su «ala izquierda» para desviar sistemáticamente los movimientos de lucha hacia reivindicaciones de tipo «democrático», de «derechos cívicos», «igualdad racial», etc.(…) De hecho, entre 1990 y 1993 cuando se formó precisamente un gobierno de «unión nacional de transición», las huelgas y las manifestaciones eran escasas y sólo encontraron oídos sordos en el nuevo poder. (…) Ese era el objetivo central del proyecto de la burguesía cuando decidió iniciar el proceso que llevó al desmantelamiento del apartheid y a la «reconciliación nacional» entre todas sus fracciones que se andaban a matar bajo el apartheid.
Ese proyecto será fielmente instaurado por Mandela y el ANC entre 1994 y 2014, incluso matando, si hacía falta, a muchos obreros que resistían a la explotación y la represión.”
En este artículo, intentaremos mostrar cómo los sucesivos líderes del ANC implantaron metódicamente su proyecto, empezando por Nelson Mandela. Mostraremos, claro está, en qué medida fue capaz la clase obrera sudafricana de enfrentarse al nuevo "poder negro" después de haber luchado contra el antiguo "poder blanco", porque como veremos más adelante, el proletariado sudafricano no perdió su combatividad, aunque, eso sí, se enfrentara a muchas y grandes dificultades. Así, además de su lucha diaria por mejorar sus condiciones de vida, también tuvo y sigue teniendo que enfrentarse a enfermedades como el SIDA con sus terribles estragos, a la corrupción del poder gobernante, a las múltiples violencias sociales ligadas a la descomposición del sistema capitalista, en forma de asesinatos, pogromos, etc. Por otro lado, como antes de Mandela, sigue enfrentándose a un poder represivo y mortífero, ese poder que, entre otras cosas, mató a muchos mineros en Marikana en 2012. Eso no quita de que el proletariado sudafricano ya haya demostrado su capacidad para desempeñar un papel importante como fracción del proletariado mundial para la revolución comunista.
El ANC al frente del Estado sudafricano
Al final del período de "gobierno de transición", se celebraron elecciones generales en 1994, que fueron ganadas triunfalmente por el ANC, que de este modo accedió a todas las palancas de poder para gobernar el país siguiendo las orientaciones del capital nacional sudafricano con el apoyo, o la benevolencia, de los principales líderes blancos sudafricanos que habían luchado contra ese partido.
A partir de entonces, empezaron las cosas serias para Mandela, o sea la recuperación de la economía nacional, que se había visto gravemente afectada por la crisis económica de aquel entonces, pero también a causa de la resistencia de los trabajadores a la explotación. De hecho, en su primer año de funcionamiento en 1995, el gobierno de Mandela decidió una serie de medidas de austeridad, incluyendo un recorte del 6% en los salarios de los funcionarios públicos y del 10% en el presupuesto de Sanidad. A partir de ahí, se planteaba saber cómo iba a reaccionar la clase obrera ante los ataques del nuevo poder.
Primer movimiento de huelga bajo la presidencia de Mandela
Contra todo pronóstico y aunque aturdida por la propaganda en torno a la "unidad nacional" o la "nueva era democrática", la clase obrera no podía permitir que un ataque tan agresivo pasara sin reacción. Asistimos así al estallido de los primeros movimientos de huelga bajo el gobierno de Mandela en el transporte y en la administración pública sobre todo. Por su parte, como era de esperar, la nueva burguesía dominante pronto mostró su verdadero rostro como clase dominante reprimiendo violentamente a los huelguistas, de los cuales mil fueron arrestados, sin mencionar el número de heridos por mordiscos de perros policías. Además, paralelamente a la represión policial del gobierno, el Partido Comunista Sudafricano y el Congreso de Sindicatos de Sudáfrica (COSATU[3]), miembros ambos del gobierno, incapaces de evitar el estallido de huelgas, comenzaron a denunciar violentamente a los huelguistas acusándolos de sabotear las políticas de "recuperación" económica y "reconciliación" del país. Es importante señalar a este respecto que mientras los dirigentes sindicales de COSATU y el gobierno denunciaban y reprimían a los huelguistas, los sindicalistas de base seguían "pegados" a los trabajadores, alegando que los defendían contra la represión que se les estaba imponiendo. Es ésa una habilidad cierta del nuevo poder porque, al asociar a COSATU a la gestión de los asuntos del capital, no olvidaba la importancia de contar con un instrumento sólido para regular las luchas de los trabajadores, a saber, el "sindicalismo de base", del que muchos de los gobernantes habían tenido experiencia práctica[4].
El ANC despliega un nuevo dispositivo ideológico para desviar la combatividad obrera
A la vez que seguía aplicando sus medidas de austeridad, el nuevo equipo de gobierno emprendió maniobras ideológicas para que se aceptaran mejor esas medidas mediante la creación de estructuras con las que dar legitimidad a su orientación económica y política. Así, bajo la cobertura de la Comisión Verdad y Reconciliación (CVR), el gobierno de Mandela presentó un programa llamado "reconstrucción, negociación y reconciliación" en 1996, y otro al año siguiente llamado “Growth, Employment and Redistribution” (crecimiento, empleo y redistribución). De hecho, detrás de estos artilugios, había la misma orientación económica inicial cuya aplicación no podía sino empeorar las condiciones de vida de la clase obrera. Por lo tanto, para el poder gobernante, la cuestión era cómo hacer tragar la píldora a las masas obreras, algunas de las cuales acababan de expresar enérgicamente su rechazo a tales medidas de austeridad. Así, ante el temor de una reacción obrera contra el plan del gobierno, se asistió primero a la expresión abierta de divergencias (tácticas) en el seno del ANC:
“(...) ¿Sigue estando la línea política del ANC realmente al servicio de sus antiguos partidarios, al servicio del mayor número de personas, especialmente de los más desfavorecidos, como lo reivindica el ANC? La COSATU y el SACP (Partido Comunista Sudafricano) lo cuestionan cada vez más a menudo, aunque no lo digan directamente. Critican al ANC por no representar los intereses de los más pobres, especialmente de los obreros, por dejar de lado la creación de empleo y por no prestar suficiente atención en garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a condiciones de vida decentes. (...) Esta crítica ha sido ampliamente difundida por intelectuales de izquierda y a menudo de manera virulenta. (...) Sin embargo, esas divergencias suscitan preguntas y debates. ¿Es necesario un partido obrero que represente en exclusiva los intereses de los trabajadores? El SACP (Partido Comunista Sudafricano) evocó durante un tiempo la perspectiva de una candidatura autónoma en las elecciones y algunos de los miembros de COSATU incluso esbozaron un proyecto de partido obrero.” [5]
En esa cita puede apreciarse cómo el gobierno expone en plaza pública sus divisiones. Pero se trata sobre todo de una maniobra o, más convencionalmente, de un reparto de trabajo entre derecha e izquierda en la cúspide del poder, cuyo objetivo principal era hacer frente a las posibles reacciones de obreras[6]. En otras palabras, las amenazas de escisión para crear un "partido obrero que represente los intereses de los trabajadores" eran sobre todo cinismo político engañoso destinado a desviar la reflexión y la combatividad de la clase obrera.
Sea como fuere, el caso es que el gobierno de Mandela decidió continuar con su política de austeridad adoptando enérgicamente todas las medidas necesarias para reactivar la economía sudafricana. En otras palabras, se dejaba atrás la “lucha de liberación nacional", y sobre todo de "defensa de los intereses de los más pobres" que planteaba con la mayor hipocresía la izquierda del ANC. Inicialmente, esa política de austeridad económica, de represión e intimidación por parte del "nuevo poder popular" tuvo un impacto en la clase obrera acarreando gran desilusión y amargura en sus filas. Esto fue seguido por un período de relativa parálisis de la clase obrera frente a los persistentes ataques económicos del gobierno del ANC. Por un lado, una gran parte de los trabajadores africanos, que esperaban acceder rápidamente a los mismos derechos/ventajas que sus camaradas blancos, se cansaban de esperar. Por otro lado, éstos, con sus sindicatos racistas (muy minoritarios eso sí), amenazaron con tomar las armas en defensa de sus "adquisiciones" (algunos privilegios concedidos bajo el apartheid).
Tal situación no podía promover objetivamente la lucha y menos aún la unidad de la clase obrera. Afortunadamente, ese período duró poco, porque tres años después de su primera reacción contra las primeras medidas de austeridad del gobierno del ANC bajo Mandela, la clase obrera finalmente reaccionó de nuevo reanudando la lucha, e incluso mucho más masivamente que antes.
1998: primeras luchas masivas contra el gobierno de Mandela
Animado por la forma con que había controlado la situación ante el primer movimiento de huelga de su presidencia contra las primeras medidas de austeridad, el gobierno del ANC añadió nuevas medidas más duras todavía. Y así, lo que logró fue crear las condiciones para una respuesta obrera más amplia[7]:
- “(…) En 1998, se estima que se perdieron casi 2.825.709 de jornadas laborables desde principios de enero hasta finales de octubre. Las huelgas son principalmente por reivindicaciones económicas, pero también reflejan el descontento político de los huelguistas con el gobierno. De hecho, lejos de vivir mejor, muchos trabajadores sudafricanos vieron cómo se deterioraba su situación económica, contrariamente a los compromisos del RDP (Programa de Reconstrucción y Desarrollo). En cuanto a los desempleados, cuya cantidad no cesaba de aumentar, debido a la falta de creación de nuevos puestos de trabajo y a que muchas industrias (en particular la textil y la minera) cerraban o se deslocalizaban, su situación era cada vez más crítica. Por lo tanto, se puede suponer que, además de las demandas económicas expresadas por los sindicatos, las huelgas también fueron los primeros signos de una disminución del entusiasmo nacional por la política gubernamental.
El movimiento es amplio, ya que las huelgas afectan a sectores tan diversos como el textil, el químico, la industria automotriz, las universidades o las empresas de seguridad y comercio, son a menudo largas, de dos a cinco semanas de media, y a veces marcadas por la violencia policial[8] (una docena de huelguistas muertos) y por graves incidentes, y en casi todas ellas se exigen aumentos salariales. (...) Frente a las huelgas, los empleadores adoptaron inicialmente una "línea dura" y amenazaron con reducir su mano de obra o sustituir a los huelguistas por otros trabajadores, pero en la mayoría de los casos se vieron obligados a cumplir las demandas de los huelguistas. (Judith Hayem, ibíd.)
Como podemos ver, la clase obrera sudafricana no esperó mucho tiempo para reanudar sus luchas contra el poder del ANC, como lo hizo en el momento en que se había opuesto a los ataques del anterior régimen de apartheid. Esto es tanto más notable cuanto que el gobierno de Mandela procedió de la misma manera que su predecesor disparando a matar contra un gran número de huelguistas con el único objetivo (por supuesto no admitido) de defender los intereses del capital nacional sudafricano. Y esto sin provocar ninguna protesta pública por parte de los "humanistas demócratas". De hecho, es significativo notar que pocos medios de comunicación (como tampoco investigadores) comentaron, o simplemente mencionaron, los crímenes cometidos por el gobierno de Mandela entre los huelguistas. Claramente, para el gran mundo burgués y mediático, Mandela era a la vez "icono" y "profeta intocable", incluso cuando su gobierno mataba a trabajadores.
Por su parte, el proletariado sudafricano demostró su realidad de clase explotada luchando valientemente contra su explotador sin importarle el color de su piel. Y, con su combatividad, logró a menudo hacer retroceder a su enemigo, y a una patronal obligada a ceder a las reivindicaciones. En resumen, es la expresión de una clase internacionalista cuya lucha es una desmitificación patente de la mentira de que los intereses de los trabajadores negros se fusionarían con los de su propia burguesía negra, en este caso la camarilla del ANC.
Precisamente, al reunir al ANC, al PC y a la central sindical COSATU en un mismo gobierno, la burguesía sudafricana quería, por un lado, convencer a los trabajadores (negros) de que tenían sus propios "representantes" en el poder para servirles, mientras que al mismo tiempo planeaba dejar a la base sindical COSATU en la oposición si fuera necesario para controlar las luchas. O sea que el gobierno del ANC pensaba que había hecho todo lo posible para protegerse contra cualquier reacción significativa de la clase obrera. Pero al final, Mandela y sus colegas tuvieron que constatar que se habían topado con lo contrario.
1999: Mbeki, heredero de Mandela, lo sustituye, pero las luchas siguen.
Ese año, tras las elecciones presidenciales ganadas por el ANC, Mandela deja el sitio a su "cachorro" Thabo Mbeki, el cual decide continuar y ampliar la misma política de austeridad iniciada por su predecesor. Para empezar, forma su gobierno con los mismos de antes, a saber, el ANC, el PC y la central sindical COSATU. Y tan pronto como se formó su gobierno, decretó un paquete de medidas de austeridad que golpeó con toda su fuerza a los principales sectores económicos del país, plasmándose en recortes salariales y deterioro de las condiciones de vida de la clase obrera. Pero también entonces, como con Mandela, al día siguiente, cientos de miles de trabajadores se pusieron en la huelga echándose a las calles en gran número y, como en la época del apartheid, el gobierno del ANC envió a su policía para reprimir violentamente a los huelguistas, matando a mucha gente. Pero sobre todo, es notable ver con qué rapidez la clase obrera sudafricana se da cuenta de la naturaleza capitalista y anti -obrera de los ataques que le asesta el equipo gobernante del ANC. Lo más significativo de la réplica obrera es que, en varios sectores industriales, los trabajadores decidieron hacerse cargo de sus propias luchas sin esperar a los sindicatos o, ya de entrada, contra ellos:
- “(...) la huelga en Autofirst, que comenzó fuera del sindicato y a su pesar, es un buen ejemplo; lejos de ser un caso aislado, este tipo de huelga ha tendido a generalizarse desde 1999, incluso en grandes fábricas donde los trabajadores se declaran en huelga a pesar de la opinión desfavorable del sindicato e incluso de su oposición formal al conflicto.” (Judith Hayem, Ídem.)
¡Demostración manifiesta del retorno de la combatividad!, acompañada además de un intento de toma de control de las luchas que la clase obrera ya había experimentado bajo el régimen del apartheid. Como resultado, el ANC tuvo que reaccionar reajustando su discurso y su método.
El ANC se saca de la manga el viejo truco de la ideología "racial" ante la renovada combatividad obrera
Para contrarrestar una combatividad obrera tendente a desbordar a los sindicatos, el gobierno de Mbeki y el ANC decidieron utilizar las viejas artimañas ideológicas heredadas de la "lucha de liberación nacional", utilizando (entre otras cosas) el discurso "antiblanco" de la época:
- “El retorno de la cuestión del color en una forma renovada en el discurso político del gobierno, en particular en una serie de declaraciones críticas hacia los blancos -noción que debe ser examinada para ver si sirve (y en este caso cómo) de marcador racial, social, histórico o de otro tipo, y si también es operativa en la forma de pensar de la gente.
Como corolario de esta nueva política presidencial, las tensiones dentro de la triple alianza (ANC, COSATU, SACP - Partido Comunista Sudafricano), que sigue en pie después de numerosas amenazas de escisión, especialmente en vísperas de las elecciones de 2004, son cada vez más evidentes y agudas. Demuestran la dificultad del ANC, un antiguo partido de liberación nacional, para mantener su legitimidad popular una vez llegado al poder y a cargo de gobernar en beneficio, no sólo de los oprimidos de antaño, sino de todos los habitantes del país". (Judith Hayem, ibíd.)
Pero ¿por qué el gobierno "arco iris", "garante de la unidad nacional", que tiene todas las palancas del poder, se ve de repente obligado a recurrir a una de las viejas recetas del ANC de antaño, o sea fustigar el "poder blanco" (¿que impediría el poder negro?) El autor de la cita nos parece muy indulgente con los líderes del ANC, cuando intenta saber sobre esa "noción que debe ser examinada para determinar si actúa como un marcador racial, social, histórico o de otro tipo...". En realidad, esta "noción", detrás de la cual se esconde la idea de que "los blancos todavía tienen el poder en detrimento de los negros", fue utilizada por el ANC entonces en un enésimo intento de dividir a la clase obrera. En otras palabras, al hacerlo, el gobierno esperaba desviar las reivindicaciones para mejorar las condiciones de vida hacia cuestiones raciales.
Y, de hecho, una parte de la clase obrera, particularmente la base militante del ANC, no puede evitar sentirse "sensibilizada" por ese discurso anti-blanco, incluso "anti-extranjero". Sabemos también que el actual presidente Zuma, con su tono populista, usa con frecuencia la "cuestión racial", sobre todo cuando se encuentra en dificultades ante el descontento social.
La ideología altermundialista en ayuda al ANC
Para hacer frente al malestar social y a la erosión de su credibilidad, el ANC decidió en 2002 organizar una Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible en Johannesburgo (el "Durban Social Forum"), en la que participó toda la galaxia altermundista del planeta[9] y varias asociaciones sudafricanas, incluidas las calificadas de "radicales", como la TAC (Traitement Action Campaign) y el Landless People’s Movement (Movimiento de los Sin Tierra), muy activas en las huelgas de la década de 2000. O sea que fue en un contexto de radicalización de las luchas obreras en el que el aparato del ANC buscó la contribución ideológica del movimiento antiglobalización:
- “Además, se produjeron huelgas fuera del marco sindical, como la de Volkswagen en Port Elizabeth en 2002 o la de Engen en Durban en 2001. Algunas de estas acciones, como las de la TAC, logran regularmente victorias sobre la política del gobierno. Sin embargo, por un lado, ningún partido de la oposición sirve, por ahora, de trasmisor verdadero de esas opiniones en el ámbito parlamentario; por otro lado, la capacidad de esas organizaciones para influir en las decisiones estatales de manera sostenible sigue siendo frágil, apoyándose en sus propias fuerzas (sin institucionalizarse ni entrar en el gobierno)". (Judith Hayem, ibíd.)
Ahí se ve un problema doble para el gobierno del ANC: por un lado, ¿cómo prevenir o desviar huelgas que tienden a escapar al control de los sindicatos que le son cercanos? Y, por otro, ¿cómo encontrar una oposición parlamentaria "creíble" en su supuesta capacidad de "influir" en las decisiones del Estado de manera duradera? Con respecto a este último aspecto, veremos más adelante que el problema no se ha resuelto en el momento de escribir este artículo. Por otro lado, para el primer problema, el ANC, pudo confiar hábilmente en la ideología antiglobalización bien encarnada por algunos de los grupos que impulsan la radicalización de las luchas, en particular la TAC y el "Movimiento de los Sin Tierra".
En efecto, la ideología "altermundialista" llegó en el momento oportuno para el gobierno del ANC en busca de un nuevo "aliento ideológico", sobre todo porque ese medio estaba en alza en los medios de comunicación de todo el mundo. Cabe señalar también que, en el mismo contexto (en 2002), el ANC estaba haciendo campaña para la reelección de sus dirigentes, para quienes era de lo más oportuno mostrar su proximidad con el movimiento altermundialista. Pero esto no fue suficiente para restaurar la credibilidad de los líderes del ANC ante las masas sudafricanas. Y por una buena razón...
Una clase dominante surgida de la "lucha de liberación nacional" corrupta hasta los tuétanos.
La corrupción, la otra "enfermedad suprema" del capitalismo, es una característica ampliamente compartida entre los líderes del ANC. Ciertamente, el mundo capitalista es muy rico en ejemplos de corrupción, así que uno podría pensar que es inútil añadir éste. Es, en realidad muy útil pues sigue habiendo muchos "creyentes" en el "valor simbólico ejemplar" y en la "probidad" de los antiguos héroes de la lucha de liberación nacional, o sea los dirigentes del ANC.
Para introducir el tema, son de lo más elocuente los siguientes pasajes de un artículo titulado "Sistema de ‘corrupción legalizada’" de un diario burgués, a saber Le Monde diplomatique, uno de los más importantes y antiguos partidarios del ANC:
-“Desde la presidencia del Sr. Thabo Mbeki (1999-2008), la colusión entre el mundo de los negocios y la clase dominante negra ha sido evidente. Ese compadrazgo tiene su emblema en la persona de Cyril Ramaphosa, de 60 años, designado sucesor de Zuma, elegido Vicepresidente del Congreso Nacional Africano (African National Congress, ANC) en diciembre de 2012. En vísperas de la masacre de Marikana (...), el Sr. Ramaphosa envió un correo electrónico a la dirección de Lonmin, aconsejándoles que resistiera a la presión ejercida por los huelguistas, a quienes calificó de "criminales".
Propietario de McDonald's Sudáfrica y presidente de la empresa de telecomunicaciones MTN, entre otras, Ramaphosa es también ex Secretario General del ANC (1991-1997) y del Sindicato Nacional de Mineros (NUM-, 1982-1991). Actor central en las negociaciones sobre la transición democrática, entre 1991 y 1993, fue desalojado por Mbeki de la carrera para suceder al Nelson Mandela. En 1994, ahí lo tenemos reciclado en los negocios, propietario de New African Investment (NAIL), primera empresa negra cotizada en la Bolsa de Johannesburgo, y luego primer multimillonario negro en la "nueva" Sudáfrica. Ahora dirige su propia empresa, Shanduka, activa en minería, agroalimentación, seguros e inmobiliarias.
Entre sus cuñados están Jeffrey Radebe, Ministro de Justicia, y Patrice Motsepe, magnate minero, jefe de African Rainbow Minerals (ARM). Éste aprovechó el Black Economic Empowerment (BEE, Potenciación Económica Negra) organismo instalado por el ANC supuestamente para favorecer a las masas "históricamente desfavorecidas", según la fraseología del ANC, tal proceso de esa "potenciación económica negra" (BEE) en realidad ayudó a consolidar a una burguesía próxima al poder. Moeletsi Mbeki, hermano menor del ex jefe de Estado, profesor y director de la productora audiovisual Endemol en Sudáfrica, denuncia un sistema de "corrupción generalizada". Subraya los efectos perversos de la BEE: promoción "cosmética" de los gerentes negros (fronting) en grandes grupos blancos, altos salarios por capacidades limitadas, sentimiento de injusticia entre los profesionales blancos, algunos de los cuales prefieren emigrar.
La adopción de un reglamento BEE en el sector minero en 2002 puso el 26% en manos negras, pero sobre todo también colocó a muchos barones del ANC en importantes puestos de gestión. Así, al Sr. Mann Dipico, ex Gobernador de la Provincia del Cabo-Norte, lo han puesto de Vicepresidente de Operaciones Sudafricanas del grupo diamantista De Beers. El BEE también ha favorecido a los excombatientes antiapartheid, que han fortalecido su influencia en el poder. El Sr. Mosima ("Tokio") Sexwale, jefe del grupo minero Mvelaphanda, asumió la gestión del Ministerio de “‘human settlements” (Asentamientos Humanos) en 2009.
El Sr. Patrice Motsepe, por su parte, destaca en el ranking de Forbes 2012 como cuarta fortuna de Sudáfrica (2.700 millones de dólares). Hizo un gran servicio al ANC al anunciar el 30 de enero que donaría la mitad de su patrimonio familiar (unos 100 millones de euros) a una fundación que lleva su nombre, para ayudar a los pobres. Aunque no cunda su ejemplo, ya se no podrá echar en cara a la élite negra que no comparte su dinero…"[10].
Descripción feroz ésa de un sistema de corrupción introducido por los líderes del ANC en cuanto llegaron a la cima del poder sudafricano después del apartheid. Son como los gánsteres, se trata para ellos de compartir "ganancias" y "botines" de sus antiguos rivales blancos bajo el antiguo régimen, distribuyendo las posiciones de acuerdo con la relación de fuerzas y las alianzas dentro del ANC. De modo que pronto se olvidó aquello de la lucha por el "poder del pueblo negro", ahora toca echar a correr por los puestos que conducen al "paraíso capitalista", enriqueciéndose más y más hasta convertirse en multimillonarios en pocos años, como ese antiguo gran líder sindical y destacado miembro del ANC, el señor Ramaphosa.
-“La burguesía negra vive lejos de los ‘townships’, donde no reparte nada –o poco- de su riqueza. Sus gustos lujosos y su opulencia irrumpieron bajo la presidencia del Mbeki (1999-2008), gracias al crecimiento de la década de 2000. Pero desde que Zuma llegó al poder en 2009, el Arzobispo Desmond Tutu y el Consejo Sudafricano de las Iglesias han denunciado sistemáticamente un "deterioro moral" mucho más grave que los precios astronómicos de las gafas de sol de aquellos a los que se apoda de ‘revolucionarios Gucci’. Las relaciones pueden establecerse de un modo abiertamente venal, sonríe un abogado de negocios negro que prefiere guardar en el anonimato. Se habla de sexo a la mesa, ¡y no sólo de nuestro presidente polígamo! La corrupción se extiende… Tanto es así que cuando un ex ejecutivo de De Beer es acusado de corrupción por la prensa, dice: ‘You get nothing for mahala’… (No sacas nada sin nada)”. (íbid, Le Monde diplomatique)
Impresiona lo que dice esa cita, en especial la implicación de los presidentes sucesores de Mandela en el montaje del sistema de corrupción bajo sus respectivas presidencias. Pero también hay que señalar que la corrupción en el ANC existe a todos los niveles y en todos los lugares, dando lugar a luchas turbias y violentas como las que hay en los grupos mafiosos. Así, Mbeki utilizó su presidencia del aparato estatal y del ANC para eliminar a su antiguo rival Cyril Ramaphosa en 1990 con "golpes bajos" y luego echó a Zuma, su vicepresidente, al cual procesaron por violación y corrupción. Obviamente, estos dos últimos, a la vez que luchaban entre sí, replicaron con represalias tan violentas como arteras contra su rival común. En particular, Zuma, que no cesó en hacerse pasar por víctima de la enésima conspiración urdida por su predecesor Mbeki "conocido por sus intrigas" (Le Monde, ibíd.). Además, cabe mencionar un acto de violencia característico que ocurrió en diciembre de 2012 en el Parlamento, donde, en plena preparación de su congreso, los miembros del ANC acabaron a puñetazos y sillazos para imponer a sus respectivos candidatos
Y mientras tanto, el "pueblo liberado" del apartheid sigue inmerso en la pobreza: uno de cada cuatro sudafricanos no tiene suficiente para comer y curarse. "Mientras tanto, el nivel de desesperación se observa a simple vista. En Khayelitsha, el dolor se ahoga en el gospel, una música popular que suena por todas partes, pero también en la dagga (cannabis), el mandrax o el tik (metanfetamina), una droga que está estragando el ‘township’."(Le Monde diplomatique, ibíd.)
¡Qué siniestra inmersión en el horror de un sistema económico moribundo que empuja así a sus diferentes poblaciones a abismos sin salida!
El SIDA se invita a la danza macabra en medio de la miseria y la corrupción del poder del ANC
Entre mediados de los 90 y principios de 2000, la clase obrera no sólo luchó contra la miseria económica, sino que también tuvo que enfrentarse a la epidemia del SIDA. Y encima, el entonces jefe de Gobierno, Thabo Mbeki, se dedicó a negar durante mucho tiempo la realidad de esa enfermedad, llegando incluso a negarse cínicamente a comprometerse realmente contra su desarrollo.
- “Otro elemento importante de la situación en Sudáfrica desde el año 2000 es precisamente el despliegue probado y devastador de la epidemia del VIH/SIDA, que finalmente ha sido reconocido públicamente. Sudáfrica tiene ahora el triste récord de país más contaminado del mundo. En diciembre de 2006, el informe de ONUSIDA/OMS indicaba que se calcula que 5,5 millones de personas vivían con el VIH en Sudáfrica, el 18,8% entre los adultos de 15 a 49 años y el 35% entre las mujeres - son las más afectadas- que acuden a las clínicas prenatales. La mortalidad total en el país por todas las causas aumentó en un 79% entre 1997 y 2004, debido principalmente al impacto de la epidemia.
(...) Más allá de ese desastroso balance sanitario, el SIDA se ha convertido en uno de los principales problemas del país. Diezma a la población, dejando huérfanos en generaciones enteras de niños, pero su impacto es tal que también amenaza la productividad y el equilibrio social del país. De hecho, la población activa es la franja más afectada por la enfermedad y la falta de ingresos generados por la incapacidad de un adulto para trabajar, incluso de manera informal, a veces sume a familias enteras en la pobreza, cuando la supervivencia depende únicamente de esos ingresos. En la actualidad, el Estado presta asistencia social a las familias afectadas por la enfermedad, pero sigue siendo insuficiente. (...) El SIDA ha invadido todas las esferas de la vida social y la vida cotidiana de todos: uno está infectado con la enfermedad y/o afectado por la muerte de un ser querido, un vecino, un colega….
(...) Me parece que el cierre de la secuencia de negociaciones que ya estaba tomando forma en 1999, con la publicación del GEAR (Growth Employement and Redistribution Program: Programa de Crecimiento, Empleo y Redistribución), fue confirmado por la negación por parte de Thabo Mbeki del vínculo entre VIH y SIDA en abril de 2000. No tanto por la inmensa controversia que esta declaración generó en el país y en todo el mundo, sino por la epidemia misma, que sin embargo era un gran desafío para la construcción del país y su unidad, marcando así que, a su juicio [de Mbeki], ya no debería ser la principal preocupación del Estado". (Judith Hayem, ibíd.,)
Como ilustra esa cita, por un lado, la epidemia de SIDA estaba (y sigue) causando estragos en las filas del proletariado sudafricano y en las poblaciones (especialmente los pobres) en general, mientras que, por otro lado, a los responsables del gobierno les importaba un bledo el destino de las víctimas, a pesar de que los informes oficiales (de la ONU) ilustraban ampliamente la presencia masiva del virus en el país. En realidad, el gobierno de Mbeki lo negaba todo al no querer ver que el SIDA había invadido todas las esferas de la vida social, incluyendo la vida diaria de las fuerzas productivas del país, en especial de la clase obrera. Pero la más cínica de este asunto fue la entonces Ministra de Sanidad:
- “Fiel al entonces Presidente Thabo Mbeki, le Ministra de Sanidad Manto Tshabalalala-Msimang (...) no tiene la menor intención de organizar la distribución de ARV [antirretrovíricos] en el sector público de salud. Ella argumenta que los ARV son tóxicos, o que puede uno curarse adoptando una dieta nutritiva basada en aceite de oliva, ajo y limón. El conflicto terminó en 2002 ante el Tribunal Constitucional: ¿se autoriza al hospital público administrar una pastilla de nevirapina a las madres seropositivas, lo que reduce drásticamente el riesgo de que el niño se infecte durante el parto? El gobierno fue condenado. Habrá otros juicios, que impondrán el inicio de una estrategia nacional de tratamiento en 2004". (Manière de voir, noviembre de 2015, suplemento de Le Monde Diplomatique).
Esa es la actitud abyecta de un gobierno irresponsable hacia los millones de víctimas del SIDA abandonados a su suerte y donde sólo después de la intervención del Tribunal Supremo se detuvo la locura criminal de los líderes del ANC y del gobierno de Mbeki ante el rápido desarrollo del SIDA, que contribuyó en gran medida a la caída de la esperanza de vida, que pasó de 48 años en el año 2000 a 44 años en el 2008 (en el que las personas infectadas morían por centenares cada día).
La descomposición del capitalismo agrava la violencia social
Los lectores de la prensa de la CCI saben que nuestra organización trata con regularidad las consecuencias de la descomposición, la fase final de la decadencia del capitalismo en todos los aspectos de la vida de la sociedad[11]. Estos son más evidentes en algunas áreas, particularmente en el que antaño se llamaba "Tercer Mundo", al que pertenecía Sudáfrica.
A pesar de su condición de primera potencia industrial del continente con un desarrollo económico relativo, Sudáfrica es uno de los países del mundo donde la gente muere más "fácilmente" por homicidio; los ataques violentos de todo tipo forman parte de la vida cotidiana y, por supuesto, de la clase obrera. Por ejemplo, en 2008 Sudáfrica hubo 18.148 asesinatos, una tasa de 36,8 por cada 100.000 habitantes, lo que coloca a ese país en el segundo lugar detrás de Honduras (con una tasa de 61 por cada 100.000 habitantes). En 2009, un estudio realizado por el Consejo Sudafricano de Investigaciones Médicas reveló que la tasa de homicidios de mujeres cometidos por hombres era cinco veces superior a la media mundial.
Los asesinatos se cometen en cualquier lugar, de día o de noche, en casa, en la calle o en el transporte, en terrazas de bares, en lugares de ocio (campos de deportes).
Además de los homicidios, hay una explosión de otras formas de violencia: la violencia sexual contra las mujeres y los niños ascendió a 50.265 en 2008.
Quizás lo más sórdido de esta situación es que el gobierno sudafricano es, en el mejor de los casos, impotente, y en el peor, indiferente o cómplice cuando se sabe que miembros de su propia policía están implicados en esa violencia. De hecho, en Sudáfrica, la policía es tan corrupta como las demás instituciones del país y por ello muchos policías están involucrados en asesinatos atroces. Cuando la policía no está directamente involucrada en los asesinatos, se comporta como las bandas que extorsionan y aporrean a la gente. Por eso quienes sufren diariamente la violencia no tienen la menor confianza en que las fuerzas del orden los proteja. En la gran burguesía, por su parte, muchos de sus miembros prefieren protegerse (en sus casas bien equipadas) por vigilantes y demás "agentes de seguridad” superarmados. Hay estadísticas que indican que su número supera con creces el de la policía nacional.
El pogromo, summum de la violencia
Pogromo: otro aspecto sanguinario de la violencia social. Ocurre episódicamente en Sudáfrica como así ha sido recientemente, en 2017. Esto es tanto más grave por cuanto es la clase obrera sudafricana, muy mezclada durante varias generaciones, la afectada directamente. Los medios de comunicación describen a los pogromistas como "excluidos", "delincuentes/traficantes", "precarios/desempleados...". En resumen, una mezcla de "desclasados", "nihilistas" y simples frustrados, sin esperanza y sin la menor conciencia proletaria. Como ejemplo, referimos aquí un hecho ocurrido en 2008. En junio de ese año, casi 100 trabajadores inmigrantes murieron de resultas de pogromos perpetrados por bandas armadas en los barrios pobres de Johannesburgo. Grupos armados con cuchillos y armas de fuego irrumpen por la noche en barrios destartalados en busca del "extranjero" y comienzan a golpear, matar, incluso quemar vivos a los vecinos y perseguir a miles más.
Las primeras masacres ocurrieron en Alexandra, en un enorme barrio marginal (township) situado al pie del distrito comercial de Johannesburgo, la capital financiera de Sudáfrica. Los ataques xenófobos se fueron extendiendo gradualmente a otras zonas afectadas de la región con una indiferencia total por parte de las autoridades del país. El gobierno del presidente Mbeki tardó 15 días en decidirse a actuar con cínica lentitud enviando a las fuerzas del orden a algunas localidades mientras permitía que las masacres continuaran en otros lugares. La mayoría de las víctimas proceden de países vecinos (Zimbabue, Mozambique, Congo, etc.). Hay casi 8 millones de inmigrantes en Sudáfrica, entre los cuales 5 millones de zimbabuenses que trabajan (o buscan trabajo), especialmente en oficios penosos como la minería. Otros son precarios y malviven del mercadeo de supervivencia. Lo más terriblemente inhumano de estos pogromos es que muchas de las víctimas estaban allí porque se morían de hambre en sus países de origen, como un zimbabuense (superviviente) citado por el semanario Courrier international del 29 de mayo de 2008: "Nos estamos muriendo de hambre y nuestros vecinos son nuestra única esperanza. (...) No tiene sentido trabajar en Zimbabue. Ni siquiera ganamos lo suficiente para vivir en los peores suburbios de Harare (la capital). (...) Estamos dispuestos a correr riesgos en Sudáfrica; es nuestra vida ahora. (...) Pero si no lo hacemos, moriremos. Hoy en día, el pan cuesta 400 millones de dólares zimbabuenses (0,44 euros) y un kilo de carne 2.000 millones (2,21 euros). Ya ni gachas de maíz hay en las tiendas, y la gente que trabaja ya no puede ganarse la vida con su salario".
Ese es el infierno en el que los políticos de Zimbabue y Sudáfrica han hundido a sus respectivas poblaciones, ésos, "panafricanistas" y antiguos campeones de "la lucha por la liberación nacional" y "la defensa de los pueblos oprimidos". De hecho, no sólo dejaron que los pogromos se desataran mucho antes de intervenir, sino que la intervención del gobierno del ANC consistió en expulsar masivamente a los "trabajadores ilegales" hacia sus países de origen, en particular a Zimbabue, donde son objeto de represión y víctimas de hambruna.
Estos episodios ilustran la destrucción de los lazos sociales y la solidaridad de clase entre los proletarios, característica de la descomposición del capitalismo. No hemos oído hablar de ninguna manifestación de solidaridad por parte de la clase obrera sudafricana hacia sus hermanos de clase que son víctimas de pogromos.
El peso de la crisis económica en las matanzas pogromistas y en Zimbabue
El gobierno sudafricano estaba sin duda con la vista puesta en la situación económica, y lo único que podía reconocer era su incapacidad para salir de la crisis, a pesar de sus múltiples y sucesivos planes de austeridad.
- “Sería un error pensar que esta explosión de xenofobia es simplemente una reacción frente a una inmigración incontrolada. También es el resultado de la subida de los precios de los alimentos, de la caída del nivel de vida, de una tasa de desempleo superior al 30% y de un gobierno que parece ciego ante la situación de los más pobres”. (Jeune Afrique, 25/05/2008)$
Fue en ese contexto, en el que los efectos de la crisis estaban causando estragos entre los trabajadores y la población sudafricana más pobre, en el que surgieron esas acciones de pogromos cometidas por gente embebida de odio al “extranjero”, incapaz en su ceguera de encontrar otra solución a su angustia moral y material sino la violencia indiscriminada contra chivos expiatorios.
Y, para empezar, ¿cómo se puede describir la situación económica del país vecino, Zimbabue? ¿Una simple crisis "económica" pasajera o la precursora del futuro de un sistema en vías de descomposición avanzada? Lo difícilmente descriptible de lo que ocurría en ese país en los años 2000 supera lo imaginable: ¡para comprar una barra de pan había que llenar una carretilla de billetes para conseguirla! Aunque la "hiperinflación" ha desaparecido, la pobreza está más presente que nunca. Como muestra el informe económico anual de 2017 del diario francés Le Monde: "Casi las tres cuartas partes de los zimbabuenses viven actualmente por debajo del umbral de la pobreza y el 90 por ciento de la población activa no tiene un empleo formal. Un tercio de los niños tienen un retraso de crecimiento. El SIDA afecta al 14,7% de la población, una cifra que, sin embargo, está disminuyendo".
En otras palabras, es un infierno para las poblaciones, la clase obrera en particular, ese infierno que ya dura desde hace décadas en un país totalmente arruinado.
Otra causa importante de la ruina de Zimbabue es el compromiso de sus dirigentes en la guerra de influencia a la que se libran las potencias imperialistas.
La importancia del factor imperialista en la situación
Porque el otro factor que afecta los presupuestos de esos dos Estados (Sudáfrica y Zimbabue) son las pretensiones de influencia imperialista por parte de sus dirigentes. Si nos referimos a la "cuestión imperialista" aquí, es sobre todo porque tiene un impacto en las relaciones entre las clases, puesto que la burguesía hace caer el peso de la economía de guerra sobre la clase obrera en el interior y en el exterior con sus masacres. Los gobiernos de Sudáfrica y Zimbabue han estado compitiendo con potencias imperialistas (grandes y pequeñas) que intentan controlar las regiones del sur de África y de los Grandes Lagos, autoproclamándose "gendarmes locales". Así, esos dos países se vieron inmersos en las guerras que asolaron esas regiones en los años 90 y 2000 y que causaron más de 8 millones de muertos. Con esa idea, el presidente de Zimbabue, Robert Mugabe, se embarcó en la guerra que duró años en la República Democrática del Congo, adonde envió a unos 15.000 hombres con un coste exorbitante estimado en un millón de dólares diarios (lo que representa el 5,5% del PIB en un año). Esa desastrosa aventura militar fue, sin duda, un factor acelerador de la ruina total de la economía de Zimbabue, y eso que se consideraba a este país hasta la década de 1990 como el "granero" del África austral. Además, entre las causas del deterioro de la situación económica de Zimbabue está también el embargo total impuesto por las potencias imperialistas occidentales contra el "régimen dictatorial" de Robert Mugabe. Éste se negó a ajustarse al "modelo occidental de gobernanza democrática" al haber hecho todo lo posible por aferrarse al poder del país que dirigió durante 37 años, hasta los 93 años, entre 1980 y finales de 2017, cuando se vio obligado a dimitir[12]. De hecho, el régimen de Mugabe sólo tenía a China (y en menor medida a Sudáfrica) de socio determinante, que los abastecía de todo y lo protegía militar y políticamente sin "interferir" en sus asuntos internos.
Con respecto al papel específico de Sudáfrica en las guerras imperialistas en África, nos remitimos a los números 155 y 157 de la Revista Internacional. Cabe recordar que, incluso antes de llegar al poder, Mandela y sus compañeros estaban plenamente involucrados en prácticas imperialistas. Luego continuaron, llegando, por ejemplo, incluso a cuestionar la influencia de Francia en la República Centroafricana y en la región de los Grandes Lagos en la década de 1990/2000.
Una mirada retrospectiva a las huelgas y demás movimientos sociales
Una de las principales características de Sudáfrica desde la época del apartheid es que, incluso en ausencia de huelgas, la tensión social conduce a manifestaciones u otros tipos de enfrentamientos violentos. Por ejemplo, según datos de la policía, el país experimentó tres disturbios por día (de promedio) entre 2009 y 2012. Según un investigador sudafricano citado por Le Monde diplomatique, eso representa un aumento del 40% con relación al período 2004-2009. Esta situación está indudablemente ligada a la violencia de las relaciones que ya existían entre los imperios coloniales y las poblaciones del país, y esto mucho antes del establecimiento oficial del apartheid, donde los sucesivos dirigentes a la cabeza del Estado sudafricano siempre recurrieron a la violencia para imponer su orden, el orden burgués por supuesto[13]. Esto se refleja ampliamente en la historia de la lucha de clases en Sudáfrica en la era del capitalismo industrial. De hecho, la clase obrera sufrió sus primeras muertes (4 mineros de origen británico) cuando lanzó su primera huelga en Kimberley, la "capital del diamante", en 1884.
Por su parte, la población, en este caso la parte negra muy mayoritaria de la clase obrera siempre ha sido forzada a la violencia, particularmente durante el apartheid, cuando su dignidad humana era simplemente negada por los repugnantes prejuicios heredados de las relaciones de esclavitud según los cuales pertenecería a una "raza inferior". Como resultado, en vista de todos estos factores, podemos hablar de una "cultura de la violencia" como elemento constitutivo de la relación entre la burguesía y la clase obrera en Sudáfrica. Y el fenómeno persiste y está creciendo hoy en día, es decir, bajo el dominio del ANC.
Represión sangrienta de la huelga en Marikana en 2012
Ese movimiento vino precedido por otras huelgas más o menos importantes, como la de 2010, en la que participaron los trabajadores de la construcción de los estadios para el Mundial de Fútbol. Los sindicatos del sector lanzaron un movimiento de huelga, amenazando con no terminar el trabajo antes del inicio oficial de las competiciones. Mediante ese "chantaje sindical", los trabajadores en huelga pudieron obtener aumentos salariales sustanciales (del 13% al 16%). Había una fuerte insatisfacción en todo el país por el deterioro de las condiciones de vida de la población y fue en ese contexto, dos años después del pitido final de la Copa del Mundo, cuando estalló la huelga en Marikana[14]. En efecto, desde el 10 de agosto de 2012, los mineros de fondo del pozo de Marikana se pusieron en huelga para apoyar a los menos pagados de entre ellos, exigiendo que el salario mínimo se elevara a 1250 euros. Esta reclamación fue rechazada por los empleadores mineros y por la NUM (el mayor de los sindicatos afiliados a Cosatu).
- "La tensión social es palpable desde que la policía mató a 34 mineros (y herido a 78) en una huelga en Marikana, una mina de platino cerca de Johannesburgo, el 16 de agosto de 2012. Para la población, ¡qué símbolo! Las fuerzas de un Estado democrático y multirracial, encabezadas desde 1994 por el Congreso Nacional Africano (ANC), disparaban a los manifestantes, como en los días del apartheid; a los trabajadores que constituían su base electoral, la abrumadora mayoría negra y pobre de Sudáfrica. En este país industrializado, el único mercado emergente al sur del Sáhara, los hogares pobres, 62% negros y 33% mestizos, representan más de 25 millones de personas, o la mitad de la población del país, según las cifras publicadas por las instituciones nacionales a finales de noviembre.
La onda expansiva es comparable a la de la masacre de Sharpeville, cuyo recuerdo fue reavivado por los acontecimientos de Marikana. El 21 de marzo de 1960, la policía del régimen del apartheid (1948-1991) mató a 69 manifestantes negros que protestaban en un municipio contra el "pase" exigido a los “no blancos” para ir a la ciudad. Cuando la noticia de la tragedia llegó a Ciudad del Cabo, la población de Langa, un municipio negro, redujo a cenizas los edificios públicos.
Las mismas reacciones en cadena están ocurriendo hoy. Tras lo de Marikana, los empleados de los sectores de la minería, el transporte y la agricultura están multiplicando las huelgas salvajes. (...) Resultado: viñedos quemados, tiendas saqueadas y enfrentamientos con la policía. Todo esto con el telón de fondo del despido de los huelguistas. (...) En Lonmin, después de seis semanas de acción, los mineros recibieron un aumento del 22% y una prima de 190 euros.
(...) Hoy, los sindicatos negros, con más de dos millones de miembros, exigen al gobierno una verdadera política social y mejores condiciones de trabajo para todos. Pero, una característica particular de Sudáfrica resulta que los sindicatos están... en el poder. Junto con el Partido Comunista Sudafricano y el ANC, han formado una alianza tripartita "revolucionaria" desde 1990 para trabajar por la transformación de la sociedad. Los comunistas y sindicalistas representan el ala izquierda del ANC, a la que este partido trata de controlar dándoles poder. Los líderes comunistas ocupan regularmente cargos ministeriales, mientras que los de Cosatu forman parte del comité ejecutivo nacional del ANC. Su puesta en entredicho de la gestión liberal de la economía por parte del ANC resulta así poco creíble.
(...) Por primera vez, en Marikana, el Sindicato Nacional de Mineros (NUM), afiliado a Cosatu y uno de los más grandes del país, se vio desbordado por un conflicto social[15]. (Según un empresario), "la politización de los conflictos sociales, que lleva al cuestionamiento del ANC o de sus dirigentes, asusta a los grandes grupos mineros”. (Le Monde diplomatique, ibíd.)
Es ése un relato implacable de los trágicos acontecimientos de Marikana. En esa huelga, fuimos testigos, una vez más, de una verdadera confrontación de clases entre la nueva burguesía dominante y la clase obrera sudafricana. De hecho, ya, sin hacer mucho ruido, durante un movimiento de huelga en 1998-99, el propio gobierno de Mandela había masacrado a una docena de trabajadores. Pero esta vez la tragedia de Marikana es de una escala sin precedentes y rica en lecciones de las que no podemos extraerlas todas en el marco de este artículo. Lo que queremos decir de entrada es que los mineros que murieron o resultaron heridos al levantarse contra la miseria impuesta por su enemigo de clase merecen el homenaje y el saludo más fraterno de sus hermanos de clase. Además, ninguno de los responsables de tal masacre fue condenado y el presidente del ANC, Jacob Zuma, se limitó a nombrar una comisión de investigación que esperó dos años para emitir su informe, proponiendo simple y cínicamente: "Una encuesta criminal bajo la dirección de la fiscalía contra la policía que demuestra las responsabilidades de Lonmin. En cambio, exonera a los responsables políticos de entonces”. (Manière de voir, suplemento de Le Monde Diplomatique)
Este conflicto nos muestra el anclaje profundo y definitivo del ANC en el capital nacional sudafricano, no sólo a nivel del aparato estatal, sino también de sus miembros individuales. Como ya lo demostramos arriba (véase el capítulo sobre la "corrupción"), muchos líderes del ANC estaban a la cabeza de grandes fortunas o empresas prósperas. Durante el movimiento Marikana, los mineros tuvieron que enfrentarse a los intereses de grandes empresarios, entre ellos Doduzane Zuma (hijo del actual jefe de Estado sudafricano), a la cabeza de los JLC Mining Services, muy presentes en ese sector. Por lo tanto, es más fácil entender por qué este jefe y su empresa rechazaron categóricamente admitir la validez de las reivindicaciones de los huelguistas, centrándose primero en la represión policial y en la labor de zapa por parte de los sindicatos cercanos al ANC para poner fin a la huelga. De hecho, en este conflicto, hemos visto el comportamiento abyecto y totalmente hipócrita de Cosatu y el Partido Comunista, pretendiendo "apoyar" el movimiento de huelga, mientras el gobierno del que son miembros decisivos estaba lanzando sus perros sanguinarios contra los huelguistas. La izquierda gubernamental, en realidad, estaba sobre todo preocupada por la aparición de una minoría radicalizada de su base sindical en el movimiento en un intento de escapar a su control.
“El presidente Jacob Zuma no viajó hasta unos días después de los hechos. Y no se encontró con los mineros, sino con la dirección de Lonmin. Su enemigo político, Julius Malema, de 31 años, ex presidente de la Liga Juvenil del ANC, expulsado del partido en abril por "indisciplina", aprovechó la oportunidad para ocupar el terreno. Como portavoz de la decepcionada base, se puso del lado de los huelguistas. Los acompañó ante los tribunales, donde fueron acusados por primera vez de asesinato en virtud de una antigua ley antidisturbios de la época del apartheid. Esta ley permitía acusar de asesinato a simples manifestantes, acusándolos de haber provocado a las fuerzas de seguridad. Ante las protestas que eso provocó, se retiró finalmente la acusación contra doscientos setenta mineros y se nombró una comisión de investigación. Malema aprovechó esa oportunidad para hacer un nuevo llamamiento a la nacionalización de las minas y denunciar la colusión entre el poder, la burguesía negra, los sindicatos y el "gran capital". (Le Monde diplomatique, ibíd.)
En otras palabras, por un lado, vemos al presidente Zuma sin piedad contra los huelguistas e incluso evitando reunirse con ellos, por otro lado, vemos al joven Malema[16] aprovecharse de su exclusión del ANC para radicalizarse a fondo con el único objetivo de recuperar a los obreros escandalizados y soliviantados por la actitud de las fuerzas gubernamentales en el conflicto. Para ello, impulsó la creación del nuevo sindicato minero (AMCU) en oposición radical al NUM (vinculado al gobierno). Esto explica la actitud tan maniobrera y acrobática del ala izquierda del ANC, que al mismo tiempo quería asumir sus responsabilidades gubernamentales y preservar su "credibilidad" ante los huelguistas sindicados, en particular su base militante. Esencialmente se trata de una "división del trabajo" entre líderes del ANC para quebrar el movimiento en caso de que los muertos no fueran suficientes.
Y ¿qué decir de lo que representa esa matanza? Como se ha señalado en la cita anterior, ¡qué símbolo para la población! ¡Las fuerzas de un Estado democrático y multirracial disparando contra los manifestantes como durante el apartheid! Pues, como lo muestra un testigo (obviamente un sobreviviente de la carnicería): “Recuerdo a uno de nuestros muchachos diciéndonos: ‘Rindámonos’ poniendo manos arriba, dice un testigo. Una bala le dio en dos dedos. Cayó al suelo. Luego se levantó y repitió: ‘Señores, rindámonos’. Una segunda vez, la policía le golpeó en el pecho y cayó de rodillas. Intentó levantarse de nuevo, y una tercera bala le dio en el costado. Entonces se desplomó, pero todavía intentaba moverse... El hombre que estaba detrás de él, que también quería rendirse, recibió un balazo en la cabeza y se derrumbó al lado del otro". (Manière de Voir-Le Monde diplomatique)
Así es la policía del ANC, frente a la clase obrera en lucha, usando los mismos métodos, la misma crueldad que el régimen del apartheid.
Para nosotros, revolucionarios marxistas, lo que el comportamiento de los actuales dirigentes sudafricanos en esta carnicería demuestra es que antes de ser de un color u otro, los opresores de los huelguistas son ante todo feroces capitalistas que defienden los intereses de la clase dominante, razón por la cual Mandela y sus amigos fueron puestos a la cabeza del Estado sudafricano por todos los representantes del gran capital del país. Este trágico acontecimiento para la clase obrera también puede verse como otro aspecto mucho más simbólico (en este antiguo país del apartheid): el hecho de que el jefe de policía que dirigió las sangrientas operaciones contra los huelguistas era una mujer negra. Esto nos muestra, una vez más, que la verdadera brecha no es ni racial ni de género, sino de clase, entre la clase obrera (de todos los colores) y la clase burguesa. Y eso les guste o no a aquellos que afirmaban (o todavía creen) que los líderes del ANC (incluyendo Mandela) tendrían y defenderían los mismos intereses que la clase obrera sudafricana negra.
La clase obrera, negra o blanca, debe saber que antes y después de la tragedia de Marikana, tiene y tendrá en su camino ante ella al mismo enemigo, o sea, la clase burguesa que la explota, la golpea y no duda en asesinarla si es necesario. Eso es lo que están haciendo los actuales líderes del ANC y eso es lo que hizo Nelson Mandela cuando él mismo gobernaba el país. Aunque este último falleció en 2014, su legado está bien asegurado y es asumido por sus sucesores. En otras palabras, hasta su muerte, Mandela fue la referencia y la autoridad política y "moral" de los líderes del ANC. También fue el icono de todos los regímenes capitalistas del planeta, que lo honraron y premiaron concediéndole el "Premio Nobel de la Paz", además de otros títulos como "héroe de la lucha contra el apartheid y hombre de paz y reconciliación para los pueblos de Sudáfrica". En consecuencia, fue todo este gran mundo capitalista (desde el representante de Corea del Norte hasta el presidente norteamericano Obama y pasando por el Vaticano) el que estuvo presente en su funeral para rendirle un último homenaje por "servicios prestados".
Al final de este artículo, pero también de la serie de cuatro, se trata ahora de concluir lo que queríamos que fuera una "contribución a una historia del movimiento obrero".
¿Qué conclusiones se pueden sacar?
Dada la amplitud de lo planteado y abordado en esta serie, se necesitaría al menos un artículo adicional para extraer todas las lecciones necesarias. Nos limitaremos aquí a presentar brevemente sólo algunos elementos del balance, tratando de destacar los más importantes.
La pregunta inicial era: ¿hay una historia de lucha de clases en Sudáfrica?
Creemos que así lo hemos evidenciado profundizando en la historia del capitalismo en general y del capitalismo sudafricano en particular. Para ello, utilizamos de entrada las ideas de la revolucionaria marxista Rosa Luxemburgo sobre las condiciones de nacimiento del capitalismo sudafricano (cf. La acumulación de capital, volumen 2), y luego nos apoyamos en varias fuentes de investigadores cuyo trabajo nos pareció coherente y creíble. El capitalismo ya existía en Sudáfrica en el siglo XIX creando así dos clases históricas, la burguesía y la clase obrera, que nunca han dejado de enfrentarse durante más de un siglo. El segundo problema era que nunca se oía hablar de luchas de clases, sobre todo a causa del monstruoso sistema de apartheid al que Nelson Mandela y sus compañeros se opusieron en nombre de la "lucha por la liberación nacional". Y esto escribíamos en el primer artículo de la serie[17]: “La imagen mediática de Mandela oculta todo lo demás hasta el punto de que la historia y los combates de la clase obrera sudafricana de antes y durante el apartheid son totalmente ignorados o deformados al ser catalogados sistemáticamente en la rúbrica "luchas anti-apartheid" o "luchas de liberación nacional"”
Los lectores que hayan leído toda esta serie habrán podido constatar la evidencia de unas verdaderas luchas de clase, numerosos combates victoriosos o memorables de la clase obrera en Sudáfrica. Queremos destacar en particular dos momentos principales de la lucha de clases realizada por el proletariado sudafricano: por un lado, durante y contra la Primera Guerra Mundial y, por otro, sus batallas decisivas en el momento de la reanudación internacional de la lucha de clases en los años sesenta y setenta tras el largo período contrarrevolucionario.
En aquel, una minoría de la clase obrera demostró, nada más estallar la guerra de 1914-18, su espíritu internacionalista y su actividad al llamar a aponerse a aquella carnicería imperialista[18]. "En 1917, apareció un cartel por los muros de Johannesburgo, convocando a una reunión para el 19 de julio: ‘Venid a discutir puntos de interés común entre obreros blancos e indígenas’. Este texto lo publicó la International Socialist League (ISL), una organización sindicalista revolucionaria influida por los IWW norteamericanos (…) y formada en 1915 en oposición a la Primera Guerra mundial y a las políticas racistas y conservadoras del Partido Laborista sudafricano y de los sindicatos de oficio”. Fue un acto ejemplar de solidaridad de clase frente a la primera hecatombe mundial. Aquel gesto proletario e internacionalista fue tanto más importante porque se sabe que aquella misma minoría fue el origen de la creación del Partido Comunista Sudafricano, un partido verdaderamente internacionalista antes de ser definitivamente "estalinizado" a finales de la década de 1920.
El segundo ejemplo es el de las luchas masivas de los años setenta y ochenta que lograron zarandear el sistema del apartheid, con su punto culminante: el movimiento de Soweto de 1976[19]. “Los sucesos de Soweto, de junio de 1976, iban a confirmar el cambio político en curso en el país. La revuelta de los jóvenes de Transvaal se añadió al renacimiento del movimiento obrero negro desembocando en los grandes movimientos sociales y políticos de los años ochenta. Tras las huelgas de 1973, los enfrentamientos de 1976 cierran así el periodo de la derrota».
Fue un momento en el que el nivel de combatividad y de conciencia de los trabajadores empezó a mover las líneas de la relación de fuerzas entre las dos clases históricas. Y la burguesía tomó nota de ello cuando decidió desmantelar el sistema del apartheid, plasmándose en una reunificación de todas las fracciones del capital para hacer frente a la embestida de la lucha de la clase obrera. Muy concretamente, para alcanzar esa etapa de desarrollo de su combatividad y de su conciencia de clase, la clase obrera tuvo que apoderarse de sus propias luchas dotándose, por ejemplo, de comités de lucha (los tumultuosos CIVICS) por centenas en los que su unidad de clase y solidaridad se expresaron durante la lucha superando, de facto y en gran medida, la "cuestión racial" en su seno. Estos CIVIC, alta expresión del movimiento de Soweto, fueron el resultado de un proceso de maduración que se inició a raíz de las luchas masivas de 1973-74.
Para enfrentar esta extraordinaria lucha obrera, la burguesía pudo contar, en particular, con la temible arma del "sindicalismo de base", sin olvidar nunca su arsenal represivo.
Aunque geográficamente lejos de los batallones más experimentados y concentrados del proletariado mundial en los antiguos países capitalistas, el proletariado sudafricano ha demostrado, en la práctica, su capacidad para asumir un papel muy importante en el camino que conduce al derrocamiento del capitalismo y al establecimiento del comunismo. Ciertamente, sabemos que el camino será largo y caótico y que las dificultades serán enormes. Pero no hay otro.
Lassou (finales de 2017)
[1] Revista Internacional n° 158, ‘‘Lucha de clases en Sudáfrica (III): Del movimiento de Soweto [1976] a la subida al poder de la ANC [1993]”, https://es.internationalism.org/revista-internacional/201705/4209/lucha-de-clases-en-sudafrica-iii-del-movimiento-de-soweto-a-la-sub [941]
[2] Ídem.
[3] Congress of South African Trade Unions, ver la Revista Internacional nº 158
[4] Entre ellos se encuentran dirigentes o miembros de COSATU procedentes de la Federación Sudafricana de Sindicatos (FOSATU), como ya explicábamos en la Revista Internacional Nº 158: “En efecto, la FOSATU usó su «ingenio» perniciosamente eficaz hasta el punto de hacerse oír a la vez por el explotado y el explotador consiguiendo así «gestionar» arteramente los conflictos entre los dos verdaderos protagonistas, pero al servicio, en última instancia, de la burguesía. (…) ‘Esa corriente sindical ha desarrollado a principios de los años 80 un proyecto sindical original y ello sobre la base de un concepto de independencia explícita respecto a las principales fuerzas políticas; se formó a partir de redes de intelectuales y universitarios’ (…) esa corriente sindical se propulsó queriendo ser a la vez «izquierda sindical» e «izquierda política» y en el que muchos de sus dirigentes fueron influidos por la ideología crítica trotskista y estalinista»
[5] Judith Hayem, La figure ouvrière en Afrique du Sud, Ediciones Karthala, 2008, París. Según su editor, Judith Hayem es antropóloga, profesora de la Universidad de Lille (Francia) y miembro del Centro de Investigaciones Científicas (CNRS). Especialista en cuestiones laborales, ha realizado estudios en fábricas en Sudáfrica, pero también en Inglaterra, Estados Unidos y Francia. Entre otras cosas ha hecho investigaciones en Sudáfrica sobre las movilizaciones en favor de la atención sobre el VIH/SIDA en las minas.
[6] De hecho, 10 años después de ese episodio, los diferentes componentes del ANC siguen juntos a la cabeza del gobierno sudafricano, al menos cuando escribíamos estas líneas en otoño de 2017.
[7] Judith Hayem, Ídem.
[8] Es en una nota a pie de página donde la autora citada especifica así el número de víctimas: "Se estima que entre 11 y 12 personas perdieron la vida, y que muchos otros, huelguistas o no huelguistas, y mano de obra de sustitución resultaron heridos". Y todo eso sin más comentarios, como si tratara de minimizar la importancia de la masacre o de preservar la imagen del jefe del ejecutivo Mandela, "icono de los demócratas".
[9] Para una denuncia del movimiento altermundialista ver El altermundialismo - una trampa ideológica para el proletariado https://es.internationalism.org/revista-internacional/200704/1872/el-altermundialismo-una-trampa-ideologica-para-el-proletariado [942]
[10] Le Monde diplomatique, marzo de 2013
[11] Ver nuestras Tesis sobre la Descomposición https://es.internationalism.org/revista-internacional/200510/223/la-descomposicion-fase-ultima-de-la-decadencia-del-capitalismo [163]
[12] Hoy todavía (principios de agosto de 2018), en el momento de su publicación y, por lo tanto, después de la redacción de este artículo, durante las elecciones parlamentarias, Zimbabue se encuentra sometido a un nuevo estallido de violencia y de represión mortífera por parte del ejército contra manifestaciones de oponentes a los “dignos” sucesores del régimen sanguinario de Mugabe.
[13] Véase el primer artículo de esta serie en la Revista Internacional, Nº 154, (/content/4080/del-nacimiento-del-capitalismo-la-vispera-de-la-segunda-guerra-mundial [943]) que muestra (entre otros ejemplos) que para acabar con las huelgas mineras en 1922, el gobierno sudafricano promulgó la ley marcial y reunió a unos 60.000 hombres equipados con ametralladoras, armas, tanques e incluso aviones. Durante la represión de esta huelga, 200 trabajadores fueron asesinados y miles más fueron heridos o encarcelados.
[14] Véase los números artículos que hicimos sobre esta y otras luchas en Sudáfrica: Después de la masacre de Marikana, Sudáfrica ha sido sacudida por huelgas masivas https://es.internationalism.org/cci-online/201211/3555/despues-de-la-masacre-de-marikana-sudafrica-ha-sido-sacudida-por-huelgas-masi [944] ; Lecciones de la experiencia sudafricana https://es.internationalism.org/cci-online/201209/3468/lecciones-de-la-experiencia-sudafricana [945] ; Matanza en Sudáfrica: la burguesía lanza a sus sindicatos y su policía contra la clase obrera https://es.internationalism.org/cci-online/201209/3453/matanza-en-sudafrica-la-burguesia-lanza-a-sus-sindicatos-y-su-policia-contra- [946] ; Debate sobre la huelga “salvaje” (o de masas) sudafricana y el camino a seguir para resolver proletariamente esta crisis capitalista /content/3547/debate-sobre-la-huelga-salvaje-o-de-masas-sudafricana-y-el-camino-seguir-para-resolver [947]
[15] El NUM se vio desbordado por una nueva organización independiente, La AMCU (Association of Mineworkers and Construction Union (Asociación del sindicato de Mineros y obreros de la Construcción), creada por un tal Malema, un sindicato de base que tomó la iniciativa de la huelga en oposición frontal al NUM y al gobierno del ANC y demostró ser muy combativo, incluso en enfrentamientos armados con la policía. Al principio, era un grupo de trabajadores que no sólo ya no podía tolerar el deterioro de sus condiciones de trabajo, sino tampoco y sobre todo la complicidad entre la NUM y la patronal minera y, al hacerlo, fueron seguidos masivamente por sus compañeros mineros, incluso por miembros del sindicato oficial.
[16] Ese mismo Julius Malema ha creado desde entonces su propio movimiento político llamado "Fighters for Economic Freedom" (Combatientes por la Libertad Económica), una mezcla de populismo radical, nacionalismo (negro) y "socialismo" (estalinista) que plantea nacionalizar la economía en "beneficio de los pobres". A menudo está a la cabeza de las manifestaciones contra el gobierno de Zuma, como la celebrada el 12 de abril de 2017 en Pretoria, que reunió a más de 100.000 personas (según la prensa), "una gran multitud dominada por gente negra vestida de rojo, el color de la EFF".
[17] “Del nacimiento del capitalismo a la víspera de la Segunda Guerra Mundial”Revista internacional nº 154.
[18] Íbid., Revista internacional n° 154.
[19] “La lucha de clases en Sudáfrica (III): “Del movimiento de Soweto a la subida al poder del ANC”, Revista Internacional n° 158. https://es.internationalism.org/revista-internacional/201705/4209/lucha-de-clases-en-sudafrica-iii-del-movimiento-de-soweto-a-la-sub [941]
Geografía:
- Sudáfrica [501]