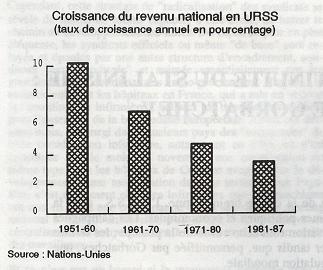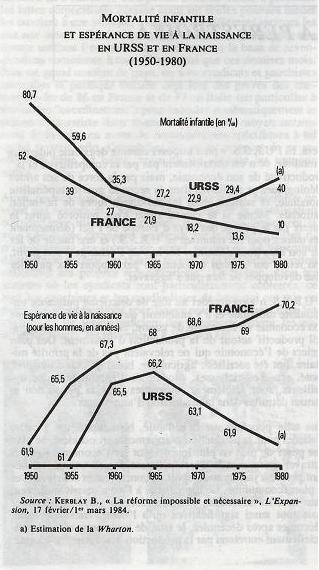Revista Internacional 1980s - 20 a 59
- 7119 lecturas
1980: números 20 a 23
- 4895 lecturas
Revista Internacional nº 20 - 1er Trimestre 1980
- 3868 lecturas
enero - abril 1980
Acerca de la intervención de los revolucionarios: respuesta a nuestros censores
- 4296 lecturas
Introdución
El nuevo auge de combatividad obrera a que asistimos desde hace más de un año obliga a las organizaciones revolucionarias a desarrollar su intervención. Más que nunca, hay que saber comprender rápidamente la importancia de una situación e intervenir destacando "los fines generales del movimiento" de manera concreta y comprensible.
La intervención concreta en las luchas es un test, una manera de medir la solidez teórico-política y organizativa de un grupo revolucionario. En ese sentido, cualquier ambigüedad y vacilación a nivel programático, se traduce inevitablemente en intervenciones erróneas, vagas, dispersas e incluso en una parálisis frente a la realidad de un movimiento de auge de luchas. Por ejemplo, en las luchas actuales y venideras, la comprensión del papel de los sindicatos es un problema clave para el desarrollo de la autonomía del proletariado en su terreno de clase. Si un grupo revolucionario no ha comprendido que los sindicatos han dejado de ser órganos de la clase obrera y se han convertido, para siempre y sin esperanza de que cambien, en armas del Estado capitalista en medio obrero, ese grupo no puede contribuir a la evolución de la conciencia de clase.
La acción de la clase exige respuestas claras sobre todos los fundamentos teóricos de un programa de clase: tanto sobre la crisis económica como sobre las luchas de liberación nacional o sobre las diferentes expresiones de la descomposición del mundo burgués en general. Es por esa razón que la discusión y la reflexión en los grupos revolucionarios y entre los grupos a nivel internacional se da como fin clarificar, criticar, completar y actualizar las posiciones políticas del marxismo que hemos heredado y principalmente las de la última gran organización obrera internacional, la Internacional Comunista.
Pero la intervención concreta durante enfrentamientos de clase no sólo permite medir las capacidades "teóricas", programáticas, de una organización; permite igualmente medir las capacidades organizativas de un grupo político proletario. Durante los diez años que siguieron a la oleada de luchas de 1968, el medio revolucionario trabajó arduamente para tomar conciencia de la necesidad de trabajar de manera organizada e internacional, para mantener y desarrollar una prensa revolucionaria, para crear organizaciones dignas de llamarse así. En el período actual de resurgimiento de las luchas, un grupo que no es capaz de movilizarse, de hacer acto de presencia política, de intervenir enérgicamente cuando los acontecimientos se precipitan, está condenado a fracasar, a quedarse impotente. Por muy justas que puedan ser sus posiciones políticas, se convierten en pura palabrería, en frases huecas. Para una organización proletaria, la eficacia de su intervención depende de los principios programáticos así como de la capacidad para dotarse de un marco organizativo conforme a sus principios. Estas condiciones son necesarias pero no son suficientes. Así como la capacidad de crear una organización política apropiada no se desprende automáticamente de una comprensión teórica de los principios comunistas sino que requiere además una toma de conciencia específica del problema de la organización de los revolucionarios (comprender y saber adaptar las enseñanzas del pasado a las especificidades del período actual), asimismo la intervención eficaz en las lucha actuales no es el resultado automático de una comprensión teórica u organizativa. La reflexión y la acción forman un todo coherente, la praxis, pero cada aspecto de la totalidad aporta su contribución al conjunto y exige capacidades específicas.
En el plano teórico, hay que saber analizar la relación de fuerzas entre las clases pero en un lapso de tiempo suficientemente largo y a escala de las fases históricas. Las posiciones de clase, el programa comunista, evolucionan y se enriquecen lentamente, siguiendo el paso de la experiencia histórica, dejando a los que estudian esos problemas el tiempo de asimilarlos. Además el estudio teórico permite, si no de manera integra, al menos de manera adecuada, comprender el materialismo histórico, el funcionamiento del sistema capitalista y sus leyes fundamentales.
De la misma manera, respecto a la cuestión de la práctica organizativa, aunque un conocimiento teórico no puede sustituir a una continuidad orgánica que las convulsiones del siglo XX destruyeron, un esfuerzo de voluntad y la experiencia limitada pero real de nuestra generación pueden aportar clarificaciones. Muy diferentes es el problema cuando se trata de intervenir puntualmente en acontecimientos que se están desarrollando. En este caso se trata de analizar una coyuntura que no cubre un período de 20 años ni de 5, sino de poder comprender lo que está en juego a corto plazo, unos meses, unas semanas, a veces sólo unos días. Durante un conflicto entre clases, se asiste a fluctuaciones importantes muy rápidas ante las cuales hay que saber orientarse, guiándose con los principios y los análisis. Hay que estar en la corriente del movimiento, saber concretizar los "fines generales" para responder a las preocupaciones reales de una lucha, para poder apoyar y estimular las tendencias positivas que aparecen. En este caso el conocimiento teórico no puede sustituir a la experiencia. Las experiencias limitadas a las cuales han participado la clase obrera y los revolucionarios desde 1968 no son suficientes para adquirir un juicio certero.
La CCI, como la clase obrera, no descubre la intervención de repente, hoy. Pero queremos contribuir a una toma de conciencia de la envergadura que pueden tomar las luchas en los años venideros y que no serán comparables con las del pasado inmediato. Las explosiones actuales y, aun más las venideras, pondrán a los revolucionarios ante grandes responsabilidades y todo el medio obrero debe aprovechar las experiencias de unos y de otros para corregir mejor las flaquezas, para prepararse mejor. Es por eso que volvemos a tratar aquí sobre las luchas en Francia del invierno pasado y la intervención de la CCI desde el asalto a la comisaría de policía de Longwy en Febrero de 1979 por los obreros de la siderurgia hasta la marcha a Paris del 23 de marzo de 1979. Desde entonces, hubo otras experiencias importantes de intervención, particularmente en la huelga de los estibadores del puerto de Rótterdam en el otoño de 1979 (ver "Internationalisme", periódico de la sección de la CCI en Bélgica). Pero dedicamos este artículo a los acontecimientos en torno al 23 de Marzo porque hemos recibido muchas críticas por parte de grupos políticos; críticas hechas a veces "desde las alturas" (generalmente por aquellos que no intervinieron en absoluto) por grupos que, por lo visto, parecer querer darnos lecciones.
La CCI no ha pretendido jamás tener la ciencia infusa ni el programa acabado. Cometemos errores inevitablemente y nos esforzamos por reconocerlos y por corregirlos. Al mismo tiempo, queremos responder a "nuestros censores", esperando que así se clarificará una experiencia para todos y no con el propósito de lanzar luchas estériles entre los grupos políticos.
Significado de la "Marcha a París"
Si tomamos la manifestación del 23 de Marzo aparte, como acontecimiento asilado, no se comprende por que provocó tantas discusiones y polémicas. Una manifestación en París, conducida por la CGT no es algo nuevo. Una multitud de gente desfilando durante horas no tiene, en sí, nada de excitante. Tampoco la movilización excepcional de las fuerzas de policía ni el enfrentamiento violento de miles de manifestaciones con la policía son algo nuevo. Lo hemos visto en otras ocasiones. Pero la visión cambia radicalmente y adquiere otro significado cuando se deja de tener una óptica obtusa y se sitúa al 23 de Marzo en un contexto más general. Ese contexto indica un cambio profundo en la evolución de la lucha del proletariado. No es el 23 de Marzo lo que acarrea un cambio; es el cambio habido lo que explica el 23 de Marzo, el cual es sólo una de sus manifestaciones.
¿En qué consiste la nueva situación?
La respuesta es : en la ola de luchas fuertes y violentas de la clase obrera que se anuncia contra la agravación de la crisis y las medidas draconianas de austeridad que el capital impone al proletariado: despidos, inflación, disminución del nivel de vida, etc.
Durante cuatro o cinco años, de 1973 a 1978, el capitalismo logró contener el descontento de los obreros en Europa con el espejismo de un "cambio". La "izquierda al poder" fue la principal arma para mistificar a la clase obrera y permitió canalizar el descontento hacia el atolladero de las elecciones. Durante todos esos años, la izquierda puso todo su afán en minimizar la dimensión histórica y mundial de la crisis, explicándola como un producto de la mala administración de los partidos de derecha. La crisis dejaba de ser una crisis general del capitalismo para convertirse en una crisis propia de cada país y que, por lo tanto, era debida a los gobiernos de derecha. De esto se desprendía que la solución podía igualmente encontrarse dentro del marco nacional, con sólo cambiar la derecha por la izquierda en el gobierno. Ese tema embaucador fue de lo más eficaz para desmovilizar a la clase obrera en todos los países de Europa occidental. Durante años, la esperanza ilusoria de que mejorar las condiciones de vida era posible con la llegada de la izquierda al poder adormeció la combatividad de la primera ola de luchas obreras. Fue así como la izquierda pudo poner en práctica el "Contrato social" en Gran-Bretaña, el "Compromiso Histórico" en Italia, el "pacto de la Moncloa" en España, el "Programa común" en Francia, etc.
Pero, como escribía Marx: «no se trata de saber lo que tal o cual proletario, o hasta el proletariado entero se presentan momentáneamente como meta. Se trata de lo que es el proletariado y de lo que se verá históricamente obligado a hacer, conforme a su ser»[1]. El peso de la ideología y de las mistificaciones burguesas puede, momentáneamente calmar el descontento obrero, pero no puede detener indefinidamente el curso de la lucha de clases. En las condiciones históricas actuales, las ilusiones sobre "la izquierda al poder" no podían aguantar mucho tiempo ante la agravación de la crisis y eso tanto en los países en donde la izquierda estaba ya en el gobierno como en aquellos en donde estaba en camino. La barrera de "la izquierda al poder" se fue gastando y fue cediendo lentamente ante la acumulación de un descontento cada día más perceptible y más difícil de contener.
Los sindicatos, que son los que están presentes más directamente dentro de la clase, en los lugares de trabajo, en las fábricas, son los que se dan cuenta en primer lugar del cambio que se opera en la clase y de los peligros de una explosión de lucha. Toman conciencia de que, con la postura que han adoptado - apoyo a la izquierda al poder- no van a poder controlar esas luchas. Son ellos quienes presionan a los partidos políticos de izquierda (de los cuales son una prolongación), para hacer valer la necesidad de pasar urgentemente a la oposición, lugar más adecuado para descarrilar el tren del nuevo auge de luchas obreras.
Al no poder como antes oponerse e impedir que estallen luchas y huelgas, los partidos de izquierda y, en primer lugar, los sindicatos, se ven obligados a apoyarlas radicalizando su lenguaje para poder acribillarlas mejor desde dentro.
Los grupos revolucionarios tardaron mucho y tardan todavía en comprender plenamente esta nueva situación, que se caracteriza por la izquierda en la oposición con todas sus implicaciones. Al seguir repitiendo generalidades sin tomar en cuenta los cambios que han intervenido en la realidad concreta, sus intervenciones se quedan en el reino de lo abstracto y sus tiros yerran inevitablemente el blanco.
El 23 de marzo no es un acontecimiento aislado sino que forma parte del curso general de reanudación de las luchas. Lo preceden una serie de huelgas, en muchos lugares de Francia y, más particularmente en París: huelgas duras de fuertes combatividad. Es sobre todo el producto directo de las luchas de los obreros de la siderurgia de Longwy y de Denain que dieron lugar a enfrentamientos violentos con las fuerzas armadas del Estado. Fue a los obreros de Longwy y Denain, en lucha contra la amenaza de despidos en masa a quien se le ocurrió la idea de la marcha a Paris. ¿Debían los revolucionarios apoyar esa iniciativa y participar a esa acción? Todo titubeo en ese respecto es absolutamente inadmisible. El que la CGT (Confederación General de Trabajadores - PC), después de haber hecho todo lo posible por hacer fracasar ese proyecto y retrasarlo conjuntamente con las otras centrales sindicales, se decidiera a participar, encargándose de "organizar" la marcha, no podía de ninguna manera justificar la no participación de los revolucionarios. Sería estúpido que se pudieran a esperar luchas "puras" y que la clase obrera haya logrado deshacerse complemente de la presencia de los sindicatos para dignarse participar en sus luchas. Sí esa fuera una condición necesaria, entonces los revolucionarios no participarán nunca en las luchas de clase obrera, ni siguiera en la revolución. Al mismo tiempo, lo que se hace en ese caso es demostrar la inutilidad de la existencia de los grupos revolucionarios.
Al tomar la iniciativa FORMAL de la marcha del 23 de Marzo, la CGT demostró no tanto la inanidad de la manifestación sino su gran capacidad de maniobra y de recuperación para poder sabotear mejor y desviar las acciones del proletariado. Esta capacidad de los sindicatos para sabotear las luchas obreras desde el interior mismo de las luchas es el peligro más grande al que deberá enfrentarse en los meses venideros y por muchos tiempos la clase obrera; es también el combate más difícil que van a tener los revolucionarios contra esos agentes de la burguesía que son los peores. Los revolucionarios aprenderán a luchar contra esos órganos desde el interior de las luchas y no quedándose al margen. Y no es con generalidades abstractas sino en la práctica, con ejemplos concretos durante la lucha, comprensibles y convincentes para todo obrero, como los revolucionarios lograrán desenmascarar a los sindicatos y denunciar su papel anti-obrero.
Nuestros censores
Muy diferente es la manera de proceder de nuestros eminentes censores. No hablemos de los modernistas que están todavía preguntándose: ¿quién es el proletariado? Esos están todavía tratando de descubrir las fuerzas subversivas capaces de transformar la sociedad. Es pérdida de tiempo tratar de convencerlos. Nos los encontraremos, quizás, después de la revolución, ¡si sobreviven hasta ese entonces! Otros, los intelectuales, están, demasiado ocupados escribiendo sus grandes obras... No tienen tiempo que perder con pequeñeces como el 23 de Marzo. Existen también los "excombatientes", escépticos por naturaleza y que miran las luchas actuales encogiéndose de hombros. Cansados y desengañados por las luchas pasadas a las cuales participaron antaño, no le tienen mucha fe a las luchas presentes. Prefieren escribir sus memorias y sería inhumano molestarlos en su triste retiro. También están los espectadores de buena voluntad que, aunque a veces sufren con el mal de la escritura, son, sin embargo, "anti-militantes" furibundos. Su gran anhelo es dejarse convencer pero para eso esperan... los acontecimientos. Esperan... y no comprenden que otros formen parte de ellos.
Pero también hay grupos políticos para quienes la intervención militante es la razón de su existencia y que sin embargo critican nuestra intervención del 23 de Marzo.
El FOR (Fomento Obrero Revolucionario) por ejemplo. Activista y voluntarista más allá de lo común, ese grupo se niega a participar en la manifestación, probablemente porque era una manifestación contra el desempleo. El FOR, que sólo reconoce una "Crisis de civilización", niega que haya crisis económica del sistema capitalista. Despidos, desempleo, austeridad, son para él apariencias o fenómenos secundarios que no pueden servir de terreno de movilización para luchas obreras. Sin embargo, el FOR ha elaborado más de una vez reivindicaciones económicas tales como un aumento masivo de salarios, rechazo de horas extras, y, particularmente en 1968 pedía la semana de 35 horas. Hay que creer que era por puro gusto de sobrepuja y de radicalismo verbal. La presencia de la CGT y que ésta dirigiera la manifestación completaba las razones para denunciarla.
Otro ejemplo, el PIC (Pour une intervención comunista). Ese grupo, que había hecho de la intervención a todo gas su caballo de batalla, se distinguió por su ausencia precisamente durante esos meses tormentosos de luchas. El PIC empezó en 1974 -en el momento de estancamiento y de reflujo de las luchas- con un arranque a toda velocidad (pretendiendo "intervenir" en todas las huelgas, por pequeña y localizada que fuese, con el propósito de multiplicar hojas de fábrica, etc....) y tal un deportista de mala calidad, llega exhausto y sin aliento en el momento en que hay que saltar. Claro está, no se le ocurre al PIC preguntarse si la razón del fracaso, varias veces repetido de sus "campañas" artificiales (agrupación para apoyar a los obreros portugueses, conferencia de los grupos por la autonomía obrera, bloque anti-electoral, reuniones internacionales, etc....) no se encuentra en su incomprensión de lo que puede y debe ser una intervención, o en su declarada ignorancia de la relación que existe necesariamente entre la intervención comunista y el nivel de la lucha de clase. La intervención, para el PIC es un puro acto de voluntad, y aunque no comprenda la necesidad de nadar por la orilla cuando se quiere remontar un río, no comprende tampoco por qué se debe nadar en el medio cuando se quiere seguir la corriente del río. Todo ese razonamiento es chino para el PIC que prefiere inventar otras explicaciones para justificar su ausencia y para teorizarla, como es debido. Así pues, las intervenciones huecas, la ilusión de intervenir, se transforman hoy en ausencia efectiva de intervención.
Es precisamente cuando se manifiesta una nueva irrupción de la clase y de su voluntad combativa de plantarle cara a los ataques del capitalismo y de su política de austeridad y de despidos, cuando el PIC "descubre" que esa luchas, como las luchas por reivindicaciones económicas en general son reformismo. A esas luchas de resistencia, opone "la abolición del salariado" por la cual se propone lanzar otra campaña más.
Sabemos por experiencia qué hay detrás de esas "campañas" episódicas del PIC: burbujas de jabón que aparecen y desaparecen en seguida en el vacío. Lo que es más interesante, es el redescubrimiento que está haciendo el PIC del lenguaje de los modernistas y la recuperación de esa "fraseología revolucionaria" típica de la ex "Unión ouvriére" de la cual pretende quizás ocupar el puesto vacío. Pero regresemos a la definición del reformismo que el PIC identifica erróneamente con la resistencia obrera a los ataques inmediatos de la burguesía[2]. El reformismo en el movimiento obrero de antes de 1914 no consistía de ninguna manera en la defensa de los intereses inmediatos de la clase obrera sino en la separación que operaba entre esta defensa de los intereses inmediatos y la meta final histórica del proletariado: sólo se puede llegar al comunismo con la revolución[3].
Los ideólogos de la pequeña burguesía radical, los restos del movimiento estudiantil, los continuadores anarquizantes de la escuela proudhonista, oponen al reformismo el aliento cálido de su fraseología pseudos-revolucionaria, pero comparten con él la separación artificial entre luchas inmediatas y meta final, entre reivindicaciones económicas y luchas políticas. Lo de que "el movimiento lo es todo, la meta no es nada" (Bernstein) del reformismo y lo de que "la meta lo es todo el movimiento no es nada" de la fraseología modernista no se oponen más que en apariencia; son en realidad el haz y el envés de una misma manera de proceder.
Los marxistas revolucionarios han combatido siempre tanto a unos como a otros. Se han elevado siempre enérgicamente contra toda tentativa de operar ese tipo de separación. Han demostrado siempre la unidad indivisible del proletariado, a la vez clase explotada y clase revolucionaria y la unidad indivisible de su lucha, a la vez por la defensa de sus intereses inmediatos y por su meta histórica. Así como en el período ascendente del capitalismo con la posibilidad de obtener mejoras duraderas- el abandono de la meta histórica revolucionaria equivalía a una traición del proletariado, así también en el período de decadencia, la imposibilidad de obtener mejoras no puede justificar la renuncia a la lucha de resistencia de la clase obrera ni el abandono de sus luchas por la defensa de sus intereses inmediatos. Tal abandono, por muy radical que sea la fraseología que lo defienda, significa pura y simplemente deserción y abandono de la clase obrera.
Es un abuso vergonzoso utilizar "la abolición del salariado" contra la lucha violenta de la clase obrera contra los despidos de los cuales es víctima hoy. Citar a tontas y a locas esa célebre afirmación que proviene de la exposición de Marx al "consejo general" de la AIT en 1865 contra el owenista J. Weston, conocida bajo el nombre "salario, precio y ganancia", pero separándola de su contexto, es una deformación sin escrúpulos del espíritu y de la letra del autor. Esa deformación que se arraiga en "un radicalismo falso y superficial" (Marx "salario ...") se basa en la separación y la oposición que se hace entre la defensa de las condiciones de vida de la clase obrera y la abolición del salariado. En esa excelente exposición, Marx se empeña en demostrar la posibilidad y la necesidad de que la clase obrera luche cotidianamente por la defensa de sus intereses económicos, no sólo porque es ese su interés inmediato sino, sobre todo, porque esa lucha es una de las condiciones principales de su lucha histórica contra el capital. Afirma esta advertencia: "si (el proletariado) se "contentara con admitir la voluntad, el "ukase del capitalismo como ley económica constante, compartiría toda la miseria del esclavo sin gozar de situación de seguridad de éste" (idem). Y, más lejos, después de haber demostrado que la "tendencia general de la producción capitalista no es a subir los salarios medios sino a bajarlos", Marx saca esta primera conclusión:
«Siendo esa la tendencia de las cosas en ese régimen, ¿quiere esto decir que la clase obrera deba renunciar a su resistencia contra los abusos del capital y abandonar sus esfuerzos por arrancar en las ocasiones que se presenten todo aquello que pueda aportar ciertas mejoras a su situación? Si así lo hiciera, se rebajaría a no ser más que una masa informe, aplastada, de seres famélicos a los cuales ya no se les podría aportar ninguna ayuda».
Y más lejos, sobre el mismo tema: «Si la clase obrera renunciara a su conflicto cotidiano con el capital, se privaría a sí misma de la posibilidad de emprender tal o cual movimiento de mayor amplitud» (ídem)
Nunca se le ocurrió a Marx la ridícula idea de oponer la consigna de abolición del trabajo asalariado a la lucha inmediata, considerada y rechazada como reformista, como lo quieren hacer creer los fanfarrones que se pavonean con la fraseología "revolucionaria". Al contrario, a la ilusión y la mentira de una armonía posible entre proletariado y capital, basada en una noción falsa y abstracta de justicia y de equidad, le opuso, textualmente, la consigna:
«En vez del lema conservador de "¡Un salario justo por una jornada de trabajo justa!", deberá inscribir en su bandera esta consigna revolucionaria: "¡Abolición del sistema del trabajo asalariado!"».
¿Debemos también recordar la lucha de Rosa Luxembourg contra la separación entre programa mínimo y programa máximo, cuando reivindica (en su discurso al congreso de Fundación del Partido Comunista", a fines de 1918) la unidad del programa, la unidad entre la lucha económica e inmediata y la lucha política por la meta final, como dos aspectos de una única lucha histórica del proletariado? Es también en ese sentido que Lenin, tan aborrecido por el PIC, podía afirmar que "detrás de cada huelga se perfila el fantasma de la revolución".
Para el PIC, al contrario, la lucha contra los despidos equivale a reivindicarse... del trabajo salariado; así como para Proudhon, la asociación de los obreros y las huelgas significaban el reconocimiento del capital. ¡Así es como nuestros severos censores comprenden, interpretan y deforman el pensamiento marxista!
El PCI bordiguista (Partido Comunista Internacional), por su parte, no se queda atrás cuando se trata de minimizar la importancia de la manifestación del 23 de Marzo o aun de convertirla en otra cosa de lo que representaba realmente. Mientras que el "Le Prolétaire" n° 288 (órgano en Francia del PC Int) cubre la mayor parte de su primera página con un artículo sobre el 1° de Mayo, aunque ese día se haya convertido desde hace mucho tiempo en una celebración de la "fiesta del trabajo", en un carnaval siniestro dirigido por los peores enemigos de la clase obrera que son los partidos de izquierda y los sindicatos, al 23 de Marzo le consagran solamente algunos comentarios furtivos que convierten a esa manifestación en un "día de acción cualquiera de los que organizan los sindicatos".
Así, antes del 23 de Marzo, se puede leer en "Le Prolétaire" n° 285 (P.2): «Una vez que se han contenido las fuerzas, sólo queda convertirlas en una "gran acción" de tipo "día nacional" que, al dar la ilusión de solidaridad, mella su filo de clase y le deja como única salida una intervención en el terreno parlamentario».
Después del 23 de Marzo, el PCI vuelve a hablar de ese día y no ve más que: «un desperdicio previsible de energías obreras, una empresa de división y de desmoralización, una jornada de embrutecimiento a golpes de mugidos chovinistas, de pacifismo social y de cretinismo electoral...» (Le Prolétaire n° 287: unas cuantas lecciones de la marcha a Paris).
Así, púes, encerrado en sus esquemas del pasado, al PCI no le atañeron los enfrentamientos de clase del invierno pasado. Esto no le impidió denunciar (Le Prolétaire n° 285) «las nuevas formas más "románticas" de oportunismo que no dejarán de florecer en reacción al sabotaje reformista y centrista, saber las formas de sindicalismo, de consejismo, de autonomismo, de terrorismo, etc....». Sin tener complejos de persecución, nos podemos sentir aludidos por la referencia a los "consejistas", cuando se sabe que el PCI califica siempre así a nuestra organización y que sus militantes nos han llamado "oportunistas" y "seguidistas" más de una vez en reuniones públicas, refiriéndose a las lucha de principios del 79 en Francia.
¡Es como para creer que el PCI no se mira nunca al espejo!
Es el colmo que un "Partido" (Sic) que sigue defendiendo la "naturaleza proletaria de los sindicatos porque agrupan a obreros", argumento tan escolástico como la defensa trotskista de la naturaleza "todavía proletaria" del estado ruso, venga a hacernos reproches. No hace mucho tiempo, el PCI hacía todavía valer los títulos nobiliarios de la CGT, por sus orígenes proletarios que la distinguirían de las demás confederaciones sindicales de orígenes más dudosos. Y ¿qué se puede pensar de la lista de reivindicaciones inmediatas que elaboró el PCI en donde exigen entre otras cosas, que los desempleados puedan seguir siendo miembros de los sindicatos? Se puede recordar también la "equitativa" reclamación del derecho de voto... para los obreros inmigrados. No hemos olvidado el celo particular con el cual los miembros del PCI en el servicio de orden de la manifestación de las "Residencias Sonacotra"[4] prohibían, so pretexto de apoliticismo, la venta de periódicos revolucionarios. Y ¡Cómo hay que apreciar el apoyo que aportó el PCI al Comité de coordinación de las Residencias "Sonacotra" al encargarse de la difusión (durante la reunión pública que organizó la "Gauche Internationaliste") de un volante que llamaba a un mitin en Saint-Denis (junto a Paris) y que estaba firmado por las secciones sindicales y la unión local CFDT y que además contenía esta precisión: "Mitin apoyado por el Partido Socialista de Saint-Denis" ¡Se reconoce acaso el PCI cuando lee en ese volante: "Hoy, todos los demócratas de este país tienen que tomar posición, etc.....?
Estos castigadores terribles del oportunismo que están todavía preconizando la táctica -cuán "revolucionaria"! de un Frente Único sindical, táctica que la CGT y la CFDT aplican cotidianamente para encuadrar e inmovilizar mejor a los obreros en lucha, no son los más indicados para venir a dar lecciones a quien sea. Al identificar sindicatos EN GENERAL y reformismo, mantienen una terrible confusión entre los obreros. Efectivamente, los revolucionarios podían y debían participar en el movimiento sindical en el período ascendente del capitalismo, a pesar de que la orientación y la mayoría de ellos eran reformistas. No es lo mismo hoy en día, en el período de decadencia, cuando los sindicatos no podían sino volverse y se volvieron efectivamente- órganos del Estado capitalista en todos los países. En esas organizaciones no hay sitio para ninguna defensa de clase y por lo tanto tampoco para los revolucionarios.
Al no tomar en cuenta esa diferencia fundamental entre los sindicatos de HOY y el reformismo, al identificarlos, al calificar a esos sindicatos de reformistas, el PCI le hace un inmenso favor a la burguesía, al ayudarla a hacer creer a los obreros que esa organización es de ellos. Por otra parte, le hace un regalo -su aval revolucionario - muy apreciable: un taparrabo con el cual los sindicatos esconden su desnudez, su naturaleza y su función anti-obrera. Cuando el PCI hay comprendido esa diferencia, sabrá entonces quizás juzgar mejor que es una intervención revolucionaria y qué es oportunismo.
La "Communist Workers' Organization" y nuestra intervención
Para terminar de manera más detallada, examinemos el n° 15 de "Revolutionary perspectivas" en el cual la Communist Workers' Organization (CWO) de Gran-Bretaña diseca profesionalmente qué es lo que había que hacer, qué se hubiera debido hacer, qué se podía hacer, que se hubiera podido hacer el 23 de Marzo de 1979, y todo eso con un mínimo de información y un máximo de observaciones desmedidas con respecto a la CCI... todo por la polémica.
«A causa de la visión de ese grupo [la CCI], dominado por el espontaneismo y el economicismo; su intervención no fue más que una serie de esfuerzos incoherentes y confusionistas... Aunque la CCI haya intervenido muy pronto en las ciudades de la siderurgia denunciando a los sindicatos y llamando a los obreros a organizarse y a extender la lucha, rechazó todo papel de vanguardia para si mismo, fiel a sus tendencias consejistas. La CCI rehusó canalizar la aspiración de los obreros a favor de una marcha a Paris hacia una meta práctica, prefiriendo decirles a los obreros que se organicen ellos mismos. En ciertas ocasiones, la CCI ha logrado superar ese titubeo como por ejemplo en Dunkerque en donde los militantes de la CCI ayudaron a los obreros a transformar una reunión sindical en asamblea de masa. Pero eso fue hecho empíricamente, sin ir más lejos que sus concepciones espontaneistas y consejistas. La CCI, en su "viraje práctico" va a terminar en el oportunismo y no en una práctica coherente de intervención puesto que le falta toda compresión de la conciencia y del papel de la vanguardia "comunista...."»
La CWO, en cambio, que comprende perfectamente los caminos de la conciencia y del partido dirigente, lo comprendió todo del 23 de Marzo: «Con respecto al 23 de Marzo, está claro que sólo una acción de retaguardia era entonces posible». He aquí una claridad magnífica que viene, seis meses después de los acontecimientos, a decirnos que ¡no valía la pena tanto esfuerzo!
¿Qué análisis profundo le permitió a la CWO tener tan luminosa claridad? ¿Qué dice la CWO sobre la situación política y social en Francia? En el n° 10 de Revolutionary Perspectivas, cuando las elecciones de 1978 en FRANCIA, leíamos que la CWO constataba (al igual que el mundo entero) que «la iniciativa está del lado de la clase dominante» y que existe una paz social relativa en Francia desde hace cinco años. En el n°15, en octubre de 1979, la CWO vuelve a citar ese extracto, añadiendo: «Desde ese entonces, nos complace informarles que la situación ha cambiado». ¡Gracias por la noticia! Ver una realidad cuando salta a la vista no es una base para la intervención. La intervención no se prepara agitándose a destiempo para darse importancia sino afinando a tiempo sus análisis políticos. No es cosa fácil para cualquier organización revolucionaria. Sin embargo, a pesar de la dificultad de captar todos los matices de una realidad en movimiento, desde antes de las elecciones de Marzo de 1978, la CCI (en la Revista Internacional n° 13) llamó la atención sobre el hecho de que las condiciones del reflujo estaban comenzando a agotarse y que sobresaltos de combatividad obrera, contenida por mucho tiempo, se estaban preparando (lo cual iba a revelarse justo con las huelgas de la primavera de 1978 en Alemania). También desarrollamos el análisis que más tarde nos permitió evidenciar, ante la clase obrera, el peligro que representaba la izquierda en la oposición. Contentarse con comprobar una situación es sin duda mejor que la actitud de otros grupos revolucionarios que se niegan a reconocer el auge de las luchas, pero no es suficiente para orientarse rápidamente ante surgimientos bruscos.
Si la CWO no nos puede reprochar el no haber sabido armar la organización para dar cara a la lucha de clase, si nos reprocha en cambio el no haber sabido "ser la vanguardia" de un movimiento "condenado a ser una acción de retaguardia". Con esa noción de "vanguardia de la retaguardia" de la impresión de que a la CWO le gustan las contorsiones circenses.
Pero ¿En qué análisis genial se basa la CWO para poder decir, de lo alto de su cátedra, que el 23 de Marzo estaba de antemano condenado a ser un fracaso? ¿Cuál era realmente la situación?
La combatividad obrera estalló en Longwy con la movilización general de los obreros siderúrgicos contra los despidos, con el ataque de la comisaría de la policía, la destrucción de los expedientes en la sede patronal; una situación de lucha abierta que los sindicatos no lograba contener y que por lo tanto denunciaron. La agitación se extiende a Denain y a toda la siderurgia. Además, en París, varias huelgas estallan contra despidos contra la austeridad y las condiciones de trabajo: en la televisión francesa (SFP), en los bancos, las compañías de seguros, en correos y telecomunicaciones. ¿Qué hacer en esa situación cargada de potencialidades, en ese contexto de crisis? ¿'Contentarse con hablar de manera abstracta de la necesidad de generalizar la huelga, abandonar su carácter regional y de categoría? Los obreros mismos pensaron en concretizar esa idea de extensión de la lucha y comenzaron a hablar de una marcha a París: Paris, en donde el fulminante social ha sido siempre más eficaz, como lo demuestra toda la historia del movimiento obrero en Francia. ¿Cómo no apoyar esa necesidad de ir a Paris que expresaron y reivindicaron los obreros de las zonas en lucha? ¿Porqué los sindicatos se opusieron a ese proyecto obrero durante más de un mes posponiendo cada día su realización? ¿No era acaso que tenían la esperanza de poder anularlo completamente o, por menos, desarmarlo?
Pero aún antes de haber fijado la fecha de finales de Marzo (suficientemente tarde para permitir un condicionamiento ideológico de los obreros) los sindicatos estaban haciendo ya incansablemente su trabajo de zapa. Utilizaban la táctica de la división sindical para quebrar toda tendencia hacia la unidad de los obreros: la CGT (sindicato PC) se encargaba de la "organización de la marcha para sabotearla mejor desde dentro" mientras que la CFDT proclamaba muy fuerte que rechazaba las "jornadas nacionales asfixiantes".
Al principio, nadie podía afirmar con certeza qué amplitud podría tomar la manifestación del 23 de Marzo. Todo dependía de las potencialidades de las luchas que se desarrollaban en ese momento. Diez días antes de la manifestación era todavía posible que la marcha se convirtiera en catalizador concreto de la voluntad de extender las luchas y de unir los siderúrgicos y los obreros en huelga en Paris, hacer que la marcha desbordara a los sindicatos. Pero si los revolucionarios sintieron esa potencialidad (es decir aquellos que no creen que todo esté condenado a fracasar de antemano), la burguesía y su ejército sindical lo sintieron también. Los sindicatos pusieron mucho empeño y unos días antes del 23 de Marzo, pusieron fin a todas las huelgas de la región de Paris. Una por una, todas las luchas se fueron apagando bajo una presión sindical fuera de lo común. De todas maneras, es evidente que la fecha tardía de la manifestación había sido escogida por los sindicatos para aplicar esa táctica.
Habíamos distribuido panfletos a los huelguistas, llamándolos a la marcha, a la unidad en la lucha, al desborde sindical. Pero la presión de la burguesía venció esta primera tentativa de expresión de la combatividad obrera. Ya en las ciudades del norte, los obreros desconfiaban con razón de la CGT que lo había encuadrado todo. Al mismo tiempo que decíamos que no había que dejar venir a delegaciones sindicales, que los obreros tenían que venir en masa, lo cual constituía la única posibilidad de salvar la marcha, nos dábamos cuenta que la delegación de Denain por ejemplo, iba a ser mucho más reducida de lo que se hubiera podido creer.
¿Qué hacer? ¿Seguir lanzados como si nada? ¡Claro que no! En los días antes del 23 de Marzo, la CCI preparó un panfleto para la manifestación que decía que únicamente el desborde sindical podía dar a la marcha su verdadero contenido, el que los obreros habían esperado.
De paso, la CWO acuse a la CCI de haber difundido un panfleto calificando a la manifestación como "un paso adelante". Es fácil sacar una palabra de una frase para hacerlo decir lo contrario; lo que se dice en el panfleto: «Para que el día del 23 de Mayo sea un paso adelante en la lucha de todos nosotros...» y el contenido del panfleto no deja ninguna duda sobre la necesidad de romper el cordón sindical. Los sindicatos lo comprendieron tan bien que los elementos de su cordón rompían el panfleto y agredían a nuestros militantes que vendían el periódico n° 59, que llevaba el titular: "Sin desbordamiento de los sindicatos, no se extienden las luchas" y "Saludo a los obreros de Longwy".
¡Pero cuidado! La CWO hubiera hecho diferentemente. Nos da la lección: primero, hubiéramos debido "canalizar la marcha hacia un objetivo práctico" en vez de" decirle a los obreros que se organicen por sí mismo" ¿Qué significa exactamente "canalizar la marcha nosotros mismos"? «Antes de la manifestación, la CCI hubiera debido intervenir para denunciar la manifestación como maniobra para matar la lucha»... ¿Desde el principio de Febrero o sólo después de que la CGT cogiera el tren en marcha y hubiera saboteado las huelgas de Paris? La CWO no se digna aclararnos estos pequeños detalles. No parece comprender que un movimiento de clase es rápido y las relaciones de fuerza entre las clases hay que captarlas constantemente en el terreno. Pero «la CCI hubiera debido llamar a otra alternativa para la marcha: ir a las fábricas de Paris y llamar a huelgas de solidaridad». Llamamos a la solidaridad en las empresas de Paris. Pero para la CWO, según nos parece, la manifestación estaba condenada a fracasar de antemano. ¿Había que denunciarla y proponer otra? (¿En donde? ¿Por la televisión? ¿Sacando la liebre del sombrero? ¿Y durante esa manifestación alternativa, ir a otras fábricas? ¿Cuáles? Ninguna estaba en huelga en ese momento). La CWO debería ponerse de acuerdo: o bien una manifestación está condenada a fracasar de antemano y entonces si acaso se denuncia pero se inventan ideas sobre la posibilidad de "desviarla", o bien una manifestación contiene una potencialidad importante y entonces no se denuncia. Con respecto a una manifestación "alternativa", esa idea es tan absurda como la de un grupo de obreros de Longwy que nos pidió que los alojáramos en Paris si venían 3.000. Suponer que hubiéramos podido ofrecer tal alternativa hoy, es revolotear por las nubes de la retórica, es creerse en período casi insurreccional. La cuestión no era imaginar lo imposible con papel y tinta, sino realizar todo lo que era posible en la práctica.
La CWO piensa que le era posible a una minoría revolucionaria desviar la manifestación. Se le vuelve a olvidar precisarnos cómo y en qué circunstancias. Curiosa, esa concepción de la CWO que, en grandes rasgos, podría ver la revolución en cada esquina a partir del momento en que el partido infalible da las directivas convenientes, y eso independiente del grado de madurez de la clase.
Sin embargo, a pesar de un sabotaje de lo más refinado, de lo más sistemático, a pesar de un cordón sindical de 3.000 "gorilas" del PC para encuadrar a los obreros, a pesar de la dispersión de los obreros más combativos desde que llegaron a las afueras de Paris, a pesar de la dispersión "manu militari" por las calles vecinas de la Plaza de la Opera, el 23 de Marzo no fue una manifestación -paseo como las siniestras del 1° de Mayo. El 23 de Marzo, la combatividad obrera, al no poder encontrar por donde expresarse, estalló en una pelea en donde centenares de obreros se enfrentaron al cordón sindical, pero allí también la CWO tiene una versión muy suya de la verdad: «Seguir a esos obreros sin reflexionar en un combate fútil con los CRS/CGT era un acto desesperado».
La CWO inventa ahora que nuestra intervención "irreflexiva" se redujo a ir a pelear con la policía al lado de los obreros en un combate "fútil". ¡Si proviniera de otra publicación esa "acusación" nos dejaría pensativos! Necesitamos acaso precisar que nuestros camaradas no buscaron la pelea sino que se defendieron contra los ataques de los CRS como los demás obreros y con ellos. Retrocedieron con los manifestantes hasta la dispersión completa de la concentración continuando con distribuir panfletos y discutir. La CCI no ha exaltado nunca la violencia en sí, ni hoy, ni mañana, sino al contrario, como así lo atestiguan los textos que publicamos sobre el período de transición. La CWO nos reprocha ahora el habernos visto obligados a defendernos contra la policía mientras que en el n° 13 de R.P. se lee: «La CCI está bajo una influencia creciente de ilusiones liberales y pacifistas» (P.6). Hay que aclararse: los miembros de la CCI son "soñadores", "utópicos" porque están contra la violencia en el seno de la clase durante la revolución (mientras que la CWO, como un maestro de la revolución, se está ya frotando las manos preparando la buena lección de plomo que le destina a los obreros que no anden derecho); en cambio, cuando la CCI se enfrenta con la policía en una manifestación, entonces a la CWO le parece "Irreflexivo". Enfrentarse con la policía es "fútil" pero matarnos entre nosotros, ¡he ahí una "táctica" verdaderamente revolucionaria!
Dijimos que la marcha a Paris ofrecía una ocasión de concretar la necesidad y la posibilidad de la generalización de las luchas, una ocasión para mostrar la fuerza real de la clase obrera. Que esa potencialidad no haya podido realizarse no es culpa nuestra. Aunque hayamos tomado la palabra para tratar de lanzar la idea de un mitin, la rapidez del ataque de la policía, conjuntamente con la dispersión organizada por los sindicatos no permitió que los miles de proletarios que "no se dispersaban" hicieran un mitin.
El que la manifestación del 23 de Marzo no haya dado más de lo que los sindicatos querían, no significa en absoluto que no hay tenido ninguna potencialidad. A pesar de todo el sabotaje previo, a pesar de haber sido cuando ya no había más huelgas en la región parisina, hubiera podido ser diferente como lo demostró unos días más tarde el desbordamiento de la manifestación de Dunkerque en donde el mitin sindical que debía ponerle fin se transformó en asamblea obrera, donde muchos obreros denunciaron a los sindicatos. Con la lógica de la CWO, los revolucionarios no hubieran debido participar en esa manifestación puesto que estaba todavía más encuadrada por los sindicatos y que era, en cierto modo, más "artificial" que la del 23 de Marzo; en ese caso se hubiera privado de una intervención importante y relativamente eficaz, como se privó el PCI que tenía un análisis semejante al de la CWO.
Después de la marcha, la CCI difundió en todas las fábricas en donde intervenimos regularmente un panfleto analizado el éxito del sabotaje sindical. Se decía que la lección principal de esa lucha, en donde los sindicatos aparecieron claramente como defensores de la policía contra la ira de los obreros, es que no le queda más solución a la clase obrera que desbordar los sindicatos.
En la intervención de la organización durante todo ese período agitado por las luchas de los obreros siderúrgicos en Francia, la CWO no ve más que la «culminación de una larga serie de capitulaciones políticas de la CCI». Ese grupo no sabe medir sus palabras. Además de que sus comentarios sobre cómo se hubiera podido hacer una "verdadera ( ! ) Intervención revolucionaria" son absurdos, nada de lo que hizo la CCI puede justificar la acusación de "capitulación política". La CCI se portó fiel a sus principios y con una orientación coherente. La agitación es un arma difícil de manejar y se aprende en el terreno. No pretendemos que cada uno de los seis panfletos que distribuimos en seis semanas sea una obra de arte, pero en las críticas de la CWO, nada en absoluto puede probar que nos hayamos apartado de nuestros principios en lo más mínimo. Que estos señores aspirantes a futuros "dirigentes" de la clase obrera reconozcan que la intervención de la CCI no es del estilo substitucionista, está muy bien y nos felicitamos por ello, pero en la práctica, no tiene nada preciso que aportar como contribución y sus palabras, en fin de cuentas, se las lleva el viento.
La CWO concluye su ataque de mala fe contra la CCI diciendo que sobre problemas vitales del movimiento obrero de hoy, como ¿se debe o no favorecer la constitución de grupos de obreros desempleados? ¿Se deben o no favorecer núcleos obreros? ¿Se debe asistir o no a reuniones internacionales de obreros aunque estén todavía bajo una influencia sindical? «la CCI deja a sus miembros en plena oscuridad y los destina a caer en el oportunismo». Esto ya es demasiado. La CWO asistió al 3° congreso de la CCI en donde todos esos temas fueron planteados; pero o se volvió amnésica o estaba sorda. Hay que reconocer que cuando uno no está acostumbrado - como en caso de la CWO- a la elaboración de posiciones políticas en una organización internacional y cuando se cree en el monolitismo dentro de un armario, es difícil orientarse en un congreso en donde obligatoriamente se ven diferentes proposiciones y que diferentes ideas se enfrentan. Pero si la CWO se ahoga ya hoy en un vaso de agua, ¿qué hará en la tormenta de la lucha de clases el día en que todos los obreros se pongan a reflexionar?
No pretendemos tener respuesta para todo, no más que la CWO que, en un asalto de realismo, confiesa que «no tiene una claridad total sobre esas cuestiones». Pero sobre las cuestiones planteadas más arriba, la CCI ha respondido ya en la práctica (ver el comité de desempleados de Angers, la huelga de Rótterdam, la reunión internacional del estibadores en Barcelona). Apoyando siempre toda tendencia hacia la auto-organización de la clase obrera, debemos saber cómo orientarla, qué peligros hay que evitar, cómo contribuir en ese esfuerzo. Y para eso sólo se puede contar con los principios, y los aportes de la experiencia.
En ese sentido, afirmamos la necesidad de dar nuestro apoyo a todas las luchas del proletariado en un terreno de clase. Apoyamos las reivindicaciones que los obreros deciden por sí mismo, a condición de que sean conformes a los intereses de la clase obrera. Rechazamos el juego izquierdista del "quién da más" (o que cuando los sindicatos y la izquierda piden 18 céntimos, entonces los izquierdistas proponen 25 céntimos) así como la idea absurda del PCI (Partido Comunista Internacional - bordiguista) de hacer "cuadernos de reivindicaciones" en sustitución de los obreros.
En mayor obstáculo ante las luchas obreras hoy en día son los sindicatos. En un período de auge de luchas, nos esforzamos en denunciar a los sindicatos no sólo de manera general abstracta sino sobre todo concretamente, en la lucha, demostrar en lo cotidiano su sabotaje de la combatividad obrera.
Lo principal de toda lucha obrera hoy es un empuje hacia la extensión: más allá de las categorías, las regiones y las naciones, la unidad de la lucha obrera contra la descomposición del sistema capitalista en crisis. Una lucha que se deja aislar va hacia un fracaso. Una sola cosa hace retroceder al capital: la unidad y la generalización de las luchas. En eso, la situación presente se distingue de la del siglo pasado, cuando la duración de una lucha era un factor esencial de su éxito: frente a una patronal mucho más dispersa que hoy, el detener la producción durante un período largo podía crear pérdidas económicas catastróficas para la empresa y constituía por lo tanto un medio eficaz de presión. Hoy en día, en cambio, existe una solidaridad del capital nacional, de la cual se encarga principalmente el Estado, permitiendo a una empresa que aguante más tiempo (sobre todo en un período de sobreproducción y de reservas excedentes). Por eso, una lucha que se eterniza corre muchos riesgos de perder por causa de las dificultades económicas que provoca para los huelguistas y el cansancio que acaba por ganar. Es por eso que a los sindicatos no les molesta mucho presentarse como muy combativos y declarar "¡aguantaremos el tiempo que sea necesario!": saben muy bien que a la larga, la lucha se agotará. En cambio, no es por casualidad si sabotean todo esfuerzo de generalización: lo que teme por encima de todo la burguesía es tener que enfrentarse a un movimiento no sólo de tal o cual categoría de la clase obrera sino que tiende a generalizarse a toda la clase obrera, poniendo en la palestra a dos clases antagónicas y no a un grupo de obreros contra un patrón. En ese caso la burguesía corre el riesgo de verse paralizada tanto económica como políticamente y es por eso que una de las armas de la lucha es la tendencia a su extensión aún cuando ésta no se realice de un golpe. La burguesía teme mucho más a los huelguistas que van de fábrica en fábrica para tratar de convencer a sus camaradas de unirse a la lucha que a huelguistas que se encierran en su fábrica aunque tengan la voluntad de aguantar dos meses.
Es por esa razón y porque prefigura los combates revolucionarios que mañana abrazarán a toda la clase obrera, que la generalización de las luchas es la consigna permanente de la intervención de los revolucionarios hoy.
Para poder luchar fuera y contra los sindicatos, la clase obrera se organiza de manera vacilante al principio, pero deja ya entrever los primeros signos de la tendencia hacia la auto-organización del proletariado (ver la huelga de Rótterdam en Septiembre de 1979). Apoyamos con todas nuestras fuerzas las experiencias que enriquecen la conciencia de clase respecto a ese punto capital. Respecto a los obreros más combativos, apoyamos su agrupamiento, no para que constituyan nuevos sindicatos, ni para que se pierdan en un apoliticismo estéril por falta de confianza en sí mismos, sino en grupos obreros, comités de acción, colectivos, coordinaciones, etc...., lugares abiertos a todos los obreros para discutir sobre las cuestiones fundamentales ante la clase. Sin caer en un entusiasmo exagerado y sin farolear, afirmamos que la efervescencia en la clase obrera se anuncia ya en las minorías combativas que contribuyen al desarrollo de la conciencia de clase, no tanto por los individuos a que estos grupos conciernen directamente en un momento dado, sino por el hilo histórico que reanuda la clase al abrir la discusión y la confrontación en su seno.
Sobre cuestiones como la manifestación del 23 de Marzo, debemos afirmar que no existen recetas preparadas de antemano y válidas para cualquier caso. Mañana habrá otras múltiples manifestaciones de la combatividad obrera que concentrarán nuestra atención porque serán reveladoras de la fuerza del proletariado. Al igual que toda la clase, los revolucionarios se encuentran ante una labor de gran importancia: definir perspectivas, tomando en cuenta una situación precisa, saber cuando hay que pasar de la denuncia general a la denuncia concreta demostrada por hechos, cuando hay que pasar a un ritmo superior, evaluar el nivel real de la lucha, definir en cada etapa los fines inmediatos con respecto a la perspectiva revolucionaria.
No somos más que un puñado de militantes revolucionarios en el mundo; no hay que ilusionarse respecto a la influencia directa de los revolucionarios hoy en día, ni sobre la dificultad que tendrá la clase obrera para reapropiarse el marxismo. En ese torbellino de explosiones de lucha, en esa obra «de la conciencia, de la voluntad, de la pasión, de la imaginación que es la lucha proletaria», los revolucionarios jugarán un papel solamente «si no han olvidado que siempre hay que seguir aprendiendo».
JA/MC/JL/CG
[1] La Sagrada Familia
[2] En el periódico de PIC -Jeune Taupe nº 27- se reproduce una hoja de un grupo de obreros de Ericsson acompañada de un comentario del PIC donde les critica el oponerse a los despidos argumentando que «no se puede a la vez luchar por mantener el empleo y por destruir el trabajo asalariado y el capitalismo».
[3] Hay que evitar la identificación entre el reformismo y la actividad de los sindicatos actuales. El reformismo oponía a la lucha por la revolución la lucha por los intereses inmediatos de la clase basándose en la ilusión de que esta podía desarrollarse en el marco de la continua expansión del capitalismo. En cambio, los sindicatos de la decadencia del capitalismo no tienen esa ilusión que tenían los reformistas. Ellos se han opuesto siempre a la revolución, han abandonado igualmente la defensa de los intereses inmediatos de los obreros y se han convertido en órganos directos del Estado capitalista.
[4] Lucha en 1978 protagonizada por obreros argelinos emigrantes.
Vida de la CCI:
- Intervenciones [1]
Lucha obrera y maniobras sindicales en Venezuela
- 4103 lecturas
Reseña: El "aumento" salarial es un excelente pretexto para obtener dividendos políticos; pero la irrupción de una combatividad obrera, inesperada para algunos, tanto el 17 de Octubre en Aragua como el 25 en Caracas, permite explicar la aparente contradicción entre la gritería sindical de Septiembre y la "traición" a la huelga del magisterio. Se pretende en este material establecer un balance provisional de la situación de debilidad y fuerza de la clase trabajadora, haciendo hincapié en la necesidad de que impulse su tendencia hacia la autonomía social, política y organizativa, y así ponga término a la diversión parlamentaria.
LA HUELGA: PUNTO DE PARTIDA
Lo más importante de la huelga no reside en no trabajar, ni en el perjuicio causado a los patronos. Quién así piensa concibe la huelga desde el punto de vista del que pretende manejar la lucha de clases como una partida de ajedrez. Pero las piezas en el tablero social viven, sufren, y amenazan con actuar por cuenta propia tan pronto como las circunstancias les permitan tirar por la borda las reglas del juego. Antes que nada la huelga es la oportunidad de romper la rutina cotidiana, de juntarse con sus compañeros de fábrica para otra cosa que producir en beneficio del patrón (o del Estado), de imaginarse y crear nuevas formas de vida colectiva, de palpar en la calle, en los rostros asustados de los burgueses y en la prensa el poder que puede representar no ya la lucha de cada obrero sino la clase obrera como un todo. La huelga puede ser una formidable vivencia creativa que impregna los sentidos y los cerebros (las razones por las cuales se inicia un conflicto suelen ser cualitativamente distintas de los motivos por las que se mantienen: una vez lanzado puede encontrar en sí mismo su propia razón de ser); pueden forjarse nuevas relaciones humanas, nuevas formas organizativas que prefiguran una sociedad distinta. Sólo en el movimiento real, en la lucha cotidiana, surgen los elementos de la futura sociedad y no en los programas de los profesionales de la política. Claro está, no toda huelga tiene este carácter subversivo. Mientras no dé lugar al nacimiento de la iniciativa obrera puede muy bien ser un instrumento de chantaje y negociación para los que persiguen fines distintos a la superación de la sociedad actual, para los que buscan reformas compatibles con el orden existente basado en la explotación del trabajo asalariado, en su sujeción a unos imperativos de la producción que le son totalmente ajenos.
LA LIBERACIÓN DE PRECIOS: APARECE LA CTV
Los últimos acontecimientos en el mundo laboral revelan que el proceso antes descrito ha empezado a darse, en forma embrionaria indudablemente, en Venezuela. Pero partamos a partir del comienzo.
Todo empezó en Agosto con la liberación de precios, la cual provocó un alza en el costo de la vida (¿de cuál vida?) cercana al 20%, incluyendo artículos básicos como la leche (de Bs.12 a Bs.22 la "barata" que se consigue difícilmente y de Bs.19 a Bs.29 la otra). Puesto que se trataba de gobernar para los pobres no era inútil asegurarse que haya suficientes pobres en los años venideros. ¡La previsión gubernamental es admirable! Si a esto agregamos los 2 kilos en qué aumentó el jefe del Estado desde Marzo (¿qué pasará al final del período presidencial?) entenderemos que la población se sienta defraudada e insultada.
El descontento creció en forma acelerada y surgieron algunos conflictos importantes: los maestros portuarios, los ingenieros en funciones públicas; los trabajadores de la compañía de electricidad Enerven en el Zulia, etc..., la casi totalidad de los cuales tienen por patrón al Estado.
El aumento de los salarios se hacía ineludible. Gobierno y oposición se enfrascan en una disputa por ver quién podrá sacarle mayores dividendos políticos. Luís Herrera se rasga las vestiduras y pide poderes especiales. ¡Qué va! Responde la oposición, ¡eso me corresponde a mí!. Así juegan con los intereses de los trabajadores. A.D
A.D.: partido de Acción Democrática, de orientación socialdemócrata, uno de sus dirigentes más famosos es Carlos Andrés Pérez . buscaba de una u otra manera levantar la cabeza después de las derrotas electorales; era previsible que iba a darle un corte populista renovado a su quehacer político, pero es revelador de la situación social el que no sea el partido como tal que tome la cabeza de la ofensiva antigubernamental, sino que lo haga a través del control que ejerce en la CTV
CTV: Confederación de Trabajadores de Venezuela, sindicato ligado al partido AD. Esto ocurre por primera vez en 20 años. De esta forma, la central sindical, con el apoyo de toda la oposición, introduce un proyecto de ley de "aumento" salarial a congreso, y lanza simultáneamente una masiva campaña por la afiliación sindical, hecho que nunca antes había sucedido. A.D. sólo podía sacarle provecho de la situación si la CTV obtenía en plazos relativamente breve un éxito a nivel parlamentario (cosa probable vista la correlación de fuerza). Además era necesario que la CTV y AD se recrearan una nueva virginidad como abanderados de la clase obrera: empezaron a gesticular y a combatir, con bombos y platillos, la "resistencia" del gobierno y de una parte de la burguesía con la amenaza de la huelga, Ya la habían probado con éxito meses antes con la huelga de 24 horas en La Victoria.
HACIA EL PARO REGIONAL EN ARAGUA
La intranquilidad y combatividad mostradas durante la negociación del último convenio en la industria textil no han desaparecido. A raíz de una convocatoria del sindicato textil SUTISS, una asamblea elige un comité de conflicto a nivel regional con el fin de organizar una respuesta obrera. El que este comité esté dominado por los sindicalistas adecos
Vinculados al partido AD. no le resta importancia al hecho de que confusamente se expresa la necesidad de un organismo de lucha distinto al aparato sindical. Algo semejante sucede con los ingenieros que entre sus objetivos exigen la incorporación a la mesa de negociaciones de un delegado elegido en asambleas. Este Comité de Conflicto impulsa la idea de una huelga regional para el 17 de Octubre. Inicialmente Fetraragua se muestra reticente, pero en fin de cuentas no se opone a el (incluso le presta sus locales) y, después de algunas negociaciones tendientes a obtener el visto bueno de la CTV, se hace público el llamado al paro para el miércoles 17. Lo que ocurriría en Aragua era visto como una prueba y ello determinaría el curso ulterior de los acontecimientos. Así fue.
¡SEGUID EL EJEMPLO QUE ARAGUA DIO!
Aragua: estado de Venezuela. El himno nacional reza: «sigan el ejemplo que Caracas dio»
El día 17 Maracay
Capital del Estado de Aragua amanece paralizada; en algunas zonas periféricas, el tráfico es interrumpido por multitud de objetos diversos desparramados en la vía. Los obreros acuden a sus fábricas y de allí se dirigen hacia la plaza Girardot en el centro de la ciudad. Sólo se había divulgado la orden de huelga, no así la hora ni el lugar de una concentración. La dirigencia sindical estaba interesada en el éxito numérico por un lado y en el control de las masas por el otro. Ello explica el llamado al paro y el mantener el monopolio de la información relativa a los actos previstos. Los obreros sin embargo no querían desperdiciar la oportunidad de manifestar su descontento y aceptaron esas condiciones con tal de poder unirse en la calle con sus hermanos de clase. A las 10 la plaza está repleta de gente, en su inmensa mayoría proletarios: se notan multitud de pancartas hechas precipitadamente, alusiva a la presencia de sus respectivas fábricas, exigiendo aumentos salariales o simplemente afirmando una visión clasista (ejemplo: «ellos tienen el poder porque tienen la voluntad»). Vienen los consabidos discursos cuyos ejes son: el alza de los precios, la necesidad del ajuste salarial, la mala (¡sic!) administración gubernamental, la lucha contra Fedecámaras
Patronal venezolana y la preparación del paro nacional.
En el ambiente se respira que los obreros interpretan esta concentración y huelga como el inicio del enfrentamiento con la burguesía y su Estado. Obviamente la masa obrera no se contenta con escuchar pasivamente, quiere expresarse como colectivo y ello sólo se logra marchando por las calles. La presión en este sentido es tan fuerte que a pesar de lo previsto (es decir la concentración) los dirigentes sindicales terminan por llamar a desfilar por la avenida Bolívar hasta la Asamblea Legislativa. Previamente grupos de jóvenes obreros se había dedicado a recorrer las calles céntricas, cerrando negocio tras negocio (.....salvo las farmacias) con una actitud decidida a hacer respetar el paro, pero sin ningún esbozo de violencia individual, de agresión hacia las personas. Igual sucedía al interceptar autobuses y taxis, haciendo que los pasajeros se bajaran para luego dejar que los vehículos se alejaran sin el menor inconveniente.
LA MANIFESTACION SE TORNA INCONTENIBLE
La clase obrera tomó prácticamente posesión de las calles céntricas de Maracay, impedía el tráfico, cerraba tiendas, hacia retumbar su cólera, imponía su poder. A partir de ahí los acontecimientos tomaron una dinámica propia. Los 10 a 15 mil manifestantes (la prensa habló exageradamente de 30 mil, quizás por el susto de marca mayor que le causó la jornada -infarto al suyo-cardio de Don Eugenio Mendoza
Gerifalte de la patronal venezolana) empezaron a corear consignadas improvisadas, destacando aquellas que simplemente resaltaban el aspecto clasista ( «el obrero bien arrecho exige su derecho» y «zapato, chancleta, la clase obrera se respeta!» entre otros) mientras que no lograba cuajar el tono pedigüeño del apoyo explícito a la ley de salarios introducida por la CTV. Si alguna cifra se manejaba era la del 50%, pero en general los manifestantes no podían, sólo expresaban su ira y su voluntad de lucha. A menudo se oyeron comentarios sobre la total inutilidad de la dichosa ley, sobre el inicio de la guerra de "pobres contra ricos". Pero ya volvemos sobre el tema. En las cercanías del palacio legislativo apareció de repente un pequeño destacamento de las "fuerzas del orden". La cabeza de la manifestación se abalanzó encima y los policías corrieron a refugiarse en el susodicho palacio donde se sintieron a salvo. Inmediatamente la gente se concentró frente a la entrada, cerrada por supuesto, de la Asamblea. La manifestación no estaba preparada y no se decidía a tratar de penetrar, pero sí palpó a las claras la diferencia entre el "pueblo" en la calle y sus "representantes" allí atrincherados. Como era de suponerse la burocracia sindical puso todo su empeño en pacificar la gente y en desviar la atención, llamando a regresar a la plaza Girardot para clausurar la jornada. ¡Bueno era el cilantro, pero no tanto! Por cierto que Francisco Prada, que reaparecía en público, perdió una bella oportunidad de quedarse callado, al unirse al coro sindical e incitar a los manifestantes a abandonar la puerta de la Asamblea Legislativa. Después de varias intentonas, el cortejo termina por arrancar de nuevo, pero en vez de dirigirse hacia la plaza Girardot, prefiere previamente cruzar y rodear el palacio legislativo por los 4 costados. Así anunciaba la clase obrera los lugares que mañana deberá ocupar. Montados sobre los carros los oradores espontáneos se sucedían y los manifestantes saboreaban ser dueños de la calle en contraste a las vejaciones e impotencia diarias a que son sometidos.
En la plaza Girardot, los esperaba otra tanda de discursos sindicales con el fin de ponerle un punto final a "esto". Más una parte de la manifestación, una vez llegada a la plaza siguió de largo y fue hasta la Inspectoría del Trabajo. Estaba cerrada. Regresaron a la plaza. Allí miles de obreros ya cansados estaban sentados en el suelo y las aceras. No sabían qué hacer, pero no tenían ganas de regresar a sus domicilios, para no volver a la monótona e insoportable vida cotidiana. Ya los líderes se marchaban y los militantes recogían sus pancartas. Aparentemente era el fin.
LA COSA SIGUE...
Al medio día aparece de repente una pequeña manifestación de textileros; los ánimos se encienden de nuevo y se da inicio, ahora sin dirigencia organizada, a un demencial recorrido por toda la ciudad. En primer lugar democráticamente marchar hacia el Consejo Municipal, donde después de subir y rellenar la escalera del 4 pisos exigen una confrontación con los concejales. Estos no parecen apreciar la insistencia con que un obrero de avanzada edad golpea la puerta armado de su bastón. Posteriormente se lanza la idea de dirigirse a los locales de Fetraragua, donde curiosamente no había nadie salvo unos botellones de agua que fueron prestamente utilizados para calmar la sed colectiva. De allí toman la decisión de ir hasta el Terminal de pasajeros. En el camino interrumpen una obra de construcción y se busca el capataz para darle unos "conejos". Se repartieron, con alto sentido social y de socrático, los pollos y hallaquitas de una pollera que tuvo el descuido de permanecer abiertas.
Eran más de las 14 horas y habían recorrido unos 10 kilómetros. El hambre, el calor y el cansancio habían reducido considerablemente el número de manifestantes. Era tiempo de ponerle término al embriagamiento colectivo, había que hacerlos regresar a la triste realidad. Ya que la dirigencia sindical había fracasado, esta tarea les correspondía a otros organismos. A fuerza de planazos y otros argumentos contundentes se demostró por enésima vez que las calles aun no son del "pueblo" sino de la policía. A las 15 horas, el orden había vuelto a Maracay.
El día había sido extremadamente rico en experiencias Instintivamente, la clase obrera había identificado algunos puntos neurálgicos del poder: Asamblea Legislativa, Consejo Municipal, Ministerio del Trabajo, Sindicatos y Terminal de pasajeros como pivote para extender la lucha fuera de Maracay. Fue una especie de misión de reconocimiento del terreno que servirá para luchas ulteriores. Por la noche, según parece, hubo manifestaciones en algunos barrios. Fue un día de fiesta proletaria.
LA CTV: AGUAFIESTA
Si los obreros tenían la ilusión de que se trataba de un primer paso en el transcurso de una lucha aparentemente triunfadora, debido al apoyo de los aparatos sindicales, la prensa del día siguiente se encargó de recordarles su condición de clase explotada y manipulada. En efecto, por un lado la CTV, como por obra de magia, transforma el paro nacional en una movilización general .... A las 16 horas del día 25. Obviamente la CTV no quería que se reprodujera a escala nacional el desbordamiento de la iniciativa de las masas. ¡Que primero trabajen todo el día y si les quedan ganas que vayan a manifestar! Ya la noche se encargará de calmar los ánimos exaltados. Se trataba de intentar la fórmula de la manifestación sin la huelga, lo cual permitía mantener simultáneamente la apariencia de lucha y el control social. Por el otro lado algunas industrias aragüeñas aprovechando el carácter jurídicamente ilegal de la huelga del 17 proceden al despido masivo de obreros (especialmente en La Victoria donde hay unos 500 casos). Con ello ponen a funcionar proyectos de "reducción del personal". "traslados de industrias", "saneamiento administrativo" y de este modo poder enfrentar con menor costo la situación financiera particularmente crítica para pequeñas y medianas empresas. Este último de lugar a una situación tensa en La Victoria
Ciudad industrial de Aragua, con marchas y protestas, abriéndose perspectivas de nuevas luchas en las semanas por venir, pero ahora sin el remedo de apoyo de la CTV. Los obreros de La Victoria o aprenden a combatir por cuenta propia o tendrán que aceptar las condiciones de la dictadura del capital.
LA IRA ESTALLA A PESAR DE TODO
La jornada de "movilización nacional" del 25 dio pie a nuevas manifestaciones de combatividad obrera no obstante el carácter antes señalado porque en Carabobo y en Guayana
Zona con concentraciones industriales hubieron paros regionales con marchas multitudinarias y carácter entusiasta. En Caracas, donde era necesario, para el prestigio sindical que la manifestación fuera numerosa, la CTV se encargó de traer contingentes obreros, por su parte aprovecharon la oportunidad que se les ofrecía por primera vez desde varios años de expresar su odio de clase. El gobierno, consciente después del 17 del peligro de desbordamiento obrero, no podía permitir que la manifestación tomara todas las calles del centro de la capital como había sucedido en Maracay. De allí que las fuerzas del "orden" decidieran enfrentar la gigantesca masa obrera prácticamente desde el inicio. No se trata pues de un exceso o de un error, se trata simplemente de la función clasista cumplida a cabalidad por las fuerzas policiales. El enfrentamiento se dio. La gente no corrió despavorida como de costumbre sino que opuso resistencia durante varias horas; se atacaron y destrozaron los signos de la opulencia burguesa que estaban en los alrededores y se generó un clima de violencia que continuo por algunos días en los barrios obreros y en particular en el barrio 23 de Enero, con el saldo de varios muertos.
Mientras tanto en Maracay la masa obrera que había saboreado lo del 17 no estaba ganada para participar en lo que a todas luces era una pálida repetición. Muy pocos se molestaron en venir. En contrapartida el falso rumor de que un estudiante había sido asesinado en Valencia
Capital del estado de Carabobo (en realidad sí hubo un muerto posteriormente en Valencia: un obrero) lanzó a la calle unos 2 mil estudiantes. Es típico del estudiantado el escandalizarse por la muerte de un estudiante a manos de la policía y ser ciego a lo poco espectacular destrucción diaria de la clase obrera en las fábricas: 250 accidentes mortales al año y más de un millón de enfermos por causas industriales revelan de sobra la violencia capitalista. La manifestación fue de corte estudiantil, el carácter obrero del 17 desapareció, se diluyó en el mar de consignas ucevistas, juveniles y otras. A pesar de ello también se nota la ausencia de los organismos estudiantiles tradicionales y la participación de muchos estudiantes "independientes" que podrían en un futuro converger con la naciente rebeldía obrera. Sólo un grupo de maestros - ellos sí estaban en huelga - mantenía un cierto carácter clasista.
De esta forma quedaba demostrado que la clase obrera estaba dispuesta a manifestar su "arrechera" siempre que le ofrecieran la oportunidad, pero de que no estaba ni está actualmente en condiciones de buscar, de crear por iniciativa propia, en forma autónoma, esa posibilidad. No hubo huelga en ninguna fábrica de Maracay. En esa contradicción de fuerza y debilidad se mueve la combatividad obrera en el país.
DE LA CALLE AL PARLAMENTO
La CTV, ni corta ni perezosa, concluye en evitar a toda costa darle a la clase obrera esa oportunidad. De hecho asistimos a una cierta pacificación momentánea, que bien podría quebrarse en ocasión del pago de aguinaldos y utilidades en Diciembre, debido a las dificultades financieras alegadas por ciertos industriales. De ahí adelante se habla cada vez menos de movilizaciones y cada vez más de negociación parlamentaria sobre la ley, pero ahora sin capacidad de presión en la calle. Incluso el 29 de Octubre el Consejo Consultivo de la CTV, materializando las componendas de alto nivel adeco-copeyanos
COPEI: Partido de la Democracia Cristiana, gubernamental, acuerda, con el fin de poder controlar toda situación potencialmente peligrosa, la necesidad de que la CTV sea consultada previamente a todo movimiento huelguístico que federaciones locales o gremiales pueden decretar. Sobre esta base se declarará posteriormente ilegal la huelga magistral. Si esto hace con sus propias federaciones, ¿qué no harán de surgir un movimiento obrero autónomo de los aparatos sindicales? Con ello se ve a las claras que a la pretendida alternativa de los sindicatos: ¿agencias de reclamo o instrumentos de lucha? Se opone la cruda realidad: agencia de reclamos en época de tranquilidad laboral y organismos de saboteo de las luchas al emerger el proletariado.
EL VIEJO TOPO SE ASOMA Y LOS LIDERES
CONTEMPLAN EL FIRMAMENTO
La situación actual es de la reaparición de la clase obrera en la escena nacional, fenómeno simular a lo que fue a comienzos de los años 60 y a los años 69 - 72. Esta reaparición está condicionada por la finalización del período de extrema bonanza petrolera y de los sueños de grandeza de la burguesía criolla. Ahora hay que pagar la cuenta, lo que en dos patadas implica racionalización de la producción incluyendo la quiebra de pequeñas y medianas empresas (cuyas ganancias constituyen motivo de preocupación de nuestros "socialistas" - ¡qué lindo era el capitalismo cuando no existían monopolios, verdad!) y acentuando el grado de explotación de la clase obrera. La liberación de precios no es sino una pieza en la necesidad de provocar cambios en la estructura productiva del país, cambios que sólo son posibles mediante el único camino capitalista para ello: crisis y recesión. No se trata, como pretenden algunos insignes profesores universitarios, de una política económica desacertada, al contrario, estamos frente a una inevitable política en el marco del sistema capitalista. Luchar contra esta política sin atacar de raíz sus cimientos capitalistas (pidiendo la remoción del gabinete económico "mal" informado o "ignorante") es hacer gala de una miopía socio-política que linda con la renuncia a la lucha revolucionaria. Ante los problemas que el desarrollo capitalista impone a las masas obreras, hay que resaltar la imperiosa necesidad de superar las relaciones mercantiles y monetarias a través del control de la producción y la distribución de los productores libremente asociados.
Se pretende distraer la atención orientándola hacia una ley salarial, la cual, debido al terror sindical de movilizar a las masas, es reducida a su mínima expresión, cubriendo a penas la inflación que reconoce el banco central de Venezuela desde la liberación de los precios. Los más "radicales" creen serlo al pedir porcentajes mayores o incluso el non-plus-ultra de una escala móvil (lo cual equivaldría, en el mejor de los casos, a atar definitivamente el ingreso obrero al vaivén de la economía burguesa). A este respecto es interesante señalar que los obreros brasileños acaban de oponerse a una ley semejante por que, según ellos, les coartaba su capacidad de lucha a nivel fabril para alcanzar incrementos netamente superiores a la inflación, como ocurrió efectivamente a comienzos del año. No es un problema de porcentajes sino de impulso de todas las luchas que tiendan a evidenciar la autonomía de los intereses obreros frente a la sociedad burguesa que tiendan a desarrollar formas organizativas que sean a la vez precursoras del poder obrero, que tienden a generalizarse, unificando por encima de la estrechez gremialista a todos los sectores en conflicto, que tienden a atacar la existencia misma del trabajo asalariado. Los motivos particulares de los conflictos no son tan importantes como las experiencias organizativas adquiridas en el transcurso de ellos.
Por cierto que se puede notar una ruptura en el comportamiento del proletariado al comprobar que si bien el número de huelgas ha ido en aumento desde 1976 NO OCURRE lo mismo con los pliegos conflictivos introducidos. Esto parece señalar que la clase obrera se preocupa cada vez menos por la legalidad burguesa y tiende a actuar crecientemente en función directa de sus intereses. Así frente a la liberación de los precios los trabajadores tendrán que imponer una liberación de hecho de los salarios; de igual modo tendrán que hacer añicos los plazos estipulados en los contratos colectivos, tendrán que prepararse a una lucha diaria y permanente en su lugar de trabajo y en la calle.
LOS TRABAJADORES DE VENEZUELA NO ESTAN SOLOS
Lo que acontece en Venezuela no es único en el mundo; por el contrario, recién ahora estamos incorporándonos a lo que es un fenómeno de dimensiones universales. Ni aquí ni allá el capitalismo ha podido, ni podrá, satisfacer establemente las necesidades de la humanidad. El desempleo en Europa y en China, la inflación en USA y en Polonia, la inseguridad alimenticia o atómica que cunde por el mundo, y las luchas sociales a que dan origen así lo atestiguan.
Queda vigente aún el grito de guerra de la Primera Internacional:
LA EMANCIPACION DE LA CLASES OBRERA DEBE SER LA OBRA DE LA PROPIA CALSE OBRERA"
Venezuela, noviembre 1979.
Situación nacional:
- Lucha de clases [2]
Vida de la CCI:
Revista Internacional n° 21 - 2° trimestre 1980
- 2317 lecturas
La organización del proletariado fuera de los periodos de luchas abiertas (grupos obreros, núcleos, círculos, comités)
- 3485 lecturas
Para la mayoría de los grupos revolucionarios de la actualidad los sindicatos no pueden verse ya como organizaciones capaces de defender los intereses inmediatos de la clase trabajadora; sin hablar ya de sus intereses revolucionarios, históricos. Existe también un gran nivel de acuerdo en que la forma más eficaz para la organización y la extensión de la lucha se encuentran en las asambleas generales de trabajadores, y en los comités y organismos de coordinación elegidos y revocables que surgen de estas.
Pero estas formas de organización no pueden mantenerse de forma permanente cuando las luchas se apagan, lo que plantea un problema para los militantes proletarios que no quieren caer en la atomización y buscan tener un papel activo en luchas futuras. Es por esto que existe una tendencia, que normalmente sólo aparece en pequeñas minorías, entre estos trabajadores a formar grupos, círculos, comités y redes, fuera de los sindicatos oficiales y a veces abiertamente contra ellos. Pero entre las organizaciones revolucionarias existen diferentes enfoques hacia estos grupos: ¿son la base para una renovada forma de anarcosindicalismo? ¿Deberían verse como la base para la creación de intermediarios permanentes entre la organización política comunista y la clase como un todo?
Estas cuestiones han sido objeto de debate durante décadas, y todavía se siguen planteando en debates en foros de Internet, como por ejemplo en www.red-marx.com/icc-ict-and-the-icp-t695.html [4]. En un sentido más concreto y práctico, se plantean en numerosos centros de trabajo y lugares donde minorías militantes de trabajadores, estudiantes y parados buscan unirse para resistir a la ofensiva de austeridad del capital.
Hemos pensado que sería útil el publicar un número de artículos que recogen diferentes elementos de este debate y buscan extraer algunas perspectivas para la actividad futura. Comenzamos con un texto que fue adoptado en 1980 por el Tercer Congreso de la sección en Bélgica de la CCI, y publicado en la Revista Internacional nº 21. El texto es una buena base para empezar con la serie porque, tras establecer el marco general para la comprensión de la naturaleza de la lucha de clase en la era del declive del capitalismo, busca señalar las lecciones generales que pudieran extraerse de las experiencias de los grupos de trabajadores en los años 1970. En futuros artículos se abordarán otras experiencias de los 80 y de la última década, además de repasar algunos de los debates entre revolucionarios sobre esta cuestión.
Septiembre 2012
¿Qué hacer fuera de los períodos de luchas abiertas? ¿Cómo organizarse cuando la huelga ha terminado? ¿Cómo preparar las luchas por venir?
Ante estas cuestiones, y ante los conflictos planteados por la existencia de estos comités, círculos, núcleos, etc., que agrupan a pequeñas minorías de la clase obrera, no disponemos de recetas que dar. No podemos elegir entre dar lecciones morales (“organizaos por vosotros mismos de esta forma o aquella”, “disolveos”, “uníos a nosotros”) y adularles de forma demagógica. En cambio, nuestra preocupación es la siguiente: el entender estas expresiones minoritarias del proletariado como parte del conjunto de la clase. Si las situamos en el movimiento general de la lucha de clase; si las vemos estrechamente vinculadas a las fortalezas y debilidades de los diferentes periodos en la lucha entre clases, entonces, de esta forma, podremos entender a qué necesidad general responden. Pero no es ni manteniéndose políticamente imprecisos en relación a ellos, ni encerrándolos en rígidos esquemas, como seremos capaces de identificar sus aspectos positivos y de señalar los peligros que les acechan.
Características de las luchas obreras en el capitalismo decadente
Nuestra primera preocupación al abordar esta cuestión debe ser el recordar el contexto histórico general en el que nos encontramos. Debemos señalar la naturaleza de este periodo histórico (el periodo de las revoluciones sociales) y las características de la lucha de clase en la decadencia. Este análisis es fundamental para permitirnos entender el tipo de organización de clase que puede existir en este periodo.
Sin entrar en detalles, recordemos simplemente que el proletariado en el siglo XIX existía como fuerza organizada de forma permanente. El proletariado se unificó como clase a través de las luchas económicas y políticas por reformas. El carácter progresista del sistema capitalista permitió al proletariado ejercer presión sobre la burguesía con el fin de obtener reformas, y de este modo grandes masas de la clase trabajadora se agruparon dentro de sindicatos y partidos.
En el periodo de senilidad del capitalismo las características y las formas de organización de la clase cambian. Una movilización casi permanente del proletariado alrededor de sus intereses inmediatos y políticos no es ya ni posible ni viable. De ahí en adelante, los órganos unitarios de la clase no pueden existir salvo en el curso de la lucha misma. Desde entonces, la función de estos órganos unitarios no puede limitarse ya simplemente a “negociar” una mejora en la condiciones de vida del proletariado (porque una mejora ya no es posible a largo plazo y porque la única respuesta realista es la revolución). Su tarea es prepararse para la toma del poder.
Los órganos unitarios de la dictadura del proletariado son los consejos obreros. Estos órganos poseen una serie de características que debemos dejar claro si queremos comprender todo el proceso que lleva a la auto-organización del proletariado.
Por tanto, debemos mostrar claramente que los consejos son expresión directa de la lucha de la clase obrera. Se erigen de forma espontánea (aunque no mecánica) desde la lucha. Es por eso que se encuentran íntimamente vinculados al desarrollo y maduración de la lucha. De ahí extraen su sustancia y vitalidad. No constituyen, por tanto, una simple “delegación del poder”, una parodia de parlamento, sino una expresión auténtica y organizada del conjunto de la clase obrera y su poder. Su tarea no es organizar una representación proporcional de los grupos sociales o de los partidos políticos, sino hacer posible que la voluntad del proletariado se lleve a la práctica. Es a través de ellos que se toman todas las decisiones. Es por esta razón que los obreros deben constantemente mantener el control sobre ellos (revocabilidad de los delegados) por medio de las Asambleas Generales.
Únicamente los consejos obreros son capaces de realizar la identificación viviente entre la lucha inmediata y la meta final. Por medio de este lazo entre la lucha por los intereses inmediatos y la lucha por el poder político, los consejos establecen la base objetiva y subjetiva de la revolución. Constituyen el crisol por excelencia de la conciencia de clase. La constitución del proletariado en consejos no es, pues, una simple cuestión de forma organizativa, sino el producto del desarrollo de la lucha y la conciencia de clase. La aparición de los consejos no es el fruto de recetas organizativas, de estructuras prefabricadas, de órganos intermedios.
La extensión y la centralización cada vez más consciente de las luchas, más allá de fábricas y fronteras, no puede ser un acto artificial, voluntarista. Como prueba de esto basta con recordar la experiencia de las AAUD y su intento artificial de unificar y centralizar las “organizaciones de fábrica” en un periodo de reflujo de las luchas[1].
Los consejos solo pueden mantenerse en la medida que lo haga una lucha permanente, abierta, que implique la participación de un número cada vez mayor de obreros en el combate. Su surgimiento es, esencialmente, producto del desarrollo de la lucha misma y de la conciencia de clase.
Intentos de llenar un vacío
Sin embargo no nos encontramos aún dentro de un periodo de lucha permanente, en un contexto revolucionario que permita al proletariado organizarse en consejos obreros. La constitución del proletariado en consejos es producto de condiciones objetivas (profundidad de la crisis, curso histórico) y subjetivas (madurez de la lucha y de la conciencia de clase). Es el resultado de todo un aprendizaje y maduración, tanto organizativa como política.
Debemos ser conscientes de que esta maduración, esta fermentación política, no se desarrolla siguiendo una línea recta claramente trazada. Se expresa en cambio a través de un proceso ardiente, impetuoso y confuso, dentro de un movimiento que se expresa de forma errática y a trompicones, y que requiere la participación activa de las minorías revolucionarias.
Incapaz de desarrollarse mecánicamente siguiendo principios abstractos, planes preconcebidos, o por medio de esquemas voluntaristas apartados de la realidad, el proletariado debe forjar su unidad y conciencia a través de un doloroso aprendizaje. Incapaz de agrupar todas sus fuerzas un día “D”, concentra sus batallones y forma su ejército por medio del combate mismo. Pero en el curso de la lucha aparecen en sus filas elementos más combativos, la vanguardia más decidida. Estos elementos no se reagrupan necesariamente dentro de organizaciones revolucionarias (en ciertos periodos son virtualmente desconocidas). La aparición de estas minorías combativas dentro del proletariado, ya sea antes o después de luchas abiertas, no es un fenómeno que sea incomprensible o novedoso. Expresa realmente el carácter irregular de la lucha; el desarrollo desigual y heterogéneo de la conciencia de clase. Así, desde finales de los años 60 hemos sido testigos, tanto de forma separada como al mismo tiempo, del desarrollo de la lucha (en el sentido de su mayor auto-organización), de un reforzamiento de las minorías revolucionarias, y de la aparición de comités, núcleos, círculos, etc, tratando de reagruparse como una vanguardia de la clase obrera. El desarrollo de un polo político coherente de reagrupamiento, y la tendencia del proletariado a intentar organizarse por sí mismo fuera de los sindicatos, son ambos elementos de la misma maduración de la lucha.
La aparición de estos comités, círculos, etc, responde de forma genuina a una necesidad en el seno de la lucha. Si algunos elementos combativos sienten la necesidad de mantenerse reagrupados tras haber luchado juntos, lo hacen con la voluntad a la vez de “actuar juntos” (la preparación de una nueva huelga) y de sacar lecciones de la lucha (por medio de la discusión política). La cuestión que se le plantea a estos proletarios es tanto el reagruparse con la vista puesta en futuras acciones como la reagrupación en pos de la clarificación de las cuestiones planteadas en la pasada lucha y en aquellas por venir. Esta actitud es comprensible en el sentido de que la ausencia de luchas permanentes, el “fracaso” de los sindicatos y la gran debilidad de las organizaciones revolucionarias crean un vacío organizativo y político. Cuando la clase obrera vuelve al camino de su lucha histórica siente horror hacia ese vacío. Por tanto, busca responder a esa necesidad planteada por ese vacío organizativo y político.
Estos comités, estos núcleos, estas minorías proletarias que todavía no entienden claramente su propia función, son una respuesta a esta necesidad. Son a la vez una expresión de la debilidad general de la lucha de clase actual y de una maduración de la organización de la clase. Son la cristalización de todo un desarrollo subterráneo que tiene lugar en el seno del proletariado.
El reflujo de 1973-77
Es por esto que debemos tener cuidado en no encerrar estos órganos rígidamente en compartimentos estancos. No podemos pronosticar su aparición ni su desarrollo de una manera precisa. Además, debemos ser cuidadosos en no hacer separaciones artificiales en los diferentes momentos de la vida de estos comités, viéndonos atrapados en el falso dilema “acción o discusión”.
Dicho esto, esta situación no debería impedir una intervención hacia estos órganos por nuestra parte. Debemos también ser capaces de apreciar su evolución en relación al periodo, dependiendo de si nos encontramos en una fase de reanudación o de reflujo de la lucha. Debido a que son espontáneos, producto inmediato de la lucha, y a que su aparición se basa principalmente en problemas coyunturales (a diferencia de la organización revolucionaria, que está basada en las necesidades históricas del proletariado), estos órganos son muy dependientes del estado de la lucha de clases en el que aparecen. Son prisioneros de las debilidades generales del movimiento y tienden a seguir los altibajos de la lucha.
Debemos realizar una distinción en el desarrollo de estos núcleos entre el periodo de reflujo de la lucha (1973-77) y el de hoy, periodo de reaparición de la lucha de clase a nivel internacional. Aunque los peligros a los que se exponen son idénticos en ambos periodos, debemos ser capaces de señalar las diferencias en cuanto a su evolución.
Es así que al final de la primera oleada de luchas a finales de los años 60 fuimos testigos de la aparición de toda una serie de confusiones en el seno de la clase trabajadora. Podríamos medir la magnitud de esas confusiones examinando la actitud de algunos de los elementos combativos de la clase que trataron de mantenerse agrupados.
Vimos desarrollarse:
- La ilusión hacia el sindicalismo combativo y la desconfianza hacia todo lo político (OHK, AAH, Komiteewerking[2]). En muchos casos, los comités que aparecieron en las luchas se transformaron claramente en semi-sindicatos. Este fue el caso de las comisiones obreras en España y el de los “consejos de fábrica” en Italia. Más comúnmente simplemente desparecieron.
- Un muy fuerte corporativismo (que en sí mismo constituye la base para la ilusión en el “sindicalismo combativo”).
- Cuando se dieron intentos de ir más allá de los límites de la fábrica, el resultado fue confusión y un gran eclecticismo político.
- Una muy importante confusión política estuvo presente en estos órganos, muy vulnerables a las maniobras izquierdistas, y también a las ilusiones tipo de las preconizadas por el PIC (ver su “bluff” sobre los grupos obreros[3]). De la misma forma, a lo largo de este periodo se desarrolla la ideología de la “autonomía obrera”, trayendo consigo su apología del inmediatismo, del “fabriquismo” y del economicismo.
Todas estas debilidades fueron esencialmente una manifestación de las debilidades de la primera oleada de luchas a finales de los 60. Este movimiento se caracterizó por una desproporción entre la fuerza y la extensión de las huelgas por un lado, y la debilidad del contenido de las reivindicaciones por otro. Lo que sobre todo indica esta desproporción era la ausencia de perspectivas políticas claras en las luchas. El retroceso del movimiento, que tuvo lugar entre 1973 y 1977, fue el producto de sus debilidades, que fueron aprovechadas por la burguesía para desarrollar una labor de desmovilización y encuadramiento ideológico de las luchas. Cada uno de los puntos débiles de la primera oleada de huelgas fue “recuperado” por la burguesía para su propio provecho:
“Así, la idea de una organización permanente de la clase, a la vez económica y política, se transforma más tarde en la idea de “nuevos sindicatos”, para convertirse finalmente en sindicalismo clásico. La visión de una Asamblea General como forma independiente de cualquier contenido termina- vía mistificación con respecto a la democracia directa y el poder popular- reestableciendo la confianza en la democracia burguesa clásica. Ideas sobre la auto-gestión y el control obrero de la producción (confusiones que son comprensibles en un principio) fueron teorizadas en el mito de la “auto-gestión generalizada”, “islas de comunismo” o “nacionalización bajo control obrero”. Todo esto propició que los trabajadores confiaran en los planes de reestructuración de la economía, que supuestamente evitarían despidos, o que apoyaran pactos de solidaridad nacional presentados como una forma de “salir de la crisis”” (Informe sobre la Lucha de Clase presentado en el III Congreso Internacional de la CCI)
La reaparición de las luchas desde 1977
Con la reaparición de la lucha desde 1977 hemos visto el nacimiento de otras tendencias. El proletariado ha madurado gracias a sus “derrotas”. Ha sacado, aunque de una forma confusa, las lecciones del reflujo, y aunque los peligros representados por el “sindicalismo combativo”, el corporativismo, etc, se mantienen, se inscriben dentro de una evolución general diferente.
Desde 1977, hemos visto desarrollarse tímidamente:
- una voluntad más o menos marcada de llevar a cabo una discusión política por parte de la vanguardia más combativa de los trabajadores (recordemos la Asamblea General de Co-ordinamenti en Turín; el debate en Antwerp con los trabajadores de Rotterdam, Antwerp, etc; la conferencia de estibadores de Barcelona[4]);
- la voluntad de ampliar el campo de la lucha, de ir más allá del gueto del “fabriquismo”, para darle un marco político más global a la lucha. Esta voluntad se ha expresado por medio de la aparición de la “co-ordinamenti”, y de forma más específica en el manifiesto político realizado por una de la co-ordinamenti situada en el norte de Italia (Sesto San Giovanni). Este manifiesto defendía la unificación de la vanguardia combativa en las fábricas, explicitando la necesidad de la lucha políticamente independiente de los trabajadores, e insistía en la necesidad de que la lucha rompiera los límites de las fábricas;
- la preocupación por establecer lazos entre los aspectos inmediatos de la lucha y los fines. Esta preocupación ha sido expresada en concreto por grupos obreros en Italia (FIAT) y en España (FEYCU, FORD). El primero de estos grupos intervino por medio de un panfleto denunciado los peligros de los despidos realizados por la burguesía bajo la excusa de “luchar contra el terrorismo”; y el segundo intervino denunciando las ilusiones en el parlamentarismo;
- la preocupación por preparar y organizar de la mejor manera las luchas futuras (ver la acción de los “portavoces” del grupo de estibadores en Rotterdam llamando a la formación de una Asamblea General).
Debemos insistir que los peligros del corporativismo, del “sindicalismo combativo”, y la limitación de la lucha a un terreno estrictamente económico continúan existiendo incluso dentro de este periodo.
Pero lo que debemos tener en cuenta es la importante influencia del periodo en la evolución de los comités y núcleos que aparecen antes y después de las luchas abiertas. Cuando el periodo es de combatividad y reaparición de la lucha de clase, la intervención de estas minorías toma un sentido diferente y nuestra actitud hacia ellas también. En un periodo de reflujo generalizado en la lucha, tenemos que insistir más en los peligros de que estos órganos se conviertan en semi-sindicatos, de caer en las garras de los izquierdistas, de tener alguna ilusión en el terrorismo, etc. En un periodo de reemergencia de clase insistiremos más en los peligros representados por el voluntarismo y el activismo (ver las ilusiones expresadas en este sentido en el manifiesto de co-ordinamento de Sesto San Giovanni), y en las ilusiones que algunos de los obreros combativos pudieran tener sobre la posibilidad de formar futuros comités de huelga, etc. En un periodo de reaparición de la lucha seremos también más abiertos hacia las minorías combativas que aparezcan y se reagrupen con la visión de convocar huelgas, formar comités de huelga, Asambleas Generales, etc.
Las posibilidades de estos órganos
El interés por situar los comités, los núcleos, etc, en el contexto de la lucha de clase, de entenderlos en relación al periodo en el que aparecen, no implica, sin embargo, que cambiemos nuestro análisis de forma radical, según las diferentes etapas de la lucha de clase.
Cualesquiera sea el momento en el que estos comités nacen sabemos que no constituyen más que una etapa de un proceso dinámico general; son un momento en la maduración de la organización y la conciencia de clase. Sólo pueden tener un papel positivo en la medida que se doten ellos mismos de un marco amplio y flexible en el que trabajar, con el fin de no paralizar el proceso general. Es por eso que estos órganos deben mantenerse atentos si no quieren caer en las siguientes trampas:
- imaginar que constituyen una estructura que pueda preparar el camino para la aparición de comités de huelga o consejos;
- imaginarse estar dotados de algún tipo “potencialidad” en vistas al desarrollo de la lucha futura (no son las minorías las que crean de forma artificial una huelga, una Asamblea General o un comité, incluso cuando sí juegan un papel activo en este proceso);
- dotarse de plataformas o estatutos o cualquier otra cosa que suponga un riesgo de parálisis en su evolución y condenándolos por tanto a la confusión política;
- presentarse como órganos intermedios a medio camino entre la clase y la organización política, como si fueran organizaciones al mismo tiempo unitarias y políticas.
Es por eso que nuestra actitud hacia estos órganos minoritarios se mantiene abierta pero al mismo tiempo tratando de ejercer una influencia en la evolución de la reflexión política en el medio, en cualquier periodo en el que nos encontremos. Debemos esforzarnos por que estos comités, núcleos, etc, no se paralicen, ya sea en una dirección (creación de una estructura que imagine ser la prefiguración de consejos obreros) u otra (fijación política). Por encima de cualquier otra cosa, lo que debe guiar nuestra intervención no son los intereses o las preocupaciones coyunturales de estos órganos (ya que no podemos sugerirles ninguna receta organizativa ni respuestas perfectas), sino los intereses generales del conjunto de la clase. Nuestra preocupación será siempre el homogeneizar y desarrollar la conciencia de clase de forma que el desarrollo de la lucha de clase tenga lugar bajo la cada vez mayor participación de todos los trabajadores, y que la lucha sea tomada por los obreros mismos y no por una minoría, no importa de qué tipo. De ahí nuestra insistencia en la dinámica del movimiento y en poner en guardia a los elementos combativos contra cualquier intento de sustitucionismo o cualquier otra cosa que pudiera bloquear el posterior desarrollo de la lucha y la conciencia de clase.
Orientando la evolución de estos órganos en una dirección (reflexión y discusión política) en vez de en otra, podemos dar una respuesta que favorezca la dinámica del movimiento. Pero dejemos claro que eso no significa que condenemos cualquier forma de “intervención” o “acción” llevada a cabo por estos órganos. Es evidente que el momento en que un grupo de obreros combativos comprende que su tarea no es constituirse ellos mismo como un semi-sindicato, sino el extraer las lecciones políticas de las luchas pasadas, no se da en un vacío etéreo, en lo abstracto, sin consecuencias prácticas. La clarificación política llevada a cabo por estos elementos combativos también les empujará a actuar juntos dentro de su propia fábrica (y en el mejor de los casos incluso fuera de su propia fábrica). Sentirán la necesidad de darse una expresión política, material, para su reflexión política (panfletos, publicaciones, etc). Sentirán la necesidad de posicionarse ante asuntos concretos a los que debe hacer frente la clase obrera. Con el fin de defender y propagar sus posiciones tendrán que realizar una intervención concreta. En ciertas circunstancias propondrán medios concretos de acción (formación de Asambleas Generales, comités de huelga...) para hacer avanzar la lucha. En el curso de la lucha misma sentirán la necesidad de un esfuerzo común para dotar a la lucha de una cierta orientación; apoyarán las reivindicaciones que les permitan luchar por extenderse e insistirán en la necesidad de extensión, generalización, etc.
Aunque nos mantengamos atentos a estos esfuerzos y no tratemos de proponer esquemas rígidos para su lucha, está claro sin embargo que debemos continuar insistiendo en el hecho de que lo que más cuenta es la participación activa de todos los trabajadores en la lucha, y que los obreros combativos en ningún momento deben sustituir a sus compañeros en la organización y coordinación de las huelgas. Además, está también claro que cuanto mayor sea la influencia de la organización revolucionaria en las luchas mayor será el número de elementos combativos que se acerquen a ella. Y no porque la organización tenga una política de reclutamiento forzoso hacia estos elementos, sino simplemente porque los trabajadores más combativos se volverán conscientes de que una intervención política, que sea realmente activa y efectiva, puede darse únicamente en el marco de una organización internacional de este tipo.
La intervención de los revolucionarios
No es oro todo lo que reluce. Señalar que la clase obrera en su lucha puede provocar que aparezcan más elementos combativos no significa afirmar que el impacto de estas minorías sea decisivo para el desarrollo posterior de la conciencia de clase. No debemos realizar una identificación absoluta entre una expresión de la maduración de la conciencia y un factor activo en el desarrollo de esta.
En realidad, la influencia que estos núcleos pueden tener en el posterior desarrollo de la lucha es muy limitada. Su influencia depende por completo de la combatividad general del proletariado y de la capacidad de estos núcleos de proseguir un trabajo de clarificación política. A largo plazo, este trabajo no puede proseguir más que en el marco de una organización revolucionaria.
Pero, de nuevo, no disponemos de mecanismos que garanticen el éxito. No es a través de un proceso artificial que la organización revolucionaria gana elementos. Contrariamente a las ideas de organizaciones como Battaglia Communista o el PIC, la CCI no busca rellenar de una manera artificial, voluntarista, el “hueco” entre el partido y la clase. Nuestra comprensión de la clase obrera como una fuerza histórica, y de nuestro papel, nos previene de querer paralizar estos comités en la forma de una estructura intermedia. Ni pretendemos crear “grupos de fábrica” como correas de transmisión entre la clase y el partido.
Se nos plantea entonces la cuestión de determinar cuál debería ser nuestra actitud hacia estos círculos, comités, etc. Incluso reconociendo su influencia limitada y sus debilidades, debemos mantenernos abiertos a ellos y atentos a su aparición. Lo más importante es que les propongamos abrirse a una discusión amplia. En ningún momento debemos adoptar hacia ellos una actitud de menosprecio o de condena bajo el pretexto de reaccionar contra su “impureza” política. Este es un elemento a evitar. El otro es el adularles o incluso centrar todas nuestras energías en ellos. No debemos ignorar a los grupos de trabajadores, pero de igual modo tampoco debemos obsesionarnos con ellos. Reconocemos que la lucha madura, y que la conciencia de clase se desarrolla como parte de un proceso.
Dentro de este proceso existen tendencias dentro de la clase que tratan de “elevar” la lucha al terreno político. En el curso de este proceso sabemos que el proletariado dará lugar a minorías combativas en su seno, pero no se agruparán necesariamente en organizaciones políticas. Debemos ser cuidadosos en no identificar este proceso de maduración en la clase hoy con el que caracterizó el desarrollo de la lucha en el último siglo. Esta comprensión es muy importante porque nos permite apreciar de qué forma estos comités o círculos son una expresión real de la maduración de la conciencia de clase, pero una expresión que es, sobre todo, temporal y efímera y no un paso organizativo estructurado y fijo en el desarrollo de la lucha de clase. La lucha de clase en el periodo de la decadencia capitalista avanza de forma explosiva. Aparecen erupciones repentinas que sorprenden incluso a los elementos más combativos de luchas anteriores, pudiendo superarlas en madurez y conciencia de forma inmediata. El proletariado sólo puede organizarse realmente a un nivel unitario dentro de la lucha misma, y en la medida que esta se vuelve permanente, las organizaciones unitarias de la clase crecen y se fortalecerse.
Esta comprensión es la que nos permite entender mejor el porqué no tenemos una política específica, una “táctica” especial, en relación a los comités obreros, incluso cuando en ciertas circunstancias podría ser muy positivo para nosotros el tener debates de forma sistemática con ellos y participar en sus encuentros. Reconocemos la posibilidad y la mayor facilidad para discutir con estos elementos combativos (especialmente cuando la lucha no es todavía abierta). También somos conscientes de que ciertos de estos elementos podrían querer unirse a nosotros, pero no centramos todos nuestros esfuerzos en ellos. Porque lo que es de importancia primordial para nosotros es la dinámica general de la lucha, y no establecemos ninguna clasificación rígida o jerarquía dentro de esta dinámica. Por encima de todo nos dirigimos a la clase obrera en su conjunto. Al contrario que otros grupos políticos que tratan de superar el problema de la ausencia de influencia de las minorías revolucionarias en la clase por medios artificiales y alimentándose de ilusiones sobre los grupos de trabajadores, la CCI reconoce que tiene un impacto muy pequeño en el periodo actual. No tratamos de incrementar nuestra influencia entre los trabajadores dándoles una “confianza” artificial en nosotros. No somos ni obreristas ni tampoco megalomaníacos. La influencia que progresivamente desarrollemos dentro de las luchas vendrá esencialmente de nuestra práctica política dentro de estas y no de nuestra actuación como pelotas, aduladores, o como “chicos para todo” que se limiten a asumir tareas técnicas. Además, dirigimos nuestra intervención política a todos los trabajadores, al proletariado como un todo, como clase, porque nuestra tarea fundamental es llamar a la máxima extensión de la lucha. Nosotros no existimos para sentirnos satisfechos ganándonos la confianza de dos o tres obreros con callos en las manos, sino para homogeneizar y acelerar el desarrollo de la conciencia de clase. Seamos conscientes de que únicamente en el proceso revolucionario mismo el proletariado nos otorgará su “confianza” política en la medida que se dé cuenta de que el partido revolucionario es realmente parte de su lucha histórica.
[1] AAUD: Allgemeine Arbeiter Union Deutschlands, “Unión General Obrera de Alemania”. Estas “Uniones” no eran sindicatos, sino intentos de crear formas organizativas permanentes para la agrupación de todos los trabajadores fuera y contra los sindicatos en Alemania en los años siguientes al aplastamiento de la insurrección de Berlín en 1919. Expresaban nostalgia por los consejos obreros, pero nunca consiguieron llevar a cabo la función de estos
[2] Grupos obreros en Bélgica
[3] El grupo francés PIC (Pour Une Intervention Communiste) durante varios meses estuvo convencido – y trató de convencer a todo el mundo- de que estaba participando en el desarrollo de una red de “grupos obreros” que constituiría una potente vanguardia del movimiento revolucionario. Basaba esa ilusión en la esquelética realidad de dos o tres grupos formados principalmente por ex-izquierdistas. No queda mucho de este “bluff” hoy
[4] Se trata de encuentros organizados reagrupando delegados de diferentes grupos obreros, colectivos y comités
Series:
Herencia de la Izquierda Comunista:
Noticias y actualidad:
- Grupos obreros [7]
- Círculos [8]
- Comités [9]
Revista Internacional nº 22 Tercer trimestre 1980
- 3940 lecturas
Revista Internacional nº 22 julio - septiembre 1980
Las teorías sobre las crisis: desde Marx hasta la Internacional Comunista
- 10768 lecturas
I
En el período anterior a la Primera Guerra Mundial y durante la guerra misma, los revolucionarios marxistas se esforzaron no sólo en denunciar el carácter imperialista de la guerra, sino demostrar el carácter inevitable de ésta mientras el capitalismo fuera el modo de producción mundialmente dominante.
En contra de los pacifistas que hacían votos por un capitalismo sin guerras, los revolucionarios afirmaban que era imposible impedir las guerras imperialistas sin al mismo tiempo destruir el capital. La acumulación del Capital y El Folleto de Junius de Rosa Luxemburg, así como "El Imperialismo, fase superior del capitalismo" de Lenin, fueron escritos esencialmente con ese objetivo. Los medios de análisis en estas obras, así como ciertas conclusiones son diferentes, pero la preocupación que las anima desde el principio hasta el final es la misma, o sea, la de la acción revolucionaria del proletariado internacional frente a la barbarie capitalista.
Hoy, cuando una crisis abierta del capitalismo vuelve a amenazar con una nueva guerra imperialista mundial y a la vez crea las condiciones para un nuevo asalto revolucionario del proletariado contra el capital a escala planetaria, los revolucionarios tienen que continuar ese trabajo, de análisis de la sociedad capitalista con el mismo ánimo de intervención militante.
En contra de lo que puedan pensar los catedráticos de marxismo de la Universidad, el marxismo no forma parte de la economía política, sino que es la crítica revolucionaria de ésta. Para los revolucionarios, cuando analizan la crisis actual del capitalismo, no se trata de especulaciones académicas en el mundo etéreo de los análisis económicos. No es sino un momento más de su intervención global con vistas a preparar las armas de la revolución proletaria. No es pura interpretación del mundo capitalista, sino un arma para destruirlo.
II
Frente a las convulsiones económicas crecientes que conoce actualmente el capitalismo, se trata, pues, para los revolucionarios de poner en evidencia cómo se verifican las perspectivas revolucionarias marxistas, demostrando:
- que la crisis actual no es una dificultad pasajera del capitalismo, sino, una nueva convulsión mortal tras más de medio siglo de decadencia,
- que tal como en 1914 y en. 1939, la única "solución" que puede ofrecer el capitalismo decadente a su crisis, es una nueva guerra mundial que, esta vez, puede poner en peligro la propia supervivencia de la humanidad,
- que la única salida para la humanidad frente a ese atolladero apocalíptico, es el abandono y la destrucción de las relaciones de producción propias del capitalismo, y la instauración de una sociedad en la que desaparezcan las causas que han llevado a esta situación, una sociedad sin mercancía ni intercambio, sin ganancia ni salariado, sin naciones ni Estado, la sociedad comunista,
- que la única fuerza social capaz de tomar la iniciativa de esos cambios es la principal clase productiva: la clase obrera mundial.
III
Para llevar a cabo esas tareas, los revolucionarios deben ser capaces de expresar con términos claros, comprobables ampliamente en la realidad de la crisis tal como la vive el conjunto de la sociedad y en particular la clase obrera, los fundamentos principales del análisis marxista de las contradicciones internas del capitalismo. Defender la idea de la necesidad y de la posibilidad de destruir el capitalismo sin ser capaces de explicar clara y sencillamente los orígenes de la crisis del sistema, es condenarse a ser vistos como profesores de economía, o como utopistas iluminados. Esa necesidad es tanto más fuerte hoy por cuanto todo da a entender que, al contrario de los movimientos revolucionarios de 1871, de 1905 o de 1917-23, la próxima oleada revolucionaria proletaria estallará, no como consecuencia de una guerra, sino de una crisis económica. Cada día, más el debate sobre las causas de la crisis del capitalismo ya no tendrá lugar en revistas teóricas de unos cuantos grupos revolucionarios, sino en asambleas de desempleados, en asambleas de fábrica, el cogollo mismo de la clase obrera en lucha contra las crecientes agresiones de un capitalismo acorralado. La tarea de los comunistas es la de saber prepararse para ser, en las luchas, factores eficaces de claridad.
IV
Paradójicamente, la cuestión de los fundamentos de la crisis del capitalismo, piedra angular del socialismo científico, ha sido objeto sobre todo desde los debates sobre el imperialismo, de cantidad de desacuerdos entre marxistas.
Todas las corrientes comunistas comparten en general el concepto fundamental de que la instauración de una sociedad comunista es una necesidad y una posibilidad histórica desde el momento en que las relaciones de producción capitalistas dejan de ser factores indispensables para el desarrollo de las fuerzas productivas, transformándose en trabas, o dicho según la fórmula de El Manifiesto Comunista, cuando "las instituciones burguesas se han vuelto demasiado estrechas como para contener la riqueza que han creado".
Los desacuerdos surgen cuando se trata de precisar la manera como se concretiza esa contradicción general, cuando se trata de definir cuándo y cómo se caracteriza el fenómeno económico que transforma esas instituciones (salariado, ganancia, nación, etc.) en trabas definitivas para el desarrollo de las fuerzas productivas, precipitando al capitalismo en la crisis, la quiebra y la decadencia.
Esos desacuerdos siguen existiendo hoy, muchas veces con las mismas divergencias con que se opusieron los revolucionarios á principios de siglo[1] [10]. Lo que pasa es que con el terrible debilitamiento de las fuerzas revolucionarias, por los 50 años de contrarrevolución triunfante, con la ruptura orgánica casi completa respecto de organizaciones del pasado y el total aislamiento en que han vivido los grupos comunistas durante décadas, todo ello ha hecho que el debate entre revolucionarios sobre este tema ha sido casi inexistente.
Tras la reanudación de las luchas proletarias y el resurgir de nuevos grupos revolucionarios desde hace diez años, ha vuelto la discusión sobre el tema, discusión aguijoneada por la necesidad de entender las dificultades económicas crecientes que sufre el capitalismo mundial. Sin embargo, el debate se reanuda a menudo con bases que lo reducen en importancia y en posibilidades de que desemboque en resultados apreciables que enriquezcan el análisis.
Es lógico que el debate se haya reanudado sobre las discusiones no zanjadas por los teóricos marxistas de principios de siglo y que recogieron más tarde grupos como Bilan, Internationalisme o la revista Living Marxism. En el centro del debate estaba la oposición entre los análisis de Rosa Luxemburg y los de quienes se mantuvieron en defender el análisis de la tendencia decreciente de la cuota de ganancia como explicación básica de las contradicciones del capitalismo. Por desgracia, el debate ha tenido hasta ahora una fuerte tendencia a limitarse a hacer exégesis de los escritos de Marx, unos esforzándose en demostrar que las tesis de Rosa Luxemburg son "algo totalmente fuera del marxismo" o por lo menos, una "malísima interpretación de los trabajos del fundador del socialismo científico" y los otros insistiendo en poner de relieve la continuidad marxista de la tesis de La acumulación del capital.
Por muy importante que sea la cuestión de situar cualquier análisis "marxista" con respecto a los trabajos de Marx, el debate acabaría en un callejón sin salida estéril si se limitara a eso. Una teoría no queda confirmada o invalidada más que si se encara a la realidad que pretende explicar. Un pensamiento sólo puede desarrollarse-positivamente y llegar a los medios para convertirse en fuerza material si se someta a la crítica de los hechos. Así pues, para que el debate actual sobre las causas básicas de la crisis del capitalismo pueda desenvolverse constructivamente, hay que:
· saber considerar los análisis de los marxistas del pasado, incluido Marx, no como libros sagrados cuyo estudio bastaría para darnos la explicación de todos los fenómenos económicos del capitalismo actual, sino como esfuerzos teóricos que deben, para ser comprendidos y recogidos, ser situados en las condiciones históricas en las que fueron elaborados.
- apegarse al "análisis concreto, de la realidad concreta" de la evolución del capitalismo, cotejando con esa realidad las diferentes teorías que se reclaman del marxismo.
- Solo entonces podremos empezar a determinar verdaderamente quién, entre Rosa Luxemburg o Grossmann-Mattick por ejemplo, ha dado los elementos válidos para que se de desarrolle la comprensión del proletariado de las condiciones objetivas de su acción histórica. Y así podremos de verdad contribuir al esfuerzo de la clase obrera en su toma de conciencia de las condiciones generales de su misión revolucionaria.
Por todo eso, nos parece esencial:
- situar a grandes rasgos los principales trabajos de los marxistas del pasado en su contexto histórico, para así conocer su importancia para el periodo actual;
- cotejarlos con lo único que permite zanjar y adelantar en el debate o sea, la realidad del capitalismo, tanto en su evolución desde la Primera guerra mundial como en su crisis actual.
M A R X
En plena crisis económica de 1847-48, y para intervenir en las luchas obreras resultantes, fue cuando Marx expuso en conferencias en la Asociación de Obreros Alemanes de Bruselas ("Trabajo asalariado y Capital") y luego en El Manifiesto Comunista, las bases para explicar las crisis del capitalismo. Con fórmulas sencillas pero precisas, Marx hace resaltar lo más específico de la crisis económica capitalista en relación con las crisis económicas de las sociedades pasadas. En las sociedades precapitalistas, el objetivo inmediato de la producción era el consumo. En cambio, el objetivo del capitalista es la venta y la acumulación de capital; siendo el consumo un "mal menor", y entonces, la crisis económica se traduce no en penuria de bienes, sino de sobreproducción: los bienes necesarios a la subsistencia o las condiciones materiales para producirlos existen, pero la masa de productores que solo recibe de sus amos el coste de la fuerza de trabajo, está privada de los medios y del dinero necesario para comprarlos. Y encima, al mismo tiempo que la crisis precipita a los productores en la miseria y el paro, los capitalistas destruyen los medios de producción que permiten paliar esa miseria.
Al mismo tiempo, Marx esboza la razón profunda de las crisis: al vivir en competencia permanente entre sí, los capitalistas no pueden vivir más que desarrollando su capital y no pueden desarrollar su capital más que disponiendo dé nuevas salidas mercantiles. Es así como la burguesía está obligada a invadir todo el planeta en busca de nuevos mercados. Pero al lanzarse a esa expansión, que es lo único que le permite superar las crisis, también está limitando al mismo tiempo el mercado mundial, creando así las condiciones para nuevas crisis todavía más fuertes.
Resumiendo, por la naturaleza misma del salariado y de la ganancia capitalista, el capital no puede dar a sus asalariados los medios para comprar todo lo que produce. Los compradores de lo que no puede vender a sus explotados: la burguesía los encuentra en los sectores y las naciones en las que no domina el capitalismo. Pero al vender su producción a esos sectores, los obliga a adoptar el modo de producción burgués, lo cual los elimina como tales mercados engendrando de nuevo la necesidad de nuevos mercados.
"Desde hace varios decenios (escribe Marx en El Manifiesto de 1848), la historia de la industria y del comercio no es otra cosa sino la rebelión de las fuerzas productivas, contra las relaciones de producción modernas, contra el sistema de propiedad que es la condición de "existencia de la burguesía y de su régimen"; "Basta recordar las crisis comerciales que, vueltas periódicamente, amenazan cada vez más la existencia de la sociedad burguesa. En estas crisis una gran parte no sólo de los productos ya creados, sino también de las fuerzas productivas existentes, son destruidos. Y aparece una epidemia social que en cualquier otra época, hubiera parecido absurda, la epidemia de la sobreproducción. De repente, la sociedad se encuentra hundida en un estado de barbarie momentáneo. Parecería como si el hambre o una guerra de destrucción universal la hubiera dejado sin víveres. La industria y el comercio parecen haber sido aniquilados. Y todo eso ¿por qué? Pues porque la sociedad tiene demasiada civilización, demasiados víveres, demasiada industria, demasiado comercio..."
"... ¿Y cómo supera la burguesía esas crisis? Por un lado, imponiendo la destrucción de una masa de fuerzas productivas; por otro, apoderándose de nuevos mercados y explotando mejor los antiguos. ¿y qué significa esto? pues que prepara crisis más generales y profundas, reduciendo a la vez los medios para prevenirlas".
Que entienden Marx y Engels por "apoderarse de nuevos mercados": El Manifiesto contesta que “presionada por la necesidad de mercados cada vez más amplios para sus productos, la burguesía invade toda la superficie del globo. Por todas partes tiene que incrustarse, necesita construir por doquier, por todas partes establece relaciones. Los precios bajos de sus mercancías son la artillería pesada con la que derriba todas las murallas de China, obtiene la capitulación de los bárbaros más decididamente xenófobos. Obliga a todas las naciones, si no quieren ir a la ruina total, adoptar el modo de producción burgués, las obliga a importar lo que se llama civilización, o sea que hace naciones de burgueses. En resumen, la burguesía crea un mundo a su imagen... Del mismo modo que ha subordinado el campo a la ciudad, somete a los países bárbaros y semibárbaros a los países civilizados, las naciones campesinas a las naciones burguesas, Oriente a Occidente".
¿De qué modo es esta conquista el medio para la burguesía de superar sus crisis y al mismo tiempo su condena a más generales y más profundas"?
En "Trabajo asalariado y Capital", Marx contesta:
"Resulta que la masa de productos y por lo tanto la necesidad de mercados aumenta, mientras que el mercado mundial se estrecha, y que cada crisis somete para el mundo comercial un mercado aun no conquistado o poco explotado, limitando así los mercados"
Esas fórmulas son, sin duda alguna, una síntesis magistral de la teoría marxista de las crisis. No es una casualidad si Marx y Engels las pusieron en documentos redactados con el objetivo de presentar a la clase obrera la quintaesencia de los análisis de los comunistas. Ni Marx ni Engels pondrían después, esas fórmulas en entredicho, sino al contrario. Sin embargo, no se encuentra en los trabajos posteriores económicos de Marx, una exposición sistemática y acabada de esa tesis. Hay dos razones básicas.
- La primera está ligada a la manera como Marx había pensado organizar su estudio sobre la economía. La parte dedicada al mercado mundial y a las crisis mundiales la había imaginado como la última. Y como se sabe, se murió antes de poder terminar sus trabajos sobre economía.
- La segunda razón; que explica en parte la primera, está en las condiciones históricas que caracterizaron el período en que vivió Marx.
En efecto, el periodo histórico del siglo XIX es el del auge del movimiento de formación del mercado mundial: "La burguesía invade toda la superficie del globo..., y crea un mundo a su imagen..." comprueba Marx. Pero el movimiento de formación del mercado mundial no estaba realmente terminado. El movimiento que estaba descrito por Marx de que el capital somete para el mundo comercial un mercado aún no conquistado o poco explotado limitando así los mercados, ese movimiento por el que el mercado mundial se estrecha, ese movimiento histórico que hace que la burguesía prepara crisis más generales más profundas, reduciendo a la vez los medios para prevenirlas, ese movimiento, pues; no había alcanzado, en tiempos de Marx, el punto crítico en que el mercado mundial es, tan limitado que la burguesía ya no dispone de medios para prevenir y superar las crisis. El estrechamiento del mercado mundial, la limitación de mercados no había alcanzado un nivel tal que transformara la crisis del capitalismo en algo permanente.
Las crisis del siglo XIX que Marx describe lo son todavía de crecimiento, crisis de las que el capital sale reforzado. Las crisis comerciales de que habla Marx “que, vueltas periódicamente, amenazan cada vez más la existencia de la sociedad burguesa” no son todavía estertores de agonía (como el mismo Marx lo reconocerá años más tarde en el Prefacio a Las luchas de clases en Francia), sino crisis de desarrollo. En el siglo XIX, como también lo dice Marx, "la burguesía supera sus crisis apoderándose de nuevos mercados y explotando mejor los antiguos". Esto le es posible porque el mercado mundial está formándose aún. Tras cada crisis, quedan aún mercados nuevos por conquistar parca los países capitalistas.
Inglaterra, por ejemplo, entre, 1860 Y 1900, colonizaría todavía cerca de 7 millones de millas cuadradas de territorios poblados por 164 millones de personas, lo cual triplica la superficie y duplica la población de su imperio. Francia incrementa su imperio en 3,5 millones de millas cuadradas y 53 millones de habitantes (lo cual multiplica por 18 la extensión y por 16 la población de sus colonias).
Marx asiste al movimiento en que se repliegan las contradicciones del capitalismo y define la fundamental, la cual por un lado impulsa el movimiento y por otro lo condena al callejón sin salida. Marx descubre en el capitalismo en pleno auge de su potencia histórica la enfermedad que lo condenaría a muerte. Pero esta enfermedad no aparecía en aquella etapa de desarrollo, como mortal. Y por eso mismo, Marx no llegó a poder estudiar todos sus aspectos.
Para poder medir la resistencia de un material, hay que llevarlo hasta el punto de ruptura. Para conocer todas las funciones de una sustancia nutritiva en un ser vivo, hay que privarle a éste de aquella hasta que aparecen todas las consecuencias de su falta. De la misma manera, hacía falta que el mercado mundial se encogiera hasta el punto de bloquear de manera definitiva la expansión del capitalismo para que pudiera analizarse en toda su complejidad su contradicción fundamental.
Habría que esperar hasta principios del siglo XX y la exacerbación de los antagonismos entre países capitalistas por la conquista de nuevos mercados hasta llevar a la preparación de la guerra mundial, para que el análisis del problema superara una nueva etapa y alcanzara un nivel más elevado de comprensión. Y así sería con los debates sobre el imperialismo.
Marx no había dejado, sin embargo, los análisis de las contradicciones internas del capitalismo tras El Manifiesto. En El Capital, se encuentran en varios lugares estudios detallados de las condiciones de las crisis capitalistas. Pero en casi todos esos trabajos, hace explícitamente abstracción del mercado mundial, remitiendo al lector a hacerlo. Más que una visión total del mundo capitalista que no podía ser otra que la del mercado mundial, Marx analiza mecanismos internos del "proceso de conjunto del capital", haciendo abstracción de todos aquellos sectores de la economía mundial que son nombrados en El Manifiesto como "mercados nuevos".
Ese es el caso, en particular, de la conocida "ley de la tendencia decreciente de la cuota (o tasa) de ganancia". Esta ley, que Marx descubrió, pone en evidencia los mecanismos por los cuales, sin cierta cantidad de factores contrarios, la elevación de la composición orgánica del capital (es decir, el crecimiento de la productividad del trabajo con la introducción en el proceso productivo de una proporción creciente de trabajo muerto, las maquinas en particular, con respecto al trabajo vivo), lleva la cuota de ganancia del capitalismo a la baja.
Esta ley describe los mecanismos económicos que expresan, a nivel de la cuota de ganancia del capital, la contradicción entre, por un lado, el hecho de que la ganancia capitalista no puede ser extraída más que del trabajo vivo explotado (el capitalismo solo puede robar a los obreros, nunca a las máquinas) y, por otro lado, el hecho de que la proporción de trabajo vivo que contiene cada mercancía capitalista disminuye continuamente en provecho de la del trabajo muerto. En un mundo sin obreros, en el que solo las maquinas producirían, la ganancia capitalista es un absurdo. La ley de la tendencia decreciente de la cuota de ganancia describe como, al mecanizar y automatizar cada día más la producción, el capitalista está obligado a recurrir a una serie de medidas que impidan la tendencia a la baja a hacerse efectiva.
Marx hizo un estudio de esas medidas destinadas a frenar la baja y que hacen que la ley sea tendencial y no absoluta. Ahora bien, los factores principales que contrarrestan la tendencia dependen precisamente de la capacidad del capital para emplear la escala de la producción, y, por lo tanto, la capacidad para agenciarse mercados nuevos.
Ya sea por factores que compensan la baja de la cuota de ganancia por el aumento de la masa de ganancia, o por factores que impiden esta baja con el incremento del grado de explotación del obrero (elevación de la cuota de plusvalía) gracias a la elevación de la productividad social (baja de salarios reales, extracción creciente de plusvalía relativa), estos dos tipos de factores fundamentales solo pueden hacer su papel si el capitalista encuentra siempre nuevos mercados que le permitan incrementar la escala de su producción, y por lo tanto:
- aumentar la tasa de ganancias,
- incrementar la extracción de la plusvalía relativa.
Por eso, Marx insiste tanto en lo tendencial, y no absoluto de dicha ley. Y por eso también, a lo largo de su exposición de la ley y de los factores que la contrarrestan, remite en varias ocasiones al lector a trabajos posteriores.
La ley de la tendencia decreciente de la cuota de ganancia describe en realidad la carrera entre dos movimientos paralelos en la vida del capitalismo: el movimiento hacia la mecanización y la automatización creciente del proceso de producción por un lado, y, por otro lado, el movimiento del capitalismo hacia una intensificación siempre mayor de la explotación del proletariado [2] [11]. Si la mecanización de la producción capitalista se desarrolla más rápidamente que la capacidad del capital para intensificar la explotación del proletariado, la cuota, de ganancia baja. Si, al contrario, la intensificación de la explotación se desarrolla más deprisa que el ritmo de mecanización de la producción, la cuota de ganancia tiende a aumentar.
Al describir esta carrera contradictoria, la ley de la tendencia decreciente de la cuota de ganancia, esclarece un problema real. Pero no ella sola describe todos los elementos de la realidad de ese fenómeno, sus causas y sus frenos. A las preguntas esenciales ¿qué cosa determina la velocidad de cada uno de esos movimientos?, ¿qué es lo que engendra y mantiene la carrera a la modernización del proceso de producción?, ¿qué es lo que provoca permanentemente el movimiento de intensificación de la explotación?, la ley de la tendencia decreciente de la cuota de ganancia no contesta, ni pretende contestar por otra parte. La respuesta está en la especificidad histórica fundamental del capitalismo o sea, en que es un sistema mercantil y universal.
El capitalismo no es el primer modo de producción de la historia que conoce el intercambio mercantil y el dinero. En el modo de producción esclavista como también en él feudalismo, existía el intercambio mercantil, pero entonces solo regían unos aspectos siempre limitados de la vida productiva social. Lo específico del sistema capitalista, es su tendencia a universalizar el intercambio, no solo a todo el planeta, sino también y sobre todo, a todos los sectores de la producción social, y muy en particular, a la fuerza de trabajo. Ni el esclavo, ni el siervo vendían su fuerza de trabajo. La parte que les correspondía en la producción social dependía de la producción realizada por un lado y, por otro, de las reglas usuales para ese reparto.
En el capitalismo, el obrero vende su fuerza de trabajo. La parte que le corresponde en la producción social está determinada por la ley del salario, es decir por el valor de su fuerza de trabajo transformada por el capital en mercancía. Su "parte" no es más que lo equivalente del coste de su fuerza de trabajo para el capitalista, y eso sino está en paro (lo cual no se planteaba ni para el siervo ni para el esclavo). Es por eso por lo que el capitalista puede conocer esta situación, desconocida antes en la historia, de estar en sobreproducción, o sea, en una situación en la que los explotadores se encuentran con "demasiados" productos, "demasiadas" riquezas entre sus manos que no pueden reintroducir en el proceso de producción.
Este problema no se plantea al capital mientras este dispone de otros mercados además del que forman sus propios asalariados. Pero por esto mismo, la vida de cada capitalista es lo mismo que una carrera constante por mercados. La competencia entre capitalistas, característica esencial de la vida del capital, no es una competencia por honores o ideales, sino por mercados. Un capitalista sin mercados es un capitalista muerto. Incluso un capitalista que consiguiera realizar el milagro biológico de hacer trabajar a sus obreros gratis (realizando entonces una tasa de explotación sin límites y por lo tanto, una cuota de ganancia enorme), acabaría en quiebra si no consiguiera dar salida a las mercancías creadas por sus explotados. Por eso, la vida del capital está siempre ante una alternativa: o conquistar mercados o morir.
Así es la competencia capitalista, que ningún capital puede evitar. Es esa competencia, por mercados (tanto los existentes como los por conquistar) lo que obliga, cual divinidad, despiadada, al capitalista a agenciárselas para producir a menor coste cada vez. Los bajos precios de las mercancías no solo son la artillería pesada con la que el capital "derriba todas las murallas de China", acorralando los sectores extra capitalistas, sino también el arma económica esencial de la competencia entre capitalistas.
Es esta lucha por bajar los precios de sus mercancías con el fin de mantener o conquistar mercados, lo que es el motor de los dos movimientos cuya velocidad determina la tasa de ganancia. Los dos medios de que dispone el capital para rebajar costes de producción son, en efecto:
- la mayor mecanización de su aparato productivo;
- la disminución de sus costes de mano de obra, o sea, la intensificación de la explotación.
Un capitalista no moderniza sus fábricas por no se sabe que ideal modernista, sino porque está obligado, so pena de muerte, por la competencia de mercados. Y lo mismo es en cuanto a la exigencia de intensificar la explotación de la clase obrera.
Así pues, se mire la tendencia decreciente de la cuota de ganancia desde el punto de vista de las fuerzas que la provocan, o se mire desde los factores que la moderan y la contrarrestan, topamos con lo mismo, o sea, con un fenómeno que depende de la lucha del capital por, nuevos mercados. La contradicción económica que esa ley expresa, igual que todas las demás contradicciones económicas del sistema, acaban por reducirse siempre en la contradicción fundamental entre la necesidad para el capital de ampliar siempre más la producción, por un lado, y, por otro el hecho de que nunca podrá crear en su propio seno, dando, a sus asalariados el poder adquisitivo necesario, las salidas necesarias para esa ampliación.
Por eso, tras, haber expuesto la ley de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia, Marx escribe dos secciones más lejos en el mismo Libro III de El Capital: "... mientras que la capacidad de consumo de los obreros se halla limitado en parte por el hecho de que estas leyes sólo se aplican en la medida en que su aplicación sea beneficiosa para la clase capitalista.
“La razón última de toda verdadera crisis es siempre la pobreza y la capacidad restringida de consumo de las masas con las que contrasta la tendencia de la producción capitalista a desarrollar las fuerzas productivas como si no tuviese más límite que la capacidad absoluta de consumo de la sociedad” [3] [12].
Pero desde El Manifiesto hasta el Libro III de El Capital el enunciado de esa razón es siempre el mismo.
Para precisar mejor el contenido de lo que Marx formuló efectivamente y a riesgo de hacer concesiones a los debates de exegetas, hay que contestar aquí, a uno de los últimos argumentos desarrollado por uno de los más conocidos defensores de la idea de que la tendencia decreciente de la cuota de ganancia sería la única teoría de las crisis de Marx. Según Paul Mattick, en su libro Crisis y Teoría de las crisis, las fórmulas de Marx referentes a los problemas que provoca en el mercado el consumo inevitablemente limitado de los trabajadores, serían o "errores de escritura" o concesiones a las teorías subconsumistas en particular de Sismondi.
Marx criticó la teoría subconsumista de Sismondi. Pero lo que rechaza en esta teoría no es la idea de que el capitalismo esté confrontado a problemas de mercado por el hecho mismo de que al ampliar su campo de acción limita también y siempre el poder adquisitivo y el consumo de los trabajadores.
Lo que Marx rechaza de las teorías subconsumistas es:
- el que esas teorías vean el "subconsumo" obrero como algo que podría evitarse en el marco del capitalismo con aumentos de salarios. Marx demuestra como en la realidad, es exactamente lo contrario lo que ocurre: cuanto más enfrentados están los capitalistas a la sobreproducción y a la falta de mercados, tanto más reducen los salarios obreros. Para que el capitalismo pudiera resolver sus crisis por aumentos de salarios, sería necesario que desapareciera la competencia que le obliga a reducir continuamente sus costes salariales, en resumen que se necesitaría que el capitalismo no fuera el capitalismo.
- Sismondi era en el siglo XIX la expresión de la pequeña burguesía condenada por el capitalismo a la proletarización. Como fondo de su teoría, había la reivindicación de un capitalismo que no destruyera la pequeña burguesía. La teoría subconsumista de Sismondi intentaba demostrar no la necesidad para la humanidad de liberarse del intercambio mercantil y por tanto del salariado que permita la realización libre de las fuerzas productivas en la sociedad comunista, sino que preconizaba una vuelta atrás en la historia, frenando el crecimiento capitalista que barre a su paso todos los sectores precapitalistas de la pequeña-burguesía. Si el capitalismo consiguiera controlar su sed de crecimiento ciego, dice Sismondi, el problema de encontrar constantemente nuevos mercados no se plantearía... y la pequeña burguesía agrícola, artesana y comercial, podría sobrevivir. Es esta visión utópica y reaccionaria lo que Marx rechaza demostrando que también ella acaba por negar la realidad y soñar con un capitalismo imposible.
En resumen, el fondo de la crítica de a los subconsumistas no es que niegue el problema económico que plantean, sino, primero, como lo plantean y segundo las respuestas que le dan.
La teoría de las crisis de Marx sitúa en el centro de su análisis el problema de la incapacidad para el capitalismo de crear todas las salidas necesarias para su expansión y por tanto, el del consumo limitado de las masas obreras. Pero no por eso, es una teoría subconsumista.
Desde Marx hasta los debates sobre el imperialismo
El último cuarto del siglo XIX fue sin duda alguna el del auge histórico del capitalismo. El colonialismo capitalista domina casi por completo el planeta. El capitalismo se desarrolla con ritmo sin precedentes, tanto en extensión como en productividad interna. Las luchas sindicales y parlamentarias del movimiento obrero consiguen arrancar reformas duraderas al capitalismo. Las condiciones de existencia del proletariado conocen en los países más desarrollados mejoras verdaderas al mismo tiempo que la expansión fulgurante del capital mundial parece haber dejado como recuerdo del pasado las grandes crisis económicas.
En el movimiento obrero se empieza a desarrollar entonces el "revisionismo", o sea las tendencias que ponen en entredicho la idea de Marx de que el capitalismo está condenado a soportar crisis mortales y proponiendo la posibilidad de pasar al socialismo de manera gradual y pacífica, por medio de reformas sociales progresivas. Lo que dijo Bernstein: "el movimiento lo es todo, la meta no es nada", es el contenido de esa revisión.
En 1901, uno de los principales "marxistas revisionistas", el profesor ruso Tugan-Baranovski, publica un libro que sostiene la idea de que las crisis del capitalismo vienen no de una falta de consumo solvente para la capacidad de extensión de la producción capitalista, sino de una simple desproporción entre los diferentes sectores que podría ser evitada gracias a intervenciones apropiadas de los gobiernos. De hecho, era una reposición de una de las tesis básicas de la economía burguesa, formulada por J. B. Say, según la cual el capitalismo no tendría nunca verdaderos problemas de mercados.
Esas tesis dieron lugar a un debate que llevó a la socialdemocracia a volverse a ocupar de las causas de las crisis. Le incumbió a Kautsky, que era todavía el portavoz más reconocido en todo el movimiento obrero de las teorías de Marx, contestar a Tugan-Baranovski. Citamos aquí un trozo del artículo de Kautsky, el cual pone en claro como en aquella época todavía no planteaba problema alguno en el movimiento obrero, el que la causa de las crisis del capitalismo estaba en su incapacidad para crear los mercados necesarios para su expansión.
"... Los capitalistas y los obreros por ellos explotados ofrecen con el crecimiento de los primeros y del número de los obreros un mercado que aumenta la riqueza de los primeros y del número de los segundo, pero no tan a prisa como la acumulación del capital y la productividad del trabajo. Este mercado, sin embargo, no es, por sí solo, suficiente para los medios de consumo creados por la gran industria capitalista. Esta debe buscar un mercado suplementario, fuera de su campo en las profesiones y naciones que no producen aún en forma capitalista. Lo halla también y lo amplía cada vez más, pero no con bastante rapidez. Pues este mercado suplementario no posee, ni con mucho, la elasticidad y la capacidad de extensión del proceso de producción capitalista. Desde el momento en que la producción capitalista se ha convertido en gran industria desarrollada, como ocurría ya en el siglo XIX, contiene la posibilidad de esta extensión a saltos, que rápidamente excede a toda ampliación del mercado. Así, período de prosperidad que sigue a una ampliación considerable del mercado se halla condenado a vida breve, y la crisis es su término irremediable. Tal es en breves rasgos la "teoría de la crisis fundada por Marx y en cuanto sabemos, aceptada en general por los marxistas ortodoxos".
Kautsky da la dimensión política al debate cuando escribe en el mismo artículo de 1902: "... No es una casualidad que el revisionismo combata con particular ardor la teoría marxista de las crisis (y que el revisionismo quiera transformar) la social-democracia, de un partido de la lucha de clases proletaria, en el ala izquierda de un partido democrático con un programa de reformas sociales".
Sin embargo, por mucho que esta teoría resumida en algunas palabras por Kautsky fuese generalmente adoptada por el movimiento obrero marxista, nadie se había puesto a desarrollarla de manera más sistemática, tal como Marx se lo había propuesto.
Eso es lo que se intentó en los debates sobre la naturaleza del imperialismo en la época de mera guerra mundial.
Los debates sobre el imperialismo
Los principios del siglo XX conocen el remate de las tendencias contradictorias descubiertas por Marx. El capital ha extendido su dominio al mundo entero. No queda prácticamente un solo kilómetro cuadrado en el planeta que no esté bajo las garras de una u otra metrópoli imperialista. El proceso de formación del mercado mundial, o sea la integración de todas las economías del mundo en un mismo circuito de producción y de intercambio, alcanza entonces un grado tal que la lucha por los últimos territorios no capitalistas se vuelve, problema vital para todos los países.
Nuevas potencias como Alemania, Japón o EE.UU. se han hecho capaces de competir con la toda poderosa Inglaterra en el plano industrial y, sin, embargo en el reparto colonial del mundo, están prácticamente ausentes. En las cuatro esquinas del globo los antagonismos entre todas las potencias se agudizan. De 1905 a 1913 en cinco ocasiones, los antagonismos estallan en conflictos en lo que se ve que la marcha hacia la guerra generalizada es la única solución que puede encontrar el capitalismo para repartirse el mercado mundial. Por fin, la explosión de la primera guerra mundial, vino a señalar con el mayor holocausto que la humanidad había conocido en su historia, que era imposible para el capitalismo seguir viviendo como hasta entonces. Las naciones capitalistas ya no pueden tener un desarrollo paralelo unas, con otras, dejando el intercambio libre y a los exploradores que sirvan de reguladores la extensión de cada dominio. No, ahora el mundo es demasiado limitado para tantos apetitos capitalistas. El libre intercambio deja el sitio a la guerra y los exploradores son substituidos por los cañones. El desarrollo de una nación capitalista no podrá llevarse a cabo más que a expensas de otra u otras. Ya no quedan verdaderas posibilidades de ampliar el mercado mundial.
La Tercera Internacional: se forma en 1919 con la base del reconocimiento y comprensión del cambio habido de la ruptura histórica cualitativa. De ahí que el primer punto de la plataforma de la Internacional Comunista diga:
"Las contradicciones del sistema mundial, que antes estaban ocultas, han aparecido con una fuerza inusitada, con una formidable explosión; la gran guerra imperialista mundial... una nueva época ha nacido. Época de desmoronamiento del capitalismo, de su hundimiento desde dentro. Época de la revolución comunista del proletariado".
Así reafirmaba la IC su ruptura con las tendencias reformistas y posteriores que se habían desarrollado en el seno de la II Internacional, tendencias que habían arrastrado al proletariado a la carnicería interimperialista en nombre de la posibilidad de un desarrollo continuo de las fuerzas productivas y de un paso pacífico del capitalismo al socialismo.
La IC afirmaba con claridad:
- que la guerra mundial no era una alternativa que el capitalismo hubiera podido evitar, sino la consecuencia inevitable, la revelación violenta de sus contradicciones internas, "que antes estaban ocultas";
- que esta guerra no era una guerra como las capitalistas anteriores. Marcaba el final de una era y el inicio de una nueva época, "época de desmoronamiento del capitalismo, de su hundimiento desde dentro".
- La IC afirmaba, en fin, que la entrada del capitalismo en esta época de declive corresponde históricamente a la puesta al orden del día de la revolución proletaria, al inicio de la "época de la revolución comunista del proletario".
Toda la IC reconocía en la Primera guerra mundial la plasmación de que el desarrollo de las contradicciones internas del capitalismo había llegado a un punto sin vuelta atrás.
Pero si todos los revolucionarios marxistas compartían esas conclusiones, no era lo mismo en cuanto a los análisis sobre la naturaleza precisa de esas contradicciones y del desarrollo de éstas.
Entre los que habían formado la izquierda de la IIIª Internacional, se habían desarrollado dos teorías principales sobre el imperialismo y las contradicciones económicas del capitalismo que lo engendran. Por un lado, la de Rosa Luxemburg explicada en La Acumulación del Capital (1912) y luego en La crisis de la Socialdemocracia alemana que escribió en la cárcel, durante la guerra. Por otro, la de Lenin, expuesta en El imperialismo fase superior del capitalismo (1916).
Para ambas teorías, el análisis del imperialismo y el de las contradicciones básicas del capitalismo no eran sino dos aspectos del mismo problema. Ambos trabajos apuntan contra las concepciones socialdemócratas patrioteras, con su pacifismo vergonzante y la ilusión de que era posible impedir la guerra imperialista y el imperialismo, por medio de luchas parlamentarias legales con las que influenciar al gobierno. Para Rosa como para Lenin, es imposible impedir la guerra si no es destruyendo el capitalismo, pues el imperialismo no es más que la consecuencia de sus contradicciones internas. Contestar a la pregunta: ¿qué es el imperialismo? implica, pues, que haya que contestar a: ¿cuál es la contradicción básica que el capitalismo pretende paliar con su política imperialista?
La respuesta de Rosa Luxemburg
La respuesta de Rosa pretende ser, y a nuestro parecer es, la continuación de los trabajos de Marx sobre el desarrollo del capitalismo, considerándolo no ya bajo la forma abstracta y simplificada de un sistema puro que funciona en un mundo en el que sólo habría obreros y capitalistas, sino bajo la forma histórica concreta, es decir como meollo y parte del mercado mundial. Su respuesta es el desarrollo sistemático del análisis de la crisis de Marx, apenas esbozada desde El Manifiesto hasta El Capital. En La Acumulación del Capital, aquella emprende un análisis del problema del crecimiento capitalista en relación con el resto del mundo, no capitalista, con un método marxista perfectamente dominado, las grandes etapas de ese crecimiento y también, los diferentes enfoques del problema.
La respuesta de Rosa al problema del imperialismo es la actualización de los análisis de El Manifiesto Comunista, 60 años más tarde. El capitalismo no puede crear en su propio seno los mercados necesarios para su expansión. Los obreros, los capitalistas y sus servidores directos, no pueden comprar más que una parte de la producción realizada. La parte de la producción que no consume o sea, la parte de la ganancia que debe ser reinvertida en la producción, el capital tiene que venderla a alguien fuera de los agentes que somete a dominio directo y a los que paga con sus propios fondos. A esos compradores no puede encontrarlos más que en los sectores que siguen produciendo según modos precapitalistas.
El capitalismo se desarrolló vendiendo excedentes de productos de sus manufacturas primero a los señores feudales, luego a los sectores artesanos y agrícolas atrasados y, por fin, a las naciones "salvajes" precapitalistas que colonizó.
Y paralelamente el capital eliminó a los señores, transformó los artesanos y campesinos en proletarios. Luego, en las naciones precapitalista ha proletarizado a una parte de la población, hundiendo al resto en la indigencia al destruir con los bajos precios de sus mercancías las antiguas economías de subsistencia.
Para Rosa Luxemburg el imperialismo es esencialmente la forma de vida que toma el capitalismo cuando los mercados extracapitalistas se vuelven demasiados estrechos para las necesidades de expansión de un número creciente de potencias cada vez más desarrolladas, abocadas a enfrentamientos permanentes cada vez más violentos por encontrar sitio en el reparto del mercado mundial.
"El imperialismo actual no es... el preludio de la expansión del capital, sino el último capítulo de su proceso histórico de expansión: es el período de la concurrencia general mundial de los Estados capitalistas que se disputan los últimos restos del medio no capitalista de la Tierra" (R. Luxemburg, Una anticrítica– La acumulación del Capital, p.452.- E. Grijalbo).
La contradicción fundamental del capitalismo, o sea, la que en última instancia es determinante en su acción y en su vida, es la que forman por un lado la necesidad permanente de expansión del capital de cada nación bajo la presión de la competencia y, por otra, el hecho de que, al desarrollarse, al generalizar el salariado, restringe los mercados indispensables para dicha expansión.
De este modo, el capital va preparando su bancarrota por dos caminos. De una parte, porque, al expansionarse a costa de todas las formas no capitalistas de producción, camina hacia el momento en que toda la humanidad se compondrá exclusivamente de capitalistas y proletarios asalariados, haciéndose imposible, por tanto, toda nueva expansión y, como consecuencia de ello toda acumulación. De otra parte, en la medida en que esta tendencia se impone, el capitalismo va agudizando los antagonismos de clase y la anarquía política y económica internacional en tales términos que mucho antes de que se llegue a las ultima consecuencias del desarrollo económico, es decir, mucho antes de que se imponga en el mundo el régimen absoluto y uniforme de la producción capitalista, sobrevendrá la rebelión del proletariado internacional, que acabará necesariamente con el régimen capitalista.
"El término de esta contradicción no será alcanzado jamás, así lo precisa Rosa Luxemburg, puesto que la acumulación del capital no es sólo un proceso económico sino un proceso político".
El imperialismo es tanto un método histórico para prolongar la existencia del capital, como un medio seguro para poner objetivamente un término a su existencia. Con eso no se ha dicho que este término haya de ser tranquilamente alcanzado. Ya la tendencia de la evolución capitalista hacia él se manifiesta con vientos de catástrofe.
(R. Luxemburg, La acumulación del Capital, p.346.- Grijalbo).
La agudización de los antagonismos interimperialistas para conquistar las colonias a finales del XIX y principios de este siglo, había obligado a Rosa, mucho más que a Marx, a preocuparse por analizar la importancia de los sectores no capitalistas en el crecimiento del capitalismo. La perspectiva histórica y lo específico del momento en que vivía con respecto al que Marx vivió, le dieron las bases que la convencieron para proseguir los análisis de aquel.
Sin embargo, al desarrollar su análisis, R. Luxemburg tuvo que criticar los trabajos de Marx sobre la reproducción ampliada (y, en particular los esquemas matemáticos) en el Libro II de El Capital. Esta crítica consistía sobre todo en mostrar, por un lado, el carácter inacabado de esos trabajos, que se tendía a presentar como algo definitivo y terminado, y, por otro, en dejar bien claro que los postulados teóricos en que se habían basado no permitían comprender el problema en su globalidad (el postulado de Marx era estudiar las condiciones de la ampliación de la reproducción capitalista haciendo abstracción del medio no capitalista que lo rodea, es decir, considerando al mundo como un mundo puramente capitalista).
La publicación de los trabajos de Luxemburgo en vísperas de la guerra mundial provocó en el aparato oficial de la Social Democracia alemana una reacción muy violenta y dura, pretextando muchas veces la "salvaguardia" de la obra de Marx. Para ellos, Rosa habría inventando un problema inexistente. El problema de los mercados seria un problema falso. Marx así lo habría "demostrado" con sus conocidos esquemas sobre la reproducción ampliada, etc., y, en fin de cuestas, como telón de fondo de las criticas "oficiales" estaba la tesis de los futuros patriotas, la de que el imperialismo es algo que se puede evitar en el capitalismo.
La respuesta de Lenin
El análisis de Lenin en El imperialismo, fase superior del capitalismo, escrito en 1916, no hace referencia a los trabajos de mercados más que de modo accesorio. Para demostrar el carácter inevitable del imperialismo en el capitalismo "en descomposición", Lenin insiste en el fenómeno de concentración acelerada del capital durante las décadas anteriores a la guerra. En esto, sus análisis recoge la tesis de Hilferding ("El capital financiero", 1910), según la cual el fenómeno de concentración es esencial en la evolución del capitalismo en esta época.
"Si hubiera que definir el imperialismo con la mayor brevedad, escribe Lenin, habría que decir que es la fase monopolista del capitalismo".
Lenin define 5 rasgos fundamentales del imperialismo: Por eso, sin olvidar lo convencional y relativo de todas las definiciones en general, que jamás pueden abarcar en todos sus aspectos las relaciones de un fenómeno en su desarrollo completo, conviene dar una definición del imperialismo que contenga los cinco rasgos fundamentales siguientes: 1) la concentración de la producción y del capital llegada hasta un grado tan elevado de desarrollo, que ha creado los monopolios, lo cuales desempeñan un papel decisivo en la vida económica; 2) la fusión del capital bancario con el industrial y la creación, sobre la base de este "capital financiero", de la oligarquía financiera; 3) la exportación de capitales, a diferencia de la exportación de mercancías adquiere una importancia particularmente grande; 4) la formación de asociaciones internacionales monopolistas de capitalistas, las cuales se reparten el mundo, y 5) la terminación del reparto territorial del mundo entre las potencias capitalistas más importantes” (Cap. VII, El imperialismo..., p.765, Tomo I de "Obras escogidas". Ed. Progreso).
En esos "rasgos fundamentales", tres se refieren a la concentración creciente del capitalismo a nivel nacional e internacional. Para Lenin la contradicción fundamental del capitalismo, la que le lleva a la fase imperialista y "descomposición", es la que hay entre su tendencia al "monopolismo", el cual hace que la producción capitalista se vuelva cada vez más social, y las condiciones generales del capitalismo (propiedad privada, producción mercantil, competencia). "El capitalismo, en su fase imperialista, conduce de lleno a la socialización de la producción en sus más variados aspectos; arrastra, por decirlo así, a los capitalistas, en contra de su voluntad y consciencia, a un cierto nuevo régimen social, de transición entre la absoluta libertad de competencia y la socialización completa.
“La producción pasa a ser social, pero la apropiación continua siendo privada. Los medios sociales de producción siguen siendo propiedad privada de un reducido número de individuos. Se conserva el marco general de la libre competencia formalmente reconocida, y el yugo de unos cuantos monopolistas sobre el resto de la población se hace cien veces más duro, más insensible, más insoportable” (p. 709, Ídem).
Luego, en el capítulo sobre "El parasitismo y la descomposición del capitalismo": Según hemos visto, la base económica más profunda del imperialismo es el monopolio. Se trata de un monopolio capitalista, esto es, que ha nacido del capitalismo y se halla en el ambiente general de éste, en el ambiente de la producción mercantil, de la competencia, en una contradicción constante e insoluble con dicho ambiente general (p. 774, Ídem).
Esta contradicción entre el carácter cada vez mas "social" que toma la producción capitalista conforme se va extendiendo y concentrando y la continuación de la propiedad privada capitalista es una contradicción real del capitalismo, evidenciada por Marx en varias ocasiones. Pero ella sola es incapaz de dar cuenta realmente del porqué del imperialismo y de los hundimientos del capitalismo.
La tendencia hacia el "monopolismo" no explica por qué, a partir de cierto grado de desarrollo, los países capitalistas están abocados a la guerra a muerte por las colonias. Es, al contrario, la necesidad de hacer guerras cada vez más duras por las colonias lo que explica la tendencia en cada nación capitalista a unificar y concentrar todo el capital nacional. Las potencias que tuvieron las concentraciones mas rápidas y amplias no fueron precisamente las más pudientes en imperios coloniales (Inglaterra o Francia), sino las que tuvieron que hacerse un sitio en el mercado mundial (Alemania o Japón, por ejemplo).
Al no tener en cuenta el problema de los mercados para el capitalismo, Lenin acabó tomando como causa del imperialismo lo que en verdad, sólo era una consecuencia como lo es el imperialismo mismo de la lucha de los capitalistas por nuevos mercados. Así también, Lenin acabó por tomar la exportación de capitales, lo que no es sino una de las armas de la pelea entre potencias por los mercados en los que colocar sus mercancías (cosa que, por cierto, el mismo Lenin reconoce cuando dice: "la exportación de capitales pasa a ser un medio de estimular la exportación de mercancías", p.745, en el Cap. IV sobre "La exportación de capital" (Ídem)).
Al tomar como punto de partida de su análisis los trabajos de Hilferding sobre el monopolismo, difícilmente podrá llegar Lenin a conclusiones coherentes con semejantes premisas. Hilferding era uno de los teóricos del ala reformista de la IIª Internacional. Tras la importancia exagerada que otorgaba aquel al fenómeno de concentración del capital en el capital financiero, había la voluntad de demostrar la posibilidad del paso al socialismo por vías pacificas y progresivas. Según Hilferding, la concentración creciente impuesta por el monopolismo permitiría realizar dentro del capitalismo toda una serie de medidas que echarían progresivamente las bases del socialismo: se eliminaría la competencia, el dinero, las naciones y así, como quien no quiere la cosa..., hasta el comunismo. Todo el esfuerzo teórico de Hilferding tendía a demostrar la falsedad de la vía revolucionaria al comunismo. Todo el esfuerzo de Lenin iba en dirección totalmente contraria. Al recoger las base teóricas de Hilferding sobre el imperialismo, Lenin no podía sacar conclusiones revolucionarias mas que con forcejeos contradictorios con aquellas.
La postura de la Internacional Comunista
En su plataforma, la IC no se pronuncia realmente sobre el fondo del debate. La explicación esbozada de la evolución del capitalismo hacia su "hundimiento interno" se refiere explícitamente, sin embargo, al monopolismo y a la anarquía del capitalismo, mientras que el problema de los mercados solo es mencionado para explicar en parte el imperialismo.
El capitalismo ha intentado superar su propia anarquía con la organización de la producción. En lugar de muchas empresas en competencia, se han organizado vastas asociaciones capitalistas (sindicatos, cárteles, trust), el capital bancario se ha unido al capital industrial, toda la vida económica ha caído en poder de una oligarquía financiera capitalista que, por medio de una organización basada en ese poder, ha adquirido un predominio exclusivo. El monopolio substituye a la libre competencia. El capitalista aislado se convierte en miembro de una asociación capitalista. La organización sustituye a la anarquía.
Pero precisamente porque, en los Estados tomados uno por uno, los procedimientos anárquicos de la producción capitalista, era sustituidos por la organización capitalista, las contradicciones, la competencia, el desorden, alcanzaban en la economía mundial una mayor agudización. La lucha entre los mayores Estados conquistadores, llevaba, con inflexible necesidad, a una monstruosa guerra imperialista. El ansia de beneficios empujaba al capitalismo mundial a la lucha por conquistar nuevos mercados, nuevas fuentes de materias, mano de obra barata de esclavos de colonias. Los Estados imperialistas que se han repartido el mundo entero, que ha transformado a millones de proletarios y campesinos de África, Asia, América y Australia, en mulos de carga, tenían que dejar aparecer, tarde o temprano, en un gigantesco conflicto, la naturaleza anárquica del capital. Y así se produjo el mayor de los crímenes. La guerra mundial del bandidaje.
Es difícil sacar de entre estas expresiones, una idea clara sobre las cuestiones del imperialismo y de las contradicciones internas del sistema, la IC contesta, siguiendo a Lenin y por lo tanto bajo la influencia de Hilferding, con lo de la evolución del sistema hacia el monopolio. Y también como Lenin, afirma inmediatamente la imposibilidad de una evolución continua hasta eliminar las naciones por medio de concentraciones internacionales sucesivas. La concentración a nivel nacional lleva a que "las contradicciones, la competencia, el desorden alcancen en la economía mundial una mayor agudización", dando a entender como Lenin, que esa tendencia a la concentración es la causa y no la consecuencia de la agudización de "las contradicciones, competencias y desorden" internacionales.
En cuanto a las políticas imperialistas de conquista, la IC se limita a hablar del "ansia de beneficios" que "empujaba al capitalismo mundial a la lucha por conquistar mercados nuevos, nuevas fuentes de materias, mano de obra barata de esclavos de colonias". Todo esto es cierto, en particular por lo que significa como denuncia de las ideologías que presentaban al imperialismo como medio de "llevar la civilización", pero, a nivel económico queda como descripción simple que no permite comprender por qué el imperialismo está inscrito en la contradicción básica del capitalismo.
Y, en fin, en lo que se refiere a la Primera Guerra Mundial, y a las razones de su estallido, la IC se refiere, igual que Lenin y Rosa, a que "los Estados imperialistas se han repartido el mundo entero", pero sin decir por qué lleva inevitablemente a la guerra el que ese reparto se haya acabado, y por qué no podía estar acompañado, ese reparto, de una evolución paralela de las diferentes potencias.
En cuanto al problema de las crisis de sobreproducción, del mercado mundial, del estrechamiento de éste, etc. de los cuales hablaba el Manifiesto, la IC no dice nada.
La Internacional Comunista no consiguió, en su conjunto, ponerse de acuerdo sobre la cuestión. Los partidos comunistas, en 1919, tenían el poder en Rusia, el estallido de la revolución alemana había sido una confirmación de la visión de los comunistas de que la guerra generaría un movimiento revolucionario internacional. Pero la derrota inmediata de ese primer asalto revolucionario en Alemania planteaba el problema de la fuerza real del movimiento internacional. En esta situación, la cuestión de saber las razones teóricas del estallido de la guerra mundial pasaba a segundo término. La historia misma se había encargado de barrer, en la barbarie guerrera y con la fogata de la revolución, todas las teorías sobre el continuo desarrollo del bienestar en el capitalismo y del paso pacifico al socialismo.
La guerra, la forma más violenta de la miseria humana, estaba ahí, presente. Y había engendrado un movimiento revolucionario internacional. Y era inevitable que las cuestiones ligadas a la lucha revolucionaria estuvieran en primer término.
Pero esa no es la única razón por la que se explica que la IC no consiguiera llegar a un acuerdo sobre las bases de las crisis económicas del capitalismo. La Primera Guerra Mundial toma la forma de guerra total, es decir, la forma de una guerra que, por vez primera, exige la participación activa no sólo de soldados en el frente sino también de la población civil encuadrada por un aparato de Estado, vuelto organizador omnipresente de la marcha hacia la matanza general y de la producción industrial de artefactos mortíferos.
La monstruosa realidad de la guerra se hacía con fábricas que "funcionaban a pleno rendimiento", con un gasto de vidas humanas con o sin uniformes, que "eliminaba el desempleo". La realidad de la primera hecatombe mundial, que costó 24 millones de muertos a la humanidad, ocultaba, con el ruido de las fábricas produciendo destrucción, el hecho de que el capitalismo ya no era capaz de producir a secas. La subproducción de armamentos ocultaba la sobreproducción de mercancías... Las ventas a los Estados para la guerra ocultaba el hecho de que los capitalistas eran incapaces de vender otra cosa. Tenía que vender para destruir porque ya no podían seguir produciendo para vender.
Esa es sin duda la razón primera de que, sorprendentemente, la plataforma de la IC no recogiera la menor coma de las formulaciones de El Manifiesto, sobre la cuestión ya planteada 60 años antes, de las crisis de sobreproducción y de estrechamiento del mercado mundial.
Resumiendo, podemos decir que la necesidad de explicar el imperialismo permitió proseguir lo que Marx comprendió. Pero las condiciones mismas de la crisis de los años 14 o sea, los movimientos proletarios revolucionarios que hacen pasar a segundo plano las preocupaciones de tipo teórico-económico, lo reciente de la ruptura comunista con la IIª Internacional y, por ende, el peso de la influencia de los teóricos socialdemócrata sobre los revolucionarios, y, por fin, el que la guerra ocultara lo específico y básico de la crisis del capitalismo y en particular, la sobreproducción, todo ello, pues, vino a entorpecer que se llegara a un acuerdo de fondo sobre cómo analizar las causas de la crisis entre los revolucionarios, en la IC.
R.V.
[1] [13] Sobre este tema pueden leerse los artículos "Marxismo y teorías de las crisis", "Teorías económicas y lucha por el socialismo", "Sobre el imperialismo (Marx, Lenin, Bujarin, Luxemburg)", "Las teorías sobre las crisis en la Izquierda Holandesa" en la Revista Internacional nos 13, 16, 19 y 21 respectivamente.
[2] [14] Utilizando las fórmulas de Marx, la cuota de ganancia, es decir la relación entre la ganancia y el capital total gastado se escribe: …, en que pl representa la plusvalía; la ganancia, c el capital constante gastado, es decir el coste para el capitalista de las maquinas y de las materias primas, v el capital variable, es decir los costes salariales. Dividiendo el numerado y el denominador de esta fórmula por v, la cuota de ganancia resulta:, es decir la relación de la cuota de plusvalía o cuota de explotación (pl/v, o trabajo no pagado dividido por el trabajo pagado v) en la composición orgánica del capital (c/v, o gasto del capitalismo en trabajo muerto sobre gasto en trabajo vivo, expresión en valor de la composición técnica del capital en el proceso de producción).
[3] [15] El Capital, -Libro III, Sección 5ª, Ed. F.C.E.
Herencia de la Izquierda Comunista:
Noticias y actualidad:
- Crisis económica [17]
Cuestiones teóricas:
- Economía [18]
Sobre la publicación de los textos de BILAN acerca de la guerra de España
- 4463 lecturas
Comentario de dos libros aparecidos sobre la Guerra de España de 1936
La nueva edición de los textos de "Bilan" sobre los acontecimientos de España del 36 al 38, en una colección de libros de bolsillo, es un acontecimiento importante. Durante mucho tiempo, ocultadas por la potencia de la ola contrarrevolucionaria, las posiciones internacionalistas resurgen poco a poco en la memoria proletaria. Desde hace algunos años, un interés creciente se manifiesta acerca de la Izquierda Comunista en general, y acerca de la verdadera Izquierda Italiana, encarnada sobre todo por "Bilan".
No debe sorprendernos que los pretendidos "herederos" de la Izquierda Italiana -la corriente bordiguista- no haya juzgado interesante publicar los textos de "Bilan". Su política de silencio no es casual. La izquierda Italiana de los años 30 es un "antepasado" molesto que habrían preferido enterrar en un olvido definitivo.
En realidad, los "bordiguistas" de hoy no tienen más que una relación muy lejana con "Bilan" y no pueden de ninguna manera reivindicarse de ellos. Nos proponemos, dentro de algunos meses, publicar una historia de la Izquierda Comunista Italiana de 1926 a 1945, en forma de libro con el fin de que sus aportaciones queden suficientemente vivas para las nuevas generaciones revolucionarias.
En el mes de Junio del 70, con gran interés y satisfacción hemos visto la publicación de un extracto de textos de "Bilan" sobre la guerra de España, publicados por J. Barrot. Este trabajo de reimpresión había sido hecho ya en parte por la CCI en su "Revista Internacional" (Nº 4, 6 y 7) y, referente a nuestro análisis de la importancia del trabajo realizado por la fracción italiana de la Izquierda Comunista, dirigimos al lector a las introducciones escritas en aquella ocasión.
Con la voluntad de situar a "Bilan" en la historia de las fracciones de Izquierda que lucharon contra la degeneración de la III Internacional, Barrot ha escrito una larga introducción donde, aun afirmando y recordando posiciones revolucionarias, el autor acaba ciertamente por despistar al lector poco documentado haciendo un revoltijo; consideraciones personales mezcladas con la de "Bilan", comparaciones históricas con el periodo actual, definición de conceptos, historia de otros grupos, polémicas contra la CCI y "Bilan". Si muchas de estas anotaciones son justas, y no negamos que sea necesario hacer críticas de "Bilan", que era producto como todo grupo de un periodo determinado, hay que constatar desgraciadamente que Barrot se sitúa como juez de la historia y que sus concepciones propias vienen a aumentar la confusión sobre las posiciones fundamentales para la emancipación de la clase obrera, sobre su vida y su papel histórico.
Medidas concretas y perspectivas revolucionarias
La experiencia española, la reacción espontánea de los proletarios dotándose de milicias contra el ataque fascista a pesar de los intentos de conciliación del Frente Popular, y después estos mismos obreros sometiéndose al encuadramiento de la burguesía de izquierdas, demuestra la naturaleza de las barreras políticas levantadas contra el proletariado y la derrota a la cual es llevado si no las supera.
Saludando las posiciones claras de "Bilan" sobre esto, y no pudiendo hacer otra cosa, pues él no inventa nada al respecto, J. Barrot se coloca sin embargo como observador desde lo alto de su tarima acerca de los acontecimientos de España. Bilan tiene tendencia a ver únicamente una derrota de los proletarios (lo que es cierto), y no la aparición de un movimiento social susceptible en otras condiciones de tener un efecto revolucionario.
Denunciar la contrarrevolución sin citar también las medidas positivas y de donde provienen en cada situación, es actuar de manera puramente negativa. El partido (o la fracción) no es una maquina de podar. (p.88)
Si J. Barrot entiende por movimiento social, la transformación inevitable de las instituciones burguesas en tiempo de crisis, como las huelgas y ocupaciones de tierra, esto es un hecho que "Bilan" no niega. Lo que dice "Bilan", es que tal transformación es insuficiente sin la caída del Estado burgués.
Cuando Bordiga decía que había que destruir el mundo capitalista antes de pretender construir la sociedad comunista, no era para anunciar un presagio mas, sino para demostrar como lo hacía Rosa, que los revolucionarios sólo disponen de algunos postes indicadores para llegar al comunismo. Pero J. Barrot tiene sin duda la pretensión, al igual de los utopistas, de definir con todos los detalles el seguimiento y la constitución de una sociedad que construirán millones de proletarios y sobre la cual sabemos muy pocas cosas, a grandes rasgos: que se verá la muerte del Estado, la abolición del salario y el final de la explotación del hombre por el hombre1.
J. Barrot parece haber olvidado la parte fundamental de la denuncia de la sociedad burguesa cuando retoma por su cuenta, con otras palabras, la acusación tradicional del burgués, según la cual los revolucionarios serian puramente nihilistas.
A propósito de la masacre de los trabajadores en España, el papel de la Fracción era y no podía ser otro que el de separar las ideas burguesas de las proletarias y sin ningún nihilismo, levantar la perspectiva de lucha autónoma de clase - que en tanto que tal no tiene nada que ver con la lucha sindical basada en las reivindicaciones de la izquierda - de afirmar la necesidad de oponerse a todo envío de armas sea para uno u otro campo imperialista, de poner en marcha la necesaria confraternización de los proletarios, sin lo que (es lo que pasó) serian masacrados en un guerra local primero, y después en el holocausto mundial. Tales eran las medidas concretas, políticas, a mantener, y "Bilan" las defendió.
¿Crisis del proletariado o necesaria reconstitución de su independencia de clase?
Olvidando medio siglo de contrarrevolución y desnaturalizando la afirmación de autonomía de clase por "Bilan", J. Barrot parece rebajar esta independencia de la acción del proletariado al nivel del peligro de que la lucha económica quede en un nivel puramente económico (más lejos niega la primacía de lo político cuando la acción de la clase engloba necesariamente lo político y lo económico): "... en estas condiciones, insistir sobre la autonomía de las acciones obreras, no basta. La autonomía no tiene por que ser un principio revolucionario, de igual manera que el dirigismo por una minoría: la revolución no se reivindica ni de la democracia ni de la dictadura."
Aunque recuerde la importancia del contenido para la autonomía, nos preguntamos que contenido le da Barrot a la dictadura del proletariado, a la democracia proletaria, a los órganos de masa del proletariado...
Comprendemos que para este autor, la autonomía no sea un principio, ya que así rechaza la afirmación del proletariado como clase distinta a las otras clases y que forma su experiencia a través de las múltiples luchas e incluso bajo la dominación del capital. Es él el quien hace la separación entre la lucha económica y política mientras que ni "Bilan" ni la CCI nunca han hecho preceder lo uno de lo otro de manera mecánica. Rosa y Lenin han demostrado ya bastantes veces que las fases de las luchas económicas y políticas se suceden ínter penetrándose hasta tal punto que se diluyen una en la otra, por que son momentos de una misma lucha de la clase obrera contra el capital.
Los revolucionarios siempre han puesto en primer lugar que los obreros se ven llevados a sobrepasar el estadio estrictamente reivindicativo, ya que si no ocurre esto, las luchas acaban en un fracaso. Por consiguiente, los fracasos de numerosas luchas en estos últimos años son el fermento de lucha decisiva en el futuro, pero J. Barrot ve ahí una contradicción: "...contradicción que engendra una verdadera crisis del proletariado reflejada entre otras cosas por la crisis de algunos grupos revolucionarios. Sólo una revolución podría sobrepasar prácticamente esta contradicción".
Para resolver lo que él comprende de esta aparente contradicción, Barrot sacude la palabra revolución como el cura mueve el incienso para ahuyentar al demonio. No es de mucho interés retener aquí las contradicciones de Barrot, pero sí por ejemplo, que de un lado reconoce que: "La experiencia proletaria tiene sus raíces en los conflictos inmediatos" ¿Cómo puede sostener la idea según la cual: "es la actividad reformista de los asalariados lo que los encadena al capital"?
¿Qué viene a hacer aquí el reformismo, mientras que los proletarios se pelean contra la agravación de sus condiciones de vida? A menos que Barrot - como todo izquierdista medio - identifique las clases con los partidos contrarrevolucionarios que pretenden representarla y que pasan por ser "reformistas".
Si los proletarios se encadenan por si solos al capital, esto equivale a decir que los partidos de izquierda en España (y en otras partes) no tienen ninguna responsabilidad en la guerra imperialista y que las ideas burguesas ya no son fuerzas materiales. Entonces, el proletariado ya no existe como clase revolucionaria y la sociedad comunista ya solo será una utopía más.
Pero Barrot puede decir aún que desnaturalizamos las cuestiones que él plantea - ciertamente, estaría hecho con mala idea - si Barrot no confirmaba la naturaleza de estas cuestiones por respuestas modernistas y juicios históricos.
Hemos aprendido sucesivamente que la autonomía de la clase no era un principio, que los proletarios se encadenaban al capital. Aprendemos después que la CCI sabe "mas o menos lo que la revolución debe destruir, pero no lo que debe de hacer para poder destruirlo" (p. 87); esto nos recuerda las medidas concretas tales como entran en el esquema de Barrot, y veremos como éste se hace el ignorante.
Ninguna modificación tangible de la estructura social es viable sin la destrucción del estado burgués
Hemos ya dejado constancia que la insuficiencia de algunas transformaciones sociales; que la clase obrera tiende a volver a poner en marcha la producción y que los campesinos sin tierra expropien a los propietarios no es un hecho revolucionario en sí mismo, sino mas al contrario un momento del proceso de intentos de la clase que: en sí mismo no son emancipadores si este control de la producción se convierte en autogestión y si los proletarios, como en España, están sometidos a una fracción de la burguesía en nombre del antifascismo. Barrot reconoce los límites de tales transformaciones, pero aun así las presenta como un inmenso avance revolucionario.
Aun reconociendo parcialmente que el Estado burgués republicano rechazaba (evidentemente) el empleo de métodos de lucha social para enviar a fin de cuenta a los proletarios al frente imperialista, Barrot piensa que: "la no destrucción del Estado impide a las socializaciones y a las colectividades de organizar una economía antimercantil al conjunto de toda sociedad."
Esto es cierto en un sentido pero para Barrot socializaciones y colectivizaciones son forzosamente la tendencia potencial al comunismo. Para nosotros, si hay una tendencia potencial al comunismo, se expresa en la capacidad de la clase obrera para generalizar sus luchas, para centralizar y coordinar su organización, para desmarcarse de los partidos burgueses, para armarse con el fin de acabar con la dominación capitalista, como condición primera de la transformación social, mas bien que un control de la producción dirigido a atenuar la derrota de la burguesía, o peor, pretendiendo antes de la destrucción del Estado, instituir relaciones de producción nuevas.
En Octubre del 17 en Rusia, este tipo de experiencia de autocontrol de las fábricas fue muy corto. Lo que se extrae primeramente y sobretodo, es la centralización de la lucha, una centralización que, o no existió en España, o fue tomada por el Estado burgués. Los proletarios en Rusia, después de la destrucción del Estado burgués, pudieron creer durante un corto espacio de tiempo, el organizar una economía antimercantil con todas las dificultades que sabemos: lo que se confirmó, es una imposibilidad de hacerlo en un cuadro nacional, incluso después de la destrucción del Estado burgués.
Está claro que los proletarios, ya antes del asalto contra el Estado, en el período de maduración, transforman la marcha de la explotación: ponen en marcha una reducción del tiempo de trabajo (las 8 horas), imponen decretos sobre la tierra y sobre la paz, pero estas medidas no son en sí mismas comunistas. Su aplicación no es más que la satisfacción en reivindicaciones que el capitalismo ya no es capaz de conceder. E incluso si el capital cede antes sobre alguna de estas medidas, el grado de conciencia conseguido por lo proletarios en el transcurso del proceso de la lucha no puede hacer que olviden la necesidad de la insurrección política.
Después de la insurrección, los proletarios de un área geográfica, continúan soportando el yugo de la ley del valor. Si no se reconoce esto, hay que negar entonces que el capitalismo impone su ley al conjunto del planeta en tanto que sigue existiendo y esto es la puerta abierta a la tesis estalinista del "socialismo en un solo país". Todo lo que sabemos, es que el proletariado no se verá con un método de producción fijo, sino que tendrá que transformarse constantemente en un sentido antimercantil.
El establecer hoy de manera precisa el cómo y el cuando se verá efectuada la distribución de las riquezas sociales según las necesidades a largo plazo (aparte de conceder las reivindicaciones mas inmediatas, la comida, el alojamiento, la supresión de las diferencias salariales, etc.), no seria mas que especulación o bricolaje político. ¡Sobre todo esto, nos encontramos en la sociedad de transición del capitalismo al comunismo, etapa inevitable como siempre lo ha afirmado el marxismo!
La lucha de clase bajo la dominación del capital a la afirmación del proletario
Es fácil para todos los novatos en teoría sociológica el teorizar las debilidades del movimiento obrero, el ver a los obreros recuperados por la sociedad de consumo o integrados al capital. La pretensión de estos fabricantes de ideas no es en realidad más que una tentativa para liquidar el marxismo en tanto que instrumento de combate que tiende a destruir la infraestructura de la clase a la que pertenecen, la burguesía. Tal es el camino en el que Barrot corre el peligro de enredarse.
Desgraciado el proletariado de España en el 36 que no obedece a las consideraciones de un gran observador por encima de la historia. Al principio, hay un comportamiento comunista bien narrado por Orwell y después no se organiza de manera comunista porque no actúa de manera comunista. Comprenda el que pueda. En realidad, Barrot pone el carro delante de los bueyes: "el movimiento comunista solo puede vencer si sobrepasa la simple revuelta (incluso armada) si no se atan al salario mismo. Los asalariados no pueden llevar la lucha armada mas que destruyéndose como asalariados". Barrot se lo toma a la ligera para extraer una lección de los sucesos en España, en Julio del 36 no se trata de un levantamiento armado contra el Estado. Después de ser incapaz de explicarnos como los obreros atomizados e individualizados pueden transformarse en proletariado afirmándose en la transformación del orden establecido, de otra manera que por formulas como la de "explosión de la teoría del proletariado", quiere hacernos creer en la simultaneidad absoluta de la abolición del salario y la caída del Estado burgués. Equivale a lo mismo que soñar en la constitución inmediata al comunismo.
Efectivamente, los proletarios insurrectos no son propiamente asalariados, pero "¿Cesarán por eso de producir en las fábricas, incluso con un fusil en bandolera? ¿Trabajarán gratuitamente para millones de parados? ¿Es posible en el seno del sector bajo control proletario el suprimir toda distribución en la anarquía legada por el capitalismo internacional, que en su intento material para arrasar la revolución impondrá por ejemplo una mayor producción de armas o de materiales de primera necesidad? ¿De todas maneras, quien puede decidir el modelo de retribución y la mejor manera de ir rápidamente hacia la abolición del salario en la división del trabajo aun existente, Marx y sus bonos de trabajo recogidos en "La critica del programa de Gotha"? ¿Barrot? ¿El partido? O mas bien la experiencia misma de la clase.
Lo que distingue hoy a los revolucionarios de todos los filósofos del comunismo imaginativo, es la afirmación de que todas las medidas económicas o de transformación social serán asumidas bajo la dictadura del proletariado, bajo el control político de esta clase y que no habrá medidas económicas adquiridas definitivamente: garantizando el avance hacia el comunismo, donde estemos seguros que no se volverá contra el proletariado, en tanto que la política burguesa no esté definitivamente vencida.
Barrot aun no ha empezado a ver la sociedad en transición hacia el comunismo cuando define ya la revolución como "la reapropiación de las condiciones de la vida y de la producción de las relaciones nuevas", tratando por encima del periodo insurreccional decisivo. Se comprende que reproche, como todos los modernistas, a la izquierda italiana "un formalismo obrero, parecido al economicismo". Incluso si se ve obligado a reconocer un papel clave a los obreros. Por la falta de claridad en todas estas formulaciones, creemos que la demostración implica el rechazo y la afirmación del proletariado como clase sujeto de la revolución.
Todos los que intentan hacer ver que el proletariado está en crisis porque no llegará a sobrepasar sus luchas triviales inmediatas que lo encadenan al capital, todos los que piensan en la desaparición de la clase obrera antes del asalto revolucionario, antes del comunismo, son inútiles para el proletariado, ya que borran de una vez todas las dificultades hacia el comunismo. Sus teorías acabaran en el basurero de la historia.
Lejos de ayudar a una apreciación justa del papel de las fracciones de izquierda y de sus aportaciones a nuestra generación, Barrot la desforma, acusando a la izquierda italiana de atrofiar la política, de quedarse en una concepción sucesiva de la revolución (política y después económica) y, aunque "Bilan" haya perfilado los caracteres generales de la revolución comunista futura, lo acusa de haber opuesto "el fin al movimiento".
Este tipo de comentarios nos llevan al parloteo. Al contrario de lo que intenta demostrar Barrot, hasta con leer los textos publicados para ver el cuidado que "Bilan" pone en el análisis de las relaciones de fuerza, en recordar los auges proletarios y los sacrificios de la clase, para mostrar donde vive esta y donde lucha, incluso mutilada por el peso del anarquismo en España, incluso desviada de la perspectiva comunista, en lo que las experiencias de lucha del 36 constituyen una parte irremplazable de le experiencia de la clase en la búsqueda de su meta final.
La guerra de España no ha bloqueado en ningún momento el desarrollo teórico de la izquierda italiana, al contrario, ha verificado los análisis de "Bilan", confirmando que no se puede abandonar ni una de las posiciones políticas proletarias. En cuanto al movimiento potencial del que habla Barrot para las necesidades de su teoría, las medidas concretas tales como las de socialización y colectivización han sido exageradas en su importancia y utilizadas por la burguesía para esconder el problema político fundamental: el ataque contra el estado burgués.
Para Barrot, el comunismo es para ahora o para nunca. Chilla a quien quiere oírle: "el comunismo teórico no puede existir mas que como afirmación positiva de la revolución". En estas condiciones, el lector que lee la introducción de los textos de "Bilan" puede preguntarse que reivindica la revolución de Barrot, si no es algo que no lleva y que no puede ir a ninguna parte.
El lector atento, ha comprendido que la revolución vendrá sola, un día, para resolver la crisis del proletariado por la negación pura y simple de esta clase, que no sobrepasaría de estos pequeños grupos revolucionarios que se parecen mas a casas editoras o grupos como la CCI que es lo que la revolución debe hacer. La fuerza de la pluma de Barrot elimina las adquisiciones programáticas del movimiento revolucionario, del debate sobre el periodo de transición, rechaza la conciencia de clase y la importancia de la actividad de los revolucionarios y da un gran salto en el vacío intersideral.
Barrot tiene un gran merito, el haber publicado los textos de "Bilan" sobre la guerra de España.
SOBRE LA PUBLICACION DE LOS TEXTOS DE "L' INTERNATIONALE" SOBRE LA GUERRA DE ESPAÑA
El medio de los revolucionarios de los años 30 en Francia constituía un verdadero microcosmos de las corrientes revolucionarias existentes. Mientras que el trotskismo perdía su carácter proletario para transformarse en una auténtica fuerza contrarrevolucionaria, algunos grupos se mantenían en el mismo periodo con posiciones de clase. La Izquierda Comunista Italiana fue la expresión más autentica de una coherencia y firmeza revolucionarias.
La confusión existe, en la cual cayó el grupo "UNION COMUNISTA", no iba desgraciadamente a permitirle pasar positivamente el test de los sucesos en España. Nacido en la confusión, desapareció en 1939 en la confusión, sin haber dado al proletariado una aportación substancial.
Uno de sus fundadores (Chazé), mas de 40 años después, ha reeditado con un prólogo, una selección de textos de su órgano ("L´Internationale"). Desgraciadamente, fijándose demasiado en posiciones que no han podido seguir adelante, consejismo y anarquismo, sembrando a veces pesimismo y amargura, algunos viejos militantes proletarios ilustran de manera trágica la ruptura entre las viejas generaciones revolucionarias gastadas y desmoralizadas por la contrarrevolución y las nuevas, que sufren una dificultad en reapropiarse de las experiencias pasadas. Que el balance crítico del pasado haga engrandecer la llama nueva del proletariado que no ha conocido el ambiente irrespirable de la contrarrevolución.
La guerra de España ha suscitado desde hace algunos años numerosos estudios, por desgracia a menudo bajo formas universitarias o de "memorias" de carácter equivoco. Es muy a menudo la voz "Frente Popular", poumistas, trotskistas, anarquistas, la que se hacia oír. Todas estas voces, estas visiones múltiples que se confundían en un mismo coro para cantar que si los meritos del Frente Popular, que si las colectivizaciones, que si el coraje de los "combatientes antifascistas"...
La voz de los revolucionarios, por el contrario, solo podía hacerse oír débilmente. La publicación en la Revista Internacional de la CCI y después la edición de libros en francés y castellano de los textos de "Bilan"2 consagrados a este periodo ha venido a llenar un vacío y hacer que se oiga, aunque débilmente, la voz de los revolucionarios internacionalistas. Este interés en las posiciones de clase expresadas en un total aislamiento, es un signo positivo. Poco a poco, aunque demasiado despacio todavía, se resquebraja la visión ideológica que la burguesía mundial ha fijado sobre el proletariado para aniquilar su capacidad teórica y de organización, para desenvolverse en su propio terreno, donde se expresa su verdadera naturaleza: la revolución proletaria mundial.
Ahora, con gran interés, el reducido medio revolucionario internacional ha visto aparecer en francés "Crónicas de la revolución española, selección de textos de la Unión Comunista", aparecidos entre 1933-39 y en el que H. Chazé era uno de los principales redactores.
Orígenes e itinerario político de la unión comunista
La UC nació en 1933. Bajo el nombre de Izquierda Comunista, en Abril de ese mismo año, habían reagrupado a las antiguas oposiciones del "15eme Rayón", de Courbevoie, de Bagnolet3 así como el grupo de Treint (antiguo dirigente del Partido Comunista Francés antes de su expulsión) que había escindido de la "Liga Comunista Trotskista" de Frank y Moliner. En diciembre, 35 expulsados de la Liga, casi todos salidos del grupo judío se fundían a la Izquierda Comunista para crear la Unión Comunista.
Este grupo se pronunciaba contra la fundación de una IV Internacional, contra el "socialismo en un solo país". Grupo revolucionario, la UC guardaba de su herencia trotskista muchas confusiones. No solo se decantaba por la defensa de Rusia, sino también sus posiciones no se desmarcaban del ideal antifascista. En Febrero de 1934, pediría milicias obreras, reprochando al PCF y a la SFIO (socialistas) el no querer constituir un "frente único" para combatir al fascismo. En Abril de 1934, verá con satisfacción a la "izquierda socialista" de Marceau Pivert «tomar una actitud revolucionaria», lanzada a plantear el problema de la conquista revolucionaria del poder ("L' Internationaliste" Nº 5). En 1935, tomará contracto con La Revolución Proletaria4 de los pacifistas, trotskistas, todos antifascistas, para preconizar el reagrupamiento de estas organizaciones. En 1936 participará a titulo de observador en la creación del nuevo partido trotskista (Partido Obrero Internacionalista).
En todo esto, se ve la enorme dificultad que tuvo la UC para definirse como una organización proletaria. En la confusión existente la clarificación de las posiciones de clase chocaba con miles de obstáculos. En la introducción a "Crónicas a la revolución española", Chazé lo reconoce y lanza una crítica del pasado: «Sobre la naturaleza y el papel contrarrevolucionario de la URSS, teníamos por lo menos 10 años de retraso en relación a nuestros camaradas holandeses (comunistas consejistas) y a los de la izquierda alemana».
Añade que este retraso iba a traer el abandono de militantes de la UC: «unos para buscar un auditorio en el grupo de Doriot entre el 34-35, otros porque en la UC no podían jugar a ser lideres, otros simplemente porque nuestra rápida evolución los asustaba. Salidas silenciosas o después de una discusión corta y amistosa. Algunos años después, casi todos estos camaradas estaban en la izquierda socialista de Marceau Pivert o en los "estalinistas de izquierda" del grupo que editaba. ¿Qué hacer?"5»
La UC se constituyó pues en medio de la más grande heterogeneidad política. A pesar de ello fue capaz, y este es su mérito, de aproximarse progresivamente a las posiciones de clase rechazando la defensa de la URSS y el Frente Popular definido muy justamente como "frente nacional".
¿Esta clarificaron se había realizado en su totalidad? Los sucesos de España tan determinantes por las masacres del proletariado español y la preparación de la guerra imperialista, ¿iban a llevar a la UC a romper definitivamente con las confusiones del pasado y ayudar firmemente a la construcción de la conciencia revolucionaria?.
Sobre esto, afirma Chazé en su prefacio: «Después de 40 años de franquismo, los trabajadores españoles han empezado a enfrentarse con la trampa de la democracia burguesa en un contexto de crisis económica y social mundial. (...) la lucha de clase no se deja entrampar durante mucho tiempo... con la condición de que tenga siempre en cuenta las enseñanzas de las luchas anteriores. Es para ayudarlos a romper la camisa de fuerza del encuadramiento que publicamos esta "Crónica de la revolución de 36-37».
¿De qué "ayuda" se trata?
LAS ENSEÑANZAS DE LA REVOLUCIÓN ESPAÑOLA; "EL INTERNACIONAL"
EN 1936 - 37
Leyendo los textos del "Internacional" es preciso constatar que las posiciones expresadas no ayudan a romper la camisa de fuerza del encuadramiento. El "Internacional" cree, al igual que los trotskistas que la revolución ha empezado en España. En Octubre de 1936, afirma, después de la insurrección del 18 de Julio de los obreros de Barcelona, después lo de Madrid; «el ejército, la policía, la burocracia estatal, han sido frenados y la intervención directa del proletariado ha pulverizado a las fracciones republicanas. El proletariado ha creado piedra sobre piedra y en sus pocos días sus milicias, su policía, sus tribunales y ha puesto las bases de un nuevo edificio económico y social» (Nº 23). La UC ve sobre todo en las colectivizaciones y en la fundación de las milicias, la base de la "revolución española".
Para apoyar esta "revolución", la UC funda al final del año 36 un comité para la revolución española en el cual participan trotskistas y sindicalistas. Como recuerda Chazé, este apoyo era también militar aunque la UC no participase formalmente en las milicias españolas; «algunos camaradas técnicos especializados en la fabricación de armamento, miembros de la Federación de ingenieros y técnicos, me pidieron informarme acerca de los responsables de CNT para saber si podían ser útiles. Estaban preparados para dejar su empleo en Francia para trabaja en Cataluña».
De esta manera, la UC hacia coro con los trotskistas y el PCF que pedían armas para España. El Internacional proclama: «la no intervención (del frente popular. Nota de la redacción) es el bloqueo de la revolución española», en resumen la UC veía en la CNT y el POUM organizaciones obreras de vanguardia. El POUM sobre todo, a pesar de grandes errores, le parecía llamado a jugar un papel importante en el reagrupamiento internacional de los revolucionarios, a condición de abandonar la defensa de la URSS. El Internacional, hasta su desaparición, se hizo el consejero del POUM y después, de su ala izquierda; veía en las juventudes anarquistas un potencial revolucionario y se felicitaba que su revista se leyese en España por jóvenes del POUM y anarquistas.
Todas estas posiciones sobre las cuales volveremos, eran por otra parte muy confusas. En el mismo artículo citado se puede leer en otro apartado, que el Estado republicano que había sido "pulverizado" existía en realidad: «queda mucho por derribar pues la burguesía democrática se agarra a los últimos pedazos de poder burgués que subsisten». Junto a una llamada por la intervención en España, se puede leer más adelante: la lucha por el apoyo efectivo a nuestros camaradas en España significa la lucha revolucionaria contra nuestra propia burguesía.
El entusiasmo que engendraba la revolución española iba a caer día a día. En Diciembre del 36, se podía leer en el nº 24 de "El Internacional": «La revolución española retrocede... la guerra imperialista amenaza... el fracaso del anarquismo frente el problema del Estado... El POUM se ve metido en una vía que puede llevarlo rápidamente a la traición de la revolución, si no modifica radicalmente su política».
La masacre de los obreros de Barcelona en Mayo del 37 llevará a "El Internacional" a denunciar la traición de los dirigentes anarquistas. Subrayará que la contrarrevolución ha triunfado. Sin embargo, seguirá viendo potencialidades revolucionarias en el ala izquierda del POUM y en "los amigos de Durruti".
Dos años después, con el comienzo de la guerra, la UC se disolverá.
LA CONTRARREVOLUCIÓN EN ESPAÑA
¿De qué revolución se trata entonces? Chazé solo cita a las colectivizaciones anarquistas y a los comités del frente popular en el 36. Atacando a "Révolution Internationale", órgano de la CCI en Francia, afirma que hablamos de contrarrevolución «negando que por lo menos hubo un conato revolucionario provocando esta contrarrevolución», y añade: «afirman que el proletariado español no se había organizado en consejos. ¿Pero que eran entonces estos comités de todas clases nacidos en el amanecer del 19 de Julio? La palabra consejos es muy a menudo, en Francia, utilizada por la burguesía para designar los órganos directores, jurídicos y políticos».
Si bien es cierto que el 19 de Julio del 36 expresó unas potencialidades revolucionarias del proletariado español, éstas se agotaron rápidamente. Fueron precisamente estos comités, fundados a menudo por la iniciativa de anarquistas y poumistas, los que iban a llevar al proletario tras la defensa del Estado republicano. Rápidamente, estos comités iban a enrolar a los obreros en milicias que los alejaban de las ciudades para transportarlos al frente militar. Es así, como la burguesía republicana conservaba casi intacto su aparato de Estado, y sobre todo a su gobierno, que no iba a tardar mucho en prohibir las huelgas, las manifestaciones, en nombre de la unidad nacional para la defensa de la revolución. Este papel abiertamente contrarrevolucionario del Frente Popular iba a ser ampliamente apoyado por la CNT y el POUM en los cuales Chazé después de 40 años, ve aún aspectos revolucionarios.
«Que existían revolucionarios lo sabíamos, y estos se manifestaron claramente en el transcurso del las jornadas de Mayo del 37». Esto es lo que afirma en su introducción. Pero que individuos siguiesen siendo revolucionarios, que siguiesen luchando con las armas en la mano contra el Gobierno republicano en Mayo del 37, no debe ser el árbol que nos impida ver el bosque. La lección fundamental de estos sucesos, es que anarquistas y poumistas, gracias a su política, llevaron al proletariado a la masacre. Fueron ellos los que pusieron fin en Julio del 36 a la huelga general; fueron ellos los que llevaron a los obreros fuera de las ciudades; fueron ellos los que mantuvieron a la Generalitat de Cataluña; fueron ellos los que hicieron de esos comités instrumentos que obligaban a los obreros a producir primero y reivindicar después.
Este es el triste balance de esta política revolucionaria en la que los comités fueron un instrumento en las manos del capitalismo. Nada tienen que ver con los consejos obreros, verdaderos órganos de poder que surgen de una revolución. No es cuestión de palabras.
Pero lo más grave en la posición de UC, que aún defiende hoy Chazé, es su petición de armas para España, la subestimación o la negación del carácter imperialista de la guerra de España. Chazé aún está orgulloso recordando que su organización se puso a disposición de la CNT para ayudar a fabricar armas. ¿Es que ignora que estas armas sirvieron para poder mandar a los obreros a la carnicería guerrera? Se queja de que el gobierno Blum no diese esas armas. La URSS sí que las dio. ¿Para que sirvieron, sino para fusilar a los insurrectos de Barcelona en Mayo del 37? De esto, ni una palabra. Prefiere esconder la naturaleza contrarrevolucionaria de esta política definiéndola como una «sociedad de clase con los trabajadores españoles en lucha».
Sólo podemos apenarnos cuando vemos a un viejo militante como Chazé conservar la misma confusión que "El Internacional" en 1936-37. Afirmando aún hoy que la posición de derrotismo revolucionario en la guerra de España era insensata, niega el carácter imperialista de aquella. Esta guerra es una guerra de clase, afirmaba "El Internacional" en Octubre del 36. Chazé lo reafirma hoy. Sin embargo, estos mismos artículos de "El Internacional" demuestran claramente el carácter imperialista de la guerra: «Por un lado Rosemberg, embajador soviético en Madrid es la eminencia gris de Caballero; por el otro lado, Hitler y Musolini toman en sus manos las operaciones... En el cielo de Madrid, los aviones y aviadores rusos combaten con los aviones y aviadores alemanes e italianos» (nº 24, 5/12/36). Esta cita tan clara no basta para aclarar a la UC (y a Chazé hoy) que se pregunta: «¿La guerra civil en España se transforma en guerra imperialista?». ¡Chazé solo ve la transformación en guerra imperialista después de Mayo del 37, como si esta masacre no fuera la consecuencia de la carnicería imperialista iniciada en Julio del 36.
¿MENTIRA, FALSIFICACIÓN, AMALGAMA?
La introducción de H. Chazé en "Las crónicas de la revolución española" es la ocasión para él de arreglar unas cuentas pendientes con "Bilan" y "Communisme", órganos respectivos en aquella época de las fracciones italiana y belga de la Izquierda Comunista, llamada "bordiguista". Afirma: «Un puñado de jóvenes bordiguistas belgas, ya en 1935 y por consiguiente antes de publicar Communisme practicaban alegremente la mentira, la falsificación de textos y amalgama... Continuaron a propósito de España en "Communisme" y fueron respaldados por la dirección de la organización italiana de los bordiguistas que publicaban "Bilan", y muy a menudo utilizando los mismos procedimientos indignos de militantes revolucionarios». Concluye: «la posición a priori de la dirección bordiguista la condujo a un monstruoso rechazo de solidaridad de clase con los trabajadores españoles en lucha» (p.8).
Se buscaría en vano argumentos para hacer acusaciones tan graves. Lo que está claro, es que "Bilan" y "Communisme", durante la guerra de España, defendieron sin dar concesión alguna a las corrientes "intervencionistas", las posiciones internacionalistas. Rehusaron defender un campo imperialista u otro y afirmaron incasablemente que sólo la lucha en los "frentes de clase" contra todas las fracciones burguesas, incluidas las anarquistas y poumistas, podía poner fin a la masacre de los frentes militares imperialistas. Al estribillo clásico de todos los traidores del proletariado "hacer primero la guerra y la revolución después", la corriente "bordiguista" oponía una sola consigna internacionalista: «hacer la revolución para transformar la guerra imperialista en guerra civil». Esta posición sin concesiones, sólo la izquierda italiana y belga con el grupo de los trabajadores de México6 la defendió firmemente contra la corriente de abandonos y traiciones que alcanzaron incluso a los pequeños grupos comunistas de izquierda, a la izquierda del trotskismo. Tal posición no podía más que aislar a las izquierdas comunistas italiana y belga. Estas lo escogieron deliberadamente para no traicionar al proletariado internacional.
Lo que se esconde detrás de las palabras falsificación, mentira, amalgama, es una intransigencia política que el grupo UC no ha sabido adoptar. La UC se situaba en un mar indefinido donde intentaba conciliar posiciones de clase y posiciones burguesas. Esto fue la razón de la ruptura definitiva con la izquierda italiana y la UC, que hasta entonces conservaban algunos contactos. La corriente "bordiguista" pensaba incluso que la UC había pasado al campo de la burguesía en la masacre de España7
La guerra de España, porque desde sus principios preparó la segunda masacre imperialista, ha sido un test definitivo para todas las organizaciones proletarias. Si la UC no se pasó el campo enemigo en 1939 como los trotskistas, por sus confusiones y su falta de coherencia política, estaba condenada a desaparecer sin haber podido dar verdaderas contribuciones al proletariado.
H. Chazé cree sin duda herirnos en lo más hondo presentándonos como los herederos de esos "falsificadores": «nuestros censores del 36 tienen herederos que siguen haciendo estragos en su periódico "Revolution Internationale». No nos metemos en lo referente a reducir a toda la CCI en RI, procediendo habitualmente empleado para negar la realidad internacional de nuestra corriente. Lejos de sentirnos insultados no podemos más que estar orgullosos de ser presentados como los herederos de los censores de la UC. La herencia de la izquierda italiana belga, que Chazé presenta como "monstruoso", es una rica herencia de fidelidad y de firmeza revolucionarias que le permitió durante la II guerra mundial afirmase como corriente proletaria. Lo que "Bilan" y "Communisme" denunciaron, era precisamente la mentira de una guerra imperialista presentada a los obreros españoles como una guerra de clase. Lo que denunciaron, es la mayor falsificación histórica que ha disfrazado la masacre obrera en los frentes militares en Mayo del 37, como una "revolución obrera". La peor amalgama era, y es, aún hoy en día, el confundir el terreno capitalista y terreno proletario ahí donde se excluyen, el terreno proletario era la destrucción del Estado capitalista, el terreno capitalista era el de enrolar al proletariado tras la causa enemiga en nombre de la "revolución".
Las lecciones de la izquierda comunista no son una herencia muerta. Ayer como hoy, los proletarios pueden ser llevados fuera de su terreno de clase y ser llamados a morir por la causa enemiga. En una situación tan difícil como la de España 36, es decisivo comprender - sean cuales sean las dificultades con las que se encuentre el proletariado en un terreno militar donde avanzan los ejércitos capitalistas- que los frente militares sólo pueden ser derrotados cuando el proletariado opone firme e irresolublemente su frente de clase. Tal frente sólo puede afirmarse elevándose contra el Estado capitalista y sus partidos "obreros". El proletariado no tiene alianzas momentáneas y tácticas que hacer con ellos: debe, por sí solo, con sus propias fuerzas, batirse contra sus pretendidos aliados que lo inmovilizan para la masacre y lo condenan a un nuevo Mayo 37. El proletariado de un país dado sólo tiene por aliado a su clase que es mundial.
¿LA VIA DEL DERROTISMO O LA VIA DE LA REVOLUCION?
Chazé explica que ha querido publicar de nuevo los textos de "El Internacional" para ayudar a "romper la camisa de fuerza del encuadramiento". Su intento, desgraciadamente, va en sentido opuesto. No sólo no se mueve ni un ápice en relación a las posiciones de la UC y muestra una incapacidad para hacer un balance serio de los sucesos de la época, sino que además, a lo largo de la presentación en "Crónicas", se aprecia un tono claramente derrotista. Mientras que hoy la actividad y la organización de los revolucionarios es una orientación fundamental que hay que comprender en la lucha del proletariado, un instrumento que será decisivo en la maduración de la conciencia de clase, Chazé preconiza la vía del "comunismo (o socialismo) libertario" que precisamente fracasó en España. Rechaza toda la posibilidad y necesidad de una organización proletaria de revolucionarios afirmando: «la noción de partido (grupo o grupúsculo) único portador de la verdad revolucionaria contiene el germen del totalitarismo». En cuanto al período actual, Chazé mantiene el más negro pesimismo afirmando no tener «demasiadas ilusiones en relación con el contexto internacional muy parecido a lo que rea en 1936, a pesar del número de huelgas salvajes, duras, largas, contra la política de austeridad, única premisa de los patronos de los países industrializados (...) las fuerzas contra-revolucionarias se han agrandado en el mundo entero». Si estamos aún en un período de contrarrevolución, ¿para qué servirán las lecciones que Chazé quiere dar a sus lectores?
H. Chazé forma parte de esos viejos militantes cuyo mérito ha sido resistir a la corriente contrarrevolucionaria. Pero como muchos que vivieron la época más negra del movimiento obrero, trágicamente impotentes, Chazé ha guardado una inmensa amargura, un desengaño frente a la posibilidad de una revolución proletaria, las lecciones que Chazé quiere dar, su pesimismo, no las nuestras8. Hoy, después de más de diez años, se cerró la larga fase de la contrarrevolución. El proletariado ha vuelto a surgir en el terreno de la lucha de clase. Frente a un capitalismo en crisis que quisiera llevarle al igual que en los años 30 a una carnicería imperialista, guarda una combatividad intacta, no está derrotado.
A pesar del peso de las ilusiones que caen sobre él, lo que subraya Chazé con mucha razón, hay una fuerza inmensa que espera a su hora para levantarse y proclamar al mundo capitalista: "era, soy, seré".
Roux-Chardin
1 Sobre el periodo de transición, ver los trabajos de "Bilan" y varios textos en la Revista Internacional
2Véase "Revista Internacional" número especial, Julio de 1977 (artículos de "Bilan"), para la edición en español. En francés e inglés, véanse los nº 4, 6 y 7 de la Revista. "La contre revolution en Espagne" ("Bilan"), EGE 1979; Paris, cuyo prefacio de Barrot criticamos en el otro artículo de esta Revista. Por su parte, la editorial "Etcétera" de Barcelona publicó en 1978 la traducción de algún texto de "Bilan" sobre España: "Textos sobre la revolución española, 1936-39".
3 Rayon: organización de base del PCF. Courbevoie, Bagnolet: barrios obreros de París
4 "La revolución proletaria": revista de sindicalismo revolucionario
5 "¿Qué hacer?", dirigido por Ferrat, era un escisión del PCF, partidario del "frente único" con la SFIO (socialista). Después de la guerra, Ferrat entro en el partido de Blum (nota nuestra).
6 Ver en Revista Internacional nº 10 Textos de la Izquierda Comunista Mexicana (https://es.internationalism.org/node/2064 [19] )
7 La cuestión española trajo consigo la ruptura entre "Bilan" y la "Liga de los comunistas internacionalistas" de Bélgica en 1937. De estos últimos salió la Fracción belga que publicó hasta el final de la guerra la revista "Communisme". La actitud cara a la guerra de España fue el origen de esta ruptura. Básicamente, la LCI tenía las mismas posiciones que la UC de Chazé y Lastérade
8 La colección de textos de "El Internacional" con el prologo de Chazé, ha encontrado admiradores entusiastas en el PIC (Por una Intervención Comunista) que publica "la Jeune Taupe" en París. En el "Joven Topo" nº 30 de Marzo del 80, se puede leer esta incitante invitación: "a leer para no morir tonto". Desde hace algún tiempo, el "Joven Topo" se ha especializado en volver a publicar textos de "El Internacional". Por desgracia, es a menudo con la intención de oponer la clarividencia de la UC frente a "Bilan", al que el PIC trata de leninista. ¿Significa esto que el PIC se reivindica de las posiciones de UC sobre la guerra de España y, en particular, el apoyo de las milicias, y que ve en la CNT y el POM a fuerzas auténticamente revolucionarias"?. En espera de aclararnos sobre este punto, podemos ya comprobar que el PIC prefiere hacer pinitos en el modernismo, cuando no conchabarse con "socialista de izquierda", en la revista "Spartacus" (París), grandes admiradores todos de la "resistencia" y de la "revolución española antifascista", en lugar de ponerse a hacer un trabajo revolucionario serio. Al verle en compañía tan brillante, podría creerse que el PIC abandona cierta cantidad de posiciones de clase y que está decidido a "morir tonto". Es lamentable observar tal evolución por parte de un grupo que hace aún algunos años manifestaba más firmeza revolucionaria
Series:
desarrollo de la conciencia y la organización proletaria:
Cuestiones teóricas:
- Fascismo [22]
el sectarismo, una herencia de la contrarrevolución que hay que superar
- 3802 lecturas
Organizaciones participantes: el Partito Comunista Internaziorialista" (PCInt. que publica "Battaglia Comunista"), la "Corriente Comunista Internacional" (CCI), "Il Nuclei Leninisti" (Fusión del ex "Núcleo Comunista Internazionaliste" y del ex "II Leninista") la "Communist Workers Organisation" (CWO) el "Groupe Communiste Interhationaliste"(GCI), el "Eveil Internationaliste". La "Organización Comunista Revolucionaria Internacionalisa de Argelia" (OCRIA, que publica "Travailleurs Immigres en lutte") mandó contribuciones, escritas. El grupo norteamericano "Marxist Workers Group" se asoció a la Conferencia a la que iba a mandar un delegado que no pudo venir (Partito Comunista Internazionalista -Italia- y Communist Workers Organization - Gran Bretaña-) pusieron como condición para seguir participando, que se aceptase que el papel del partido revolucionario es una cues�tión cerrada e indiscutible. La CCI rechazó esa condición.
La actual situación del esfuerzo llevado a cabo desde hace algo como 4 años por unos cuantos grupos revolucionarios en vista de crear un marco para facilitar el reagrupamiento de las organizaciones políticas del proletariado puede resumirse en dos frases:
- seguramente ya no habrá conferencias como las tres que acaban de tener lugar;
- las nuevas conferencias para ser viables, tendrán que:
1) desembarazarse de los restos de sectarismo que siguen pesando mucho sobre algunos grupos,
2) ser políticamente responsables.
Los lectores interesados por los deta�lles del desarrollo de la Conferencia mis�ma, podrán leer las actas de los debates que publicaremos próximamente.
Lo que aquí queremos, es sacar las le�cciones de la experiencia que han sido estas tres conferencias.
Estos 4 años de esfuerzos hacia "el reagrupamiento de los revolucionarios" han sido la tentativa más seria desde 1968 para romper el aislamiento y la división de los grupos revolucionarios. Cualquiera que hayan sido sus enormes debilidades, es únicamente sacando todas las lecciones como se podrá seguir el trabajo general de reagrupamiento de los revolucionarios.
Para seguir adelante, hay que compren�der las razones que condujeron a la dis�locación de la 3a conferencia y definir lo que hay que deducir para el desarro�llo de las próximas conferencias.
EL PESO DEL SECTARISMO
Durante la 2a conferencia hubo un debate entre el P.C. Int. ("Battaglia Comunista", según el nombre de su periódico) y la CCI a propósito del sectarismo. La CCI había propuesto una resolución condenando la actitud sectaria de los grupos revolucionarios que habían rechazado la invitación a participar a las conferencias internacionales. El P.C. Int. rechaza la resolución afirmando, entre otras cosas, que la negativa por parte de los grupos no era una cuestión de sectarismo sino de divergencias políticas y también afirmando que estábamos cazando fantasmas de sectarismo en lugar de ocuparnos de las divergencias políticas. El P.C. Int. no conseguía dar con el caballo del sectarismo, por la razón de que estaba montándose en él. El sec�tarismo existe. Nos encontramos con él, du�rante todas las sesiones de estas conferen�cias.
¿A qué se le llama sectarismo?
El sectarismo es el espíritu de secta, el espíritu de capillita. En el mundo de la religión, la cuestión de saber lo que es verdad y lo que no lo es aparece como una cuestión de enfrentamientos de ideas en el mundo etéreo del pensamiento abstracto.
Puesto que en ningún momento la realidad, la práctica material de los mortales puede ser superior a los textos sagrados y a sus interpretaciones divinas, puesto que la realidad no puede resolver los debates, cada secta en divergencia con otras, sólo tiene dos posibilidades: o bien renunciar a sus divergencias y desaparecer, o bien vivir eternamente aislada y en oposición a las sectas "rivales".
Puesto que la práctica social y material no permite determinar donde está la verdad, las sectas que sobreviven lo hacen inevita�blemente aisladas unas de otras, cultivando amorosamente en su mini-monasterio "su verdad"
Engels decía al hablar de las sectas en el movimiento obrero, que lo esencial de su vida se resumía en poner siempre por delante lo que las diferencia del resto del movimiento.
Y seguramente es este el síntoma principal de esta enfermedad que aísla a sus víctimas de la realidad.
Frente a cualquier problema, las sectas sólo tienen una preocupación: afirmar lo que las distingue, ignorar o condenar lo que tiende a confundirlas con el resto del movimiento.
Este miedo a reconocer abiertamente lo que se puede tener en común con el conjun�to del movimiento, por miedo a desapare�cer, esta manifestación caricaturesca del sectarismo, siempre ha puesto trabas a los trabajos de las tres conferencias de los grupos de la izquierda comunista y finalmente ha conducido a la disloca�ción de la tercera.
¿"NINGUNA DECLARACION COMUN"?
Sabemos que la 3a conferencia, en mayo de 1980, empezó en una situación dominada al nivel de la actualidad por la amenaza de una 3a guerra mundial.
Todas las contribuciones de los grupos para la preparación de la conferencia han subrayado la gravedad de la situación y han afirmado posiciones de clase frente a esta amenaza: esta guerra seria de la misma naturaleza que las 2 guerras mun�diales anteriores: imperialista. La cla�se obrera no tiene intereses que defender en ningún bloque. La única lucha eficaz contra la guerra es la del proletariado contra el capitalismo mundial.
La CCI pidió que la conferencia tomara posición sobre esta cuestión y propuso una resolución que se había de discutir y enmendar si era necesario, para afir�mar juntamente la posición de los revolucionarios frente a la guerra.
El P.C. Int. lo rechazó y, seguidamen�te, la C.W.O. y el "Eveil Internationa�liste" y la conferencia se quedó muda.
Por el hecho mismo de los criterios de participación a conferencia, todos los grupos presentes compartían inevita�blemente la misma posición de fondo sobre la actitud que ha de ser la del proletariado en caso de conflicto mundial y frente a su amenaza. "Pero, ¡cuidado!" nos dicen los grupos partidarios del silencio, «es que nosotros, no firmamos con cualquiera, No somos oportunistas». Y les contestamos: el oportunismo es traicionar a los principios, a la prime�ra oportunidad. Lo que proponíamos no era traicionar un principio, sino afir�marlo con el máximo de nuestras fuerzas.�
El principio internacionalista es uno de los primeros y de los más importantes para la lucha proletaria. Cualquiera que sean las divergencias que, en otras cosas, separan a los grupos internacionalistas pocas organizaciones políticas en el mundo lo defien�den de forma consecuente. Su conferencia te�nía que hablar de la guerra y hablar lo más alto posible.
En lugar de esto, se calló... «¡porque tenemos divergencias sobre lo que será el Papel del partido revolucionario de mañana!».
El contenido de este brillante razonamiento "no oportunista" es el siguiente: puesto que las organizaciones revolucionarias no han conseguido ponerse de acuerdo sobre todas las cuestiones, no han de hablar de las cues�tiones sobre las que están de acuerdo desde hace tiempo.
Las especificidades de cada grupo tienen prioridad a lo que es común a todos. Esto es el sectarismo.
El silencio de las 3 conferencias donde el P.C. Int. y después la CWO, rechazaron cualquier declaración común a pesar de la in�sistencia de la CCI
En la Conferencia, el PC Int; se negó incluso a hacer una declaración que inten�tara resumir las divergencias es la demostración más clara de la incapacidad a la que conduce el sectarismo. �
LAS CONFERENCIAS NO SON UN RING
¡Selección! Selección Esta es la única función que ven el P.C. Int. y la CWO en las conferencias.
¿Cómo explicar a una secta que debe empezar a aprender que quizás se engaña?
¿Cómo hacer entender a sectarios que en las condiciones actuales, hablar de una conferen�cia que selecciona cuales son los grupos que construirán el partido de mañana, es absur�do?
Es cierto que, en el proceso revolucionario se producen selecciones entre las organiza�ciones que se reclamar del movimiento. Pero estas selecciones son la práctica de la clase o las grandes guerras mundiales las que las hacen y no unas cuantas reuniones entre organizaciones. Hasta rupturas tan importantes como la de los bolcheviques y los mencheviques sólo se concretaron realmente a medida que se precipitaban los acontecimientos, con la guerra de 1914 y las luchas de 1917.
Por eso, en primer lugar, no se debe sobre�valorar la capacidad de "autoselección" a ni�vel del simple debate, de las conferencias.
En segundo lugar, en las condiciones actuales, los debates entre revolucionarios están lejos del punto en el que se puedan resolver en común. Por ahora apenas estamos en el punto de tratar de crear un marco en el que el debate pueda empezar de manera eficaz y útil para la clase obrera. De la selección se hallará el momento apropiado.
¿CONCLUIR UN DEBATE QUE NO TUVO LUGAR?
El P.C. Int. y la C.W.O. por impaciencia... o por miedo se negaron a llevar el debate sobre el problema del partido hasta sus últimas con�clusiones. Esta cuestión es una de las mas graves y mas importantes con las que se en�frentan los actuales grupos revolucionarios, en particular respecto a cómo considerar la práctica del partido bolchevique durante la revolución rusa (represión de los consejos de Kronstadt -miles de muertos- mandada por el partido bolchevique a la cabeza del Esta�do y del ejército, por ejemplo). El debate sobre esta cuestión nunca ha sido abordado con seriedad.
Esto no impidió al P.C.Int. y la CWO decidir de la noche a la mañana, sin saber por qué ni por qué no, que la cuestión está zanjada y dislocar la conferencia, descubriendo de repente que no están de acuerdo con "los espontaneistas de la CCI".
Independientemente de que el P.C. Int. ni la CWO saben lo que significa "esponta�neista" (aparte de que sea algo diferente de lo que ELLOS piensan) resulta bastante inconsecuente declarar CERRADO un debate que no ha tenido lugar cuando por otra parte se considera de la mayor importancia...
LA NECESIDAD DEL DEBATE ORGANIZADO ENTRE REVOLUCIONARIOS
Este debate ha de tener lugar. Quizás no consigamos resolverlo antes de que una nueva oleada revolucionaria de la amplitud de la de 1917-23 venga a resolver la cues�tión en la práctica. Pero por lo menos lle�garemos a los combates decisivos con los problemas planteados de forma correcta, li�berados de las incomprensiones y de los es�píritus de capilla.
El período de luchas de 1917-23 planteó, desde el punto de vista de la cuestión del papel de las vanguardias más cuestiones que las que ha resuelto.
Desde la impotencias del recién nacido Partido Comunista alemán en enero del 1919� hasta la sangrienta represión de Kronstadt por los bolcheviques en 1921, la experiencia de esos de esos años de levantamientos fracasados, nos ha mostrado mas lo que no hay que hacer que lo que hay que hacer.
Este debate no es nuevo, existe, en sus primeras expresiones desde los años de los primeros congresos de la Internacional Comu�nista.
Pero es inevitablemente este debate el que los revolucionarios han de volver a emprender hoy día, abierta y seriamente, de manera consecuente, responsable, frente a la clase y al conjunto de las nuevas fuerzas revolucio�narias que se están desarrollando y que �van a desarrollarse por todo el mundo. El considerar este debate cerrado hoy, no sólo es ignorar lo que significa "debate", sino sobre todo es evitar la responsabilidad histórica (aunque esta palabra pueda parecer algo grandiosa para algunas capillas).
Negarse a tenerlo en el marco de una con�ferencia de grupos revolucionarios es negarse a tenerlo en el único marco serio en donde puede progresar
Nada puede sustituir el debate oral organizado y enraizado en los problemas de la lu�cha de clase actual.
Los que evitan este debate están ocultando las necesidades del movimiento revolucionario presente tal y como existe actualmente para refugiarse en sus certidumbres librescas.
El las luchas futuras, ese debate tendrá lugar en la clase, a la luz de los problemas que habrá de encontrar en sus luchas, le hayan preparado o no los revolucionarios actuales. Pero los que hoy se niegan a esclare�cer el debate, en, el marco organizado; ya sea los supe partidistas de "Programa Comunista" (Partido Comunista Internacional) ya sean los "anticonstructores de partido" como el PIC ("Pour une Intervention Communiste") o también los "no oportunistas" del P.C.Int. ("Battaglia") o de la CWO habrá hecho todo lo posible para que el debate sea abordado en las peores condiciones.
EXPRESAR LA TENDENCIA A LA UNIDAD DE LA CLASE
La tendencia a la unificación es lo propio del proletariado. La tendencia a la unifica�ción de las organizaciones revolucionarias es una expresión de ello.
Igual que la clase con cuya causa se identifican, esas organizaciones no están divididas entre sí por intereses materiales. Al contrario de las organizaciones políticas bur�guesas que encarnan y reflejan los intereses materiales de fracciones de la clase explotadora, las organizaciones revolucionarias expresan la nece�sidad de unificación consciente de la clase. Los revolucionarios discuten y tienen divergencias en cuanto a los medios de esta unidad, pero todos los esfuerzos van hacia ella.
Estar a la altura de su clase es, ante todo, para los revolucionarios, ser capaces de expresar la tendencia proletaria a la unidad, tendencia que la hace portadora de la realización de lo que Marx llamaba "La Comunidad Humana".
¿UN DIALOGO DE SORDOS?
Para un espíritu sectario, el diálogo con otros no sirve naturalmente para nada. "¡No estamos de acuerdo! ¡No estamos de acuerdo! No vamos a convencernos!".
Y ¿por qué unas organizaciones revolucionarias no podrían convencer a otras por medio del debate? Únicamente las sectas se niegan a poner en entredicho sus certi�dumbre
No era en broma si Marx decía que su divisa personal era "Duda de todo". Fue alguien que nunca paró de combatir el espíritu de secta en el movimiento obrero.
¿Cómo se hicieron entonces las agrupamientos de revolucionarios en el pasado si no es llegando a "convencerse" por medio del debate? � Para la secta, "ser convenci�do por otro organización no es nunca alcan�zar una claridad nueva. Para "los programis�tas", eso es ser un "fottuto" (según un artículo publicado en "Programa Comunista"). Para la CWO o el GCI ("Groupe Communiste Internationaliste", Bélgica) eso es caer bajo el imperialismo de otro grupo. En ambas casos ésa sería la peor desgracia que pudiera ocurrirles
Para esos grupos, las Fracciones de izquierda de la 2a Internacional convencida por los argumentos de Rosa, Pannekoek, Trotski de que lucharán con intransigencia contra la guerra y contra la Social Democracia putrefacta... ¿eran víctimas? . Eso puede y debe ocurrirles a las demás, pero no a ellos. Ese es el espíritu de secta.
No cabe duda de que el debate es difícil. Es posible, como ya hemos dicho, que los revolucionarios no consigan zanjar en esos debates si no hay grandes movimientos de masas obreras, pero: �
1) La dificultad de la tarea no es una razón por sí misma, �
2) Desde 1968, una nueva práctica de la clase se ha reanudado en el mundo entero, desde los USA hasta Corea, desde Gdansk y Toglattigrado hasta Sao Paulo, creando las bases de una nueva reflexión y poniendo a las minorías revolucionarias ante sus responsabilidades.
No hay peor sordo que el que no quie�re oír. Esperemos que los revolucionarios no esperen demasiado tiempo para oír el atrona�dor ruido de los cambios históricos que se preparan.
LO QUE DEBERAN SER LAS PROXIMAS CONFERENCIAS
Un polo de referencia
Los años 80 conocerán un desarrollo sin precedentes de la lucha de clase bajo la presión de la crisis económica. La evidencia de la quiebra del capitalismo, del mortal atolladero al que lleva a la humanidad si és�ta no reacciona hace ya y hará aparecer el proyecto revolucionario proletario no como un sueño utópico y quimérico, sino como la única respuesta posible entre el holocausto planetario que implica la supervivencia del sistema de explotación.
El desarrollo de las luchas proletarias viene y vendrá acompañado por el resurgir de nuevos elementos, círculos y organizaciones revolucionarias.
Esas nuevas fuerzas, al intentar convertirse en factores activos y eficaces de la lucha internacional del proletariado, están y estarán pronto encaradas con la necesidad de volver a apropiarse las lecciones de la experiencia de luchas pasadas del proletariado mundial. Y son los grupos revolucionarios que preceden el resurgir de esas fuerzas quienes han procurado, mejor o peor, definir esas lecciones y recuperar las enseñanzas del movimiento obrero internacional del pasado. Por eso inevitablemente, será hacia esas organizaciones hacia donde, tarde a temprano, tenderán a mirar los nuevos elementos surgidos del movimiento para armarse con las experiencias básicas del pasado. Una de las funciones más importantes de las Conferencias Internacionales es la de permi�tir que esas nuevas fuerzas ENCUENTREN UN MARCO en el que se realice esa labor de apropiación en las mejores, condiciones. Ese marco es el de la confrontación ABIERTA, RESPONSABLE y LIGADA A LAS LUCHAS EN CURSO, en�tre organizaciones que se sitúan en el cam�po revolucionario.
El eco que han tenido las tres conferen�cias de grupos de la izquierda comunista, el interés suscitado por esta experiencia des�de Estados Unidos a Argelia, desde Italia hasta Colombia, demuestra, más allá de los fallos de las conferencias mismas, que tal trabajo RESPONDE A UNA NECESIDAD REAL en el movimiento revolucionario.
Por todo eso, proseguir este tipo de tra�bajo es, hoy, una de las responsabilidades de primer orden en la intervención de los grupos revolucionarios.
CRITERIOS SERIOS DE PARTICIPACION
Para cumplir esa función, las Conferencias deben tener criterios de participación precisos que permitan delimitar lo mejor posible el terreno de clase. Los criterios no podrán basarse en las "venadas" repenti�nas de tal o cual organización. Al contra�rio del P.C. Int., el cual, cuando se prepa�raba la primera Conferencia, se negaba a poner criterios de participación, la CCI defendió siempre:
1) que hay que tener criterios,
2) que estos tienen que recoger por un lado las adquisiciones básicas de la última gran organización internacional del pro�letariado, expresión de la última oleada de lucha revolucionaria internacional del pro�letariado (1917-23), o sea, los dos prime�ros Congresos de la 3ª Internacional y, por otro lado, las principales enseñanzas de la 2ª Guerra Mundial: naturaleza capitalis�ta de la URSS y de todos los Estados auto�denominados entre "socialistas" o "en vía de llegar a serlo" así como de todas las organizaciones que, desde los PC a los PS, pasando por los trotskistas, los "defienden".
Los criterios de participación definidos por las tres Conferencias son en este sen�tido, excepto alguna que otra fórmula de menor importancia, una base sólida
Criterios de participación a las conferencias internacionalistas definido para la 2ª
- reconocer la Revolución de Octubre como proletaria.
- rechazo sin reservas del capitalismo de Estado y de la autogestión.
- rechazo de todos los llamados partidos comunistas y partidos socialistas, partidos bur�gueses también.
- orientarse hacia una organización de revolucionarios cuya referencia sea la doctrina y el método marxista, ciencia del proletariado.
- reconocer que el proletariado debe negarse al encuadramiento bajo cualquier forma tras las banderas de la burguesía.
Desde la 3ª Internacional, los importan�tes debates que en ella habían empezado, en particular entre los bolcheviques y las "izquierdas" de Europa occidental han sido esclarecidos por más de 60 años de experiencia. Problemas tales como el del parti�do revolucionario y su papel, la naturale�za de los sindicatos en el capitalismo tras la 1ª Guerra Mundial, la de las "lu�chas de liberación nacional", los proble�mas del "parlamentarismo revolucionario" y las tácticas de "frente único" etc... no han perdido importancia desde entonces, sino al contrario. No es casualidad que sean las que dividen todavía a los grupos revolucionarios.
Pero la importancia, la gravedad de esas cuestiones, lejos de ser un impedimen�to a la confrontación organizada entre revolucionarios como pretenden la CWO y el P.C.Int. (vuelto de repente furioso partida�rio de "nuevos criterios de selección"), ha�cen todavía más urgente e inevitable la con�frontación. Cerrar, pues, las Conferencias en función de esas cuestiones, sería, en el estado actual del movimiento, condenarse a la impotencia y las transformaría en "nue�vas capillas".
Las Conferencias no significan agrupamien�to inmediato. Son un marco, un instrumento en el proceso general y global del agrupa�miento de los revolucionarios. Considerándo�las como tales es como podrán cumplir su función y no intentando transformarlas precipi�tadamente en una nueva organización políti�ca definida
El desarrollo de las conferencias, su ampliación a otros grupos no impidió que hubie�ra después unificaciones entre los participantes. Desde las primeras, por ejemplo, el "Núcleo Comunista Internazionalista" y "El Leninista". También, los elementos esenciales del grupo de Suecia "For Komunismen", presente en la 2a, han formado más tarde la sección de la CCI en aquel país .
Sin embargo, la experiencia ha demostra�do, sobre todo con la 3ª Conferencia, que no bastan por sí solos los criterios políticos de principio. Para las próximas hay que exigir a los participantes que estén convenci�dos que su utilidad y de que vengan en plan serio. Gente como el GCI que sólo vienen para "denunciarlas" y dedicarse a "pescar", me�jor que se queden en casa. Es casi una perogrullada decir que los que participan tienen que estar convencidos de la eficacia de un trabajo colectivo. Por muy evidente que pa�rezca, para las próximas conferencias habrá que tenerlo en cuenta de manera explícita.
Callarse es para los revolucionarios ne�gar su existencia misma. Los comunistas no tienen nada que ocultar a su clase. Ante és�ta, de la cual se pretenden vanguardia, asumen con responsabilidad sus actos y sus con�vicciones. Por eso, las conferencias venide�ras tendrán que romper el "silencio" de las precedentes. Tendrán que saber afirmar y asumir clara y explícitamente, en textos y resoluciones cortas y precisas, y no en un mon�tón de páginas de actas, los resultados de sus trabajos, ya sea para aclarar DIVERGENCIAS y en qué consisten éstas, ya para expre�sar las posiciones COMUNES compartidas por los grupos presentes.
La incapacidad de las conferencias pasadas para poner en claro el contenido ver�dadero de las divergencias ha sido una expre�sión de su debilidad. El celoso silencio so�bre la cuestión de la guerra en la 3a Conferencia es algo vergonzoso. Las próximas conferencias deberán aprender a asumir sus responsabilidades, si es que quiere servir para algo.
CONCLUSION
El agrupamiento de revolucionarios es algo necesario y posible que va paralelo con el movimiento hacia la unificación de la cla�se obrera mundial. Aquellos que, en el momento presente, prisioneros de su espíritu de secta impuesto por años de contrarrevolu�ción y atomización del proletariado, igno�ran esta tarea revolucionaria, aquéllos cu�ya credo revolucionario empieza por "SOMOS LOS UNICOS" serán juzgados por la historia comos sectas irresponsables y egocéntricas.
En lo que nos concierne, seguimos conven�cidos de la validez y de la URGENCIA del tra�bajo de agrupamiento de los revolucionarios, por muy largo y difícil que sea. Y en esa dirección seguiremos actuando.
R. Víctor.
Corrientes políticas y referencias:
- Izquierda Comunista [23]
Revista Internacional nº 23 4º trimestre 1980
- 4137 lecturas
Revista Internacional nº 23 octubre - diciembre 1980
Condiciones de la lucha de clases internacional
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 236.6 KB |
- 115 lecturas
Presentado en el 4º Congreso de Revolución Internacional, sección de la C.C.I. en Francia, el informe que publicamos aquí intenta identificar los primeros pasos del proletariado en la reanudación internacional de las luchas obreras.
Este informe está concebido en tres partes:
- La primera trata del desarrollo de las condiciones generales, económicas, políticas y sociales en las que se desarrolla la lucha de clases y que la condicionan.
- En la segunda parte, se discuten brevemente las características generales de la lucha de clases en nuestra época.
- La tercera parte trata de identificar algunos de los problemas que enfrentan las últimas luchas obreras.
La razón por la que este informe fue concebido de esta manera fue que sentimos que permitía un enfoque global y dinámico de la lucha de clases y los problemas que plantea.
El desarrollo de las luchas obreras en Polonia parece confirmar este método de análisis y el contenido del informe. En efecto:
- el desarrollo de las condiciones generales, a escala internacional, dio a las luchas en Polonia un impacto y una importancia mucho mayor que las luchas del 70-71 y del 76;
- por otra parte, estas luchas muestran una vez más hasta qué punto la lucha de clases se está desarrollando a pasos agigantados en el período actual, y no de manera progresiva, obedeciendo a una dinámica diferente a la del siglo pasado;
- finalmente, estas luchas muestran la unidad de los problemas y cuestiones que la clase obrera enfrenta en su lucha en cualquier país. Pero lo que caracteriza a los combates en Polonia en relación con lo que los ha precedido, lo que hace que sea un buen avance para el movimiento obrero internacional, es que los trabajadores de Polonia han empezado a responder en la práctica a estos problemas y cuestiones; ya sea en la extensión, unificación de la lucha, autonomía, autoorganización y solidaridad de la clase.
Antes de dejar que el lector juzgue por sí mismo, hay que precisar que este informe se ha dado sobre todo la tarea de poner de relieve el aspecto dinámico y positivo de la reanudación actual, sin intentar analizar la forma en que la burguesía intenta oponerse a ella (sobre todo con la actitud opositora de la izquierda).
La evolución de la lucha de clases, en sus formas y en su contenido, es siempre la expresión de los cambios y la evolución de las condiciones en las que se desarrolla. Cada acontecimiento que enfrenta al mundo del trabajo con el capital puede revelar, según la situación, tal o cual aspecto prometedor de un movimiento subterráneo que está madurando o, por el contrario, las últimas sacudidas de un movimiento que se está agotando. Por lo tanto, no se puede tratar la lucha de clases y su evolución sin considerar las condiciones que la preceden.
Por estas razones, es necesario examinar, en una primera parte, la evolución de las condiciones sociales generales en relación con la lucha de clases antes de considerar, en una segunda parte, los aspectos destacados de su evolución, su dinámica en los dos últimos años y las perspectivas que abre.
La Evolución de las Condiciones de la Lucha de Clases en la Actualidad
Debemos considerar los determinantes sociales de la situación actual desde sus diferentes ángulos: económico, político y de la sociedad en su conjunto.
A Nivel Económico
La acentuación y generalización de la crisis económica está desarrollando las condiciones para la lucha de clases hoy. La tendencia a la igualación en el descenso y el estancamiento que caracteriza el destino de las naciones burguesas en el período de decadencia se exacerba en este período de crisis aguda. A diferencia de diez años atrás, todos los países están afectados por la crisis y los "modelos de desarrollo" alemán, japonés, estadounidense para los países desarrollados, coreano, iraní, brasileño para los países subdesarrollados, han sido equiparados al rango de los otros.
Dentro de cada economía nacional, también hay cada vez menos sectores industriales que ejerzan de locomotora para el conjunto. Las esperanzas que la burguesía podía poner en el desarrollo de unos en detrimento de otros, demasiado anacrónicas y poco rentables, se están derrumbando. Todos los sectores de la producción tienden a verse afectados.
Todos los trabajadores también. El fantasma de los despidos y el desempleo, la caída del nivel de vida, la perspectiva de un empeoramiento de las condiciones de vida cada vez más intolerable ya no es prerrogativa de ciertos sectores. Las dificultades de algunos se están convirtiendo en las dificultades de todos. Esta tendencia a la unificación, por la crisis, de las condiciones de existencia del proletariado desarrolla las condiciones para la generalización de sus luchas.
La profundización y generalización de la crisis económica constituye un aspecto fundamental de las condiciones necesarias para la generalización de las luchas en el período actual.
Pero otro aspecto de esta realidad, no menos fundamental para el desarrollo de estas condiciones, radica en el hecho de que la crisis económica se presenta hoy en día sin perspectiva, sin otra salida que la guerra, a la conciencia de las diferentes clases.
El lenguaje de "reestructuración", de "participación", de "autogestión" que la burguesía ha mantenido durante diez años ha dado paso a un lenguaje de austeridad. Ya no hablamos del "final del túnel". El final del túnel para la burguesía hoy es la guerra, y ella lo dice.
Así que nos tiene un "lenguaje de la verdad". Pero la verdad burguesa no siempre es buena para contarla, especialmente a los explotados.
Que la burguesía indica abiertamente que su sistema está en bancarrota, que no tiene nada más que proponer que la carnicería imperialista, contribuye a crear las condiciones para que el proletariado encuentre el camino de su alternativa histórica al sistema capitalista, a nivel político.
Todas las perspectivas ilusorias planteadas en los últimos diez años, y que la propia burguesía creía que eran soluciones, tienden a desvanecerse.
Así, la catastrófica situación económica del capitalismo, la conciencia que las diferentes clases tienen de él y las reacciones que determina en la clase obrera se encuentran y traducen en el plano político, no solo en cuanto a la lucha entre las diferentes fracciones de la burguesía (crisis política), sino sobre todo por la ausencia de una alternativa histórica a la lucha de clases.
El desgaste de la "izquierda gobernante", que había dominado la perspectiva social en los años anteriores, es un factor determinante de esta falta de alternativa. Por eso hemos asistido a la reorientación de la izquierda en la oposición, en los principales países europeos, frente y contra el desarrollo de la lucha de clases.
Sin embargo, en el plano político, la izquierda no puede presentar hoy en día su propia perspectiva. Su función consiste sobre todo en minimizar los riesgos de la situación. Frente al lenguaje de la "verdad" de los gobiernos en el poder, intenta “esconder las cartas”. Dice que esta verdad –la perspectiva de la guerra– es una mentira, pero tiene pocas mentiras que ofrecer como verdad. Por lo tanto, no es tanto en el campo de la perspectiva política donde la izquierda cumplirá actualmente su función anti -obrera, sino directamente en el campo de la lucha de clases.
Esencial y fundamentalmente, esta ausencia de alternativa política está hoy en el centro de la crisis política de la burguesía; desde este punto de vista, la posición de la izquierda en la oposición refleja una posición y una situación de debilidad para sí misma y para toda la burguesía.
A Nivel Social
En el plano social, el desarrollo de las condiciones en las que se desarrolla la lucha de clases se expresa y se funda en la posición del Estado en y con respecto a la sociedad. Tanto más cuanto que el Estado tiende, en el período de decadencia, a gobernar toda la vida social y a establecer su dominio sobre todas sus expresiones.
Si examinamos rápidamente la situación actual del Estado, podemos ver, en los efectos de la crisis y la respuesta de la burguesía para hacerle frente –con los diversos planes económicos de los últimos años–, que estos han tenido gravísimas consecuencias en el estado de sus finanzas, cuyos déficits alcanzan proporciones cada vez mayores y son, además, una de las principales fuentes de la inflación. Solo se ha aumentado el presupuesto del ejército y de la policía; para el resto –lo que la burguesía llama "presupuestos sociales"–, que en realidad forman parte de los salarios de los que es responsable el Estado, se han reducido fuertemente a la vez que han aumentado las cargas sociales.
En el mismo momento en que se ve obligado a ejercer la represión y desarrollar la militarización de la vida social, la sacudida económica del Estado debilita su poder ideológico y la apariencia "social" del Estado del Capitalismo de Estado tiende a desaparecer, dejando cada vez más a la vista su realidad como guardián del orden capitalista.
La posición en la que se encuentra el Estado hoy en día deja la puerta abierta a la expresión de las contradicciones que roen la sociedad, las que dividen las clases sociales y se expresan en la desobediencia al Estado, la revuelta y la lucha del proletariado.
Frente a este proceso, el Estado tiende a reforzar cada vez más su carácter represivo para evitar que salgan a la luz sus contradicciones. Por no hablar de los países subdesarrollados en los que la respuesta del Estado a estas contradicciones se refleja en masacres cada vez más frecuentes de las poblaciones, trabajadores, campesinos (masacre de trabajadores en la India, masacres en Irán, repetidos asesinatos en Turquía, Túnez, Ecuador, etc.), en los países desarrollados y hasta ahora con un rostro "democrático", el Estado se ve cada vez más obligado a proponer solo su "justicia" policial y de clase como respuesta a cualquier expresión social.
Las leyes elaboradas por todos los gobiernos de Europa en la actualidad, "antiterroristas" en Italia, "anti autónomas", "antidisturbios" en Francia, las prácticas judiciales de "delitos in fraganti", las muertes en enfrentamientos como en Córcega, Jussieu, Miami, los heridos en Bristol, Plogoff, los tanques blindados en las calles de Ámsterdam contra los "ocupas", esta es la respuesta de los Estados "democráticos" a las contradicciones de la sociedad.
En esta situación, también tienden a desaparecer las ilusiones que se habían mantenido sobre la posibilidad de cambio en el marco de las instituciones existentes y la "legalidad".
Pero el fortalecimiento de la represión estatal no es una expresión de la fuerza del Estado sino un fortalecimiento formal. En ausencia de perspectivas económicas y políticas, en ausencia de un alistamiento ideológico de la población detrás de los objetivos del Estado, la exacerbación de su represión expresa su debilidad.
Por otra parte, el fracaso del sistema no solo empeora las condiciones de vida de la clase obrera, sino que acelera el desarrollo de miles de desempleados excluidos de la vida económica, arroja al pavimento a miles de campesinos, empobrece a todos los estratos y clases sociales intermedias y determina una creciente revuelta de los estratos no explotadores contra el orden social existente. En los dos últimos años se ha producido un desarrollo acelerado de revueltas de poblaciones enteras (Irán, Nicaragua, El Salvador), movimientos campesinos, disturbios en los países desarrollados (Bristol, Miami, Plogoff) y revueltas estudiantiles (Jussieu en Francia, Corea, Sudáfrica).
El desarrollo del descontento social y la revuelta en la sociedad es una de las condiciones en las que se desarrolla la lucha de la clase obrera, una condición de la revolución proletaria. En efecto, los movimientos contra el orden social existente participan por una parte en el proceso de aislamiento del Estado y constituyen, por otra parte, el contexto social en el que el proletariado se desenvuelve y hacia el que se dirige como única fuerza capaz de presentar una alternativa.
No es solo contra la burguesía que el proletariado hace la revolución, sino que es frente al conjunto de la sociedad que puede abrir un nuevo camino y es frente a ella que desarrolla su conciencia.
Así pues, con el desarrollo de estos factores:
- profundización significativa de la crisis económica, que no presenta otra perspectiva que la guerra;
- la ausencia de una perspectiva política inmediata y de grandes temas ideológicos que canalizan, si no la "esperanza", al menos la revuelta;
- debilitamiento de la posición y el control de los Estados, que tienden a estar cada vez más aislados frente a la revuelta de las capas sociales y las clases no explotadoras en todo el mundo; desarrollo de las condiciones para que el proletariado encuentre el camino de un proceso revolucionario internacional.
Pero dentro de las condiciones generales, el paso de la izquierda a la oposición responde a la necesidad de la burguesía de impedir que tal proceso tenga lugar. Incluso antes de que la reanudación de las luchas hubiera tomado una forma clara, la burguesía, armada con sus termómetros sindicales y sus "expertos laborales", comprendió la situación. En este sentido, y contrariamente al período anterior de luchas en el que el proletariado había sorprendido al mundo por su resurgimiento en la escena histórica, la burguesía conoce hoy el peligro de la lucha de clases y se ha preparado para ello.
Desde el punto de vista de la burguesía, el paso de la izquierda a la oposición no se corresponde con un plan maquiavélico y planificado de antemano. La influencia y la audiencia de los partidos de izquierda y sobre todo de los sindicatos se debilitan peligrosamente a lo largo de este período de lucha por el poder o de "responsabilidad" hacia los poderes establecidos (desindicalización, pérdida de influencia y “hemorragia” de afiliados son los signos reveladores de este debilitamiento), estos últimos se han visto obligados a adoptar otra posición para no perder lo que es la base de su realidad y su fuerza: el control de la clase obrera.
Aunque están haciendo de todo y seguirán en esta vía para "recuperar su prestigio" en la oposición tomando la "cabeza" en las luchas, también se están desgastando en la oposición porque la lucha de clases no es su verdadero terreno. Por eso dijimos más arriba que la posición de la oposición de la izquierda era una posición de debilidad; es el empuje de la lucha de clases lo que determina su actual posición de oposición y "radicalización verbal".
En nuestro trabajo dentro de la lucha del proletariado, y por lo tanto al enfrentar el problema de la izquierda en la oposición, debemos tener en cuenta este doble aspecto. Por un lado, obstaculiza el desarrollo de la lucha de clases, y, por otro lado, es una posición de debilidad debido al agotamiento del marco ideológico de la burguesía. En todo caso, la izquierda tendrá que vivir y trabajar para sabotear la lucha de clases con esta contradicción que se desarrollará necesariamente con la evolución de las luchas y que la desgastará de manera más radical que la carrera por el poder.
Después de haber examinado las condiciones objetivas de la lucha de clases en la actualidad, debemos tratar de evaluar el contenido de las luchas que hemos visto desarrollarse. Pero todavía es necesario recordar rápidamente las características generales de las luchas en el período de decadencia, las dinámicas que las animan y lo que la experiencia del proletariado nos ha enseñado.
El Proceso de la Lucha de Clases
1. A diferencia del siglo XIX, el proletariado ya no puede constituirse en fuerza frente a la sociedad sin cuestionar directamente a la propia sociedad. Mientras que en la época anterior el proletariado podía desarrollar sus luchas de manera limitada y hacer ceder el capital sin sacudir a toda la sociedad, el carácter obsoleto y decadente del capitalismo y la exacerbación de sus contradicciones en períodos de crisis aguda ya no pueden apoyar la constitución de una fuerza antagónica en su seno. Las luchas del proletariado solo pueden acentuar la crisis de la sociedad y plantear la cuestión de la sociedad misma.
Los objetivos del movimiento, de cuestionar las condiciones de la existencia, se extienden al cuestionamiento de esta misma existencia; las formas de lucha, de resistencia parcial y localizada de fracciones de la clase obrera, se extienden a la clase obrera en su conjunto. El desarrollo de la lucha requiere la participación masiva de la clase obrera.
2. A diferencia del movimiento obrero del siglo pasado, que, a pesar del carácter siempre clasista de la lucha de clases, pudo desarrollarse progresivamente en la sociedad, donde cada lucha de clases parcial reforzó la conciencia y la creciente unión de los trabajadores en sus organizaciones de masas, las luchas de hoy tienen un carácter explosivo, preparado e imprevisto.
A pesar de su carácter frontal y explosivo, el desarrollo de los movimientos de masas es un proceso y obedece a una lógica que constituye la dinámica de la lucha de clases, que se desarrolla a través de varios momentos de lucha, aunque no estén necesariamente vinculados entre sí de manera evidente.
Es completamente erróneo concebir la huelga de masas como un acto único, como una acción aislada. La huelga de masas es más bien la denominación, el concepto unificador de todo un período de años, quizás de decenios, de la lucha de clases.
Rosa Luxemburgo. Huelgas de Masas, Partido y Sindicatos[1]
Es en este marco, teniendo en cuenta las leyes generales y las características del movimiento revolucionario en la actualidad, podemos y debemos mirar los elementos que nos aporta la práctica de la clase en sus últimas luchas.
Hoy estamos en el comienzo de un proceso que llevará al desarrollo de huelgas de masas; un proceso en el que la clase encontrará la manera de constituir una fuerza que regenerará la sociedad liberándola de sus cadenas capitalistas.
Por eso, hemos de poner mucha atención para identificar, en este momento, en las luchas, los elementos dinámicos, portadores de posibilidades inmediatas, para participar con todas nuestras fuerzas y capacidades en la marcha histórica del proletariado hacia el futuro.
Algunos Aspectos de la Lucha de Clases Hoy en Día
En el curso de estas últimas luchas, por embrionarias que sean, la actividad de la clase obrera ha planteado ya muchos problemas, muchos más de los que ha resuelto y no puede resolver en el futuro inmediato. Pero el hecho de que se hayan planteado en la práctica ya es un paso adelante en el movimiento. Se puede enumerar en bloque un cierto número de ellas que, si están todas vinculadas en y por el proceso de afirmación revolucionaria de la clase, aparecen todavía como elementos aislados, sin dar necesariamente una orientación clara en las luchas actuales:
- los enfrentamientos con el Estado han tenido lugar en todas las principales luchas de Europa (Longwy, Denain, París, Gran Bretaña, los mineros de Limburgo, Rotterdam ...);
- la autoorganización (comité de coordinación de Sonacotra, comité de huelga de Rotterdam);
- la solidaridad activa (Gran Bretaña, Francia);
- la ocupación de fábricas (Denain, Longwy);
- la información y sus medios de difusión a través de la prensa, radio, TV (España, Francia);
- la represión y la respuesta a ella (Denain, Longwy, 23 de marzo).
En todas estas cuestiones, los trabajadores se han encontrado con las artimañas sindicales, en sus múltiples formas, de punta a punta, y con el espíritu sindicalista que todavía pesa sobre sus conciencias; han tenido que ir más allá de ellos, pasarlos por alto, enfrentarse a ellos, y muy a menudo se han dejado atrapar por ellos.
Si todos estos aspectos, estas preguntas, surgidas de la lucha, que encontrarán su respuesta en la lucha misma, no podemos contentarnos con generalidades esperando su resolución. Contrariamente a "Por una intervención comunista" que, en Longwy y Denain, pedían a la clase obrera inscribir la "abolición del trabajo asalariado" como su bandera; contrariamente al "Grupo Comunista Internacionalista" para el que la cuestión de la hora (¡y a cualquier hora!) en la cual las luchas deben consagrase en las luchas por la "confrontación"; a diferencia de "Fomento Obrero Revolucionario" que propugna la "insurrección", y a la "Communist Workers Organisation"[2] que "espera" que las masas rompan con los sindicatos (¿y se unan al partido?) para interesarse en ellos, debemos examinar concretamente las necesidades y posibilidades de la lucha actual, así como los peligros actuales que les esperan, si queremos participar activamente en su desarrollo. En la víspera del levantamiento, los problemas cruciales inmediatos no serán los mismos que hoy. Pero hoy, en el comienzo mismo de un proceso frágil, necesitamos observar cuidadosamente los diferentes aspectos de las luchas, por débiles y pequeños que sean, para entender en cada momento dónde está el proceso, cómo se está desarrollando, dónde está el futuro inmediato del movimiento, cuál es su potencial, y hacer nuestra contribución.
Nos limitaremos a estudiar algunos de los puntos entre los mencionados anteriormente, que nos parecen dominantes en la actualidad.
Los Medios y la Extensión de las Luchas
Una de las primeras cuestiones que plantea la lucha es la de su eficacia inmediata en relación con la burguesía y su Estado. Si tomamos el ejemplo de tres situaciones diferentes en las que sus trabajadores se encuentran en la producción, podemos ver que todos se enfrentan a este problema.
- En Gran Bretaña, la huelga de tres meses de los trabajadores del acero, que extendieron en parte a la industria siderúrgica privada, no tuvo casi ningún efecto en la vida económica del país. En Holanda, a pesar de una huelga de los trabajadores portuarios de un mes, el 80% de la actividad en el puerto de Rotterdam estaba asegurada.
- Por otro lado, se han librado muchas luchas contra los despidos. En este caso, más que en otros, la presión económica que los trabajadores quisieran ejercer sobre la burguesía se hace imposible en los hechos.
- Por otra parte, en sectores vitales para el funcionamiento de la economía y el Estado (sectores de alta tecnología, pero especialmente la energía, el ejército, el transporte, etc.), los trabajadores han sido y están sujetos, tan pronto como quieren luchar, a una presión estatal muy fuerte y a imposiciones cada vez más totalitarias. En Francia, por ejemplo, hemos visto en los últimos meses una campaña de la burguesía contra las huelgas en los sectores públicos, y más recientemente, la burguesía está tratando de imponer medidas anti huelgas en la producción de electricidad.
Además, en los movimientos que la clase obrera ha dirigido en los últimos meses, ha vuelto a experimentar la dificultad de imponer una presión económica que haga efectiva su lucha. Las reservas que dispone la burguesía, el alto tecnicismo del capital y su corolario, una fuerza de trabajo limitada, la organización mundial del capital, el control y la centralización económica por parte del Estado, en resumen el poder del capital en relación con el trabajo en el terreno económico, hacen que las huelgas en una fábrica, o incluso en una rama de la industria, tengan un efecto muy limitado.
Todo esto no es nuevo y es la expresión del Capitalismo de Estado y la militarización de la vida económica impuesta por la decadencia del sistema y reforzada por la crisis aguda actual. Pero lo que es "nuevo" en las luchas de los últimos meses es que la conciencia de esta situación ha sido el estímulo, la principal fuerza que ha empujado a los trabajadores a buscar otros caminos, a extender sus luchas.
En Gran Bretaña, los obreros pronto se dieron cuenta de que bloquear el tráfico de acero en los puertos, instalaciones de almacenamiento, etc., era prácticamente imposible de lograr y que había que encontrar otra manera para imponerse. Fue entonces cuando buscaron dirigir su movimiento hacia la búsqueda de la solidaridad activa de otros trabajadores.
En Francia, la lucha de los trabajadores de la industria siderúrgica se llevó a cabo contra los despidos. En este caso, más que en otros, la presión económica no podía tener ningún peso sobre la burguesía, y los obreros se dieron cuenta de ello desde el principio. En ningún momento se declararon en huelga, y fue en las calles donde emprendieron la lucha. Cuando la CGT, en Denain, propuso la ocupación de la fábrica, fue abucheada por los trabajadores.
En Rotterdam, el problema de la extensión del movimiento surgió al principio de la huelga. Los obreros hicieron varios intentos de extender el movimiento (llamando a los otros trabajadores portuarios a la huelga) y cuando, después de tres semanas de huelga, quisieron ir a buscar a los otros obreros al puerto, fue entonces cuando el Estado envió a la policía, expresando así claramente que ahí era donde estaba el peligro de esta lucha.
En estas luchas, la clase obrera comenzó a darse cuenta de la limitación objetiva del terreno categorial y estrictamente económico, terreno en el que la relación de fuerzas solo puede ser favorable a la burguesía. Si el proletariado apenas ha comenzado a vislumbrar la cuestión, la acentuación de la crisis económica y con ella, por un lado, el aumento de los despidos y, por otro, el esfuerzo rentabilización y militarización de los sectores clave de la economía, empujará cada vez más a la clase obrera a encontrar nuevos caminos y, atacando la fuerza del capital por todas partes, a transformarla en debilidad.
La Cuestión del Desempleo y los Despidos en las Luchas Actuales
En la resolución que el CCI adoptó sobre los temas del desempleo y la lucha de clases, señalamos que "si los desempleados han perdido el terreno de la fábrica, han ganado el terreno de la calle al mismo tiempo". Las luchas del año pasado contra los despidos en la industria del acero confirmaron esta tesis.
Estas luchas nos han demostrado que la lucha contra los despidos en el "terreno de la calle" es un terreno muy propio para el desarrollo general de la lucha, su extensión y unificación, sobre todo porque el terreno de la calle va más allá de la fábrica y la corporación, que es el terreno privilegiado para el trabajo sindical.
Esta experiencia debe servir como guía e ilustración del lugar que la lucha de los desempleados puede ocupar mañana. En efecto, en una situación general de desarrollo de las luchas, la lucha de los desempleados, por estar de hecho libre de obstáculos corporativos y sectoriales y solo puede tener lugar en el "terreno de la calle", desempeñará necesariamente un papel importante en la extensión y unificación de la lucha de los trabajadores y será mucho más difícil de controlar y supervisar por los sindicatos.
Desde que hemos tenido nuestras discusiones sobre los temas del desempleo y la lucha de clases, el lento desarrollo de la crisis no nos ha dado la oportunidad de ver desarrollarse una lucha de desempleados, excepto en Irán. A pesar de la poca información a la que podríamos referirnos, todavía podemos argumentar que la cuestión del desempleo ha sido, en primer lugar, un tema central en la lucha de los trabajadores en Irán y, en segundo lugar, que ha sido una fuerza impulsora y unificadora.
Por todas estas razones, por lo tanto, en la actual situación de desarrollo extremadamente grave de la crisis y el consiguiente desempleo, no debemos disminuir nuestra atención a este asunto. Por el contrario, hay que prestar especial atención a su desarrollo, a las reacciones que provoca en la clase obrera y al modo en que la izquierda y los sindicatos intentan y tratarán de desactivar la bomba social que constituye.
Extensión y Solidaridad
Tan pronto como la clase obrera entra en lucha, en un sector u otro, surge la cuestión de la solidaridad, como una necesidad y exigencia.
En Francia, en los primeros ataques de los trabajadores de Longwy y Denain, contra los gobiernos locales –llamadas prefecturas–, las oficinas fiscales, los bancos, las cámaras patronales, y sobre todo en los primeros ataques a las comisarías en respuesta a los actos de represión de la policía, la solidaridad directa y espontánea de los otros obreros, los desempleados e incluso la población se realizó en la acción.
En Gran Bretaña, a pesar del estricto marco impuesto inicialmente por los sindicatos a la huelga y de las formas de lucha de los trabajadores del acero (piquetes para bloquear el tráfico de acero), los obreros expresaron su propia combatividad y orientación en sus intentos de dirigir la lucha hacia otros trabajadores, para buscar su solidaridad activa. Aunque los sindicatos consiguieron mantener el control de la expansión limitándola al marco corporativista que dominaban, fue bajo la presión de los trabajadores que buscaban su propio camino que lo hicieron, contra la oposición de las burocracias sindicales salientes, y esto es donde el peso y la fuerza del movimiento residió en Gran Bretaña, a pesar de todas las trampas cuidadosamente puestas por la burguesía.
En las dos luchas que tuvieron su propia organización, fuera de los sindicatos, en Rotterdam y en Sonacotra en Francia, se planteó constantemente el problema de la solidaridad. Desde el principio, como ya se ha mencionado, el comité de huelga de Rotterdam se preocupó por la extensión del movimiento y la solidaridad de otros trabajadores, que surgió, de forma embrionaria, en Ámsterdam. Durante toda la lucha de Sonacotra, la cuestión de la solidaridad de los trabajadores franceses estuvo en el centro de las preocupaciones del comité de coordinación. Los eslóganes dominantes de todas las manifestaciones de inmigrantes eran: "¡franceses, inmigrantes, mismos patrones, misma lucha!”; "Trabajadores franceses, inmigrantes: ¡solidaridad!".
Este esfuerzo de la clase obrera por buscar la solidaridad es una manifestación muy positiva de las luchas actuales y de los pasos que está empezando a dar para tomar conciencia de su naturaleza fundamentalmente unida por los mismos intereses.
Sin embargo, este esfuerzo, aún frágil, se enfrenta a muchos obstáculos. El primero es, por supuesto, el nivel general de la lucha de clases. Aunque la solidaridad es un acto voluntario y consciente, requiere, sin embargo, un desarrollo general de la combatividad y de las luchas obreras. Los trabajadores inmigrantes en Francia, por otra parte, han tenido la amarga experiencia de esto a lo largo del período de reflujo de la lucha de clases. Dicho esto, otro obstáculo para el desarrollo de la solidaridad obrera es una concepción confusa de la solidaridad, concepción que pesa tanto más en la conciencia del proletariado porque se refiere a la "solidaridad obrera" tal como se podía lograr en las luchas del siglo pasado.
Mientras que en el siglo XIX la solidaridad de la clase obrera podía expresarse en el apoyo material y financiero de las huelgas, a través de los fondos de huelga organizados por los sindicatos y que permitían a los trabajadores resistir hasta que los patrones cedían, hoy, como hemos visto anteriormente, la presión económica de la clase ya no puede ser ejercida en el marco de una fábrica o incluso de una rama de la industria. Hoy en día, muchos trabajadores han experimentado largas huelgas que, a pesar del apoyo material y la "popularización" organizada por los sindicatos, no solo no hicieron ceder a la burguesía, sino que condujeron a la desmoralización en el aislamiento.
Mientras que fundamentalmente, la búsqueda de la solidaridad de la clase obrera en lucha hoy en día se impone a través de la necesidad de romper el aislamiento, la burguesía trata de desviar esta orientación, cuando la lucha contiene demasiados peligros y potencialidades con respecto a su poder, utilizando la necesidad de solidaridad en su propio beneficio. Así, en Brasil, los trabajadores han pagado el precio del "apoyo" que les dieron la burguesía y los sacerdotes que, en nombre de ese apoyo, consiguieron encerrarlos en sus iglesias y desviar el movimiento a su propio terreno, el de la "democracia" (sindicalismo libre) y de la nación. De la misma manera, en Francia, pocas huelgas han tenido un "apoyo" tan masivo y "amplio" de todos los poderes establecidos, desde Chirac hasta la prensa, como la de los trabajadores de limpieza del metro: todos han puesto su dinero en nombre de la solidaridad, para llevar al aislamiento completo de los trabajadores.
La concepción burguesa de la solidaridad es la solidaridad de las clases, la unión de todos los ciudadanos detrás de una sola bandera, una "causa" en nombre de la cual se sacrifican por un momento los intereses particulares y divergentes. La solidaridad de la clase obrera es la solidaridad de clase: son sus intereses comunes los que los trabajadores logran en cualquier acción de solidaridad. Para la burguesía, la solidaridad es una noción moral; para la clase obrera, es su práctica.
Por las características de la lucha de clases en el período de la decadencia, la solidaridad de la clase obrera de hoy, la única forma en que puede expresarse, es a través de la solidaridad activa que significa, esencialmente, la participación de otros sectores en la lucha, la extensión de la lucha. La solidaridad es tanto un factor activo como un producto de la unificación de las luchas.
La Cuestión Sindical
La cuestión sindical es la piedra de toque del futuro de la lucha de clases actual. Más que en la represión directa y brutal, es en la mistificación y desviación sindical donde residirá la ofensiva burguesa contra la clase obrera, paso previo a una represión posterior. Es en todos los frentes que la izquierda y los sindicatos atacarán la lucha de clases: aislamiento, desviación, provocación, etc.
La liberación de la camisa de fuerza sindical está lejos, por el momento, de expresarse de manera clara, sobre todo en los países donde tienen una larga tradición histórica, como Gran Bretaña. Si en Francia el movimiento de Longwy y Denain comenzó con excesos sindicales, si en Italia la CGIL, por todas sus acciones abiertamente anti -obreras, está particularmente desacreditada y los movimientos, como el de los trabajadores de los hospitales, tuvieron lugar directamente contra ella, el esclarecimiento de la cuestión sindical en la conciencia de los trabajadores requiere un mayor desarrollo de las luchas.
Es fundamentalmente correcto decir que la cuestión sindical es un asunto crucial, el brazo armado de la burguesía en las filas del proletariado, y mientras los sindicatos organicen las luchas y las mantengan en su seno, constituyen el obstáculo más poderoso para cualquier desarrollo ulterior.
Esta verdad general es indispensable reconocerla para poder contribuir verdaderamente al desarrollo de la lucha de clases y a la conciencia del proletariado, y en este sentido la resistencia de muchos grupos revolucionarios a reconocer esta cuestión es un obstáculo para el cumplimiento de su función.
Pero este reconocimiento general no es suficiente. Los trabajadores no responderán a la pregunta del sindicato siguiendo un razonamiento teórico, general, sino confrontándolo en la práctica. Y es en esta práctica donde debemos examinar cómo surge y cómo podemos contribuir a su verdadera aclaración. Repetir, como lo hacen el CWO, el FOR y el PIC, que los sindicatos son anti -obreros y que deben deshacerse de ellos, no arroja mucha luz sobre la forma concreta en que la clase obrera va a lograrlo. Siempre se puede magnificar el futuro y exorcizar los sindicatos en la imaginación, pero no explica el presente, y el camino del presente al futuro.
La presencia de los sindicatos en una lucha no significa que la lucha haya terminado. Contrariamente a lo que el FOR, el PIC o el CWO pueden pensar, detrás de la marcha sobre París convocada por la CGT, en los movimientos de huelga en Gran Bretaña y a pesar del control sindical sobre el movimiento, la clase obrera fue capaz de ejercer un verdadero empuje de clase y la lucha contenía potencialidades sin que aún rompiera con el marco sindical. Pero este impulso se expresa, de manera positiva, en otro lugar, y eso es lo que debemos ser capaces de reconocer.
La ruptura con el terreno sindical es una condición constante para un desarrollo real de la lucha, pero no es un "objetivo" de la misma. Su objetivo es su refuerzo que obedece a sus propias necesidades:
- que la clase obrera tome sus luchas en sus manos (esto significa asambleas generales y discusiones, autoorganización)
- que la lucha se amplíe (la extensión de la lucha).
Y es precisamente cuando trata de responder a sus propias necesidades que la lucha puede realmente plantear la cuestión de la ruptura del sindicato.
En el centro de la dinámica de la lucha de clases, la cuestión de la extensión del movimiento a todos los estratos del proletariado más allá de las categorías y corporaciones, así como la cuestión de la autonomía y la autoorganización están indisolublemente ligadas.
Que una clase explotada, dominada económica e ideológicamente, intimidada y humillada diariamente, tome su lucha en sus manos, la organice y la dirija colectivamente constituye precisamente el primer acto revolucionario, pero esto es imposible sin la unidad de la clase más allá de las divisiones que el capitalismo determina.
Desde las primeras oleadas que anunciaron el período revolucionario de 1905, Rosa Luxemburgo expuso las características de masa de estos movimientos y llegó a la conclusión de que "no es la huelga de masas la que produce la revolución, sino la revolución la que produce la huelga de masas". Lenin, por otra parte, sacó la otra faceta de las enseñanzas de este período diciendo de los Consejos Obreros, que surgieron de estos movimientos, eran "la forma definitiva de la dictadura del proletariado".
Basándonos en la experiencia pasada, debemos plantear en las luchas actuales la unidad de estos dos aspectos que constituyen la autoorganización y la extensión de las luchas. En la medida en que los sindicatos pueden y serán cada vez menos capaces de oponerse abiertamente a las luchas de los trabajadores en todos sus aspectos, y aún menos capaces de mantener la iniciativa y la cabeza de cualquier lucha que surja repentinamente, uno de los aspectos esenciales de su trabajo de sabotaje será atacar y obstaculizar a la clase obrera en los aspectos más débiles de los movimientos. Así, en un caso, hará todo lo posible para impedir la extensión y la unificación de las luchas; en otro, impedir la autoorganización, el poder soberano de las asambleas generales, y esto porque solo la unidad de estos dos aspectos de la lucha permitirá a la clase obrera echar profundas raíces en el terreno de su práctica revolucionaria.
En este trabajo de sabotaje, el "sindicalismo de base" será el arma de los sindicatos en las luchas por venir. Y esta arma es tanto más perniciosa ya que parece adaptarse, en todo momento, a las necesidades del movimiento, responder a sus iniciativas y, en definitiva, expresar el propio movimiento. Su flexibilidad, su capacidad de adaptación, puede hacer que adopte nuevas formas que no esperábamos y en las que no se incluirá la palabra "sindicato".
El peligro del sindicalismo no solo reside en la forma sindical, sino también en su espíritu. El espíritu sindical pesa en la conciencia de los trabajadores, tanto como un peso del pasado como una mistificación del presente. Por lo tanto, debemos estar particularmente atentos a este peligro y detectar cómo se expresa en formas que parecen ser obreras. Las conferencias de los trabajadores portuarios extra -sindicales o los intentos del comité de huelga de Rotterdam de pedir solidaridad financiera nos han mostrado cómo el espíritu, las concepciones sindicales pueden pesar en las expresiones vivas de las luchas actuales.
La Izquierda y los Sindicatos en la Oposición
El "vacío social" dejado por el fin de la perspectiva electoral y la "izquierda en el poder", ante el profundo descontento de la clase obrera, exacerbado por la aplicación de los planes de austeridad, explica en gran medida que de todas las luchas que hemos visto desplegar, en los dos últimos años, las de Longwy y Denain son las que más han avanzado y las que mejor han planteado los problemas de la lucha.
La radicalidad de estas luchas fue a la vez producto del fin de la perspectiva electoral y, como reacción, aceleró el paso de la izquierda y los sindicatos a la oposición.
Desde entonces y en diferentes países, hemos tomado conciencia del freno y del peso que la izquierda y los sindicatos en la oposición representan para el desarrollo de la lucha (y también para nuestra intervención).
Pero la situación actual, que la izquierda y los sindicatos parecen controlar bien, no debe llevarnos, a pesar de las dificultades que los trabajadores encuentran en sus luchas, a asimilar el período actual al período de regresión de los años pasados. Estamos en una fase en la que, después de haber vuelto al camino de la lucha, la clase obrera está de alguna manera digiriendo y experimentando la izquierda en la oposición.
Conclusión
La lucha de clases se ha reanudado a escala mundial; desde Irán hasta los Estados Unidos, desde Brasil hasta Corea, desde Suecia hasta la India, desde España hasta Turquía, las luchas del proletariado se han multiplicado en los últimos dos años.
En los países subdesarrollados, con la terrible profundización de la crisis, el reclutamiento de la "Liberación Nacional" tiende a disminuir. Tan pronto como Rhodesia (Zimbabwe) obtuvo su "independencia" y "autodeterminación de los negros", se produjeron huelgas para aumentar los salarios. A los ojos de toda América Latina, el mito del "hombre nuevo de Cuba" acaba de sufrir un último golpe mortal con el éxodo de la población. Las ilusiones sobre la Liberación Nacional que hicieron el apogeo de los izquierdistas y movilizaron la revuelta de la juventud de los años 60 en los países avanzados a los gritos de "Castro, Ho Chi Min y Che Guevara" han terminado.
En los países subdesarrollados se han desarrollado movimientos que contienen la ruptura con la ideología nacionalista de la guerra. En Irán, el enorme movimiento que llevó a la caída del Sha, en el que el proletariado ocupó un lugar decisivo, no se embarcó detrás de la bandera nacionalista de Jomeini y Bani Sadr. Las manifestaciones en las que las consignas decían: "Guardianes de la Revolución de Savak" son una expresión muy clara de esto. En Corea, este cerco interimperialista entre los dos bloques, los movimientos de los estudiantes y sobre todo de los trabajadores dan la espalda al "interés nacional" que quieren imponerles.
La no inscripción del proletariado detrás del proyecto de la nación y la guerra se expresa en zonas donde la guerra no se ha detenido en 30 años.
En ese contexto mundial, y ante la ausencia de fracciones de la burguesía de los países desarrollados que movilicen a la población y obtengan un consenso nacional, el bombo de los gobiernos sobre la Tercera Guerra Mundial puede convertirse en su contrario.
En efecto, la burguesía en el pasado no movilizó al proletariado para la guerra simplemente anunciando la guerra. Por el contrario, la socialdemocracia antes de la Primera Guerra Mundial la desarmó detrás de las banderas del pacifismo. Antes de la Segunda Guerra Mundial, el consenso nacional se construyó en torno al antifascismo, y la clase obrera no era consciente de que la Guerra de Etiopía y luego la Guerra de España eran momentos preparatorios para la Guerra Mundial.
Hoy, la burguesía, que no tiene nada más que proponer, busca presentar la guerra como un hecho ineludible, inscrito en la historia de la humanidad, con la esperanza de hacerla aceptar acostumbrando a la gente a la idea. Todo el mundo sabe que Afganistán es un paso hacia una tercera guerra mundial.
El nivel y el desarrollo de la lucha de clases se expresa en las propias luchas, y también en los grupos que surgen y manifiestan el esfuerzo de la conciencia de clase.
Hoy, la recuperación sigue siendo lenta y difícil. Contrariamente a la primera ola de luchas de hace diez años, que reavivó la idea de la revolución en la sociedad, esta perspectiva sigue siendo hoy, subyacente y no se expresa tan abiertamente como lo fue en su momento, cuando surgieron multitud de grupos que defendían una orientación revolucionaria. Pero el movimiento revolucionario de la época estaba fuertemente marcado por las inferencias pequeñoburguesas de la revuelta estudiantil, que se expresaba en todas las variantes de activismo, de obrerismo, de modernismo, que hemos conocido y que tenían en común una concepción fácil de la revolución.
Tales influencias e ilusiones tienen cada vez menos espacio hoy en día en el emergente movimiento proletario. La reflexión que comienza a tener lugar en la clase obrera se expresa en parte en los grupos y círculos que han surgido en Italia y que se desarrollarán desde las profundidades de la propia clase obrera.
El proceso de desarrollo de un medio revolucionario será más lento y difícil que hace diez años, a imagen del movimiento mismo, pero también será más profundo y estará más arraigado en la práctica de la clase obrera. Por eso una de nuestras orientaciones esenciales es estar atentos y abiertos a sus primeras manifestaciones, sean cuales sean sus confusiones.
Junio, 1980.
[1]Rosa Luxemburgo, Huelga de Masas, Partido y Sindicato (Madrid: Fundación Federico Engels, 2003), 53, https://www.marxists.org/espanol/luxem/06Huelgademasaspartidoysindicatos... [25].
[2] De estos grupos el primero ya desapareció hace mucho tiempo; el segundo, el GCI, tomó rápidamente un carácter parásito. Ver ¿Para qué sirve el GCI? https://es.internationalism.org/revista-internacional/200602/516/para-que-sirve-el-grupo-comunista-internacionalista-gci [26] ;FOR, en cambio, así como la CWO, son grupos proletarios, el primero ya desaparecido y el segundo integrado en la TCI.
Herencia de la Izquierda Comunista:
Rubric:
El partido desfigurado: la concepción bordiguista
- 5077 lecturas
La Tercera Conferencia Internacional de grupos de la Izquierda Comunista quedó varada en un banco de arena, formalmente a causa de la cuestión del Partido. No cabe duda que esa explicación fue tan solo un pretexto. La verdad es que desde la Segunda Conferencia "Battaglia Comunista" y el "Communist Workers Organisation" estaban inquietos, y desde luego más preocupados por los intereses inmediatos de su grupo -lo que es característico de aquellos grupos contaminados por el sectarismo- que por la
La Tercera Conferencia Internacional de grupos de la Izquierda Comunista quedó varada en un banco de arena, formalmente a causa de la cuestión del Partido. No cabe duda que esa explicación fue tan solo un pretexto. La verdad es que desde la Segunda Conferencia "Battaglia Comunista" y el "Communist Workers Organisation" estaban inquietos, y desde luego más preocupados por los intereses inmediatos de su grupo -lo que es característico de aquellos grupos contaminados por el sectarismo- que por la importancia que pueden tener, en el actual período de auge de la lucha de la clase obrera, las Conferencias internacionales de grupos comunistas; haciendo incluso todo lo posible para hacerlas fracasar.
Puede que esta situación complazca a los bordiguistas del "P. C. Internacional" que han insistido siempre en que no se puede esperar nada bueno de las conferencias entre grupos comunistas, sobre todo cuando existe, desde 1943, el Partido Internacional Único; es decir, su pequeño grupo. En total acuerdo lógico con ellos mismos, los bordiguistas, consideran que son el único grupo comunista del mundo. Siempre "lógicos" con su postulado, según el cual el "Programa" de la revolución comunista quedó definido en 1848 por Marx y desde entonces no se le puede cambiar ni una coma y afirmando además que el partido es único (como Dios) y monolítico (como el partido de Stalin)[1], los bordiguistas rechazan toda discusión y exigen, pura y simplemente, la adhesión individual a su Partido por parte de todos aquellos que quieren militar por el comunismo.
"Battaglia Comunista" (B. C.) parece más abierto a la discusión. Pero es más apariencia que realidad. Para B. C. la discusión no es una confrontación de posiciones sino la exigencia de ser reconocido como el partido VERDADERO, como el único habilitado para hablar en nombre de la Izquierda Italiana. Battaglia, como "Programa Comunista", no comprende el proceso de reagrupamiento de los grupos comunistas, dispersos por la presión de 50 años de contrarrevolución; proceso que comienza con el auge de la lucha de clase del proletariado y se desarrolla sobre la base de un nuevo examen crítico de las posiciones que fueron enunciadas, durante la última ola revolucionaria y la experiencia ulterior, de modo que permitieran superar tanto la inmadurez como los errores de antaño, y precisar una coherencia teórico-política capaz de dar mayor cohesión y unidad a un futuro partido comunista internacional.
Este artículo no tiene como objetivo volver a hablar de las incomprensiones de los numerosos "herederos" de lo que fue la corriente Izquierda Comunista respecto al inevitable proceso del reagrupamiento de las fuerzas comunistas y del lugar que ocupan en éste las Conferencias internacionales. Ya hemos tratado ese tema en numerosos artículos de nuestra prensa y, en particular, en el último número de la Revista Internacional. Nos limitaremos aquí a una cuestión concreta, pero de gran importancia: la cuestión del partido: su función, el lugar que ocupa en el desarrollo de la lucha del proletariado contra la burguesía y el sistema capitalista,...
EL COSEJISMO Y EL PARTIDO:
DIVERGENCIAS REALES Y FALSAS DIVERGENCIAS
Para poder avanzar en la discusión sobre el partido, ante todo hay que saber y querer establecer correctamente el marco del debate. El método más improductivo de llevar a cabo un debate es recurrir a la deslealtad y borrar los marcos distintivos, definitorios, de lo que se denomina consejismo y de quiénes son los partidarios convencidos de la necesidad del partido. Agitando a tontas y a locas el espantajo del consejismo contra todos aquellos que no comparten la concepción bolchevique del partido -y sobre todo la caricatura exagerada que de él hacen los bordiguistas-, se mantiene y desarrolla la confusión, tanto sobre lo que es el Consejismo como sobre la misma noción de partido.
El movimiento consejista surge en los tormentosos años de la oleada revolucionaria que siguió a la Primera guerra mundial. Comparte con la Izquierda Comunista (excepto la de Italia) la idea fundamental de que el movimiento sindical, tal y como existe, no sólo ha dejado de ser una organización de defensa de la clase obrera, sino que la estructura misma de la organización sindical no se corresponde con las necesidades de la lucha del proletariado en el nuevo período histórico que se abre con la guerra y que plantea y pone al orden del día la revolución comunista. Las tareas que se imponen a la clase obrera en este nuevo periodo exigen un nuevo tipo de organización que no esté basado en criterios particulares, individuales, profesionales, corporativistas y estrictamente de defensa económica sino que sea realmente unitario, abierto a la actividad dinámica de toda la clase, que no separe la defensa de sus intereses económicos inmediatos de su meta histórica: emancipación de la clase obrera y destrucción del capitalismo. Tal organización no puede ser otra que los Consejos de fábrica, coordinados y centralizados.
Lo que separa a los Consejistas de la Izquierda Comunista es que los primeros no sólo niegan toda utilidad a la existencia de un partido político, sino que consideran la existencia de todo partido como nociva para la lucha de clases. Los consejistas preconizaban la disolución de los partidos dentro de la organización unitaria: Los Consejos. Este punto fue lo que les separó de la Izquierda Comunista y les condujo a romper con el KAPD.
En sí, el Consejismo representa una actualización del anarco-sindicalismo de antes de la guerra. Si el anarcosindicalismo era una reacción epidérmica contra el electoralismo y el oportunismo de la socialdemocracia, el Consejismo es una reacción contra las tendencias ultra-partidistas en la organización comunista; tendencias que comienzan identificando y confundiendo la dictadura del proletariado con la dictadura del partido y terminan sustituyendo, pura y simplemente, la una por la otra.
Los ultra-partidistas o neo-bolcheviques esquivan la crítica de sus concepciones ultra-leninistas insistiendo firmemente en que la corriente Consejista proviene de una escisión de la Izquierda Comunista -en Alemania en particular-. Esta apreciación, que según ellos mancha para siempre la Izquierda Comunista (excepto la de Italia) con el pecado original del consejismo, es su principal argumento.
Este argumento tiene tanto valor como el que pueda tener reprochar a la Izquierda revolucionaria haber militado en las filas de la Segunda Internacional antes de la guerra; y no es menos estúpido que acusar a los bolcheviques de haber "engendrado" al estalinismo.
La Izquierda Comunista no es, por más que piensen y digan los ultra-partidistas, el seno materno del consejismo; porque de lo que se alimenta el consejismo es de concepciones erróneas, de la imagen que dan, ciertos revolucionarios, del partido y de la relación de éste con la Clase. Las aberraciones de unos alimentan y refuerzan las aberraciones de los otros y viceversa.
Cuando los bordiguistas nos acusan de consejismo, para justificar su causa, recurren a la polémica fácil y no responden coherentemente a la crítica que nosotros hacemos de sus aberraciones. En vez de hacer el esfuerzo de responder con argumentos les es, claro está, más fácil recurrir al método de "Si quieres matar a tu perro, di que tiene la rabia". Tal método, que consiste en inventar cualquier cosa y atribuírsela al adversario, puede ser eficaz momentáneamente pero resulta completamente ineficaz y negativo a largo plazo. No hace más que enredar la discusión, en vez de clarificarla y aclarar las posiciones de unos y otros.
Cuando Battaglia Communista, por ejemplo, critica al consejismo en una Conferencia de grupos comunistas, parece que haya que despachar la cuestión diciendo: ¡No pasa nada, los compañeros le están buscando los tres pies al gato! Pero cuando B. C. atribuye a la CCI lo de "consejista" para justificar su sabotaje de la Conferencia, se pregunta uno ¿qué se debe pensar de un grupo como B. C. a quién le costó diez años darse cuenta de que discutía con un grupo... consejista -y eso después de haber organizado durante cuatro años Conferencias Internacionales con él? Pues, en su poca perspicacia organizativa y en su escaso olfato político. Con el cuento del "consejismo de la CCI", B. C. en vez de convencer no hace más que desacreditarse a sí misma como grupo político serio y responsable.
No tenemos la intención de exculparnos aquí de la acusación de consejismo. Eso le toca demostrarlo a nuestros contradictores. Basta con conocer un poco la prensa de los grupos de la CCI, y en particular su Plataforma política, para saber que hemos rechazado y combatido siempre las aberraciones del consejismo.
¿No es cómico oír el mismo reproche por parte de CWO (Communist Workers Organisation) -con quien mantuvimos largos meses de discusión para convencerles de que su análisis de la Revolución rusa como revolución burguesa y del Partido bolchevique como partido burgués eran falsas; y a quien hubo que tirar de las orejas para sacarles del pantano modernista de Solidarity? Tras su permanencia en el ultra-anti-partidismo, la CWO se convierte ahora al ultra-partidismo y combate contra las concepciones de la CCI referentes al partido.
Dejemos a un lado todas esas tonterías sobre el consejismo de la CCI[2] y veamos las divergencias reales que nos separan en lo referente a la manera de concebir el Partido.
LA NATURALEZA DEL PARTIDO
Bastante les costó a muchos grupos deshacerse claramente de la tesis de Kautsky, adoptada y defendida por Lenin en "¿Qué hacer?". La tesis afirma que la lucha de clase del proletariado y la conciencia socialista emanan de dos premisas absolutamente diferentes. Según esa tesis: la clase obrera no puede elaborar más que una conciencia "trade unionista", es decir, limitada a la lucha por sus reivindicaciones económicas inmediatas en marco del capitalismo; la conciencia socialista del proletariado, la de la emancipación histórica de la clase, no puede ser obra sino de intelectuales que se interesan por los problemas sociales. De ahí resultaría, por deducción lógica formal, que el partido es la organización de esos intelectuales radicales que se dan como tarea: "APORTAR ESA CONCIENCIA A LA CLASE OBRERA". Tenemos así: no solamente un ser separado de su conciencia, un cuerpo separado de su espíritu; sino también un espíritu sin cuerpo, realizado en sí mismo. En fin, un galimatías. Una visión idealista del mundo proveniente de los neohegelianos, que Marx y Engels atacaron implacablemente en sendas obras: "La Sagrada Familia" y "La Ideología Alemana".
Con el Trotski del "Informe de la Delegación Siberiana"[3], con Rosa Luxemburgo y tantos otros revolucionarios, la CCI rechaza categóricamente esa teoría que no tiene nada que ver con el marxismo; en realidad lo contradice. El mismo Lenin reconoció públicamente diez años después que sobre ese punto había exagerado demasiado y se había dejado llevar por la polémica en contra del economicismo. Todas las contorsiones del PCInt (Programa) y todas las piruetas "dialécticas" del PCInt (B. C.) para justificar la teoría de Kautsky (y afirmar su "fidelidad" a Lenin) les conduce solamente a enredarse cada vez más en afirmaciones totalmente contradictorias. Ningún anatema contra el espontaneísmo, ni los exorcismos contra el "consejismo" pueden salvarles de la obligación de pronunciarse de una vez por todas acerca de ese punto fundamental. No se trata de una controversia entre leninismo y consejismo sino entre marxismo y kautskismo[4].
Las implicaciones políticas a las que lleva esa teoría son mucho más graves que los aspectos filosóficos y metodológicos: convierte al proletariado en una simple categoría económica. Muy al contrario, Marx reconoce en éste a una clase histórica que lleva en sí la solución de todas las contradicciones en que está atrapada la humanidad, con toda la sucesión de sociedades divididas en clases en la que ha estado prisionera.
¡Y es precisamente a la clase que contiene en su naturaleza la emancipación de toda la humanidad, junto con la suya propia, a quién se le niega la capacidad de tomar conciencia, en la lucha de clases, de sí misma y de su misión en la historia! Sólo ven en el proletariado sus aspectos heterogéneos y no ven que es la clase más homogénea, la más "socializada", la más concentrada y más numerosa de la historia. Ignoran el hecho de que es la clase menos alienada por los intereses de propiedad privada y que su miseria es, más que la suya propia, la miseria acumulada por toda la humanidad. No comprenden que es la primera clase de la historia capaz de tener una conciencia verdaderamente global y no alienada. Y es desde esa ignorancia y esa incomprensión de la naturaleza de la clase obrera desde donde pretenden "inyectarle la conciencia", precisamente a la clase de la conciencia... Esa teoría no es otra cosa que el producto de mentes megalómanas, de la intelectualidad pequeño burguesa.
¿Y el partido? ¿Y el programa comunista? Al contrario que para Kautsky y para Lenin, mal que les pese o no les guste a los bordiguistas de todo tipo, el partido y el programa comunista no son para nosotros ninguna revelación misteriosa sino, muy simplemente, el producto de la existencia, de la vida y de la actividad de la clase; y compartimos, sin temor a parecer espontaneístas, la crítica de R. Luxemburgo, la cual contrapone a la fórmula de Lenin: "el partido al servicio del proletariado", la de "el partido de clase". En otras palabras, un organismo segregado por la clase para responder a sus necesidades. El partido no es un Mesías delegado por la Historia al proletariado para salvarlo, sino un órgano que la clase se da en su lucha histórica contra el orden capitalista.
La discusión no va de saber si el partido es o no un factor de la toma de conciencia. Ese debate sólo tiene razón de ser en el enfrentamiento con los anarquistas o los consejistas, pero no entre grupos que se reclaman de la Izquierda Comunista. Seamos claros: si B. C. insiste tanto en debatir a ese nivel, es únicamente para no dar respuesta al problema de la naturaleza del partido: de qué y de quién es producto. La repetición obstinada de B. C. sobre el "partido-factor" aparece como lo que es: una escapatoria para no reconocer que, ante todo, el partido es un producto de la clase y que su existencia, al igual que su evolución están determinadas por la existencia y la evolución de la clase obrera.
Los bordiguistas "ortodoxos" de Programma no necesitan recurrir a los sofismas (llamados "dialécticos") de Battaglia y proclaman abiertamente que la clase no existe más que por obra y gracia del Partido. Si se les hace caso: la existencia del partido determina la existencia de la clase. Según ellos, el partido existe desde el "Manifiesto Comunista": antes de esa fecha no había partido y por consiguiente no había proletariado. Podemos admitir que así sea, pero entonces ese partido tendría la milagrosa virtud de hacerse invisible puesto que, según ellos, no ha dejado de existir desde 1848. Si vemos la historia, hay que reconocer que los hechos no concuerdan con sus postulados. La "Liga de los Comunistas" existió... cuatro años; La Primera Internacional... diez años; la Segunda Internacional quince y la Tercera ocho años, y eso contando con generosidad. O sea, en total, 37 años de 132. ¿Qué le paso al Partido durante cerca de un siglo? Esta pregunta no molesta a nuestros bordiguistas que se han inventado una teoría: la del "Partido real"/"Partido formal". Según esa "teoría", el partido "formal" es el hábito exterior, material visible, que puede desaparecer; pero el partido "real", espíritu puro, sigue existiendo, no se sabe bien dónde, invisible.
Aventura semejante le habría ocurrido al propio partido bordiguista, el cual (contando generosamente también) habría desaparecido desde 1927 hasta 1945 (¡justo el tiempo en que Bordiga estuvo durmiendo!) ¡Y son esos disparates vergonzosos lo que nos presentan como si fuera la quintaesencia del marxismo restaurado! En cuanto al "programa acabado e invariante" y el "partido histórico real" están hoy encarnados en cuatro partidos (!) todos P. C. Int. y que se proclaman todos monolíticos; todos grandes y meritorios espadachines que combaten... ¡el consejismo! Es difícil, muy difícil discutir seriamente con partidos de ese estilo.
Los bordiguistas creen poder apoyar su concepción del partido en citas de Marx y Engels que extraen arbitrariamente de su contexto. Al hacerlo, cometen tremendos abusos contra el fondo y el espíritu que animan la obra de esos grandes pensadores y fundadores del socialismo científico[5].
Es lo que sucede con la tan traída y llevada frase del Manifiesto Comunista: "La organización del proletariado en clase y por lo tanto en partido político". Sin querer hacer una exégesis sobre la validez literaria de la traducción[6], basta con leer todo el capítulo de donde se entresaca esa frase para convencerse de que no tiene nada que ver con la interpretación que le dan los bordiguistas al transformar la locución "por lo tanto" en una condición previa para la existencia de la clase; cuando para Marx significa: un resultado del proceso de la lucha de la clase obrera.
Lo que preocupa a Marx y a Engels en El Manifiesto es la necesidad ineludible de que la clase obrera se organice, y no la organización del partido en particular. El manifiesto trata de manera muy vaga el problema de la organización de un partido preciso. Tanto es así que hasta llegan a proclamar que "los comunistas no forman un partido distinto, opuesto a los demás partidos obreros" y a terminar el Manifiesto no con el llamamiento a la formación de un partido comunista, sino con: "¡Proletarios de todos los países, uníos!".
Se pueden citar centenares de páginas en donde Marx y Engels enfocan la organización bajo el ángulo de la organización general de la clase a quien atribuyen no sólo la función de defensa de los intereses inmediatos, económicos, sino igualmente el cumplimiento de la finalidad histórica del proletariado: la destrucción del capitalismo y la instauración de una sociedad sin clases.
Citemos solamente el siguiente extracto de una carta de Marx a Bolte del 23 de Noviembre de 1871:
"El movimiento político de la clase obrera tiene como objetivo, desde luego, la conquista del poder político por la clase obrera, y para eso es necesario, naturalmente, una organización de la clase obrera que tenga cierto grado de desarrollo previo, formada y hecha crecer en las luchas económicas de la misma clase.
Pero, por otra parte, cada movimiento en el cual la clase obrera se oponga como clase a las clases dominantes y trate de doblegarlas ejerciendo una presión desde el exterior, es un movimiento político. Por ejemplo, tratar de arrancar a capitalistas individuales, en una sola fábrica o un solo ramo industrial, por medio de huelgas etc., una reducción del tiempo de trabajo, es un movimiento puramente económico; en cambio, el movimiento que trata de obtener la ley de la jornada de 8 horas, etc., es un movimiento político. Y es de esa manera cómo de todos los movimientos económicos aislados de los obreros surge, en todas partes, un movimiento de la clase para hacer triunfar sus intereses de manera general, de forma que tenga fuerza de presión social general".
Marx añade:
"Si esos movimientos suponen cierta organización previa, son también, por su lado, "medios de desarrollar esa organización".
Todo ese movimiento se desarrolla sin la varita mágica del Partido. Hablando de la organización, Marx trata aquí de la Asociación Internacional de Trabajadores (la Primera Internacional) en la cual los partidos propiamente políticos, como el de Bebel y Liebknecht en Alemania, son una parte más, entre otras. Es esa Internacional, la organización general de todos los obreros, a la que Marx considera: "constitución del proletariado en partido político, indispensable para asegurar el triunfo de la revolución social y de su meta final, la abolición de las clases"
Es tan evidente, que el texto continúa con las siguientes palabras: " (...) que es necesario que la unión de las fuerzas de la clase obrera que se ha realizado por las luchas económicas, sirva igualmente de palanca para la gran masa de la clase en su lucha contra el poder de sus explotadores".
Resolución de la Conferencia de Londres de la A.I.T. de Septiembre de 1871 "que recuerda a los miembros de la Internacional que, en el estado actual de luchas de la clase obrera, su actividad económica y su actividad política están inseparablemente ligadas".
Comparemos estos textos de Marx con algunas afirmaciones de los bordiguistas y compañía: "Mientras existan clases, será imposible, tanto a las clases como a los individuos, obtener conscientemente algún resultado. Solamente el partido lo puede" (Trabajo de grupo, nº 3. Pág. 38. Marzo-Abril de 1957). ¿De dónde le viene esa virtud "solamente al partido"? y ¿por qué exclusivamente a él?
"Ahora bien, el proletariado no es clase sino en la medida en que se agrupa tras un programa, es decir, un conjunto de reglas de acción determinadas por una explicación general y definitiva del problema propio de la clase y de la meta que debe alcanzar para resolverlo. Sin ese programa su experiencia no supera el aspecto más estrecho de la miseria que le impone su condición". (Trabajo de grupo, nº 4. Pág. 10. Mayo-Junio de 1957)[7]
¿De dónde le vienen esas "reglas de acción" que constituyen "el programa"? Según los bordiguistas ese programa no puede en absoluto provenir de la experiencia de la lucha de la clase obrera, por la sencilla razón de que esa "experiencia no supera el aspecto más estrecho de la miseria que le impone su condición". Entonces ¿de dónde le llega o puede llegarle al proletariado la conciencia de su ser? Los neobolcheviques contestan: "a través de una explicación general y definitiva del problema propio de la clase". Los bordiguistas no sólo afirman que por "su condición" la clase es absolutamente incapaz de "superar el aspecto más estrecho de la miseria"; aún más categóricamente pretenden que el ser mismo, el proletariado, no es clase y no puede tener existencia como tal, sin la primera condición: que exista previamente un Programma...: "una explicación general y definitiva" alrededor de la cual pueda agruparse para convertirse en clase.
Que hay de común entre esta visión y la de Marx, para quien:
"Las condiciones económicas primero transformaron a las masas del país en trabajadores. La dominación del capital le dio a esa masa una situación común, unos intereses comunes. Así pues, esa masa es ya una clase ante el capital pero no todavía para sí misma. En la lucha de la que hemos señalado sólo algunas de las fases, ésta masa se reúne y se constituye en clase para sí misma. Los intereses que defiende se transforman en intereses de clase. Pero la lucha de clase contra clase es una lucha política". Esto, después de haber afirmado unos renglones más arriba: "En esa lucha, verdadera guerra civil, se reúnen y se desarrollan todos los elementos necesarios para una batalla venidera. Cuando alcanza ese punto, la asociación adquiere un carácter político". ("Miseria de la Filosofía. Capítulo II, punto 5: ‘Huelgas y coaliciones'")
Allí donde los bordiguistas, con Proudhon, sólo ven "la miseria" en la condición de la clase, nosotros vemos, con Marx, una clase en movimiento, que pasa de la resistencia a la coalición, de la coalición a la asociación, y de la lucha en un principio económica, a la lucha política por la abolición de la sociedad de clases. De igual modo, podemos firmar y hacer nuestro este otro pensamiento de Marx: "Se han hecho muchas investigaciones para describir las diferentes fases históricas que la burguesía ha recorrido... Pero cuando se trata de informar exactamente sobre las huelgas, de las coaliciones y las demás formas con las que los proletarios efectúan ante nuestros ojos su organización como clase, un temor real se apodera de unos, y otros exhiben un desprecio trascendental".
Lo que caracteriza a "neos" y "ultras" que se dicen "leninistas" es su profundo desprecio de la clase, de su movimiento real y de sus potencialidades. Es su profunda falta de confianza en la clase y en sus capacidades lo que les lleva a adoptar una postura que les dé seguridad: un nuevo Mesías; lo que son ellos mismos. Así transforman su propio sentimiento de inseguridad en un complejo de superioridad que raya en megalomanía.
PAPEL Y FUNCION DEL PARTIDO EN LA CLASE
Si el partido es un órgano producido por el cuerpo de la clase obrera, es necesariamente también un factor activo en la vida de la clase. Si es la manifestación del proceso de toma de conciencia de la lucha de la clase, tiene como principal función la de contribuir en ese proceso de toma de conciencia y ser el crisol indispensable de la elaboración teórica y programática, función para lo cual lo ha engendrado la clase. En la medida en que la clase proletaria en la sociedad capitalista en la que vive, no puede eludir ni la presión ni las trabas que impiden su homogeneización, el partido es el instrumento de su homogeneización; en la medida en que la ideología burguesa dominante obstaculiza y pesa como una losa en la toma de conciencia de la clase, el partido es el órgano encargado de destruir esas trabas, el antídoto contra las ideologías y mistificaciones de la clase enemiga que envenenan sin cesar el cerebro del proletariado. El alcance de su función evoluciona necesariamente con los cambios que ocurren en la sociedad y con la relación de fuerzas cambiantes entre proletariado y burguesía. Por ejemplo, si al principio de la existencia de la clase es un factor decisivo y directo de la organización del proletariado, esa tarea disminuye para el partido a medida que la clase se desarrolla, adquiere una larga experiencia y alcanza una madurez mayor. Si los partidos jugaron un papel preponderante en el nacimiento y el desarrollo de las organizaciones sindicales, no fue igual en la organización de los Consejos, que se hizo antes de que el partido comprendiese ese fenómeno, y, en parte, en contra de la voluntad explícita del partido.
Así pues, el partido no vive independientemente de la clase; crece y se desarrolla con el desarrollo de la misma; sufre la presión y la penetración en su seno de influencias de la clase enemiga. En el caso de una derrota grave de la clase, puede degenerar, pasarse al enemigo o desaparecer momentáneamente. Lo que es una constante es la necesidad que tiene el proletariado de ese órgano que le es indispensable. Como a una araña a la que se le destruye su tela, la clase sigue segregando los elementos para volver a constituir ese órgano que le sigue siendo necesario. Ese es el proceso de formación continua del partido.
El partido no es la única sede de la conciencia de la clase, como pretenden exageradamente que lo sea los epígonos que se autoproclaman leninistas. Tampoco es infalible ni invulnerable. Toda la historia del movimiento obrero lo atestigua, como también demuestra que la clase en su conjunto acumula experiencias y las asimila directamente. El reciente y formidable movimiento de la clase obrera en Polonia atestigua su capacidad admirable de acumular y asimilar sus experiencias de 1970 y 1976, de superarlas y eso a pesar de la cruel ausencia de un partido. La Comuna de París es otro ejemplo de las capacidades inmensas de la conciencia de la clase. Esto no le resta nada al papel del partido cuya actividad eficaz es una de las principales condiciones de la victoria final del proletariado. Una condición principal pero no única. El partido es el lugar principal para la elaboración de la teoría (no el único); eso no quiere decir que haya que considerarlo como un cuerpo independiente exterior a la clase. Es un órgano, la parte del todo que es la clase.
Cómo todo órgano encargado de una función específica dentro de un todo, el partido puede cumplir esa función bien o mal. Por ser parte de un cuerpo total vivo que es la clase y por ser él mismo un órgano vivo, está sujeto a flaquezas debidas a causas externas o a un mal funcionamiento propio. No es un cuerpo inmóvil, sentado encima de un programa acabado de una vez por todas e invariante; necesita estar constantemente atento y trabajar sobre sí mismo, tratar de darse los mejores medios de mantenimiento y desarrollo. En vez de exaltar en él al restaurador y conservador de museos, como lo hacen los neo-bolcheviques, tenemos que estar atentos ante una enfermedad particular que le acecha (y contra la cual R. Luxemburgo, en su lucha contra el "marxismo ortodoxo" de antes de 1914; Lenin, en lucha contra "los viejos bolcheviques" cuando regresó a Rusia en 1917 y Trotski en "Las elecciones de Octubre" pusieron en guardia a los revolucionarios): su tendencia al conservadurismo. El que no exista ninguna garantía ni receta previa es una razón de más para estar atento. El síntoma de esa enfermedad se manifiesta en la fidelidad estricta a la letra en vez de al método vivo del marxismo.
El partido acusa flaquezas, no sólo por el peso del pasado y su tendencia al conservadurismo, sino también porque se encuentra frente a situaciones nuevas, a problemas nuevos. Nada permite afirmar que, ante situaciones nunca vistas en el pasado, pueda dar siempre y enseguida una respuesta justa. La historia lo demuestra ampliamente: el partido puede equivocarse. Es más, las consecuencias de sus errores pueden ser muy graves y alterar mucho la relación existente entre la clase y él. El Partido bolchevique en el poder cometió bastantes errores y la Internacional Comunista lo mismo. Por eso el partido no puede pretender estar siempre en posesión de la verdad ni tratar de imponer a la clase su dirección y sus decisiones, utilizando todos los medios a su alcance, incluida la violencia. No es un "dirigente por derecho divino".
El partido no es un espíritu puro, una conciencia absoluta e infalible ante la cual la clase sólo puede y debe inclinarse. Es un cuerpo político, una fuerza material que actúa en la clase, que es responsable ante ella y a quien tiene siempre que rendir cuentas.
La CWO ironiza sobre el "miedo" que tendría la CCI del "mito" (sic) del "el peligro de sustitucionismo", en estos términos: «Al ser el partido la parte más consciente de la clase, ésta debe confiar en él, de manera que sea el partido quien tome con toda naturalidad y automáticamente el poder y lo ejerza». ¡Todo es muy sencillo para la CWO! ¡No hay razón para complicarse la vida con "mitos" sobre "sustitucionismos"!
Ante esto se pregunta uno ¿por qué Marx escribió "La guerra civil en Francia" -en donde insistía acerca de las medidas que tomó la Comuna de París para poder tener siempre controlados a quienes había delegado para realizar funciones públicas; y entre aquellas la más importante: "la posibilidad de ser revocado en cualquier momento"? ¿Será que Marx y Engels fueron consejistas antes de tiempo?
La CWO no se da cuenta de la diferencia que existe entre un delegado elegido y revocable y la delegación de todo el poder a un partido; que no es ni más ni menos que la diferencia que separa el funcionamiento del proletariado del de las estructuras burguesas. En el primer caso se trata de que una persona, encargada de la ejecución de una tarea, es responsable en todo momento ante aquellos que la delegaron y, por lo tanto, revocable; en el segundo caso se trata de delegar el poder, todo el poder, a un cuerpo político sobre el que no se tiene ningún control: sus miembros son responsables ante su partido, únicamente ante él. La CWO ve en nuestra preocupación por el peligro de sustitucionismo un simple formalismo; en realidad, el peor formalismo, es decir, el peor engaño: hacer creer que se ha cambiado algo al cambiar simplemente el nombre; por ejemplo, el de Comité central del partido por el de Comité ejecutivo de los consejos. Es, la clase quien controla directamente cada uno de sus delegados y no abandona ese control en otro, aunque sea su partido de clase.
El partido proletario no es, como los partidos burgueses, candidato al poder del Estado, un partido estatal. Su función no puede ser administrar el Estado, lo cual puede alterar su relación con la clase -relación que consiste en orientarla políticamente- convirtiéndola en una relación de fuerza. Al convertirse en un administrador del Estado, el partido cambiará imperceptiblemente su papel para convertirse en un partido de funcionarios; con todo lo que eso implica como tendencia a la burocratización. El caso Bolchevique es ejemplar al respecto.
Pero ese punto corresponde a otra investigación: la de la relación entre partido y Estado en el período de transición. Aquí hemos querido limitarnos a demostrar cómo, so pretexto de acabar con el consejismo, se llega al error de sobrevalorar exageradamente el papel y la función del partido. Se llega simplemente a una caricatura en la que se hace del partido una élite de derecho divino.
M. C.
[1] La historia del movimiento obrero no conoce ningún ejemplo de tal partido monolítico
[2] Recordemos, para terminar de una vez por todas con esas "críticas" inventadas de todo tipo, que en la exigencia de criterios políticos para participar en las Conferencias -que propusimos desde el principio-, figura el reconocimiento de la necesidad del partido. En la carta que enviamos al PCInt. (Battaglia Comunista), como preparación de la Primera Conferencia, el 15/7/76 escribíamos: "Los criterios políticos de participación a tal encuentro tienen que ser estrictamente delimitados por: ./... 6.- afirmación de que la "emancipación de la clase obrera será obra de la clase obrera misma y que eso implica la necesidad de que haya una organización de los revolucionarios de la clase." Igualmente, en el "Proyecto de Resolución sobre las tareas de los comunistas" que presentamos en la Conferencia el 11/11/78, escribíamos: "La organización de los revolucionarios es un órgano esencial de la lucha del proletariado, tanto antes como después de la insurrección y de la toma del poder; sin ella, sin el partido proletario, porque sería una expresión de inmadurez de su toma de conciencia, la clase obrera no puede realizar su tarea histórica: destruir el sistema capitalista y edificar el comunismo."
Y si la Segunda Conferencia demostró que existían divergencias sobre el papel y la función del partido, también aceptó unánimemente el "reconocimiento de la necesidad histórica del partido" como criterio de adhesión y participación a las futuras conferencias
[3] "Informe de la delegación siberiana", redactado por Trotski en 1904, y en donde critica a Lenin por su concepto sustitucionista del partido
[4]Ya va siendo hora de que borremos de nuestro vocabulario esta terminología de "leninismo" y "antileninismo", tras la que se oculta cualquier cosa y que no quiere decir nada. Lenin fue una gran figura del movimiento obrero y su aporte es enorme. No por eso fue infalible, y sus errores pesaron muy fuertemente en el proletariado. No se puede aceptar al Lenin de Kronstadt porque existió el Lenin de Octubre y viceversa
[5] Es decir, de un método científico y no, según la fórmula de Battaglia, de una ciencia marxista que no existe
[6] En la edición francesa de "La Pleiade", M. Rubel traduce ese pasaje de la manera siguiente: "esa organización de proletarios en clase y, consecuentemente, en partido político", traducción seguramente más fiel al pensamiento real de Marx que aparece en todo ese capítulo de "El Manifiesto"
[7] Revista teórica del PCInt. (Programa Comunista). Traducido por nosotros
Series:
- Fracción y Partido [27]
Corrientes políticas y referencias:
- Bordiguismo [28]
Herencia de la Izquierda Comunista:
Cuestiones teóricas:
- Partido y Fracción [30]
Huelga de masas en Polonia: se ha abierto una nueva brecha
- 4246 lecturas
"La huelga de masas no se fabrica artificialmente, ni se decide y propaga en una atmósfera inmaterial.
Es un fenómeno histórico que, en un determinado momento, resulta de una situación social que a su vez es consecuencia de una necesidad".
(Rosa Luxemburg, "Huelga de masas, Partido y Sindicatos").
Se ha abierto en la historia una brecha que ya no se volverá a cerrar ante los ojos del mundo entero, la clase obrera de Polonia ha salido del terreno vedado del Este para incorporarse a la lucha de clase de todos los obreros. Como en la Rusia de 1905, este movimiento ha surgido de las capas más profundas del proletariado, su carácter de clase salta a la vista. Por su amplitud, por su dimensión histórica, por su voz resueltamente obrera, la huelga de masas en Polonia es el acontecimiento más importante desde el resurgimiento de la lucha de clases en 1967/68.
El impacto de este movimiento rebasó mucho los jalones aún titubeantes del Mayo del 68 en Francia. Cuando se produjo aquel gran estallido que señalaba el fin del período de la contrarrevolución y el principio de un nuevo periodo de convulsiones sociales, el potencial del movimiento obrero seguía siendo incierto. En lugar de la clase obrera, hablaban otros, como los estudiantes por ejemplo, que sentían en sus vísceras el desmoronamiento de todos los valores de una sociedad que acusaba las primeras sacudidas de las crisis, sacudidas frente a las que no podían aportar soluciones. En el Este, la Checoslovaquia del 68 reflejaba la imagen de la época: un movimiento en el que la clase obrera no llevaba la voz cantante, un movimiento nacionalista dominado por una fracción del Partido que detentaba el poder, una "Primavera de Praga" de "reivindicaciones democráticas" sin el menor futuro. Aunque el movimiento de Polonia de 1970 daría pruebas de una mayor madurez del proletariado, no por ello dejó de ser poco conocido y limitado.
Hoy, por el contrario, la crisis económica del sistema es una realidad cotidiana que los obreros padecen en su propia carne, con lo que los acontecimientos de Polonia 1980 adquieren una dimensión muy distinta: el país entero está abrazado por el fuego de una huelga de masas, por la autoorganización generalizada de los obreros. El protagonista ha sido la clase obrera y se ha rebasado al ámbito de la simple defensa económica para situarse en el terreno social, y esto a pesar de las flaquezas. Al reaccionar así ante los efectos de la crisis económica, los obreros de Polonia han hecho la demostración palpable de que sólo hay un mundo -todos los gobiernos del mundo, sea cual sea su máscara ideológica, están atascados en la crisis, exigen el sacrificio de los explotados. Ninguna prueba mejor que Polonia 80 Para demostrar que el mundo no está dividido en dos sistemas diferentes, sino que el capitalismo, bajo una u otra forma, reina en todo el mundo gracias a la explotación de los trabajadores. Las huelgas de Polonia asestan un tremendo golpe irreversible a la credibilidad que para la clase podrían tener los mitos estalinistas o proestalinistas, los mitos sobre los "estados obreros" o el "socialismo" del Este.
Cada vez que los obreros en lucha se revuelvan contra las cadenas ideológicas y físicas del estalinismo, se recordará la voz obrera de Gdansk. Y la brecha seguirá ensanchándose. Los acontecimientos de Polonia solo pueden comprenderse en el contesto de la crisis del capitalismo (véase en este número el artículo sobre "La crisis en los países del Este") y como parte integrante del resurgimiento internacional de las luchas obreras.
En el Oeste, la lucha de clases ha surgido con mayor vigor desde hace unos años, confirmando la combatividad intacta de la clase obrera: la huelga de la siderurgia en Gran Bretaña, la lucha de los estibadores en Rotterdam, Longwy-Denain en Francia, los combates en Brasil son los ejemplos más notables.
En el Este, los recientes acontecimientos forman parte de toda una agitación obrera que se desarrolla desde hace varios meses, particularmente la huelga general que paralizó la ciudad de Lublin en Polonia en Julio de 1980 y las recientes huelgas en la URSS (la de los conductores de autobuses en Togliattigrado, apoyada por los obreros de las fábricas de automóvil). Estos acontecimientos desmienten, categóricamente a todos aquellos que propagan el mito de que la clase obrera está irremediablemente aplastada en el Este, donde toda lucha de clases sería imposible. .
Se ven hoy signos innegables de que existe una reacción generalizada cada vez más aguda a las manifestaciones de la crisis mundial. A este respecto, las huelgas de Polonia suponen un paso inmenso para la reanudación internacional de la lucha proletaria, para la demostración de esta unidad fundamental de la condición y de la solución de la clase obrera. ES EL NACIMIENTO DE NUESTRA FUERZA.
EL PROLETARIADO Y LOS ANTAGONISMOS INTERIMPERIALISTAS
El que el resurgimiento internacional de las luchas de la clase obrera tenga su punto culminante en un país del Este es algo que tiene un significado muy particular para el proletariado. Este acaba de vivir un período en el que: la burguesía occidental no ha cesado de agitar machaconamente el espectro de la guerra que vendría del bloque del Este, que es el único "belicista" frente al bloque del Oeste "pacífico".
Sobre este punto, el proletariado polaco ha dado una magnífica lección desmintiendo irrefutablemente la patraña de un bloque guerrero, homogéneo y unido contra el que habría que movilizarse, en una gran amalgama de clases, para evitar que vuelva a producirse un nuevo Afganistán. Al rebelarse, el proletariado polaco le ha aguado la fiesta a la burguesía que se empeñaba en presentar como única posible, la alternativa de un campo imperialista contra otro. Los obreros de Polonia han vuelto a situar en primer plano la única verdadera alternativa que rebasa cualquier frontera nacional: OBREROS CONTRA PATRONOS, PROLETARIADO CONTRA CAPITAL. La burguesía de todos los países ha percibido esta amenaza obrera frente a la lucha de clases que tiende a romper la estructura de la sociedad capitalista, poniendo al descubierto el antagonismo proletariado-burguesía, la clase capitalista -en el momento álgido- ha dado pruebas de una especie de solidaridad internacional que sólo asombra a las mentes poco despiertas. Al contrario de Hungría o, incluso de Checoslovaquia, movimientos que la burguesía occidental aprovechó para intentar ganar un nuevo punto de apoyo, hemos visto esta vez el aleccionador espectáculo de todos los gobiernos del mundo -tanto del Este como del Oeste- cada uno con su "cubo de agua" para apagar el fuego obrero: los créditos que concede el Occidente a Polonia mediante la presión ejercida sobre los bancos alemanes y sobre el Fondo Monetario Internacional, el dinero enviado por los sindicatos occidentales o los créditos otorgados por la URSS. Ahí están todos, reunidos en torno a la "madre enferma" procurando por todos los medios que la colosal deuda de Polonia no le impida repartir algunas migajas a la clase obrera para poder calmar el movimiento. Todos tienen el mismo objetivo: mantener el status frente al peligro proletario y su tendencia a extenderse como mancha de aceite... No podemos conocer todos los detalles de la diplomacia secreta, pero las cartas "personales" de Giscard y Schmidt a Gierek, de Presidente a Presidente; las llamadas telefónicas, las consultas Carter-Breznev, muestran las preocupaciones comunes que han creado los obreros polacos en su enemigo de clase.
Desde este punto de vista, los acontecimientos de Polonia no hacen más que confirmar una ley histórica fundamental de este mundo dividido en clases antagónicas. Cuando los motines de los marineros de Alemania en 1918, guiados por el ejemplo de la revolución rusa, aterrorizaron a la burguesía de ambos lados de las trincheras, ésta se vio obligada a parar la guerra para no correr el riesgo de un desmoronamiento de todo el sistema. Asimismo, la lucha decidida y organizada de los obreros de Polonia contra la austeridad, aunque no haya sido insurreccional, ha postergado provisionalmente el problema de los conflictos interimperialistas para colocar la cuestión social en primer plano. Estos factores interimperialistas no desaparecen y sólo son apartados provisionalmente, porque la presión de la clase obrera es aún esporádica y no lo bastante madura como para permitir un enfrentamiento decisivo. Pero estos acontecimientos constituyen la prueba más clara de que el potencial de resistencia de la clase obrera representa hoy el único freno eficaz a la guerra. Los acontecimientos de Polonia demuestran que sólo la solidaridad proletaria en la lucha puede hacer retroceder las amenazas de guerra, al contrario de lo que claman la izquierda y otros sobre la supuesta necesidad de vencer primero al campo imperialista que se halla enfrente ("el enemigo Nº 1) para entablar la lucha después (recordemos la matraca organizada en torno a la guerra del Vietnam en los años 60).
LA BURGUESÍA CEDE
Una enseñanza de este movimiento que no se podrá olvidar es que la lucha obrera puede hacer retroceder a la burguesía a escala internacional y nacional y establecer una relación de fuerzas que le sea favorable. La clase obrera no se encuentra desprovista de todo ante la fuerza represiva de su explotador, puede paralizar la mano de la represión mediante la generalización rápida del movimiento.
Resulta claro que los obreros de Polonia han sacado muchas lecciones de sus experiencias precedentes de 1956, 70 y 76. Pero, al revés de estas luchas y, concretamente, de las de Gdansk, Gdynia y Sczecin en 1970 que se caracterizaron sobre todo por los tumultos callejeros, la lucha de 1980 ha evitado conscientemente los enfrentamientos prematuros. No han dejado muertos. Se han dado cuenta de que su fuerza estriba ante todo en la generalización de la lucha, en la organización de la solidaridad.
No se trata de oponer "la calle" a "la fábrica", pues ambas forman parte de la lucha de la clase obrera, pero hay que comprender que "la calle" (ya se trate de manifestaciones o de enfrentamientos) y "la ocupación de la fábrica" como lugar de referencia y no como "cárcel" sólo serán medios eficaces para la lucha si la clase toma el combate en sus propias manos generalizando la lucha por encima de las divisiones del trabajo en categorías y organizándose con mucha decisión. En ello estriba nuestra fuerza, y no en una exaltación mórbida de la violencia por la violencia. Al contrario de los situacionistas, con sus consignas de "quemar y saquear los supermercados" o de los bordiguistas con su "terror rojo" de visionarios, la lucha ha franqueado hoy una etapa al superar la fase de las explosiones de cólera. Pero esto no significa que los obreros polacos se hayan vuelto pacifistas bajo la presión del KOR. En Gdansk, Szczecin y en otras partes los obreros organizaron inmediatamente grupos de defensa contra toda posible represión. Han sabido juzgar cuáles eran las armas adecuadas a su lucha en el momento actual. Está claro que no hay receta que sirva para cualquier circunstancia, pero ha quedado demostrado igualmente que lo que paralizó el Estado fue la extensión rápida del movimiento.
Mucho se ha hablado del peligro "de los tanques rusos". En realidad, los ejércitos rusos nunca intervinieron directamente en Polonia, ya sea en Poznan en 1956 o durante los movimientos del 70 y del 76. Esto no quiere decir que el Estado ruso no enviará en última instancia lo equivalente de los "marines" americanos si hay el menor riesgo de que el régimen se vaya a pique.
Pero hoy no estamos en plena "guerra fría" (como en Alemania del Este en 1953) donde la burguesía tenía las manos libres frente a un levantamiento aislado. Tampoco se trata de una insurrección históricamente prematura y rápidamente sofocada (como ocurrió en Hungría en 1956), ni de un movimiento nacionalista que tendía a abrirse hacia el bloque rival (Checoslovaquia 1968). La lucha de los obreros en Polonia 1980 se sitúa en una época de desarrollo del movimiento obrero en todos los países, tanto al Este como al Oeste. Y pese a la situación militar y estratégica de Polonia, el Estado ruso ha de ser sumamente prudente. No se podía hacer frente a la lucha desde un principio con una matanza de obreros. No se olvide que en 1970, en Polonia, lo que desencadenó la generalización inmediata de las luchas fue precisamente la respuesta a las primeras represiones brutales. Frente a un movimiento obrero de la índole del 1980, la burguesía ha cedido; la clase obrera ha tomado conciencia de su fuerza, tomando confianza en sí misma.
POLONIA 1980 NOS MUESTRA EL CAMINO
Partiendo de las mismas causas que provocan los movimientos obreros de huelga, la rebelión contra las condiciones de vida, los obreros polacos movilizados en un principio contra la penuria y el alza de precios de los productos alimenticios, especialmente la carne, extendieron el movimiento mediante huelgas de solidaridad, rehusando las exhortaciones del gobierno a negociar fábrica por fábrica, sector por sector, eludiendo así la trampa en la que tantas veces ha caído la lucha obrera en estos últimos años. Por encima, pues, de las particularidades de los ataques del capitalismo contra la clase obrera (aquí, despidos masivos, inflación; allá, racionamiento de los bienes de consumo, inflación igualmente), los mismos problemas fundamentales se presentan al conjunto del proletariado, cualesquiera que sean las modalidades de la austeridad, sea cual sea la burguesía nacional que tenga enfrente. La lucha de los obreros polacos sólo servirá verdaderamente a sus hermanos de clase si se asimilan paulatinamente todas estas enseñanzas.
En 1979, en Francia, los obreros siderúrgicos se movilizaron espontánea y violentamente contra el Estado capitalista que acababa de decretar una serie de despidos. Los sindicatos han tardado seis meses en atajar las posibilidades de expresión del movimiento -interrumpiendo las huelgas en la región parisina, concretamente- y en obligarlos a pasar por el aro capitalista y legalista de la negociación de los despidos. Los obstáculos que se encontró la clase obrera y que permitieron a la burguesía desmovilizar su combatividad para llevar a cabo sus planes fueron: la organización de la lucha que quedó en manos de los órganos de base de los sindicatos, la extensión que se redujo al sector siderúrgico y la violencia obrera que fue canalizada bajo la forma de "golpes de mano" nacionalistas[1].
En 1980, en Gran Bretaña, los sindicatos de base -los shop-stewards- tomaron la iniciativa de los comités de huelga bajo la presión general de los obreros. Cuando se perfilaban en el horizonte despidos masivos (más de 40000), las reivindicaciones se limitaron a los aumentos de salario; cuando otros sectores de la clase obrera estaban dispuestos a moverse, se sofocó la "generalización" reduciendo el movimiento a la siderurgia privada, menos combativa. Tres meses se necesitaron, sin embargo, para conseguir desmovilizar a los obreros... los tres meses que la burguesía necesitaba para dar salida a sus reservas.
En estas huelgas, la clase obrera experimenta su fuerza, pero también lo que significan como callejón sin salida, el corporativismo y la especialización de sus reivindicaciones por sector o por fábrica, de lo estéril que es la "organización" sindical. El movimiento en Polonia, por lo masivo, por lo rápido de su extensión por encima de categorías y regiones, confirma no sólo la necesidad sino la posibilidad también de que se generalice y se organice por sí misma la lucha yendo más lejos que las veces anteriores y dando una respuesta a las experiencias pasadas.
Los sindicalistas de toda calaña nos afirman que "sin sindicatos no hay lucha posible, sin sindicatos, la clase obrera está atomizada". Y resulta que los obreros polacos aportan un categórico mentís a esas patrañas. Los obreros, en Polonia, nunca antes habían sido tan fuertes, porque esta vez poseían sus propias organizaciones nacidas de la lucha, con delegados elegidos y revocables en todo momento. Sólo cuando se pusieron a confiar en las quimeras de los sindicatos libres fue cuando acabaron por entrar en el corsé del orden capitalista reconociendo el papel supremo del Estado, del partido en el Estado y del Pacto de Varsovia (Acuerdos de Gdansk). Los acontecimientos de Polonia nos dan muestras del potencial que contienen todas las luchas actuales y que desbordarían si no existieran esos amortiguadores sociales que son los sindicatos y los partidos de la "democracia" burguesa.
LOS ACONTECIMIENTOS
"La huelga de masas es un océano de fenómenos siempre nuevos y fluctuantes... A veces se divide en una infinita red de arroyuelos, otras, surge de la tierra cual vivo manantial, y otras veces se pierde en el subsuelo" (Luxemburg Rosa.- "Huelga de masas, Partido y Sindicatos")
La debilidad económica del capitalismo del Este le obliga a llevar una política de bestial austeridad contra la clase obrera. Y como no tiene paliativos para diferir gradualmente los efectos de la crisis sobre la clase obrera, día a día, paquete por paquete, industria por industria como así lo ha hecho hasta ahora la burguesía occidental, la burguesía del Este, al no poder seguir eternamente haciendo trampas con la ley del valor, ha provocado la rebelión contra ella y su política dirigista, del descontento acumulado de los obreros. La rigidez del capitalismo de Estado del Este lleva al aparato a fijar los precios alimenticios, y al aumentarlos de repente, bajando de golpe y porrazo el nivel de vida de la clase obrera, el Estado polaco provocó una respuesta obrera homogénea contra él, a pesar de las diferencias de sueldo que el régimen mantiene según los sectores profesionales. La unidad de la burguesía tras su Estado en el Este es también una realidad política y económica en el Oeste, a pesar del montón de patronos privados en sectores aparentemente separados. En realidad, todo lo que la rigidez del sistema estalinista hace más evidente y más fácil de entender también lo será en el Oeste con las duras experiencias a que van a someter a la clase obrera. Los acontecimientos de Polonia forman parte de esa experiencia. El auténtico rostro de la decadencia del sistema capitalista aparecerá, por todas partes, tras la careta "democrática y liberal".
El 1° de Julio de 1980, a resultas de fuertes aumentos del precio de la carne, estallan huelgas en Ursus, en las cercanías de Varsovia, en la fábrica de tractores que había sido el centro del enfrentamiento con el poder en junio de 1976; Y también en Tczew, en la región de Gdansk. En Ursus, los obreros se organizan en asambleas generales, redactan una lista de reivindicaciones y eligen un comité de huelga. Aguantan ante la amenaza de despidos y de represión y paran varias veces para mantener el movimiento.
Entre el 3 de Julio y el 10, la agitación prosigue en Varsovia (fábricas de material eléctrico, imprenta), en las factorías de aviones de Swidnick, en las automovilísticas de Zeran, en Lodz, en Gdansk...Por todas partes, los obreros forman comités de huelga. Las reivindicaciones son de aumentos de sueldo y para que se anulen las alzas de precios. El gobierno promete aumentos: el 10 % de media, en algunos casos el 20 %, aumentos que son acordados a los huelguistas y no tanto a los no huelguistas para así frenar el movimiento...
A mediados de mes, la huelga llega a la ciudad de Lublin. Los ferroviarios y los de transportes primero y luego todas las industrias de la localidad paran el trabajo. Las reivindicaciones son: elecciones libres en los sindicatos, seguridad con garantías para los huelguistas, fuera policía de las fábricas, aumentos salariales.
El trabajo se reanuda en algunas regiones, pero también estallan nuevas huelgas. Krasnik, la fundición de Skolawa Wola, la ciudad de Cheim cercana a la frontera con Rusia y Wroclaw son afectadas por huelgas durante el mes de Julio. La sección K-1 de los astilleros de Gdansk se para, y también el complejo siderúrgico de Huta en Varsovia. Por todas partes, las autoridades ceden aceptando aumentos salariales. Según el "Financial Times", el gobierno agenció, durante el mes de Julio, un fondo de 4 mil millones de zlotys para pagar los aumentos. Las oficinas estatales son obligadas a proporcionar inmediatamente carne "de primera" a las fábricas que están paradas. Hacia finales de mes, el movimiento parece estar en reflujo y el gobierno se cree que lo ha frenado negociando fábrica por fábrica. Y se engaña.
La explosión está, en realidad, madurando como así lo demuestra la huelga de basureros de Varsovia que dura una semana a principios de Agosto. El 14 de Agosto, el despido de una militante de los Sindicatos libres, provoca la explosión de una huelga en los astilleros "Lenín" de Gdansk. La asamblea general hace una lista de 11 reivindicaciones; las propuestas se discuten y se votan. La asamblea decide la elección de un comité de huelga que se compromete con las reivindicaciones: reintegro de militantes, aumento de subsidios familiares, aumento de sueldos en 2.000 Z1. (el salario medio es de 3.000 a 4500 Zl), disolución de los sindicatos oficiales, supresión de privilegios de la policía y los burócratas, construcción de un monumento a los obreros muertos por la milicia en 1970, la publicación inmediata de informes verídicos sobre la huelga.
La dirección cede en cuanto a la vuelta de Anna Walentinowisz y de Lech Walesa así como en lo de construir un monumento. El Comité de Huelga da cuenta de su mandato ante los obreros por la tarde y los informa sobre las propuestas de la dirección. La Asamblea decide que se forme una milicia obrera; las bebidas alcohólicas son recogidas. Hay una nueva negociación con la dirección. Los obreros instalan un sistema de altavoces para que todos puedan seguir las discusiones y pronto se instala un sistema para que los obreros reunidos en Asamblea puedan hacerse oír en el salón de negociaciones. Hay obreros que se apoderan del micro para dar precisiones sobre lo que exigen. Durante la mayor parte de la huelga, hasta el día antes de la firma del compromiso, miles de obreros intervienen desde fuera para exhortar, aprobar o desaprobar las discusiones del Comité de huelga, Todos los obreros despedidos del astillero desde 1970 pueden volver a sus puestos. La dirección cede sobre los aumentos y da garantías para la seguridad de los huelguistas.
El 15 de Agosto, la huelga general paraliza la región de Gdansk. Los astilleros "Comuna de Paris" de Gdynia paran. Los obreros ocupan los locales y obtienen 2.100 zl de aumento inmediato. Pero se niegan a volver al trabajo, pues "también Gdansk tiene que ganar". El movimiento en Gdansk está en un momento fluctuante; hay delegados de taller que dudan en ir más lejos y proponen que se acepten las propuestas de la dirección. Pero vienen obreros de otras fábricas de Gdansk y Gdynia y los convencen de que se mantengan solidarios. Se pide la elección de nuevos delegados más capaces de expresar el sentir general. Los obreros venidos de todas partes forman en Gdansk un Comité Interempresas en la noche del 15 de Agosto y elaboran una lista de 21 reivindicaciones.
El Comité de huelga tiene 400 miembros, 2 representantes por fábrica: días después serán 800 y luego 1.000. Las delegaciones van y vienen entre sus empresas y el Comité de huelga central, grabando casetes para dar cuenta de la discusión. Los Comités de huelga de cada fábrica se encargan de las reivindicaciones particulares y se coordinan entre sí. El Comité de los astilleros "Lenín" está formado por 12 obreros, uno por taller, elegidos a mano alzada tras debate. Dos de ellos son mandados al Comité de huelga central Interempresas y rinden cuentas de todo lo ocurrido dos veces por día.
El 18 de Agosto, el gobierno corta el teléfono de Gdansk. El Comité de huelga nombra una Mesa (Presidencia) en la que predominan los partidarios de los sindicatos libres y de la oposición. Las 21 reivindicaciones difundidas el 16 de Agosto empiezan con la petición de que se reconozca a los sindicatos libres e independientes v el derecho de huelga. Y lo que antes era el punto 2º de los 21, ocupa ahora el 7º lugar, o sea, los 2.000 zl para todos.
El 18 de Agosto, en la zona de Gdansk-Gdynia-Sopot, hay 75 empresas paralizadas y 100.000 huelguistas; hay movimientos en Szcecin y en Tarnow (esta ciudad está a 80 Km. al sur de Cracovia). El Comité de huelga organiza los abastecimientos; hay empresas de electricidad y alimentación que siguen trabajando a petición del comité de huelga. Las negociaciones se estancan y el gobierno se niega a discutir con el Comité interempresas. Los días siguientes llegan noticias de huelgas en Elblag, en Tczew, en Kolobrzeg y otras ciudades. Se calcula que hay 300.000 obreros en huelga el 20 de Agosto. El boletín del Comité de huelga de los astilleros "Lenín", "Solidaridad", es ya diario y obreros impresores ayudan a publicar octavillas y folletos.
El 26 de Agosto los obreros se muestran prudentes ante las promesas del gobierno e indiferentes a los discursos de Gicrek. Y se niegan a negociar mientras las líneas telefónicas sigan cortadas en Gdansk.
El 27 de Agosto el gobierno otorga salvo conductos a disidentes para que puedan trasladarse a Gdansk junto a los huelguistas y servirles de "expertos" y poder calmar ese mundo al revés en que se ha transformado la zona. El gobierno acepta negociar con la Mesa del Comité de Huelga central y reconoce el derecho de huelga. Hay negociaciones paralelas en Szczecin, en la frontera con la República Democrática Alemana. El cardenal Wyszynski lanza un llamamiento para que cese la huelga, del cual la televisión deja ver amplios extractos. Los huelguistas, por su parte, mandan delegaciones por el país entero para pedir solidaridad.
El 28, las huelgas se extienden, alcanzando las minas de cobre y carbón de Silesia, en donde están los obreros mejor pagados del país. Los mineros, antes incluso de hacer la lista de exigencias precisas, declaran que dejarán de trabajar inmediatamente "si alguien toca a los de Gdansk" y se ponen en huelga por "las reivindicaciones de Gdansk". 30 fábricas están en huelga en Wroclaw, en Poznam (las fábricas en donde empezó el movimiento de 1956), en las fundiciones de Nowa Huta. En Rzeszois la huelga se está desarrollando. Se forman comités interempresas por región. Ursus manda delegados a Gdansk. En pleno auge de la generalización, Walesa va y declara: "No queremos que las huelgas se extiendan porque acabarían por llevar el país al borde del abismo. Necesitamos calma para llevar a cabo las negociaciones". Las negociaciones entre la Mesa y el Gobierno se vuelven cosa privada. Los altavoces se "averían" cada vez más a menudo en los astilleros. El 29 de Agosto, las discusiones técnicas entre el gobierno y la Mesa del Comité llegan a un compromiso: los obreros tendrán sindicatos libres a condición de que acepten:
- el papel supremo del partido dirigente,
- la necesidad de apoyar la pertenencia del Estado polaco al bloque del Este,
- que los sindicatos libres no tengan papel político.
El acuerdo se firma el 31 de Agosto en Szczecin y en Gdansk. El gobierno reconoce los sindicatos "autogestionados", pues como dice su portavoz "la nación y el Estado necesitan una clase obrera bien organizada y consciente". Dos días después, los quince miembros de la mesa dimiten en las empresas en que trabajaban y se convierten en permanentes de los nuevos sindicatos. Luego, se verán obligados a matizar sus posiciones cuando se anuncia que tendrán sueldos de 8000 zl. Esta información será desmentida ante el descontento de los obreros.
Se necesitaron varios días para que los acuerdos quedaran firmados. Las declaraciones de muchos obreros de Gdnask muestran que desconfían o que están claramente decepcionados. Algunos, cuando se enteran de que el acuerdo no les aporta más que la mitad de los aumentos ya obtenidos el 16 de Agosto, gritan: "Walesa, nos has vendido", y muchos obreros están en total desacuerdo con el punto que reconoce el papel del Partido y del Estado.
La huelga de las minas de carbón, Alta Silesia y de las de cobre duran hasta el 3 de Septiembre, para que los acuerdos de Gdansk se extiendan a todo el país. Durante el mes de Septiembre siguen las huelgas: en Kielce, en Bialystok con las obreras de las fábricas de hilados de algodón, en el ramo textil, en las minas de sal de Silesia, en los transportes de Katowice. Un movimiento como el de este verano no se para así como así, de golpe. Los obreros intentan generalizar lo que les parece adquirido, y resistir a la caída de la lucha. Como se sabe, Kania fue a visitar los astilleros de Gdynia antes incluso que los de Gdansk, porque los obreros de aquí habían sido los más radicales. De esas discusiones, así como de las de cientos de otros lugares, no hay ni palabra en la prensa. Tendremos que esperar para poder medir la amplitud y la riqueza real que va mucho más lejos que una cronología limitada a unos cuantos puntos.
Los acontecimientos de Polonia se inscriben en la marcha difícil hacia la emancipación de la clase obrera, con la huelga de masas, la creatividad de millones de obreros, la reflexión y la conciencia como algo concreto, la solidaridad. Para todos nosotros, estos obreros han podido, durante bastante tiempo, respirar el aire de la emancipación, vivir la solidaridad, sentir el viento de la historia. Esta clase obrera tan despreciada y humillada está enseñando la vía a todos aquellos que confusamente esperan poder destrozar la cárcel que es el mundo burgués, uniéndose a lo único que aún está vivo en esta sociedad moribunda: la fuerza consciente de los obreros. A los que creen que enmiendan los errores del Lenin de "¿Qué hacer?", en donde éste afirma que la conciencia de clase es algo que viene de fuera de la clase obrera, diciendo como ,el PCInt -bordiguista-, que la clase ni siquiera existe sin el Partido, los obreros de Polonia les dan un nuevo mentís.
En Polonia, como en todas partes y más que en otras partes, la clase obrera debe ser un hervidero de discusiones. En su seno se deben estar cristalizando círculos políticos que acabarán engendrando organizaciones revolucionarias. A medida que se va desarrollando, la lucha plantea a la clase, con mayor fuerza, los problemas básicos de su combate histórico, cuyas respuestas son la razón de ser de las organizaciones revolucionarias. La huelga de los obreros de Polonia ilustra una vez más que las organizaciones no son una condición previa a las luchas sino que sólo se desarrollan verdaderamente como expresión de una clase que existe y que actúa antes que ellas si es preciso.
¿Cómo organizarse?, ¿cómo luchar?, ¿qué reivindicaciones plantear?, ¿qué negociación se puede llevar a cabo? A todas esas preguntas que se plantean en todas las luchas obreras, la experiencia y el valor de los obreros de Polonia son una enorme riqueza para el movimiento de la clase entero.
LAS DEBILIDADES DEL MOVIMIENTO
"La tradición de todas las generaciones muertas pesa terriblemente en los cerebros de los vivos. E incluso cuando éstos parecen ocupados en transformarse a sí mismos y a sus cosas, en crear algo totalmente nuevo, es precisamente entonces, en esas épocas de crisis revolucionarias, cuando invocan, con temor, los espíritus del pasado, poniéndose sus nombres, tomando sus consignas, sus hábitos y costumbres..." (Marx, "El 18 Brumario de Luis Bonaparte")
Cuando las primeras huelgas de masas de 1905, a los obreros les costó tiempo y esfuerzos para encontrar su propia vía de clase. En Rusia, empezaron desfilando y echándose a la calle detrás del cura Gapón y de los iconos de la iglesia ortodoxa ("iglesia conservadora de explotados") y no siguiendo las consignas de los socialdemócratas. Pero al cabo de seis meses, los iconos se habían transformado en banderas rojas. No sabemos el ritmo con que hoy maduran las luchas, pero sabemos que el proceso ya está iniciado. Cuando los obreros de Silesia se arrodillan ante la imagen de Santa Bárbara o cuando los de Gdansk reivindican la misa, por un lado están soportando el peso de las tradiciones y, por otro, expresan una especie de resistencia a la desolación de la vida moderna, una nostalgia desplazada, porque "se echan atrás una y otra vez ante la inmensidad de sus propias metas" (Marx, Idem). Pero ese envoltorio erróneo de sus aspiraciones, la iglesia, no es un envoltorio neutral, sino que es uno de los mayores pilares del nacionalismo, como así se ha podido comprobar tanto en Brasil como en Polonia. La iglesia ya ha aparecido sin tapujos ante los obreros más combativos; lo primero que hizo en su primera toma de postura legal desde hace 30 años fue llamar "al orden" y a la "vuelta al trabajo". Es una trampa que habrá .que destruir.
Algunos cortos de vista sólo verán en Polonia a obreros arrodillados o entonando el himno nacional. Pero la historia se juzga con algo más que instantáneas fotográficas. Los escépticos no ven la dinámica del movimiento que lo va a llevar más lejos. Los obreros se quitarán de encima los trapos nacionales y las imágenes. No caigamos en el tipo de explicaciones del PCInt (Programa Comunista), Battaglia Comunista y demás, los cuales en Mayo del 68 en Francia, sólo vieron cosas de estudiantes. Si los revolucionarios son incapaces de describir la realidad, si no aparece ésta de manera clara y diáfana, no estarán nunca a la altura de un trabajo como el de Marx, el cual, ya en el joven proletariado de 1848 veía el gigante de la historia.
Es indiscutible que en Polonia, la acción de los disidentes ha tenido desde 1976 una influencia en el movimiento obrero, sobre todo en los puertos bálticos. Resulta difícil valorar con exactitud el peso que tienen, pero parece ser que la revista "Robotnik" saca 20000 ejemplares creando por tanto un medio obrero a su alrededor. Hay a menudo obreros combativos que son recuperados por el movimiento de sindicatos libres para protestar contra la represión en los lugares de trabajo. La oposición católica, los reformadores y los intelectuales patriotas son tolerados por el régimen desde que éste se ha dado cuenta de que podían ser necesarios para quitarle ímpetu a los embates obreros de los últimos años. El KOR (Comité Social de Autodefensa) ha dejado muy claros sus fines: "La economía del país está en descomposición. Sólo un inmenso esfuerzo por parte de todos, esfuerzo acompañado de una reforma profunda, puede salvarla. Sanear la economía exigirá sacrificios. Protestar contra el alza de precios sería un serio golpe al funcionamiento de la economía. Nuestra tarea en tanto que oposición consiste en transformar las reivindicaciones económicas en políticas" (Kurón).
Cierto es que la dimensión política le es absolutamente indispensable a las luchas obreras. Las huelgas de masas plasman perfectamente esa unidad de lo económico y lo político de la lucha. Y es ahí en donde el KOR juega con las aspiraciones obreras de politizar los combates. Cuando el KOR habla de "política", cuando los Kurón y demás "expertos" venidos a Gdansk para las negociaciones hablan de "politizar", lo único que hacen es vaciar el contenido de clase de la lucha, para aparecer ellos, con el apoyo obrero, como oposición leal de la patria polaca. Para salvar la economía patria, los obreros perdieron más de la mitad de sus reivindicaciones económicas. Así se ve como la oposición, un ala de la burguesía polaca que quiere que existan estructuras más aptas para que los obreros acepten los sacrificios, "para que aparezcan interlocutores válidos". Pero, en su gran mayoría, ni la burguesía polaca, ni la rusa, están dispuestas a aceptar en su totalidad las tesis de la oposición, de tal modo que la situación sigue abierta, sobre todo si los nuevos sindicatos no son integrados rápidamente en el aparato estatal.
Tantos y tantos años de contrarrevolución han desorientado de tal modo la clase obrera que le resulta difícil permanecer en su terreno de clase. En Polonia, la clase obrera ha abierto una formidable brecha en las estructuras estalinianas, pero, para ello, se ha puesto "ropas" del pasado, reivindicando sindicatos libres, duros y de verdad como los del siglo pasado. En el ánimo de los trabajadores, esos sindicatos deberán plasmar el derecho a autoorganizarse, a defenderse Pero resulta que esas ropas están roídas y podridas, son una trampa que puede volverse contra la clase obrera. Para obtener el derecho a organizarse en sindicatos libres, hubo que reconocer, en las 21 condiciones de Gdansk, el Estado polaco, el poder del Partido y el Pacto de Varsovia. Y esto no se hizo así como así, de balde.
En nuestra época de decadencia del capitalismo, los sindicatos son parte integrante de la máquina estatal, ya sean como los de Polonia, ya tengan "tradición" del pasado. Todas las fuerzas de la burguesía están ya reagrupándose alrededor de los sindicatos libres; algunos miembros del comité de huelga se convierten en permanentes; con sus normas de funcionamiento, se está fabricando un nuevo corsé para los obreros. En los acuerdos de Gdansk está el compromiso de aumentar la productividad. Con la ayuda ofrecida por la principal central sindical norteamericana, la AFL-CIO, la burguesía internacional aporta su cuerda en las ataduras que quieren ponerle al gigante proletario.
La situación en Polonia no ha vuelto a sus cauces. El hervidero obrero es un notable freno a la instalación o renovación de la nueva maquinaria estatal. Pero las ilusiones se pagarán caras.
Los sindicatos libres no son un trampolín para saltar más lejos, sino un obstáculo que la combatividad obrera tendrá que rebasar. Es una verdadera encerrona. Los más combativos de los obreros ya se enteraron de lo que son cuando abuchearon los acuerdos de Gdansk. Pero no son éstos los que el movimiento hace salir por ahora, sino más bien los confusos, los más católicos, etc. Walesa es una expresión y símbolo de esa fase, y se verá obligado a doblegarse o será eliminado.
En el siglo XX únicamente la vigilancia y la movilización obrera pueden hacer que avancen los intereses de la clase. Es una verdad difícil de tragar la de que cualquier órgano permanente será inevitablemente absorbido por la maquinaria estatal, en el Este como en el Oeste, como ocurrió con los Comités obreros de 1969 en Italia, integrados en la constitución sindical ahora, como ocurre con cualquier intento de "sindicalismo de base".
En el siglo XX, haya estabilidad capitalista, o poder proletario, sólo en períodos de luchas prerrevolucionarios pueden formarse órganos permanentes del poder proletario, los Consejos Obreros, porque defienden los intereses inmediatos de la clase integrándolos en la cuestión, política, del poder. Fuera de las épocas de formación de Consejos, no puede haber organización permanente de lucha.
Hoy la putrefacción del sistema capitalista se acelera y la clase obrera aprovecha todas las experiencias de lucha y de maduración de las condiciones para la revuelta. Contrariamente a 1905, no tiene frente a sí a un régimen senil y enfermo como el zarismo en Rusia; los trabajadores se enfrentan por todas partes con un enemigo más sutil y sanguinario si cabe, el capitalismo de Estado.
La burguesía va a procurar sacar lecciones de lo ocurrido este verano en Polonia a su manera, claro está, pues no puede dejar que la realidad hable por su cuenta. La ideología burguesa va a intentar recuperar los movimientos de clase dando "una explicación oficial", una versión distorsionada destinada a desviar la atención de los demás obreros del mundo, los va a chupar hasta los tuétanos para intentar quitarles el jugo, Así, en el Este lo harán para demostrar que hay que doblegarse "razonablemente" ante las exigencias de austeridad del COMECON. En el Oeste, con la matraca de que los obreros polacos lo único que quieren es "libertades democráticas que tan felices hacen a los obreros de este "paraíso" occidental...
Los acontecimientos de Polonia no son ni la revolución ni una revolución fallida. Por su dinámica propia, aunque hubo una relación de fuerzas favorable al proletariado, no llegó a la fase insurreccional, lo cual hubiera sido por lo demás algo prematuro, teniendo en cuenta la situación actual del proletariado mundial. Todo un período de maduración de la internacionalización de las luchas es necesario al proletariado antes de que la revolución pueda estar al orden del día.
Y les toca a los revolucionarios denunciar las momias del pasado, las encerronas en que, puede encontrarse metida la lucha. Mientras que todos los agentes del capital, las derechas, los PC, los trotskistas, toda la izquierda y los izquierdistas, los vendedores de "derechos humanos" y demás se dedican a aplaudir lo que no son sino trabas de la conciencia de clase, a los revolucionarios les incumbe denunciarlas como tales, mostrando el camino para sortearlas.
Las luchas de Polonia 1980 son un esbozo para el porvenir, del cual contienen todas las potencialidades y promesas. A todos los escépticos, para quienes, por ejemplo, mayo del 68 no fue nada, para quienes ninguna lucha tiene porvenir, a los denigradores de profesión incluso dentro de las filas revolucionarias, el viento llegado de Polonia a lo mejor va a despertarlos. La historia camina hacia enfrentamientos de clase, la contrarrevolución se terminó y sólo con la valentía y la esperanza de los obreros de Polonia se puede luchar eficazmente.
Procurando entender y sacar todas las enseñanzas de esta lucha histórica (el capitalismo de Estado y la crisis económica mundial en el Este como en el Oeste, la ignominia "democrática" y la farsa electoralista, la integración de los sindicatos en el Estado, la creatividad y la autoorganización de la clase en la extensión de sus luchas, etc.) es el único modo como los combatientes de la clase obrera podrán decir cuando, en el futuro, vayan más lejos todavía. "todos somos obreros de Gdansk".
J. A.
25 de Septiembre de 1980
[1] Ver nuestro artículo Longwy - Denain nos marcan el camino en Revista Internacional nº 17, https://es.internationalism.org/node/2129 [31]
Series:
Historia del Movimiento obrero:
La lucha del proletariado en el capitalismo decadente
- 14743 lecturas
"La tradición de todas las generaciones muertas pesa terriblemente en los cerebros de los vivos e incluso cuando éstos parecen ocupados en transformarse a sí mismos y a sus cosas, crear algo totalmente nuevo, es precisamente entonces, en esas épocas de crisis revolucionarias, cuando, invocan, con temor, los espíritus del pasado, poniéndose sus nombres, tomando sus consignas, sus hábitos y costumbres..."
(Marx - El 18 Brumario de Luis Bonaparte)
En el presente período de reanudación histórica de las luchas del proletariado, no sólo se enfrenta éste con todo el peso de la ideología segregada directamente y a menudo de modo deliberado por la clase burguesa, sino también con todo el peso de las tradiciones de sus propias experiencias pasadas. La clase obrera, para llegar a su emancipación, tiene absoluta necesidad de asimilar estas experiencias; sólo así se forjará las armas para el enfrentamiento decisivo que acabará con el capitalismo. Sin embargo, corre el peligro de confundir lecciones de la experiencia y tradición muerta, de no saber distinguir lo que, en las luchas del pasado, en sus métodos y en sus medios, aún sigue vivo, lo que tenía un carácter permanente y universal, de lo que pertenece de modo definitivo a ese pasado, que sólo era circunstancial y temporal.
Como lo subrayó a menudo Marx, este peligro amenazaba a la clase obrera de su tiempo: la del siglo pasado. En una sociedad en rápida evolución, el proletariado ha arrastrado consigo, durante mucho tiempo la carga de las viejas tradiciones de sus orígenes, los vestigios de las sociedades gremiales, los de la epopeya de Babeuf o de sus luchas junto a la burguesía contra el feudalismo. Así es como la tradición de secta, conspirativa o republicana de antes de 1848 sigue marcando la Primera Internacional fundada en 1864. Sin embargo, a pesar de sus rápidas mutaciones, esa época se sitúa en una misma fase de la vida de la sociedad: la del período ascendente del modo de producción capitalista. Ese período determina para las luchas de la clase obrera condiciones muy específicas: la posibilidad de sacar mejoras reales y duraderas en sus condiciones de vida de un capitalismo próspero, pero la imposibilidad de destruir este sistema por el hecho mismo de su prosperidad.
La unidad de este marco da a las diferentes etapas del movimiento obrero del siglo XIX un carácter continuo; los métodos y los instrumentos de la lucha de la clase se elaboran y se perfeccionan progresivamente, particularmente la organización sindical. En cada una de estas etapas, las similitudes con la etapa anterior son mayores que las diferencias. En estas condiciones la tradición no pesa demasiado en los obreros de aquel tiempo: para una gran parte de ellos, el pasado muestra el camino a seguir.
Pero está situación cambia radicalmente al iniciarse el siglo 20, la mayoría de los instrumentos que la clase ha ido forjando durante decenios ya no le sirven para nada; peor, se vuelven contra ella y se hacen armas del capital. Así pasó con los sindicatos, los grandes partidos de masas, la participación a las elecciones y al Parlamento. Y eso porque el capitalismo entró en una fase totalmente diferente de su evolución: la de su decadencia. Por consiguiente, el marco de la lucha proletaria se halla completamente trastornado; desde entonces la lucha por mejoras progresivas y duraderas en el seno de la sociedad pierde su significado. No sólo ya no puede conceder nada un sistema capitalista con el agua al cuello, sino que sus convulsiones ponen en entredicho cantidad de conquistas proletarias del pasado. Frente a este sistema moribundo, la única verdadera conquista que puede obtener el proletariado es destruirlo.
Es la primera guerra mundial la que marca esa ruptura: entre los dos períodos de vida del capitalismo. Los revolucionarios, toman esa conciencia de la entrada del sistema en su fase de declive.
"Ha nacido una nueva época. La época de la disgregación del capitalismo, de su derrumbamiento interno. La época de la revolución comunista del proletariado" proclama en 1919 la Internacional Comunista en su plataforma. Sin embargo, en su mayoría, los revolucionarios siguen estando marcados por las tradiciones del pasado. A pesar de su inmensa contribución, la Tercera Internacional resulta incapaz de llevar a cabo lo que sus análisis mismos implican. Frente a la traición de los sindicatos no propone destruirlos sino reconstruirlos. Incluso tras haber comprobado "que las reformas parlamentarias han perdido toda importancia práctica para las clases laboriosas" y que "el centro de gravedad de la vida política ha salido completa y definitivamente fuera del Parlamento" (Tesis del 2° congreso), sigue sin embargo preconizando la Internacional. Comunista, la participación en esta institución.
Así se confirma de modo magistral la constatación que hizo Marx en 1852. Pero también de modo trágico. Tras haber producido en 1914 la desbandada del proletariado frente a la guerra imperialista, el peso del pasado es el principal responsable del fracaso de la oleada revolucionaria que empezó en 1917 y de la terrible contrarrevolución que siguió durante más de medio siglo.
Si ya era una desventaja para las luchas del pasado: la "tradición de todas las generaciones muertas" es un enemigo aún más temible para las luchas de nuestra época. En tanto que condición para la victoria, incumbe al proletariado arrancarse los viejos harapos que se le pegan a la piel con el fin de poder vestir el traje adecuado para las necesidades que la "nueva época" del capitalismo impone a su lucha. Le incumbe entender bien las diferencias que separan el período ascendente de la sociedad capitalista y su período de decadencia, tanto desde el punto de vista del capital como de los métodos y los fines de su propia lucha.
La nación
Período Ascendente del Capitalismo
Una de las características del siglo XIX es, la formación de nuevas naciones (Alemania, Italia, etc...) o la lucha encarnizada por formarse (Polonia, Hungría, etc...). No es esto únicamente un hecho fortuito, sino que corresponde al impulso por parte de la economía capitalista en pleno desarrollo que halla en la nación el marco más apropiado para su desarrollo. En esa época, la independencia nacional tiene verdadero sentido; acompaña al desarrollo de las fuerzas productivas y a la destrucción de los imperios feudales (Rusia, Austria), baluartes de la reacción.
Período de Decadencia del Capitalismo
En el siglo XX, la nación se ha vuelto un marco demasiado estrecho para contener las fuerzas productivas. Del mismo modo que las relaciones de producción capitalistas, se ha vuelto un verdadero corsé que impide su desarrollo. Por otra parte, la independencia nacional se ha vuelto un engaño desde el momento en que el interés de cada capital nacional le obliga a integrarse en uno de los dos grandes bloques imperialistas y por consiguiente renunciar a esta independencia. Las supuestas "independencias nacionales" del siglo XX se concretan en el paso de los países de una zona de influencia a otra.
El desarrollo de nuevas unidades capitalistas
I. Período ascendente del capitalismo
Uno de los fenómenos típicos de la fase ascendente del capitalismo consiste en el desarrollo desigual según los países y las condiciones históricas particulares que tuvo cada cual. Los países más desarrollados enseñan el camino a los países cuyo retraso no es necesariamente una desventaja insuperable. Al contrario, existe para estos la posibilidad de alcanzar y hasta superar a los primeros.
Esta es incluso una regla casi general:
En el marco general de este prodigioso ascenso, el aumento de la producción industrial adquirió en los diferentes países interesados proporciones muy variables. En los Estados industriales europeos más avanzados antes de 1860 es donde se nota durante el siguiente período el crecimiento menos rápido.
La producción inglesa sólo se triplicó, la producción francesa se multiplicó por cuatro, mientras que la producción alemana pasó de uno a seis y en los EEUU, la producción de 1913 fue más de doce veces superior a la de 1860. Estas diferencias de ritmos provocaron el derrumbamiento total de la jerarquía de las potencias industriales entre 1860 y 1913.
Hacia 1880, Inglaterra perdió el primer lugar en la producción mundial, en favor de EEUU. Al mismo tiempo Alemania rebasa a Francia. Hacia 1890, Inglaterra, adelantada por Alemania, retrocede al tercer puesto (Fritz Sternberg, "El conflicto del siglo").
En el mismo período, otro país alcanza el rango de potencia industrial moderna: Japón, mientras que Rusia tiene un proceso de industrialización, muy rápido pero que será frenado por la entrada del capitalismo en su fase de decadencia.
Esta aptitud para los países atrasados de recuperar su retraso proviene de las razones siguientes:
- Sus mercados internos ofrecen amplias posibilidades de salidas mercantiles y por consiguiente de desarrollo para el capital industrial. La existencia de amplios sectores de producción precapitalistas (artesana y sobre todo agrícola) relativamente prósperos constituye en ellos el caldo de cultivo indispensable para el crecimiento del capitalismo.
- El recurso al proteccionismo contra mercancías más baratas procedentes de países más desarrollados les permite momentáneamente preservar, dentro de sus fronteras, un mercado para su producción nacional propia.
- A escala mundial, existe un extenso mercado extracapitalista, particularmente en los territorios coloniales que se están conquistando, en el que se vierte el exceso de mercancías manufacturadas de los países industriales.
- La ley de la oferta y de la demanda juega en favor de una verdadera posibilidad de desarrollo de los países menos desarrollados. Efectivamente, en la medida en que, globalmente, durante este período la demanda supera la oferta, los precios de las mercancías están determinados por los gastos de producción más elevados que son los de los países menos desarrollados, lo que permite, al capital de esos países realizar un beneficio que permite una acumulación real (mientras que los países más desarrollados sacan sobre beneficios)
- Los costes militares, durante el período ascendente del capitalismo son gastos generales relativamente limitados y que los países industriales desarrollados compensan fácilmente y hasta rentabilizan gracias en particular a las conquistas coloniales.
- En el siglo XIX, el nivel de la tecnología, aún cuando representa un progreso considerable respecto del período anterior, no exige la inversión de cantidades considerables de capital.
II. Período decadente del capitalismo
El período de decadencia del capitalismo se caracteriza por la imposibilidad de cualquier surgimiento de nuevas naciones industrializadas. Los países que no han logrado su "despegue" industrial antes de la 1ra guerra mundial se ven condenados a quedarse estancados en el subdesarrollo total; o a mantenerse en un estado de atraso crónico respecto de los países, "que tienen la sartén por el mango". Así ocurre con grandes naciones como India o China cuya "independencia nacional" o hasta la pretendida "revolución" (es decir la instauración de un draconiano capitalismo de Estado) no permiten la salida del subdesarrollo y de la escasez. Ni siquiera la URSS escapa a la regla, los sacrificios terribles impuestos al campesinado y sobre todo a la clase obrera de este país, el uso masivo de un trabajo prácticamente gratuito en los campos de concentración, la planificación y el monopolio del comercio exterior presentados por los trotskistas como "grandes conquistas obreras" y como indicio de "la abolición del capitalismo", el saqueo económico sistemático de los países de su bloque de Europa Central, todas estas medidas no han sido suficientes a la URSS para acceder al pelotón de los países plenamente industrializados para hacer desaparecer dentro de sus fronteras las imborrables marcas del subdesarrollo y del atraso (ver el artículo sobre "la crisis capitalista en los países del Este" en este número).
Esta incapacidad de surgimiento de, nuevas grandes unidades capitalistas se plasma, entre otras cosas, en que las seis mayores potencias industriales (USA, Japón Rusia, Alemania, Francia, Inglaterra) ya lo eran (aunque en orden diferente) en vísperas de la 1ª guerra mundial.
Esta incapacidad por parte de los países subdesarrollados para ponerse al nivel de los países más avanzados se explica por lo siguiente:
- Los mercados representados por, los sectores extra capitalistas de los países industrializados se hallan totalmente agotados por la capitalización de la agricultura y la ruina casi completa de la artesanía.
- Las políticas proteccionistas conocen en el siglo XX un fracaso total. Lejos de ser una posibilidad de respiro para las economías menos desarrolladas, llevan a la asfixia de la economía nacional.
- Los mercados extra capitalistas están saturados a nivel mundial. A pesar de las inmensas necesidades y de la escasez total del Tercer Mundo, las economías que no pudieron acceder a la industrialización capitalista no son un mercado solvente porque están arruinadas por completo.
- La ley de la oferta y de la demanda va en contra de cualquier desarrollo de nuevos países. En un mundo en donde los mercados se hallan saturados, la oferta supera la demanda y los precios están determinados por los costes de producción más bajos y se ven obligados a vender sus mercancías con beneficios reducidos cuando no lo hacen con pérdidas. Esto reduce su tasa de acumulación a un nivel bajísimo y, aún con una mano de obra muy barata, no consiguen realizar las inversiones necesarias para la adquisición masiva de una tecnología moderna, lo que por consiguiente ensancha aún más la zanja que separa a esos países de las grandes potencias industriales.
- Los gastos militares, en un mundo abocado cada vez más a la guerra permanente, se vuelven un peso muy fuerte, incluso para los países más desarrollados. Conducen a la quiebra económica completa de los países subdesarrollados.
- Hoy día, la producción industrial moderna acude a una tecnología incomparablemente más sofisticada que en el siglo pasado y por consiguiente a inversiones considerables que sólo los países ya desarrollados son capaces de asumir. Así pues, los factores de tipo técnico agravan más los factores estrictamente económicos. Por esto, los países tienen los costes de producción más elevados.
LAS RELACIONES ENTRE EL ESTADO Y LA SOCIEDAD CIVIL
I. Período ascendente del capitalismo
En el período ascendente del capitalismo, existe una separación muy clara entre la política, -dominio reservado a los especialistas de la función estatal- y lo económico que sigue siendo asunto del capital y de los capitalistas privados. En esa época el Estado, aunque ya trataba de ponerse por encima de la sociedad, sigue estando ampliamente dominado por grupos de intereses y por fracciones del capital que se expresan en gran parte a nivel legislativo. Este aún domina claramente al ejecutivo: el sistema parlamentario, la democracia representativa es una realidad, un terreno en el que se enfrentan los diferentes grupos de interés.
Al tener el Estado a cargo suyo el mantenimiento del orden social en beneficio del sistema capitalista se producen reformas a favor de la mano de obra, contra los excesos bárbaros de la explotación obrera de la que son responsables los apetitos insaciables de los capitalistas privados ("Decreto de las 10 horas" en Gran Bretaña, así como las leyes que limitan el trabajo de los niños, etc...).
II. Período decadente del capitalismo
El período de decadencia del capitalismo se caracteriza por la absorción de la sociedad civil por el Estado. Por esto el legislativo, cuya función inicial es la de representar a la sociedad pierde toda su importancia frente al ejecutivo que constituye la cumbre de la pirámide estatal.
Este período conoce una unificación de lo político y de lo económico, volviéndose el Estado la principal fuerza en la economía nacional y su verdadera dirección.
Sea a través de una integración gradual (economía mixta) o de un cambio repentino (economía enteramente estatalizada), el Estado deja de ser un órgano de delegación de los capitalistas y de los grupos de intereses, para volverse capitalista colectivo, sometiendo a todos los grupos de intereses particulares a su imperio.
El Estado, como unidad realizada del capital nacional, defiende los intereses de éste tanto dentro del bloque al que pertenece como en contra del bloque antagonista. Del mismo modo, toma directamente a cargo suyo el asegurar la explotación y la sumisión de la clase obrera.
La guerra
I. Período ascendente del capitalismo
En el siglo XIX, la guerra tiene, en general, la función de asegurar a cada nación capitalista una unidad y una extensión territorial necesaria para su desarrollo. En este sentido, a pesar de las calamidades que lleva consigo, es un momento de la naturaleza progresiva del capital.
Así pues, por su naturaleza misma, las guerras están limitadas a 2 o 3 países por lo general limítrofes y tienen las siguientes características:
- son de corta duración,
- provocan pocas destrucciones,
- determinan, tanto para los vencidos como para los vencedores un nuevo impulso. Así se presentan, por ejemplo, las guerras franco-alemana, austro-italiana, austro-prusiana o de Crimea.
La guerra franco-alemana es un ejemplo típico de este tipo de guerra:
- es una etapa decisiva en la formación de la nación alemana, es decir la creación de bases para un fantástico desarrollo de las fuerzas productivas y la formación del sector más importante del proletariado industrial de Europa (y hasta del mundo si se considera su papel político).
- también, esta guerra dura menos de un año, no es muy mortífera y no constituye, para el país vencido, una verdadera desventaja: después de 1871, Francia sigue con su desarrollo industrial con el empuje dado durante el Segundo Imperio y conquista lo esencial de su imperio colonial.
En lo que se refiere a las guerras coloniales, su meta es la conquista de nuevos mercados y de reservas de materias primas. Son resultado de una competencia entre países capitalistas, a causa de sus necesidades de expansión, para el reparto de nuevas zonas del mundo. Por consiguiente, se integran en el marco de la expansión del conjunto del capitalismo y del desarrol1o de las fuerzas productivas mundiales.
II. Período decadente del capitalismo
En un período en el, que ya no se trata de la formación de unidades nacionales viables, en el que la independencia formal de nuevos países proviene esencialmente de las relaciones entre las grandes potencias imperialistas, las guerras ya no son el resultado de las necesidades económicas del desarrollo de las fuerzas productivas de la sociedad, sino, esencialmente, de causas políticas: la relación de fuerzas entre los bloques. Han dejado de se "nacionales" como en el siglo XIX para volverse imperialistas. Ya no son momentos de la expansión del modo de producción capitalista, sino la expresión de la imposibilidad de su expansión.
No consisten en un reparto del mundo, sino en un continuo reparto de éste, en una situación en la que un bloque de países, ya no puede desarrollar la valorización de su capital, sino únicamente mantenerla a expensas de los países del bloque adverso con el resultado final de la degradación de la totalidad del capital mundial.
Las guerras son guerras generalizadas al conjunto del mundo y tienen como consecuencia enormes destrucciones de totalidad de la economía mundial yendo así hacia la barbarie generalizada.
Como la de 1870, las guerras de 1914 y de 1939 oponen a Francia y a Alemania, pero ya de entrada resaltan las diferencias existentes entre la naturaleza de las guerras del siglo XIX y la de las guerras del siglo XX:
- para empezar, la guerra afecta al conjunto de Europa para, después, generalizarse al mundo entero,
- es una guerra total que moviliza durante años la totalidad de la población y de la máquina económica de los países beligerantes, que aniquila años y años de trabajo humano, que destruye decenas de millones de proletarios, que reduce al hambre centenas de millones de seres humanos.
De ningún modo son las guerras del siglo XX "curas de juventud" (como algunos lo pretenden), sólo son convulsiones de un sistema moribundo.
Las crisis
I. En un mundo con desarrollo desigual, con mercados internos desiguales, las crisis están marcadas por el desarrollo desigual de las fuerzas productivas en los diferentes países y en los diferentes ramos de producción.
Son la manifestación de que el mercado interno se halla saturado y necesita ampliarse de nuevo. Por consiguiente son periódicas (cada 7 a 10 años -duración aproximada de la amortización del capital fijo) y se resuelve con la apertura de nuevos mercados.
De ahí que tengan las crisis las siguientes características:
- Estallan de repente, por lo general tras una quiebra bursátil.
- Son de corta duración (de uno a tres años para las más largas).
- No son generalizadas a todos los países
Así, por ejemplo:
- la crisis de 1825 es sobretodo británica y deja a salvo a Francia y Alemania,
- la crisis de 1830 es sobretodo americana, Francia y Alemania, la evitan también,
- la crisis dé 1847 deja a salvo a EEUU, y afecta débilmente a Alemania,
- la crisis de 1866 afecta poco a Alemania y la de 1873 no afecta a Francia.
Más tarde, los ciclos industriales tienden a generalizarse a todos los países desarrollados pero se nota que EEUU evitan también esta vez la recesión de 1900-1903 y Francia la de 1907.
Al contrario, la crisis de 1913, que desembocará en la primera guerra mundial, a1canza a prácticamente todos los países,
4.- No se generalizan a todos los ramos: es esencialmente la industria del algodón la que soporta las crisis de 1825 y de 1830.Más tarde aunque los textiles también tienen crisis, la metalurgia y los ferrocarriles tienden a ser los sectores más afectados (particularmente en 1873). Igualmente, no resulta extraño ver ramos industriales con importantes "boom", mientras la recesión afecta a otros ramos.
5.- Desembocan en un nuevo impulso industrial (las cifras de crecimiento que da Sternberg más arriba son significativas a este respecto).
6.- No plantean crisis políticas del sistema, y, menos aún, el estallido de una revolución proletaria.
Sobre este último punto, resulta necesario constatar el error que hizo Marx, después de la experiencia de 1847-48, cuando escribió en 1850:
"Una nueva revolución solo era posible tras una nueva crisis. Pero resulta tan segura como ésta". (Neue Rheinische Zeitung).
Su error no está en reconocer la necesidad de una crisis del capitalismo para que sea posible la revolución, ni en haber anunciado que una nueva crisis iba a venir (la de 1857 es mucho más violenta aún que la de 1847) sino en la idea de que las crisis de esa época ya eran crisis mortales del sistema. Más tarde, Marx rectificó evidentemente este error, y es precisamente porque sabe que las condiciones objetivas no están maduras por lo que se enfrenta en la AIT con los anarquistas que quieren quemar etapas, y que el 9 de septiembre de 1870, pone en guardia a los obreros parisinos contra "todo intento de derribar al nuevo gobierno... (lo que) resultaría una locura desesperada" (Segundo llamamiento del Consejo General de la AIT sobre la Guerra Franco-alemana. Hoy en día, se ha de ser anarquista o bordiguista para imaginarse que "la revolución es posible en todo momento" o que sus condiciones materiales ya existían en 1848 o en 1871.
II. Desde el principio del siglo 20, el mercado es ya internacional y unificado. Los mercados internos han perdido parte de su importancia (particularmente por la eliminación de los sectores precapitalistas). En estas condiciones, las crisis no son la manifestación de mercados provisionalmente demasiado limitados, sino de la ausencia de cualquiera posibilidad de su ampliación mundial. De esto proviene su carácter de crisis generalizadas y permanentes.
Las coyunturas no están determinadas por la relación entre la capacidad de producción y el tamaño del mercado existente en un momento dado, sino causas esencialmente políticas, o sea el ciclo guerra-destrucción-reconstrucción-crisis. En este marco no son de ningún modo los problemas de amortización del capital los que determinan la duración de las fases del desarrollo económico sino, en gran parte la amplitud de las destrucciones sufridas durante la guerra anterior. Así se puede comprender que la duración de la expansión de la reconstrucción sea 2 veces más larga (17 años) tras la segunda guerra mundial que tras la primera (7 años).
Al contrario del siglo pasado caracterizado por el "laissez-faire" (dejar hacer), la amplitud de las recesiones en el siglo XX está limitada por medidas artificiales instauradas por los Estados y sus instituciones de investigación para retrasar la crisis general. Así ocurre con las guerras localizadas, con el desarrollo de los armamentos y de la economía de guerra, con el uso sistemático de la máquina de billetes y de la venta a plazos, con el endeudamiento generalizado, con toda una serie de medidas políticas que tienden a romper con el estricto funcionamiento económico del capitalismo.
En este marco, la crisis del siglo 20 tiene las siguientes características:
- No estallan de repente sino que se desarrollan progresivamente en el tiempo. En este sentido, la crisis de 1929 aún tiene al empezar algunas características de las crisis del siglo pasado (derrumbamiento repentino tras la quiebra bursátil) que resultan no tanto del mantenimiento de condiciones económicas parecidas a las de antes, sino de un retraso de las instituciones políticas del capital para modificar esas condiciones. Pero, después, la intervención masiva del Estado (New Deal en USA, producción de guerra en Alemania...) se amplía durante toda la década de los 30.
- Una vez empezadas, las crisis se caracterizan por su larga duración. De este modo, mientras que la relación recesión-prosperidad era de unos 1 a 4 en el siglo XIX (2 años de crisis en un ciclo de 10 años), la relación entre la duración del marasmo y la de la recuperación pasa a 2 en el siglo 20. En efecto, entre 1914 y 1980, ha habido 10 años de guerra generalizada (sin tener en cuenta a las guerras locales permanentes), 32 años de depresión (1918-22, 1929-39, 1945-50, 1967-80), o sea un total de 42 años de guerra y de crisis, contra, sólo 24 años de reconstrucción (1922-29 y 1950-67). ¡Y el ciclo de la crisis aún no ha acabado!...
Mientras que en el siglo XIX, la máquina económica se impulsaba de nuevo por sus propias fuerzas, al terminar cada crisis, las crisis del siglo XX desde un punto de vista capitalista, no tienen solución sino en la guerra generalizada. Al ser estertores de un sistema moribundo, las crisis plantean al Proletariado la necesidad y la posibilidad de la revolución comunista.
El siglo XX es claramente "la era de las guerras y de las revoluciones" como lo indicaba, cuando se fundó, la Internacional Comunista.
La lucha de clases
I. Las formas que toma la lucha de clase en el siglo XIX se determinan a la vez por las características del capital de esa época y por las de la clase obrera misma:
- El capital del siglo XIX sigue estando aún muy repartido entre numerosos capitales: pocas son las fábricas de más de 100 obreros, mucho más frecuentes son las empresas de carácter semiartesano. Sólo será en la segunda parte del siglo XIX, con el desarrollo de los ferrocarriles, la introducción masiva del maquinismo, la multiplicación de las minas, cuando empieza a predominar la gran industria tal y como se puede conocer hoy en día.
- En estas condiciones, la competencia se ejerce entre un gran número de capitalistas.
- Por otra parte, la tecnología sigue estando poco desarrollada. La mano de obra poco cualificada, reclutada mayormente en el campo, siendo por lo general, de primera generación. La más cualificada se halla en 1a artesanía.
- La explotación se basa en la extracción de plusvalía absoluta: jornada de trabajo larga, salarios bajísimos.
- Cada patrono, o cada fábrica, se enfrenta directa y aisladamente con los obreros a los que explota; no existe una unidad patronal organizada: los sindicatos patronales sólo se desarrollan en el tercer tercio del siglo. En estos conflictos separados, no es extraño ver a capitalistas especular sobre las dificultades de una fábrica concurrente, y sacar ventaja para apoderarse de su clientela.
- El Estado, por lo general, se mantiene fuera de estos conflictos. Sólo interviene en última instancia, cuando el conflicto puede llegar a perturbar "el orden público"
En la clase obrera, se pueden observar las características siguientes:
- Como el capital, está muy esparcida. Es una clase en proceso de formación. Sus sectores más combativos están muy ligados al mundo artesano y por consiguiente están muy influenciados por el corporativismo.
- En el mercado del trabajo, la ley de la oferta y de la demanda funciona a tope y directamente. Sólo en los momentos de alta coyuntura, de expansión rápida de la producción que provoca una escasez de obreros, es cuando pueden estos oponer una resistencia eficaz contra las usurpaciones del capital y hasta arrancar ventajas sustanciales en los salarios y las condiciones de trabajo.
En los momentos de baja coyuntura, pierden fuerza, se desaniman y se dejan, quitar una parte de las ventajas adquiridas.
Expresión de este fenómeno, la fundación de la Primera Internacional y la de la Segunda Internacional, plasman momentos cumbre de la combatividad obrera, teniendo lugar en plena prosperidad económica (1864 para la AIT, 3 años antes del estallido de la crisis de 1867, 1889 para la Internacional Socialista, en vísperas de la crisis de 1890-93). - En el siglo XIX, la emigración es un paliativo para el desempleo y para la terrible miseria que abruman periódicamente al proletariado durante las crisis cíclicas. La posibilidad para sectores importantes de la clase de huir hacia el nuevo mundo cuando las condiciones de vida se vuelven demasiado insoportables en las metrópolis capitalistas de Europa es un elemento que permite evitar que las crisis provoquen situaciones explosivas como la de junio 1848. Así pues, en el siglo 19, gracias también a la emigración: las capacidades de expansión del capitalismo son una garantía de la estabilidad global del sistema
- Estas condiciones particulares, tanto para el capital como para la clase obrera, exigen organizaciones de resistencia económica para los obreros, los sindicatos, que sólo pueden tomar forma local y profesional de una minoría obrera cuya lucha -la huelga- está particularizada, preparada de antemano con mucho tiempo, y que por lo general espera un situación de alta coyuntura para enfrentarse con tal o cual ramo del capital hasta una sola fábrica. A pesar de todas estas limitaciones, los sindicatos son auténticos órganos de la clase obrera, indispensables en la lucha económica contra el capital, pero también como focos de vida de la clase, en tanto que escuelas de solidaridad, en donde los obreros comprenden su pertenencia a una misma comunidad, en tanto que "escuelas de comunismo", según la expresión de Marx, propicias para la propaganda revolucionaria.
- En el siglo XIX, las huelgas son por lo general de larga duración; es esta una de las condiciones de su eficacia. Ponen a los obreros a prueba del hambre, de ahí la necesidad de preparar de antemano fondos de "socorros mutuos", cajas de resistencia y de acudir a la solidaridad financiera de otros obreros cuyo trabajo puede significar un elemento positivo para la lucha de los obreros en huelga (amenazando los mercados del capitalista en conflicto por ejemplo).
- En estas condiciones la cuestión de la organización previa, material, financiera del proletariado es un problema básico para poder llevar a cabo las luchas y que muy a menudo es más importante que la entidad de las ganancias reales obtenidas transformándose en objetivo en sí (como lo constataba Marx al responder a los burgueses que no entendían que los obreros pudieran gastar más dinero para su organización que lo que ésta les permitía arrancar al capital).
II. La lucha de clases, en el capitalismo decadente, está determinada, desde el punto de vista del Capital, por las siguientes características
- El capital ha llegado a un alto nivel de concentración y de centralización.
- La competencia está más reducida que en el siglo XIX desde el punto de vista numérico pero es más dura.
- La tecnología está altamente desarrollada. La mano de obra está cada vez más cualificada y la tendencia es a que las máquinas ejecuten las tareas más sencillas. Las generaciones obreras, son continuas. La clase obrera ya no se recluta tanto en el campo, sino esencialmente entre los hijos de obreros.
- La base dominante de la explotación es la extracción de plusvalía relativa (aumento de las cadencias y de la productividad).
- Existe, frente a la clase obrera, una unidad y una solidaridad mucho mayores que antes entre los capitalistas, creando éstos organizaciones específicas con el fin de no seguir enfrentándose individualmente con la clase obrera.
- El Estado interviene directamente en los conflictos sociales ya como capitalista, ya como "mediador", es decir como elemento de control, tanto en lo político como en lo económico del enfrentamiento con el fin de mantenerlo dentro de los límites de "lo aceptable", ya sea, sencillamente, como agente de la represión.
Por parte obrera, se pueden notar los rasgos siguientes:
- La clase obrera está unificada y cualificada, con alto nivel intelectual. Sólo tiene vínculos muy lejanos con lo artesano. El centro de la combatividad se encuentra pues en las grandes fábricas modernas y la tendencia general de las luchas va hacia la superación del corporativismo gremialista.
- Al contrario del período anterior, es en los momentos de crisis de la sociedad cuando estallan y se desarrollan las grandes luchas decisivas (las revoluciones de 1905 y de 1917 en Rusia vienen tras la forma agudizada de la crisis que trae la guerra). La gran oleada internacional de luchas de 1917 a 1923 ocurre en un período de convulsiones -guerra y después crisis económica- agotándose con la recuperación ligada a la reconstrucción).
Por eso es por lo que, al contrario las dos anteriores, la Tercera Internacional se fundó en 1919 en lo más hondo de la crisis de la sociedad a la cual corresponde el momento de más fuerte combatividad proletaria. - Los fenómenos de emigración económica que se presencian en el siglo XX, particularmente en la 2a posguerra, no se pueden comparar en modo alguno tanto en su origen como en sus implicaciones, con las grandes corrientes del siglo anterior. Al expresar no ya la expansión histórica del capital hacia nuevos territorios, sino al contrario la incapacidad del desarrollo económico de las antiguas colonias cuyos obreros y campesinos huyen de la miseria hacia las metrópolis que los obreros abandonaban en el pasado, no ofrecen posibilidad alguna de compensación en momentos de crisis aguda del sistema. Una vez acabada la reconstrucción, ya no ofrece la emigración ninguna posibilidad de superar el desempleo que se extiende a los países desarrollados del mismo modo que antes afectaba a los países subdesarrollados. La crisis pone a la clase obrera entre la espada y la pared, sin dejarle escapatoria alguna.
- La imposibilidad de mejoras duraderas para la clase obrera le impide formar organizaciones específicas, permanentes, pensadas para la defensa de sus intereses económicos. Los sindicatos pierden la función para la que habían surgido: al no poder ya ser órganos de la clase, y menos aún, "escuelas del comunismo", son recuperados por el capital e integrados al Estado, lo cual está facilitado por la tendencia general de este órgano a absorber la sociedad civil.
- La lucha proletaria tiende a superar el marco estrictamente económico para volverse social, enfrentándose directamente con el Estado, politizándose y exigiendo la participación masiva de la clase. Es lo que ya en 1906; nota Rosa Luxemburgo tras la primera revolución rusa, en "Huelgas de masa, partido y sindicatos". Es la misma idea que contiene la fórmula de Lenin: "Detrás de cada huelga se perfila el espectro de la revolución"
- Semejante tipo de lucha, propio al período de decadencia, no se puede preparar de antemano, en el plano organizativo. Las luchas estallan espontáneamente y tienden a generalizarse. Se sitúan más en el plano local o territorial que en el profesional, su proceso es más horizontal que vertical: son éstas las características que prefiguran el enfrentamiento revolucionario en el que no son las categorías profesionales o los obreros de tal o cual empresa los que actúan, sino la c1ase obrera como un todo a escala de una unidad geopolítica (región, país)
Del mismo modo, la clase obrera, para sus luchas, no puede dotarse de antemano de medios materiales. Teniendo en cuenta la manera como está .organizado el capitalismo la duración de una huelga no es por lo general un arma eficaz (al poder los capitalistas en su conjunto dar .su ayuda al que está afectado por la lucha). En este sentido el éxito de las huelgas no depende de los fondos financieros recogidos por los obreros sino fundamentalmente de. su capacidad de extensión de la lucha, extensión que sólo puede crear una amenaza para el conjunto del capital nacional.
En él período actual, la solidaridad para con los trabajadores en lucha ya no reside en el apoyo financiero por parte de otros sectores obreros (se trata de una falsa solidaridad que incluso los sindicatos pueden proponer para desviar a los trabajadores de los verdaderos métodos de lucha) sino por la entrada en lucha de esos otros sectores. - Del mismo modo que la organización no precede la lucha sino que se crea durante la lucha misma, la autodefensa del proletariado, su armamento, no se preparan de antemano, amontonando unos cuantos fusiles en sótanos como así se lo creen algunos grupos. Son etapas en un proceso que no se pueden alcanzar sin pasar por las anteriores.
El papel de la organización revolucionaria
I.- La organización de los revolucionarios, producto de la clase y de su lucha, es una organización minoritaria constituida sobre un programa. Su función comprende:
- la elaboración teórica de la crítica del mundo capitalista.
- la elaboración del programa de la finalidad histórica de la lucha de clases.
- la difusión de ese programa en la clase.
- la participación activa en todos los momentos de la lucha inmediata de la clase y su defensa contra la explotación capitalista.
En cuanto a esto último, adquiere, en el siglo XIX una función de iniciación y de organización activa de los órganos unitarios, económicos de la clase a partir de cierto grado de desarrollo de los organismos embrionarios producidos por la lucha anterior.
Por ser ésta su función, y dado el contexto del período, la posibilidad de reformas y la tendencia a la propagación de ilusiones reformistas en el seno de la clase, la organización de los revolucionarios (los partidos de la Segunda Internacional) está también ella, marcada por el reformismo, y acaba echando por la borda el objetivo final revolucionario en favor de reformas inmediatas, llegando a considerar como tarea prácticamente única (el economicismo) la de mantener y desarrollar las organizaciones económicas (los sindicatos).
Sólo una minoría, dentro de la organización revolucionaria resistirá contra esa evolución y defenderá la integridad del programa histórico de la revolución socialista. Pero, a la vez una parte de esa minoría, por reacción contra la evolución reformista, tiende a desarrollar conceptos extraños al proletariado según los cuales el partido es el único sitio donde está la conciencia de clase, el poseedor de un programa terminado y cuya función sería (siguiendo el esquema de la burguesía y de sus partidos), la de "representar" a la clase, la de ser, por derecho propio e1 llamado a ser el órgano decisorio de aquélla y, en particular, para la toma del poder. Esta concepción, el sustitucionismo, si bien es la de la mayoría de los elementos de la Izquierda Revolucionaria de la Segunda Internacional, tiene en Lenin a su principal teórico ("¿Qué hacer?", "Un paso adelante, dos pasos atrás").
II. En el período de decadencia del capitalismo, la organización de los revolucionarios guarda las características generales del período anterior con lo nuevo de que la defensa de los intereses inmediatos ya no se puede separar de la meta final ya al orden del día de la historia desde entonces.
Y al contrario, según esto último, pierde la función de organizar la clase, que sólo puede ser obra de la clase misma en lucha, desembocando en un tipo de organización nueva, a la vez económica -y de defensa inmediata- y política, orientándose hacia la toma del poder: los Consejos Obreros.
Tomando a cuenta propia la vieja divisa del movimiento obrero: "la emancipación de los trabajadores será obra de los trabajadores mismos", no puede sino combatir toda concepción sustitucionista en tanto que concepción relacionada con una visión burguesa de la revolución. En tanto que organización, la minoría revolucionaria, no tiene a cargo elaborar previamente una plataforma de reivindicaciones inmediatas para movilizar a la clase. Tiene, en cambio, la posibilidad de mostrarse como el participante en las luchas más decidido, de propagar una orientación general denunciando los agentes y los ideólogos de la burguesía en el seno de la clase. En la lucha, insiste en la necesidad de la generalización, única vía que lleva a su término ineluctable: la revolución. La organización de revolucionarios no es ni espectadora ni la "recadera" de los obreros.
Su función es estimular la aparición de círculos o de grupos obreros y trabajar en su seno. Y para esto debe considerarlos como semillas que madurarán en la clase para darse la organización unitaria acabada: Los Consejos
A causa de la naturaleza de esos círculos, la organización de revolucionarios debe luchar contra cualquier intento de crearlos artificialmente, contra todo intento de transformarlos en correa de transmisión de partidos, o en embriones de consejos u otros organismos político-económicos lo cual no es sino paralizar el proceso de maduración de la conciencia y de la organización unitaria de la clase. Esos círculos sólo tienen valor y sólo cumplirán con su función, importante pero transitoria si evitan quedar encerrados en sí mismos con plataformas a medio hacer, si se mantiene como lugar de encuentro abierto a todos los obreros interesados por los problemas de nuestra clase.
Para terminar, en la situación de gran dispersión de los revolucionarios, tras un período de contrarrevolución que tanto ha pesado sobre el proletariado, la organización de revolucionarios tiene la tarea de trabajar activamente en el desarrollo de un medio político internacionalmente, organizar debates y discusiones que abran el camino hacia el proceso de formación del partido político internacional de la clase obrera.
Conclusiones
La más profunda contrarrevolución de la historia del movimiento obrero ha sido una dura prueba para la organización de los revolucionarios misma. Sólo han podido sobrevivir las corrientes que, contra viento y marea, han sabido mantener los principios básicos del programa comunista. Sin embargo, esta actitud indispensable, la desconfianza para con todas las "ideas nuevas" que, por lo general, eran el vehículo del abandono del terreno de la clase bajo la presión de la ideología burguesa triunfante, ha impedido a menudo a los revolucionarios comprender claramente los cambios ocurridos en la vida del capitalismo y en la lucha de la clase obrera. La forma más caricaturesca de este fenómeno está en la concepción que considera como "invariantes" las posiciones de clase, para la cual el programa comunista que "surgió de una vez para siempre en 1848, no necesita ser modificado en nada".
Aunque es cierto que, tiene que evitar constantemente concepciones modernistas que a menudo, lo único que hacen es proponer mercancías viejas en un nuevo envase, la organización de los revolucionarios, para estar a la altura de las tareas para las cuales ha surgido en la clase, ha de ser capaz de entender estos cambios en la vida de la sociedad y las implicaciones que tienen sobre la actividad de la clase y de su vanguardia comunista.
Frente al carácter manifiestamente reaccionario de todas las naciones, debe ésta combatir todo apoyo a los movimientos llamados "de independencia nacional". Frente al carácter imperialista de todas las guerras, debe denunciar toda participación en ellas bajo cualquier pretexto. Frente a la absorción por el Estado de la sociedad civil, frente a la imposibilidad de verdaderas reformas del capitalismo, ha de combatir toda participación en los Parlamentos y las mascaradas electorales.
Frente a las nuevas condiciones económicas, sociales y políticas, en las que se sitúa la lucha de la clase hoy en día, la organización de los revolucionarios debe combatir toda ilusión en la clase sobre la posibilidad de hacer revivir organizaciones que sólo pueden ser obstáculos en su lucha -los sindicatos- y proponer los métodos y modo de organización de las luchas ya experimentados por la clase cuando la primera oleada revolucionaria de este siglo: la huelga de masa, las asambleas generales, la unidad de lo político y de lo económico, los consejos obreros.
Y por fin, para ser capaz de cumplir totalmente con su papel de estímulo de las luchas, de orientación hacia su solución revolucionaria, la organización de los comunista ha de renunciar a tareas que ya no le incumben, las de "organizar" o de "representar" a la clase. Los revolucionarios que pretenden que "nada ha cambiado desde el siglo pasado" tienden a querer dar al proletariado el comportamiento de Babín ese personaje de un cuento de Tolstoi que repetía ante cualquier encuentro nuevo lo que le habían dicho que tenía que decir para el anterior, de tal modo que acababa siempre recibiendo una buena paliza. A los parroquianos de una iglesia, les echaba el discurso que tendría que haberle echado ante el Diablo y al oso le hablaba como si fuera un ermitaño. Y el infeliz Babín pagó su estupidez con la vida.
La "reactualización" de las posiciones y del papel de los revolucionarios no es en absoluto un "abandono" o una "revisión" del marxismo sino al contrario una verdadera lealtad a lo que constituye su esencia. Fue esta capacidad de comprender, contra los mencheviques las nuevas condiciones de la lucha y las exigencias que de ellas resultaban para el programa, lo que permitió a Lenin y a los bolcheviques contribuir activamente y de modo decisivo a la revolución de Octubre 17.
También R. Luxemburgo tiene ese mismo punto de vista revolucionario cuando escribe en 1906 contra los "ortodoxos" de su partido; "si bien es verdad que la revolución rusa obliga a revisar fundamenta1mente el viejo punto de vista marxista respecto de la huelga de masas, sólo el marxismo, sin embargo, con sus métodos y sus puntos de vista generales gana también esta partida con una: nueva forma".
Series:
Herencia de la Izquierda Comunista:
1981 - 24 a 27
- 4628 lecturas
Revista Internacional nº 25 -2º trimestre 1981
- 2759 lecturas
Crítica de “Lenin Filósofo” de Pannekoek (I)
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 121.34 KB |
- 308 lecturas
Cuando el grupo “la Gauche Communiste en France” (GCF) decide traducir y publicar “Lenin Filósofo”, de A. Pannekoek, no es solo seudónimo de J. Harper, sino hasta el nombre de Pannekoek el que prácticamente se desconoce en Francia; esto no se puede explicar como algo “francés”. Aun teniendo en cuenta que Francia jamás se destacó por su prontitud en publicar obras del movimiento obrero y marxista, pues esto es verdad para todos los países de Europa y del mundo, este “olvido” no concierne a Pannekoek, en particular. En toda la izquierda comunista -empezando por Rosa Luxemburgo- la que estuvo en la avanzadilla de las luchas revolucionarias de la clase obrera al terminar la Primera Guerra Mundial, la totalidad de su obra teórica, de su acción política y sus apasionadas luchas las que están sepultadas en el “olvido”. Resulta difícil imaginarse que ha bastado con unos diez años de degeneración de la Internacional Comunista y de contrarrevolución estalinista para “borrar” de la memoria las lecciones de un movimiento revolucionario que, sin embargo, eran tan ricas, tan densas, de una generación que acababa de vivirlo ella misma. Parecía como si una epidemia de amnesia hubiera afectado de repente a estos millones de proletarios que habían participado activamente en aquellos acontecimientos y de hundirlos en un desinterés total para con todo lo que era pensamiento revolucionario. De aquella ola que por poco “trastorna el mundo”, solo subsisten unos cuántos rostros, representados por los escasos grupos esparcidos por el mundo, aislados unos de otros, y por lo tanto incapaces de asegurar la continuación de la reflexión teórica, a no ser por medio de revistas de tirada reducida al mínimo y a menudo ni siquiera impresas.
No ha de extrañar que el libro de Harper, Lenin Filósofo, publicado en alemán en 1938, en vísperas de la guerra, no encuentre ningún eco y pase totalmente desapercibido, aún en el medio tan reducido de los revolucionarios, y es el mérito de Internacionalisme, el haber sido el primero en traducirlo y publicarlo por entregas, en sus números 18 a 29 (febrero a diciembre del 1947), después de que pasara la borrasca de la guerra.
Tras saludar el libro de Harper “en tanto que contribución de primer orden, al movimiento obrero y a la causa de la emancipación del proletariado”, añade en su prefacio (nº 18, febrero del 1947) “se esté o no de acuerdo con todas las conclusiones que saca, nadie puede negar el enorme valor de su trabajo que hace de esta obra, de estilo sencillo y claro, uno de los mejores escritos teóricos de las últimas décadas”.
En este mismo prefacio, Internacionalisme expresa su preocupación fundamental al escribir: “La degeneración de la IC acarreó un inquietante desinterés en el medio de la vanguardia por la investigación teórica y científica. Exceptuando la revista Bilan publicada antes de la guerra por la Fracción Italiana de la Izquierda Comunista y los escritos de los Comunistas de Consejos, de los cuales es parte el libro de Harper, el esfuerzo teórico del movimiento obrero europeo resulta casi inexistente. Y nada nos parece más terrible para la causa del proletariado que el embotamiento teórico que manifiestan sus militantes”.
Por esto es por lo que, Internacionalisme, aun considerando altamente su valor, no se conforma con simplemente publicar la obra de Pannekoek, sino que se propone y somete esta obra a la discusión y hace la crítica de la misma en una serie de artículos que van del nº 30 (enero del 48) al nº 33 (abril del 48). Si Internacionalisme acepta y comparte enteramente la demostración de Pannekoek de que Lenin, en su polémica contra las tendencias idealistas, cae en argumentos propios del materialismo burgués (mecanicista y positivista), Internacionalisme rechaza categóricamente las conclusiones políticas que Pannekoek se permite sacar, para hacer del Partido bolchevique un partido no proletario, una “intelligentsia” (¿), y para hacer de la revolución de Octubre una revolución burguesa.
Esta tesis servirá de base para todo un análisis de la revolución de Octubre y del Partido Bolchevique para la corriente consejista y que la diferencia claramente de la Izquierda Comunista y también del KPD, al menos en sus principios. El consejismo aparece, así como una regresión de la Izquierda Alemana a la que apela. Con algunas variantes, volvemos a encontrar esta tesis, tanto en “Socialismo ou Barbarie” como en “Socialismo des Conseils”, desde Chaulieu hasta Mattick, desde M. Rubel hasta K. Korscch. Lo que más sorprende en esta manera de ver y que tienen todos en común, incluyendo a los modernistas, consiste en la reducción de la revolución de octubre a un fenómeno estrictamente ruso, perdiendo totalmente de vista su significado internacional histórico. Una vez que se había llegado a esto, solo faltaba recordar el Estado atrasado del desarrollo industrial de Rusia para concluir con lo de la ausencia de condiciones objetivas para una revolución proletaria. La ausencia de una visión global de la evolución del capitalismo como un todo lleva al Consejismo por caminos que le son propios, a la postura del de siempre de los mencheviques; la no madurez de las condiciones objetivas y lo inevitable del carácter burgués de la revolución.
Evidentemente, lo que motivó el trabajo de Pannekoek no es tanto la rectificación teórica del procedimiento erróneo de Lenin en el dominio filosófico, sino fundamentalmente la necesidad política de luchar contra el partido bolchevique, al que consideraba, a priori, y por naturaleza, como un partido marcado por el carácter “medio burgués, medio proletario del bolchevismo y de la revolución rusa misma”1. “Es para elucidar la naturaleza del bolchevismo y de la revolución rusa”, como lo escribe P., Matic,” que Pannekoek emprendió un examen crítico de sus fundamentos filosóficos al publicar en 1938 su” Lenin en Filósofo”. Se puede poner en duda la validez de semejante procedimiento y su demostración está lejos de convencer. El deducir la naturaleza de un acontecimiento histórico tan importante como el de la revolución de octubre, o el papel desempeñado por el Partido bolchevique, partiendo de una polémica filosófica, -por muy importante que fuera-, está lejos de poder constituir la prueba de lo que se afirma. Ni los errores filosóficos de Lenin en 1938, ni tampoco el triunfo posterior de la contrarrevolución estalinista, son pruebas de octubre 17 no fuese una revolución proletaria, sino la revolución de una tercera clase. La inteligencia. (¿) Al basar artificialmente sus confusiones políticas erróneas sobre premisas teóricas justas, al establecer unos vínculos en un solo sentido entre causas y efectos, Pannekoek a su vez cae en el mismo procedimiento no marxista que acababa de criticar con razón a Lenin.
Con 1968 y la reanudación de la lucha de clases, el proletariado reanuda el hilo roto por casi medio siglo de contrarrevolución triunfante y se vuelve a apropiar los trabajos de esa izquierda que había sobrevivido al naufragio de la internacional comunista.
Hoy en día, los escritos y los debates de esta Izquierda que se ignoran durante mucho tiempo vuelven a salir y encuentran lectores cada vez más numerosos. Hoy, “Lenin Filósofo” de Pannekoek -- como tantas otras obras de otros autores- se ha podido publicar y lo han podido leer miles de militantes obreros. Pero para que esos trabajos teóricos políticos puedan servir verdaderamente al desarrollo del pensamiento y de la actividad revolucionaria, hoy se han de estudiar con espíritu crítico, manteniéndose alejado de medios universitarios que, al descubrir tal o cual autor, rápidamente lo transforman en una nueva moda, en una nueva idolatría, y se vuelven sus incondicionales apólogos.
Frente a un “neo anti-bolchevismo” de moda, hoy en algunos grupos y revistas como el PIC o el ex --Spartacus, que simplemente borra todo el movimiento socialista y comunista en Rusia, incluyendo la revolución de Octubre, de la historia del proletariado, podemos decir de nuevo lo que escribía “Internacionalisme” en su prólogo al libro de Harper:
“Esta deformación del marxismo, que debemos a los marxistas, tanto apresurados como ignorantes, hace pareja con los que, no menos ignorantes, hacen del “anti-marxismo”, su especialidad propia. El “anti marxismo”, se ha vuelto hoy día el atributo de toda una capa de intelectuales de medio pelo pequeño burgueses desarraigados, que han perdido su categoría social. Agriado y desesperados que, asqueados por el monstruoso sistema ruso proveniente de la revolución proletaria de octubre y sin ganas de hacer la labor ingrata y dura de investigación científica, se van por el mundo, con las cenizas de luto sobre la cabeza. En una cruzada sin cruz, en búsqueda de nuevos ideales, no para entenderlos sino para adoptarlos”
. Lo que ayer era para el marxismo, lo es hoy también para el bolchevismo y la revolución de Octubre.
M.C.
Política y Filosofía: de Lenin a Harper
Resulta indiscutible, tras leer el documento de Harper sobre Lenin, que nos hallamos ante un estudio serio y profundo sobre la obra filosófica de Lenin y ante un esbozo muy claro y muy neto de la dialéctica marxista que Harper opone a la concepción filosófica Lenin.
El problema para Harper se planteó de la siguiente manera: en lugar de separar las concepciones del mundo de un Lenin de su actividad política, es preferible, para ver y comprender mejor lo que emprendió aquel revolucionario, discutir y entender sus orígenes dialécticos. La obra que, para Harper, mejor caracteriza a Lenin, a su pensamiento, es “Materialismo y Empiriocriticismo” en la cual, saliendo al ataque de un claro idealismo que se perfilaba en la “intelligentsia” rusa con la colección filosófica de un Mach, Lenin trata de volver a clarificar un marxismo que acababa de sufrir revisiones, no solo por parte de Bernstein, sino también por parte de ese Mach.
Harper introduce el problema con un análisis muy perspicaz y profundizado de la dialéctica en Marx y en Dietzgen. Más aún, todo a lo largo de su estudio, Harper tratará de hacer una profunda discriminación entre el Marx de los primeros estudios filosóficos y el Marx maduro por la lucha de la clase y que se desgaja de la ideología burguesa. A través de esta discriminación, despeja los fundamentos contradictorios del materialismo burgués de la época próspera del capitalismo al que caracteriza en las ciencias naturales, y del materialismo revolucionario, concretado en las ciencias del desarrollo y de la evolución social. Harper se esforzará en refutar algunas aserciones de Lenin que, a su parecer, no corresponden al pensamiento de Mach, sino que únicamente incumben a la polémica por parte de Lenin, que en este caso procuraba resolver “la unidad del partido socialista ruso más que refutar el verdadero pensamiento de Mach”.
Pero si el trabajo de Harper resulta interesante en su estudio sobre la dialéctica, así como en la corrección del pensamiento de Mach a la manera de Lenin, la parte más interesante por sus importantes consecuencias, es sin duda alguna el análisis de los orígenes del materialismo en Lenin, y su influencia sobre la obra y la acción de éste en la discusión socialista internacional y en la revolución de 1917 en Rusia.
La fase primera de la crítica empieza por el estudio de los antecesores filosóficos de Lenin. Desde d’Nolbach, pasando por algunos materialistas franceses como la Lametrie y hasta Avenarius, el pensamiento de Lenin se perfila claramente. Todo el problema se basa en la teoría del conocimiento. Ni siquiera Plejanov pudo evitar esta trampa del materialismo burgués. A Marx le precede Feuerbach. Y esto será una gran desventaja en el pensamiento social de todo el marxismo ruso, y de Lenin en primer lugar.
Harper, con mucha razón, delimita en la teoría del conocimiento, los orígenes del materialismo burgués que acabará hundiéndose por su carácter estático, y los del materialismo revolucionario que no sigue o supera la dialéctica burguesa, sino que tiene una naturaleza y una orientación diferentes.
Por una parte, la burguesía considera al conocimiento como un fenómeno puramente receptivo (Engels -según Harper- tendrá sobre este punto únicamente la misma concepción). Quien dice conocimiento dice percepción, sensación del mundo exterior, comportándose nuestro espíritu como un espejo que refleja con mayor o menor fidelidad el mundo exterior. Entonces se entiende que las ciencias naturales fueron el caballo de batalla del mundo burgués. La física, la química, la biología en sus primeras expresiones representan más una labor de traducción de fenómenos del mundo exterior que una tentativa de interpretación. La naturaleza parece un gran libro por medio del cual se trascriben manifestaciones naturales en signos inteligibles. En resumidas cuentas, la ciencia se vuelve una fotografía de un mundo cuyas leyes siempre son las mismas, independientes del espacio y del tiempo, pero dependientes del uno y del otro si se consideran por separado.
Esta primera tentativa de las ciencias ha de tener naturalmente como objeto lo que es exterior al hombre, pues es más fácil entender el mundo exterior sensible, que el enredado mundo humano cuyas leyes resisten ante los signos ecuacionales de dirección única, de las ciencias naturales. Pero también hemos de ver en ello sobre todo una necesidad para la burguesía en desarrollo de comprender rápida y empíricamente lo que, exterior a ella, pueda servir para el desarrollo de su fuerza social de producción. Comprender rápidamente, ya que los cimientos del sistema económico-social no son sólidos todavía; empíricamente, ya que la génesis del capitalismo se desarrolla en un terreno fértil, que, para los humanos hace resaltar sobre todo los resultados y las conclusiones, más que el camino recorrido para llegar a ellos.
Las ciencias naturales en el materialismo burgués debían influenciar el conocimiento de los demás fenómenos y originar las ciencias humanas, historia, psicología, sociología, en las que se aplicaban los mismos métodos de conocimiento.
Y resulta que el primer objeto del conocimiento humano que preocupa a las mentes es la religión, que se estudia por primera vez en tanto que problema histórico. Esto también expresa la necesidad para una burguesía joven de deshacerse de lo religioso, que niega la racionalidad natural del sistema capitalista. Esto se plasma en la aparición de eruditos burgueses, entre los cuales Renan, Strauss, Feuerbach, etc..; pero siempre es una disección metodológica lo que hacen, pues el hombre no ha de intentar criticar socialmente un cuerpo ideológico, como la religión, sino más bien volver a encontrar sus fundamentos humanos, para para reducirla al nivel de las Ciencias Naturales y con el bisturí científico permitir que aparezcan documentos antiguos y las alteraciones sufridas a lo largo de los siglos. En fin, el materialismo burgués normaliza un estado de hecho, fija para la eternidad un modo inmutable de desarrollo. Considera a la naturaleza como una repetición sin fin de causas racionales. El hombre reduce la naturaleza a un anhelo de estatismo conservador. Se da cuenta que domina la naturaleza de cierto modo y no ve que sus instrumentos de dominación se están liberando del hombre y volviéndose en su contra. El materialismo burgués es una etapa progresiva del conocimiento humano. Se vuelve conservador hasta verse rechazado por la burguesía misma cuando el sistema capitalista en su apogeo ya está prefigurando su hundimiento.
Harper ve en la toma de conciencia de la lucha de clases, en las masas trabajadoras, a través de las primeras contradicciones importantes del régimen capitalista, el camino que lleva el pensamiento de Marx desde aquella manera de pensar que se notaba aún en su obra de juventud hacia el materialismo revolucionario.
El materialismo revolucionario, insiste Harper., no es un producto racional; si el materialismo burgués nace en un medio económico-social específico, el materialismo revolucionario también necesita un medio económico-social específico. En aquellas dos épocas, Marx toma conciencia de una existencia que va modificándose. Pero en donde la burguesía solo vio racionalismo, repetición de causa a efecto, Marx nota, en el medio económico-social en evolución, un nuevo elemento que está introduciéndose en el dominio del conocimiento. Su conciencia no es una fotografía del mundo exterior, su materialismo está animado por todos los factores naturales, y, en primer término, el hombre.
La burguesía podía dejar de lado la parte del hombre en el conocimiento, pues su sistema, en sus principios, se desarrolla como las leyes de la astronomía, con la regularidad precisa, y además, su sistema económico dejaba al hombre fuera.
Se olvidó del sistema para con el hombre, empieza, a mediados del siglo XIX, a notarse en las relaciones sociales. Entonces está madurando la conciencia revolucionaria, su conocimiento no es tan solo un aspecto del mundo exterior, como lo pretende el materialismo burgués, sino que el hombre entra en el conocimiento del mundo, en tanto que factor receptivo y además como factor que actúa y modifica.
Entonces para Marx, el conocimiento se vuelve producto de la sensación del mundo exterior y de la idea-acción del hombre factor-motor del conocimiento.
Nacen las ciencias del desarrollo social y de la evolución social, eliminando las viejas ciencias humanas, expresando una progresión y un desarrollo en acción. Las mismas ciencias naturales salen de su marco estrecho. La ciencia del siglo XIX burgués se viene abajo a causa de su ceguera.
Es esa falta de praxis en el conocimiento lo que será específico de la naturaleza ideológica de Lenin. Pero, aunque Harper busca los orígenes filosóficos de Lenin, no por eso les atribuye una influencia decisiva en su acción.
La existencia social condiciona la conciencia. Lenin procede de un medio social atrasado, todavía existe el feudalismo, y la burguesía no es una clase fuerte y revolucionariamente capaz. El fenómeno capitalista en Rusia se presenta en un periodo en el que la burguesía desarrollada y madura de Occidente ya está trazando su curva de decadente. Rusia se convierte en territorio capitalista, no porque una burguesía nacional se oponga al absolutismo feudal del Zar, sino por la injerencia del capital extranjero, que de este modo, crea por completo el aparato capitalista en Rusia. Al hundirse el materialismo burgués a causa del desarrollo de su economía y de sus contradicciones, la “intelligentsia” rusa solo muestra para luchar contra el absolutismo imperial el materialismo revolucionario. Pero el objetivo de la lucha guiará al materialismo revolucionario contra el feudalismo y no contra el capitalismo que no representa ninguna fuerza efectiva. Lenin forma parte de esa “intelligentsia” que, queriendo basarse en la única clase revolucionaria, el proletariado, intenta realizar la transformación capitalista retrasada de la Rusia feudal.
Esta afirmación no es más que una interpretación de Harper, quien verá en la revolución rusa la madurez objetiva de la clase obrera y un contenido político burgués expresado por Lenin, el cual soporta en su conciencia el peso de las tareas del momento en Rusia, la existencia económico-social de este país que se comporta desde el punto de vista del capital como una colonia, en donde no existiría burguesía nacional y en donde las dos fuerzas en presencia serían el absolutismo y la clase obrera.
El proletariado se expresa entonces, en función de ese atraso que se caracteriza por la ideología materialista burguesa de un Lenin. Esta es la idea de Harper sobre Lenin y la revolución rusa. Veamos una de sus frases:
“Esta filosofía materialista era precisamente la doctrina que convenía perfectamente a la nueva masa de los intelectuales rusos que en las Ciencias físicas y en la técnica, no han tardado en reconocer con entusiasmo la posibilidad de administrar la producción y en tanto que nueva clase dominante de un imperio inmenso, han visto abrirse ante sí el porvenir, con la única resistencia del viejo campesinado religioso”. (Lenin Filósofo, cap. VIII).
El método de Harper, así como su modo de interpretar al problema del conocimiento, son dignos con “Lenin Filósofo” de figurar entre las mejores obras del marxismo. Sin embargo, en cuanto a sus conclusiones políticas, nos lleva hacia tanta confusión, que nos vemos obligados a examinarlo de cerca, para intentar disociar el conjunto de su formulación del problema del conocimiento de sus conclusiones políticas que nos parecen erróneas y hasta sin relación con el nivel general de la obra.
Nos dice Harper: “…el materialismo solo dominó la ideología de la clase burguesa durante muy poco tiempo...”. Lo cual, tras haber demostrado que la filosofía de Lenin en “Materialismo y Empiriocriticismo” era esencialmente materialista burguesa, le permite decir que la revolución bolchevique de octubre de 1917 fue una “revolución burguesa apoyada por el proletariado”.
Aquí se encierra Harper en su propia dialéctica y no nos explica este primer fenómeno de su pensamiento y de la historia y puesto que la revolución burguesa produce por sí misma su ideología propia, que es materialista, en el periodo revolucionario, ¿cómo es posible que en el momento en que empieza la crisis más aguda del capitalismo (entre 1914 y 1920), - crisis que no parece preocupar a Harper- una revolución burguesa haya sido exclusivamente propulsada por la parte más consciente de la vanguardia obrera y de los soldados rusos, con los que se solidarizaron obreros y soldados del mundo entero y, principalmente, del país (Alemania) en donde el capitalismo estaba más desarrollado? ¿Cómo es posible que precisamente en esa época, los marxistas, los dialecticos más experimentados de todos, los mejores teóricos del socialismo, que defienden también como Lenin sino mejor que él, la concepción materialista de la historia, como por ejemplo Plejánov y Kautsky, se encontrasen del lado de la burguesía contra los sombreros y los soldados revolucionarios del mundo entero en general, y contra Lenin y los bolcheviques en particular? Harper ni siquiera se plantea todas esas preguntas; ¿cómo podría responder? Pero es justamente el que no se les haya planteado lo que nos extraña.
Además, el largo desarrollo filosófico, aunque justo en su conjunto, comprende algunas afirmaciones que le quitan alcance, Harper tiende a hacer (entre los teóricos del marxismo) una separación entre dos concepciones fundamentalmente opuestas, en el seno de esa corriente ideológica, en cuanto al problema del conocimiento y de la manera de abordarlo. Esta separación, que remontaría a la obra y a la vida del mismo Marx, es algo simplista y esquemático. Harper ve por una parte en la ideología del mismo Marx, dos períodos:
-
Hasta 1848, Marx materialista burgués progresista: “La religión es el opio del pueblo...”; esta frase Lenin la recogería más tarde y ni Stalin ni la burguesía rusa juzgaron necesario quitarlo de los momentos de los monumentos oficiales ni siquiera en tanto que objetivo de propaganda del partido.
-
Después, el Marx de la segunda época, materialista y dialéctico revolucionario, el del ataque contra Feuerbach, el del “Manifiesto Comunista”, etc. “... la existencia condiciona la conciencia”.
Harper opina que no es una casualidad si la obra de Lenin, “Materialismo y Empiriocriticismo”, es esencialmente representativa del marxismo de la primera época, y de ahí llega a la idea según la cual la ideología de Lenin fue determinada por el movimiento histórico en el que participaba y cuya naturaleza profunda, según Harper, aparece dada por la naturaleza misma, materialista burguesa, de la ideología de Lenin. (Harper solo tiene en cuenta a “Materialismo y Empiriocriticismo”).
Esta explicación lleva a la conclusión de Harper, según la cual el “empiriocriticismo” sería hoy la Biblia de los intelectuales, técnicos y demás representantes de la nueva clase capitalista de Estado que está ascendiendo; la revolución rusa y los bolcheviques, en primer lugar, serían una prefiguración de un movimiento más general de evolución revolucionaria, del capitalismo al capitalismo de Estado, y de la mutación revolucionaria de la burguesía liberal en burguesía burocrática de Estado, de la cual el estalinismo sería la forma más acabada.
Esta concepción de Harper, dejar pensar que esta clase que en todas partes tendría como biblia el “empiriocriticismo” (que Stalin y sus compinches seguirán defendiendo) se apoyaría esencialmente en el proletariado para hacer su revolución capitalista de Estado y, según Harper, sería esta la razón que determinaría a esta nueva clase a apoyarse en el marxismo en esa revolución.
Esta explicación tendería pues a demostrar, que el marxismo de la primera época conduce directamente a Stalin pasando por Lenin, lo cual ya lo hemos oído en boca de anarquistas, en lo que se refiere al marxismo en general del que Stalin sería el resultado lógico (¿de la lógica anarquista?) y que una nueva clase revolucionaria capitalista apoyada en el proletariado surgiría en la historia justamente en el momento en que el capitalismo mismo entra en crisis permanente a causa del hiperdesarrollo de sus fuerzas productivas en el marco de una sociedad basada en la explotación del trabajo humano (la plusvalía).
Estas dos mismas ideas que tiende Harper a introducir en su Lenin Filósofo que se publicó antes de la guerra de 1949 45, las anuncian otros teóricos que vienen de medios sociales y políticos diferentes al suyo, y que se han puesto muy de moda después de la guerra. Actualmente las defienden, la primera muchísimos anarquistas y la segunda muchísimos burgueses reaccionarios del estilo de James Burnham.
El que los anarquistas lleguen a semejantes concepciones mecanicistas y esquemáticas, de que el marxismo estaría en la base del estalinismo y de “la ideología capitalista de Estado”, o de la nueva clase “ejecutiva” no ha de extrañar de parte de aquellos. Nunca han entendido nada de los problemas de filosofía como los plantean los revolucionarios; para ellos, Marx deriva de Auguste Comte, comparan esta asimilación con Lenin, y de ello hacen derivar “la ideología bolchevique estalinista” y con ella relacionan a todas las corrientes marxistas, sin excepción, tomando para sí mismos, en tanto que modo de pensar filosófico, todos los temas de moda, todos los idealismos, desde el existencialismo hasta el nietzscheismo, o desde Tolstoi hasta Sartre.
Pero resulta que esta afirmación de Harper, según la cual “Materialismo y Empiriocriticismo” de Lenin sería una obra filosófica cuya interpretación del problema del conocimiento no superaría el método de interpretación materialista burgués mecanicista, y que sobre esa constatación saca la conclusión de que los bolcheviques, el bolchevismo y la revolución rusa “no podían ir más allá” de la revolución burguesa; estas afirmaciones, como ya hemos visto, no nos conducen únicamente a las conclusiones de anarquistas y burguesas como Burnham; esta afirmación está ante todo en contradicción con otra de Harper mismo que es en parte justa: “El materialismo solo dominó la ideología de la clase burguesa durante muy poco tiempo. Mientras esta podía creer que la sociedad con su desarrollo a la propiedad privada, su libertad individual y su libre competencia podía resolver todos los problemas vitales de cada cual, gracias al desarrollo de la producción, bajo el impulso del progreso sin límites de la ciencia y de la técnica, podía aquella admitir que la ciencia había resuelto los principales problemas teóricos y ya no necesitaba recurso alguno a las fuerzas espirituales supra naturales. Pero el día que la lucha de clases reveló que el capitalismo no era capaz de resolver el problema de la existencia de las masas, su filosofía optimista y materialista del mundo desapareció. De nuevo apareció el mundo lleno de incertidumbres y de contradicciones insolubles, lleno de fuerzas ocultas y amenazadoras”.
Volveremos más tarde sobre el fondo de estos problemas, pero hemos de notar, sin querer hacer vana polémica, las insolubles contradicciones en las que él mismo Harper se ha metido; por una parte, al atacar el problema tan complejo que ha atacado de una manera algo simplista y por otra parte, las conclusiones a las que llegó en cuanto al bolchevismo y al estalinismo.
¿Cómo podemos explicarnos, repetimos, según las ideas de Harper, el que cuando la lucha de clases del proletariado apareció, la burguesía se volviera idealista y el que es justamente cuando la lucha de clases se desarrolla con una amplitud hasta entonces desconocida en la historia, cuando nace por parte de la burguesía una corriente materialista que origina una nueva clase burguesa capitalista? Aquí introduce Harper una idea según la cual, si la burguesía había de volverse absolutamente idealista, si se puede descubrir en Lenin una corriente materialista burguesa, Lenin “tenía que ser materialista para arrastrar tras sí a los obreros”. Nos podemos plantear la siguiente pregunta: ya sea los obreros los que adoptaron la ideología de Lenin, o sea Lenin quien se adaptó a las necesidades de la lucha de clases, según las conclusiones de Harper, o el proletariado seguía a una corriente burguesa, o un movimiento obrero segregaba una ideología burguesa. Pero, de todas formas, el proletariado no nos aparece aquí, con una ideología propia. Que pésimo materialista marxista podría firmar algo semejante: ¿el proletariado entra en acción independiente produciendo una ideología burguesa? A esta conclusión nos lleva Harper.
Además, no es enteramente exacto que la burguesía misma sea, en una época dada, totalmente materialista y en otra, totalmente idealista. En la revolución burguesa de 1789 en Francia, el culto de la Razón solo tomó el lugar del culto de Dios, y era típico del carácter doble de las concepciones a la vez materialista e idealista de la burguesía en lucha contra el feudalismo, la religión y el poder de la Iglesia (bajo la forma agudizada de persecuciones de curas, de incendios de iglesias, etc.…). También volveremos sobre este aspecto doble y permanente de la ideología burguesa que hasta en las horas más avanzadas de la “Gran Revolución” burguesa en Francia, no superó el estadio de “…la religión es el opio del pueblo”.
Sin embargo, aún no hemos sacado todas las conclusiones a las que nos conduce Harper; sacaremos algunas y recordaremos hechos históricos que pueden interesar a todos los que “echan” la revolución de Octubre al campo burgués.
Si esta primera ojeada a las conclusiones y teorías filosóficas de Harper nos ha llevado hacia reflexiones de las que se tratará más tarde, hay hechos que hemos de retener inmediatamente por tratarse de hechos históricos que Harper parece no haber querido ni siquiera tocar.
En efecto, Harper nos habla en decenas de páginas de la filosofía burguesa, de la filosofía de Lenin, y llega a conclusiones a lo menos atrevidas y que exigían como mínimo un examen serio y profundizado. Ahora bien, qué materialista marxista puede acusar a un hombre, un grupo político o un partido de lo que Harper acusa a Lenin, los bolcheviques y su partido, de haber representado a una corriente y una ideología burguesas “…que se apoya en el proletariado” sin haber examinado previamente -aunque solo fuera para recordarlo- el movimiento histórico en que tomaron parte: esa corriente, la socialdemocracia rusa e internacional, de la que proviene (igual que todas las demás fracciones de izquierda de la socialdemocracia) la fracción de los bolcheviques
¿Cómo se formó esta fracción? ¿Qué luchas hubo de emprender a nivel ideológico para conseguir formar un grupo aparte, más tarde un partido, y finalmente la vanguardia de un movimiento internacional?
La lucha contra el menchevismo, la Iskra y “Qué Hacer”, de Lenin y de sus compañeros, la revolución de 1905 y el papel de Trotski, su Revolución permanente (que lo llevaría a fusionar con el movimiento bolchevique entre febrero y octubre del 1917), la segunda revolución de Febrero a Octubre, ( socialdemócratas, socialistas, revolucionarios de derechas, etc.…, al poder) las “Tesis de Abril” de Lenin, la constitución de los soviets y del poder obrero, la postura de Lenin en la guerra imperialista, de todo esto Harper no dice ni media palabra. No podemos creer que sea una casualidad.
(Internationalisme 1948), Mousso y Philippe
(continuará)
1Lenin Filosofo, introducción de Paul Mattick, ed. Spartacus, 1978.
Series:
- “Lenin Filósofo” [36]
Corrientes políticas y referencias:
desarrollo de la conciencia y la organización proletaria:
Cuestiones teóricas:
- Partido y Fracción [30]
La “Aristocracia obrera” una teoría sociológica para dividir a la clase obrera
- 8401 lecturas
Hay quien dice que existe un antagonismo de clase dentro de la clase obrera misma, un antagonismo entre las capas "más explotadas" y las capas "privilegiadas"; que existe una "aristocracia obrera" que disfruta de buenos salarios, de mejores condiciones de trabajo, una fracción obrera que comparte con "su imperialismo" las migajas de las superganancias de la explotación colonial. Así pues, que existiría una parte de la clase obrera que en realidad no pertenecería a la clase obrera sino a la burguesía, una capa de "obreros-burgueses".
Esos son los trazos comunes a todas las teorías sobre la existencia de una "aristocracia obrera". Una argumentación teórica cuya principal utilidad es permitir que las fronteras que enfrentan a la clase obrera y al capital mundial, se esfumen en una neblina de confusión.
Estas teorías "permiten" calificar a fracciones enteras de la clase obrera (los obreros de los países más industrializados, por ejemplo) de "burguesas" y a los órganos burgueses (los partidos de "izquierda", los sindicatos,...) de "obreros".
Los orígenes de esta teoría se encuentran en las fórmulas empleadas por Lenin durante la I Guerra mundial, fórmulas que la III Internacional siguió utilizando más tarde. Hay ciertas corrientes políticas proletarias, empeñadas en autodefinirse con el extraño calificativo de "leninistas", que arrastran aun hoy ese disparate teórico que únicamente sirve para alimentar la confusión acerca de problemas que son de una importancia primordial en la lucha de clases. Como la contrarrevolución estalinista utilizan igualmente, desde hace años, esa teoría para tratar de aprovechar el prestigio de Lenin como justificación de su política.
Esa teoría también la utilizan otros grupos (con ciertas variantes y arreglos) procedentes del estalinismo -por la vía del maoísmo- que han dejado de defender muchas de las principales mentiras del estalinismo oficial (en particular el mito de los "Estados socialistas": Rusia, China,...). Grupos como "Operai e Teoria" en Italia, "Le Bolchevik" en Francia, "Marxist Worker's Committee" en EEUU, que tienen posiciones muy radicales contra los sindicatos y los partidos de izquierda y que a veces logran entrampar a obreros combativos, basan su radicalismo "ex˗tercermundista" en exaltar la DIVISIÓN de la clase obrera en dos categorías o capas socio-políticas: la "más baja" -el proletariado "verdadero", según ellos- y "la aristocracia obrera".
He aquí como "Operai e Teoria" teoriza la división de la clase obrera: «No reconocer la existencia de diferencias internas entre los obreros productivos, la importancia de la lucha contra la aristocracia obrera, la necesidad de que los revolucionarios trabajen para realizar una escisión, una ruptura neta entre los intereses de las capas bajas y los de la aristocracia obrera, significa no solo no haber comprendido un acontecimiento de la historia del movimiento obrero sino -y esto es lo más grave- dejar que la burguesía arrastre al proletariado» (Operai e Teoria, nº 7 -octubre noviembre 1980)[1].
No vamos a analizar en nuestro artículo los argumentos de estos grupos "leninistas" ni tampoco sus contradicciones teóricas sino a demostrar la nocividad política y la incoherencia teórica de la Teoría de la aristocracia obrera, tal y como la propagan los grupos ex-maoístas que siembran una confusión de lo más dañina entre aquellos trabajadores que creen haber descubierto en ella la explicación de la naturaleza contrarrevolucionaria de los sindicatos y de los partidos de "izquierda".
Por eso, lo dedicaremos a evidenciar:
1º) que esa teoría se basa en un análisis sociológico que ignora el carácter de CLASE HISTÓRICA del proletariado.
2º) que la definición, o más bien LAS definiciones de "aristocracia obrera" son tanto más borrosas y contradictorias en cuanto que el capitalismo ha multiplicado las divisiones dentro de la clase obrera.
3º) que el RESULTADO PRÁCTICO de ese tipo de concepciones no es otro que la DIVISIÓN DE LOS TRABAJADORES en la lucha, el aislamiento de las "capas más explotadas" del resto de su clase.
4º) que alimentan confusiones y ambigüedades sobre una cierta naturaleza "obrero-burguesa" de los sindicatos y de los partidos de "izquierda" (ambigüedad que ya existía dentro de la Internacional Comunista).
5º) que es un sinsentido que esa teoría se declare de "Marx, Engels y Lenin" cuyas formulaciones, más o menos precisas, sobre la existencia de una "aristocracia obrera" o sobre "el aburguesamiento de la clase obrera inglesa en el siglo XIX", no sostuvieron jamás la teoría de la necesidad de DIVIDIR A LOS OBREROS; al contrario.
Una teoría sociológica
A la clase obrera se la puede ver de dos maneras: simplemente COMO ES la mayor parte del tiempo; es decir, sometida, dividida y hasta atomizada en millones de individuos solitarios, sin relacionarse entre ellos. O se la puede ver también teniendo en cuenta SIMULTÁNEAMENTE lo que es HISTÓRICAMENTE; es decir, tomando en consideración el hecho de que se trata de una clase social que tiene un pasado de más de dos siglos de lucha y que tiene como porvenir el ser la protagonista del cambio radical más grande de la historia de la humanidad.
La primera visión, INMEDIATISTA, es la visión de una clase derrotada; la segunda es la de una clase en lucha. Aquella es la que usan los sociólogos de la burguesía para decirnos «ESO es la clase obrera». La segunda es la visión del marxismo, que comprende lo que es la clase obrera no sólo a partir de lo que es AHORA sino también y, sobre todo, de lo que SERÁ. El marxismo no es un estudio sociológico del proletariado vencido sino el esfuerzo para comprender cómo lucha el proletariado, algo que es radicalmente diferente.
La teoría según la cual existen ANTAGONISMOS FUNDAMENTALES DENTRO DE LA CLASE OBRERA es una concepción positivista que sólo tiene en cuenta la realidad inmediata de la clase obrera, vencida, atomizada. Cualquiera que conozca la historia de las revoluciones obreras sabe que el proletariado alcanzó los momentos más elevados de su combate a través de la máxima generalización de su unidad, únicamente así.
Decir que es imposible la unidad de la clase obrera, desde sus elementos más explotados a los menos, es ignorar toda la historia del movimiento obrero. La historia de todas las grandes etapas de la lucha obrera está animada por el problema de alcanzar la unión más amplia posible de los proletarios. Existe un sentido preciso en el movimiento que va desde las primeras corporaciones de obreros artesanos a los soviets, pasando por los sindicatos profesionales. Esa dirección es la búsqueda de la mayor unidad. Los CONSEJOS, creados por primera vez en Rusia en 1905 espontáneamente por los obreros, constituyen el sistema de organización más unitario que pueda ser concebido para lograr la participación del mayor número posible de obreros en un movimiento de clase proletario, ya que se basa en las asambleas generales.
Esa evolución no refleja solamente un desarrollo de la conciencia de la clase de los proletarios, de su unidad y de la necesidad de ésta; la evolución de esa conciencia encuentra su explicación en la evolución de las condiciones materiales en que trabajan y luchan los proletarios.
El maquinismo, al desarrollarse, destruye las especializaciones heredadas del antiguo artesanado feudal; UNIFORMIZA al proletario, haciendo de él una mercancía que puede producir lo mismo calcetines que cañones, sin por ello tener que ser tejedor o herrero.
Además, el desarrollo del capital acarrea el desarrollo de gigantescos centros urbanos industriales donde se amontonan los proletarios por millones. La lucha adquiere en esos centros un carácter explosivo por la rapidez misma con la que pueden organizarse esos millones de hombres y coordinarse para actuar de manera unida.
En el capítulo "Burgueses y proletarios" de El Manifiesto Comunista, redactado por Marx y Engels, leemos «El desarrollo de la industria, no tiene como único efecto incrementar el proletariado sino también aglomerarlo en masas cada vez más compactas. El proletariado siente crecer su fuerza. Los intereses, las situaciones se nivelan cada vez más dentro del proletariado a medida que el maquinismo borra las diferencias en el trabajo y pone, en casi todas partes, el salario a un nivel igualmente bajo»
En las luchas en Polonia, donde los obreros mostraron capacidades de unificación y de organización que aun sorprenden al mundo, no se asistió a un enfrentamiento entre obreros especializados y no especializados sino a su unificación, en las asambleas por la lucha y en la lucha.
Para comprender esos "milagros" es necesario no fijarse únicamente, como hacen los sociólogos, en la realidad INMEDIATA de la clase obrera, En los momentos EN QUE NO LUCHA. Cuando el proletariado no lucha, cuando la burguesía puede satisfacer lo mínimo socialmente necesario para la subsistencia de los obreros, estos se encuentran, en efecto, totalmente divididos.
El proletariado -esa clase que sufre la última pero también la más absoluta explotación social que cualquier clase social explotada haya conocido en la historia- vive, desde su nacimiento, de manera totalmente diferente según se encuentre sometido y pasivo ante la burguesía o si alza la cabeza ante su opresor.
Esta separación entre esas dos formas de existencia (unido y en lucha, dividido y pasivo) no ha dejado de aumentar, con la evolución misma del capitalismo. Excepto en los últimos años del siglo XIX, cuando el proletariado logra imponer momentáneamente a la burguesía la existencia de verdaderos sindicatos y partidos de masa obreros, los obreros tienden a unificarse cuando el combate los une pero también encontrarse cada vez más divididos y atomizados en los periodos de "calma social".
La misma evolución de las condiciones materiales de vida y de trabajo, que lleva a la clase obrera a LUCHAR de manera CADA VEZ MÁS UNIDA lleva, fuera de periodos de lucha, a la competencia, a la división y hasta la atomización como individuos solitarios que conocemos hoy.
La competencia entre obreros, fuera de periodos de lucha, es una característica del proletariado desde su nacimiento aunque era MENOS fuerte a principios del capitalismo, cuando los obreros "tenían una profesión, un oficio, una instrucción específica", cuando la educación no se había generalizado y el saber de cada proletario era una herramienta de trabajo importantísima. "El tejedor no era un competidor del herrero". Pero desde entonces, gracias a los progresos de las máquinas y de la educación, el "Cualquiera puede producir lo que sea" se ha traducido, en el capitalismo, por: "Cualquiera le puede hacer el trabajo de otro".
Ante el problema de encontrar trabajo, el obrero en el capitalismo industrial sabe que la respuesta depende de la cantidad de candidatos al mismo empleo. EL DESARROLLO DEL MAQUINISMO TIENDE DE ESA MANERA, Y CADA VEZ MÁS, A OPONER INDIVIDUALMENTE A LOS OBREROS CUANDO NO ESTÁN LUCHANDO. Marx describía así este proceso: «El incremento del capital productivo implica la acumulación y la concentración de capitales. La concentración de capitales conduce a una mayor división del trabajo y a un mayor empleo de las máquinas. Una mayor división del trabajo reduce a la nada la especialización del trabajo y destruye la especialidad del profesional, colocando en lugar de esta especialidad un trabajo que todo el mundo puede hacer, aumenta la competencia entre los obreros». (Marx: "Miseria de la Filosofía: "Discurso sobre el librecambio"....)[2].
El desarrollo del maquinismo crea las condiciones materiales para la existencia de una humanidad unida y consciente pero al mismo tiempo, dentro del marco de las leyes capitalistas en donde la supervivencia del trabajador depende de que pueda vender su fuerza de trabajo, lo que resulta es una competencia más fuerte que nunca. Por tanto, pretender basar una teoría de lo que será el proletariado en lucha ignorando la experiencia histórica de las luchas pasadas, basándose sólo en un estudio INMEDIATISTA del proletariado derrotado, dividido, conduce inevitablemente a verlo como un cuerpo que no logrará nunca unificarse. Cuanto más se hace referencia a una visión AHISTÓRICA, INMEDIATISTA, so pretexto de que "hay que ser concreto", de que "hay que hacer algo que dé resultados inmediatos", más se da la espalda a una comprensión verdadera de lo que es realmente el proletariado.
Una concepción que niega la posibilidad de unidad de la clase obrera es, de entrada, una teorización de la derrota del proletariado, de los momentos en que no lucha; traduce la visión que tienen los burgueses de los obreros: individuos ignorantes, divididos, atomizados, vencidos. Es una concepción propia de la fauna sociológica.
Una concepción "obrerista"
Al no llegar a ver a la clase obrera como sujeto histórico, esta concepción la entiende como una SUMA DE INDIVIDUOS REVOLUCIONARIOS. EL "OBRERISMO" no es una manera de resaltar el carácter revolucionario de la clase obrera sino el culto sociológico de los INDIVIDUOS OBREROS como tales. Embebidos en este tipo de visión, las corrientes de origen maoísta le dan mucha importancia al origen social de los miembros de una organización política; hasta el punto de que gran parte de sus militantes de origen burgués o pequeño burgués abandonaron, sobre todo en el periodo que siguió a Mayo del 68, sus estudios para hacerse obreros de fábrica (lo cual no hizo sino reforzar el culto al obrero individual).
Por ejemplo, el "Marxist Worker's Commitee", un grupo que logró evolucionar hasta llegar a considerar hoy que no existe ningún Estado obrero y que Rusia es burguesa desde 1924 (año de la muerte de Lenin) escribe en el Nº 1 de su publicación "Marxist Worker's" (verano de 1979) en el artículo "25 años de lucha -nuestra historia" lo siguiente: «Nuestra experiencia en el viejo partido revisionista C. P. USA (Partido Comunista de los EEUU) y en el AWCP (American Worker's Communist Party -organización maoísta) nos condujo a concluir que los fundadores del Comunismo científico tenían razón al afirmar que un verdadero partido obrero debe desarrollar un marco de OBREROS TEÓRICAMENTE AVANZADOS, que no solo el conjunto de sus miembros sino también su dirección deben proceder en primer lugar de la clase obrera».
¿Qué concepción de la clase obrera se puede "aprender" en una organización burguesa estalinista? Recordamos aquí dos ocasiones, en la historia del movimiento obrero, en las cuales se quiso aplicar ese principio obrerista:
1) la lucha de "el obrero" TOLAIN, delegado francés en los primeros congresos de la AIT, contra la aceptación de Marx como delegado. Para Tolain había que rechazar a Marx, en nombre del principio de que "la emancipación de los trabajadores será obra de los trabajadores mismos", puesto que Marx no era un obrero sino un intelectual. Después de un debate la moción de Tolain fue rechazada. Unos años después, Tolain "el obrero" se encontraba del lado de los versalleses contra la insurrección obrera de la Comuna de París.
2) también la Socialdemocracia alemana logró impedir, en noviembre de 1918, que Rosa Luxemburgo tomara la palabra en el Congreso de los Consejos Obreros porque ella tampoco era obrera y la hizo asesinar unas semanas después por una partida de pistoleros que obedecían las órdenes de "el obrero" Noske y que aplastaron sangrientamente la Insurrección de Berlín en enero de 1919. NO ES CADA INDIVIDUO QUIEN ES REVOLUCIONARIO, ES LA CLASE OBRERA QUIEN LO ES.
"El obrerismo" no comprende esa diferencia y consecuentemente no comprende ni al obrero individual ni a la clase obrera como clase.
II La aristocracia obrera: una definición imposible
Que existen diferencias de salarios, de condiciones de vida y de trabajo entre los obreros es algo evidente. Que, por regla general, cuanto mejor es la situación social de un individuo más tendencia tiene a querer conservarla es igualmente una trivialidad. Pero de ahí a definir dentro del proletariado una capa estable cuyos intereses serían antagonistas a los del resto de su clase y la amarrarían a la burguesía o a querer establecer una relación mecánica entre explotación y conciencia y combatividad, hay una brecha particularmente peligrosa.
En las primeras etapas del capitalismo, cuando gran parte de los obreros eran todavía prácticamente artesanos con cualificaciones muy particulares, con prerrogativas de "corporación", se podía momentáneamente, durante los periodos de prosperidad económica, discernir más fácilmente partes de la clase obrera que gozaban de privilegios particulares.
Así, Engels reconocía circunstancialmente, en una correspondencia personal, una aristocracia obrera "en los mecánicos, los carpinteros, los obreros de la construcción"; los cuales, en el siglo XIX, constituía una serie de trabajadores organizados aparte que gozaban de ciertos privilegios por la importancia de su trabajo y el monopolio que tenían de su cualificación.
Pero con la evolución del capitalismo, que comportaba por un lado la descalificación del trabajo y por otro la multiplicación de las divisiones artificiales entre los trabajadores, tratar de definir una "aristocracia obrera" queriendo indicar en ella una capa precisa que goza de privilegios que la distingue de manera cualitativa del resto de los obreros, es condenarse a nadar en lo arbitrario. El capitalismo ha dividido sistemáticamente a la clase obrera, tratando siempre de crear situaciones en las que el interés de unos trabajadores se oponga al interés de otros.
Ya hemos destacado cómo el desarrollo del maquinismo conduce, en los periodos sin luchas proletarias, a través de la "Destrucción de la especialización del trabajador" al desarrollo de la competencia entre obreros. Sin embargo, el capitalismo no se contenta con las divisiones que puede engendrar el proceso de producción mismo. Al igual que las clases explotadoras del pasado, la burguesía conoce y aplica el viejo principio: DIVIDIR PARA REINAR. Y lo hace con una ciencia y con un cinismo sin precedentes en la historia.
El capitalismo ha recuperado, de las sociedades del pasado, el empleo de las divisiones -que él llama "naturales"- por el sexo y por la edad; veamos: aunque la fuerza física, "prerrogativa del varón adulto", desaparezca progresivamente con el desarrollo de las máquinas, el capital mantiene a conciencia esas divisiones con el único fin de dividir y de pagar menos la fuerza de trabajo de la mujer, del niño o del viejo.
También retoma del pasado las divisiones raciales o de origen geográfico:
En su génesis, el capital, que existía principalmente bajo la forma de capital comercial, se enriqueció, entre otras cosas, gracias al comercio de esclavos; en su forma acabada, el capital no ha dejado de utilizar las diferencias de origen o de raza para ejercer una presión permanente para bajar los salarios. De la situación de los trabajadores irlandeses, en la Inglaterra de los siglos XVIII y XIX, a la de los obreros turcos o yugoslavos en la Alemania de 1980, se ha seguido la misma política de división por parte de la burguesía. El Capital sabe perfectamente cómo sacar provecho de las divisiones entre tribus en África, así como de las divisiones religiosas en Úlster, de las diferencias de castas en India o de las diferencias raciales en los EEUU o en las principales potencias europeas reconstruidas, después de la I Guerra mundial, con una importación masiva de trabajadores de Asia, África y de los países menos desarrollados de Europa (Turquía, Grecia, Irlanda, Portugal, España, Italia, etc.).
Pero el capitalismo no se contenta con mantener y azuzar esas divisiones, "naturales", entre los trabajadores. Al generalizar el asalariado y la organización "científica" de la explotación en las fábricas (taylorismo, sistemas de bonificaciones -primas, destajos...), ha llevado la división de los obreros no cualificados al nivel de los profesionales, generalmente de educación universitaria: sociólogos, siquiatras, sindicalistas... que trabajan cogidos de la mano con los jefes de personal para concebir la mejor y más "rentable" organización de la producción y meter en los talleres y las oficinas la ley del "Cada uno a la suya", el interés de cada uno como antagónico al de todos los demás. Bajo el capitalismo es cuando el famoso refrán: "El hombre es un lobo para el hombre" se ha concretado mejor. Al hacer depender el salario de unos de la productividad de otros, al multiplicar las diferencias artificiales de salario para un mismo trabajo (lo cual se practica a fondo hoy en día gracias al empleo de la informática en la administración de las empresas) pone todo su empeño en crear antagonismos entre los explotados.
En esas condiciones es casi imposible no encontrar, para cada categoría de trabajadores, otra categoría que sea menos o más "privilegiada".
Si se tienen en cuenta los privilegios que le pueden conceder a un obrero en función de su edad, su sexo, su raza, su experiencia, el contenido de su trabajo (manual o no), su posición en el proceso de producción, las primas que recibe,..., se pueden multiplicar infinitamente las definiciones de lo que podría ser la "aristocracia obrera". Se habrá fraccionado a la clase obrera en rodajas sociológicas, como si fuera un salchichón, pero no se habrá dado un solo paso en la comprensión de su ser revolucionario.
Las elucubraciones de origen maoísta sobre la aristocracia obrera incluyen, además de la "antiaristocracia obrera", la necesidad de organizar al "verdadero proletariado", a "las capas más explotadas",... Estos grupos tienen pues que emprender una dura labor para encontrar no solamente una definición sociológica de lo que puede ser la "aristocracia obrera", sino también de lo que son las capas "puras" del proletariado. A eso dedican gran parte de su trabajo "teórico", cuyos resultados varían según el grupo, la tendencia, el país, el periodo, etc.
Así, en países como Inglaterra, Francia o Alemania, los trabajadores inmigrados serían los que constituyen el verdadero proletariado y el resto, los trabajadores blancos, la "aristocracia obrera". Según tal concepción, en EEUU toda la clase obrera se puede considerar aburguesada (el nivel de vida de un obrero negro en EEUU puede ser cien veces superior al de un obrero en India), pero también se puede, según esa misma idea, llegar a la conclusión de que son solo los obreros blancos los "aristócratas", puesto que los obreros estadounidenses negros son "aristócratas" desde un punto de vista pero "los más explotados" desde otro. Para "Operai e Teoria" los obreros que trabajan en las cadenas de montaje son la "verdadera clase obrera". Los obreros de la industria de los países subdesarrollados son igualmente catalogados por ciertos grupos como "aristócratas" al ser a menudo su nivel de vida mucho más elevado que el de las masas de "sin trabajo" que se amontonan en la periferia de las ciudades. Las definiciones de esa famosa "aristocracia" pueden variar de un grupo a otro, pasando alegremente del ciento por cien de los trabajadores al cincuenta o al veinte, según el humor de los teóricos de servicio.
III Una teoría para dividir a la clase
Mientras resuelven y precisan sus diferentes definiciones sociológicas de las distintas capas del proletariado, el trabajo de intervención entre los obreros de estas organizaciones consiste en actuar, a diferentes niveles, en favor de la DIVISIÓN que ellos mismos predican.
Actúan esencialmente creando organizaciones que agrupen únicamente a obreros de los cuales tienen la certeza de que no pertenecen a la "aristocracia obrera". Organizaciones de obreros negros, de obreros de las cadenas de montaje, de obreros emigrantes, parados, etc.,...
Es así cómo ciertos grupos desarrollan, entre los trabajadores inmigrantes en los países más industrializados de Europa, un racismo particular que sustituye al racismo, ya demasiado clásico, anti-blanco; un racismo "marxista-leninista" anti-aristocracia-obrera-blanca. En los países menos desarrollados, exportadores de mano de obra, los defensores de esa teoría se dedican a difundir y defender la noción: "antiobrero cualificado" entre los obreros menos instruidos.
En el seno de estas organizaciones se cultiva la desconfianza en la "aristocracia obrera" a la que se acaba atribuyendo rápidamente la causa de todos los males que sacuden a "las capas más explotadas".
Se pretenden hacer creer, en el mejor de los casos, que la unificación SEPARADA de los sectores más explotados de la clase obrera constituye un ejemplo y un factor hacia una unificación más amplia de la clase. Pero eso es ignorar totalmente cómo se hace la unificación de los obreros.
El ejemplo vivo de Polonia, en 1980, es claro en esta cuestión. La unificación de los obreros no fue resultado de una serie de unificaciones parciales acumuladas unas detrás de otra, un sector tras otro, después de haber hecho un paciente trabajo de hormiguita. Fue con la forma de explosión cómo se organizó esa unificación, en pocos días o en pocas semanas. El punto de partida de la lucha y el camino que sigue la generalización del combate, son imprevisibles y múltiples.
Polonia confirmó de nuevo lo que ya era evidente en todas las explosiones de lucha obrera desde 1905 en Rusia. Desde hace 75 años, el proletariado no se unifica más que en la lucha y para la lucha. Pero cuando lo hace lo hace de golpe, a la mayor escala posible. Desde hace setenta y cinco años, cuando los obreros luchan en su terreno de clase a lo que se asiste no es a una lucha entre fracciones de la clase obrera sino por el contrario a una unificación sin precedentes en la historia. EL PROLETARIADO ES LA PRIMERA CLASE EN LA HISTORIA QUE NO ESTÁ DIVIDIDO EN SU SENO POR ANTAGONISMOS ECONÓMICOS REALES. Al contrario que los campesinos, los artesanos,... el proletariado no es propietario de sus medios de producción; no posee nada más que su fuerza de trabajo y su fuerza de trabajo ES COLECTIVA.
La única arma del proletariado frente a la burguesía armada, es la CANTIDAD; PERO LA CANTIDAD SIN UNIDAD NO ES NADA. La conquista de esa unidad es el combate fundamental del proletariado para afirmar su fuerza. No es por casualidad que la burguesía se empeñe tanto en quebrar todo esfuerzo en ese sentido.
Es burlarse de la gente, como hace "Operai e Teoría", decir que la idea de la necesidad de la unidad de la clase obrera es una idea burguesa: «ninguna voz de la burguesía se eleva hoy para apoyar esa división (entre las capas más bajas y la aristocracia"); al contrario, hacen propaganda al unísono a favor de la necesidad de sacrificios porque "estamos todos en la misma barca"» (Operai e Teoría, nº 7; página 10).
No es de unidad de la clase obrera de lo que habla la burguesía en todos los países sino de UNIDAD DE LA NACIÓN. Lo que dice no es "Todos los obreros están en la misma barca" sino "Los obreros están en la misma barca que la burguesía de su país". Lo que no es la misma cosa. Pero eso es difícil comprenderlo para aquellos que han aprendido el marxismo de los nacionalistas estilo Mao, Stalin o Ho-chi -Mihn. Frente a todas esas elucubraciones de origen estalinista, los comunistas no pueden más que oponer las lecciones de la práctica histórica del proletariado. Y tal y como lo preconizaba ya el manifiesto Comunista en 1848: "PROPUGNAR Y VALORIZAR LOS INTERESES COMUNES DEL PROLETARIADO ENTERO". (Del Manifiesto Comunista: Proletarios y Comunistas. Resaltado por nosotros).
IV Una concepción ambigua de partidos y sindicatos
¿Cómo puede tener esa teoría el mínimo eco entre los trabajadores?
Probablemente la razón principal por la que esa concepción puede oírse decir en serio a ciertos trabajadores, es porque parece dar una explicación del cómo y el por qué del asqueroso trabajo de sabotaje que hacen las centrales sindicales llamadas "obreras".
Según esta teoría, los sindicatos y los partidos de izquierda son la expresión de intereses materiales de ciertas capas del proletariado, las más privilegiadas, "la aristocracia obrera". En tiempo de "paz social" para ciertos obreros, víctimas del racismo de los obreros blancos, del desprecio o del control de obreros más cualificados, asqueados por la actitud de "administradores del capital" de los partidos de izquierda y de sus sindicatos, tal teoría parece, por un lado, dar una explicación coherente de esos fenómenos y, por otro, dar una perspectiva INMEDIATA de acción: Organizarse aparte de los "aristócratas". Desgraciadamente esa concepción es teóricamente falsa y políticamente nefasta.
He aquí, por ejemplo, como Le Bolchevik (Organisation Comunista Bolchevik) en Francia formula esa idea: «El PCF no es un partido obrero. Por su composición, en gran parte intelectual, pequeño burguesa y sobre todo por su línea reformista, ultra chovinista, el PCF de Marchais y Seguy es un partido burgués. No es el representante político e ideológico de la clase obrera. Es el representante de las capas superiores de la pequeña burguesía y de la aristocracia obrera». (Le Bolchevik, nº 112 -febrero de 1980).
En otras palabras, los intereses de una fracción de la clase obrera -"la aristocracia"- serían los mismos que los de la burguesía, puesto que el partido que representa sus intereses es "burgués". Esa identidad de línea política entre los partidos de la "aristocracia obrera" y los de la burguesía tendría bases ECONÓMICAS: la aristocracia recibe las "migajas" de las superganancias arrancadas por el capital nacional a las colonias y semi-colonias.
Lenin formula una teoría análoga para tratar de explicar la traición de la socialdemocracia en la I Guerra mundial: «El oportunismo (es el nombre que Lenin da a las tendencias reformistas que dominaban las organizaciones obreras y que participaron en la I Guerra mundial) se ha ido incubando durante decenios por la especificidad de una época de desarrollo del capitalismo en que las condiciones de existencia, relativamente civilizadas y pacíficas, de una capa de obreros privilegiados los aburguesaba, les proporcionaba unas migajas de los beneficios conseguidos por sus capitales nacionales y los mantenía alejados de las privaciones, de los sufrimientos y del estado de ánimo revolucionario de las masas que eran lanzadas a la ruina y vivían en la miseria (...) La base económica del chovinismo y del oportunismo en el movimiento obrero es una y la misma: la alianza de unas pocas capas superiores del proletariado y de la pequeña burguesía -que aprovechan las migajas de los privilegios de su capital nacional- contra las masas proletarias, contra las masas trabajadoras y oprimidas en general". (Lenin: "La bancarrota de la II Internacional").
Crítica de la explicación que da Lenin de la traición de la II Internacional
Antes de hablar de las teorías de los epígonos, detengámonos un poco en la concepción definida por Lenin para dar cuenta de la nueva NATURALEZA DE CLASE de los partidos obreros socialdemócratas que acababan de traicionar al proletariado.
La situación histórica planteaba a los revolucionarios el problema siguiente: se sabía que durante decenios la Socialdemocracia europea, fundada en particular por Marx y Engels, formada con el sudor y la sangre de luchas obreras encarnizadas, había constituido un verdadero instrumento de defensa de los intereses de la clase obrera. Ahora, cuando la casi totalidad de la socialdemocracia, los partidos de masas y los sindicatos se habían unido a las filas de SU burguesía nacional en cada país CONTRA los obreros de las otras naciones ¿Cómo habría que calificar la naturaleza de clase de ese monstruoso producto histórico?
Para hacerse una idea de la conmoción que provocó esa traición en toda la minoría de elementos que se mantuvieron defendiendo posiciones revolucionarias internacionalistas, recordemos por ejemplo la sorpresa de Lenin cuando tuvo en sus manos el número del "VORWÄRTS" (órgano del Partido Social Demócrata de Alemania) que anunciaba el voto de los créditos de Guerra por los parlamentarios socialistas: creyó que se trataba de un periódico falsificado destinado a reforzar la propaganda a favor de la guerra. Recordemos también las dificultades de los espartaquistas alemanes, empezando por Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht, para cortar el cordón umbilical que les ligaba orgánicamente a la "organización madre", el partido socialdemócrata.
Cuando estalla la guerra, la política socialdemócrata es abiertamente burguesa pero la mayoría de los miembros de sus partidos y sindicatos sigue siendo obrera. ¿Cómo explicar esa contradicción?
Los socialdemócratas convertidos en patriotas decían: «He aquí la prueba de que el internacionalismo no es una idea verdaderamente obrera». Para rechazar ese análisis Lenin respondió -situándose en el mismo nivel- que no eran TODOS los obreros los que habían rechazado el internacionalismo, sino solamente "una minoría privilegiada" que "había escapado de la miseria, del sufrimiento y del estado de ánimo revolucionario de las masas miserables y arruinadas". La preocupación de Lenin es perfectamente justa: demostrar que si el proletariado europeo se había dejado reclutar para la guerra interimperialista ello no significaba que ese tipo de guerra respondiera a los intereses de la clase obrera de cada país. Pero los argumentos que emplea son erróneos y la viva realidad los desmiente. Lenin dice que los obreros "patriotas" son aquellos que tienen intereses económicos comunes con "su" capital nacional; éste lograría corromper a una "aristocracia obrera" a la que hace alguna concesión, una parte, "algunas migajas de ganancia".
¿Cómo es de grande esa parte corrompida de la clase obrera? Una "parte ínfima", responde Lenin en "La bancarrota de la II Internacional", "los jefes obreros y la capa superior de la aristocracia obrera". Dice en su Prefacio al "El imperialismo, fase suprema del capitalismo".
Pero la realidad demuestra:
1º) que no fue una minoría ínfima del proletariado la que se aprovechó, a finales del siglo XIX y a principios del XX, de la expansión del capital europeo sino el conjunto de los obreros de la industria. La prohibición de que los niños trabajen, la limitación del trabajo de las mujeres, la limitación de la jornada a diez horas, la creación de escuelas y hospitales públicos, etc.,..., todas esas medidas arrancadas por la lucha obrera, al capital en plena expansión, beneficiaron en primer lugar a las capas más "bajas", más explotadas de la clase obrera.
2º) que la visión de Lenin de una ínfima minoría de obreros corrompidos, aislados en medio de gigantescas masas de obreros miserables y animados por un "estado de ánimo revolucionario" es, en vísperas de la I Guerra mundial, un puro invento. Es la casi totalidad de los obreros, pobres y ricos, cualificados y no cualificados, sindicados o no, quienes en las principales potencias se van con la "flor en el fusil" a espachurrar al enemigo y a que los aplasten en defensa de "sus" amos nacionales.
3º) que "la explicación económica" de "las migajas de las ganancias" que los imperialismos comparten con sus obreros más cualificados, no tiene sentido. Primero, porque como hemos visto no es una minoría pequeñita de obreros a quien le mejora la situación con la expansión capitalista sino AL CONJUNTO de los obreros de los países industrializados y segundo, porque por definición los capitalistas no comparten sus ganancias ni sus superganancias con los explotados.
Los aumentos de salarios, las fuertes subidas del nivel de vida de los obreros de los países industrializados fue el resultado, no de la generosidad de capitalistas dispuestos a compartir sus beneficios sino de la presión que los obreros pudieron ejercer en aquella época sobre sus capitales nacionales con éxito. La prosperidad económica del capitalismo de finales del siglo XIX reduce en todas partes la masa de desempleados del "ejército de reserva" del capital. En el mercado en que se vende la fuerza de trabajo esta mercancía escasea tanto más cuanto que hay fábricas que funcionan a pleno rendimiento y se multiplican; por lo tanto se hace más cara. Esto es lo que sucede durante ese periodo. Los obreros logran así, organizándose aunque sea parcialmente (sindicatos y partidos de masas), vender su fuerza de trabajo más cara y obtener mejoras reales en sus condiciones de existencia.
La apertura del mercado mundial a los pocos centros industriales del planeta, localizados esencialmente en Europa y en América del Norte permitía al capital desarrollarse con una potencia fulminante. Las crisis periódicas de sobreproducción se superaban con una rapidez y una energía que parecía cada vez más potente. Los centros industriales se desarrollaban, en ciertas zonas, como manchas de aceite, absorbiendo una cantidad en constante aumento de campesinos y artesanos que se veían así transformados en obreros, en proletarios. La fuerza de trabajo de los obreros cualificados, aquellos que habían aprendido desde hacía mucho tiempo la profesión, se convertía en una mercancía de gran valor para los capitalistas.
Así pues, sí que existe una relación entre la expansión mundial del capitalismo y la elevación del nivel de vida de los obreros de la industria, pero esa relación no es la que describe Lenin. LA MEJORA DE LA CONDICION PROLETARIA NO AFECTA A UNA MINORIA -INFIMA-, SI NO AL CONJUNTO DE LA CLASE OBRERA. NO RESULTA DE LA CORRUPCIOIN DE LOS OBREROS POR LA MAGIA CAPITALISTA, SINO DE LA LUCHA OBRERA EN EL PERIODO DE PROSPERIDAD CAPITALISTA.
Si los obreros europeos y americanos, masivamente, identificaron sus intereses con los de su capital, encabezados por las organizaciones políticas y sindicales, es porque durante decenios les embriagó el periodo de mayor prosperidad material que la humanidad haya vivido. Si la idea de la posibilidad de un paso pacífico al socialismo hizo tantos estragos en el movimiento obrero[3] es porque a veces parecía que la prosperidad social estuviese dominada por las fuerzas conscientes de la sociedad. La barbarie de la Primera Guerra Mundial tiró al fango de las trincheras de Verdún todas aquellas ilusiones. Mientras tanto, esas ilusiones permitieron mandar a la escabechina imperialista a más de 20 millones de hombres.
La guerra mundial significa el final definitivo de toda posibilidad de cohabitación entre "reformistas" y revolucionarios dentro del movimiento obrero.
Al transformarse en banderines de enganche de los ejércitos imperialistas, las tendencias reformistas mayoritarias dentro de la social democracia pasaron al terreno de la burguesía.
DESDE ENTONCES, LAS QUE FUERON TENDECIAS OBRERAS, FUERTEMENTE INFLUENCIADAS POR LA IDEOLOGIA DE LA CLASE DOMINANTE, PASARON A SER ÓRGANOS DEL APARATO POLÍTICO DE LA BURGUESIA.
Los partidos socialdemócratas NO SON YA ORGANIZACIONES "OBRERAS ABURGUESADAS" sino ORGANIZACIONES BURGUESAS QUE TRABAJAN DENTRO DE LA CLASE OBRERA. Ya no representan los intereses del proletariado ni los de una fracción de éste sino que encarnan los intereses de todo el capital nacional.
La social democracia no es más "obrera" por el hecho de que encuadra a obreros. La masacre de los obreros alemanes por la Social Democracia alemana en el Gobierno, justo después de la guerra, confirmó con sangre en qué lado de la barricada se situaba desde entonces.
La teoría que afirma que los partidos de izquierda y sus sindicatos defienden los intereses de la "aristocracia obrera" mantiene, de un modo u otro, que se trata de organizaciones obreras, aunque sea parcialmente.
Este problema "teórico" cobra toda su importancia práctica cuando las masas obreras se encuentran ante el ataque de otra fracción de la burguesía contra estas organizaciones. En nombre de la defensa de esas organizaciones "obreras" es como las "democracias occidentales" arrastraron a los obreros a luchar "contra el fascismo", desde España de 1936 hasta Hiroshima.
Es esa "ambigüedad" la que los epígonos actuales reivindican. La corriente maoísta viene de los partidos comunistas surgidos, en los pedazos que se desprendieron del bloque estalinista, bajo los golpes del desarrollo de los conflictos interimperialistas (particularmente entre China y Rusia) y de la intensificación de la lucha de clases.
Muchos grupos de origen maoísta afirman que los PC's son organizaciones burguesas pero añaden, a renglón seguido, que puesto que se apoyan en la "aristocracia obrera" son por lo tanto organizaciones "obreras aburguesadas"... Se puede adivinar la importancia que adquiere ese "matiz" para grupos como el "Marxist Worker's Commitee", que reivindican con orgullo sus "25 años de lucha"[4] (4) de los cuales las tres cuartas partes lo hicieron con los estalinistas. No trabajaban para la burguesía... pero lo hacían para la "aristocracia obrera".
Toda ambigüedad sobre el saber de qué lado de la barricada se encuentran los partidos de "izquierda" y los sindicatos es letal para la clase obrera. Desde hace sesenta años, casi todos los movimientos obreros importantes fueron reprimidos por "la izquierda" o con su complicidad. La Teoría de la "aristocracia obrera", al cultivar esa ambigüedad, desarma a la clase, al mantener confuso lo que debe estar clarísimo en el momento de emprender una batalla: QUIÉN ESTÁ CON QUIÉN.
V Una vulgar deformación del marxismo
Hemos demostrado cómo la teoría de la aristocracia obrera, tal y como la defienden los grupos maoístas y ex-maoístas, traduce una visión sociológica de la clase obrera; visión que adquirieron esas corrientes durante su experiencia estalinista.
En tales grupos, que se proclaman proletarios, la incapacidad de concebir la verdadera dimensión histórica del proletariado va paralela con la ignorancia de toda la práctica histórica real de las masas obreras.
Sustituyen la comprensión de la experiencia proletaria por un estudio casi religioso de ciertos textos de los "evangelistas proletarios", de quienes se citan extractos como si fuera una prueba absoluta de la veracidad de lo que ellos mismos dicen -La evolución de los grupos maoístas se constata en la cantidad de rostros de santones que van eliminando de sus iconos: al principio estaban colocados Marx, Engels, Lenin, Stalin, Mao; poco después quitaron a Mao y, en una fase más avanzada, cuando algunos empezaron a abrir los ojos sobre lo que fue la contrarrevolución estalinista, eliminaron también a Stalin; con lo que de golpe los tres que quedaban vieron su valor religioso aun más reforzado.
Para saber si tal o cual idea política es justa o falsa, no se plantean si ha sido confirmada o no por la práctica real y viva de las luchas obreras del pasado; sino si se puede justificar o no con una cita de Marx, Engels o Lenin.
Asi que, para demostrar "científicamente" la validez de su teoría de la aristocracia obrera, estos grupos atiborran a sus lectores con toda clase de citas, escogidas hábilmente, de Marx, Engels o Lenin.
Esos ultraleninistas se refieren a los errores de Lenin sobre la aristocracia obrera pero «olvidan que Lenin no dedujo nunca de ellas las posiciones aberrantes de Operai e Teoria, según las cuales los revolucionarios no tienen que seguir propugnando y valorizando los intereses comunes a todo el proletariado -como dice el Manifiesto- sino trabajar con vistas a realizar una escisión, un ruptura neta, entre los intereses de las capas más bajas y los de la aristocracia obrera» (Operai e Teoria).
Lenin no "predica" nunca que los obreros se organicen independientemente y contra el resto de su clase; al contrario, de la misma manera que combatió a la socialdemocracia patriotera como corriente política, defendió la necesidad de la unidad de todos los obreros en sus organizaciones unitarias. La consigna "Todo el poder a los Soviets" es decir, todo el poder a las organizaciones más amplias y "unitarias" que la clase haya creado, consignas que defendió con todas sus fuerzas, no son un llamamiento a la división sino todo contrario, a una más fuerte unidad para la toma del poder.
Respecto a las referencias que hacen esas corrientes a ciertas frases de Engels, hay que decir que son simplemente una tentativa de hacer decir a frases aisladas algo que no han dicho nunca. Engels habla varias veces de "aristocracia" dentro de la clase obrera. Pero ¿De qué habla?
En algunos casos habla de una parte de la clase obrera -la clase obrera inglesa- que en su mayoría gozaba de condiciones de vida y trabajo muy superiores a las de los trabajadores de otros países; en otros, habla de ciertos obreros que, perteneciendo a la clase obrera inglesa, están más especializados y mantienen todavía conocimientos artesanales y estatus corporativos muy concretos (mecánicos, carpinteros, obreros de la construcción,...).
Si en cualquier caso habla de "aristocracia obrera" es para combatir las ilusiones que pudiera tener la clase obrera inglesa de ser efectivamente una "aristocracia" y para insistir en el hecho de que la evolución del capitalismo, y sobre todo las crisis económicas que está condenado a atravesar, igualan "por lo bajo" las diferencias entre obreros y destruyen las bases mismas de los "privilegios" de ciertas minorías, incluso las de la clase obrera en Inglaterra.
Engels dice, en un debate de la AIT (Asociación Internacional de Trabajadores, I Internacional): «Eso (o sea, la adopción de la moción de Halles sobre la Sección irlandesa de la AIT) no haría sino reforzar la opinión, que llevamos oyendo desde hace ya demasiado tiempo entre los obreros ingleses, que dice que con respecto a los irlandeses son seres superiores y representan una especie de aristocracia, como los blancos de los Estados esclavistas se imaginaban serlo respecto a los negros)». Y él mismo anuncia cómo es la crisis económica que se va a encargar de barrer esa opinión que ya se ha oído demasiado: "Con la ruina de la supremacía industrial, la clase obrera de Inglaterra va a perder su situación privilegiada. En su conjunto -incluso con su minoría privilegiada y dirigente- se verá rebajada al mismo nivel que los obreros del extranjero»[5].
Y hablando de los viejos sindicatos, que agrupaban exclusiva y celosamente a los obreros más especializados, Engels dice: «Finalmente (la crisis aguda del capitalismo) tendrá que estallar y hay que esperar que pondrá entonces fin a los viejos sindicatos».
La experiencia práctica de las luchas obreras en el siglo XX puso fin efectivamente, con sus "nuevas" formas de organización basadas en las asambleas generales y sus delegados organizados en comités o en consejos, no solo a los viejos sindicatos de obreros especializados sino también a los sindicatos de todo tipo basados inevitablemente en categorías estrictamente profesionales. Fue para reforzar el movimiento, con la indispensable unidad de la clase obrera, por lo que Engels hablaba de una "especie de aristocracia" obrera.
Querer deducir de ello la necesidad de dividir a la clase obrera es pura falsificación.
Para terminar con las referencias "marxistas" señalemos puntualmente el descubrimiento de "Operai e Teoria" que pretende hallar en Marx una explicación de los antagonismos que opondrían a los obreros entre sí: "Todos los obreros juntos orgánicamente producen plusvalía, pero no todos la misma cantidad, porque no están todos sometidos a la extracción masiva de plusvalía relativa".
Evidentemente, esta gente ni siquiera se ha tomado la molestia de saber lo que es la "plusvalía relativa". Con ese término Marx define el fenómeno del incremento del tiempo de trabajo robado por el capital a la clase obrera gracias al incremento de la productividad.
Contrariamente a la extracción de la plusvalía absoluta, que depende esencialmente de la DURACIÓN del tiempo de trabajo, la plusvalía relativa depende de la productividad SOCIAL del conjunto de los obreros.
El aumento de la productividad se traduce en que son necesarias menos horas de trabajo para producir igual cantidad de bienes. El incremento de la productividad social se traduce en que es necesario menos tiempo de trabajo social para producir los bienes de subsistencia.
Los productos necesarios para mantener la fuerza de trabajo, aquellos que el obrero tiene que comprar con su salario, contienen cada vez menos valor. Si ahora puede comprar dos camisas en vez de una, esas dos camisas costaron menos trabajo para ser producidas que antes una, gracias al aumento de la productividad. La diferencia entre el valor del trabajo suministrado por obrero y el valor de la contrapartida que recibe en forma de salario, o sea la plusvalía que se apropia el capitalista, aumenta incluso si la duración absoluta de su trabajo no cambia.
La plusvalía relativa es la explotación necesaria para reforzar la dominación del capital sobre TODA la vida social[6]. Es la forma de explotación "más colectiva que una sociedad de clases sea capaz de llevar a cabo" (es por eso por lo que es la última).
En ese sentido, TODOS los obreros la soportan con igual intensidad.
El recurso sistemático a la plusvalía relativa no conduce a un desarrollo de antagonismos económicos en el seno de la clase obrera, como pretende "Operai e Teoría", sino por el contrario a la uniformidad de su situación objetiva frente al capital.
Está claro que no se puede leer a Marx con los ojos del sociólogo estalinista.
Ciertas corrientes políticas procedentes del maoísmo se jactan de su antisindicalismo radical. Eso crea ilusiones porque parece ser un paso adelante hacia posiciones de clase; pero la teoría que sostiene esas posiciones así como las conclusiones políticas a las que conduce, convierten ese antisindicalismo en un nuevo instrumento de división de la clase obrera.
Lo que convirtió en caduca, históricamente, la forma de organización sindical para la lucha obrera fue precisamente su incapacidad para permitir una unificación verdadera de la clase. La organización por ramas de industria, por profesiones a un nivel estrictamente económico, ya no permite la indispensable unificación para hacer eficaz cualquier lucha en el capitalismo totalitario.
Rechazar los sindicatos para dividir de otra manera a la clase obrera es a lo que conduce el antisindicalismo basado en la noción "antiaristocracia obrera".
R.V.
[1] Se trata de un artículo de Operai e Teoria -https://www.operaieteoria.it/archivio.htm- [39] en el que intenta responder a la crítica de Battaglia Comunista (Partito Comunista Internazionalista) que, aun siendo "leninista", les reprocha:
- favorecer el proceso capitalista de división de la clase obrera;
-basar su teoría en "la falsedad objetiva de los privilegios" dentro de la clase;
-No comprender la "tendencia del capitalismo, en su frase de crisis, a provocar un empobrecimiento progresivo de las condiciones de vida de todo el proletariado y por lo tanto a su unificación económica".
Battaglia Comunista tiene razón en sus críticas pero no va hasta el fondo, por miedo a poner en tela de juicio las palabras del "maestro"
[2] .- https://www.marxists.org/espanol/m-e/1847/miseria/009.htm [40]
[3] Los "compromisos" que hizo la III internacional con los partidos socialdemócratas desde 1920 a expensas de las tendencias obreras calificadas de "ultraizquierdistas" encontraron una justificación teórica en la ambigüedad del término "obrero-burgués" empleado con respecto a esos partidos socialdemócratas patrioteros. La Internacional de Lenin llegó incluso a pedirles a los comunistas ingleses que se integraran en el Partido Laborista
[4] Marxist Worker, nº 1 -1979: "25 years of struggle"- Our history"
[5] Extracto de una intervención en la sesión del Consejo General de la AIT en mayo de 1872
[6] El predominio de la plusvalía relativa sobre la plusvalía absoluta constituye una de las características esenciales de lo que Marx llama "la dominación real del capital"
Herencia de la Izquierda Comunista:
Cuestiones teóricas:
- Alienación [42]
Las confusiones del FOR sobre Octubre 1917 y España 1936
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 278.27 KB |
- 123 lecturas
“...Muy lejos de ser una suma de prescripciones ya listas que bastaría aplicar, la realización práctica del socialismo como sistema económico, social y jurídico es algo que se pierde completamente en las nieblas del futuro. En nuestro programa poseemos solamente algunas pocas indicaciones generales, que señalan la dirección en la que las medidas a tomar deben ser buscadas, indicaciones, por otra parte, sobre todo de carácter negativo. Nosotros sabemos aproximadamente lo que debemos suprimir en primer término para dejar libre el camino a la economía socialista; sin embargo ¿de qué naturaleza serán los primeros millares de medidas concretas, prácticas y precisas, grandes y pequeñas, apropiadas para introducir los principios socialistas en la economía, en el derecho, en todas las relaciones sociales?; sobre esto no hay programa de Partido ni manual socialista que puedan enseñarnos algo. Esto no es una falta, sino precisamente una ventaja del socialismo científico sobre el utópico...”[1].
Es así como planteó Rosa Luxemburgo la cuestión de las medidas económicas y sociales que debe asumir la dictadura del proletariado. Este planteamiento sigue siendo válido hoy en día. El proletariado debe ante todo asegurarse de haber destruido el aparato estatal capitalista. El poder político es la esencia de la dictadura del proletariado. Sin ese poder, le será imposible efectuar ninguna transformación económica, social o jurídica en el período de transición entre el capitalismo y el comunismo.
Es verdad que la experiencia de la contrarrevolución estalinista añade otras indicaciones de “carácter negativo”, muy concreto, por ejemplo, las nacionalizaciones no pueden ser identificadas con la socialización de los medios de producción. La nacionalización estalinista, y aún la del período del “comunismo de guerra” (1.918-1.920), consolidaron el poder totalitario de la burguesía estatal rusa, dándole acceso directo a la plusvalía de los trabajadores rusos. La nacionalización ha pasado a ser parte integral de la tendencia general del capitalismo de Estado. Esta es una forma decadente y archi- reaccionaria del capitalismo, basada en una economía de guerra creciente y permanente. En Rusia, la nacionalización estimuló la contrarrevolución directamente[2].
Sin embargo, hay tendencias en el movimiento revolucionario actual que, aunque dicen que defienden esa posición general del marxismo, lo deforman y “revisan” con todo tipo de recetas “económicas y sociales” añadidas al poder político de la dictadura del proletariado.
Entre todas las tendencias, pensamos que el FOR (Fomento Obrero Revolucionario que publica Alarma, Alarme y Focus, entre otras publicaciones) se destaca por sus peligrosas confusiones. Nuestra crítica está por tanto dirigida a su manera de enfocar el problema de las medidas políticas y económicas a tomar por la dictadura de la clase obrera.
Como enfoca el FOR la experiencia de Octubre de 1917
Para el FOR, la experiencia de la Revolución Rusa recalca la necesidad de socializar los medios de producción desde el primer día de la Revolución. La revolución comunista según el FOR es tan social como política. Veamos: “...La Revolución Rusa constituye una advertencia, y la contrarrevolución estalinista que la ha suplantado un escarmiento decisivo para el proletariado mundial: la degeneración de aquella se vio facilitada por la estatalización, en 1.917, de los medios de producción que una revolución obrera ha de socializar. Únicamente la extinción del Estado, como el marxismo la concebía, habría permitido transformar en socialización la expropiación de la burguesía. La estatalización vino a ser un estribo de la contrarrevolución…”[3].
El FOR se equivoca al afirmar que en 1.917 hubo estatalización de los medios de producción. Pero necesita decir esto para después presentar el “comunismo de guerra” como una “superación” del proyecto inicial económico bolchevique. La verdad es que: “...Casi todas las nacionalizaciones que tienen lugar antes del verano de 1.918 se deben a razones punitivas, provocadas por la actitud de los capitalistas, que se niegan a colaborar con el nuevo régimen...”.[4]
En 1.917 el partido bolchevique no tenía ninguna intención de agrandar a gran escala el sector estatizado ruso. Este ya era un sector enorme, que exhibía todas las características burocráticas y militarizadas de la economía de guerra. Al contrario, lo que los bolcheviques deseaban era controlar políticamente este capitalismo de Estado, en espera de la revolución mundial. La desorganización del país y de la Administración eran tan profundos que prácticamente no existía presupuesto estatal alguno. Los bolcheviques contribuyeron sin querer a una inflación monstruosa ya que los bancos no les ayudaban, obligándoles a emitir su propio papel moneda (¡en 1.921 más de 80.000 rublos billete por un rublo de oro!).
Los bolcheviques no tenían ningún plan económico concreto en 1.917, sólo el mantener el poder obrero de los Soviets, en espera de la revolución mundial, especialmente la europea. El mérito de los bolcheviques, como decía Rosa Luxemburgo, es haberse “...colocado en la vanguardia del proletariado internacional con la conquista del poder político.”[5]. En el plano económico y social Luxemburgo les criticaba severamente, no porque defendiera una suma de prescripciones teóricas, sino porque muchas de las medidas del Gobierno soviético no eran acertadas, dentro de las circunstancias dadas. Les criticaba porque verá en estas medidas empíricas obstáculos para el futuro desarrollo de la Revolución.
El “comunismo de guerra”, que se desarrolló durante la guerra civil, marca sin embargo una teorización peligrosa de las medidas tomadas. Para el FOR, este período contenía “relaciones no capitalistas”[6]. El FOR románticamente ignora lo que era una economía de guerra, insinuando que era una producción y distribución “no capitalista”. Los bolcheviques Lenin, Trotsky, Bujarin, entre otros, llegaron a afirmar que esta “política económica” los adentraba en el comunismo. Bujarin en tono delirante, escribía en 1.920: “... La revolución comunista del proletariado va acompañada, por una disminución de las fuerzas productivas. La guerra civil, hay agudizada por las vastas proporciones de la moderna guerra de clases, puesto que no sólo la burguesía, sino también el proletariado está organizado como poder de Estado, significa una pérdida neta económicamente hablando...”. Pero no hay que temer esto, nos consuela Bujarin: “...Así, la Revolución y la guerra civil aparecen como una disminución temporal de las fuerzas productivas, pero a través de la cual queda echada la base para su formidable desarrollo, pues las relaciones de producción han sido reestructuradas según un nuevo plan fundamental...”[7]
El FOR observa: “ ...El fracaso de esa tentativa ( del “comunismo de guerra”) debido a la caída vertical de la producción (bajó al 3% de la de 1.913), provocó el retorno al sistema mercantil que recibió el nombre de NEP: Nueva Política Económica...”[8]. Pero el FOR no critica el “comunismo de guerra” de ninguna manera seria. Es más, basa su crítica contra la NEP, como si esa política hubiera marcado algo como “un retorno al capitalismo”. Ya que según FOR el “comunismo de guerra” era una política “no capitalista”, sería lógico suponer que la NEP era su contrario. Pero esto es totalmente falso.
Hay que decir abiertamente que el “comunismo de guerra” no tenía nada que ver con la “producción y distribución comunistas”. Identificar el comunismo con el comunismo de guerra es una monstruosidad, aunque se haga entre comillas. La Rusia soviética de 1.918-20 era una sociedad militarizada al máximo. La clase obrera perdió su poder en los Soviets durante ese período que el FOR idealiza. Es verdad, la guerra contra la contrarrevolución tenía que hacerse y ganarse, y sólo podía hacerse en conjunción con el desarrollo de la revolución mundial y la formación de un Ejército rojo. Pero la revolución mundial no llegó y toda la defensa de Rusia recayó sobre un Estado organizado como un cuartel. La clase obrera y los campesinos apoyaron de la manera más heroica y ferviente esa guerra contra la reacción mundial, pero no hay que idealizar ni pintar de manera diferente lo que en verdad pasó.
La guerra civil y los métodos sociales, económicos y policíacos que se sumaron a los militares, acrecentaron enormemente la burocracia estatal, infectando al partido y aplastando a los Soviets[9]. Este aparato represivo, que ya no tenía nada de “soviético” es el organizador de la NEP. Entre el “comunismo de guerra” y la NEP hay una continuidad innegable.
El FOR no responde a esto: ¿cuál era el modo de producción bajo el “comunismo de guerra”?. “No capitalista” no explica nada, al contrario, oscurece la cuestión. Una economía de guerra no puede ser sino capitalista. Es la esencia de la economía decadente, de la producción sistemática de armamentos, de la dominación total del militarismo.
El “comunismo de guerra” era un esfuerzo político y militar de la dictadura del proletariado en contra de la burguesía. Esto es lo que importa. El aspecto político de control y orientación proletaria, más que todo. Era este, un esfuerzo temporal y pasajero que iba haciéndose más peligroso a medida que la revolución mundial se atrasaba. Era un esfuerzo que contenía enormes peligros para el proletariado organizado ya en cuarteles y, casi sin voz propia. El contenido “no capitalista” no existe excepto al nivel político antes mencionado. ¡De no ser así, el imperio incaico y su producción y distribución “no capitalista” sería un buen precursor de la revolución comunista![10]
El “comunismo de guerra” ruso se basaba en estos procedimientos supuestamente “anticapitalistas”:
1) concentración de la producción y distribución a través de los departamentos burocráticos (los “glavki”).
2) la administración jerárquica y militar de toda la vida social.
3) un sistema “igualitario” de racionamiento.
4) la masiva utilización de la fuerza laboral a través de “ejércitos industriales”.
5) la aplicación de métodos terroristas de la Cheka en las fábricas, contra las huelgas y elementos “contrarrevolucionarios”.
6) el incremento enorme del mercado negro.
7) la política de requisas en el campo.
8) la eliminación de incentivos económicos y el uso desenfrenado de métodos de “choque” (udarnost) para eliminar diferencias en ramas industriales.
9) la nacionalización efectiva de todos los ramos que servían a la industria de guerra.
10) la eliminación de la moneda.
11) el uso sistemático de propaganda estatal para levantar la moral de la clase obrera y del pueblo.
12) servicios gratuitos de transporte, comunicación y alquiler de viviendas.
Si no consideramos el aspecto político del poder de la clase obrera existente aún – esta es una descripción de una economía de guerra, una economía de crisis. Es interesante hacer notar que el “comunismo de guerra” jamás pudo ser planificado. Semejante medida, que hubiera significado una consolidación rápida, permanente y totalitaria de la burocracia, hubiera sido resistida por la clase obrera. La planificación militar sólo era posible sobre un proletariado completamente agobiado y derrotado. Es por eso por lo que el estalinismo en 1.928 y en adelante, añade la planificación (decadente) a una economía que en todo lo demás se parecería al “comunismo de guerra”. La diferencia fundamental era que la clase obrera había perdido el poder en 1.928. Si en 1.918-20 pudo controlar en algo el “comunismo de guerra” (el cual, en fin, de cuentas expresaba necesidades pasajeras, aunque urgentes), y aún utilizarlo para derrotar a la reacción externa, durante los últimos años de la NEP ya ha perdido todo su poder político. Por tanto, bajo el “comunismo de guerra” como de la NEP y el plan quinquenal estalinista, la ley del valor seguía imperando. El salario se podía disfrazar, la moneda podía “desaparecer” pero el capitalismo no dejó de existir por eso. No se le puede destruir con medidas administrativas o puramente políticas dentro de un solo país.
Que el partido bolchevique ya burocratizado se dio cuenta de que el “comunismo de guerra” no podía sobrevivir al fin de la guerra civil, demuestra que este partido obrero todavía conservaba cierto control político sobre el Estado que surgió de la Revolución Rusa. Hay que decir “cierto” porque este control era relativo y cada vez menor. Tampoco hay que olvidar que la necesidad de acabar con el “comunismo de guerra” se la recordaron a los bolcheviques los obreros y marineros de Petrogrado y Kronstadt. Estos últimos pagaron muy caro su atrevimiento. En realidad, la rebelión de Kronstadt es contra la supuesta “producción y distribución no capitalista” y contra todo el aparato terrorista estatal y de partido único ya imperante en Rusia durante la guerra civil.
No tenemos que repetir incesantemente que todo esto se debió al aislamiento de la revolución mundial. Es verdad. Pero no basta. La manera cómo tal aislamiento se manifestó dentro de la revolución rusa es también importante, porque nos da ejemplos y lecciones concretas para la futura revolución mundial. El “comunismo de guerra” fue una expresión inevitable pero funesta de este aislamiento político de la clase obrera rusa frente a sus hermanos de clase en Europa.
Al teorizar el “comunismo de guerra” ciertos bolcheviques como Bujarin, Kritsman, etc implícitamente defendían una especie de comunismo en un solo país. Claro, a ningún bolchevique de 1.920 se le hubiera ocurrido decir eso abiertamente. Pero está contenido en la idea de “producción y distribución no capitalista” hecha en un país o “Estado proletario” (concepción también falsa en FOR que a veces parece defender y otras no).
El error interno fundamental de la Revolución Rusa fue él haber identificado dictadura de partido con dictadura del proletariado, que es la dictadura de los Consejos Obreros. Fue un error substitucionista fatal de los bolcheviques.
En un plano histórico más general, este error expresaba todo un período de práctica y teoría revolucionaria que ya no existe. En los bordiguistas se encuentran retazos caricatúrales de esta concepción, la substitucionista, hoy en día caduca y reaccionaria. Pero el error de los bolcheviques, o la limitación de la Revolución Rusa, si se prefiere, no es que no traspasaran el nivel “puramente político” de la revolución social. ¿Cómo iba a hacerse eso si la revolución se hallaba aislada? Lo que hicieron en el plano social y económico es lo que más se podía. Esto es verdad respecto al “comunismo de guerra” y aún la NEP. Estas dos políticas contenían peligros profundos y trampas insospechadas para el poder político del proletariado. Pero mientras el proletariado se conservaba en el poder, los errores económicos podían arreglarse y componerse, al mismo tiempo que se esperaba a la revolución mundial. Si no se podía llegar al comunismo “integral” (palabra hueca que utiliza el grupo CWO en Gran Bretaña) esto no era porque la clase obrera no quería o no tenía otras “grandes experiencias” (como las de 1.936 en España). La pobreza de Rusia, su bajísimo nivel cultural, el desastre causado por la guerra mundial y la guerra civil, todo esto evitó que la clase obrera conserve su poder político, y también la traición de los bolcheviques se debe añadir como razón interna fundamental.
Pero la falta de medidas “no capitalistas” como la desaparición de la ley del valor, del asalariado, de las mercancías, del Estado y aún de las clases (¿en un solo país?), ¿Puede esto explicar la derrota interna de la Revolución Rusa? Esto es lo que parece decir el FOR. Citemos: “....El capitalismo se abrirá brecha siempre, si desde el principio no se le seca su manantial: la producción y la distribución fundadas en el trabajo asalariado. Lo que debe contar para cada proletario es el nivel industrial del mundo, no el de ´su` nación únicamente.”[11].
Sin embargo, pese a lo que FOR sugiere aquí, el “manantial” del capitalismo mundial no existe en pequeños charcos, a secar país por país. El FOR parece que no toma en cuenta que el capitalismo, como sistema social, existe a escala mundial, como relación internacional. La ley del valor por lo tanto no puede ser eliminada más que a escala mundial. Ya que afecta a todo el proletariado mundial, es imposible pensar que un sector aislado del proletariado pueda evitar sus leyes. Esta es una mistificación típica del voluntarismo anarquista, que pensaba que el Estado y el capitalismo se pueden eliminar a través de un falso comunismo de aldea o de comarca. En la tradición anarco- sindicalista la idea adquiere su variante “industrial”, pero sigue siendo la misma mistificación localista, estrecha y egoísta.
En el artículo de Munis citado más arriba se nos advierte que el proletariado no debe contar “únicamente” con el nivel industrial de “su” país. Consejo sabio éste, pero poco clarificador. Si se refiere a la posibilidad de tomar el poder político en un país, sea el que sea, es un buen consejo, aunque en realidad no tan nuevo.
Es verdad que lo que importa es el nivel mundial, no el de cada país. Sin embargo, FOR, al plantear la idea de que se puede iniciar la producción y distribución comunista “inmediatamente”, entonces el nivel industrial de cada país sería de importancia primordial. Sería lo fundamental, lo decisivo. Claro que semejante afirmación colocaría al FOR dentro de la tradición chovinista de un Vollmar o un Stalin. Pero lo realmente trágico es que debería captar que el comunismo es imposible en un solo país. El FOR responderá iracundo que no defiende la idea del “socialismo en un solo país”. Eso está bien, pero no se puede negar que la manera que tiene de plantear la cuestión de las tareas económicas y sociales, tan importantes como las políticas a su modo de ver, sugiere una especie de “comunismo en un solo país”. ¿Qué otro significado puede tener el decir que el capitalismo se abrirá brecha siempre, a menos que se “seque” su “manantial”? Pero ya hemos dicho que no se puede “secar” en un solo país. Por tanto, volverá inevitablemente ahí donde el proletariado ha tomado el poder, ya que no pudo “secar su manantial” capitalista del trabajo asalariado. Pero ¿puede el trabajo asalariado ser eliminado en un solo país o región?
Según el FOR, parece que sí. He ahí la cuestión. Al aceptar eso, se acepta el socialismo en un solo país. O se es coherente o no.
En una polémica (excelente en otros aspectos) contra los bordiguistas “centinelistas” de “Le Proletaire” , Munis repite: “....En nuestro concepto,...es la más importante de las imposiciones de la dictadura del proletariado, y sin ella no existiría jamás período de transición al socialismo...”[12]. Se refiere a la necesidad de abolir el trabajo asalariado. La necesidad del poder político, la tilda Munis de “...lugar común más que centenario.”. Pero la abolición del salariado lo es también.
Ahora, es cierto, que sin la abolición del salariado no habrá comunismo. Lo mismo se aplica a las fronteras, Estado, clases. No es necesario repetir que el comunismo es un modo de producción basado en la liberación más completa del individuo, en la producción de valores de uso, en la desaparición completa de las clases y la ley del valor. En esto estamos de acuerdo con el FOR.
La diferencia aparece cuando nos topamos con la primacía dada a las medidas económicas y sociales cuando el proletariado toma el poder. Veremos aquí que la cuestión del poder político, lejos de ser un “lugar común”, es lo decisivo para la revolución mundial. No así para el FOR.
El enfoque de Munis está encerrado en toda la óptica (miope) de las oposiciones trotskystizantes y aún bujarinistas a la contrarrevolución estalinista. Piensa que las garantías contra la contrarrevolución van a dárnoslas medidas económicas o sociales de tipo “no capitalistas”. Pese a la importancia de muchos de los escritos de E. Preobrazhenski, Bujarin, y otros economistas bolcheviques, sus aportaciones no arrojan luz sobre los problemas reales que enfrentaba la clase obrera en 1.924-30. Preobrazhenski hablaba de “acumulación socialista”, de la necesidad de establecer un equilibrio económico entre el campo y la ciudad, etc. Bujarin, pese a sus divergencias políticas con la Oposición de izquierdas, usaba similares argumentos. Todos quedaron encerrados en la idea de que “se puede hacer algo económicamente en un solo país” para sobrevivir.
Este era un falso problema ya que surgía cuando la clase obrera había perdido su poder de clase, su poder político. Cuando esto sucedió, toda la discusión sobre la “economía” soviética pasó a ser charlatanería pura y mistificación tecnocrática. La canalla estalinista dio la contestación definitiva a estos falsos debates con sus bárbaros planes quinquenales, con su terror policíaco y su masacre final del ya vencido partido bolchevique.
Si es verdad que la revolución proletaria de hoy día se hallará en condiciones más favorables que en los años 1.917-27, no podemos consolarnos pensando que los tremendos problemas que deberá afrontar van a desaparecer. El proletariado heredará un sistema económico putrefacto y decadente. La guerra civil aumentará este desgaste con más destrozos. El delirio aclamador de Bujarin respecto a este declive hay que evitarlo a toda costa como todo tipo de razonamiento apocalíptico o mesiánico sobre una revolución comunista “inmediata”. No se trata de gradualismo. Se trata de llamar a las cosas por su nombre.
Es evidente que, si la clase obrera toma el poder, digamos, en Bolivia (aunque sea momentáneamente), su capacidad de “socializar” sería muy limitada. Es posible que para FOR este inconveniente no molestará. El proletariado boliviano podría, por ejemplo, resucitar el espíritu “comunista” aymará y hasta resucitar a Túpac Amaru como comisario del pueblo. En Paraguay, para dar otro supuesto ejemplo, el proletariado podría retornar a un tipo antiguo de “comunismo” jesuita del Tiempo de la Conquista. Siempre hay que poner al mal tiempo buena cara. ¿No hablaba el mismo Marx de un “comunismo bárbaro” basado en la miseria generalizada?, se podría argüir, ¿no era ése un tipo de “comunismo” ?, pero ¿aplicable a nuestros días? Que nos lo diga el FOR. Parece que su apego a las “colectividades” en España le ha transmitido una añoranza especial del “comunismo primitivo”[13].
Bromas aparte (que esperamos que el FOR no tome a mal), hay que decir que el proletariado toma el poder político con miras al éxito de la revolución comunista mundial. Por tanto, las medidas en el plano económico y social deben orientarse en esa dirección. Por eso están subordinadas a la necesidad de conservar el poder político de los Consejos Obreros libres, soberanos y autónomos en tanto que expresiones de la clase revolucionaria dominante. El poder político es condición previa a toda “transformación social” ulterior, inmediata, mediata o como se quiera llamar. La primacía es el poder político. Eso no se cambia. En el plano económico, hay mucho campo para experimentar (relativamente) y también para cometer errores que no tienen por qué ser fatales. Pero cualquier alteración en el plano político implica, rápidamente, el retorno completo del capitalismo.
La profundidad de las transformaciones sociales posibles en cada país dependerá, claro está, del nivel concreto material de ese país. Pero en ningún caso darán la espalda a las necesidades de la revolución mundial. En este sentido, se puede imaginar un tipo de “comunismo de guerra”, o sea, una economía de guerra bajo el control directo de los Consejos Obreros. No nacionalizaciones, sino la participación de un aparato de Gobierno soviético controlado por la clase obrera. ¿Piensa el FOR que esto es imposible?, ¿Es esto estar “demasiado apegados al modelo ruso”?
Dar primacía a la abolición del salariado, pensando que con eso se llega al “quebrantamiento inmediato de la ley del valor (intercambio de equivalentes) hasta su desaparición inmediata....”[14] es pura fantasía “modernista”. Es el tipo de ilusiones que en ciertos momentos ayudarían a desarmar al proletariado, aislándolo del resto de la clase obrera mundial. Al decirle que ha “socializado” “su” sector de la economía mundial, que ha “quebrado” la ley del valor de “su” región, se le dice que defienda ese sector “comunista” cualitativamente superior al capitalismo externo. Nada sería más falso que esa demagogia. Lo que defendemos es el poder político de la clase obrera.
Lo que derrotaría a cualquier sector de la clase obrera que ha tomado el poder es el aislamiento de la revolución, o sea, la falta de conciencia clara por parte del resto de la clase obrera mundial sobre la necesidad de extender la solidaridad y la revolución mundial. He ahí el problema real. El FOR no lo enfoca así, aunque a veces agacha la cabeza en esa dirección. El problema no es que el capitalismo va a “resurgir” allí en donde no se le ha “secado el manantial” sino que el capitalismo sigue existiendo a escala mundial pese que uno, o algunos de los Estados, hayan sido derrotados. Pensar que se lo puede destruir en un sólo país es pura charlatanería que implica una profunda ignorancia de la economía capitalista según la analiza Marx. O, se trata de una “revolución simultánea” en todos los países, capaz de acortar enormemente el período de guerra civil para pasar al período de transición propiamente dicho (a escala mundial, por supuesto). Esto sería ideal, pero probablemente no va a suceder de esta manera instantánea, pese a los esfuerzos del FOR. Tener esperanzas, estar abiertos a posibilidades inesperadas o ideales es una cosa. Pero otra, muy distinta, es basar la perspectiva revolucionaria en eso y hasta escribir un “Segundo Manifiesto Comunista” con ese espíritu. La verdadera libertad nos la da el reconocimiento de la necesidad, no los aspavientos voluntaristas.
Pese a sus confusiones básicas sobre lo que fue el “comunismo de guerra” en la Revolución de Octubre, al menos el FOR comprende que se trataba de una revolución proletaria, de un esfuerzo político de la clase por mantenerse en el poder. Pero veamos ahora que nos dice el FOR sobre España 1.936.
Como enfoca el FOR el tema de las colectividades de 1936 en España
Según el FOR, la tentativa del “comunismo de guerra”, aunque introdujo relaciones “anticapitalistas”, no sobrepasó nunca el estadio del ejercicio del poder político por la clase obrera. Para mostrarnos un ejemplo aún mucho más profundo de medidas o relaciones “no capitalistas” el FOR presenta las colectividades de 1.936-37 en España. Munis las describe así: “...Las colectividades de 1.936-37 en España no son un caso de autogestión. Algunas organizaron una especie de comunismo local (¿???) sin otras relaciones mercantiles hacia el exterior, precisamente como las antiguas sociedades del comunismo primitivo. Otras eran cooperativas de oficio o de pueblo, cuyos miembros se distribuían los antiguos beneficios del capital. Todas abandonaron, más o menos, la retribución de los trabajadores según las leyes del mercado de la fuerza de trabajo, así como, unas más que otras, según el trabajo necesario y el sobre- trabajo de donde el capital saca la plusvalía y toda la substancia de su organización social. Además, las colectividades hicieron a las milicias de combate donaciones en especies tan abundantes como reiteradas. No se pueden definir a las colectividades sino por sus características revolucionarias (¡sic!!), en suma, por el sistema de producción y distribución en ruptura con las nociones capitalistas de valor (de cambio necesariamente) ...”[15].
En su libro “Jalones de derrota: promesa de victoria” (1.948), Munis es aún más entusiasta: “...Incautada la industria, sin más excepción que la de pequeña escala, los trabajadores la pusieron en marcha organizados en colectividades locales y regionales por rama de industria. Fenómeno que contrasta con el de la Revolución Rusa y evidencia la intensidad del movimiento revolucionario español, la gran mayoría, de los técnicos y hombres especializados en general, lejos de mostrarse renuentes a la integración en la nueva economía, colaboraron valiosamente desde el primer día con los trabajadores de las colectividades. La gestión administrativa y la producción resultaron beneficiadas; el paso a la economía sin capitalistas se efectuó sin los tropiezos y la pérdida de la productividad que el saboteo de los técnicos infligió a la Revolución Rusa de 1.917. Muy al contrario, la economía regida por las colectividades realizó rápidos y enormes progresos. El estímulo de una revolución considerada triunfante, el gozo de trabajar para un sistema que substituiría a la explotación del hombre por su emancipación del yugo de la miseria asalariada, la convicción de aportar a todos los oprimidos de la Tierra una esperanza, una oportunidad de victoria sobre sus opresores, realizaron maravillas. La superioridad productiva del socialismo sobre el capitalismo quedó iluminadamente demostrada por la obra de las colectividades obreras y campesinas, mientras que la intervención del Estado capitalista regida por los arrogantes políticos del Frente Popular no rehízo el yugo destruido en Julio (de 1.936) ...”[16].
No es ésta la ocasión de continuar una polémica sobre la llamada “guerra civil en España”. Nosotros ya hemos publicado bastantes artículos sobre ese capítulo trágico de la contrarrevolución, que abrió paso a la segunda masacre imperialista mundial[17]. Aquí diremos brevemente que Munis y el FOR siempre han defendido la errónea idea de que en España hubo tal “revolución”. Nada es más extraño a la realidad histórica. Si bien es cierto que la clase obrera en España desbarató al aparato burgués en 1.936, y que en mayo de 1.937 se alzó, ya muy tarde, contra el estalinismo y el Gobierno del Frente Popular, esto no niega que la lucha de clases fuera desviada y absorbida entre la República y el fascismo. La clase sucumbió ideológicamente bajo el peso de esta vil campaña antifascista, fue masacrada en la guerra y rematada por la dictadura franquista, una de las más bestiales del siglo.
Las colectividades fueron ideales para desviar la atención del proletariado de su verdadero objetivo inmediato: la destrucción total del aparato estatal burgués con todos sus partidos, de izquierda incluidos. Estos últimos, revivieron el aparato estatal disgregado en 1.936 por los obreros armados. Pero, una vez hecho esto, la clase fue seducida por la lucha del Frente Popular contra la sublevación franquista. Las colectividades y los comités de fábrica se doblegaron ante esta inmundicia. El aparato estatal se reconstituyó integrando a la clase obrera en su frente militar, desviando así la lucha obrera hacia la masacre inter- burguesa.
“BILAN” (órgano de la Fracción Italiana de la Izquierda Comunista) se opuso a cualquier idea de apoyar la supuesta “revolución española”. Correctamente escribían: “...cuando el proletariado no tiene el poder – y este es el caso hoy en España – la militarización de las fábricas equivale a la militarización de las fábricas en cualquier Estado capitalista en guerra...”. BILAN apoyaba a la clase obrera en España en esas horas aciagas y le señalaba el único camino que podía seguir: “...En cuanto a los proletarios de la península ibérica, no tienen ahora más que una salida, la misma del 19 de Julio de 1.936: huelga en todas las empresas, sean de guerra o no, tanto del lado de Companys como de Franco; contra los jefes de sus organizaciones sindicales y del Frente Popular y por la destrucción del régimen capitalista...”.
¡Qué lejos están estas palabras de la palabrería sobre la “superioridad del socialismo sobre el capitalismo” demostrada por las colectividades! No, la verdad hay que decirla de frente: en España no hubo ninguna revolución social.
El capitalismo sobrevivió porque la clase obrera en España, aislada de toda perspectiva revolucionaria mundial, fue encaminada a “autogestionarse” la economía de guerra “colectivizada”, en aras del capitalismo español. En estas condiciones, afirmar que la “revolución española” fue más lejos que la rusa en el nivel de las relaciones “no capitalistas”, es una patraña ideológica.
Munis y el FOR revelan aquí una incapacidad para comprender qué fue la Revolución de Octubre y que fue la contrarrevolución de España. Error garrafal para una tendencia revolucionaria. Minimizar el contenido de la primera en aras de la segunda es simplemente increíble. En realidad, al defender las colectividades, Munis y el FOR “teorizan” el apoyo dado al Gobierno republicano por los trotskistas durante la guerra civil. Es que no hay otra manera de explicar este apoyo fanático a las “colectividades”, cepo de la burguesía republicana en 1.936-37. Ya sabemos que, según el FOR, la tradición troskistizante es revolucionaria, el FOR sigue siendo su heredero histórico. Pero, veamos de pasada, lo que decían los trotskistas de la sección bolchevique-leninista de España (por la IVª Internacional):
“... ¡Viva la ofensiva revolucionaria! Nada de compromisos. Desarme de la Guardia Nacional Republicana (Guardia Civil) y de la Guardia de Asalto reaccionarias. El momento es decisivo. La próxima vez será demasiado tarde. Huelga General de todas las industrias que no trabajen para la guerra. Sólo el proletariado puede asegurar la victoria militar. ¡Armamento total de la clase obrera! ¡Viva la unidad de acción CNT-FAI-POUM!, ¡Viva el frente revolucionario del proletariado!, ¡En los talleres, en las fábricas, barricadas: ¡Comités de defensa revolucionaria!”[18].
Salta a la vista la reaccionaria posición de los trotskistas: “asegurar la victoria militar”. ¿Y de quién? ¡De la República! Esta “victoria militar” no debía ser amenazada por las huelgas irresponsables en las industrias bélicas, según los trotskistas.
Sí, sin duda, ésta era – y es – una diferencia fundamental entre el trotskismo y el marxismo. Los primeros no sabían distinguir entre revolución y contrarrevolución, y los segundos, que no sólo sabían, confirmaron también la posición marxista sobre la primacía, la necesidad fundamental, de asegurar el poder político, previo a todo intento de “reorganizar” la sociedad. Si la guerra burguesa de España hizo algo para la teoría revolucionaria fue confirmar esa lección de la lucha histórica de la clase obrera.
En el capítulo XVII de Jalones, titulado “La propiedad”, Munis dice abiertamente que en España “Nacía un nuevo sistema económico, el sistema socialista”[19]. La revolución comunista futura, nos advierte, tendrá una obra a continuar y perfeccionar. No importa para Munis que todo ese esfuerzo “socialista” estuviera plegado a una guerra cien por cien capitalista, a una masacre y un degüello que preparaba la matanza de la Segunda Guerra Mundial y sus 60 millones de muertos. En el fondo Munis sigue apoyando la guerra antifascista de 1.936-39, y en este sentido, no ha roto con los mitos del trotskismo. La mistificación sufrida por el proletariado es admitida por Munis, pero sin saber qué decir: “...El proletariado seguía considerandos la economía suya y definitivamente ido el capitalismo...”[20].
En vez de criticar las mistificaciones del proletariado, Munis se adapta a ellas, las idolatra y las “teoriza”. He ahí lo negativo, lo retrógrado del FOR y sus cantinelas sobre la “Revolución Española”. Su crítica es puramente económica: sobre todo se refiere a la falta de planificación a escala nacional. Para Munis “... la incautación y puesta en marcha de los centros productores por los trabajadores respectivos era un primer paso obligado. Quedarse en él debía resultar funesto.”[21]. Habla después también del poder político, que era “decisivo” (¡¡!!) para la revolución. Pero es para decirnos que la CNT no estuvo a la altura de las circunstancias, aceptando así que la CNT era un organismo de los trabajadores, lo cual es otro embuste. Según el FOR, la CNT era una organización proletaria a la que se le “olvidó” el “lugar común” del poder político[22]. Es así como plantea la “revolución española” el claro y tajante FOR.
El libro de Munis apareció en 1.948. Puede que sus ideas hayan cambiado. Pero al menos en su Reafirmación de Marzo de 1.972 (al final del citado libro) no hace comentarios, ni críticas de las actividades trotskistas en España.
En este sentido Munis no ha cambiado de ideas sobre la “revolución española” en más de 45 años. Estar demasiado apegados “al modelo ruso” no es un crimen para los revolucionarios; “traba conservadora” puede ser, pero pertenece a la historia de nuestra clase y por eso debemos asimilar todas sus lecciones ya que se trata de una revolución proletaria. Lo que no es el caso de la supuesta “revolución española”. Ahí nuestra clase jamás tomó el poder político, al contrario, se le convenció, en parte a través de las colectividades, que eso era un “lugar común” que era mejor dejarlo en manos de los señores de la CNT-FAI-POUM. Así, la clase obrera fue movilizada y masacrada por los republicanos y por sus verdugos estalinistas, y para remate por los fascistas. Para Munis, esta matanza no empaña en nada la sublime obra redentora de las colectividades. Frente a semejante lirismo, nosotros decimos que estar apegados – siquiera un poquito- al “modelo español”, sí es un error monstruoso para los revolucionarios.
Para Munis y el FOR, el poder político de la clase aparece a veces como algo importante y decisivo, y a veces, como algo que puede (e incluso debe) venir después. Algo como un “lugar común” que no hay que discutir mucho puesto que “ya nos lo sabemos”. La experiencia en España muestra, de manera negativa, la primacía del poder político sobre tales medidas o relaciones “socialistas”. Munis y el FOR no se percatan que en la guerra de España poder político y mistificación “colectivista” existían en proporción inversa. Lo uno negaba a lo otro, no pudiendo ser de otra manera[23].
En su Reafirmación, Munis escribe: “Mientras más años contemplamos retrospectivamente hasta 1.917, mayor importancia adquiere la revolución española. Fue más profunda que la Revolución Rusa...en el dominio del pensamiento no pueden elaborarse hoy sino despreciables remedos de teoría si se prescinde del aporte de la revolución española, y precisamente en cuanto contrasta, superándolo o negándolo, con el aporte de la Revolución Rusa...”[24].
Por nuestra parte, preferimos basar nuestras orientaciones en las verdaderas experiencias del proletariado y no en “innovaciones” modernistas como las del FOR.
Como clase explotada y revolucionaria que es, la clase obrera expresa a través de sus luchas históricas esta naturaleza complementaria. Es así como utiliza sus luchas reivindicativas, para ayudarse a alcanzar la comprensión de sus tareas históricas. Esa comprensión revolucionaria halla su obstáculo inmediato en cada Estado capitalista, que debe ser derrocado por la clase obrera de cada país.
Pero no puede la clase disolverse como categoría explotada sino a escala universal, porque esa posibilidad está ligada íntimamente a la economía mundial, que sobrepasa los recursos encontrados en cada economía nacional. El concepto de Rosa Luxemburgo sobre el capital global es muy importante a este respecto. El Estado capitalista si puede ser derrocado en cada economía nacional. Pero el carácter capitalista de la economía mundial, del mercado mundial, sólo puede ser eliminado a escala universal. La clase obrera puede instaurar su dictadura (aunque no por mucho tiempo) en un solo país o en un puñado de países aislados, pero no puede crear el comunismo en un solo país o región del mundo. Su poder revolucionario se expresa por su orientación netamente internacionalista, encaminada sobre todo a ayudar a destruir el Estado capitalista en todas partes, a destruir ese aparato policiaco-terrorista en el mundo entero. Ese período puede tardar algunos años, y mientras no se termine será difícil, sino imposible, tomar medidas reales y definitivamente comunistas. La destrucción total de las bases económicas del modo de producción capitalista no puede ser sino tarea de toda la clase obrera mundial, centralizada y unida, ya sin naciones ni intercambio mercantil. En cierto modo hasta que la clase obrera alcance ese nivel, seguirá siendo una clase económica, teniendo en cuenta las condiciones de penuria y desequilibrio económico que todavía subsistirán. Es así como la naturaleza tanto de clase explotada como de clase revolucionaria – intrínseca al proletariado – se dan mutuamente la mano tendiendo a fusionarse conscientemente en el largo proceso histórico que es la dictadura del proletariado y la total transformación comunista.
No pretendemos dar por terminada esta discusión tan importante. Pero sí queríamos presentar nuestras críticas a las concepciones de FOR sobre estos problemas de la revolución proletaria. Nada de lo que defienden respecto al “comunismo inmediato” nos convence de que el planteamiento de Rosa Luxemburgo citado al comienzo de este artículo sea erróneo. Y menos aún la idea de que la Revolución Rusa no fue tan profunda como la “revolución española”. Las ideas del FOR sobre las “tareas de nuestra época”, están conectadas a esta visión de un socialismo que puede ser alcanzado en cualquier momento y cuando al proletariado le dé la gana. Esta concepción inmediatista, voluntarista, ya ha sido criticada varias veces en nuestras publicaciones[25].
Las peligrosas confusiones del FOR esconden su incapacidad para comprender qué es la decadencia del capitalismo y cuáles son las tareas de la clase obrera en este período histórico. Igualmente, no ha sido capaz nunca de comprender el significado de los cursos históricos que se han manifestado en este siglo después de 1.914. No comprendió jamás, por ejemplo, que la lucha del proletariado español en 1.936 no podía cambiar el curso hacia la segunda guerra imperialista. Confirmación crucial de esto fue la tremenda confusión política del proletariado en España, que, en vez de continuar su lucha contra el aparato del Estado y todos sus instrumentos políticos y sindicales, se dejó maniatar por estos últimos, abandonando su terreno de clase.
¡Esta es la real tragedia del proletariado mundial en España! Pero para el FOR, este “jalón de derrota” confirmó la “superioridad” del socialismo sobre el capitalismo.
Qué errónea es esta apreciación sobre la revolución comunista, incapaz de comprender en qué momento el movimiento por la liberación total de la humanidad se hundió en el más bárbaro abismo. Si el proletariado es incapaz de comprender cuándo y cómo se lucha, sus perspectivas y esfuerzos más abnegados, serán desplazados por la clase enemiga y recuperados por ella momentáneamente y jamás estará a la altura de su misión histórica. Su futura liberación mundial requiere constantemente un balance profundo de los últimos 50 años. Cuando el FOR se dé cuenta de esta necesidad, y más que todo de lo que fue el trotskismo y la tal “revolución española”, sólo entonces podrá realmente avanzar y realizar la promesa de toda esa enorme pasión revolucionaria contenida en sus publicaciones.
[1] Rosa Luxemburgo, “La Revolución Rusa”, Editorial Anagrama, Barcelona 1.969, paginas 75-76. Se puede encontrar en Internet en https://www.marxists.org/espanol/luxem/11Larevolucionrusa_0.pdf [44]
[2] Podemos consultar a este respecto el texto La experiencia rusa: propiedad privada y propiedad colectiva. /revista-internacional/200711/2089/la-experiencia-rusa-propiedad-privada-y-propiedad-colectiva [45]
[3] FOR, “Pro-Segundo Manifiesto Comunista”, Losfeld, París 1.965, página 24.
[4] Citado en el interesante opúsculo de Juan Antonio García Diez, URSS 1.917-1.929: De la Revolución a la Planificación. Madrid 1.969, página 53. Esto también lo afirman otros historiadores económicos de la Revolución Rusa como Carr, Davies, Dobb, Erlich, Levin, Nove, etc.
[5] R. Luxemburgo, ídem., página 85
[6] FOR, ibídem, página 25
[7] Nikolai Bujarin, “Teoría económica del período de transición”, Ed Siglo XX, Buenos Aires 1.974, página 35
[8] FOR, ibídem, página 25
[9] Ver a este propósito la 5ª parte de nuestra Serie ¿Qué son los Consejos obreros?, https://es.internationalism.org/revista-internacional/201104/3086/que-son-los-consejos-obreros-v-los-soviets-ante-la-cuestion-del-es [46]
[10] ´Ver sobre este tema la Introducción a la Economía Política [47] de Rosa Luxemburgo, capitulo Historia Económica (I).
[11] Grandizo-Munis “Clase revolucionaria, organización política, dictadura del proletariado”, en Alarma nº 24, 1er Trimestre de 1.973, página 9
[12] Munis, ibídem, Alarma nº 25, 2º Trimestre 1.973, página 13
[13] Ver El mito de las colectividades anarquistas, https://es.internationalism.org/cci/200602/755/3el-mito-de-las-colectividades-anarquistas [48]
[14] Munis, ibídem, Alarma nº 25, página 6
[15] Munis, “Carta de protesta a la revista ´Autogestión et socialisme”, Alarma nº 22 y 23, Tercer y cuarto Trimestre de 1.972, página 11
[16] Munis “Jalones de derrota, promesa de victoria” (España 1.930-39), México 1.948, página 340
[17] Ver nuestro libro 1936: Franco y la Republica masacran a los trabajadores, https://es.internationalism.org/cci/200602/539/espana-1936-franco-y-la-republica-masacran-al-proletariado [49]
[18] Munis, “Jalones...”, página 305
[19] Munis, ibídem, página 339-340
[20] Munis, ibídem, página 346
[21] Munis, ibídem, página 345
[22] Ver nuestro Serie sobre la CNT: Nacimiento del sindicalismo revolucionario en España (1910-1913) https://es.internationalism.org/revista-internacional/200703/1322/historia-del-movimiento-obrero-la-cnt-nacimiento-del-sindicalismo- [50] La CNT ante la guerra y la revolución (1914-1919) https://es.internationalism.org/revista-internacional/200705/1903/historia-del-movimiento-obrero-la-cnt-ante-la-guerra-y-la-revoluci [51] El sindicalismo frustra la orientación revolucionaria de la CNT (1919-23) https://es.internationalism.org/revista-internacional/200708/2002/historia-del-movimiento-obrero-el-sindicalismo-frustra-la-orientac [52] ; La contribución de la CNT a la instauración de la República española (1923-31) https://es.internationalism.org/revista-internacional/200711/2068/historia-del-movimiento-obrero-la-contribucion-de-la-cnt-a-la-inst [53] El fracaso del anarquismo para impedir la integración de la CNT en el Estado (1931-1934) https://es.internationalism.org/revista-internacional/200802/2189/historia-del-movimiento-obrero-el-fracaso-del-anarquismo-para-impe [54] ; El antifascismo, el camino a la traición de la CNT (1934-36)
[23] Como ya hemos dicho, Munis, a veces, insiste en que el poder político es lo decisivo. Ver, por ejemplo, en “Jalones”, pagina 357-358. Es un dualismo del que no se escapa el FOR
[24] Munis, ibídem
[25] Ver, entre otros, Octubre de 1917, principio de la revolución proletaria (I) https://es.internationalism.org/revista-internacional/197801/1066/octubre-de-1917-principio-de-la-revolucion-proletaria-i [55] y Octubre 1917: Principio de la revolución proletaria (II) https://es.internationalism.org/revista-internacional/197801/2362/octubre-1917-principio-de-la-revolucion-proletaria-ii [56]
Historia del Movimiento obrero:
Herencia de la Izquierda Comunista:
Revista Internacional nº 27, 4º trimestre 1981
- 3693 lecturas
Correspondencia internacional: Guerra entre Perú y Ecuador
- 9223 lecturas
Publicamos aquí un panfleto escrito y difundido por contactos ecuatorianos contra la guerra entre Perú y Ecuador, en Enero de 1981. Incluimos también nuestra respuesta.
LA GUERRA ENTRE ECUADOR Y PERÚ
Los acontecimientos bélicos que al momento ocasionan muerte y tensión entre las poblaciones del Perú y Ecuador no dejan de tener una explicación histórica y material. La paz, dentro capitalismo, no es otra cosa sino la continuación de la guerra por medios diplomáticos. Los Estados capitalistas se arman hasta los dientes para defender la base territorial y recursos sobre los que se genera el proceso acumulativo. En nombre de la soberanía nacional, las burguesías nacionales mandan al pueblo a que derrame su sangre para salvaguardar sus más claros intereses económicos.
No deja de ser una coincidencia que, a los pocos días que el imperio inicia el pilotaje del Estado con un gobierno conservador, se destapen los fuegos en estos países semicoloniales. La crisis del capitalismo es una crisis mundial que conduce localmente a las sociedades del capital hacia la guerra. Los EEUU de Norteamérica reciben el peso de la crisis con demasiada fuerza, pero tienen la capacidad política, el poderío militar y el poder económico para transferirlo hacia las sociedades dependientes de la periferia. Mucho hay de por medio. Las corrientes de democratización de los pueblos en América Latina, por mucho que se encubran bajo el manto de los derechos humanos, no dejan de constituir un desequilibrio para los planes y estrategias globales del imperio. Cuando las confrontaciones del capitalismo internacional, capitaneado por las dos grandes potencias, son enfrentamientos de bloque, el imperio yankee tratará de homogeneizar los gobiernos bajo regímenes militares títeres, que pueden responder al unísono, a la voz del patrón del Norte. Por otro lado, la revitalización de la economía yankee, que al momento sufre por todos los efectos de la crisis capitalista: estrechez de la base acumulativa, inflación, saturación del mercado, competencia en la esfera productiva y en la del mercado, dificultades de inversión productiva, masivos desempleo y tensión, necesita consolidarse a través del comercio bélico. Así, la balanza de pagos de los yankees puede tender hacia el equilibrio, bañada en sangre de obreros y campesinos del Ecuador y el Perú.
En tiempos de guerra no hay ni agresor ni agredido. Cada Estado tratará de justificar la racionalidad de su lucha a través de la irracionalidad del enemigo. Bajo el nacionalismo, logrará cobijar al proletariado y lo lanzarán a defender sus recursos, los recursos de la burguesía. El territorio ecuatoriano y el territorio peruano no son ni de los ecuatorianos ni de los peruanos. PERTENECEN A LA BURGUESIA. Los soldados del pueblo, ecuatorianos y peruanos, deben coger las armas y disparar hacia arriba. El enemigo es el capital.
La crisis del capitalismo mundial se manifiesta con profunda gravedad en los pueblos de los países periféricos y dependientes del imperio yankee. Tal crisis es relativamente más profunda en el Perú donde la gente, particularmente en los centros urbanos, se aglutina en las calles en busca de empleos y comida. La inflación y el alto costo de la vida en Perú llevan a un estado de descomposición y tensión social que difícilmente puede controlarse sino por la represión y las armas. La burguesía peruana, influenciada por una política continental formulada mucho antes de que Reagan tome el poder del imperio, opta por lanzar al ejército peruano a la invasión. Así, las contradicciones que provocan el capital, la miseria humana, hambruna, malnutrición, desempleo, pueden olvidarse temporalmente, en nombre de la UNIDAD NACIONAL.
La política del cowboy Reagan frente al Ecuador tiene también su explicación. Un gobierno social-demócrata de pañal, que se expresa débilmente en Roldos, contaminado por la democracia cristiana, aliada al imperialismo, llevó como bandera internacional, la bandera mistificadora de los derechos humanos. En el poco tiempo de vida democrática, los aliados externos del Ecuador son, en efecto, los países más débiles políticamente de Latinoamérica. El Salvador, Nicaragua, México no constituye un aliado directo, a pesar de que coinciden en algunas tesis con el gobierno capitalista ecuatoriano. Aislar al Ecuador, colocarlo en una situación de mayor dependencia, desestabilizar la falsa democracia que de todas maneras se coloca como barrera al plan de subordinación continental, es el plan del imperialismo. Así, el petróleo fluirá con mayor fluidez, las armas se venderán más, las transnacionales no tendrán ninguna relativa obstrucción al interior del Pacto Andino y, en lo político, el imperio podrá instaurar una democracia dictatorial capitaneada por los demócratas cristianos. El pueblo saldrá a las calles movilizado por los chinos y la derecha del capital. Se derramará mucha sangre si las negociaciones diplomáticas no resultan. En nombre del imperialismo, el nacionalismo y la bendición internacional del Papa, que sin duda alguna llamará a la paz de los pueblos.
Los proletarios del mundo no tienen patria, su verdadero enemigo es el capital. Este es el momento de tomarse las tierras y las fábricas, en Perú y en Ecuador.
RESPUESTA DE LA C.C.I.
Los amos de los medios de comunicación, en el Este como en el Oeste, airean sistemáticamente, desde hace años y años, el tópico publicitario de que en Latinoamérica, la revuelta contra la miseria es siempre e inevitablemente una revuelta patriótica, nacionalista. El artista más simbólico de este montaje parece que sigue siendo Guevara, impreso en camisetas y ceniceros.
Y sin embargo, si hay una parte del mundo en donde, desde 1968, la clase obrera ha empezado a levantar cabeza, situándose en su propio terreno de clase, oponiéndose no sólo al imperialismo yankee, sino también a "su" capital nacional, a los "patronos patriotas" y a los explotadores "autóctonos", esa parte es América del Sur. Las luchas masivas y violentas de los obreros del automóvil en Argentina en 1969, las huelgas de los mineros chilenos bajo el gobierno Allende (huelgas que, por cierto, Fidel Castro intentó parar con su presencia, en nombre de la "defensa de la patria"), las huelgas de los mineros bolivianos, las de los obreros del textil y del hierro en Venezuela, las luchas de los obreros petroleros y del hierro en Perú a principios de 1981, la reciente huelga masiva de los metalúrgicos de Sao Paulo en Brasil, he ahí algunos de los más fuertes movimientos de la clase obrera en ese continente.
Esas luchas proletarias han puesto en entredicho el nacionalismo, más de manera intrínseca, en los hechos (por la negativa a distinguir entre capitalismos del país y foráneos), que de manera explícita y clara. No existe por ahora la fuerza política proletaria con suficiente entidad para poder defender e impulsar de manera explícita el contenido internacionalista que llevan en sí las luchas obreras. Tanto más por cuanto es en las organizaciones políticas más especializadas en el encuadramiento de los trabajadores, en donde se reclutan los elementos más nacionalistas.
A finales de Enero de 1981, estalla una "guerra" entre Perú y Ecuador. La razón estriba en el control de territorios que podrían tener petróleo y, de puertas para dentro de cada país, en el intento de restablecer el "entusiasmo nacionalista" y el látigo de las leyes militares, un mínimo de unidad nacional, violentamente sacudida particularmente en Perú por las luchas obreras de finales de 1980. Como de costumbre, todas las fuerzas políticas "nacionalistas", desde los militares hasta los sindicalistas más radicales, llamaron, tanto en Perú como en Ecuador, a los proletarios y campesinos, a defender "su" patria.
En tal contexto, no hace falta resaltar la importancia que tiene la voz, por muy débil que sea, que se levanta en uno de los países beligerantes y grita: "En nombre de la soberanía nacional, las burguesía nacionales mandan al pueblo a que derrame su sangre para salvaguardia de sus intereses económicos....Los proletarios del mundo no tienen patria, su verdadero enemigo es el capital". Una voz así expresa el movimiento real y profundo que está madurando en las entrañas de la sociedad capitalista mundial y cuyo principal protagonista es el proletariado.
El panfleto que hemos reproducido fue redactado y difundido en Ecuador durante los acontecimientos. Fue firmado con el nombre C.C.I., pero no se trata de un panfleto de nuestra organización. Los camaradas que lo hicieron quisieron, sin duda, manifestar con esa firma la adhesión que tienen a nuestras ideas y, en ningún caso, porque pertenecen a la organización.
Pero, lo esencial del panfleto está en su clara postura internacionalista. El documento aborda también otras cuestiones, y entre ellas, la de la "democracia" en Latinoamérica y sus relaciones con el imperialismo USA. A este respecto, se puede leer "....desestabilizar la falsa democracia que de todas maneras se coloca como barrera al plan de subordinación continental, es el plan del imperialismo". Esta fórmula da entender que la instalación, en países de Latinoamérica, de mascaradas democráticas iría en contra de los "planes del imperialismo" USA en aquel continente.
En el período actual y en los países semicoloniales, el problema número uno para la metrópoli del imperio USA es el de asegurar un mínimo de estabilidad: del país bajo la bota del bloque, estabilidad social, entre otras cosas para disminuir el riesgo de "desestabilización" por infiltración de partidos prosoviéticos en los movimientos sociales.
En los países subdesarrollados, en donde el ejército es la única fuerza coherente y centralizada a escala nacional, las dictaduras militares son el medio más sencillo para formar una estructura de poder. Pero cuando se despliegan movimientos sociales, obreros, "incontrolados" ...., que ponen demasiado en peligro el orden social, entonces los EEUU también saben instalar regímenes "más democráticos", que permitan esencialmente que aparezcan a la luz del día verdaderos aparatos de encuadramiento de los trabajadores (partidos de "izquierda", sindicatos). En general, esas democracias no son más que decorados que tapan el poder real de los ejércitos. Los estrategas del capital del bloque USA responsables de la estabilidad de la región pueden arreglárselas tanto con los regímenes militares más duros como con las "democracias", por lo demás tan duras como aquéllos, desde el instante en que les parece que eso puede contribuir al mantenimiento del orden.
Quizás sólo sea sencillamente un problema de formulación poco preciso en el texto. Unas líneas más lejos, por ejemplo, se hablan de "democracia dictatorial capitaneada por los demócratas cristianos" como "plan del imperialismo". Pero entonces, ¿por qué todas esas explicaciones sobre los países "aliados" del Ecuador?.
Si el nacionalismo es una trampa para los obreros de Latinoamérica, la democracia burguesa lo es también. Los obreros chilenos conocen el precio que tuvieron que pagar por las ilusiones en Allende y sus llamamientos a que se mantuvieran fieles al ejército nacional "democrático"[1]
Por todo eso, es necesario que no quede ambigüedad alguna sobre esa cuestión.
[1] Tras la primera intentona fracasada de golpe de Estado, Allende convocó a mítines masivos, llamando a la población a que se mantuviera tranquilla y que obedeciera a las tropas fieles. En su propio discurso, en el balcón del Palacio de la Moneda, Allende pidió aplausos para el fiel Pinochet, entre otros...
Geografía:
Cuestiones teóricas:
- Guerra [59]
Crítica de Lenin Filósofo de Pannekoek (2ª parte)
- 5390 lecturas
(Internationalisme, 1948)[1]
Hay un fenómeno en el proceso del conocimiento, en la sociedad burguesa, del que Harper[2] habla en su libro. Se trata de la influencia que por un lado tiene la división del trabajo capitalista en la formación del conocimiento y de la síntesis de las ciencias de la naturaleza y, por otro, el proceso de la formación del conocimiento en el movimiento obrero.
Harper escribe en un pasaje del libro que la burguesía en cada revolución tiene que aparecer como diferente de lo que antes era y de lo que es en realidad en el momento mismo, ocultando así su objetivo final. Esto es verdad, pero Harper, al no hablarnos del proceso de formación del conocimiento en la historia y al no plantear el problema de modo explícito, lo plantea de manera tan mecanicista como la que él les echa en cara Pléjanov y a Lenin. El proceso de formación del conocimiento depende de las condiciones en que se producen los conceptos científicos y las ideas en general, condiciones que están estrechamente relacionadas con las de la producción en general, o sea a las aplicaciones prácticas.
La sociedad burguesa, a medida que va desarrollando sus condiciones de producción, o sea su modo de existencia económica, desarrolla al mismo tiempo su propia ideología, es decir, sus conceptos científicos y sus concepciones del mundo. La ciencia es una rama muy particular en la producción de las ideas necesarias a la vida de la sociedad capitalista, la continuación, la evolución y la progresión de su propia producción. El modo económico de producción, aplica en la práctica lo que elabora la ciencia, pero a su vez tiene una gran influencia sobre la manera como se elaboran prácticamente las ideas y las ciencias. La división del trabajo capitalista, de igual modo que obliga a la más extrema especialización en todos los dominios de la realización práctica de la producción, obliga también a la mayor especialización y división del trabajo en el dominio de la formación de las ideas y principalmente en el domino de las ciencias.
Las ciencias y los sabios confirman con su presencia y sus especializaciones, la división universal del trabajo capitalista y le son tan necesarios como los generales y especialistas militares, o como los administradores y directores generales. La burguesía es perfectamente capaz de hacer la síntesis en el dominio particular de las ciencias que no se refiere directamente a su modo de explotación. Pero en cuanto toca este dominio, la burguesía tiende inconscientemente a disfrazar la realidad en compartimientos: historia, economía, sociología, filosofía ... .Sólo puede llegar a hacer intentos de síntesis incompletos.
La burguesía se limita a aplicaciones prácticas, a investigaciones científicas y en esto, es esencialmente materialista. Pero como no puede llegar a una síntesis completa, como está obligada, inconscientemente, a ocultar el hecho de que su propia existencia va en contra de las leyes científicas del desarrollo de la sociedad (descubiertas, éstas, por los socialistas), no puede asimilar esa barrera psicológica de la realidad de su existencia histórico-social más que gracias al idealismo filosófico que impregna toda su ideología. Ese disfraz necesario a la sociedad burguesa en tanto que modo de existencia social, es capaz de elaborarlo la burguesía misma con su propia filosofía (en sus diferentes sistemas), pero también es propensa a coger de las antiguas filosofías e ideologías de la existencia social de modos de producción pasados, pues éstas no afectan a su propia existencia y en cambio pueden seguir sirviendo de cortina de humo, y también porque todas las clases dominantes de la historia, en tanto que clases conservadoras; acaban por tener necesidad de los antiguos modos de conservación que ellos adaptan, naturalmente, según sus propias necesidades, o sea, deformándolos.
Por todo eso es por lo que incluso los filósofos burguesas, al principio de la historia de esta clase, podían ser, en cierto modo, materialistas, en la medida en que insistían más en que era necesario el desarrollo de las ciencias naturales; y, en cambio, eran básicamente idealistas en cuanto se ponían a hacer razonamientos sobre la existencia de la burguesía misma y para justificarla. Los que ponían más el acento sobre aquellos aspectos del pensamiento burgués podían aparecer como más materialistas, y los que más bien intentaban justificar la existencia de la burguesía no podían ser sino idealistas.
Sólo los socialistas científicos desde Marx han sido capaces de hacer la síntesis de las ciencias y del desarrollo social humano. Y es que esta síntesis es condición previa para el punto de partida revolucionario. Eso es lo que Marx hizo. En la medida en que planteaban nuevos problemas científicos, los materialistas de la época revolucionaria de la burguesía se veían atraídos y obligados a hacer la síntesis de sus conocimientos y de sus concepciones sobre el desarrollo social, pero sin que eso cuestionase en nada la existencia social de la burguesía antes al contrario, procurando justificar su existencia. Fue así como pudieron surgir individualidades que intentaron hacer esa síntesis, desde Descartes hasta Hegel. Es, en realidad, muy difícil separar materialismo e idealismo en la filosofía de Descartes o de Hegel: su intento de síntesis quiso ser completo, quiso abarcar con un mirar dialéctico, la evolución y el movimiento del mundo y de las ideas, pero no pudieron hacer otra cosa sino plasmar total y absolutamente el comportamiento de la burguesía en sus aspectos contradictorios. Y además son excepciones.
Lo que llevó algunos individuos hacia una actividad así, es algo que está por esclarecer todavía, pues el conocimiento social histórico, económico y psicológico sigue estando en pañales. En cuanto a nosotros, solo podemos decir la banalidad de que obedecían a preocupaciones generales de su sociedad.
En el capitalismo, y aun tendiendo hacia la construcción de una nueva sociedad, los socialistas por un lado y el proletariado de otro, están forzados, por su existencia y desarrollo en el seno del capitalismo, a plegarse, en el dominio del conocimiento, a las leyes propias de éste. Los militantes comunistas acaban por especializarse en la política, y sin embargo no les vendría mal y les sería muy útil procurar tener conocimientos y una visión de síntesis mucho más universal. Esto es lo que hace que se produzca la división en el movimiento obrero entre las corrientes políticas por un lado y por otro, muy a menudo incluso, entre la política y los teóricos de dominios científicos de la historia, de la economía, de la filosofía. El proceso de formación de los teóricos de socialismo ha ocurrido casi de la misma manera que la de los sabios y los filósofos burgueses de la época revolucionaria.
La influencia ambiente de la educación y del medio burgués se sigue manteniendo fuertemente en el proceso de formación de las ideas en el movimiento obrero. El desarrollo de la sociedad misma, por un lado, y de las ciencias por otro, son factores decisivos en la evolución del movimiento obrero. Este puede considerarse como una repetición inútil y, sin embargo, no se repetirá nunca lo suficiente. Y esa constante evolución paralela a la evolución del proletariado y de los socialistas es para éstos una pesada traba.
Los restos de religiones, es decir de épocas históricas precapitalistas, son atavismos de la burguesía "reaccionaria", pero sobre todo de la burguesía en tanto que última clase explotadora de la historia. A pesar de esto, la religión no es lo que hay de más peligroso en la ideología de las clases explotadoras, sino que lo es esa ideología en su conjunto, en donde al lado de las religiones, el chovinismo y demás idealismos verbosos, hay un materialismo seco, corto y estático. Así pues, hay que poner juntos el aspecto idealista del pensamiento de la burguesía y su materialismo de las ciencias de la naturaleza, que forma parte integrante de su ideología. Estos diferentes aspectos de la ideología burguesa, aunque para esta clase no forma parte de un todo, pues tiende a disfrazar la unidad de su existir bajo la pluralidad de sus mitos, deben ser analizados como tales por los socialistas.
Es así como uno se da cuenta de lo que le cuesta al movimiento obrero liberarse de la de ideología burguesa en su conjunto, tanto de sus idealismos como de su materialismo incompleto. ¿No ha tenido acaso influencia Bergson[3] en la formación de corrientes en el movimiento obrero en Francia?.
La gran dificultad está en hacer de cada nueva ideología o formulación de ideas el objeto de un estudio crítico y no es el objeto de un dilema entre adopción o rechazo. También está en concebir todo progreso científico, no como progreso real, sino como un progreso o un enriquecimiento (en el dominio del conocimiento) que está sólo en potencia en la sociedad y cuyas reales posibilidades prácticas de aplicación dependen, en última instancia, de las fluctuaciones de la vida económica del capitalismo. En este sentido, los socialistas acaban por tener únicamente una postura crítica permanente, haciendo de las ideas el objeto de un estudio: cara a la ciencia, mantienen una postura de asimilación teórica de sus resultados cuya aplicaciones prácticas comprenden como algo que no podrá servir a la humanidad en sus necesidades reales más que en sociedad que va evolucionando hacia el socialismo.
El proceso del conocimiento en el movimiento obrero considera como adquisición propia el desarrollo teórico de las ciencias, pero lo integra en un conjunto de conocimientos cuyo eje es la realización práctica de la revolución social, eje de todo progreso real de la sociedad.
Esto es lo que da lugar a que el movimiento obrero, a causa de su experiencia social revolucionaria de lucha en el seno del capitalismo contra la burguesía, se encuentre especializado en el dominio estrictamente político, el cual es, hasta la insurrección (toma de conciencia) el terreno neurálgico clave de la lucha de clases entre burguesía y proletariado. Esto es lo que le da el doble aspecto al desarrollo del conocimiento en el movimiento obrero, por un lado diferenciado y por otro unificado, que tiene lugar a medida que se va produciendo la liberación REAL del proletariado. Conocimiento político, por un lado, al plantear los problemas inmediatos y candentes; conocimiento teórico, y científico, que va evolucionando más lentamente, que se mantiene sobre todo (y hasta el presente) en las épocas de retroceso del movimiento obrero y que aborda sin duda alguna problemas tan importantes y en relación con los problemas políticos, pero de manera menos inmediata y candente.
En la política queda marcada, conforme se va desarrollando la sociedad, la frontera inmediata de clase, a través de la lucha política del proletariado. Es pues en el desarrollo de la lucha política del proletariado en donde se sigue paso a paso la evolución de la lucha de clases y el proceso de formación del movimiento obrero revolucionario en oposición a la burguesía cuyas formas de lucha política evolucionan en función de la evolución constante de la sociedad capitalista. La política de clase del proletariado varía entonces de día en día e incluso, en cierta medida, localmente (ya veremos luego en que medida). Es en esta lucha cotidiana, en las divergencias de partidos y de grupos políticos, en la táctica del lugar y del momento, en donde quedan plasmadas inmediatamente las fronteras de clase. Vienen luego, de una manera más general, menos inmediata y planteando objetivos más lejanos, los fines de la lucha revolucionaria del proletariado, que están contenidos en los grandes principios de los partidos y los grupos políticos.
Es pues en los programas primero, y luego en su aplicación práctica, en la acción cotidiana, en donde se plantean las divergencias en cuanto a la acción política, que reflejan en su evolución, a la vez que la evolución general de la sociedad, la evolución de las clases, de sus métodos de lucha, de sus medios y de sus ideologías, de la teoría y de la práctica del movimiento de su lucha política. Al contrario, la síntesis de la dialéctica científica en el dominio puramente filosófico del conocimiento, se desarrolla no a la manera dialécticamente inmediata de la lucha de la clase como práctica política, sino de una manera dialéctica mucho más lejana, esporádica, sin lazo aparente ni con el medio local, ni social, de manera parecida a como se desarrollaban las ciencias aplicadas, ciencias de la naturaleza, de finales del feudalismo y del nacimiento del capitalismo.
Harper no hace esas diferencias. No ha sabido mostrarnos el conocimiento en sus diferentes manifestaciones del pensamiento humano, muy dividido en especializaciones, en el tiempo, en lo diferentes medios sociales, en su evolución, etc....El conocimiento humano se desarrolla, hablando sencillamente, en función de las necesidades que los distintos medios sociales tienen que encarar y los diferentes dominios del conocimiento se desarrollan en función de las aplicaciones prácticas. Cuando más inmediatamente y de cerca toca el conocimiento humano el terreno práctico, tanto más sensible es su evolución; y al contrario, cuando más nos interesamos en una tentativa de síntesis, tanto más difícil es seguir la evolución, púes la síntesis se hace según las leyes puramente accidentales del azar, es decir, leyes tan complicadas, que proceden de factores tan diversos y complejos, que es prácticamente imposible ponerse hoy a hacer estudios semejantes.
Además, la práctica engloba a grandes masas de la sociedad, mientras que la síntesis la hacen a menudo individualidades. Lo social entra en leyes generales que son más fácil y más inmediatamente definibles. Lo individual aparece bajo el ángulo de particularidades casi imperceptibles para lo que es hoy la ciencia histórica, que aun está dando sus primeros pasos.
Por esta razón destacamos, en primer lugar, un grave error en Harper, el de haberse metido en un estudio sobre el problema del conocimiento, hablando únicamente de la diferencia que hay entre la manera burguesa de abordar los problemas y la manera socialista y revolucionaria, dejando en la sombra el proceso histórico de formación de las ideas. Al operar de este modo, la dialéctica de Harper resulta impotente y vulgar. Harper escribe un pequeño estudio interesante, criticando la manera como Lenin aborda la crítica del empiriocriticismo, demostrando, y es verdad, la mezcla de mal gusto en la polémica, de vulgaridad y errores en lo científico, de materialismo burgués y de marxismo. Pero al lado de ese interés, Harper saca unas conclusiones de una banalidad todavía mayor que la dialéctica de Lenin en Materialismo y Empiriocriticismo.
El proletariado se sacude de encima, revolucionariamente, el medio social capitalista, gracias a una lucha continua, pero solo adquiere totalmente una ideología independiente en el sentido pleno del término, cuando realiza en la práctica la insurrección generalizada que hace realidad viva a la revolución socialista, permitiéndole andar sus primeros pasos. A la vez que el proletariado consigue la independencia política e ideológica total, que alcanza la conciencia de la única solución revolucionaria ante el marasmo económico y social del capitalismo, o sea, la conciencia de la construcción de una sociedad sin clases, que se despliega la insurrección generalizada, entonces también deja de existir en tanto que clase para el capitalismo y, por medio de la dualidad de poder a favor suyo, está creando el terreno histórico y social favorable para su propia desaparición como clase.
La revolución socialista contiene, pues las dos acciones del proletariado, la de antes y la de después de la insurrección. No consigue desarrollar totalmente una ideología independiente más que cuando ha creado el terreno favorable para su desaparición, es decir, tras la insurrección. Antes de la insurrección, su ideología tiene como principal objetivo conseguir que se realice prácticamente la insurrección, o sea la toma de conciencia de la necesidad de realizarla y de las posibilidades y medios que hay para realizarla. Tras la insurrección se plantean inmediatamente, por un lado, la gestión de la sociedad y por otro, la desaparición de las contradicciones legadas por el capitalismo. Y entre las primeras preocupaciones se plantea, tras la insurrección, la de evolucionar hacia el socialismo y el comunismo, es decir, la de resolver en la práctica lo que debe ser el período transitorio. Sólo a partir de este período, la conciencia social, incluso la del proletariado, podrá estar totalmente liberada de la ideología burguesa. Hasta ese acto liberador por la violencia, todas las ideologías burguesas, la ciencia y el arte, toda la cultura burguesa, seguirá influenciando a los socialistas incluso en su manera de razonar. Con mucha lentitud aparece una síntesis socialista de la evolución del movimiento obrero y de su estudio.
En la historia del movimiento obrero, ha ocurrido a menudo que aquellos que son capaces de razonar y analizar en profundidad lo referente a las clases y a la evolución del capitalismo o sobre un movimiento insurreccional, han sido, fuera del movimiento real mismo, más bien observadores que actores. Este es el caso de Harper comparado con Lenin. Así mismo, puede producirse un desfase en el devenir del conocimiento desde el punto de vista del socialismo, desfase que hace que ciertos estudios teóricos sigan siendo válidos mientras que los hombres que los han formulado practican una política que ya no está adaptada a la lucha del proletariado. Y la inversa ocurre también.
En el movimiento que arrastró a la clase obrera de Rusia a tres revoluciones en doce años, las tareas prácticas de la lucha de clases eran tan atrayentes y absorbentes, tantas las necesidades de la práctica de la lucha y, después, de la toma del poder mismo, que llevaban más la formación de políticos del proletariado como Lenin o Trotski, de hombres de acción, de tribunos y polemistas, que de filósofos y economistas. Los que esto eran, en la segunda y tercera Internacionales, estaban a menudo fuera del movimiento práctico revolucionario y, en todo caso, lo eran durante períodos de retroceso del curso revolucionario.
Lenin, entre 1900 y 1924, empujado por la marea de la revolución en auge, escribe una obra que es toda ella palpitante, áspera a veces como la lucha misma, con sus altibajos, imagen plasmada de la tragedia histórica y humana. Su obra es sobre todo polémica y política, de combate. Lo esencial de su obra para el movimiento obrero es, sobre todo, el aspecto político y no la filosofía y sus estudios económicos, de dudosa calidad por faltarle profundidad de análisis, conocimientos científicos y posibilidades de síntesis teórica. Al lado de la tormentosa situación histórica de Rusia, la tranquila situación en Holanda, en margen de la lucha obrera de Alemania, permite el desarrollo ideológico de un Harper, en un período de reflujo de la lucha de clases.
Harper ataca violentamente a Lenin en el punto flaco de éste, dejando en la sombra la parte más importante y más viva de su obra y acaba falseando el razonamiento cuando quiere sacar, de ese punto flaco, conclusiones sobre el pensamiento de Lenin y sobre el alcance de su obra.
Incompletas y erróneas ya respecto a Lenin, las conclusiones de Harper caen en la ramplona vulgaridad periodística cuando intenta sacarlas de la revolución rusa en su conjunto. Respecto a Lenin, todo lo dicho demuestra que Harper no ha entendido nada de su obra principal y así se apega a Materialismo y empirocriticismo únicamente. Respecto a la revolución rusa, la cosa es mucho mas grave y sobre ello hemos de volver.
Philippe
Continuará....
[1] La primera parte de este artículo con su correspondiente presentación fue publicada en la Revista Internacional, n° 25
[2] "Harper" era el pseudónimo de Pannekoek - NDLR
[3] Henri Bergson (1859-1941), filósofo francés opuesto al racionalismo. NDRL
Series:
- “Lenin Filósofo” [36]
Corrientes políticas y referencias:
Herencia de la Izquierda Comunista:
desarrollo de la conciencia y la organización proletaria:
Lucha de clases en la Europa del Este (1920-1970)
- 9772 lecturas
La necesidad de la internacionalización de las luchas
De 1920 a 1945: revolución y contra-revolución
No es por casualidad que la contrarrevolución desencadenada contra los levantamientos obreros después de la Primera Guerra Mundial y que mantuvo su siniestra opresión hasta finales de los 60, tomase su forma más viciosa precisamente en los países en los que la resistencia proletaria había sido más fuerte: en Rusia, Alemania, Bulgaria, Polonia y todos los países fronterizos desde Finlandia a Yugoslavia. Los obreros que vivían entre el Ural y el Rhin fueron los primeros y los más firmes en la revuelta contra la masacre imperialista del 14-18 y contra los sufrimientos cada vez más fuertes para su clase, debido a un capitalismo históricamente en decadencia. Por ello se convirtieron en el objetivo principal de una burguesía mundial momentáneamente unida contra un enemigo común. La burguesía de los países del Oeste victoriosos armó y reforzó a los gobiernos y los grupos armados tanto más cuanto más violentamente atacaban a los obreros. Incluso enviaron sus propios ejércitos para intentar ocupar la URSS, los Balcanes, el Rhur, etc... peleándose entre ellos por el botín, pero siempre unidos contra la resistencia proletaria.
Ya en 1919, después de la caída de la República de los Soviets, el terror blanco campará a sus anchas abiertamente en Hungría. De Budapest en 1919 a Sofía o Cracovia en 1923, todos los levantamientos revolucionarios fueron masacrados y los jóvenes partidos comunistas dramáticamente debilitados, a menudo al límite de la exterminación física. Este fue por ejemplo el caso de Yugoslavia, donde centenas y millares de militantes comunistas fueron asesinados o encarcelados.
La contrarrevolución nacionalista
Así, mientras que la derrota de la clase obrera en los países desarrollados del Oeste debía ser completada por la movilización ideológica para la guerra de los Estados "democráticos" en los años 30, el aplastamiento del proletariado en el Este se convirtió muy rápidamente en un aniquilamiento físico. Pero no fueron tanto las máquinas de guerra y las salas de tortura del terror de Estado las que doblaron el espinazo del proletariado en estos años terribles de después de la guerra, sino sobre todo el peso del nacionalismo en los países del Este y el de la social-democracia en Alemania y Austria. La creación de un mosaico de Estados nacionales en Europa del Este al finalizar la Primera Guerra Mundial cumplió inmediatamente el papel contrarrevolucionario de levantar una barrera nacional entre el proletariado ruso y la clase obrera alemana. Es por lo que los comunistas polacos, ya en 1917, se oponían a la independencia nacional para la burguesía polaca que proclamaban los bolcheviques en la URSS. Continuando el combate contra el nacionalismo polaco, en línea con Rosa Luxemburgo, declaraban efectivamente la guerra a los social-demócratas polacos, a esta podredumbre chauvinista de la cual encontraremos más tarde un último heredero con el KOR. Los bolcheviques tenían razón en insistir sobre los derechos culturales y lingüísticos de los obreros y de los oprimidos de las minorías nacionales y de insistir en este derecho sobre todo en Europa del Este. Pero tendrían que haber sabido que estos derechos nunca serían respetados por la burguesía. En efecto, el joven Estado polaco de posguerra, por ejemplo, empezó inmediatamente a establecer una discriminación insidiosa contra los lituanos, los rusos blancos y otras minorías culturales existentes en el interior de sus fronteras. Pero sobre todo, los bolcheviques se equivocaron en fijar a los obreros la meta de defender o de crear Estados nacionales lo que sólo puede ser un medio de someterse a la dirección política de la burguesía, y esto en una época en la que la revolución proletaria, la destrucción de todos los Estados nacionales estaba históricamente a la orden del día.
Cuando el Ejército Rojo intentó tomar Varsovia en 1920, los obreros polacos se alinearon tras su burguesía, haciendo retroceder la ofensiva. Esto muestra la imposibilidad de extender la revolución proletaria militarmente. Muestra asimismo la fuerza de la ideología nacionalista en los países donde el Estado acaba de ser creado recientemente, y donde la explotación se ha cumplido siempre con la asistencia de parásitos extranjeros, de tal manera que los parásitos autóctonos pueden darse más fácilmente una imagen popular. El nacionalismo, que en este siglo ha significado siempre una sentencia de muerte para nuestra clase, ha continuado pesando sobre la lucha para su liberación en los países del Este y hoy pesa todavía.
La unidad del proletariado
El hecho de que la revolución proletaria tan esperada, estallase en la Europa del Este y no en los centros de las potencias industriales, causó una gran confusión en los revolucionarios de la época. Así los bolcheviques, veían los acontecimientos de Febrero del 17 como una revolución burguesa en una cierta medida, e incluso posteriormente, existió en el partido ciertas posiciones que veían tareas burguesas a cumplir en la revolución proletaria. Pero si era justo el considerar que la Europa del Este era el eslabón más débil de la cadena imperialista, donde menos existía una tradición democrático-burguesa, sindicatos establecidos y una social-democracia fuerte, no era menos cierto que este joven proletariado numéricamente débil, era muy combativo.
Nada más finalizada la guerra, la preocupación del movimiento proletario era la de extender la ola revolucionaria hacia el Oeste, hacia los centros industrializados del capitalismo. En esta época al igual que hoy, la tarea central del proletariado internacional no podía ser otra que la de construir un puente por encima de la fosa que separaba al Oeste del Este, fosa ahondada por la división de Europa en naciones vencedoras y naciones vencidas, división debida a la ley de la guerra. En esta época, al igual que hoy en que toda la burguesía mantiene la mentira de que habría dos sistemas diferentes al Este y al Oeste, los revolucionarios debían combatir con uñas y dientes contra la idea de que habría cualquier cosa fundamentalmente diferente en las condiciones y principios de la lucha de los obreros en el Este y el Oeste. Este combate era necesario por ejemplo, contra las mentiras de la social-democracia alemana según la cual la dominación de clase era especialmente brutal y totalitaria en el Este, mentiras destinadas a justificar el apoyo del SPD a su gobierno en la guerra contra Rusia. Es necesario insistir sobre el hecho de que esta brutalidad particular era coyuntural, y que las democracias del Oeste son tan salvajes y dictatoriales como las otras. Esta guerra política llevada por los comunistas contra los que defendían el imperialismo democrático, contra los que derramaban lágrimas de cocodrilo por la masacre de los obreros en la lejana Finlandia o en Hungría mientras que ellos asesinaban tranquilamente a los proletarios en Alemania, debe ser aún llevada contra los social-demócratas, los estalinistas, los izquierdistas. En cualquier momento, la tarea de los comunistas es la de defender la unidad fundamental de la lucha internacional del proletariado, mostrar que el telón de acero no debe ser una barrera que impida la lucha colectiva de los obreros del mundo entero. Hoy, como durante la oleada revolucionaria, las tareas del movimiento son las mismas en todas partes. Hoy como ayer, la Europa del Este es el eslabón débil del capitalismo mundial y los obreros de estos países pueden durante algún tiempo convertirse en la vanguardia del proletariado mundial. Como en 1917, cuando los obreros del mundo debían de seguir el ejemplo de sus hermanos de clase rusos, hoy deben sacar las lecciones de la lucha de clases en Polonia. Pero deben ir más allá, como la Internacional Comunista comprendió, y convertirse en una fuente de inspiración y de clarificación para los obreros del Este.
La herencia de la contrarrevolución
El terror abierto que se abatió sobre la Europa del Este y Central en los años 20 y 30, asociado para siempre a nombres como Noske, Pilsudski, Hitler, Stalin, acabó por eliminar casi físicamente también a la social-democracia, puesto que las necesidades de los diferentes capitales nacionales cambiaron radicalmente en una región en la que la clase obrera había sido totalmente vencida y dominada por Alemania y Rusia. Pero esto no podía en nada producir un debilitamiento de las ILUSIONES social-demócratas en el seno de la clase, que no pueden ser sobrepasadas más que a través de la experiencia de la lucha de clases. PRECISAMENTE PORQUE el capitalismo decadente ha tomado tan rápidamente la forma de una dictadura abierta en estos países, pasando por refinamientos tales como el circo parlamentario o los "sindicatos independientes", el carácter de señuelo y de engaño de estos órganos que, en otros tiempos, en los inicios del capitalismo, hicieron avanzar las posiciones de la clase, se hace con el avance de la contrarrevolución cada vez más evidente. Ni el fascismo, ni el estalinismo podían borrar la nostalgia que tenían los obreros del Este de los instrumentos que hoy, en el Oeste, son los cuerpos de fuerza anti-proletarios. La herencia social-demócrata, la creencia en la posibilidad de transformar la vida de los obreros al interior del capitalismo, que no puede ofrecer hoy más que miseria y destrucción, y la herencia nacionalista del período que siguió a la primera guerra mundial son hoy la pesadilla que influye notablemente en la lucha por un nuevo mundo y la frena, en una época en la que la base material de estas ilusiones desaparece rápidamente. El golpe más mortal que la contrarrevolución ha traído contra el movimiento obrero ha sido el reforzamiento de esas ilusiones.
Los obreros no han soportado pasivamente las derrotas de 1930. Por toda la Europa Central y la Europa del Este encontramos ejemplos de batallas heroicas de retaguardia que no fueron sin embargo lo bastante fuertes como para cambiar el movimiento hacia la guerra. Podríamos hablar por ejemplo, de la encarnizada resistencia de los obreros en paro en Alemania a comienzos de los años 30 o de la ola masiva de huelgas salvajes y de ocupaciones que sacudió a Polonia en los años 30, movimiento que tuvo por centro al bastión de Lodz. En Rusia incluso, el proletariado continuó resistiendo a la contrarrevolución victoriosa hasta los años 30.
Pero todo esto no fueron más que tentativas desesperadas de autodefensa de una clase que en ese momento no era capaz de desarrollar una perspectiva propia. El carácter cada vez más desesperado de la situación había sido puesto ya en evidencia por la insurrección de Kronstadt en 1921, que intentó devolver el papel central a los Consejos Obreros en Rusia. El movimiento fue masacrado por el mismo partido bolchevique que había sido algunos años antes la vanguardia del proletariado mundial, pero después había sido engullido por el Estado llamado "obrero". La degeneración de toda la Internacional Comunista cara al retroceso y la derrota final de las luchas revolucionarias de la clase obrera, abrió la vía a un triunfo completo del estalinismo. El estalinismo fue la forma más perversa que tomó la contrarrevolución burguesa, porque destruyó las organizaciones, enterrando las adquisiciones programáticas del proletariado desde su interior, transformado los partidos de vanguardia del COMINTERN en organizaciones defensoras del capitalismo de Estado y el terror y represoras de la clase en nombre del "Socialismo". Así fueron borradas todas las tradiciones del movimiento obrero. Primero en Rusia y después en el resto de países del Este. Los nombres de Marx y Lenin, utilizados por los estalinistas para cubrir su naturaleza capitalista, fueron identificados con la explotación a los ojos de los obreros como Siemens y Krupp en Alemania. En 1956, los obreros húngaros sublevados empezaron incluso a quemar estos "libros sagrados" del gobierno en las calles. Nada simbolizaría mejor el triunfo del estalinismo.
De 1945 a 1968: la resistencia de los obreros
El aniquilamiento de la revolución de Octubre y de la revolución internacional, al igual que el del partido bolchevique y el de la Internacional Comunista desde su interior, la liquidación del poder de los consejos obreros: tales fueron las principales condiciones para el advenimiento del imperialismo "rojo" "soviético". Rojo de sangre de los obreros y de los revolucionarios que masacró simbolizando por el verdugo Stalin, que era el digno sucesor del zarismo y del imperialismo internacional contra el cual Lenin había declarado una guerra civil en 1914.
Los nazis proclamaban la consigna "libertad de trabajo", "el trabajo debe ser libre" sobre los barrotes de Auschwitz. Pero ellos gaseaban sus víctimas. En la Rusia estalinista, por otra parte, las palabras del nacional-socialismo fueron recogidas literalmente. En los campos de Siberia, fueron conducidos a la muerte por miles. León Trotski en los años 30, olvidando los criterios políticos de clase, olvidándose de los obreros, llamó a ese siniestro bastión de la contrarrevolución "Estado obrero degenerado", a causa de la manera específica con la que los explotadores organizaban su economía. Sus discípulos acabaron por saludar "las conquistas de la URSS en Europa del Este como una extensión de las adquisiciones de Octubre".
El final de la guerra del 39-45 llevó a una explosión de combatividad a los obreros en Europa, no sólo en Francia e Italia, sino también en Alemania, en Polonia, en Hungría, en Bulgaria. Pero los obreros no eran capaces de enfrentarse al capitalismo en tanto que clase autónoma o incluso de defenderse realmente. Por el contrario, la clase en su conjunto estaba cegada por el antifascismo y la fiebre patriótica y los comités que hizo surgir en esa época no sirvieron más que para apoyar el Estado antifascista y la reconstrucción de la economía bajo Stalin, Churchill, Roosevelt. Al final de la guerra hubo actos suicidas de rebelión contra el terror del Estado nazi. Por ejemplo, las huelgas en Lodz y en otras ciudades de Polonia, las revueltas en los ghetos judíos y en los campos de concentración, resistencia obrera armada, incluso en Alemania y motines y hasta fraternización entre proletarios de uniforme. Pero estos intentos de revuelta, que en su momento pudieron revivir las esperanzas de algunos revolucionarios que aún quedaban en Europa, los que no habían sido suprimidos por los Estados democráticos o estalinistas o fascistas, eran una excepción. La segunda guerra mundial fue de hecho la cima de la derrota más aplastante que el proletariado haya sufrido nunca. No hay más que ver la barbarie sin precedentes que fue el frente del Este, donde las clases obreras alemana y rusa fueron lanzadas una contra otra en un combate fratricida y sangriento que acabó con la vida de 25.000.000 de seres humanos.
La sublevación de Varsovia
Sin esperanza ni perspectiva propia, el proletariado podía ser llevado a actos complemente desesperados. El mejor ejemplo fue el levantamiento de Varsovia que comenzó en Agosto de 1944. La insurrección fue declarada por el "Consejo polaco de unidad nacional" que incluían a todas las fuerzas antialemanas de la burguesía, incluyendo al viejo general Pilsudski y al PS polaco, los cuales habían reprimido más de un movimiento obrero. Aunque los estalinistas estuvieron obligados a participar para no perder su última influencia en los obreros y su "sitio de honor" entre la burguesía de la posguerra, el levantamiento fue tan antirruso como antialemán. Suponían que era el último gran paso para que los polacos "se liberaran a sí mismos" antes de que lo hiciera Stalin. El ejército ruso acampaba a 30 kms de Varsovia. Los obreros no necesitaban la ayuda de nadie. Habían luchado contra la GESTAPO durante 63 días, apoderándose de los barrios durante largos períodos. Los instigadores burgueses del movimiento, que residían en Londres, sabían bien que la GESTAPO no dejaría la ciudad sin haber destruido antes la resistencia obrera. Lo que en realidad querían, no era una "liberación polaca de Varsovia", lo cual nunca ha sido puesto en entredicho, sino más bien un baño de sangre que confirmaría el honor nacional y la unidad para los años venideros. Y cuando la GESTAPO arrasó la menor resistencia, le dejó la ciudad a Stalin con un cuarto de millón de muertos detrás. Y el ejercito soviético que doce años después fue tan rápido para entrar en Budapest y aplastan al Consejo de obreros, esperó pacientemente a que sus amigos fascistas acabasen su trabajo ya que el Kremlin no quería saber nada con obreros armados y con fracciones populares pro-occidentales de la burguesía polaca.
El establecimiento del régimen estalinista
Para moderar las últimas hostilidades y la desmoralización y para no provocar demasiado pronto tensiones interimperialistas entre los aliados victoriosos, los estalinistas reunieron gobiernos de frente popular en los países del Este al final de la guerra, gobiernos de derechas, con socialdemócratas e incluso fascistas.
Por el hecho de la presencia de los ejércitos estalinistas en Europa del Este, la no puesta en marcha de un control absoluto del Estado por los estalinistas no fue un problema y se impuso casi "orgánicamente" en todas partes. En Checoslovaquia, el PC organizó manifestaciones con la ayuda de la policía de Praga en 1948, manifestaciones que se inscribieron en los libros de la historia estalinistas como "heroica insurrección checoslovaca". Solo la completa estatalización de la economía y la fusión entre el Estado y los PC en Europa del Este podían garantizar el paso definitivo de las "democracias populares" bajo influencia rusa; el principal problema al que se enfrentaron los nuevos dirigentes fue la implantación de regímenes que tuvieran cierta credibilidad en la población, particularmente entre los obreros.
En el período entre ambas guerras, en la Europa del Este, los estalinistas eran poco numerosos y estaban aislados en muchos de esos países e incluso en donde tenían más influencia como en Checoslovaquia, en Alemania o en Polonia, tuvieron que combatir en otro frente contra los socialdemócratas. Sin embargo, los estalinistas en Europa del Este eran capaces de ganar algunas bases de apoyo en la sociedad. No impusieron su reino desde el principio por medio del terror estatal, a diferencia de los regímenes estalinistas en la URSS. En ningún sitio, salvo en Rusia, los estalinistas fueron identificados como instrumentos directos de la contrarrevolución; hasta 1945, los estalinistas siempre habían sido un partido de oposición, no un partido de gobierno. Más aun, el racismo, el patrioterismo y el antifascismo de esa fracción del capital le recabó beneficios al principio de su reinado. El estalinismo en Europa del Este se benefició del hecho de haber llegado al poder en el período mas profundo de la contrarrevolución. Desde el principio, pudo utilizar el antigermanismo para dividir a la clase obrera, expulsar del bloque a millones de de campesinos y obreros siguiendo las teorías raciales mas "científicas".Más de 100.000 ocupantes de campos de concentración, de lengua alemana, que había resistido contra el terror nazi, fueron expulsados de Checoslovaquia. Pero incluso el antigermanismo no fue más que un complemento, no llegando a sustituir al ya tradicional antisemitismo del arsenal estalinista.
Después de 1948, hubo un aumento de las tensiones interimperialistas entre los dos bloques dominados por americanos y rusos, que se expresó principalmente en una competencia cada vez mayor a nivel militar. Pero además en esa época, el período de reconstrucción de la posguerra empezaba a estar en apogeo. Tanto en el Este como en el Oeste, eso significaba lo mismo para los obreros: mayor explotación, salarios reales más bajos, crecimiento de la represión estatal y una mayor militarización de la sociedad. Este proceso contribuyó a un fortalecimiento de la unidad en cada bloque, que en el territorio ruso no podía ser llevado a cabo más que con métodos terroristas, como por ejemplo los juicios antititistas.
Las luchas de 1953
En 1953, la resistencia obrera surge abiertamente por primera vez desde la guerra. En dos meses, tres estallidos de lucha de la clase hicieron que se tambaleara la confianza de la burguesía en sí misma. A principios de Junio, las revueltas en Pilsen en Checoslovaquia tuvieron que ser reprimidas por el ejército. En el campo de trabajo de Vorkuta, en Rusia, medio millón de prisioneros se sublevaron, encabezados por mil mineros, y declararon la huelga general. Y en Alemania del Este, el 17 de Junio hubo una revuelta obrera que paralizó las fuerzas nacionales de represión y que tuvo que ser aplastada por los tanques rusos.
El día en que los obreros de Alemania del Este se sublevaron, hubo manifestaciones y revueltas en siete ciudades polacas. La ley marcial fue promulgada en Varsovia, Cracovia y Silesia, y los tanques rusos tuvieron que participar en la represión de los desórdenes. Al mismo tiempo, las primeras grandes huelgas desde los años 40 surgieron en Hungría, en los grandes centros del hierro y del acero Matyas Rakosi y Csepel en Budapest. Las huelgas se extendieron a muchos centros industriales de Hungría, y hubo manifestaciones de masas campesinas en la gran llanura húngara[1].
El 16 de Junio, los obreros de la construcción de Berlín Este plantaron sus herramientas y dirigiéndose hacia los edificios gubernamentales, empezaron a convocar a una huelga general contra el aumento de las normas productivas y la baja de los salarios reales. 24 horas después, la mayoría de los centros industrializados del país se paralizaban, Comités de huelga espontáneamente creados, coordinando sus luchas en ciudades enteras, organizaron la extensión de la huelga. Los edificios del Estado y del Partido fueron atacados, los presos liberados, la policía vencida allí donde aparecía. Por primera vez, el intento de extender la lucha más allá de las fronteras de los bloques imperialistas se realizó. En Berlín, los manifestantes se dirigieron hacia el sector oeste de la ciudad, llamado a la solidaridad a los obreros del Oeste. Los aliados occidentales, que seguramente hubiesen preferido que el muro de Berlín ya estuviese construido en aquella época, tuvieron que cerrar su sector para evitar la generalización[2].
La revuelta en Alemania del Este, sumergida como estaba en ilusiones sobre la democracia occidental, el nacionalismo, etc..., no podía amenazar el poder de clase de la burguesía. Sin embargo, debilitó la estabilización de los regímenes estalinistas y la eficacia de la RDA como muralla del bloque ruso. Los sucesos de 1953 animaron a la burguesía del bloque a tomar iniciativas:
- reducción del terror estatal permanente y abierto contra el proletariado, que se hacía peligroso;
- disminución del uso del terror interno en el partido como método para resolver las luchas contra fracciones. De esta manera, esperaban ser mas flexibles para tratar una situación social cada vez más difícil;
- menos uso del terror en la producción, método mas apropiado en el período de depresión mundial y de guerra en los años 30 y 40 que en la relativa estabilidad del período de reconstrucción de posguerra;
- declaración de un período de "coexistencia pacífica con el bloque americano", esperando así beneficiarse del boom de la posguerra del Oeste.
La muerte, curiosamente propicia, de Stalin, permitió a Kruschev introducir la iniciativa política y económica en esa dirección. Pero 1953 pareció amenazar la ejecución de este cambio político. La burguesía temió que este cambio pudiese ser interpretado como una señal de debilidad, tanto por los obreros como por los rivales imperialistas occidentales. En consecuencia, el estalinismo siguió un curso tortuoso durante 3 años oscilando entre el antiguo estilo y el nuevo. De hecho, la expresión clásica de una crisis política abierta en Europa del Este no son las purgas y juicios masivos, que no hacen más que revelar que una fracción ha tomado la delantera, sino sus oscilaciones indecisas entre diferentes fracciones y orientaciones.
El levantamiento de 1956
"!Atención¡ !Ciudadanos de Budapest¡ !Estad en guardia¡ Casi 10.000.000 de contrarrevolucionarios se han extendido por el país. En los viejos barrios aristocráticos como Csepel y Kirpest, más de 10.000 antiguos propietarios, generales y obispos se han atrincherado. A cauda de los destrozos de estas bandas, sólo 6 obreros han quedado con vida y han formado un gobierno bajo la presidencia de Janos Kadar" (cartel en una pared de Budapest, Noviembre de 1956).
En 1956, la lucha de clases estalló en Polonia y Hungría. El 28 de Junio, una huelga casi insurreccional estalló en Poznan, en Polonia, y debió ser reprimida por el ejército. Este hecho, que era el punto culminante de una serie de huelgas esporádicas en Polonia (centradas en Silesia y en la costa báltica), aceleró la subida al poder de la fracción "reformista" dirigida por Gomulka, nacionalista exaltado[3]. Gomulka comprendió la importancia del antiestalinismo y de la demagogia nacionalista en una situación peligrosa. Pero el Kremlin creía que su nacionalismo ultra animaría el crecimiento de tendencias antiestalinistas organizadas en Polonia y se opuso a los planes de Gomulka que quería aislar al proletariado haciendo concesiones al campesinado sobre la cuestión de la colectivización. Pero a pesar de la desaprobación de los rusos, que llegaron incluso a amenazar con una invasión militar, Gomulka estaba convencido de su papel mesiánico de salvador del capital polaco. De hecho, sabía que haciendo gala de su oposición a Moscú quedaría mejor asegurada la popularidad, ya bastante carcomida, de los estalinistas en Polonia. Ordenó pues al ejército polaco bloquear las fronteras con Rusia y amenazó incluso con armar a los obreros de Varsovia en la eventualidad de una invasión. Pero contrariamente a lo que hoy todavía dicen, por ejemplo, los trotskistas, que Gomulka había amenazado a los rusos con una sublevación popular, lo que hizo entonces el estalinismo polaco no fue más que intentar ADVERTIR a sus amigos del Kremlin del PELIGRO de tal sublevación.
Kruschev sabía muy bien que Polonia, encajonada como estaba entre Rusia y sus avanzadas militares en Alemania, no podía aliarse con el bloque americano, fuese gobernada por Gomulka o por otro. Los rusos fueron así persuadidos de ceder, y este "triunfo" nacional aumentó la aureola de las mentiras que hacían vivir a los partidarios de Gomulka. Aunque la policía polaca consiguiese de manera evidente impedir explosiones más fuertes, la situación siguió siendo crítica. El 22 de Octubre hubo violentos enfrentamientos entre los obreros y la policía en Wroclaw (Breslau). Al día siguiente, hubo manifestaciones tempestuosas en Gdansk, y las huelgas estallaron en diferentes lugares del país, incluido el sector clave del automóvil Zeran en Varsovia.
El mismo día, 23 de Octubre, una manifestación convocada por grupos de estudiantes estalinistas de oposición en Budapest, capital de Hungría, atrajo a cientos de miles de personas. La manifestación estaba comprendida como manifestación de apoyo a Gomulka y no a los obreros que estaban en huelga contra el gobierno. Su objetivo inmediato era el de llevar al poder al ala "reformista" de la burguesía húngara, conducida por Nagy. La manifestación acabó en violentos enfrentamientos entre jóvenes obreros y la policía política ayudada por unidades de tanques rusos. Los enfrentamientos callejeros duraron toda la noche. Los obreros habían comenzado a armarse[4].
Cuando las primeras dramáticas noticias de los sucesos de Budapest llegaron a Varsovia, Gomulka estaba a punto de dar un mitin a un cuarto de millón de personas. Advirtió a los obreros polacos que nos había que "meterse en los asuntos húngaros". La principal tarea en ese momento era la de "defender las conquistas del Octubre polaco" y asegurar que "ninguna disensión destrozase mas la patria".
24 horas después de los primeros enfrentamientos en Budapest, un gobierno "progresista" dirigido por Nagy subió al poder, y llamó inmediatamente a la vuelta al orden con la colaboración estrecha y constante de los generales rusos. La noche del mismo día, la revuelta se fue desarrollando hasta llegar a un nivel insurreccional. Dos días después, el país entero estaba paralizado por una huelga de masas de más de 4.000.000 de obreros. La extensión de la huelga de masas, la difusión de noticias y el mantenimiento de los servicios esenciales fueron tomados a su cargo por los Consejos Obreros. Estos últimos habían surgido por todas partes, elegidos en las fábricas y responsables ante las asambleas. Durante días, estos Consejos aseguraron la centralización de la huelga. En 15 días, la centralización se había implantado por todo el país.
Los regímenes del bloque del Este son rígidos como cadáveres, insensibles a las necesidades cambiantes de la situación. Pero cuando ven su existencia directamente amenazada, se vuelven sorprendentemente flexibles e ingeniosos. Algunos días después del comienzo de la lucha, el gobierno Nagy dejó de denunciar esta resistencia e intentó incluso encabezarla para evitar una confrontación directa con el Estado. Se anunció que los Consejos Obreros serían reconocidos y legalizados. Puesto que no era posible aplastarlos, era preciso estrangular el movimiento por la burocracia, integrándolos en el Estado capitalista. Y se prometió la retirada del ejército ruso.
Durante cinco días, las divisiones del ejército ruso, duramente afectadas, se retiraron. Pero durante estos cinco días, la posición política de los estalinistas húngaros empeoró peligrosamente. La fracción de Nagy, que había sido presentada como "el salvador de la nación", solamente UNA SEMANA después de su subida al poder, estaba a punto de perder rápidamente la confianza de la clase obrera. Ahora, con el tiempo que pasaba, no le quedaba otra alternativa que hacerse el falso representante del movimiento, utilizando plenamente todas las mistificaciones burguesas que podían impedir que la revuelta se convirtiese en una revolución. Las ilusiones democráticas y sobre todo nacionalistas de los obreros debían ser reforzadas, mientras el gobierno intentaba arrancar la dirección del movimiento a los Consejos Obreros. Para ello, Nagy declaró la neutralidad de Hungría y su intención de retirarse de la alianza militar del Pacto de Varsovia. Era una apuesta desesperada, un intento de hacer un nuevo Gomulka pero en circunstancias mucho mas desagradables. Y le salió mal. De una parte, porque Moscú no estaba dispuesto a retirar sus tropas de un país fronterizo con el bloque rival. Por otra parte, porque los Consejos Obreros, aunque en su mayor parte bajo el dominio del movimiento de Nagy, no querían perder el control de sus propias luchas.
Lo decisivo para la suerte de la revuelta proletaria en Hungría era pues la evolución de la situación en Polonia. Manifestaciones de solidaridad con Hungría habían tenido lugar en numerosas ciudades. En Varsovia, hubo un mitin de solidaridad masivo. Pero, fundamentalmente, los Gomulkistas tenían el control de la situación. La identificación de los obreros polacos con "la patria" era todavía fuerte. Una lucha internacional de los obreros polacos y sus hermanos de clase húngaros no estaba aun a la orden del día.
Con Gomulka y el veneno nacionalista que aseguraban el orden en Polonia, el ejército ruso tenía las manos libre para ocuparse del proletariado húngaro. Cinco días después de haber dejado Budapest, el ejército ruso volvió para aplastar a los soviets obreros. Arrasaron los barrios obreros, asesinando 30.000 personas según las estimaciones más optimistas. Pero a pesar de esta ocupación, la huelga de masas continuó durante semanas y los que defendían la posición de acabar la huelga en los Consejos eran revocados, incluso después de que la huelga de masas acabase, continuaron produciéndose regularmente actos de resistencia hasta Enero de 1957. En Polonia, los obreros se manifestaron en Varsovia y se enfrentaron con la policía en Bydgoszcz y Wroclaw, e intentaron saquear el consulado de Rusia en Sczecin. Pero los obreros en Polonia no habían identificado a sus propios explotadores con los verdugos del proletariado húngaro. E incluso en Hungría, los Consejos Obreros hasta su disolución, siguieron negociando con Kadar sin querer convencerse que él y su movimiento habían colaborado con el Kremlin para aplastar a la clase obrera.
1956: algunas conclusiones
Las huelgas de 1956 en los países del Este no inauguraban un surgimiento de la lucha de la clase a nivel mundial, ni tan siquiera un nuevo período de resistencia por parte de los propios obreros de los países del Este. Representaban más bien el último gran combate del proletariado mundial prisionero de la contrarrevolución. Y sin embargo, en la historia del movimiento de liberación del proletariado, fueron de la mayor importancia. Afirmaban el carácter revolucionario de la clase obrera, y mostraban claramente que los reveses que padecía la clase obrera en el mundo entero no eran eternos. Anunciaban ya el comenzar del surgimiento de la lucha proletaria que llegó diez años mas tarde. Empezaban a señalar el camino hacia el segundo asalto al capitalismo, asalto que hoy, por primera vez desde la primera guerra mundial, ha empezado a moverse, lento pero seguro. Las luchas de 1956 han demostrado:
- que la burguesía no puede tener eternamente al proletariado bajo su control desde el momento en que ha empezado a perder su control ideológico;
- que la clase obrera, lejos de necesitar "sindicatos independientes" y "derechos democráticos" para su lucha, desarrolla su existencia y se enfrenta con el Estado capitalista tanto más temprano cuando menos eficaces e inexistentes son esos órganos de la burguesía;
- que los órganos de masas de la lucha proletaria, los Consejos y las asambleas y los comités de obreros en lucha que los han precedido, son la única forma de organización posible de los obreros en el período de decadencia del capitalismo;
- más todavía, 1953-56 probó que los objetivos y los métodos de lucha de los obreros son hoy los mismos en todas partes. La idea de una diferencia entre el Este y el Oeste no puede basarse más en:
- una mentira contrarrevolucionaria de estalinistas y trotskistas para apoyar el "socialismo" o el "Estado obrero" en el bloque ruso;
- o en la leyenda occidental según la cual habría "un mundo libre" en conflicto con "un mundo totalitario";
- o en una concepción bordiguista de "un joven capitalismo" en la Rusia estalinista y en los países del Este, que remataría las tareas de la revolución burguesa;
- o en la tendencia muy fuerte en los primeros tiempos en el KAPD; y claramente formulada por Görter en su Respuesta al camarada Lenin, dividiendo la Europa en Este y Oeste, siguiendo una línea ¡digamos de Gdansk a Venecia! Y creyendo que los obreros al Oeste de esta línea son más capaces de organizarse de manera más autónoma que los del Este.
¡Todo esto es falso! No hay diferencia CUALITATIVA entre el Oeste y el Este. Lo que podemos decir, es que la situación en el Este es un ejemplo extremo, en muchos aspectos, de las condiciones generales del capitalismo decadente en todo el mundo. Las manifestaciones y la evolución diferentes de la misma lucha de clases, que debemos analizar, nos muestra que la lucha de clases en el bloque ruso está por delante en algunos aspectos y por detrás en otros, con relación al Oeste. Y esto prueba solamente la necesidad de que el conjunto de la clase saque las lecciones de sus luchas sea cual sea el sitio donde tengan lugar.
Es vital que los obreros y los revolucionarios del Oeste saquen las lecciones de la forma en la que sus hermanos de clase del Este se enfrentan inmediatamente y a menudo violentamente al Estado por la huelga de masas extendiendo su movimiento a tantos obreros como es posible, y haciendo de esta generalización la preocupación mas sentida de todo el combate. Esta naturaleza particularmente explosiva de la lucha de clases en el Este es el resultado de varias circunstancias;
- la falta de amortiguadores como los sindicatos "independientes", partidos políticos "de alternativa", procedimientos legales y "democráticos", que podrían desviar los enfrentamientos directos con el Estado;
- por el hecho de que los obreros de la Europa del Este tienen de manera más evidente el mismo explotador: el Estado. La mistificación de que los obreros tienen intereses diferentes según la empresa, la industria, la ciudad, etc..., tiene mucho menos peso. Aun más, el Estado es el enemigo inmediato de todo movimiento de clase; incluso las más simples reivindicaciones de salarios toman más rápidamente una naturaleza política. Está claro que el Estado es el enemigo colectivo de todos los obreros;
- la amenaza omnipresente de la represión estatal no deja a los obreros otra alternativa más que la de defender sus luchas si no quieren ser aplastados.
Estas condiciones existen también en el Oeste, pero con una forma menos viva. Pero lo importante es ver cómo la generalización de la crisis económica mundial sólo podrá acentuar inevitablemente estas condiciones en el Oeste. Así, la crisis internacional del capitalismo está creando hoy en día las bases de una resistencia internacional que se verá muy pronto. Abre ya las perspectivas de la internacionalización de las luchas.
De hecho no hay nada más natural para los obreros, que en todas partes tienen los mismos intereses a defender, que el unir sus fuerzas y luchar como una única clase. Es la burguesía, dividida en numerosos capitales nacionales en el seno de los cuales también existen numerosas fracciones, quien necesita orden en el Estado capitalista para defender sus intereses de clase comunes. Pero en el período en que el capitalismo se desintegra, el Estado no sólo tiene que mantener por la fuerza su sociedad y su economía, sino que también debe organizarse permanentemente para impedir la unificación de la clase obrera. Refuerza la división del proletariado en diferentes naciones, industrias, regiones, bloques imperialistas, etc., con toda su fuerza, ocultando el hecho de que estas divisiones representan conflictos de intereses dentro del campo de los explotadores. Es por esto que el Estado cuida tan celosamente sus armas, que van desde el nacionalismo hasta los sindicatos, que impiden la unificación del proletariado.
Los límites de las luchas obreras de los años 50 estaban determinados por el período contrarrevolucionario en el cual se situaban, incluso si estos límites a veces fueron superados. En Polonia e incluso en Hungría, el movimiento no fue más allá de un intento de presionar al partido estalinista o apoyar una fracción contra otra. En Alemania del Este, en 1953, las ilusiones democráticas y nacionalistas se quedaron igual que estaban expresando las simpatías de los obreros cara al "Oeste" y a la socialdemócrata alemana. Estas revueltas fueron dominadas por el nacionalismo y sobre la idea de que no es el capitalismo lo que hay que liquidar, sino a "los rusos". En última instancia, mientras que los Gomulka y Nagy se habían destapado demasiado, el nacionalismo era la única protección del Estado, desviando la cólera de los obreros hacia el ejército ruso culpable de todo. Eran movimientos obreros y no movimientos nacionalistas y es por esto que el nacionalismo los pudo destruir. Impidió la extensión de la lucha mas allá de las fronteras, y esto fue decisivo. En 1917, le fue posible al proletariado tomar el poder en Rusia mientras que la lucha de clase era subyacente en la mayoría de los países. Esto era debido al hecho de que la burguesía mundial estaba encerrada en el conflicto mortal de la Primera Guerra Mundial y los obreros de Petrogrado y de Moscú pudieron tomar en sus manos el derrocamiento de la burguesía rusa por sí solos. Pero ya en 1919, mientras la oleada revolucionaria empezaba a extenderse a otros países, la burguesía empezó a unirse contra ella. Hoy, igual que en 1919 y en 1956, los explotadores están unidos a nivel mundial contra el proletariado. Al mismo tiempo que se preparan para la guerra unos contra los otros, se ayudan mutuamente cuando su sistema está en peligro.
En Noviembre de 1956, el proletariado húngaro se enfrentaba a la realidad: incluso el reforzamiento del movimiento de los Consejos, el mantenimiento de un sólido frente de huelgas de millones de obreros, paralizando la economía, y la combatividad intacta de la clase obrera a pesar de la ocupación del ejército ruso, eran insuficientes. La clase obrera húngara, con su corazón de león, estaba desamparada, prisionera de sus fronteras nacionales, de la cárcel nacionalista.
Fue el asilamiento nacional, y no los panzers del imperialismo moderno, lo que los venció. Cuando la burguesía siente que su reino está en peligro, ya no se preocupa mucho por su economía, y podría haberse preparado para una huelga general de varios meses, si pensaba que de esta manera, podría vencer a su enemigo. Fue precisamente la ideología nacionalista, esta basura tragada y vuelta a vomitar por los obreros, sobre los "derechos del pueblo húngaro", fue esta podredumbre con la que los cebó el partido estalinista y también la BBC y Radio Europa Libre, la que libró al partido estalinista y al Estado capitalista de ser severamente zarandeados. A pesar de toda la potencia del movimiento, los obreros húngaros no consiguieron destruir el Estado o una de sus instituciones. Mientras que atacaban a la policía política húngara y a los tanques rusos, en los primeros días de la revuelta, Nagy estaba reorganizando la policía nacional y a las fuerzas armadas, algunas de las cuales se habían unido a él, a su cruzada nacional. Algunos Consejos parecen haber pensado que esas unidades habían vuelto a las filas proletarias pero de hecho solo fingían seguir la causa obrera mientras los obreros sirviesen los intereses nacionales. ¡Cuarenta horas después que Nagy hubiera reconstruido la policía y el ejército, ya eran enviados contra los grupos intransigentes de obreros insurrectos. Los Consejos Obreros, fascinados por el tambor patriótico, incluso quisieron participar en el reclutamiento de oficiales para este ejército. He aquí como el nacionalismo sirve para atar al proletariado a sus explotadores y al Estado.
La extensión de la lucha de la clase obrera más allá de las fronteras nacionales es hoy una condición previa absoluta para derribar al Estado en cualquier país. El valor de las luchas de los años 50 ha sido mostrar hasta qué punto la extensión era necesaria. Solo la lucha internacional puede hoy ser eficaz y permitir que el proletariado haga realidad el potencial que posee.
Como lo muestra 1956, con la generalización de la crisis y la simultaneidad de la lucha de clases en diferentes países, otra clave de la internacionalización del combate proletario es la toma de conciencia por parte de los obreros de que se están enfrentando a un enemigo unido a escala mundial. En Hungría los obreros hicieron retroceder al ejército, a la policía y a los carabineros de las regiones fronterizas, para hacer posible una ayuda exterior. Los burgueses rusos, checos y austriacos reaccionaran cerrando sus fronteras con sus ejércitos.
Las autoridades austriacas invitaron incluso a inspeccionar el buen desarrollo de la operación[5]. Cara al frente unido de la burguesía mundial, en el Este y en el Oeste, los obreros empezaron a romper la cárcel nacional y a lanzar llamadas a sus hermanos de clase de otros países. Los Consejos Obreros en varias zonas fronterizas, empezaron a pedir directamente el apoyo de los obreros en Rusia, en Checoslovaquia y en Austria, y la proclamación de los Consejos Obreros de Budapest en las última 48 horas de huelga general de los obreros en Diciembre, llamaba a los obreros del mundo entero a huelgas de solidaridad con las luchas del proletariado en Hungría[6]
Condenada por el período de derrota mundial durante la que se produjo, la oleada en Europa del Este de los años 50 fue aislada por la división del mundo industrial en dos bloques imperialistas, de los cuales uno, el bloque americano, conocía por entonces la "euforia" del boom de la reconstrucción de posguerra. Las condiciones objetivas para una internacionalización, sobre todo por encima de las fronteras entre los dos bloques, es decir, la generalización de la crisis y de la lucha de clases, no existía a escala mundial, lo que impidió la ruptura decisiva con el nacionalismo en Europa del Este. Sólo el combate abierto de los obreros en diferentes partes del mundo podrá demostrar a los obreros del mundo entero que no es este gobierno o este sindicato, sino que son todos los partidos y todos los sindicatos los que defienden la barbarie capitalista y que todos deben de ser destruidos. Ninguna perspectiva de la revolución puede ser defendida más que mundialmente.
Desde 1968: el final de la contra-revolución
La lucha de clases en Rusia
En este estudio de la lucha de la clase en la Europa del Este aun no hemos hablado de Rusia, cabeza de fila del bloque del Este. Como en todas partes del mundo, los años después de 1948 han visto en Rusia un ataque frontal contra el nivel de vida de los explotados; como en los países satélites, este ataque ha provocado una reacción decidida de los obreros. Pero si hablamos de Rusia separadamente es por algunas condiciones específicas que juegan en la situación del país:
- el nivel de vida de los obreros y de los campesinos en la URSS es mucho más bajo que en los otros países del Este, sobre todo con respecto a la Rusia asiática;
- la burguesía en la URSS ejerce un control sobre todos los aspectos de la vida en un grado inimaginable comparado con los demás países incluida la RDA;
- al estalinismo en Rusia no le tiene ninguna confianza la clase obrera; nunca ha habido Gomulkas o Nagys para llevarlos al engaño.
Pero la fuerza de las ilusiones que los obreros pueden albergar cara a sus opresores en Rusia es muy poca. Es solo uno de los elementos que determinan la relación de fuerzas entre las clases. Otro elemento muy importante es la capacidad del proletariado de desarrollar una perspectiva propia, una alternativa de clase. Para los obreros de la Rusia estalinista, esta tarea es la más difícil que jamás se ha visto en la historia del movimiento obrero. Debemos añadir a esta situación la amplitud de la contrarrevolución en Rusia y también las enormes distancias que separan los centros obreros de la URSS entre sí y éstos de los centros de la Europa occidental. Este aislamiento geográfico es aumentado política y militarmente por el Estado.
A principios de los años 50, este proletariado ruso que 30 años antes había hecho temblar al mundo capitalista, empezó a reemprender de nuevo el camino de su lucha. Los primeros episodios de su resistencia han tenido lugar en los campos de concentración en Siberia: en Ekibadus en 1951; en gran número de campos: Pestscharij, Wochruschewo, Oserlag, Goxlag, Norilsk en 1952; en Retschlag Vorkuta en Julio del 53 y en Kengir y Kazakstan en el 54. Estas huelgas insurreccionales, que afectaron a millones de obreros, fueron salvajemente reprimidas por el KGB. Soljenitsyn, uno de los hombres mejor documentados sobre los campos de concentración, insiste sobre el hecho de que estas luchas no fueron en vano y que contribuyeron al cierre de algunas de estas instituciones del "realismo socialista".
La primera huelga de los obreros "libres" que conocemos en el período de posguerra es la de la fábrica Thalmans de Voroneschen en 1959. Esta huelga fue apoyada por la casi totalidad de la ciudad; se acabó con el arresto de todos los huelguistas por el KGB. Un año después, en un tajo en Temir-Tau en Kazakstan, una huelga violenta estalló contra "los privilegios" que detentan los obreros búlgaros. Este conflicto donde los obreros se dividieron unos contra otros, creó un terreno favorable a la represión del KGB que llenó camiones enteros de cadáveres.
En los años 1960-62 una serie de huelgas estallan en la metalurgia en Kazakstan y en la región minera de Dombass y Kuzbass. El punto culminante de esta huelga se alcanza en Novotschkesk donde una huelga de 20.000 obreros de la fábrica de locomotoras contra el aumento de los precios y de los ritmos, provoca una revuelta de toda la ciudad. El KGB es enviado por avión después de que la policía y el ejército local se hubieran negado a disparar contra los obreros. El KGB hizo una matanza; después mandó a todos los "cabecillas" a Siberia y fusiló a las tropas que habían rehusado tirar sobre los obreros. Era la primera vez que los obreros habían respondido a la violencia del KGB: intentaron tomar los cuarteles y las armas. Una de las consignas de esta huelga era "matar a Krutchev".
En los años 1965-69 se produjeron grandes huelgas por primera vez en los centros urbanos de la Rusia europea, en la industria química de Leningrado, en la metalurgia y los automóviles en Moscú. A finales de los años 60 hay muchos testimonios de huelgas en varios lugares de la URSS: en Kiev, en la región de Sverdlovsk, en Moldavia, etc...
La burguesía rusa, consciente del peligro de una generalización de las huelgas, responde siempre inmediatamente. En algunas ocasiones hace concesiones o envía al KGB o ambas cosas a la vez. La historia de la lucha de clases en Rusia en los años 50-60 es una serie de estallidos bruscos, espontáneos, violentos; a menudo las huelgas no duran más que algunas horas y no llegan casi nunca a romper el aislamiento geográfico. En todas las huelgas, sólo hemos mencionado algunas de ellas, no sabemos si hubo comités de huelga aunque sí hubo asambleas masivas. Estas luchas, de un coraje y determinación increíbles, también hacen aparecer un aspecto de desesperación, de falta de perspectiva de una lucha colectiva contra el Estado. Pero el solo hecho de que surgieran fue el anuncio de que el largo período de contrarrevolución mundial tocaba a su fin [7].
Checoslovaquia 1968
Otro signo del final de la contrarrevolución fue el desarrollo de las luchas obreras en Checoslovaquia en los años 60. Checoslovaquia en los años 40 y 50 tenía la economía más desarrollada y próspera de toda la Europa del Este. Era el motor de la reconstrucción de posguerra exportando capital a sus vecinos, tenía el nivel de vida más elevado de todo el COMECON. Pero en los años 60 empieza a perder su competitividad rápidamente. La mejor manera para la burguesía de contrarrestar esta tendencia era modernizar la industria a través de acuerdos comerciales y tecnológicos con Occidente, financiada por una baja real en los salarios. Pero el peligro de tal política apareció ya en los años 50 y fue confirmado por el estallido de huelgas en diferentes lugares del país entre 66-67.
Fue esta situación de crisis lo que llevó la fracción Dubcek del aparato del Partido Estado al poder. Esta fracción inauguró una política de liberalización con la esperanza de convencer a los obreros de aceptar la austeridad; en contrapartida los obreros tenían el "privilegio" de leer "palabras duras" de críticas contra algunos líderes en la prensa del partido. La "primavera de Praga" en 1968, se desarrolló bajo la vigilancia paterna del gobierno y de la policía, que daban rienda suelta al fervor nacionalista y regionalista de los intelectuales, estudiantes y pequeños funcionarios del partido que se sentían solidarios con el Estado. Pero este fervor patriótico, en el que aparecían partidos de oposición, con el único fin de dar credibilidad a un estalinismo "con rostro humano" y que venía acompañado por una apertura económica hacia el Occidente, fue demasiado lejos para Moscú y Berlín Este.
La ocupación de Checoslovaquia por las tropas del pacto de Varsovia era más una reafirmación de la unidad militar y política del bloque ruso que un golpe dado directamente contra el proletariado. Dubcek, que creía tener la situación controlada y que no se hacía ilusiones sobre la posibilidad de una separación del bloque ruso, estaba furioso contra esa invasión. Al mismo tiempo que utilizaba esta ocasión para reforzar los sentimientos nacionalistas, Dubcek se preocupaba por evitar una reacción obrera frente a la invasión. En realidad, el "dubcekismo" que inspiraba a tantos intelectuales tenía muy poco impacto entre los obreros. Durante la "primavera de Praga", una serie de huelgas salvajes surgían un poco por todas partes del país sobre todo en los sectores industriales y en el transporte. Se formaron comités de huelga para centralizar la lucha y para proteger a los huelguistas contra la represión del Estado. En todas las fábricas principales se reivindicó el aumento de los salarios en compensación de los años de penuria. En varias fábricas, los obreros votaron resoluciones condenando la piedra angular del "reformismo" a la Dubcek el cierre de las fábricas no rentables. Los obreros permanecieron indiferentes frente a los intentos del gobierno por formar "consejos obreros" de cogestión para comprometer a los obreros en la organización de su propia explotación. Cuando las elecciones de esos "consejos" tuvieron lugar, participaron menos de 20% de los obreros.
Esta respuesta clara de clase al "Dubcekismo" fue barrida por la invasión de Agosto del 68 que "por fin" reconducía a los obreros a la historia nacionalista, la lucha de clases también se vio cortada por la radicalización de los sindicatos. Después de haber apoyado el programa de austeridad de Dubcek se pasaron a la oposición, apoyando a los hombres de Dubcek en el gobierno (estos, a su vez, secundaron a las fuerzas armadas autóctonas e "invitadas" para establecer el orden). Mientras que los estudiantes y los de la oposición llamaban a los obreros a manifestaciones masivas muy bien encuadradas por el patriotismo y de condena a la traición de Dubcek (en relación con el capital nacional) los sindicatos amenazaban al mismo tiempo con empezar huelgas generales si los "dubcekistas" eran eliminados del gobierno. Pero el papel histórico de Dubcek se acabó, por el momento. Y cuando los lacayos de Dubcek desaparecieron tranquilamente del gobierno, los sindicatos dejaron de lado sus proyectos "combativos" teniendo más miedo de los obreros que podían escapar a su control, que a los rusos. Se adaptaron de nuevo a formas más apacibles de patriotismo.
Polonia 1970
La lucha de clase de los obreros checos en la primavera y verano del 68 es significativa no sólo por esa resistencia momentánea de los obreros frente a la barrera nacionalista y democrática de la burguesía (esta resistencia ha marcado efectivamente una brecha importante) pero sobre todo porque esta lucha se sitúa en un contexto de resurgimiento mundial de la lucha proletaria en respuesta a la crisis económica mundial al final del período de reconstrucción. Los obreros en Checoslovaquia no fueron tan lejos como sus hermanos de clase en Francia en mayo del 68, sobre todo porque el peso de las mistificaciones nacionalistas se mostró otra vez demasiado fuerte, en el Este. Hay muchos puntos comunes entre estas dos situaciones, lo que confirma la convergencia fundamental de las condiciones con las que chocan los obreros del Este y del Oeste en la crisis del capitalismo; por ejemplo:
- el estallido brusco e inesperado de la lucha de clases, sorprendiendo a los sindicatos que se vieron en situaciones comprometidas; tambaleando la confianza de los equipos de gobierno (Dubcek, De Gaulle) que creían tener las cosas muy atadas;
- una respuesta clara de los obreros que se negaban a pagar la crisis capitalista;
- el peso de la ideología de oposición, acarreada sobre todo por los estudiantes, impidiendo el desarrollo de la conciencia proletaria y la autonomía de clase.
Pero la confirmación definitiva y dramática del fin de la contrarrevolución es sin duda alguna Polonia de 1970-71.
En diciembre de 1970, la clase obrera polaca reaccionó masiva, total y espontáneamente, a un alza de los precios de más de un 30%. Los obreros destruyen las sedes del partido estalinista de Gdansk, Gdynia y Elblag. El movimiento se extiende desde la costa del Báltico a Poznan, a Katowice y a la alta Silesia, a Wroclaw y a Cracovia. El 17 de diciembre, Gomulka envía los tanques a los puertos del Báltico. Varios centenares de obreros son asesinados. Se desarrollan combates en las calles de Stettin y Gdansk. La represión no consigue parar el movimiento. El 21 de Diciembre, una oleada de huelgas estalla en Varsovia, Gomulka es expulsado. Su sucesor Gierek va de inmediato a negociar con los obreros de los puertos de Gdansk hasta Stettin. Gierek hace algunas concesiones pero se niega a anular la subida de los precios. El 11 de Febrero estalla una huelga general en Lodz lanzada por 10.000 obreros del textil. Gierek cede entonces y los aumentos de precios son anulados[8].
La generalización del movimiento a través del país tuvo como consecuencia la represión del Estado polaco. Pero ¿por qué las fuerzas del Pacto de Varsovia no intervinieron como dos años antes?
- las luchas de los obreros polacos se situaron firmemente en el terreno de las reivindicaciones obreras, los obreros resistieron a los ataques contra su nivel de vida y no llamaron a "cualquier renovación nacional". Los obreros comprendieron que su enemigo estaba tanto en su país como en Rusia;
- por primera vez desde la oleada revolucionaria de 1917-23, la Europa del Este conoció una lucha de masas que se ha generalizado mas allá de las fronteras nacionales. Los polacos provocaron una oleada de huelgas y de protestas en las repúblicas bálticas de la URSS y en la Rusia occidental, centrada en las ciudades de Lvov y Kaliningrado;
- no hubo llamamientos a fuerzas democráticas ni en el PC polaco ni en Occidente. Había obreros que creían en la posibilidad de "reconciliar" al partido y a los obreros. Pero ya no había fracciones en el aparato que gozaran de la confianza de los obreros, no había pues nadie quién pudiera mistificar a los obreros.
El surgimiento polaco fue el producto de un proceso de maduración de la clase en el transcurso de los años 50 y 60. Por una parte, el proletariado encuentra de nuevo su confianza en sí mismo y su combatividad a medida que una nueva generación de obreros crece con la promesa de posguerra por un mundo mejor, una generación que no está amargada por las derrotas del período de contrarrevolución, que no se resigna a aceptar la miseria. Por otra parte, estos años ven el debilitamiento de una serie de mistificaciones en el seno de la clase. El eco del antifascismo en la guerra y del período de posguerra se debilitó mucho cuando se dieron cuenta de que los "liberadores" emplearon campos de concentración, el terror policial y el racismo abierto para asegurar su dominación de clase. Y la ilusión en una especie de "socialismo" o en la abolición de las clases en el bloque ruso quedaba anulada por la información de la increíble riqueza en la que vive la "burguesía roja" y por el constante deterioro de las condiciones de vida de los obreros. Además, los obreros comprendieron rápidamente que la defensa de sus intereses de clase les lleva a confrontaciones violentas con el "estado obrero". Si Hungría 1956 mostró la futilidad de luchar en una perspectiva nacionalista, las luchas de 1970-71 en Polonia y en el noroeste de la URSS mostraron la vía a seguir. Desde Hungría en el 56 y Checoslovaquia en el 68, la idea de que había fracciones radicales del partido estalinista que se pondrían del lado de los obreros fue ampliamente desacreditada. Hoy en los países como Polonia, Checoslovaquia, Rumania o la URSS, sólo los oponentes fuera del PC pueden tener cierta influencia en los obreros. Es cierto que los obreros aun tienen que perder sus ilusiones en los disidentes pero por lo menos saben a qué atenerse con los estalinistas y esto es un gran paso adelante. En fin, la aceleración de la crisis destruye ilusiones sobre la posibilidad de "reformar" el sistema. La crisis actual actúa como catalizador en el proceso de la toma de conciencia revolucionaria del proletariado.
El debilitamiento de la ideología burguesa sobre el proletariado ha permitido el desarrollo de una autonomía obrera y Polonia 1970-71 fue el primer ejemplo con un nivel mucho mas elevado que en los años 50. La autonomía obrera no es nunca una cuestión puramente organizativa aunque la organización independiente de la clase obrera en sus asambleas de masas y comités de huelga sea absolutamente indispensable a la lucha proletaria. La autonomía está indisolublemente ligada a la orientación política que los obreros se dan. En el período de totalitarismo del capitalismo de Estado, la burguesía consigue inevitablemente infiltrarse en los órganos de lucha de los obreros, utilizando sus fracciones sindicales y radicales. Pero es precisamente ésa la razón por la que son vitales los órganos de masas que agrupan a los obreros independientes de las demás capas y clases de la sociedad. Con sus órganos autónomos, la lucha ideológica continua entre las dos clases, pero prosigue en un terreno favorable a la clase obrera. Este es el marco de la lucha colectiva, de la participación masiva de todos los obreros.
Es el camino que han seguido los obreros en 1970 en Polonia y en el cual se han quedado desde entonces. No es sólo el camino de la lucha generalizada, de la huelga de masas, sino que también es la condición primera para la politización de la guerra de clases, para la creación del partido de clase, con el fin de ser capaces de romper con la estructura ideológica burguesa. En 1970-71, la base radicalizada del partido estalinista y de los sindicatos, incluso de los funcionarios del Estado, podía entrar en los comités de huelga y asambleas para defender ahí los puntos de vista de la burguesía. Y sin embargo al final, fue el proletariado el que salió reforzado.
En 1970-71 tuvo lugar la primera lucha importante de la clase obrera en Europa del Este desde la revolución de Octubre, una lucha que la burguesía no ha conseguido canalizar ni reprimir inmediatamente. Esta brecha se produjo en cuanto la hegemonía de la ideología burguesa se debilitó. El Estado retrocedió provisionalmente porque su intento de aplastar a su enemigo falló. La violencia del Estado y el control ideológico no son dos métodos alternativos que la burguesía puede utilizar separadamente el uno del otro. La represión solo puede ser eficaz cuando va acompañada por el control ideológico que impide a los obreros defenderse y responder. La lucha de clases en Polonia, ya en 1970, ha demostrado que a la clase obrera no la intimida el Estado terrorista si es consciente de sus propios intereses de clase y si se organiza de forma autónoma y unida para defenderlos. Esta autonomía política y organizacional es el factor mas importante que favorece la generalización y politización de la lucha. Esta perspectiva revolucionaria, el desarrollo entre los obreros del mundo entero de la comprensión de la necesidad de una lucha unida e internacional contra una burguesía dispuesta a unirse contra el peligro proletario, he aquí la única perspectiva que los comunistas pueden ofrecer a sus hermanos de clase en el Este y en el Oeste.
Krespel
[1] Esos acontecimientos son descritos por Lomas en The working class inthe Hungarian revolution, en la revista "Critique" n° 12
[2] Véase en la "Revista Internacional", n° 15, La insurrección en Alemania del Este de Junio de 1953
[3] Veáse F. Lewis, The Polish volcano, y N. Bethell, Gomulka
[4] Sobre Hungría 1956, véase, por ejemplo, Pologne-Hongrie 1956, de J.J. Mairand, Nagy, de P. Broué; para tener documentación como las proclamaciones de los Consejos Obreros, etc, puede consultarse. Hungarian revolution, de Laski. Puede leerse también Hungary 1956, de A. Anderson, en "Solidarity" de Londres, o Der Ungarische Volksaufstand in augen zeugenberichten (existen traducciones en español de algunos de esos textos). En la prensa de la CCI apareció Hungary 1956: The spectre of the workers Council, en "World Revolution", n° 9 (órgano de la CCI en Gran Bretaña).
[5] "El gobierno austriaco ordenó que se creara una zona prohibida a lo largo de la frontera austro-húngara...El ministro de la defensa inspeccionó el área, acompañado por agregados militares de las cuatro grandes potencias incluida la URSS. Los militares podían así comprobar personalmente la eficacia de las medidas tomadas para proteger la seguridad de las fronteras austriacas y del neutralismo de este país". Extracto sacado de un memorando del gobierno austriaco, citado en Die Ungarische Revolution der Arbeiterräte (La revolución húngara de los consejos obreros), p. 83-84
[6] Reportaje del "Daily Mail" del 10/12/1956
[7] Véase por ejemplo: Arbeiteropposition in der Sowjetunion (La oposición obrera en la URSS), de A. Schwendtke; Workers against the goulag (obreros contra el GULAG); Politische Opposition in der Sowjetunion 1960-72 (La oposición política en la URSS, 1960-72; La URSS es un gran campo de concentración, de Sajarov; El archipiélago Gulag, de Solyenitsin; Capitalismo de Estado en Rusía, de T. Cliff; y en la prensa de la CCI: La lutte de classe en URSS, en "Révolution Internationale" n° 30 y 31 y "World Revolution" n° 10: Economía de guerra y lucha de clases en Rusia, en "Acción Proletaria" n° 33
[8] Véase Miseria y revuelta del obrero polaco, de Paul Barton: Pologne: le créspuscule des bureaucrates, "Cahiers Rouges" n° 3. La mejor fuente es: Capitalismo et lutte de classe en Pologne 1970-71, ICO. En la prensa de la CCI, véase "Révolution Internationale" n° 80: Pologne, de 1970 a 1980. Un renforcement de la classe ouvriere. En cuanto a los acontecimientos del último año, en relación con los del pasado en Polonia y las grandes perspectivas que habren, no podemos mas que invitar al lector a leer los numerosos artículos aparecidos en "Acción Proletaria" y también en "Internacionalismo" desde hace ya más de un año
Herencia de la Izquierda Comunista:
Notas sobre la huelga de masas
- 4451 lecturas
La oleada de huelgas del verano del 80 en Polonia fue con mucha razón descrita como un ejemplo clásico del fenómeno de la huelga de masas que analizó Rosa Luxemburgo en 1906. Semejante claridad de correlación entre los recientes movimientos en Polonia y los sucesos descritos por Luxemburgo en su folleto Huelga de Masas, Partidos y Sindicatos (1) hace 75 años, impone a los revolucionarios reafirmar plenamente la validez del análisis de Luxemburgo que se puede aplicar a la lucha de clases hoy día.
Para proseguir en este sentido, en este artículo procuraremos ver hasta qué punto la teoría de Luxemburgo corresponde a la realidad de los combates actuales de la clase obrera.
Las condiciones económicas, sociales y políticas de la huelga de masas
Para Rosa Luxemburgo (RL), la huelga de masas era el resultado de una etapa particular en el desarrollo del capitalismo, la etapa que inicia este siglo. La huelga de masas “es un fenómeno histórico producido en un momento dado por una necesidad histórica que surge de las condiciones sociales”.
La huelga de masas no es algo accidental; no es el resultado ni de propaganda ni de preparativos que tendrían lugar de antemano; no se puede crear artificialmente; es el producto de una etapa definida de la evolución de las contradicciones del capitalismo. Aunque RL se refiera a menudo a huelgas de masas particulares, todo el sentido de su folleto consiste en mostrar que una huelga de masas no se puede ver de manera aislada; sólo toma su sentido como producto de un nuevo período histórico.
Este nuevo período era valido para todos los países. Al argumentar contra la idea de que la huelga de masas fuera particular al absolutismo ruso, RL demuestra que sus causas han de encontrarse no sólo en las condiciones de Rusia, sino también las circunstancias de Europa Occidental y de Norteamérica, es decir “en la industria a gran escala con todas sus consecuencias - divisiones de clase modernas, contrastes sociales agudos”. Para ella, la revolución rusa de 1905, en la cual tuvo tanta importancia la huelga de masas, no fue otra cosa sino la concretización, el “resultado general del desarrollo capitalista internacional en lo particular de la Rusia absolutista”. La revolución rusa era, según RL, el “preludio de una nueva serie de revoluciones proletarias en el Oeste”.
La condiciones económicas que generaron la huelga de masas, según RL, no se circunscribían a un país, sino que tenían un significado internacional. Esas condiciones habían hecho surgir un tipo de lucha con dimensiones históricas, una lucha que era un aspecto esencial del surgimiento de las revoluciones proletarias. En resumidas cuentas, según los propios términos de RL, la huelga de masas “no es sino la forma universal de la lucha de clases proletaria resultado de la presente etapa del desarrollo capitalista y de sus relaciones de producción”.
Esa “etapa presente” consistía en que el capitalismo estaba viviendo sus últimos años de prosperidad. El desarrollo de los conflictos interimperialistas y la amenaza de la guerra mundial, el fin de cualquier mejora gradual de las condiciones de vida de la clase obrera, resumiendo, la creciente amenaza contra la misma existencia de la clase obrera en el capitalismo, esas eran las nuevas circunstancias históricas que acompañaban el advenimiento de la huelga de masas.
RL vio claramente que la huelga de masas era un producto del cambio en las condiciones económicas a un nivel histórico, condiciones que hoy día sabemos son las del final de la ascendencia capitalista, condiciones que prefiguraban las de la decadencia capitalista.
Ya existían entonces las fuertes concentraciones de obreros en los países capitalistas avanzados, acostumbrados a la lucha colectiva, y cuyas condiciones de vida y de trabajo eran las mismas en todas partes. Y, consecuencia del desarrollo económico, la burguesía se iba volviendo una clase más concentrada y se iba identificando de manera creciente con el aparato de Estado. Igual que el proletariado, los capitalistas habían aprendido a hacer frente juntos a su enemigo de clase.
De la misma manera que las condiciones económicas hacían más difícil para los obreros el obtener reformas a nivel de la producción, también las “ruinas de la democracia burguesa” que menciona RL en su folleto, hacían cada vez más difícil para el proletariado la consolidación de lo ganado a nivel parlamentario. Así púes, el contexto político, igual que el contexto económico de la huelga de masas, no era el contexto del absolutismo ruso sino el de la decadencia creciente de la dominación burguesa en todos los países.
En lo económico, en lo social, en lo político, el capitalismo había puesto las bases para grandes enfrentamientos de clase a escala mundial.
El objetivo de la huelga de masas
En la huelga de masas no se plasmó un objetivo nuevo de la lucha proletaria. En ella quedó plasmado más bien el “viejo” objetivo de la lucha de manera apropiada a las nuevas condiciones históricas. La motivación que está detrás de cada combate de la clase obrera siempre seguirá siendo la misma: tratar de limitar la explotación capitalista en el seno de la sociedad burguesa y acabar con la explotación al mismo tiempo que con la sociedad burguesa misma. En el período ascendente del capitalismo, la lucha obrera estaba dividida entre su aspecto defensivo e inmediato por un lado y, por otro un aspecto de ofensiva revolucionaria que implicaba y que, a la vez, dejaba para el futuro.
Pero la huelga de masas, por las causas objetivas ya mencionadas (relacionadas con la imposibilidad para la clase de defenderse dentro del sistema) unió en la lucha esos dos aspectos del combate proletario. Por esto es por lo que, según RL, cualquier lucha pequeña aparentemente defensiva puede estallar en confrontaciones generalizadas, “en contacto con el vendaval de la revolución”. Por ejemplo, “el conflicto de los dos obreros despedidos de los talleres Putilov se transformó en prólogo de la mayor revolución de los tiempos modernos”. Y, recíprocamente, el surgimiento revolucionario, cuando no avanza, puede diseminarse en numerosas huelgas aisladas, que más tarde, fertilizarán un nuevo asalto general contra el sistema.
Igual que los combates ofensivos, las luchas generalizadas han fusionado con los combates localizados, defensivos, causando de este modo una reacción mutua entre los aspectos económicos y políticos de la lucha obrera en el período de huelga de masas. En el período parlamentario (es decir cuando el apogeo de la ascendencia capitalista) los aspectos económicos y políticos de la lucha estaban separados de manera artificial, también por determinadas razones históricas. La lucha política no “La dirigían las masas mismas en la acción directa, sino en correlación con la forma del Estado burgués, de modo representativo con la presencia de diputados”. Pero, “en cuanto las masas aparecen en escena”, todo esto cambia, porque “en una acción revolucionaria de masas, la lucha política y económica constituye una unidad”. Bajo estas condiciones, la lucha política de los obreros se vuelve lucha íntimamente ligada a la lucha económica, particularmente porque el combate político indirecto (por medio del parlamento) ya no es realista.
Al describir el contenido de la huelga de masas, RL pone en guardia sobre todo contra la separación de sus diferentes aspectos. La razón de esta advertencia está en que la característica del período de la huelga de masas es la convergencia de las diferentes facetas de una lucha proletaria: ofensiva-defensiva, generalizada-localizada, política-económica, siendo el movimiento en su conjunto el que lleva a la revolución. La verdadera naturaleza de las condiciones a las que responde el proletariado en la huelga de masas crea una interconexión indisociable entre estos diferentes aspectos de la lucha de la clase obrera. El querer disecarlos, querer por ejemplo encontrar “la huelga de masas política pura”, llevaría, “como en otro caso cualquiera, no a percibir el fenómeno en su esencia, sino a… matarlo”.
La forma de la lucha en el periodo de la huelga de masas
La meta de la forma de organización sindical (obtener mejoras en el seno del sistema) resulta cada vez más difícil de realizar en las condiciones que hacen surgir la huelga de masas. Como lo decía RL en su polémica con Kautsky, en este período, el proletariado no emprende una lucha con la perspectiva segura de ganar verdaderas mejoras. Demuestra con estadísticas que una cuarta parte de la huelgas no obtenían nada en absoluto. Pero los obreros hacían huelga porque no había otro medio para sobrevivir; situación que inevitablemente abría a su vez la posibilidad de una lucha ofensiva generalizada. Consecuentemente, lo obtenido con la lucha no consistía tanto en una mejora económica gradual, sino en el desarrollo intelectual, cultural del proletariado a pesar de las derrotas en lo económico. Por esto es por lo que, RL dice que la fase de insurrección abierta “no puede venir de ningún otro camino que el que enseñan las series de ´derrotas´ en apariencia”.
En otras palabras, la verdadera victoria o la derrota de la huelga de masas no las determina ninguno de sus episodios sino su punto culminante, el sublevamiento revolucionario mismo. Así púes, no era una casualidad el que las realizaciones económicas y políticas de los obreros en Rusia, obtenidas por el vendaval revolucionario de 1905 y antes, hayan vuelto a ser arrancadas tras la derrota de la revolución.
Por consiguiente el papel de los sindicatos, obtener mejoras económicas en el seno del sistema capitalista, desaparecía. Hay otras implicaciones revolucionarias derivadas de la dislocación de los sindicatos por la huelga de masas:
- La huelga de masas no se podía preparar de antemano, surgió sin plan del estilo de “método de movimiento de la masa proletaria”. Los sindicatos, dedicados a una organización permanente, preocupados por sus cuentas bancarias y sus listas de adhesiones no podían ni siquiera plantearse el estar a la altura de la organización de la huelgas de masas, forma que evoluciona en y por la lucha misma.
- Los sindicatos dividieron a los obreros y sus intereses entre todos los diferentes ramos industriales mientras que la huelga de masas “fusionó a partir de diferentes puntos particulares, causas diferentes”, y de esta manera tendió a eliminar todas las divisiones en el proletariado.
- Los sindicatos sólo organizaban a una minoría de la clase obrera mientras que la huelga de masas juntó a todas las capas de la clase sindicados y no sindicados.
Cuando más se imponían las nuevas formas de lucha sobre las formas típicas de los sindicatos, más iban apoyando los mismos sindicatos el orden capitalista contra la huelga de masas. La oposición de los sindicatos a la huelga de masas se expresó de dos maneras según RL. Una era la hostilidad directa de los burócratas como Bomelberg, además acentuada por la negativa del Congreso de los sindicatos en Colonia de ni siquiera ponerse a discutir sobre la huelga de masas. El hacerlo era, según los burócratas, “andar jugando con fuego”. La otra forma de esta oposición consistía en el aparente apoyo de los sindicalistas radicales y de los sindicalistas franceses e italianos. Estaban mucho más a favor de un “intento” de huelga de masas, como si esta forma de lucha se pudiera plegar a la voluntad del aparato sindical.
Pero tanto los que se oponían como los que la apoyaban compartían sobre la huelga de masas el punto de vista de que no es un fenómeno que emerge de lo más profundo de la actividad de la clase obrera, sino que emerge de los medios técnicos de lucha decididos o rechazados según la voluntad de los sindicatos. Inevitablemente, los representantes de los sindicatos a todos los niveles no podían comprender un movimiento cuyo impulso no sólo no podían controlar sino que exigía nuevas formas antagónicas a los sindicatos.
La respuesta del ala radical y de la base de los sindicatos o de los sindicalistas a la huelga de masas era sin duda alguna un intento de estar a la altura de las necesidades de la lucha de clases. Pero era la forma y la función del sindicalismo mismo cualquiera que fuera la voluntad de sus militantes la que estaba superada por la huelga de masas.
El sindicalismo radical expresaba una respuesta proletaria en el seno de los sindicatos. Pero tras la traición definitiva de los sindicatos durante la primera guerra mundial y durante la ola revolucionaria que siguió, el sindicalismo radical también fue recuperado y se convirtió en un arma valiosa para castrar la lucha de clases.
No decimos que era ésta la concepción de RL en su folleto sobre la huelga de masas. Para ella, la quiebra del método sindicalista aún se podía corregir y esto aún se podía comprender entonces, cuando los sindicatos aún no se habían convertido en los simples agentes del capital que son hoy. El último capítulo del folleto surgiere que la subordinación de los sindicatos a la dirección del partido socialdemócrata podía frenar las tendencias reaccionarias. Pero estas tendencias eran incorregibles.
RL también veía el surgimiento en masa de sindicatos durante las huelgas de masas en Rusia como un resultado sano y natural de la ola de luchas. Pero hoy, cuando ya sólo la autoorganización es capaz de desarrollar verdaderas luchas, podemos darnos cuenta de que esa visión comprensible era, en los hechos, la repetición de una tradición rápidamente superada. Además, RL considera al soviet de Petrogrado de 1905 como una organización complementaria de los sindicatos. En realidad, la historia ha demostrado que estas dos formas eran antagónicas. Los consejos obreros iban a ser expresión de la época de huelgas de masas y de revoluciones. Los sindicatos eran los órganos de la era de las luchas obreras defensivas y localizadas. No es una casualidad si el primer consejo obrero surge en los surcos abiertos por las huelga de masas en Rusia. Estos órganos, creados por y para la lucha, con delegados elegidos y revocables, además de poder reagrupar a todos los obreros en lucha, podían centralizar todos los aspectos del combate económico y político, ofensivo y defensivo, en la ola revolucionaria. Fue el consejo obrero, anticipando la estructura y la meta de los futuros comités de huelga y asambleas generales, lo que por naturaleza, estaba más en conformidad con la dirección y los objetivos de la huelga de masas en Rusia.
Aunque resultaba indispensable para RL el sacar todas las lecciones para la acción de la clase obrera en el nuevo período abierto con el nuevo siglo, los revolucionarios hoy día le deben la comprensión de las consecuencias para la organización de la huelga de masas. La de mayor importancia es que la huelga de masas y los sindicatos son, por esencia, antagónicos, consecuencia implícita aunque no esté explícita en el folleto de RL.
Las condiciones objetivas de la lucha de clases
en el periodo de decadencia del capitalismo
Hemos de tratar de comprender cómo aplicar al análisis de RL para el período actual de la lucha de clases, para ver hasta qué punto la lucha proletaria en el período de decadencia del capitalismo, confirma o contradice las líneas generales de la huelga de masas tales y como las analizó ella.
El período desde 1968 expresa el punto de culminación de la crisis permanente del capitalismo, la imposibilidad de expansión del sistema, la aceleración de los antagonismos interimperialistas; cuyas consecuencias amenazan a toda la civilización humana.
En todas partes, el Estado, con la terrible extensión de su arsenal represivo, toma a cargo suyo los intereses de la burguesía. Frente a él, encuentra a una clase obrera que aunque debilitada numéricamente con relación al resto de la sociedad desde los años 1900, está aún más concentrada, y cuyas condiciones de existencia se han ido igualando en todos los países hasta un grado sin precedentes. A nivel político, la “ruina de la democracia burguesa” es tan evidente que apenas si puede ocultar su verdadera función de cortina de humo del terror de Estado capitalista.
¿De qué modo corresponden las condiciones objetivas de la actual lucha de clases a las condiciones de la huelga de masas descritas por RL?. Su identidad reside en que las características del actual período constituyen el punto más agudo alcanzado por las tendencias del desarrollo capitalista, que empezaban a prevalecer en los años 1900.
Las huelgas de masas de los primeros años de este siglo eran una respuesta al final de la era de ascendencia capitalista y al amanecer de las condiciones de la decadencia del capitalismo.
Si se tiene en cuenta que estas condiciones han llegado a ser absolutamente patentes y crónicas hoy día, se puede pensar que lo que objetivamente impulsa hacia la huelga de masas es mil veces más amplio y fuerte hoy que hace 80 años.
Los “resultados generales del desarrollo capitalista internacional” que, para RL, eran la raíz del surgimiento histórico de la huelga de masas, no han dejado de madurar desde principios del siglo. Hoy día, resultan más evidentes que nunca.
Claro está, las huelgas de masas que describió RL no se producían estrictamente en el período de decadencia capitalista definido, en general, por los revolucionarios. Sabemos que la fecha de 1914 marca la época vital de la entrada del capitalismo en su fase senil para las posiciones políticas que de ello derivan, que el estallido de la primera guerra mundial fue la confirmación del callejón sin salida económico de los 10 años anteriores. 1914 fue una prueba irrefutable de que las condiciones económicas, sociales y políticas de la decadencia capitalista, estaban, a partir de entonces, plena y verdaderamente reunidas.
En este sentido, las nuevas condiciones históricas que hicieron surgir la huelga de masas al primer plano siguen estando vigentes hoy. De lo contrario, habría que demostrar en qué las condiciones con las que se enfrenta la infraestructura del capitalismo son diferentes de la que existían hace 80 años. Y resultaría muy difícil demostrarlo, pues las condiciones del mundo en 1905 (agudización de las contradicciones interimperialistas y despliegue de los enfrentamientos generalizados de clase) están hoy más presentes que nunca. ¡La primera década del siglo XX no fue, ni mucho menos, el apogeo del capitalismo! . El capitalismo ya era algo superado y se estaba encaminando hacia el ciclo crisis-guerra mundial-reconstrucción-crisis: “…la presente revolución rusa ocurre en un punto histórico que ya ha pasado la cumbre, que está DEL OTRO LADO del punto álgido de la sociedad capitalista”.¡Cuánta perspicacia en cuanto a las fases de ascendencia y de decadencia del capitalismo por parte de ésta revolucionaria en 1906!
La huelga de masas y el periodo de revolución
Así pues, la huelga de masas es el resultado de las circunstancias del capitalismo en decadencia. Pero, para RL, las causas materiales que en última instancia fueron responsables de la huelga de masas no son completamente suficientes para explicar porqué este tipo de combate surgió en ese momento. Para ella, la huelga de masas es el producto del período revolucionario. El período de decadencia abierta del capitalismo ha de coincidir con el movimiento ascendente y no derrotado de la clase, para que ésta sea capaz de utilizar la crisis como palanca para poner por delante sus propios intereses de clase gracias a la huelga de masas. Y a la inversa, tras una serie de derrotas decisivas, las condiciones de la decadencia van a tender a reforzar la pasividad del proletariado más que a engendrar huelgas de masas.
Esto permite explicar por qué el período de huelga de masas desaparece a mediados de los años 20 y por qué sólo ha vuelto a surgir recientemente, en el período actual, desde 1968.
¿Entonces, lleva el período actual a una revolución como en los años 1896-1905 en Rusia?. Sí, sin lugar a dudas.
1968 marcó el fin de la contrarrevolución y abrió una época que desemboca en enfrentamientos revolucionarios, no sólo en un país, sino en el mundo entero. Se puede decir que, a pesar de que 1968 marcó el final de la era de la derrota proletaria, sin embargo, todavía no estamos en un período revolucionario. Esto es verdaderamente cierto si por “período revolucionario” se entiende únicamente el período de doble poder y de insurrección armada. Pero RL daba a “período revolucionario” un sentido mucho más amplio. Para ella, la revolución rusa no empezó en la fecha oficial del 22 de Enero de 1905; traza sus orígenes a partir de 1896 (nueve años antes) es decir partir del año de las grandes huelgas de San Petersburgo. La época de la insurrección abierta de 1905 era para RL el punto de culminación de un largo período de revolución de la clase obrera rusa.
En realidad, es la única manera de interpretar de manera coherente el concepto de “período revolucionario”. Si una revolución consiste en que una clase ejerce el poder a expensas de la antigua clase dominante, entonces el hundimiento subterráneo de la antigua relación de fuerzas entre clases a favor de la clase revolucionaria es una parte vital del período revolucionario en el momento de la lucha abierta, de los choques militares, etc… Esto no significa que estos dos aspectos del período revolucionario sean exactamente lo mismo (1896 – 1905), sino que no se les puede separar arbitrariamente y oponer la fase de insurrección abierta a la fase preparatoria.
De hacerlo, seriamos incapaces de explicar por qué RL data el principio del movimiento de huelgas de masas en Rusia en 1896, o por qué da numerosos ejemplos de huelgas de masas en países en donde ninguna insurrección se produjo entonces.
Y además, la muy conocida afirmación de RL que dice que la huelga de masas era “la idea de adhesión” a un movimiento que había de “durar décadas” resultaría incomprensible si sólo se considera el período de insurrección en sí mismo como responsable de la huelga de masas.
Claro está, en el momento del derrumbamiento de la antigua clase dominante, las huelgas de masas llegarán a su máximo desarrollo, pero esto no contradice en absoluto el que el período de huelga de masas empieza cuando se abre por vez primera la perspectiva de la revolución. Para nosotros, esto significa que la época actual de huelgas de masas se inicia en 1968.
La dinámica de la lucha actual
Ya hemos dicho que el contenido fundamental de la lucha proletaria sigue siendo el mismo pero que se expresa diferentemente según el período histórico. La tendencia de los diferentes aspectos de esta lucha (la tentativa de limitar la explotación y la de abolirla) a fundirse en las huelgas de masas, tendencia que describió RL, está hoy impulsada por las mismas necesidades materiales que hace 80 años. La naturaleza que caracteriza a la lucha de estos 12 últimos años (es decir lo que diferencia la lucha desde 1968 de la lucha de los 40 años anteriores) consiste en la constante interacción de la defensiva y de la ofensiva, fluctuación entre enfrentamiento económico y político.
No se trata de que sea necesaria la existencia de un plan consciente por parte de la clase obrera; es el resultado del hecho de que tratar, aunque sólo sea, de preservar el nivel de vida, es algo cada día más imposible hoy. Por eso es por lo que todas las huelgas tienden a convertirse en una batalla por sobrevivir, “huelgas que van ampliándose, cada vez más frecuentes, que en su mayor parte se acaban sin victoria definitiva de ningún tipo, pero que, a pesar de ello o a causa de ello, tienen mayor significado en tanto que explosiones de intensas y profundas contradicciones que surgen en el terreno político” (“Theory and Practice”, panfleto de News and Letters).
Son las condiciones de crisis abierta las que, como en los años 1900, ponen en primer plano la dinámica de la huelga de masas y empiezan a concentrar los diferentes aspectos de la lucha de la clase obrera.
Pero quizás, al describir la fase actual como un período de huelgas de masas, estemos en un error. ¿No han sido la mayoría de las luchas de estos doce últimos años convocada, llevada y acabadas por los sindicatos? ¿no significa esto que las luchas actuales son sindicales, que las motivan intereses estrictamente defensivos y económicos sin vínculo con el fenómeno de la huelga de masas?. Además de que las más significativas luchas de estos últimos años han quebrantado el encuadramiento sindical, semejante conclusión no conseguiría tomar en cuenta una característica básica de la lucha de clases en el período de decadencia del capitalismo: en cada huelga que parece controlada por los sindicatos, hay DOS fuerzas de clase en acción. En todas las huelgas controladas por los sindicatos hoy día, es un combate verdadero, aunque quede todavía oculto, el que se está llevando entre los obreros y sus mal llamados representantes, los burócratas sindicales de la burguesía. Así pues, bajo el capitalismo decadente, los obreros tienen una doble mala suerte: no solo sus adversarios patentes como patronal y los partidos de derechas son sus enemigos, sino que también lo son sus supuestos amigos, los sindicatos y todo los que a éstos apoyan.
Hoy día, los obreros están impulsados por la crisis y la confianza que están tomando en sí mismos en tanto que clase invicta, a plantearse el problema de las limitaciones de la pura defensa económica y sectorial que quieren imponerles en sus luchas. La tarea de los sindicatos consiste en mantener el orden en la producción y acabar con las huelgas. Las organizaciones capitalistas procuran sin cesar desviar a los obreros hacia los callejones sin salida del sindicalismo. La lucha entre los sindicatos y el proletariado, a veces lucha abierta, pero más a menudo aún oculta, no es fundamentalmente una consecuencia de planes conscientes por parte de los obreros o de los sindicatos, sino un resultado de causas económicas objetivas que, en último, les obligan a actuar a uno en contra de los otros.
Por consiguiente, el motor de la lucha de clases actual no se ha de buscar en la cantidad de ilusiones que los obreros tienen puestas en los sindicatos en un momento dado, ni en las más radicales acciones de los sindicatos para ajustarse a la lucha en un momento dado, sino en la dinámica de los intereses de clase antagónica de los obreros y de los sindicatos.
Este mecanismo interno del período que conduce a enfrentamientos revolucionarios, con la fuerza y claridad crecientes de la intervención comunista, revela a los obreros la naturaleza de la lucha que ya han emprendido, mientras que la tentativa de los sindicatos para a la vez mistificar a los obreros y defender la economía capitalista que se hunde cada día más en la bancarrota, llevará a los obreros a destruir en la práctica esos órganos de la burguesía.
Resultaría un desastre para aquel que se dice revolucionario el juzgar la dinámica de la lucha de los obreros según su apariencia sindicalista, como lo hacen todas las variantes de la opinión burguesa. La condición previa para resaltar y clarificar las posibilidades revolucionarias de la lucha obrera reside evidentemente en reconocer que estas posibilidades existen verdaderamente. No es pura casualidad si el verano polaco de 1980, momento más álgido en el período actual de huelgas de masas desde 1968, ha revelado claramente la contradicción entre la verdadera fuerza de la lucha de los obreros y la del sindicalismo.
La oleada de huelgas en Polonia ha abarcado literalmente a la masa de la clase obrera en ese país, afectando a todas las industrias y actividades. A partir de puntos dispersos y de causas diferentes al principio, el movimiento se ha ido fundiendo, a través de huelgas de apoyo y acciones de solidaridad, en una huelga general contra el Estado capitalista. Los obreros empezaron a tratar de defenderse por sí mismo contra el racionamiento y la subida de precios. Frente a un Estado brutal, intransigente y a una economía nacional en quiebra total, el movimiento pasó a la ofensiva y desplegó objetivos políticos. Los obreros rechazaron los sindicatos y crearon sus organizaciones propias: las asambleas generales y los comités de huelga para centralizar su lucha, encaminando así la enorme energía de la masa proletaria. Es un ejemplo sin comparación de la huelga de masas.
El que la reivindicación de los sindicatos libres haya llegado a ser predominante en los objetivos de la huelga, el que los MKS (comités de huelgas interempresas) se hayan autodisuelto para abrir el camino al nuevo sindicato “Solidaridad”, no pueden ocultar la verdadera dinámica de millones de obreros polacos que hicieron temblar a la clase dominante.
Históricamente, el punto de partida para la actividad revolucionaria en 1981 consiste en reconocer que la huelga de masas en Polonia es anunciadora de futuros enfrentamientos revolucionarios, al mismo tiempo que se reconocen las inmensas ilusiones que aún tienen hoy los obreros en el sindicalismo. Los acontecimientos de Polonia le han atizado un duro palo a la teoría según la cual la lucha de clases de nuestra época es sindicalista, a pesar de las impresiones producidas por apariencias superficiales.
Pero, si una teoría pretende que la lucha de la clase, por naturaleza, es una lucha trade-unionista, hasta en sus más altos momentos, otra teoría consiste en que estos momentos más altos que se expresan en la huelga de masas, son un fenómeno excepcional, totalmente distinto en sus características de los episodios menos dramáticos de la lucha de clases. Según esta suposición, en la mayoría de los casos, la lucha de los obreros es simplemente defensiva y economicista y por ello cae orgánicamente bajo la égida de los sindicatos, mientras que, otras veces, en casos aislados como Polonia, los obreros pasan a la ofensiva, poniendo en primer plano reivindicaciones políticas, reflejando un objetivo que sería diferente. Además de su incoherencia -al implicar que la lucha proletaria puede ser sindicalista (es decir capitalista), o proletaria en diferentes momentos –esta visión cae en la trampa de la separación entre los diferentes aspectos de la huelga de masas – ofensiva-defensiva, económica-política y así, como lo decía RL, socava la esencia viva de la huelga de masas y la vacía de su contenido global. En el período de huelga de masas cualquier lucha defensiva, aunque sea modesta, contiene el germen o la posibilidad de un movimiento ofensivo, y cualquier lucha ofensiva se basa en la constante necesidad para la clase de defenderse. La interconexión entre lucha económica y política es idéntica.
Pero la visión que separa estos aspectos interpreta la huelga de masas de manera aislada –como una huelga con masas de gente que surgen de un golpe –como resultado fundamentalmente de circunstancias coyunturales, tales como la debilidad de los sindicatos en tal país o la mejora de tal o cual economía. Esta visión solo ve la huelga de masas como una ofensiva ligada a un asunto político, subestimando el hecho de que este aspecto de la huelga de masas se nutre de las huelgas defensivas, localizadas y económicas. Ante todo, este punto de vista no ve que hoy estamos viviendo en un período de huelga de masas, provocado no por condiciones locales o temporales, sino por la situación general de la decadencia capitalista que existe en cualquier país.
Sin embargo, el que algunos de los ejemplos de huelga de masas más significativos tuvieran lugar en países atrasados y del bloque del Este, parece acreditar la idea de la naturaleza excepcional de este tipo de luchas, igual que el surgimiento de la huelga de masas en Rusia en los años 1900 parecía justificar la visión según la cual no se vería surgir en Occidente.
La respuesta que dio RL a la idea de exclusividad rusa de la huelga de masas, aún sigue siendo perfectamente válida para hoy día. Admitía que la existencia del parlamentarismo y del sindicalismo por el Oeste podía por cierto tiempo frenar el impulso hacia la huelga de masas, pero no eliminarlo, porque ésta ha surgido de las bases mismas del desarrollo capitalista internacional. Si la huelga de masas en Alemania y otra partes tomó más un carácter “oculto y latente”, que un carácter práctico y activo como en Rusia, esto no puede ocultar que la huelga de masas es un fenómeno histórico e internacional. Este argumento se aplica hoy a la idea de que la huelga de masas no puede surgir en el Oeste. Es verdad que Rusia en 1905 representó un enorme paso cualitativo en el desarrollo de la lucha de clases igual que la Polonia de 1980 hoy.
Pero también es verdad que esos puntos fuertes, como en Polonia, están íntimamente ligados a las manifestaciones “oculta y latentes” de la huelga de masas en el Oeste, porque surge a raíz de la mismas causas y se enfrenta con los mismos problemas. Así pues, aunque el parlamentarismo y los sofisticados sindicatos del Oeste puedan reprimirla, esas tendencias que estallan en enormes huelgas de masas como en Polonia no han desaparecido. Al contrario, las huelgas de masas a cielo abierto que, hasta hora, han sido contenidas en Occidente, habrán acumulado tanta más fuerza en cuanto se hayan derribado los obstáculos. En resumidas cuentas, es el nivel de las contradicciones del capitalismo lo que determinará la amplitud de la futura huelga de masas: “(… )cuanto más desarrollado esté el antagonismo entre capital y trabajo, más efectivas y decisivas habrán de ser las huelgas de masas”.
Más que por una ruptura total y brutal con las luchas económicas y defensivas contenidas por los sindicatos, los saltos cualitativos de la conciencia, de la autoorganización de la huelga de masas progresarán en una espiral acelerada de las luchas obreras. Las fases ocultas y latentes de la lucha, que a menudo ocurrían después de confrontaciones abiertas, como pasó en Polonia, seguirán fertilizando los futuros estallidos. El movimiento fluctuante de avances y retrocesos, de ofensiva y de defensiva, de dispersión y de generalización, se irán volviendo más intensos, en relación con el creciente impacto de la austeridad y de la amenaza de guerra. Finalmente, “(…) en la tormenta del período revolucionario, el terreno perdido se vuelve a ganar, las desigualdades se igualan y el paso de conjunto del progreso social cambia, duplica de golpe su avance”.
Sin embargo, si hemos presentado la posibilidad objetiva de la evolución de la huelga de masas, no se debe olvidar que los obreros tendrán que volverse más y más conscientes de la lucha que han emprendido para llevarla a su victoriosa conclusión. Resulta especialmente vital en lo que se refiere a los sindicatos, que se han ido adaptando durante este siglo para contener la huelga de masas. No es aquí donde se van a examinar todos los medios de adaptación que pueden utilizar los sindicatos; mencionaremos que generalmente toman las formas de falsos sustitutos para las verdaderas cuestiones: apariencia de generalización de las luchas, tácticas radicales sin la menor eficacia, reivindicaciones políticas para apoyar al payaso de turno en el circo parlamentario.
El desarrollo victorioso de la huelga de masas dependerá en última instancia de la capacidad de la clase obrera para vencer a la “quinta columna” que son hoy los sindicatos, igual que a sus enemigos “abiertos” como la policía, la patronal, los políticos, etc….
Pero el objetivo de este texto no consiste en definir los obstáculos de la conciencia en el camino que lleva hacia la cumbre victoriosa de la huelga de masas. Consiste más bien en trazar las posibilidades objetivas de la huelga de masas hoy, a escala de la necesidad y de la organización económica.
Las formas de la lucha de clases hoy
El período de huelgas de masas tiende a quebrantar los sindicatos a largo plazo. La forma aparente de la lucha de clases moderna –la forma sindicalista- sólo es eso, una apariencia. La verdadera meta de la lucha no corresponde a la función de los sindicatos sino que obedece a causas objetivas que impulsan a la clase en la dinámica de la huelga de masas. Entonces, ¿cuál es la forma adecuada, la más apropiada a la huelga de masas en nuestra época?: es la asamblea general de los obreros en lucha y sus comités elegidos y revocables.
Sin embargo, esta forma, que está animada del mismo espíritu que los soviets mismos, es la excepción y no la regla de la organización de la mayoría de las luchas de obreros hoy. Sólo es en el nivel más alto de la lucha que surgen asambleas generales y comités de huelga fuera del control sindical. Y hasta en estas situaciones, como en Polonia 1980, las organizaciones de los obreros a menudo acaban por sucumbir ante el sindicalismo. Pero no se pueden explicar estas dificultades de las presentes luchas afirmando que, a veces, son trade-unionistas, y otras que están llevadas a cabo por la dirección de la autoorganización proletaria. La única interpretación coherente de los hechos consiste en que es difícil el surgimiento de la verdadera autoorganización obrera.
En este dominio, la burguesía tiene las siguientes ventajas: todos sus órganos de poder, económicos, social, militares, político e ideológicos ya están instalados de manera permanente, probados y comprobados desde hace décadas y décadas. Particularmente los sindicatos tienen la ventaja de desviar la confianza de los obreros gracias al recuerdo histórico de su naturaleza obrera, antaño. Los sindicatos también tienen una estructura organizativa permanente en el seno de la clase obrera. El proletariado sólo ha surgido hace poco de la más profunda derrota de su historia, sin ninguna organización permanente para protegerle. !Cuán difícil es entonces para el proletariado encontrar la forma más apropiada a su lucha! .Apenas el descontento ha levantado la cabeza, ya están los sindicatos para “encargarse de él” con la complicidad de todos los representantes del orden capitalista.
Además, los obreros no se ponen a luchar hoy para realizar ideales, para combatir deliberadamente a los sindicatos, sino por objetivos muy prácticos e inmediatos –para tratar de preservar sus medios de vida. Por eso es por lo que, en la mayoría de los casos hoy día, los obreros aceptan la autoproclamada “dirección” de los sindicatos. No ha de extrañar el que es principalmente cuando los sindicatos no existen o cuando están abiertamente en contra de las huelgas cuando surge la forma de la asamblea general.
Es únicamente después de repetidos enfrentamientos con lo sindicatos, en el contexto de una crisis económica mundial y con el desarrollo en fuerza de la huelga de masas, el modo como la forma de la asamblea general se convertirá verdaderamente en la característica general y no en la excepción que sigue siendo aún en la presente etapa de la lucha de clases. En Europa del Oeste, esto significará el comienzo de los enfrentamientos con el Estado.
A pesar de esto, los obreros se enfrentarán con otros problemas aún cuando el control consciente elemental de su lucha ya haya dado un enorme impulso en el amino de la revolución. La presencia permanente de los sindicatos a nivel nacional seguirá siendo una enorme amenaza permanente para la clase.
Al no ser la huelga de masas un simple acontecimiento, sino la idea de adhesión a un movimiento que se extiende durante años, su forma, en tanto que resultado, no surgirá inmediatamente, a la perfección, de manera completamente madura. Tomará formas que responderán al ritmo acelerado del período de huelgas de masas, salpicado de saltos cualitativos en la autoorganización, así como de retrocesos parciales y recuperaciones, sometidos al fuego constante de los sindicatos, pero ayudados por la intervención clara de los revolucionarios. Más que cualquier otra, la ley histórica del movimiento de la lucha de clases hoy día no reside en su forma sino en las condiciones objetivas que la impulsan. La dinámica de la huelga de masas “no reside en la huelga de masas misma ni en sus detalles técnicos, sino en las dimensiones sociales y políticas de las fuerzas de la revolución”.
¿Significa esto que la forma de la lucha de clases no tiene importancia hoy, que no tiene importancia sí los obreras se quedan dentro del marco sindical? En absoluto. Aunque el motor de estas acciones sigue siendo el interés económico, estos intereses sólo se pueden analizar gracias al necesario nivel de conciencia y de organización. Y el interés económico de la clase obrera - acabar con la explotación - requiere un grado de autoorganización y de conciencia jamás realizado por cualquier otra clase en la historia. Por consiguiente, armonizar su conciencia subjetiva con sus intereses económicos es la tarea primordial del proletariado.
Este artículo ha tratado de demostrar que el movimiento de Polonia en el verano de 1980 no era un ejemplo aislado del fenómeno de la huelga de masas, sino más bien la más alta expresión de una tendencia internacional general en la lucha de clases proletaria cuyas causas objetivas y dinámica esencial fueron analizadas por RL hace 75 años.
F.S.
Series:
- La huelga de masas [63]
Historia del Movimiento obrero:
Un año de luchas obreras en Polonia
- 5697 lecturas
Las luchas obreras en Polonia representan el mayor movimiento del proletariado mundial desde hace más de medio siglo. Tras un año de combates, el balance es rico de enseñanzas para la clase obrera de todos los países y también para sus sectores más adelantados, los grupos revolucionarios. El objetivo de este artículo es el de hacer resaltar unos elementos para ese balance, así como despejar perspectivas. ¿Por qué limitarnos a "unos" elementos?. La razón es que
Las luchas obreras en Polonia representan el mayor movimiento del proletariado mundial desde hace más de medio siglo. Tras un año de combates, el balance es rico de enseñanzas para la clase obrera de todos los países y también para sus sectores más adelantados, los grupos revolucionarios. El objetivo de este artículo es el de hacer resaltar unos elementos para ese balance, así como despejar perspectivas. ¿Por qué limitarnos a "unos" elementos?. La razón es que esta experiencia del proletariado tiene tanta importancia y riqueza que no se puede tratar totalmente en el marco de un único artículo. Por otro lado, la situación creada en Polonia es tan nueva en ciertos de sus aspectos y sigue evolucionando con tal rapidez, que exige por parte de los revolucionarios la mayor apertura intelectual, mucha prudencia y humildad en cuanto a los juicios concernientes al porvenir del movimiento.
UN BALANCE QUE CONFIRMA LAS POSICIONES DE LA IZQUIERDA COMUNISTA
La historia del movimiento obrero es muy larga. Cada una de sus experiencias es un paso más en el camino empezado ya hace más de dos siglos. En ese sentido, si cada nueva experiencia se confronta a condiciones y circunstancias inéditas, una de las características del movimiento es que necesita en cada una de sus etapas para poder ir más allá, volver a descubrir los métodos y enseñanzas que ya fueron suyos en el pasado.
En el siglo pasado y en los primeros años del nuestro, estas enseñanzas del pasado formaban parte de la vida cotidiana de los proletarios, gracias en parte a la actividad y propaganda de sus organizaciones, sindicatos y partidos obreros. La entrada de capitalismo en una nueva fase de su existencia su decadencia obligó al movimiento de la clase a adaptarse a las condiciones recién creadas: la revolución de 1905 en el imperio ruso es la primera experiencia de la nueva época de la lucha de clases, la que debe concluirse por el derrumbamiento violento del capitalismo y por la toma del poder por parte del proletariado mundial. Ese movimiento de 1905 fue rico de enseñanzas para los combates siguientes, más particularmente para la ola revolucionaria que va de 1917 a 1923. Hizo descubrir al proletariado dos instrumentos esenciales de su lucha en el período de decadencia del capitalismo: la huelga de masas y la autoorganización en Consejos Obreros.
Por desgracia, si las enseñanzas de 1905 estaban presentes en la memoria de los obreros rusos en 1917, si el ejemplo de Octubre 1917 iluminó los combates del proletariado en Alemania, en Hungría, en Italia y en cantidad de países entre 1918 y 1923, hasta en China en 1927, el período que siguió atravesó una situación bien diferente. En efecto, la ola revolucionaria que acabó con la primera guerra mundial dejó sitio a la más profunda y larga contrarrevolución de toda la historia del movimiento obrero. Todas las enseñanzas de las luchas del primer cuarto del siglo XX han sido progresivamente olvidadas, salvo por unos pequeños grupos que han sido capaces de conservar y defenderlas contra viento y marea: los grupos de la izquierda comunista (la Fracción de izquierdas del partido comunista de Italia, el KAPD, los Comunistas internacionalistas de Holanda y los núcleos que políticamente se han acercado a esas corrientes).
Lo que más se destaca de los acontecimientos de Polonia, es decir de la mayor experiencia del proletariado mundial desde la reanudación histórica de sus combates a finales de los años 60, es la deslumbrante confirmación de las posiciones defendidas por la izquierda comunista durante decenas de años. Ya se trate de la naturaleza de los países llamados "socialistas", del análisis del período actual de la vida del capitalismo, del papel de los sindicatos, de las características del movimiento obrero en este período y del papel de los revolucionarios en ese movimiento, las luchas obreras en Polonia han sido una viva verificación de la exactitud de esas posiciones progresivamente elaboradas por las diferentes corrientes entre las dos guerras y que iban a encontrar su formulación más sintética y completa con la Izquierda comunista de Francia (quién publicó "Internationalisme" hasta 1952) y hoy en día con la CCI.
1. La naturaleza de los países llamados "Socialistas"
No todas las corrientes de la izquierda comunista han sabido analizar con la misma lucidez y prontitud la naturaleza de la sociedad que se estableció en URSS tras la derrota de la ola revolucionaria de la primera posguerra, y la degeneración del poder surgido de la revolución de Octubre en Rusia. La izquierda italiana habló durante años de "Estado obrero", mientras que ya desde los años 20, las izquierdas alemanas y holandesas habían analizado esa sociedad como "capitalismo de Estado". Pero el mérito común a todas las corrientes de la izquierda comunista ha sido afirmar claramente que el régimen político de la URSS era contrarrevolucionario, explotador del proletariado como cualquier otro capitalismo, que no había nada que defender en él y que la consigna de "defensa de la URSS" no era ni más ni menos que una bandera de adhesión a la participación a una nueva guerra imperialista; lo tuvieron que afirmar a pesar y en contra del estalinismo, claro está, y también del trotskismo.
Desde entonces, para el conjunto de las corrientes de la izquierda comunista, queda perfectamente claro el carácter capitalista de la sociedad en Rusia y en los demás países llamados "socialistas". Esta idea se generaliza tan rápidamente hoy en la clase obrera mundial que hay socialdemócratas que ni vacilan ya en atreverse a hablar de "capitalismo de Estado" cuando hablan de esos países, con el fin de ganarle la partida a los estalinistas e intentar preparar a los obreros para la defensa del Occidente capitalista ¡cómo no!, pero democrático y en contra del bloque del Este capitalista y totalitario.
En contra de las mistificaciones que estalinistas y trotskistas siguen alimentando en cuanto a la verdadera naturaleza de clase de esos gobiernos, la lucha de la clase obrera en Polonia es un arma decisiva. Esa lucha deja bien patente para los obreros del mundo entero que en el "socialismo real" del Este, como en todas partes, la sociedad está dividida en clases irreconciliables, que también existen explotadores que gozan de privilegios semejantes a los que tienen los explotadores en Occidente y también explotados que sufren una miseria y opresión crecientes a medida que va hundiéndose la economía mundial; denuncian con violencia las pretendidas "conquistas" obreras, que jamás vieron los obreros, salvo en los discursos de la propaganda oficial; demuestran la triste realidad de los "méritos" de la "economía planificada" y del "monopolio del comercio exterior" tan cantados por los trotskistas: esas grandes "conquistas" no han impedido la desorganización y el endeudamiento de la economía polaca. Y además, por sus métodos, y objetivos, esas luchas prueban prácticamente que la lucha proletaria es la misma en todos los países, porque se enfrenta en todas partes al mismo enemigo: el capitalismo.
La estocada aplicada por los obreros polacos a las mistificaciones en cuanto a la verdadera naturaleza de los llamados "países socialistas" es de grandísima importancia para la lucha del proletariado mundial, aunque la "estrella del socialismo real" haya perdido bastante de su brillo estos últimos años. En efecto, la mentira de la "URSS socialista" fue básica en la ofensiva contrarrevolucionaria del capitalismo antes y después de la Segunda Guerra Mundial, ya fuera para desviar las luchas proletarias hacia la "defensa de la patria socialista", ya con el fin de asquear a los obreros y hacerles dar la espalda a cualquier lucha o perspectiva revolucionaria.
Para poderse concluir, el movimiento revolucionario, cuyos signos precursores aparecen hoy, tendrá que tener muy claro que se enfrenta al mismo enemigo en todos los países, que no hay la más mínima traza de "bastión obrero", aún degenerado, por el mundo. Las luchas de Polonia le han permitido dar un gran paso adelante en ese sentido.
2. El actual período de la vida del capitalismo
La izquierda comunista, que se desprendió de la Internacional Comunista (IC) a lo largo de los años 20; siguió analizando el período abierto por la primera guerra mundial como el de la decadencia del capitalismo, en el cual sólo puede sobrevivir el sistema a través de un círculo infernal de crisis aguda, guerra, reconstrucción, nueva crisis .....
A pesar de todas las ilusiones en un "capitalismo ya liberado de las crisis" que los premios Nóbel de economía y compadres han podido propalar gracias a la reconstrucción de la última posguerra, la crisis golpea desde hace ya diez años a todos los países, permitiendo que tome cuerpo la Posición clásica del marxismo. La tesis de la estatalización de la economía como remedio a la crisis, sin embargo, ha sido durante largo tiempo defendida por los ideólogos de la izquierda, y ha tenido cierto éxito en sectores de la clase obrera. Pero ese remedio puede ser peor que la enfermedad misma, eso es lo que demuestran también las luchas obreras en Polonia, poniendo en evidencia el deterioro de la economía nacional. La quiebra en la cual se hunde el modelo capitalista oriental no tiene nada que ver con "la jugadas de los grandes monopolios" y demás "multinacionales". La quiebra de los modelos totalmente estatalizados es la prueba evidente que no es tal o cual forma, de capitalismo la que es caduca y podrida. Es el modo de producción capitalista global lo que se descompone y ya es hora de que deje el sitio a otro de producción.
3. La naturaleza de los sindicatos
Una de las más importantes lecciones de las luchas en Polonia se refiere al papel y naturaleza de las organizaciones sindicales que ya hicieron resaltar las izquierdas alemana y holandesa.
Esa luchas demostraron que la clase obrera no necesitan sindicatos para emprender el combate masivo y determinadamente. Los sindicatos que existían en Agosto de 1980 en Polonia no eran más que los auxiliares serviles del Partido gobernante y de la policía. Fue desde fuera y en contra de los sindicatos que la clase obrera emprendió la lucha en Polonia, dotándose de órganos de lucha, los MKS (comités de lucha basados en las asambleas generales y sus delegados elegidos y revocables), durante la lucha y no de manera previa.
Todo el trabajo de "Solidaridad" desde su principio demuestra que, aunque "Libre", "independiente" y beneficiando de la confianza de los trabajadores, los sindicatos no son más que los enemigos de la lucha de la clase. La experiencia que viven hoy en día los obreros polacos está preñada de enseñanzas para el proletariado mundial. Prueba de manera viva que no es solo a causa de la burocratización o de los dirigentes sospechosos por lo que la clase obrera se enfrenta a los sindicatos en todos los países del mundo. Desmiente que la clase obrera tenga que inventar nuevos sindicatos para escapar a las taras de los viejos, y destruye la idea que afirma que la lucha de clases les puede dar una vida proletaria. Recién nacidos en la lucha, teniendo a su cabeza a los principales dirigentes de la huelga de Agosto del 1980, el nuevo sindicato es incapaz de ir más allá que los antiguos y hace lo que hacen todos los sindicatos del mundo: sabotean las luchas, desmovilizan y asquean a los obreros, arrinconan el descontento en mitos "autogestionarios" y demás defensas de la economía nacional. Y aquí no se trata de "dirigentes sospechosos" o "incapaces" ni de "ausencia de democracia": la estructura sindical, es decir la organización permanente basada en la defensa de los intereses inmediatos de los trabajadores, no puede mantenerse al lado de la clase obrera. En el capitalismo decadente, época en la cual ya no son posibles las reformas duraderas en un sistema en putrefacción en el cual el estado tiende a integrarlo todo en su seno, a semejante estructura no le queda otro remedio que ser aspirada por el Estado, haciéndose un instrumento de su defensa y del capital nacional. Esa estructura se da los dirigentes y resortes que mejor corresponden a su función. El mejor militante obrero se transformará en un jefe sindical cualquiera en cuanto acepte ejercer un puesto en el aparato. La mayor democracia formal, tal como la que en principio se practica en "Solidaridad", nunca podrá impedir que un Walesa negocie directamente con las autoridades sobre las condiciones y modalidades de sabotaje de las luchas, pasándose la vida yendo de "bombero volante" por toda Polonia, en cuanto se prende cualquier incendio social.
El balance de un año de luchas en Polonia es claro. Nunca la clase obrera ha podido ser tan fuerte como antes de la llegada de los sindicatos, cuando eran las asambleas obreras quiénes tenían la entera responsabilidad del movimiento, quienes elegían, controlaban y hasta revocaban los delegados mandados a los órganos centralizadores del movimiento.
Desde entonces, la creación y el desarrollo de "Solidaridad" han permitido que los obreros sean incapaces de organizar una réplica fuerte y unificada contra la agravación de sus condiciones de existencia mucho más tremenda que la que provocó las huelgas del verano 1980. "Solidaridad" ha logrado hacer aceptar lo que los sindicatos del régimen estalinista no podían; ha logrado imponer: el alargamiento de la semana laboral (renunciando a los "sábados libres"), la triplicación del precio del pan, aumentos masivos de los precios de otros productos de primera necesidad y una penuria cada día menos soportable. "Solidaridad" ha logrado conducir a los obreros polacos hacia el atolladero de la autogestión que rechazaban éstos el año pasado, lo cual los llevará a nombrar ellos mismos aquellos que se encargarán de organizar su explotación (siempre y cuando sea compatible con las orientaciones del partido en el poder). "Solidaridad", por fin, al desmovilizar la menor lucha, ha preparado la actual ofensiva de las autoridades, la represión que están desencadenando y la censura sobre las luchas que están aplicando.
El proletariado polaco está hoy mucho más débil con su organización sindical "libre" en la cual "tiene confianza" que ayer, cuando no contaba con ningún sindicato que defendiera sus intereses. Y por muchas posibles "renovaciones" del sindicato que intenten hacer elementos más radicales que Walesa, eso no va a cambiar nada del asunto. El sindicalismo "de base" o "de lucha" ha dado sus pruebas en el mundo entero: su única función objetiva, sean cuales sean las intenciones de sus militantes, es la de volver a darle onda al nombre de un tipo de organización que no puede más que servir los intereses del capitalismo.
Esto es lo que ya afirman desde hace años las corrientes más lúcidas de la izquierda comunista. Esto es lo que tendrán que acabar por entender las corrientes comunistas que mantienen ilusiones dentro del proletariado sobre la posibilidad de dotarse de organizaciones de tipo sindicato, con explicaciones del tipo de "asociacionismo obrero" y demás parloteos.
Las luchas en Polonia, aunque hoy los obreros de este país estén bastante encerrados en la trampa de "Solidaridad", y precisamente por eso, han puesto el dedo en la llaga, en una de las patrañas más tenaces y peligrosas para el proletariado, la mistificación sindical. Les toca ahora a los proletarios y a los revolucionarios del mundo entero sacar las enseñanzas de ello.
4. Las características de las luchas actuales y el papel de los revolucionarios
En esta revista ya hemos tratado ampliamente ese tema (Huelgas de masas en Polonia 1980, n° 23; Notas sobre la huelga de masas, ayer y hoy, en este mismo número; El papel de los revolucionarios a la luz de los acontecimientos de Polonia n° 24), Por esta razón solo vamos a hacer resaltar dos puntos en este artículo:
- reanudando la lucha, el proletariado vuelve a hallar el arma de la huelga de masas;
- el desarrollo de la lucha en Polonia aclara la naturaleza de las tareas de los revolucionarios en el período actual de decadencia del capitalismo.
Fue Rosa Luxemburgo (véase artículo en este número[1]) quien en 1906, por primera vez, puso en evidencia las nuevas características del combate proletariado, y analizó en profundidad el fenómeno de la huelga de masas. Basaba su análisis en la experiencia de la revolución de 1905-1906 en Rusia y Polonia, donde ella vivía en aquellos momentos[2].
Por ironía de la historia, ha vuelto a ser en Polonia, y en el bloque imperialista ruso, en donde el proletariado ha vuelto a reanudar, con la mayor decisión, con ese método de lucha. No es totalmente debido a la casualidad. Como en 1905, el proletariado de esos países es de los que más sufren las contradicciones del capitalismo. Como en 1905, no existen en esos países estructuras sindicales o "democráticas" capaces de servir de tope ante el descontento y la combatividad obrera.
Más allá de estas analogías, sin embargo, es necesario poner en evidencia la importancia del ejemplo polaco de huelgas de masas, y en particular el hecho de que la lucha proletaria en la época actual no es resultado de una organización previa, al contrario de lo que ocurría en el siglo pasado y de lo que pensaban "los jefes sindicales" contra quienes polémico Rosa Luxemburgo; Hoy en día, la luche surge espontáneamente de la carne misma de la sociedad en crisis, su organización no le es previa, sino que se hace en la lucha.
Este hecho fundamental les da una función muy diferente a las organizaciones revolucionarias, con respecto al papel que jugaban en el siglo pasado. Cuando la organización sindical todavía era una condición para la lucha (véase La lucha del proletariado en la decadencia del capitalismo, "Revista Internacional", n° 23[3]), el papel de los revolucionarios era participar activamente en la construcción de estos órganos de lucha. Se puede considerar, en cierto modo, que en aquella época, los revolucionarios "organizaban" a la clase obrera en función de las necesidades de la lucha cotidiana en contra del capital. Pero cuando la organización es un producto de la lucha, cuando surge espontáneamente a partir de las convulsiones que sacuden a la sociedad capitalista, ya no se puede tratar de "organizar" la clase o de preparar sus movimientos de resistencia contra los ataques crecientes del capital. El papel de las organizaciones revolucionarias se sitúa entonces en un plano muy diferente: ya no es la preparación de las luchas económicas inmediatas, es la preparación de la revolución proletaria por la defensa en estas mismas luchas de sus perspectivas mundiales, globales e históricas, y más generalmente por la defensa del conjunto de las posiciones revolucionarias.
La experiencia de las luchas obreras en Polonia, las lecciones que están sacando de ella sectores importantes del proletariado mundial (ya a principios del año manifestaron los obreros de la FIAT en Turín al grito de ¡Gdansk!¡Gdansk!), son la viva ilustración de la manera como evoluciona el desarrollo de la conciencia revolucionaria de la clase obrera. Ya lo hemos dicho, varias lecciones de la lucha polaca ya formaban parte desde hace décadas del patrimonio programático de la izquierda comunista. Pero toda la propaganda paciente y pertinaz de los grupos de esa corriente durante décadas no ha tenido ni la menor influencia si se la compara a estos meses de lucha en Polonia, con respecto a la asimilación de estas mismas lecciones por parte del proletariado mundial. La conciencia del proletariado no precede a su ser, sino que acompaña su desarrollo. Este desarrollo solo se realiza por la lucha contra el capitalismo y por su autoorganización en el combate y para el combate.
El proletariado solo puede sacar todas las lecciones de su lucha pasada y presente cuando lucha masivamente, cuando empieza a actuar como clase. Eso no significa que las organizaciones revolucionarias no tengan ningún papel que jugar en este proceso. Su función es precisamente la de sistematizar estas enseñanzas, integrarlas en un análisis global y coherente, relacionarlas con toda la experiencia pasada de la clase y a las perspectivas de su combate. Sin embargo, su intervención y propaganda en la clase solo pueden encontrar un eco en las masas obreras cuando se enfrentan, en la práctica, por experiencia viva, a las cuestiones fundamentales planteadas por esa misma práctica.
Las organizaciones revolucionarias serán capaces de hacerse oír por la clase, de fertilizar su combate, si saben apoyarse en los primeros elementos de una toma de conciencia, de las cual ellos son por otra parte, una plasmación.
PROBLEMAS NUEVOS EVIDENCIADOS POR LAS LUCHAS EN POLONIA
Aunque los movimientos importantes del proletariado sean generalmente la ocasión para volver a descubrir métodos y lecciones que sirvieron ya en la historia del proletariado, no se ha deducir que la lucha de clases es una sencilla y monótona repetición del mismo guión. Al desarrollarse en condiciones constantes de evolución, cada movimiento de la clase enriquece con sus propias aportaciones su experiencia general. En momentos cruciales de la vida de la sociedad, tales como las revoluciones o los períodos clave entre dos épocas de éstas, ocurre que las luchas particulares aportan elementos nuevos tan fundamentales para el proletariado mundial que toda la perspectiva está afectada por ellos. Ese fue el caso de la Comuna de París, de las revoluciones de 1905 y 1917 en Rusia. La Comuna hizo descubrir al proletariado la necesidad de destruir de arriba abajo el aparato estatal de la burguesía. La revolución de 1905, que se situó entre la fase ascendente y la fase de decadencia del capitalismo, permitió a la clase inventar los instrumentos que necesitaba en el nuevo período, tanto para resistir a los ataques del capital como para ir al asalto del poder, o sea, la huelga de masas y los consejos obreros, Octubre de 1917 permanece como la única experiencia seria de toma del poder político en un país por el proletariado, experiencia que debe permitirle hoy enfrentar mucho más armado que en el pasado los problemas de la dictadura del proletariado, de sus relaciones con el Estado del período de transición y del papel del partido proletario en el conjunto del proceso revolucionario.
A pesar de su importancia, la lucha obrera en Polonia no ha aportado a la experiencia del proletariado elementos tan fundamentales como los que acabamos de evocar. Es necesario señalar no obstante unos problemas que ya se plantearon desde hace tiempo en el plano teórico, que nunca han sido resueltos decididamente por la práctica y que las luchas en Polonia vuelven a poner hoy en el primer plano de las preocupaciones de la clase.
En primer lugar, las luchas de Polonia son la ilustración de un fenómeno general que ya señalamos en nuestra prensa, una novedad en la historia del movimiento obrero: no se desarrolla la ola revolucionaria del proletariado a partir de una guerra (tal como se produjo en 1905 y 1917 en Rusia, en 1918 en Alemania y el resto de Europa), sino a partir del hundimiento económico del capitalismo, tal como Marx y Engels lo pensaron en el siglo pasado. Ya hemos analizado ampliamente en varios textos las características que las condiciones imponen a la ola actual de luchas obreras: movimientos duraderos, movilizados a partir de reivindicaciones esencialmente económicas (mientras que en 1917, por ejemplo, la reivindicación esencial -la paz - era directamente política). No volveremos a tratarlo aquí sino para constatar que esas nuevas circunstancias exigen por parte de los revolucionarios vigilancia, modestia, inteligencia crítica, estar lo bastante despiertos para no enredarse en viejos esquemas hoy en día caducos. En estos esquemas rígidos se han encerrado los grupos que siguen considerando que el próximo movimiento revolucionario surgirá de la guerra imperialista como en el pasado. Las luchas de Polonia son precisamente la demostración que no será capaz el capitalismo de dar sus soluciones propias a la crisis general de su economía, si no pone al paso a la clase obrera. Mientras las diferentes fracciones nacionales de la burguesía estén amenazadas en tanto que clase por la combatividad obrera, nunca, dejarán que sus propias luchas internas por la hegemonía mundial degeneren en una confrontación general que las debilitaría ante su enemigo común y mortal: el proletariado. Eso es lo que ha demostrado el año 1980: aunque su primera parte está marcada por una agravación sensible de las tensiones entre los dos bloques imperialistas, estas mismas tensiones - sin dejar de existir- pasan al segundo plano en las preocupaciones de la burguesía mundial tras las huelgas del mes de Agosto. Lo que más le importa hoy es coordinarse para hacer todo lo posible con el fin de ahogar la combatividad obrera. Y ninguno de sus sectores ha faltado a la lista. URSS y compinches mezclan maniobras militares y promesas de "ayuda fraternal" para intimidar a los obreros polacos, sin olvidar de denunciar a Walesa y Kurón cada vez que incesantes operaciones antihuelgas de éstos tienden a deshonrar sus apellidos. Los países occidentales otorgan créditos a fondo perdido y reparten productos alimenticios de primera necesidad baratísimos; mandan a sindicalistas con material propagandístico y buenos consejos a "Solidaridad"; hacen lo posible para acreditar la tesis de la intervención de las tropas del pacto de Varsovia si las cosas no se calman, delegan al canciller "socialista" austriaco Kreisty y al presidente de la Internacional Socialista Brandt para exhortar "al trabajo" a los obreros polacos.
En resumen, aunque los diferentes gángsteres que se reparten el mundo no dejan pasar la más mínima ocasión de liarse a tiros, están decididos a realizar la "unión sagrada" en cuanto se manifiesta el enemigo proletario. Tal como se ha iniciado, la lucha de la clase obrera es hoy el único obstáculo frente a una nueva guerra generalizada. Los acontecimientos de Polonia demuestran una vez más que la perspectiva no es la guerra mundial, sino la guerra de clases. La revolución venidera no surgirá de la guerra interimperialista, porque en realidad, ésta sólo podrá realizarse sobre el cadáver de la revolución.
El otro problema planteado por los acontecimientos de Polonia se refiere más específicamente a la naturaleza de las armas burguesas que tendrá que enfrentar la clase obrera en los países del bloque del Este.
Se ha podido constatar en Polonia que la burguesía del Este tuvo que adoptar, a pesar de sus pesares, la táctica corriente utilizada en Occidente: repartirse la faena entre equipos gubernamentales, por un lado, a quienes les toca "hablar claro" el lenguaje de la austeridad, de la represión y de la intransigencia (estilo Reagan o Thatcher), y por el otro lado, equipos de oposición con lenguaje obrero que se encargan, por su parte, de paralizar las réplicas obreras contra los ataques capitalistas. Pero mientras las burguesías occidentales tienen decenas de años de experiencia de este tipo de reparto de responsabilidades y disponen para ello de un sistema "democrático", las burguesías del bloque del Este, cuyo modo de dominación se basa en la existencia del partido-Estado dueño absoluto de todos los resortes de la sociedad, tiene dificultades mayores para hacer la misma jugada.
Ya sacábamos a relucir esta contradicción en 1980: "(...) Pero el régimen estalinista sigue sin poder tolerar, sin daños y riesgos, la existencia de esas fuerzas de oposición. Su fragilidad y su rigidez congénita no han desaparecido por tanto, por la gracia del estallido de la luchas obreras. ¡Muy al contrario!. Obligado a tolerar en sus entretelas a un cuerpo extraño, del que tiene necesidad para sobrevivir, ..., pero "que rechaza con todas las fibras de su organismo, el régimen está sumido hoy en las convulsiones más dolorosas de su historia" (esta revista n° 24, pág.5).
Desde entonces, al partido ha logrado estabilizar su situación interna en torno a Kania gracias a su IX Congreso y una vez más a la colaboración de las grandes potencias y también ha logrado estabilizar un modus vivendi con "Solidaridad". Tal modus vivendi no está exento de ataques y denuncias acerbas. Forman parte de la jugada que les permite ser creíbles en su papel respectivo, como en Occidente enseñando los dientes, el "malo" quiere demostrar que no nos vacilarán en reprimir si es necesario, y de este modo atraer la simpatía del público hacia el "bueno", quien se da un aire heroico desafiando al "malo".
Claro está que los enfrentamientos, entre "Solidaridad" y el POUP no son puro teatro como tampoco es puro teatro la oposición entre izquierdas y derechas en los países occidentales. En éstos, el marco institucional permite generalmente la "gestión" de estas oposiciones para que no amenacen la estabilidad del régimen y también para que las luchas por el poder sean contenidas y se solucionen con la fórmula más apropiada para enfrentar al enemigo proletario. En cambio, si la clase dominante ha logrado instaurar mecanismo de este estilo en Polonia, a través de mucha improvisación pero por ahora con éxito, nada prueba que se trate de una fórmula definitiva exportable hacia otros "países hermanos". Las mismas invectivas que sirven para dar créditos a un socio-adversario cuando éste es indispensable para el mantenimiento del orden pueden ser utilizadas para aplastarlo en cuanto ha perdido su utilidad (véase las relaciones entre fascismo y democracia entre las dos guerras mundiales).
Al obligar a las burguesías de Europa del Este a repartirse los papeles de un modo al cual son estructuralmente refractarias, las luchas obreras en Polonia han creado una contradicción viva. Todavía es demasiado temprano para prever como se resolverá. La tarea de los revolucionarios cara a una situación históricamente nueva ("una época de lo nunca visto", dijo Gwiazda, leader de Solidaridad) es estar atentos a los hechos con modestia.
LAS PERSPECTIVAS
Prever detalle por detalle como se desarrollará la situación es una tarea que escapa a la competencia de los revolucionarios. Pero en cambio, partiendo de la experiencia, han de ser capaces de despejar las perspectivas más generales del movimiento e identificar de antemano cada paso que ha de cumplir el proletariado en su avance hacia la revolución. Ese próximo paso, ya lo hemos definido en los días que siguieron las luchas del Agosto 1980 (Véase el panfleto internacional difundido por la CCI, Polonia, en el Este y el Oeste una misma lucha obrera contra la explotación capitalista, 6/9/80), es la generalización de las luchas a nivel mundial.
El internacionalismo es una de las posiciones básicas del programa proletario, incluso la más importante. Ya se expresó con fuerza en el lema de la "liga de los Comunistas" de 1847 y en el himno de la clase obrera. Sirve de frontera de clase entre las corrientes proletarias y las burguesas en las Segunda y Tercera Internacionales en degeneración. Esta importancia del internacionalismo no viene de un principio general de fraternidad humana, sino que expresa una necesidad vital de la lucha del proletariado. Ya podía escribir Engels en 1847: "La revolución comunista no será una revolución puramente nacional. Sucederá en todos los países civilizados al mismo tiempo..." ("Principios del Comunismo").
Los acontecimientos de Polonia evidencian esta afirmación. Demuestran la necesidad de la unidad mundial del proletariado frente a una burguesía quien por su lado, es muy capaz de concertarse y ser solidaria por encima de todos sus propios antagonismos imperialistas en cuanto ha de enfrentarse a su enemigo mortal. A este respecto, no podemos más que denunciar la consigna totalmente absurda de la "Communist Worker's Organisation", la cual, en el n° 4 de Worker's Voice llama a los obreros polacos a "la revolución ya". En ese artículo, la CWO pone cuidado en precisar que "llamar a la revolución hoy no es aventurismo típico de un botarate" diciendo que: "(como) el enemigo de clase ha tenido doce meses para preparar el aplastamiento de la clase y que los obreros polacos no han creado todavía la dirección revolucionaria consciente que la situación, exige, las posibilidades de victoria son mínimas".A pesar de su inconsciencia, la CWO se da por lo menos cuenta de que la URSS no dejaría que el proletariado hiciera la revolución ante sus mismas narices, pero encontró la solución: "Llamamos a los trabajadores de Polonia a emprender el camino de la lucha armada contra el Estado capitalista y fraternizar con los trabajadores de uniforme que sean mandados para aplastarlos". ¡Mira que bien! Vaya genialidad: basta con fraternizar con los soldados rusos. Cierto es que no hay que excluir esa posibilidad. Es una de las razones que explican por qué la URSS no ha intervenido en Polonia para meter en cintura al proletariado. Pero de ahí, a pensar que el Pacto de Varsovia ya no podría encontrar medios para ejercer una represión es hacerse increíbles ilusiones en cuanto a la madurez actual de las condiciones de la revolución en toda la Europa del Este y en el mundo entero. Pues de eso se trata: el proletariado no podrá hacer la revolución en un país más que si por todas las demás partes ya están en marcha. Y no será alguna que otra huelga que haya habido en Checoslovaquia, en Alemania del Este, en Rumania y hasta en Rusia desde Agosto de 1980 lo que puede permitir decir que la situación está madura en esos países para los enfrentamientos generalizados de clase.
El proletariado no podrá hacer la revolución "por sorpresa". Una conmoción así será el resultado y el punto culminante de una marea de luchas internacionales de las que hasta ahora hemos visto un tímido principio. Cualquier tentativa del proletariado en tal o cual país de echarse al asalto del poder sin tener en cuenta el nivel de las luchas en los demás países estaría condenada a un fracaso sangriento. Y los que, como la CWO, llaman a los proletarios a lanzarse a semejantes intentos son imbéciles irresponsables.
La internacionalización de las luchas no es solamente indispensable en tanto que etapa hacia la revolución proletaria, como medio de parar el brazo asesino de la burguesía contra los primeros intentos de toma del poder por el proletariado. Es una condición para que los proletarios polacos y de los demás países puedan superar las patrañas que los mistifican y los paralizan en su combate. Efectivamente, si se miran de cerca las causas del actual éxito de las maniobras de "Solidaridad", se puede comprobar que se debe esencialmente al aislamiento en que se encuentra todavía el proletariado en Polonia.
Mientras el proletariado de los demás países del bloque del Este, y particularmente el de Rusia, no se haya puesto a luchar, el chantaje de la intervención de los "países hermanos" podrá seguir funcionando, y el nacionalismo antiruso y la religión que le acompaña seguirán teniendo gran peso.
Mientras la práctica misma de una lucha mundial no haya hecho comprender a los proletarios que no tienen "economía nacional" que defender, que no hay posibilidad de mejora de la gestión de esa en el marco de un país y en las relaciones de producción capitalistas, los sacrificios en nombre del "interés nacional" serán aceptados, las patrañas sobre la "autogestión" encontrarán eco.
En Polonia, como por todas partes, el siguiente paso cualitativo de las luchas depende de su generalización a escala mundial. Eso es lo que deben decir los revolucionarios claramente a su clase, en lugar de presentar las luchas obreras en Polonia como resultado de condiciones históricas específicas de ese país, A este respecto, un artículo como el de "Programme Communite", n° 86 (revista teórica del PCInt), que se remonta a los repartos de 1773, 1792 y 1795 y al "heroísmo de Kosciuszko" para explicar las luchas actuales en lugar de ponerlas en el marco de la reanudación mundial de los cambares de clase, un artículo que pone al proletariado polaco como heroico heredero de la burguesía polaca revolucionaria del siglo pasado y desprecia la burguesía polaca de hoy por su sumisión a Rusia, semejante artículo, a pesar de las frases internacionalistas que contenga, no contribuye en nada en la toma de conciencia de la clase obrera.
Más que nunca, de lo que se trata es de afirmar claramente como ya lo hicimos nosotros en Diciembre de 1980: "En Polonia, el problema solo podía ser planteado, le toda al proletariado mundial resolverlo" (Revista Internacional, n° 24).
Es el propio capitalismo mundial el que, con la generalización de su hundimiento económico, está creando las condiciones de ese surgimiento mundial de la lucha de la clase.
F.M 3/10/81
[1] Ver Notas sobre la huelga de masas: /revista-internacional/198110/928/notas-sobre-la-huelga-de-masas [65]
[2] Ver el folleto de Rosa Huelga de masas, partido y sindicatos. Se puede encontrar en formato PDF en: https://www.marxists.org/espanol/luxem/06Huelgademasaspartidoysindicatos_0.pdf [25]
Series:
Historia del Movimiento obrero:
Herencia de la Izquierda Comunista:
1982 - 28 a 31
- 4381 lecturas
Revista Internacional nº 28, 1º trimestre 1982
- 26 lecturas
Rubric:
Crítica de “Lenin Filósofo” de Pannekoek (3ª parte)
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 99.8 KB |
- 166 lecturas
“…la revolución le reserva una cátedra de historia antigua a Kautsky…” y otra de filosofía a Harper.
Tras las críticas que le hemos hecho a la filosofía de Harper, queremos demostrar ahora como el punto de vista político que de ella resulta se aleja en los hechos de las posiciones revolucionarias. No hemos querido profundizar sino sencillamente dejar bien claro que todas las críticas de Harper sobre un materialismo mecanicista partían de una exposición bastante justa, aunque demasiado esquemática, del problema del conocimiento humano y de la praxis marxista y revolucionaria, pero desembocaban en su aplicación política, práctica, en un punto de vista mecanicista y vulgar.
Para Harper:
La revolución rusa, en sus manifestaciones filosóficas (crítica del idealismo) fue únicamente una manifestación del pensamiento materialista burgués… típicamente marcada por el medio y las necesidades rusas.
Rusia colonizada, en lo económico, por el capital extranjero, tiene la necesidad de aliarse con la revolución del proletariado occidental “e incluso” dice Harper:
“…Lenin se vio obligado a apoyarse en la clase obrera, y como la lucha de aquel tenía que ser llevada a su extremo, sin miramientos, también él adoptó la doctrina más radicalizada del proletariado occidental1 en lucha contra el capital mundial, o sea, el marxismo”.
Pero añade:
“y como la revolución rusa era una mezcla de las dos características del desarrollo occidental, o sea, de la revolución burguesa en cuanto a sus tareas y de la proletaria en cuanto a su fuerza activa, así pues, la teoría bolchevique que acompañaba la revolución era una mezcla de materialismo burgués en cuanto a sus conceptos básicos y de materialismo proletario en cuanto a la doctrina de la lucha de clases…”
Y se pone Harper a llamar a las concepciones de Lenin y de sus amigos “de marxismo típicamente ruso” … únicamente Plejánov, dice, es quizás el marxista más occidental, aunque no totalmente separado del materialismo burgués.
Si fuera de hecho posible que un movimiento burgués pueda apoyarse en “un movimiento revolucionario del proletariado en lucha contra el capitalismo mundial” (Harper), y que el resultado de esta lucha sea la instauración de una burocracia como clase dominante que ha robado, los frutos de la revolución proletaria internacional, entonces la puerta queda abierta a las conclusiones de James Burnham, según las cuales la tecno-burocracia instaura su poder gracias a la lucha contra la antigua forma capitalista de la sociedad apoyándose en el movimiento obrero, y que el socialismo es una utopía.
No es casualidad si el punto de vista de Harper se reúne con el de Burnham. La única diferencia está en que Harper “cree” en el socialismo y que Burnham “cree” que el socialismo es una utopía. Pero en lo que sí se juntan es en el método crítico, que es totalmente ajeno a un método revolucionario, y objetivo también.
Harper, que se adhirió a la Tercera Internacional, que formó el Partido Comunista holandés, que participó en la IC durante los cruciales años de la revolución, que participó en animar al proletariado de Europa a que apoyará a ese “Estado ruso contrarrevolucionario”, se explica a este respecto diciendo:
“si hubiésemos tenido conocimiento, en aquel entonces, del libro… (Materialismo y Empiriocriticismo de Lenin), habríamos podido predecir...” (el destino de la revolución rusa y del bolchevismo de degenerar en un capitalismo de Estado apoyándose en los obreros).
Se le puede contestar a Harper que ya mucho antes que él, marxistas “clarividentes” habían predicho y habían llegado a las mismas conclusiones que él acerca de la revolución rusa, como Karl Kautsky.
La postura de Kautsky respecto a la revolución rusa quedó lo bastante clara públicamente, con el amplio debate que hubo entre él, Lenin y Rosa de Luxemburgo, como para que ahora tengamos que insistir al respecto, (Lenin: Contra la corriente, El Socialismo y la Guerra, El Imperialismo fase suprema del capitalismo, El Estado y la revolución; Kautsky: La dictadura del proletariado; Rosa Luxemburgo: La Revolución rusa; Kautsky: Rosa Luxemburgo y el bolchevismo).
En la serie de artículos de Kautsky “Rosa Luxemburgo y el bolchevismo” (en Kampf de Viena) publicados en folleto, en francés, en Bélgica en 1922, se puede demostrar ampliamente como en más de un punto, las conclusiones de Harper le son comparables:
”… Y esto (La revolución rusa, de Rosa Luxemburgo), nos pone (Kautsky) en la paradójica postura de tener que defender en esto o aquello a los bolcheviques contra más de una de las acusaciones de Rosa de Luxemburgo...”
Por parte de Kautsky, defender los “errores” de los bolcheviques que Rosa crítica en su folleto, es para defender las consecuencias lógicas de la revolución burguesa en Rusia y poder demostrar que los bolcheviques no podían ir más allá de lo que les permitía el destino del medio ruso, o sea, la revolución burguesa.
Citando algunos ejemplos, digamos que Rosa critica la actitud de los bolcheviques con su consigna y práctica de los pequeños campesinos se apropian individualmente de las tierras cuando al reparto, lo cual desembocaría, según ella, en dificultades impresionantes a causa de la división de las fincas en pequeñas parcelas. Rosa preconizaba, al contrario, la colectivización inmediata de las tierras. Lenin había contestado ya a los argumentos de Kautsky y, desde otro punto de vista, ya había avanzado más (véase el capítulo “Servilismo ante la burguesía con el pretexto del análisis económico” del folleto de Lenin “La revolución Proletaria y el renegado Kautsky”).
Kautsky dice: “…Es lógico que eso (la propiedad parcelaria) haya sido un poderoso obstáculo en el progreso del socialismo en Rusia. Es la marcha de las cosas, que hubiera sido imposible impedir; eso sí, hubiera podido ser instaurada de modo más racional que el de los bolcheviques. Lo cual es precisamente la prueba de que Rusia se encuentra fundamentalmente en la fase de la revolución burguesa. Por esto, la reforma agraria burguesa del bolchevismo lo sobrevivirá, mientras que sus medidas socialistas ya han sido reconocidas por él mismo como incapaces de durar y perjudiciales…”
Ya sabemos que la “agudísima” vista de Kautsky ha sido totalmente invalidado por ese otro sedicente “socialista”, Stalin, el cual ha colectivizado las tierras y “socializado” la industria, cuando la revolución estaba ya totalmente ahogada.
Y ahora veamos una larga muestra de Kautsky sobre el desarrollo del marxismo en Rusia, la cual se acerca curiosamente a la dialéctica de Harper (véase “La revolución rusa” en “Lenin Filósofo”);
“Como les ocurrió a los franceses, los revolucionarios de Rusia heredaron de los reaccionarios la creencia de la importancia ejemplar de su nación sobre las demás naciones…Cuando el marxismo llegó del putrefacto occidente a Rusia, tuvo que luchar enérgicamente contra aquella ilusión y demostrar que la revolución social no podía surgir más que de un capitalismo de desarrollo superior. La revolución hacia la que Rusia iba sería por fuerza y primero una revolución burguesa mediante el mismo modelo seguido en Occidente. Pero a la larga, esa manera de ver les pareció demasiado restrictiva y paralizante a los más impacientes de entre los marxistas, sobre todo a partir de 1905, la primera revolución en que el proletariado ruso había luchado con tanto éxito, infundiendo el mayor entusiasmo en el proletariado de toda Europa.
Entre los más radicales de entre los marxistas rusos se formó desde entonces un matiz particular del marxismo. La parte de la doctrina que dice que el socialismo depende de las condiciones económicas del elevado desarrollo del capitalismo industrial iba a quedar cada día más desvaída para ellos. En cambio, la teoría de la lucha de clases cogía cada día colores más fuertes. Fue esta considerada más y más como la única lucha por el poder político por todos los medios, separada de sus bases materiales. Según este modo de ver las cosas, se llegaría a considerar al proletariado ruso como ser extraordinario, modelo de todo el proletariado mundial. Y los proletarios de los demás países empezarían a creer en él y a saludar al proletariado ruso como guía de todo el proletariado internacional hacia el socialismo. No de resulta difícil explicarse esto. Occidente tenía tras sí a las revoluciones burguesas, y ante sí a las revoluciones proletarias. Pero estas exigían una fuerza que aquel no había alcanzado en sitio alguno. Es así como, en Occidente, nos encontrábamos en una fase intermedia entre dos épocas revolucionarias, lo cual ponía a dura prueba la paciencia de los elementos avanzados en esos países.
Rusia, en cambio, estaba tan atrasada que todavía tenía ante sí a la revolución burguesa, la caída del absolutismo.
Esta tarea no exigía un proletariado tan fuerte como lo exigía la conquista del predominio exclusivo por parte de la clase obrera en Occidente. La revolución rusa se produjo, por lo tanto, más pronto que la del Occidente. Era básicamente una revolución burguesa, pero eso no apareció claramente durante cierto tiempo por el hecho de que las clases burguesas son hoy en Rusia, mucho más débiles aún que lo eran en la Francia de finales del siglo XVIII. Dejando de lado las bases económicas, no considerando más que la lucha de clases y la fuerza relativa del proletariado, podía parecer, durante algún tiempo, que realmente el proletariado ruso era superior al de Europa Occidental y estaba destinado a servirle de guía...” (Rosa Luxemburgo y el bolchevismo. Kautsky).
Harper recoge uno por uno, filosóficamente hablando, los argumentos de Kautsky. Kautsky opone dos concepciones del socialismo. 1) La primera que dice que el socialismo solo es realizable a partir de bases capitalistas avanzadas…(o sea, la suya y la de los mencheviques, que sirvió para criticar la revolución rusa a los socialdemócratas alemanes, entre los cuales estaba un tal Noske…, concepción esta que llevaba realmente a hacer la política capitalista de Estado, apoyándose en “una parte de las masas populares” contra el proletariado revolucionario). 2) otra según la cual la lucha por el poder político “…por todos los medios, separada de su base material…” permitía “incluso en Rusia” construir el socialismo…(la cual sería, deformada a gusto, por la postura de los bolcheviques).
Lo que de verdad decían Lenin y Trotsky era que la revolución burguesa en Rusia no podía hacerse más que gracias a la insurrección del proletariado. Y como la insurrección del proletariado conlleva una tendencia objetiva a desarrollarse a escala mundial, podemos legítimamente esperar, dirían aquellos, que por el nivel de desarrollo de las fuerzas productivas mundiales, la insurrección rusa provocará un movimiento general.
La revolución rusa iba hacia la revolución burguesa si se considera el factor del desarrollo de las fuerzas productivas en Rusia, y la realización del socialismo es muy posible a condición de que la revolución tenga un despliegue mundial. Lenin y Trotsky, y también Rosa, Luxemburgo, pensaban que el grado de desarrollo de las fuerzas productivas en el mundo entero no solo hacía posible el socialismo, sino incluso necesario, al haberse alcanzado una fase que todos ellos nombraban “era de guerras (mundiales) y de revoluciones”, aunque hubiera desacuerdos en cuanto a los factores económicos de esta nueva situación. Por todo ello, para que el socialismo fuera posible, la revolución rusa no debía quedar aislada.
Kautsky contesta, con los mencheviques, que Lenin y Trotsky solo veían en la revolución el factor “voluntarista” de toma del poder gracias a un “golpe” bolchevique, llegando a aquel incluso a comparar el bolchevismo con el blanquismo.
Todos esos marxistas y socialistas han tan “perspicaces” eran los que parece que Harper pone como ejemplo de los que “habían multiplicado las advertencias”, que estaban en contra de “la dirección del movimiento obrero internacional por los rusos”, como Kautsky:
“Que Lenin no había entendido el marxismo como teoría de la revolución proletaria, que no había entendido la naturaleza profunda del capitalismo, de la burguesía, del proletariado en la última fase de su desarrollo, de eso tenemos la prueba inmediatamente después de 1917, cuando el proletariado internacional debía ser conducido a la revolución proletaria por la Tercera Internacional bajo las órdenes de Rusia y cuando las advertencias de los marxistas occidentales se quedaron sin eco…”
Con esos distingos tan sabiondos entre la tan atrasada Rusia y Occidente, entre “marxistas rusos” y occidentales, encontramos ahí todas las críticas de los marxistas “centristas”, emparentados con Kautsky.
Todos, empezando por Kautsky, que reprochan el no haber tenido en cuenta el estado atrasado de la economía rusa. Ahora bien, Trotsky ya había contestado hacía tiempo, ya en 1905, de un modo magistral, a todos esos “honestos padres de familia” (Lenin), de cómo el estado avanzado de la concentración industrial en Rusia, por un lado, y por el otro, su situación atrasada en lo social (atraso de la revolución burguesa), hacían de ella un país sensible a una situación revolucionaria permanente y en el cual la revolución solo podía ser proletaria o no ser.
Harper construye su teoría y su crítica filosófica, basándose en la teoría y en la crítica histórica de Kautsky. Y afirma que a causa de la situación atrasada de la economía rusa y por lo inevitable de la revolución burguesa en Rusia, la filosofía de la revolución rusa estaba obligada, en lo económico, a tomar como referencia el marxismo de primer molde, o sea, el marxismo revolucionario-demócrata-burgués- de Feuerbach, el de “la religión es el opio del pueblo”, (crítica de la religión) y que es lógico que Lenin y sus compañeros nos recogieran el marxismo de segundo molde, o sea, el “dialéctico-revolucionario-proletario”, el de “la existencia social condiciona la conciencia”. Lo que se olvida Harper, y es imposible que no lo sepa, es que la lucha esencial de los bolcheviques estaba dirigida contra todas las corrientes a su derecha en la socialdemocracia, los gubernamentales y los centristas, antes de 1918, y eso en toda la prensa europea y con folletos en todas las lenguas difundidos ampliamente, mientras que “Materialismo y Empiriocriticismo” es una obra que no fue no fue conocida sino muy tarde por un amplio público ruso, traducida aún más tarde en alemán y más todavía en francés, y que casi nadie leyó fuera de Rusia. Y lo que tenemos derecho a preguntarnos y que Harper tendría que demostrar, y que, claro está, ni siquiera lo intenta, es saber en qué medida el espíritu de ”Materialismo y Empiriocriticismo” aparece en aquellos artículos y folletos.
Así que Harper concluye diciendo, como Kautsky, que “a pesar de” la concepción voluntarista de la lucha de clases de Lenin y Trotsky, los cuales querían “hacer que el proletariado ruso llegará a ser el director de orquesta de la revolución mundial”, la revolución estaba fatalmente destinada a ser burguesa, filosóficamente hablando, puesto que Lenin y sus compañeros habían practicado un modo de pensar filosófico-materialista-burgués de Feuerbach (o sea, el Marx de primera hornada).
Eso hace que se junten en su crítica de la revolución rusa Kautsky con Harper en cuanto al fondo del problema y también en cuanto a la forma que le dan a su pensamiento y a su crítica de los bolcheviques, a los que acusan de haber querido dirigir la revolución mundial desde el Kremlin.
Pero hay más, Harper demuestra en su exposición filosófica que Engels no era un materialista dialéctico, sino que seguía profundamente apegado, en sus concepciones en el dominio del conocimiento, a las ciencias de la naturaleza y al materialismo burgués. Esta teoría, para poder ser comprobada, exige una exégesis de Engels que Harper no hace, mientras que Mandolfo, en una obra importante sobre el materialismo dialéctico, aparece querer demostrar lo contrario, lo cual prueba que esta querella no es de hoy. Sea como fuese, creo yo que las jóvenes generaciones podrán ver en las que las han precedido lo que nosotros hemos podido constatar en Lenin o en Engels quienes hacían una crítica de las filosofías de su tiempo partiendo de un mismo nivel de conocimiento científico y demasiado esquemático a veces, mientras que lo que hay que de verdad analizar es su actitud general no en tanto que filósofos, sino comprobar primero si se encuentran en el terreno de la práctica, de su compromiso general, de la praxis según la tesis de Marx sobre Feuerbach.
En ese aspecto, se acerca mucho más a la realidad lo que significó que Sydney Hook dice de la obra de Lenin en “Para comprender a Marx”:
“…lo que es muy raro es que Lenin no se dé cuenta de lo incompatible entre su activismo político y filosofía dinámica de acción recíproca plasmada en el “¿Qué hacer?”, por un lado, y por otro la teoría del conocimiento según una correspondencia absolutamente mecanicista y que defiende con tanta vehemencia en su “Materialismo y Empiriocriticismo”. En esto sigue a Engels palabra por palabra cuando éste afirma que las sensaciones son copias fotográficas, imágenes, reflejos de espejo de las cosas! y que la mente no es activa en el conocimiento. Parece que si creyera que sostener que la mente participa como factor activo en el conocimiento, condicionada por el sistema nervioso y toda la historia pasada, de ello se dedujera que ella crea todo lo que existe, incluso el propio cerebro. y que eso sería idealismo patente, o idealismo implica religión y creencia en Dios
Sin embargo, el paso de la primera a la segunda preposición es algo de lo más inconsecuente En realidad, en el interés de su concepción del marxismo como teoría y práctica de la revolución social, Lenin tuvo que admitir que el conocimiento es algo activo, un proceso en el cual la materia cultura y mente reaccionan recíprocamente unas en otras y que las sensaciones no forman el conocimiento sino una parte de la materia con que trabaja.
Esta fue la postura que Marx tomó en sus “Tesis sobre Feuerbach” y en “La ideología alemana”. Quien considera a las sensaciones como copias exactas del que llevan por sí mismas al conocimiento no puede evitar el fatalismo, el mecanicismo en los escritos políticos, y no en los técnicos, de Lenin no se encuentra rastro alguno de esta epistemología dualista lockeana . El ¿Qué hacer?, como ya hemos visto, lleva en si la aceptación de papel activo del conocimiento de clase en el proceso social. Es sus escritos prácticos sobre problemas concretos de la agitación, revolución y reconstrucción en donde se encuentra la verdadera filosofía de Lenin. (“Para comprender, a Marx”, Sydney Hook)2
El testimonio vivo y la más auténtica expresión de lo que dice Hook y que pone a Harper del lado de los Plejanov-Kautsky es el que da a Trotsky hablando de Plejanov en “Mi vida”:
“Lo que lo hundía (a Plejanov) era precisamente lo que le daba fuerzas a Lenin, o sea la proximidad de la revolución. Plejanov fue el propagandista y el polemista del marxismo, pero no el político revolucionario del proletariado. Cuanto más inminente se volvía la revolución más se sentía que se iba el suelo bajo los pies…”
Se puede, pues, ver que no es la tesis filosófica de Harper lo que es original (es al contrario una puntualización más, venida tras tantas otras), sino sobre todo, la conclusión que saca. Esta es una conclusión fatalista del estilo de la de Kautsky, el cual, en el folleto “Rosa de Luxemburgo y el bolchevismo”, cita una frase que Engels le escribió, por lo visto, en una carta personal: “...los verdaderos fines y no los fines ilusorios de una revolución siempre son realizados tras esa revolución...”
Esto es lo que Kautsky quiere demostrar en su folleto, Eso es lo que Harper consigue demostrar según los que quieren seguirle en su conclusión, en “Lenin Filósofo”. Tras haber combatido el materialismo burgués en Lenin y en Engels, Harper desemboca en una conclusión mecanicista de lo más vulgar sobre la revolución rusa, “producto fatal”, “fin verdadero y no ilusorio”, “…la revolución rusa dio los frutos que tenía que dar, estaba escrito en ..Empiriocriticismo y en las condiciones de desarrollo económicas rusas”, “el proletariado mundial debía servirle de simple tapadera ideológica marxista”, “…la nueva clase en el poder apropiándose lo más naturalmente del mundo, de esta forma de pensar del leninismo, materialismo burgués para ocupar el poder y luchar contra las capas de la burguesía capitalista establecida, las cuales han vuelto a caer en el cretinismo religioso, el misticismo y el idealismo a la vez que se volvían conservadoras y reaccionarias; ese viento fresco, esa nueva filosofía, esa nueva clase capitalista de Estado, de intelectuales y técnicos, recaba su razón de ser en “…Empiriocriticismo” y en el estalinismo y está en auge en todos los países”.
O sea, y resumiendo, es algo así como: el Marx de la primera etapa = al Lenin de Empiriocriticismo = a Stalin.
Esto lo ha entendido muy bien Burnham, sin conocer a Harper. Eso es lo que a muchos anarquistas les gusta repetir, sin entender nada. Cierto es que Harper no lo dice con tanta brusquedad, pero el que deje la puerta abierta a todas las confusiones de los apólogos burgueses y anarquistas de Burnham basta para demostrar las taras inherentes a su “Lenin filósofo”.
Después, cuando se pone a sacar las enseñanzas “proletarias puras” de la revolución rusa (hago notar, de paso, que Harper-Kautsky escriben siempre “la revolución rusa” y escasas veces “la revolución de octubre”, distinción que debe romperles la pluma), separando la acción de la clase obrera rusa y “la influencia burguesa de los bolcheviques”, llega a decir que fue sobre todo en sus huelgas generalizadas, en los soviets (o consejos) “en sí”, que la revolución rusa produjo, en lo que esta es una lección positiva para el proletariado:
1ª el proletariado debe separarse ideológicamente “hombre por hombre” de la influencia burguesa;
2ª debe aprender progresivamente a gestionar por sí solo las fábricas y organizar la producción;
3ª las huelgas generales y los Consejos son las armas exclusivas del proletariado.
Aparece que esta conclusión es de un tipo acabado de reformismo y que es, además, antidialéctica. La separación “hombre por hombre” de la ideología burguesa, además de que si fuera realizable dejaría el socialismo para el final de los tiempos y haría aparecer la doctrina de Marx como un bonito cuento de Hadas para leerles a los críos de proletarios para que tengan ánimos para encarar la vida, además, pues, resulta que estamos en una sociedad burguesa, cuyo carácter social primordial es que cada persona, tomada una por una y en el proletariado mismo, es incapaz de separarse de la ideología burguesa. O sea que esa “idea” no es y no será más que eso, una idea. Muy al contrario, la clase obrera, en conjunto, consigue separarse en determinadas condiciones históricas, cuando choca más violentamente contra el viejo sistema. No hay posible realización del socialismo “persona por persona”, al modo de los antiguos reformistas creían que había que “reformar primero al hombre antes de reformar la sociedad”, cuando de hecho ambos son inseparables. La sociedad cambia cuando la humanidad se pone en movimiento para que cambie. Y el proletariado no se pone en movimiento “hombre por hombre”, sino “como un solo hombre” cuando se encuentra en condiciones históricas especiales.
El que Harper vuelva a repetir, con formas aparentemente nuevas, las viejas pamplinas reformistas, le permite, bajo una palabrería filosófico-dialéctica, escamotear los problemas, que son los ejes principales de la revolución rusa, dejándolos en las mazmorras del olvido de las “razones del Estado rusas”, las cuales sirven últimamente para explicarlo todo, dicho sea de paso. Se trata de la postura de Lenin contra la guerra y de la teoría de Trotsky de la revolución permanente.
Pues sí, señores, Kautsky Harper, se puede dar efectivamente en el clavo cuando se hace una crítica puramente negativa de las teorías filosóficas o económicas de Lenin y de Trotsky, pero no quiere decir que con eso tengan ustedes la patente de posición revolucionaria. En cambio, en sus posiciones políticas, durante la fase crucial de la insurrección de la revolución rusa, sí que eran revolucionarios marxistas Lenin y Trotsky.
No basta, con explicaciones filosóficas, y 20 años después de una batalla en que uno mismo participó como destacado dirigente, decir que uno se ha dado cuenta que aquello no tuvo otro resultado que el estado estalinista, afirmando que éste es el resultado de aquello. Hay que preguntarse también por qué el movimiento obrero internacional apoyó a Lenin y a Trotsky. Y entonces hay que afirmar francamente si el estalinismo es el producto inevitable de aquel movimiento entero.
Eso Harper, igual que Kautsky, es incapaz de decírnoslo, pues en sus posiciones políticas, frente a la burguesía, en la guerra imperialista, o en un período revolucionario en auge, no tienen conceptos que le permitan ni tan siquiera abordar esos problemas, problemas que ni conocen. Así, por ejemplo, saben mucho de Lenin como “filósofo”, o como “jefe de Estado”, pero no conocen al Lenin marxista revolucionario, que en su verdadero rostro, frente a la guerra imperialista, o el de Trotsky frente a la concepción mecanicista del desarrollo capitalista “fatal” de Rusia. No conocen el verdadero rostro de Octubre que no es solo el de las huelgas de masas, ni siquiera solo el de los soviets, soviets a los que Lenin no estaba apegado de manera absoluta, (como lo está Harper), pues aquel opinaba que las formas del poder proletario surgían espontáneamente de su lucha, acompañándola. Y en esto creo yo que Lenin tenía una posición más marxista, incluso en sus errores, pues no estaba apegado a los soviets ni a los sindicatos, ni al parlamentarismo de una manera definitiva, sino de una manera apropiada a un momento de la lucha de la clase.
En cambio, Harper con su apego casi teológico a los consejos, los ha transformado hoy en una forma de cogestión por los obreros dentro del régimen capitalista. Y también en eso ve una especie de aprendizaje del socialismo. Y no es el papel de los revolucionarios el de dar enseñanzas de esa especie. Igual que con el aprendizaje “hombre por hombre” de la teoría del socialismo, la humanidad estaría así condenada a ser una eterna esclava alienada para siempre, con o sin consejos, con o sin “Raden-Komunisten” (comunistas consejistas) y sus métodos de enseñanza del socialismo en régimen capitalista, lo cual no es más que reformismo vulgar, la otra cara de la moneda kautskista.
En cuanto a la lucha de clases “limpia”, “con los medios apropiados” (la huelga, etc.) ya hemos visto los resultados. Es lo mismo que la teoría trotskista del “huelguicultivo”, de los trotskistas actuales y de los anarquistas también, los cuales siguen perpetuando hoy la vieja tradición de los “tradeunionistas” y de los “economicistas”, a los cuales ya en “¿Qué hacer? Lenin criticaba con tanta vehemencia. Para nosotros, la postura antisindical de los “Raden-Kommunisten”, aunque es justa a nuestro entender pero solo desde el punto de vista negativo, no por ello deja de ser falsa “por sí misma”, pues en ella los sindicatos son sustituidos por sus hermanos menores, los soviets, que juegan el mismo papel. Creen que basta con cambiar el nombre para cambiar el contenido. Ya no le llaman partido al partido, ya no les llaman sindicatos a los sindicatos, los sustituyen por organizaciones que tienen las mismas funciones y que se llaman de otra manera. A un gato, pueden ponerle por nombre el “gran Micifuz”, para nosotros será seguirá teniendo la misma anatomía de felino y su misma función en la tierra; pero para algunos, puede ser que se transforme en un mito, encandilados por su misterioso nombre. Por eso, es curioso ver a filósofos, a materialistas “dialécticos” con mentes tan cerradas y miras tan estrechas que intentan que nos traguemos, como si fuera un mundo nuevo, el mundo de sus construcciones mitológicas, queriéndonos dar gato por liebre.
Era bastante normal, en fin de cuentas, que en el pasado un Kautsky no acabará siendo más que un vulgar reformista. En nuestro nuevo mundo, trotskistas, anarquistas y “Raden-Komunisten” se presentan como “revolucionarios auténticos” cuando en realidad son reformistas mucho más bastos que el fino teórico Kautsky.
El que Harper recoja los argumentos clásicos del reformismo burgués, mencheviques y kautskistas (y que más recientemente se encuentre con los puntos de vista de Burnham) contra la revolución rusa es algo que no debe extrañarnos demasiado.
En lugar de intentar sacar de aquella época revolucionaria elecciones como marxista, del mismo modo que Marx y Engels sacaron enseñanzas de la Comuna de París por ejemplo, Harper se empeña en condenar “en bloque” la revolución rusa y el bolchevismo que a ella está ligado, de la misma manera que el blanquismo y el proudhonismo estuvieron ligados a la Comuna de París.
Harper se acerca mucho a la realidad, es verdad, pero si en lugar de empeñarse en condenar a “los bolcheviques como apropiados al medio ruso” se hubiera planteado, sencillamente cuál era el nivel de pensamiento de aquella izquierda de la socialdemocracia de la que todos habían surgido, habría podido sacar conclusiones muy diferentes en su libro. Se hubiera dado cuenta de que ese nivel (incluso entre los más capaces desde el punto de vista dialéctico) no permitía resolver ciertos problemas contra los que chocaba la revolución rusa, entre ellos el del Partido y el Estado, problemas sobre los cuales, en vísperas de la revolución rusa, ningún marxista tenía ideas muy precisas por razones evidentes. Nosotros afirmamos y vamos a procurar demostrarlo, que, en el nivel de conocimientos filosóficos, económicos y políticos en su conjunto, los bolcheviques eran, en 1917, unos de los más avanzados entre los revolucionarios del mundo entero y esto gracias, en parte, a la presencia entre ellos de Lenin y Trotsky. Lo sucedido después no vino a contradecirlos sino en apariencia, pues la causa está en el nivel general del movimiento obrero, lo cual plantea problemas teóricos que Harper no ha querido ni siquiera abordar.
1En un próximo número veremos como uno de los discípulos de Harper, Cannemeyer, acabará haciendo, aunque eso si con lamentos y tristeza, la misma constatación de Burnham sobre el “socialismo como utopía”. Básicamente, con mucha verborrea de añadidura, esa será la conclusión a la que llegará el grupo “Socialisme ou Barbarie” y su mentor Chaulieu (alias Castoriadis en la actualidad, ex “Cardan” NDLT).
2“…la doctrina materialista, escribe Marx, que afirman que los hombres son productos de sus medios y de su educación, los hombres diferentes son productos de medios y educación diferentes, se olvida de que también el medio mismo ha sido transformando por el hombre y que el educador tuvo que ser educado a su vez. Por eso es por lo que aquella separa la sociedad en dos partes, de las cuales una es puesta por encima del conjunto. La simultaneidad de cambios paralelos en el medio y en la actividad humana solo puede ser comprendida racionalmente como práctica revolucionaria…” (según sobre Tesis sobre Feuerbach de Marx y Engels, en la obra citada de S. Hook). Esta cita sirva para contradecir la del “medio específicamente ruso”, de Harper y Kautsky.
Philipe, Internationalisme, 1948.
Series:
- “Lenin Filósofo” [36]
Corrientes políticas y referencias:
Herencia de la Izquierda Comunista:
desarrollo de la conciencia y la organización proletaria:
Revista Internacional nº 29, 2º trimestre 1982
- 3417 lecturas
Informe sobre la función de la organización revolucionaria
- 5519 lecturas
I
Desde su creación, la CCI subrayó siempre la importancia decisiva de una organización internacional de revolucionarios en el resurgir de un nuevo curso de la lucha de clases a escala mundial. Con su intervención en la lucha, aunque todavía sea a escala modesta, con sus perseverantes trabajos para la creación de un lugar verdadero de discusiones entre grupos de revolucionarios, la CCI ha demostrado en la práctica que su existencia no era ni superflua ni imaginaria. Convencida de que su función respondía a una necesidad profunda de la clase, ha combatido tanto el diletantismo como la megalomanía de un medio revolucionario todavía marcado por los estigmas de la irresponsabilidad y la inmadurez. Esta convicción no se apoya en una existencia religiosa, sino en un método de análisis, la teoría marxista. Las razones del resurgir de la organización revolucionaria no podrían ser comprendidas fuera de esa teoría, sin la cual no podría haber movimiento revolucionario auténtico.
II
Las escisiones recientes que acaba de soportar la CCI no deben ser comprendidas como crisis fatal. Traducen esencialmente una incomprensión sobre las condiciones y la marcha del movimiento de la clase que segrega la organización revolucionaria:
- que el curso hacia la revolución es un fenómeno mundial y no local;
- que la amplitud de la crisis y de las luchas no inician obligatoriamente un período ya inmediato revolucionario;
- que la necesidad de la organización no es ni contingente ni episódica, sino que cubre todo un período histórico hasta el triunfo del comunismo mundial;
- y que por todo ello, el trabajo de la organización tiene que ser comprendido como algo a largo plazo, preservándose de todos los atajos artificiales que segrega la impaciencia inmediatista y que harían peligrar la organización.
III
La incomprensión de la función de la organización de revolucionarios ha abocado siempre en la negación de su necesidad:
- en la visión anarquista y consejista. la organización es considerada como una violación de la persona de cada obrero, reduciéndose a un conglomerado de individuos cuyo juntamiento es puramente contingente;
- el bordiguismo clásico, el cual identifica partido y clase, rechazando indirectamente la necesidad de la organización al confundir la función de la organización de revolucionarios con la función de organización de la clase.
IV
Ayer como hoy, la organización de revolucionarios sigue siendo una necesidad que no contradice ni la contrarrevolución (para rechazarla), ni la amplitud de una lucha de clases en la que no habría fracción revolucionaria organizada (como en Polonia 1980):
-
desde la formación del proletariado como clase, en el siglo XIX, el agrupamiento de revolucionarios fue, ha sido y seguirá siendo una necesidad vital. Toda clase histórica portadora de conmoción social se da una visión clara del objetivo y de los medios de la lucha que la llevará al triunfo de sus metas históricas;
-
la finalidad comunista del proletariado engendra una organización política que, en la teoría (el programa) y en la práctica (la actividad) defiende las metas generales del conjunto del proletariado;
-
generada en permanencia por la clase, la organización revolucionaria supera, y por lo tanto niega, cualquier división natural (geográfica e histórica) y artificial (categorías profesionales, lugares de producción). Expresa la tendencia permanente al resurgir de una conciencia unitaria de clase, afirmándose y oponiéndose a toda división inmediata;
-
dado el trabajo sistemático de la burguesía para desviar y quebrar la conciencia del proletariado, la organización revolucionaria es un arma decisiva para combatir los efectos perniciosos de la ideología burguesa. Su teoría (el programa comunista) y su acción militante en la clase son un poderoso antiveneno contra la pus de la propaganda capitalista.
V
El programa comunista y el principio de acción militante que de él precede son las bases de toda organización revolucionaria digna de tal nombre. Sin teoría revolucionaria, no puede haber función revolucionaria, o sea organización para la realización de ese programa. Por esto, el marxismo ha rechazado siempre cualquier desviación inmediatista o economicista, tendentes a desnaturalizar y a negar el papel histórico de la organización comunista.
VI
La organización revolucionaria es un órgano de la clase. Y quien dice órgano dice miembro vivo de un cuerpo vivo. Sin ese órgano, la vida de la clase se vería privada de una de sus funciones vitales y momentáneamente disminuida y mutilada. Por eso renace de manera constante esa función, crece y florece creando necesariamente el órgano que necesita.
VII
Ese órgano no es un simple apéndice fisiológico de la clase que se contenta y limita a obedecer sus pulsiones inmediatas. La organización revolucionaria es una parte de la clase. Ni está separada ni se confunde (es idéntica) con la clase. No es ni una mediación entre el ser y la conciencia de la clase, ni la totalidad de la conciencia de la clase. Es una forma particular de ésta, la parte más consciente. No agrupa, por lo tanto, a toda la clase, sino a su fracción más consciente y más activa. Lo mismo que el partido no es la clase, la clase no es el partido.
VIII
Al ser parte de la clase, la organización de revolucionarios no es la suma de sus partes (los militantes), ni una asociación de capas sociológicas (obreros, empleados, intelectuales). Se desarrolla como totalidad viva cuyas diferentes células tienen la función de asegurar su mejor funcionamiento. No privilegia ni a individuos ni a categorías particulares. A imagen de la clase, la organización surge como un cuerpo colectivo.
IX
Las condiciones para un pleno florecer de la organización revolucionaria son las mismas que las que permitieron y permiten el auge de la clase proletaria:
- su dimensión internacional; a imagen del proletariado, la organización nace y vive rompiendo el marco nacional impuesto por la burguesía, oponiendo al nacionalismo del capital la internacionalización de la lucha de clases en todos los países;
- su dimensión histórica; la organización como fracción más avanzada de la clase, tiene una responsabilidad histórica ante la clase.
Como memoria de la irreemplazable experiencia del movimiento obrero pasado, es la expresión más consciente de las metas generales e históricas del proletariado mundial.
Son esas condiciones las que dan tanto a la clase como a su organización política su forma unitaria.
X
La actividad de la organización revolucionaria no puede entenderse mas que como conjunto unitario cuyos componentes no están separados sino que son interdependientes:
- actividad teórica, cuya elaboración es un esfuerzo constante, y cuyo resultado no es algo fijado y terminado de una vez para siempre. Es tan necesaria como insustituible;
- actividad de intervención en las luchas económicas y políticas de la clase. Es esta la práctica por excelencia de la organización, en la cual la teoría se vuelve arma de combate por la propaganda y la agitación;
- actividad organizativa que obra por el desarrollo, el fortalecimiento de sus órganos, la preservación de las adquisiciones organizativas, sin el cual el desarrollo cuantitativo (adhesiones) no podría transformarse en desarrollo cualitativo.
XI
Muchas incomprensiones políticas y organizativas aparecidas en nuestra corriente surgieron del olvido del marco teórico con que la CCI se dotó desde su nacimiento. Tienen como origen la mala asimilación de la teoría de la decadencia del capitalismo y de las implicaciones prácticas de esa teoría en nuestra intervención.
XII
Si, en su esencia, la organización de revolucionarios no ha cambiado de naturaleza, los atributos de su función se han modificado cualitativamente entre la fase ascendente y la decadente del capitalismo. Los trastornos revolucionarios de la primera posguerra volvieron caducas algunas formas de existir de la organización revolucionaria, desarrollando otras que en el siglo XIX sólo habían aparecido embrionariamente.
XIII
El ciclo ascendente del capitalismo les dio una forma singular, y por lo tanto transitoria, a las organizaciones políticas revolucionarias:
- una forma híbrida. Tanto las cooperativas, los sindicatos, como los partidos podían coexistir en una misma organización. A pesar de los esfuerzos de Marx, la función política de la organización se vio relegada a un segundo plano, pasando la lucha sindical a primer plano;
- la formación de organizaciones de masas que agrupan a fracciones significativas de grupos sociales particulares (jóvenes, mujeres, cooperativas) e incluso a la mayoría de la clase obrera de algunos países, le dio a la organización socialista una forma aflojada que la condujo a un debilitamiento de su función original de organización revolucionaria.
La posibilidad de reformas inmediatas, tanto económicas como políticas, desplazaba el terreno de acción de la organización socialista. La lucha inmediata, gradualista, tenía primacía sobre la vasta perspectiva del comunismo que había sido afirmada en el Manifiesto.
XIV
La inmadurez de las condiciones objetivas de la revolución desembocó en una especialización de tareas ligadas orgánicamente a una atomización de la función de la organización:
- tareas teóricas reservadas a especialistas (escuelas de marxismo, teóricos profesionales);
- tareas de propaganda y agitación, llevadas por permanentes ("revolucionarios profesionales"), sindicales y parlamentarios;
- tareas organizativas ejercidas por funcionarios retribuidos por el partido.
XV
La inmadurez del proletariado, cuyas grandes masas procedían del campo o de talleres artesanos, el desarrollo del capitalismo en el marco de naciones apenas formadas, oscurecieron la función real de la organización de revolucionarios:
- el crecimiento enorme de las masas proletarizadas, sin tradiciones políticas y organizativas, sometidas a las mentiras religiosas, presas aún de la nostalgia de su anterior estado de productores independientes, dio un lugar desmesurado al trabajo de organización y de educación del proletariado. La función de la organización se veía como una inyección de conciencia y de "ciencia" en el seno de una clase inculta todavía y apenas salida de las ilusiones de su primera infancia;
- el crecimiento del proletariado en el marco de naciones industrializadas oscureció la naturaleza internacional del socialismo (se habla más de "socialismo alemán", de "socialismo inglés", que de socialismo internacional). La Primera y la Segunda Internacionales aparecen más como federación de secciones nacionales que como una misma organización mundial centralizada;
- la función de la organización se entendía como función nacional, de edificación del socialismo en cada país rematada en una federación asociada de estados "socialistas" (Kautsky).
- La organización era considerada como la del pueblo "demócrata", convocada a unirse, por las elecciones, al programa socialista.
XVI
Las características pasajeras de ese período histórico falsearon las relaciones entre partido y clase: el papel de los revolucionarios aparecía como dirigista (estado mayor). A la clase se le exigían virtudes de disciplina militar, sumisión a sus jefes. Como cualquier ejército, la clase no existía sin "jefes", a los cuales ella dejaba el encargo de cumplir sus metas (sustitucionismo) e incluso de sus medios (sindicalismo); el partido era el partido del "pueblo entero" ganado a la "democracia socialista". La función clasista del partido se empantanaba en el democratismo.
Fue contra esa degeneración de la función del partido contra lo que lucharon las izquierdas en la Segunda Internacional y en la Tercera Internacional del principio. El que la Internacional Comunista hubiera vuelto a recoger ciertos conceptos de la antigua Internacional fallida (como lo de los partidos de masas, el frentismo, el sustitucionismo, etc...) es una realidad que no tiene por qué servir de ejemplo para los revolucionarios de hoy día. La ruptura con las deformaciones de la función de la organización es una necesidad vital que se ha impuesto con la era histórica de la decadencia.
XVI bis
El período histórico abierto con la Primera Guerra Mundial implicó un cambio profundo, irreversible, de la función de los revolucionarios:
- la organización, ya esté reducida en dimensiones, ya sea partido desarrollado, ni prepara ni organiza a la clase y menos todavía la revolución, que realiza el proletariado entero;
- ni es la educadora ni el estado mayor que prepara y dirige a los militantes de la clase. La clase se educa en la lucha revolucionaria, y los "educadores" son también en realidad "educados" por esa lucha;
- ya no reconoce a grupos particulares (jóvenes, mujeres, cooperativas, jubilados, etc....).
XVII
La organización revolucionaria es pues inmediatamente unitaria, aunque no sea la organización unitaria de la clase, los Consejos obreros. Es una unidad de una unidad más vasta, el proletariado mundial que la ha engendrado:
- ya no surge nacional sino mundialmente, como una totalidad que segrega sus diferentes ramas "nacionales";
- su programa es idéntico (unicidad) en todos los países, en el este como en el oeste, en el mundo capitalista desarrollado como en los del subdesarrollado. Aunque quedan aún hoy "especificidades" nacionales, producto de la desigualdad en el desarrollo capitalista y de la pervivencia de anacronismos precapitalistas, en ningún caso pueden llevar a rechazar la unicidad del programa. Este es mundial o no es nada.
XVIII
La maduración de las condiciones objetivas de la revolución (concentración del proletariado, mayor homogeneización de la conciencia de una clase más unificada, más cualificada, de nivel intelectual y madurez superiores a los de siglos pasados) ha modificado profundamente no sólo la forma sino también los objetivos de la organización de revolucionarios:
a) por su forma:
- es una minoría más restringida que en el pasado, pero también más consciente, seleccionada por su programa y su actividad
- política;
- es más impersonal que en el siglo XIX, dejando de aparecer como organización de jefes dirigentes de la masa de militantes. Se acabó el período de jefes ilustres y de grandes teóricos. La elaboración teórica se ha vuelto tarea verdaderamente colectiva. A imagen de millones de combatientes proletarios "anónimos", la conciencia de la organización se desarrolla con la integración y la superación de las conciencias individuales en una misma conciencia colectiva;
- está más centralizada en su modo de funcionamiento, y no como la Primera y Segunda Internacionales, que quedaron en gran parte como yuxtaposición de secciones nacionales. En la era histórica en la que la revolución no puede ser sino mundial, es la expresión de la tendencia mundial al agrupamiento de revolucionarios. La centralización, al contrario de las concepciones degeneradas de la Internacional Comunista después de 1.921, no es una absorción de la actividad mundial de los revolucionarios por un partido nacional particular. Es, en cambio, la autorregulación de las actividades de un mismo cuerpo que existe en varios países, sin que una parte pueda predominar sobre las demás. La primacía del todo sobre las partes es la condición de la vida misma de éstas.
b) por sus fines:
- en la fase histórica de guerras y revoluciones, la organización vuelve a encontrar su finalidad verdadera, la de luchar por el comunismo, no ya sólo en la simple propaganda por una meta lejana, sino con su inserción directa en el gran combate por la revolución mundial;
- como lo demostró la revolución rusa, los revolucionarios surgen y no existen más que dentro, por y para la clase, a la cual no le exigen ni derechos ni privilegios. No sustituyen a la clase, la cual no les ha dado ni poderes para mandar, ni poder estatal que recibir;
- su papel consiste esencialmente en intervenir en todas las luchas de clase, cumplir plenamente con su función insustituible hasta después de la revolución, catalizar el proceso de maduración de la conciencia proletaria.
XIX
El triunfo de la contrarrevolución, la dominación totalitaria del estado, han vuelto más difícil la existencia misma de la organización revolucionaria, reduciendo la extensión misma de su intervención. En ese período de hondo retroceso, su función teórica prevaleció sobre su función de intervención, revelándose como algo vital para la conservación de los principios revolucionarios. El período de contrarrevolución demostró:
- que pequeños círculos, núcleos, minorías insignificantes y aisladas de la clase, las organizaciones revolucionarias sólo pueden desarrollarse tras la apertura de un nuevo curso histórico hacia la revolución;
- que andar "reclutando" a toda costa acarrea una pérdida de su función, sacrificando los principios ante el espejismo de la cantidad. Toda adhesión es voluntaria: es la adhesión consciente a un programa;
- que la existencia de la organización se perpetúa gracias al mantenimiento firme y riguroso de su marco teórico marxista. Lo que pierde en cantidad lo gana en calidad por medio de una severa selección teórica, política y militante;
- que es, más que en el pasado, el lugar privilegiado de la resistencia de las débiles fuerzas proletarias contra la presión gigantesca del capitalismo, fuerte éste de cincuenta años de dominación contrarrevolucionaria. Es por eso por lo que, aunque la organización no exista por y para sí misma, le es vital conservar de modo resuelto el órgano que le confío la clase, fortaleciéndolo, trabajando por el agrupamiento de revolucionarios a escala mundial.
XX
El final del período de contrarrevolución ha modificado las condiciones de existencia de los grupos revolucionarios. Se ha abierto un nuevo período, favorable al reagrupamiento de los revolucionarios. Sin embargo, este nuevo período de florecimiento es todavía un período "bisagra" en el cual las condiciones necesarias para el resurgir del partido no están aún presentes para ser suficientes, gracias a un verdadero salto cualitativo.
Por ello, durante cierto lapso de tiempo, florecerán grupos revolucionarios que, gracias al mutuo careo, a acciones comunes incluso, y a su fusión al final, plasmarán esa tendencia hacia la constitución del partido mundial. La realización de ésta depende no sólo de la apertura del curso a la revolución, sino también de la propia conciencia de los revolucionarios.
Si bien se han adelantado etapas desde 1.968, si ya ha habido una selección en el medio revolucionario, debe quedar claro que el surgimiento del partido no es ni automático ni voluntarista, teniendo en cuenta el desarrollo lento de la lucha de clases y el carácter aún inmaduro y a menudo irresponsable del medio revolucionario.
XXI
Efectivamente, tras el resurgir histórico del proletariado en 1.968, el medio revolucionario se encontró muy flaco e inmaduro, para enfrentarse al nuevo período. La desaparición o la esclerosis de las antiguas izquierdas comunistas, que habían luchado contra la corriente durante todo el período de contrarrevolución, fue un factor contrario en la maduración de las organizaciones revolucionarias. Más que lo teórico de las izquierdas (redescubierto y asimilado poco a poco) fue lo adquirido organizativamente (la continuidad orgánica) lo que se echaba en falta y sin lo cual la teoría queda como letra muerta. La función de la organización, su necesidad incluso, fueron muy a menudo incomprendidas, cuando no eran tratadas de broma.
XXI bis
A falta de una continuidad orgánica, los elementos surgidos del ambiente de después de Mayo del 68 soportaron la aplastante presión del movimiento estudiantil y "contestatario":
- adhesión a la teoría individualista de la "vida cotidiana" y de la "autorrealización";
- academicismo de círculos, en donde la teoría marxista era entendida ya como una "ciencia", ya como ética personal;
- activismo-inmediatismo, en el cual el obrerismo ocultaba con dificultad la rendición total frente a las presiones del izquierdismo;
- la descomposición del movimiento estudiantil, el desencanto ante la lentitud y lo sinuoso de la lucha de clases, han sido teorizados en la forma del modernismo. Pero el auténtico medio revolucionario se fue depurando de los elementos menos firmes, menos serios, de aquéllos para los cuales el militantismo era una ocupación dominguera o la fase suprema de la alienación.
XXII
A pesar de la confirmación arrolladora, sobre todo tras lo de Polonia, de que la crisis abría un curso de explosiones de clase cada vez más generalizadas, las organizaciones revolucionarias (y entre ellas la CCI) no se han liberado de otro peligro, peligro no menos pernicioso que el academicismo y el modernismo, el inmediatismo, cuyos hermanos son el individualismo y el diletantismo. Contra esas plagas, tiene hoy que resistir la organización revolucionaria y liquidarlas de una vez por todas si quiere mantenerse en vida.
XXIII
La CCI, en estos últimos años, ha aguantado los efectos desastrosos del inmediatismo, forma típica de la impaciencia pequeñoburguesa y última secuela de la confusión del 68. Las formas más patentes del inmediatismo han sido:
- el activismo, aparecido en la intervención y teorizado con la forma voluntarista del "reclutamiento", olvidándose de que la organización no se desarrolla artificialmente, sino orgánicamente con la selección rigurosa en base a la plataforma. El desarrollo "numérico" no es un simple hecho voluntarista, sino el fruto de una maduración de la clase y de los elementos que ella segrega;
- el localismo se plasmó en intervenciones puntuales. Pudimos ver a algunos de la CCI presentar a "su" sección local como propiedad personal, entidad autónoma, cuando sólo puede ser parte de un todo. La necesidad de la organización internacional fue incluso negada, hasta ridiculizada, no viendo en ella más que "bluf", o, en el mejor de los casos un "enlace" formal entre secciones;
- el economicismo, combatido ya por Lenin, que se expresó en un espíritu "huelguicultor", considerando cada huelga en sí misma y no situándola e integrándola en el marco mundial de la lucha de la clase. Muchas veces, la función política de nuestra corriente ha quedado relegada a segundo plano. Nos hemos considerado en algunas ocasiones como "botijeros" o "técnicos" de la lucha al servicio de los obreros, preconizando la preparación material de la lucha futura como algo primordial;
- "el seguidismo", último avatar de esas incomprensiones sobre el papel y la función de la organización, concretado en esa tendencia a ir detrás de las huelgas, ocultando sus banderas e insignias. Hubo vacilaciones en la denuncia clara e intransigente de cualquier forma oculta de sindicalismo o neosindicalismo. Los principios se dejaban en casa para así "pegarse" mejor al movimiento y tener eco inmediatamente, "ser reconocidos" por la clase al precio que fuera;
- el obrerismo es, en fin, la síntesis rematada de esas aberraciones. Igual que entre los izquierdistas, algunos se han dedicado a cultivar la demagogia más rastrea, oponiendo "obreros" e "intelectuales", "base" y "cumbre" en el seno de la organización.
La marcha de cierta cantidad de compañeros demuestra que el inmediatismo es una enfermedad que deja gravísimas secuelas, desembocando sin remedio en la negación de la función política de la organización, en tanto que cuerpo teórico y programático.
XXIV
Todas esas desviaciones, de tipo izquierdista, no son el fruto de una insuficiencia teórica de la Plataforma de la organización. Son expresión de una mala asimilación del marco teórico, y, en particular, de la teoría de la decadencia del capitalismo, decadencia que modifica profundamente las formas de actividad y de intervención de la organización de revolucionarios.
XXV
Por todo ello, la CCI debe combatir con vigor contra cualquier abandono del marco programático, abandono que desemboca fatalmente en el inmediatismo en el análisis político. La CCI tiene que luchar con decisión:
- contra el empirismo. La fijación en lo eventual del acontecimiento, en lo contingente, lleva fatalmente a la vieja concepción de los "casos particulares", matriz eterna de toda clase de oportunismos;
- contra toda tendencia a la superficialidad, que se expresa en el espíritu rutinario y en la pereza intelectual:
- contra cierta desconfianza o vacilación ante el trabajo teórico. No hay que oponer lo "bonito" de la intervención a lo "aburrido" de la teoría, puesto que no se oponen. La teoría no deberá nunca entenderse como coto reservado a especialistas en marxismo. Es el fruto de la reflexión colectiva y de la participación de todos a la reflexión.
XXVI
Para preservar lo adquirido tanto teórica como organizativamente, hay que liquidar sin falta las secuelas del diletantismo, forma infantil del individualismo:
- trabajo con altibajos, sin método, a corto plazo;
- trabajo individual, expresión del "diletantismo artesano";
- irresponsabilidad política en la formación de tendencias prematuras y artificiales;
- dimisión o huida ante sus responsabilidades.
La organización no está al servicio de los militantes en su vida cotidiana. Al revés, los militantes luchan cotidianamente para insertarse en el amplio trabajo de la organización.
XXVII
La comprensión clara de la función de la organización en período de decadencia es la condición necesaria para nuestro propio auge en el período decisivo de estos años ochenta
Aunque la revolución no es un problema de organización, sí que tiene problemas organizativos que resolver, incomprensiones que superar, para que la minoría de revolucionarios pueda existir como organismo de la clase.
XXVIII
La existencia de la CCI viene garantizada por la reapropiación del método marxista, que es la brújula más segura para entender lo que acontece y para intervenir en ello. Sólo a largo plazo puede entenderse y desarrollarse cualquier trabajo de organización. Sin método, sin ánimo colectivo, sin esfuerzo permanente del conjunto de los militantes, sin ánimo perseverante que elimine la impaciencia inmediatista, no podrá exisitr verdadera organización revolucionaria. El proletariado mundial ha confiado a la CCI un órgano cuya existencia es un factor necesario en los combates futuros.
XXIX
La tarea de la organización revolucionaria es, mucho más que en el siglo pasado, algo difícil. Exige más de cada cual. Tiene que aguantar todavía los últimos efectos de la contrarrevolución y los contragolpes de una lucha de clases marcada todavía por avances y retrocesos. Aunque ya no tiene que soportar la agobiante y destructiva atmósfera de la larga noche de la contrarrevolución triunfante, aunque hoy despliega su actividad en un período favorable para la eclosión de la lucha de clases y la apertura de un curso hacia explosiones generalizadas a nivel mundial. La organización debe saber retroceder en orden cuando la lucha recae y la clase retrocede momentáneamente.
Por eso es por lo que hasta la revolución, la organización revolucionaria deberá saber luchar resueltamente contra el ambiente de incertidumbres y hasta de desmoralización en la clase. La defensa de la integridad de la organización en sus principios y en su función es primordial. Saber resistir sin flaquezas ni aislacionismos, es para los revolucionarios saber preparar las condiciones de la victoria futura. Para ello, la lucha teórica más encarnizada contra las desviaciones inmediatistas es vital para que la teoría revolucionaria pueda ser un día de las masas.
Al liberarse de las secuelas del inmediatismo, al volverse a apropiar de la tradición viva del marxismo, preservada y enriquecida por las izquierdas comunistas, la organización demostrará en la práctica que es el instrumento insustituible que el proletariado ha delegado para poder estar a la altura de sus tareas históricas.
Claúsulas adicionales
En los períodos de luchas generalizadas y de movimientos revolucionarios es cuando la actividad de los revolucionarios tendrá un impacto directo, decisivo incluso, puesto que:
- la clase obrera se encuentra entonces ante un enfrentamiento decisivo con su enemigo mortal: imponer la perspectiva proletaria o ceder a las mentiras, a las provocaciones y dejarse aplastar por la burguesía.
- la clase obrera soporta en su propio seno, incluso en sus asambleas y consejos, el trabajo de sabotaje y de zapa de los agentes de la burguesía que usarán todos los medios para frenar y desviar la lucha.
- La presencia de los revolucionarios para que se habran camino las orientaciones políticas claras que el propio movimiento contiene y acelerar el proceso de homogeneización de la conciencia de clase, es entonces, como así lo han demostrado las experiencias de la revolución en Rusia y en Alemania, un factor dominante que puede inclinar las cosas hacia uno u otro lado. Recordemos el papel capital de los revolucionarios tal como lo define Lenin en las Tesis de Abril: "Reconocer que nuestro partido está en minoría y que no es, por ahora, sino una débil minoría en la mayor parte de los soviets de diputados obreros, frente al bloque de todos los oportunistas pequeño burgueses caídos bajo la influencia de la burguesía y que extienden esta influencia al proletariado (...). Explicar a las masas que los soviets son la única forma posible de gobierno revolucionario y que, por consiguiente, nuestra tarea, mientras ese gobierno se deje influenciar por la burguesía, tiene que ser la de explicar con paciencia, sitemáticamente, con insistencia, a las masas los errores de sus tácticas, partiendo esencialmente de sus necesidades prácticas" (Tesis nº 4).
Desde hoy, la existencia de la CCI y la realización de sus tareas actuales son ya un trabajo de preparación indispensable para estar a la altura de las tareas venideras. La capacidad de los revolucionarios para cumplir con su papel en los períodos de lucha generalizada está condicionada por su actividad actual.
I
Esa capacidad no nace espontáneamente sino que se desarrolla mediante un proceso de aprendizaje político y organizativo. Las posiciones coherentes y formuladas claramente, así como la capacidad organizativa para defenderlas, difundirlas y profundizarlas, no es algo que cae de los cielos sino que exigen, desde ahora, una preparación. La historia nos muestra como la capacidad de los bolcheviques para desarrollar sus posiciones teniendo en cuenta la experiencia de la clase (1905, la guerra) y para reforzar la organización les permitió, al contrario de los revolucionarios en Alemania por ejemplo, desempeñar un papel decisivo en los combates revolucionarios de la clase.
En ese marco, uno de los objetivos esenciales de un grupo comunista debe ser la superación del nivel artesano de sus actividades y de su organización que es la marca típica de sus primeros pasos en la lucha política. El desarrollo, la sistematización, el cumplimiento regular y sin bruscos altibajos de sus tareas de intervención, publicación, difusión, discusión y correspondencia con elementos cercanos, debe ser algo central en sus preocupaciones. Ello supone que la organización se desarrolla mediante reglas de funcionamiento y órganos específicos que le permiten actuar no como un montón de células dispersas, sino como cuerpo único dotado de un metabolismo equilibrado.
II
Desde hoy ya, la organización de revolucionarios es también un polo de agrupamiento político internacional coherente para los grupos políticos, círculos de discusión y grupos obreros dispersos que surgen y van a surgir por el mundo con el desarrollo de las luchas. La existencia de una organización internacional comunista con prensa e intervención les da a esos grupos la posibilidad, mediante la confrontación de posiciones y experiencias, de ubicarse y desarrollar la coherencia revolucionaria de sus posiciones y si es caso, unirse a la organización comunista internacional. Las posibilidades de desaparición, de desánimo, de degeneración (por activismo, localismo o corporativismo por ejemplo) serían tanto más grandes de no existir ese polo. Con el desarrollo de las luchas y la aproximación del período de enfrentamiento revolucionario, ese papel tendrá cada vez más importancia con respecto a los elementos que surgen directamente de la clase en lucha.
Cada día más y más, la clase obrera se verá cara a cara con su enemigo mortal. Aunque el derrocamiento del poder burgués no sea inmediatamente realizable, los choques serán violentos y pueden ser decisivos para la continuación de la lucha. Por eso, los revolucionarios deben intervenir ya, conforme a sus medios, en el seno de la lucha de su clase:
- para que las luchas obreras vayan lo más lejos posible y se realicen todas las potencialidades que contienen;
- para que se plantee la mayor cantidad de problemas y que la mayor cantidad de lecciones puedan ser sacadas en el marco de las perspectivas políticas generales.
Enero 1982
Series:
Herencia de la Izquierda Comunista:
Revista Internacional nº 31 4º Trimestre 1982
- 3657 lecturas
El proletariado de Europa Occidental en una posición central de la generalización de la lucha de clases
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 215.94 KB |
- 5560 lecturas
«Decimonovena pregunta: ¿Podrá producirse esta revolución en un solo país?
Respuesta: No. Ya por el mero hecho de haber creado el mercado mundial, la gran industria ha establecido tal vinculación mutua entre todos los pueblos de la tierra, y especialmente entre los civilizados, que cada pueblo depende de lo que ocurra en los otros. Además, ha equiparado hasta tal punto el desarrollo social entre todos los países civilizados que, en todos esos países, la burguesía y el proletariado se han convertido en las dos clases decisivas de la sociedad, y el antagonismo entre esas dos clases es hoy el antagonismo fundamental de la sociedad. La revolución comunista, por consiguiente, no será una revolución meramente nacional, sino una revolución que transcurrirá en forma simultánea en todos los países civilizados, es decir, al menos en Inglaterra, Norteamérica, Francia y Alemania. Se desarrollará en cada uno de esos países, más rápida o más lentamente según posean una industria más desarrollada, una mayor riqueza nacional o una masa más considerable de fuerzas productivas. Por ello su ejecución será más lenta y deparará mayores dificultades en Alemania, y será más rápida y más fácil en Inglaterra. Ejercerá, asimismo, una considerable repercusión en todos los demás países del globo, modificando por completo su modo de desarrollo de hasta este momento, y acelerándolo en gran medida. Es una revolución universal y, por ello, también se desarrollará en un terreno universal” (Engels, “Principios del comunismo”[1]).
1.- Desde el alba del movimiento obrero, éste ha afirmado el carácter mundial de la revolución comunista. En todos los tiempos, el internacionalismo ha sido la piedra angular de los combates de la clase obrera y del programa de sus organizaciones políticas. Cualquier puesta en cuestión de este principio esencial ha sido, siempre, sinónimo de ruptura con el campo proletario y de adhesión al campo burgués. Pero que, desde hace más de un siglo, los revolucionarios tengan claro que el movimiento de la revolución se confunde con el proceso de la generalización mundial de las luchas obreras, no significa que en todas las épocas del movimiento obrero se hayan comprendido con claridad, las condiciones y las características de este proceso, e incluso en ciertos momentos se ha llegado incluso a retroceder en la conciencia de esta cuestión. Así, durante más de sesenta años, el movimiento obrero ha arrastrado el lastre de dos ideas erróneas:
- Que es la guerra imperialista lo que crea las condiciones más favorables para que estalle el movimiento revolucionario;
- Que éste se desencadenará primero en los países donde la burguesía es más débil (en el llamado “eslabón más débil de la cadena imperialista”) para desde ahí extenderse a los países más desarrollados.
Estas dos ideas no forman parte del patrimonio histórico del marxismo tal y como Marx y Engels nos lo legaron. Aparecieron, en realidad, durante la Primera Guerra Mundial, formando parte de los errores que sacralizó la Internacional Comunista (IC), y que quedaron convertidos en dogma gracias a la derrota de la revolución mundial.
Pero a diferencia de otros errores de la IC, que sí fueron enérgicamente combatidos por la Izquierda Comunista, estas dos ideas han contado en cambio, durante mucho tiempo, con la adhesión de corrientes auténticamente revolucionarias[2] y siguen siendo aún hoy “el alfa y el omega” de la perspectiva de los grupos bordiguistas.
Como muchas veces ha sucedido en el movimiento obrero, estos errores provenían de la defensa intransigente de verdaderas posiciones de clase. Así, por ejemplo:
- El primer error se derivaba de la defensa de una consigna justa - «la transformación de la guerra imperialista en guerra civil» -, adoptada por el Congreso internacional de Stuttgart en 1907, y retomada durante la primera guerra mundial por Lenin y los bolcheviques para combatir a las corrientes pacifistas que reclamaban un arbitraje para poner fin a la guerra, y a los social-chauvinistas que sólo veían posible la paz con la victoria de su país;
- El segundo error se originó en el combate que libraron los revolucionarios, y especialmente los bolcheviques, contra las corrientes reformistas y burguesas (mencheviques, “kautskystas”, etc.) que negaban cualquier posibilidad de que en Rusia se diera una revolución proletaria, y que asignaban al proletariado de ese país la tarea, únicamente, de apoyar a la burguesía democrática.
El triunfo de la revolución de 1917 en Rusia demostró la validez de las posiciones de principio defendidas por los bolcheviques, sobre todo, que la guerra mundial, característica del siglo XX pone de manifiesto que el sistema capitalista, como un todo, ha entrado en su fase de declive histórico, lo que plantea la necesidad de la revolución socialista como única alternativa. Sin embargo, el aislamiento internacional de esta primera tentativa proletaria no permitió ver que los bolcheviques no habían acabado de desarrollar con total claridad posiciones que eran esencialmente justas, pero que aún defendían con argumentos erróneos. El triunfo definitivo de la contrarrevolución mundial permitió la utilización sistemática de esas debilidades como justificación de la política burguesa de los partidos que se autoproclamaban “obreros”. La denuncia de esta política burguesa no puede, por tanto, limitarse a una simple reafirmación de las verdaderas posiciones de Lenin y la IC, que es lo que nos proponen los bordiguistas, sino que exige una crítica de los errores heredados del pasado, y el rechazo de todas aquellas formulaciones que se prestan a una explotación interesada por parte de la burguesía.
2.- La CCI ha emprendido, desde hace ya un tiempo, una crítica de las tesis que defienden que es la guerra imperialista lo que proporciona las condiciones óptimas para la revolución, y la generalización de los combates que la condicionan. En cambio, y aunque en nuestros análisis lo rechazamos implícitamente, no hemos combatido aún, explícita y específicamente, la “teoría del eslabón más débil”. Esto es lo que nos proponemos con el siguiente texto, ya que:
- Ambas tesis están estrechamente relacionadas tanto desde el punto de vista de las circunstancias históricas de su surgimiento, como de la visión del mundo capitalista y de la revolución que llevan implícitas. Toda crítica de una de ellas, para ser completa, debe apoyarse en la crítica de la otra;
- La teoría del “eslabón más débil”, más aún que la tesis de la “guerra, condición de la revolución”, abre las puertas a análisis peligrosos e incluso burgueses. Esta tesis es una adaptación de la idea del “desarrollo desigual del capitalismo”, invocada por la teoría del “socialismo en un solo país”[3], como por el “tercermundismo” de maoístas y trotskistas. Hay que decir también que, en el campo proletario, esta teoría ha llevado a los bordiguistas, y a Mattick, a afirmar que, en ciertas “áreas geográficas”, lo que estaría a la orden del día sería la revolución democrático-burguesa, y a saludar “el progresismo” del Che Guevara o de Hô Chi Minh[4].
- Incluso grupos sin inclinaciones tercermundistas no han sido inmunes al peso de la idea del “eslabón más débil”, cuando analizaron la situación en Polonia desde el verano de 1980, expresando tendencias tanto a sobrestimar el nivel de las luchas (como le sucedió sobre todo a la Communist Workers’ Organization que reclamaba la «revolución ya ahora»), como a magnificar la repercusión en el proletariado mundial de la instauración del estado de guerra en aquel país.
Si bien la CCI ha señalado nítidamente que la perspectiva revolucionaria pasa por la generalización de los combates de clase, no hemos explicitado hasta hoy las características de esa generalización, y no hemos respondido a las siguientes cuestiones:
- ¿Se presentará esta generalización como una convergencia de una serie de movimientos paralelos que afectarán a todos los países del mundo?
- Si, por el contrario, esta generalización se presenta como un seísmo cuyas ondas de choque irradian hacia todos los países ¿Dónde se situará el epicentro de tal seísmo?, ¿Podemos encontrarlo en cualquier sitio y, sobre todo, podrá situarse en los supuestos “eslabones débiles”, es decir alejado de las principales concentraciones industriales?
La cuestión del “eslabón más débil” atañe a la visión de la perspectiva histórica de la revolución. Por ello debemos plantear el marco de análisis de las condiciones generales de la revolución.
3.- Según el punto de vista clásico del marxismo, tal y como se muestra por ejemplo en el Manifiesto Comunista, las condiciones de la revolución comunista son, esquemáticamente, las siguientes:
a) Desarrollo suficiente de las fuerzas productivas hasta llegar a un punto en que las relaciones de producción que en el pasado habían permitido su desarrollo, se convierten en una traba para ello. Se crean así las condiciones materiales para la puesta en marcha de un proceso de transformación de estas relaciones de producción (necesidad y posibilidad material de la revolución)[5].
b) Desarrollo de la clase revolucionaria, «enterradora», de la vieja sociedad moribunda, «encargada de ejecutar la sentencia pronunciada por la historia».
Estas condiciones que son válidas para todas las revoluciones de la historia (especialmente para la revolución burguesa) se expresan más particularmente en el caso de la revolución proletaria de la forma siguiente:
- Las premisas materiales de la revolución, es decir el desarrollo de las fuerzas productivas y la crisis histórica de las relaciones de producción capitalistas, se dan a escala mundial, y no en tal o cual país o región del mundo (lo que sí sucedía, en cambio, en las revoluciones burguesas).
- La crisis de las relaciones de producción toma en el caso del capitalismo la forma de una crisis de sobreproducción. Una sobreproducción respecto a los mercados solventes y no, desde luego, en cuanto a las necesidades humanas.
- Por primera vez en la historia la clase revolucionaria es, al mismo tiempo, la clase explotada de la vieja sociedad. Al no disponer de ningún poder económico en esta sociedad, su fuerza reside, mucho más que en el caso de anteriores clases históricas, en su número, en su concentración en los lugares de producción, en su educación y en su conciencia.
4.- Las condiciones materiales de la revolución comunista están ya dadas a escala planetaria desde la Primera Guerra Mundial. Ahí Lenin acertaba plenamente al ver la naturaleza de la revolución en Rusia como resultado de la situación mundial, y no como producto de las características especiales de ese país, como sí hacían en cambio los mencheviques y como siguen haciendo aún hoy numerosos grupos consejistas[6]. Que el conjunto del capitalismo haya entrado ya en su fase de decadencia no quiere decir, en absoluto, que se hayan borrado las enormes diferencias existentes entre las diferentes regiones del mundo en cuanto al desarrollo de las fuerzas productivas, y, en particular la principal de ellas, el proletariado.
La ley del desarrollo desigual del capitalismo, en cuyas extrapolaciones Lenin y sus epígonos basaron su tesis del “eslabón más débil”, se manifestó, en el periodo ascendente del capitalismo, en un brioso empuje de los países más retrasados tendente a recortar las diferencias e incluso superar el nivel de los más desarrollados. Este fenómeno, en cambio, tiende invertirse a medida que el sistema, en su conjunto, se va aproximando a sus límites históricos objetivos y se muestra incapaz de extender el mercado mundial al nivel que exige el desarrollo de las fuerzas productivas. Alcanzados sus límites históricos, el sistema en decadencia, no ofrece ya posibilidades de igualación en el desarrollo, sino que, por el contrario, tiende al estancamiento de todo desarrollo, al despilfarro de las fuerzas productivas y a la destrucción. Lo que se recorta es la distancia que separa a los países más desarrollados de la situación que en cuanto a convulsiones económicas, miseria, y medidas de capitalismo de Estado, existe en los países más atrasados. Si durante el siglo XIX el país más avanzado, Inglaterra, marcaba porvenir a los demás, hoy son los países del Tercer mundo los que indican, en cierto modo, el porvenir a los más desarrollados[7].
Pero ni siquiera en estas condiciones veremos nunca una verdadera “igualación” de la situación de los distintos países. Aunque la crisis mundial no perdona a ningún país, ejerce sus efectos más devastadores no tanto en los más desarrollados y poderosos, sino en los que llegaron con retraso a la arena económica mundial y que ven cegada definitivamente la vía a su desarrollo económico precisamente por las potencias más antiguas[8].
Así la “ley del desarrollo desigual” que en su momento favoreció cierta igualación de las situaciones económicas, se convierte hoy en factor de agravación de las desigualdades entre los países. Aunque la solución a las contradicciones de la sociedad – la revolución proletaria mundial -, sigue siendo unitaria e idéntica en todos los países, no es menos cierto, sin embargo, que el conjunto de la burguesía entra en el período de su crisis histórica arrastrando notables diferencias entre distintas zonas geoeconómicas.
Lo mismo le sucede al proletariado, es decir que afronta su tarea histórica de forma unitaria, pero que también presenta diferencias importantes entre los diversos países y regiones. Este segundo punto se deriva, en efecto, del primero, ya que las características del proletariado de un país y notablemente las que determinan su fuerza (su número, su concentración, su educación, su experiencia), dependen estrechamente del desarrollo del capitalismo en ese país.
5.- Para establecer la perspectiva revolucionaria sobre bases sólidas hemos de tener en cuenta, integrándolas en ella, estas diferencias que nos lega el capitalismo. Pero no podemos deducir conclusiones falsas de premisas justas y, sobre todo, no esperar que el punto de partida de la revolución se dé precisamente, donde no puede hacerlo, a diferencia de lo que postulan los “leninistas” con su “teoría del eslabón más débil”.
Esta teoría se basa en transponer, sin más, un principio de la ciencia física (“una cadena sometida a una tensión se rompe por su punto más débil”) a la esfera de lo social. Pero así se está obviando una diferencia, que en esta ocasión es esencial, entre el mundo inorgánico y el mundo orgánico vivo, y sobre todo el mundo de lo humano.
Una revolución social no consiste simplemente en la ruptura de una cadena, en el estallido de la vieja sociedad. Se trata sobre todo de una acción para, simultáneamente, edificar la nueva sociedad. No es un acto mecánico sino un hecho social indisolublemente ligado a los antagonismos de intereses humanos, a la voluntad y a las aspiraciones de las clases sociales, y a su lucha.
Al quedar prisionera de esta visión mecanicista, la “teoría del eslabón más débil” se dedica a escrutar los puntos geográficos donde el cuerpo social es más frágil, para situar en ellos su perspectiva. Ahí está la raíz de su error teórico.
El marxismo – el de Marx y Engels – jamás ha tenido tal concepción de la historia. Para ellos las revoluciones sociales no se producen allí donde la antigua clase dominante es más débil o su estructura está menos desarrollada, sino al contrario, allí donde su estructura alcanzó la mayor madurez compatible con las fuerzas productivas, y donde la clase portadora de las nuevas relaciones sociales y llamada a destruir las antiguas, es más fuerte. Mientras Lenin buscaba e insistía en el punto de mayor debilidad de la burguesía, Marx y Engels buscaron e insistieron en los puntos donde el proletariado es más fuerte, está más concentrado, y más apto para operar la transformación social.
Aunque la crisis golpee antes y con mayor brutalidad en los países subdesarrollados - a causa de su debilidad económica y su falta de margen de maniobra -, nunca debemos perder de vista que la crisis tiene su origen en la sobreproducción y, por tanto, en el centro del capitalismo. Esto abunda en que las condiciones para una respuesta a la crisis, y para su superación, están fundamentalmente en esos grandes centros del capitalismo.
6.- Los defensores acérrimos de “la teoría del eslabón más débil” replicarán a esos argumentos que lo que confirma la certeza de sus concepciones es la revolución de Octubre de 1917, pues ya se sabe, desde Marx, que «en la práctica es donde el hombre demuestra la verdad, la validez de su pensamiento». Lo que importa es, sin embargo, como se lee, como se interpreta esa “práctica”, como se distingue la excepción de la regla. Por ello no puede “estirarse” la significación de la revolución de 1917. Y, del mismo modo que no sirve para demostrar que la guerra proporciona condiciones más favorables para la revolución, tampoco prueba la validez de “la ley del eslabón más débil”. Por las siguientes razones:
1) Rusia es en 1917, a pesar de su atraso económico global, la quinta potencia industrial del mundo, con inmensas concentraciones obreras en algunas ciudades, sobre todo en Petrogrado. La fábrica Putilov era, entonces, la más grande del mundo con 40 mil trabajadores.
2) La revolución de 1917 se produce en plena guerra mundial, lo que limitó las posibilidades de la burguesía de otros países ayudar inmediatamente a la burguesía rusa.
3) El país es, además, el más extenso del mundo - la sexta parte de la superficie del globo -, lo que complicó aún más la respuesta de la burguesía mundial, como pudo verse durante la guerra civil.
4) Es la primera vez (exceptuando las tentativas prematuras y abocadas al fracaso de la Comuna de París y de 1905) que la burguesía se confronta a una revolución proletaria, por lo que ésta se ve sorprendida:
a) tanto en la misma Rusia donde no comprende a tiempo la necesidad de retirarse de la guerra imperialista,
b) como a escala internacional, donde corre importantes riesgos continuando la guerra imperialista durante más de un año.
Respecto a esto último hay que tener en cuenta que la burguesía sí sacó en cambio las lecciones de Octubre de 1917 para aplicarlas contra la revolución en Alemania. Apenas estalló la revolución en este país en Noviembre de 1918, los imperialistas detuvieron la guerra, y pusieron en práctica una estrecha colaboración entre sus diferentes sectores con el fin de aplastar a la clase obrera: liberación de prisioneros alemanes en los países de la “Entente”, derogación de los acuerdos de armisticio y de paz que permitieron al ejército alemán disponer de 5.000 ametralladoras, etc.
Esta toma de conciencia por parte de la burguesía del peligro proletario se confirmó posteriormente ante la Segunda Guerra Mundial[9], así como durante las hostilidades de esta segunda carnicería imperialista. También los revolucionarios más lúcidos han puesto de relieve la estrecha colaboración de los distintos sectores de la burguesía mundial frente a la lucha de clases en Polonia 1980-81.
Aunque sólo fuera por este último factor – es decir que la burguesía no se vería sorprendida hoy como sí lo fue en el pasado – resulta completamente vano esperar una repetición de las condiciones en que se desarrolló la revolución de 1917.
Mientras los movimientos importantes de la clase obrera se circunscriban a los países de la periferia capitalista (como es el caso de Polonia) y aunque tales movimientos lleguen a desbordar por completo a la burguesía local, la Santa Alianza de todas las burguesías del mundo, con las más poderosas a su cabeza, conseguirá establecer un cordón sanitario económico, político, ideológico e incluso militar, para cercar a los sectores proletarios afectados[10].
Sólo cuando la lucha proletaria afecte al corazón económico y político del dispositivo capitalista, es decir cuándo:
- Resulte por tanto imposible poner en marcha de un cordón sanitario económico, pues estarán afectadas las economías más ricas.
- No surta efecto el condón sanitario político porque estaremos ante una confrontación entre el proletariado más desarrollado y la burguesía más poderosa.
Entonces, y sólo entonces, esta lucha dará la señal de la extensión revolucionaria mundial.
Como dijimos anteriormente representar el mundo capitalista con la imagen de una cadena es falso. Es más verosímil el ejemplo de una red o, mejor aún, de un tejido orgánico, de un cuerpo vivo. La herida que no afecte a sus órganos vitales acabará cicatrizando, y además el capital no dudará en segregar los anticuerpos necesarios para eliminar el riesgo de infección. Sólo atacando el corazón y el cerebro de la bestia capitalista, el proletariado conseguirá acabar con ella.
7.- La historia ha situado, desde hace siglos, el corazón y el cerebro del mundo capitalista en Europa Occidental. Ahí donde el capitalismo dio sus primeros pasos, la revolución mundial dará los suyos, pues ambas cosas están estrechamente relacionadas. Ahí es donde están reunidas en su forma más avanzada todas las condiciones para la revolución que antes hemos enumerado.
Las fuerzas productivas más desarrolladas, las concentraciones obreras más importantes, el proletariado más cultivado (por las propias necesidades tecnológicas de la producción moderna), se haya en tres grandes zonas del mundo: Europa, América del Norte y Japón. Pero estas zonas no tienen sin embargo las mismas potencialidades para la revolución.
Por un lado Europa Central y Oriental están atadas al bloque imperialista más atrasado, de ahí que las grandes concentraciones obreras de esos países (recordemos que Rusia tiene el mayor número de obreros industriales del mundo) hacen funcionar un potencial industrial atrasado, y hacen frente a condiciones económicas (sobre todo la penuria), que no son las más propicias para el desarrollo de un movimiento que tenga por perspectiva el establecimiento de la sociedad socialista.
En esos países, por otro lado, sigue pesando muy duramente la losa de la contrarrevolución en la forma de un régimen político totalitario, sin duda rígido y frágil, pero, precisamente por ello, el proletariado tiene muchas más dificultades para superar las mistificaciones democráticas, sindicales, nacionalistas, e incluso religiosas. En estos países se desarrollarán, como así ha sucedido hasta el presente, explosiones obreras violentas, acompañadas siempre que sea necesario del surgimiento de fuerzas destinadas a desorientarlas, como es el caso de Solidarnosc, pero no podrán ser el escenario del desarrollo de la conciencia obrera más avanzada.
Por otra parte, zonas como Japón o América del Norte, aunque reúnen la mayor parte de los elementos necesarios para la revolución, no son tampoco las más favorables para el desencadenamiento del proceso revolucionario dada la falta de experiencia y al retraso ideológico del proletariado. Esto que se ve más claro en el caso de Japón, es igualmente válido para Norteamérica, donde el movimiento obrero se ha desarrollado como apéndice del existente en Europa, y donde, además, el peso de factores específicos tales como el mito de la “frontera”, o el hecho de tener un nivel de vida más elevado, permite a la burguesía asegurarse un control ideológico sobre los obreros mucho más sólido que en Europa. Esto se pone de manifiesto, por ejemplo, en la ausencia de grandes partidos burgueses con tintes “obreros”. Con esto no queremos decir, a diferencia de lo que defienden los trotskistas, que este tipo de partidos expresen la más mínima conciencia proletaria, sino evidenciar que precisamente dado que el grado de experiencia, de politización y de conciencia de los proletarios es más débil, que hay una mayor adhesión a los valores clásicos del capitalismo, éste puede prescindir de las formas más elaboradas de mistificación y encuadramiento de la clase obrera.
Es pues en Europa Occidental, ahí donde el proletariado tiene una más larga experiencia de lucha; donde, desde hace décadas, se confronta directamente a los engaños anti obreros más elaborados, donde la clase obrera podrá desarrollar plenamente la conciencia política indispensable para su lucha por la revolución.
No se trata, en manera alguna, de una visión “eurocentrista”. El mundo burgués que se desarrolló a partir de Europa generó el proletariado más antiguo y, por tanto, el que acumula una experiencia más vasta. El mundo burgués ha concentrado en un pequeño espacio físico una gran cantidad de naciones avanzadas, lo que facilita el desarrollo de un internacionalismo práctico, la conjunción de las luchas proletarias de diferentes países (no es casualidad que el proletariado inglés fuese el pilar de la fundación de la Primera Internacional, como tampoco que el alemán lo fuera de la Segunda). Por último, la historia ha colocado en Europa la frontera entre los dos bloques imperialistas de este final del siglo XX. Más aún la ha situado en Alemania, país “clásico” del movimiento obrero.
Lo anterior no quiere decir que la lucha de clases o la actividad de los revolucionarios, carezca de sentido en otras regiones del mundo. La clase obrera es una. La lucha de clases existe en todos los lugares donde se enfrentan proletarios y capital. Las enseñanzas de las diferentes manifestaciones de esta lucha ocurran donde ocurran, son válidas para toda la clase. En particular la experiencia de las luchas en los países de la periferia influenciará la lucha en los países centrales. La revolución será, igualmente, mundial y afectará a todos los países. Las corrientes revolucionarias de la clase serán valiosísimas en todos los lugares donde el proletariado se enfrente con la burguesía, es decir, en todo el mundo.
Tampoco afirmamos que el proletariado habrá ganado la partida cuando haya derribado el Estado capitalista en los grandes países de Europa Occidental. El último acto de la revolución, el que probablemente será decisivo, se jugará en los dos grandes monstruos imperialistas: Rusia y, sobre todo, Estados Unidos.
Lo que queremos decir es, lisa y llanamente, que:
- La generalización mundial de las luchas no tendrá la forma de una convergencia de una serie de luchas paralelas en los diferentes países, todas al mismo nivel y con la misma importancia, sino que se desarrollará a partir de combates que afecten a los centros vitales de la sociedad.
- El epicentro del futuro seísmo revolucionario venidero se situará en el corazón industrial de Europa Occidental, donde se reúnen las condiciones óptimas para la toma de conciencia y la capacidad de combate revolucionario de la clase obrera. Esto confiere al proletariado de esta zona el papel de vanguardia del conjunto del proletariado mundial.
Esto quiere decir también que la hora de la generalización mundial de las luchas obreras, la hora de los enfrentamientos revolucionarios, sonará cuando el proletariado de estos países haya desmontado las trampas más sofisticadas tendidas por la burguesía, especialmente la de la izquierda en la oposición.
El camino es largo y difícil y no hay atajos. En Polonia pudo desarrollarse la huelga de masas, pero cayó a continuación en el atolladero sindicalista. Sólo cuando se supere ese atolladero, la huelga de masas y con ella (como dijo Rosa Luxemburgo) la revolución, podrá desplegarse en Europa Occidental y en el mundo entero. El camino es largo, pero no hay otro.
F.M.
[2] En mayo de 1952, nuestro "antecesor directo", INTERNATIONALISME (GCF), escribió: "El proceso de toma de conciencia revolucionaria por parte del proletariado está directamente ligado al retorno de las condiciones objetivas en las que esta conciencia puede tener lugar. Estas condiciones pueden reducirse a una, la más general, que el proletariado sea expulsado de la sociedad, que el capitalismo no logre ya asegurar sus condiciones materiales de existencia. Es en el clímax de la crisis cuando se puede dar esta condición. Y este clímax de la crisis, en la etapa del capitalismo de Estado, está en la guerra".
[3] Esta teoría fue adoptada por el XIV Congreso del PCUS en diciembre de 1925 bajo el impulso de Stalin y significó la aniquilación en dicho partido del internacionalismo y por tanto selló su abandono definitivo del campo proletario culminando un largo proceso de degeneración. Este cáncer se extendió a los diferentes partidos comunistas empujándolos a convertirse igualmente en instrumentos de su respectivo capital nacional
[4] El prefacio del volumen 1 de las Obras selectas de Lenin en francés, escrito por los plumíferos a sueldo de la antigua Academia de Ciencias de la URSS, es esclarecedor: "En los artículos "La consigna de los Estados Unidos de Europa" y "El programa militar de la revolución proletaria", partiendo de la ley del desarrollo desigual del capitalismo, descubierta por él, Lenin sacó la brillante conclusión de la posibilidad de la victoria del socialismo al principio en unos pocos países capitalistas o incluso en uno. La desigualdad del desarrollo económico y político es una ley absoluta del capitalismo. De ello se desprende que la victoria del socialismo es posible al principio en un pequeño número de países capitalistas o incluso en un solo país capitalista” (p.651 de la edición francesa). Añadiendo a continuación: “Este fue el mayor descubrimiento de nuestra era. Se convirtió en el principio rector de todo el trabajo del Partido Comunista en su lucha por la victoria de la revolución socialista y la construcción del socialismo en nuestro país. La teoría de Lenin sobre la posibilidad de la victoria del socialismo en un solo país dio al proletariado una clara perspectiva de la lucha, dio rienda suelta a la energía e iniciativa de los proletarios de cada país para marchar contra su burguesía nacional, inspiró al partido y a la clase obrera una firme confianza en la victoria”. (Instituto de Marxismo-Leninismo en el CC del U.S.C.P. 1960).
[5] ” Al llegar a una fase determinada de desarrollo las fuerzas productivas materiales de la sociedad entran en contradicción con las relaciones de producción existentes o, lo que no es más que la expresión jurídica de esto, con las relaciones de propiedad dentro de las cuales se han desenvuelto hasta allí. De formas de desarrollo de las fuerzas productivas, estas relaciones se convierten en trabas suyas, y se abre así una época de revolución social” (Marx Prólogo a la Contribución a la Crítica de la Economía Política https://www.marxists.org/espanol/m-e/1850s/criteconpol.htm [72] )
[6] Para una crítica documentada de la falsa visión consejista ver Octubre de 1917, principio de la revolución proletaria https://es.internationalism.org/revista-internacional/197801/1066/octubre-de-1917-principio-de-la-revolucion-proletaria-i [55] y https://es.internationalism.org/revista-internacional/197801/2362/octubre-1917-principio-de-la-revolucion-proletaria-ii [56]
[7] Los bordiguistas llegaron al colmo de la aberración cuando reprocharon la pusilanimidad y la falta de combatividad de Allende y de la burguesía democrática chilena y cuando cantaron el "radicalismo" de las masacres cometidas por los "jemeres rojos".
[8] El espectacular desarrollo de algunos países del tercer mundo (Singapur, Taiwán, Corea del Sur, Brasil) gracias a unas condiciones geoeconómicas muy específicas no debe ser el árbol que esconde el bosque. Además, para algunos de estos países, ha llegado la hora de la verdad, de una caída aún más espectacular que la subida.
[9] Ver Informe sobre el curso histórico https://es.internationalism.org/revista-internacional/201804/4294/el-curso-historico [73]
[10] En Polonia el papa -entonces Juan Pablo II, de origen polaco- colaboró estrechamente con la burguesía “atea” del régimen ruso y de su satélite polaco para aplastar la huelga de masas obrera. Sobre esta ver Polonia (agosto de 1980): Hace 40 años, el proletariado mundial retomaba de nuevo la huelga de masas https://es.internationalism.org/content/4597/polonia-agosto-de-1980-hace-40-anos-el-proletariado-mundial-retomaba-de-nuevo-la-huelga [74]
Herencia de la Izquierda Comunista:
Notas sobre la consciencia de la burguesía decadente
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 175.63 KB |
- 1437 lecturas
Publicamos a continuación un artículo aparecido en nuestra Revista Internacional nº 31 (4º trimestre de 1982). Con ello proseguimos el esfuerzo para verter en español todos los artículos de la Revista a lo largo de sus 159 números. La publicación ha sido posible gracias al esfuerzo de un compañero muy próximo a la organización a quien agradecemos calurosamente su colaboración. Aparecido hace 35 años, el artículo sigue siendo plenamente válido. No obstante, existe una cierta subestimación de la capacidad de la burguesía para atenuar la crisis de su sistema
1. El proletariado es la primera clase revolucionaria de la historia sin ningún poder económico en la vieja sociedad. Al contrario que las anteriores clases revolucionarias, el proletariado no es una clase explotadora. Su consciencia, su autoconocimiento es por tanto crucial para el éxito de su revolución, mientras que para clases revolucionarias previas la consciencia de clase era secundaria o incluso poco importante en comparación con su acumulación de poder económico antes de tomar y ejercer el poder político.
Para la burguesía, la última clase explotadora de la historia, la tendencia hacia el desarrollo de una consciencia de clase llegó mucho más lejos que para sus predecesores ya que requería de una victoria teórica e ideológica para cementar su triunfo sobre los antiguos órdenes sociales.
La consciencia de la burguesía ha sido significativamente moldeada por dos factores clave:
· al revolucionar sin descanso las fuerzas productivas el sistema capitalista se extendía a sí mismo constantemente y, al crear el mercado mundial, llevó al mundo a un estado de interconexión sin precedentes.
· A partir de un determinado momento en la evolución del sistema capitalista (1848) la burguesía ha tenido que reñir con la amenaza planteada por la clase destinada a ser su enterradora—el proletariado.
El primer factor empujó a la burguesía y sus teóricos a desarrollar una cosmovisión general del mundo mientras su sistema socioeconómico estaba en su fase ascendente, es decir, mientras estaba todavía basado en un modo de producción progresista. El segundo factor proporcionaba a la burguesía un recordatorio, una advertencia constante de que, cualquiera que fuera el conflicto de intereses entre sus miembros, como clase debía unirse en la defensa de su orden social contra la lucha del proletariado.
Cualquiera que fuera el avance en consciencia desarrollado por la burguesía sobre aquel de clases dominantes previas, su visión del mundo está irreparablemente tullida por el hecho de que su posición explotadora en la sociedad le enmascara la transitividad histórica de su sistema.
2. La unidad básica de organización social dentro del capitalismo es el estado-nación.
Dentro de los confines del estado-nación la burguesía organizó su vida política de forma coherente con su vida económica. En su época clásica, la vida política era organizada mediante partidos que se enfrentaban entre sí en el foro parlamentario.
Estos partidos políticos, en primera instancia, reflejaban el conflicto de intereses entre diferentes ramas de capital dentro del estado-nación. A partir de la confrontación de los partidos dentro de este foro se creaba un medio de gobierno para controlar y dirigir el aparato estatal que como consecuencia orientaba la sociedad hacia los objetivos decididos por la burguesía. En este modo de funcionar se puede ver la capacidad de la burguesía de delegar el poder político a una minoría especializada nacida de su propio seno: los políticos profesionales.
Debe notarse, sin embargo, que esta organización 'clásica' de la vida política de la burguesía en un marco parlamentario no era un modelo universal, sino una tendencia en el marco de la época ascendente del capitalismo. Las formas concretas variaban de país a país dependiendo de factores como: la velocidad del desarrollo del capital; el desarrollo de los conflictos con el antiguo orden social; la capacidad de adaptación de la nueva burguesía; la organización de cada aparato estatal en concreto; las presiones impuestas por la lucha del proletariado, etc.
3. La transición del sistema capitalista hacia su época de decadencia fue rápida y repentina, ya que el desarrollo acelerado de la producción capitalista se las vio duramente contra la habilidad del mercado mundial de absorberla. En otras palabras, las relaciones de producción impusieron sus cadenas de forma abrupta a las fuerzas productivas. Las consecuencias se mostraron muy rápido en los eventos mundiales en la segunda década del siglo XX: en 1914 cuando la burguesía demostró lo que su época imperialista significaba; en 1917 cuando el proletariado mostró que podía plantear su solución histórica para la humanidad con la revolución de octubre en Rusia[1].
La lección de 1917 no ha sido olvidada por la burguesía. A escala mundial la clase gobernante ha llegado a apreciar que su primera prioridad en esta época es defender su sistema social del embate del proletariado. Tiende por tanto a unirse de cara a esta amenaza.
4. La decadencia es la época de crisis histórica del sistema capitalista. De forma permanente, la burguesía tiene que hacer frente a las principales características de la época; al ciclo de crisis, guerra y reconstrucción, y a la amenaza contra su orden social planteada por el proletariado. En respuesta a esto, tres cosas se han desarrollado dentro de la organización del sistema capitalista:
· el capitalismo de estado
· el totalitarismo
· la construcción de bloques imperialistas
5. El desarrollo del capitalismo de estado es el mecanismo mediante el cual la burguesía ha organizado su economía dentro de cada marco nacional para atender en su decadencia una crisis cada vez más profunda.
Ya mediante la fusión con capitales individuales o por una más directa expropiación, el estado ha desarrollado una abrumadora autoridad en comparación con cualquier unidad de capital. Esto proporciona una coherencia en la organización económica mediante la subordinación de los intereses de cada elemento a aquellos de la unidad nacional. Y en las condiciones impuestas en la época del imperialismo la base de la economía se ha vuelto la economía de guerra permanente, una base sólida sobre la que el capitalismo de estado se desarrolla.
Pero, aunque el capitalismo de estado fue una respuesta en primera instancia a la crisis a nivel de la producción, el proceso de estatalización no paró ahí. Cada vez más, instituciones han sido absorbidas por una maquinaria estatal voraz para convertirse en instrumentos suyos, y allá donde ciertos instrumentos hacían falta y no existían, estos fueron creados. En consecuencia, el aparato estatal se ha extendido a todos los aspectos de la vida social. En este contexto, la integración de los sindicatos en el estado ha sido de la mayor necesidad e importancia. No solo existen en este período para mantener los engranajes de la producción en funcionamiento sino también, como policía contra el proletariado, se convierten en importantes agentes para la militarización de la sociedad.
Desacuerdos y antagonismos entre la burguesía en cualquier capital nacional no desaparecen en la decadencia, pero experimentan una mutación considerable debido al poder del estado. En general, los antagonismos entre la burguesía a nivel nacional son atenuados mientras como consecuencia aparecen en una competición más intensificada entre estados-nación a nivel internacional.
6. Una de las consecuencias del capitalismo de estado es que el poder en la sociedad burguesa tiende a pasar de las manos de los órganos legislativos al aparato ejecutivo del estado. Esto tiene un profundo efecto en la vida política de la burguesía, ya que esta ocurre en el marco del estado. Como consecuencia, en la decadencia la tendencia dominante en la vida política burguesa es hacia el totalitarismo, así como en la vida económica es hacia la estatalización.
Los partidos políticos de la burguesía ya no prevalecen como emanaciones de diferentes grupos de interés como lo fueron en el siglo XIX. Se convierten en expresiones del capital estatal hacia secciones específicas de la sociedad.
En cierto sentido, podríamos decir que los partidos políticos de la burguesía en cualquier país son meramente facciones de un partido estatal totalitario. En algunos países la existencia del estado unipartidista es siempre fácil de ver—como en Rusia. Sin embargo, la existencia real del estado de partido único en las 'democracias' se muestra claramente solo en ciertos momentos. Por ejemplo:
· el poder de Roosevelt y el Partido Democrático en los EEUU a finales de los años 1930 y durante la Segunda Guerra Mundial;
· la 'suspensión de la democracia' en Gran Bretaña durante la Segunda Guerra Mundial y la creación del Gabinete de Guerra.
7. En el contexto del capitalismo de estado, las diferencias entre los partidos burgueses no son nada en comparación con lo que tienen en común. Todos parten de la premisa de que los intereses del capital nacional en su conjunto son primordiales. Esta premisa permite a diferentes facciones trabajar juntas de forma muy cercana—especialmente detrás de las puertas cerradas de los comités parlamentarios y en los escalones más altos del aparato estatal. En efecto, solo una pequeña fracción del debate de la burguesía se lleva a cabo en el ring parlamentario. Los miembros de los parlamentos burgueses se han convertido de hecho en funcionarios del estado.
8. No obstante, la burguesía en cualquier estado-nación siempre tiene desacuerdos. Sin embargo, es importante distinguir entre ellos:
- Diferencias reales de orientación. Diferentes facciones pueden ver el interés nacional en un momento concreto en direcciones bastante diferentes, como ocurrió por ejemplo en la disputa entre el Partido Laborista y el Conservador en los años 1940 y 1950 sobre qué hacer con el Imperio Británico. (También es posible que se dé, como puede verse una y otra vez en el tercer mundo por desacuerdos entre facciones, especialmente sobre el problema de a qué bloque unirse, para dirigirse a la guerra. En tales casos, se pueden desarrollar cismas pronunciados en el estado e incluso grandes fallas en su funcionamiento).
- Diferencias que surgen debido a las presiones que son impuestas en varias facciones de la burguesía por sus funciones en el estado burgués. En consecuencia, puede haber acuerdo sobre orientaciones generales, pero desacuerdos sobre la manera en que se deben implementar – como se vio, por ejemplo, en Gran Bretaña sobre los esfuerzos para reforzar el control de los sindicatos sobre la clase obrera a finales de los 1960 y principios de los 1970.
- Diferencias que son falsas y farsas distractoras para la mistificación de la población. Por ejemplo, todo el 'debate' sobre la ratificación del acuerdo SALT 2 en el Congreso de los EEUU en el verano de 1979 fue una operación ideológica para cubrir el hecho de que la burguesía había tomado varias decisiones importantes referentes a las preparaciones para una Tercera Guerra Mundial y la estrategia mediante la cual querían que se desarrollase tal guerra.
A menudo, sin embargo, hay hebras de varias de estas diferencias presentes en los desacuerdos de la burguesía, especialmente durante las elecciones.
9. A medida que los antagonismos entre naciones-estado se han intensificado a lo largo de la época, el capital ha intentado llevar el desarrollo del capitalismo de estado al nivel internacional mediante la formación de bloques imperialistas. Si la organización de los bloques ha permitido una cierta atenuación de los antagonismos entre los estados miembros de cada bloque esto solo ha llevado a una intensificación de la rivalidad entre los bloques--la fractura última del sistema capitalista mundial donde todas sus contradicciones económicas se concentran[2]
En la formación de los bloques, las alianzas previas entre grupos de estados capitalistas (más o menos) iguales han sido sustituidas por dos agrupamientos en cada uno de los cuales los capitales más débiles están subordinados a un capital dominante. E igual que en el desarrollo del capital estatal el aparato del estado se extiende sobre todos los aspectos de la vida económica y social, también la organización del bloque se extiende dentro de cada estado-nación miembro. Dos ejemplos de esto son:
- la creación de métodos para regular toda la economía mundial desde la Segunda Guerra Mundial (los acuerdos de Bretton Woods, el Banco Mundial, el FMI, etc.) y una teoría para acompañarlos (el keynesianismo);
- La creación de una estructura de comando militar unificada en cada bloque (OTAN, Pacto de Varsovia).
10. Marx decía que era realmente solo en tiempos de crisis cuando la burguesía se volvía inteligente. Esto es verdad, pero, como muchas de las percepciones de Marx, tiene que ser considerada a la luz del cambio de período histórico. La visión general de la burguesía se ha estrechado considerablemente con su transformación de clase revolucionaria a reaccionaria en la sociedad. A día de hoy la burguesía ya no tiene la visión del mundo que tenía el siglo pasado y en este sentido es mucho menos inteligente. Pero, al nivel de organizarse para sobrevivir, para defenderse—en este campo, la burguesía ha mostrado una capacidad inmensa para desarrollar técnicas para el control económico y social mucho más allá de los sueños de los gobernantes del siglo diecinueve. En este sentido, la burguesía se ha vuelto 'inteligente' enfrentada a la crisis histórica de su sistema socioeconómico.
A pesar de los puntos recién explicados sobre los tres desarrollos novedosos en la decadencia, es posible reafirmar los límites que restringen la consciencia de la burguesía—su incapacidad para tener una consciencia unitaria o para comprender completamente la naturaleza de su sistema.
Sin embargo, el desarrollo del capitalismo de estado y de amplias organizaciones de bloques le ha proporcionado mecanismos altamente desarrollados para actuar en conjunto. La habilidad de la burguesía para organizar el funcionamiento de la economía mundial desde la Segunda Guerra Mundial de forma que extendió el período de reconstrucción durante décadas y reescalonó la reaparición de crisis abiertas para que las quiebras tipo-1929 no se repitieran es testimonio de esto. Y estas acciones todas ellas estaban basadas en el desarrollo de una teoría sobre los mecanismos y 'deficiencias' (como la burguesía podría llamarlos) del modo de producción. En otras palabras, estas acciones fueron ejecutadas conscientemente.
La capacidad de la burguesía de actuar coordinadamente a nivel diplomático/militar también se ha mostrado una y otra vez—como en las acciones de ambos bloques en Oriente Medio durante las últimas tres décadas.
Sin embargo, la burguesía tiene manos relativamente libres en su actividad en los niveles puramente económicos y militares—es decir, solo está lidiando consigo misma. El funcionamiento del estado es más complejo donde tiene que lidiar con cuestiones sociales—porque estas implican los movimientos de otras clases, particularmente el proletariado.
11. En su enfrentamiento al proletariado, el estado puede emplear muchas ramas de su aparato en una división del trabajo coherente; una huelga aislada de los trabajadores podría tener que enfrentarse a un conjunto de sindicatos, campañas propagandísticas de prensa y televisión de diferentes matices, campañas de varios partidos políticos, la policía, los servicios de 'bienestar' y, a veces, al ejército. Pero ver la ejecución de un uso coordinado de todas estas partes del estado no implica que cada parte vea el marco general en el que cada una está llevando a cabo su función.
En primer lugar, es innecesario para todo el conjunto de la burguesía entender qué está sucediendo. La burguesía es capaz de delegar esta responsabilidad a una minoría suya. Por lo tanto, el Estado no se ve obstaculizado de forma significativa por el hecho de que toda la clase dominante no vea el cuadro completo. Es por tanto posible hablar, por ejemplo, sobre los "planes de la burguesía", mientras que de hecho es solo una pequeña proporción de la clase la que realmente los está haciendo.
Esto solo funciona debido a la forma en que los diferentes brazos del Estado están entrelazados. Brazos diferentes tienen diferentes funciones y además de ocuparse de la sección de la sociedad que les corresponde por dicha función, también comunican a los escalones más altos del Estado las presiones a las que están sometidos, y por consiguiente ayudan a determinar qué es posible y qué no.
En las alturas de la máquina estatal es posible para aquellos que están al mando hacerse una especie de cuadro general de la situación y de qué opciones tienen abiertas de forma realista para enfrentarse a ella. Al decir esto, sin embargo, es importante indicar:
- que este cuadro no es una visión clara y desmitificada (del tipo que el proletariado puede tener) sino pragmática;
- que no es un cuadro unificado, sino dividido, es decir que puede ser 'compartido' entre varias facciones de la burguesía;
- que las contradicciones inevitables que enfrenta la burguesía crean considerables desarmonías.
- Para comprender cómo funciona todo el conjunto de este aparato es importante identificar que:
· debe hacerse distinción entre una consciencia que permite una comprensión del sistema social capitalista (la del proletariado) y una consciencia que es requerida solo para permitir una defensa de ese sistema (la de la burguesía). En consecuencia, el ejército de analistas sociales empleados por el estado puede ayudar a este a defender su sistema, pero nunca a entenderlo;
- la actividad de la burguesía se inicia no por los caprichos subjetivos de individuos y facciones que la integran, sino en respuesta a las fuerzas dominantes activas en su sistema en ese momento.
12. Consecuentemente, las maniobras de la burguesía están estructuradas, sean conscientes de ello o no, y están determinadas por y confinadas dentro de un marco establecido por:
- el período histórico (la decadencia);
- la crisis coyuntural (se haya abierto o no);
- el curso histórico (hacia la guerra o la revolución)
- el peso momentáneo de la lucha de clases (en resurgimiento o reflujo).
De acuerdo con la evolución del período actual, el peso de facciones clave de la burguesía se refuerza dentro del aparato estatal, a medida que la importancia de su rol y orientación se vuelve más clara para la burguesía. En la mayoría de los países del mundo este proceso automáticamente conduce al equipo de gobierno elegido—como resultado del mecanismo del estado de partido único.
Sin embargo, en las 'democracias'--que están generalmente entre los países más poderosos—los procesos de reforzamiento de ciertas facciones en el aparato estatal y los de elección del equipo de gobierno están separados. Por ejemplo, hemos visto en Gran Bretaña durante varios años un reforzamiento de la izquierda en los sindicatos, en el aparato local del estado, etc., mientras el Partido Laborista caía del poder político. La dictadura totalitaria de la burguesía permanece y mediante una hábil prestidigitación, la población elige, "libremente", lo que el conjurador ya ha elegido por ellos. El truco funciona bastante bien—las 'democracias' mantienen estos mecanismos electorales porque han aprendido cómo manipularlos de forma efectiva.
La 'libre elección' del equipo de gobierno por el electorado está afectada por:
- los programas en los que los partidos eligen colocarse;
- la propaganda de la TV y la prensa:
- el apoyo (o al contrario, su denigración) de un partido u otro por instituciones importantes como sindicatos y organizaciones de empleadores;
- la existencia de terceros partidos para actuar como partidos sin posibilidades y expoliadores de otros o como material de coalición;
- el mayor o menor énfasis en ciertas partes de los programas electorales de acuerdo con sus efectos sobre el electorado, indicados por la realización de encuestas;
- después de los resultados de las elecciones, las maniobras de diferentes facciones de la burguesía para conseguir lo que la situación requiere en general.
Sin entrar en detalles, los siguientes ejemplos ilustran el uso reciente de algunos de estos mecanismos:
- A punto de celebrarse las elecciones presidenciales de 1976 en los EEUU se volvió claro que la victoria de Carter estaba en tela de juicio. Solo entonces el aparato sindical AFL-CIO decidió apoyar a Carter y movilizar a los trabajadores para registrarse y votar. El éxito de Carter fue asegurado por una movilización extraordinaria en la última quincena de la campaña.
- En las elecciones presidenciales de 1980 en los EEUU la victoria de Reagan fue asegurada por 2 dispositivos: Kennedy se aseguró de que la nominación de Carter por el Partido Demócrata no tuviera un claro respaldo; se empleó a Anderson como un 'serio' tercer candidato para 'expoliar' el voto de Carter, y para permitirle hacer esto, hubo un importante esfuerzo de financiación estatal de su campaña.
- El ajuste preciso de plataformas electorales en respuesta a los resultados de encuestas de opinión es reconocido abiertamente en los EEUU por los medios de comunicación.
- Mediante el pacto Lib-Lab en Gran Bretaña fue posible para el gobierno Laborista en minoría permanecer en el poder a pesar de varias crisis parlamentarias.
- Mediante la agrupación de los partidos minoritarios con los Conservadores en el voto de no-confianza en el gobierno Laborista fue posible poner a los Laboristas en la oposición de cara al resurgimiento de la lucha de clases en 1979.
- En febrero de 1974, Heath llamó a unas elecciones para intentar conseguir apoyo para romper la huelga de los mineros. El resultado le permitió formar gobierno—el cual intentó conseguir con los Liberales. Sin embargo, reconociendo la necesidad de que el Laborismo pasara al poder para lograr mantener bajo control la lucha de los trabajadores los Liberales rehusaron y abrieron el camino a Wilson y el período del 'contrato social'.
Estos ejemplos demuestran los mecanismos que la burguesía tiene a su disposición y que sabe cómo usarlos. Sin embargo, las burguesías de diferentes países tienen variados grados de flexibilidad en sus aparatos. A este respecto, Gran Bretaña y los EEUU probablemente tienen la maquinaria más efectiva entre las 'democracias'. Un ejemplo de una maquinaria relativamente inflexible, y de la falibilidad de la burguesía, se puede observar en los resultados de las elecciones presidenciales francesas de 1981[3].
13. La cuestión del marco impuesto por el período histórico en las maniobras de la burguesía ya se ha mencionado. En períodos en los que la lucha de clases es relativamente tranquila la burguesía elige a su equipo de gobierno de acuerdo a criterios principalmente relacionados con las políticas económicas y la política exterior. En estos casos, los objetivos de la burguesía pueden verse relativamente claros en las acciones del gobierno. Así, a lo largo de los años 1950 el gobierno de Gran Bretaña—la facción-Eden del Partido Conservador—correspondió a una decisión de la burguesía de aferrarse al Imperio contra la embestida de los Estados Unidos. Este esfuerzo se arruinó en el arrecife de la aventura de Suez en 1956. Sin embargo, la economía británica pudo funcionar bajo el gobierno de los Conservadores (que, bajo el gobierno de la facción-Macmillan, asumió más de las orientaciones del Partido Laborista en este asunto) hasta 1964. En otras palabras, en este tipo de períodos no hay necesariamente un criterio perfecto con el que juzgar si un determinado gobierno es el mejor para la burguesía o no.
Este no es para nada el caso en un período de resurgimiento de la clase obrera, como en el período desde 1968. A medida que la crisis abierta se muestra y que la lucha se intensifica, el marco impuesto a la burguesía se vuelve más definido y más ceñido, y las consecuencias de su salida fuera de este marco más peligrosas.
A lo largo de los años 1970 la burguesía trató de resolver sus crisis económicas, paliar la lucha de clases y además prepararse para la guerra—todo al mismo tiempo. En los años 1980 no hace ningún intento de resolver su crisis económica ya que generalmente se aprecia que no puede hacerlo. El marco para la burguesía está determinado ahora por la lucha de clases y las preparaciones de guerra, estando este segundo punto determinado por su habilidad para tratar con el primero. En tal situación, la forma en que la burguesía presenta sus políticas a la clase obrera es crucial ya que, en ausencia de soluciones, sus mistificaciones adquieren una enorme importancia.
La burguesía tiene que enfrentarse a la clase obrera hoy en día:
- Cuando sus paliativos económicos se han agotado;
- cuando la clase obrera ha pasado por un período completo de 'contratos sociales' y no puede ser movilizada ya en ese terreno;
- cuando la burguesía tiene que imponer aún niveles más altos de austeridad a una clase obrera no derrotada.
Además, la burguesía se enfrenta a la necesidad inmediata de aplastar a la clase obrera.
Esto es lo que hace que el marco de la izquierda en la oposición sea un factor crucial en la situación actual para la burguesía. Se convierte en un criterio para evaluar la preparación de la burguesía para enfrentarse a la clase obrera.
14. Ya se ha argumentado que, frente a la amenaza proletaria, la burguesía tiende a unirse y su consciencia tiende a hacerse "más inteligente". Las expresiones de este proceso han estado claras a lo largo de la última década y más:
- En los sucesos de 1968 y sus repercusiones inmediatas, cada capital nacional tendía a tratar con su "propio" proletariado. En esto se podía ver por primera vez a la burguesía organizada como capital estatal enfrentándose a una clase obrera en ascenso.
- A medida que la oleada de lucha se desarrolló aún más, la burguesía se vio forzada a enfrentarse al proletariado, organizada como bloque. Esto se vio primero en Portugal, y luego en España e Italia, donde solo mediante el apoyo de otras naciones del bloque se encontraron los recursos y mistificaciones necesarias para paliar la lucha de los trabajadores.
- Sobre Polonia en 1980-81, por primera vez, la burguesía ha tenido que organizarse entre los bloques para tratar con el proletariado. En esto podemos identificar los comienzos del proceso en el cual la burguesía tendrá que apartar a un lado sus rivalidades imperialistas para poder enfrentarse al proletariado, un fenómeno no visto desde 1918.
En consecuencia, estamos en un período en el cual la burguesía comienza a organizarse a escala mundial para enfrentarse al proletariado, usando mecanismos creados en su mayor parte en respuesta a otras necesidades.
15. A medida que el proletariado entra en un período de confrontación de clases decisiva, se vuelve imperativo medir la fuerza y los recursos de la clase enemiga. Subestimar aquellos significaría desarmar al proletariado, que requiere claridad de consciencia y no ilusiones para enfrentarse a su reto histórico.
Como este texto ha intentado mostrar, el aparato estatal de la burguesía se está reforzando a lo largo de todo el mundo para enfrentarse al proletariado. Podemos esperar la continuación de este proceso—que el estado se vuelva más sofisticado, y que la consciencia de la burguesía se vuelva más alerta y un factor aún más activo en la situación. Sin embargo, esto no significa que el enemigo del proletariado se esté volviendo cada vez más y más fuerte. Al contrario, el reforzamiento del estado está teniendo lugar sobre cimientos que se están desmoronando. Las contradicciones del orden burgués están provocando que se rompan las costuras de la sociedad. Independientemente de cuánto se fortalezca el estado no será capaz de reparar la decadencia del sistema provocada por factores históricos. El estado tal vez sea fuerte, pero es una fuerza quebradiza.
Debido a que el sistema social está desmoronándose el proletariado podrá confrontar al estado a nivel social, atacando sus cimientos ampliando la brecha causada por las contradicciones sociales. El éxito del empuje del proletariado para abrir aún más la brecha dependerá de su confrontación con la primera línea de defensa del estado burgués: los sindicatos.
Marlowe
[1] Ver nuestro Manifiesto Internacional sobre 1917, https://es.internationalism.org/accion-proletaria/201710/4237/manifiesto-de-la-corriente-comunista-internacional-sobre-la-revolucion [76]
[2] Nota de la edición actual (2017): el artículo que estamos publicando apareció en 1982. El contexto mundial de entonces era la división entre dos grandes bloques imperialistas (USA y URSS). En 1989 se hundió el bloque ruso y con ello desapareció gradualmente el bloque americano. Para sacar lecciones de este cambio trascendental en las relaciones imperialistas mundiales, la CCI produjo el Texto de Orientación Militarismo y Descomposición (Revista Internacional nº 64, https://es.internationalism.org/revista-internacional/201410/4046/militarismo-y-descomposicion [77] ). En él se afirma que “No es la formación de bloques imperialistas lo que está en la base del militarismo y del imperialismo. Es lo contrario: la formación de bloques no es sino la consecuencia extrema (que en cierta fase pueda agravar las causas mismas) del hundimiento del capitalismo decadente en el militarismo y la guerra”.
[3] Desde un punto de vista objetivo y, por así decirlo, “racional”, la burguesía francesa necesitaba para quebrar la lucha de clases que la Izquierda (PS y PC) estuvieran en la oposición. Sin embargo, las divisiones dentro de la Derecha, su falta de visión y el fuerte desprestigio que había sufrido, condujeron a la inesperada victoria de la izquierda en dichas elecciones.
Maquiavelismo, consciencia y unidad de la burguesía
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 138.32 KB |
- 1521 lecturas
Los artículos que siguen son el producto de una discusión que ha estado animando a la CCI: su propósito principal es investigar el nivel de consciencia y capacidad de maniobrar de la burguesía en el período de decadencia. Es parte del debate sobre el Maquiavelismo de la burguesía, que fue una de las cuestiones que dieron lugar a la 'tendencia' que abandonó la organización hace alrededor de un año[1] [79] [1]. Esta tendencia algo informal se separó en varios grupos al salir de la CCI: L'Ouvrier Internationaliste (Francia) y 'News of War and Revolution' (Gran Bretaña), que han desde entonces desaparecido, y que junto a 'The Bulletin' (Gran Bretaña) hacían todas una misma crítica a la CCI: tenemos una visión Maquiavélica de la burguesía y una visión conspiradora de la historia. Otros grupos como 'Volunte Communiste' o 'Guerre de Classe' en Francia también acusan a la CCI de sobreestimar la consciencia de la burguesía[2] [80].
Pero esta discusión no es simplemente sobre la cuestión en concreto de cómo la burguesía maniobra en su período de decadencia: también plantea la cuestión más general de ¿qué es la burguesía?, y lo que esto implica para el proletariado.
-----------------------------------------
Por qué la burguesía es maquiavélica
Recordemos primero quién era Maquiavelo: esto nos ayudará a entender qué queremos decir cuando hablamos sobre maquiavelismo.
No intentamos hacer aquí un análisis exhaustivo de la obra de Maquiavelo y la época en que vivió. Nuestro objetivo es entender su contribución a la construcción de la ideología burguesa.
Maquiavelo fue un hombre de Estado en Florencia en la época del Renacimiento. Se le conoce sobre todo por su libro El Príncipe. Obviamente Maquiavelo, como cualquier persona, estaba atado a los límites de su propio período, y su conocimiento estaba condicionado por las relaciones de producción de aquella época, la etapa decadente del feudalismo. Sin embargo, su época era también una en la que una nueva clase estaba ascendiendo al poder: la burguesía, la cual estaba empezando a dominar la economía. La burguesía era la clase revolucionaria de ese período, y pronto empezaría a aspirar a la dominación política sobre la sociedad. El Príncipe, de Maquiavelo, no es solo un fiel retrato del tiempo en que fue escrito, un reflejo de la perversidad y doblez hipócrita de los gobiernos en los siglos 16 y 17, Maquiavelo antes que nada entendía la 'verdad efectiva'[3] [81] de las tácticas de los Estados en su día: los medios importan poco, lo esencial es el fin: conquistar y mantenerse en el poder. Su cometido era por encima de todo el de enseñar a los príncipes de aquella época cómo agarrarse a lo que habían adquirido y cómo evitar ser desposeídos por otros.
Maquiavelo fue el primero en separar la moral de la política, lo que venía a ser: la religión de la política. Tomó un punto de vista exclusivamente 'técnico'. Por supuesto, los príncipes nunca habían gobernado a sus súbditos para el bien de aquellos. Pero bajo el feudalismo, los príncipes no entendían los asuntos de estado muy bien, así que Maquiavelo emprendió la tarea de educarlos en ello. Maquiavelo no se inventó nada nuevo cuando dijo que los príncipes debían mentir si querían ganar, o cuando señaló que rara vez mantenían su palabra: todo esto se sabía ya desde los tiempos de Sócrates. La vida de los príncipes—su cinismo, su falta de fe—estaba condicionada por el poder tan abrumador que ya poseían. Habiendo asimilado su propio cinismo, lo único que le quedaba a Maquiavelo por hacer era cuestionar su fe Esto es lo que hizo cuando cuestionó la moral y el pilar en el que se apoyaba: la religión. En asuntos de estado, los medios no son importantes. Así, mediante la desestimación de todos los prejuicios morales en el ejercicio del poder, Maquiavelo justificaba el uso de la coerción y el chantaje y optaba por la desestimación de la la religión con el fin de que una minoría gobernara sobre la mayoría.
Esta es la razón por la que él fue el primer ideólogo político de la burguesía: liberó la política de la religión. Para él, igual que para la nueva clase ascendente, el modo de dominación podía ser ateo incluso mientras se hacía uso de la religión. Si bien la historia de la Edad Media hasta entonces no había conocido otra forma ideológica distinta de la religión, la burguesía estaba gradualmente desarrollando su propia ideología, que se quitaría de encima el peso de la religión, aunque continuaría usándola como un accesorio. Mediante la destrucción del vínculo entre política y moral, entre política y religión, Maquiavelo destruyó el concepto feudal de derecho divino al poder: le hizo la cama a la burguesía.
En realidad, los príncipes a los que Maquiavelo estaba educando eran 'los príncipes de la burguesía', la futura clase dominante, porque los príncipes feudales no podían abrir los oídos a este mensaje sin al mismo tiempo socavar las bases del poder feudal. Maquiavelo expresaba el punto de vista revolucionario de la época: el de la burguesía.
Incluso con sus limitaciones, el pensamiento de Maquiavelo no solo expresaba las limitaciones de aquella época, sino también los de su clase. Al presentar la 'verdad efectiva' como la verdad eterna, no estaba expresando tanto la ilusión de la época sino la ilusión de la burguesía, que, como todas las clases dominantes previas en la historia, era también una clase explotadora. Maquiavelo planteó explícitamente lo que había estado implícito para todas las clases dominantes y explotadoras de la época. Mentiras, terror, coerción, juego a dos bandas, corrupción, conspiración y asesinato político no eran métodos nuevos de gobierno: toda la historia del mundo antiguo, así como la del feudalismo, lo mostraba bastante claro. Como los patricios en la antigua Roma, como la aristocracia feudal, la burguesía no era excepción a la regla. La diferencia es que los patricios y aristócratas 'practicaban el maquiavelismo sin saberlo', mientras que la burguesía es maquiavélica y lo sabe. Convierte el maquiavelismo en 'verdad eterna', porque es así como vive: necesita y piensa en la explotación como algo eterno.
Como todas las clases explotadoras la burguesía también es una clase alienada. Ya que su propia trayectoria histórica le conduce hacia la nada, no puede admitir conscientemente sus límites históricos.
Al contrario que el proletariado, que como clase explotada y clase revolucionaria está empujada hacia la objetividad revolucionaria, la burguesía es prisionera de su subjetividad como clase explotadora. La diferencia entre la consciencia de clase revolucionaria del proletariado y la 'consciencia' explotadora de clase de la burguesía no es por tanto una cuestión de gradiente o cantidad: es una diferencia cualitativa.
La visión del mundo de la burguesía inevitablemente porta consigo el estigma de su situación como clase dominante y explotadora, que a día de hoy no es ya revolucionaria en ningún sentido—que desde que el capitalismo entró en su fase de decadencia, no tiene ningún rol progresista que jugar para la humanidad. A nivel de su ideología, necesaria y forzosamente expresa la realidad del modo de producción capitalista que está basado en la búsqueda frenética de lucro, en la más viciosa competición y la más salvaje explotación.
Como todas las clases explotadoras de la historia la burguesía no puede, a pesar de todas sus pretensiones, evitar demostrar en la práctica su absoluto desprecio por la vida humana. La burguesía comenzó siendo lo primero y ante todo una clase de comerciantes para quienes 'los negocios son los negocios' y 'el dinero no tiene olor'[4] [82]. Cuando separaba la 'política' de la 'moral', Maquiavelo estaba simplemente traduciendo la habitual separación burguesa entre 'negocios' y moral. Para la burguesía la vida humana no tiene valor salvo como mercancía.
La burguesía no solo expresa esta realidad en sus relaciones generales con las clases explotadas, sobre todo con la más importante de ellas, la clase obrera: también la expresa en sus procesos y relaciones internas, en las raíces más profundas de su forma de existir. Como expresión de un modo de producción basado en la competencia, toda su cosmovisión puede ser tan solo competitiva, una visión de rivalidad perpetua entre todas las personas, incluyendo en sus propias relaciones internas. Como es una clase explotadora, solo puede tener una cosmovisión jerárquica. En sus propias divisiones la burguesía simplemente expresa la realidad de un mundo dividido en clases, un mundo de explotación.
Desde que ha sido la clase gobernante, la burguesía siempre ha reforzado su poder con las mentiras de la ideología. El lema de la triunfante República francesa en 1789-'Libertad, Igualdad, Fraternidad'--es la mejor ilustración de esto. Los primeros Estados democráticos, surgidos de la lucha de clases contra el feudalismo en Inglaterra, Francia o América, no dudaron en usar los métodos más repulsivos y despiadados para extender sus conquistas territoriales y coloniales. Y cuando se trataba de aumentar sus ganancias estaban preparados para imponer la más brutal represión y explotación a la clase obrera.
Hasta el siglo 20 el poder de la burguesía se basaba esencialmente en la fuerza de su economía que todo lo conquistaba, en la tumultuosa expansión de las fuerzas productivas, en el hecho de que la clase obrera podía, mediante su lucha, ganar mejoras reales en sus condiciones de vida. Pero desde que el capitalismo entró en su fase decadente, en un período marcado por la tendencia hacia el colapso económico, la burguesía ha visto el fundamento material de su dominio socavado por la crisis de su economía. En estas condiciones, los aspectos ideológicos y represivos de su gobierno de clase se han vuelto esenciales. Las mentiras y el terror se han vuelto el método de gobierno para la burguesía.
El maquiavelismo de la burguesía no es la expresión de un anacronismo o de la perversión de sus ideales sobre 'la democracia'. Está en conformidad con su esencia, su verdadera naturaleza. Esto no es una 'novedad' en la historia—solo una de sus más siniestras banalidades. Aunque todas las clases explotadoras lo han expresado a diferentes niveles, la burguesía lo ha elevado a un grado cualitativamente nuevo. Al quebrantar el marco ideológico de dominación feudal—la religión—la burguesía emancipó la política de la religión, así como la ley, la ciencia y el arte. Ahora podría empezar a usar todas estas cosas conscientemente como instrumentos de su gobierno. En esto podemos comprobar el tremendo avance conseguido por la burguesía, así como sus límites.
No es la CCI la que tiene una visión maquiavélica de la burguesía, es la burguesía la que, por definición, es maquiavélica. No es la CCI la que tiene una cosmovisión conspirativa, policíaca de la historia, sino la burguesía. Esta visión de las cosas se propaga incesantemente en las páginas de los libros de historia, que se pasan el tiempo exaltando individuos, centrando la atención en tramas, intrigas y complots, en rivalidades entre pandillas y otros aspectos superficiales sin ver en ningún momento las fuerzas motrices reales, en comparación con las cuales estos epifenómenos son meramente espuma en una ola.
En el fondo, que los revolucionarios señalemos que la burguesía es maquiavélica es relativamente secundario y banal. Lo más importante es extraer las implicaciones que esto tiene para el proletariado.
El conjunto de la historia de la burguesía demuestra su inteligencia, su capacidad para maniobrar—particularmente el período de decadencia que ha visto dos guerras mundiales y en el cual la burguesía ha mostrado que no existen mentiras, no existen actos de barbarie que sean suficientemente grandes para ella[5] [83].
Pensar que a día de hoy la burguesía no es ya capaz de tener la misma capacidad de maniobra, la misma falta de escrúpulos que demuestra en sus rivalidades internas, enfrentada como está a su enemigo de clase histórico, llevaría a una profunda subestimación del enemigo contra el cual el proletariado tiene que enfrentarse
Los ejemplos históricos de la Comuna de París y la revolución en Rusia ya han mostrado que, cuando ha de enfrentarse al proletariado, la burguesía puede dejar de lado sus más potentes antagonismos—aquellos que le llevan a la guerra—y a unirse contra la clase que amenaza con destruirla.
La clase obrera, la primera clase revolucionaria explotada en la historia, no puede apoyarse en ninguna fuerza económica para llevar a cabo su revolución política. Su verdadera fuerza es su consciencia, y esto lo ha entendido muy bien la burguesía. “Gobernar significa poner a tus súbditos en una situación en la que no te puedan molestar o tan siquiera pensar en molestarte”, como dijo Maquiavelo. Esto es más cierto que nunca hoy en día.
Debido a que el terror por sí solo no es suficiente, toda la propaganda burguesa se emplea en mantener al proletariado atado a las cadenas de su explotación, en movilizarlo hacia intereses que no son los suyos propios, en bloquear el desarrollo de una consciencia de la necesidad y posibilidad de la revolución comunista.
Si la burguesía gasta tanto dinero en mantener un aparato político que contenga y mistifique al proletariado (parlamento, partidos, sindicatos,) y lleva un control absoluto sobre todos los medios de comunicación de masas (prensa, radio, televisión) es porque la propaganda—la mentira—es un arma esencial de la burguesía. Y es bastante capaz de provocar eventos que alimenten esta propaganda, si es necesario.
Sin contar con que todos estos medios se unen al campo de los ideólogos a los que Marx atacaba cuando escribía:
“Aunque en la vida cotidiana todo tendero sabe distinguir entre lo que un individuo dice ser y lo que realmente es, nuestra historiografía todavía no ha adquirido este banal conocimiento. Se cree palabra por palabra lo que cada época afirma y se imagina de sí misma.”
En realidad, significa no conseguir ver a la burguesía, estar ciego a todas sus maniobras porque no te crees que la burguesía sea capaz de ellas.
Simplemente por fijarnos en dos ejemplos particularmente ilustrativos:
● Las campañas internacionales contra el terrorismo para crear un clima de inseguridad con el fin de polarizar la atención del proletariado y subordinarlo a un cada vez más creciente control policial. La burguesía no solo ha usado los actos desesperados de la pequeña burguesía para conseguir esto: no ha vacilado en fomentar y organizar ataques terroristas para alimentar sus campañas propagandísticas.
● Desde hace mucho tiempo, la burguesía ha entendido el papel esencial de la izquierda para controlar a los trabajadores. Una de las tareas esenciales de la propaganda burguesa es mantener a flote la idea de que los partidos socialistas, los partidos comunistas, los izquierdistas y los sindicatos verdaderamente defienden los intereses de la clase obrera. Es la mentira que más pesa en la consciencia del proletariado.
Este es el maquiavelismo de la burguesía de cara al proletariado. Es simplemente la forma de ser y actuar de la burguesía: no hay nada nuevo es esto. Denunciar los medios característicos de la burguesía, sus maniobras, sus mentiras; esta es una de las tareas más esenciales de los revolucionarios.
La cuestión de la eficacia de las maniobras y la propaganda de la burguesía hacia el proletariado es otro problema. Secretamente en sus gabinetes privados internos, la burguesía puede preparar las intrigas y maniobras más sutiles, pero su éxito depende de otros factores, sobre todo de la consciencia del proletariado. La mejor forma de reforzar esta consciencia es, para la clase obrera, romper con cualquier tipo de ilusión que pueda tener sobre su enemigo de clase y sus maniobras.
El proletariado se enfrenta a una clase de gánsteres sin escrúpulos que no detendrán por nada del mundo su sistema de explotación. Esto es algo que el proletariado tiene que entender.
JJ
[1] [84] Ver ‘Crisis en el Medio Revolucionario', Revista Internacional 28, disponible en papel en la traducción española.
[2] [85] The Bulletin, Ingram, 580 George St, Aberdeen, Reino Unido. Revolution Sociale, BP 30316, 74767 París, Cedex 16, Francia. Guerre de Classe, c/o Paralleles, 47 Rue de St. Honore, 75001, París, Francia
[3] [86] Esto es lo que entendía Maquiavelo por “verdad efectiva”, lo cual es muy revelador: “Queda ahora por analizar cómo debe comportarse un príncipe en el trato con súbditos y amigos. Y porque sé que muchos han escrito sobre el tema, me pregunto, al escribir ahora yo, si no seré tachado de presuntuoso, sobre todo al comprobar que en esta materia me aparto de sus opiniones. Pero siendo mi propósito escribir cosa útil para quien la entiende, me ha parecido más conveniente ir tras la verdad efectiva de la cosa que tras su apariencia. Porque muchos se han imaginado como existentes de veras a repúblicas y principados que nunca han sido vistos ni conocidos; porque hay tanta diferencia entre cómo se vive y cómo se debería vivir, que aquel que deja lo que se hace por lo que debería hacerse marcha a su ruina en vez de beneficiarse; pues un hombre que en todas partes quiera hacer profesión de bueno es inevitable que se pierda entre tantos que no lo son. Por lo cual es necesario que todo príncipe que quiera mantenerse aprenda a no ser bueno, y a practicarlo o no de acuerdo con la necesidad”. El Príncipe, capítulo 15 https://ocw.uca.es/pluginfile.php/1491/mod_resource/content/1/El_principe_Maquiavelo.pdf [87]
[4] [88] Esta frase se emplea habitualmente en varios idiomas (alemán, por ejemplo) para indicar que no importa de dónde se saca el dinero o si se hace por medios lícitos o ilícitos, lo importante es qué es dinero y enriquece a su poseedor. Es un principio clave del capitalismo que en su sed de acumulación no tiene ningún escrúpulo en asesinar, poner en peligro vidas, explotar más allá de todo límite etc., con tal de obtener la máxima ganancia. Esto abunda en la tesis que estamos defendiendo del maquiavelismo de la burguesía. Sobre el origen de la expresión “El dinero no tiene olor viene de que el emperador Vespasiano (69-79 DC) impuso un impuesto a los artesanos que utilizaban la orina para limpiar cueros o túnicas de lana. A las letrinas públicas se les llama en varios idiomas “vespasianas”.
[5] [89] Los escándalos episódicos que salen a flote como gas nocivo en un pantano son una buena ilustración del estado de descomposición repulsivo alcanzado por esta clase maquiavélica, la burguesía. El caso Lockheed que mostró la verdadera corrupción del comercio internacional; el caso de la Logia P2 en Italia que revelaba el funcionamiento oculto de la burguesía dentro del Estado, a años luz de sus principios 'democráticos'; el caso De Broglie donde el que fue en su momento un influyente ministro apareció en el centro de toda una red de falsificación de dinero, tráfico de armas y fraude financiero internacional; el caso Matesa en España...la lista es interminable, mostrando una completa falta de escrúpulos de esta clase gángster. El escenario político internacional de la burguesía es rica en asesinatos políticos (siendo Sadat y Gemayel ejemplos recientes), en complots, en golpes de estado fomentados con la ayuda de los servicios secretos de esta o aquella fracción dominante de la burguesía mundial
Herencia de la Izquierda Comunista:
Revista Internacional nº 30, 3º trimestre 1982
- 20 lecturas
Rubric:
Crítica a “Lenin Filósofo” de Pannekoek (4ª parte y final)
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 83 KB |
- 117 lecturas
Las conclusiones de Harper sobre la revolución rusa y algunos aspectos de la revolución rusa que le ha parecido bien dejar ocultos1.
Hay tres maneras de considerar la revolución rusa.
-
La primera es la de los “socialistas” de diferentes colores, de derecha, de centro y de izquierdas, revolucionarios y compañía (en Rusia), independientes y tutti quanti en otros lugares.
Antes de la revolución, la perspectiva de estos era: la revolución rusa será una revolución burguesa democrática, en cuyo seno la clase obrera podrá luchar “democráticamente” por “sus derechos y libertades”.
Todos esos señares eran, claro está, además de “revolucionarios demócratas sinceros”, fervientes defensores del “derecho de los pueblos a autodeterminarse”, concluyendo en la defensa de la nación mediante un internacionalismo de dirección única que se basaba en el pacifismo y acababa en la idea de que había que luchar contra los agresores y los opresores.
Esa gente eran moralistas en el sentido propio de la palabra, al defender el “derecho” y la “libertad”, con D y L mayúsculas, de los pobres y de los oprimidos. Cuando estalló la primera revolución, la de febrero, lloraban lágrimas de alegría en cantidad, era la confirmación de la sacrosanta perspectiva, la santísima revolución tan esperada.
Lo que habían olvidado es que el empuje de la insurrección general de febrero en Rusia no hacía sino abrir las puertas a la verdadera lucha entre las clases actuantes. Derrocado el zar, la revolución burguesa que se desarrollaba dentro mismo de la vieja autocracia traía consigo la caída de este aparato y la necesidad de su sustitución, o sea que, en realidad, lo de febrero abría las puertas a la lucha por el poder.
En Rusia misma se manifestaban cuatro fuerzas: 1) la autocracia, burocracia feudal que gobierna un país en el que el gran capital se está instalando; 2) la burguesía y la pequeña burguesía, gran capital, directores de empresas y élites intelectuales, propietarios rurales, etc..; 3) las grandes masas de campesinos pobres recién salidos de la servidumbre; 4) intelectuales y pequeña burguesía proletarizada por la crisis del régimen y del país y el gran proletariado industrial.
Los elementos reaccionarios (apoyo del régimen zarista) se habían convencido de la inevitable necesidad de introducir el gran capitalismo industrial en Rusia. Aspiraban a ser los gerentes y guardianes del gran capital financiero extranjero a cambio de un conservadurismo social que le fuera favorable, manteniendo el sistema burocrático imperial. Liberando a los siervos necesarios para la industria, pero manteniendo el control por la burocracia y la nobleza del campesinado mediano, considerando éste como clase de arrendatarios.
Todo eso ya era, claro está, la “revolución burguesa”. Sin embargo, las fuerzas sociales que entraban en el escenario de la historia no podían tener en cuenta los deseos de la burocracia. Introducir el capital en Rusia implicó que apareciera por un lado la clase obrera y por el otro la capitalista, la cual está compuesta no solo por los poseedores de capital sino por todos los que dirigen efectivamente la industria y administran la circulación de capitales. La importación de capital hizo comprender a las clases dirigentes rusas, en el sentido más amplio, las enormes posibilidades de desarrollo que el sistema capitalista podía ofrecerle a Rusia. Y aparecieron, en esas clases, dos tendencias ambivalentes: la primera era que había que utilizar el capital financiero extranjero para el desarrollo capitalista de Rusia; la segunda era la de que había que independizarse, liberarse del dominio de ese capital.
Desde que se inicia el curso revolucionario, los países que habían invertido capitales en Rusia, como Francia e Inglaterra y bastantes más, se dieron cuenta del peligro sobre todo desde el punto de vista de los intereses de “sus” capitales. Y ya sabemos que la mentalidad de los pudientes es, en general la del miedo vil y su reacción es, por consiguiente, la de dar rienda suelta a toda la fuerza de la que disponen.
Esos países sabían muy bien que un gobierno democrático salvaguardaría sus intereses, pero. como capitalistas que son, también consideraban la posibilidad de dictar su política mediante un golpe reaccionario, controlando así de hecho un territorio riquísimo. Y así, los países extranjeros jugaban todas las bazas, apoyaban a todo quisque, a Kereneski, y a Denikin, a las bandas reaccionarias y al gobierno provisional, etc... Unos recibían dinero, armas y consejeros y técnicos militares, los otros recibían “consejos desinteresados” por parte de embajadores y demás personal. Además, cuanto más dura era la lucha por el poder, tanto más agudas eran las luchas por ganar mayor influencia, las luchas de rivalidades de los imperialismos, unidos una vez y luego disparándose por la espalda y haciendo complós por detrás contra el aliado, etc... Lo ocurrido en el período entre la primera revolución, la de febrero, y la segunda, octubre, se resume en marasmo y caos, y eso queda bien claro en todos los acuerdos secretos oficiales que luego publicaría el gobierno bolchevique.
-
La guerra imperialista misma estaba en un callejón sin salida. Los cadáveres se pudrían en los “no man’s land” que separaban las trincheras de un frente que cubría todo el Este y el Sur de Alemania y del imperio Austrohúngaro, sin que la guerra pareciera tener salida alguna.
En aquel caos general, un pequeño grupo, representante del internacionalismo revolucionario en las Conferencias de Zimerwald y de Kienthal, había planteado como principio básico para el renacimiento del movimiento obrero revolucionario, pasando por encima del cadáver de la IIª Internacional, que el proletariado debía, ante todo, proclamar su internacionalismo luchando, en cualquier circunstancia, contra su propia burguesía, teniendo siempre presente que el movimiento forma parte de uno internacional del proletariado que deberá extenderse, para que pueda realizarse el socialismo, a las principales potencias burguesas.
La divergencia que había entre socialdemócratas y el núcleo de la futura Internacional Comunista era ni más ni menos que este punto fundamental y crucial: los socialdemócratas pensaban que el socialismo se realizaría con “progresos en la ampliación de la democracia interna” del país, creyendo además que la guerra era un “accidente” en el movimiento de la historia y que durante ella debían cesar las luchas de clase y dejarlas en la nevera en espera de la victoria sobre el “malvado” enemigo que venía a impedir que aquéllas se desarrollarán “pacíficamente”. Nos falta sitio aquí para mostrar los manifiestos de los diferentes partidos, Socialdemócratas, Socialistas Revolucionarios y demás, sobre la guerra entre 1914 y 1917, y artículos de esos partidos destinados a las tropas rusas en Francia y en los cuales el “socialismo” era defendido con un ardor de lo más heroico...
La izquierda que empezó a agruparse tras las dos conferencias de Suiza cristalizaba la solidez de sus cimientos políticos en la personalidad de Lenin, el cual estaba por aquel entonces totalmente aislado tanto de sus propios aliados del partido bolchevique como incluso en la izquierda de la socialdemocracia, considerado como una especie de iluminado que proclamaba:
“… Predicar la colaboración de clases, renegar la revolución social y de los métodos revolucionarios, adaptarse al nacionalismo burgués, olvidarse del carácter cambiante de las fronteras nacionales y de las patrias, erigir como fetiche la legalidad burguesa, renegar de la idea de clase y de la lucha de clases por temor a alejarse de “las masas populares” (o sea, la pequeña burguesía) esas son sin duda alguna las bases teóricas del oportunismo...”
“… La burguesía engaña a los pueblos tapando el gansterismo imperialista con el velo de la vieja ideología de la “guerra nacional”. El proletariado pone la mentira al desnudo cuando proclama la transformación de la guerra imperialista en guerra civil. Esta es la consigna inscrita en las resoluciones de Stuttgart, de Basilea, las cuales preveían no la guerra en general sino esta guerra misma y que hablaban no de la “defensa de la patria”, sino de “acelerar la quiebra del capitalismo” explotando para ello la crisis producida por la guerra, poniendo como ejemplo a la Comuna. La Comuna de París fue la transformación de la guerra nacional en guerra civil.
Esa transformación no es tarea fácil y no se verifica a gusto de tal o cual partido. Y es precisamente lo que corresponde al estado objetivo del capitalismo en general y de su fase terminal en particular. Es en esa dirección y solo en ella hacia la que deben trabajar los socialistas. No votar los créditos de guerra, no aprobar el “chovinismo” de su país y de los países aliados, antes al contrario, combatir ante todo el chovinismo de su burguesía, sin limitarse a los medios legales cuando la crisis es total y que la burguesía misma anula su propia legalidad, esa es la línea de conducta que lleva a la guerra civil y llevará fatalmente, en un momento o en otro, al incendio que se extenderá por Europa...”
“…La guerra no es un accidente, un “pecado” como la piensan los curas (los cuales predican patriotismo, humanidad y paz por lo menos tan bien como los oportunistas), sino una fase inevitable del capitalismo, una forma de la vida capitalista que le es tan propia como la paz. La guerra actual es una guerra entre pueblos. Pero la consecuencia de esa verdad no es que haya que seguir la corriente “popular” del chovinismo; durante la guerra, en la guerra, y con aspectos guerreros, siguen existiendo y seguirán manifestándose los antagonismos sociales que desgarran a los pueblos…”
“…! Abajo las insulseces sentimentaloides y los suspiros imbéciles de la “paz a toda costa”! El imperialismo ha puesto en juego los destinos de la civilización europea. Si esta guerra no viene seguida por una serie de revoluciones victoriosas, otras guerras la continuarán en breve plazo. Lo de “esta es la última guerra” es una fábula huera y dañina, un “mito” pequeño burgués.
En el día de hoy o en el de mañana, durante esta guerra o tras ella, actualmente o durante la próxima guerra, el estandarte proletario de la guerra civil reunirá no solo a cientos de miles de obreros conscientes, sino también a millones de semi-proletarios y pequeño-burgueses estupidizados actualmente por el chovinismo, a los cuales los horrores de la guerra podrán asustar y deprimir, pero sobre todo los instruirán, los esclarecerán, los organizarán y los prepararán a la guerra contra la burguesía, contra la de “su” país y la de los países “extranjeros”..”.
“…La IIª Internacional ha muerto, rematada por el oportunismo. ¡Abajo, el oportunismo. Y viva la Internacional depurada no solo de los “tránsfugas” sino también de los oportunistas, la IIª Internacional! La IIª Internacional hizo su parte de trabajo útil. (…) A la IIIª Internacional le toca ahora organizar a las fuerzas proletarias para la ofensiva revolucionaria contra los gobiernos capitalistas, para la guerra civil contra la burguesía de todos los países, por la conquista del poder, por la victoria del socialismo…”
Si se compara con Marx, bien se ven que, al contrario de lo que Harper pretende que nos creamos, Lenin entendía de marxismo y supo aplicarlo en los suplementos adecuados:
“… Resulta evidente que, para poder luchar de manera general, la clase obrera debe organizarse en su país como clase y que el interior del país es el escenario inmediato de su lucha. En esto su lucha de clases es nacional, no en cuanto al contenido, sino, como lo dice el Manifiesto Comunista, “en cuanto a su forma”. Pero el “marco nacional actual”, o sea el del Imperio alemán, entra a su vez, económicamente, “en el marco” del sistema de Estados. Cualquier comerciante sabe que el comercio exterior y la grandeza del Sr. Bismarck reside precisamente en un tipo de política internacional.
¿Y a qué reduce el Partido Obrero alemán su Internacionalismo? A la conciencia de que el resultado de su esfuerzo “será la fraternidad internacional de los pueblos”, frase copiada de la Liga, burguesa, de la libertad y de la paz, y que se quiere hacer pasar como equivalente de la fraternidad de las clases obreras en su lucha común contra las clases dominantes y sus gobiernos…” (Crítica del Programa de Gotha).
Lo que distinguía pues a la izquierda de la socialdemocracia del conjunto del movimiento obrero eran sus posiciones políticas:
-
sobre la noción de toma del poder (la divergencia entre democracia burguesa o democracia obrera integra mediante la dictadura del proletariado);
-
sobre el carácter de la guerra y la postura de los revolucionarios en relación con aquella guerra.
Sobre todo, lo demás, en particular sobre la organización “económica” del socialismo, todavía se andaba por las consignas de nacionalización de la tierra y de la industria, del mismo modo que muchos mantenían en política la consigna de “Huelga General Insurgente”. Sea como fuere, cabe recordar que eran muy poco numerosos los militantes socialistas, incluso la izquierda, que habían comprendido las posiciones de Lenin durante la guerra, y que después se unirían en la revolución rusa cuando la teoría se vería plasmada en los hechos.
Eso es tan verdad que, cuando la querella entre Kautsky y Lenin, aquel no dijo lo más mínimo al respecto y eso que, como lo hizo notar Lenin, Kautsky había tomado postura anteriormente, en el Congreso de Basilea, expresando posiciones muy avanzadas acerca del poder obrero y el internacionalismo. Lo que pasa es que no basta con firmar resoluciones, hay que saber ponerlas en práctica. Y en eso, cuando se es capaz de ir del plano teórico al práctico, en donde se ve el verdadero marxista. El gran valor de un Plejanov y de un Kautsky, personas de talla en el movimiento obrero socialista de finales del XIX, se disuelve como estatua de sal al lado de aquel puñado de bolcheviques que tuvo que trasponer en lo práctico sus teorías, primero en la toma del poder, luego ante la guerra, frente a los socialistas revolucionarios de izquierda y la fracción bolchevique que estaba a favor de la “guerra revolucionaria” en Brest-Litovsk, ante la ofensiva alemana, y la guerra civil interna que proseguía. En espera de la revolución mundial triunfante, en Rusia solo podía hacerse una organización burguesa de la economía, pero con el modelo del capitalismo más avanzado, el capitalismo de Estado.
Solo la posibilidad futura de la revolución internacional (que había tenido su punto de arranque internacionalmente, en base a las posiciones y con el ejemplo de los bolcheviques), hubiera permitido la evolución y transformación de la sociedad hacia el socialismo. Aparte de eso, se pueden citar 100 y más ejemplos de posiciones falsas., antes y después de la revolución, de Lenin.
En 1905, Trotsky le da una severa lección en “Nuestras diferencias”, pero es la síntesis de la posición de Trotsky en este texto y de Lenin en ¿Qué hacer? lo que está en la base de la toma de postura frente a la guerra. Tras la toma del poder, fueron cometidos errores en cantidad dentro del partido, por unos y por otros, por Lenin y por Trotsky. No se trata aquí de taparse los ojos ante esos errores. Ya volveremos sobre el asunto en otras ocasiones. Lo que hay que saber es que las enseñanzas que podemos sacar 30 años después, ahora que las condiciones económicas han cambiado y que ciertos procesos se han extremado, implican un método diferente del que se necesita para encarar los acontecimientos que se presentan de forma imprevista y anárquica. Hoy podemos delimitar cuáles fueron los errores de los bolcheviques, podemos estudiar la revolución rusa como acontecer histórico, podemos analizar cuáles serán los grupos políticos presentes, estudiar sus documentos, su acción, etc.… Pero lo que importa es saber, en el contexto del pasado es si, a pesar de sus posiciones políticas atrasadas, los bolcheviques, con Lenin y Trotsky a la cabeza, estaban comprometidos en un movimiento cuyo objetivo inmediato era el de llevar el socialismo, saber si las opciones bolcheviques iban en esa dirección, o si no, si las que iban en la buena dirección eran las de Kautsky, o las de Zutano o las de Mengano, pero cuales.
Y nosotros contestamos que solo había una base de partida para que el movimiento se encaminará por la vía de la revolución socialista. Y en Rusia, solo los bolcheviques (y no todos ni mucho menos) la habían propuesto y la pusieron en práctica. Fueron esas bases las que hicieron que su acción se inscribiera en una lucha de clases cuyo objetivo era el derrocamiento del capitalismo a escala internacional y cuyas posiciones políticas generales abocaban realmente en ese derrocamiento.
Fuera de eso, de esas bases que a grandes rasgos fueron las del surgimiento del movimiento bolchevique de Octubre, hay muchísimas cosas que decir y la discusión, que no hace sino empezar, deberá tener como mínimo en cuenta el programa revolucionario de Octubre y toda la experiencia del movimiento obrero de estos 30 últimos años.
El movimiento revolucionario que se inició en 1917 en Rusia demostró que era internacional por las repercusiones que tuvo en Alemania al año siguiente. A principios del mes de noviembre de 1918, los marinos alemanes se sublevan, y los soviets se extienden por toda Alemania. Sin embargo, algunos días después, se firmaba el armisticio y meses más tarde Noske había rematado su labor represiva, de tal modo que cuando por fin en 1919 se verifica el primer Congreso de la Internacional Comunista, el punto álgido de la revolución quedaba atrás, la burguesía se había recuperado, la paz disolvía la lucha de clases, el proletariado retrocedía ideológicamente a medida que la revolución alemana era quebrada trozo a trozo, aunque la gran oleada levantada por la revolución ruso alemana siguiera sacudiendo al proletariado durante largos años. El fracaso de la revolución alemana dejó a Rusia aislada, obligada a proseguir su organización económica en espera de una nueva ola revolucionaria.
Un movimiento obrero no puede llegar a la victoria por etapas históricas. Al ser la revolución rusa una victoria parcial, y el resultado final que ella desencadenó una derrota a escala internacional, la supuesta construcción del “socialismo” en Rusia no sería sino la imagen de esa derrota del movimiento obrero internacional.
La Internacional Comunista y sus Congresos de Moscú iban a demostrar que la revolución se había detenido. Cada nuevo Congreso plasma un nuevo retroceso del movimiento obrero internacional, en el plano teórico en Moscú y en el físico en Berlín. Una vez más los revolucionarios se encontraban primero en minoría y luego excluidos. Como la primera y la segunda, internacionales, la comunista y los partidos comunistas, igual que los “socialistas”, “obreros” y demás de antes, acababan poco a poco por aburguesar su ideología. Además de este retroceso del movimiento obrero, se producen dos fenómenos de primera importancia: a) un partido obrero degenerado conserva para sí el poder de un Estado y b) la nueva era del capitalismo, iniciada en 1914, marcada tras el retroceso del movimiento obrero, por crisis internas de un nivel mucho más profundo que antes.
El análisis de esos dos fenómenos es, a nuestro parecer, lo único que pudiera podido permitir que surgiera un nuevo movimiento revolucionario. Más tarde, la fracción italiana de la izquierda comunista (que publicaba Bilán entre 1933 y 1938, título que es ya de por sí todo un programa) sería la única en llevar a cabo ese análisis.
-
Ante la degeneración del movimiento obrero, ante la evolución del capitalismo moderno, frente al Estado estalinista ruso, ante los problemas planteados en y por la insurrección de los soviets, queda una tercera posición que consiste en no romperse la cabeza investigando razones y condiciones históricas y políticas de estos 30 últimos años, sino encargárselo todo a una “cabeza de turco”. Unos escogen a Stalin de “cabeza de turco”, y su antiestalinismo les lleva a participar en la guerra en el campo americano (democrático). Entre 1938-1942 se daban como causas de la degeneración del movimiento obrero lo que eran sus consecuencias, o sea, el fascismo, o la guerra o la degeneración de la sociedad y demás chapuzas explicativas. Hoy la moda es explicarlo todo con el estalinismo, lo cual es no explicar nada. Y florecen las teorías: la de Burnham contra la burocracia, Bettelheim a favor, etc.…, y Sartre y demás escribanos asalariados de los partidos políticos de la burguesía y del periodismo moderno plagado de trepas. En ese cuadro, la acusación de Harper contra el “leninismo”, del cual “el estalinismo sería el hijo natural”, es una pieza más en esa maquinaria.
En esta época, en que el marxismo está soportando su mayor crisis (que esperemos que solo sea una crisis de crecimiento), Harper no hace sino añadir un poco más de confusión en donde ya había de sobra. Como cuando afirma: “…No, no hay nada en Lenin que indique que las ideas son determinadas por la clase. Las divergencias teóricas en Lenin planean por los aires. Una opinión teórica no puede ser criticada más que con argumentos teóricos. Pero cuando las consecuencias sociales son puestas en primer plano con tanta violencia, no se puede dejar en la sombra el origen social de los conceptos teóricos. Este aspecto esencial del marxismo, visiblemente, no existe en Lenin…” (“Lenin filósofo”, de Harper).
Ahí, Harper va más allá que la simple confusión, arrastrado por la polémica; es uno de esos numerosos marxistas que han visto en él marxismo más bien un método filosófico y científico en teoría, pero que se quedan en el cielo astronómico de la teoría sin aplicarla nunca a la práctica histórica del movimiento obrero. Para esos “marxistas”, la “praxis” sigue siendo un objeto filosófico, y no ya un objeto actuante.
¿No existe una filosofía que sacar de este período revolucionario? Si, desde luego. Afirmamos incluso que para un marxista, no se puede sacar filosofía más que del movimiento de la historia. Pero, y Harper, ¿qué hace?; él lo que hace es filosofar sobre la filosofía de Lenin, sacándola del contexto histórico. Lo peor no es eso, sino que encima intenta aplicar sus conclusiones, que son medio verdades, a un contexto histórico que ni siquiera se ha preocupado de examinar. En esto, Harper nos demuestra que lo que hace es mucho peor que Lenin en “Materialismo y Empiriocriticismo”. Lo que hay que afirmar, y en Harper no queda claro, es que lo principal en la cuestión de la PRAXIS y del conocimiento para un marxista es que no puede ser analizada fuera de lo político inmediato, que es donde se inscribe la “praxis” verdaderamente revolucionaria, en el desarrollo del pensamiento y de la acción revolucionaria... Harper no hace más que repetir hasta la saciedad: “Lenin no era marxista”, …no entendió nada de la lucha de clases …” y de hecho resulta claro que Lenin siguió las enseñanzas del marxismo en el desarrollo de su pensamiento político y revolucionario práctico.
La prueba de que Lenin entendió y aplicó a la revolución rusa las enseñanzas del marxismo está en su “Prefacio a las cartas de Marx a Kugelmann” en las cuales Lenin demuestra haber asimilado bien las lecciones que Marx sacó de la Comuna de París, así como en otros muchos textos, algunos de los cuales, citados aquí, en los que aparecen tantas analogías con la “Crítica al programa de Gotha” de Marx.
Lenin y Trotsky están de lleno en la línea del marxismo revolucionario, continuando sus enseñanzas. La teoría de la Revolución Permanente de Trotsky no es otra cosa que continuidad del Manifiesto Comunista y del marxismo en general; la revolución rusa es una plasmación ejemplificadora de todo ese marxismo no degenerado.
Harper, como tantos otros marxistas se olvidan de preguntarse si la perspectiva válida para las revoluciones del siglo XIX, durante el periodo ascendente del capitalismo y en cuyos límites se encuentra en la revolución rusa, sigue siendo válida para el período de degeneración de la sociedad actual. Lenin había definido la nueva perspectiva diciendo que el periodo nuevo lo era de “guerras y revoluciones”. Rosa, por su parte, había despejado claramente la idea de que el capitalismo entraba en una época de degeneración. Y, sin embargo, todo eso no impidió que la Internacional Comunista y tras ella todo el movimiento obrero trotskista y otras oposiciones de izquierdas se quedarán en la perspectiva antigua o que volvieran a ella, como sí lo había hecho Lenin tras el fracaso de la revolución alemana. Harper sí que piensa que hay una nueva perspectiva, pero con su análisis sobre Lenin y, a través de éste, de la revolución rusa, demuestra que tampoco ha sabido despejarla, perdiéndose en un montón de consideraciones vagas o falsas como tantos otros antes que él.
Por eso, no es casualidad si son los herederos de una parte de los aportes teóricos de Bilán los que contestan de la misma manera que contestan también los “leninistas puros”.
Los “pro” y los “anti” Lenin se olvidan sencillamente de que si bien los problemas de hoy día solo pueden ser comprendidos a la luz de los de ayer, no por eso dejan de ser diferentes.
Philippe
1Las partes I, II y III de esta Serie han sido publicadas en esta Revista Internacional en los nº 25, 28 y 29. Con esta parte IV, en este nº 30 de la Revista Internacional, termina la serie. Publicación en nuestra Web:
Series:
- “Lenin Filósofo” [36]
Corrientes políticas y referencias:
- Consejismo [95]
Herencia de la Izquierda Comunista:
desarrollo de la conciencia y la organización proletaria:
Rubric:
1983 - 32 a 34-35
- 4262 lecturas
Revista Internacional 32 Primer Trimestre 1983
- 18 lecturas
Rubric:
El Partido Comunista Internacional (Programa Comunista) en sus orígenes, como pretende ser y como es en realidad
- 198 lecturas
Introducción
En el medio político proletario, la corriente bordiguista se conoce, más o menos bien, como pretende ser, es decir, un "Partido duro y puro" con un "Programa completo e inmutable".
Obviamente, esto es más una leyenda que una realidad. De hecho, del "Partido", por ejemplo, conocemos al menos 4 o 5 grupos procedentes del mismo tronco, entre ellos el PC Internacional (Programa), cada uno de los cuales pretende ser el único heredero, el único legítimo, de lo que fue la Izquierda Italiana, y encarnar el "Partido histórico" de su sueño. Esta es probablemente la "única invariabilidad" que tienen en común. Por otra parte, se sabe muy poco, o nada -y esto es cierto sobre todo para la mayoría de los militantes de estos partidos-, sobre las verdaderas posiciones de este "Partido" en su origen, es decir, en su fundación, en 1943-1944, tras y después del derrumbe del régimen de Mussolini en Italia en plena Segunda Guerra Mundial.
Para superar este desconocimiento, consideramos muy importante publicar a continuación uno de los primeros documentos de este nuevo partido (PCInt) que apareció en el primer número de su revista Prometeo. Este documento, que aborda una cuestión crucial: la posición de los revolucionarios ante la guerra imperialista y las fuerzas políticas que participan en ella, permitirá a cualquier militante hacerse una idea exacta del estado de claridad y madurez de las posiciones políticas que presidieron la fundación de este Partido, y de la acción práctica que ello, necesariamente, implica.
Lo que el Partido Comunista Internacionalista pretende ser
Para destacar mejor la diferencia (entre lo que dice ser y lo que ha sido y sigue siendo), sería bueno empezar recordando lo que decía ser. Para ello, nos limitaremos a algunas citas de un artículo que pretendía ser fundamental y que sigue siendo un punto de referencia central: Sobre el Partido compacto y poderoso del mañana publicado en el número 76 de Programme Communiste en marzo del 78.
"Su existencia (la del Partido) no está atestiguada por el hecho de que esté "terminado" y no en construcción, sino por el hecho de que crece como un organismo que se desarrolla con las células y la estructura que tenía cuando nació; que crece y se fortalece sin alterarse, con los materiales que sirvieron para constituirlo, con sus miembros teóricos y su esqueleto organizativo." (p15).
Dejando de lado el estilo siempre pomposo propio de los bordiguistas, y con grandes reservas sobre la afirmación de que los "materiales... teóricos" son la única y exclusiva condición para la proclamación del Partido, independientemente del flujo y reflujo de la lucha de clases, podemos quedarnos con la idea de que la evolución posterior de una organización depende, en gran medida, de sus posiciones políticas y de su coherencia al principio. El PCInt (Programa) es una excelente muestra de ello.
Polemizando contra nosotros, el autor del artículo se ve obligado a explicar (¡una vez no es pecado mortal!) las posiciones defendidas por la Fracción Italiana de la Izquierda Comunista y la enorme contribución teórica y política de ésta en su revista Bilan y luego en la revista Octubre en los años 30 a 451.
"Reivindicar hoy la continuidad que la Fracción ha logrado, gracias a una espléndida batalla, mantener con firmeza... significa también comprender las razones materiales por las que la Fracción nos ha legado, junto a tantos valores positivos, elementos que han caducado." (p7)
Estos elementos obsoletos son, entre otros, que "no se trata de buscar en las propias armas teóricas y programáticas, sino, por el contrario, de redescubrir su fuerza y su poder en todos los puntos, y de referirse a ellas como un bloque monolítico para volver a empezar... para llegar, retomando las armas originales con exclusión de todas las demás, a una comprensión completa de las causas de su derrota, así como de las condiciones de una futura ofensiva".
Haber cometido “la imprudencia” de someter a la crítica las posiciones y orientaciones de la I.C. "ha llevado a la Fracción a ciertas defraudaciones, como, por ejemplo, en la cuestión nacional y colonial, o también con respecto a Rusia.... que en la búsqueda de un camino diferente al de los bolcheviques en el ejercicio de la dictadura, ... y también, en cierto sentido, en la cuestión del Partido o de la Internacional".
Y, más adelante, Programa cita como ilustración de las herejías de la Fracción, a Bilan que escribe "las fracciones de izquierda sólo podrán transformarse en partido, cuando los antagonismos entre la posición del partido degenerado y la posición del proletariado amenacen todo el sistema de relaciones de clase..."
Para Programa, "pasajes de este tipo alimentan evidentemente, la especulación de quienes, como el grupo Revolución Internacional, teorizan hoy como inevitable la degeneración oportunista de todo partido de clase que pretenda constituirse antes de la futura oleada revolucionaria, y que, a la espera de esta oleada y bajo el pretexto de un "Balance" preliminar para el renacimiento del partido formal, se entregan a una revisión completa de las tesis constitutivas de la Internacional." (p9)
El partido bordiguista no concibe en absoluto que se puedan criticar, a la luz de la experiencia vivida, posiciones que se han demostrado falsas o inadecuadas. ¡La famosa invariabilidad obliga! Notemos, sin embargo, que después de haberse quitado el sombrero ante la "firmeza", ante la "espléndida batalla" ante los "valores positivos", el portavoz del PCI rechaza también "firmemente" lo que constituye precisamente lo esencial de la verdadera contribución en el trabajo de la Fracción. En cuanto a nosotros, CCI, reconocemos de buen grado que esta aportación de la Fracción nos ha nutrido enormemente en nuestro propio desarrollo, y ello no sólo en la cuestión del momento de la constitución del Partido, sino en tantas otras cuestiones que el artículo denomina "dejarse llevar". El "bloque monolítico" del que habla el artículo, además de sonarnos a frase retórica, no indica más que una vuelta a las posiciones de la Fracción, e incluso un retroceso respecto a la I.C.
"Lo que define a un núcleo muy pequeño de militantes como Partido es la clara conciencia de tener que conquistar una influencia sobre la clase que sólo posee virtualmente, y el esfuerzo dedicado a conseguir este objetivo no sólo con la propaganda de su programa, sino con la participación activa en las luchas y formas de la vida colectiva de la clase; y esto es lo que, a partir de ese momento, nos definió bien como Partido." (p14)
Aquí encontramos una “nueva definición” de la constitución del Partido. Esta vez se hace hincapié en el "activismo". Conocemos este activismo que corroe a todos los izquierdistas, de los distintos partidos desde los trotskistas hasta los maoístas. El PCI no ha dejado de caer en este pozo ayer como hoy, desde su fundación durante la guerra de 1943 hasta su apoyo activo a la guerra del Líbano en el campo palestino, pasando por la participación, junto a los trotskistas y maoístas, en todo tipo de comités fantasmas, el de los soldados, el de apoyo a la lucha de Sonacotra, el de los inmigrantes, etc. En sus acciones febriles, en efecto, se trataba menos de "defender un programa" que de ser los aguadores para "conquistar la influencia sobre la clase". Pero eso no le impide volver a caer como un gato sobre las patas y escribir:
"Observemos de paso que la Fracción en el extranjero no se ha limitado en absoluto a la "investigación teórica", sino que ha librado una dura batalla práctica. Si aún no ha sido Partido sino sólo su preludio no es por falta de actividad práctica, sino por la insuficiencia del trabajo teórico." (Nota p13)
Pasemos por alto la "insuficiencia del trabajo teórico" de la Fracción. La Fracción nunca pretendió tener un "programa acabado" en el bolsillo como el Programa Comunista, y se contentó humildemente con querer ser una contribución al desarrollo del programa a la luz de un examen crítico de la experiencia de la primera gran ola revolucionaria y de la contrarrevolución que la siguió. La Fracción carecía ciertamente de esa megalomanía propia del bordiguismo de la posguerra que, sin el menor pudor y sin sonrojarse, puede escribir:
"La historia de nuestro pequeño movimiento ha demostrado.... que el Partido no nace porque y cuando la clase ha encontrado, bajo el empuje de las determinaciones materiales, el camino único y necesario de la recuperación. Nace porque y cuando un círculo necesariamente "microscópico" de militantes ha alcanzado la comprensión de las causas de la situación objetiva inmediata y la conciencia de las condiciones de su futura inversión; porque ha sacado la fuerza, no para "completar" el marxismo con nuevas teorías.... sino para reafirmar el marxismo en su totalidad, inalterado e intacto; porque fue capaz, sobre esta base… de hacer el balance de la contrarrevolución como una confirmación total de nuestra doctrina en todos los campos." (p10)
"Porque ella (la corriente bordiguista) lo había logrado (el "Balance Global del Pasado") pudo 25 años después constituirse como conciencia crítica organizada, como cuerpo militante activo, como Partido;", aunque, precisa que "ya veremos (más adelante) en qué condiciones y sobre qué base, pero podemos decir desde el principio que no es llevado por un movimiento ascendente, sino que, por el contrario, lo precede desde lejos". (p5)
Esta base se define en estos términos:
"... la base del bloque unitario de posiciones teóricas, programáticas y tácticas reconstituido por el pequeño y "microscópico" partido de 1951-52 (¿) o de hoy, y sólo puede hacerse en sus filas" (p5-6)
Retengamos esta conclusión "sólo puede hacerse en sus filas". Sin embargo, este Partido ha tenido un lamentable accidente en el camino, un accidente del que se habla con cierta vergüenza: "En 1949… se redactó el Llamamiento por la Reorganización Internacional del Movimiento Revolucionario Marxista. Lo que allí se proponía a los pequeños núcleos dispersos de trabajadores revolucionarios que querían reaccionar.... contra el desastroso curso del oportunismo, no era ciertamente un bazar.... de los que querían construir... el tambaleante edificio de la "unidad de las fuerzas revolucionarias" del que todos divagan. Por el contrario, se les propuso un método de lucha homogéneo, basado en el rechazo de las soluciones presentadas por "grupos influenciados incluso parcialmente (¡sic!) e indirectamente (¡sic!) por las sugerencias y el conformismo... que infestan el mundo, una solución cuya "crítica doctrinal" confirmó su inanidad". (p15)
Pasemos por encima de todas estas contorsiones, a modo de explicación de un planteamiento que es suficientemente claro en su grave confusión por su propio título. Además, no era la primera vez que el Partido Bordiguista lanzaba este tipo de llamamientos, y no sólo "a los pequeños núcleos dispersos de trabajadores revolucionarios". Como veremos, dicho Llamamiento se dirigió en plena guerra imperialista, a fuerzas mucho más "serias" para la constitución de un "Frente Obrero" para la "unidad de clase del proletariado". Veamos, por lo tanto, a este Partido en funcionamiento tal y como es, tal y como fue "en su nacimiento".
Llamamiento del "Comité de Agitación" del PCI (Prometeo n°1, abril de 1945)
El presente llamamiento es dirigido por el Comité de Agitación del Partido Comunista Internacionalista a los comités de agitación de los partidos con dirección proletaria y de los movimientos sindicales de empresa para dar a la lucha revolucionaria del proletariado una unidad de directivas y de organización en vísperas de los acontecimientos sociales y políticos que habrán de revolucionar la situación italiana y europea; para ello, se propone que estos diversos comités se reúnan para elaborar un plan de conjunto.
Para facilitar esta tarea, el Comité de Agitación del PCI expone brevemente su punto de vista programático, que podría considerarse como una base inicial para el debate. ¿Por qué hemos considerado oportuno dirigirnos a los comités de agitación de las fábricas y no a los comités centrales de los distintos partidos?
Una mirada panorámica al entorno político, que se ha puesto de manifiesto no sólo en la lucha antifascista sino también en la lucha más específica del proletariado, nos ha convencido (y no sólo hoy) de la imposibilidad de encontrar un mínimo denominador común ideológico y político para sentar las bases de un acuerdo de acción revolucionaria. Las diferentes apreciaciones de la guerra (su naturaleza y sus objetivos), las diferentes apreciaciones sobre la definición del imperialismo y las divergencias en los métodos de lucha ya sean sindicales, políticos o militares, demuestran suficientemente esta imposibilidad.
Por otra parte, todos estamos de acuerdo en considerar la crisis abierta por la guerra como la más profunda e incurable que jamás haya sufrido el régimen burgués; (también estamos de acuerdo) en considerar que el régimen fascista está acabado social y políticamente, aunque las armas alemanas le sigan dando oxígeno, aunque haya que luchar dura y sangrientamente para extirparlo del suelo italiano, y , finalmente, por considerar que el proletariado es el único protagonista de esta nueva historia del mundo que debe salir de este conflicto inhumano.
Pero el triunfo del proletariado sólo es posible a condición de que haya resuelto preventivamente el problema de su unidad en la organización y en la lucha.
Y esa unidad no se ha logrado, ni podrá lograrse nunca, sobre la base del Comité de Liberación Nacional, que surgió por razones contingentes debido a la guerra, que quiso asumir un aspecto de la guerra ideológica contra el fascismo y el hitlerismo pero que fue constitucionalmente impotente para plantear los problemas para superar tales contingencias. No asumió las reivindicaciones y los objetivos históricos de la clase obrera, que habrían chocado con las razones y los objetivos de la guerra democrática instigada y dirigida por el Comité de Liberación Nacional (C. de LN) ni se mostró incapaz de unir a las fuerzas obreras más arraigadas. Frente a la guerra, al margen de las presiones ideológicas, se puede ver a los representantes de las altas finanzas, del capitalismo industrial y agrario y a los de las organizaciones obreras codo con codo; pero ¿quién se atrevería a pensar en un C. de LN, centro motor de la lucha de clases y del asalto al poder burgués, en el que se sentasen los De Gasperis, los Gronchis, los Solens, los Gasparotos, los Croces, los Sforzas, etc.?
Si el C. de LN puede ser históricamente capaz de resolver los problemas debidos al estado de emergencia y su continuación en el marco del Estado burgués, no será en absoluto el órgano de la revolución proletaria, cuya tarea corresponde al partido de la clase que habrá comprendido las exigencias fundamentales del proletariado y se habrá adherido profundamente a la necesidad de su lucha.
Pero este mismo partido será impotente para cumplir su misión histórica si encuentra ante sí un proletariado dividido moral y físicamente, desilusionado por la inutilidad de las luchas internas, escéptico sobre la validez de su propio futuro.
Es esta situación bloqueada la que hemos conocido en todos los momentos de crisis de los últimos años, y contra la que se rompen las grandes aspas de la revolución proletaria. Un proletariado desunido no puede atacar al poder burgués, y debemos tener el valor de reconocer que actualmente el proletariado italiano está desunido y es escéptico como todo el proletariado europeo.
La tarea imperiosa del momento es, pues, la unidad de clase del proletariado, que encontrará en las fábricas y en todos los centros de trabajo el ambiente natural e histórico ideal para la afirmación de dicha unidad. Sólo con esta condición el proletariado podrá transformar en su beneficio la crisis del capitalismo que la guerra ha abierto pero que no puede resolver.
Concluimos nuestro llamamiento resumiendo nuestro pensamiento en algunos puntos:
1. puesto que los motivos, la finalidad y la práctica de la guerra dividen al proletariado y a sus fuerzas combatientes, debemos oponernos a la política que quiere subordinar la lucha de clases a la guerra, subordinando la guerra y todas sus manifestaciones a la lucha de clases;
2. deseamos la creación de organizaciones unitarias del proletariado, que serán la emanación de las fábricas y de las empresas industriales y agrícolas;
3. Estos organismos serán el frente único de facto de todos los trabajadores, y en ellos participarán democráticamente los comités de agitación;
4. Todos los partidos vinculados a las luchas del proletariado tendrán derecho a hacer la propaganda de sus ideas y de sus programas: además, pensamos que será en estos lugares de debates de ideas y de programas, donde el proletariado alcanzará su madurez política y la libre elección de la dirección política que le llevará a la victoria;
5. la lucha del proletariado, desde la agitación parcial hasta la insurrección armada, debe desarrollarse, para triunfar sobre una base de clase, para culminar en la conquista violenta de todo el poder que constituye la única garantía seria de la victoria.
10 de febrero de 1945
Comentarios de Prometeo sobre las respuestas al llamamiento.
A este llamamiento señalamos la respuesta del Comité de Agitación del PDA y la del Partido del Trabajo (de Milán), que declararon que no podían tener en cuenta nuestra propuesta, aunque lo habrían hecho en condiciones más favorables, porque la línea política específica seguida por el PIL, aunque dedicada a la revolución proletaria, no le permite ejercer ningún tipo de influencia sobre las masas del norte de Italia.
Nuestro llamamiento recibió el pleno apoyo de los sindicatos revolucionarios, que aceptaron explícitamente colaborar en la creación de organizaciones de base y se declararon totalmente de acuerdo con nuestro punto de vista sobre la lucha contra la guerra.
La respuesta también vino de los comunistas libertarios, que reconocieron en los términos de la propuesta el terreno en el que ellos mismos se situaban "tanto desde el punto de vista de la situación política general, como desde el punto de vista de la actitud ante la guerra y la necesidad de una organización de clase de los trabajadores que tenga como objetivo la revolución expropiadora mediante la constitución de consejos de administración obreros", y se mostraron satisfechos de que tal punto de vista fuera compartido por los camaradas comunistas internacionalistas.
Sin embargo, es sorprendente que el PCI se haya negado a respondernos con comunicaciones verbales, habiendo ya expresado su opinión sobre nosotros en su prensa. Poco después, al término de una esporádica campaña de denigración contra nosotros (acusándonos de fascistas enmascarados), apareció un encarte en la revista "Usine" que nos calificaba de provocadores y en el que se hacía referencia directa a nuestra propuesta de constitución de organizaciones de frente único obrero, y en marzo le siguió una circular de la Federación Milanesa en la que se invitaba a vuestras organizaciones de base "a intervenir enérgicamente para depurar...".
Tradicionalmente incapaz de responder con un sí o un no, el PS respondió en cambio: "Estimados camaradas, en respuesta a su llamada, confirmamos que nuestro Partido no tiene nada en contra de que sus camaradas participen en los Comités de Agitación periféricos en las fábricas donde su Partido tiene realmente una base y que su colaboración se hace en el marco de la lucha general de masas, para la que surgieron los Comités de Agitación."
A esta carta, que eludía elegantemente la cuestión, respondimos: "Queridos camaradas, habríamos preferido que su respuesta estuviera más en consonancia con las cuestiones planteadas en nuestro documento, y en este sentido fuera más concluyente, evitando la pérdida de tiempo, sobre todo porque la situación política, tras los acontecimientos militares, se agrava cada vez más y plantea tareas cada vez más graves y urgentes para las masas y los partidos proletarios en particular."
Queremos llamar su atención sobre dos puntos:
1. nuestra propuesta no planteaba la cuestión de la adhesión a los comités existentes de tal o cual partido, sino un acuerdo entre sus órganos de dirección de tales comités para concretar un plan de acción común, para resolver todos los problemas derivados de la crisis del capitalismo como una unidad.
2. estaba implícito que nuestra iniciativa no podía tener como objetivo una "lucha general de masas", sino la creación de organismos con representación proporcional en el terreno de la clase y que avanzan hacia objetivos de clase.
Ni que decir tiene que esos comités no pueden tener nada en común con los vuestros, surgidos a partir de la política del CLN, que, como decís, no pueden considerarse organizaciones de clase. Les pedimos una respuesta más precisa sobre estos puntos de los que depende la posibilidad de un trabajo conjunto.
Hasta la fecha no ha habido respuesta.
(Prometeo nº 1 de abril de 1945)
Conclusión
Podemos ahorrarnos los comentarios. Este llamamiento dirigido a las (¡fuerzas vivas del proletariado!) PC y PS para la construcción de la unidad proletaria habla por sí mismo, y ello a pesar del truco táctico que consiste en que no es el propio Partido el que lo dirige directamente a los otros partidos, sino a través de un "Comité de Agitación" fantasma del Partido que lo dirige a los "Comités de Agitación" de los otros partidos.
Hay que añadir que de este Llamamiento no salió nada (¡y con razón!), salvo dejarnos un testimonio, un indicio de un partido que "creció .... con los materiales que sirvieron para constituirlo, con sus miembros teóricos y su esqueleto organizativo".
Pero sería inexacto decir que este llamamiento no produjo nada. He aquí el resultado:
"Siguiendo las directivas dadas por nuestros órganos dirigentes, bajo la presión de los acontecimientos, nuestros camaradas -después de haber advertido preventivamente a las masas contra los golpes prematuros y de haber indicado repetidamente cuáles eran los objetivos (objetivos de clase) que debían alcanzar- se unieron indistintamente a las formaciones en movimiento en el trabajo de destrucción del odioso aparato fascista participando en la lucha armada y en la detención de los fascistas..." (Panorama View). (Una mirada panorámica al movimiento de masas en las fábricas, en Prometeo nº 2, 1 de mayo de 1945; citado en A.Peregalli, l'Altra Resistanza, la disidema di sinistra in Italia 1943-45)
Hasta aquí el Partido en el Norte del país. En cuanto al Sur del país, podemos citar como ejemplo Calabria (Catanzaro) donde los militantes bordiguistas agrupados en torno a Maruca, futuro líder del grupo Damen, permanecieron dentro del PCI estalinista hasta 1944, cuando se pasaron a la "Frazione": "Maruca afirma (en 1943) que la victoria del frente antifascista es la condición histórica indispensable para que el proletariado y su partido se pongan en condiciones de cumplir su misión de clase". (citado por Peregalli, op. cit., p57)
En conclusión, en lo que respecta al partido Bordiguista, podemos decir: dime de dónde vienes y sabré a dónde vas.
M.C.
1 El autor habla de la actividad de la Fracción del "30 al 40", ignorando por completo su existencia y actividad entre el 40 y el 45, cuando se disolvió. ¿Se debe esto a la simple ignorancia o a evitar verse obligado a hacer una comparación entre las posiciones defendidas por la Fracción durante la guerra y las del PCInt constituido en el 43-44?
Corrientes políticas y referencias:
- Izquierda Comunista [23]
desarrollo de la conciencia y la organización proletaria:
La tarea del momento: formación del partido o formación de cuadros
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 115.66 KB |
- 146 lecturas
Introducción de la CCI (1982)
Este artículo apareció por primera vez en Internationalisme núm. 12 en agosto de 1946. Aunque es un producto del período inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial, sigue siendo notablemente relevante hoy, 36 años después. Aborda la cuestión de cuándo es necesaria y posible la formación del partido.
Para quienes se niegan a reconocer la necesidad de un partido político del proletariado, el problema del papel de dicho partido, su función y el momento de su formación carecen obviamente de interés.
Pero para los que han comprendido y aceptado la idea del partido como expresión de la clase obrera en su lucha contra el capitalismo, la cuestión es crucial. Para los militantes que entienden la necesidad del partido, situar la cuestión de cuándo formarlo en una perspectiva histórica es de suma importancia porque la cuestión de cuándo se forma un partido está vinculada a toda su concepción de lo que debe hacer el partido. ¿Es el partido un puro producto de la "fuerza de voluntad" de un grupo de militantes o es el resultado de la evolución de la clase obrera en lucha?
Si es un mero producto de la voluntad, el partido puede existir o formarse en cualquier momento. Si, por el contrario, es una expresión de la clase en lucha, su formación y permanencia están ligadas a los períodos de auge y declive de la lucha proletaria. En el primer caso, se trata de una visión voluntarista e idealista de la historia; en el segundo, de una concepción materialista de la historia y de su realidad concreta.
No nos equivoquemos: no es una cuestión de especulación abstracta. No se trata de una discusión escolástica sobre las palabras o etiquetas adecuadas: o "partido" o "fracción" ("grupo"). Las dos concepciones conducen a enfoques diametralmente opuestos. Un planteamiento incorrecto basado en no entender el momento histórico de la proclamación del partido lleva necesariamente a una organización revolucionaria a intentar ser lo que todavía no puede ser y a no ser lo que puede ser. Una organización de este tipo, que busque un público inmediato a cualquier precio, que transforme los principios en dogmas en lugar de mantener posiciones políticas claras basadas en un examen crítico de la historia, no sólo se encontrará desdibujando la realidad en el presente, sino que comprometerá su futuro al descuidar sus verdaderas tareas a largo plazo. Este planteamiento deja el camino libre a todo tipo de compromisos políticos y al oportunismo.
Esta es la misma imagen que Internationalisme criticó en el partido Bordiguista en 1946, y 36 años de actividad del PCI confirman ampliamente la validez de estas críticas.
Sin embargo, algunas formulaciones del Internationalisme se prestan a posibles interpretaciones erróneas. Por ejemplo, la frase: "el partido es el organismo político que el proletariado crea para unificar sus luchas". Dicho así, la afirmación implica que el partido es la única fuerza motriz hacia esta unificación de las luchas. Esto no es cierto y no es la posición que defendía Internationalisme, como puede comprobar cualquier lector de su prensa. La formulación debe entenderse en el sentido de que una de las principales tareas del partido es ser un factor, un factor activo, en la unificación de la lucha de la clase orientándola "hacia un ataque frontal contra el Estado y la sociedad capitalista, hacia la construcción de una sociedad comunista". (ibid).
En cuanto a la cuestión de la Tercera Guerra Mundial, la guerra no se produjo de la forma en que Internationalisme predijo. No hubo una guerra generalizada, sino una serie de guerras locales y periféricas denominadas luchas de "liberación nacional" o luchas "anticoloniales"; en realidad estaban supeditadas a las necesidades e intereses de las grandes potencias en su lucha por la hegemonía mundial.
No obstante, es cierto, como predijo el Internationalisme, que la Segunda Guerra Mundial dio lugar a un largo período de reacción y de profunda disminución de la lucha de clases, que duró hasta el final del período de reconstrucción.
A algunos lectores les puede chocar el uso del término "formación de cuadros" que Internationalisme anunciaba como la "tarea del momento" en ese periodo. Hoy la palabra "cuadros" sólo la utilizan los izquierdistas que preparan a los futuros burócratas para el capital contra el proletariado. Pero en el pasado, y tal como lo utilizaba Internationalisme, la idea de formar cuadros significaba que la situación no permitía a los revolucionarios tener una influencia a gran escala en la clase obrera y que, por lo tanto, el trabajo de desarrollo teórico y de formación de militantes tenía inevitablemente prioridad sobre cualquier posibilidad de agitación.
Hoy vivimos un período completamente diferente, una época de crisis abierta para el capitalismo y de renovación de la lucha de clases. Este período hace necesaria y posible la reagrupación de las fuerzas revolucionarias. Esta perspectiva sólo puede ser llevada a cabo por los grupos revolucionarios existentes y dispersos si rechazan cualquier racionalización de su propio aislamiento, si abren el camino a un verdadero debate sobre las posiciones políticas heredadas del pasado que no son necesariamente válidas hoy, si se comprometen conscientemente con un proceso de clarificación internacional que lleve a la posibilidad de un reagrupamiento de fuerzas. Este es el verdadero camino hacia la formación del partido.
Artículo de INTERNATIONALISME nº 12 agosto 1946
Cuando formar el partido
Hay dos concepciones de la formación del partido que se han enfrentado desde la primera aparición histórica del proletariado, es decir, su aparición como clase independiente con un papel que cumplir en la historia y no su mera existencia como categoría económica.
Estas concepciones pueden resumirse como sigue:
* La primera concepción sostiene que la formación del partido depende esencialmente, si no exclusivamente, de los deseos de los individuos, de los militantes, de su nivel de conciencia. En una palabra, esta concepción considera la formación del partido como un acto subjetivo y voluntarista.
* La segunda concepción considera la formación del partido como un momento del desarrollo de la conciencia de clase directamente vinculado a la lucha de clases, a la relación de fuerzas entre las clases en un momento dado debido a la situación económica, política y social del momento; al legado de las luchas pasadas y a las perspectivas a corto y largo plazo de las luchas futuras.
La primera concepción, básicamente subjetiva y voluntarista, está más o menos ligada a una visión idealista de la historia. El partido no está determinado por la lucha de clases, sino que se convierte en un factor independiente determinado sólo por sí mismo y se eleva a ser la propia fuerza motriz de la lucha de clases.
Podemos encontrar ardientes defensores de esta concepción desde el principio del movimiento obrero y a lo largo de su historia hasta la actualidad. En los primeros tiempos del movimiento, Weitling y Blanqui fueron los representantes más conocidos de esta tendencia.
Por muy grandes que sean sus errores y por mucho que merezcan las severas críticas que Marx les dirigió, debemos considerarlos a ellos y a sus errores en una perspectiva histórica. Sus errores no deben hacernos olvidar la gran contribución que hicieron al movimiento obrero. El propio Marx reconoció su valor como revolucionarios, su dedicación a la causa proletaria, su mérito como pioneros que inspiraron a la clase trabajadora con su incansable voluntad de acabar con la sociedad capitalista.
Pero lo que para Weitling y Blanqui fue un error, una falta de comprensión de las leyes objetivas que rigen el desarrollo de la lucha de clases, se convirtió para sus seguidores posteriores en el punto central de su existencia. El voluntarismo se convirtió en un aventurerismo total.
Sin duda, los representantes más típicos de esto hoy en día son el trotskismo y todo lo relacionado con él. Su agitación no tiene más límites que sus propios caprichos y fantasías. Los "Partidos" y las "Internacionales" se activan y desactivan a voluntad. Se lanzan campañas, consignas, agitación como un enfermo en convulsiones.
Más cerca de nosotros tenemos a los RKD1 y a los CR2 que pasaron mucho tiempo en el trotskismo y lo dejaron muy tarde. Desgraciadamente, han conservado este gusto por la agitación por sí misma, la agitación en el vacío, y han hecho de ello la base de su existencia como grupo.
La segunda concepción puede definirse como determinista y objetiva. No sólo considera que el partido está determinado históricamente, sino que su formación y existencia también están determinadas por circunstancias inmediatas y contingentes.
Sostiene que el partido está determinado tanto por la historia como por la situación inmediata contingente. Para que el partido exista realmente, no basta con demostrar su necesidad histórica general. Un partido debe basarse en las condiciones inmediatas y actuales que hacen posible y necesaria su existencia.
El partido es el organismo político que el proletariado crea para unificar sus luchas y orientarlas hacia el ataque frontal al Estado y a la sociedad capitalista, hacia la construcción de una sociedad comunista.
Sin un desarrollo real de la perspectiva de la lucha de clases enraizada en la situación objetiva y no simplemente en los deseos subjetivos de los militantes, sin un alto grado de lucha de clases y de crisis social, el partido no puede existir, su existencia es simplemente inconcebible3.
El partido no puede crearse en un período de estancamiento de la lucha de clases. En toda la historia del movimiento obrero no hay ejemplos de partidos revolucionarios eficaces creados en períodos de estancamiento. Los partidos creados en estas condiciones nunca influyeron ni dirigieron eficazmente ningún movimiento de masas. Hay algunas formaciones que son partidos sólo de nombre, pero su naturaleza artificial sólo dificulta la formación de un verdadero partido cuando llega el momento. Tales formaciones están condenadas a ser sectas en todos los sentidos de la palabra. Sólo pueden escapar de su vida de secta cayendo en el aventurerismo quijotesco o en el oportunismo más burdo. La mayoría de ellas terminan con ambas cosas juntas, como el Trotskismo.
La posibilidad de mantener el Partido en un período de reflujo
Lo que hemos dicho sobre la formación del partido es también válido para la cuestión de mantenerlo vivo después de las derrotas decisivas del proletariado en un período prolongado de reflujo revolucionario.
A menudo se utiliza el ejemplo del partido Bolchevique para rebatir nuestro argumento, pero esto es una visión puramente formalista de la historia. El partido Bolchevique después de 1905 no puede considerarse como un partido; era una fracción del Partido Socialdemócrata Ruso, dislocado a su vez en varias facciones y tendencias.
Esta era la única manera de que la fracción Bolchevique pudiera sobrevivir para servir después como núcleo central para la formación del partido comunista en 1917. Este es el verdadero significado de la historia de los bolcheviques.
La disolución de la Primera Internacional nos muestra que Marx y Engels también eran conscientes de la imposibilidad de mantener una organización revolucionaria internacional de la clase obrera en un período prolongado de reflujo. Naturalmente, los formalistas de poca comprensión reducen todo el asunto a una maniobra de Marx contra Bakunin. No es nuestra intención entrar en todos los puntos finos del procedimiento o justificar la forma en que Marx lo hizo.
Es perfectamente cierto que Marx vio en los bakuninistas un peligro para la Internacional y que lanzó una lucha para sacarlos. De hecho, creemos que fundamentalmente tenía razón en cuanto al contenido. El anarquismo ha demostrado muchas veces desde entonces ser una ideología profundamente pequeñoburguesa. Pero no fue este peligro lo que convenció a Marx de la necesidad de disolver la Internacional.
Marx repasó muchas veces sus razones durante la disolución de la Internacional y después. Ver este acontecimiento histórico como la simple consecuencia de una maniobra, de una intriga personal, no sólo es un insulto gratuito a Marx, sino que le atribuye poderes demoníacos. Hay que ser tan mezquino como James Guillaume para atribuir acontecimientos de dimensiones históricas a la mera voluntad de los individuos. Por encima de todas estas leyendas del anarquismo, hay que reconocer el verdadero significado de esta disolución.
Podemos entenderla mejor si ponemos estos acontecimientos en el contexto de otras disoluciones de organizaciones políticas en la historia del movimiento obrero.
Por ejemplo, el profundo cambio de la situación social y política en Inglaterra a mediados del siglo 19º llevó a la dislocación y desaparición del movimiento cartista.
Otro ejemplo es la disolución de la Liga Comunista tras los tormentosos años de las revoluciones de 1848-50. Mientras Marx creyó que el período revolucionario no había terminado, a pesar de las grandes derrotas y pérdidas, siguió manteniendo la Liga Comunista, reagrupando fuerzas, fortaleciendo la organización. Pero en cuanto se convenció de que el período revolucionario había terminado y que había comenzado un largo período de reacción, proclamó la imposibilidad de mantener el partido. Se declaró partidario de un repliegue organizativo hacia tareas más modestas, menos espectaculares y más realmente fructíferas teniendo en cuenta la situación: la elaboración teórica y la formación de cuadros.
No fue Bakunin ni ninguna necesidad urgente de "maniobras" lo que convenció a Marx veinte años antes de la Primera Internacional de que era imposible mantener una organización revolucionaria o una Internacional en un periodo de reacción.
Veinticinco años después, Marx escribió sobre la situación en 1850-51 y las tendencias dentro de la Liga en estos términos:
"La represión violenta de una revolución deja su huella en la mente de las personas implicadas, especialmente en las que se han visto obligadas a exiliarse. Produce tal tumulto en sus mentes que incluso los mejores se vuelven desquiciados y en cierto modo irresponsables durante un periodo de tiempo más o menos largo. No consiguen adaptarse al curso que ha tomado la historia y no quieren entender que la forma del movimiento ha cambiado..." (Epílogo de las Revelaciones del Juicio a los Comunistas en Colonia, 8 de enero de 1875).
En este pasaje podemos ver un aspecto fundamental del pensamiento de Marx que se pronuncia contra quienes no quieren tener en cuenta que la forma del movimiento, las organizaciones políticas de la clase obrera, las tareas de esta organización no son siempre las mismas. Estas siguen la evolución de la situación objetiva. Para responder a los que creen ver en este pasaje una simple justificación a posteriori de Marx, es interesante observar los argumentos de Marx en la época de la Liga, tal como los formuló en el debate con la tendencia de Willich-Schapper. Cuando explicó al Consejo General de la Liga por qué proponía una escisión en septiembre de 1850, Marx escribió, entre otros puntos
"En lugar de una concepción crítica, la minoría ha adoptado una concepción dogmática. Ha sustituido una concepción materialista con una idealista. En lugar de ver la situación real como la fuerza motriz de la revolución, sólo ve la mera voluntad ...
... Dice (a los obreros): 'Debemos tomar el poder de inmediato o de lo contrario debemos irnos todos a casa a dormir'.
Al igual que los demócratas, que han hecho un fetiche de la palabra "pueblo", ustedes hacen un fetiche de la palabra "proletariado". Al igual que los demócratas, ustedes sustituyen el proceso de revolución con la fraseología revolucionaria".
Dedicamos estas líneas especialmente a los camaradas de los RKD o de los CR que a menudo nos han reprochado no querer "construir" el nuevo partido.
En nuestra lucha desde 1932 contra el aventurerismo trotskista en la cuestión de la formación del nuevo partido y de la IV Internacional, los RKD sólo vio quién sabe qué tipo de "vacilaciones" subjetivas. Los RKD nunca ha entendido el concepto de "fracción", es decir, de una organización específica con tareas específicas correspondientes a una situación específica cuando no puede existir o formarse un partido. En lugar de esforzarse por comprender esta idea, prefieren la simple traducción de la palabra ‘fracción’ al estilo de los diccionarios, para apoyar su afirmación de que el "bordiguismo" sólo quería ‘reparar’ al viejo PC. Aplican al Comunismo de Izquierda la medida que aprendieron en el trotskismo: ‘o se está a favor de la reparación del viejo partido o hay que crear uno nuevo".
La situación objetiva y las tareas de los revolucionarios correspondientes a esta situación, todo eso es demasiado prosaico, demasiado complicado para los que prefieren la salida fácil a través de la fraseología revolucionaria. La patética experiencia de la organización de los RC no fue aparentemente suficiente para estos camaradas. Ven el fracaso de los CR simplemente como el resultado de una cierta precipitación, mientras que en realidad toda la operación era artificial y heterogénea desde el principio, agrupando a los militantes en torno a un programa de acción vago e inconsistente. Atribuyen su fracaso a la pobre calidad de las personas implicadas, y se niegan a ver cualquier relación con la situación objetiva.
La situación actual
A primera vista puede parecer extraño que grupos que dicen pertenecer a la Izquierda Comunista Internacional, y que durante años han luchado junto a nosotros contra el aventurerismo trotskista de crear artificialmente nuevos partidos, estén ahora montados en el mismo caballo de batalla, y se hayan convertido en los campeones de una ‘construcción’ aún más rápida.
Sabemos que en Italia ya existe el Partido Comunista Internacionalista que, aunque muy débil numéricamente, intenta sin embargo cumplir el papel del partido. Las recientes elecciones a la Asamblea Constituyente, en las que participó el PCI italiano, han revelado la extrema debilidad de su influencia real sobre las masas, lo que demuestra que este partido apenas ha superado las limitaciones de una fracción. La Fracción Belga llama a la formación del nuevo partido. La Fracción Francesa de la Izquierda Comunista (FFGC), formada recientemente y sin principios básicos bien definidos, sigue sus pasos y se ha asignado la tarea práctica de construir el nuevo partido en Francia.
¿Cómo explicar este hecho, esta nueva orientación? No cabe duda de que un cierto número de individuos4 que se han adherido recientemente a este grupo no hacen más que expresar su incomprensión y su no asimilación del concepto de "fracción", y que siguen expresando en el seno de los diferentes grupos de la Izquierda Comunista Internacional las concepciones trotskistas del partido que tenían ayer y que siguen teniendo hoy.
Es igualmente correcto, además, ver la contradicción que existe entre la teoría abstracta y la política práctica en la cuestión de la construcción del partido como una adición más a la masa de contradicciones que se han convertido en un hábito para todos estos grupos. Sin embargo, todo esto todavía no explica las conversiones de todos estos grupos. Esta explicación hay que buscarla en su análisis de la situación actual y sus perspectivas.
Conocemos la teoría de la ‘economía de guerra’ planteada antes y durante la guerra por la tendencia Vercesi en la Izquierda Comunista Internacional. Según esta teoría, la economía de guerra y la guerra misma son períodos de mayor desarrollo de la producción y de expansión económica. Por lo tanto, una ‘crisis social’ no podía aparecer durante este período de ‘prosperidad’. Sólo con la ‘crisis económica de la economía de guerra’, es decir, en el momento en que la producción bélica ya no pudiera abastecer las necesidades del consumo de guerra, cuando la continuación de la guerra se viera obstaculizada por la escasez de materias primas, esta crisis de nuevo estilo abriría una crisis social, y una perspectiva revolucionaria.
Según esta teoría, era lógico negar que las convulsiones sociales que estallaron durante la guerra pudieran llegar a cualquier cosa. De ahí también la negación absoluta y obstinada de cualquier significado social en los acontecimientos de julio de 1943 en Italia5. De ahí también la completa incomprensión del significado de la ocupación de Europa por los ejércitos aliados y rusos, y en particular de la importancia de la destrucción sistemática de Alemania, de la dispersión del proletariado alemán hecho prisionero de guerra, exiliado, dislocado y temporalmente inofensivo e incapaz de todo movimiento independiente.
Para estos camaradas, la reanudación de la lucha de clases y, más precisamente, la apertura de un curso revolucionario ascendente sólo podía ocurrir después del final de la guerra, no porque el proletariado estuviera impregnado de ideología nacionalista patriótica, sino porque las condiciones objetivas para tal lucha no podían existir durante el período de guerra. Este error, ya refutado históricamente (la Comuna de París y la Revolución de Octubre), e incluso parcialmente en la última guerra (véanse las convulsiones sociales en Italia 1943, y ciertos signos de espíritu derrotista en el ejército alemán a principios de 1945) iba a ir fatalmente acompañado de un error no menos grande, que sostiene que el período posterior a la guerra abre automáticamente un curso hacia la renovación de las luchas de clases y las convulsiones sociales.
La formulación teórica más completa de este error se encuentra en el artículo de Lucain, publicado por L'Internationaliste de la Fracción belga. Según su esquema, cuya invención intenta atribuir a Lenin, la transformación de la guerra imperialista en guerra civil sigue siendo válida si ampliamos esta posición para incluir el período de posguerra. En otras palabras, es en el período de posguerra donde se realiza la transformación de la guerra imperialista en guerra civil.
Una vez postulada y sistematizada esta teoría, todo se simplifica y sólo hay que examinar la evolución de la situación y los acontecimientos a través de ella y a partir de ella.
La situación actual se analiza, pues, como una ‘transformación en guerra civil’. Con este análisis central como punto de partida, se declara que la situación en Italia está particularmente avanzada, justificando así la inmediata constitución del partido, mientras que los disturbios en la India, Indonesia y otras colonias, cuyas riendas están firmemente sostenidas por los diversos imperialismos competidores y por las burguesías locales, son vistos como signos del comienzo de la guerra civil anticapitalista. La masacre imperialista en Grecia también se supone que es parte del avance de la revolución. No hace falta decir que ni por un momento sueñan con poner en duda la naturaleza revolucionaria de las huelgas en Gran Bretaña y América, o incluso en Francia. Recientemente, L'Internationaliste acogió con satisfacción la formación de esa pequeña secta, la CNT, como una indicación "entre otras" de la evolución revolucionaria de la situación en Francia. La Fracción Francesa de la Izquierda Comunista llega a afirmar que el gobierno de coalición tripartito ha sido renovado debido a la amenaza de la clase proletaria, e insiste en la extrema importancia objetiva de la entrada en su grupo de unos cinco camaradas procedentes del grupo "Contre le Courant”6
Este análisis de la situación, con la perspectiva de batallas de clase decisivas en un futuro próximo, conduce naturalmente a estos grupos a la idea de la necesidad urgente de construir el partido lo más rápidamente posible. Esto se convierte en la tarea inmediata, la tarea del día, si no de la hora.
El hecho de que el capitalismo internacional no parezca preocuparse lo más mínimo por esta amenaza de lucha proletaria que supuestamente se cierne sobre él, y siga tranquilamente con sus asuntos, con sus intrigas diplomáticas, sus rivalidades internas y sus conferencias de paz en las que muestra públicamente sus preparativos para la próxima guerra, nada de esto tiene mucho peso en el análisis de estos grupos.
La posibilidad de una nueva guerra no se excluye por completo, primero porque es útil como propaganda, y porque prefieren ser más prudentes que en la aventura de 1937-39 donde negaron la perspectiva de una guerra mundial. ¡Es mejor tener una salida por si acaso! De vez en cuando, siguiendo al PCI italiano, se dirá que la situación en Italia es reaccionaria, pero esto nunca es seguido y sigue siendo un episodio aislado, sin ninguna relación con el análisis fundamental de la situación como una que está madurando ‘lenta pero seguramente’ hacia explosiones revolucionarias decisivas.
Este análisis es compartido por otros grupos como los CR, que contrapone la perspectiva objetiva de una tercera guerra imperialista con la perspectiva de una revolución inevitable; o como los RKD que, más cautelosamente, se refugia en la teoría de un doble curso, es decir, de un desarrollo simultáneo y paralelo de un curso hacia la revolución y un curso hacia la guerra imperialista. Evidentemente, los RKD no ha comprendido todavía que el desarrollo de un curso hacia la guerra está condicionado principalmente por el debilitamiento del proletariado y del peligro de la revolución, a menos que hayan retomado la teoría de la tendencia Vercesi anterior a 1939, según la cual la guerra imperialista no es un conflicto de intereses entre diferentes imperialismos, sino un acto de la mayor solidaridad imperialista con el objetivo de masacrar al proletariado, una guerra de clase capitalista directa contra la amenaza revolucionaria proletaria. Los trotskistas, con el mismo análisis, son infinitamente más coherentes, ya que no tienen necesidad de negar la tendencia a una tercera guerra; para ellos, la próxima guerra será simplemente la lucha armada generalizada entre el capitalismo, por un lado, y el proletariado reagrupado en torno al ‘Estado obrero’ ruso, por otro.
En definitiva, o bien la próxima guerra imperialista se confunde, de un modo u otro, con la guerra de clases, o bien se minimiza su peligro convirtiéndola en el precursor necesario de un período de grandes luchas sociales y revolucionarias. En el segundo caso, el agravamiento de los antagonismos Inter imperialistas y los preparativos bélicos en curso se explican por la miopía y la inconsciencia del capitalismo mundial y de sus jefes de Estado.
Podemos mantenernos totalmente escépticos ante un análisis que no se basa más que en ilusiones, halagándose con su clarividencia, y asumiendo generosamente una ceguera total por parte del enemigo. Por el contrario, el capitalismo mundial ha demostrado tener una conciencia mucho más aguda de la situación real que el proletariado. Su comportamiento en Italia en 1943 y en Alemania en 1945 demuestra que ha asimilado muy bien las lecciones del período revolucionario de 1917, mucho mejor que el proletariado o su vanguardia. El capitalismo ha aprendido a derrotar al proletariado, no sólo mediante la violencia, sino utilizando el descontento de los trabajadores y conduciéndolo en una dirección capitalista. Ha sido capaz de transformar las antiguas armas del proletariado en sus cadenas. No hay más que ver que el capitalismo actual utiliza de buen grado los sindicatos, el marxismo, la Revolución de Octubre, el socialismo, el comunismo, el anarquismo, la bandera roja y el 1º de Mayo como los medios más eficaces para embaucar al proletariado. La guerra de 1939-45 se libró en nombre de este ‘antifascismo’ que ya se había ensayado en la guerra de España. Mañana, los trabajadores serán lanzados de nuevo a la batalla en nombre de la Revolución de Octubre, o de la lucha contra el fascismo ruso.
El derecho de los pueblos a la autodeterminación, la liberación nacional, la reconstrucción, las reivindicaciones ‘económicas’, la participación de los trabajadores en la gestión y otras consignas similares, se han convertido en las herramientas más eficaces del capitalismo para destruir la conciencia de clase proletaria. En todos los países, estas son las consignas utilizadas para movilizar a los trabajadores. Las huelgas y disturbios que estallan aquí y allá se mantienen en este marco, y su único resultado es atar aún más fuertemente a los trabajadores al Estado capitalista.
En las colonias, las masas están siendo masacradas en una lucha, no por la destrucción del Estado, sino por su consolidación, su independencia de la dominación de un imperialismo en beneficio de otro. No puede haber ninguna duda sobre el significado de la masacre en Grecia, cuando vemos la actitud protectora de Rusia, cuando vemos a Jouhaux convertirse en el defensor de la CGT griega en su conflicto con el gobierno. En Italia, los obreros ‘luchan’ contra la monarquía en nombre de la república, o son masacrados por la cuestión de Trieste. En Francia, tenemos el repugnante espectáculo de los trabajadores marchando con overoles en el desfile militar del 14 de julio. Esta es la prosaica realidad de la situación actual.
No es cierto que en la posguerra se den las condiciones para un renacimiento de la lucha de clases. Cuando el capitalismo ‘termina’ una guerra mundial imperialista que duró seis años sin ningún estallido revolucionario, esto significa la derrota del proletariado, y que estamos viviendo, no en la víspera de grandes luchas revolucionarias, sino en las secuelas de una derrota. Esta derrota tuvo lugar en 1945, con la destrucción física del centro revolucionario que era el proletariado alemán, y fue tanto más decisiva cuanto que el proletariado mundial no fue consciente de la derrota que acababa de sufrir.
El curso está abierto hacia la tercera guerra imperialista. Es hora de dejar de jugar al avestruz, buscando consuelo en la negativa a ver el peligro. En las condiciones actuales, no vemos ninguna fuerza capaz de detener o modificar este curso. Lo peor que pueden hacer las débiles fuerzas de los grupos revolucionarios actuales es intentar subir una escalera descendente. Acabarán inevitablemente por romperse la crisma.
La Fracción Belga cree que puede salirse con la suya diciendo que, si la guerra estalla, esto demostrará que la formación del partido fue prematura. ¡Qué ingenuos! Tal error se pagará muy caro.
Lanzarse al aventurerismo de la construcción artificial y prematura del partido no sólo implica un análisis incorrecto de la situación, sino que significa apartarse del verdadero trabajo de los revolucionarios de hoy, descuidando la elaboración crítica del programa revolucionario y abandonando el trabajo positivo de formación de sus cuadros.
Pero lo peor está por venir, y las primeras experiencias del partido en Italia están ahí para confirmarlo. Querer a toda costa jugar a ser el partido en un período reaccionario, querer a toda costa trabajar entre las masas significa caer al nivel de las masas, seguir sus pasos; significa trabajar en los sindicatos, participar en las elecciones parlamentarias, en una palabra, oportunismo.
En la actualidad, orientar la actividad hacia la construcción del partido sólo puede ser una orientación hacia el oportunismo.
No tenemos tiempo para los que nos reprochan el abandono de la lucha diaria de los trabajadores y nuestra separación de la clase. Estar con la clase no es una cuestión de estar físicamente, y menos aún de mantener, a toda costa, un vínculo con las masas que en un período reaccionario sólo puede hacerse al precio de una política oportunista. No tenemos tiempo para los que, habiéndonos acusado de activismo desde 1943-45, nos reprochan ahora que queremos aislarnos en una torre de marfil, que tendemos a convertirnos en una secta doctrinaria que ha renunciado a toda actividad.
El sectarismo no es la defensa intransigente de los principios, ni la voluntad del estudio crítico; ni siquiera la renuncia temporal al trabajo exterior a gran escala. La verdadera naturaleza del sectarismo es la transformación del programa vivo en un sistema muerto, los principios que guían la acción en dogmas, ya sea gritados o susurrados.
Lo que consideramos necesario en el actual período reaccionario es hacer un estudio objetivo, captar el movimiento de los acontecimientos y sus causas, y hacerlos comprender a un círculo de trabajadores que necesariamente estará limitado en tal período.
El contacto entre los grupos revolucionarios de los distintos países, la confrontación de sus ideas, la discusión internacional organizada con el fin de buscar una respuesta a los problemas candentes que plantea la evolución histórica, este trabajo es mucho más fecundo, mucho más ‘pegado a las masas’ que la agitación hueca, realizada en el vacío.
La tarea de los grupos revolucionarios hoy es la formación de cuadros; una tarea menos atractiva, menos preocupada por los éxitos fáciles, inmediatos y efímeros; una tarea infinitamente más seria; porque la formación de cuadros hoy es la condición previa que garantiza el futuro partido de la revolución.
Marco
1 Los RKD (Comunistas Revolucionarios de Alemania). Era un grupo trotskista austriaco que se oponía a la fundación de la Cuarta Internacional en 1938 por considerarla prematura. En el exilio, este grupo se alejó cada vez más de esta "Internacional". Se opusieron particularmente a la participación en la Segunda Guerra Mundial en nombre de la defensa de Rusia, y al final se declararon en contra de toda la teoría del 'estado obrero degenerado' tan querida por el trotskismo. En el exilio, este grupo tuvo el enorme mérito político de mantener una posición intransigente contra la guerra imperialista y cualquier participación en ella por cualquier motivo. En este sentido, se puso en contacto con la Fracción de la Izquierda Italiana y Francesa durante la guerra y participó en la impresión de un folleto en 1945 con la Fracción Francesa dirigido a los obreros y soldados de todos los países, en varios idiomas, denunciando la campaña chovinista durante la ‘liberación’ de Francia, llamando al derrotismo revolucionario y a la fraternización. Después de la guerra, este grupo evolucionó rápidamente hacia el anarquismo, donde finalmente se disolvió
2 Los CR (Comunistas Revolucionarios) eran un grupo de trotskistas franceses que los RKD consiguió desvincular del trotskismo hacia el final de la guerra. A partir de entonces, siguió la misma evolución que los RKD. Estos dos grupos participaron en la Conferencia Internacional de 1947 en Bélgica, convocada por la Izquierda Holandesa que reunió a todos los grupos que seguían siendo internacionalistas y que se habían opuesto a toda participación en la guerra
3 Debemos tener cuidado de distinguir la formación de un partido de la actividad general de los revolucionarios, que siempre es necesaria y posible. La confusión de estas dos distinciones es un error muy común que puede conducir a un fatalismo desesperado e impotente. La tendencia Vercesi en la Izquierda Italiana cayó en esta trampa durante la guerra. Esta tendencia consideraba, con razón, que las condiciones del momento no permitían la existencia de un partido ni la posibilidad de una agitación a gran escala entre los trabajadores. Pero concluyó de ello que todo el trabajo revolucionario debía ser desechado y condenado. Incluso negaba la posibilidad de que existieran grupos revolucionarios en estas condiciones. Esta tendencia olvidó que la humanidad no es sólo el producto de la historia: "El hombre hace su propia historia" (Marx). La acción de los revolucionarios está necesariamente limitada por las condiciones objetivas. Pero esto no tiene nada que ver con el grito desesperado del fatalismo: ‘todo lo que se haga no conducirá a nada’. Por el contrario, el marxista revolucionario ha dicho: "Al tomar conciencia de las condiciones existentes y al actuar dentro de sus límites, nuestra participación se convierte en una fuerza adicional que influye en los acontecimientos e incluso modifica su curso". (Trotsky, El nuevo curso)
4 Se refiere a los ex miembros de Unión Comunista, el grupo que imprimió L'Internationale en los años 30 y que desapareció al estallar la guerra en 1939
5 La caída del régimen de Mussolini y el rechazo de las masas a continuar la guerra. En 1943 hubo una gran oleada de huelgas en el Norte de Italia, ver La lucha de clases contra la guerra imperialista - Las luchas obreras en Italia 1943 https://es.internationalism.org/revista-internacional/200704/1863/la-lucha-de-clases-contra-la-guerra-imperialista-las-luchas-obrera [98]
6 Un pequeño grupo constituido después de la guerra, que tuvo una existencia efímera. Sus miembros, tras un breve paso por el PCI (bordiguistas), abandonaron la política
Corrientes políticas y referencias:
- Izquierda Comunista [23]
desarrollo de la conciencia y la organización proletaria:
Cuestiones teóricas:
- Partido y Fracción [30]
Rubric:
Revista Internacional nº 33 Segundo trimestre 1983
- 3891 lecturas
Cien años después de la muerte de Marx: el marxismo es el porvenir
- 4580 lecturas
Carlos Marx murió el 14 de Marzo de 1883. Hace pues un siglo que se apagó la voz de quien es considerado por el movimiento obrero como su teórico más insigne.
La burguesía, clase a la que Marx combatió sin tregua durante toda su vida y que se lo devolvió con creces, se propone celebrar ese aniversario a su modo, o sea, echando un montón de mentiras sobre la persona y su labor.
Cada sector de la clase dominante, según su color y los intereses particulares que tiene a cargo defender, según el lugar específico que ocupa en el aparato mistificador, trata el tema a su modo.
Los que opinaban que Marx era un "ser maléfico", una especie de "encarnación del mal" o "una criatura diabólica" han desaparecido prácticamente; en cualquier caso, son los menos peligrosos hoy. En cambio, quedan muchos para quienes Marx, "un hombre, por cierto, muy inteligente y culto, oiga, pero que se equivocó por completo"; otra variante de ese tema es lo de que "si bien el análisis de Marx era válido para el siglo pasado, hoy está, completamente superado"
Sin embargo, los más peligrosos no son los burgueses que, de un modo u otro, rechazan explícitamente los aportes de Marx. La peor ralea son los que se reivindican de él, ya sea los que pertenecen a la rama socialdemócrata, a la estalinista, a la trotskista, o a lo que podría denominarse el ramo "universitario", o también los "marxólogos".
Con ocasión del centésimo aniversario de la muerte de Marx, ya se está viendo a ese mundillo agitarse febrilmente, armando ruido, cacareando con autoridad gallinácea, llenando columnas de periódico y pantallas de televisión.
Nos incumbe a los revolucionarios, y es ése el único y verdadero homenaje que pueda hacérsele a Marx y su labor, denunciar las mentiras, barrer las alabanzas interesadas, restablecer, en suma, la sencilla verdad de los hechos.
¿Trasnochado Marx?
Marx descubrió el secreto profundo del modo de producción capitalista: la plusvalía de que se apropia el capitalista gracias al trabajo no pagado de los proletarios. Demostró que en lugar de enriquecerse con su trabajo, el proletario se empobrece, que las crisis son cada vez mas violentas porque la necesidad de mercados es creciente mientras que, en consecuencia, el mercado mundial se encoge cada día más. Se aferró a demostrar que el capitalismo por sus propias leyes, va todo recto hacia su propia destrucción, creando, por necesidad obligada, las condiciones de la instauración del comunismo. Tras llegar al mundo cubierto de sangre y lodo, tras alimentarse cual caníbal de la fuerza de trabajo de los proletarios, el capitalismo saldrá por el foro en medio de un cataclismo.
Por todo eso, la burguesía se ha empeñado desde hace un siglo, en combatir las ideas de Marx. Son legiones de ideólogos dedicadas, intento tras intento, a echar abajo su pensamiento. Profesores, sabios, predicadores de toda confesión han hecho su oficio de la "refutación" de Marx. Dentro incluso del movimiento obrero, el revisionismo se alzó contra los principios básicos del marxismo en nombre de una "adaptación" de éste a las nuevas realidades del momento, a finales del siglo XIX. No fue por casualidad si Bernstein, teórico del revisionismo, se propuso atacar al marxismo en dos puntos básicos:
- el capitalismo habría descubierto el medio para superar sus crisis económicas catastróficas;
- la explotación de la clase obrera podría atenuarse progresivamente hasta desaparecer.
Esas son las dos ideas esenciales que la burguesía ha agitado como señuelo cada vez que la situación económica del capitalismo parece mejorar de tal modo que pueden caerle unas cuantas migajas a la clase obrera. Y este fue el caso en particular durante el período de reconstrucción que vino tras la segunda guerra mundial con sus economistas y políticos que predecían alegremente el fin de las crisis. Por ejemplo, el premio Nobel de economía, Samuelson, exclamaba en su libro Económics:
"...todo ocurre hoy como si la probabilidad de una gran crisis - una depresión profunda, aguda y duradera como la de 1930, 1870 y 1890 - estuviera reducida a cero."
Por otra parte, al presidente Nixon no le daba miedo declarar, el día de su toma de posesión, en Enero de 1969, nada menos que: "Por fin hemos aprendido a gestionar una economía moderna de manera a asegurar su continua expansión". Y de este modo se expresaban hasta principios de los 70 los que con autoridad científica afirmaban que "Marx estaba superado"[1]
Desde entonces, ya no se oyen semejantes opiniones. La crisis se despliega sin pausa. Todos los potingues mágicos preparados por los premios Nóbel de las diversas escuelas han fracasado lamentablemente e incluso lo han puesto peor.
Al capitalismo le llegó la hora de los récord: plusmarca de endeudamiento, de cantidad de quiebras, de infrautilización de capacidades productivas, de desempleo. El espectro de la gran crisis de 1929 vuelve a espantar a la burguesía y a sus profesores a sueldo. Su estúpido optimismo ha dejado el sitio al pesimismo más sombrío y al desconcierto. Hace ya años, el mismo premio Nóbel Samuelson, podía comprobar, desamparado, ¡la crisis de la ciencia económica!, que aparecía incapaz de aportar soluciones a la crisis. Hace año y medio, otro premio Nóbel, Friedman, confesaba que "ya no entendía nada de nada". Más recientemente, otro Nóbel más, Von Hayek constataba que "el crac es inevitable", y "no se puede hacer nada en contra".
En el epílogo a la segunda edición alemana del Capital, Marx hacía constar que "la crisis general ... (por) la extensión universal del escenario en que habrá de desarrollarse y la intensidad de sus efectos, harán que les entre por la cabeza la dialéctica hasta a esos mimados advenedizos del nuevo sacro imperio prusiano - alemán", que crecieron como hongos durante una fase de prosperidad del capitalismo. Esos advenedizos de hoy, especialistas de la manipulación, los economistas, están viviendo la misma experiencia, pero la crisis desenfrenada de nuestros días los está volviendo tontos de solemnidad. Empiezan, eso sí, a comprender con espanto que su "ciencia" es impotente, que no "puedan hacer nada" para sacar al capitalismo del abismo.
No sólo Marx no está "trasnochado" hoy; lo que importa es afirmar claramente que nunca sus análisis habían sido tan actuales.
Toda la historia del siglo XX es una ilustración de la validez del marxismo, las dos guerras mundiales y la crisis de los años 30 fueron la prueba del carácter insuperable de las contradicciones que corroen el modo de producción capitalista. El auge revolucionario de los años 1917 - 23, a pesar de su derrota, confirmó que el proletariado es la única clase revolucionaria de hoy, la única fuerza de la sociedad capaz de echar abajo al capitalismo, de ser el "enterrador", como dice el Manifiesto Comunista, de ese sistema moribundo.
La crisis aguda del capitalismo que se despliega hoy está barriendo todas las ilusiones sembradas por la reconstrucción de la segunda posguerra. Las ilusiones de un capitalismo próspero, de la "coexistencia pacífica" entre ambos grandes bloques imperialistas, del "aburguesamiento" del proletariado y del final de la lucha de clases, han sido barridas todas ellas por el resurgir de la clase obrera desde 1968-69 confirmado en los años siguientes hasta el momento álgido de los combates en Polonia en 1980. Una vez más queda al descubierto con toda claridad la alternativa plasmada por Marx y Engels: "Socialismo o caída en la barbarie".
Por todo eso, el primer homenaje al pensamiento de Marx en el centésimo aniversario de su muerto lo hacen los hechos mismos: la crisis, la agravación irremediable de las convulsiones capitalistas, el resurgir histórico de la lucha de clase. Ese es el mejor homenaje a quién escribía en 1844: "Saber si el pensamiento humano puede alcanzar la verdad objetiva no es una cuestión de teoría sino que es una cuestión práctica. Es en la práctica en donde el ser humano debe probar la verdad, o sea la realidad, la potencia, la materialidad de su pensamiento" (Karl Marx : Tesis sobre Feuerbach)
La utilización de Marx contra la clase obrera
"En vida de los grandes revolucionarios, las clase opresoras los someten a constantes persecuciones, acogen su doctrinas con la rabia mas salvaje, con el odio mas furioso, con la campaña mas desenfrenada de mentiras y calumnias. Después de su muerte, se intenta convertirlos en iconos inofensivos, canonizarlos, por decirlo así, rodear sus nombres de una cierta aureola de gloria para "consolar" y engañar a las clases oprimida, castrando el contenido de su doctrina revolucionaria, mellando el filo revolucionario de éstas, envileciéndola (Lenin, El Estado y la Revolución).
Esas palabras de Lenin escritas en 1917 contra la socialdemocracia y sobre todo contra al "Papa" de ésta, Karl Kautsky, se han realizado con creces después, a una escala que su autor no hubiera imaginado nunca, pues él mismo fue transformado, tras su muerte, en "icono inofensivo" en el sentido más real de la palabra: su momia instalada en un lugar de peregrinación.
La socialdemocracia en degeneración, pasada abiertamente al campo burgués en 1914, había hecho ya mucha labor para "castrar" el pensamiento de Marx, vaciándolo de todo contenido revolucionario. La primera ofensiva contra el marxismo, el de Bernstein a finales del siglo XIX, se propuso "revisar" la teoría; la de Kautsky, por los años 1910, se hizo en nombre de la "ortodoxia marxista". Espigando por aquí y por allá citas de Marx y Engels, les hacían decir todo lo contrario de su pensamiento verdadero. Así ocurrió, en particular, con la cuestión del Estado burgués. Aún cuando, tras la Comuna de París, Marx afirmó claramente la necesidad de destruirlo, Kautsky, ocultándolo, se las agencia para encontrar fórmulas que podrían dar crédito a la idea contraria. Y como ningún revolucionario, incluidos los mas insignes, está a salvo de ambigüedades, e incluso de errores, Kaustsky consiguió lo que se proponía en beneficio de las prácticas reformistas de la socialdemocracia, en detrimento del proletariado y de su lucha.
La ignominia socialdemócrata no se paró en la falsificación del marxismo. La falsificación anunciaba, después de haber trabajado por la desmovilización total del proletariado frente a la amenaza de guerra, la traición completa, el paso con armas y equipo al campo de la burguesía. En nombre del "marxismo" saltó a pies juntillas en el charco de sangre y lodo de la primera guerra imperialista y ayudó a la burguesía mundial a tapar las brechas que en el edificio ruinoso del capitalismo había abierto la revolución de 1917, mandó asesinar a Rosa Luxemburgo, Karl Liebknecht y millares de espartaquistas en 1919. Usurpando el nombre de Marx, la socialdemocracia obtuvo poltronas ministeriales en los gobiernos burgueses, puestos de jefes de policía, gobernadores en las colonias. Invocando a Marx se convirtió en verdugo del proletariado europeo y de las poblaciones de las colonias.
Pero la palma de la vileza e ignominia se la llevaría el estalinismo, continuador y superador con creces de las falsificaciones socialdemócratas del marxismo, las cuales se quedaron cortas al lado de las de aquél. Nunca antes, una ideología de la burguesía había dado pruebas de semejante cinismo para deformar la menor frase, dándole el sentido contrario de su sentido profundo.
Aun cuando el internacionalismo, la negación del patrioterismo de cualquier tipo, había sido la piedra clave tanto de la revolución de Octubre de 1917 como de la fundación de la Internacional Comunista, le incumbe a Stalin y a sus cómplices inventar la monstruosa teoría de la "construcción del socialismo en un solo país". Y eso lo hace ¡en nombre de Engels y de Marx, que escribían ya en 1847!: "La revolución comunista... no será revolución puramente nacional, se producirá a la vez en todos los países civilizados... Es una revolución universal" (Principios del comunismo).
"Los proletarios no tienen patria" (Manifiesto Comunista), en nombre de ellos el partido bolchevique degenerado y los demás partidos llamados "comunistas" llamaban a la defensa de la "patria socialista" y más tarde a la defensa del interés nacional, de la patria, de las banderas de sus países respectivos. Comparado con la historia patriotera de los partidos estalinistas antes, durante y después de la 2da carnicería imperialista, comparado con los titulares de L'Humanité en 1944 de "A cada cual su alemán" y "¡Viva la Francia eterna", el socialchovinismo de los socialistas en 1914 se quedó corto[2]. Enemigo del Estado de manera mucho más consecuente que el anarquismo, enemigo de la religión, el marxismo se ha convertido en manos estalinistas en una especie de la religión de Estado. Marx, que consideraba incompatible la existencia del Estado y la de la libertad, que consideraba Estado y esclavitud como cosas inseparables, es utilizado como martillo ideológico por los poderes en la URSS y sus satélites, es utilizado como pilar portador del aparato represivo policiaco. Marx, que entró en el combate político denunciando la religión como "opio del pueblo", es recitado cual catecismo por millones de escolares. Marx consideraba que la dictadura del proletariado era la condición de la emancipación de los explotados y de la sociedad entera: ahora es en nombre de la "dictadura del proletariado" que la burguesía reina mediante el terror más bestial sobre cientos de millones de proletarios.
Tras la oleada revolucionaria de la primera posguerra, la clase obrera ha soportado la más terrible contrarrevolución de su historia. Y la principal punta de lanza de la contrarrevolución fue la "patria socialista" y los partidos que de ella se reclamaban. Y ha sido en nombre de Marx y de la revolución comunista por la que él lucho toda su vida, que la contrarrevolución ha sido llevada a cabo con su ristra de millones de cadáveres en los campos del estalinismo y del segundo holocausto imperialista. Todas las bajezas en la que se revolcó la socialdemocracia, el estalinismo las renovó multiplicándolas.
Marx : ¿sabio o militante?
A la burguesía no le ha bastando con transformar a Marx y el marxismo en símbolos de la contrarrevolución. Para rematar su labor, tenía que meterlo en disciplinas universitarias, convertirlo en tesis de filosofía, de sociología, de economía. Con ocasión de este centésimo aniversario de su muerte, junto a socialistas y estalinistas, se ve ya agitarse a "marxólogos" y demás, los cuales suelen ser, por cierto, socialistas o estalinistas. Siniestra ironía: Marx, que se negó a hacer carrera universitaria para poder entregarse a la lucha revolucionaria, es colocado junto a filósofos, economistas y demás ideólogos de la burguesía.
Es muy cierto que en muchas áreas del pensamiento, hay un "antes" y un "después" de Marx, y muy especialmente en la economía. Tras la enorme contribución de Marx en la compresión de las leyes económicas de la sociedad, esa disciplina quedó totalmente cambiada. Pero no es ése un fenómeno idéntico al del descubrimiento de una gran teoría en el área de la física, por ejemplo. En este caso, el descubrimiento es el punto de partida de todo un progreso en el conocimiento; así, el "después" de Einstein ha sido una profundización considerable en la interpretación de las leyes del universo. En cambio, los descubrimientos de Marx en economía no inician, para los pontífices economistas de la burguesía, progresos en esa disciplina, sino, al contrario, una enorme regresión. La razón es muy sencilla. Los economistas de antes de Marx eran los representantes intelectuales de una clase portadora del progreso histórico, de una clase revolucionaria en la sociedad feudal: la burguesía. Smith, Ricardo y demás, a pesar de sus insuficiencias, fueron capaces de hacer avanzar el conocimiento de la sociedad porque defendían un modo de producción, el capitalismo, que, en aquel entonces, era una etapa progresiva en la evolución de la sociedad. Contra el oscurantismo típico de la sociedad feudal, les era necesario el mayor rigor científico que sus tiempos les permitían.
Marx saludó y utilizó las obras de los economistas clásicos. Sin embargo, sus objetivos eran totalmente diferentes de los de aquellos. Si Marx estudió la economía capitalista, no fue, desde luego, para que mejorara su funcionamiento, sino para combatirla y destruirla. Por eso fue por lo que escribió una Crítica de la economía política. Y es precisamente porque enfoca su obra sobre la sociedad burguesa desde el punto de vista de su derrocamiento revolucionario por lo que es capaz de comprender tan bien sus leyes. Sólo una clase que no tiene interés alguno en que se mantenga el capitalismo, o sea el proletariado, puede poner al descubierto sus contradicciones mortales. Si Marx hizo que progresara tanto el conocimiento de la economía capitalista, fue ante todo porque era un combatiente de la revolución proletaria.
Después de Marx, todo progreso nuevo en el conocimiento de la economía capitalista no podía hacerse sino a partir de sus descubrimientos y, por lo tanto, a partir del mismo punto de vista de clase. En cambio, la economía política burguesa, que, por definición, rechaza ese punto de vista, es obligatoriamente una disciplina apologética destinada a justificar con cualquier argumento el mantenimiento del capitalismo, incapaz, por eso mismo, de entender sus verdaderas leyes. El marxismo es la teoría del proletariado, no puede ser una asignatura universitaria. Solo un militante revolucionario puede ser marxista, porque la unidad entre pensamiento y acción es precisamente uno de los fundamentos del marxismo, que se expresa con claridad desde 1844 en las Tesis sobre Feuerbach y sobre todo en la última: "Hasta ahora, los filósofos se han dedicado a interpretar el mundo de diferentes maneras; de lo que se trata hoy es de transformarlo".
Hay quienes han pretendido hacer de Marx un sabio encerrado con sus libros, fuera del mundo. Nada más lejos de la realidad. Un día que sus hijas le hicieron contestar a un cuestionario (publicado por Riazanov con el título de Confesión), a la pregunta de cual es su idea de la felicidad, Marx les contesta: "La lucha". Y desde luego, fue la lucha la médula de su vida, como lo es de cualquier militante revolucionario.
Desde 1842, cuando todavía no se ha adherido al comunismo, inicia Marx su combate político contra el absolutismo prusiano en la redacción de la Gaceta Renana. Luego será un luchador incansable a quien las autoridades europeas expulsan de un país a otro hasta que se afinca definitivamente en Londres en agosto de 1849. Entre tanto, Marx ha participado directamente en los combates de la oleada revolucionaria que sacudió Europa en 1848-49. Y en los combates participó también con su pluma, dirigiendo la Nueva Gaceta Renana, diario publicado en Colonia entre Junio de 1848 y Mayo del 49, invirtiendo en él todos sus ahorros. Pero su más alta contribución a la lucha del proletariado la hizo en la Liga de los Comunistas. Esa es una constante en Marx: contrariamente a ciertos "marxistas" de hoy, él considera que la organización de revolucionarios era un instrumento esencial de la lucha proletaria. El texto más célebre y el más importante del movimiento obrero, El Manifiesto Comunista, redactado por Marx y Engels en 1847, se titulaba en realidad Manifiesto del Partido Comunista. Fue el programa de la Liga de los Comunistas a la cual se habían adherido los dos compañeros unos meses antes y después de que "fuera eliminado de los Estatutos todo lo que favorecía la superstición autoritaria" (Marx).
Igual que con la Liga de Comunistas, Marx ocupó un lugar preponderante en la fundación y la vida de la Asociación Internacional de Trabajadores (AIT), o sea, en la Primera gran organización mundial del proletariado. A él le debemos el Saludo inaugural y los Estatutos de la AIT y la mayoría de los textos fundamentales de ésta, en particular el texto sobre La Guerra Civil en Francia escrito durante la Comuna de París. Pero su contribución a la marcha de la AIT no quedó limitada a eso. De hecho, entre 1864 y 72, su actividad en el seno del Consejo General de la internacional fue cotidiana e infatigable. El era su verdadero animador. Su participación en la vida de la AIT le ocupó cantidad de tiempo y energías que no pudo consagrar a terminar su trabajo teórico. El capital, cuyo primer libro fue publicado en 1867 y los demás sólo después de su muerte en ediciones a cargo de Engels. Pero fue esa una opción deliberada. Marx consideraba su actividad militante en la AIT como fundamental, pues ésta era la organización viva de la clase obrera mundial, de la clase que al emanciparse a sí misma debía emancipar a la humanidad. "La vida de Marx sin la Internacional hubiera sido como una sortija sin diamante", como escribió Engels.
Por la profundidad de su pensamiento y el vigor de su forma de razonar, por la amplitud de su cultura y su búsqueda infatigable de nuevos conocimientos, Marx se asemeja sin dudad alguna a lo que se da en llamar "un sabio". Pero sus descubrimientos no fueron nunca para él fuente de honores ni títulos oficiales ni de ventajas materiales. Su compromiso con la clase obrera, cimiento de la energía con la que llevaba a cabo su trabajo, le granjeó al contrario, el odio y los ataques constantes de la "buena sociedad" de su tiempo. También ello le llevó a tener que pelearse durante casi toda su vida contra una gran miseria material. "No sólo por la pobreza en que vivía, sino por inseguridad total de su existencia, Marx compartió el sino del proletariado moderno", como escribió su biógrafo Franz Mehring.
Y en ningún momento, la adversidad ni las más crueles derrotas sufridas por el proletariado consiguieron desviarlo de su combate. Muy al contrario, como él mismo lo escribía a Johan Philipp Becker:"...todas las naturalezas del mejor carácter, una vez comprometidas por la vía revolucionaria, sacan continuamente nuevas fuerzas en la derrota, se hacen cada vez mas decididas a medida que el río de la historia las arrastra mas lejos".
Ser marxista hoy
En la historia del pensar humano, no ha habido nunca maestro que haya sido, a su pesar, traicionado por uno u otro de sus discípulos. También a Marx le ocurrió como a los demás, comprobando aun en vida como su método de análisis de la realidad lo transformaban algunos en vulgar mecanismo. Ya de antemano, Marx declinó toda responsabilidad del uso endulzado que de él hacían ciertos socialdemócratas. Lo que importaba para él, era que se estudiara una sociedad en evolución constante con un método y no que se usaran de cualquier manera cada una de sus palabras y frases como si fuera una escolástica muerta, como leyes invariables. Andar buscando en Marx soluciones listas para su uso, transplantándolas de una época pasada a una época nueva, es helar un pensamiento cuya esencia es la de estar siempre vigilante y ser un arma crítica. Por eso, más que aceptar sin examen lo que nos legó Marx, el marxista de hoy debe determinar con exactitud lo que sigue siendo útil para la lucha de clases y lo que ya no lo es. En una serie de cartas de Engels a Sorge (1886-1894), aquél anima a éste a no caer en el papanatismo beato, ya que, según los propios términos del coautor del Manifiesto Comunista y de La Ideología Alemana, Marx no pretendió nunca construir una teoría rígida, una ortodoxia. Y cuando rechazamos el doctrinarismo "invariante" es porque nos negamos a aceptar un contrasentido absoluto, o sea, una teoría verdadera para siempre jamás, una especie de Verbo que engendraría la acción, que está esperando a los catecúmenos para convertirse en acción.
La teoría de la "invariabilidad" del marxismo es defendida por los Partidos Comunistas Internacionales ("Programa Comunista"), bordiguistas. Aunque esa teoría es, en fin de cuentas, la otra cara de la misma moneda que el "revisionismo", no se pueden poner en el mismo plano. La teoría de la "invariabilidad" fue una reacción contra la degeneración de la Tercera Internacional, contra la contrarrevolución, contra los revisionismos y contra el uso del "marxismo" como religión de Estado. Pero fue, en definitiva, una reacción primaria, superficial, sin la necesaria crítica histórica, una reacción que creía exorcizar el estalinismo y la contrarrevolución transformando los principios del marxismo en dogmas, con lo cual no hacían sino quedarse en el mismo plano que el enemigo de clase[3].
Esa "invariabilidad" no se encuentra en parte alguna en la obra de Marx, pues con esa visión se es incapaz de distinguir lo transitorio de lo permanente. Y al no corresponder a las situaciones nuevas y multiformes queda eliminada como método de interpretación de los hechos. Su verdad es apariencia engañosa por mucho que griten los defensores de esa "invariabilidad".
"Esas ideas sólo tienen interés para una clase saciada, que se siente a gusto, que se ve confortada en la situación presente. Pero no le sirven para nada a una clase que lucha y se esfuerza por progresar y a la que la situación alcanzada deja necesariamente insatisfecha". (En el centro de la concepción materialista, Korsch).
Ser marxista hoy no es pues reivindicarse al pie de la letra de cada uno de los escritos de Marx. Eso plantearía, por cierto, problemas serios teniendo en cuenta que en la obra de Marx hay pasajes que se contradicen. Lo cual no es en absoluto una prueba de falta de coherencia en su pensamiento; incluso sus adversarios han reconocido la impresionante coherencia de su enfoque y de su obra. Es, al contrario, la señal de que su pensamiento estaba vivo, que estaba en constante vigilancia y atento a la realidad y a la experiencia histórica, del mismo modo que:
"...Las revoluciones proletarias como las del siglo XIX se critican a sí mismas sin tregua, interrumpen su curso a cada paso, vuelven a lo que ya parecía cumplido para empezar de nuevo, hacen escarnio de las vacilaciones, flaquezas y miserias de sus primeras tentativas" (Marx, El 18 de Brumario).
Tampoco dudó Marx en poner en tela de juicio sus análisis anteriores. Por ejemplo, en el prefacio a la edición alemana del Manifiesto Comunista de 1872, reconocía que:
"...no hay que dar demasiada importancia a las medidas revolucionarias enumeradas al final del capítulo II. Ese pasaje sería hoy redactado de otra manera por bastantes razones... La Comuna, sobre todo, ha demostrado que la ‘clase obrera no puede contentarse con apoderarse de la máquina estatal dejándola tal como es y haciéndola funcionar para sus propios fines' ".
Ese es el enfoque de los auténticos marxistas. Fue el de Lenin, quién en 1917 combatió contra los mencheviques, los cuales se apoyaban en la letra de la obra de Marx para apoyar a la burguesía y oponerse a la revolución proletaria en Rusia. Fue el de Rosa Luxemburgo, quién en 1906, se enfrenta a los jerifaltes sindicales, los cuales condenan la huelga de masas basándose en un texto de Engels de 1873 escrito contra los anarquistas y su mito de la "huelga general". La defensa de la huelga de masas como arma fundamental de la lucha proletaria del período nuevo, Rosa la hace precisamente en nombre del marxismo:
"Y aunque la revolución rusa hace indispensable la revisión fundamental del viejo punto de vista marxista respecto a la huelga de masas, también es verdad que los métodos y los puntos de vista generales del marxismo salen vencedores bajo forma nueva"(Huelga de Masas, Partido y Sindicatos, Rosa Luxemburgo).
Ser marxista hoy, es utilizar "los métodos y los puntos de vista generales del marxismo", en la definición de las tareas que le impone al proletariado el nuevo período abierto en la vida del capitalismo con la primera guerra mundial, o sea, el período de decadencia de ese modo de producción[4].
Ser marxista hoy es, en particular, denunciar cualquier tipo de sindicalismo por las mismas razones de método que las que llevaron a Marx y a la AIT a animar y apoyar la sindicalización de los obreros. Es combatir cualquier participación en el parlamento y en las elecciones, con el mismo enfoque metodológico que animaba el combate de Marx y Engels contra los anarquistas y su abstencionismo. Es negar el mas mínimo apoyo a las denominadas "luchas de liberación nacional" de hoy por las mismas razones de método que las de la Liga de los Comunistas y la AIT para apoyar en algunos casos y en circunstancias muy precisas a ciertas luchas de liberación nacional de su tiempo.
Ser marxista hoy es rechazar el concepto de partido de masas para la revolución futura, por las mismas razones de principio que hicieron que la Primera y Segunda Internacionales fueran organizaciones de masas.
Ser marxista hoy es sacar las lecciones de toda la experiencia del movimiento obrero, de los aportes sucesivos de la Liga de los Comunistas, de la Primera, Segunda y Tercera Internacionales y de las Fracciones de Izquierda que de ésta última salieron cuando su degeneración, para así ser capaces de fecundar los combates proletarios que la crisis del capitalismo ha hecho surgir desde finales de los 60, dándoles las armas necesarias para destruir el capitalismo.
RC/FM
[1] Hay que señalar que los defensores declarados del sistema capitalista no fueron los únicos defensores de esa idea. En los años 50 y 60 se desarrolló entre grupos e individuos que se reivindicaban, en principio, de la revolución comunista, una tendencia a cuestionar las lecciones básicas del marxismo. Así fue con el grupo "Socialisme ou Barbarie" en Francia, el cual se montó una tesis sobre la "dinámica del capitalismo" afirmando que Marx se había equivocado por completo al intentar demostrar el carácter insoluble de las contradicciones de ese sistema, todo ello bajo la batuta del "gran teórico" Castoriadis (alias Chaulieu, alias Cardan). Las aguas han vuelto desde entonces a sus cauces: el profesor Castoriadis se ha hecho notar como garantía "de izquierdas" de los esfuerzos belicistas del pentágono, publicando un libro en el cual "demuestra" que los EEUU van con mucho retraso respecto a la URSS en lo que a armamento se refiere. Ni más ni menos. De modo tan natural, al rechazar el marxismo, Castoriadis no ha podido sino caer en brazos de la burguesía
[2] Debe quedar claro que todo eso no excusa en nada los crímenes socialdemócratas ni disminuye su gravedad. Es evidente que el proletariado no debe escoger entre la peste socialdemócrata y el cólera estalinista. Ambos van por el mismo camino y persiguen las mismas metas, o sea, el mantenimiento del régimen capitalista con métodos a veces diferentes a causa de las condiciones particulares de los países en que actúan. Lo que hace que el estalinismo sobrepase en ignominia y cinismo a la socialdemocracia es el lugar extremo que ocupa en el capitalismo decadente, en su evolución hacia su forma histórica de capitalismo de Estado y el desarrollo del totalitarismo estatal. Ese proceso inexorable del capital exige, en los países atrasados en los cuales la burguesía privada está menos desarrollada y es ya senil, la presencia de una fuerza política especialmente brutal capaz de instaurar como sea un régimen de capitalismo de Estado. El estalinismo es una de las formas con la que se presentan esas fuerzas políticas; además de llevar a cabo una opresión sangrienta, tiene la peculiaridad de instaurar el capitalismo de Estado en nombre del "socialismo", del "comunismo" o del "marxismo".
[3] Con medios mucho mas limitados, los trotskistas les siguen los pasos a sus hermanos mayores socialdemócratas y estalinistas. Se reivindican de Marx y del marxismo con vehemencia, lo que no impide que desde hace ya mas de 40 años no hayan fallado una ocasión de entregar su apoyo "crítico", como ellos dicen, a las ignominias estalinistas (resistencias, defensa de la URSS, exaltación de las pretendidas luchas de liberación nacional, apoyo a los gobiernos de izquierda...)
[4] Sobre el bordiguismo y los PCInt, han aparecido ya múltiples artículos en esta revista, por ejemplo, en la anterior, № 32, una serie de artículos sobre la crisis del PCInt (Programa Comunista) y en este mismo número, un texto de Internationalisme de 1947
Herencia de la Izquierda Comunista:
Estructura y funcionamiento de la organización revolucionaria
- 9192 lecturas
(Conferencia Internacional, Enero 82)
I
La estructura que se da la organización de los revolucionarios corresponde a la función que asume en la clase obrera. Esta función comporta tareas válidas en todas las etapas del movimiento obrero y también tareas más particulares en tal o cual época de éste, o sea que la organización de los revolucionarios tiene características constantes y características más circunstanciales, mas determinadas por las condiciones históricas en las que surge y se desarrolla.
Entre las características constantes, podemos determinar:
A) La existencia de un programa válido para toda la organización. Este programa, al ser la síntesis de la experiencia del proletariado del cual la organización revolucionaria es parte, y porque es emanación de una clase que no tiene solamente una existencia presente sino sobre todo un porvenir histórico,
- expresa ese porvenir plasmándolo en objetivos de clase y del camino a seguir para alcanzarlos,
- reúne las posiciones esenciales que la organización debe defender en la clase,
- sirve de base de adhesión a la organización de revolucionarios;
B) Su carácter unitario, expresión de la unidad de su programa y de la unidad de la clase de la que emana, que en la práctica se traduce en la centralización de su estructura.
Entre las características variables podemos señalar:
- El carácter más o menos amplio de su estructura, según que se sitúe en los balbuceos del movimiento obrero (sociedades secretas, sectas), en su etapa de pleno desarrollo dentro de la sociedad capitalista (partidos de masa en la segunda Internacional) o en su etapa de enfrentamiento directo con el capitalismo para la destrucción de éste (período abierto con la revolución de 1917 y la fundación de la Internacional Comunista) que impone a la organización criterios de selección mas estrictos y mas restringidos;
- El plano en que se plasma mas directamente su unidad programática y orgánica: carácter nacional, en el seno de un capitalismo en pleno desarrollo porque se veía confrontada a tareas mas específicas según los países donde llevaba a cabo sus luchas (partidos de la Segunda Internacional); carácter internacional cuando el proletariado no tiene mas tarea a la orden del día que la revolución mundial, es decir, en la decadencia del capitalismo.
II
El modo de organización de la CCI participa directamente de esos elementos:
- unidad programática y orgánica a escala mundial,
- organización "restringida" con criterios de adhesión estrictos.
Sin embargo, el carácter unitario a nivel internacional es mucho mas fuerte en la CCI porque, contrariamente a las primeras organizaciones nacidas en el período de decadencia (Internacional Comunista, Fracciones de Izquierda), no tiene ningún enlace orgánico con las organizaciones procedentes de la Segunda Internacional donde la estructuración por naciones estaba mucho mas marcada. Por ello la CCI ha surgido desde el principio como organización internacional suscitando la aparición progresiva de secciones territoriales y no como resultado de un proceso de aproximación de organizaciones ya formadas a nivel nacional.
Este elemento más bien "positivo" resultante de esa ruptura orgánica está contrarrestando sin embargo por toda una serie de debilidades relacionadas con dicha ruptura y que conciernen a la comprensión de las cuestiones de organización, debilidades que no son exclusivas de la CCI, sino que afectan al conjunto del medio revolucionario. Estas debilidades, que se han manifestado de nuevo en la CCI, motivaron la celebración de una Conferencia Internacional y el presente texto.
III
En el centro de las incomprensiones que han lastrado a la CCI está la cuestión de la centralización. La centralización no es un principio abstracto o facultativo de la estructura de la organización. Es la plasmación de su carácter unitario, de que una sola y única organización la que toma posición y actúa en la clase. En las relaciones entre las diferentes partes de la organización y el todo, este es siempre prioritario. No puede existir frente a la clase una posición política o una concepción de la intervención particular de tal o cual sección territorial o local. Estas deben concebirse siempre como partes de un todo. Los análisis y posiciones que se expresan en la prensa, hojas, reuniones públicas, discusiones con los simpatizantes, los métodos empleados tanto en nuestra propaganda como en nuestra vida interna son los de la organización en su conjunto, aunque existan desacuerdos sobre tal o tal punto, en tal o cual lugar, en tal o cual militante y aunque la organización saque al exterior los debates políticos que se desarrollan en su seno. Debe proscribirse la concepción según la cual tal o cual parte de la organización puede adoptar frente a la clase o frente a la organización posiciones o actitudes que le parecen correctas en lugar de las de la organización que serían erróneas, pues:
- si la organización va por un camino equivocado, la responsabilidad de los miembros que creen defender una posición correcta no es salvarse ellos, sino llevar a cabo una lucha dentro de la organización para que vuelva por "buen camino"[1];
- esa concepción conduce a que una parte de la organización imponga arbitrariamente su propia posición a toda la organización sobre tal o cual aspecto del trabajo (local o específico).
En la organización, el todo no es igual a la suma de las partes. Estas reciben un mandato para cumplir determinadas actividades particulares (publicaciones territoriales, intervenciones locales...), siendo responsables ante el conjunto del mandato que han recibido.
IV
El momento culminante en que se expresa con toda su amplitud la unidad de la organización es su Congreso Internacional. En él se define, enriquece o rectifica el programa de la CCI, se precisan o modifican sus modalidades de organización o funcionamiento, se adoptan análisis y orientaciones de conjunto, se hace un balance de sus actividades anteriores y se elaboran sus perspectivas de trabajo para el futuro. Por ello la organización en su conjunto debe asumir con el mayor cuidado y energía la preparación del Congreso. Las orientaciones y decisiones de los Congresos deben servir de referencia permanente para la vida de la organización.
V
Entre dos Congresos la unidad y la continuidad de la organización se expresan en la existencia de órganos centrales nombrados por el Congreso y responsables ante él. En los órganos centrales descansa la responsabilidad (según su nivel de competencia: internacional o territorial) de:
- Representar a la organización cara al exterior,
- Tomar posición cuando sea necesario en base a las orientaciones definidas en el Congreso,
- Coordinar y orientar el conjunto de actividades de la organización,
- Velar por la calidad de la intervención, especialmente de la prensa,
- Animar y estimular la vida interna de la organización principalmente mediante la puesta en circulación de boletines de discusión internos y con tomas de posición sobre los debates cuando sea necesario,
- Gestionar los recursos financieros y los materiales de la organización;
- Poner en funcionamiento todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de la organización y su aptitud para cumplir sus tareas,
- Convocar los Congresos.
El órgano central es una parte de la organización y como tal es responsable ante ella cuando ésta se reúne en Congreso. Sin embargo, es una parte que tiene como función específica expresar y representar al conjunto de la organización, por lo que sus decisiones y posiciones tienen primacía siempre sobre cualquiera de las demás partes tomadas por separado.
Contrariamente a ciertas concepciones, sobre todo las llamadas "leninistas", el órgano central es un instrumento de la organización y no al revés. No es la cumbre de una pirámide según una visión jerárquica y militar de la organización de los revolucionarios. La organización no está formada por un órgano central más los militantes, sino que es un tejido firme y unido en cuyo seno se insertan, y viven todos sus componentes. Ante todo hay que ver al órgano central como el núcleo de una célula que coordina el metabolismo de una entidad viva.
En este sentido el conjunto de la organización está concernida de forma constante por las actividades de sus órganos centrales los cuales tienen como mandato hacer informes regulares de sus actividades. Aunque es únicamente ante el Congreso donde rinden cuentas los organismos centrales, han de mantener la mayor atención en cuanto a la vida de la organización.
Según las necesidades y las circunstancias los órganos centrales pueden designar en su seno subcomisiones que tienen la responsabilidad de ejecutar y hacer cumplir las decisiones adoptadas en las reuniones plenarias de los órganos centrales, así como cumplir las tareas que sean necesarias entre dos reuniones plenarias (especialmente las tomas de posición).
Estas subcomisiones son responsables ante las reuniones plenarias. Más generalmente, las relaciones establecidas entre el conjunto de la organización y los órganos centrales son válidas igualmente entre éstos y sus subcomisiones permanentes.
VI
La voluntad de la mayor unidad posible en el seno de la organización preside igualmente los mecanismos que permiten la toma de posición y el nombramiento de los órganos centrales. No existe un mecanismo ideal que garantice la mejor opción en las decisiones que haya que tomar, en las orientaciones que adoptar y los militantes que nombrar para los órganos centrales. Sin embargo, el voto y la elección son los que permitan garantizar mejor tanto la unidad de la organización como la mayor participación posible del conjunto de ésta en su propia vida.
En general, las decisiones a todos los niveles (congresos, órganos centrales, secciones locales) se toman (cuando no hay unanimidad) por mayoría simple. Sin embargo, ciertas decisiones que pueden tener una repercusión directa en la unidad de la organización (modificación de la Plataforma o de los Estatutos, integración o exclusión de militantes) son tomadas por una mayoría mas fuerte que la simple ( 3/4, 3/5 .....).
Y, al contrario, y por aquellas misma voluntad de unidad, una minoría de la organización puede provocar la convocatoria de un Congreso Extraordinario a partir del momento en que es significativa (por ejemplo las 2/5 partes); como regla general, le incumbe al Congreso zanjar las cuestiones esenciales y la existencia de una fuerte minoría que exija su celebración es indicio de que hay problemas importantes en la organización.
Finalmente, es evidente que el voto no tiene sentido más que si los miembros que están en minoría aplican las decisiones adoptadas y que por lo tanto ya son las de la organización.
En el nombramiento de los órganos centrales es necesario tomar en cuenta tres elementos:
- La naturaleza de las tareas que han de cumplir esos órganos,
- La aptitud de los candidatos para esas tareas,
- Su capacidad para trabajar de forma colectiva.
Por ello puede decirse que la asamblea (congresos y demás) que debe designar un órgano central nombra a un equipo: de ahí que sea el órgano central saliente el que hace una propuesta de candidatos. Sin embargo, la asamblea puede (y es derecho de todo militante) proponer otros candidatos si lo estima necesario y, en todo caso, elegir individualmente los miembros de los órganos centrales. Solo este tipo de elección permite a la organización dotarse de órganos en los que tenga la máxima confianza.
El órgano central tiene la responsabilidad de que se apliquen y defiendan las decisiones y orientaciones adoptadas por el Congreso que lo ha elegido. En ese sentido, es oportuno que figure en su seno una fuerte proporción de militantes que, en el Congreso, se han pronunciado a favor de estas decisiones y orientaciones. Esto no quiere decir que solamente los que han defendido en el Congreso las posiciones mayoritarias, posiciones que se han convertido en las de la organización, puedan formar parte del órgano central.
Los tres criterios definidos arriba son válidos cualesquiera que sean las posiciones defendidas en los debates por tal o cual candidato. Esto no quiere decir, sin embargo, que deba existir un principio de representación - por ejemplo proporcional - de las posiciones minoritarias en el órgano central. Es esa una práctica corriente en los partidos burgueses, particularmente en los partidos socialdemócratas cuya dirección está constituida por representantes de las diferentes corrientes o tendencias en proporción a los votos obtenidos en el Congreso. Semejante forma de designación del órgano central corresponde al hecho de que, en una organización burguesa, la existencia de divergencias se debe a la defensa de tal o cual orientación de gestión del capitalismo, o, mas sencillamente, a la defensa de los intereses de tal o cual sector de la clase dominante o de tal o cual camarilla, orientaciones e intereses que se mantienen de forma duradera y que tienen que ser conciliados mediante un "reparto equitativo" de puestos entre sus representantes. Nada de eso ocurre en una organización comunista donde las divergencias no expresan en manera alguna la defensa de intereses materiales, o de grupos de presión particulares, sino que son la traducción de un proceso vivo y dinámico de clarificación de los problemas que se le plantean a la clase y que tiendan por definición a ser superados por la profundización de la discusión y a la luz de la experiencia. Una representación estable, permanente y proporcional de las diferentes posiciones aparecidas en los diversos puntos del orden del día de un Congreso, daría la espalda al hecho de que los miembros de los órganos centrales:
- tienen como primera responsabilidad aplicar las decisiones y las orientaciones del Congreso,
- pueden perfectamente cambiar de posición personal (en un sentido como otro) con la evolución del debate.
VII
Hay que acabar con el uso de los términos "democrático" y "orgánico" para calificar la centralización de las organizaciones revolucionarias:
- porque no hace avanzar en nada la comprensión de la centralización;
- porque esos términos llevan en sí las taras de las prácticas que, en la historia, han designado.
En efecto, el "centralismo democrático" (término acuñado por Lenin) está marcado por el sello del estalinismo que lo ha empleado para enmascarar y encubrir el proceso de aplastamiento y liquidación de toda vida revolucionaria en los partidos de la internacional; proceso en el cual, por otra parte, Lenin tiene una gran responsabilidad por haber pedido y obtenido en el X° Congreso del PCUS (1921) la prohibición de las fracciones, que erróneamente estimaba necesaria, incluso provisionalmente, ante las terribles dificultades que atravesaba la revolución. Por otra parte, la reivindicación de un "verdadero centralismo democrático" tal como era practicado en el partido Bolchevique, no tiene sentido tampoco en la medida en que:
- hay que rechazar algunas concepciones defendidas por Lenin, sobre todo en Un paso adelante, dos pasos atrás, en relación con el carácter jerárquico y "militar" de la organización, y que han sido explotadas por el estalinismo para justificar sus métodos;
- el término "democrático" en sí no es el mas apropiado tanto etimológicamente ("poder del pueblo") como en el sentido que ha tomado en el capitalismo, que ha hecho de él un fetiche formalista destinado a enmascarar y hacer aceptar la dominación de la burguesía sobre la sociedad.
En cierto modo, el término "orgánico" (debido a Bordiga) sería más correcto para calificar la naturaleza del centralismo que existe en la organización de los revolucionarios. Sin embargo, el uso que ha hecho de él la corriente bordiguista para justificar un método de funcionamiento que excluye todo control de los órganos centrales y de su propia vida por el conjunto de la organización, lo descalifica y hay que rechazarlo. En efecto, para los bordiguistas, el hecho -en sí mismo justo- de que una mayoría a favor de una posición no garantiza que ésta sea correcta, o que la elección de órganos centrales no sea un mecanismo perfecto que los proteja de toda degeneración, es utilizado para defender una concepción de la organización donde el voto y la elección son negados. En esta concepción, las posiciones correctas y los "jefes" se imponen "por sí mismos" a través de un proceso llamado "orgánico", pero que en la práctica, supone confiar al "centro" la potestad para decidir sobre todas las cosas, de zanjar todo debate, y lleva a ese "centro" a alinearse con las posiciones de un "jefe histórico" que tendría una especie de infalibilidad divina. Puesto que combaten cualquier forma de espíritu religioso y místico, los revolucionarios no pueden reemplazar al pontífice de Roma por el de Nápoles o Milán.
Repetimos que el voto y la elección, por muy imperfectos que sean, constituyen, en las condiciones actuales, el mejor medio para garantizar un máximo de unidad y de vida en la organización.
VIII
Contrariamente a la visión bordiguista, la organización de los revolucionarios no puede ser "monolítica". La existencia de divergencias en su seno es la manifestación de que es un órgano vivo que no tiene respuestas prefabricadas que aportar inmediatamente a los problemas que surgen en la clase. El marxismo no es ni un dogma ni un catecismo. Es el instrumento teórico de una clase que, a través de su experiencia y en la perspectiva de su objetivo histórico, avanza progresivamente, con altibajos, hacia una toma de conciencia que es la condición indispensable para su emancipación. Como toda reflexión humana, la que preside el desarrollo de la conciencia proletaria no es un proceso lineal y mecánico, sino contradictorio y crítico, que plantea necesariamente la discusión y la confrontación de argumentos. De hecho, el famoso "monolitismo" o la famosa "invariancia " de los bordiguistas es una engañifa (esto se verifica frecuentemente en las tomas de posición de esta organización y de sus diversas secciones), o la organización está completamente esclerotizada y ya no puede participar en la vida de la clase, o no es monolítica y sus posiciones no son invariantes.
IX
Si la existencia de divergencias en el seno de la organización es señal de que esta viva, solo el respecto a ciertas reglas en la discusión de estas divergencias permite que sean una verdadera contribución al reforzamiento de la organización y a la mejora de las tareas, para las que la clase la ha creado.
Podemos enumerar algunas de esas reglas:
- reuniones regulares de las secciones locales cuyo orden del día está compuesto por las principales cuestiones debatidas en el conjunto de la organización: de ninguna manera el debate puede ser ahogado;
- circulación lo mas amplia posible de las diferentes contribuciones hechas en el seno de la organización utilizando los instrumentos previstos para ello;
- rechazo, en consecuencia, de correspondencias secretas y bilaterales, que lejos de favorecer la claridad del debate, no pueden mas que oscurecerlo al provocar malentendidos, desconfianza y tendencia a formar una organización dentro de la organización;
- la minoría tiene que respetar la indispensable disciplina organizativa (como ya lo hemos visto en el punto III);
- rechazo de toda medida disciplinaria o administrativa de la organización frente a miembros que han expresado desacuerdos: de igual manera que la minoría tiene que saber comportarse como minoría en el seno de la organización, la mayoría debe saber ser una mayoría y no abusar por el hecho de que su posición es la de la organización; esto llevaría a anular el debate de un modo u otro, por ejemplo, obligando a los miembros de la minoría a ser portavoces de posiciones a las cuales no se adhieren;
- el conjunto de la organización está interesado en que la discusión (aunque las divergencias sean de principios conducen necesariamente a una separación organizacional) sea llevada lo mas lejos posible y lo mas claramente posible. Tanto la minoría como la mayoría tienen que hacer lo posible (sin por ello paralizar o debilitar las tareas de la organización) para convencerse mutuamente de la validez de sus respectivos análisis o, por lo menos, permitir que se consiga una claridad mayor sobre la naturaleza y el alcance de estos desacuerdos.
En la medida en que los debates en curso en la organización conciernen al conjunto del proletariado, es conveniente que ésta saque aquellos al exterior, respetando las condiciones siguientes:
- que los debates se refieran a cuestiones políticas generales que han alcanzado una madurez suficiente para que su publicación sea una contribución real a la toma de conciencia de la clase obrera;
- que el lugar que ocupen los debates no ponga en entredicho el equilibrio general de las publicaciones;
- que sea la organización como un todo la que decida y tome a su cargo la publicación en función de los criterios que orientan la publicación de cualquier artículo en la prensa: claridad y forma redaccional, interés que presentan para el conjunto de la clase obrera. Debe proscribirse la publicación de textos fuera de los órganos previstos para ellos, por iniciativa "privada" de algunos miembros de la organización.
Tampoco existe ningún "derecho" formal de ningún miembro de la organización (individuos o tendencia) para publicar un texto si los órganos responsables de las publicaciones no ven su utilidad o su oportunidad.
X
Las divergencias existentes en la organización pueden acabar plasmándose en formas organizadas de posiciones minoritarias. Ante esta situación, ninguna medida de tipo administrativo (como la prohibición de estas formas organizadas) podrá sustituir la máxima profundización posible de la discusión pero también es conveniente que este proceso sea llevado de manera responsable, lo que supone:
- que los desacuerdos establecidos de forma organizada, se basen en una posición positiva y coherente, y no en un montón heterogéneo de puntos en oposición y recriminaciones;
- que la organización sea capaz de comprender la naturaleza de este proceso, que comprenda sobre todo la diferencia entre una tendencia y una fracción.
La tendencia es ante todo la expresión de la vida de la organización, por el hecho de que el pensamiento no se desarrolla nunca en línea recta sino mediante un proceso contradictorio de discusión y confrontación de las ideas. Así, un tendencia está generalmente destinada a reabsorberse en cuanto la cuestión planteada está suficiente clara como para que el conjunto de la organización pueda establecer un análisis único ya sea como resultado de la discusión, ya sea por la aparición de nuevas coordenadas que afirman una visión y rechazan la otra. Por otra parte, una tendencia se desarrolla esencialmente sobre puntos que condicionan la orientación y la intervención de la organización. Por ello, su constitución no tiene como punto de partida cuestiones de análisis teóricos; esta concepción de la tendencia lleva a un debilitamiento de la organización y a una parcelación extrema de la energía militante.
La fracción es la expresión del hecho que la organización está en crisis por la aparición en su seno de un proceso de degeneración y de capitulación frente al peso de la ideología burguesa. Contrariamente a la tendencia que solo se basa en divergencias en la orientación frente a cuestiones circunstanciales, la fracción se basa en divergencias programáticas, divergencias cuya solución solo puede ser la exclusión de la posición burguesa, o el abandono de la organización por parte de la fracción comunista. En la medida en que la fracción surge por la aparición de dos posiciones incompatibles en el seno de una misma organización, tiende a tomar una forma organizada con sus propios órganos de propaganda. Teniendo en cuenta que la organización de la clase no tiene ningún precinto de garantía contra la degeneración, el papel de los revolucionarios es luchar en todo momento por la eliminación de las posiciones burguesas que puedan desarrollarse en su seno.
Cuando se encuentra en minoría en esta lucha, su tarea es la de organizarse en fracción para ganar al conjunto de la organización a las posiciones comunistas y excluir la posición burguesa. Cuando esta lucha se vuelve estéril debido al abandono del terreno proletario por la organización -generalmente en un período de reflujo de la clase- la tarea consiste en ser el puente para una reconstrucción del partido de clase que solo puede surgir en una fase de reanudación histórica de las luchas.
En cualquier caso, la preocupación que debe guiar a los revolucionarios es la que existe en el seno de la clase en general, la de no malgastar las débiles energías revolucionarias de que dispone la clase, y velar sin tregua por el mantenimiento y desarrollo del instrumento tan indispensable y a la vez tan frágil que la organización de revolucionarios es.
XI
El que la organización tenga que abstenerse del uso de cualquier medio administrativo o disciplinario frente a los desacuerdos, no quiere decir que tenga que privarse de ellos en todas las circunstancias. Al contrario, es necesario que recurra a estos medios, suspensión temporal o exclusión definitiva, cuando se enfrenta a actitudes, comportamiento o actos que van en el sentido de crear un peligro para su existencia, su seguridad o su capacidad para cumplir sus tareas. Esto se aplica tanto a los comportamientos en el seno de la organización, en la vida militante, como a los comportamientos fuera de la organización que pueden ser incompatibles con la pertenencia a una organización comunista.
Es conveniente que la organización disponga de las medidas necesarias para su protección frente a los intentos de infiltración o destrucción por parte de los órganos del Estado capitalista o por parte de elementos que, sin estar directamente manipulados por esos órganos, tienen un comportamiento general que les favorece en su trabajo. Cuando estos comportamientos son evidentes, es deber de la organización tomar medidas no sólo a favor de su propia seguridad, sino también a favor de la seguridad de las demás organizaciones comunistas.
XII
Una de las condiciones fundamentales de la aptitud de una organización para cumplir sus tareas en la clase es una comprensión correcta, en su seno, de las relaciones que se establecen entre militantes y organización. Esta es una cuestión particularmente difícil de comprender en nuestra época debido al peso de la ruptura orgánica con las fracciones del pasado y a la influencia del elemento estudiantil en las organizaciones revolucionarias después del 68, que han favorecido el resurgir de una de las taras del movimiento obrero en el siglo XIX: el individualismo.
De manera general, las relaciones que se establecen entre los militantes y la organización se basan en los mismos principios que los tratados anteriormente respecto a las relaciones entre las partes y el todo.
Con mayor precisión, cabe afirmar sobre esta cuestión los puntos siguientes:
- la clase obrera no hace surgir militantes revolucionarios sino organizaciones revolucionarias: no existen relaciones directas entre los militantes y la clase. Los militantes participan del combate de la clase en tanto se convierten en miembros y toman a su cargo las tareas de la organización. No tienen ningún reconocimiento particular que conquistar frente a la clase o ante la historia. El único "reconocimiento" que les importa es el de la clase y el de la organización con la que ella se ha dotado.
- La misma relación que existe entre un organismo particular (grupo o partido) y la clase existe también entre la organización y el militante. De la misma manera que la clase no existe para corresponder a las necesidades de las organizaciones comunistas, éstas no existen para resolver los problemas del individuo militante. La organización no es el producto de las necesidades del militante. Se es militante en la medida en que se ha comprendido y adherido
- En este orden de ideas, el reparto de tareas y de responsabilidades dentro de la organización no tiene como finalidad la "realización" de los individuos militantes. Las tareas deben ser repartidas de modo que la organización pueda funcionar como un todo de manera óptima. Si la organización vela en la medida de lo posible por el buen estado de cada uno de sus miembros, es ante todo por su propio interés de organización. Esto no quiere decir que se ignoren las circunstancias individuales del militantes y sus problemas, sino el punto de partida y el de llegada son la capacidad de la organización para cumplir sus tareas en la lucha de clases:
- No existen en la organización tareas "nobles" y tareas "secundarias" o menos "nobles". El trabajo de elaboración teórica y la realización de tareas prácticas, el trabajo en el seno de los órganos centrales y el trabajo específico en las secciones locales, son igual de importantes para la organización y por ello no pueden estar jerarquizados (es el capitalismo quien establece tales jerarquías). La idea según la cual el nombramiento de un militante para un órgano central sería "un ascenso" para él, un "honor" o un "privilegio", debe ser totalmente rechazada como idea burguesa que es. La mentalidad de "trepa" debe quedar totalmente proscrita de la organización por ser algo totalmente opuesto a la entrega desinteresada que es una de las características dominantes de la militancia comunista.
- Si es cierto que existen desigualdades de aptitud entre individuos y entre militantes, fomentadas y reforzadas por la sociedad de clases, el papel de la organización no es el de pretender abolirlas, como así lo creían las comunidades utopistas; la organización debe desarrollar al máximo la formación y las capacidades políticas de sus militantes como condición para su propio reforzamiento, pero nunca se puede plantear el problema en términos ni de una formación escolar individual de sus miembros, ni de una igualación en sus formaciones.
La verdadera igualdad que puede existir entre militantes es la que consiste en que cada uno de ellos dé el máximo de lo que puede dar para la vida de la organización - "de cada uno según sus capacidades", cita de Saint Simón, recogida por Marx. La verdadera realización de los militantes, en tanto que militantes, consiste en hacer todo lo que les incumbe para que la organización pueda cumplir con las tareas para las cuales la hecho surgir la clase;
El conjunto de estos datos significa que el militante no hace una "inversión" personal en la organización de la cual esperaría dividendos o que podría retirar si ha de marcharse. Así pues, hay que proscribir absolutamente en tanto que totalmente ajenas al proletariado todas las prácticas de "recuperación" de material o de fondos de la organización aún siendo en vistas a constituir otro grupo político;
De la misma manera, «las relaciones que se traban entre los militantes de la organización», si bien «llevan necesariamente los estigmas de la sociedad capitalista...no pueden estar en flagrante contradicción con el objetivo perseguido por los revolucionarios... Se apoyan sobre una solidaridad y una confianza mutuas que son una de las marcas de la pertenencia de la organización a la clase portadora del comunismo» (Plataforma de la CCI).
El 23 de Octubre de 1981
[1] Esta afirmación no la hacemos únicamente para uso interno. No se refiere solamente a las escisiones que se han producido (o que puedan producirse) en la CCI. En el seno del medio político proletario hemos defendido siempre esta posición. Tal fue el caso por ejemplo de la escisión de la sección de Aberdeen de la Communist Workers Organisation (CWO), así como la escisión del Núcleo Comunista Internacionalista respecto al Partido Comunista Internacional (Programa Comunista). Criticamos entonces el carácter precipitado de dichas escisiones, basadas sobre divergencias que aparentemente no eran fundamentales y que no habían podido ser clarificadas mediante un profundo debate interno. Por regla general la CCI se opone a las escisiones sin principios basadas sobre divergencias secundarias (aunque los militantes concernidos planteen enseguida su candidatura a la CCI, como fue el caso del grupo de Aberdeen). Toda escisión sobre cuestiones secundarias expresa una concepción monolítica de la organización que no tolera ninguna discusión ni ninguna divergencia en su seno. Es lo típico de las sectas.
Series:
Vida de la CCI:
Problemas actuales del movimiento obrero: Contra el concepto de jefe genial
- 11106 lecturas
(Internationalisme, № 25, Agosto de 1947)
Este texto de Internationalisme forma parte de una serie de artículos publicados durante el año 1947, titulada "Problemas actuales del movimiento obrero". En estos artículos, Internationalisme entiende por "movimiento obrero" los grupos y las organizaciones políticas. Polemiza contra el ambiente de activismo existente entre los grupos que veían, con el final de la segunda guerra mundial, la posibilidad de que se repitiera el proceso revolucionario tal como se había producido al final de la primera guerra mundial, desde 1917 hasta 1923.
Internationalisme analiza, al contrario, el final de la segunda guerra mundial como derrota profunda de la clase obrera internacional; las condiciones no son las mismas que las del final de la primera guerra; la clase obrera había sido derrotada física e ideológicamente; la supervivencia del capitalismo había acentuado la tendencia hacia el capitalismo de Estado, la cual modifica el contexto de la lucha de la clase; las condiciones no estaban, pues, reunidas para una reanudación general de la lucha revolucionaria.
Internationalisme lucha contra el voluntarismo de los grupos que proponen ya la formación inmediata del partido, sin tener en cuenta ese nuevo contexto del período, y como único marco político la repetición, a su escala microscópica, de las posiciones y orientaciones del partido bolchevique del período revolucionario, sin balance alguno de la derrota de la revolución y de los errores de ese partido. Esos grupos eran escisiones del trotskismo, y sobre todo eran las fracciones de la Izquierda Comunista Internacional que habían apoyado la formación de un partido comunista internacionalista (PCInt) en la Italia de 1943.
Prosiguiendo la crítica que había hecho desde la constitución del PCInt[1], Internationalisme recuerda cuáles son las condiciones de la formación de un Partido. La historia del movimiento obrero demuestra que el nacimiento, el desarrollo, así como el final, la degeneración o la traición de las organizaciones políticas del proletariado (Liga de los Comunistas, AIT, Segunda Internacional Comunista, Partido Bolchevique) están en relación muy estrecha con la actividad de la clase obrera misma. En el seno de la clase obrera, un Partido, o sea, una organización capaz de tener una influencia decisiva en el curso de los acontecimientos de la lucha de la clase, sólo puede surgir si en la clase se expresa una tendencia a organizarse y a unirse contra el capitalismo, en una etapa ascendente de lucha.
Esa tendencia no existe al final de la segunda guerra mundial. Los movimientos de huelga de 1943 en Italia o las manifestaciones contra el hambre en 1945 en Alemania, en donde se ve incluso a la policía revolverse contra el poder, son hechos limitados y aislados. Aunque dan prueba de una combatividad de clase que todos los grupos reconocen, quedan muy limitados y prisioneros de la ideología y de las fuerzas de encuadramiento de la burguesía, partidos de izquierda y sindicatos.
Para Internationalisme, no es el momento de la formación del Partido. Contra quienes declaran "derrotista" esa posición, Internationalisme reafirma que el debate no consiste en "construcción del partido" o "nada", sino en qué tareas le incumben a los grupos revolucionarios entonces y con qué programa. Para muchos, lo que sirve de teoría es un rollo incoherente que repite las posiciones de la Internacional Comunista como si no hubiera ocurrido nada desde el período revolucionario, y que oculta todos los debates habidos antes de la guerra.
En la constitución del PCInt se encuentran elementos, como Vercesi, que durante la guerra negaban toda posibilidad de actividad revolucionaria, que se negaban a tomar posición contra la guerra, teorizando la "desaparición del proletariado", para acabar participando en los "comités antifascistas"[2]. Hay también muchos individuos que ni habían participado, ni estaban enterados de lo que era la labor política de la Izquierda Comunista de entre las dos guerras mundiales y que el llamamiento de predecesores de los años 20 como Damen y Bordiga que habían dejado de lado esa labor, entran en las filas del PCInt, sin que se hubieran discutido nunca las posiciones de la izquierda.
Internationalisme, que se sitúa en la continuidad de la labor de la Izquierda Comunista, nunca cuestionó la necesidad de la actividad revolucionaria. Así lo afirma: "... el curso de la lucha de clases no lo modifica la voluntad de los militantes, pero tampoco se modifica independientemente de ella". ¿Qué actividad?. Esa es la pregunta que Internationalisme plantea a las organizaciones revolucionarias.
Lo de la "construcción del partido" del PCInt significa lanzarse a un activismo sin principios, un partido hecho de retales, con trozos de diferentes tendencias, incluidos grupos que habían participado junto a la burguesía en la "resistencia antifascista". Para Internationalisme, al contrario, de lo que trataba era de continuar la labor propia de la fracción comunista, seguir haciendo balance de la oleada revolucionaria anterior (de los años 20), sacando las lecciones de la derrota y del período de guerra, mantener, en función de los medios al alcance, una propaganda constante a contracorriente, conservar en lo posible la confrontación y la discusión en un medio revolucionario tan reducido a causa de las condiciones de la época.
En 1947, Internationalisme pudo comprobar el fracaso de los grupos que confundían desde hacía años su propia agitación con actividad de clase, lo que producía desmoralización y dispersión de fuerzas militantes inmaduras y reagrupadas precipitadamente, que se embaucan a sí mismas, sin discusión alguna, con perspectivas que no tienen nada que ver con la realidad.
Había grupos escisionistas del trotskismo que abandonan el marxismo y se dislocan. El PCInt, que contaba en sus principios con 3000 miembros más o menos, estaba metido en un proceso de dispersión y abandonos en masa. Y dirigentes de ese partido, en vez de darse cuenta de las causas reales de esos fenómenos, dan explicaciones como que "se trata de la transformación de la cantidad en calidad".
Contra estas distorsiones, Internationalisme explica lo que ocurría denunciando, por un lado, la incapacidad para comprender aquel período de la posguerra, y, por otro, los métodos utilizados y defendidos por el PCInt, métodos que niegan la profundización política y teórica del conjunto de militantes. Esos métodos se basan en un concepto erróneo de la lucha y la toma de conciencia de clase; el concepto de que la conciencia sólo puede ser llevada a la clase obrera "desde fuera". Ese concepto, que el PCInt recoge de Lenin, el cual, en su obra ¿Qué hacer?, lo había tomado de Kautsky. Esta visión no concibe la toma de conciencia como algo propio del conjunto de la clase obrera, en cuyo seno el partido es la expresión más clara y más decidida en cuanto a los medios y las metas generales del movimiento. La conciben como algo propio de una minoría ilustrada poseedora de los conocimientos teóricos que debe "aportar" a la clase.
Semejante concepto aplicado al ámbito del partido, lleva a teorizar que únicamente los individuos como tales son capaces de ahondar en la teoría revolucionaria para después destilarla y entregársela triturada y medio digerida, por decirlo así, a los miembros de la organización.
Y para rematar la cosa, es el concepto del jefe genial, único capaz de llevar a cabo la labor teórica de la organización, concepto criticado en este extracto de "Problemas actuales del movimiento obrero" que traducimos aquí. La actitud que el PCInt defendía en cuanto a Bordiga, y la que sigue manteniendo hoy en general en lo referente a cuestiones teóricas del movimiento obrero, está ligada a este concepto. Le sirve de base para negarse a discutir abiertamente de todos los temas y orientaciones de la organización. Para los militantes significa obediencia servil y confianza ciega en las orientaciones políticas elaboradas únicamente por el centro de la organización; significa ausencia de auténtica formación. En el próximo número de esta revista, publicaremos la continuación de este artículo que lleva por título "La disciplina, fuerza principal...", y que va dirigido contra la visión militar de la labor militante en una organización revolucionaria.
Los criterios esclerosados del PCInt sobre los métodos de una organización revolucionaria contra los que Internationalisme combatía ya en 1947, siguen causando estragos hoy, y en particular, en los grupos que se reclaman del "leninismo". Frente a las dificultades que el acelerón actual de la historia hace surgir, esos criterios no hacen sino agravar el oportunismo y el sectarismo en un medio revolucionario en dificultades[3].
Contrariamente a esos criterios, el partido, igual que cualquier organización revolucionaria, no puede cumplir con su labor más que si es un lugar de elaboración permanente y colectiva de las orientaciones políticas. Lo cual implica que en él exista la discusión, lo más abierta y lo más amplia que sea posible, a imagen de la clase obrera cuya emancipación exige la acción consciente y colectiva en la que participan todas las partes y todos los miembros de la clase.
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
EL CONCEPTO DEL JEFE GENIAL
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
No es algo nuevo en política que un grupo cambie radicalmente su modo de ver y actuar cuando se convierte en una gran organización, en partido de masas. Podríamos citar múltiples ejemplos de estas metamorfosis. Podría decirse eso también y con razón, del partido bolchevique después de la revolución. Lo que sorprende, en cuanto al Partido Comunista Internacionalista de Italia, es la rapidez con la que las mentes de sus principales dirigentes han dado ese cambio. Y esto es tanto más sorprendente por cuanto, en fin de cuentas, el PCInt de Italia no deja de ser, tanto en cantidad como en funcionamiento, una fracción amplia.
¿Cómo se puede explicar ese cambiazo? El Partido Comunista Italiano, por ejemplo, cuando su fundación, animado por una dirección perteneciente a la izquierda y con Bordiga en ella, se hizo notar siempre, en la Internacional Comunista, por su capacidad crítica. El PCI no aceptaba la sumisión "a priori" a no se sabe qué autoridad absoluta de los jefes, incluso a los que tenía la mayor estima. El criterio del PCI era que la discusión tenía que ser libre y que había que luchar contra toda posición política que no compartía. Desde la fundación de la IC, la fracción de Bordiga se encontrará en muchos aspectos en oposición y expresará abiertamente sus desacuerdos con Lenin y otros dirigentes del partido bolchevique, de la revolución rusa y de la IC. Son conocidos los debates que hubo entre Lenin y Bordiga en el segundo Congreso. A nadie se le ocurría entonces cuestionar ese derecho de libre discusión. A nadie se le hubiera ocurrido ver en eso una "ofensa" a la autoridad de los "jefes". Quizá personajes tan serviles y endebles como Cachin[4] podían escandalizarse para sus adentros, pero entonces no se atrevían ni a manifestarlo. Es más, la discusión no era considerada como un derecho sino como un DEBER, como único medio para elaborar, gracias a la confrontación de ideas y de labor teórica, posiciones programáticas y políticas necesarias a la acción revolucionaria.
Lenin escribía: «Es deber de los militantes comunistas comprobar por sí mismos las resoluciones de las instancias superiores del partido. Aquel que, en política, lo cree todo bajo palabra, es un tonto sin remedio». Lenin insistía sin cesar en la necesaria educación política de los militantes. Y aprender, comprender es algo que sólo se consigue mediante la discusión libre, mediante la confrontación general de las ideas por el conjunto de militantes sin excepción. Y no es solamente un problema de pedagogía, sino una condición previa de la elaboración política, del avance del movimiento de emancipación del proletariado.
Tras la victoria del estalinismo y la exclusión de la izquierda de la IC, la fracción italiana no dejó nunca de luchar contra el mito del jefe infalible, y al contrario de Trotski, exigía en la oposición de izquierda el mayor esfuerzo por el re-examen crítico de las posiciones pasadas y por la labor teórica, mediante la mas amplia discusión de los problemas nuevos. La fracción italiana hizo ese esfuerzo antes de la guerra. No pretendió, sin embargo, haber resuelto todos los problemas; ella misma, como ya se sabe, estaba muy dividida sobre cuestiones de primera importancia.
Debemos hacer constar, sin embargo, que todas aquellas buenas disposiciones y tradiciones se han desvanecido con la formación del partido. El PCInt es actualmente la agrupación revolucionaria en donde la discusión teórica y política es menor, si es que existe. La guerra y la posguerra han planteado cantidad de problemas nuevos. Ninguno de ellos ha sido abordado en las filas del partido italiano. Basta con leer los escritos y periódicos del partido para darse cuenta de su gran miseria teórica. Cuando se leen las actas de la Conferencia Constituyente del Partido, uno se pregunta si tuvo lugar en 1946 o en 1926. Uno de los dirigentes del partido, el camarada Damen por lo visto, tenía razón al decir que el partido recogía y volvía a surgir con las posiciones de... 1925. Lo que para él es una fuerza, las posiciones de 1925, expresa claramente el terrible retraso teórico y político, poniendo de relieve la enorme debilidad del partido.
Ningún otro período en la historia del movimiento obrero, ha trastornado tanto las adquisiciones y ha planteado tantos nuevos problemas como este período, relativamente corto, entre 1927 y 1947, ni siquiera el que va desde 1905 a 1925, tan cargado y movido empero. La mayor parte de la Tesis fundamentales, las bases de la IC, han envejecido y están caducadas. Las posiciones sobre la cuestión nacional y colonial, sobre la táctica, sobre las consignas democráticas, el parlamentarismo, los sindicatos, el partido y sus relaciones con la clase deben ser puestas en entredicho de forma radical. Además, hay que dar respuesta a problemas como el Estado después de la revolución, la dictadura del proletariado, las características del capitalismo decadente, el fascismo, el capitalismo de Estado, la guerra imperialista permanente, las nuevas formas de lucha y de organización unitaria de la clase obrera. Problemas que la IC apenas si pudo entrever y abordar y que han aparecido a las claras después de la degeneración de la Internacional.
Cuando, ante la inmensidad de esos problemas, uno lee las intervenciones en la Conferencia de Turín, repetidas hasta la saciedad como si fueran letanías las viejas posiciones del Lenin de La enfermedad infantil del comunismo ya caducas antes de ser escritas, cuando uno ve al partido recoger como si no hubiera pasado nada, las viejas posiciones de 1924 de participación en las elecciones burguesas y de lucha dentro de los sindicatos, se toma entonces la medida del retraso político de ese partido y todo lo que le queda por recuperar.
Y es, sin embargo, el mas atrasado, repitámoslo, con respecto a la labor de la Fracción de antes de la guerra, el que mas se opone a cualquier discusión política interna o pública, es en ese partido en donde la vida ideológica está más descolorida. ¿Cómo se explica eso?
La explicación nos la dio uno de los dirigentes de ese partido, en una conversación que mantuvo con nosotros[5]. Nos dijo: "El partido italiano está formado, en su gran mayoría, por gente nueva sin formación teórica y políticamente vírgenes. Los antiguos militantes mismos, han estado durante 20 años aislados, cortados de todo movimiento de pensamiento. En el estado actual los militantes son incapaces de abordar los problemas de la teoría y de la ideología. La discusión sólo serviría para perturbarles su punto de vista, y les haría mas daño que beneficio. Por ahora, lo que necesitan es andar pisando tierra firme, aunque sea con las viejas posiciones ya caducas, pero ya formuladas y comprensibles para ellos. Por ahora, basta con agrupar las voluntades para la acción. La solución de los grandes problemas planteados por la experiencia de entre ambas guerras, exige calma y reflexión. Sólo un "gran cerebro" puede abordarlas con beneficio y dar la respuesta que necesitan. La discusión general no haría otra cosa que propagar la confusión. El trabajo ideológico no incumbe a la masa de militantes, sino a individuos. Mientras esos individuos geniales no hayan surgido, no podemos esperar un avance ideológico. Marx, Lenin, eran individuos así, genios de esos en el pasado. Hay que esperar ahora, llegada de un nuevo Marx. Nosotros, en Italia, estamos convencidos de que Bordiga será ese nuevo genio. Ahora está trabajando en una obra de conjunto que contendrá las respuestas a los problemas que preocupan a los militantes de la clase obrera. Cuando esta obra aparezca, los militantes tendrán que asimilarla y el partido deberá alinear su política y su acción en función de esos nuevos militantes".
Ese discurso, que reproducimos casi palabra por palabra, contiene tres elementos. Primero, la constatación del bajo nivel ideológico de los miembros del Partido. Segundo, el peligro que es abrir amplias discusiones en el partido porque perturbarán a sus miembros, quitándole cohesión. Tercero, que la solución de los problemas políticos nuevos SOLO puede venir de un "cerebro genial".
Sobre el primer punto, el camarada dirigente tiene totalmente razón. Es un hecho incuestionable, pero eso debería incitarle, es de suponer, a plantearse lo que vale ese partido, lo que ese partido puede representar para la clase obrera, lo que ese partido puede aportarle a ésta.
Ya hemos visto la definición que de Marx a lo que distingue a los comunistas del conjunto del proletariado. Su conciencia de los fines generales del movimiento y de los medios para alcanzarlos. Ahora bien, resulta que los miembros del partido italiano no caben en esa definición, puesto que su nivel ideológico no supera en nada el del conjunto del proletariado; ¿puede hablarse entonces de partido comunista?. Bordiga formulaba muy justamente la esencia del partido como un "cuerpo de doctrina y una voluntad de acción". Si falta ese cuerpo de doctrina, ni mil reagrupamientos forman el partido. Para serlo de verdad, la primera tarea que tiene el PCInt es la formación ideológica de responsables, o sea, el trabajo ideológico previo para poder llegar a ser un partido de verdad.
No es esa la idea de nuestro dirigente del PCInt, el cual estima, al contrario, que ese trabajo puede perturbar la voluntad de acción de sus miembros. ¿Qué se puede decir de semejante manera de ver, de semejantes ideas?, sino que son sencillamente engendros ABERRANTES. ¿Hará falta recordar, por ejemplo, los valiosos pasajes del ¿Qué hacer? en el cual Lenin cita a Engels sobre la necesidad de la lucha en tres frentes: el económico, el político y el ideológico?
En todas las épocas, ha hablado de esos socialistas que temían que la discusión y la expresión de divergencias pudieran perturbar la buena acción militante. A ese socialismo se le puede llamar socialismo obtuso o socialismo de la ignorancia.
Contra Weitling, dirigente reconocido, el joven Marx fulminaba: «El proletariado no tiene necesidad de la ignorancia». Si la lucha de las ideas puede perturbar la acción de los militantes, ¿No sería todavía mas cierto en el conjunto del proletariado? Si seguimos esas ideas, es mejor decir adiós al socialismo, si no es que algunos profesan un socialismo equivalente a ignorancia. Esos son conceptos de iglesia, la cual teme que se perturben las mentes de sus fieles si se plantean demasiados problemas doctrinales.
Contrariamente a la afirmación de que los militantes sólo pueden actuar con certidumbre, "aunque éstas se basen en posiciones falsas", nosotros afirmamos que no existen certidumbres, lo que existe es la superación constante de las verdades. Únicamente la acción basada en los datos mas recientes, enriqueciéndose continuamente, es revolucionaria. En cambio, la acción que se basa en verdades trasnochadas y caducas es estéril, dañina, reaccionaria. Quieren nutrir a sus militantes con buenas verdades absolutamente ciertas, cuando sólo las verdades relativas que contienen sus antítesis de duda pueden dar una síntesis revolucionaria.
Si la duda y la controversia ideológica pueden perturbar la acción de los militantes habría que explicar por qué eso sería únicamente, válido para nuestros días. En cada etapa de la lucha surge la necesidad de superar las posiciones anteriores. En cada momento la validez de las ideas adquiridas y de las posiciones tomadas es puesta en duda. Según el PCInt, estaríamos en un círculo vicioso: o se trata de reflexionar, razonar y, por lo tanto no se puede actuar, o se trata de actuar sin saber si nuestra acción se basa en un razonamiento bien pensado. ¡Vaya conclusión a la que llegaría nuestro dirigente del PCInt si fuera lógico con sus premisas!. En cualquier caso, lo que consigue el PCInt es fabricar el tipo ideal del "tonto sin remedio" de que hablaba Lenin. Sería el "perfecto idiota" elevado a la categoría de miembro ideal del PCInt de Italia.
Todo el razonamiento del dirigente acerca de la imposibilidad "momentánea" de hacer labor de investigación y de controversia teórico - política en el seno del PCInt, no se justifica bajo ningún concepto. La perturbación provocada por las controversias es precisamente la condición para la formación del militante, la condición de que su acción pueda basarse en una convicción que hay que poner a prueba sin cesar, que hay que comprender y enriquecer. Esa es la condición fundamental de la acción revolucionaria. Sin ella no hay sino obediencia ciega, cretinismo y servilismo.
El pensamiento íntimo de nuestro dirigente se encuentra, sin embargo, en el tercer punto. Esa es su creencia profunda. Los problemas teóricos de la acción revolucionaria no se resuelven con controversias y discusiones, sino gracias al cerebro genial de un individuo, del jefe. La solución no está en la labor colectiva, sino en la individual del pensador aislado en su escritorio, que saca de su preclara mente los elementos fundamentales de la solución. Una vez terminado ese trabajo, con la solución dada, ya sólo le queda a la masa de militantes, al conjunto del partido, asimilar esa solución y poner su acción política en línea con ella. Las discusiones acabarían siendo contraproducentes o, por lo menos, un lujo inútil, una estéril pérdida de tiempo. Y para darle apoyo a semejante tesis, echan mano nada menos que del ejemplo de Marx.
El dirigente se hace una curiosa idea de Carlos Marx. Nunca otro pensador ha sido menos "hombre de escritorio" que Marx. Menos que en cualquier otro, se puede andar separando en Marx el hombre de acción, el militante, del pensador. El pensamiento de Marx madura en relación directa no con la acción de los demás, sino con su acción junto con los demás en el movimiento general. No hay ninguna idea en su obra que Marx no hubiera expuesto u opuesto, en conferencias y controversias, a otras ideas a lo largo de su actividad. Por eso su obra respira ese frescor expresivo y esa vitalidad. Toda su obra, incluido El Capital, no es sino una continua controversia en la cual la investigación teórica mas ardua y abstracta está estrechamente unida a la discusión y la polémica. ¡Curiosa manera de ver la obra de Marx el considerarla como producto de la milagrosa composición biológica de su cerebro!
De modo general, se acabaron los tiempos de los genios en la historia humana. ¿Qué era la genialidad en el pasado? Se debía a la relación entre el nivel bajísimo del conocimiento promedio de los humanos y el conocimiento de algunos individuos de la elite, entre los cuales la diferencia era inconmensurable. En etapas inferiores en el desarrollo del saber humano, el muy relativo saber podía ser fruto de una adquisición individual, igual que la producción, que podía tener un carácter individual. Lo que distingue la herramienta de la máquina, es el carácter de su producto, que de ser un producto rudimentario de un trabajo privado se convierte en producto complicado fruto de un trabajo social colectivo. Igual ocurre con el conocimiento en general. Mientras era algo elemental, un individuo aislado podía abarcarlo en su totalidad. Con el desarrollo de la sociedad y de la ciencia, el conocimiento deja de poder ser abarcado por el individuo por serlo por la humanidad entera. La distancia entre el genio y el promedio de los hombres disminuye en la misma proporción en que se eleva la suma de conocimientos humanos. La ciencia, igual que la producción económica, tiende a socializarse. Del genio, la humanidad pasó al sabio aislado y del sabio aislado al equipo de sabios. Para producir hay que contar con la cooperación de grandes masas de obreros .Esta misma tendencia a la división, la encontramos en la producción "mental", y es lo que le asegura su desarrollo. El gabinete del sabio ha dejado el sitio al laboratorio en el que cooperan equipos de sabios, igual que el taller de artesano ha dejado el sitio a las grandes factorías.
El papel del individuo tiende a disminuir en la sociedad humana, no como individuo sensible, sino como individuo que emerge de la masa confusa y se sitúa por encima de ella. El hombre-individuo está dejando el sitio al hombre social. La oposición de la unidad individual a la sociedad será resuelta con la síntesis de una sociedad en la que todos los individuos encuentren su verdadera personalidad. El mito del genio no pertenece al porvenir de la humanidad. Acabará ocupando un sitio en el museo de la prehistoria junto al mito del héroe y del semidiós.
Puede pensarse lo que se quiera de la disminución del papel del individuo en la historia humana. Se puede estar a favor o lamentarlo. Lo que no se puede es negar el proceso. Para poder seguir produciendo con técnicas evolucionadas, el capitalismo estaba obligado a instaurar la instrucción general. La burguesía se ha visto obligada a abrir cada vez más escuelas, en la medida en que esto era compatible con sus intereses. Se ha visto obligada a dejar que los hijos de los proletarios accedan a una instrucción mas elevada.
Es ese sentido, la burguesía ha elevado el promedio de cultura general de la sociedad. Pero no puede ir mas allá de cierto grado sin que eso afecte a su propia dominación, convirtiéndose así en impedimento para el desarrollo cultural de la sociedad. Esta es una de las expresiones de la contradicción histórica de la sociedad burguesa que únicamente el socialismo podrá resolver. El desarrollo de la cultura y de la conciencia sin cesar superada será el resultado pero también es la condición del socialismo. Y ahora, resulta que un señor que se las da de marxista, que se presenta como uno de los dirigentes de un partido, que se pretende comunista nos habla y nos pide que esperemos al genio salvador.
Para convencernos, el dirigente nos contó la siguiente anécdota: Un día se presentó en casa de Bordiga, a quién no había visto desde hacía 20 años, y le pidió su parecer sobre unos escritos teóricos y políticos suyos. Después de leerlos, Bordiga, que los había juzgado erróneos, le habría preguntado qué pensaba hacer con ellos; publicarlos en la revista del partido, le contestó nuestro dirigente. Bordiga le habría replicado que, como no tenía tiempo de hacer las investigaciones teóricas necesaria para refutar el contenido de esos artículos, se oponía a su publicación. Y que si el partido hacía lo contrario, retiraría su colaboración literaria. La amenaza de Bordiga bastó para el dirigente renunciara a la publicación de sus artículos. Esta anécdota que el dirigente nos contó como algo ejemplar, debía servir para convencernos de la grandeza del maestro y de la mesura del alumno. En realidad, lo que nos deja es un sentimiento penoso. Si es cierta, nos da una idea del estado de ánimo que reina en el PCInt de Italia, estado de ánimo lamentable. O sea que no es el partido, la masa de militantes, la clase obrera en su conjunto, quienes deberían juzgar si tal o cual posición, sería justa o errónea. La masa ni siquiera debe ser informada. El "maestro" es el único juez de lo que aquélla puede entender y de lo que debe ser informada. ¡Preocupación sublime la de no "perturbar" la quietud de las masas! ¿Y si el "maestro" se equivoca? Eso es imposible, nos dirán, pues si el "maestro" se equivoca, ¿Cómo puede un simple mortal tener ni siquiera la posibilidad de juzgarlo? El caso es que a otros "maestros" ya les ocurrió lo de equivocarse, por ejemplo, a Marx, a Lenin. ¡Ah!, pero eso no le ocurrirá a "nuestro maestro", al Verdadero. Y si esto ocurriera, sólo al "maestro" futuro le incumbirá enderezar las cosas. Ese es un concepto típicamente aristocrático del pensamiento. Nosotros no negamos el gran valor que puede tener el saber del especialista, del sabio, del pensador, pero rechazamos el concepto monárquico del pensamiento, el derecho divino sobre el pensamiento. En cuanto al "maestro" mismo, éste deja de ser un ser humano cuyo pensamiento se desarrolla en contacto con los demás humanos para convertirse en una especie de Ave Fénix, un fenómeno que se mueve por sí mismo, la Idea pura que se busca, que se contradice y se aprehende a sí misma como en Hegel.
Esperar al genio es proclamar la propia impotencia, es como la masa que espera al pie del Sinai la llegada de no se sabe qué Moisés que trae consigo no se sabe qué mandamientos de inspiración divina. Es la antiquísima y eterna espera del Mesías que debe llevar la libertad a su pueblo. El ya viejo canto revolucionario del proletariado, la Internacional, dice: «Ni dios, ni cesar, ni tribuno, está el supremo salvador», habría que añadir "ni genio" dedicándose especialmente a los miembros del PCInt de Italia.
Existen presentaciones múltiples y varias de esas modernas visiones mesiánicas: el culto del "jefe infalible" de los estalinistas, el Fuhrer prinzip de hitlerianos, la pertenencia de los camisas negras al Duce. Son la expresión de la angustia de la burguesía decadente que toma vaga conciencia de su cercano fin y que intenta salvarse arrodillándose ante el primer aventurero. El concepto de genio forma parte de la misma familia de divinidades.
El proletariado debe echar por la borda todos esos conceptos.
El proletariado no debe tener miedo a mirar la realidad de cara pues el porvenir del mundo le pertenece.
(Continuará)
[1] Puede leerse "La tarea del momento: formación del partido o formación de responsables" en la Revista Internacional N° 32, 1983
[2] Puede leerse el libro publicado por la CCI en francés y en español Contribución a la historia de la Izquierda Comunista de Italia.
[3] Véase: "Convulsiones actuales del medio revolucionario", en la Revista Internacional, N° 28, 1982
[4] Marcel Cachin, conocido "hombre político" del estalinismo francés. Antiguo parlamentario del Partido Socialista francés (SFIO), fue director de gabinete del Ministro socialista Sembat durante la primera guerra mundial. Patriotero profesional, fue encargado de entregar fondos del Estado francés a Mussolini para que éste llevara a cabo una campaña en pro de la entrada en guerra de Italia al lado de la Entente. En 1920, se hizo partidario de ... la Internacional Comunista, continuando su carrera de parlamentario; acabó siendo, hasta su muerte, uno de los mas serviles partidarios de Stalin
[5] Conversación con Vercesi
Corrientes políticas y referencias:
- Bordiguismo [28]
Herencia de la Izquierda Comunista:
desarrollo de la conciencia y la organización proletaria:
Cuestiones teóricas:
- Cultura [100]
Revista Internacional nº 34-35 2º Semestre 1983
- 3880 lecturas
Battaglia Comunista: Sobre los orígenes del Partido Comunista Internacional
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 82.17 KB |
- 189 lecturas
Muchos camaradas, que no conocen la historia de la izquierda italiana desde los años 20, tendrán problemas para orientarse en este período relativamente poco conocido del movimiento revolucionario. Somos conscientes de esta dificultad y hemos intentado contribuir a superarla reimprimiendo toda una serie de textos del pasado en la prensa de la CCI. La reimpresión del "Llamamiento de 1945" en la Revista Internacional nº 321 suscitó una respuesta de Battaglia Comunista (que reproducimos a continuación) y posteriormente de la Organización Obrera Comunista2 en "Perspectivas Revolucionarias" nº 20 (nueva serie). Antes de responder a las críticas de estos grupos, nos gustaría hacer un breve comentario sobre los métodos utilizados. Para la CWO, la CCI mentía cuando hablaba de un llamamiento a los estalinistas, haciendo creer "que el llamamiento se dirigía a los partidos estalinistas y no simplemente a los trabajadores bajo su influencia" (RP nº 20 p.36). En este punto hay dos objeciones que plantear. La primera es que las alegaciones del CWO son falsas. El llamamiento no se dirige a los trabajadores influidos por los partidos contrarrevolucionarios, sino a los Comités de Agitación de los propios partidos estalinistas y socialdemócratas.
En segundo lugar, la CCI no "trató de aparentar" nada; publicamos el Llamamiento en su totalidad para que los camaradas pudieran formarse su propia opinión. Pero hablando de esto, ¿cuál es exactamente el juicio del CWO sobre el contenido de este texto, aparte de esa acusación de “mentir”?
Tales métodos son completamente improductivos y contrarios a la excelente iniciativa del mismo número de Perspectivas Revolucionarias: la publicación de varios textos de discusión interna de la CWO sobre la izquierda italiana "para llevar el debate a todo el movimiento revolucionario". Hasta ahora, la CCI era prácticamente la única organización que publicaba en su prensa algunas de sus discusiones internas. La CCI y la CWO sólo pueden esperar que Battaglia Comunista siga algún día este ejemplo.
Sobre los orígenes (de Battaglia Comunista, nº 3, 1983)
Citamos literalmente la respuesta de los camaradas:
"Suele ocurrir en las polémicas partidistas que, cuando no quedan argumentos válidos, se cae en artimañas mentirosas escondidas en la retórica y la demagogia. Así, la CCI, por ejemplo, al hablar de la crisis del Partito Comunista Internazionale (Programma Comunista) en la Revista Internacional nº 32 pretende encontrar en los orígenes del Partito Comunista Internazionalista (PC Int) en 1943-45 los signos de un pecado original que condena para siempre al PC Int (o al menos a la facción que se escindió en 1952)”.
“No queremos entrar aquí en una respuesta exhaustiva; sólo ofrecemos algunos comentarios muy breves:
1. El documento titulado "Llamamiento del Comité de Agitación" que se publicó en el número 1 de Prometeo en abril de 1945, ¿fue en realidad un error? Sí, lo fue; lo admitimos. Fue el último intento de la izquierda italiana de aplicar la táctica del "frente único en la base" defendida por el PC de Italia en 1921-23 contra la Tercera Internacional. Como tal, lo catalogamos como un 'pecado venial' porque nuestros camaradas lo eliminaron después tanto política como teóricamente con tal claridad que hoy estamos bien armados contra cualquiera en este punto.
2. Aquí y allá se cometieron otros errores tácticos, pero sin esperar a la CCI ya los hemos corregido todos por nuestra cuenta y los tenemos presentes para no repetirlos nunca. Pero estos errores no nos han impedido seguir adelante precisamente porque los hemos corregido. Nunca hemos abandonado nuestro propio terreno que es el del marxismo revolucionario.
3. Sólo se equivocan los que nunca dan un paso o los que no existen. Así, durante la guerra imperialista, cuando las masas explotadas empujadas a la masacre mostraron los primeros signos de una tendencia a salir de la prisión de las fuerzas interclasistas ligadas a los bloques imperialistas, los "antecesores" de la CCI, juzgando que el proletariado estaba derrotado porque había aceptado la guerra, se quedaron cómodamente en casa sin pensar nunca en "ensuciarse las manos" en el movimiento obrero.
4. Mucho más tarde, juzgando que el proletariado ya no estaba postrado y derrotado, resurgieron, habiendo recogido a algunos estudiantes e intelectuales, para "abonar" las nuevas luchas de clase que supuestamente nos llevarán directamente a la revolución. Aquí vemos el verdadero error fundamental de la CCI. El pecado original de la CCI reside en su manera de tratar los problemas, incluyendo la relación entre la clase, su conciencia y el partido. Y si (decimos "si" porque es una fuerte probabilidad) la guerra estalla antes de que la clase obrera se enfrente al enemigo, la CCI se limitará a volver a casa mientras nosotros nos "ensuciaremos las manos", trabajando al máximo de nuestras posibilidades organizativas hacia el derrotismo revolucionario antes, durante y después de la guerra.
5. En cuanto a los errores de Programma, son tan grandes como su profundo oportunismo. (ver número anterior de Battaglia Comunista). En Programma Comunista quedan abiertas muchas cuestiones muy importantes a pesar de las protestas en sentido contrario: las cuestiones del imperialismo, de las guerras de liberación nacional y, ciertamente no por casualidad, del sindicalismo. Por estas cuestiones Programma está en crisis, como también la CCI. Y si podemos decirlo, es exactamente lo que escribimos en los números 15 y 16 de diciembre de 1981 en el artículo "Crisis de la CCI o crisis del movimiento revolucionario". Dijimos que sólo algunas organizaciones están en crisis, a saber, la CCI y Programma. Las organizaciones sin ideas claras sobre problemas muy importantes se rompen cuando estos problemas ya no corresponden a sus esquemas y se entrometen a la fuerza. Son organizaciones en crisis que nunca consiguen intervenir en el movimiento. Sólo están "vivas" cuando la situación está "en calma"; sobreviven como un peso muerto mientras no se altere su delicado equilibrio".
Nuestra respuesta
En primer lugar, nos complace constatar que Battaglia Comunista ha confirmado al menos la autenticidad y la veracidad de los textos que publicamos.
Aclarado esto, BC se pregunta a continuación: "¿fue este llamamiento un error? Sí, lo admitimos", ¡pero sólo un "pecado venial"! No podemos más que admirar la delicadeza y el refinamiento con que BC arregla su propia imagen. Si una propuesta de frente único con los carniceros estalinistas y socialdemócratas es sólo un 'pecado venial', ¿qué otra cosa podría haber hecho el PC Int en 1945 para caer en un error realmente grave? ¿formar parte del gobierno capitalista? Pero el PC Int nos tranquiliza: ha corregido estos errores hace tiempo sin esperar a la CCI y nunca ha tratado de ocultarlos. Posiblemente, pero en 1977, cuando acabamos de sacar a relucir en nuestra prensa los errores del PC Int en el periodo de la guerra, Battaglia respondió con una carta indignada en la que admitía que había habido errores, pero afirmaba que eran culpa de los camaradas que se fueron en 1952 para fundar el PC Internazionale3.
En aquel momento dijimos que nos parecía extraño que Battaglia se lavara las manos de todo el asunto. En efecto, Battaglia nos dijo: "Hemos participado en la constitución del PC Int... nosotros y los demás. Lo que es bueno es de nosotros y lo que es malo es de ellos". Incluso admitiendo que esto pudiera ser cierto, lo "malo" existía ... y nadie dijo nada al respecto". (de Rivoluzione Internazionale nº 7, 1977)
Es demasiado fácil aceptar compromiso tras compromiso en silencio para construir el Partido con Bordiga (cuyo nombre atrajo a miles de miembros) y con Vercesi (que se encargó de toda una red de contactos fuera de Italia) y luego, cuando las cosas van mal, empezar a quejarse de que todo es culpa de los bordiguistas. Se necesitan dos para llegar a un acuerdo.
Aparte de este punto general, la pretensión de echar la culpa a los "malos" no tiene sentido. El Llamamiento del 45 no fue escrito por los "grupos del Sur" que eran los que estaban ligados a Bordiga. Fue escrito por el Centro del Partido en el Norte, dirigido por la tendencia Damen que hoy es Battaglia Comunista. Para dar otro ejemplo, sólo uno entre muchos, los peores errores activistas y localistas vinieron de la Federación de Catanzaro dirigida por Francesco Maruca que fue miembro del Partido Comunista estalinista hasta su expulsión en 1944. Pero cuando se produjo la escisión en el PC Int la Federación de Catanzaro no se fue con Bordiga y Programma Comunista, sino que permaneció en Battaglia. De hecho, un artículo del nº 26/27 de Prometeo seguía citando a Maruca como militante ejemplar. Es cierto que el artículo (una especie de apología) no trataba realmente de las posiciones defendidas por Maruca. Por el contrario, para adornar las cosas, el artículo fechaba su exclusión del PC en 1940, es decir, cuatro años antes de que se produjera realmente. Con estas constantes contorsiones Battaglia Comunista trata de ocultar o de minimizar sus errores de origen.
Al principio, Battaglia se jactaba públicamente de tener un pasado intachable. Después, cuando salieron algunas manchas, las atribuyeron a los "programistas". Cuando ya no pueden negar su propia participación, presentan sus errores como meros pecadillos. Pero todavía tienen que encontrar a alguien a quien culpar y entonces hacen que todo sea culpa nuestra o, más exactamente, culpa de nuestros 'antepasados' que, juzgando que el proletariado fue derrotado porque aceptó la guerra, supuestamente se quedaron a salvo en casa sin "ensuciarse las manos con el movimiento obrero".
Una acusación de deserción de la lucha es grave y la CCI quiere responderla de inmediato, no para defendernos a nosotros mismos o a nuestros "antepasados" -no lo necesitan- sino para defender al medio revolucionario de técnicas de desprestigio inaceptables: lanzar graves acusaciones sin siquiera sentir la necesidad de ofrecer un mínimo de pruebas.
Durante la guerra, toda una parte de la Fracción Italiana y de la Fracción Belga de la Izquierda Comunista Internacional consideró que el proletariado ya no tenía existencia social. Estos camaradas abandonaron toda actividad política, excepto al final de la guerra, cuando participaron en el Comité Antifascista de Bruselas. La mayoría de la Fracción Italiana reaccionó contra esta tendencia dirigida por Vercesi y se reagrupó en Marsella en 1940. En 1942 se formó el núcleo francés de la Izquierda Comunista con la ayuda de la Fracción Italiana; en 1944 el núcleo publicó Internationalisme y el periódico de agitación "l'Etincelle". Durante estos años el debate se centró en la naturaleza de clase de las huelgas de 1943 en Italia:
Una tendencia de la Fracción Italiana, la tendencia Vercesi y partes de la Fracción Belga, negaron hasta el final de la guerra que el proletariado italiano hubiera salido a la arena política. Para esta tendencia, los acontecimientos en Italia en 1943 eran simplemente una manifestación de la crisis económica, como ellos la llamaban, "la crisis de la economía de guerra" o una mera revolución de palacio, una disputa entre las altas esferas del capital italiano y nada más.
"Para esta tendencia, el proletariado italiano estaba completamente ausente, política y socialmente. Esto debía ir en consonancia con toda una teoría que se habían inventado sobre la 'inexistencia social del proletariado durante la guerra y durante todo el periodo de la economía de guerra'. Así, antes y después de 1943 fueron totalmente pasivos e incluso defendieron la idea de la disolución organizativa de la Fracción. Con la mayoría de la Fracción Italiana combatimos esta tendencia liquidacionista paso a paso. Con la Fracción Italiana, analizamos los acontecimientos de 1943 en Italia como una manifestación de vanguardia de la lucha social y una apertura de un curso hacia la revolución; defendimos la posibilidad de la transformación de la Fracción en el Partido". (Internationalisme, nº 7, febrero de 1946: "Sobre el primer congreso del PC Internacionalista de Italia"4)
Pero en 1945 se produjo toda una serie de giros teatrales. Cuando se supo que el Partido se había formado efectivamente en Italia a finales de 1943, la tendencia de Vercesi dio un triple salto atrás y se propulsó a la dirección del Partido junto con la tendencia excluida en 1936 por su participación en la Guerra Civil española y la mayoría de la Fracción Italiana que los había excluido en su momento.
Los únicos que se negaron a sumarse a este oportunismo fueron nuestros "antecesores" del Internationalisme (Gauche Communiste de France). Y había una buena razón para ello. A diferencia de Vercesi, ellos estuvieron en la vanguardia del trabajo ilegal durante la guerra para reconstituir la organización proletaria; por eso no tenían ninguna razón para esconderse detrás de los "hurras" por el Partido cuando llegó el ajuste de cuentas. Por el contrario, vieron que el capitalismo había logrado desactivar la reacción proletaria contra la guerra (marzo de 1943 en Italia; primavera de 1945 en Alemania) y había cerrado toda posibilidad de una situación prerrevolucionaria. En consecuencia, empezaron a preguntarse si había llegado realmente el momento de la transformación de la Fracción en Partido. Además, aunque Internationalisme defendió el carácter proletario del PC Int frente a los ataques de otros grupos5, se negó a encubrir las veleidades políticas y la falta de homogeneidad del nuevo Partido. Los camaradas de Internationalisme llamaron constantemente a la ruptura política con todas las tentaciones oportunistas:
"O bien la tendencia de Vercesi debe renunciar a su política antifascista y a toda la teoría oportunista que la determinó públicamente ante el Partido y el proletariado, o bien el Partido, tras una discusión y una crítica abiertas, debe renunciar teórica, política y organizativamente a la tendencia oportunista de Vercesi". (ídem)
¿Cuál fue la reacción del PC Int ante este llamamiento? Durante más de un año fingió no darse cuenta e ignoró por completo los repetidos llamamientos del Internacionalisme. A finales de 1946, cuando se reconstituyó un Buró Internacional bajo el impulso del PC Int y sus camaradas franceses y belgas, Internationalisme envió otra de las muchas cartas abiertas pidiendo participar en la conferencia para crear una discusión honesta sobre los puntos que el PC Int se negaba a discutir y para trabajar en la definición clara del peligro oportunista. La única respuesta que obtuvo fue:
"Dado que su carta sólo demuestra una vez más la prueba de su constante deformación de los hechos y de las posiciones políticas del PC Int de Italia y de las Fracciones belgas y francesas; que no sois una organización política revolucionaria y que vuestra actividad se limita a sembrar la confusión y a arrojar lodo sobre nuestros camaradas, hemos rechazado unánimemente vuestra solicitud de participar en nuestro Encuentro Internacional de las organizaciones de la Izquierda Comunista Internacional. Firmado: PCI de' Italia". (publicado en Internationalisme no 46, "Respuesta del Buró Internacional de la Izquierda Comunista Internacional a nuestra carta")6.
Esta es la forma en que los "antecesores" de Battaglia, en nombre de una alianza oportunista con la tendencia de Vercesi, liquidaron la única tendencia de la Izquierda Comunista Internacional que tuvo el valor político de enfrentarse al sectarismo y a los que convenientemente eligieron olvidar.
En cuanto a la valentía física, no es nuestro estilo hacer hincapié en este aspecto, pero podemos asegurar a Battaglia que se necesitó mucha más valentía para colocar carteles derrotistas contra la guerra imperialista, contra la barbarie nazi y contra la Resistencia durante la "liberación" de París que para caer en las filas de los partisanos y participar en las cacerías fascistas de la "liberación" del norte de Italia.
Volviendo a hoy en dia, Battaglia afirma que el movimiento revolucionario no está en crisis, sino sólo la CCI, Programma Comunista y todos los demás grupos de la izquierda italiana (excepto, por supuesto, Battaglia) más todos los grupos de otros países que no participaron en la Conferencia Internacional organizada por Battaglia y la CWO. Pero un momento. Si quitamos todos estos grupos, ¿qué queda? Sólo Battaglia y el CWO.
Pero la crisis no se manifiesta sólo a través de la desintegración de los grupos mediante escisiones. También produce retrocesos políticos, como cuando la CWO consideró que la insurrección era una necesidad inmediata en Polonia, o cuando Battaglia presentó a la Unidad de Militantes Comunistas de Irán y a la KOMALA kurda, fuerzas extremadamente sospechosas de desde cualquier punto de vista de la clase proletaria, como repentinas organizaciones comunistas y las alentó con un apoyo crítico en el "intercambio de prisioneros" entre la KOMALA y el ejército iraní.
Hay que señalar que tanto Battaglia como la CWO han corregido errores después de una crítica fraternal en nuestra prensa, especialmente en la prensa de lengua inglesa. Pero esto sólo demuestra que las vacilaciones momentáneas de un grupo pueden corregirse también con los esfuerzos de otros grupos y que ninguna organización revolucionaria puede considerarse totalmente independiente del resto del medio revolucionario.
Battaglia parece pensar que, al reeditar documentos del movimiento revolucionario, la CCI quiere demostrar que Battaglia tiene una historia llena de errores y que, por lo tanto, debe estar fuera del medio proletario. En esto están muy equivocados. Las vacilaciones de un Maruca pertenecen a Battaglia tanto como el derrotismo de un Damen, de la misma manera que los errores y contribuciones de un Vercesi pertenecen a Programma Comunista. Todo esto, lo bueno y lo malo, forma parte del patrimonio de todo el movimiento revolucionario. Corresponde a todo el movimiento revolucionario hacer un balance crítico que nos permita a todos aprovechar estas lecciones.
Este balance no puede ser elaborado por grupos aislados, cada uno curando sus propias heridas. Exige la posibilidad de un debate abierto y organizado como el que se inició en el marco de las Conferencias Internacionales de los grupos de la Izquierda Comunista (1977, 78, 79). Battaglia fue uno de los responsables de estas conferencias7. No es de extrañar que hoy no entienda cómo contribuir a la discusión.
Beyle
1 Ver El Partido Comunista Internacional (Programa Comunista) en sus orígenes, como pretende ser y como es en realidad https://es.internationalism.org/content/4727/el-partido-comunista-internacional-programa-comunista-en-sus-origenes-como-pretende-ser [102]
2 CWO: Communist Workers Organization, hoy forma parte del TCI
3 Hasta 1952, la tendencia Bordiga y la tendencia Damen estaban en la misma organización llamada Partito Comunista Internazionalista. Por lo tanto, la tendencia Bordiga no puede tener la responsabilidad exclusiva de lo que ocurrió en el PC Int, especialmente porque esta tendencia era minoritaria. Cuando se produjo la escisión en 1952, la tendencia Bordiga tuvo que abandonar el PC Int y fundar el PC Internazionale (Programma Comunista), mientras que la tendencia Damen mantuvo las publicaciones Prometeo y Battaglia Comunista. Aunque Battaglia Comunista polemizó mucho contra Programa, nunca atacó sus orígenes porque éstos son los mismos para ambos grupos
4 https://es.internationalism.org/content/4431/sobre-el-primer-congreso-del-partido-comunista-internacionalista-de-italia [103]
5 Véase, en el artículo citado "Los revolucionarios (en Italia) deben unirse al PC Int de Italia - respuesta a los revolucionarios comunistas de Francia y Alemania
6 Todos estos documentos fueron publicados en Internationalisme en diciembre de 1946. La carta abierta del GCF al PC Int fue publicada en el Bulletin d'etude et de Discussion de Revolution Internationale no. 7, junio de 1974
7 Véase la Revista Internacional nº 16, 17, 22 y "Textos y Actas de las Conferencias Internacionales (Milán 1977, París, 1978, 1979). Un balance de las conferencias se encuentra en El sectarismo, una herencia de la contrarrevolución que hay que superar https://es.internationalism.org/revista-internacional/201003/2829/el-sectarismo-una-herencia-de-la-contrarrevolucion-que-hay-que-sup [104] ; Ver igualmente Segunda Conferencia de los grupos de la Izquierda Comunista https://es.internationalism.org/revista-internacional/197801/2065/segunda-conferencia-de-los-grupos-de-la-izquierda-comunista [105] y Resoluciones presentadas por la CCI a la 2ª Conferencia Internacional de grupos de la Izquierda Comunista https://es.internationalism.org/revista-internacional/197904/2289/resoluciones-presentadas-por-la-cci-a-la-2-conferencia-internacion [106]
Series:
Corrientes políticas y referencias:
- Battaglia Comunista [108]
Contra la concepción de la disciplina del PCInt
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 184.15 KB |
- 142 lecturas
Este texto de Internationalisme forma parte de una serie de artículos publicados durante el año 1947 titulada "Problemas actuales del movimiento obrero". Remitimos al lector a la presentación de la primera parte publicada en el no 33 de esta Revista Internacional, la cual sitúa la crítica que Internationalisme hace del concepto que el Partido Comunista Internacionalista de Italia tiene sobre la organización en el contexto histórico de aquel tiempo.
Tras haber criticado el concepto del jefe genial el cual teoriza que únicamente las individualidades como tales tienen capacidades para profundizar la teoría revolucionaria, en esta parte Internationalisme prosigue su crítica contra el remate de aquella visión, "la disciplina" que concibe a los militantes de la organización como simples ejecutantes que no tienen por qué discutir sobre las orientaciones políticas de la organización.
Internationalisme reafirma que "la organización y la acción concertada comunistas tienen por única base la conciencia de los militantes que la componen. Cuanto mayor y más clara es esta conciencia más fuerte será la organización, más concertada y eficaz será su acción".
Desde aquel entonces, las escisiones a repetición a partir del tronco común inicial que era el Partido Comunista Internacionalista de Italia (PCInt) con la misma visión de la organización hasta el actual desmoronamiento del más fuerte de esos partidos, el Partido Comunista Internacional (Programa Comunista), no han hecho sino confirmar la validez de las advertencias de Internationalisme sobre semejantes concepciones.
La disciplina fuerza principal
Cuando las elecciones al parlamento en Italia, a finales de 1946, se publicó en el Órgano central del PCI de Italia, un artículo de fondo que era por sí mismo un programa. Su título, "Nuestra Fuerza" ; su autor, el secretario general del Partido. ¿De qué se trataba? De la turbación que había provocado en las filas del PCI la política electoral del Partido. Toda una parte de los camaradas, obedeciendo más, parece, al recuerdo de una tradición abstencionista de la fracción de Bordiga, que, a una clara posición global, se rebelaba contra la política de participación en las elecciones. Esos compañeros reaccionaban más bien con mal humor y falta de entusiasmo, "negligencias" prácticas en la campaña electoral que con una lucha política e ideológica franca en el seno del Partido. Por otra parte, algunos camaradas llevaban su entusiasmo electoral hasta tomar parte en el Referéndum para elegir entre Monarquía o República, votando claro está a favor de la República, a pesar de la posición abstencionista sobre el Referéndum Así pues, queriendo evitar "traumas" al partido con una discusión general sobre el parlamentarismo, al reanudar con la política caduca llamada de "parlamentarismo revolucionario", lo único que han conseguido es traumatizar de verdad la conciencia de los miembros que no sabían ya a qué "genio" encomendarse. Al participar los unos con demasiado calor, los otros demasiado fríamente, el Partido se ha constipado, y ha salido muy enfermo de la aventura electoralista.
Contra esta situación es contra lo que alza vehementemente la voz el secretario general en su editorial. Blandiendo la espada de la disciplina, corta de un tajo las improvisaciones políticas locales de derechas o de izquierdas. Lo importante no es lo justo o lo erróneo de una posición, sino la toma de conciencia de que hay una línea política general, la del Comité Central a quien se debe obediencia. Es la Disciplina. El alma divina de la disciplina. La Disciplina sería la Fuerza Principal del Partido, y del Ejército, se podría añadir. Aunque el secretario general dice que es “libremente consentida”. ¡Qué Dios sea alabado! ¡Este añadido nos tranquiliza!
Este recordatorio de la disciplina ha tenido resultados beneficiosos: del Sur, del Norte, de la Derecha y de la Izquierda, un número creciente de militantes han traducido a su manera la "disciplina libremente consentida" dimitiendo libremente.
Los dirigentes del PCI nos dicen que este abandono masivo responde a la "transformación de la cantidad en calidad" y que la cantidad que abandonó el Partido se llevó consigo una falsa comprensión de la disciplina comunista. Nosotros respondemos que los que se han quedado, y el Comité Central en primer lugar, no solo tienen una falsa concepción de la disciplina, sino, peor aún, tienen una falsa concepción del comunismo.
¿Qué es la disciplina? UNA IMPOSICIÓN DE LA VOLUNTAD DE OTROS. El añadido "libremente consentida" no es más que un adorno para hacerla más atractiva. Si emanara de quienes están sometidos a ella, no habría necesidad de recordárselo y, sobre todo, de recordarles constantemente que fue "libremente consentida".
La burguesía siempre ha afirmado que SUS leyes, SU orden, SU democracia, son el resultado de la "libre voluntad" del pueblo. En nombre de ese "libre albedrío" ha construido cárceles en cuyos frontones ha inscrito con letras de sangre "Liberté, Egalité, Fraternité". Siempre en este mismo nombre enrola al pueblo en los ejércitos, donde entre masacre y masacre le revela su "libre albedrío" que se llama Disciplina.
El matrimonio es un contrato libre, dicen, por lo que el divorcio y la separación se convierten en una burla intolerable. "Sométete a TU voluntad" ha sido la cumbre del arte jesuítico de las clases explotadoras. Así, envuelta en papel de seda y con un bonito envoltorio, presentaban su opresión a los oprimidos. Todo el mundo sabe que era por amor, por respeto a su alma divina, para salvarla, que la Inquisición cristiana quemaba a los herejes que compadecía sinceramente. El alma divina de la Inquisición se ha convertido hoy en "libre consentimiento".
Un, Dos, Izquierda, Derecha… Ejerced vuestra disciplina “libremente consentida” y seréis felices…
¿Cuál es la base de la concepción comunista? No de la disciplina, ojo, sino de la organización y la acción comunista.
Se basa en la premisa de que las personas sólo actúan libremente cuando son plenamente conscientes de sus intereses. Esta conciencia está condicionada por la evolución histórica, económica e ideológica. La "libertad" sólo existe cuando se adquiere esta conciencia. Cuando no hay conciencia, la libertad es una palabra vacía, una mentira; no es más que opresión y sumisión, aunque formalmente se "consienta libremente".
Los comunistas no están en el negocio de traer algún tipo de libertad a la clase obrera. No tienen ningún regalo que ofrecer. Todo lo que tienen que hacer es ayudar al proletariado a tomar conciencia de "los fines generales del movimiento", como lo expresa el Manifiesto Comunista de forma notablemente precisa.
El socialismo, decimos, sólo es posible como acto consciente de la clase obrera. Todo lo que promueve la conciencia es socialista, PERO SÓLO LO QUE LA PROMOCIONA. No se puede lograr el socialismo mediante engaños y trampas. No porque la trampa sea un medio inmoral, como diría un Koestler, sino porque la trampa no contiene ningún elemento de conciencia. El bastón es completamente moral cuando el objetivo es la opresión y la dominación de clase, porque logra concretamente ese objetivo, y no hay otra manera, y no puede haber otra manera. Cuando se utiliza la coacción -y la disciplina es una coacción moral- para compensar la falta de conciencia, se da la espalda al socialismo, se crean las condiciones para el no socialismo. Por eso nos oponemos categóricamente a la violencia en el seno de la clase obrera después del triunfo de la revolución proletaria, y nos oponemos resueltamente al uso de la disciplina en el seno del Partido.
¡Que se nos entienda bien!
No rechazamos la necesidad de organización, no rechazamos la necesidad de acción CONCERTADA. Al contrario. Pero negamos que la disciplina pueda servir jamás de base a esta acción, siendo por su propia naturaleza ajena a ella. La organización comunista y la acción concertada tienen ÚNICAMENTE como base la conciencia de los militantes que las fundan. Cuanto mayor y más clara sea esta conciencia, más fuerte será la organización, más concertada y eficaz será la acción.
En más de una ocasión, Lenin denunció violentamente el uso de la "disciplina voluntaria" como herramienta de la burocracia. Si utilizó el término disciplina, siempre lo hizo -y lo explicó muchas veces- en el sentido de voluntad de acción organizada, basada en la conciencia y la convicción revolucionaria de cada militante.
No se puede exigir a los militantes, como hace el Comité Central del PCI, que lleven a cabo una acción que no comprenden, o que va en contra de sus convicciones. Eso es creer que se puede hacer un trabajo revolucionario con una masa de idiotas o de esclavos. Es fácil ver por qué con esta política se necesita disciplina, elevada al nivel de una deidad revolucionaria.
En realidad, la acción revolucionaria sólo puede ser emprendida por militantes conscientes y convencidos. Y entonces esta acción rompe todas las cadenas, incluidas las forjadas por la santa disciplina.
Los viejos militantes recuerdan qué emboscada, qué arma formidable contra los revolucionarios constituyó esta disciplina en manos de los burócratas y de la dirección de la IC. Los hitlerianos en formación tenían su santo Vehme, los Zinoviev a la cabeza de la IC tenían su santa Disciplina. Una verdadera inquisición, con sus comisiones de control torturando y hurgando en el alma de cada militante.
Un corsé de hierro colocado sobre el cuerpo de los partidos, aprisionando y sofocando cualquier manifestación de conciencia revolucionaria. El colmo del refinamiento consistía en obligar a los militantes a defender públicamente lo que condenaban dentro de la organización. Era la prueba del bolchevique perfecto. Los juicios de Moscú no eran de naturaleza diferente, con esta concepción de la disciplina voluntaria.
Si la historia de la opresión de clase no hubiera legado esta noción de "disciplina", la contrarrevolución estalinista habría tenido que reinventarla.
Sabemos de algunos militantes de primera fila del PCI italiano que, para evitar el dilema de participar en la campaña electoral en contra de sus convicciones o romper la disciplina, no encontraron otra cosa que el ardid de un viaje oportuno. Engañar la conciencia, engañar al Partido, desaprobar, callar y dejar que las cosas sucedan: estos son los resultados más claros de estos métodos. ¡Qué degradación del Partido, qué degradación de los militantes!
La disciplina del PCI se extiende no sólo a los miembros del Partido italiano, sino que también se exige a las fracciones belga y francesa.
El abstencionismo se daba por descontado en la Izquierda Comunista de Italia. Así, una camarada de la fracción francesa escribió un artículo en su periódico intentando conciliar el abstencionismo con el participacionismo del PCI italiano. En su opinión, no se trataba de una cuestión de principios, por lo que la participación del PCI era perfectamente admisible. Sin embargo, cree que habría sido "preferible" abstenerse. Como vemos, se trata de una crítica un tanto benévola, dictada sobre todo por la necesidad de justificar la crítica de la fracción en Francia a la participación electoral de los trotskistas en Francia.
Esas críticas no cayeron bien en el secretariado del partido. Fulminante, el secretario declaró que las críticas en el extranjero a la política del Comité Central en Italia eran inadmisibles. Consideró que en Francia habían clavado una puñalada por la espalda al partido.
Marx y Lenin decían: enseñar, explicar, convencer. "...disciplina... ...disciplina..." responde el Comité Central.
No hay tarea más importante que formar militantes conscientes, mediante un trabajo perseverante de educación, explicación y discusión política. Esta tarea es al mismo tiempo el único medio de garantizar y fortalecer la acción revolucionaria. El PCI italiano ha descubierto un medio más eficaz: la disciplina. Después de todo, esto no es sorprendente. Cuando se profesa el concepto del Genio contemplándose y reflejándose del que brota la Luz, el Comité Central se convierte en el Estado Mayor que destila y transforma esta luz en órdenes y ukases, los militantes en tenientes, suboficiales y cabos, y la clase obrera en una masa de soldados a los que se enseña que "la disciplina es nuestra principal fuerza...".
Esta concepción de la lucha del proletariado y del partido es la de oficial de carrera del Ejército francés. Encuentra su fuente en la opresión secular y en la dominación del hombre por el hombre. Incumbe al proletariado borrarla de la faz de la tierra.
El derecho de Fracción y el régimen interior de la organización revolucionaria
Puede parecer sorprendente, después de los largos años de luchas épicas en el seno de la IC sobre el derecho de Fracción, volver hoy a esta cuestión. Para todo revolucionario, parecía haber sido resuelta por la experiencia. Sin embargo, es este derecho de Fracción el que estamos obligados a defender hoy frente a los dirigentes del PCI italiano.
Ningún revolucionario habla de libertad o democracia en general, porque ningún revolucionario se deja engañar por las fórmulas en general, porque siempre busca poner de relieve su verdadero contenido social, su contenido de clase. Más que a nadie, le debemos a Lenin la tarea de rasgar los velos y desenmascarar las mentiras descaradas que encubren las bellas palabras "libertad y democracia" en general.
Lo que es cierto para una sociedad de clases también lo es para las formaciones políticas que operan en ella. La II Internacional era muy democrática, pero su democracia consistía en ahogar el espíritu revolucionario en un océano de influencia ideológica de la burguesía. Los comunistas no queremos este tipo de democracia, en la que se abren todas las compuertas para apagar la chispa revolucionaria. La ruptura con los partidos burgueses que se llamaban socialistas y democráticos era necesaria y estaba justificada. La fundación de la III Internacional sobre la base de la exclusión de esta supuesta democracia fue una respuesta histórica. Esta respuesta es una conquista definitiva para el movimiento obrero.
Cuando hablamos de democracia obrera, de democracia dentro de la organización, lo hacemos de forma muy distinta a como lo hacen la Izquierda Socialista, los trotskistas y otros demagogos. La democracia a la que nos seducen, con trémolos en la voz y miel en los labios, es aquella en la que la organización es libre de proporcionar ministros para la gestión del Estado burgués, libre de participar en la guerra imperialista. Estas democracias organizativas no están más cerca de nosotros que las organizaciones no democráticas de Hitler, Mussolini y Stalin, que hacen exactamente el mismo trabajo. Nada es más repugnante que la anexión (los partidos socialistas lo saben todo sobre la anexión imperialista) de Rosa Luxemburgo por el Tartufo de la Izquierda Socialista para oponer su "democratismo" a la "intolerancia bolchevique". Rosa, al igual que Lenin, no resolvió el problema de la democracia obrera, pero ambos sabían cuál era su posición respecto a la democracia socialista y la denunciaron por lo que valía.
Cuando hablamos de régimen interno, nos referimos a una organización basada en criterios de clase y en un programa revolucionario que no esté abierto al primer abogado burgués que se presente. Nuestra libertad no es abstracta en sí misma, sino esencialmente concreta; es la de revolucionarios agrupados que buscan juntos los mejores medios para actuar por la emancipación social. Sobre esta base común y trabajando por el mismo objetivo, surgen inevitablemente muchas diferencias a lo largo del camino. Estas diferencias expresan siempre o bien la ausencia de todos los elementos de respuesta, o bien las dificultades reales de la lucha, o bien la inmadurez del pensamiento. No pueden suprimirse ni prohibirse; al contrario, deben resolverse mediante la experiencia de la propia lucha y la libre confrontación de ideas. El sistema de organización consiste, pues, no en sofocar las divergencias, sino en determinar las condiciones de su solución. Es decir, en lo que se refiere a la organización, favorecer que salgan a la luz en lugar de dejarlas pasar a la clandestinidad. Nada envenena más el ambiente de la organización que las divergencias que permanecen en la sombra. A la primera dificultad, al primer contratiempo serio, el edificio que se creía sólido como una roca se resquebraja y se derrumba, dejando un montón de piedras. Lo que al principio era una tempestad se transforma en una catástrofe decisiva.
Necesitamos un Partido fuerte, dicen los camaradas del PCI, un Partido unido y la existencia de tendencias y la lucha de fracciones lo dividen y debilitan. En apoyo de esta tesis, estos mismos camaradas invocan la resolución presentada por Lenin y votada en el X Congreso del PC ruso prohibiendo la existencia de fracciones en el Partido. Este recordatorio de la famosa resolución de Lenin, y su adopción hoy, marca toda la evolución de la fracción italiana en un Partido. Lo que la izquierda italiana y toda la izquierda de la IC combatieron y combatieron durante más de 20 años se ha convertido hoy en el credo del militante "perfecto" del PCI. Recordemos también que la resolución en cuestión fue adoptada por un partido 3 años después de la revolución (nunca podría haber sido prevista ni siquiera antes) que se enfrentaba a innumerables dificultades: bloqueo exterior, guerra civil, hambruna y ruina generalizada en Rusia. La Revolución Rusa había llegado a un terrible callejón sin salida. O la revolución mundial la salvaba o sucumbiría bajo la presión combinada del mundo exterior y las dificultades internas. Los bolcheviques en el poder estaban sometidos a esta presión y retrocedían económica y, lo que era mil veces más grave, políticamente. La resolución sobre la prohibición de las fracciones, que Lenin presentó como provisional, dictada por las terribles condiciones contingentes en las que se debatía el partido, formaba parte de una serie de medidas que lejos de fortalecer la Revolución no hacían sino agudizar su degeneración.
El X Congreso fue testigo de la votación de esta resolución, del aplastamiento por la violencia estatal de la revuelta obrera de Kronstadt y del comienzo de la deportación masiva de los opositores del Partido a Siberia.
La supresión ideológica dentro del Partido sólo podía concebirse como algo que iba de la mano de la violencia dentro de la clase. El Estado, órgano de violencia y coacción, sustituyó a las organizaciones ideológicas, económicas y unitarias de la clase: el partido, los sindicatos y los soviets. El GPU sustituye al debate. La contrarrevolución se impone a la revolución bajo la bandera del socialismo y se instaura el régimen más inicuo del capitalismo de Estado.
Marx dijo, refiriéndose a Luis Bonaparte, que los grandes acontecimientos de la historia ocurren, por así decirlo, dos veces, y añadió: "la primera vez como tragedia, la segunda como farsa".
El PCI italiano reproduce como farsa la grandeza y la tragedia de la Revolución Rusa y del Partido Bolchevique. El Comité de Coalición Antifascista de Bruselas frente al Soviet de Petrogrado; Vercesi en lugar de Lenin; el pobre Comité Central de Milán en lugar la Internacional Comunista de Moscú, donde se sentaban revolucionarios de todos los países; la tragedia de una lucha de decenas de millones de hombres frente a las mezquinas intrigas de unos pocos jefecillos. En 1920, el destino de las revoluciones rusa y mundial dependía de la cuestión de los derechos de las fracciones. "Ninguna fracción" en Italia en 1947 fue el grito de los impotentes que no querían ser obligados a pensar por el arma de la crítica y verse perturbados en su tranquilidad dogmática. "Ninguna fracción" llevó al asesinato de una revolución en 1920. "Ninguna fracción" en 1947 es una farsa ridícula de un partido inviable.
Sabemos que el Buró Internacional de la Fracción italiana se disolvió con el estallido de la guerra. Durante la guerra, surgieron diferencias políticas dentro de la Izquierda Comunista de Italia y entre los grupos que afirmaban formar parte de ella. ¿Qué método debería utilizarse para reconstruir la unidad organizativa y política de la Izquierda Italiana? Nuestro grupo abogaba por la convocatoria de una conferencia internacional de todos los grupos que decían formar parte de ella, con el objetivo de mantener un debate lo más amplio posible sobre todas las cuestiones en las que había desacuerdo. En nuestra contra, prevaleció el otro método, que consistía en mantener las diferencias al mínimo y exaltar la constitución del Partido en Italia en torno al cual debía formarse la nueva agrupación. No se toleró ninguna discusión o crítica internacional y a finales de 1946 se celebró un simulacro de Conferencia. Nuestro espíritu de crítica y discusión franca fue considerado intolerable e inaceptable, y en respuesta a nuestros documentos (los únicos presentados a la Conferencia para su discusión) se decidió no sólo no discutirlos, sino eliminarnos por completo de la Conferencia.
Pero incluso como farsa, la prohibición de las fracciones se convierte en un serio obstáculo para la reconstrucción de la organización revolucionaria. La reconstrucción del Buró Internacional del Izquierda Comunista de Italia podría servir de ejemplo palpable de este método.
En Internationalisme Nº 16, de diciembre de 1946, publicamos nuestro documento para todos los grupos que decían ser miembros de la Izquierda Comunista de Italia como preparación de la Conferencia. En este documento enumeramos todas las diferencias políticas existentes en la Izquierda y explicamos francamente nuestro punto de vista. En el mismo número de Internationalisme encontrarán también la "respuesta" de este singular Buró Internacional. “Puesto que", dice esta respuesta, "su carta demuestra una vez más la constante distorsión de los hechos y de las posiciones políticas adoptadas tanto por el PCI italiano como por las fracciones francesa y belga" y, además, "que su actividad se limita a lanzar confusión y lodo contra nuestros camaradas, hemos descartado unánimemente la posibilidad de aceptar su solicitud de participar en la reunión internacional de las organizaciones de la GCI".
Se puede pensar lo que se quiera del espíritu con el que se dio esta respuesta, pero hay que decir que, a falta de argumentos políticos, no carece de energía y decisión burocrática. Lo que no dice la respuesta, y que es muy característico de la concepción de la disciplina verdaderamente general profesada y practicada por esta organización, es la siguiente decisión tomada en gran secreto.
He aquí lo que nos escribió al respecto un camarada del PCI italiano al día siguiente de esta reunión internacional: "El domingo 8 de diciembre tuvo lugar la reunión de los delegados del Buró Político Internacional del PCI. Con referencia a su carta a los camaradas de las fracciones de la GCI y el PCI en Italia, se le enviará en breve una respuesta oficial. Con referencia a su solicitud de reuniones conjuntas para seguir discutiendo, su ... propuesta fue rechazada. Además, se ha ordenado a todos los camaradas que rompan toda comunicación con las fracciones disidentes. Por lo tanto, lamento comunicarle que no podré seguir en el futuro en contacto con su grupo", firmado JOBER - 9 de diciembre de 1946.
¿Es necesario seguir comentando esta decisión interna y secreta? Realmente no. Sólo añadiremos que, en Moscú, Stalin dispone evidentemente de medios más apropiados para aislar a los revolucionarios: las celdas de la Lubyanka, (la prisión de la GPU) los aisladores de Verkhni Uralsk y, si es necesario, la bala en la nuca. Gracias a Dios, el PCInt aún no tiene esa fuerza y haremos todo lo posible para que nunca la tenga, pero en realidad eso no es culpa suya. Lo que importa en última instancia es el objetivo y el método, que consiste en tratar de aislar y silenciar el pensamiento del adversario, de los que no piensan como tú. Fatalmente, y de acuerdo con la posición que ocupas y la fuerza que posees, te ves abocado a medidas cada vez más violentas. La diferencia con el estalinismo no es una cuestión de naturaleza, sino sólo de grado.
Lo único que debe lamentar el PCI es verse obligado a recurrir a estos medios miserables de "prohibir a sus miembros todo contacto con las fracciones disidentes".
Toda la concepción del régimen interno de la organización y de sus relaciones con la clase queda ilustrada y concretada por esta decisión, en nuestra opinión, monstruosa y repugnante. Excomunión, calumnia, silencio impuesto, estos son los métodos que están sustituyendo a la explicación política, la discusión y la confrontación. Este es un ejemplo típico del nuevo concepto de organización.
Conclusión
Un camarada de la GCI nos escribe una larga carta para "descargar" -como él dice- su estómago de todo lo que le pesa, desde la coalición antifascista hasta la nueva concepción del Partido. “El partido", escribe en la carta, "no es el objetivo del movimiento obrero, es sólo un medio para alcanzar un fin". Pero el fin no justifica todos los medios. Los medios deben estar impregnados del carácter del fin al que sirven para alcanzarlo, el fin debe encontrarse en cada uno de los medios empleados, y en consecuencia el partido no puede construirse según las concepciones leninistas, porque eso significaría, una vez más, ausencia de democracia: disciplina militar, prohibición de la libre expresión, ofensas a la opinión, monolitismo y mistificación del partido.
Si la democracia es el mayor fraude de todos los tiempos, eso no debe impedirnos estar a favor de la democracia proletaria en el Partido, el movimiento obrero y la clase. O propongamos otro término. Lo importante es que siga siendo el mismo. Democracia proletaria significa derecho de expresión, libertad de pensamiento, libertad de discrepar, supresión de la violencia y del terror en todas sus formas, en el partido y naturalmente en la clase.
Comprendemos y compartimos plenamente la indignación de este camarada cuando se pronuncia contra la construcción del partido cuartelero y la dictadura sobre el proletariado. Qué lejos está esta concepción sana y revolucionaria de la organización y del régimen interno de la otra concepción que nos ha dado recientemente uno de los dirigentes del PCI italiano. "Nuestra concepción del Partido", dijo textualmente, "es un partido monolítico, homogéneo, monopolista".
Tal concepción, junto con el concepto de líder genial y de disciplina militar, no tiene nada que ver con el trabajo revolucionario del proletariado, donde todo está condicionado por la elevación de la conciencia, por la maduración ideológica de la clase obrera. Monolitismo, homogeneidad y monopolismo son la trilogía divina del fascismo y del estalinismo.
El hecho de que un hombre o un partido que se autodenomina revolucionario pueda reivindicar esta fórmula es un trágico indicio de la decadencia y degeneración del movimiento obrero. Sobre esta triple base no estamos construyendo el partido de la revolución, sino un nuevo cuartel para los trabajadores. Estamos ayudando efectivamente a mantener a los trabajadores en un estado de sumisión y dominación. Es una acción contrarrevolucionaria.
Lo que nos hace dudar de la posibilidad de recuperación del PCI italiano, más que sus errores puramente políticos, son sus concepciones de la organización y sus relaciones con el conjunto de la clase. Las ideas que marcaron el fin de la vida revolucionaria del partido bolchevique y el comienzo de su decadencia: la prohibición de las facciones, la supresión de la libertad de expresión en el partido y en la clase, el culto a la disciplina, la exaltación del líder infalible, sirven hoy de fundamento y base al PCI italiano y a la GCI. Si el PCI persiste en este camino, nunca podrá servir a la causa del socialismo. Con plena conciencia de la gravedad de la situación, les gritamos: "Alto ahí. Hay que dar marcha atrás, pues aquí la pendiente es fatal".
Marc
Corrientes políticas y referencias:
Cuestiones teóricas:
- Partido y Fracción [30]
Rubric:
El Partido y sus lazos con la clase
- 4105 lecturas
I) En el marco dado por los textos de base de nuestra organización sobre la función de la organización revolucionaria, y como un desarrollo particular de su visión, debe ser abordada la cuestión del Partido Comunista y sus relaciones con la clase [1].
II) El Partido Comunista es una parte de la clase, un organismo que, en su movimiento, esta segrega y se da para el desarrollo de su lucha histórica hasta la victoria, es decir hasta la transformación radical de la organización y las relaciones sociales para fundar una sociedad que realice la unidad de la comunidad humana mundial: cada uno para todos y todos para cada uno.
III ) En oposición a las tesis defendidas por Lenin en su libro ¿Que hacer?, del Partido “al servicio de la clase”; contrariamente a la estúpida caricatura del “leninismo” de la que se han hecho campeones las diferentes tendencias del bordiguismo, según las cuales es “el Partido el que crea a la clase”, nosotros siguiendo las posiciones defendidas por Rosa Luxemburgo afirmamos que “el Partido es un producto de la clase”, porque la constitución del Partido traduce y expresa un proceso de toma de conciencia que se opera en la clase en el desarrollo de su lucha, así como los grados de conciencia que la clase ha alcanzado. Esta formulación no tiene nada que ver con otro concepto del bordiguismo al revés, el cual, durante los años 70, tuvo su expresión más acabada en la revista Invariante, concepto según el cual “el Partido es la clase”. Tal concepto simplista sustituye el Todo, la Unidad del Todo y su movimiento real, por una estricta identificación de los elementos, ignorando las diferencias que existen y se producen y, el lazo dialéctico entre estos elementos en el seno mismo de la unidad de la cual son parte integrante.
IV) Este concepto identificador no puede comprender el papel que tienen los diferentes elementos en la unidad de la que surgen. No ve el movimiento. Es estático y no dinámico. Es fundamentalmente a-histórico. Este concepto viene a añadirse a la visión idealista, moral, de los modernistas – esos epígonos modernos del consejismo degenerado – que operan con la vieja dicotomía de blanco o negro, bien o mal, y para los cuales toda organización política es en el seno de la clase, por definición, el mal absoluto.
V) El principal defecto del consejismo de la Izquierda Holandesa, bajo la influencia de Pannekoek, es el de atribuir a las corrientes y grupos que surgen de la clase únicamente una función educadora y pedagógica. Escamotean su papel político, es decir, el de ser una parte activa y militante en el seno de la clase, elaborando y definiendo en su seno posiciones comunistas coherentemente cristalizadas en un programa, el programa comunista, por el cual estos grupos actúan de manera organizada. Al atribuirle solamente una función educadora y no de defensa de un programa comunista, Pannekoek hace de su organización consejista, el consejero de la clase. Ambas opiniones se juntan en la negación de la idea de que el Partido es parte de la clase, es uno de los organismos activos de la clase.
VI) La sociedad política es el mundo social unido de la humanidad que se perdió al dividirse en clases, y que la humanidad, personificada en el proletariado, y por medio de su lucha, procura penosamente volver a alcanzar. Por eso, la lucha del proletariado toma necesariamente un carácter político (precisamente porque se trata de la lucha de una clase). En efecto, la lucha del proletariado es fundamentalmente social en el pleno sentido del término. Conlleva, en su triunfo, la disolución de todas las clases y de la propia clase obrera en la comunidad humana reconstituida a escala del planeta. Sin embargo, esta solución pasa necesariamente por la lucha política – es decir, una lucha por la instauración de su poder sobre la sociedad - para la cual la clase obrera se da instrumentos como las organizaciones revolucionarias, partidos políticos.
VII) La formación de las fuerzas políticas que expresan y definen los intereses de clase no es algo propio del proletariado. Es algo propio a todas las clases de la historia. El grado de desarrollo, de definición y de estructuración de estas fuerzas está en relación con las clases de las que emana. Su forma más acabada se encuentra en la sociedad capitalista, la última sociedad de clases de la historia, en la cual las clases sociales conocen su desarrollo más completo, en el cual los antagonismos que las oponen se manifiestan con más claridad.
Sin embargo, aunque existen puntos comunes incontestables entre los partidos del proletariado y los de las otras clases – y sobre todo de la burguesía -, las diferencias que las oponen también son considerables.
De igual modo que para las demás clases históricas del pasado, el objetivo de la burguesía, al establecer su poder sobre la sociedad, no era el de abolir la explotación sino el de mantenerla bajo otras formas; no era suprimir la división de la sociedad en clases, sino instaurar una nueva sociedad de clases; tampoco era destruir el Estado, sino al contrario, perfeccionarlo. El tipo de organismos políticos con los que se dota la burguesía, sus métodos de acción y la intervención en la sociedad, están directamente determinados por sus objetivos; los partidos burgueses son partidos estatales que tienen por misión específica la toma y el ejercicio del poder del Estado como emanación y garantía de la perpetuación de la división de la sociedad en clases. En cambio, el proletariado es la última clase de la historia, la clase cuyo objetivo con la toma del poder político es la abolición de la división de la sociedad en clases y la eliminación del Estado, expresión de esa división. Por todo eso, los partidos del proletariado no son partidos estatales, no tienen por meta la toma y el ejercicio del poder del Estado, su meta final es, al contrario, la desaparición del Estado y de las clases.
VIII) Hay que precaverse contra las interpretaciones abusivas de la inoportuna frase del Manifiesto Comunista (que es comprensible en el contexto político de antes de 1.848) donde se dice que “….los comunistas no forman partido distinto…”.
Tomada al pie de la letra, esta frase está en contradicción con el hecho de que se trataba del manifiesto de una organización que precisamente se llamaba Liga de los Comunistas y a la cual servía el programa. Esto es aún más sorprendente por proceder de las dos personas que redactaron este Manifiesto, Marx y Engels, que fueron toda su vida tanto militantes del movimiento general de la clase como hombres de Partido y de acciones políticas.
EL LAZO ENTRE LA VIDA DE LA CLASE Y LA DE LAS ORGANIZACIONES POLITICAS
IX) Al ser parte integrante del movimiento general de la clase obrera que les da vida, esos organismos políticos que son los partidos, evolucionan con el desarrollo de la lucha de clases. Como cualquier organismo vivo, estos partidos políticos del proletariado tienen una historia que está indisolublemente ligada a la historia del movimiento general de la clase, con sus momentos álgidos de lucha y sus retrocesos momentáneos.
No se puede estudiar y comprender la historia de este organismo, el Partido, si no es situándola en el contexto general de las diferentes etapas que recorre el movimiento obrero, de los problemas que se le plantean, del esfuerzo de su toma de conciencia, de su capacidad para responder, en un momento dado, de manera adecuada a sus problemas, de extraer las lecciones de su experiencia, y con ella formar un nuevo trampolín para sus futuras luchas.
Si ya son un factor de primer orden del desarrollo de la clase, los partidos políticos son también, a la vez, expresión del estado real de ésta en un momento dado de su historia.
X) A lo largo de su movimiento, la clase ha estado sometida al peso de la ideología burguesa que tiende a deformar, a corromper los partidos proletarios, a desnaturalizar su verdadera función. A esas tendencias se opusieron las fracciones revolucionarias dándose por tarea elaborar, clarificar y precisar las posiciones comunistas. Este fue el caso claro de la Izquierda Comunista salida de la Tercera Internacional: la comprensión de las cuestiones del Partido pasa necesariamente por la asimilación de la experiencia y de las aportaciones del conjunto de esta Izquierda Comunista Internacional.
Sin embargo, recae sobre la Fracción Italiana de la Izquierda Comunista el mérito específico de haber evidenciado la diferencia cualitativa existente en el proceso de organización de revolucionarios según los períodos: el del desarrollo de la lucha de clases y el de las derrotas y sus retrocesos. La Fracción Italiana supo despejar con claridad para cada uno de los períodos, la forma de la organización de los revolucionarios y las correspondientes tareas: en el primer caso, la forma del Partido, que ejerce una influencia directa e inmediata en la lucha de clases; en el segundo caso, el de una organización numéricamente reducida cuya influencia es mucho más débil y poco operante en la vida de la clase. A este tipo de organización le dio en nombre distintivo de Fracción que, entre dos períodos del desarrollo de la lucha de clases, es decir, entre dos momentos de la existencia del Partido, constituye una unión y un vínculo, un puente orgánico entre el antiguo y futuro Partido.
La Fracción Italiana combatió las incomprensiones de Trotsky quien creía poder construir un Partido y una Internacional en cualquier situación – por ejemplo, en los años 30 -, y lo único que consiguió es que se produjeran escisiones y una enorme dispersión de los elementos revolucionarios. Rechazó los malabarismos de un Bordiga, el cual jugaba con las palabras, haciendo abstracciones sin sentido y sofismas tales como la “…invariación del programa…” y la distinción entre “Partido formal” y “Partido histórico”. En contra de estas diferentes aberraciones, la Fracción Italiana de la Izquierda Comunista demostró la validez de sus tesis apoyándose firmemente en la experiencia de un siglo de historia del movimiento obrero y de sus organizaciones.
XI ) La historia real y no las fantasías sobre ella nos muestran que la existencia del Partido de clase recorre un movimiento cíclico de surgimiento, desarrollo y hundimiento. Hundimiento que se manifiesta por su degeneración interna, por su paso al campo del enemigo o, también, por su desaparición pura y simple que deja intervalos más o menos largos hasta que, de nuevo, se presentan las condiciones necesarias para su resurgimiento. Esto es verdad tanto para el período pre-marxista – empezando por la Liga de los Iguales (Babeuf) y el sucesivo surgimiento de organizaciones revolucionarias -, como para la época de la vida y la actividad de Marx y Engels, y lo mismo después de su muerte, hasta nuestros días. La Liga de los Comunistas vivió tan sólo cinco años (1.847-52), la Primera Internacional nueve años (1.864-73), la Segunda Internacional 25 años (1.889-1.914), la Tercera Internacional 8 años (1.919-27 y eso, contando holgadamente). Si es cierto que existe un lazo evidente de continuidad que se debe a que todas ellas eran organismos de una misma clase, eran momentos sucesivos de esa unidad histórica que es la clase obrera, la cual, al igual que el sistema solar en relación con los planetas, parece presentar un Todo estable en cuyo interior se mueven los diferentes organismos, en cambio, no existe ninguna estabilidad, ninguna fijeza de ese organismo llamado Partido.
La pseudo teoría bordiguista sobre “el Partido histórico” y el “Partido formal” está llena de misticismo. Según esta teoría, el Partido “histórico”- igual que el programa – sería algo fijo, inamovible, invariable. Y este Partido solo podría manifestar su realidad en el Partido formal. ¿Pero qué ocurre con el Partido “histórico” cuando el “formal” desaparece?. Es invisible e inoperante, pero sigue subsistiendo en alguna parte, no se sabe donde, pero ahí esta porque es inmortal. Volvemos a encontrar en este desarrollo las tesis e interrogantes de la filosofía idealista y religiosa que separa el espíritu y la materia, el alma y el cuerpo, la primera, eterna beatitud, el segundo, mortal.
XII ) Ninguna teoría iluminista, voluntarista, de la generación espontánea o de la genial inteligencia, es capaz de explicar el fenómeno del surgimiento y de la existencia del Partido, y aún menos, las razones de su periodicidad, de sucesión ordenada de sus diferentes momentos. Sólo un punto de vista que tenga en cuenta el movimiento real de la lucha de clases, movimiento a su vez condicionado y determinado por la evolución del sistema capitalista y sus contradicciones, puede dar una respuesta válida al problema del Partido, integrándolo en la realidad del movimiento de la clase.
XIII ) Ese mismo punto de vista debe ser aplicado cuando se examina la variabilidad, comprobada en la historia, de ciertas funciones del Partido.
De igual manera que la filosofía, en la antigüedad, abarca diversas disciplinas, el Partido, producto del movimiento de la lucha de clases del proletariado, asegura, en los comienzos de su historia, el cumplimiento de tareas en la clase, en especial:
- es el crisol en el que se elabora la teoría de la clase proletaria.
- pone en evidencia los fines contenidos potencialmente en la lucha de ésta.
- es un órgano activo, militante en la clase, situándose en primera fila para defender sus intereses inmediatos, económicos y políticos.
- es educador, multiplicando, diversificando sus intervenciones en la clase y asegurando esta educación a todos los niveles mediante la prensa y conferencias, por la organización de clases nocturnas, con la creación de universidades obreras,….
- asegura la propaganda, la difusión de las ideas revolucionarias en la clase.
- combate enérgicamente y sin tregua las ideas, los prejuicios de la ideología burguesa que penetra constantemente en las mentes de los obreros y dificulta su toma de conciencia.
- se convierte en agitador, organizando y multiplicando las manifestaciones obreras, mítines, reuniones y demás acciones de la clase.
- se convierte en organizador, creando, multiplicando y apoyando toda clase de asociaciones obreras, culturales y de defensa de las condiciones materiales inmediatas (socorros mutuos, cooperativas de producción, cajas de huelga, de solidaridad financiera) y sobre todo la formación de organizaciones unitarias y permanentes de defensa de los intereses económicos inmediatos de la condición obrera: los sindicatos.
- asegura, por la presencia de representantes obreros en los parlamentos, la lucha por reformas políticas en el interés inmediato de los obreros.
CUATRO GRANDES ETAPAS EN LA VIDA DEL PROLETARIADO: 1.848, 1.870, 1914, 1.917
XIV ) La historia de estos últimos 140 años ha conocido cuatro grandes conmociones en el capitalismo:
- 1.848 : finalización del ciclo de las revoluciones anti-feudales de la burguesía.
- 1.870 : finalización, con la guerra franco-prusiana, de la formación de grandes conjuntos, de grandes unidades económico-políticas del capitalismo, de las naciones, y apertura de un largo período de expansión capitalista a través del mundo, el colonialismo.
- 1.914 : culminación de la fase imperialista, agudización de las contradicciones del sistema y su entrada en la fase de declive con la Primera Guerra Mundial.
- 1.917 : estallido del sistema, planteándose la necesidad inminente de transformación social.
XV ) ¿Cuál es la reacción del proletariado ante estos cuatro acontecimientos capitales?
- 1.848 : tras la burguesía aparece la gigantesca sombra del joven proletariado (Jornadas de Junio, levantamiento de los obreros en París), acontecimiento presagiado algunos meses antes por la constitución de la Liga de los Comunistas. Verdadero primer Partido del proletariado moderno, esta organización, rompiendo con el romanticismo de las asociaciones conspirativas, anuncia y demuestra en un programa coherente, crítica del capitalismo ( El Manifiesto Comunista ), el inevitable hundimiento de este sistema bajo el peso de sus insuperables contradicciones internas. Designa al proletariado como sujeto de la solución histórica, sujeto que, con su revolución, tendrá que poner fin a la larga historia de la división de la sociedad humana en clases antagónicas y a la explotación del hombre por el hombre. Oponiéndose a toda fraseología revolucionaria y al voluntarismo, la Liga reconoce, en 1.852, la victoria del capitalismo en los primeros levantamientos del proletariado, en una situación de inmadurez histórica de las condiciones que hacen posible el triunfo de la revolución socialista. Y ante esta nueva situación de derrota, la Liga está abocada inevitablemente a desaparecer como organización política actuante y centralizada.
- 1.870: los militantes de la Liga no desaparecieron en el paisaje. En espera de que maduraran las condiciones de un nueva oleada de luchas obreras, siguieron desarrollando un trabajo de elaboración teórica, de asimilación de experiencias en el seno de la clase, resultante de la gran conmoción social de 1.848. Por su lado la burguesía, repuesta de esa conmoción, siguió a pasos agigantados su desarrollo y expansión. Quince años después, nos encontramos ante un proletariado más numeroso, extendido a otros países, más maduro y decidido a llevar adelante grandes batallas no ya hacia la revolución, debido a la inmadurez de las condiciones objetivas para este objetivo a corto plazo, sino para la defensa de sus condiciones económicas de existencia inmediata. En este contexto, en 1.864, se funda a iniciativa de los obreros franceses e ingleses, la Primera Internacional (Asociación Internacional de los Trabajadores, AIT ) que agrupaba a decenas de miles de obreros de todos los países industrializados o en vías de industrialización, desde las Américas hasta Rusia. Los antiguos militantes de la Liga de los Comunistas se encuentran, por supuesto, en las filas de la AIT en la que ocuparán puestos de la mayor responsabilidad, como Marx que se encontraba al frente.
Año tras año, en todos los rincones del mundo, la AIT se convertirá en la bandera de obreros cada vez más numerosos, cada vez más combativos hasta el punto de llegar a ser la gran preocupación de todos los gobiernos de Europa. En esta organización general de la clase es donde se enfrentarán la corriente marxista, autentica expresión del proletariado y, la corriente anarquista de Bakunin, representante de la ideología pequeño-burguesa, la cual aún tenía una gran influencia entre los proletarios de la primera generación y entre los artesanos aún no proletarizados.
La guerra franco-prusiana, la miserable derrota del IIº Imperio y su caída en Francia, la canallada de la burguesía republicana, la miseria y el hambre de los obreros en París asediados por el ejército de Bismarck, la provocación del Gobierno….todo empujaba a los obreros parisinos a un enfrentamiento armado prematuro para acabar con el Gobierno burgués y proclamar la Comuna. El aplastamiento de la Comuna era inevitable. Y al mismo tiempo que testimoniaba su combatividad y la voluntad exasperada de la clase obrera, yendo al asalto del capital y de su Estado, dejando a las futuras generaciones enseñanzas inestimables, su derrota, en un inmenso baño de sangre, tuvo como consecuencia inmediata la desaparición de la AIT.
- 1.914 : el triunfo asesino del capital, la masacre de la Comuna de París y, después, la desaparición de la AIT pesarían durante años y dejarían marcada a toda una generación de proletarios. Una vez cicatrizadas las heridas, poco a poco, el proletariado vuelve a tomar confianza en sí mismo y, en su capacidad de enfrentarse al capital. Lentamente las organizaciones de clase se reconstituyen: Bolsas de trabajo, Sindicatos, Partidos políticos, que tienden a centralizarse primero a escala nacional, y después a escala internacional, dando vida en 1.889 ( 18 años después de la Comuna ) a la II ª Internacional, organización estrictamente política.
Pero el mundo capitalista está entonces en pleno apogeo, en su desarrollo a nivel internacional, extrae un máximo de ganancias gracias a un mercado que aparece sin límites. Es la edad de oro del colonialismo, del desarrollo de los medios de producción y de la plusvalía relativa que sustituye a la plusvalía absoluta. La lucha del proletariado por la disminución de la jornada laboral, por el aumento de los salarios, por reformas políticas resulta “rentable”. Esta situación parece alargarse sin fin, alimenta la ilusión de que, con sucesivas reformas, el mundo capitalista podría transformarse gradualmente en una sociedad socialista. Esta ilusión se llamaba reformismo. Esta enfermedad va a penetrar profundamente en la cabeza de los obreros y en sus organizaciones políticas y económicas, va a corroer la conciencia de clase y hacerle perder de vista la meta y los medios revolucionarios.
El triunfo del reformismo será finalmente la derrota del proletariado. La burguesía triunfará consiguiendo atarlo a sus valores, ante todo nacionalistas, patrióticos, a corromper definitivamente a sus organizaciones, partidos y sindicatos, que pasan para siempre al campo del capital.
- 1.917 : adormecido, cloroformado, traicionado por el paso de sus organizaciones al campo burgués, alistado por el nacionalismo y el patriotismo con el que la burguesía lo atonta en fuertes dosis, el proletariado, movilizado en la guerra, despertará entre el ruido ensordecedor de los cañones, en medio de millones de cadáveres de su propia clase, sumergido en un océano de sangre, de su propia sangre. Le ha sido necesario nada menos que ese cataclismo de tres años de guerra imperialista mundial para despertarse y comenzar a tomar conciencia de la realidad.
1.917 fue la primera explosión de una oleada revolucionaria que durará años, y durante esa explosión el proletariado se verá obligado a reconstituir nuevas organizaciones de clase que correspondan a sus nuevas tareas no ya bajo la forma de sindicatos transformados para siempre en algo inadecuado para el nuevo período de decadencia del capitalismo, sino bajo la forma de los Consejos Obreros. Tampoco resucitará a la Socialdemocracia perdida para siempre y pasada al campo enemigo, sino un Partido Comunista Mundial ( la Tercera Internacional ) a la altura de la tarea que se imponía: contribuir a la marcha hacia la revolución mundial del proletariado. Con las fracciones y las minorías salidas de la Izquierda de la Segunda Internacional que habían luchado durante años contra la ideología reformista, que habían denunciado la traición de la vieja Socialdemocracia, que lucharon contra la guerra y contra la ideología de la defensa nacional, en una palabra que habían sido fieles al marxismo y a la revolución proletaria, es con quienes se va a constituir el nuevo Partido, la nueva Internacional, la Internacional Comunista (IC).
LAS VICISITUDES DE LA CONTRAREVOLUCION
XVI ) Aquellas grandiosa primera oleada de la revolución proletaria fracasó por el hecho de haber surgido en el curso de la guerra ( esta no es la condición más favorable para el desarrollo de la revolución ). Este fracaso también se debió a la inmadurez de la conciencia del proletariado que se manifestó entre otras cosas, por la supervivencia en el seno de la nueva Internacional, de bastantes posiciones erróneas heredadas de la vieja socialdemocracia:
- las falsas respuestas en cuanto al papel del Partido en la revolución y la relación Partido-clase.
- la asimilación de la dictadura del proletariado a la dictadura del Partido.
- la confusión, particularmente peligrosa, en cuanto a la cuestión del Estado en el período de transición, proclamando “Estado proletario” o “Estado socialista”.
Estos diferentes errores, la supervivencia del Estado soviético proclamado como “Estado obrero”, los análisis insuficientes por parte de la “Oposición de Izquierdas” sobre la degeneración de la revolución, pretendiendo que se mantenía intacto su “carácter proletario”y las “adquisiciones de Octubre”, todos esos factores, combinados entre sí y a las sucesivas derrotas del proletariado en los demás países, en las cuales tiene una parte de responsabilidad, contribuyeron al restablecimiento de una relación de fuerzas a favor de la burguesía mundial, fueron los responsables del aplastamiento histórico de la clase. Este conjunto de elementos acarreará también la decadencia y degeneración y, finalmente, el paso a la burguesía de los partidos de la IC, y la muerte de esta.
La amplitud de la derrota padecida por el proletariado estará en relación directa con la amplitud de la oleada revolucionaria que la precedió. Ni la gran crisis mundial que estalló en 1.929, ni la Segunda Guerra Mundial, ni el período de reconstrucción de la posguerra conocerán luchas del proletariado de una amplitud tan significativa. Incluso en los pocos países en los que la combatividad obrera existía aún por no haber sido directamente puesta a prueba, esta combatividad será desviada fácilmente de su terreno de clase por fuerzas políticas de la izquierda para preparar así la Guerra Mundial. Así ocurrió con la huelga general de 1.936 en Francia y, el mismo año, con la insurrección del proletariado español, rápidamente encarrilada en una guerra “civil” entre fascismo y antifascismo, que sirvió de preparación y de ensayo general para la Segunda Guerra Mundial. En otros países, como en Rusia, Rumania, Polonia, Alemania, Austria, Italia, los países balcánicos, o Portugal, el proletariado fue sometido a la más negra represión, arrastrado por millones a cárceles y campos de concentración.
La más mínima condición para el surgimiento del Partido de clase está entonces ausente. Tan solo el voluntarismo y la incomprensión total de la realidad de un Trotski, quien llega incluso a saludar en 1.936, el comienzo de la revolución en Francia y en España, quien confunde el capitalismo de Estado en Rusia con la “supervivencia de las conquistas de Octubre”, le permite lanzarse, con sus partidarios a la aventura de proclamar nuevos partidos y una nueva Internacional pretendidamente revolucionarios, después de que su corriente se dedicara a andar con idas y vueltas por los partidos socialistas de la difunta Segunda Internacional de siniestro recuerdo.
No fue, ni mucho menos, un período de movimientos centrípetos, de convergencia de fuerzas revolucionarias hacia la unificación y hacia la formación del Partido de clase; lo que caracterizó a este periodo fue, al contrario, el haber sido un movimiento categóricamente centrífugo, de dispersión de los grupos y de los elementos revolucionarios. La Izquierda inglesa, desaparecida ya desde hacia tiempo, la Izquierda rusa, sistemáticamente exterminada en las mazmorras de Stalin, la Izquierda alemana completamente liquidada. Los grupos revolucionarios que subsisten se aíslan y se repliegan sobre sí mismos, debilitándose según van pasando los meses y los años.
La guerra de 1.936 en España hará una severa selección entre esos grupos, entre los que se han dejado atrapar en las redes del antifascismo y los que se mantienen firmemente anclados en un terreno de clase. Las fracciones de la Izquierda Comunista Internacional, las cuales prosiguen y desarrollan un trabajo de comprensión teórica, sometiendo, sin ningún ostracismo, las posiciones políticas anteriores de la IC e su apogeo, a la crítica más severa, más fecunda, basada en la verdadera experiencia del movimiento desde 1.917.
La Izquierda Comunista Internacional padecerá también los contragolpes de los acontecimientos. Primero con la escisión de una minoría en 1.936, que opta por la participación en la guerra de España, al lado de los republicanos antifascistas y, una segunda vez, con el abandono, al principio de la Guerra Mundial, de una minoría que proclama la “desaparición social del proletariado” en tiempos de guerra y, como consecuencia de ello, la imposibilidad de seguir manteniendo la actividad y la organización de las fracciones. La tercera crisis, la definitiva, surge a finales de 1.945, con la escisión de la fracción francesa de la Izquierda Comunista (GCF) que se opone a la decisión de la Izquierda Comunista Internacional de que hay que disolverse y amalgamarse pura y simplemente y a título individual, en un partido proclamado en Italia y del cual se ignoraba todo, de su plataforma y de sus posiciones. Lo único que se sabía era que se había formado alrededor de dos eminentes figuras de la Izquierda Italiana de los años 20: Damen y Bordita. Así acabó la Fracción Italiana de la Izquierda Comunista.
LAS PRINCIPALES LECCIONES DE LA NATURALEZA Y LA FUNCION DEL PARTIDO DESPUES DE MAS DE UN SIGLO DE HISTORIA
XVII ) Este rápido resumen de la historia del movimiento obrero nos enseña las siguientes lecciones generales:
A ) La necesaria existencia de una estrecha unión entre la clase como un todo y el Partido como órgano particular de este todo. Hay períodos en los que la clase puede existir sin Partido pero no podrá nunca existir un Partido sin clase.
B ) La clase segrega el Partido como un organismo indispensable encargado de funciones que la clase necesita en su maduración y su toma de conciencia permitiéndole así estar capacitada para la victoria final. Es imposible suponer la victoria final del proletariado sin que haya desarrollado los órganos que le son indispensables y sobre todo la organización general unitaria de la clase que agrupa en su seno a todos los obreros, y la organización política ( el Partido formado en base a un programa general con posiciones coherentes que señalan la meta final de la lucha del proletariado, el comunismo y los medios para conseguirlo ).
C ) Entre las organizaciones generales abiertas a todos los obreros y la organización política que es el Partido existe una diferencia sustancial en su evolución.
En el período ascendente del capitalismo, la organización general de la clase que se da por tarea la defensa de los intereses económicos inmediatos de la clase, tiene, al mismo tiempo que padece modificaciones importantes en la estructura, una existencia permanente. Este no es el caso de la organización política, el Partido, que existe de modo intermitente, en los períodos de desarrollo de la lucha y de combatividad obrera. Esta constatación señala claramente la estrecha dependencia entre la existencia del Partido y la situación de la lucha de clases. En un período de auge de las luchas, las condiciones están dadas para el surgimiento y la actividad del Partido. En los períodos de reflujo, con la desaparición de estas condiciones, el Partido tiende a desaparecer. En el primer caso, es la tendencia centrípeta la que gana y en el segundo caso, es la tendencia centrifuga la que se impone.
D ) Respecto a este punto, hay que señalar que las cosas han cambiado sensiblemente en el período de decadencia del capitalismo. En este período en el que no es posible ni tan siquiera mantener y mejorar realmente y durante un cierto tiempo las condiciones de vida del proletariado, ni puede ni debe existir una organización permanente cuya razón de ser esté fuera de esa meta. Por eso es por lo que el sindicalismo se ha vaciado de todo contenido obrero. Los sindicatos no pueden mantenerse y existir sino es como apéndices del Estado, encargados de encuadrar, controlar y desorientar cualquier acción o lucha de la clase. En este período, solo las huelgas salvajes que tienden hacia la huelga de masas, controladas y dirigidas por asambleas generales, presentan la forma posible de un contenido de clase. Por ello las asambleas no pueden existir de modo permanente al principio de las luchas. Una organización general de la clase sólo puede existir y hacerse permanente cuando la defensa de los intereses inmediatos se combinan con la posibilidad de la revolución, en el período revolucionario. Esta organización son los Consejos Obreros. Es el único momento de la historia del capitalismo donde puede existir de forma permanente esa organización verdaderamente general, siendo entonces la plasmación de la unidad de la clase. No ocurre lo mismo con el Partido político que puede muy bien surgir antes del punto culminante que es la formación de los Consejos Obreros. Y esto porque su existencia no la condiciona el momento final, sino sencillamente un período de auge de la lucha de clases.
E ) Hemos podido constatar en el transcurso de la historia como, en la evolución de la lucha de clases, se modifican algunas funciones pasadas del Partido. Pongamos unos ejemplos:
- a medida que va desarrollándose la lucha de clases, con la acumulación de experiencias, la elevación general de la cultura de los obreros, el Partido va perdiendo su papel de educador general.
- eso es aún más cierto en lo referente a su papel respecto de la organización de la clase. Una clase obrera como fue el caso de los obreros ingleses de 1.864, capaz de tomar la iniciativa de fundar la Asociación Internacional de los Trabajadores (AIT), no necesitaba en absoluto un tutor para organizarla. El modo de actuar consistente en “ir hacia el pueblo” o “hacia los obreros” para organizarlos, aún tenía sentido en un país atrasado como la Rusia de finales del siglo XIX. Semejante función había perdido su sentido en los países industrializados como Inglaterra, Francia, etc.…La fundación de la AIT en 1.864 no fue obra de Partido alguno. Prácticamente no existían, y en los pocos casos en que existían, como en el caso del “Cartismo” en Inglaterra o el “Blanquismo” en Francia, estaban en plena descomposición.
La AIT fue algo mucho más parecido a la organización general que a una agrupación del estilo de la Liga de los Comunistas, es decir de tipo Partido, estrictamente agrupado y seleccionado en base a un programa teórico y político coherente. Por esto es por lo que pudieron coexistir y enfrentarse en su seno varias corrientes: marxistas (colectivistas), obreristas, proudhoniana, anarquista y hasta, al principio, una corriente tan extraña como el mazzinismo. La Internacional era un crisol en donde se decantaban las ideas y las corrientes. Un partido es producto ya de una decantación. Por esto es por lo que las corrientes eran todavía algo informal en su seno. Un solo partido político en el pleno sentido de la palabra había nacido tras la disolución de la Liga de los Comunistas y durante la existencia de la AIT en 1.868: el partido socialdemócrata eisenachiano, la tendencia marxista, bajo la dirección de W.Liebkneht y Bebel, Solo fue en 1.878, con ocasión de las elecciones, cuando nació, bajo la dirección de Guesde y Lafargue y, con la participación directa de Marx (quien escribió su plataforma política), el partido obrero, en Francia.
Solo fue a partir de 1.880 con el desarrollo acelerado del capitalismo y el nuevo auge de la lucha de clases, cuando se hicieron sentir la necesidad y la posibilidad de la formación de partidos políticos para la lucha política misma, diferenciados de las organizaciones cuya índole era la defensa de los intereses inmediato en lo económico, es decir, los sindicatos. Fue a partir de los años 1.880 que, más o menos en todos los países industrializados o en vías de industrialización, se fue emprendiendo de verdad un proceso de formación de partidos, a semejanza de la socialdemocracia alemana, la cual, iba a tomar, en 1.889, la iniciativa de la constitución de la Segunda Internacional.
La IIª Internacional fue el resultado de una decantación política que se había ido operando en el seno del movimiento obrero desde la disolución de la AIT ( 16 años antes) y de una unificación de la corriente marxista a escala internacional. Se revindicaba del “socialismo científico” tal y como lo habían formulado Marx y Engels 40 años antes del Manifiesto de la Liga de los Comunistas en 1.848. No se dio como tarea, como lo había hecho la AIT, el proceder a una encuesta sobre las condiciones de vida de la clase obrera en los diferentes países, ni el elaborar listas de reivindicaciones económicas. Este tipo de actividades que al principio aún fueron suyas, iba a dejarlas progresiva y definitivamente a los sindicatos. En cambio, se dio como tarea la lucha por las reivindicaciones políticas inmediatas: sufragio universal, derecho de reunión y libertad de prensa, participación en las campañas electorales, luchas por reformas políticas, lucha contra la política colonialista de la burguesía, contra el militarismo, etc.…al mismo tiempo que proseguía una labor de elaboración teórica y de defensa de las metas del movimiento, la revolución socialista.
Con razón Engels ( en uno de los prefacios del Manifiesto Comunista) señaló, en los años 1.880, que la AIT había cumplido enteramente su tarea en el período histórico en el que había surgido. Sin embargo, se equivocaba al concluir precipitadamente que el movimiento político de la clase, la formación de partidos en diferentes países, estaba teniendo tal desarrollo que la clase obrera ya “ …no necesitaba una organización internacional…”. La IIª Internacional, a pesar de todas sus insuficiencias, todos sus errores, toda su penetración reformista que era canalizada sobre todo por los sindicatos y que al triunfar en su seno el oportunismo se perdió para la clase obrera, cumplió una labor muy positiva, en un sentido histórico, para la clase.. Una labor que ha quedado como adquisición para el movimiento obrero aunque solo fuese por haber servido de cancha de primer orden para la confrontación y la clarificación teóricas en más de un aspecto, de lugar de enfrentamiento de las posiciones políticas de la Izquierda contra el revisionismo bersteiniano y el centrismo kautskista. En su seno vivió y se templó la Izquierda revolucionaria.
Cuando los moralistas-modernistas de cualquier matiz se complacen hoy día en sacar un balance únicamente negativo en la historia – y eso, en el mejor de los casos, cuando tienen un mínimo conocimiento de la historia – de lo que fue la Segunda Internacional en cierta época y de su aportación a la historia del movimiento obrero, solo dan muestras de su propia y total ignorancia respecto de lo que es un movimiento histórico en su desarrollo. En su ingenuidad, ni siquiera se dan cuenta de que lo poco que aún hoy conocen, se lo deben a la historia, al pasado del movimiento obrero, movimiento vivo de la clase. Los mismos que se apresuran a tirar el envoltorio con el regalo dentro, ni siquiera sospechan que sus ideas e “invenciones”, que toman por muy originales, las han cogido de donde estaban, es decir, al ser desde hace mucho tiempo algo inútil e inutilizable, en las papeleras de la época utópica de la historia del movimiento obrero. También los bastardos tienen genitores, aunque sean, en verdad inconfesables.
Y al igual que los modernistas, los bordiguistas se contentan con ignorar la historia del movimiento obrero, la historia viva de una clase en movimiento y en evolución, con sus momentos de debilidad y sus momentos de fuerza. En lugar de estudiarla y entenderla, ponen en su lugar a dioses muertos, eternamente inmóviles y momificados por el bien y mal absolutos.
XVIII ) El despertar del proletariado tras tres años de masacres imperialistas y la muerte vergonzante de la II ª Internacional marcada por la infamia de la traición, abren un período de auge de las luchas y de reconstrucción del Partido de clase. Este nuevo período de intensas luchas sociales – en el que se produce el derrumbamiento cual vulgar castillo de naipes de ciudadelas y fortalezas que un día antes parecían inexpugnables, el desmoronamiento en solo unos días del aparato militar de monarquías e imperios que parecían invulnerables como Rusia, Austria-Hungría, la Alemania prusiana – es, no un simple momento, sino un formidable salto cualitativo en la evolución histórica y también del movimiento obrero, al planteársele de golpe la cuestión de la revolución, del desarrollo del proceso revolucionario y de la estrategia de la toma del poder político por la clase obrera.
Por primera vez en la historia, la clase obrera y sus partidos comunistas de constitución reciente han de responder a toda una serie de cuestiones cruciales, planteándose cada una de las cuales en términos de vida o muerte de la revolución. Respecto de las respuestas a estas cuestiones, la clase y los partidos tienen una idea muy vaga en su seno, o ninguna idea en absoluto, ó, también, una idea francamente anacrónica y errónea. Solo minúsculos enanitos, pero dotados de una inconmensurable megalomanía, que jamás han visto una revolución, ni de lejos ( y la revolución proletaria constituye el mayor salto en la historia de la humanidad hasta hoy ), pueden desde su pequeña altura, apuntar, sesenta años más tarde, con su dedo lleno de desprecio y suficiencia, los errores y los tanteos de aquellos gigantes que se atrevieron a lanzarse al asalto del cielo capitalista encaminándose resueltamente por la vía de la revolución.
Es cierto que la clase obrera, y particularmente los partidos y la Internacional Comunista, anduvieron a tientas a menudo, improvisaron y cometieron graves errores que entorpecieron la marcha de la revolución. Sin embargo, no solo nos han legado adquisiciones inapreciables, sino también una rica experiencia que hemos de estudiar minuciosamente para comprender las dificultades encontradas, para evitar las trampas en las que cayeron, para superar los errores que cometieron y, en base a su experiencia, poder responder mejor a los problemas que plantea en la actualidad la marcha hacia la revolución. Hay que saber aprovechar la distancia en el tiempo que hoy poseemos con respecto de aquella época para procurar resolver, aunque solo sea en parte, esos problemas, sin por ello caer en esquemas pretenciosos ni perder de vista que la próxima revolución aportará nuevos problemas que no podemos prever por completo.
XIX ) Volviendo al problema preciso del Partido y de su función en el periodo actual y en la revolución, podemos enunciar una respuesta de lo que no es, para poder poner de relieve lo que debería ser.
A.- El Partido no puede pretender ser el único y exclusivo poseedor o representante de la conciencia de clase. No está predestinado a semejante monopolio. La conciencia de clase es algo inherente a la clase, como totalidad y en su totalidad. El Partido es el órgano privilegiado de esta conciencia y nada más. Esto no implica que sea infalible, ni que a veces en determinados momentos, esté incluso por debajo del nivel de conciencia alcanzado por otros sectores de la clase. La clase obrera no es homogénea pero tiende a serlo. Ocurre igual con la conciencia de clase que tiende a homogeneizarse y generalizarse. Le incumbe al Partido y, esta es una de sus principales funciones, contribuir conscientemente a acelerar ese proceso.
B.- Por esto mismo, el Partido tiene como tarea orientar a la clase, el fecundar su lucha; no es un dirigente o sea, que no es él quien decide solo, en lugar y en nombre de la clase.
C.- A este respecto, hay que reconocer la posibilidad de que surjan grupos ( llamados a sí mismos Partidos u de otro modo ) en el seno de la clase y de sus organizaciones unitarias, los Consejos Obreros. El Partido Comunista no es quien para, bajo ningún concepto, arrogarse el derecho de prohibir la existencia de aquellos, o para hacer presión en ese sentido. Muy al contrario, es obligación suya el combatir con energía semejantes tentativas.
D.- A semejanza de la clase, la cual, como un todo, puede estar atravesada por varias corrientes revolucionarias más o menos coherentes, el Partido dentro de su marco programático, admite la posibilidad de que hay divergencias y tendencias. El Partido comunista rechaza de plano y categóricamente la idea de un Partido monolítico.
E.- El Partido, bajo ningún concepto, puede pretender establecer un listado de recetas con las que responder a todos los problemas y en los detalles que puedan plantearse en las luchas o en el desarrollo de estas. No es un órgano ejecutivo, tampoco administrativo, ni técnico de la clase. Es un órgano político y como tal debe mantenerse. Ese principio es tanto aplicable a las luchas que preceden a la revolución como a las del propio período revolucionario, durante el cual, el Partido ni puede ni debe hacer el papel de “Estado Mayor” de la insurrección.
F.- La disciplina de la organización y en la acción que el Partido exige a sus miembros no puede ser realidad más que en el contexto de una libertad de crítica y discusión, dentro del marco de la plataforma que se ha dado. Ni puede ni debe exigir de sus miembros con divergencias sobre ciertas posiciones importantes que presenten y defiendan cara al exterior y contra sus convicciones, esas posiciones, que se hagan portavoces de ellas en nombre del Partido. Esto no es solo por la preocupación de respetar la conciencia política de sus miembros, sino en nombre del interés general de la organización como un todo. Confiar la defensa de las posiciones importantes de la organización a militantes que no las comparten implica una mala defensa de las mismas. En este mismo sentido, el Partido no puede ni debe recurrir a medidas de represión para presionar a sus miembros. Por principio, el Partido rechaza el uso de la fuerza y de la violencia como medio de persuasión y para formalmente aparentar convicción en su seno, del mismo modo que rechaza las prácticas de violencia e imposición por la fuerza físicas en el seno de la clase y en su relación con la clase.
G.- El Partido no pide a la clase que “le otorgue su confianza”, por ser quien es, que le delegue el poder de decisión por que es el Partido, ya que, por principio el Partido comunista está en contra de toda delegación de poder de la clase a un organismo, grupo o partido que no dependa como tal de su control constante. El principio comunista exige la práctica real de delegados elegidos y revocables en todo momento, responsables siempre ante la asamblea que los ha elegido; por lo tanto, el principio comunista rechaza cualquier modo de elección basado en listas presentadas por los partidos políticos. Cualquier otro modo lleva sin remedio a una práctica substitucionista.
Si bien el Partido tiene derecho a exigir la dimisión de uno de sus miembros de un puesto, de un comité, de un órgano e incluso de un puesto del Estado para que el militante que fue elegido por una asamblea ante la cual es responsable, el Partido no puede imponer su sustitución por otro de sus miembros, pues no es de su incumbencia.
H.- Y, a diferencia de los partidos burgueses, el Partido proletario no es un órgano destinado a apoderarse del Estado o a gestionarlo. Este principio procede de todo lo dicho anteriormente y de la necesaria independencia de la clase obrera para con el Estado del período de transición. El abandono de ese principio lleva irremediablemente a la pérdida por parte del Partido de su carácter proletario.
I.- De todo lo precedente se deduce que el Partido proletario de nuestros tiempos no puede ni debe ser un Partido de masas. Al no tener ninguna función estatal ni de encuadramiento de la clase, seleccionado como está alrededor de un programa lo más coherente posible, el Partido será necesariamente una organización minoritaria hasta y durante el período revolucionario. Por lo tanto, el concepto de la Internacional Comunista de “partido revolucionario de masas”, concepto que ya en su tiempo era falso y provenía de un período ya caduco, debe ser rechazado de plano.
HASTA EL FUTURO PARTIDO
XX ) La CCI analiza el período abierto por el resurgir de las luchas obreras a partir de 1.968 como un período de reanudación histórica de combates de clase como respuesta a la crisis abierta y que se profundiza desde que se acabó la reconstrucción tras la segunda post-guerra mundial. De acuerdo con ese análisis, la CCI considera que este es un período que plantea las premisas para la reconstrucción del Partido. Sin embargo, aunque la hacen en condiciones independientes de su voluntad, son los hombres los que hacen la historia. Por lo tanto, la formación del futuro Partido será el resultado de un esfuerzo consciente, deliberado, labor en la que los grupos revolucionarios existentes deben empeñarse desde ahora. Esa labor exige una comprensión clara tanto de las características generales, válidas para todas las épocas, del proceso de formación del Partido, como de las condiciones específicas, inéditas en la historia, de su surgimiento en el futuro.
XXI ) Uno de los aspectos específicos más importantes del surgimiento del futuro Partido estriba en que se formará ya de entrada a escala mundial, contrariamente a lo ocurrido en el pasado.
En el pasado, las organizaciones políticas del proletariado tendían cuando menos hacia la unidad mundial. Sin embargo, las organizaciones mundiales eran el resultado del reagrupamiento de formaciones constituidas más o menos en el plano nacional y, alrededor de una formación procedente de un determinado sector nacional del proletariado que ocupaba una posición de vanguardia en el movimiento obrero.
La AIT por ejemplo, se formó esencialmente en 1.864 teniendo como eje principal el proletariado de Inglaterra, que era, y con mucho, el país más desarrollado de la época y el país en donde el capital era más poderoso y estaba más concentrado. La Conferencia constitutiva de la AIT tuvo lugar en Londres, ciudad que fue sede del Consejo General hasta 1.872. Las Trade-Unions fueron durante mucho tiempo las fuerzas más importantes de la AIT.
La Segunda Internacional, por su parte, se forma en 1.889 básicamente alrededor de las posiciones de la Socialdemocracia alemana, la cual era, en Europa y en el mundo, el partido obrero más antiguo, el más desarrollado y fuerte, lo cual era ante todo resultado del fantástico desarrollo del capitalismo alemán ( y por tanto de la clase obrera ) en la segunda mitad del siglo XIX.
La Tercera Internacional tuvo como polo indiscutible al partido bolchevique, no ya a causa de no se sabe qué preponderancia del capitalismo ruso, el cual estaba atrasado aunque ocupara el quinto puesto mundial, sino porque el proletariado de ese país fue el primero ( y el único ) en echar abajo el estado capitalista y tomar el poder, durante la gran oleada revolucionaria de la primera post-guerra mundial.
La situación de hoy es bastante distinta de las del pasado. Por un lado, el periodo de decadencia del capitalismo no ha permitido que aparezcan nuevos grandes sectores del proletariado mundial que hubieran podido ser el nuevo polo para el movimiento obrero en su conjunto, a semejanza de lo que fue Alemania en el siglo pasado.
Por otro lado, en el capitalismo decadente, y a causa precisamente de su decadencia, ha habido una notoria nivelación de sus características económicas , sociales y políticas, muy especialmente en los países avanzados. Nunca antes en la historia, el mundo capitalista, a pesar de sus insuperables divisiones nacionales y de bloque había llegado a semejante grado de homogeneidad, de dependencia mutua entre sus diferentes partes, debido entre otras cosas, al desarrollo del comercio mundial y al uso de los medios de comunicación modernos. Esta evolución ha repercutido en la clase obrera en una nivelación, desconocida en el pasado, de sus condiciones y modo de vida, y también en cierto modo, de su experiencia política. Y, para terminar, las circunstancias actuales del desarrollo histórico de la lucha de clases hacia la revolución, que no son las de la guerra imperialista como en 1.917, sino la agravación simultánea en todos los países de la crisis económica, lo que implica un nivel considerable de unidad de la burguesía contra el proletariado y, obligan a que ese desarrollo tienda hacia una simultaneidad, una unidad, una generalización del combate nunca vistos en el pasado. Todas esas condiciones empujan no a la formación del futuro partido mundial alrededor de tal o cual sector nacional del proletariado, sino al surgimiento ya de entrada a escala internacional alrededor de posiciones y un eje político lo más claro, coherente y desarrollado.
Es sobre todo por esta razón por lo que hoy más que nunca en el movimiento obrero, es fundamental que los diferentes grupos comunistas que hay por el mundo, movilicen y unan sus esfuerzos para construir ese eje y, antes que nada, clarifiquen lo que son hoy las pociones proletarias. Esa labor fundamental forma parte por lo tanto y de qué manera, del ya mencionado compromiso consciente y voluntario de los revolucionarios en cuanto a sus responsabilidades en el proceso de formación del futuro partido.
XXII ) De acuerdo con esa perspectiva, la CCI defiende la idea de la necesidad urgente de romper con el aislamiento en el que están inmersos los grupos comunistas existentes, de combatir la mentalidad que transforma la necesidad (objetiva) de ayer en virtud para hoy, que es en lo que se basan el espíritu de capilla y el sectarismo, para iniciar de una vez por todas una verdadera discusión internacional entre esos grupos. La discusión deberá plasmar la voluntad firme de eliminar malentendidos, incomprensiones e interpretaciones falsas de las posiciones de unos y otros, procedentes aquéllas de la mala polémica o de la ignorancia de éstas, para que se abra una verdadera confrontación de divergencias políticas que permita que se inicie un proceso de decantación y de reagrupamiento.
La CCI conoce las enormes dificultades que existen para que se realice esa tarea. Esas dificultades se deben sobre todo al terrible peso de la contrarrevolución que la clase obrera ha padecido durante más de cuarenta años y que acabó con las Fracciones de Izquierda surgidas de la Internacional Comunista, rompiendo así la continuidad histórica y orgánica entre las diferentes organizaciones políticas proletarias desde mediados del siglo pasado. A causa de esta ruptura, el futuro partido no podrá formarse según el proceso evidenciado por la Fracción Italiana, según el cual la Fracción era el puente entre el antiguo y el nuevo partido.
Esta situación hace todavía más indispensable si cabe la labor de confrontación y decantación para el agrupamiento de las organizaciones del campo comunista. La CCI se ha empeñado en esa labor, procurando mantener contactos con todos esos grupos. Propuso en su momento la realización de Conferencias Internacionales de grupos pertenecientes al campo proletario, y en ellas participó activamente. Hay que hacer constar el fracaso de esos primeros intentos, debido sobre todo a la mentalidad sectaria de ciertos grupos, ruinas esclerotizadas de la Izquierda Italiana, que se proclaman, cinco en total, y cada uno por su lado, como el “Partido histórico”. Esos pretendidos “Partidos” están abocados a la esclerosis irreversible si se mantienen en esa misma actitud.
Por lo que a la CCI se refiere, estamos convencidos de que no existe ningún otro camino, Y esa ha sido la vía que siempre triunfó en la historia del movimiento obrero, la de Marx y Engels, la de Lenin y Rosa Luxemburgo, la vía seguida por la Izquierda Comunista Internacional y “BILAN” en los años 30. Es la única vía fecunda y preñada ya de promesas, la única que, más que nunca, la CCI ha decidido proseguir y desarrollar con firmeza y determinación.
Congreso Internacional de la CCI (Verano de 1.983)
[1] Ver Función de la Organización Revolucionaria en REVISTA INTERNACIONAL nº 29
Vida de la CCI:
- Congresos de la CCI [111]
Herencia de la Izquierda Comunista:
Cuestiones teóricas:
- Partido y Fracción [30]
Llamamiento a los grupos políticos proletarios
- 3322 lecturas
Por su agravación inexorable, la crisis económica mundial que sacude al capitalismo desde hace 15 años revela cada día más el atolladero total en el que se encuentra ese sistema. Demuestra muy claramente la realidad de la alternativa histórica ya planteada por la Internacional Comunista: guerra o revolución o bien triunfa la propuesta proletaria a la crisis: el desarrollo de la lucha de clases que lleva hacia la revolución, o se impone la salida burguesa: el holocausto imperialista generalizado que amenaza de muerte a toda la humanidad.
Las responsabilidades de los grupos revolucionarios, como factor activo de la capacidad del proletariado para dar una salida positiva a esta alternativa son cada vez mayores. Sin embargo, para el conjunto del medio político constituido por las organizaciones revolucionarias, la aceleración de la historia en estos últimos años no se ha traducido en su reforzamiento, al contrario, se ha caracterizado por una serie de crisis organizativas internas, desbandadas activistas o parálisis en los momentos de ascenso de la lucha (Polonia en particular) y, por tendencias a la desmoralización, el desgaste y a un repliegue en sí mismas en los momentos de retroceso de las luchas. Lejos de servir de guía en la tormenta social que se está desarrollando, la vanguardia política del proletariado aparece por el contrario sacudida frecuentemente por las olas del torbellino engendrado por la crisis histórica del capitalismo.
De inmediato, la contraofensiva desencadenada por la burguesía al inicio de los años 80 ha golpeado a la clase revolucionaria y también, a su vanguardia política. Y más cuando esta no ha sido capaz de darse los medios para superar su desgaste y las divisiones, que son una herencia de la terrible contrarrevolución que pesó sobre el proletariado entre los años 20 y los 60.
Las Conferencias Internacionales de los grupos de la Izquierda Comunista (1977-80) hubieran podido constituir un polo de referencia a nivel mundial, un cuadro para comenzar, la superación de éstas debilidades. Pero el peso de la inmadurez, la esclerosis y el sectarismo, el rechazo de toda toma de posición en común que las relegó al silencio, terminó dando al traste con este esfuerzo.
En las actuales condiciones históricas, es de vital importancia que el conjunto de organizaciones revolucionarias tomen conciencia de la gravedad de la situación, de sus responsabilidades, y sepan oponer firmemente una resistencia real, eficaz, a las presiones destructivas del capitalismo acorralado. Estas responsabilidades no pueden ser aseguradas por una simple suma de esfuerzos de cada grupo tomada individualmente, se trata de establecer una cooperación consciente entre todas las organizaciones, no para realizar agrupamientos apresurados, artificiales, sino para engendrar una voluntad y una acción que dé toda su importancia a un trabajo sistemático de debates, de confrontaciones fraternales, entre las fuerzas políticas proletarias.
En este sentido el trabajo iniciado con las tres primeras conferencias de la izquierda comunista deberá ser retomado. Deberá basarse en los mismos criterios de delimitación que fueron defendidos por estas conferencias, porque estos criterios no eran circunstanciales, sino el resultado de toda una experiencia histórica de la clase obrera, desde la oleada revolucionaria que siguió a la primera guerra mundial. Deberá basarse sobre las enseñanzas del fracaso de estas conferencias y sobre el hecho de concebirlas no como simples foros de discusión, sino como un esfuerzo militante, marcándose como objetivo la toma de posición cara a los acontecimientos decisivos de la lucha de clases y de la vida de la sociedad.
Todavía no ha llegado la hora de la convocatoria de nuevas conferencias de grupos comunistas. Aún queda todo un camino por recorrer antes de que estén reunidas las condiciones de tal esfuerzo. Sin embargo, desde hoy hace falta preparar el desarrollo de tales condiciones.
Desde esta perspectiva, la CCI, en el momento de su V Congreso Internacional, dirige a todas las organizaciones revolucionarias un llamamiento para que asuman sus responsabilidades frente a la gravedad y a lo que está en juego en la situación histórica:
Reconocimiento de la existencia de un medio político proletario; los grupos comunistas deben rechazar la pretensión megalómana de ser cada uno el único poseedor de las posiciones de clase;
Desarrollo sistemático de un espíritu y una voluntad de debate y confrontación de las posiciones políticas, que son las primera condición para una decantación y una clarificación en el conjunto de este medio y de toda la clase, que ha de ocupar su lugar en las publicaciones, reuniones públicas, etc.;
Rechazo en este debate a las charlatanerías diletantes e irresponsables, del sectarismo y la denigración sistemática de las demás organizaciones.
Los formidables enfrentamientos de clase que se preparan serán igualmente una prueba de fuego para los grupos comunistas: o bien son capaces de aceptar éstas responsabilidades y entonces podrán aportar una contribución real al desarrollo de las luchas, o bien se mantendrán en su aislamiento actual y serán barridos por el viento de la historia sin haber podido llevar a cabo la función para la que la clase les ha hecho surgir.
CCI, Julio del 83.
Corrientes políticas y referencias:
- Izquierda Comunista [23]
1984: números 36-37 y 38-39
- 4690 lecturas
Revista Internacional nº 36-37 primer semestre 1984
- 2501 lecturas
nº 36 - 37 Primer semestre 1984
La concepción de la organización en la Izquierda Germano – holandesa
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 80.2 KB |
- 87 lecturas
Para los grupos de discusión y los individuos que emergen hoy en búsqueda de una política revolucionaria, es necesario que su trabajo de clarificación pase por la reapropiación de las posiciones de la izquierda comunista, incluidas las de las izquierdas alemana y holandesa. Estas últimas, en particular, fueron a menudo las primeras en defender toda una serie de posiciones de clase esenciales: el rechazo del sindicalismo y del parlamentarismo, el rechazo de la concepción sustitucionista del partido, la denuncia del frentismo, la definición de todos los Estados llamados socialistas como capitalistas de Estado.
Sin embargo, no basta con reapropiarse de las posiciones de clase en el plano teórico. Sin un concepto claro de la organización revolucionaria, todos estos grupos e individuos están condenados al vacío... No basta con proclamarse revolucionario de palabra y de manera puramente individual; hay que defender las posiciones de clase colectivamente, en un marco organizado. El reconocimiento de la necesidad de una organización que tenga una función indispensable en la clase y que funcione como un cuerpo colectivo es la condición previa para todo trabajo militante. Cualquier vacilación o incomprensión sobre la necesidad de la organización será severamente castigada y resultará en una desintegración de las fuerzas políticas. Esto es particularmente cierto para los grupos "consejistas" de hoy.
Sacar las lecciones de la historia de las izquierdas alemana y holandesa significa demostrar la necesidad vital de una organización para la que la teoría no se convierta en pura especulación, sino que devenga en el arma que las masas proletarias tomarán en la revolución del futuro.
La principal contribución de la izquierda alemana -y principalmente del KAPD- no fue que reconocieran la necesidad del partido en la revolución. Para el KAPD, que se constituyó como partido en 1920, esto era evidente. Su aportación fundamental fue que comprendió que la función del partido ya no era la misma en el periodo de decadencia. Ya no era un partido de masas, que organizaba y reunía a la clase, sino un partido/núcleo que reagrupaba a los luchadores proletarios más activos y conscientes. Como parte selecta de la clase, el partido tenía que intervenir en la lucha de clases y en los órganos que ésta creaba: comités de huelga y consejos obreros. El partido era un partido que luchaba por la revolución y ya no por reformas graduales en órganos con los que el proletariado ya no tenía nada que ver (sindicatos, parlamento), salvo trabajar por su destrucción. Por último, como el partido era una parte de la clase y no su representante ni su jefe, no podía sustituir a la clase en su lucha ni en el ejercicio del poder. La dictadura de la clase era la dictadura de los consejos, no la del partido. A diferencia de la visión bordiguista, no era el partido el que creaba a la clase, sino la clase al partido1. Esto no significaba -como en la visión populista o menchevique- que el partido estuviera al servicio de la clase. No era un siervo que se adaptaba pasivamente a cada vacilación o desviación de la clase. Por el contrario, tenía que "desarrollar la conciencia de clase del proletariado incluso al precio de parecer estar en contradicción con las amplias masas". (Tesis sobre el papel del partido en la revolución, KAPD, 1920).
El KAPD en Alemania y el KAPN de Gorter en Holanda no tenían nada que ver con los puntos de vista de Ruhle, de quien los "consejistas" de hoy pretenden descender. Ruhle y su tendencia en Dresde fueron expulsados del KAPD a finales de 1920. El KAPD no tenía nada en común con las tendencias semi- anarquistas que proclamaban que todo partido era contrarrevolucionario por naturaleza, que la revolución no era una cuestión de partido sino de educación. Las concepciones del pedagogo Ruhle no eran en absoluto las del KAPD. Para este último, el partido no estaba formado por las voluntades individuales de cada miembro: era "una totalidad programáticamente elaborada, fundada en una voluntad unificada, organizada y disciplinada de arriba abajo. Tiene que ser la cabeza y el brazo de la revolución". (Tesis sobre el papel del partido). En efecto, el partido desempeñó un papel decisivo en la revolución proletaria. Porque en su programa y en su acción cristalizaba y concentraba la voluntad consciente de la clase, era un arma indispensable de la clase. Porque la revolución era ante todo un acto político, porque implicaba un combate sin cuartel contra las tendencias y los partidos burgueses que trabajaban contra el proletariado en sus órganos de masas, el partido era un instrumento político de lucha y de esclarecimiento. Esta concepción no tenía nada que ver con todas las visiones sustitucionistas del partido. El partido era segregado por la clase y, en consecuencia, es un factor activo en el desarrollo general de la conciencia en la clase.
Sin embargo, con la derrota de la revolución en Alemania y la degeneración de la revolución en Rusia, afloraron algunos de los puntos débiles del KAPD.
Voluntarismo y organización dual
Constituido justo cuando la revolución alemana entraba en reflujo tras la derrota de 1919, el KAPD acabó defendiendo la idea de que se podía compensar el declive del espíritu revolucionario del proletariado con tácticas golpistas. Durante la Acción de Marzo en el centro de Alemania en 1921, empujó a los obreros de las fábricas de Leuna (cerca de Halle) a hacer una insurrección contra su voluntad. Aquí demostró una profunda incomprensión del papel del partido que condujo a su desintegración. El KAPD seguía manteniendo la idea del partido como "cuartel general militar" de la clase, mientras que el partido es ante todo una vanguardia política para todo el proletariado.
Del mismo modo, frente al hundimiento de los consejos obreros, y prisionero de su voluntarismo, el KAPD pasó a defender la idea de una doble organización permanente del proletariado, agravando así la confusión entre los órganos unitarios de clase que surgen en la lucha y para la lucha (asambleas, comités de huelga, consejos obreros) y la organización de la minoría revolucionaria que interviene en estas organizaciones unitarias para fecundar su pensamiento y su acción. Así, al impulsar el mantenimiento de las "Uniones" -organizaciones de fábrica nacidas en la revolución alemana y estrechamente ligadas al partido- al lado del propio partido, fue incapaz de determinar sus propias tareas: o bien se convertía en una liga de propaganda2, en un simple apéndice político de las organizaciones de fábrica con sus fuertes tendencias economicistas, o bien en un partido de tipo leninista con sus correas de transmisión hacia la clase en el terreno económico. Es decir, en ambos casos, sin saber qué era qué y quién hacía qué3.
No cabe duda de que las concepciones erróneas del KAPD contribuyeron en gran medida a su desaparición a finales de los años veinte. Esto debería ser una lección para los revolucionarios de hoy que, desorientados por el activismo y el inmediatismo, intentan compensar su debilidad numérica creando "grupos obreros" artificiales vinculados al "partido". Esta es la concepción de Battaglia Comunista y de la Communist Workers Organization, por ejemplo4. Sin embargo, hay una diferencia histórica considerable: mientras que el KAPD se encontró con órganos (las Unionen) que eran intentos artificiales de mantener vivos consejos obreros que acababan de desaparecer, la concepción actual de las organizaciones revolucionarias de tendencia oportunista se basa en un puro bluff.
La génesis del partido
Detrás de los errores del KAPD a nivel organizativo, había una dificultad para reconocer el reflujo de la ola revolucionaria tras el fracaso de la Acción de Marzo, y por tanto para sacar las conclusiones correctas sobre su actividad en tal situación.
El partido revolucionario, como organización con influencia directa en el pensamiento y la acción de la clase obrera, sólo puede constituirse en un curso de la lucha de clases ascendente. En particular, la derrota y el reflujo de la revolución no permiten mantener viva una organización revolucionaria que pueda asumir plenamente las tareas de un partido. Si tal retroceso en la lucha obrera se prolonga, si se abre el camino para que la burguesía tome las riendas de la situación, o bien el partido degenerará bajo la presión de la contrarrevolución, y de su seno surgirán fracciones que continuarán el trabajo teórico y político del partido (como en el caso de la Fracción Italiana), o bien el partido verá reducirse su influencia y su número de miembros y se convertirá en una organización más limitada cuya tarea esencial es preparar el marco teórico para la próxima oleada revolucionaria. El KAPD no comprendió que la marea revolucionaria había dejado de subir. De ahí su dificultad para hacer balance del periodo precedente y adaptarse al nuevo periodo.
Estas dificultades condujeron a las falsas e incoherentes respuestas de la izquierda germano-holandesa:
-- proclamar de forma puramente voluntarista el nacimiento de una nueva Internacional, como con la Internacional Obrera Comunista de Gorter en 1922.
-- no constituirse en fracción, sino proclamarse partido tras varias escisiones: el término "partido" se convirtió en una mera etiqueta para cada nueva escisión, reducida a unos pocos cientos de miembros, si no menos5.
Todas estas incomprensiones iban a tener resultados dramáticos. En la izquierda alemana, a medida que el KAPD de Berlín se debilitaba, coexistían tres corrientes:
-- los que se adhirieron a la teoría de Ruhle de que toda organización política era mala en sí misma. Hundidos en el individualismo, desaparecieron de la escena política;
-- otros -en particular los del KAPD berlinés que luchaban contra las tendencias anarquistas de los sindicatos- tenían tendencia a negar los consejos obreros y a ver sólo el partido. Desarrollaron una visión 'bordiguista' antes de que la palabra existiera6;
-- por último, los que consideraban que organizarse en un partido era imposible. La Unión Obrera Comunista (KAU), nacida de la fusión entre una escisión del KAPD y los sindicatos (AAU y AAU-E), no se veía realmente como una organización, sino como una unión laxa de tendencias diversas y descentralizadas. Se abandonó el centralismo organizativo del KAPD.
Fue esta última corriente, apoyada por el GIK holandés (Grupo de Comunistas Internacionales) surgido en 1927, la que triunfaría en la izquierda holandesa.
La izquierda holandesa: el GIK, Pannekoek y el Spartacusbond
El trauma de la degeneración de la revolución rusa y del partido bolchevique dejó profundas cicatrices. La izquierda holandesa, que recogió la herencia teórica de la izquierda alemana, no heredó sus aportaciones positivas sobre la cuestión del partido y la organización de los revolucionarios.
Rechazó la visión sustitucionista del partido como Estado Mayor de la clase, pero sólo fue capaz de ver la organización general de la clase: los consejos obreros. La organización revolucionaria se veía ahora como una mera "liga propagandística" de los consejos obreros.
El concepto de partido fue rechazado o vaciado de contenido. Así, Pannekoek consideraba que "un partido sólo puede ser una organización que pretende dirigir y dominar al proletariado" (Partido y clase obrera, 1936) o que "los partidos -o grupos de discusión, ligas de propaganda, da igual el nombre- tienen un carácter muy diferente del tipo de organizaciones de partidos políticos que hemos visto en el pasado" (Los consejos obreros, 1946).
Partiendo de una idea correcta -- que la organización y el partido tienen una función diferente en la decadencia -- se llega a una conclusión falsa. No sólo ya no se ve qué distingue a la organización del partido en el período del capitalismo ascendente de la del partido en un período revolucionario, en un período de plena maduración de la conciencia de clase: también se abandona la visión marxista de la organización política como factor activo en la lucha de clases.
Las funciones indisolubles de la organización -teoría y praxis- son separadas. El GIK no se ve a sí mismo como un organismo político con un programa, sino como un entramado de conciencias individuales, una suma de actividades separadas. Así, el GIK llamó a la formación de "grupos de trabajo" federados por miedo a ver nacer una organización unida por su programa y que impusiera reglas organizativas:
"Es preferible que los obreros revolucionarios trabajen por el desarrollo de la conciencia en miles de pequeños grupos a que la actividad se subordine a una gran organización que intente dominar y dirigir" (Canne-Mejer, El porvenir de una nueva internacional obrera, 1935). Más grave aún era la definición de la organización como "grupo de opinión": esto dejaba la puerta abierta al eclecticismo teórico. Según Pannekoek, el trabajo teórico estaba dirigido a la autoeducación personal, a "la actividad intensiva de cada cerebro". De cada cerebro surgía un pensamiento o juicio personal "y en cada uno de estos pensamientos diversos encontramos una porción de una verdad más o menos amplia." (Pannekoek, Los consejos obreros). La visión marxista del trabajo colectivo de la organización, verdadero punto de partida de "una actividad intensiva de cada cerebro", dio paso a una visión idealista. El punto de partida era ahora la conciencia individual, como en la filosofía cartesiana. Pannekoek llegó a decir que el objetivo no era la clarificación en la clase, sino "el propio conocimiento del método para ver lo que es verdadero y bueno" (ibid).
Si la organización era sólo un grupo de trabajo en el que se formaba la opinión de cada miembro, sólo podía ser un 'grupo de discusión' o un 'grupo de estudio', "dándose a sí mismo la tarea de analizar los acontecimientos sociales" (Canne-Mejer, op cit). Ciertamente, se necesitaban "grupos de discusión" que llevaran a cabo aclaraciones políticas y teóricas. Pero esto correspondía a una fase primaria del desarrollo del movimiento revolucionario del siglo pasado. Esta fase, dominada por sectas y grupos separados, era transitoria: el sectarismo y el federalismo de estos grupos generados por la clase eran un desorden infantil. Estos desórdenes desaparecieron con la aparición de organizaciones proletarias centralizadas. Como señaló Mattick en 1935, los puntos de vista del GIK y de Pannekoek eran una regresión: “Una organización federalista ya no puede mantenerse porque en la fase del capital monopolístico en la que se encuentra ahora el proletariado, sencillamente no corresponde a nada ... Sería un paso atrás en relación con el viejo movimiento más que un paso adelante" (Rte-Korrespondenz nº 10-11, sept. 1935).
En realidad, el funcionamiento del GIK era el de una federación de "unidades independientes" incapaces de desempeñar un papel político activo. Cabe citar un artículo de Canne-Mejer de 1938 (Radencommunisme nº 3): "El Grupo de los Comunistas Internacionales no tenía estatutos, ni cuotas obligatorias y sus reuniones 'internas' estaban abiertas a todos los camaradas de otros grupos. De ello se deducía que nunca se podía saber el número exacto de miembros del grupo. Nunca hubo votaciones, que no eran necesarias porque nunca se trató de llevar a cabo la política de un partido. Se discutía un problema y cuando había una diferencia de opinión importante, se publicaban los diferentes puntos de vista, y eso era todo. Una decisión mayoritaria no tenía ninguna importancia. Era la clase obrera la que tenía que decidir".
En cierto modo, el GIK se castró a sí mismo por miedo a violar a la clase. Por miedo a violar la conciencia de cada miembro mediante reglas de organización, o a violar a la clase "imponiéndole" sus posiciones, el GIK se negó a sí mismo como parte militante de la clase. En efecto, sin medios financieros regulares, no hay posibilidad de sacar una revista y folletos durante una guerra. Sin estatutos, no hay reglas que permitan a la organización funcionar en todas las circunstancias. Sin centralización a través de órganos ejecutivos elegidos, no hay forma de mantener la vida y la actividad de una organización en todos los periodos, particularmente en periodos de ilegalidad, cuando la necesidad de hacer frente a la represión exige la centralización más estricta. Y, en un período de ascenso de la lucha de clases como el actual, no hay posibilidad de intervenir en la clase de forma centralizada y a escala mundial.
Estas desviaciones de la corriente consejista, ayer con, el GIK, hoy con los grupos informales que reivindican el comunismo consejista, se basan en la idea de que la organización no es un factor activo de la clase. Al 'dejar que la clase decida', se cae en la idea de que la organización revolucionaria está 'al servicio de la clase', es un mero registrador y no un grupo político que a veces, incluso en la revolución, tiene que nadar a contracorriente de las ideas y acciones de la clase. La organización no es un reflejo de 'lo que piensan los trabajadores'7: es un órgano colectivo portador de la visión histórica del proletariado mundial, que no es lo que la clase piensa en tal o cual momento, sino lo que está obligada a hacer: llevar a cabo los objetivos del comunismo.
Por tanto, no es de extrañar que el GIK desapareciera en 1940. El trabajo teórico del GIK fue continuado por el Spartacusbond, que nació de una escisión en el partido de Sneevliet en 1942 (cf. el artículo en IR 9, 'Rompiendo con el Spartacusbond'). A pesar de una visión más sana de la función de la organización revolucionaria -el Spartacusbond reconocía el papel indispensable del partido en la revolución como factor activo en el desarrollo de la conciencia- y de su modo de funcionamiento - tenía estatutos y órganos centrales-, el Spartacusbond acabó dominado por las viejas ideas del GIK sobre la organización.
Hoy, el Spartacusbond está moribundo, y Daad en Gedachte --que abandonó el Bond en 1965-- es un boletín meteorológico de huelgas obreras. La izquierda holandesa agoniza como corriente revolucionaria. No es a través de la propia izquierda holandesa como se transmitirá su verdadera herencia teórica a los nuevos elementos que surjan en la clase. Comprender e ir más allá de esta herencia es tarea de las organizaciones revolucionarias y no de individuos o grupos de discusión.
Sin embargo, las ideas "consejistas" de organización no han desaparecido, como podemos ver en varios países. Hacer un balance crítico del concepto de organización en las izquierdas alemana y holandesa nos proporciona la prueba no de la bancarrota de las organizaciones revolucionarias, sino por el contrario de su papel indispensable para extraer las lecciones del pasado y preparar los combates futuros.
Sin teoría revolucionaria no puede haber movimiento revolucionario, pero sin organizaciones revolucionarias no puede haber teoría revolucionaria. No entender esto sólo puede llevar a los individuos y a las organizaciones informales al vacío. Abre la puerta a una pérdida de convicción en la posibilidad misma de una revolución (véase el texto de Canne-Mejer en esta Revista Internacional).
CH
1 "... ni siquiera es posible hablar de clase mientras no exista en su seno una minoría que tienda a organizarse en partido político" (Bordiga, Partido y clase).
2 Una idea defendida por Franz Pfemfert, amigo de Ruhle, director de la revista Die Aktion y miembro del KAPD.
3 Micahelis, ex profesor del KAPD y miembro de la KAU en 1931, dijo: "En la práctica, la Unión se convirtió en un segundo partido... el KAP reagrupó más tarde a los mismos elementos que la Unión".
4 Estos dos grupos se unieron en 1984 en BIPR (Buró Internacional por el Partido Revolucionario) que a partir de 2009 se transformó en la TCI (Tendencia Comunista Internacionalista)
5 En 1925, en Alemania había tres KAPD: uno la tendencia de Berlín y dos la tendencia de Essen. Este error, que fue una tragedia para el campo proletario de entonces, se repitió en forma de farsa en 1943 en Italia con la proclamación -en plena contrarrevolución- del Partido Comunista Internacionalista dirigido por Damen y Maffi. Ahora hay cuatro "partidos" en Italia que reivindican su ascendencia de la izquierda italiana. Esta megalomanía de pequeños grupos que se autodenominan partido sólo sirve para ridiculizar la propia noción de partido y es un obstáculo para el difícil proceso de reagrupación de los revolucionarios, que es la principal condición subjetiva para el surgimiento de un partido mundial de resto en el futuro
6 El mismo Michaelis dijo en 1931: "Las cosas llegaron incluso al punto de que, para muchos camaradas, los consejos sólo se consideraban posibles si aceptaban la línea del KAPD".
7 En el mismo número de Radencommunisme se dice que "cuando había una huelga salvaje, los huelguistas a menudo sacaban octavillas a través del grupo; éste las elaboraba aunque no estuviera absolutamente de acuerdo con su contenido". (Subrayado nuestro)
Corrientes políticas y referencias:
- Comunismo de Consejos [37]
- Consejismo [95]
Rubric:
Los comunistas y la cuestión nacional (1900-1920) – I - El debate sobre la cuestión nacional en los inicios de la decadencia del capitalismo
- 4564 lecturas
"¡Proletarios de todos los países, uníos!"
Este llamamiento, con el que concluye el Manifiesto Comunista[1] redactado por Marx y Engels en 1848, no era un generoso y simple deseo sino que expresaba lo que es una de las condiciones vitales para la victoria y la emancipación de la clase obrera. El movimiento de la clase obrera se afirma, desde su nacimiento, como el combate de una clase internacional contra las fronteras nacionales en las que se desarrolla la dominación de la clase capitalista sobre el proletariado. Sin embargo, ya que en el siglo XIX el capitalismo no había agotado aun todas las potencialidades de su desarrollo, en su lucha contra las relaciones de producción precapitalistas, no es extraño que los comunistas vieran como posible que, en algunos casos y en determinadas condiciones, la clase obrera apoyara a determinadas fracciones de la burguesía puesto que piensan que el capitalismo, al irse desarrollando, aceleraría la maduración de las condiciones de la revolución proletaria. Pero, desde principios del siglo XX, al constituirse el mercado mundial, lo que significa que el modo de producción capitalista se había extendido a todo el planeta, se abrió el debate sobre la naturaleza del apoyo de los revolucionarios a los movimientos nacionales.
Este artículo, primero de una serie dedicada a la actitud de los comunistas respecto a la cuestión nacional, recuerda en qué términos y con qué intenciones se desarrolló el debate sobre estas cuestiones entre Lenin y Rosa Luxemburgo.
El fracaso de la oleada revolucionaria de 1917-23, el triunfo de la contrarrevolución en Rusia y la sumisión, durante cincuenta años, del proletariado a la barbarie del capitalismo decadente no permitieron una clarificación completa de la cuestión nacional en el movimiento obrero. Durante todo ese periodo, la contrarrevolución hizo todo lo que pudo y más para desvirtuar el contenido de la revolución proletaria, presentando siempre el capitalismo de Estado instaurado en la URSS como la "continuidad natural" de la oleada revolucionaria de los años 17-23, relacionando el internacionalismo proletario con la política imperialista del Estado capitalista ruso y sus maniobras gansteriles, ejecutadas en nombre de la "autodeterminación", del "derecho de los pueblos", de "la liberación nacional de los pueblos oprimidos",... Las posiciones de Lenin se veían así, en todos sus aspectos, transformadas en dogmas infalibles. Por ejemplo, la posibilidad de que el proletariado utilizara los movimientos nacionales como "palanca" para la revolución comunista, táctica preconizada con el reflujo de la revolución en los países centrales, y la necesidad de defender "el Estado proletario" en Rusia, tendían a considerarse, en las filas revolucionarias mismas, exceptuadas unas cuantas minorías, como algo adquirido para siempre, inmutable.
La dispersión y la crisis de organizaciones revolucionarias, como es especialmente el caso del partido bordiguista "PCInt-Programa Comunista", hacen hoy evidente la importancia que tiene para los comunistas el defender una clara posición de principios sobre las llamadas "luchas de liberación nacional" si no quieren ser enterrados bajo el enorme peso que ejerce la losa ideológica burguesa en esta cuestión crucial. El abandono por el PCInt de una posición internacionalista en el conflicto interimperialista de Oriente Medio, dando su apoyo crítico a fuerzas capitalistas como la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), ha provocado la dislocación del grupo y originado una escisión ya claramente nacionalista y ultra-patriotera (el grupo El Oumami). Este es un ejemplo reciente de que el proletariado debe recelar de lo que suponga la más mínima concesión al nacionalismo en el periodo de decadencia del capitalismo. El origen de las debilidades teóricas de los bordiguistas, al igual que el de toda la tradición llamada leninista, sobre la cuestión nacional está en que defienden la posición que mantuvo Lenin, en la joven Internacional Comunista, apoyando los movimientos nacionales con la consigna: "derecho de las naciones a la autodeterminación".
La Corriente Comunista internacional niega cualquier apoyo de ese tipo en la época del imperialismo. Esta negativa está basada en la crítica de las ideas de Lenin que Rosa Luxemburgo hiciera ya a principios del siglo XX. Hoy en día, a la luz de la experiencia proletaria durante estos últimos setenta años, no podemos sino reafirmar que es la posición de Luxemburgo y no la de Lenin la que corresponde a la historia; la que ofrece las únicas bases claras para tratar la cuestión al modo marxista.
Hay hoy gente, que aparece en el medio revolucionario o que ha roto sólo parcialmente con el izquierdismo, que adopta la postura de Lenin contra Luxemburgo sobre este tema. En vista de lo importante que es romper claramente con todos los aspectos de la ideología izquierdista, publicaremos aquí una serie de artículos que examinarán críticamente los debates que hubo en el medio revolucionario antes y durante la I Guerra mundial imperialista. Demostraremos que es la posición de R. Luxemburgo la que de verdad tiene en cuenta coherentemente todas las implicaciones de la decadencia capitalista sobre la cuestión nacional. Dejaremos también muy clara la posición de Lenin, considerándola como un error del movimiento obrero de la época, frente a todas las distorsiones y censuras de los ideólogos de la izquierda del capital.
Lenin y el derecho de las naciones a la autodeterminación
"El marxismo es inconciliable con el nacionalismo, por mucho que éste fuese "el más justo", "el más puro", de lo más refinado y civilizado". (Lenin: "Notas sobre la cuestión nacional".)
Ante las groseras deformaciones que los epígonos de Lenin le hicieron a la cuestión nacional, cabe ante todo subrayar que Lenin, como marxista que era, basaba su actitud de apoyo a los movimientos nacionalistas en los cimientos construidos por Marx y Engels en la I Internacional; como sobre cualquier otra cuestión social, él afirmaba que los marxistas deben examinar la cuestión nacional:
- dentro de límites históricos determinados y no como "principio" o axioma abstracto o ahistórico;
- desde el punto de vista de la unidad del proletariado y de la necesidad primordial de reforzar su lucha por el socialismo.
Cuando Lenin defendía la idea de que el proletariado debe reconocer el "derecho de las naciones a la autodeterminación"; o sea, el derecho de una determinada burguesía a separarse y organizar un Estado capitalista independiente si esta lo consideraba necesario, insistía en que tal derecho no tenía que ser apoyado más que cuando redundaba en interés de la lucha de la clase obrera, pues el proletariado «al reconocer la igualdad de derechos y el derecho igual a formar un Estado nacional, aprecia y coloca por encima de todo la unión de los proletarios de todas las naciones, evalúa toda reivindicación nacional y toda separación nacional con la mira puesta en la lucha de clase de los obreros». (Lenin: "Sobre el derecho de las naciones a la autodeterminación". 1914)[2].
Para Lenin, el derecho de autodeterminación era una reivindicación necesaria en la lucha del proletariado por la democracia, por la igualdad de derechos, por el sufragio universal, etc. Él planteaba el problema fundamental en la perspectiva de que la revolución burguesa, en marcha ya en Europa oriental, Asia y África, llegaría a concluirse; de que el desarrollo de movimientos nacionalistas, impulsados por una burguesía en ascenso, era históricamente inevitable para destruir el feudalismo y extender las relaciones capitalistas en el mundo. Según eso, allá donde surgieran movimientos nacionalistas burgueses los marxistas, según Lenin, deberían apoyarlos: luchando por el más alto nivel de democracia, ayudándolos a liquidar los vestigios feudales y a suprimir toda opresión nacional, para así quitar los obstáculos que dificultaban la lucha de la clase de los proletarios contra el capital.
Esta tarea adquiría un significado particular para los bolcheviques en Rusia, quienes procuraban ganarse la confianza de las masas en las naciones oprimidas por el Imperio zarista. Para Lenin, que veía en el nacionalismo "gran ruso" el obstáculo principal para la democracia y para el desarrollo de las luchas proletarias, por ser más "feudal que burgués", negarles a las pequeñas naciones el derecho a la secesión significaría en la práctica apoyar los privilegios de la nación opresora y subordinar a los obreros a la política de la burguesía y de los señores feudales rusos.
Lenin era sin embargo muy consciente de los peligros que entrañaba el apoyo del proletariado a los movimientos nacionalistas puesto que, incluso en los países "oprimidos", las luchas del proletariado y las de la burguesía se oponían radicalmente:
- el proletariado apoya el derecho a la autodeterminación con el fin de acelerar la victoria de la democracia burguesa sobre el feudalismo y el absolutismo, y el de cimentar las condiciones más democráticas para la lucha de clases;
- la burguesía en cambio mantiene las reivindicaciones nacionales para obtener privilegios para su propia nación y defender su propia exclusividad nacional.
Por estas razones, Lenin insiste en que el apoyo del proletariado al nacionalismo debía limitarse a lo estrictamente progresista en esos movimientos; apoyaría a la burguesía "condicionalmente", "sólo en determinado sentido". Desde el punto de vista de lo que es el que se lleve a cabo la revolución burguesa mediante la lucha por la democracia contra la opresión nacional, el apoyo del proletariado a la burguesía de una nación oprimida sólo debía darse cuando aquella combata realmente contra la nación opresora: "(...) En la medida en que la burguesía de la nación oprimida defiende su propio nacionalismo burgués nosotros lo combatimos. Lucha contra los privilegios y violencias de la nación opresora, ninguna tolerancia respecto a la tendencia de la nación oprimida a defender sus propios privilegios" (Ibídem, pág 631).
O sea que, los movimientos nacionalistas burgueses no debían ser apoyados más que por su contenido democrático; es decir, por su capacidad para contribuir a la instauración de mejores condiciones para la lucha de la clase y para la unidad de la clase obrera: "En todo nacionalismo burgués de una nación oprimida hay un contenido democrático general contra la opresión, y a este contenido le prestamos un apoyo incondicional distanciado rigurosamente de la tendencia al exclusivismo nacional..." (Ídem; subrayado en el original).
Por eso Lenin, en 1913, cuando se refiere a las limitaciones históricas de la lucha por la democracia y la necesidad de la consigna de la autodeterminación (en una época en que ya, desde 1871, las revoluciones democrático burguesas habían terminado en el Occidente de Europa continental) era de lo más explícito cuando expresa que "Por eso, buscar ahora el derecho a la autodeterminación en los programas socialistas de la Europa Occidental significa no comprender el abecé del marxismo" (Ídem, pág. 629).
Pero en la Europa del Este y en Asia, la revolución burguesa tenía aun que consumarse y, "precisamente y sólo porque Rusia, junto con los países vecinos, pasa por esa fase, nosotros en nuestro programa necesitamos incluir un punto sobre el derecho de las naciones a la autodeterminación" (Íd.; subrayado nuestro).
La consigna de la autodeterminación estaba, desde un principio, plagada de ambigüedades. La situación obligaba a Lenin a admitir que era una reivindicación negativa, de un derecho a formar un Estado separado por el que el proletariado no podía ofrecer garantía ninguna y que no podía ser acordado (es decir, aceptado de común acuerdo con la burguesía nacional correspondiente) a expensas de ninguna otra nación. Sus escritos sobre el tema están llenos de advertencias, limitaciones y excepciones a veces contradictorias; se trataba por encima de todo de que los socialistas de los países "oprimidos" pudieran utilizarla con fines propagandísticos. Sin embargo, y siguiendo el mismo método, estrictamente histórico, de Lenin, podemos decir que la raíz de esta reivindicación se fundamentaba en la capacidad que aun tenía la burguesía para luchar por la democracia contra el feudalismo y la opresión nacional en las áreas del mundo donde el capitalismo estaba aun expandiéndose. La conclusión resultante es que cuando ese periodo llegase a su fin todo el contenido democrático de las luchas desaparecería y por tanto la única tarea progresista del proletariado sería la de hacer su propia revolución contra el capitalismo.
¿Cómo critica Rosa Luxemburg la autodeterminación?
La crítica de Rosa Luxemburgo a la adopción por los bolcheviques de la consigna: "El derecho de las naciones a la autodeterminación" formaba parte inseparable de la lucha que estaba llevando el ala izquierda de los partidos socialdemócratas de Europa del Oeste contra las tendencias cada vez más abiertas hacia el oportunismo y el revisionismo en la II Internacional. A principios del siglo XX ya se podía observar, en los países capitalistas avanzados, el nacimiento de la tendencia hacia el capitalismo de Estado y el imperialismo y su resultado: la tendencia a la absorción, por la maquinaria estatal, de las organizaciones permanentes del movimiento obrero; es decir, los sindicatos y los partidos de masas. En la II Internacional aparecen teóricos, como Bernstein, que "revisan" el marxismo revolucionario para justificar la evolución de esa integración. Luxemburgo fue una de las primeras, entre los teóricos de la Izquierda, que luchó contra ese "revisionismo" y buscó sus causas profundas.
Rosa Luxemburgo rechazaba con ahínco la noción de "autodeterminación" pues veía en esta los signos de la influencia "socialpatriota" de fuerzas nacionalistas reaccionarias, que se llamaban a sí mismas socialistas, en la Internacional y cómo algunos dirigentes teóricos, por ejemplo Kautsky, las justificaban. La adopción por la Internacional, en 1896, de una Resolución que reconocía "el derecho absoluto de todas las naciones a la autodeterminación" fue una respuesta a las insistencias del Partido Socialista Polaco para obtener el apoyo oficial a favor de la restauración de la soberanía nacional polaca. Las pretensiones del PSP no se aceptaron pero la fórmula general adoptada, en opinión de Rosa Luxemburgo, eludía dos importantes cuestiones subyacentes: la base histórica del apoyo del proletariado a los movimientos nacionalistas y la necesidad de luchar contra el socialpatriotismo en la Internacional.
Luxemburg empezó su crítica aceptando el mismo marco básico que Lenin, o sea:
- la revolución democrático burguesa está por terminar en Rusia, en Asia, en África;
- el proletariado, en interés del desarrollo de las condiciones de la revolución, no puede ignorar los movimientos nacionalistas, por su contenido democrático, en las áreas del mundo donde el capitalismo está destruyendo todavía el feudalismo;
- el proletariado, por naturaleza, se opone a cualquier forma de opresión incluida la opresión nacional y no es en modo alguno indiferente a las condiciones de las naciones oprimidas.
Sin embargo, su tarea primordial era la de defender el punto de vista marxista de la cuestión nacional contra aquellos que, al igual que los socialpatriotas polacos, utilizaban los escritos de Marx para apoyar la independencia de Polonia y justificar así sus propios proyectos reaccionarios de restauración nacional, empeñándose "en transformar una visión particular de Marx sobre un problema del momento en un dogma fuera del tiempo, inmutable, indiferente a las contingencias históricas, sin la menor duda ni la menor crítica, ya que al fin y al cabo... "lo dijo el mismo Marx". Eso no era ni más ni menos que apropiarse del nombre de Marx para dar validez a una tendencia que, por su misma esencia, iba en contra de las enseñanzas y de la teoría marxista" (Prólogo a la antología: "La cuestión polaca y el movimiento socialista". 1905)[3].
Contra semejante fosilización de la metodología histórica del marxismo, R. Luxemburgo afirmaba que "sin un examen crítico de las condiciones históricas concretas, ningún aporte válido puede hacerse al problema de la opresión nacional" ("La cuestión polaca"; Congreso de la Internacional, 1896). Y en base a esto ella siguió esbozando sus principales argumentos contra la consigna de la autodeterminación:
- la dependencia o independencia de los Estados nacionales es una cuestión de poder y no de "derechos" y está determinada por el desarrollo socioeconómico y los intereses materiales de las clases sociales;
- es una consigna utópica, pues resulta del todo imposible que se puedan resolver todos los problemas de nacionalidad, raza, y origen étnico en el marco del capitalismo;
- es una fórmula metafísica que no ofrece ni orientación práctica ni solución a la lucha cotidiana del proletariado, que ignora la teoría marxista de las clases sociales y de las condiciones históricas de los movimientos nacionalistas. Y tampoco puede ser asimilada a la lucha por derechos democráticos pues no representa una forma legal de existencia en una sociedad burguesa adulta, como lo es, por ejemplo, el derecho de organización;
- esta consigna no diferencia la posición del proletariado de la de los partidos burgueses más radicales o de la de los partidos pseudosocialistas y pequeñoburgueses; no tiene la más mínima relación específica con el socialismo o la política obrera;
- tal consigna no provocaría, precisamente, más unificación en el movimiento obrero sino más divisiones, al dejar al proletariado, en cada nación oprimida, la preocupación de decidir su propia posición nacional, acarreando inevitables contradicciones y conflictos.
La mayoría de estos argumentos, que en muchos casos no eran sino la reafirmación de las posiciones marxistas básicas sobre el Estado y la naturaleza clasista de la sociedad, quedaron sin respuesta por parte de Lenin. En contra de la idea del apoyo del proletariado a la autodeterminación, Rosa Luxemburg hacía hincapié en la segunda parte de la Resolución, adoptada por la Internacional en 1896, que llamaba a los obreros de todos los países oprimidos a "integrarse en las filas de los obreros conscientes del mundo entero, para combatir junto a ellos por la derrota del capitalismo internacional y alcanzar las metas de la socialdemocracia internacional" (R. Luxemburg: "La cuestión nacional y la autonomía" 1908).
Rosa Luxemburg y la independencia de Polonia
Rosa Luxemburg desarrolló su crítica a la autodeterminación refiriéndose particularmente a Polonia; sin embargo, las razones expuestas por ella para explicar su negativa a apoyar la independencia de Polonia frente a Rusia tienen una importancia general para esclarecer el punto de vista marxista respecto a estas cuestiones y lo que implican los cambios operados en la vida del capitalismo en cuanto a la cuestión nacional en general.
Marx y Engels empezaron apoyando el nacionalismo polaco, como parte de una estrategia revolucionaria de: defensa de los intereses de la revolución democrático-burguesa en Europa occidental contra la Santa Alianza de regímenes feudales y absolutistas en Europa oriental. Incluso hicieron llamamientos a guerrear contra Rusia y a insurrecciones en Polonia por la salvaguarda de la democracia burguesa. R. Luxemburg puso de relieve que aquel apoyo al nacionalismo polaco se había dado en un momento en que no había el menor signo de acción revolucionaria en Rusia y que no existía todavía un proletariado significativo, ni en Rusia ni en Polonia, para entrar en lucha contra el feudalismo: "No fue una teoría ni una táctica socialistas lo que determinó el punto de vista que Marx, y más tarde Engels, adoptaron respecto a Rusia y Polonia sino las exigencias políticas de la democracia alemana de la época -los intereses prácticos de una revolución burguesa en Europa occidental-" (Obra citada).
La reafirmación por Luxemburg de la posición marxista se basaba en el análisis del desarrollo histórico del capitalismo: en la segunda mitad del siglo XIX, Polonia "bailaba" la "frenética danza del capitalismo y del enriquecimiento capitalista sobre la tumba de los movimientos nacionalistas y de la nobleza polaca"; lo que dio nacimiento a un proletariado polaco y a un movimiento socialista que desde sus orígenes defendió sus propios intereses de clase como lo que eran: opuestos al nacionalismo. Esto iba paralelo a los cambios habidos en la misma Rusia en donde la clase obrera ya había comenzado a entablar sus propios combates.
En Polonia, el desarrollo capitalista fue el origen de la oposición entre la independencia nacional y los intereses de la burguesía; ésta renunció a la causa nacionalista de la vieja nobleza para lograr una más estrecha integración de los capitales polacos y rusos forzada por la necesidad de mantener el mercado ruso, del cual la burguesía se vería privada si Polonia desaparecía como Estado independiente. De esto Luxemburg concluía que la tarea política del proletariado en Polonia no era la de tomar a su cargo una lucha utópica sino la de unirse con los obreros rusos en la lucha común contra el absolutismo para una democratización más amplia, para que surgieran las mejores condiciones de lucha contra el capital ruso y el polaco.
Que el Partido Socialista Polaco usara el apoyo de Marx en 1848 al nacionalismo polaco no era sino una traición al socialismo, el signo evidente de la influencia del nacionalismo reaccionario dentro del movimiento socialista, que usaba las palabras de Marx y Engels pero en realidad daba la espalda a la alternativa proletaria; o sea, la lucha de una clase unida que se manifestó en 1905 cuando la huelga de masas se extendió desde Moscú y Petrogrado hasta Varsovia. El nacionalismo polaco se había convertido en "un barco donde pululaba todo tipo de reaccionarios, un campo abonado para la contrarrevolución"; se había convertido en arma en manos de la burguesía nacional; la cual, en nombre de la nación polaca hostigaba y asesinaba a los obreros en huelga, organizaba "sindicatos nacionales" como cortafuegos de la combatividad obrera, organizaba campañas contra las huelgas generales "antipatrióticas" y montaba bandas armadas nacionalistas para asesinar a los socialistas. Y Rosa L. concluía: "maltratada por la historia, la idea nacional polaca atravesó todo tipo de crisis y acabó cayendo en declive. Tras haber iniciado su carrera política como rebelión romántica, noble, glorificada por la revolución internacional se encarna ahora en el "hooligan" nacional, en el voluntario de los "Cien negros" del absolutismo y del imperialismo ruso." (R. L.: "La cuestión nacional y la autonomía". 1908).
Mediante un examen de los cambios concretos aportados por el desarrollo capitalista R. Luxemburg logró dar al traste con las frases abstractas sobre los "derechos" y la "autodeterminación" y, lo que es más importante, refutar todos los argumentos de Lenin en su posición de que había que apoyar la autodeterminación polaca para que así avanzara la causa de la democracia y la erosión del feudalismo. El nacionalismo se había convertido en fuerza reaccionaria en todas partes donde había tenido que encarar la amenaza de la lucha de la clase unificada. Por muy específico que fuera el caso de Polonia, las conclusiones de R. Luxemburg iban a tener necesariamente una aplicación general, en un periodo en el que los movimientos burgueses de liberación nacional dejaban patente el antagonismo existente entre la clase burguesa y el proletariado.
El surgimiento del imperialismo y los Estados de conquista
El rechazo de Luxemburg a la autodeterminación y a la independencia de Polonia era algo inseparable de su análisis sobre el nacimiento del imperialismo y sus consecuencias en las luchas de liberación nacional. Aunque fue esa una de las cuestiones esenciales en el movimiento socialista en Europa occidental, los comentarios de Luxemburgo no fueron en absoluto tenidos en cuenta por Lenin hasta el estallido de la I Guerra mundial. La emergencia del imperialismo capitalista, según Luxemburg, volvía caduca la más mínima idea de independencia nacional. La tendencia era hacia la "destrucción continua de la independencia de una cantidad cada vez más grande de nuevos países y pueblos, de continentes enteros" por un puñado de poderes dirigentes. El imperialismo, al ampliar el mercado mundial, destruía toda probabilidad de independencia económica: "Este proceso, así como la raíz de las políticas coloniales, está en los cimientos mismos de la producción capitalista... Sólo los inofensivos apóstoles burgueses de la "paz" pueden creer en la posibilidad, para los Estados de hoy, de evitar esa vía. " (Ídem).
Todas las pequeñas naciones quedaban condenadas a la impotencia política. Luchar para asegurarse la independencia en el seno del capitalismo significaría de hecho pretender la vuelta al primer estadio del desarrollo capitalista, lo cual era, ni más ni menos, una utopía.
Esta nueva característica del capitalismo hacía surgir no ya Estados nacionales, según el modelo de las revoluciones democrático burguesas de Europa, sino Estados de rapiña, mejor adaptados a las necesidades del periodo. En esas condiciones, la opresión nacional se transformaba en un fenómeno general e intrínseco al capitalismo y su eliminación se había hecho imposible sin la destrucción del capitalismo mismo, mediante la revolución socialista. Lenin refutaba este análisis de la dependencia creciente de las naciones pequeñas pues para él no tenía relación con la cuestión de los movimientos nacionales; Lenin no negaba la existencia del imperialismo o del colonialismo pero, según él, de lo único que se trataba era de la autodeterminación política, defendiendo en esta cuestión a Kautsky, que apoyaba la restauración de Polonia, contra Luxemburg.
El desarrollo del imperialismo, como condición para el sistema capitalista mundial, no se podía apreciar claramente todavía y Luxemburg sólo podía poner unos cuantos ejemplos "tipo": Inglaterra, Alemania, Norteamérica; a la vez que reconocía que el mercado mundial estaba todavía en expansión y que el capitalismo no había entrado en su crisis mortal. Sin embargo, la valía de su análisis está en haber examinado algunas de las tendencias fundamentales del capitalismo y sus implicaciones para la clase obrera y para la cuestión nacional. Su rechazo a las luchas de liberación nacional se basaba en la comprensión de las nuevas condiciones de la acumulación capitalista y no en consideraciones morales y subjetivas.
Algunas conclusiones sobre la actitud de los revolucionarios
respecto a la autodeterminación,
durante el periodo del capitalismo ascendente
La consigna de la autodeterminación debería alcanzar, según Lenin, dos objetivos: como reivindicación, importante en la lucha del proletariado por la democracia en el seno de la sociedad capitalista y como táctica de propaganda, utilizándola contra el chovinismo nacional en el imperio zarista. Sin embargo, esa consigna contenía, desde el principio, ambigüedades teóricas y peligros prácticos que acabarían por corroer, en los bolcheviques, la defensa del internacionalismo proletario en los inicios de la fase imperialista del capitalismo:
- como reivindicación democrática era una utopía: la obtención de la independencia nacional por cualquier fracción de la burguesía estaba determinada por relaciones de fuerza y no por derechos; era el resultado de la evolución del modo de producción capitalista. La tarea del proletariado consistía en mantener ante todo su autonomía de clase y defender sus propios intereses contra la burguesía;
- La elaboración de la unidad del proletariado era sin duda alguna, en el imperio zarista como en todas partes, un problema para los comunistas en su lucha contra la influencia de la ideología burguesa. Esta unidad no podía llevarse a cabo mas que sobre los sólidos cimientos de la lucha de clases y no con concesiones al nacionalismo que, desde finales del siglo XIX, era un arma peligrosa en manos de la burguesía contra el proletariado.
Además, el uso que hacía Lenin de términos tales como "naciones oprimidas" y "opresoras" no era el adecuado, ni siquiera en el capitalismo ascendente. Es cierto que Rosa Luxemburg utilizaba también esos términos, cuando describía la emergencia de un puñado de grandes potencias que se repartían el mundo, pero para ella estos "Estados de conquista" no eran sino ejemplos de una tendencia general en el capitalismo en su conjunto. Uno de los valores de sus escritos sobre el nacionalismo polaco fue el de haber demostrado que, incluso en las pretendidas naciones oprimidas, la burguesía usaba el nacionalismo contra la lucha de la clase obrera, actuando como agente de las potencias imperialistas dominantes. Todos los discursos sobre las naciones "oprimidas" y "opresoras" acaban transformando la nación burguesa en una abstracción que sirve para ocultar los antagonismos de clase.
Toda esta estrategia sobre la "autodeterminación" era herencia no de Marx y Engels sino de la II Internacional que estaba, a finales del siglo XIX, muy corrompida por la influencia del nacionalismo y el reformismo. La posición de Lenin era compartida por el ala centro de los partidos socialdemócratas y, sobre este tema, él apoyaba a Kautsky, el teórico más "ortodoxo", contra R. Luxemburg y el ala izquierda de la Internacional. Combatiente desde su situación en Rusia, Lenin no llega a demostrar que la autodeterminación era una concesión al nacionalismo ni que para llegar a la raíz de la degeneración de la socialdemocracia era necesario rechazar el "derecho de las naciones a la autodeterminación".
La verdadera importancia de la posición de Luxemburg era que se basaba en el análisis de las tendencias dominantes en el núcleo mismo de la producción capitalista, en particular en la emergencia del capitalismo en Europa, como indicadores de la naturaleza del conjunto de la economía mundial en la época imperialista.
En cambio, Lenin basaba su posición en su experiencia como combatiente en una situación como la de Rusia y en las necesidades de los países de las zonas atrasadas del mundo, en los que la revolución burguesa estaba aun por realizar, pese a estar en los albores de la época en que ya no sería posible para el proletariado obtener reformas del capitalismo y en la que el nacionalismo ya no podría tener ningún papel progresista.
La de Lenin era una estrategia para una época histórica en vías de extinción y ya no podía responder a las necesidades de la clase obrera en las nuevas condiciones del capitalismo en decadencia.
M. T. Julio de 1983.
[1] Leer en: https://www.marxists.org/espanol/m-e/1840s/48-manif.htm [113]
[2] "El derecho de las naciones a la autodeterminación [114]".
[3] R. Luxemburg: "El desarrollo industrial de Polonia y otros escritos sobre el problema nacional". Cuaderno nº 71 de Ediciones Pasado y Presente. México 1979
Series:
- La cuestión nacional [115]
Herencia de la Izquierda Comunista:
- La cuestión nacional [116]
Revista Internacional nº 38-39: segundo semestre 1984
- 3713 lecturas
La Spartacus Bund (1942-48) (I)
- 10204 lecturas
Communistenbond Spartacus (Unión Comunista Espartaco) nació en 1942 de una escisión del "Marx-Lenin- Luxemburg Front", el cual, a su vez, había salido del RSAP. Esto organización, cuya figura dominante era Henk Sneevliet, y que el gobierno holandés ilegalizó en 1940, oscilaba entre el trotskismo y el POUM, con posiciones antifascistas, sindicalistas, de defensa de las "liberaciones nacionales" y del Estado ruso. El MLL Front, que sucedió aquél en la ilegalidad se comprometió en la labor internacionalista de denuncia de todos los frentes de guerra capitalista; y en 1941, su dirección por unanimidad menos un voto trotskista, decidió no apoyar a la URSS, denunciando la guerra germano-soviética como un desplazamiento del frente de guerra imperialista. El MLL Front quedó decapitado en 1942 cuando la dirección fue encarcelada (incluido Sneevliet) y ejecutada por el ejército alemán. Algunos meses más tarde, lo que quedaba del Front se escindía en dos: por un lado, la pequeña minoría trotskista que escogió el campo del capitalismo, por el otro los militantes internacionalistas que iban a formar, al principio en la mayor confusión, Communistenbond. Esta organización fue evolucionando progresivamente hacia el comunismo consejista. Tras haber sido a partir de 1945 y durante los años 50 la corriente revolucionaria internacionalista en Holanda, acabó degenerando por completo en la ideología consejista. A finales de los años 70, desapareció como grupo, no dejando sino epígonos y entre ellos el grupo "Daad en Gedachte".
Si presentamos aquí esta historia del "Communistenbond Spartacus" es, primero, porque es más conocida tanto mas por cuanto el Bond degenerante consideraba que interesarse por su propia historia era como interesarse por trastos viejos. Para los revolucionarios internacionalistas, la historia de un grupo comunista no son trastos viejos: es nuestra propia historia, la historia de una fracción política que el proletariado hizo surgir. Hacer hoy balance de este grupo y de la corriente consejista, es sacar las lecciones positivas y negativas que nos permiten forjar las armas de mañana. Puesto que la corriente consejista es organizativamente una corriente en descomposición en Holanda, que ya no es un cuerpo sano del que se pueden sacar lecciones vivas para la lucha revolucionaria, le incumbe a la CCI sacar las enseñanzas de la historia de Communistenbond Spartacus, para así mostrar a la gente que hoy está surgiendo y que se plantea los problemas en base al consejismo como la lógica de éste los lleva a la nada.
Han de sacarse dos lecciones básicas
- el rechazo de la revolución de Octubre de 1917, considerándola como "burguesa", acaba sin remedio en rechazo de toda la historia del movimiento obrero desde 1848. Y viene acompañado siempre de la negativa a reconocer el cambio de período histórico habido en 1914 y la decadencia del capitalismo, lo cual lleva lógicamente al apoyo a las llamadas 'luchas de liberación nacional" como 'revoluciones burguesas progresistas'. Esta es la lógica de un grupo como el sueco "Arbetarmarkt", que acabó hundido hasta el cuello en el fango izquierdista.
- no comprender la necesidad de la función y de funcionamiento centralizado de la organización revolucionaria desemboca en la nada o en concepciones anarquistas. El antisindicalismo y el individualismo en la concepción de la organización abre las puertas primero al obrerismo y al inmediatismo en coexistencia con toda clase de academismos y oportunismos. ¿Resultado?: la historia del Communistenbond nos lo muestra: abdicación ante las tendencias anarquistas y pequeño burguesas. Al cabo, dislocación o capitulación ante la ideología burguesa (sindicalismo, luchas de liberación nacional).
Ojala este historia de Communistenbond Spartacus sirva para que quienes se reclaman todavía del "Comunismo de Consejos" comprendan la necesidad de una actividad organizada basada en el concepto marxista de la decadencia del capitalismo. La organización política de los revolucionarios, internacional y centralizada, es un arma indispensable que la clase proletaria hace surgir por el triunfo de la revolución comunista mundial.
La evolución del MLL Front hacia posturas internacionalistas de no defensa de la URSS y de lucha contra los dos bloques imperialistas (aliado y "eje"), sin distinciones de etiquetas ("democracia", "fascismo", "comunismo") fue una evolución atípica. Salido del RSAP, orientado hacia el socialismo de izquierda, el MLL Front evolucionaba hacia posiciones comunistas consejistas. Esta orientación se explica primero por la fuerte personalidad de Sneevliet, el cual, a pesar de su edad avanzada, era capaz de evolucionar políticamente y que, en lo personal, no tenía nada que perder[1]. Una transformación política tan profunda no puede ser comparada con la del grupo de Munís, tan atípica como aquella, ola de los RKD[2].
Esta evolución no fue, sin embargo, hasta sus últimas consecuencias. La desaparición de Sneevliet y de sus camaradas - en particular Ab Menist - decapitó la dirección del Front. Esta debían gran parte su cohesión al peso político de Sneevliet, el cual era más un militante guiado por sus convicciones revolucionarias y su intuición que un teórico.
La muerte de Sneevliet y de casi todos los miembros de la Central redujo a la nada durante varios meses al organización. Desde marzo hasta el verano de 1942, todos los militantes estuvieron ocultos, procurando evitar los contactos por miedo a la Gestapo a la que sospechaban haber desmantelado el Front gracias a un chivato que logró hacer su labor en el seno mismo de la organización. Los archivos de la policía y del proceso de Sneevliet no dan, sin embargo, ningún indicio de que se hubiera ntroducido agente alguno de la Gestapo en organización[3].
De la dirección del Front sólo sobrevivió Stan Poppe que impulsó el "Revolutionar-socialistische Arbeidersbeweging" (Movimiento obrero socialista revolucionario). Ese término de "movimiento obrero" daba a entender que la organización, que se consideraba formalmente como la continuación del MLL Front, no se concebía ni como un frente ni como partido.
Tras la formación del grupo de Stan Poppe los últimos partidarios de Dolleman formaron el 22 de agosto de 1942 en La Haya su propio grupo, con una orientación trotskista. Nacía así el "Comité van Revolutionaire Marxisten" (Comité de marxistas revolucionarios) con la defensa de la URSS como base[4]. Este grupo era mucho más reducido en número que el Movimiento obrero socialista-revolucionario. Publicaba el mensual De Rode October (Octubre Rojo), con 2000 ejemplares. Entre los dirigentes del CRM estaban Max Perthus, que había sido liberado de la cárcel. La antigua fracción trotskista del MLL Front estaba así reconstituida. Los elementos más jóvenes del Front, los mas activistas, entraron en su mayoría en el CRM. Y lógicamente, éste se unió a la IV Internacional, proclamándose como su sección en Holanda en 1944[5].
Esta última escisión fue la consecuencia del enfrentamiento entre dos posiciones irreconciliables: una que defendía las posiciones internacionalistas tomadas en junio de 1941 por Sneevliet y sus compañeros y la otra que se comprometía en la guerra al apoyar a Rusia y por lo tanto al bloque militar de los aliados.
Es posible que hubiera habido otras razones que entraron en juego en la escisión, organizativas y personales a la vez. En el verano de 1942, Poppe se había ocupado de formar una nueva dirección separando a todos los partidarios de la defensa de la URSS. Por otro lado, Poppe, por haber sido la última persona que había visto a Sneevliet antes de la detención de éste, era para algunos, poco de fiar e incluso sospechoso[6].
En realidad, la organización formada en torno a Stan Poppe estaba muy preparada para la clandestinidad, pudiendo proseguir su trabajo político hasta el final de la guerra sin detenciones. Y tuvo en la persona de Leen Molenaar a uno de los más hábiles fabricantes de documentación falsa y de cartillas de racionamiento para los militantes clandestinos[7].
A finales del verano, el grupo, compuesto por unos 50 militantes, empezó a editar un boletín a multicopista más o menos periódico: Spartacus. Se presentaba como órgano del "Communistenbond Spartacus". Se editaron varios folletos que demostraban un nivel teórico más elevado que en el MLL Front. Hace finales de 1944, Spartacus se convirtió en órgano teórico mensual. Junto a éste, desde octubre del 44 hasta mayo del 45 se difundió un panfleto semanal sobre la actualidad inmediata: Spartacus-actuele berichten (Noticias de actualidad).
Políticamente, los miembros del Bond, por ser más veteranos, estaban más aguerridos y más formados teóricamente que los elementos trotskistas. Muchos de ellos habían militado en el NAS y de ella habían guardado una mentalidad sindicalista-revolucionaria. Por ejemplo Anton (Toon) van den Berg, militante del OSF y después del RSAP, que había dirigido el NAS hasta 1940. En torno a él se formó el grupo de Rótterdam de Communistenbond, el cual se caracterizó siempre y hasta el final de la guerra por su ánimo activista. Otros, en fin, teniendo un pasado político marcado menos por el sindicalismo que por el socialismo de izquierda y también del MLL Front. Este era el caso de Stan Poppe, cuya orientación política era todavía una mezcla de leninismo y consejismo.
La mayoría de los militantes procedían del antiguo RSAP, sin haber pasado por el movimiento trotskista, muy débil por cierto en Holanda. Muchos de ellos siguieron, después de la guerra, militando en el Bond, la mayoría hasta final de sus vidas.: Bertus Nansink, Jaap van Otterloo, Jaap Mtulenkamp, Cees van der Kull, Wlebe can der Wal, Jan Vastenhouw y otros.
Durante los años, la evolución de "Spartacus" se vio acompañada de ambigüedades políticas que demostraban que el espíritu del RSAP no había desaparecido por completo. Los reflejos socialistas de izquierda volvieron a expresarse en los contactos con un grupo socialdemócrata que había dejado el SDAP (Partido socialdemócrata holandés) a principios de la guerra y cuya personalidad más destacable era W. Romljn, el cual, a finales del 43, había escrito un folleto en el que se pronunciaba por un apoyo "táctico" a la lucha militar de los aliados. Spartacus ataca con firmeza esa posición[8] y rompe las discusiones para una fusión con Romljn. El hecho mismo de que hubiera propuestas de fusión con ese grupo demostraba que el Bond no tenían la más mínima definición de clase sobre la socialdemocracia. En esto, Spartacus andaba muy lejos de los comunistas de consejos, los cuales habían denunciado siempre a los grupos socialistas tanto de derecha como de izquierda como partidos contrarrevolucionarios y burgueses. Esa persistencia en buscar contactos con socialistas de izquierda la vemos otra vez en noviembre de 1944, cuando durante algún tiempo lleva a cabo un trabajo común con el grupo "De Vonkt", trabajo que acaba fracasando por las evidentes divergencias políticas.
Con la corriente trotskista, aunque la ruptura organizativa estaba consumada, no era así ideológicamente con sus corrientes de izquierda. Poppe mantuvo durante el 1944 dos reuniones con "Contra la Corriente" (Tegen de Stroom), grupo formado en torno a Vereken. Aunque este había rechazado la defensa de la URSS en junio del 41, mantenía relaciones con el Comité comunista internacional francés de Henry Molinier; y acabó integrarse en la IVª Internacional después de la guerra[9]. Más significativo es que en el seno mismo del Bond no había desaparecido las últimas dudas sobre si sí o no a la defensa de la URSS. Una pequeña parte de la organización - en contra de la defensa del campo ruso en la guerra que estaban viviendo - se declaraba a favor de la defensa de la URSS en caso de una tercera guerra mundial entre los aliados occidentales contra la URSS[10].
Así, durante dos años, hasta que la aportación teórica del ex-GIC se hiciera preponderante, el Bond intentó clarificar sus posiciones políticas. Su actividad consistió en gran parte en realizar una labor teórica en forma folletos.
El folleto de Stan Poppe sobre Las perspectivas del imperialismo tras la guerra en Europa y las tareas de los socialistas-revolucionarios lo escribió en diciembre de 1943, publicado en enero del 44[11]. Este texto, muy influenciado por el libro de Lenin El imperialismo, fase suprema del capitalismo, se reclamaba del "socialismo científico de Marx, Engels, Lenin" y no de Rosa Luxemburgo. Intenta definir el curso seguido por el capitalismo y las perspectivas revolucionarias para el proletariado.
La causa de la guerra mundial era "la crisis general del capitalismo" desde 1914. En un sentido leninista, Poppe definía el nuevo período de crisis como imperialista monopolista:
"Esta última fase, la más alta, Lenin la definía como imperialismo. El imperialismo es la expresión política de la sociedad que produce según un modo capitalista-monopolista".
Es interesante esa referencia al Lenin cuando se sabe que más tarde los consejistas de Spartacus se presentarán como antileninistas.
Sin embargo, puede observarse ya cierta reflexión teórica bajo la referencia casi escolar a Lenin. Poppe entiende la crisis como crisis de sobreproducción. Y esta se plasma en el capitalismo de Estado, remate de la fase de monopolio cuya expresión es la economía armamentística. Esta invade la producción y «el sistema (capitalista) no puede sino irse salvando mediante la guerra y la producción para la guerra». No dice nada de Rusia como capitalista de Estado. Al contrario, afirma que la URSS, «está fuera de la dominación del monopolio -producción capitalista y del mercado»; que es «el único adversario estatalmente organizado, del imperialismo». Esta posición es tanto más sorprendente por cuanto Poppe había sido de los que, en el MLL Front, había definido a la URSS como capitalista de Estado. Contradictoria era por lo tanto la denuncia en ese texto de las medidas de capitalismo de Estado en todos los países "ya sean democráticos o autocráticos, republicanos o monárquicos". Salvo en la URSS.
Más lúcido era el análisis del conflicto en Europa: "La guerra va a llegar a su término. La derrota militar de Alemania y de sus aliados no es especulación sino realidad de los hechos...". Poppe, por paradoja de estilo, consideraba que la segunda guerra mundial se iba a continuar en una tercera guerra mundial en Asia, enfrentando a Japón y al campo anglo-norteamericano por el dominio de las colonias.
Un poco como Bordiga después de 1945[12], Poppe consideraba que la guerra llevaba a la fascistización de las democracias occidentales en el plano político:
"La guerra imperialista es -en el plano de la política exterior la otra cara de la explotación monopolista de la fuerza de trabajo, en tanto que, en política interior, la democracia burguesa, forma de vida del mismo orden social, es como el fascismo."
Las democracias tendrán, en caso de crisis revolucionaria, en el fascismo "su propio futuro", sino se impondrá en economía una forma de neofascismo.
"Por la apariencia de la terminología, ya no habrá fascismo, pero en los hechos, viviremos su segunda edad de oro. En el centro de la política social neofascista estará la degradación del salario obrero, consecuencia necesaria de la política de deflación."
Recordando el ejemplo de los años 30, Poppe pensaba que la crisis abierta del capitalismo continuaría después de la guerra: habría "una coyuntura de reconstrucción, pero muy corta y muy modesta".
La alternativa para el proletario era la de "socialismo o caída en la barbarie", o sea revolución proletaria o guerra. El texto se guarda bien de hacer pronósticos. Subraya que la guerra "por la reconquista y la salvaguarda de Indonesia y del Extremo Oriente" implica "la perspectiva de una guerra inevitable contra la Unión Soviética misma", ya sea durante la "tercera" guerra en Oriente, ya durante una "cuarta" guerra mundial.
Sin embargo, «la crisis general del capitalismo hace que madure la crisis revolucionaria del sistema». Esto no implica que la "revolución surja automáticamente": depende de la intervención consciente de la clase revolucionaria a lo largo del proceso (revolucionario)".
Teóricamente, Poppe defendía la revolución como la instauración de la dictadura del proletariado y la disolución de "esa dictadura y del Estado mismo". Esta dictadura sería la de los Consejos de fábrica, los cuales formarían los "consejos centrales del poder". Cabe señalar que están aquí excluidos los soviets de campesinos. En «la lucha por el poder», que no es otra que «la lucha por y con los consejos», el proletariado de fábrica es el meollo de la revolución. Poppe toma como ejemplo la ocupación de fábricas en Italia 1920 lo que es significativo de una visión "usinista" Es significativo de una visión "fabriquerista" de estilo Gramsciano el que Poppe tome el ejemplo de la ocupación de fábricas como en la Italia de 1920[13].
Significativa es también la separación que hace entre la revolución de consejos obreros en los países industrializados y el llamamiento a que se apoyen "las luchas de liberación nacional": «No puede existir una política socialista en Europa y América sin proclamación de la plena independencia de los antiguos pueblos colonizados».
En la cuestión colonial, Poppe recoge las posiciones de Lenin del Derecho de los pueblos a autodeterminarse. No parece que esas posturas de Poppe fueran reflejo de la opinión de todos los militantes: en 1940, Jan Vastenhouw (miembro en aquel entonces del MLL Front) había atacado con firmeza los conceptos de Lenin, en un boletín interno.
Poppe va muy lejos en su análisis, no solo considera que «la tarea de los revolucionarios socialistas es evidentemente llamar a los obreros de todos los países a echar fuera a los japoneses de los territorios ocupados en China e Indonesia», sino que además proclama la necesidad de que esa "liberación" se haga tras los estandartes de la URSS. Eso si, Poppe no habla de una URSS estalinista, sino de una URSS liberada del estalinismo por obreros y campesinos gracias a la instauración del poder de los consejos en Europa. Según esta óptica -mezcla de quimera y de creencia- habría guerras de "liberación nacional" revolucionarias: «Si los socialistas no se equivocan en sus previsiones, eso significa que la URSS se convierte en el factor más importante también en la lucha contra el imperialismo japonés. Una URSS que puede apoyarse en la alianza del poder de los consejos de los demás pueblos en lugar de dudosos tratados con los gobiernos capitalistas; una URSS que se sabe apoyada en su retaguardia por un sistema de uniones de consejos europeos y por la solidaridad del proletariado guiado por el socialismo revolucionario debe también, sin la ayuda de los ejércitos ingleses y americanos, ser capaz de expulsar a los imperialistas japoneses del Mandchukuo y del resto del territorio de la República China, e igual en Indonesia».
Esa idea de una guerra de "liberación revolucionaria" se parecía a la teoría de la guerra revolucionaria lanzada en 1920 por el Komintern. Pero hay que hacer constar que la "liberación" que Poppe preconizaba a punta de bayoneta era más nacional e incluso nacionalista, puesto que proponía la restauración de la "República de China" en su integridad territorial. Aparecía como guerra nacional burguesa a imagen de las guerras de la revolución francesa, instauradora y no destructora del marco nacional. La teoría de Poppe de los consejos obreros es una teoría nacional de consejos federados en uniones. Y el concepto de "lucha de liberación nacional" es el corolario de un concepto según el cual la revolución obrera que hace surgir los consejos obreros es nacional.
Las posiciones de Poppe y del Bond están muy lejos de las del comunismo de consejos. Siguen siendo una mezcla sincretista de leninismo, de trotskismo y hasta de gramscismo. Y eso tanto más por cuanto Bond, hasta el verano de 1944, será incapaz de darse una posición teórica sobre la naturaleza de la URSS.
Sería finalmente por medio de discusiones llevadas a cabo durante el verano de 1944 con antiguos miembros de la GIC[14] cuando la Unión Comunista Spartacus se orientará definitivamente hacia el comunismo de consejos. Algunos miembros del Bond tomaron contacto con Canne Maijer, B.A. Sijes, Jan Appel y Theo Massen, Bruun Van Albada para pedirles qué trabajaran en la organización. Aceptaron contribuir teóricamente mediante la discusión y por escrito[15]; pero no quisieron ni disolver su propio grupo ni integrarse inmediatamente en el Bond. Seguían desconfiando de la nueva organización marcada por una tradición leninista; primero querían comprobar en qué medida el Bond se iba a orientar hacia el comunismo de consejos. Poco a poco fueron participando en actividades de redacción e intervención, con una especie de estatuto híbrido de "invitados"[16]. Procuraban no tomar partido en las cuestiones organizativas del Bond, no participando en las reuniones en que esas cuestiones eran tratadas. Poco antes de mayo de 1945 se hicieron miembros por completo de la organización, una vez comprobados el acuerdo teórico y político por una parte y la otra.
Fruto de la maduración política del Bond fue el folleto publicado en agosto del 44: De Stridjd om de macht (La lucha por el poder). Este folleto se pronunciaba contra toda actividad de tipo parlamentario y sindical, preconizando la formación de nuevos órganos proletarios, antisindicales, nacidos de la lucha espontánea: los consejos de fábrica, base de la formación de los consejos obreros. En este folleto se constataba, en efecto, que los cambios en el modo de producción capitalista acarreaba modificaciones estructurales en la clase obrera que exigían la aparición de nuevas formas de organizaciones obreras en relación con el surgimiento de un "nuevo movimiento obrero"[17].
Al contrario del antiguo GIC, el Bond, en ese folleto, preconizaba la formación de un partido revolucionario y de una internacional. Sin embargo, a diferencia del trotskismo, se insistía en que un partido así solo podría surgir al final de la guerra y cuando se hubieran formado los órganos de lucha del proletariado.
Cuando en mayo del 45, el Bond publica legalmente la revista mensual, Spartacus, ya no puede ser considerado como continuación del MLL Front. Con la aportación militante de los miembros del GIC se ha convertido en organización comunista de consejos. Como lo haría notar Canne Meijer en 1946: «El Spatacusbond no puede ser considerado como continuación directa del RSAP. Su composición es diferente, y en muchas cuestiones, la toma de posición no es la misma... Muchos que pertenecieron al RSAP no se han unido a Spartacus y algunos han podido ser atraídos por trotskistas. Pero los trotskistas, de todos modos, tampoco son muchos»[18]
En importancia, "Spartacus" era la primera organización revolucionaria en Holanda, por lo que le incumbía una gran responsabilidad política en el ámbito internacional para el reagrupamiento de revolucionarios en Europa, separados por la ocupación y que estaban volviendo a la búsqueda de lazos internacionales. Esa posibilidad de transformarse en polo de reagrupamiento dependía tanto de la solidez de la organización, de su homogeneidad política y teórica, como del decidido ánimo de salir de las fronteras lingüísticas de la pequeña Holanda.
En cantidad, el Bond era relativamente fuerte para una organización revolucionaria y más aún en un país pequeño. En 1945, contaba con un centenar de militantes; poseía a la vez una revista teórica mensual y un semanario con 6000 ejemplares[19]. Estaba presente en la mayoría de las grandes ciudades y, en particular, en los centros obreros de Ámsterdam y de Rótterdam, allí donde la tradición comunista de consejos era real.
En cambio, la organización andaba lejos de ser homogénea. En ella se juntaban antiguos miembros del MLL Front, del GIC, pero también de los antiguos sindicalistas del NAS de preguerra. Al Bond se le habían unido también anarquistas del antiguo "Movimiento socialista Libertario". Y muchos jóvenes habían entrado en "Spartacus", pero sin experiencia política ni formación teórica. Había pues unión de elementos de diferentes orígenes pero no verdadera fusión, condición básica para la creación de un entramado organizativo homogéneo. Las tendencias centrífugas eran por tanto, fuertes, como ya veremos más lejos. Los elementos libertarios acarreaban posturas antiorganizativas. Los sindicalistas, muy activos en torno a Toon van den Berg en Rótterdam, eran de lo mas activista y obrerista. Su modo de ver era más sindicalista que político. Además, los más jóvenes tenían la tendencia, debida a su inmadurez política, a seguir a una de esas dos tendencias y en especial la primera.
Organizativamente, el Bond nada tenía que ver con el antiguo GIC, el cual se concebía como federación de grupos de trabajo. El Bond era una organización centralizada y lo será hasta 1947. Estaba formado por núcleos (Kerne) o secciones locales de 6 miembros, cubiertas por secciones territoriales o urbanas. El comité ejecutivo de 5 miembros representaba a la organización hacia el exterior y era responsable ante el Congreso del Bond, instancia suprema. Como en cualquier otra organización revolucionaria digna de este nombre, tenía órganos de trabajo elegidos: una comisión política que contenía a la redacción y encargada de cuestiones políticas; una comisión de organización para las tareas corrientes; una comisión de control encargada de comprobar que las decisiones tomadas se cumplían; una comisión de control financiero. En total, en 1945, había entre 21 y 25 personas en los órganos centrales.
La adhesión a la organización estaba claramente definida por los estatutos adoptados en octubre del 45[20]. El Bond, que entonces tenía un elevado concepto de la organización, no quería aceptar a nuevos miembros más que con la mayor prudencia y exigiendo de ellos "la disciplina de un partido centralista democrático"[21]. El Bond, efectivamente reanudaba con la tradición del KAPD.
De esa tradición, sin embargo, el Bond recogía algunos aspectos mucho menos favorables para el cumplimiento de su labor. Centralizado por sus órganos, el Bond, en cambio, estaba descentralizado en lo local. Consideraba que cada "núcleo" era autónomo en su propia región[22]. Con la pretensión de "descentralización del trabajo", lo que iba a ser inevitable era que esa entrara en contradicción con el centralismo de la organización.
Por otro lado. El Bond acarreaba algunos conceptos sobre la organización que se habían desarrollado en las grandes organizaciones políticas de masas del pasado. La organización se seguía concibiendo como organización de "cuadros"; de ahí la decisión tomada en la Conferencia del 21-22 de julio del 45 de hacer una "escuela de cuadros marxistas".
Y no era totalmente unitaria, pues en la periferia de la organización gravitaban las "Asociaciones de amigos de Spartacus" (VSV). El Bond tenía en la VSV a su organización juvenil autónoma. Formada por jóvenes entre 20 y 25 años, esta organización paralela era de hecho una organización de jóvenes simpatizantes. Aunque no tenían obligaciones para con el Bond, debían participar en la propaganda y contribuir financieramente. Esa imprecisión entre militantes y simpatizantes contribuyó en gran medida a reforzar las tendencias centrífugas dentro de la organización.
Otro ejemplo del peso del pasado está en la creación en agosto del 45 de una "ayuda obrera" (Arbeidershulp). Consistía en crear una caja de resistencia para ayudar financieramente a los obreros en la huelga. Detrás de esto, se dibujaba la idea de que el Communistenbond debía dirigir la lucha de los obreros, sustituyendo los esfuerzos espontáneos de éstos para organizarse. Esa "ayuda obrera" tuvo, de todos modos, una breve existencia. La discusión sobre el partido, que fue general en el Bond, permitió que se fueran precisando cuales son la naturaleza y las funciones de la organización política de los revolucionarios.
Spartacus pensaba, en efecto, que las luchas obreras que estallaban al terminar la guerra, anunciaban un período revolucionario, si no inmediato, al menos en el futuro. En abril del 45, la Conferencia de Spartacusbond proclamaba la necesidad de un partido y el carácter provisional de su existencia como organización nacional: "El Bond es una organización provisional de marxistas, orientada hacia una formación de un auténtico partido comunista internacional que debe surgir de la lucha de la clase obrera"[23].
Es muy significativo que esta declaración planteara la cuestión del nacimiento del partido en período revolucionario. Esta concepción era la contraria de la de los trotskistas de los años 30 y mas tarde la de los bordiguistas después de 1945, quienes consideraban como secundario lo de la época de surgimiento del partido, el cual sería única y sencillamente fruto de la voluntad. Bastaba con proclamarlo para que existiera. No menos digno de notar es que el "Llamamiento inaugural", votado en la Conferencia de julio, fue dirigido a los grupos revolucionarios internacionalistas. De él se excluyó al CRM trotskista de Holanda con el cual la Conferencia rompió todo contacto debido a su posición de "defensa de la URSS"[24]. Fue además un llamamiento al reagrupamiento de los diferentes grupos de la izquierda comunista que rechazaban el concepto de la toma del poder por el partido:
«Es en y mediante el movimiento mismo como puede nacer una nueva Internacional Comunista, en la cual los comunistas de todos los países -liberados del sojuzgamiento burocrático pero también de la menor pretensión de luchar por el poder por cuenta propia- pueden participar»[25]
Hay que hacer constar sin embargo, que este llamamiento al reagrupamiento de revolucionarios internacionalistas se plasmó en muy pocas medidas. La Conferencia decidió establecer una secretaría de información en Bruselas con la tarea de tomar contacto con grupos diversos y editar un boletín de información. A la vez, habían vuelto a tomar contacto, que duró muy poco, con el grupo de Vereeken. Resultaba evidente que las posiciones de ese grupo, llamado "Contra la Corriente" (Tegen de Streoo)[26] eran incompatibles con las Bond. Pero el hecho mismo de volver a contactarlo mostraba la ausencia de criterios políticos en la delimitación entre los grupos comunistas internacionalistas y otros grupos confusos o anarquistas. Esa misma ausencia de criterios la volveremos a encontrar en 1947 cuando la Conferencia Internacional habida en Bruselas, como veremos más lejos.
La preparación del Bond para el surgimiento de un partido exigía previamente la mayor homogeneidad en la organización sobre la concepción teórica del partido. Por eso fueron escritas y discutidas por el Congreso del 24-26 de diciembre del 45 las "Tesis sobre la tarea y la naturaleza del partido"[27]. El Congreso las adoptó y se publicaron el en folleto de enero del 46[28]. Es muy significativo el que hubieran sido redactadas por un ex miembro del GIC, Bruun van Albada. Esto es prueba de la unanimidad que había entonces en el Bond en ese tema y, mas que nada, plasmaba el rechazo explícito de las concesiones que se habían desarrollado en el GIC en los años 30.
Las reuniones públicas habidas sobre la cuestión del partido durante 1946 son buena muestra de la importancia que tenían las Tesis par ala organización.
Las Tesis se centraron en el cambio de función del partido entre el período de ascendencia del capitalismo, llamado período del "capitalismo liberal", y el período de la decadencia que siguió a la primera guerra mundial, período de dominación del capitalismo de Estado. Aunque en los términos de ascendencia y decadencia no son utilizados en la Tesis, en ellas se insiste con fuerza en el cambio de período histórico, lo cual exige que se cuestionen las viejas concepciones del partido:
«La crítica actual de los viejos partidos no es solo una crítica de su práctica política o del proceder de sus jefes, sino una crítica de toda la vieja concepción del partido. Es una consecuencia directa de los cambios en la estructura y en los objetivos del movimiento de masas. La tarea del partido (revolucionario) está en su actividad en el seno del movimiento de masas del proletariado»
Las Tesis, con método histórico, demuestran que la concepción del partido obrero que actúa según el modelo de los partidos burgueses de la revolución francesa, no diferenciado de las demás capas sociales, no sirve desde la Comuna de París. El partido no pretende la conquista del Estado, sino su destrucción;
«En aquel período de desarrollo de la acción de masas, el partido político de la clase obrera iba a jugar un papel mucho mayor: Puesto que los obreros no eran todavía la mayoría aplastante de la población, el partido político aparecía todavía como la organización que debía trabajar par arrastrar a la mayoría de la población en la acción de los obreros, exactamente de la misma manera que el partido de la burguesía había actuado en la revolución burguesa; ya que el partido proletario tenía que ponerse a la cabeza del Estado, el proletariado debería conquistar el poder de Estado».
Al explicar la evolución del capitalismo desde 1900, "período de prosperidad creciente del capitalismo", las Tesis explican el desarrollo del reformismo en la social democracia, con la tendencia al rechazo de los partidos de la segunda Internacional de después de 1900, a causa de su patente evolución hacia el oportunismo parlamentario y sindical. Pero ignoran totalmente la reacción de las izquierdas comunistas (Lenin, Luxemburgo, Panneokoek) contra ese oportunismo en el seno de la Internacional. Las Tesis demuestran muy bien el "remedio de plena democracia" de la socialdemocracia clásica y la "total separación entre la masa de miembros y la dirección del partido", pero concluyen negativamente sin mostrar la aportación positiva de esa organización para el movimiento obrero de la época:
«El partido político deja de ser una formación de poder de la clase obrera para transformarse en la representación diplomática de los obreros en la sociedad capitalista. Y como oposición leal, participa en el parlamento, participa en al organización de la sociedad capitalista».
La primera guerra mundial abrió un período nuevo: el de la revolución proletaria. Las Tesis consideran que es la pauperización absoluta del proletariado y no el cambio de período lo que origina la revolución. Según eso, mal se puede apreciar la diferencia entre el período revolucionario de 1917-23 y 1848, período de "pauperización absoluta" característica de la situación del proletariado en ciernes:
«El estallido de la guerra mundial significó que la fase de pauperización relativa le sucedía la de pauperización absoluta. Esta nueva evolución iba a empujar a los obreros a la fuerza a una oposición revolucionaria al capital. Y de ahí que, al mismo tiempo, los obreros entraron en conflicto con la socialdemocracia»
Las Tesis subrayan bien los aportes positivos de la oleada revolucionaria de la posguerra: nacimiento espontáneo de "organizaciones de empresa y de consejos obreros como órganos de la democracia obrera dentro de las empresas y órganos de la democracia política local". Las Tesis, sin embargo, minimizan el alcance revolucionario de 1917 en Rusia; parece como si del 17 solo guardaran lo que ocurriría más tarde: la contrarrevolución y el capitalismo de Estado. Ven incluso en la revolución el origen de la contrarrevolución estalinista. Queda anulado el proceso de degeneración, de modo que hacen responsable a los obreros rusos del fracaso de la revolución rusa. Y el desarrollo del "socialismo de Estado" (o sea el capitalismo de Estado) es considerado "como resultado de la lucha revolucionaria de los campesinos y los obreros".
Es, sin embargo, con gran lucidez como las Tesis subrayan el efecto pernicioso de la confusión entre el socialismo y el capitalismo de Estado en las filas obreras de la época. Esta confusión impidió la plena maduración de la conciencia revolucionaria:
«gracias a la revolución rusa, la concepción socialista de Estado se adornó con la aureola revolucionaria, lo cual contribuyó en gran medida a entorpecer la verdadera toma de conciencia revolucionaria de los obreros»[29]
El rechazo implícito de la revolución rusa y de la aportación del partido bolchevique en 1917 lleva al redactor de las Tesis a establecer una identidad entre el bolchevismo revolucionario del principio y el estalinismo. Para él, no hay diferencias entre bolchevismo y socialdemocracia, excepto la del método en la instauración de "una economía planificada por el Estado".
Más original es la definición del papel del partido y de los revolucionarios en su intervención. Recogiendo la concepción del KAPD de los años 20, el Bond subraya que el papel del partido no es ni guiar, ni educar, ni ponerse en lugar de la clase obrera: «El papel del partido está ahora limitado al de organización de clarificación y de propaganda. Y no aspira ni mucho menos, a instaurar un dominio sobre la clase».
La génesis del partido depende estrechamente de los cambios habidos en el capitalismo, cuyo período de capitalismo liberal ha terminado definitivamente, y de la transformación de la conciencia de clase de los obreros. La lucha revolucionaria que hace surgir el partido es, ante todo, una lucha contra el Estado, fruto de la acción de masas, y una lucha consciente para la organización: «El Estado se ha vuelto claramente enemigo mortal de la clase obrera... En todos los casos, la lucha de los obreros se desarrolla en oposición irreconciliable con ese Estado, no solo contra los gobiernos, sino contra el conjunto del aparato (de Estado), viejos partidos y sindicatos incluidos... Hay un lazo indestructible entre los tres elementos de emancipación de los obreros: el desarrollo de la acción de masas, el desarrollo de la organización y de la conciencia»
Las Tesis establecen la relación dialéctica entre el auge de la organización revolucionaria y el de la lucha revolucionaria: «así se desarrolla, en la lucha, la organización material y espiritualmente; y con la organización se desarrolla la lucha».
Lo más significativo de las Tesis es mostrar el papel positivo del partido revolucionario en los movimientos de masas y definir el tipo de militante revolucionario que corresponde al nuevo período.
Su terreno queda claramente definido:
Necesidad del partido : Toma de conciencia
Las Tesis demuestran la necesidad del partido, pues es un producto dialéctico del desarrollo de la conciencia de clase y, por consiguiente, un factor activo en ese proceso. Las Tesis están muy lejos de la visión "consejista", visión que sería luego desarrollada, según la cual los revolucionarios inorganizados se "disuelven" en la clase[30]. Las tesis rechazan también la visión bordiguista, la cual concibe el partido como un verdadero estado mayor al cual los obreros deben obedecer ciegamente. El partido surge de una necesidad en el desarrollo de la conciencia de clase y sus relaciones con ésta son orgánicas y no se definen como relación de fuerza: «En el proceso de toma de conciencia en y mediante la lucha, proceso en el cual ésta se hace consciente de sí misma, el partido tiene una papel importante y necesario que desempeñar. En primer lugar, el Partido apoya y sostiene esa toma de conciencia. Las lecciones que deben ser extraídas tanto de las victorias como de las derrotas, y de las que los obreros, tomados separadamente, tienen una conciencia mas o menos clara, son formuladas y difundidas entre las masas por medio de la propaganda. Esa es la ‘idea' que, en cuanto entra en las masas, se convierte en fuerza material. (...)El partido no es ni un Estado mayor separado de la clase, ni el "cerebro pensante" de los obreros; es el foco donde se centra y se expresa la conciencia creciente de los obreros »
Aunque el partido y la clase están en relación orgánica de complementariedad en una misma claridad de conciencia, no son idénticos, no debe confundirse. El partido es la expresión mas alta de la conciencia de clase del proletariado, como conciencia política e histórica, y no como conciencia reflejo de la lucha inmediata (conciencia inmediata en la clase). El partido es, por lo tanto, una parte de la clase. «Como parte de la clase que es, la mas conciencia en la lucha y la mas formada, en partido debe ser capaz de comprender, el primero, los peligros que amenazan (la lucha de los obreros), el primero en discernir las potencialidades de las nuevas organizaciones de poder (obrero); y en éstas, debe luchar de modo que su opinión se la apropien los obreros a fondo; y debe propagarla mediante la palabra y por los actos si hace falta, de modo que su ejemplo haga avanzar a la clase en su lucha.»
Se puede notar que esa concepción del partido en su función de propaganda "por la palabra y los hechos" es la misma que la del KAPD de los años 20. El Bond tiene en eso una idea casi voluntarista del partido, la idea de que el ejemplo de la acción del partido es un combate e incluso una incitación al combate. Esa definición se parece también a la de Bordiga, para quien partido es igual a programa más voluntad de acción. Sin embargo, en la izquierda holandesa, el programa es menos un conjunto de principios políticos y teóricos que la plasmación de la conciencia de clase, e incluso de una suma de conciencias obreras:
«Lo que cada obrero siente, o sea que la situación es insoportable y que hay que destruir obligatoriamente al capitalismo, debe ser sintetizado por el partido en formas claras»
Las tareas del partido: Teoría y praxis.
Para Communistenbond es evidente que no puede haber separación entre trabajo teórico e intervención práctica. La teoría no se define como una suma de opiniones individuales, sino como una ciencia. Como ya lo subrayaba el Bond en enero de 1945: «El materialismo dialéctico no solo es el único método exacto sino también el único método universal de investigación»[31]. Paradójicamente, es el científico Pannekoek quien, en Los Consejos obreros, niega la idea de la teoría materialista científica considerando que una organización expresa opiniones múltiples sin resultado científico y sin método. Contrariamente al Bond del período 45-46, Pannekoek defiende un método ecléctico, o sea que rechaza todo método de investigación teórica y sigue el principio de que una suma de unidades produce una totalidad. Por eso Pannekoek escribe que «en cada uno de esos diversos pensamientos se encuentra de hecho una parcela de la verdad más o menos grande»[32]. En cambio, las Tesis afirman que: «Las cuestiones deben ser examinadas en su coherencia; los resultados deben ser expuestos en su claridad y su determinismo científicos».
De ese método proceden las tareas del partido en el proletariado:
- Tarea de "esclarecimiento", y no de organización, pues ésta es la de los obreros en la lucha. La función de organizar a la clase desaparece en provecho de la tarea de clarificación de la lucha. Esa clarificación se la define negativamente, o sea, como lucha ideológica y práctica contra «todas las tentaciones y trapacerías de la burguesía y de sus cómplices para contaminar con su influencia a las organizaciones obreras»;
- Tarea de "intervención práctica en la lucha de clases". Su realización exige que el partido comprenda que no puede "cumplir las tareas que los obreros mismos deben cumplir": «(El partido) no puede intervenir mas que como parte de la clase y no en contradicción con ésta. Su posición en la intervención es únicamente contribuir en la profundización y la extensión del poder de la democracia de los consejos...»
Esa función del partido no es sinónimo de pasividad. Contrariamente a los "consejistas" de los años 50 y 60 (cf. Infla), el Sapartacusbond no tuvo complejo de afirmarse con "motor" de la lucha de clases que toma iniciativas que compensan las vacilaciones de los obreros:
«cuando los obreros vacilan en tomar tal o cual medida, los miembros del partido pueden, como obreros industriales revolucionarios, tomar la iniciativa y están obligados incluso a ello cuando el cumplimiento de tales medidas es posible y necesario. Cuando los obreros quieren dejar en manos de una instancia sindical la decisión de iniciar una acción, los comunistas conscientes deben tomar la iniciativa a favor de una acción en manos de los obreros mismos. Cuando, en una fase más desarrollada de las luchas, las organizaciones de empresa y los consejos obreros vacilen ante un problema de organización de la economía, los comunistas conscientes no deben solamente demostrarles la necesidad de esa organización; también deben ellos mismos estudiar estas cuestiones y convocar asambleas de empresas para discutirlas. La actividad de los comunistas se desarrolla en la lucha y como motor de ella cuando se estanca o corre el riesgo de meterse en callejones sin salida»
Se puede observar en ese pasaje una interpretación obrerista de la intervención en los consejos obreros. El que los miembros del partido intervengan como "obreros industriales" parece excluir el que "comunistas conscientes" -de extracción intelectual, por ejemplo- puedan defender como miembros del partido y ante los obreros su punto de vista. Según eso, Marx, Lenin o Engels estarían excluidos. En 1918, a Rosa Luxemburgo le quitaron el "derecho" de expresión en el gran Consejo de Berlín so pretexto que era una "intelectual". Los que defendieron la moción de exclusión no eran otros sino los miembros del SPD (partido socialdemócrata alemán) conscientes del peso político de aquella. En eso parece como si las Tesis vieran a los "intelectuales" miembros del partido como "ajenos" al proletariado, a pesar de que definen al partido como "una parte de la clase".
Es, además, característico el que la intervención de partido en los consejos esté centrada en los problemas económicos del período de transición: gestión de la producción y "organización de la economía por la democracia de los consejos obreros, cuya base es el cálculo del tiempo de trabajo". Al afirmar que «la necesidad de organizar una economía comunista planificada debe ser claramente demostrada», Spartacusbond expresa una tendencia a subestimar los problemas políticos que son lo primero que se plantea a la revolución proletaria, o sea, la toma del poder por los consejos, condición previa del período de transición hacia el comunismo.
El funcionamiento del partido
Las tesis no dicen nada sobre el tema de la centralización del partido. No tratan ni la cuestión de fracciones y tendencias, ni de la democracia interna. El Bond expresa una tendencia a idealizar la homogeneidad del partido. Al igual que el PCIntl bordiguista de la posguerra[33] no concibe que puedan surgir divergencias en la organización. Pero mientras el partido "bordiguista" ve "garantías" contra las divergencias en el ideal del "programa inmutable", Spartacusbond las ve en la existencia de militantes ideales. Militante, según el Bond, es aquél que se muestra siempre capaz de ser autónomo en comprensión y juicio: «(los miembros del partido) deben ser trabajadores con autonomía, con facultad propia par entender y juzgar».
Esa definición se presenta como "imperativo categórico" y ética individual en el seno del partido. Hay que decir que el Bond considera que una composición profesional totalmente proletaria y las elevadas cualidades de cada militante ponen al partido al resguardo de la degeneración burocrática. Y hay que dejar constancia, sin embargo, de que partidos compuestos en su gran mayoría de obreros como los PC en los años 20 y 30, no se libraron ni mucho menos de la burocratización estalinista y que la organización del partido en células de obreros de fábrica ahogó por completo la capacidad política de "comprensión y juicio" de los militantes[34] por muy extraordinarios que fuesen. Por otra parte, en un partido revolucionario, no existe igualdad formal en las capacidades de cada uno; la igualdad verdadera es la política, por ser el partido un cuerpo político ante todo, cuya cohesión se refleja en cada uno de sus miembros. Es ese cuerpo lo que permite a los militantes ir individualmente hacia una homogeneidad política teórica.
Más profundo es, en cambio, el rechazo por parte del Bond de una disciplina de estilo jesuítico que destroza las convicciones profundas de cada militante: «Al haberse adherido a los principios y conceptos generales del partido que acaban por ser de los suyos propios, (los militantes) deben defenderlos y aplicarlos en cualquier circunstancia. Y no funcionan con disciplina de cadáver, sometiéndose sin voluntad a las decisiones, sino que solo conocen la obediencia por íntima convicción que se basa en la mayor comprensión y, en caso de conflicto en la organización, es esa convicción la que zanja»
En las Tesis de desarrollo una idea muy importante, la de que el partido no es solo un programa, sino que además está formado por personas impulsadas por la pasión revolucionaria. Esta pasión, que el Bond llama "convicción" es lo que inmunizaría al partido contra cualquier tendencia a la degeneración:
«Esta autoactividad de los miembros, esa educación general y esa participación consiente en la lucha obrera hacen imposible que surja la menor burocracia de partido. En el plano organizativo, no existen medidas eficaces contra ese peligro, si decaen esa autoactividad y esa educación; si esto ocurriera, el partido no podría seguir considerándose como partido verdaderamente comunista, para el que la autoactividad de la clase es una idea básica, un partido en el cual esa idea se hecho realidad en cada uno de sus miembros. Un partido con un programa comunista puede degenerar; un partido formado por comunistas, nunca.»
Traumatizado por la experiencia rusa, el Bond pensaba que la voluntad militante y la formación teórica eran suficientes precauciones contra la amenaza de degeneración. Aparecía así la tendencia a hacerse una imagen del militante puro, no sometido individualmente a la presión de la ideología burguesa. Al ver al partido como suma de individuos con "las más elevadas exigencias", las Tesis expresaban un voluntarismo cierto y hasta un ingenuo idealismo. La separación entre programa, fruto de la constante búsqueda teórica, y voluntad militante, acaba en negación de la idea misma del partido como cuerpo tanto orgánico como programático. Y si bien el partido era una suma de voluntades militantes, ya no existía como órgano que relacionara a todas sus células militantes.
Dos años más tarde, el Bond llevaría esa separación hasta su extremo (cf. Infla).
La relación con la clase
Surgido de la acción de masas del proletariado, el partido no posee más "garantía", en última instancia, que la que le otorgan sus lazos con aquel: «Cuando ese lazo no existe, cuado el partido es un órgano que se sitúa fuera de la clase, no queda más alternativa que o situarse -por derrotismo - fuera de la clase, o someter a los obreros a sus directivas mediante la coacción. Por lo tanto, el partido solo puede ser verdaderamente revolucionario si está bien afianzado en las masas de tal modo que su actividad no sea, en general, distinta a la del proletariado, si la voluntad, las aspiraciones y la comprensión conscientes de la clase obrera se cristalizan en el partido»
La relación con la clase aparece ahí, en su definición, como algo contradictorio. El partido es el catalizador de la conciencia de clase en lucha y simultáneamente se fusiona con el proletariado. El Bond solo ve contradicción entre el partido y la clase cuando se produce un proceso de degeneración, durante el cual se pierde el "lazo".
Todo eso se debe a la obsesión que tenían todos los revolucionarios de entonces de que no se repitieran los horrores de la contrarrevolución en Rusia. Hay que hacer notar, sin embargo, que la igualdad de los fines históricos del proletariado y los del partido no implican fusión. La historia del movimiento obrero y en particular en las revoluciones rusa y alemana, es la historia de la relación atormentada entre el partido y la clase. En período revolucionario, el partido puede estar en desacuerdo con ciertas acciones de la clase; los bolcheviques, por ejemplo, estaban en desacuerdo en julio de 1917, con las masas obreras del Petrogrado que querían tomar el poder prematuramente. Y puede también, como el Spartacus Bund de Rosa Luxemburgo, estar en acuerdo con "la voluntad de las masas" impacientes en tomar el poder en Berlín y acabar decapitado. En la realidad de los hechos, la fusión entre partido y masas no se ha realizado casi nunca. El partido va más a menudo "contra la corriente", incluso en período revolucionario. Aunque es "una parte de la clase", como lo muestran las Tesis, está diferenciado de la totalidad de la clase cuando sus principios y actividad no son totalmente aceptados por las masas obreras y eso cuando no encuentran la mayor hostilidad.
Partido y Estado en la revolución
Las Tesis de diciembre de 1945 no trataban el problema de las relaciones entre partido y Estado en la toma de poder. La cuestión[35] se planteó en el Bond y en marzo del 46 apareció un folleto con un capítulo dedicado a ese tema: "De la sociedad esclavista al poder obrero". En él se decía que el partido no podía ni tomar el poder, ni "gobernar" a los obreros. Pues «cualquiera que sea el partido que forme el gobierno, tendrá que gobernar contra las personas, mediante la burocracia y para el capital»[36]. Por eso es por lo que el partido, partido y parte de los consejos obreros, se distinguen del Estado:
«Es un partido totalmente diferente de los de la sociedad burguesa. No participa por sí mismo y de ningún modo en el poder... la toma proletaria del poder no es ni la conquista del gobierno del Estado por un ‘partido obrero', ni la participación de un partido así en el gobierno de estado...El Estado, por esencia, es algo totalmente ajeno al poder de los obreros; de ahí que las formas de organización del poder obrero no tengan ninguna de las características del ejercicio del poder por el Estado,"[37]
Y en 1946, a la inversa de lo que ocurrirá mas tarde, Pannekoek es influenciado por el Communistenbond. En sus Cinco Tesis sobre la lucha de clases, afirma -en contradicción con sus ideas anteriores - que el trabajo de los partidos revolucionarios «es una parte indispensable de la autoemancipación de la clase obrera». Cierto es que Pannekoek reduce la función de los partidos a algo únicamente teórico y propagandístico:
«A los partidos les incumbe la segunda función (siendo la primera "la conquista del poder político", NPLR), o sea la de difundir las ideas y los conocimientos, estudiar, discutir, formular las ideas sociales y, por la propaganda, esclarecer la mente de las masas»
Las oposiciones que surgieron en el Bond sobre la concepción del partido, durante la preparación del Congreso de navidades del 45, eran más bien para matizar las Tesis que para criticarlas. Eran, de todos modos, un rechazo de la teoría educacionista de Pannekoek. En un proyecto de Tesis, aceptado por dos miembros de cinco de la comisión política, se subrayaba que «el nuevo partido no es el educador de la clase». Este proyecto era sobre todo para precisar algunos puntos que habían quedado poco claros en "Taak en Wazn van de Nieuwe Partij". En primer lugar, y para dejar bien clara la ruptura con el antiguo RSAP de Sneevliet, la participación "táctica" en las elecciones quedaba netamente rechazada: «El partido, naturalmente, no participa en ninguna actividad parlamentaria» En segundo lugar, el redactor del proyecto creía ver en las Tesis una vuelta a los conceptos activistas del KAPD, o más bien de las tendencias "dirigistas" en la lucha de masas:
«El partido no dirige acción alguna y, como tal partido, no conduce ninguna acción de la clase. Lucha en contra, precisamente, de cualquier subordinación de la clase y de sus movimientos a la dirección de un grupo político."[38].
Siguiendo esa tónica, el nuevo partido «no reconoce ‘jefe' alguno. No hace sino ejecutar las decisiones de sus miembros... Sea cual sea el tiempo que dure una decisión tomada, ésta es válida para todos los miembros».
Chardin
(Continuará)
[1] De los dos hijos de Sneevliet, uno se había suicidado y el otro había muerto en España en las milicias del POUM, tras las banderas del antifascismo, víctima de las posiciones propagadas por el RSAP
[2] El grupo de Munís, exiliado en Méjico, durante la guerra, adoptó posturas internacionalistas de no defensa de la URSS. Los RKD, salidas también del trotskismo, y formados por militantes franceses y austriacos, colaboraron al final de la guerra con la fracción francesa de la izquierda comunista, orientándose paulatinamente hacia el anarquismo y desapareciendo en 1948-49
[3] Los estudios de Max Perthus y de Win Bot sobre el MLL Front, basados en los archivos alemanes en Holanda, no dan base alguna a esa hipótesis
[4] Winkel, en su libro De ondergrondse pers 1940-45 (La Haya, 1944), afirma que el ex dirigente del KAPN y amigo de Gorter, Barend Luteraan era redactor del CRM; por lo visto Luteraan fundó su propio grupo durante la guerra, con posiciones trotskistas. Después de la guerra se hizo miembro de la socialdemocracia holandesa (partido del Trabajo)
[5] El Grupo Bolchevique Leninista, formado con las posiciones de la Cuarta Internacional en 1938, desapareció durante la guerra, tras la detención de sus dirigentes. El CRM se proclamó partido en diciembre del 45, aunque numéricamente muy débil, con el nombre de Partido Comunista Revolucionario (RCP). Publicaba el semanario De Tribune, que no tenía nada que ver con el tibunismo del SPD de Gorter
[6] Después de la guerra, las sospechas cayeron en Stan Poppe. Sneevliet había sido detenido después de haber visitado a Poppe. En el expediente del juicio de Sneevliet constaba que éste había sido capturado "con ayuda de Poppe". En diciembre del 50 se formó una comisión de encuesta compuesta por el RCP, Communistenbond y el pequeño sindicato independiente OVB, la cual llegó a la conclusión de que el comportamiento de Poppe había sido irreprochable y que no podía acusársele de nada
[7] 300.0000 personas de una población de 600.000 de habitantes vivían en la clandestinidad, con documentación falsa y tarjetas de racionamiento falsas
[8] Cf. Spartacus, Bulletin can de revolutionai -socialistische Arbeidersbeweging, enero de 1944
[9] Cf. Vereeken, Le Guépéou dans le mouvement trotskyste, París. 1975, capítulo primero
[10] Cf. Spartacus, nº 4, octubre de 1942; y el de febrero de 1944, el artículo "La Unión Soviética y nosotros"
[11] "De perspectiven van het imperialismo na de oorlg in Europa en de taak van de revolutionaire socialisten", diciembre del 43. Es de notar que ese folleto, cuyas tesis estaban muy alejadas del comunismo de consejos, se tomó como base política del Bond en 1945, sin que se hiciera la menor crítica sobre el contenido de esas Tesis. Cf. Spatacus, maanschrift voor de revolutionaire-socialtische Arbeidersbeweging, mayo del 45: Beschouwingen over de situatie : de balans
[12] Prometeo, nº 3, octubre 1946: "Perspectivas de la posguerra respecto a la plataforma del partido". Bordita, autor del artículo, afirma que "las democracias occidentales evolucionan progresivamente hacia formas totalitarias y fascistas". Con esto, Bordita al igual que la izquierda holandesa quería subrayar la tendencia hacia el capitalismo de Estado en los países de Europa occidental
[13] El Bond publicó en su revista teórica Maandblad Spartacus en 1945 (nº 9 y 12) un estudio sobre las ocupaciones de fábrica en Italia: "Una ocupación de fábricas". El artículo afirma que en 1920 "Las fábricas formaban una unidad que no estaba ligada ni a un partido ni a un sindicato", "...el movimiento terminó con un compromiso entre sindicatos y patronal". Muestra que la ocupación de fábricas no es suficiente, que deben surgir consejos obreros "cuya tarea primera no es la ordenación de la industria, sino la organización de la lucha; es entonces un período de guerra: la guerra civil". Esta visión crítica de las ocupaciones fabriles en Italia, dista mucho de la visión "usinista" que después defendería Pannekoek en el Bond, con aquello de la "gestión de la producción" por parte de los consejos
[14] El GIC (Grupo de Comunistas Internacionales) fue el grupo de la izquierda comunista holandesa, fundado en 1927, grupo que recogió la herencia teórica de la izquierda comunista alemana, pero abandonando los aportes positivos de ésta, en cuanto al partido y la organización de los revolucionarios
[15] Para la historia de la fusión entre los ex GIC y el Communistenbond, ver una carta de Canne Meijer del 30 de junio de 1946 a la revista El Proletario 8RKD-CR) que da útiles precisiones. Canne Meijer escribió en 1944 para la discusión, un texto sobre la democracia obrera: "Arbeiders-democratie in de bedrijven". Brunn van Albada publicó en Saprtacus nº 1 de enero de 1945 un estudio sobre el método marxista "Het marxisme als methode van onderzoek", como método dialéctico científico de investigación
[16] "... eran solo ‘invitados', dice Canne Meijer en la misma carta, hacían todo el trabajo... en común con los camaradas del Bond, pero evitaban la menor ingerencia organizativa."
[17] Sin embargo, en 1943-44, miembros del Bond participaron en la creación del pequeño sindicato clandestino llamado Sindicato Unitario
[18] En la carta del 30 de junio del 46 ya citada, Canne Meijer considera que el Bond se inscribe el desarrollo de un "nuevo movimiento obrero, que no es una ‘oposición' al antiguo, ni es su ‘izquierda' o su ‘ultraizquierda', sino un movimiento con otras bases".
[19] Carta de Canne Meijer del 27 de junio del 46 a la revista El Proletario. En 1946, la tirada de Spartacus semanal había caído a 4000 ejemplares
[20] Los estatutos están en el Boletín Interno del Bond, En Nuestro Círculo, nº 5
[21] Decisión de la Conferencia del 21-22 de julio del 45, en la que estaban presentes 21 militantes de los "Kerne" de Leiden, Ámsterdam, Rótterdam, Hilversum-Bussum. Cf. Uit Eigen Kring (UEK, nº 2, agosto del 45)
[22] "El núcleo es autónomo en su propio círculo. Decide de la admisión y de la exclusión de los miembros. El comité ejecutivo central es consultado primero para la exclusión o admisión de los miembros". Con este punto de los estatutos, la autonomía de los núcleos estaba limitada en teoría, y tanto más al haber sido afirmada la disciplina organizativa: "Los núcleos (núcleos principales) están obligados a cumplir las decisiones tomadas por la Conferencia del Bond y a difundir los principios del Bond tal como han sido y son establecidos en sus Conferencias"
[23] UEK, nº1, de abril del 45
[24] UEK, nº 2, de agosto del 45: "La conferencia acuerda rechazar toda colaboración con el CRM. Se toma la decisión de no discutir con el CRM"
[25] UEK, nº 4, de agosto del 45: "Proyecto de llamamiento inaugural a los trabajadores manuales e intelectuales de todos los países"
[26] La propuesta de establecer una secretaría de informaciones en Bruselas procedía de Contra la Corriente y de la central del Communistenbond. La conferencia dio su acuerdo. Cf. UEK nº 2, punto 8 de la Resolución
[27] Las Tesis, uno de los tres proyectos presentados, aparecieron en UEK nº 8, de diciembre del 45, y en enero del 46 en forma de folleto. Los otros dos proyectos fueron también sometidos a discusión
[28] Las Tesis no fueron puestas en entredicho hasta 1951. El grupo de Ámsterdam propuso enmiendas a la organización. Cf. UEK del 20 de octubre de 1951
[29] En 1943, Pannekoek, a pesar de su análisis sobre la revolución rusa como "burguesa", decía que octubre de 1917 había tenido unos efectos positivos sobre la conciencia de clase: "Después, cual brillante estrella en el oscuro firmamento, la revolución rusa iluminó la tierra entera. Por todas partes, las masas volvieron a la esperanza; se hicieron reacias a las órdenes de sus amos, pues oían las llamadas que llegaban de Rusia: llamadas para acabar con la guerra, a la fraternidad entre los trabajadores de todos los países, a la revolución mundial contra el capitalismo". (Pannekoek, Los Consejos Obreros)
[30] Bordiga, en Partido y -clase: "Un partido vive cuando viven una doctrina y un método de acción. Un partido es una escuela del pensamiento político y, por lo tanto, una organización de lucha. Primero existe un hecho de conciencia; luego, un hecho de voluntad o, más exactamente, la tendencia hacia una finalidad" (1921)
[31] Cf. Saprtacus, maanschrift voor de revolutionaire-socialtische Arbeidersbeweging, nº 1: "Het marxisme als methode van onderzoek", artículo escrito por van Albada, que era astrónomo de profesión
[32] Los Consejos Obreros, de Anton Pannekoek.
[33] El PCInt de Bordiga se concebía como partido monolítico en el que no podía existir una "libertad de teoría". Los debates internos eran imposibles debido al "centralismo orgánico de una dirección que concebía al marxismo como una "conversación de la doctrina". En el Bond, sí había debates internos, pero sin que estuviera definido en los Estatutos el marco en que debían desarrollarse
[34] Cf. Bordiga: "... los jefes de origen obrero se han revelado tan expertos como los intelectuales en el oportunismo y la traición, y, en general, más susceptibles de ser absorbidos por las influencias burguesas... Afirmamos que el obrero, en la célula, tendrá tendencia a no discutir más que de los problemas particulares que puedan interesar a los trabajadores de su empresa" (L' Unitá, nº 172, 26 de julio de 1925)
[35] Un segundo proyecto de Tesis sobre el partido abordaba ese tema. Y rechazaba explícitamente la idea de que el partido toma y ejerce el poder. Cf. "Stellingen, taak en wezen van de Partij", Tesis nº 9, en Uit Eigen Kring, nº 7, de diciembre del 45
[36] El folleto era una de las bases programáticas del Bond. Examinaba la cuestión del poder a través de la evolución de las sociedades de clase desde la antigüedad hasta la sociedad capitalista
[37] Las "Cinco Tesis" de Pannekoek fueron publicadas de nuevo, en francés, por Information et Correspondance Ouvriere (ICO) en folleto La greve généralisée en France, mai-juin 1968, suplemento de ICO nº 72
[38] UEK Nº 7, diciembre del 45: "Tesis sobre el concepto y la esencia del partido". Esas Tesis fueron el tercer proyecto sometido a la discusión, proyecto no aceptado por el Congreso del Bond
Series:
Corrientes políticas y referencias:
desarrollo de la conciencia y la organización proletaria:
Los comunistas y la cuestión nacional (1900-1920) II – El debate durante la guerra imperialista
- 4538 lecturas
En el primer artículo esta serie, aparecido en el número 36-37 de la Revista Internacional en castellano, examinamos la actitud de los comunistas sobre la cuestión nacional en los albores de la decadencia del capitalismo, en especial los debates entre Lenin y Rosa Luxemburgo sobre la cuestión del apoyo de la clase obrera al "derecho de las naciones a la autodeterminación". Concluíamos que incluso, aun cuando ciertas luchas de liberación nacional pudieran haber sido todavía consideradas como progresistas desde el punto de vista de los intereses de la clase obrera, semejante consigna debía ser rechazada.
Con el estallido de la guerra en 1914, toda una serie de nuevas cuestiones se plantean al movimiento obrero. En este artículo, nos proponemos examinar las primeras tentativas de los comunistas para debatirlas, y sus implicaciones en cuanto a la cuestión del apoyo a todas las luchas nacionalistas.
Una de las funciones propias de los revolucionarios consiste en mejorar los análisis de la realidad a la que se encuentra confrontada la clase obrera. En la primera guerra mundial, el debate en el seno de las fracciones de la 'Izquierda de Zimmerwald' sobre las luchas de liberación nacionales intentaba responder, en buena medida, a esa preocupación, con el fin de poner en evidencia las condiciones a la que se encontraba confrontada la clase obrera en su lucha, condiciones nuevas, sin precedentes, de la guerra capitalista mundial, del imperialismo desencadenado y del control masivo del Estado.
Sesenta años más tarde, el debate no es el mismo, los revolucionarios no deben repetir las inadecuaciones y los errores. La experiencia de la clase ha aportado respuestas, de la misma forma que ha planteado nuevos problemas. Y si las minorías políticas no adoptan el mismo espíritu de crítica implacable y de investigación práctica, permaneciendo atadas a las consignas propias del período ascendente del capitalismo, faltarían a sus deberes fundamentales, rechazando toda la metodología de Lenin, Luxemburgo y las fracciones de izquierda. Es esta metodología la que ha conducido a la CCI a rechazar las posiciones de Lenin sobre la cuestión nacional y a desarrollar la contribución hecha por Rosa Luxemburgo.
La cuestión nacional en la izquierda de Zimmerwald
Los revolucionarios que permanecieron fieles al espíritu del Manifiesto Comunista y a su grito de unión: ¡Los proletarios nos tienen patria. Proletarios de todos los países, uníos!, se reagruparon en el movimiento de Zimmerwald, compuesto por los oponentes a la guerra, pero se vieron obligados rápidamente a organizar un ala izquierda en el movimiento, con el fin de defender una posición de clase clara contra las tendencias reformistas y pacifistas de la mayoría. La izquierda de Zimmerwald se funda en 1915 sobre las siguientes bases de unificación:
- reconocimiento de la naturaleza imperialista de la guerra, contra la mentira de la "defensa de la patria";
- reconocimiento de la lucha por el poder político y la revolución del proletariado como única respuesta al imperialismo;
- reconocimiento del hecho de que el principio de la lucha sería una lucha activa contra la guerra.
Sin rechazar el viejo programa mínimo de la socialdemocracia ni la lucha por reformas en el seno del capitalismo, esta lucha, sin embargo, debía ser llevada «con vistas agudizar toda crisis política y social del capitalismo general, al igual que la crisis causada por la guerra, y transformar esa lucha en un ataque contra la fortaleza fundamental del capitalismo... Con la consigna de socialismo, esta lucha hará que las masas trabajadoras sean impermeables a la consigna de sojuzgamiento de un pueblo por otro» (Proyecto de Resolución de la Izquierda de Zimmerwald, 1915).
A pesar de la adhesión persistente al programa mínimo, apropiado para el período ascendente del capitalismo, las posiciones de la izquierda de Zimmerwald constataron la ruptura en el período histórico, y en el mismo movimiento obrero. En lo sucesivo, la cuestión para el proletariado no podía ser apoyar a los movimientos del nacionalismo burgués cara a hacer avanzar la lucha por la democracia en el marco del capitalismo todavía en plena expansión. La actitud del proletariado hacia la cuestión nacional era ahora inseparable de la necesidad de luchar contra la guerra, y más en general, contra capitalismo imperialista, con el objetivo de crear las condiciones para la toma del poder por el proletariado.
En la Izquierda de Zimmerwald, en Partido Bolchevique expresaba ya claramente la actitud general, histórica, de los revolucionarios frente las luchas de liberación nacional:
«Las guerras realmente nacionales que han tenido lugar, especialmente en el período 1789- 1871, eran la expresión de movimientos nacionales de masa, de una lucha contra el absolutismo y el sistema feudal, por la abolición de la opresión nacional y la creación de Estados sobre la base nacional, condición previa del desarrollo capitalista.
La ideología nacional engendrada por esta época ha dejado huellas profundas en la pequeña burguesía y en una parte del proletariado. Es esto lo que aprovechan actualmente, en una época totalmente diferente, la del imperialismo, los sofistas de la burguesía y los traidores al socialismo que se arrodillan ante ella con el fin de dividir a los obreros y desviados de sus tareas de clase y de la lucha revolucionaria contra la burguesía.
Las palabras del Manifiesto Comunista: "Los obreros no tienen patria" son hoy más justas que nunca. Sólo la lucha internacional del proletariado contra la burguesía puede salvaguardar sus conquistas y abrir a las masas oprimidas la vía de un porvenir mejor» (Resolución de la Conferencia de Berna de las secciones en el extranjero del POSDR, marzo de 1915).
Es este marco donde se sitúa el debate entre las diferentes fracciones de la izquierda de Zimmerwald sobre la cuestión nacional.
Este debate, llevado en especial entre los comunistas de Europa occidental y Lenin, se había focalizado el origen de la cuestión: ¿es posible todavía para el proletariado aportar su apoyo al "derecho de las naciones a la autodeterminación"?. Retomaba a grandes rasgos las líneas de la polémica anterior a la guerra entre Lenin y Rosa Luxemburgo; pero debía ampliarse y abrirse a dos cuestiones fundamentales planteadas por la entrada del capitalismo en su fase de decadencia:
- ¿era posible para el proletariado luchar por un "programa mínimo" en el seno del capitalismo que incluyera las reivindicaciones democráticas (incluido el "derecho a la autodeterminación")?;
- ¿eran posibles todavía guerras nacionales progresistas que justificaran el apoyo del proletariado a la burguesía?.
Mientras que a estas dos cuestiones Lenin respondía "si", otros, como la izquierda alemana, holandesa y polaca, junto con el grupo Kommunist en torno a Bujarin y Piatakov en el seno del partido bolchevique, comenzaron tímidamente a responder "no", rechazando definitivamente la consigna de autodeterminación y tendiendo a definir las tareas del proletariado frente las condiciones nuevas del capitalismo decadente. Estas fueron las fracciones (que tendían hacia posiciones coherentes alrededor de la teoría de Rosa Luxemburgo sobre el imperialismo), que mejor encararon la cuestión nacional en la decadencia, y no los combates de retaguardia de Lenin, que estaba en contra de que se criticara como caduco el programa mínimo, pretendidamente apto para jugar un papel vital en la revolución proletaria en Rusia y los países atrasados de Europa del Este y Asia[1].
¿Es posible todavía luchar por la "democracia"?
Cuando en la Conferencia de Berna del partido bolchevique en 1915, Bujarin se opone al derecho de las naciones a la autodeterminación en tanto que táctica proletaria, Lenin fue el primero en insistir en que no se podía rechazar un aspecto de la lucha por la democracia sin poner en cuestión esta última en su conjunto: si la reivindicación de la autodeterminación era imposible en la época del imperialismo, ¿por qué no rechazar todas las restantes reivindicaciones democráticas?.
Lenin planteaba el problema de la forma siguiente: ¿cómo relacionar el advenimiento del imperialismo con la lucha por reformas y la democracia?. De ahí que denuncie la posición de Bujarin que califica de "economismo imperialista", es decir, un rechazo de la necesidad de la lucha política y, por consiguiente, una capitulación ante el imperialismo.
Pero Bujarin no rechazaba la necesidad de la lucha política, sino su identificación a la lucha por el programa mínimo.
Bujarin y el grupo Kommunist planteaban el problema en términos de la necesidad del proletariado de romper de forma decisiva con los métodos del pasado y adoptar una nueva táctica y unas consignas que respondieran a la necesidad de destruir el capitalismo por la revolución proletaria. Si bien los comunistas habían defendido firmemente la lucha por la democracia, en adelante se negarían a hacerlo.
Como le expresa de forma más completa Bujarin en el desarrollo posterior de esta posición:
«Es perfectamente claro, a priori, que las consignas y los objetivos específicos del movimiento dependen enteramente del carácter de la época en la cual el proletariado en lucha debe actuar. El período pasado era el de la conjunción de las fuerzas y preparación para la revolución.
El período presente es el de la revolución, y esta distinción fundamental implica igualmente diferencias profundas en las consignas y los objetivos concretos del movimiento. En el pasado, el proletariado tenía necesidad de la democracia porque no estaba en la situación que le permitiera encarar la lucha por su propia dictadura. La democracia era válida en la medida en que ayudaba al proletariado a elevar un paso su conciencia, pero el proletariado estaba obligado a presentar sus reivindicaciones de clase en una forma 'democrática'... Sin embargo, no hay necesidad de hacer de la necesidad virtud... Ha llegado la hora del asalto directo de la fortaleza capitalista y la eliminación de los explotadores» (La teoría de la dictadura del proletariado, 1919)
Puesto que la época de la democracia burguesa progresista era ya caduca y que el imperialismo era inherente a la supervivencia del capitalismo, las reivindicaciones antiimperialistas que mantuvieran intactas las relaciones capitalistas de producción se convertían en utópicas y reaccionarias.
La única respuesta al imperialismo no podía ser más que la revolución proletaria:
«La socialdemocracia no debe proponer reivindicaciones 'mínimas' en las condiciones presentes de la política internacional... Toda propuesta de tareas 'parciales', de 'liberación nacional', el marco del sistema capitalista, significa un desvío de las fuerzas proletarias de la verdadera solución del problema y su fusión con las fuerzas de los grupos burgueses nacionales correspondientes. La consigna de autodeterminación de las naciones es ante todo utópica (no pueda ser realizada en los límites del capitalismo) y rechazable como consigna que siembra ilusiones. En este sentido, no difiere en nada de las consignas sobre los 'tribunales de arbitraje', sobre el 'desarme', etc., que presuponen la posibilidad de un pretendido capitalismo pacífico» (Tesis sobre el derecho a la autodeterminación, 1915)
Pero Bujarin iba más lejos en su rechazo del programa mínimo en la era del imperialismo y demostraba la necesidad de una táctica y unas consignas que expresen la necesidad para el proletariado de destruir el Estado capitalista.
Mientras que en el período ascendente del capitalismo el Estado garantizaba las condiciones generales de explotación por los capitalistas individuales, la época del imperialismo dio nacimiento a un aparato de Estado militarista explotador directo del proletariado, con el paso de la propiedad individual del capital a la propiedad colectiva mediante la unificación de estructuras y capitalistas (en trust, sindicatos, etc.) y la fusión de estas estructuras con el Estado. Esta tendencia al capitalismo de Estado se extiende del ámbito económico a toda la vida social:
«Todas estas organizaciones tienen tendencia a fusionarse entre sí, y a transformarse en una sola organización de los explotadores. Tal es la etapa más reciente del desarrollo, etapa que se ha hecho particularmente evidente durante la guerra... Así ha surgido una organización única, que absorbe todas las demás: el Estado imperialista pirata moderno, organización omnipotente de la dominación burguesa... y si sólo los Estados más avanzados han alcanzado hasta ahora esta etapa, cada día, y en particular cada día de guerra, tiende generalizar este Estado de hecho» (El Estado pirata imperialista, 1915)
La única fuerza capaz de afrontar esta unidad de las fuerzas de la burguesía no podía ser más que la acción de masas del proletariado. En estas condiciones nuevas, el movimiento revolucionario tenía necesidad, por encima de todo, de manifestar su posición al Estado, lo que implicaba la negativa a apoyar a cualquier país capitalista sea cual fuere[2]
Contra este implacable ataque al programa mínimo y contra la oposición a la autodeterminación expresada por la mayoría de las izquierdas de Europa occidental, Lenin escribió sus Tesis sobre la revolución socialista y el derecho de las naciones a la autodeterminación, a comienzos de 1916.
Desde el principio, la necesidad de evitar todo apoyo a la democracia burguesa reaccionaria y al Estado democrático le reforzaba a adoptar una posición defensiva. Debía así estar de acuerdo con Bujarin sobre el hecho que:
- «La dominación del capital financiero como la del capital en general, no podría ser eliminada por alguna transformación, cualquiera que fuera en el terreno de la democracia política; ahora bien, la autodeterminación se relaciona entera y exclusivamente con este dominio» ("Tesis n° 2", Obras, T. 22);
- «todas las reivindicaciones fundamentales de la democracia política, que en la época del imperialismo no son 'realizables' mas que incompletamente, bajo un aspecto truncado y a título completamente excepcional (por ejemplo, la separación de Noruega de Suecia, el 1905)» (Ibid)[3];
- La formación de nuevas naciones (Polonia, India, etc.) en el futuro sería el producto de "un cambio insignificante" en la política y las relaciones estratégicas entre las principales potencias imperialistas.
La posición de Lenin estaba igualmente basada en el reconocimiento del hecho de que la naturaleza del nuevo período exigía una ruptura con los antiguos métodos reformistas de lucha:
« Es necesario formular todas estas reivindicaciones y darles resultados no reformistas, sino revolucionarios; no permaneciendo en el marco de la legalidad burguesa, sino rompiendo, arrastrando a las masas a la acción, ampliándola y fomentándola alrededor de cada reivindicación democrática fundamental hasta el asalto directo del proletariado contra la burguesía, es decir, hasta la revolución socialista, que expropia a la burguesía» (Ibid)
El capitalismo y el imperialismo no podían ser derribados más que por medio de una revolución política. Sin embargo:
«Sería un error capital creer que la lucha por la democracia es susceptible de desviar al proletariado de la revolución socialista o de eclipsarla, de esfumarla, etc. Al contrario, de la misma forma que es imposible concebir un socialismo victorioso que no realizara la democracia integral, por lo mismo el proletariado no puede prepararse a la victoria sobre la burguesía sino lleva una lucha general, sistemática y revolucionaria por la democracia." (Ibid)
Tal era, a grandes rasgos, toda la argumentación de Lenin, si se tienen en cuenta todos los argumentos avanzados contra él, en esa época, dos cuestiones quedaron sin respuesta:
- en la época del imperialismo, cuando la democracia burguesa se había vuelto reaccionaria, ¿cuál era el contenido de esta lucha por la democracia?;
- ¿Cómo podía proletariado en la práctica evitar el apoyo al aparato militarista e imperialista del estado?.
Lenin se daba cuenta de esos problemas, indudablemente, pero no podía resolverlos.
Estaba de acuerdo con eso de que el imperialismo había hecho de la democracia una ilusión, pero sin embargo continuaba apreciando las "aspiraciones democráticas" de las masas; por lo tanto, existía un antagonismo entre el imperialismo en tanto que negación de la democracia, y la lucha de las masas por la democracia. Lo que se condensaba en la posición de Lenin era que seguía siendo necesario, para la clase obrera, luchar no por destruir el Estado capitalista, - al menos no en lo inmediato -, sino utilizar en su seno sus instituciones para obtener reformas democráticas:
«La solución marxista al problema de la democracia consiste en la utilización por el proletariado de todas las instituciones democráticas en la lucha de clase contra la burguesía, con el fin de prepararse a su derrocamiento y asegurar su propia victoria» (Lenin, Respuesta a Kiewsky (Y. Piatakov), 1916)
Antes de la revolución de Febrero, Lenin defendía, en compañía de Kautsky, la idea según la cual la actitud marxista hacia el Estado consistía en impulsar al proletariado a apoderarse del poder del Estado y utilizarlo para construir el socialismo.
Criticaba la posición de Bujarin tachándolo de no marxista y semi anarquista, afirmando de nuevo que los socialistas estaban por la utilización de las instituciones estatales existentes.
Pero en la elaboración de su propia respuesta a Bujarin en 1916, cambia su posición recogiendo los escritos originales de Marx sobre la necesidad de destruir el Estado burgués, insistiendo en el significado real de la aparición de los Soviets en 1905, como forma específica de la dictadura del proletariado, alternativa al poder del Estado burgués. Su refutación de Bujarin la sustituyó por el folleto mejor conocido de El Estado y la Revolución en el cual propugna claramente la destrucción del Estado burgués.
Sin embargo, a pesar de esta clarificación esencial en su actitud hacia el Estado, a pesar de su lucha encarnizada por la realización de la consigna "Todo el poder a los Soviets" en octubre de 1917, Lenin nunca renunció a su concepción teórica de la revolución democrática. Así, por ejemplo, mientras que su Tesis de Abril concluía que en la medida de que poder del Estado había pasado entonces a manos de la burguesía, "la revolución democrática en Rusia está rematada", asimismo incluía en su programa de necesidad para el proletariado de acometer tareas burguesas, democráticas, incluido el derecho de autodeterminación en la lucha por el poder de los Soviets.
Según la expresión de Bujarin, su posición sobre la cuestión nacional era "pro estatal ", todavía influenciada ampliamente por las condiciones con que se había enfrentado el proletariado de los países subdesarrollados, y basada en conceptos caducos más propios del período ascendente del capitalismo que del periodo de la decadencia imperialista.
¿Son todavía progresistas las guerras nacionales?
Las guerras nacionales se desarrollan entre 1789 y 1871. Se planteaba entonces sí, primero, ese período se había terminado definitivamente con el estallido de la guerra en 1914 y, segundo, si teniendo en cuenta el carácter indiscutiblemente imperialista y reaccionario de esa guerra, si ése no era ya un carácter general e irreversible de las guerras del período que se iniciaba. Y, otra vez, mientras que las izquierdas europeas empezaban a responder afirmativa aunque tímidamente a estas preguntas, Lenin dudaba en admitir esas respuestas aunque las bases de acuerdo fueran importantes.
Esa cuestión en su totalidad era esencial, claro está, para el izquierda en Zimmerwald, la cual denunció, en plena guerra imperialista, las mentiras de la burguesía sobre la defensa de la patria y la necesidad de morir por el país; si ciertas guerras podía ser calificadas de progresistas y revolucionarias, los internacionalistas podrían entonces, en ese caso particular, llamar a los obreros a la defensa de la patria.
Bujarin plantea claramente que la guerra había hecho que esta cuestión fuera una frontera de clase:
«El problema táctico más importante de nuestros tiempos es el de la pretendida defensa nacional. Ésa cuestión enseña claramente donde está la línea que separa lo burgués de lo proletario. Eso de la defensa de la patria es pura patraña, pues no se refiere realmente al país como tal, o sea a la población, si no a su organización estatal..." (El Estado pirata imperialista)
Por consiguiente:
«La tarea de la socialdemocracia hoy consiste en hacer propaganda a favor de la indiferencia sobre lo de la 'patria', la 'nación' etc., lo cual implica que se plantee la cuestión no con enfoque 'pro estatal'... (Protesta contra una 'desintegración' del Estado), sino al contrario, con enfoque claramente revolucionario contra el poder de Estado y del sistema capitalista en su conjunto." (Tesis 7 de Tesis sobre el derecho a la autodeterminación, 1915)
Bujarin demostraba que si la consigna de la autodeterminación se aplicaba concretamente, o sea que garantizara la independencia y el derecho a la secesión, en las condiciones de la guerra imperialista, no sería ni más ni menos que una variante de la consigna de la "defensa de la patria", de que habría que defender concretamente las fronteras de nuevo Estado independiente en el ruedo imperialista; ¿qué otra cosa podría significar semejante reivindicación?.
En esa situación, se rompería las fuerzas internacionalistas el proletariado y su lucha de clases sería llevada al atolladero nacionalista:
«De eso resulta que en ningún caso y bajo ningún pretexto apoyaremos nosotros al gobierno de una gran potencia al reprimir el levantamiento de una nación oprimida; pero tampoco movilizaremos las fuerzas proletarias tras las consignas de 'derecho de las naciones a la autodeterminación'» (Tesis 8, Ibid)
La izquierda alemana basó sus análisis en la teoría de Rosa Luxemburgo, la cual, en el Folleto de Junius, había afirmado que:
« (hoy) la fraseología nacional... no sirve para otra cosa que enmascarar más o menos las aspiraciones imperialistas, y eso si no es utilizada como grito guerrero en los conflictos imperialistas, único y último medio ideológico para captar la decisión de las masas populares y hacerles desempeñar el papel de carne de cañón en las guerras imperialistas"; y la izquierda alemana se irguió con tanto ímpetu como aquella contra la idea de que pueda haber guerras nacionales progresistas en la era del imperialismo:
«En esta era del imperialismo desatado, ya no caben guerras nacionales. Los intereses nacionales no son sino la patraña para poner a las masas populares y trabajadoras al servicio de su enemigo mortal: el imperialismo." (Tesis 5, "Sobre las tareas de la socialdemocracia internacional, 1916, que aparecen como apéndice al Folleto de Junius).
En su enérgica respuesta, Lenin retrocedió al hacer esta conclusión general sobre la naturaleza del periodo:
- el carácter indiscutiblemente imperialista de la guerra mundial no implicaba que las guerras nacionales fueran ya imposibles. Al contrario, eran a la vez inevitables y progresistas;
- aunque la defensa de la patria era algo reaccionario en caso de guerra entre potencias imperialistas rivales, en una guerra nacional "auténtica" los socialistas no tenían por qué negar el apoyo a la defensa nacional.
Lenin era incapaz de comprender que la entrada del capitalismo en su fase imperialista determinada la naturaleza reaccionaria de la guerra, y así hizo hincapié en que había que hacer una valoración concreta de cada guerra tomada por separado. Y se negó también a admitir que el carácter imperialista evidente de los países adelantados de Europa y América significaba que un cambio se había operado en el conjunto del sistema capitalista, cambio al que no podían escapar ni los países atrasados de Asia y África. Según Lenin, en los países capitalistas avanzados, el período de guerras nacionales había terminado hacía ya tiempo; el Europa del este y el los países semicoloniales y coloniales, en cambio, las revoluciones burguesas estaban al orden del día; en estos países, las luchas de liberación nacional contra las grandes potencias imperialistas no eran todavía letra muerta, y, por consiguiente, la defensa del Estado nacional seguir siendo progresista. En Europa misma, no podía considerarse como imposible (aunque Lenin lo considera improbable) que hubiera guerras nacionales de las pequeñas naciones anexionadas u oprimidas.
Lenin citaba el hipotético ejemplo de Bélgica anexionada por Alemania durante la guerra para ilustrar la necesidad para los socialistas de apoyar, incluso, el "derecho" de la burguesía belga oprimida a la autodeterminación.
Las dudas de Lenin en adoptar los argumentos, con mucho los más coherentes, de la izquierda alemana, sobre la imposibilidad de guerras nacionales, se debían principalmente a la preocupación de no rechazar movimientos o acontecimientos que pudieran acelera la crisis en el sistema capitalista, crisis que el proletariado podría aprovechar.
«La dialéctica de la historia hace que las pequeñas naciones, impotentes en tanto que factor independiente en la lucha contra imperialismo, tienen el papel de fermento, de bacilo que favorece la entrada en escena de la fuerza verdaderamente capaz de luchar contra imperialismo, o sea, el proletariado socialista. Seríamos unos revolucionarios lamentables, si, en la gran guerra liberadora del proletariado por el socialismo, no supiéramos aprovecharnos del menor movimiento popular dirigido contra tal o cual plaga del imperialismo, para que así se agrave y profundice la crisis» (Balance de una discusión sobre el derecho de las naciones a la autodeterminación).
Lo que interesaba a Lenin no era el destino de los movimientos nacionalistas como tales, sino únicamente sus posibilidades para debilitar las grandes potencias imperialistas en plena guerra mundial; de ahí que pusiera el levantamiento irlandés de 1916 en el mismo plano que las revueltas coloniales en África y los motines en las tropas coloniales en India, en Singapur, etc., como otros tantos signos anunciadores de la crisis del imperialismo.
Tomemos como ejemplo concreto el del alzamiento nacionalista irlandés de 1916 para ilustrar algunos de los peligros de ese enfoque de Lenin. Para éste, esa rebelión era la prueba de la validez de su posición según la cual el animar las aspiraciones nacionalistas de las naciones oprimidas era un factor activo y positivo en la lucha contra el imperialismo, posición contraria a la de otros como Rosa Luxemburgo y Trotsky, quienes afirmaban que se trataba de un levantamiento desesperado sin apoyo serio y que demostraba, al contrario, que el período de luchas de liberación nacional estaba terminado.
Lenin no decía que hubiera en Irlanda un movimiento proletario de masas detrás de la rebelión, la cual no se presentaba a sí misma sino como "combate callejero llevado a cabo por un sector de la pequeña burguesía urbana y un sector de la clase obrera"; el problema real estaba en la naturaleza de clase de esas revueltas nacionalistas o, dicho de otra manera,: ¿ese tipo de movimientos participan en el reforzamiento de la "única fuerza antiimperialista, el proletario socialista" (Lenin) o de la burguesía imperialista?.
Lenin otorgaba, y eso era peligroso, un potencial anticapitalista a esas acciones nacionalistas, diciendo que, a pesar de sus sobresaltos reaccionarios, «atacarán objetivamente al capital» (ídem), y que el proletariado debía asociarse a ellas y dirigirlas para hacer avanzar el proceso de la revolución social.
Sin embargo, y sin entrar en la historia de la cuestión irlandesa, podemos decir brevemente qué hechos se produjeron que contradicen totalmente esa idea de Lenin. La revuelta irlandesa de 1916 marcó con su impronta nacionalista la lucha de clases del proletariado en Irlanda, debilitados ya por la derrota parcial de sus luchas de preguerra, al movilizar activamente a los obreros en la lucha armada del nacionalismo católico de Irlanda del Sur. A pesar de la poquísima simpatía que tuvo entre las masas obreras el golpe militar desesperado, las campañas de terror llevadas a cabo por el Estado británico consecutivas al golpe, acabaron por desorientar del todo a los obreros echándolos en brazos de los nacionalistas ultras; eso quedó plasmado en una matanza y en el sabotaje sistemático de la lucha autónoma de la clase obrera contra el capitalismo, sabotaje llevado a cabo tanto por los ingleses "negrigualdos", como por el IRA republicano. La derrota de esa fracción relativamente débil y aislada del proletariado mundial, derrota infligida por las fuerzas unificadas de la burguesía irlandesa y británica, no hizo sino expresar el reforzamiento del imperialismo mundial cuyo interés primero fue siempre la derrota de su mortal enemigo. La rebelión irlandesa era únicamente la prueba de que todas las fracciones de la burguesía, incluidas las de las naciones pretendidamente oprimidas, se ponen del lado del imperialismo cuando se encuentran ante la amenaza de destrucción del sistema de explotación, condición del mantenimiento de sus privilegios.
Los revolucionarios de hoy sólo pueden concluir diciendo que la historia demuestra que Lenin se equivocó, y que las izquierdas comunistas, a pesar de sus confusiones, tenían razón en lo esencial. La única lección que sacar de la revuelta irlandesa es comprender que el más mínimo apoyo al nacionalismo lleva en línea recta a la subordinación de la lucha de la clase a las guerras imperialistas del periodo de decadencia del capitalismo.
Lenin contra los "leninistas"
El llamamiento de Lenin al apoyo del todo levantamiento nacionalista ha sido utilizado por la burguesía como pretexto para ahogar a los obreros y a los campesinos en incontables carnicerías tras las banderas del nacionalismo y el "antiimperialismo". Sin embargo, hay un río de sangre entre los peores errores de Lenin y las "mejores" posiciones defendidas por los que presumen de ser sus herederos, o sea, los verdugos del proletariado, estalinistas, trotskistas, o maoístas.
También hay que salvar el verdadero contenido crítico de los escritos que Lenin de algunas deformaciones como las del PCInt (Programa Comunista) entre otros, el cual, aunque pertenece al campo revolucionario, prefiere mantenerse apegado a todos los errores del pasado, incluso cuando esos desembocan en la defensa de las fracciones capitalistas más reaccionarias so pretexto de "liberación nacional" (ver Revista Internacional, n° 32, para un análisis más desarrollado de los errores del PCInt y de su reciente descomposición).
Lenin fue siempre consciente de los peligros para los revolucionarios de apoyar al nacionalismo; insistía machaconamente en la necesidad para el proletariado de preservar su unidad y su autonomía frente a todas las fuerzas burguesas, aunque esto no haría sino volver su posición aún menos aplicable y más contradictoria la práctica.
Por eso, cada vez que animaba los revolucionarios a apoyar cada revuelta contra el imperialismo, añadía: "a condición de que no sea la rebelión de una clase reaccionaria". Lo que las izquierdas, como la izquierda a la que pertenece Rosa Luxemburgo, defendieron con mucho más coherencia, era el hecho de que lo nacionalista en todos los alzamientos contra la represión sangrienta de las grandes potencias imperialistas, era introducido por la clase reaccionaria, la burguesía, para eliminar la amenaza de rebelión de la clase obrera; los revolucionarios debían definir claramente los límites entre nacionalismo y lucha de la clase, ya que sólo la clase obrera puede abrir, en la era del imperialismo, la vía progresista a la humanidad.
A lo largo de sus escritos, Lenin fue matizando su postura para que se evitará el peligro siempre presente de que la lucha de la clase se subordinara a la lucha nacional, ya fuera capitulando ante el aparato de Estado democrático, ya ante la burguesía de las naciones oprimidas. La actitud marxista ante la cuestión nacional debía reconocer siempre la primacía de la lucha de clases:
«Al contrario de los demócratas pequeño burgueses, Marx concebía todas las reivindicaciones democráticas sin excepción no como algo absoluto, sino como expresión histórica de la lucha de las masas populares, dirigidas por la burguesía contra régimen feudal. Todas esas reivindicaciones sin excepción, en ciertas circunstancias, le han servido alguna vez a la burguesía para engañar los obreros. Es, pues, radicalmente falso desde un punto de vista teórico, el aislar, separándola y oponiéndola en las demás, una de las reivindicaciones de la democracia política, o sea, el derecho de las naciones a la autodeterminación. En la práctica, el proletariado no conservará su independencia sino es subordinando la lucha por todas las reivindicaciones democráticas, incluida la republicana, a su lucha revolucionaria por el derrocamiento de la burguesía» (La Revolución socialista y el derecho de las naciones a la autodeterminación, Tesis V°, abril de 1916)
Por lo tanto, Lenin tenía que rectificar concretamente su postura acerca de la autodeterminación para así defender la necesaria unidad internacional para de la clase obrera y resolver la preocupación crucial para los revolucionarios de la división teórica que él hacía del proletariado en los campos: el de las naciones "oprimidas" y el de las naciones "que oprimen". Esto era para Lenin "la tarea más difícil y más importante".
Así, mientras que el proletariado de los países "opresores" debía reivindicar la independencia de las colonias y de las pequeñas naciones oprimidas por su "propio" imperialismo, «Los socialistas de las naciones oprimidas deben empeñarse en promover y realizar la unidad completa y absoluta, incluso en el plano organizativo, de los obreros de la nación oprimida con los de la nación opresora. Sin eso, es imposible salvaguardar una política independiente del proletariado y su solidaridad de clase con el proletariado de los demás países, frente a las maniobras de todo tipo, las traiciones y los chanchullos de la burguesía» (ibidem) (Tesis IV°).
¡Cuántas veces hemos oído a los "leninistas" de hoy entusiasmarse con las luchas de liberación nacional, citando a Lenin!. Y éste lo dejó claro: si no hay unidad de clase proletaria, incluidas las expresiones concretas en organización, la clase obrera es incapaz de defender su autonomía de clase frente a su enemigo de clase. La lucha de clases no podía quedar subordinara a la lucha nacional, es decir, en realidad, a la lucha del imperialismo por una parte del mercado mundial; y en esta lucha, los obreros no podía servir sino de carne de cañón para su propio burguesía y las consignas del Manifiesto Comunista: "Los proletarios no tienen patria, Proletarios de todos los países, Uníos", transformadas en lo contrario: "Proletarios de las naciones oprimidas, defended la patria".
Lo que los izquierdistas de hoy ignoran u ocultan son esas condiciones del apoyo a la autodeterminación que están en las posiciones de Lenin; y esas son sin embargo algo central en la defensa del internacionalismo proletario de Lenin, pues, a pesar de las deformaciones se sitúan en la visión de los intereses generales de la clase obrera.
En otros lugares de sus textos, Lenin rechaza con firmeza todo tipo de enfoque abstracto y no crítico del apoyo a los movimientos nacionalistas:
«Ninguna reivindicación democráticas debe llevar a favorecer los abusos; no estamos obligados a apoyar ni cualquier lucha independentista, ni cualquier movimiento republicano o anticlerical» (Balance de una discusión...)
Los intereses generales de la lucha de la clase podían estar en contradicción con el apoyo a tal o cual movimiento nacionalista:
«Puede ocurrir que el movimiento republicano de un país sea instrumento de intrigas clericales, financieras o monárquicas de otros países: tenemos entonces el deber de no apoyar a ese movimiento concreto." (La Revolución socialista y el derecho...)
Si, siguiendo el ejemplo de Marx, que se negaba a apoyar el nacionalismo checo en el siglo XIX, Lenin sacaba esta conclusión: si la revolución proletaria estallara en ciertos países europeos más importantes, los revolucionarios serían favorables a "una guerra revolucionaria" contra las otras naciones capitalistas que podrían como baluartes de la reacción, o sea, favorables al aplastamiento de estas, sean cuales sean las luchas de liberación nacional que surgieran en su seno.
Así pues, para Lenin, era posible que movimientos nacionalistas actuasen como armas de las potencias imperialistas contra la lucha de clases,; para Luxemburgo y Bujarin, eso era un fenómeno general e inevitable de la fase imperialista del capitalismo. Aunque adolecía de entrada de la coherencia del enfoque teórico de estos, Lenin se vio obligado, por la solidez la de argumentación, a acercarse a su posición. Ya era significativo que se viera obligado a admitir que la consigna de independencia de Polonia era algo utópico y reaccionario en las circunstancias entonces, yendo hasta a afirmar que «Ni siquiera una revolución en Polonia cambiaría lo más mínimo y no haría sino desviar la atención de las masas en Polonia de la tarea principal, el lazo estrecho entre su lucha y la del proletariado de Rusia y de Alemania» (Balance de una discusión...).
Sin embargo, Lenin se seguía negando a sacar conclusiones generales de ese ejemplo.
Algunas conclusiones acerca del debate en la Izquierda de Zimmerwald
Aparte de su método fundamental, había algo con lo que todos los miembros de la izquierda de Zimmerwald estaban de acuerdo, algo que a menudo ignoran quienes se llenan la boca de palabrería hueca en los debates sobre si sí o no apoyar los movimientos nacionales, y es que sólo la lucha de la clase obrera es portadora de porvenir para las masas oprimidas y para la humanidad entera. En ningún sitio de sus escritos, incluso en las afirmaciones más confusas de Lenin, podrá darse supuesto el capitalismo decadente podrá ser destruido por otro medio que la violencia de la revolución proletaria. La preocupación de Lenin, Bujarin, Luxemburgo y los demás era la de saber si y hasta dónde podían contribuir las luchas nacionales a acelerar la crisis final del capitalismo, yendo así en favor de la lucha revolucionaria, participando en la labor de zapa del podrido edificio del imperialismo.
A pesar del indiscutible acuerdo con el marco básico del debate, un importante parte del movimiento obrero seguía pensando que una ruptura completa con la teoría y la práctica del pasado sobre esta cuestión no se justificaba todavía; Lenin creía que los obreros no tenían nada que perder al apoyar los movimientos nacionalistas, pues éstos iban todos hacia la destrucción del capitalismo.
Hoy, las incontables matanzas de obreros por parte de las fracciones nacionalistas nos han dado suficientes pruebas que nos permiten aportar nuestra propia contribución al debate, y concluir que la lucha de la clase obrera y el nacionalismo de cualquier forma y pelaje sólo convergen en un punto: que son enemigos mortales, que éste fue y sigue siendo una arma en manos del enemigo de clase de aquella.
Los revolucionarios que, aún con vacilaciones, tuvieron la valentía de afirmar que había llegado el tiempo de romper con claridad con el pasado estaban a la vanguardia de los esfuerzos del proletariado por comprender el mundo en que vivía y luchaba. Su contribución, y muy especialmente la de Rosa Luxemburgo sobre el imperialismo en su conjunto y la crisis mortal del capitalismo, siguen siendo clave en la labor de los revolucionarios en el periodo de decadencia. En la posición de Lenin sobre la cuestión nacional, en cambio, la burguesía ha entrado a saco para justificar toda clase de guerras fraccionarias de "liberación nacional". No es por casualidad si la izquierda capitalista, en su búsqueda de referencias marxistas que justifiquen su participación en las guerras imperialistas, se dedica a rumiar para luego servirnos recalentados los escritos de Lenin, que ya de por sí contienen bastantes debilidades peligrosas, aportando con ello una de las piedras clave marcar de la ideología burguesa de hoy.
Sin embargo, no se puede hacer responsable a Lenin de la manera con que la burguesía ha reformado su pensamiento tras la derrota de la revolución proletaria por la que aquél tanto luchó. En contra de anarquistas y demás libertarios y consejistas para los cuales Lenin no fue más que un político burgués que utilizó el marxismo para justificar su propia lucha por el poder, nosotros insistimos en que la contrarrevolución burguesa se vió obligada a desvirtuar todo aquel marco del debate en que participó Lenin, a ocultar, deformar o suprimir ciertos principios fundamentales que defendía, para sí vaciar su contribución a ese debate de todo contenido marxista revolucionario.
Dicho lo cual, y contrariamente a los bordiguistas, de nada sirve taparse los ojos ante los errores del pasado. Hay que afirmar que los escritos de Lenin había peligrosas debilidades y ambigüedades respecto a lo que hemos analizado, que hay que rechazar de modo definitivo y tajante si queremos mantenerlos en la defensa de las posiciones de clase.
En un próximo artículo, trataremos de las trágicas consecuencias prácticas que tuvieron las incomprensiones de los bolcheviques sobre la cuestión nacional a través de la política del Estado soviético.
S. Ray
[1] Otros argumentos de Lenin contra la postura de las izquierdas eran, hay que decirlo, de lo más flojo. Por ejemplo, según Lenin, Bujarin y Piatakov estarían "deprimidos" a causa de la guerra... y la causa de la oposición de las izquierdas holandesa y polaca a la autodeterminación se debería a la historia de sus pequeñas naciones respectivas. Lo cual no explica ni mucho menos por qué esa era la postura dominante de las fracciones europeas de la izquierda de Zimmerwald en aquel tiempo, incluida la izquierda alemana
[2] La postura Bujarin sobre la necesidad de destruir el poder de Estado burgués y su insistencia en la acción de masas de los obreros se debería en parte a los trabajos de Pannekoek y de la izquierda alemana con los cuales el grupo Kommunist en exilio había colaborado durante la guerra. En su polémica con Kautsky, antes de la guerra, Pannekoek había insistido en que «La batalla proletaria no es sólo una batalla contra la burguesía por la conquista del poder de Estado; es también una lucha CONTRA EL PODER DEL ESTADO» (La acción de masas y la Revolución, 1911). La respuesta proletaria a la represión del Estado burgués debía ser LA HUELGA DE MASAS.
[3] Hay que insistir en que la separación de Noruega de Suecia en 1905 era el ÚNICO ejemplo concreto que Lenin podía poner para justificar su política sobre la autodeterminación, razón por la cual procuró olvidarse de aludir a aquella en sus escritos sobre el tema. Pues, sin profundizar demasiado, se puede afirmar que es ejemplo tenía demasiadas particularidades que hacían frágiles las bases de una teoría general: aquella separación ocurrió en los albores de la decadencia capitalista, en una región periférica en relación con el centro del capitalismo, en un país con un proletariado relativamente débil. Además, la burguesía Noruega disfrutó siempre de cierta autonomía política, de modo que su independencia formal pudo ser rematada por la sencilla razón de que la burguesía sueca estaba dispuesta a aceptarla. Por eso lo primero que hicieron fue organizar un referéndum...
Series:
- La cuestión nacional [115]
Herencia de la Izquierda Comunista:
- La cuestión nacional [116]
desarrollo de la conciencia y la organización proletaria:
Método para comprender la reanudación actual de luchas obreras
- 4401 lecturas
En el contexto histórico de reanudación de combates de clase que se inició en 1968, es evidente que estamos asistiendo hoy a una tercera oleada de luchas obreras, después de las de 1974-78 y las de 1978-80. La sucesión de luchas obreras que, desde mediados de 1983, ha afectado prácticamente a la totalidad de los países avanzados -particularmente los de Europa occidental- y cuya más alta expresión hasta el momento es la huelga actual de los mineros de Gran Bretaña, ha venido a demostrar claramente que la clase obrera mundial se ha sacudido la apatía que había sido causa y consecuencia de la dolorosa derrota sufrida en Polonia en diciembre de 1981. Esto es lo que desarrollaremos aquí, en continuación (aunque empezamos a tratarlo en artículos anteriores de nuestra Revista Internacional) con la primera parte de este artículo. Todos los grupos revolucionarios reconocen ahora, aunque con retraso, la existencia de una nueva oleada de luchas. Sin embargo, ese retraso manifiesto de muchos revolucionarios para llegar a comprender la situación presente plantea el problema del método con el cual hay que analizarla. Es ese método, condición de la capacidad de los comunistas para ser un factor activo en el desarrollo de las luchas de la clase proletaria, lo que examinamos en esta segunda parte del artículo.
¿en qué momento está la presente oleada de la lucha de clases?
El proletariado necesitó dos años para sacar las lecciones y reponerse, una vez acabada la oleada de luchas de los años 1978-80; oleada cuyos combates más importantes fueron: la lucha de los siderúrgicos en Francia y en Gran Bretaña, la de los portuarios de Rotterdam -con su propio Comité de huelga- y, sobre todo, la huelga de masas de Polonia en agosto de 1980. Fueron necesarios dos años para que el proletariado internacional pudiera digerir y comprender la derrota sufrida en Polonia; derrota que culminó en el Golpe del 13 de diciembre de 1981, seguida de una feroz represión. El retroceso de las luchas que acarreó esa derrota iba durar poco tiempo. Antes incluso de que tuviéramos que reconocer claramente el nuevo auge en la combatividad del proletariado, que se había de expresar: primero, en los EE.UU en julio de 1983 (huelga en teléfonos) y después en Bélgica en septiembre (huelga del sector público), afirmábamos en el V° Congreso de la CCI, en julio de 1983, que:
"Si hasta ahora el proletariado de los países centrales había padecido, con menos brutalidad que sus hermanos de clase de la periferia, los rigores de la austeridad; el hundimiento del capitalismo en la crisis obliga a la burguesía a un ataque despiadado contra el nivel de vida de la clase obrera en la concentración industrial más importante del mundo: Europa occidental (...) Esta crisis, vivida por el proletariado como una imposición, lo empuja a generalizar sus luchas y su conciencia, proponiendo en la práctica su perspectiva revolucionaria." (Revista Internacional, n° 34-35: "Informe sobre la situación internacional").
El periodo 1983-84 ha confirmado ampliamente este análisis. Sin entrar en detalles (para profundizar, lean nuestra Revista Internacional, n° 36-37; y las publicaciones territoriales de la CCI), recordaremos que esta oleada de luchas se ha manifestado por todos los continentes: en Japón, India, Túnez y Marruecos -revueltas del hambre del invierno pasado-, Brasil, Argentina, Chile, Santo Domingo, EEUU y Europa occidental. En Europa, donde ha habido revueltas obreras en todos los países, se encuentra el corazón económico y sobre todo histórico del capitalismo; ahí está también la concentración obrera más grande, más antigua y más experimentada del mundo. Tras un verano en el que la combatividad obrera ni se ha desmentido ni ralentizado (Inglaterra), nos encontramos al comienzo de un otoño durante el cual los acontecimientos se van a acelerar.
Con la acentuación de la crisis la burguesía necesita atacar aún más a la clase obrera; la táctica que tiene que mantener y reforzar sigue siendo la de la "izquierda en la oposición". Los partidos de izquierda, "oponiéndose" a los partidos gubernamentales -de derecha-, se encargarán especialmente de sabotear las reacciones obreras a las medidas de austeridad y a los despidos que se están aplicando y deberán incrementarse en todos los países.
Dos acontecimientos son particularmente significativos de esta táctica de "izquierda en la oposición" de la burguesía:
- La elección presidencial en los EE.UU. Para estas elecciones, que tendrán lugar en noviembre, la burguesía americana tiene en Reagan, quien ha demostrado ya ampliamente que lo sabe hacer, al "número ganador" apto para interpretar el papel que les toca a los gobiernos de derecha. Para quienes todavía tuvieran dudas del "maquiavelismo" de la burguesía (ver Revista Internacional, n° 31), sobre la aplicación consciente de la táctica de la "izquierda en la oposición" o sobre la voluntad de la burguesía americana de evitar cualquier mala sorpresa, hay que recordarles que todo el escándalo montado acerca de los impuestos de la candidata demócrata a la vicepresidencia, no es sino un ejemplo más de los escándalos que la burguesía occidental sabe manipular con notable maestría para organizar las elecciones y... su resultado final. Se trata de que el Partido demócrata se quede en la oposición, donde desarrollará un lenguaje más "popular", más de "izquierda" y reforzará sus tradicionales relaciones con la gran central sindical americana, la AFL-CIO;
- La salida del gobierno del partido Comunista francés (PCF). El objetivo de esta decisión del PCF, así como la de su oposición cada vez más marcada al presidente socialista Mitterrand, es volver a ocuparse del frente social, que se le había quedado peligrosamente desguarnecido. La llegada accidental al gobierno, en 1981, del PS y del PCF (tradicionalmente, la principal fuerza burguesa para el encuadramiento y el control de la clase obrera en Francia) había puesto el aparato político de la clase dominante en situación de extrema debilidad ante el proletariado. Se había convertido en el único país de Europa occidental que no disponía de ningún partido de izquierda importante en la oposición para sabotear las luchas obreras "desde adentro". La burguesía todavía está pagando ese desliz de mayo de 1981, es decir, tres años de gobierno de "unión de la izquierda" que ha puesto en práctica el ataque más violento contra la clase obrera en Francia desde la Segunda guerra mundial, incluido el período de reconstrucción. Esta salida y su paso a la oposición, que va a ser cada vez más explícita y "radical", es una de las primeras medidas de la burguesía francesa para corregir esa situación de debilidad.
Estos dos acontecimientos, el paso del PCF a la oposición y, sobre todo, la futura elección presidencial en los EEUU, se sitúan en el marco del reforzamiento del aparato político de la burguesía para enfrentar al proletariado a nivel internacional. Significan que la burguesía sabe que la crisis económica del capital va a seguir acentuándose y que va a tener que atacar aún más a la clase obrera; que la burguesía internacional ha sabido reconocer, a su manera, la reanudación internacional de las luchas obreras.
A. Los obreros en Gran Bretaña en primera fila de la oleada de luchas internacional.
En esa situación general hay que enmarcar el movimiento de luchas obreras en Gran Bretaña: la huelga de los mineros, que dura desde hace nada menos que siete meses, se ha convertido en la punta de lanza del proletariado mundial y representa el nivel de lucha más elevado desde la huelga de masas de agosto de 1980 en Polonia.
Sin embargo, el proletariado en Gran Bretaña se enfrenta a una burguesía políticamente muy fuerte y que se había preparado desde hace tiempo para enfrentarse con la clase obrera. Éste es el país capitalista más antiguo. La burguesía británica dominó el mundo durante todo el siglo pasado. Tiene una experiencia de dominación política -especialmente mediante su juego democrático y parlamentario- envidiada por la burguesía de los demás países.
Es esa experiencia política sin igual lo que le ha permitido ser el primer país que puso en práctica la táctica de "la izquierda en la oposición". Consciente de la peligrosidad de las reacciones obreras, que los ataques económicos, debidos a la crisis, iban a provocar obligatoriamente, y del desgaste del Partido laborista en el poder, la burguesía, en mayo de 1979, mandó a este partido a la oposición y encontró en M. Thatcher, a la "Dama de Hierro" que le sustituyera. Supo dividir (creando el partido socialdemócrata) y debilitar electoralmente al Partido laborista, dejándolo sin embargo suficientemente fuerte para impedir - con su organización sindical el TUC - el surgimiento de luchas obreras o, al menos, sabotearlas.
La huelga de los mineros, así como la reanudación internacional de las luchas, nos enseñan que la táctica de la burguesía de la "izquierda en la oposición" ya no basta para impedir o asfixiar el surgimiento de reacciones obreras; aunque logre todavía sabotearlas, y bastante bien. En ese sabotaje, la burguesía británica dispone de un arma que le envidian igualmente las otras burguesías: sus sindicatos. Como en el juego parlamentario y electoral, la clase dominante inglesa es experta en el arte de presentarle falsas opciones al proletariado: a un lado la dirección nacional del TUC laborista, a otro Scargill (jefe del sindicato de los mineros) con los shop-stewards (instituciones que tienen más de 60 años y que hacen el papel de sindicatos de base, los de talante más "radical") último bastión del sindicalismo contra la lucha de los obreros. Aunque si la burguesía es antigua y experimentada, el proletariado es también antiguo, experimentado y muy concentrado. Esto es lo que da un significado particular al movimiento de huelgas actual.
La lucha de los mineros, cuya fama y experiencia han atravesado ya el Canal de la Mancha y llegado al Continente, ha contribuido a destruir una mistificación importante tanto en Gran Bretaña como en los otros países: el mito de la democracia británica y del policía inglés desarmado (Bobby). La violenta represión de que han sido víctimas los mineros tiene poco que envidiar a la de cualquier dictadura sudamericana: 5000 detenciones, 2000 heridos y 2 muertos. Las ciudades y los pueblos mineros ocupados por la policía antidisturbios, obreros atacados en las calles, en los pubs, en su casa, embargo del abastecimiento de comida destinado a las familias, etc. La dictadura del estado burgués se ha quitado su máscara democrática.
¿Por qué ha empleado la burguesía tanta violencia? Para desmoralizar a los mineros; para desanimar a los otros sectores de la clase obrera que pudieran tener la tentación de unírseles; cierto, pero sobre todo para impedir que los piquetes extiendan la huelga a otros pozos, a otras fábricas; para impedir una extensión general del movimiento. Porque la burguesía tiene miedo. Tiene miedo de las huelgas espontáneas que hubo en los ferrocarriles (Paddington), en la British Leyland, de las ocupaciones en los astilleros (Birkenhead) o en la Aerospace (cerca de Bristol).
Fue ese mismo miedo a la extensión lo que le impidió utilizar la misma violencia estatal una vez que los estibadores se pusieron en huelga de solidaridad, el mes de julio. El uso de la represión en tales circunstancias acarreaba el riesgo de hacer saltar el polvorín, de acelerar la extensión de la huelga a toda la clase obrera. Gracias a las maniobras de los sindicatos (lean World Revolution, n° 75. Mensual de la CCI en Gran Bretaña) y a los "media", esta primera huelga se terminó al cabo de diez días.
En el movimiento de luchas en Gran Bretaña se verifican todas las características de las luchas internacionales actuales que evidenciamos en el artículo "La nueva oleada de luchas de la clase obrera", en el número 36-37 de la Revista Internacional. Hay que resaltar la extraordinaria combatividad que está demostrando el proletariado en Gran Bretaña: después de 7 meses, a pesar de una violenta represión y de presiones por todas partes, los mineros siguen en huelga. En el momento en que escribimos esto gran parte de los trabajadores portuarios están de nuevo en huelga, en solidaridad con los mineros; a pesar del fracaso de la primera tentativa del mes de julio tienen conciencia de que su interés de clase inmediato es el mismo que el de los mineros y demás sectores de la clase obrera.,
Poco a poco, es el conjunto de la clase obrera el que está tomando conciencia de sus intereses de clase, es quien se está expresando en las minas. A través de ese combate, la cuestión que se plantea claramente es la de la extensión real de las luchas. Hay que subrayar que, además de los estibadores, los desempleados y las mujeres de los obreros luchan con los mineros y, junto a ellos, pelean contra la policía. Con la solidaridad se está afirmando hoy abiertamente en Gran Bretaña, para el proletariado mundial y sobre todo el europeo, la perspectiva de la extensión consciente. A través de esa extensión y del enfrentamiento con los sindicatos y los partidos de izquierda, lo que está desarrollando el movimiento de luchas obreras son las condiciones de la huelga de masas en las metrópolis del capitalismo.
B. El significado de las huelgas en Alemania central
Además de los combates en GB, uno de los aspectos más convincentes de que asistimos a un oleada internacional de luchas de la clase obrera, ha sido el regreso del proletariado alemán al terreno de los enfrentamientos de clase, como lo atestiguan las ocupaciones de los astilleros en Hamburgo y en Bremen en septiembre de 1983 y la huelga de los metalúrgicos y de los impresores en la primavera de 1984. Es la fracción más numerosa, más concentrada y también más central de la clase obrera de Europa del Oeste. Este auge de luchas obreras en el corazón de la Europa industrial tiene un significado histórico que va mucho más lejos que la importancia inmediata de las huelgas mismas. Significa el agotamiento del margen de maniobra de la burguesía contra la clase obrera en Europa, margen que le permitió preservar una relativa paz social en RFA en los años 70.
El desarrollo de las luchas en RFA confirma dos aspectos importantes del análisis marxista de la situación mundial que la CCI está realizando:
- la crisis económica, en el contexto histórico de una clase obrera no derrotada, actúa como el principal aliado de los obreros, al empujar progresivamente a luchar a los más importantes batallones del proletariado mundial en un combate de clase y en primera fila de ese combate;
- el resurgimiento histórico de la lucha de clases desde 1968 ha permitido al proletariado deshacerse poco a poco de los efectos terribles de la contrarrevolución más larga y brutal que haya sufrido en su historia; Alemania, al igual que Rusia, fue el centro principal de la contrarrevolución consecutiva a la derrota de la ola revolucionaria de 1917-23.
¿Cuál es el significado de la reanudación de los enfrentamientos de clase en Alemania, que la propaganda burguesa trata de ocultar? Esas luchas demuestran la bancarrota del "milagro económico" de la posguerra, la quiebra de la afirmación según la cual el trabajo duro, la disciplina y la "colaboración capital-trabajo", la "paz social", pueden evitar la crisis económica. Más importante aún: esas luchas demuestran que el proletariado no se ha integrado jamás en el capitalismo (recordemos las teorías estilo Marcuse de 1968), que todos los ataques de la social democracia y del nazismo no lograron destruir el corazón del proletariado europeo. Afirmamos que, a imagen del resto del proletariado internacional, los obreros alemanes sólo están iniciando la vuelta al combate de clase, pero no nos olvidamos de que el regreso del proletariado alemán al lugar que le pertenece, a la cabeza de la lucha de clases internacional, será largo y difícil. Tenemos que recordar especialmente, que:
- las potencialidades a corto plazo de la situación en RFA no son de ningún modo tan prometedoras como en Francia: porque la burguesía alemana es mucho más poderosa y mejor organizada que la francesa (por ejemplo, ha puesto en práctica desde hace ya cierto tiempo la táctica de mandar a la oposición a sus fracciones de izquierda: sindicatos y Partido socialdemócrata. Algo que apenas comienza a hacer la burguesía en Francia) y porque a la generación actual de obreros alemanes le falta la experiencia política que poseen sus hermanos de clase en Francia.
- hasta ahora, la proporción de obreros que ha participado directamente en las luchas es muy inferior a la que hubo en Bélgica y ha afectado a menos sectores que en España, por ejemplo.
Lejos de encontrarse a la cabeza del movimiento, los obreros de RFA a duras penas están recuperando el retraso que llevan con respecto al resto de los obreros de Europa. Esto se verifica a nivel de la combatividad, de la extensión de los movimientos, del grado de politización y de confrontación con la estrategia de la izquierda en la oposición, especialmente la táctica del "sindicalismo de base", arma que la burguesía alemana no ha tenido que emplear mucho todavía. Esa "recuperación" se ha convertido en RFA en uno de los aspectos más importantes del proceso de homogenización de la conciencia de clase en el proletariado europeo y de mejora de las condiciones de lucha en Europa occidental. Es el aliado actual de las luchas obreras, el nuevo paso adelante en el desarrollo histórico de los combates de clase desde 1968; todo lo cual exige a las organizaciones revolucionarias responsabilidades más grandes, y en particular la de intervenir activamente en el proceso de toma de conciencia que se está operando en la clase. Tal intervención se apoya necesariamente en la mayor claridad y comprensión posibles de lo que está en juego verdaderamente en la situación actual. Todo esto resalta la importancia que tiene, para los revolucionarios y para la clase general, el método con el cual se analiza la realidad.
El método de análisis de la realidad social
Para reconocer y comprender la reanudación de las luchas obreras hay que apropiarse del método marxista de análisis de la realidad social.
Ese método no consiste en hacer fenomenología. No se puede comprender ni explicar ningún fenómeno social a partir del fenómeno mismo, por sí mismo y para sí mismo. El fenómeno social, la lucha de clases, sólo se puede comprender si se sitúa en el desarrollo del movimiento social general. El movimiento social no es una suma de fenómenos sino un todo que los contiene a todos y a cada uno.
El movimiento de la lucha proletaria es a la vez internacional e histórico. Desde ésos dos puntos de vista, mundial e histórico, es como los revolucionarios pueden comprender la realidad social, la situación de la lucha de su clase.
Por otra parte, el trabajo teórico y de análisis de los revolucionarios no es una reflexión pasiva, un simple reflejo de la realidad social; tiene un papel activo, indispensable en el desarrollo de la lucha proletaria. No es algo exterior al mismo movimiento de la lucha de clases; forma parte integrante de la lucha del proletariado. Siendo los revolucionarios parte, muy precisa y particular, de la clase obrera, su actividad teórica y política son aspectos concretos de la lucha revolucionaria del proletariado.
Los comunistas sólo pueden apropiarse del método marxista situándose como factor activo en el movimiento de la lucha de su clase, y desde un punto de vista mundial e histórico.
Es imposible comprender el significado de las luchas y, especialmente, de la oleada actual de la lucha de clases, si se examina cada una por separado, de manera estática, inmediata o fotográfica. Es muy difícil darse cuenta de que estamos asistiendo a una reanudación de la lucha de clases si uno se pone a estudiar en sí y de manera aislada las principales características de las luchas de hoy (ver Revista Internacional, n° 36-37: "La nueva oleada de luchas de la clase"), como son: la tendencia al surgimiento de movimientos espontáneos, de movimientos de gran amplitud que afectan a sectores enteros de un mismo país, la tendencia hacia la extensión y la autoorganización,... Si se estudian esas características de manera separada y se comparan con lo que fueron las luchas en Polonia en 1980, es efectivamente muy difícil ver una oleada de luchas. Los movimientos espontáneos de solidaridad, de los estibadores y de otros sectores obreros, con los 135.000 mineros en huelga en Gran Bretaña; las manifestaciones violentas y espontáneas que desbordaban a los sindicatos el pasado marzo en Francia; los 700.000 manifestantes obreros en Roma el 24 de marzo; la huelga de los servicios públicos en septiembre de 1983 en Bélgica,... parecen poquita cosa comparados con el nivel de lucha al que llegó la oleada precedente; y sobre todo, parecen muy lejos de la huelga de masas en Polonia. Y sin embargo...
El método marxista no se contenta con comparar dos fotos tomadas con unos años de intervalo. No se contenta con quedarse en la superficie de las cosas. Para los revolucionarios consecuentes, se trata de comprender la dinámica profunda, el movimiento histórico de las luchas obreras.
No solo en África del Norte, en Santo Domingo, en Brasil,..., surgen movimientos espontáneos y de gran amplitud; sino que la oleada de luchas se sitúa sobre todo -no únicamente, ya vemos- en los principales centros industriales del mundo, en Europa occidental, en los EE.UU,... Es en los principales y más antiguos países capitalistas, en los países "más prósperos", en el bastión industrial de Europa, donde el proletariado es más antiguo, más experimentado y está más concentrado, donde éste está reaccionando contra los ataques de la burguesía.
Las dos principales armas que empleó con éxito la burguesía contra el proletariado en la oleada de luchas precedente, y especialmente en Polonia, ya no tienen eficacia suficiente para mantener a los obreros ilusionados o desmoralizados:
- El arma de la especificidad nacional de los países del bloque del Este, que había permitido el aislamiento de Polonia, al presentar la crisis económica que afectaba a ése país como el "resultado de la mala administración de los burócratas locales". Ha perdido su eficacia. Las luchas actuales en Europa occidental destruyen las ilusiones sobre posibles soluciones nacionales, específicas, a la crisis económica. La revuelta obrera no atañe solamente a los países del Este, del Tercer mundo, sino también a los países "democráticos" y "ricos". Es el fin de las ilusiones sobre la necesidad de sacrificios momentáneos para salvar la economía nacional. Con la reaparición de "sopas bobas" en las grandes ciudades de Occidente, que muestra que no son tan diferentes las penurias de los obreros del Oeste a las privaciones y las colas que soportan los obreros en los desprovistos almacenes del Este, la oleada actual de luchas en las metrópolis industriales del Oeste significa la comprensión progresiva por parte del proletariado internacional del carácter irreversible, catastrófico e internacional de la crisis del capital;
- El arma de la "la izquierda en la oposición", que había funcionado tan bien tanto en Europa occidental como en Europa del Este -con el sindicato Solidarnosc en Polonia-. La oleada internacional actual nos enseña que ese arma ya no logra impedir directamente la explosión de huelgas obreras (aunque siga siendo muy eficaz para sabotearlas). Las ilusiones, sobre la "democracia occidental" y sobre los partidos de izquierda y los sindicatos, tienden a desaparecer.
La toma de conciencia del carácter inevitable e irreversible de la crisis del capital en el mundo entero y del carácter burgués de los partidos de izquierda -tengan responsabilidades gubernamentales o no- no podía ni puede desarrollarse más que a partir de las luchas obreras en los países industriales más desarrollados y más antiguos; en los países en donde la burguesía dispone de un aparato de Estado experimentado en el juego democrático y parlamentario; en los países en donde arraigaron y se hicieron fuertes las ilusiones sobre "la sociedad de consumo", sobre "la eterna prosperidad",...
El proletariado reanuda hoy el combate donde lo había dejado en Polonia, respondiendo a ésos dos obstáculos y superándolos. Comprender el significado del período actual de luchas es comprender el movimiento y la dinámica que las animan; es captar y comprender que lo que produce y determina la reanudación internacional de las luchas obreras es la maduración de la conciencia de clase en el proletariado, el desarrollo de la toma de conciencia entre los obreros.
En efecto, aunque es una condición indispensable para el desarrollo de la lucha de la clase obrera, el hundimiento del capitalismo en la crisis no basta para explicar este desarrollo. El ejemplo de la crisis de 1929 y el de los años que preceden a la Segunda guerra mundial nos lo prueban. En los años 30, los terribles ataques de la crisis económica no provocaron más que una gran desmoralización y gran desorientación en el proletariado, que acababa de sufrir la mayor derrota de su historia y tenía que aguantar el peso de las mistificaciones "antifascistas" y de "defensa de la patria socialista" cuya finalidad era amarrarlo al Estado burgués tras los partidos de izquierda y los sindicatos.
La situación es muy diferente hoy en día. El proletariado de hoy no está derrotado y hemos visto más arriba que lo que determina la oleada actual de luchas de la clase es su capacidad de digerir, de madurar sus derrotas parciales, de dar una respuesta a las armas ideológicas que le opone la burguesía. Las condiciones objetivas (la crisis económica, la miseria que se generaliza,...) no son las únicas; se deben añadir condiciones subjetivas favorables: la voluntad consciente de los obreros de no aceptar más sacrificios para salvaguardar la economía nacional, la no adhesión del proletariado a los proyectos burgueses (económicos y políticos), la comprensión cada vez mayor del carácter antiobrero de la izquierda y los sindicatos,...
Y cuanto más importante se hace el factor subjetivo en el desarrollo de las luchas obreras, más fundamental es la intervención de los revolucionarios en ellas. Por ser la expresión más elevada de la conciencia de clase, los comunistas son indispensables, no sólo por su trabajo teórico, político y su propaganda. No solamente serán indispensables mañana en el período revolucionario, sino que ya hoy son indispensables en el proceso actual de reanudación de la lucha de su clase, de maduración de la huelga de masas. Al denunciar las trampas y los callejones sin salida que utiliza el capitalismo contra el proletariado, estimulan, catalizan y aceleran el desarrollo en la clase de una conciencia clara de la naturaleza de esas trampas y del papel verdadero de la izquierda y de los sindicatos. Además, aunque no se hacen ilusiones sobre la importancia de su impacto inmediato, los revolucionarios contribuyen a que las luchas se orienten hacia una autonomía mayor de la clase obrera frente a la burguesía, hacia la extensión y coordinación de las luchas: envío de delegaciones masivas a otras fábricas, piquetes de huelga, manifestaciones,...; en fin, todo lo que refuerce la organización, por los obreros mismos en sus asambleas generales, de esa extensión y de un desarrollo más amplio de la lucha de la clase.
Si no se reconoce o si se subestima la reanudación actual de la lucha de la clase, si se tiene una visión mecánica del desarrollo de la lucha, si no se comprende el papel activo que tiene la conciencia de clase en el desarrollo de la lucha, se llega al rechazo -por lo menos implícito- de la necesidad de la intervención de los revolucionarios hoy y, por lo tanto, del Partido comunista mundial de mañana. No basta con proclamar la necesidad del partido (Gracias, no obstante, a quienes lo hacen) para contribuir eficazmente al proceso que conduce a su futura constitución. En las luchas actuales, desde ahora, es donde se preparan las condiciones de su edificación, se construyen las organizaciones que lo formarán, donde los comunistas dan prueba de su capacidad para comportarse como vanguardia de los combates revolucionarios venideros. Para probar esa capacidad, tienen que mostrarse capaces de defender con rigor el método marxista, cuya ignorancia y olvido desarman políticamente al proletariado y lo conducen a la impotencia y a la derrota.
RL
Septiembre de 1984
Organización de los revolucionarios: las condiciones de surgimiento del partido
- 3412 lecturas
Continuamos publicando textos antiguos de nuestra Revista Internacional. En este caso se trata de una contribución fruto de la discusión en nuestra sección en Bélgica, sobre las condiciones de surgimiento del partido del proletariado y la evolución y la responsabilidad de las minorías revolucionarias de nuestra época
Las condiciones generales del resurgir de lucha obrera desde 1968 y sus implicaciones en el proceso de agrupamientos hacia el Partido.
–I–
El futuro partido de clase no surgirá como producto de una reacción contra la guerra sino de un desarrollo lento y con altibajos de la lucha de clases en respuesta a una crisis internacional que se va agudizando con un ritmo relativamente lento. Esto implica lo siguiente:
§ la posibilidad de una mucho mayor maduración de la conciencia obrera antes del asalto final, maduración que se expresará en particular en el seno de las minorías revolucionarias;
§ que una lucha que se desarrolla a escala mundial pone las bases para un proceso de reagrupamiento de las fuerzas revolucionarias que se concibe, de entrada, a nivel internacional.
–II–
Lo “original” del período 1917-23 no fue tanto la rapidez de los acontecimientos a partir de 1917 (es de suponer que esta vez todo irá más rápido una vez iniciado el proceso revolucionario, pues nos encontramos frente a una burguesía con mayor experiencia) sino el carácter bisagra del período.
Hoy día, 70 años de decadencia capitalista hacen que una serie de cuestiones se planteen en términos mucho más claros que entonces: naturaleza de los sindicatos, de la democracia y del parlamentarismo, la cuestión nacional. Aun cuando estamos lejos del período insurreccional, cada lucha obrera se ve obligada a enfrentarse con las fuerzas de mistificación y de encuadramiento de la burguesía. Aunque con confusiones, el medio proletario de hoy se ve obligado a tomar postura frente a las experiencias y enseñanzas de estos 70 años de decadencia. La labor de clarificación de las condiciones de la lucha de clases impuestas por la entrada en decadencia del sistema ya está desde ahora mucho más avanzada que en 1919.
–III–
Si es verdad que el período actual sigue caracterizado por la ausencia de continuidad orgánica con el movimiento del pasado, lo cual es un pesado lastre para las fuerzas revolucionarias de hoy y sus relaciones mutuas, no debemos olvidar que la continuidad orgánica con la Segunda Internacional –aunque de ésta salieron las fuerzas vivas que formaron la Tercera Internacional– también condicionó muchas de las debilidades de ésta. No sólo en lo programático no fue capaz de proseguir con suficiente profundización la crítica de las tradiciones socialdemócratas y comprender el conjunto de las nuevas condiciones que estaban apareciendo, sino que también en lo organizativo, las diferentes fracciones de izquierdas tuvieron enormes dificultades para comprender lo que eran y superar la fase de existir como oposición encargada de enderezar la organización socialdemócrata degenerante. En la Tercera Internacional, el proceso de confrontación y de reagrupamiento estuvo muy marcado por el modelo de la Segunda Internacional: funcionamiento como suma de partidos nacionales, y, hasta dentro de una nación como Alemania pesaban los hábitos federalistas. Así pues:
§ incluso sin “ruptura orgánica”, la organización de un marco de discusión resultó no solo insuficientemente internacional, sino que ya fue incluso muy difícil en la propia Alemania;
§ la elaboración de la ruptura con la Segunda Internacional se quedaría en una serie de procesos nacionales, lo cual produjo desfases entre los países y por lo tanto heterogeneidad en lo político.
El largo período de derrota que vivió el proletariado tras el fracaso de la revolución fue al mismo tiempo el crisol en el cual la clase llevó lo más lejos posible su esfuerzo para sacar las lecciones de la oleada revolucionaria. Tenemos detrás de nosotros, no sólo la experiencia viva de octubre, sino también el esfuerzo de fracciones, como Bilan e Internationalisme[1], por sacar la máximo de lecciones para la próxima oleada.
–IV –
Hoy, la ruptura orgánica con el movimiento del pasado hace que los grupos revolucionarios ya no estén enfrentados a la necesaria ruptura con las organizaciones que se pasaron al campo enemigo. Tampoco son lo que fue Bilan, al tener esta fracción como tarea esencial, en la contrarrevolución triunfante, la de servir de lazo con la futura apertura de un curso revolucionario, sacando todas las lecciones de la derrota. La existencia y el desarrollo de las organizaciones revolucionarias hoy están condicionados ante todo por la reanudación de las luchas de finales de los 60.
– V –
Las condiciones están reunidas como nunca antes para que se realicen lo que plantea el texto de CCI[2] de lo que en el período de decadencia «el partido político puede perfectamente surgir antes de ese momento álgido que los Consejos Obreros son».
El esquema simplista que convierte a los bolcheviques en un “ejemplo de partido”, comparado con Alemania donde el reagrupamiento resultó mucho más difícil, no tiene en cuenta el hecho de que la ausencia ya desde 1917 de un partido internacional fue una gran debilidad que pesaría en toda la oleada revolucionaria. El retraso habido en el reagrupamiento hacia el partido mundial fue un lastre no sólo a nivel de Alemania, sino y sobre todo a nivel internacional. El polo de clarificación que fue la IC se constituyó demasiado tarde y duró poco tiempo; hoy, en cambio, las condiciones para la constitución de ese polo, con la suficiente anticipación de los momentos decisivos, son mucho mejores. De igual modo, podrá y habrá que constituirse sobre una base programática mucho más clara, que engloba como base mínima el conjunto de las lecciones de la primera oleada revolucionaria.
– VI –
Hoy, si las condiciones generales muestran la posibilidad de un partido más claro, más maduro y más directamente internacional, también hacen esas características más necesarias que nunca. Es verdad que la burguesía ya no dispone de aquella arma contrarrevolucionaria esencial que fueron las organizaciones de masas que recién acaban de pasarse al enemigo, sin embargo ha aprendido a desarrollar los medios de control más sutiles y es de suponer que intentará todo para tratar de recuperar los órganos con que se dotará la clase obrera. Y sobre todo es una burguesía mucho más capaz de unificarse con la mayor rapidez a nivel internacional con la que se enfrentará el proletariado. En esa situación, la claridad de la vanguardia política, su unidad y su capacidad para desarrollar una influencia internacional serán vitales.
El medio proletario y la labor de reagrupamiento hoy
– I –
El fracaso del ciclo de Conferencias Internacionales[3], anunciadora de la crisis que atraviesa el medio revolucionario, y esto cuando se está produciendo una aceleración cualitativa de la historia, nos da la medida del retraso y de la debilidad de las minorías comunistas frente a sus responsabilidades. Así pues no basta con que las condiciones objetivas tal como hoy existen vayan en favor de la clarificación y el proceso de unificación en el seno de las fuerzas revolucionarias, para que se emprenda automáticamente el proceso de reagrupamiento hacia el partido.
– II –
La ruptura orgánica con el movimiento del pasado y los 50 años de contrarrevolución implican tareas cualitativamente diferentes para las minorías comunistas. La cuestión ya no se plantea en términos de asegurar la continuidad del programa operando una ruptura clara con las antiguas organizaciones degeneradas. Sin embargo, no por esto resulta la tarea menos ardua. Es una larga labor de decantación la que incumbe a las minorías comunistas desde el resurgir del proletariado en el 68. Decantación en el sentido tanto de la reapropiación de las lecciones del pasado como de clarificación de las nuevas condiciones que están apareciendo. Esta decantación implica una comprensión de lo que son y lo que no son, en relación con el análisis del período actual. La megalomanía – el mito de ser hoy día EL partido, rechazando cualquier confrontación con el medio político –, el sectarismo, la idea de que la historia “empieza con uno” o que el partido y su programa es algo invariable desde 1848, las confusiones, todo eso son expresiones de las dificultades del medio para tomar conciencia de lo que es y de cuáles son hoy sus responsabilidades.
– III –
Al decir que hoy existen las condiciones para el surgimiento del partido antes del momento crucial, no decimos que están reunidas todas las condiciones para que se constituya el partido ya. Su relación con el desarrollo de la lucha de clases significa que el surgimiento del partido implica que la clase obrera responda al llamamiento de la historia y desarrolle su conciencia en una dinámica de internacionalización de su lucha.
La aparición de partidos del proletariado exige esa dinámica, no sólo para que se les “escuche”, no solo porque únicamente en esta fase es cuando las ideas revolucionarias pueden “convertirse en fuerza material”, sino también porque sólo esa dinámica puede aportar elementos indispensables al reagrupamiento de las fuerzas revolucionarias a escala mundial. Y esto al clarificar en la práctica cuestiones tan esenciales como el problema de la generalización internacional, la organización general de la clase contra las múltiples formas sindicales, la función de la violencia... y, sobre todo, la cuestión del partido, de su relación con los Consejos obreros.
– IV –
Así pues, aún rechazando la idea de un partido creado artificialmente en torno a un reagrupamiento “PCInt + CCI + CWO” y el carácter absurdo de semejante posibilidad, la CCI no por ello considera el futuro partido como un producto mecánico del período prerrevolucionario. Existe ya desde hoy un esfuerzo voluntario por parte de las minorías comunistas, pero sin ilusiones inmediatas o prematuras. Nuestra voluntad de participar en las Conferencias iniciadas por el PCInt (BC) se apoyaba:
§ en el rechazo de todas las prácticas de sectarismo y de negación del debate;
§ en la comprensión de que no se puede andar fabricando reagrupamientos prematuros;
§ en la necesidad de organizar un lugar de confrontación y de decantación lo más amplio posible, en el marco de las fronteras de clase;
§ en la necesidad de tener criterios de participación lo bastante precisos, no admitiendo, entre otras, a las corrientes “antipartido”, modernistas o consejistas, con el fin de quedarse muy claro el objetivo de esas conferencias;
§ en el objetivo de que esas conferencias son, frente al exterior, frente a la clase, un polo activo de referencia, al ser capaces de tomar posición sobre cuestiones esenciales;
§ en la necesidad de órdenes del día hechos en el sentido de la profundización de lo que es el esfuerzo de unificación de los revolucionarios hoy: el análisis del período actual y de la crisis, por una parte, y por, la cuestión del papel de los revolucionarios, al ser esta una de las cuestiones menos avanzadas hoy y que hace urgente una confrontación.
Tuvimos que darnos cuenta de que el sectarismo y el rechazo del debate tenían mucho peso incluso entre los grupos que habían participado activamente en las conferencias. La inmadurez del medio también se plasmó en la idea que se hacían finalmente de las conferencias BC y CWO o, o sea, de algo mucho más inmediato, en busca de un reagrupamiento rápido, antes de que hubiera tenido lugar el debate, y, al fin y al cabo, contando con las primeras conferencias únicamente para encontrar los medios materiales para expulsar a la CCI... en nombre de un desacuerdo que ni siquiera se debatió.
– V –
Esta experiencia nos muestra el largo camino que todavía nos queda por recorrer. Si hemos puesto la cuestión del partido al orden del día en la CCI, es porque pensamos que en esta cuestión se plasma la comprensión de las tareas de las minorías revolucionarias hoy, así como la actitud que unas tienen para con las otras. En el centro del proceso de decantación que, de grado o por fuerza – y hasta con forma de crisis abierta con la desaparición de grupos enteros –, se ha emprendido en el medio político, está la cuestión del partido y de cómo se desarrolla la conciencia de clase.
La crisis que está atravesando el medio, y que tampoco ha dejado a salvo a la CCI, es una advertencia grave. Pues demuestra que las confusiones sobre la función de las organizaciones políticas de la clase, la búsqueda de un resultado inmediato y la impaciencia respecto a la lucha de clases, son terreno abonado para la destrucción de las organizaciones comunistas bajo la presión material e ideológica de la burguesía.
No podemos alegrarnos de ver a un PCInt diezmado parir una organización burguesa, o ver a la CWO enrollarse con grupos nacionalistas. Esto demuestra que, sin una reacción clara a nivel programático contra la presión de la burguesía, sin tampoco desarrollar una capacidad para integrar las nuevas lecciones de la lucha de clases, todo el esfuerzo de decantación en el seno del medio revolucionario puede verse aniquilado del día a la mañana.
– VI –
Nuestra comprensión sobre la cuestión del partido es hoy la que más lejos va en el balance de la primera oleada revolucionaria. Es esta la cuestión sobre la cual más confusiones hay en el medio, en la medida en que la experiencia de 1917-23 no consiguió darle suficiente claridad. A menudo decimos que nuestra posición se inscribe más en negativo que en positivo; hemos de comprender, sin embargo, que sólo en los movimientos de huelga de masas se podrá esclarecer plenamente esta cuestión a nivel internacional.
Los acontecimientos de Polonia, aún con todos sus límites, fueron para nosotros la confirmación patente de nuestras posiciones sobre el desarrollo de la conciencia de clase, la función de las minorías revolucionarias y las formas de organización unitaria de la clase. Y también nos obligaron a llevar más lejos la comprensión del problema de la internacionalización, de la necesaria crítica de la teoría del “eslabón más débil”[4]. Todo el medio fue, en realidad, puesto a prueba por aquellos acontecimientos. Ante un movimiento semejante, pero en un país más central, ¿podría la CWO haber mantenido durante mucho tiempo su llamamiento para “la insurrección ahora ya”, que dijo para Polonia?. ¿Y el PCInt hubiera podido seguir afirmando que no puede existir movimiento de clase sin organización previa de los obreros por el partido?.
Los próximos movimientos, más todavía que durante la fase de retroceso de los primeros años 80, pondrán a prueba a los grupos revolucionarios. Se producirán, sin lugar a duda, aún más cambios y trastornos en el medio revolucionario y, también, han de surgir nuevos grupos. Y estos no por ser nuevos estarán, ni mucho menos, a resguardo de las confusiones del pasado. Para asimilar lo mejor posible las lecciones de las próximas experiencias de la clase obrera, para poder ser ese polo de referencia para que las nuevas vanguardias y generaciones comunistas no vuelvan a cometer los mismos errores, la esforzada labor de clarificación debe proseguir en el medio revolucionario.
El armazón del futuro partido no está formado ya de una vez para siempre por las corrientes y grupos que hoy existen, y, sin embargo, les incumbe a ellos la continuación de la labor de decantación indispensable para el reagrupamiento de mañana, pues para eso los hizo surgir su clase desde que ésta volvió por los caminos de la lucha.
JU
Mayo de 1983
[1] BILAN (Balance): órgano de la Fracción Italiana de la Izquierda Comunista, existió entre 1933 y 1938. INTERNATIONALISME (Internacionalismo): órgano de la Izquierda Comunista de Francia, grupo que continuó la labor de BILAN (1945-52).
[2] Texto adoptado como Resolución en el V° Congreso de la CCI. Ver Revista Internacional n° 34-35, “El Partido y los lazos con su clase”, punto XVII-D, p. 37.
Ver /revista-internacional/200604/892/el-partido-y-sus-lazos-con-la-clase [119]
[3] Ver un balance de las mismas en El sectarismo, una herencia de la contra-revolución que hay que superar, en Revista Internacional nº 22, https://es.internationalism.org/node/2829 [104]
[4] Ver "El proletariado de Europa Occidental en una posición central de la generalización de la lucha de clases [120]", Revista Internacional nº 31.
Series:
Herencia de la Izquierda Comunista:
Cuestiones teóricas:
- Partido y Fracción [30]
Polémica con la CWO: ¿Cómo reapropiarse de los aportes de la Izquierda Comunista Internacional?
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 127.16 KB |
- 91 lecturas
La historia del movimiento obrero no es sólo la de sus grandes batallas revolucionarias, cuando millones de proletarios se han lanzado al "asalto de los cielos"; no son sólo dos siglos de resistencia constante, de huelgas, de combates incesantes y desiguales para limitar la opresión brutal del capital. La historia del movimiento obrero es también la de sus organizaciones políticas, las organizaciones comunistas. La forma en la que se han constituido, dividido, reagrupado, los debates teórico-políticos que han fluido a través de ellas como sangre que alimenta su pasión revolucionaria - todo esto pertenece, no a los individuos particulares que fueron sus miembros, sino a la vida de su clase como un todo. Las organizaciones políticas proletarias son sólo una parte del proletariado. Su vida forma parte de la del proletariado.
Comprender la vida, la historia y el porvenir histórico de la clase revolucionaria, significa también comprender la vida y la historia de sus organizaciones comunistas.
El artículo que publicamos a continuación -una polémica con la Communist Workers' Organisation (CWO) sobre la historia de las organizaciones comunistas entre los años 1920 y 1950- no tiene nada que ver con las preocupaciones académicas de los historiadores universitarios, sino con la necesidad de que los revolucionarios de hoy fundamenten sus orientaciones políticas en la roca granítica de su experiencia de clase.
Por muy diferentes que sean los años 1980 y los años 1920, los principales problemas a los que se enfrentan los combates proletarios de hoy no han cambiado desde los años 1920. La comprensión de las tendencias históricas del capitalismo (decadencia e imperialismo), la posibilidad de utilizar las formas de lucha sindical y parlamentaria, las luchas de liberación nacional, la dinámica de la huelga de masas, el papel de las organizaciones revolucionarias - todas estas cuestiones están en el núcleo de los análisis y las posiciones de las organizaciones comunistas durante los años 1920 (marcados por las revoluciones rusa y alemana), durante los años 1930 (marcados por el triunfo de la contrarrevolución y su dominio sobre el proletariado), durante los años 1940 (años de la guerra mundial imperialista) y durante los años 1950 al inicio del período de reconstrucción.
Para una organización política, ignorar las aportaciones sucesivas de las diferentes corrientes del movimiento obrero durante estos años, o peor aún, falsear su realidad y deformar su contenido, alterar su historia con el objetivo irrisorio de dibujarse un árbol genealógico más bonito, no sólo significa tirar por la borda todo el rigor metodológico -instrumento indispensable del pensamiento marxista-, también significa desarmar a la clase obrera y obstaculizar el proceso que conduce a la reapropiación de su experiencia histórica.
Este es el tipo de ejercicio al que se ha entregado la CWO, en el número 21 de su revista teórica, Revolutionary Perspectives (RP).
Aquí encontramos un artículo que se propone criticar nuestro folleto sobre la historia de la Izquierda Comunista de Italia. Ya estamos acostumbrados a las demostraciones de falta de seriedad de la CWO: durante años denunciaron a la CCI como una fuerza contrarrevolucionaria porque siempre hemos afirmado que la vida proletaria sobrevivió en el seno de la Internacional Comunista después de 1921 (Kronstadt), hasta 1928 (la adopción del "socialismo en un solo país"). Ahora, en el número 21 de RP, la CWO acusa a la CCI, con la misma frivolidad, de defender posiciones "eurochovinistas" - lo cual, si el pensamiento de la CWO contuviera un ápice de rigor, debería excluirnos ipso facto del campo revolucionario.
Con la misma ligereza irresponsable, la CWO ha leído nuestro panfleto siguiendo el método de muestreo de Gallup: una página de cada diez. El objetivo apenas oculto de la crítica supuestamente basada en esta lectura es minimizar, si no borrar completamente de la historia del movimiento obrero, la contribución específica -e insustituible- de los grupos que publicaron primero Bilan y luego Internationalisme; es decir, eliminar de la historia del movimiento obrero todas las corrientes de la Izquierda Comunista que no sean aquellas de las que la CWO y su "organización fraternal", el Partido Comunista Internacionalista (Battaglia Communista), extraen específicamente sus orígenes.
En respuesta, el artículo que sigue se propone, no sólo restablecer ciertas verdades históricas, sino también mostrar cómo las organizaciones revolucionarias deben comprender, integrar y asumir críticamente las sucesivas aportaciones del movimiento comunista en su conjunto, y en particular de la Izquierda Comunista Internacional.
"A la CCI le gusta presentarse como una fusión de los 'mejores' elementos de la Izquierda Alemana (KAPD) y de la Izquierda Italiana, lamentando que la actitud sectaria de Bordiga les impidiera unirse contra el oportunismo de la Comintern... La idea de la CCI de que sólo el sectarismo impidió una fusión de las Izquierdas Italiana y Alemana contra la Comintern, y que una fusión similar es necesaria hoy para la formación de un nuevo partido, es socavada por su propia narrativa." (RP 21)
Estos extractos muestran claramente en qué confusiones de partida se empeña la CWO para confundir la fuerza motriz fundamental de las diferentes vías a través de las cuales se ha expresado históricamente la Izquierda Comunista. Según la CWO, la CCI habría deseado una fusión política y organizativa de las Izquierdas Italiana y Alemana en un frente unido contra la IC. No tenemos ni idea de dónde han encontrado los camaradas tales idioteces. Hasta un niño podría entender que proponer una fusión de ese tipo en un momento así habría sido una locura. No sólo porque la Izquierda Italiana nunca habría aceptado la unificación con una tendencia que condenaba a los sindicatos y cualquier trabajo dentro de ellos (incluso aunque, al mismo tiempo, propusiera un neosindicalismo "revolucionario" en la forma de los "Unionen") y que, además, a veces ponía en duda la importancia del papel del partido de clase; sino también porque la Izquierda Alemana nunca habría aceptado la unificación con una tendencia que no entendía la integración de los sindicatos en el aparato estatal y aceptaba ciegamente el apoyo de Lenin a las luchas de liberación nacional. De lo que se trataba no era de una fusión imposible e inútil, sino de una lucha común contra la degeneración denunciada por ambas tendencias. Para llevar a cabo esta lucha común con claridad, las diferentes fuerzas de izquierda se deberían haber visto obligadas, en primer y principal lugar, a aclarar sus propios desacuerdos sobre cuestiones cruciales como los sindicatos, las luchas de liberación nacional y el partido. De este modo, los debates fundamentales se habrían llevado a cabo en el seno de la IC y no contra ella. Sin este debate, la IC se perdió las cuestiones esenciales, proponiendo respuestas a estas cuestiones sin llegar a sus raíces, por lo que fue incapaz de defenderse contra la degeneración.
Con el reflujo de las luchas, la Izquierda Alemana -que era más la expresión de un arraigado y profundo empuje de las luchas obreras que de una completa claridad programática- fue incapaz de contribuir a la clarificación del programa proletario y se disgregó en una multitud de pequeñas sectas. Fue la Izquierda Italiana -mejor armada teóricamente, sobre todo en lo que respecta a la necesidad y la función de la organización revolucionaria- la que comprendió las características del nuevo período, llevó adelante el debate en forma de un balance ("bilan") que la IC de la época de Lenin no había podido elaborar, y que era necesario para integrar la profunda pero incompleta intuición de la Izquierda Alemana en una sólida perspectiva marxista:
"El programa internacional del proletariado será el resultado del entrecruzamiento ideológico-y por lo tanto de la experiencia de clase- de la revolución rusa y de las batallas en otros países, particularmente en Alemania e Italia... Porque, si bien Lenin aventaja a Rosa Luxemburgo en algunos aspectos, es obvio que en otros Rosa vio más claramente que él. El proletariado no se encontró en condiciones que le permitieran, como en Rusia, clarificar completamente sus tareas revolucionarias; por el contrario, en la acción contra el capitalismo más avanzado de Europa, el proletariado no podía dejar de tener, sobre ciertos problemas, una percepción mejor y más profunda que los bolcheviques...Comprender significa completar los fundamentos demasiado estrechos y no entrecruzados por las ideologías resultantes de las batallas de clase en todos los países - completarlos con nociones ligadas al curso histórico en su conjunto hacia la revolución mundial. La Internacional de Lenin no pudo hacer esto. El trabajo ha caído sobre nuestros hombros." ('Deux Epoques: en marge d'un anniversaire', Bilan 15, enero de 1935)
Cuando la CWO nos recuerda que Reveil Communiste, un pequeño grupo de italianos que había asumido las posiciones del KAPD, terminó en el consejismo y luego en el vacío, no hace más que confirmar nuestra tesis central: que era imposible hacer una fusión del 50% de la Izquierda Alemana y del 50% de la italiana. Por el contrario, de lo que se trataba era de dar a "los problemas que el proletariado alemán percibía mejor y más profundamente que los bolcheviques" un anclaje en un marco marxista consistente. Esto es lo que se propuso Bilan.
La historia no se hace con especulaciones (“¿y si?”). La incapacidad de las Izquierdas Comunistas de situar en el centro del debate de la IC los problemas planteados por la clase obrera con la entrada del capitalismo en su fase decadente no puede achacarse ni a Bordiga ni a Pannekoek. Esta incapacidad fue más bien fruto de la inmadurez con la que el proletariado mundial afrontó este primer combate decisivo y que se refleja en los “errores” de su vanguardia revolucionaria. Pasada la oportunidad, el trabajo tuvo que hacerse en las terribles condiciones del reflujo de la lucha, y sólo por la Izquierda Italiana, porque sólo ella tenía una posición teórica adecuada para cumplir ese papel. Y fue tomando esta dirección, la de Bilan, como la Izquierda Italiana integró las contribuciones y experiencias de las diferentes Izquierdas Comunistas, para lograr "la elaboración de una ideología política de izquierda internacional". (Carta de Bordiga a Korsch, 1926). Gracias a este trabajo de síntesis histórica, la Izquierda Italiana logró "completar los fundamentos demasiado estrechos" y trazar los principales elementos del programa de la Izquierda Comunista Internacional (Gauche Communiste Internationale) que siguen siendo válidos hoy para el proletariado de todo el mundo. La acusación de la CWO (de que queremos fusionar hoy las diferentes izquierdas) demuestra no sólo su incapacidad para distinguir una "izquierda histórica" de una unión mecánica, sino sobre todo su incapacidad congénita para comprender que este trabajo ya se ha hecho y que no tenerlo en cuenta significa retroceder 60 años. Así, la CWO de ayer no consiguió ir más allá de las posiciones de la Izquierda Alemana de los años 1930, mientras que la de hoy ha vuelto a las de la Izquierda Italiana de los años 1920 o incluso a las de Lenin. Las posiciones cambian, pero el retroceso se mantiene.
DE LOS AÑOS 1930 A LOS 1940: MANTENER EL RUMBO EN LA TORMENTA
"De hecho, para ellos (la CCI), la Izquierda Italiana es sinónimo del período del exilio y sería en este período donde se extrajeron las "verdaderas lecciones" de la oleada revolucionaria. ¡Qué punto de vista tan pesimista! Se rechaza la época en que las ideas comunistas se apoderaron de las masas y se idolatra el periodo de derrota... Pero la idealización de Bilan está fuera de lugar. Ciertamente, estos camaradas hicieron grandes contribuciones al programa comunista (...) Pero sería insensato negar las debilidades de Bilan (...) en la cuestión de las perspectivas: la falta de una base clara en la economía marxista (Bilan era luxemburguista) les condujo a puntos de vista erráticos y equivocados sobre el curso histórico. Argumentando que la producción de armas era una solución a la crisis capitalista, consideraban que el capitalismo no necesitaba otra guerra imperialista como base de una renovada acumulación (…) Bilan se disolvió en la revista Octubre en 1939 y la Fracción formó un Buró Internacional pensando que la revolución proletaria estaba a la orden del día; por lo tanto, se quedaron totalmente estupefactos cuando estalló la guerra en 1939, lo que llevó a la disolución de la Fracción en su totalidad” (RP 21, pp 30-31).
Estos extractos plantean tres tipos de problemas:
1) nuestra " idealización " de Bilan
2) el papel de los revolucionarios en período de contrarrevolución
3) la "quiebra" final de la Fracción Italiana en el extranjero
Los examinaremos en orden. En primer lugar, liquidemos esa idea de que idealizamos a Bilan:
"Bilan nunca tuvo la estúpida pretensión de haber encontrado las respuestas definitivas a todos los problemas de la revolución. Era consciente de que a menudo sólo iba a tientas hacia una respuesta: sabía que las respuestas "definitivas" sólo podían ser el resultado de la experiencia viva de la lucha de clases, de la confrontación y la discusión en el seno del movimiento comunista. En muchas cuestiones, las respuestas de Bilan seguían siendo insatisfactorias... No se trata simplemente de rendir homenaje a este pequeño grupo ... nuestra tarea es reapropiarnos de lo que Bilan nos ha dejado, continuar en su camino una continuidad que no es un estancamiento, sino un proceso de avance sobre la base de las lecciones y el ejemplo dados por Bilan." (Introducción a los textos de Bilan sobre la Guerra Civil española, Revista Internacional nº4, 1976).
Esta ha sido siempre nuestra posición. Es cierto que, en su momento, la CWO nos definió como contrarrevolucionarios precisamente porque defendíamos a la Izquierda Italiana después de 1921, que ellos habían elegido como fecha mágica a partir de la cual la IC se volvía reaccionaria. Esto puede explicar la falta de atención de la CWO al leer tanto los textos que hemos reeditado de Bilan como nuestras introducciones.
Pasemos al segundo punto. No preferimos los periodos de derrota a los de lucha proletaria abierta, pero tampoco nos refugiamos detrás de este tipo de banalidad para ocultar el hecho histórico esencial: que durante los años de la oleada revolucionaria la IC no consiguió llevar a cabo todo el trabajo de clarificación de las nuevas fronteras de clase del programa proletario. Este trabajo recayó en gran medida en las minorías revolucionarias que sobrevivieron a su degeneración. Ciertamente, hubiéramos preferido que esta síntesis se hubiera hecho cuando los proletarios alemanes salieron en armas a las calles de Berlín, no sólo porque esta se hubiera hecho mejor, sino porque probablemente hubiera dado a la primera oleada revolucionaria del proletariado mundial un resultado muy diferente. Por desgracia, la historia no se hace preguntándose "¿y si?", y el trabajo recayó principalmente en Bilan.
Si insistimos tanto en el trabajo de la Fracción Italiana en el extranjero, no es porque prefiramos los años 30 a los 20, sino porque los grupos que deberían ser sus "continuadores" (el PCInt, constituido artificialmente al final de la guerra) lo han cubierto con un manto de silencio, permitiendo así que se borre de la memoria histórica del movimiento obrero. Si observamos la prensa de todos los grupos que reivindican sus orígenes en la Izquierda Italiana (incluyendo a Battaglia) no podemos más que asombrarnos por el hecho de que "el número de reimpresiones de Bilan se puede contar con los dedos de una mano" (Revista Internacional nº 4). Incluso hoy, después de que la CCI haya publicado cientos de páginas en diferentes idiomas, además de un estudio crítico de más de 200 páginas, algunos de estos grupos siguen fingiendo que nunca han oído hablar de Bilan. En efecto, nos enfrentamos a la "política del avestruz" y teníamos razón al insistir en esto. Aclarados estos detalles, queda una cuestión fundamental que el artículo de la CWO no ha captado: ¿cómo explicar que semejante contribución al programa proletario fuera elaborada durante los años de la derrota, de un reflujo profundo y general de la actividad autónoma de la clase?
Según la lógica de la CWO sólo puede haber dos respuestas:
-
Negar o minimizar la contribución teórica de la Fracción Italiana de la Izquierda Comunista porque su trabajo se realizó en un período de derrota y en un curso hacia la guerra, que es lo que habitualmente hacen la CWO y Battaglia, así como el PCInt (Programa Comunista).
-
O reconocer esta contribución como una ilustración de la idea de que la conciencia comunista no nace de las luchas, sino de la organización revolucionaria que, necesariamente, debe introducirla desde fuera en la clase obrera.
Este tipo de respuestas no explican nada y sólo muestran una concepción mecánica de la influencia de la lucha de clases en el pensamiento de las minorías revolucionarias. Con tal concepción, la única experiencia en la que podía basarse Bilan eran las derrotas de los años 30. Pero los orígenes de Bilan no están en los años 30. Se encuentran en “la época en que las ideas comunistas se apoderaron de las masas”. Sus militantes se formaron no en la estela del Frente Popular, sino a la cabeza de los movimientos de masas revolucionarios de los años 20. Lo que hizo posible que Bilan siguiera, a contracorriente, profundizando en sus posiciones revolucionarias, fue su inquebrantable confianza en la capacidad revolucionaria de la clase obrera; y esta confianza se adquirió no a través de la lectura sino de la participación de sus militantes en el mayor intento de la clase por crear una sociedad sin clases. Desde este punto de vista, el trabajo teórico de las fracciones de izquierda no era en absoluto independiente o aislado de la experiencia histórica de las masas proletarias. El trabajo de Bilan no sólo se llevó a cabo en el impulso de la oleada revolucionaria anterior, sino que no habría tenido sentido fuera de la perspectiva de una nueva oleada. La prueba ' a contrario' de la influencia muy estrecha, pero no inmediatista, del movimiento de clase sobre la reflexión de los revolucionarios se encuentra en el hecho de que el mayor estancamiento de las minorías revolucionarias no se produjo durante los años 30, sino durante los años 50, porque la burguesía mundial había logrado terminar la Segunda Guerra Mundial sin un nuevo estallido revolucionario y cuando el empuje de la oleada revolucionaria anterior se había desgastado por 30 años de contrarrevolución.
Somos conscientes de que tal concepción de la profundización de la consciencia de clase -a través de una trayectoria compleja, no rectilínea y a veces vacilante- es difícil de digerir; pero es la única concepción fiel al método marxista que la sostiene. Sin duda, es más fácil imaginar que el partido, por su propia cuenta, elabore un bonito y limpio programa y lo envíe a la clase obrera en el momento oportuno, como una carta en el correo. Soñar no cuesta nada.
Nos queda la última cuestión: la del colapso de la Fracción debido a la teoría de Vercesi de que la economía de guerra hacía inútil la guerra imperialista. En primer lugar, señalaremos que esta era una nueva orientación, desarrollada entre 1937 y 1939, y que contradecía toda la perspectiva planteada desde 1928 en adelante: la de una relación de fuerzas desfavorable al proletariado y que llevaría a un nuevo conflicto mundial. En segundo lugar, esta no era la única posición dentro de la Gauche Communiste Internationale. Este análisis fue violentamente criticado por una mayoría de la Fracción Belga y una amplia minoría de la Fracción Italiana. El resultado de esta batalla no fue, como quiere hacer creer la CWO, que la Fracción se disolvió definitivamente, sino que fue reconstituida por la minoría reagrupada en Marsella, en el sur de Francia no ocupado por los alemanes. El trabajo continuó regularmente durante toda la guerra, con una notable sistematización y profundización de las posiciones programáticas. A partir de 1941, la Fracción celebró conferencias anuales que produjeron (entre otras cosas) una condena de las teorías revisionistas de Vercesi sobre la economía de guerra ("Declaration politique", mayo de 1944). Cuando la Fracción se enteró de que la confusión de Vercesi le había llevado hasta el punto de participar en un comité antifascista en Bruselas, reaccionó inmediatamente excluyéndolo por considerarlo políticamente indigno de confianza (Résolution sur le cas Vercesi, enero de 1945). Como vemos, la Fracción no terminó su trabajo siguiendo a Vercesi, sino que lo continuó, excluyendo a éste.
Señalaremos de paso que la CWO hace su enésimo y patético intento de apuntalar una de sus ideas fijas: que nadie que, como la CCI, defienda la teoría económica de Rosa Luxemburgo sobre la saturación de los mercados puede mantener una línea política revolucionaria. Debe quedar claro que, en sentido estricto, Bilan no era luxemburgista, sino que se limitaba sobre todo a aceptar las consecuencias políticas de los análisis de Rosa (rechazo de las luchas de liberación nacional, etc.). No es casualidad que la defensa de estos análisis económicos recayera en gran medida en camaradas de otros grupos revolucionarios: como Mitchell (quien, procedente de la Ligue des Communistes Internationalistes, formó en estrecha relación con Bilan la Fracción Belga de la Izquierda Comunista), o Marco (quien venía de la Union Communiste e igualmente en relación con Bilan animaría la Izquierda Comunista de Francia). El luxemburgista Mitchell fue el principal crítico de las teorías revisionistas de Vercesi antes de la guerra, y durante la guerra fue el luxemburgista Marco quien corrigió los puntos más débiles de los análisis económicos de Rosa. ¿Qué demuestra esto? ¿Que sólo los luxemburgistas pueden ser marxistas coherentes? No, como demuestra la presencia de camaradas no luxemburgistas junto a Mitchell y Marco. ¿Qué demuestra entonces? Lo que sí demuestra es que la CWO debería dejar de ocultar los hechos esenciales tras cuestiones secundarias.
Y esto nos lleva al hecho esencial de que la CWO, en su relato, ha borrado sin miramientos seis años de existencia de la Fracción (¡y qué años! - los años de la guerra imperialista). Es significativo que Programma Communista utilizó airosamente el mismo truco cuando finalmente se vio obligado a hablar de la Fracción. Les contestamos entonces como contestamos ahora a la CWO:
"El artículo habla de la actividad de la Fracción de 1930 a 1940, ignorando por completo su existencia y actividad entre 1940 y 1945, fecha de su disolución. ¿Es esto por simple ignorancia o para evitar verse obligado a hacer una comparación entre las posiciones defendidas por la Fracción durante la guerra y las del PCInt formado en 1943-44?" (Revista Internacional nº 32, 1983)1.
Dado que nuestro estudio de la Izquierda Italiana dedica no menos de 17 páginas a la actividad de la Fracción de 1939 a 1945, habría que acusar a la CWO no de ignorancia sino de ceguera. La CWO también ha adoptado la política del avestruz.
DE LOS AÑOS 1940 A LOS AÑOS 1950: UN PASO ADELANTE, DOS PASOS ATRÁS
"La CCI presenta la formación del PCInt como un paso atrás respecto a Bilan, al que idolatran en su prensa. Pero ¿por qué fue un paso atrás? Según el escritor, "la Izquierda Italiana degeneró profundamente después de 1945 hasta el punto de fosilizarse por completo". (p. 186). Pero ¿fue realmente una fosilización comprometer a miles de trabajadores en la política revolucionaria después de las grandes huelgas de 1943? ¿Y qué hay de la plataforma del Partido, publicada en 1952? ¿Representa un paso atrás? (…) Y sobre la guerra, después de las confusiones y prevaricaciones de Bilan, las posiciones (del PCInt) fueron sin duda un paso adelante, (...) un avance frente a las teorías sobre la ‘desaparición’ del proletariado durante la guerra imperialista”. (RP, nº 21, p.31).
"Cuando se formó el PCInt en 1943, los antecesores de la CCI (Internationalisme) se negaron a unirse a él no sólo porque consideraban que las bases teóricas del nuevo Partido eran poco sólidas, sino también porque (…) creían que una nueva guerra estaba a punto de estallar en ese momento, y por lo tanto concluyeron que no tenía sentido hacer nada: "Cuando el capitalismo 'termina' una guerra imperialista mundial que ha durado seis años sin ningún resurgimiento revolucionario, esto significa la derrota del proletariado" (Internationalisme 1946)." (RP 20 p. 35). "De hecho, la Fracción Francesa, que publicaba Internationalisme, fue expulsada de la Izquierda Comunista por publicar un folleto conjunto con dos grupos trotskistas franceses el Primero de mayo de 1945..." (RP 21 p. 31).
En lugar de proceder mediante argumentos políticos, la CWO parece adoptar la técnica de los anuncios publicitarios, en los que se demuestra la limpieza de las sábanas lavadas con super detergente colocándolas junto a sábanas sucias lavadas con detergente ordinario. ¿Qué tomamos como punto de referencia para ver si el PCInt es un paso adelante o un paso atrás? Las teorías revisionistas de Vercesi, ¡que acabaron negando toda actividad revolucionaria durante la guerra, dada la "inexistencia social" del proletariado! ¿Y qué ofrecemos como única alternativa? ¡Un grupito que coquetea con los trotskistas, que declara inútil toda actividad revolucionaria y que al final abandona sus publicaciones en 1952! Al lado de este lamentable espectáculo, es demasiado fácil que las posiciones del PCInt parezcan brillantemente claras.
¿Pero cuantas falsificaciones y omisiones se han acumulado para hacer este spot publicitario? Para realzar la actividad del PCInt desde la mitad de la guerra en adelante, simplemente borran la actividad de la Fracción Italiana desde el principio de la guerra hasta el final. La Izquierda Italiana es identificada con Vercesi cuando, en realidad, durante la guerra la tendencia de Vercesi fue primero combatida, luego condenada y finalmente excluida. Todavía con el objetivo de hacer desaparecer toda la actividad de la Gauche Communiste Internationale se lanza entonces un feroz ataque contra la Gauche Communiste de France (constituida a partir de 1942), que mantuvo su actividad y la lucha contra Vercesi con mayor vigor. Aquí, la CWO no se avergüenza de utilizar las mismas falsificaciones que empleó el propio Vercesi, cuando este era responsable del trabajo internacional del PCInt a partir de 1945, al excluir esta tendencia combativa de la Gauche Communiste Internationale.
En realidad, la RKD alemana y la CR francesa2, dos grupos proletarios con los que Internationalisme publicó (en varios idiomas) un llamamiento a la confraternización proletaria, ya habían roto con el trotskismo en 1941 y habían mantenido una posición internacionalista durante toda la guerra (como demuestra ampliamente la documentación de las páginas 153-4 del libro). En cuanto al supuesto rechazo de toda actividad por parte de Internationalisme después de 1945, la CWO debería explicarnos cómo fue que la única fuerza de la Izquierda Comunista presente en la famosa huelga salvaje -y en el comité de huelga- en Renault en 1947 fue precisamente la Gauche Communiste de France, mientras que la "segunda" Fracción Francesa (vinculada al PCInt) demostraba su total desinterés por el único movimiento proletario importante después de la Segunda Guerra Mundial. Sin engañarse en cuanto a la posibilidad de una revolución, los camaradas de Internationalisme nunca fallaron en sus tareas como militantes comunistas. Así, la GCF participó activamente en la Conferencia Internacional de 1947 convocada por la Izquierda Holandesa3, publicó 12 números de un periódico mensual, L'Etincelle, y 48 números de su revista “Internationalisme”. La razón de su disolución en 1952 fue la extrema dispersión de sus miembros (La Reunión en el Océano Índico, América del Sur, EE.UU. y en París, donde quedaron muy pocos miembros), lo que hizo materialmente imposible que continuara su existencia y actividad.
Realmente no es interesante ni útil seguir a la CWO en todas sus contorsiones. En RP nº20, citan nuestro reconocimiento de las "claras posiciones del PCInt con respecto a los partisanos" en la página 170 del folleto para demostrar que mentimos deliberadamente al hablar de la confusión del PCInt con respecto a los partisanos. Pero ¿por qué la CWO no cita también la página 171 donde describimos el cambio de posición de 1944, o la página 177 donde uno de los dirigentes del PCInt reconoce (en 1945) los efectos desastrosos de este cambio4? ¿Acaso la CWO sólo lee una de cada diez páginas? En todo caso, no cabe duda de que eligen cuidadosamente las páginas que citan... Pero, por si fuera poco, en RP nº21 se citan las discusiones de Internationalisme con Socialisme ou Barbarie como prueba de su carácter oportunista. En cambio, en el número anterior, las discusiones de Battaglia Communista con Socialisme ou Barbarie se presentaron como prueba del carácter "vivo y no sectario" de BC. ¡La misma acción sería prueba de espíritu revolucionario cuando proviene de BC, y de eclecticismo cuando proviene de Internationalisme! ¿Cómo podemos responder seriamente a estos argumentos?
No idolatramos a Internationalisme más que a Bilan. Somos muy conscientes de lo mucho que “balbucearon” en su esfuerzo permanente por clarificar las posiciones de clase. Por eso no nos limitamos a memorizar sus posiciones, sino que intentamos profundizar en ellas y superarlas críticamente cuando es necesario. No nos avergüenza en absoluto reconocer que algunos de sus errores, que condujeron a la dispersión geográfica de los militantes, contribuyeron a la imposibilidad de mantener una prensa regular, lo cual fue un mal golpe para todo el movimiento revolucionario. Con este tipo de argumento, la CWO está prendiendo un petardo que explotará en sus propias manos. De hecho, la CWO debería explicarnos cómo y por qué la Fracción Belga y la "segunda" Fracción Francesa, ambas vinculadas al PCInt, suspendieron la publicación en 1949 (tres años antes que Internationalisme), sin que el Partido Italiano "con sus miles de militantes" moviera ni un solo dedo para hacer algo al respecto. ¿Cómo es posible que un pequeño grupo, que no tenía ninguna idea más allá de escaparse a Sudamérica, consiguiera resistir durante años, a contracorriente, cuando los representantes del PCInt en el extranjero ya habían tirado la toalla? Esperaremos la respuesta de la CWO... Y mientras esperamos a que la CWO descifre estos "misteriosos" acontecimientos, volvamos al verdadero problema: ¿fue el PCInt una regresión en relación con la Fracción en el extranjero o no? Hemos visto que la Fracción en el extranjero se mantuvo activa hasta 1945, aclarando aún más una serie de problemas que Bilan había dejado sin resolver (por ejemplo, la naturaleza contrarrevolucionaria, capitalista e imperialista del Estado ruso). También hemos visto cómo la Gauche Communiste de France se formó en el impulso del último gran esfuerzo de la Fracción Italiana, cómo participó activamente en el trabajo de la Fracción y lo continuó tras la disolución de ésta. Examinemos ahora el otro elemento de la comparación: el PCInt, fundado en Italia en 1943.
A primera vista, uno no puede sino quedarse boquiabierto ante la presentación de la CWO: no sólo las posiciones del PCInt estaban perfectamente claras -véase la Plataforma de 1952- sino que contaba con miles de miembros obreros. Evidentemente, ¡esto parece un buen paso adelante comparado con los "balbuceos" de unas pocas docenas de emigrantes en el extranjero! Pero en cuanto examinamos este "paso" un poco más de cerca, nos encontramos inmediatamente con las primeras notas discordantes: ¿por qué esperar hasta 1952 para redactar una plataforma cuando el PCInt había sido fundado 10 años antes y cuando (a partir de 1949) había perdido todo su seguimiento de masas? Además, la Plataforma de 1952 obviamente no existía en 1943: entonces, ¿sobre qué base se unieron todos esos "miles de trabajadores"? La respuesta es sencilla: sobre la base de la Plataforma del PC Internacionalista escrita por Bordiga en 1945 y distribuida en 1946 por el partido en el extranjero en una edición francesa con una introducción política de Vercesi5. Esta plataforma no era clara ni sobre la naturaleza capitalista del Estado ruso ni sobre los "movimientos partisanos". En cambio, declaraba muy claramente que "la política programática del Partido es aquella desarrollada... en los textos fundadores de la Internacional de Moscú" y que "el Partido aspira a la reconstitución de la confederación sindical unitaria". Sobre la base de estas posiciones (que no eran más que un retorno a la IC de los años 20) lograron reclutar a "miles de trabajadores" - y luego perderlos completamente un poco más tarde. Esto fue un doble paso atrás, no sólo en relación con las conclusiones extraídas por la Fracción en su período final (1939-45), sino incluso en relación con las posiciones iniciales de la Fracción (1928-30). El peso de miles de nuevos miembros -entusiastas, ciertamente, pero con muy poca formación política- iba a ser un serio obstáculo para los esfuerzos de los militantes más antiguos que no habían olvidado el trabajo de la Fracción: por ejemplo, Stefanini que, en la Conferencia Nacional de 1945, defendió una posición antisindical análoga a la de Internationalisme, o Danielis, que reconoció amargamente en el Congreso de 1948 que "uno no puede dejar de preguntarse si ha habido realmente una soldadura ideológica del Partido y de la Fracción en el extranjero: en el Congreso de Bruselas de la Fracción se nos aseguró que se enviaba regularmente material teórico a Italia" (Actas del Primer Congreso del PCInt, p. 20). A través de estas palabras desilusionadas de uno de los líderes del propio Partido podemos medir la magnitud del paso atrás dado por el PCInt en relación con las contribuciones teóricas de la Fracción.
Queda una última cuestión: ¿cómo situar la plataforma de 1952 sobre cuya base la tendencia de Damen (Battaglia Comunista) se separó de la de Bordiga, que iba a formar Programma Comunista, hoy en desbandada?
Basta con echar un vistazo para ver que las posiciones centrales de esta plataforma (dictadura de la clase y no del partido, imposibilidad de recuperar los sindicatos, rechazo de las luchas nacionales) son un claro avance respecto a la Plataforma de 1945. Siempre lo hemos dicho muy claramente. EL PROBLEMA ES QUE UN PASO ADELANTE NO ES SUFICIENTE DESPUÉS DE DOS PASOS ATRÁS. Es más, después de siete años de enfrentamiento entre tendencias dentro del PCInt, se podría haber esperado algún progreso sustancial en la claridad de los términos utilizados, ya que las formulaciones que todavía estaban “abiertas” en 1942 ya no lo estaban diez años después. En cambio, BC da pequeños pasos adelante en cada cuestión y luego se detiene a mitad de camino sin llegar realmente a una conclusión: la dictadura la ejerce la clase y no el Partido. PERO es el Partido el que organiza y dirige a la clase como un estado mayor; los sindicatos no se pueden recuperar, PERO podemos trabajar dentro de ellos; el parlamentarismo revolucionario es imposible, PERO el Partido no puede excluir el uso táctico de las elecciones; y así sucesivamente... La Plataforma de 1952 hace pensar en una versión ultra-extremista de las tesis de la Internacional más que en una síntesis efectiva del trabajo realizado hasta entonces por la Izquierda Comunista Internacional. Ciertamente constituyó un buen punto de partida para recuperar el retraso acumulado por la incoherencia de las bases teóricas del PCInt desde 1943-45. Sin embargo, el peso de la contrarrevolución (en su máxima expresión durante los años que siguieron) impidió que BC diera pasos sustanciales hacia adelante, a pesar de que algunas de las mayores ingenuidades han sido eliminadas recientemente (por ejemplo, la transformación de los "grupos sindicales internacionalistas" en "grupos de fábrica internacionalistas").
Si bastara con eliminar el término "sindicato" para acabar con todas las ambigüedades sobre los sindicatos, todo iría bien... Lo que en 1952 eran obstáculos incompletos a la penetración del oportunismo, hoy son susceptibles de convertirse en una especie de colador por el que puede pasar cualquier cosa, como ha demostrado la reciente desventura de BC con los nacionalistas iraníes de la Unión de Militantes Comunistas (UMC).
LOS AÑOS 1980 NO SON LOS AÑOS 1930
"A la CCI le gusta presentarse como una fusión de los 'mejores' elementos de la Izquierda Alemana (KAPD) y de la Izquierda Italiana (…), aunque la CCI lo proclame como una virtud, la naturaleza aborrece los desequilibrios. No puede haber una fusión ecléctica de tradiciones políticas disímiles. Los revolucionarios de hoy deben basarse firmemente en el terreno de la Izquierda Italiana, corrigiendo sus errores con sus propias armas, la dialéctica marxista." (RP 21, p. 30)
En un artículo reciente, tratamos de mostrar cómo BC y la CWO, con su visión de una contrarrevolución aún activa, son incapaces de entender la diferencia entre hoy y los años 30 desde el punto de vista de la relación de fuerzas entre las clases. En esta conclusión, trataremos de mostrar que éste no es el único punto "en el que BC y la CWO están cuarenta años atrasados" (Revista Internacional nº36). La CWO nos acusa de "eclecticismo" con respecto a las Izquierdas Italiana y Alemana, sosteniendo que no se pueden "fusionar". Estamos totalmente de acuerdo. La involución teórica de Reveil Communiste en los años 30 (y del Groupe Communiste Internationaliste más recientemente) lo demuestra irrefutablemente. Lo que sí fue posible, en cambio, fue someter la experiencia acumulada por el proletariado mundial en la primera oleada revolucionaria "a la crítica más intensa" (Bilan nº 1), para llegar tras años de trabajo a una "síntesis histórica" (Bilan nº15).
El HECHO que no se puede negar es que esta síntesis histórica ya ha sido realizada, principalmente bajo el impulso (y gracias al trabajo) de la Izquierda Italiana y que constituye el punto de referencia para cualquier posición que se tome hoy. La elección entre la Izquierda Italiana, la Izquierda Alemana o un cóctel de ambas carece en cualquier caso de sentido, porque desde el punto de vista del movimiento histórico de la clase estas dos tendencias ya no existen.
El trabajo de síntesis histórica de la Fracción ha permitido "la elaboración de una ideología política de izquierda internacional" que Bordiga reclamaba en 1926. En consecuencia, la única Izquierda Comunista de la que nos sentimos parte es la Gauche Communiste Internationale fundada sobre la base de este trabajo. Y ésta, hoy, es la única elección aceptable. La CCI, que se formó sobre la base de esta obra y que ha contribuido en gran medida a darla a conocer, ha elegido claramente. Programma Comunista ha rechazado esta obra, para volver a los años 20. Como hemos visto, BC y la CWO no han conseguido determinarse con claridad. Ante la elección de hoy: construir sobre los pasos dados por la Fracción Italiana, Belga y Francesa o construir sobre la regresión del PCInt, estos compañeros se mantienen eclécticamente en el medio. "El problema de BC es que su respuesta a nuestro planteamiento, como sus posiciones políticas, sigue siendo esquiva. A veces es sí y a veces es no (...) Mientras que Programma tiene una coherencia en sus errores, los errores de BC son incoherentes" (Revista Internacional nº36).
La CWO sostiene que quien practica el eclecticismo en cuestiones fundamentales, acaba perdiendo el equilibrio y poniendo así en peligro los avances ya conseguidos. Aceptamos este juicio sin reservas y, además, lo confirman los hechos. En los diez años transcurridos desde su fundación, la CCI no ha modificado ninguna de sus posiciones programáticas originales; la CWO, desde el momento en que se acercó a las posiciones eclécticas de BC, ha dado la vuelta a su propia plataforma, abandonando uno tras otro los avances de la izquierda internacional y girando hacia el leninismo de los años 20 en todas las cuestiones fundamentales. Antes de que este proceso se vuelva irreversible, los camaradas de la CWO harían bien en recordar que, hoy en día, el llamado "leninismo" ya no tiene nada que ver con la obra revolucionaria de Lenin y no es más que otra de las ideologías contrarrevolucionarias de la izquierda capitalista.
Beyle.
1El Partido Comunista Internacional (Programa Comunista) en sus orígenes, como pretende ser y como es en realidad https://es.internationalism.org/content/4727/el-partido-comunista-internacional-programa-comunista-en-sus-origenes-como-pretende-ser [102]
2 RKD: Comunistas Revolucionarios de Alemania, CR: Comunistas Revolucionarios. Ver notas 1 y 2 de La tarea del momento: formación del partido o formación de cuadros https://es.internationalism.org/content/4722/la-tarea-del-momento-formacion-del-partido-o-formacion-de-cuadros [123]
3 Ver Hace 60 años: una conferencia de revolucionarios internacionalistas https://es.internationalism.org/revista-internacional/200802/2191/hace-60-anos-una-conferencia-de-revolucionarios-internacionalistas [124]
4 Sobre el grave asunto del apoyo crítico del PC Internacionalista al movimiento partisano en Italia ver Las ambigüedades sobre los “Partisanos” en la formación del Partido Comunista Internacionalista en Italia https://es.internationalism.org/content/4751/las-ambiguedades-sobre-los-partisanos-en-la-formacion-del-partido-comunista [125]
5 La CWO nos reprocha larga y amargamente el haber utilizado el término "Bordigista" en un artículo de la Revista Internacional nº 32 para describir a BC y a la CWO. Estamos dispuestos a admitir que se trata de una falta de precisión por nuestra parte, que podría dar lugar a confusión. Sin embargo, la CWO hace uso de una coma mal colocada para oscurecer el debate de fondo. Porque, en primer lugar, la tendencia que iba a convertirse en BC se identificó con esta Plataforma de Bordiga hasta 1952. En segundo lugar, porque las críticas de BC a Bordiga, con las que se identifica la CWO, se quedan siempre en la ambigüedad, a medio camino
Series:
Corrientes políticas y referencias:
Rubric:
1985 - 40-41 a 42-43
- 4891 lecturas
Revista Internacional nº 40-41 primer semestre 1985
- 3642 lecturas
10 años de la CCI: Balance y perspectivas, algunas enseñanzas
- 5345 lecturas
La Corriente Comunista Internacional cumple diez años, pues fue en enero de 1975 cuando se constituyó formalmente nuestra organización internacional. Esta experiencia de 10 años de existencia pertenece a la clase obrera mundial, clase de la que la CCI, al igual que todas las organizaciones revolucionarias, es una parte, un factor activo en su seno, en la lucha histórica hacia la emancipación. Por eso, con ocasión del décimo aniversario de la fundación de nuestra organización, queremos sacar, para el conjunto de nuestra clase,
La Corriente Comunista Internacional cumple diez años, pues fue en enero de 1975 cuando se constituyó formalmente nuestra organización internacional. Esta experiencia de 10 años de existencia pertenece a la clase obrera mundial, clase de la que la CCI, al igual que todas las organizaciones revolucionarias, es una parte, un factor activo en su seno, en la lucha histórica hacia la emancipación. Por eso, con ocasión del décimo aniversario de la fundación de nuestra organización, queremos sacar, para el conjunto de nuestra clase, algunas de las enseñanzas de nuestra experiencia que nos parecen más importantes y, particularmente, aquellas que han ido dando respuestas a la pregunta: cómo construir una organización revolucionaria, cómo preparar la constitución del partido comunista mundial del mañana, instrumento indispensable de la revolución proletaria.
Pero antes de poder contestar a esas preguntas, hay que hacer una corta reseña histórica de nuestra organización y sobre todo del período que precedió a su constitución formalizada precisamente porque en ese período fue cuando se construyeron los cimientos de lo que iba a ser el conjunto de nuestra actividad.
Corta historia de nuestra Corriente
La primera expresión organizada de nuestra Corriente se produjo en Venezuela en 1964. Era un pequeño núcleo de personas muy jóvenes que empezaron a evolucionar hacia posiciones de clase en discusiones con un camarada de más edad que llevaba consigo una gran experiencia militante en la Internacional Comunista, en las Fracciones de izquierda que de ella habían sido excluidas a finales de los años 20, y, sobre todo, en la Fracción de izquierda del Partido comunista de Italia; un militante que había formado parte de la Izquierda comunista de Francia hasta su disolución en 1952[1]
Ya de entrada, aquél pequeño grupo de Venezuela, que publicó unos 10 números de la revista Internacionalismo, se situó en la continuidad política de posiciones que habían sido las de la Izquierda comunista y, más en particular, de la Izquierda comunista de Francia. Esto quedó muy especialmente plasmado en el rechazo rotundo de todo tipo de política de apoyo a las pretendidas "luchas de liberación nacional", cuya mitología era un enorme lastre en Latinoamérica para quienes intentaban acercarse a las posiciones de clase. También quede plasmado en la actitud abierta al contacto con los demás grupos comunistas, actitud muy propia de la Izquierda comunista internacional de antes de la segunda guerra mundial y de la Izquierda comunista de Francia en la posguerra.
Y fue así como el grupo Internacionalismo estableció o procuró establecer contactos y discusiones con el grupo norteamericano News and Letters[2], a cuyo Congreso de 1965 mandó a tres representantes y ante el cual sometió unas Tesis sobre la liberación nacional ; y; en Europa, con toda una serie de grupos que se basaban en posiciones de clase tales como Fomento Obrero Revolucionario de España, el Partito Comunista Internazionalista - Battaglia Comunista- y el PCI - Programa Comunista - de Italia, y el Groupe de Liaison tour l' Action des Travailieurs (GLAT), Informations et Correspondances Ouvrieres (ICO), Pouvoir Ouvrier de Francia y también con algunos elementos de la Izquierda holandesa.
Tras la marcha a Francia de algunos de sus componentes en 1967-68, Internacionalismo interrumpió durante algunos años su publicación hasta el año 1974 en que volvió a aparecer Internacionalismo Nueva serie, reorganizándose el grupo que acabó siendo una de las partes constitutivas de la CCI en 1975. La segunda expresión organizada de nuestra Corriente apareció en Francia, con el ímpetu que dio la huelga general de mayo del 68, hito que señaló el resurgir histórico del proletariado tras más de 40 años de contrarrevolución. Se forma entonces un pequeño núcleo en Toulouse en torno a un militante de Internacionalismo, núcleo que participa activamente en las animadas y vivas discusiones de la primavera del 68, adopta una Declaración de Principios[3] en Junio y publica el primer número de la revista Revolution Internationale a finales de aquél año.
De entrada, el grupo reanuda con la política de Internacionalismo, de establecer contactos y discusiones con otros grupos del medio proletario tanto nacional como internacionalmente. Participa en Conferencias nacionales organizadas por ICO en 1969 y 70, así como en la Conferencia internacional organizada en Bruselas en 1969. A partir del 70, establecerá lazos más estrechos con dos grupos que van consiguiendo sobrevivir a la descomposición general de la corriente consejista que siguió a mayo del 68: la Organisation Conseilliste de Clermont-Ferrand y los Cahiers du Communisme de Conseil (Cuadernos del comunismo de consejos) de Marsella, tras un intento de discusión con el GLAT que demostró que este grupo se alejaba cada vez mas del marxismo. La discusión con aquellos dos grupos será, en cambio, de lo más fructífera y, al cabo de una serie de encuentros en los que se examinaron sistemáticamente las posiciones de base de la Izquierda comunista, dará lugar a la unificación en 1972 de Revolution Internationale, de la Organisation Conseilliste de Clermont y de los Cahiers du Commuunisme de Conseils de Marsella en torno a una Plataforma[4] que recoge de manera mas precisa y detallada la Declaración de Principios de RI de 1968. El nuevo grupo publicará Revolution Internationale (nueva serie) y un Boletín de Estudio y Discusión y además va a ser el animador de la labor de contactos y discusiones internacionales en Europa hasta la fundación de la CCI dos años y medio después.
En cuanto a las Américas, las discusiones de Internacionalismo con News and Letters dejaron huellas en los EEUU, de modo que en 1970, en Nueva York, se forma un grupo en torno a un texto de orientación[5] que recoge las orientaciones fundamentales de Internacionalismo y RI. De él forman parte antiguos militantes de News and Letters a quienes esta organización no había contestado mas que con el insulto y medidas disciplinarias y no con un debate serio, cuando aquéllos intentaron plantear discusiones sobre sus confusiones políticas. El grupo así formado inicia la publicación de la revista Internationalism y se compromete con la misma orientación de sus predecesores de establecer discusiones con otros grupos comunistas. Mantiene contactos y discusiones con Root and Branch de Boston (inspirado en las posiciones consejistas de Paul Mattick), que resultan infructuosas al evolucionar cada vez mas ese grupo hacia una especie de tertulia de marxología. Pero también y sobre todo, en 1972, Internationalism manda a unos 20 grupos una propuesta de correspondencia internacional en los términos siguientes[6]:
"Durante los cinco últimos años, hemos conocido un auge en la combatividad de la clase obrera nunca visto desde la segunda guerra. Algunas de esas luchas han tenido la forma de huelgas salvajes e ilegales, con la creación de comités de base...
"Esas luchas han alcanzado gran intensidad y, debido a la amplitud de la crisis mundial del capitalismo, han cobrado un carácter internacional...
"Con el despertar de la clase obrera ha habido un desarrollo importante de los grupos revolucionarios que se reivindican de una perspectiva comunista internacionalista. Sin embargo, los contactos y correspondencia mutua han sido, por desgracia, dejados de lado o al azar.
"Por lo tanto, Internationalism propone, con vistas a una regularización y ampliación de los contactos, que se mantenga una correspondencia seguida entre grupos que se reivindican de una perspectiva comunista internacionalista...
"La elección de los grupos convocados a participar en esta correspondencia internacional se basa, claro está, en criterios políticos: Los grupos citados, aunque tienen divergencias en algunos puntos fundamentales, en general:
- Reconocen la naturaleza contrarrevolucionaria de la URSS, de los países del Este y de China;
- Se oponen a toda clase de reformismos, frentismos y de colaboración de clase (frentes nacionales, frentes populares y antifascistas) ;
- Tienen una teoría y una práctica crítica respecto a la Tercera Internacional;
- Tienen la convicción de que únicamente el proletariado es sujeto histórico de la revolución;
- Tienen la convicción de que la destrucción del capitalismo exige la abolición del salariado;
- Tienen una perspectiva internacionalista"
En su respuesta positiva, RI precisa: "Como vosotros, nosotros sentimos la necesidad de que las actividades y la vida de nuestros grupos tengan un carácter tan internacional como las luchas actuales de la clase obrera. Por eso hemos emprendido contactos por carta o directos con cierta cantidad de grupos europeos a los que se les ha mandado vuestra propuesta. Se trata de los grupos Workers Voice y Solidarity en Gran Bretaña, Sociale Revolution y Revolution Kampf en Alemania, Spartacus de Holanda, Lutte de Classe y Bilan en Bélgica.
"Pensarnos que vuestra iniciativa permitirá que se amplíe el campo de los contactos o, por lo menos, se conozcan mejor nuestras respectivas posiciones. Pensamos también que la perspectiva de una posible conferencia internacional es la consecuencia lógica del establecimiento de esa correspondencia sin que por ello creamos que haya que precipitar las cosas. Una Conferencia así tendría que tener lugar después de un período de correspondencia política seguida que permitiera el pleno conocimiento de las posiciones de los demás grupos y la decantación de los puntos de acuerdo y de divergencias."
RI insistía en su respuesta en la necesidad de organizar en el futuro conferencias internacionales de la Izquierda comunista. Esa propuesta estaba en la continuidad de las repetidas propuestas (1968, 69 y 71) hechas al PCInt {Battaglia) de que convocara a Conferencias de ese tipo, pues Battaglia era, en aquél entonces en Europa, la organización mas importante y seria del campo de la izquierda comunista (junto al PCInt (Programa) el cual se complacía en su espléndido aislamiento). Sin embargo, esas propuestas, a pesar de la actitud abierta y fraterna de Battaglia, hablan sido rechazadas cada vez (léase artículo "La constitución del BIPR: un 'bluff' oportunista", en la Revista Internacional n° 40, edición en francés e inglés).
Al fin y al cabo, la iniciativa de Internationalism y la propuesta de RI iban a desembocar en la celebración de una serie de conferencias y encuentros en Inglaterra y Francia en 1973 y 74, durante los cuales se fueron esclareciendo y decantando las cosas plasmándose en particular en la evolución hacia las posiciones de RI-Internationalism del grupo británico World Revolution (procedente de una escisión en Solidarity-London), grupo que publicaría el primer número de la revista del mismo nombre en mayo del 74. Además y sobre todo, aquellos esclarecimientos y decantaciones habían creado las bases que iban a permitir le constitución de la Corriente Comunista Internacional en enero de 1975.
Durante aquel mismo período, efectivamente, RI había proseguido su labor de contactos y discusiones a nivel internacional, no sólo con grupos organizados sino también con individuos aislados, lectores de su prensa y simpatizantes de sus posiciones. Esa labor había llevado a la formación de pequeños núcleos en España e Italia, en torno a las mismas posiciones, núcleos que en 1974 iniciaron la publicación de Acción Proletaria y Rivoluzione Internazionale.
Así pues, en la conferencia de enero de 1975 estaban presentes Internacionalismo, Revolution Internationale, Internationalism,World Revolution, Acción Proletaria y Revoluzione Internazionale, que compartían las orientaciones políticas que había desarrollado Internacionalismo a partir de 1964.
Estaban también presentes Revolutionary Perspectives (que había participado en las Conferencias del 73-74), el Revolutionary Workers Group de Chicago (con quien RI-Internationalism había iniciado discusiones en el 74) y Pour une Intervention Communiste (PIC), que publicaba la revista Jeune Taupe (Joven topo) y se había formado en torno a camaradas que se habían ido de RI en 1973, porque estimaban "no intervenía suficientemente en las luchas obreras". En cuanto a Workers' Voice que había participado activamente en las conferencias de años anteriores, esta vez rehusó la invitación porque opinaba que RI y WR etc. eran ya y en adelante grupos burgueses (!), a causa de la posición de la mayoría de sus militantes sobre la cuestión del Estado en el período de transición del capitalismo al comunismo, posición que, sin embargo, no seria la oficial de la CCI hasta su adopción cuatro años mas tarde[7].
Esa cuestión estaba en el orden del día de la conferencia de Enero del 75 y para ella se habían preparado bastantes contribuciones, como puede comprobarse en el n° 1 de esta Revista Internacional. Sin embargo, no se discutió, pues la Conferencia prefirió dedicar el máximo de tiempo y atención a cuestiones mucho más cruciales entonces:
- Análisis de la situación internacional;
- Las tareas de los revolucionarios en esa situación;
- La organización en la corriente internacional.
Finalmente, los seis grupos cuyas plataformas se basaban en las mismas orientaciones decidieron unificarse en una sola organización dotada con un órgano central internacional, que publicaría una revista trimestral[8] en tres lenguas (inglés, francés y español; la publicación de textos escogidos de la revista en italiano, alemán y holandés se empezaría mas tarde); la revista tomaba el relevo del Bulletin d'Etudes et de Discussion de RI. Así quedó fundada la CCI.
«Acabamos de dar un gran paso», decía la presentación del n° 1 de la Revista Internacional. Y así era, pues la fundación de la CCI era la conclusión de un trabajo considerable de contactos, discusiones, confrontaciones entre los diferentes grupos que la reanudación histórica de los combates de clase había hecho surgir; era testimonio de la realidad de esa reanudación que muchos grupos comunistas seguían cuestionando en aquella época ; pero, sobre todo, ponía las bases para un labor mucho mas considerable todavía, labor que los lectores de esta Revista Internacional (al igual que de nuestra prensa territorial) han podido comprobar desde hace diez años y que confirma lo que escribíamos en la presentación del n° 1 de la Revista:
«Algunos pensarán que (la constitución de la CCI y la publicación de la Revista) es una acción precipitada. Ni mucho menos. Se nos conoce lo suficiente para saber que no tenemos nada que ver con esos activistas vocingleros cuya actividad no se basa mas que en un voluntarismo tan desenfrenado cono efímero»
Puede uno hacerse una idea de esa labor sabiendo que la CCI, desde su fundación hace 10 años, ha publicado (sin contar los folletos) mas de 600 números de sus diferentes publicaciones regulares, mientras que durante los 10 años anteriores los seis grupos fundadores no habían publicado más de 50 números en total. Eso no es nada, claro está, si se lo compara con la prensa del movimiento obrero del pasado antes de la primera guerra mundial y en los años de la Internacional Comunista. En cambio, la comparación con lo que desde los años 30 hasta finales de los 60 publicaron los diferentes grupos de la Izquierda Comunista es buen testimonio de la vitalidad de nuestra organización.
Las publicaciones no son, sin embargo, más que un aspecto de las actividades de la CCI. Desde su fundación, la CCI ha sido partícipe de las luchas de la clase obrera, de sus esfuerzos hacia su toma de conciencia. Eso se ha plasmado en una intervención, lo mas amplia que sus débiles fuerzas permitan, en los combates de la clase (difusión de la prensa, octavillas, intervenciones en las asambleas, mítines, ante las fábricas...) y también en la participación activa en el esfuerzo internacional de discusión y agrupamiento de revolucionarios; y, condición indispensable del conjunto de las demás actividades; en la continuación del trabajo de recuperación y desarrollo de las enseñanzas de la izquierda comunista y del trabajo de reforzamiento político de la organización.
¿Qué balance?
En sus diez años de existencia, la CCI ha tropezado, claro está, con cantidad de dificultades, ha tenido que superar cantidad de debilidades, debidas en su mayoría a la ruptura de la continuidad orgánica con las organizaciones comunistas del pasado, a la desaparición o a la esclerosis de las fracciones de izquierda que se habían separado de la Internacional Comunista cuando la degeneración de ésta. Y ha tenido también que combatir contra la viciada influencia debida a la descomposición y a la rebelión de las capas de la pequeña burguesía intelectual, influencia muy sensible después de 1968 y sus movimientos estudiantiles. Estas dificultades y debilidades se han ido plasmando en escisiones (de las que hemos dado cuenta en nuestra prensa) y en la importante crisis de 1981 que se produjo en todo el medio revolucionario[9] y que en nosotros acarreó, entre otras cosas, la pérdida de la mitad de nuestra sección en GB. Frente a estas dificultades, la CCI tuvo que organizar incluso una Conferencia Extraordinaria en enero del 82 para reafirmar y precisar sus bases programáticas y, más especialmente, la función y la estructura de la organización revolucionaria[10].
Además, algunos de los objetivos que se había propuesto la CCI no han podido ser alcanzados. La difusión de nuestra prensa, por ejemplo, está muy por debajo de nuestras esperanzas, lo que nos ha obligado a reducir el ritmo de aparición de esta Revista Internacional en español (véase contra-portada del n° 34-35, 1983) y cerrar la edición en holandés (compensada en parte por la revista Wereld Revolutie).
Sin embargo, sí hacemos un balance global de estos diez últimos años, debemos afirmar que es claramente positivo. Y es especialmente positivo si se le compara con el de otras organizaciones comunistas que existían en los años 68-69. Los grupos, por ejemplo, de la corriente consejista, incluso los que habían hecho el esfuerzo de abrirse al trabajo internacional como ICI, o desaparecieron o han caído en letargo: GLAT, ICO, Internacional Situacionista, Spartacusbond, Root and Branch, PIC, los grupos consejistas del medio escandinavo... la lista es larga. En cuanto a las organizaciones que se reivindican de la Izquierda Italiana, autoproclamadas todas sin excepción EL PARTIDO, o no han salido de su provincialismo, o se han dislocado o han degenerado en la extrema izquierda del capital, como le ha ocurrido a Programa Comunista, o también se dedican hoy a imitar lo que la CCI realizó hace 10 años, pero esta vez en la confusión y con miras cortas, como han hecho Battaglia Comunista y la CWO. Hoy, tras el hundimiento cual castillo de naipes del (pretendido) Partido Comunista Internacional, tras los fracasos del FOR (Fomento Obrero Revolucionario) en EEUU (Focus), la CCI se mantiene como la única organización comunista con verdadera implantación internacional. Desde su fundación en 1975, la CCI no sólo ha reforzado sus secciones territoriales de origen sino que se han implantado en otros países. La continuación del trabajo de contactos y discusiones a escala internacional, el esfuerzo de agrupamiento de los revolucionarios ha permitido que se constituyan nuevas secciones de la CCI:
- 1975: La de la sección en Bélgica, que empezó publicando en dos lenguas (francés y neerlandés) Internatioralisme, revista que pasó a ser y sigue siendo periódico mensual, y que llenó el vacío que había dejado tras la segunda guerra mundial la desaparición de la fracción belga de la Izquierda Comunista Internacional;
- 1977: La constitución del núcleo en Holanda que inicia la publicación de Wereld Revolutie, acontecimiento muy importante en el país predilecto del consejismo;
- 1978: Formación de la sección en Alemania que empieza con la publicación de esta Revista Internacional en alemán para seguir, al año siguiente, con la revista territorial
- Welt Revolution. La presencia de una organización comunista en Alemania es, sin lugar a dudas, importantísima, teniendo en cuenta el lugar que ocupó en el pasado el proletariado de ese país y que ocupar en el futuro;
- 1980: Constitución de la sección en Suecia que publica la revista Internationell Revolution.
Ahora, la CCI tiene diez secciones territoriales implantadas en unos países donde viven más de 500 millones de seres y en lo que trabajan más de 100 millones de obreros. Publica su prensa en siete lenguas, habladas por más de la cuarta parte de la humanidad. Y, lo que es mas importante, la CCI está presente en las mayores concentraciones obreras del mundo (Europa occidental, EEUU), que tendrán un papel decisivo en la revolución. Y aunque nuestras fuerzas en esos países son todavía muy exiguas, son ya una primera roca, un punto de apoyo para una presencia mucho más amplios e influyentes en la lucha de clases cuando ésta se desarrolle ante la agravación inevitable de la crisis del capitalismo.
Al dar esos datos, al sacar ese balance positivo de la labor de la CCI, comparándolo con la quiebra de las demás organizaciones: comunistas, no es, ni mucho menos, por gusto de autosatisfacciones estúpidas. En realidad, no estamos en absoluto satisfechos de la debilidad actual del conjunto del medio comunista. Nosotros hemos afirmado siempre que cualquier desaparición, cualquier degeneración o fracaso de los grupos comunistas es un debilitamiento del conjunto de la clase obrera de la que forman parte, es un despilfarro y una dispersión de energías militantes que dejan de actuar en pro de la emancipación del proletariado. Esa es la razón por la que nuestro objetivo principal en los debates con los demás grupos comunistas nunca han sido el debilitarlos, menos aun el destruirlos para "recuperar" a sus militantes, sino, al contrario, animarlos a superar lo que a nosotros nos parecen ser sus debilidades y confusiones para que así puedan asumir plenamente sus responsabilidades en nuestra clase. Lo que queremos hacer, al contrastar el tan relativo éxito en la actividad de nuestra Corriente y el fracaso de otras organizaciones, es poner en evidencia la validez de unas orientaciones, que desde 20 años son las nuestras, en la labor de reagrupamiento de los revolucionarios, de construcción de una organización comunista, orientaciones que nuestra responsabilidad nos obliga a definir para el conjunto del medio comunista.
Las orientaciones indispensables para un reagrupamiento
Las bases en que se ha apoyado nuestra Corriente ya desde antes de su constitución formalizada, en su trabajo de reagrupamiento, no son nuevas. Han sido siempre los pilares de este tipo de tarea. Pueden resumirse así:
- La necesidad de ligar la actividad revolucionaria a las adquisiciones pasadas de la clase, a la experiencia de las organizaciones revolucionarias precedentes; la necesidad de concebir la organización de hoy como un eslabón de la cadena de organismos pasados y futuros de la clase;
- La necesidad de concebir las posiciones y análisis comunistas no como un dogma muerto sino como programa vivo, en constante mejora y profundización;
- La necesidad de armarse de una concepción clara y sólida sobre le organización revolucionaria, sobre su estructura y su función en la clase.
Enlazarse con las adquisiciones del pasado
"La CCI se reivindica de los aportes sucesivos de Liga de los Comunistas, de la 1ª, 2ª y 3ª Internacionales, de las Fracciones de Izquierda que de esta última se separaron y en particular, de las Izquierdas alemana, holandesa e italiana. Estos son aportes esenciales que permiten integrar en una visión coherente y general el conjunto de las fronteras de clase que son presentadas en esta plataforma." (Plataforma de la CCI, "Preámbulo")
De ese modo, en la plataforma adoptada en su primer congreso de 1976, la CCI reafirmaba lo que ya haba sido una adquisición en la constitución de Internacionalismo en el 64. Mientras que en la época posterior a 1968, como ya habla ocurrido antes con la degeneración de la IC (sobre todo por parte de la Izquierda Holandesa), haba una fuerte tendencia "a tirar al crío con el agua sucia", a poner en entredicho no sólo las organizaciones degeneradas que se habían pasado al campo de la burguesía, no solo las posiciones erróneas de las organizaciones revolucionarias del pasado, sino también las adquisiciones esenciales de aquellas organizaciones. De igual manera que la corriente consejista de los años 30 había acabado por poner al partido bolchevique, y por lo tanto a toda la Internacional Comunista, en el campo de la burguesía y eso ya desde su constitución la corriente "modernista" de la que "Invariance " y "Le mouvement communiste", entre otros, fueron los mentores, puso su empeño en crear cosas novísimas, apartando de un manotazo y con el atrevimiento típico de los ignorantes, a las organizaciones anteriores del proletariado, a las que sin embargo debían lo poco que sabían sobre posiciones de clase. La incapacidad para reconocer los aportes de esas organizaciones, y sobre todo de la Internacional Comunista, incapacidad que afectó tanto a toda la corriente procedente de "Socialisme ou Barbarie" como Pouvoir Ouvrier y a los grupos del ámbito consejista desde Spartacusbond hasta el PIC, y originó, junto a otras cosas, la desaparición de eses organizaciones. Al negar el pasado, esas organizaciones perdían el futuro.
No existe un "nuevo" movimiento obrero que se opondría al "viejo" movimiento obrero. El movimiento obrero es UNO al igual que la clase obrera misma, ser histórico desde su aparición hace casi dos siglos hasta que desaparezca en la sociedad comunista. Toda organización que no comprenda algo tan elemental como esto, que rechace las adquisiciones de las organizaciones del pasado, que se niegue a concebirse como continuidad de ellas acaba poniéndose, fuera del movimiento histórico de la clase, fuera de la clase misma. Y sobre todo, al ser "el marxismo la adquisición teórica fundamental de la lucha proletarias se integran en un todo coherente" (Plataforma de la CCI, punto I); cualquier actividad revolucionaria de hoy debe basarse necesariamente en las posiciones y análisis marxistas. Todo rechazo del marxismo, explícito como en el caso de Socialismo ou Barbarie y tras éste Solidarity, o implícito como con el GLAT y Pouvoir Ouvrier que procedían también de S o B, condena el grupo en caso de que se mantenga, a ser vehículo de ideologías ajenas al proletariado y en particular de la ideología pequeña burguesa.
Un programa vivo, no un dogma muerto
"...aunque ni es un sistema ni un cuerpo de doctrina cerrado, sino, al contrario, una teoría en constante elaboración, en enlace directo y vivo con la lucha de clases, aunque se benefició de las expresiones teóricas de la vida de la clase que lo precedieron, (el marxismo) es, desde el momento en que se construyeron sus bases, el único marco dentro del cual se puede desarrollar la teoría revolucionaria." (Plataforma de la 'CCI, punto I)
Si bien la reapropiación de las enseñanzas del movimiento obrero y sobre todo, de la teoría marxista es, pues, el punto de partida indispensable de cualquier actividad revolucionaria hoy, también hay que comprender lo que es el marxismo, saber que no es una especie de dogma inmutable, "invariante" como dirían los bordiguistas, sino que es, al contrario, el arma de combate de una clase revolucionaria para la cual "la autocrítica decidida no es solo un derecho vital", sino también "el deber supremo" (Rosa Luxemburgo). La fidelidad al marxismo propia de los grandes revolucionarios como Rosa Luxemburgo o Lenin no ha sido nunca fidelidad "a la letra" sino fidelidad al espíritu, al método. Por eso, Rosa, en la Acumulación del Capital, critica ciertos textos de Marx (del libro II del Capital), empleando el enfoque marxista, método que había empleado en Huelgas de masas, partido y sindicatos para combatir contra los dirigentes sindicales que calcaban a Marx y Engels para negar las huelgas de masas; método que empleará cuando la fundación del Partido Comunista de Alemania al criticar las ilusiones parlamentaristas de Engels (las de su "Prefacio" de 1895 a Las luchas de clase en Francia). Y fue así como Lenin, para demostrar la posibilidad y la necesidad de la revolución proletaria en Rusia, tuvo que combatir centra el "marxismo ortodoxo" de los mencheviques y de Kautsky para quienes la única revolución, posible en Rusia era la burguesa.
Y fue con ese método con el que Bilan, en su número 1 (noviembre de 1933) animaba a llevar a cabo "el conocimiento profundo de las causas de las derrotas", exigencia que "no puede soportar la más mínima prohibición ni ostracismo". Todo el enfoque de Bilan estuvo determinado por esas dos preocupaciones:
- Partir de les adquisiciones de la IC, apoyándose firmemente en ellas;
- Someter las posiciones de ésta a la critica de la experiencia histórica, avanzar prudente pero resueltamente en esa crítica.
Fue el método de Bilan lo que le permitió contribuir con aportes fundamentales a las posiciones revolucionarias, construyendo las bases del Programa revolucionario de hoy, gracias a la crítica de los errores de la IC que fueron en parte responsables de su degeneración.
La corriente bordiguista, en cambio, al querer quedarse apegada a la totalidad de las posiciones del II° Congreso de la IC (de igual modo que los trotskistas, que se reivindican de los 4 primeros), negándose así a seguir el método de Bilan, lo único que en realidad ha hecho es retroceder con relación a aquellas mismas posiciones. Pues un mismo error sobre una posición no tiene el mismo valor cuarenta años después. Lo que pudo ser un error de juventud, debido a la inmadurez, se transforma con la experiencia de la clase, en una trampa burguesa.
Si hoy una organización recoge al pie de la letra las posiciones del 2° Congreso de la IC sobre la cuestión nacional, el "parlamentarismo revolucionario", los sindicatos, una de dos: o acaba en el izquierdismo o se desmorona: y ambas cosas le han ocurrido a la corriente bordiguista.
En cambio, el método que siempre ha inspirado a nuestra Corriente ha sido el de Bilan y, tras él, el de la Izquierda Comunista de Francia. La CCI concibe el marxismo como teoría viva y por eso pone su empeño en profundizar al máximo las enseñanzas del pasado. Y eso se ha plasmado en particular en que siempre se han puesto en los órdenes del día de cada uno de sus cinco Congresos, junto a los análisis de la situación internacional y sus actividades, cuestiones a profundizar:
- En el 1er Congreso de enero del 76: Discusión a fondo del conjunto del conjunto de nuestras posiciones con el objeto de adoptar una Plataforma, unos Estatutos y un Manifiesto (véase Revista Internacional nº 5);
- 2do Congreso, julio de 1977: Discusión sobre la cuestión del Estado en el período de transición, adopción de una resolución sobre los grupos proletarios que nos permitió orientarnos mejor cara al medio político (véase Revista Internacional n° 11);
- 3er Congreso, julio de 1979: adopción de una resolución sobre el Estado en el período de transición y de un Informe sobre el Curso histórico (véase Revista Internacional n° 18);
- 4to Congreso, junio de 1981: Informe sobre "Las condiciones históricas de la generalización de la lucha histórica de la clase obrera", que precisa las razones por las cuales las condiciones mas favorables para la revolución proletaria no son las de la guerra imperialista (como en 1917-18) sino la crisis económica mundial como así ocurre hoy (véase Revista Internacional n° 26) ;
- 5to Congreso, julio de 1933: Informe sobre "El partido y sus relaciones con la clase" que aunque no aporte elementos nuevos sobre el tema, es una síntesis de nuestras adquisiciones (véase Revista Internacional n° 35).
Los textos de profundización y de desarrollo de nuestras posiciones no sólo han sido presentados y discutidos en los Congresos. Así fue con textos sobre "La lucha del proletariado en la decadencia del capitalismo" (Revista Internacional n° 23) y sobre "la crítica de la teoría del eslabón más débil" (Revista Internacional n° 23), que precisaban y calaban más hondo en nuestro análisis sobre las condiciones actuales y futuras de la lucha proletaria hacia la revolución.
Hay que subrayar también las profundizaciones que constituyen nuestros folletos: Los sindicatos contra la clase obrera, La decadencia del capitalismo, Nación o Clase, Organizaciones comunistas y conciencia de clase, El período de transición del capitalismo al comunismo.
Ha sido la capacidad de nuestra Corriente para no quedarse encerrada en esquemas del pasado lo que le permitió comprender, desde antes de 1968, lo que estaba en juego y la perspectiva de la situación mundial actual. En efecto, mientras que la Izquierda Comunista de Francia no concebía la posibilidad del resurgir del proletariado mas que durante una tercera guerra mundial[11], Internacionalismo se vio en la obligación de revisar esa idea y esbozar nuestro análisis sobre el curso histórico hacia enfrentamientos de clase originados por la crisis económica y que impiden que la burguesía ponga en práctica su respuesta a sus contradicciones insolubles: la guerra generalizada. Por eso Internacionalismo fue capaz de escribir ya en enero de 1968, o sea antes del estallido del Mayo del 68, cuando casi nadie podía imaginarse una posible crisis: "El año 67 trajo la caída de la libra esterlina y el 68 nos ha traído las medidas de Johnson ... todo eso deja al descubierto la descomposición del sistema capitalista que durante algunos años ha estado tapada por la borrachera del "progreso" que había sucedido a la segunda guerra mundial...
"En esta situación, con lentitud y a la vez con repentinos sobresaltos, la clase obrera se está abriendo un camino en un movimiento subterráneo que a veces parece no existir, otras veces estalla con luz cegadora que se apaga de repente para volver a encenderse mas lejos, es el despertar de, la clase obrera, los inicios de la lucha abierta...
"No somos profetas; no pretendemos adivinar cuando y cómo van a desarrollarse los acontecimientos. De lo que sí estamos seguros y conscientes es de que el proceso en el que se está hundiendo el capitalismo no hay quien lo pare y que lleva directamente a la crisis. Y también estamos seguros de que el proceso contrario, o sea el del desarrollo de la combatividad obrera, que ya empezamos a vivir de manera general, va a llevar a la clase a la lucha sin cuartel y directa por la destrucción del Estado burgués" (Internacionalismo nº 8, "1968 comienza una nueva convulsión del capitalismo).
Es así como toda la labor, todos los esfuerzos de nuestra Corriente por un reagrupamiento de revolucionarios se apoyaban en granito y no en arenas movedizas como ocurre con Battaglia Comunista, para quien los revolucionarios deben organizar Conferencias a causa... ¡de la "socialdemocratización" de los PC!. Esa base de granito es el haber reconocido el final del periodo de contrarrevolución, el nuevo resurgir histórico de la lucha proletaria que impone a los revolucionarios que orienten su trabajo hacia la reconstitución del partido mundial.
Y para que los revolucionarios puedan obrar con eficacia en ese sentido, ante todo deben tener las ideas claras sobre su función en la clase y sobre su modo de funcionamiento.
Estar armados con una sólida y clara concepción de la organización revolucionaria.
La primera necesidad para una organización revolucionaria es comprender cual es su función en la clase. Y eso presupone que sea consciente de que tiene una función. Y por eso, la desaparición casi total de la corriente consejista verificada desde los años 68 era lógica y previsible: cuando uno pasa el tiempo teorizando su no existencia es muy probable que deje de existir.
Sin embargo, reconocer que se tiene una función en la clase, un rol fundamental que hacer en la revolución, no quiere decir que haya que concebirse ni como "el organizador de la clase", ni como su "estado mayor" ni su "representante" en la toma del poder. Esas ideas heredadas de la Tercera Internacional y recogidas caricaturescamente por la corriente bordiguista no pueden desembocar más que:
- En la subestimación, cuando no en la negación, de toda lucha de clases en la que no se tiene una influencia directa. No es casualidad si la corriente bordiguista e incluso BC trataron con el mayor desprecio la reanudación histórica de mayo del 68 ;
- La tendencia a granjearse a toda costa una influencia inmediata en la clase, a "ser reconocido" por ella como "dirección".
Ésa es la puerta abierta al oportunismo que acabó arrastrando y desmoronando al Partido Comunista Internacional (Programa); y, en fin de cuentas, en el descrédito de la idea misma de partido revolucionario, transformándola en un espantajo que favorece las tesis consejistas.
Una clara definición de la función de la organización supone concebirla como parte integrante y comprometida de la lucha de clases; por eso desde Internacionalismo hasta la CCI de hoy siempre hemos afirmado la necesidad de la intervención política en la clase contra todas las tendencias a transformar la organización en una tertulia de marxólogos, grupo de trabajo, o de "reflexión". Por eso también la CCI peleó para que las tres conferencias internacionales habidas entre 1977 y 1980 no se quedaran "mudas", o sea, que tomaran postura como tales sobre lo que se está planteando en este período.
Intervenir en la clase no quiere decir ni mucho menos, dejar de lado la labor de clarificación y profundización político-teórica. Muy al contrario, la función fundamental de las organizaciones comunistas, contribuir activamente al proceso de toma de conciencia de la clase, supone que se doten de las posiciones más claras y coherentes. Por eso todos los grupos que más tarde formarían la CCI se dotaron de una Plataforma y la CCI hizo otro tanto en su primer Congreso. Por eso hemos luchado nosotros siempre contra todo tipo de "reclutamiento" de elementos confusos, contra los agrupamientos hechos en la confusión y precipitadamente y a favor de la mayor claridad en los debates. Por eso hemos defendido siempre, desde el principio, y en particular en el Llamamiento de Internationalism de 1972 como en la respuesta a la iniciativa de BC de 1976 la necesidad de criterios políticos para las conferencias internacionales.
No tenemos la pretensión megalómana de ser los únicos que defienden posiciones comunistas; quienes nos acusan de sectarismo no saben de qué hablan, nuestra historia les demuestra lo contrario. En cambio, lo que sí hemos afirmado siempre, es que el reagrupamiento de revolucionarios, la creación del futuro partido solo pueden llevarse a cabo con la mayor claridad y coherencia programáticas. Por eso, en 1975, nos negamos a que Revolutionary Perspectives se integrara en la CCI como "minoría" como lo proponían ellos antes de unirse con Worker's Voice, unión efímera para formar la CWO. Por eso, no concebíamos las conferencias de 1977 a 1980 como algo que debía desembocar en agrupamiento inmediato contrariamente a la visión que hoy defiende BC, aunque tampoco nos hemos opuesto a la unión entre participantes a esas conferencias que tenían las mismas posiciones políticas. Y por eso pensamos que el intento actual de BC y de la CWO de formar una organización internacional híbrida, a medio camino entre una organización política centralizada y una federación de grupos autónomos según las modas anarquistas, en vez de ser un polo de clarificación política, acabará siendo un polo de confusión.
Una de las condiciones esenciales para que una organización comunista esté capacitada para asumir su función es, en efecto, la claridad de su estructura. Desde el principio, nuestra Corriente ha defendido la necesidad de una organización internacional y centralizada. Naturalmente, que eso no era una idea "novísima", sino que se basaba en la naturaleza misma de la clase obrera, la cual debe asumir su unidad a escala internacional para poder llevar a cabo la revolución; se apoyaba en toda la experiencia de las organizaciones proletarias desde la Liga de los Comunistas y la AIT hasta la Internacional Comunista y la Izquierda Comunista Internacional. Esa necesidad quedó claramente afirmada en la Conferencia constitutiva de la CCI en 1975 (véase el "Informe sobre la cuestión de la organización en nuestra corriente internacional", en la Revista Internacional n° 1) y desde siempre fue la base de nuestra actitud de favorecer los contactos y las discusiones a nivel internacional, como ha quedado patente a lo largo de nuestra historia. E igualmente hemos afirmado esa necesidad en toda nuestra labor de plena participación en los ciclos de conferencias internacionales: 73-74, 77-80, conferencias del medio escandinavo a finales de los 70, para las que nosotros insistimos que fueran invitados los grupos que se reivindican de la izquierda italiana como BC. En todas las conferencias, hemos combatido la idea de una organización internacional basada en una especie de federación de grupos nacionales cada uno con su propia plataforma como así lo defendía BC en 1977 y que hay reactualiza en la práctica constitutiva del BIPR[12].
Otra enseñanza que hay que sacar de la experiencia de la CCI, es que una organización de combate, como debe serlo una organización comunista, se construye por y en el combate. Y tampoco esta enseñanza es nueva. El partido bolchevique, por ejemplo, si logró hacer su papel en la revolución de octubre y en la fundación de la IC fue porque se había templado en una serie de combates sucesivos contra el populismo y el socialismo agrario, contra el "marxismo legal", contra el terrorismo, contra el economicismo obrerista, contra el intelectualismo negador de la noción de compromiso militante, contra el menchevismo, contra los liquidacionistas, contra la defensa nacional y el pacifismo, contra todo tipo de apoyo al gobierno provisional de 1917. De igual modo, nuestra organización se ha basado y se ha ido templando en una serie de combates contra toda clase de desviaciones incluso en su seno:
- Combate de Internacionalismo contra el obrerismo consejista de Proletario;
- Combate de Révolution Internationale contra el consejismo de ICO (1969-70), contra el academicismo de las tendencias Partí de Classe (1971) y Berard (1974), contra el activismo de la tendencia que acabaría formando el PIC (1973) ;
- Combate de la CCI contra el activismo y la visión sustitucionista de la tendencia que acabaría formando el GCI (1978) ;
- Combate da la CCI contra el inmediatismo, la disolución de los principios y por la defensa de la organización frente a la "tendencia Chenier" (1981).
La última enseñanza que hay que sacar de nuestra experiencia es que no, se puede ir hacia la constitución del futuro partido sin saber en qué momentos de la historia puede surgir, o sea, en los períodos de desarrollo histórico de la lucha de clases. Esta es la visión que defendió la izquierda comunista de Italia contra la constitución de la IV Internacional trotskista; esa fue la visión que defendió la izquierda comunista de Francia contra la fundación del PCInt de Italia después de la guerra. Las organizaciones que hoy se autoproclaman "partido" no son partidos, no pueden asumir esa función, pero por eso mismo tampoco pueden asumir la función que ahora les incumbe, la función que Bilan asignaba a las fracciones: la de preparar las bases programáticas y organizativas del futuro partido mundial.
Esas han sido algunas de las enseñanzas, digamos "clásicas", del movimiento obrero que los 10 años de experiencia de la CCI han vuelto a confirmar y que son condiciones indispensables para contribuir de verdad a la constitución del partido revolucionario y a la revolución comunista misma.
F. M.
[1] Sobre la historia de la izquierda comunista italiana, hemos publicado un libro en francés, inglés y español que se puede pedir a nuestra dirección mail o postal.
[2] News and Letters: grupo procedente del trotskismo, animado por una antigua secretaria de Trotski, y que, a pesar de muchas confusiones sobre las luchas de "liberación nacional", sobre el problema negro, el feminismo, etc., defendía posiciones de clase sobre una cuestión fundamental como la naturaleza capitalista e imperialista de la URSS
[3] Véase RI n° 2 (antigua serie)
[4] Véase RI n° 1, (nueva serie)
[5] Vease RI n° 2 e Internationalism n° 4
[6] Ibidem.
[7] Pueden leerse los artículos "Sectarismo ilimitado" en WR n° 3 y "Respuesta a Workers' Voice" en la Revista Internacional n° 2
[8] El que estemos hoy en el número 40-41 en español y 41 en inglés-francés demuestra que la regularidad de esta Revista Internacional se ha mantenido sin desmayo
[9] Cf articulo "Las convulsiones actuales en el medio revolucionario", en la Revista Internacional n° 28
[10] Los informes de esta Conferencia están publicados en las Revista Internacional n° 29 y 33
[11] Véase artículo en el n° 46 de Internationalisme del verano de 1952: "L'évolution du capitalísme et la nouvelle perspective", reproducido en el Bd'Eet D., n° 8
[12] Buró Internacional para el partido revolucionario (BIPR), formado últimamente por BC y la CWO. Una crítica nuestra a la creación de ese "buró puede leerse en la Revista Internacional n° 40 *edición francés e inglés).
Series:
Corrientes políticas y referencias:
- Izquierda Comunista [23]
desarrollo de la conciencia y la organización proletaria:
Revista Internacional nº 42-43 segundo semestre 1985
- 2805 lecturas
Debate: oportunismo y centrismo en la clase obrera y sus organizaciones
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 206.57 KB |
- 217 lecturas
En los números 40, 41 y 42 de la Revista Internacional publicamos artículos sobre un debate que lleva más de dos años en la CCI. En el primero de estos artículos, “El peligro del consejismo” (nº 40)1, explicábamos la importancia de dar a conocer al exterior las discusiones políticas que tienen lugar en el seno de las organizaciones revolucionarias, en la medida en que estas organizaciones no son cenáculos para “discutir por discutir”, sino que debaten cuestiones de interés para el conjunto de la clase obrera, ya que su razón de ser es participar activamente en el proceso de concienciación de la clase obrera con vistas a sus tareas revolucionarias. En este artículo, así como en el publicado en el n°42, “Los deslizamientos centristas hacia el consejismo”2, dimos elementos sobre cómo se desarrolló el debate (incluso citando largos extractos de los textos del debate interno). No volveremos sobre ello, salvo para recordar que las principales cuestiones que oponen a la minoría (constituida como “tendencia” desde enero de 1985) a las orientaciones de la CCI son:
-
el punto 7 de la resolución adoptada en enero de 1984 por el órgano central de la CCI (reproducido en el artículo del nº 42 antes mencionado) sobre la conciencia de clase;
-
la apreciación del peligro que el consejismo representa para la clase y sus organizaciones revolucionarias hoy y en el futuro;
-
el análisis de los fenómenos de oportunismo y centrismo en la clase obrera y sus organizaciones. Los tres primeros artículos tratan principalmente de la cuestión del peligro del consejismo:
-
el de la Revista n°40 que establece las posiciones de la organización,
-
el de la Revista n°41 (“La CCI y la política del mal menor”3) que expone las posiciones de la minoría,
-
el de la Revista nº 42 que responde en nombre de la CCI al artículo anterior.
Este número aborda la cuestión del oportunismo y del centrismo en forma de un artículo que representa las posiciones de la “tendencia” (“El concepto de 'centrismo': el camino hacia el abandono de las posiciones de clase”) y un artículo de respuesta que defiende las posiciones de la CCI. Empezamos por el primero.
_______________________________
Posición de la Tendencia. El concepto de “centrismo”: el camino hacia el abandono de las posiciones de clase
Este artículo se propone presentar las posiciones de la tendencia surgida en la CCI en enero de 1985 sobre la cuestión del centrismo. Frente a la utilización del término “centrismo” por la mayoría de la CCI para caracterizar el proceso de penetración de la ideología burguesa en las organizaciones revolucionarias del proletariado, queremos en este artículo:
-
dar una definición clara y marxista del centrismo como corriente o tendencia política que existió en el movimiento obrero;
-
demostrar que el centrismo no puede existir en el período de decadencia del capitalismo;
-
para subrayar el gravísimo peligro de utilizar el concepto de centrismo para una organización revolucionaria en nuestro tiempo.
La “definición” de centrismo dada por la mayoría de la CCI se limita a la enumeración de toda una serie de actitudes y comportamientos (conciliación, vacilación, “no ir hasta el final”). Si estas actitudes y comportamientos son indiscutiblemente de carácter político, característicos de las tendencias centristas que existieron en el pasado (cf. Rosa Luxemburgo sobre el carácter “repugnante” de Kautsky), son claramente insuficientes como definición de una corriente política. El centrismo siempre ha tenido un programa político preciso y una base material específica. Los revolucionarios marxistas (Luxemburgo, Pannekoek, Bordiga, Lenin) que lucharon contra el peligro centrista responsable de la corrupción y degeneración de la Internacional, siempre buscaron la base real de la conciliación y la vacilación del centrismo en sus posiciones políticas y en la base material de esta enfermedad del movimiento obrero antes de 1914.
Si en la Segunda Internacional hubo diversas variedades de centrismo: el menchevismo en Rusia, los maximalistas en Italia, el austromarxismo en el Imperio de los Habsburgo, el ejemplo clásico de centrismo es el kautskismo en Alemania. Un breve examen de las posiciones políticas del centro kautskista mostrará que la lucha entre marxistas revolucionarios y centristas no puede reducirse a un conflicto entre “los duros” y “los blandos”. Es una lucha entre dos programas políticos completamente diferentes.
La base teórica y metodológica del kautskismo es un materialismo mecanicista, un vulgar determinismo económico que conduce a un fatalismo sobre el proceso histórico. Partiendo no de Marx, sino de lo que él creía que era la revolución darwiniana en la ciencia, Kautsky confunde sociedad y naturaleza y construye una teoría basada en leyes universales de la naturaleza que se realizarían ineludiblemente a lo largo de la historia.
Para Kautsky, la conciencia -que se ha convertido en un mero epifenómeno- debe ser traída “desde fuera” por los intelectuales, siendo el proletariado un ejército “disciplinado” por su “Estado Mayor”: la dirección del partido. Kautsky rechaza inequívocamente cualquier idea de que la acción de masas constituya un crisol para el desarrollo de la conciencia de clase, al igual que insiste en que las únicas formas de organización proletaria son el partido socialdemócrata de masas y los sindicatos, cada uno de ellos dirigido por un aparato burocrático profesional.
El objetivo de la lucha proletaria es, según Kautsky:
“...la conquista del poder del Estado a través de la conquista de una mayoría en el Parlamento y la elevación del Parlamento a una posición de mando en el Estado, ciertamente no la destrucción del poder del Estado”. (Die neue Taktik, 1911-12). Tomar el aparato estatal existente, pero no destruirlo, realizar una transición pacífica al socialismo mediante el sufragio universal, utilizar el parlamento como instrumento de transformación social: éste es el programa político del centrismo kautskiano. En oposición a una política de lucha hasta el final que quiere batallas decisivas con el enemigo de clase, Kautsky, en su polémica con Rosa Luxemburgo, a propósito de la huelga de masas, aboga por una estrategia de desgaste basada en “el derecho de voto, el derecho de reunión, la libertad de prensa, la libertad de asociación” concedidos al proletariado occidental (Was nun?, 1909-10). Dentro de esta estrategia de desgaste, Kautsky otorga un papel extremadamente limitado y subordinado a la acción de masas: el objetivo de la acción de masas “no puede ser destruir el poder del Estado, sino solo obligar al gobierno a ceder en una determinada posición, o sustituir un gobierno hostil al proletariado por otro favorable a éste”. (Die neue Taktik). Además, según Kautsky, el propio socialismo requiere “especialistas formados” para dirigir el aparato estatal: “el gobierno para el pueblo y por el pueblo, en el sentido de que los asuntos públicos no serían gestionados por funcionarios, sino por las masas populares que trabajan sin salario en su tiempo libre, es una utopía, una utopía reaccionaria y antidemocrática” ("Die Agrarfrage” - 1899). Un examen del menchevismo o del austromarxismo revelaría lo mismo, es decir, que el centrismo -como cualquier tendencia política del movimiento obrero- debe definirse principalmente por sus posiciones políticas y su programa. Aquí es importante subrayar la distinción marxista fundamental entre apariencia y esencia en la realidad objetiva, siendo la primera tan “real” como la segunda4. La apariencia del centrismo es, en efecto, hesitación, vacilación, etc. Pero la esencia del centrismo -políticamente- es su constante e inquebrantable apego al legalismo, al gradualismo, al parlamentarismo y a la “democracia” en la lucha por el socialismo. Nunca ha vacilado ni un ápice en esta orientación.
La base material del centrismo en las sociedades capitalistas avanzadas de Europa era la maquinaria electoral de los partidos socialdemócratas de masas (y sobre todo sus funcionarios asalariados, burócratas profesionales y representantes parlamentarios), así como el creciente aparato sindical. Es en estas capas, que minaron el impulso revolucionario de los partidos obreros, y no en una supuesta “aristocracia obrera” creada, como creía Lenin, en las masas proletarias por las migajas de las superganancias capitalistas, donde encontramos la base material del centrismo. Pero tanto si miramos a la maquinaria electoral socialdemócrata y al aparato sindical como a una aristocracia obrera ficticia, está claro que los marxistas revolucionarios siempre han tratado de entender la realidad del centrismo en relación con una base material concreta. Además, es esencial recordar que aquellas capas e instituciones del movimiento obrero que dieron al centrismo una base social -la maquinaria electoral y el aparato sindical- estaban en proceso de ser arrastradas a la maquinaria del Estado capitalista, aunque esta integración solo alcanzó su punto álgido en la Primera Guerra Mundial.
Cualquier definición que ignore que el centrismo siempre implica posiciones políticas específicas y que siempre ha tenido una base material determinada, cualquier definición que se limite a actitudes y comportamientos (como la definición de la actual mayoría de la CCI) es totalmente incapaz de comprender un fenómeno tan complejo e históricamente específico como el centrismo y no puede pretender basarse en el método marxista.
Ahora es la especificidad histórica del centrismo lo que queremos abordar. Antes de considerar si el centrismo como tendencia dentro del movimiento obrero puede seguir existiendo en la era de la decadencia capitalista, es necesario entender primero cómo se han formado y transformado los límites políticos del movimiento obrero en el curso de la historia. Lo que constituye los límites políticos en un período dado está determinado por la naturaleza del período de desarrollo del capitalismo, por las tareas objetivas a las que se enfrenta el proletariado y por la organización del capital y su Estado. Desde el inicio del movimiento proletario, ha habido un proceso de decantación histórica que ha ido estrechando y delimitando los parámetros del terreno político de la clase obrera.
En la época de la Internacional, el desarrollo del capitalismo, incluso en el corazón de Europa, se caracteriza todavía por la introducción de la producción industrial a gran escala y la formación de un verdadero proletariado a partir del artesanado en declive y del campesinado desposeído. Entre las tareas históricas objetivas a las que se enfrentaba el joven movimiento proletario en ese momento estaban el triunfo de la revolución democrática antifeudal y la culminación del proceso de unificación nacional en países como Italia y Alemania. En consecuencia, los límites del movimiento obrero podrían incluir a los bakuninistas y proudhonianos con programas políticos enraizados en el pasado artesanal y campesino pequeñoburgués; a los blanquistas con su base en la intelectualidad jacobina; e incluso a los mazzinianos con su programa de nacionalismo radical y republicanismo, así como a los marxistas, expresión específica del proletariado como clase que sufre “cadenas radicales”.
En la época de la Segunda Internacional, el desarrollo del capitalismo obligó al proletariado a constituirse en un partido político distinto, en oposición a todas las corrientes burguesas y pequeñoburguesas. La tarea de la clase obrera era tanto la preparación organizativa e ideológica de la revolución socialista como la lucha por las reformas duraderas en el marco del capitalismo ascendente. El fin del período de las revoluciones nacionales y antifeudales y el fin de la infancia del proletariado industrial como clase habían reducido considerablemente la delimitación del movimiento obrero. Pero la tensión constante entre el programa máximo y el mínimo, entre la lucha por el socialismo y la lucha por las reformas, hizo que en el terreno político de la clase obrera pudieran existir tendencias tan diferentes como el marxismo revolucionario, el anarcosindicalismo, el centrismo y el “revisionismo”.
En la época de la decadencia del capitalismo, en la era del capitalismo de Estado, con la integración de los partidos políticos y los sindicatos de masas en el funcionamiento del Estado totalitario del capital, época abierta por la Primera Guerra Mundial, la revolución proletaria internacional se convierte en la única tarea objetiva de la clase obrera. El fin de cualquier distinción entre programa máximo y mínimo, la imposibilidad de reformas en la época de crisis permanente significa que el terreno político de la clase obrera y el marxismo revolucionario se vuelven idénticos. Las diversas tendencias centristas, con su programa político de parlamentarismo y legalismo, con su estrategia de desgaste, con su base material en los partidos de masas parlamentarios y los sindicatos socialdemócratas, han pasado irremediablemente al campo del capitalismo. Debe quedar absolutamente claro cuáles son las implicaciones del cambio fundamental en la naturaleza del período, en las tareas que enfrenta la clase obrera y en la organización del capital: el espacio político que antes ocupaba el centrismo está ahora definitivamente ocupado por el Estado capitalista y su aparato político de izquierda.
Los camaradas de la mayoría de la CCI dirán que si las posiciones políticas clásicas del centrismo son hoy las del enemigo capitalista (lo que nadie en la CCI niega), habría otras posiciones políticas que caracterizan al centrismo en la época de la decadencia. Aparte del hecho de que esta forma de plantear el problema ignora el fundamento y la especificidad histórica del centrismo, la verdadera cuestión sigue siendo la siguiente: ¿quién puede decir qué son precisamente estas posiciones “centristas” de nuevo cuño? ¿Existe una posición “centrista” sobre los sindicatos o sobre el electoralismo, por ejemplo? ¿La defensa del sindicalismo de base o del “parlamentarismo revolucionario” se convierte ahora en “centrista” y no -como siempre hemos dicho- en contrarrevolucionario? Ningún compañero de la mayoría se ha molestado en definir esta falsa versión moderna del centrismo en posiciones políticas precisas. Estos compañeros se limitan a repetir que el centrismo es “conciliación”, “vacilación”, etc. Tal “definición” no solo es políticamente imprecisa en relación con las clases5, sino que, como veremos a continuación, solo con Trotsky y la ya degenerada Oposición de Izquierda de los años 30’s, cualquier marxista se atreve a plantear una definición del centrismo basada en actitudes y comportamientos.
Veremos cómo el concepto de centrismo fue utilizado por los revolucionarios en el periodo de decadencia capitalista, cómo esta noción siempre acabó borrando las fronteras de clase y cómo se convirtió en un síntoma importante de corrupción ideológica y política por parte de los marxistas que la emplearon.
En la Tercera Internacional durante la formación de los partidos comunistas nacionales en Europa Occidental y Central (1919-1922) y con Trotsky y la Oposición de Izquierda antes de su paso definitivo al campo enemigo durante la Segunda Guerra Mundial, vemos dos intentos de trasladar el concepto de centrismo empleado por Luxemburgo, Lenin y otros en el período anterior a 1914 ("centrismo” para designar las tendencias políticas corruptas pero todavía en el terreno de clase del proletariado) a la época de la decadencia, la época de las guerras y las revoluciones abierta por la Primera Guerra Mundial.
El proceso de formación de los partidos comunistas en Europa occidental y central después de 1919 no siguió en absoluto el camino de los bolcheviques en Rusia, es decir, el camino de una lucha teórica y política intransigente dirigida por una facción marxista revolucionaria para lograr la claridad programática. Esta opinión ya está en las páginas de Bilan, claramente expuesta por los camaradas de la fracción italiana de la izquierda comunista en los años 30’s. La estrategia y la táctica de la I.C. están, por el contrario, animadas por la idea de la necesidad de la formación inmediata de partidos de masas, dada la inminencia de la revolución mundial. Esto lleva a la I.C. a una política de compromiso con las tendencias corruptas e incluso abiertamente contrarrevolucionarias integradas en los PC’s de Europa Occidental y Central. La influencia de estas tendencias debería haber sido contrarrestada por una situación prerrevolucionaria que empujara a la mayoría del proletariado hacia la izquierda. Además, en opinión de la I.C., el peligro de tales compromisos se minimizaba por el hecho de que los nuevos PC’s estarían sujetos a la dirección del partido bolchevique en Rusia, ideológicamente más avanzado y programáticamente más claro. En realidad, ni la esperada situación prerrevolucionaria ni la dirección del partido bolchevique pudieron contrarrestar las desastrosas consecuencias de la política de la I.C., las concesiones y compromisos con las tendencias que participaron en la guerra imperialista. De hecho, la política sin principios de la I.C. en la formación de los PC’s en Europa se convierte en sí misma en un factor adicional que conduce a la derrota del proletariado. Si el partido bolchevique no tenía una teoría adecuada ni sobre la relación partido/clase ni sobre el desarrollo de la conciencia de clase, éste era el precio para pagar por años de esclerosis de la teoría y el método marxistas dentro de la Internacional, pero también se explica por el hecho de que muchos aspectos de estas cuestiones decisivas solo podían encontrar un principio de respuesta en el crisol de la práctica revolucionaria del proletariado. Pero la política de la III Internacional en Europa Occidental condujo al abandono de la claridad y los principios revolucionarios ya adquiridos por los bolcheviques en el curso de su larga lucha teórica y política dentro de la socialdemocracia rusa, en la lucha por el internacionalismo proletario durante la guerra imperialista y en la revolución en Rusia. El caso más flagrante de este abandono de los principios revolucionarios por parte de la I.C. es la formación del PC checo, basado en elementos abiertamente contrarrevolucionarios. El PC checo se formó únicamente en torno a la tendencia ¡Smeral que apoyó fielmente a la monarquía de los Habsburgo durante toda la guerra imperialista!
En el partido socialista francés (el S.F.I.O.), aparte de una pequeña tendencia internacionalista de izquierda, el “comité para la Tercera Internacional” que quería la adhesión incondicional a la I.C.6, dos tendencias políticas se enfrentaron en 1920 en vísperas del congreso de Tours en el que la adhesión a la I.C. iba a estar en el orden del día. En primer lugar, el “comité de resistencia socialista a la adhesión a la Tercera Internacional”, el ala derecha, en torno a Léon Blum, Renaudel y Albert Thomas. A continuación, el “comité para la reconstrucción de la Internacional”, los “reconstructores” o el centro, en torno a Longuet, Faure, Cachin y Frossard. Esta tendencia “centrista” quería unirse a la I.C., pero con condiciones muy estrictas para salvaguardar la autonomía, el programa y las tradiciones del “socialismo” francés. La opinión de A. Bordiga sobre estas dos tendencias en su libro “Storia delia Sinistra Comunista” es particularmente precisa: “En cuestiones fundamentales, en cualquier caso, las dos alas se distinguen solo por simples matices. Son, en realidad, dos caras de la misma moneda”.
Los longuetistas participaron en la Unión Sagrada en defensa de la guerra imperialista hasta que el creciente descontento de las masas y la necesidad del capitalismo de enmarcarlo y desbaratarlo les llevó a pedir una paz “sin vencedores ni vencidos”. Para comprender la complicidad de los longuetistas en la carnicería imperialista, basta con citar el discurso de Longuet del 2 de agosto de 1914, preparando el terreno para la unión sagrada: “Pero si mañana Francia es invadida, ¿cómo no van a ser los socialistas los primeros en defender la Francia de la revolución y de la democracia, la Francia de la Enciclopedia, de 1789, de junio de 1848 (...)”. Cuando la I.C., en contra del consejo de Zinoviev, se negó a aceptar la adhesión del notorio chovinista Longuet, Cachin y Frossard se separaron de su antiguo líder, creando así la base para una mayoría en Tours que se uniría -con condiciones- a la I.C. Pero siguieron defendiendo y justificando su apoyo a la guerra imperialista. Así, Cachin insistió en que “la responsabilidad de la guerra no fue solo de nuestra burguesía, sino del imperialismo alemán; por lo tanto, nuestra política de defensa nacional encuentra, en lo que respecta al pasado, su plena justificación”. Las implicaciones de esta afirmación para el futuro pueden verse en la insistencia en que hay que distinguir entre la “defensa nacional honesta” y la llamada falsa defensa nacional de la burguesía.
La escisión del S.F.I.O. en Tours y la formación del P.C.F. siguieron las directrices de la I.C. y supusieron que el PCF en su inmensa mayoría, así como su dirección, estuviera formado por la sufrida fracción contrarrevolucionaria y que las 21 condiciones -insuficientes en sí mismas- se interpretaran para incluir elementos abiertamente chovinistas. ¿Cómo fue posible constituir el PCF con una mayoría dirigida por Cachin-Frossard, una mayoría esencialmente longuetista?7 Esta capitulación, este cuchillo clavado en el corazón del proletariado, esta semilla de decadencia que iba a dar lugar al Frente Popular y a la Unión Sagrada, fue ocultada y posibilitada por... ¡el concepto de centrismo! Al nombrar a los longuetistas “centristas”, esta tendencia se lavaba de sus pecados capitales, se sacaba del terreno político del capitalismo donde su práctica la había puesto, para ser reemplazada en el terreno político del proletariado (aunque un poco manchado ideológicamente).
En Alemania, donde el KPD (Partido Comunista Alemán) ya había excluido a sus tendencias de izquierda (en contra del espíritu y la letra de sus propios estatutos), las mismas tendencias de izquierda que adoptaron una inequívoca posición de clase contra la guerra imperialista y que tenían la visión más clara de la naturaleza del nuevo período, la I.C. ordena al KPD que se fusione con el USPD para crear una base de masas. El USPD, con Bernstein, Hilferding y Kautsky a la cabeza, con su manifiesto fundacional escrito por el propio renegado Kautsky, nació de la exclusión del grupo parlamentario de la oposición, el Arbeitsgemeinschaft, del SPD en 1917. La posición de la Arbeitsgemeinschaft ante la guerra imperialista8 (y que se convirtió en la posición del USPD) fue la de exigir una paz sin anexiones, una posición casi idéntica a la de un partidario acérrimo del nacionalismo alemán como Max Weber y otros portavoces del capital financiero alemán ante el peligro -principalmente social- de una larga guerra que Alemania no podría ganar. En la agitación de la revolución alemana de noviembre de 1918, el USPD participó en el gobierno de coalición, creado para frenar el estallido revolucionario, junto a los socialdemócratas de “línea dura”, el SPD de Noske y Scheidemann. Cuando, ante la masacre de Navidad, la radicalización de las masas amenazó con superar al USPD, dejando a los representantes del capital alemán sin influencia sobre las masas, el USPD se puso “en la oposición”. Desde esta oposición, el USPD trabaja para integrar los consejos obreros -donde tiene mayorías- en la constitución de Weimar, es decir, en el edificio institucional a través del cual el capitalismo alemán pretendía reconstituir su poder. En el momento del 2º Congreso de la I.C., cuando la fusión del KPD y el USPD es objeto de un intenso debate, Winjkoop, en nombre del PC holandés, declara: “Mi partido es de la opinión de que no es en absoluto necesario negociar con el USPD, con un partido que hoy se sienta incluso en el presidium del Reichstag, con un partido gubernamental”.
Para comprender plenamente la naturaleza contrarrevolucionaria del USPD, hay que mirar más allá de las declaraciones públicas -llenas de alabanzas al legalismo, al parlamentarismo y a la “democracia"- a lo que sus dirigentes dijeron, más libremente, en privado. A este respecto, la carta de Kautsky del 7 de agosto de 1916 al austromarxista Victor Adler en la que explica las verdaderas razones de la formación de la Arbeitsgemeinschaft, embrión del USPD, es un documento de la mayor importancia: “El peligro del grupo Spartakus es grande. Su radicalidad corresponde a las necesidades inmediatas de las grandes masas indisciplinadas. Liebknecht es hoy el hombre más popular de las trincheras. Si no se hubiera formado la Arbeitsgemeinschaft, Berlín estaría en manos de los «espartaquistas» y fuera del partido. Pero si hubiéramos formado el grupo parlamentario de la izquierda cuando yo quería, hace un año, el grupo Espartaco no habría adquirido ningún peso.” ¿Es realmente necesario, tras esta aclaración de Kautsky, decir explícitamente que la función -objetiva- e incluso consciente de la Arbeitsgemeinschaft y de su sucesor, el USPD, era impedir la radicalización de las masas y preservar el orden capitalista?
Para que la decisión de la I.C. de fusionar el KPD y el USPD fuera tomada y aceptada -un error monumental con consecuencias desastrosas para la revolución en Alemania-, era necesario empezar por designar al USPD como un partido “centrista” (empujado a la izquierda por los acontecimientos...) transformando, pero solo de palabra su naturaleza de clase capitalista en proletaria.
Lo que nos interesa aquí no es volver a todo el razonamiento que lleva a la I.C. a dar la espalda a los principios revolucionarios en la formación de los PC europeos, sino insistir en el hecho de que el concepto de centrismo ha dado cobertura ideológica a una política de compromiso con elementos contrarrevolucionarios.
Simultáneamente y en relación con la desastrosa política de la I.C. en la formación del PCF, del VKPD, etc., se inició el retorno al método y a la filosofía del materialismo mecanicista de la II Internacional, que dará la base al “DIAMAT”, la visión estalinista (capitalista) del mundo, institucionalizada en la “Comintern” de los años 30. El abandono de los principios revolucionarios proletarios va siempre acompañado de la incoherencia metodológica y teórica.
En el caso de Trotsky y la Oposición de Izquierda, es a través de la alianza con la socialdemocracia (el frente único, el frente popular, el antifascismo) y la defensa del “estado obrero” en Rusia que esta corriente traiciona definitivamente al proletariado para pasarse al campo del capitalismo durante la Segunda Guerra Mundial. Sus posiciones están indisolublemente ligadas a la utilización por Trotsky del concepto de centrismo para caracterizar la dinámica de la socialdemocracia y analizar la naturaleza del estalinismo. De hecho, la teoría de los “grupos centristas que cristalizan de la socialdemocracia” la incapacidad de trazar la frontera de clase que para Trotsky está completamente oscurecida por esta noción de centrismo, proporciona la base para el “giro francés” en 1934 cuando Trotsky ordena a secciones de la Oposición de Izquierda internacional que entren en los partidos socialdemócratas contrarrevolucionarios.
La diferencia del centrismo en términos de actitudes y comportamientos, el retrato de un centrista (incoherente, vacilante, conciliador, etc.) en el que la mayoría de la CCI basa hoy su concepción del centrismo, vio por primera vez la luz en el movimiento obrero durante los años 30 en las filas de la Oposición Trotskista, que ya abandonaba posición de clase sobre posición de clase en su caída hacia el campo de la contrarrevolución. En “El centrismo y la Cuarta Internacional” en The Militant del 17 de marzo de 1934, donde se abandona cualquier atisbo de definir el centrismo en términos de posiciones políticas, Trotsky pinta un retrato verbal de un centrista que se encuentra casi palabra por palabra en los textos de la mayoría de la CCI hoy9.
En el crepúsculo del capitalismo ascendente, el centrismo como tendencia política dentro de la Segunda Internacional condujo a la corrupción y a la degeneración que llevó a la traición de 1914. En el capitalismo decadente, es el concepto de centrismo -que todavía utilizan los revolucionarios incapaces de sacudirse el peso muerto del pasado- el que cada vez abre la puerta al compromiso y a la sumisión a la ideología del capitalismo dentro del movimiento obrero.
La mayoría de la CCI suele decir que los revolucionarios no deben rechazar una herramienta política -en este caso el concepto de centrismo- simplemente porque se ha utilizado mal. A esto queremos responder. En primer lugar, los camaradas de la mayoría utilizan hoy el concepto de centrismo para rechazar los mismos errores cometidos por la I.C. en los años 20. Así, la mayoría considera que el USPD, a pesar de sus impecables credenciales socialdemócratas y de su papel en la derrota de la revolución en Alemania, seguía siendo en el terreno proletario un partido “centrista”. En las páginas de Révolution Internationale, los chovinistas Cachin y Frossard se convierten en “centristas” y “oportunistas” en un artículo que da la versión de la CCI de la constitución del PCF. En segundo lugar, hay que subrayar que no hay ningún ejemplo en el que el uso del concepto de centrismo por parte de los revolucionarios en el período de decadencia no se haya convertido en sí mismo en el instrumento de compromisos y conciliación con la ideología del enemigo de clase capitalista, de un borrado de las fronteras de clase y, finalmente, de un retroceso de las posiciones de clase. En tercer lugar, el concepto de centrismo en manos de los revolucionarios de la época actual está fundamentalmente ligado a una profunda incomprensión de la naturaleza de nuestra época histórica, a la incapacidad de entender el verdadero significado y las profundas implicaciones de la tendencia universal hacia el capitalismo de Estado.
Hasta ahora estamos hablando de revolucionarios que han utilizado el término centrismo para caracterizar un fenómeno que, según ellos, está siempre en el terreno político de la clase obrera. Así es precisamente como la mayoría actual de la CCI utiliza el término. Pero otros revolucionarios con más claridad programática que la I.C. de los años 20 o Trotsky de los años 30 han utilizado el “centrismo” para caracterizar tendencias políticas activas en las filas de la clase obrera, pero que en realidad son contrarrevolucionarias, al otro lado de la línea de clase. Por ejemplo, Goldenberg, delegado francés en el II Congreso de la I.C., hablando en nombre de la izquierda internacionalista, dijo: “Las tesis propuestas por el camarada Zinóviev dan toda una serie de condiciones para que los partidos socialistas, los llamados “centristas”, entren en la I.C.. No puedo estar de acuerdo con este procedimiento. Estos dirigentes del PSF utilizan la fraseología revolucionaria para engañar a las masas. El Partido Socialista francés es un partido podrido de reformistas pequeñoburgueses. Simplemente quiero afirmar que las personas que, a pesar de su verborrea revolucionaria, han demostrado ser decididamente contrarrevolucionarias, no pueden transformarse en comunistas en unas semanas”. Goldenberg, la fracción abstencionista de Bordiga del PSI y los demás representantes de la izquierda en el 2º congreso, comprenden por una parte el carácter contrarrevolucionario de Cachin, Frossard, Daumig, Dittman, etc., de los que exigían la integración en la I.C. en nombre de las tendencias que dirigían para encuadrar y desviar mejor al proletariado. Pero, por otro lado, la izquierda sigue utilizando la terminología de “reformistas”, “centristas”, etc. para caracterizar a los elementos que se han puesto al servicio del capitalismo. Si la izquierda de la I.C. tiene claro el carácter contrarrevolucionario del “centrismo”, el hecho de que persista en utilizar este término muestra una verdadera confusión e incoherencia ante el nuevo fenómeno del capitalismo de Estado que la guerra imperialista y la crisis permanente han producido. Se trata de una confusión sobre el hecho de que estas tendencias “centristas” no solo han traicionado definitivamente al proletariado sin vuelta atrás, sino que de hecho se han convertido en parte integrante del aparato estatal del capitalismo sin ninguna diferencia de clase con los partidos burgueses tradicionales, aunque asuman una función capitalista particular con la clase obrera. En este sentido, la izquierda se vio muy perjudicada en su lucha contra la degeneración de la I.C..
La coexistencia de los términos “centrista”, “social-patriota” y “contrarrevolucionario” para caracterizar a elementos como Cachin y Frossard, el uso del concepto de centrismo con el que se pretendía entender el estalinismo desarmó a la fracción italiana de la izquierda comunista en los años 30 cuando analizó la degeneración de la I.C. y la triunfante contrarrevolución estalinista. Aunque la fracción italiana, a diferencia de Trotsky, tenía clara la naturaleza contrarrevolucionaria del estalinismo y su alineación con el terreno del capitalismo mundial, su análisis del estalinismo en términos de “centrismo"10 era una fuente de confusión constante. Una consecuencia de esta confusión fue su política incoherente en relación con el PC italiano; la fracción solo se separó formalmente del PC italiano totalmente estalinista en 1933. El hecho de que los camaradas de las fracciones italiana y belga de la Izquierda Comunista fueran capaces de hablar de Rusia como un “Estado obrero” hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, y a pesar de su posición de que Rusia se había alineado con el terreno imperialista del capitalismo mundial, atestigua la incoherencia política que resultó del uso del concepto de centrismo en la fase del capitalismo de Estado.
Después de la Segunda Guerra Mundial, el PCI bordiguiano también utilizó el concepto de centrismo para designar a los traidores socialistas que radicalizan su lenguaje para encuadrar mejor a la clase obrera en los intereses del capital y para caracterizar a los partidos estalinistas claramente reconocidos como contrarrevolucionarios en otros lugares11. Por ejemplo, hablando de la tendencia longista del SFIO, que iba a constituir la mayoría del PCF, los bordiguistas afirman con razón que “la contrarrevolución no necesitaba romper el partido (el PCF) sino que, por el contrario, se apoyaba en él”. Pero, más adelante, en relación con Cachin/Frossard: “Para evitar que el proletariado se constituya en partido revolucionario, como la situación objetiva le empuja irresistiblemente a hacerlo, para desviar su energía hacia las elecciones o hacia consignas sindicales compatibles con el capitalismo (...) el 'centrismo' debía adoptar 'un lenguaje más radical” (Programa Comunista nº 55, pp.82 y 91). En este caso, los bordiguistas comprenden el papel que desempeñan objetivamente estas tendencias contrarrevolucionarias, pero vuelven a caer en la confusión al caracterizarlas como “centristas”.
En el caso de la Facción Italiana y aún más grave en el caso de los Bordigistas de hoy (más grave por los cuarenta años más durante los cuales han seguido aferrados a esta noción de centrismo y, además de su osificación y esterilidad política) el uso del concepto de centrismo es el precio que se paga por la incapacidad de comprender la realidad del capitalismo de Estado y por tanto de una de las características fundamentales de la época actual.
Es increíble que el concepto de centrismo utilizado hoy por la mayoría de la CCI (fenómeno que sigue considerando en terreno proletario) esté por debajo de las confusiones de la izquierda de la I.C., de la fracción italiana y, en relación con la historia de los inicios de la I.C. y de las luchas en las que participó Bordiga, ¡incluso por debajo de los bordiguistas! El recurso al concepto de centrismo por parte de la CCI es extremadamente peligroso para la organización, en la medida en que pone en tela de juicio los logros de la Izquierda Comunista y da la espalda a las lecciones fundamentales de la lucha de la izquierda en el seno de la I.C.. No es que estos logros sean actualmente suficientes para alcanzar la claridad programática necesaria para la clase obrera de hoy y para la formación del partido mundial de mañana. Pero al abandonar estas lecciones y no alcanzar la claridad teórica del pasado, incluso la posibilidad de avanzar en el desarrollo del programa comunista (que en la situación actual es absolutamente necesario) se ve seriamente comprometida.
Por estas razones, la tendencia que se formó en el seno de la CCI en enero de 1983, sobre la base de una “Declaración”, rechaza el concepto de centrismo y advierte a la CCI de los graves peligros que su política actual representa para la teoría y la práctica de la organización.
Por la tendencia: Mc Intosh.
_______________________________
Respuesta de la organización: Rechazar la noción de “centrismo: la puerta al abandono de las posiciones de clase
El artículo de “Mac Intosh para la Tendencia” publicado en este número de la Revista Internacional tiene una gran ventaja sobre el anterior artículo minoritario, “La CCI y la política del mal menor” de JA, publicado en el nº 41: trata una cuestión precisa y se ciñe a ella hasta el final, mientras que el otro, junto al peligro consejista, habla un poco de todo, ...incluso de la cuestión del centrismo. Sin embargo, si el eclecticismo que tendía a confundir al lector era un defecto del artículo de JA (un defecto desde el punto de vista de la claridad del debate, pero quizás una cualidad desde el punto de vista del planteamiento confusionista de la “tendencia”), la unidad temática del artículo de Mac Intosh, al tiempo que facilita la orientación de las posiciones de la tendencia, puede considerarse no solo un factor de claridad. El artículo de Mac Intosh está bien construido, se basa en un plan sencillo y lógico, y tiene una apariencia de rigor y preocupación por apoyar los argumentos con ejemplos históricos precisos, todo lo cual lo convierte en el documento más sólido de la tendencia hasta la fecha y que puede impresionar si se lee superficialmente. Sin embargo, el artículo de Mac Intosh no escapa al defecto que ya hemos señalado en la Revista n°42 en relación con el artículo de JA (y que es una de las principales características del enfoque de la tendencia): la ocultación de las verdaderas cuestiones en debate, de los verdaderos problemas del proletariado. La diferencia entre ambos artículos radica principalmente en el grado de dominio de esta técnica de evasión.
Así, mientras que JA necesita hacer mucho ruido, hablar un poco fuera de tono, producir varias cortinas de humo para lograr su juego de manos, es con mucha más sobriedad que Mac Intosh lleva a cabo el suyo. Esta misma sobriedad es un elemento de la eficacia de su técnica. Al tratar en su artículo únicamente el problema del centrismo en general y en la historia del movimiento obrero, sin referirse en ningún momento a la forma en que se planteó la cuestión en la CCI, evita llamar la atención del lector sobre el hecho de que este descubrimiento (del que es autor) de la inexistencia del centrismo en el periodo de decadencia fue bien recibido por los camaradas “de reserva” (que se habían abstenido o expresado “reservas” durante la votación de la resolución de enero del 84). La tesis de Mac Intosh, a la que se adhirieron cuando se formó la tendencia, les permitió recuperar fuerzas frente al análisis de la CCI sobre los giros centristas hacia el consejismo de los que eran víctimas y contra los que se habían agotado tratando de demostrar en vano (alternativa o simultáneamente) que “el centrismo es la burguesía”, “existe el peligro del centrismo en las organizaciones revolucionarias pero no en la CCI”, “el peligro centrista existe en la CCI pero no con respecto al consejismo”. Los compañeros “de reserva” demostraban así que, al menos, conocían el adagio “quien puede más, puede menos”. Asimismo, en su artículo, Mac Intosh se muestra como un conocedor de la sabiduría popular de que “no se habla de la cuerda en casa de un ahorcado”.
En resumen, si se puede utilizar la imagen de un mago para mostrar la diferencia entre las técnicas empleadas por JA y Mac Intosh en sus respectivos artículos, podría ilustrarse como sigue:
-
el torpe prestidigitador JA, después de mucho enredar, anuncia: “¡se acabó el conejo del “peligro del consejismo”!”, mientras la mitad del público aún puede ver su cola y la punta de sus orejas;
-
El inteligente prestidigitador Mac Intosh, en cambio, se limita a decir: “¡abracadabra, se acabó la paloma del 'centrismo'!”, y hay que tener cierta perspicacia para saber que la ha escondido en las medias de su frac.
Por nuestra parte, es recurriendo al marxismo y a las lecciones de la experiencia histórica que intentaremos poner de relieve los “trucos” que permiten a Mac Intosh y a la tendencia ocultar sus diversas artimañas12. Pero primero es importante recordar cómo el marxismo revolucionario siempre ha caracterizado al centrismo.
La definición de centrismo
El camarada Mac Intosh nos dice: “La 'definición' de centrismo dada por la mayoría de la CCI se limita a la enumeración de toda una serie de actitudes y comportamientos (conciliación, hesitación, vacilación, 'no seguir con una posición'). Si estas actitudes y comportamientos son indiscutiblemente de naturaleza política, característicos de las tendencias centristas que existieron en el pasado (cf. R. Luxemburgo sobre el carácter “repugnante” de Kautsky), son claramente insuficientes como definición de una corriente política."
Para que el lector se haga una idea más clara de la validez del reproche de Mac Intosh a las posiciones del CCPE, daremos una serie de extractos de textos de discusión interna que expresan estas posiciones.
“El oportunismo se caracteriza no solo por lo que dice, sino también, y tal vez aún más, por lo que no dice, por lo que dirá mañana, por lo que calla hoy para poder decirlo mejor mañana cuando las circunstancias le parezcan más favorables, más propicias. La oportunidad que explora a menudo le dicta que guarde silencio hoy. Y si actúa así, no es tanto por una voluntad consciente, por un espíritu maquiavélico, sino porque ese comportamiento forma parte de su naturaleza, o mejor dicho, constituye la esencia misma de su naturaleza.
El oportunismo, decía Lenin, es difícil de entender por lo que dice, pero se ve claramente por lo que hace. Por eso no le gusta declarar su identidad. Nada le resulta más desagradable que ser llamado por su nombre. Odia mostrar su rostro desnudo, a plena luz. La oscuridad le sienta perfectamente. Las posturas francas e intransigentes, que van hasta el final de su razonamiento, lo marean. Demasiado “educado”, tiene poca tolerancia a la controversia. Demasiado “caballero”, solo le gusta el lenguaje cortés y le gustaría que los protagonistas de posiciones radicalmente antagónicas comenzaran llamando a sus oponentes “honorable señor”, o “mi honorable colega”, siguiendo el modelo del Parlamento inglés. Con su gusto por la “exquisitez”, el tacto y la moderación, la cortesía y el “juego limpio”, los que se inclinan por el oportunismo pierden completamente de vista que el escenario trágico y vivo de la lucha de clases y revolucionaria no se parece en nada al viejo edificio polvoriento y muerto que es la “honorable Cámara de los Comunes”.
El centrismo es una de las muchas formas en que se manifiesta el oportunismo, una de sus facetas. Expresa el rasgo característico del oportunismo de estar siempre en el centro, es decir, entre las fuerzas y posiciones antagónicas que se oponen y enfrentan, entre las fuerzas sociales francamente reaccionarias y las fuerzas radicales que luchan contra el orden de cosas existente para cambiar los fundamentos de la sociedad actual.
Es en la medida en que aborrece todo cambio o trastorno radical que el “centrismo” se ve abocado a encontrarse necesaria y abiertamente del lado de la reacción, es decir, del lado del capital, cuando la lucha de clases llega al punto de una confrontación decisiva que no deja más espacio para la dilación, como es el caso del momento del salto revolucionario del proletariado.
El centrismo es una especie de “pacifismo” a su manera. Aborrece todo extremismo. Los revolucionarios consecuentes dentro del proletariado le parecen siempre, por definición, demasiado “extremistas”. Les sermonea, les amonesta contra cualquier cosa que le parezca excesiva, y cualquier intransigencia le parece una agresión innecesaria.
El centrismo no es un método, es la ausencia de un método. No le gusta la idea de un marco; lo que prefiere y donde se siente completamente a gusto es la ronda, donde uno puede girar y girar sin parar, decir y contradecirse a voluntad, ir de derecha a izquierda y de izquierda a derecha sin que nunca le estorben las esquinas, donde uno puede evolucionar con mayor ligereza porque no tiene que soportar el peso ni sufrir la coacción de la memoria, la continuidad, los logros y la coherencia, todo lo cual obstaculiza su “libertad”.
La enfermedad congénita del centrismo es su gusto, sincero o no, por la reconciliación. Nada la perturba más que el combate franco de ideas. La confrontación de posiciones siempre le parece demasiado exagerada. Cualquier discusión le parece una polémica inútil. Uno entiende y respeta la preocupación de cada parte por no ofender a nadie, porque la prioridad, de las prioridades, la primera razón es salvar la unidad y mantener el orden. Para esto siempre está dispuesto a vender la primogenitura por un plato de lentejas. Los revolucionarios, al igual que la clase, también aspiran a la mayor unidad y a la acción más ordenada, pero nunca al precio de la confusión, de las concesiones sobre los principios, de oscurecer el programa y las posiciones, de relajar la firmeza en su defensa. El programa revolucionario del proletariado es a sus ojos innegociable. Por eso, para el centrismo, aparecen como alborotadores, extremistas, personas imposibles, incorregibles y eternos alborotadores. “¿Hay una tendencia centrista en la organización? Una tendencia formalmente organizada, no. Pero no se puede negar que existen tendencias al centrismo en nuestra organización, que aparecen siempre que se producen situaciones de crisis o diferencias de opinión sobre cuestiones fundamentales. El centrismo, básicamente, es una debilidad crónica, siempre presente de forma patente o latente en el movimiento obrero, manifestándose de forma diferente según las circunstancias. Lo que más la caracteriza es que no solo está en el medio, entre los extremos, sino que quiere conciliarlos en una unidad de la que sería el centro conciliador, tomando un poco de uno y un poco de otro. (...)
Hoy en día, este centrismo se sitúa entre el planteamiento del consejismo y el de la CCI. Lo que nos interesa como grupo político es estudiar el fenómeno político de la existencia y aparición de tendencias hacia el centrismo, la razón y el fundamento de este fenómeno. Por lo tanto, la tendencia o el giro hacia el centrismo debe estudiarse independientemente de las personalidades que lo componen en un momento dado. (…)” (Extractos de un texto del 17/2/84).
“El centrismo es un planteamiento erróneo, pero no está fuera del proletariado, sino dentro del movimiento obrero y expresa, la mayoría de las veces, la influencia de un planteamiento político procedente de la pequeña burguesía. De lo contrario, es difícil entender cómo los revolucionarios pudieron cohabitar a lo largo de la historia con tendencias centristas en los mismos partidos e internacionales del proletariado. El centrismo no se presenta con un programa claramente definido; lo que le caracteriza es precisamente la vaguedad, la imprecisión, y por eso es tanto más peligroso, como una enfermedad perniciosa, que amenaza siempre, desde dentro, al ser revolucionario del proletariado.”
(Extractos de un texto de mayo del 84).
“¿Pero ¿cuáles son las fuentes del oportunismo y del centrismo en la clase obrera? Para los marxistas revolucionarios, se reducen esencialmente a dos:
1) La penetración en el proletariado de la ideología burguesa y pequeñoburguesa dominante en la sociedad y que envuelve al proletariado (teniendo en cuenta además el proceso de proletarización que se está produciendo en la sociedad, haciendo que capas procedentes de la pequeña burguesía, el campesinado e incluso la burguesía caigan constantemente en el proletariado, y que lleven consigo las ideas pequeñoburguesas). (...)” (Extractos de un texto del 24/11/84).
Podríamos haber dado muchos más extractos que ilustran el esfuerzo de reflexión realizado por la CCI sobre la cuestión del centrismo, pero no tenemos espacio aquí. Sin embargo, estas citas, aunque incompletas, permiten hacer justicia a la acusación de que: “La 'definición' de centrismo dada por la mayoría de la CCI se limita a la enumeración de toda una serie de actitudes y comportamientos”. Esta secuencia de citas también tiene el mérito de poner de manifiesto uno de los principales trucos de Mac Intosh: la identificación del “centrismo” con el “oportunismo”. En efecto, su texto logra la rara proeza de no mencionar ni una sola vez el fenómeno del oportunismo, aunque la definición del centrismo se basa necesariamente en la del oportunismo, del que constituye una variedad, una manifestación, situada y oscilante entre el oportunismo abierto y franco y las posiciones revolucionarias. La línea de Mac Intosh es a la vez muy gruesa y bastante sutil. Sabe muy bien que en muchas ocasiones hemos utilizado en nuestras columnas (incluso en las resoluciones del Congreso, como se recuerda en la Revista n°42, p.29) el término oportunismo aplicado al período de decadencia del capitalismo. En este sentido, afirmar hoy que la noción de oportunismo ya no es válida en este período llevaría a preguntarse por qué es precisamente ahora cuando Mac Intosh descubre que lo que había votado (con todos los miembros de la “tendencia”) en 1978 (en el II Congreso de la CCI) es falso. En la medida en que la noción de centrismo -que sin embargo es inseparable de la de oportunismo- ha sido mucho menos utilizada por la CCI hasta ahora (y no ha sido objeto de una votación en el Congreso), da menos impresión de autoengaño afirmar hoy que no es válida en el período actual. Al pasar por alto la noción de oportunismo y hablar solo de centrismo, los camaradas de la “tendencia” tratan de ocultar que son ellos los que han dado un giro en esta cuestión y no la CCI, como les gusta repetir.
¿Es la CCI “centrista” en relación con el trotskismo?
Evidentemente, la “tendencia” no plantea así el problema, ya que para ella no puede haber centrismo en el periodo de decadencia. Por otro lado, a través de la pluma de Mac Intosh, acusa a la CCI de comprometerse con el trotskismo, de “caer en posiciones trotskistas”, lo que apoya con el siguiente argumento:
“La definición del centrismo en términos de actitudes y comportamientos, el retrato de un centrista (vacilante incoherente, conciliador, etc.) en el que la mayoría de la CCI basa hoy su concepción del centrismo, ve por primera vez la luz en el movimiento obrero durante los años 30’s, en las filas de la oposición trotskista, que ya entonces abandonaba posición de clase sobre posición de clase en su caída hacia el campo de la contrarrevolución. En “El centrismo y la Cuarta Internacional” en The Militant del 17 de marzo de 1934, donde se abandona cualquier atisbo de definición del centrismo en términos de posiciones políticas, Trotsky pinta un retrato verbal de un centrista que se encuentra casi textualmente en los textos de la mayoría de la CCI hoy.”
Aquí, Mac Intosh hace uno de sus característicos chascarrillos. Tras admitir al principio del texto el “carácter político” de las cuestiones de comportamiento, su validez (aunque las considera “insuficientes”) para participar en la caracterización de una corriente política, ahora acusa a este tipo de caracterización de todos los males de la creación.
Pero este no es el fallo más grave de este pasaje. El fallo más grave es que falsea completamente la realidad. Las formulaciones del artículo de Trotsky13 son, en efecto, sorprendentes por su parecido con las del texto del 17/2/84 citado anteriormente (aunque el camarada que escribió este texto nunca había leído este artículo concreto de Trotsky). Por otra parte, es una mentira (¿deliberada o por ignorancia?) afirmar que este tipo de caracterización del centrismo fue inventado por Trotsky en 1934.
Veamos lo que el mismo Trotsky escribió ya en 1903 sobre el oportunismo (en una época en la que el término centrismo aún no se utilizaba en el movimiento obrero):
“Se puede tomar como una paradoja decir que lo que caracteriza al oportunismo es que no sabe esperar. Y sin embargo, eso es lo que es. En los periodos [de calma total], el oportunismo, consumido por la impaciencia, busca a su alrededor “nuevos” caminos, “nuevos” medios de acción. Se agota en quejas sobre la insuficiencia e incertidumbre de su propia fuerza y busca “aliados” ... Corre a la derecha y a la izquierda y trata de retenerlos por la solapa de sus prendas en cada cruce. Se dirige a sus “seguidores” y les insta a mostrar la máxima consideración con cualquier posible aliado. '¡Tacto, más tacto y siempre tacto!' Padece cierta enfermedad que es la manía de la prudencia con respecto al liberalismo, la rabia del tacto, y en su furia abofetea y hiere a la gente de su propio partido.” (Trotsky, Nuestras disputas, Ed.de Minuit.p.376).
"Impaciencia”, “reflexión”, “rabia de tacto”, “manía de prudencia”: ¿por qué diablos, Trotsky no se rompió la mano el día que escribió este artículo, por qué no tuvo la buena idea de esperar 30 años para publicarlo? Eso hubiera sido bueno para la argumentación de la “tendencia”.
En cuanto a Lenin, que en sus escritos probablemente utilizó el término centrismo más que cualquier otro gran revolucionario de su tiempo, ¿por qué no consultó la opinión de Mac Intosh antes de escribir lo siguiente?:
"¿Los de la Nueva Iskra (los mencheviques) están traicionando la causa del proletariado? No, pero son defensores inconsistentes, irresolutos y oportunistas de la misma (y en el terreno de los principios de organización y táctica que informan esa causa)”. (Obras, T8, p.221).
"Tres tendencias han surgido en todos los países, dentro del movimiento socialista e internacional, en los más de dos años de guerra... Estas tres tendencias son las siguientes:
-
Los socialchovinistas, socialistas de palabra, chovinistas de hecho (...) Son nuestros adversarios de clase. Se han pasado a la burguesía (...)
-
La segunda tendencia es el llamado “centro”, que vacila entre los socialchovinistas y los verdaderos internacionalistas (...) El “centro” es el reino de la frase pequeñoburguesa rellena de buenas intenciones, del internacionalismo de palabra, del oportunismo pusilánime y de la complacencia para los socialchovinistas de hecho. La conclusión es que el “centro” no está convencido de la necesidad de una revolución contra su propio gobierno, no persigue una lucha revolucionaria intransigente, e inventa las más planas, aunque suenen archi-marxistas, pistas falsas para evitarla (. ...) El principal dirigente y representante del “centro” es Karl Kautsky, que gozaba de la máxima autoridad en la II Internacional (1889-1914) y que desde agosto de 1914 ofrece el ejemplo de una completa renuncia al marxismo, de una cobardía inaudita, de vacilaciones y traiciones lamentables,
-
La tercera tendencia es la de los verdaderos internacionalistas, que es la que mejor representa a la “izquierda de Zimmerwald”. (Las tareas del proletariado en nuestra revolución, Obras T.24. págs 68-69).
Se podrían citar muchos otros extractos de los textos de Lenin sobre el centrismo en los que se repiten los términos “inconsistente”, “irresoluto”, “oportunismo camuflado, vacilante, hipócrita, aburrido”, “vacilante”, “indecisión” y que demuestran lo falso de la afirmación de Mac Intosh.
Al afirmar que “sólo con Trotsky y la ya degenerada Oposición de Izquierda de los años 30’s un marxista se atreve a plantear una definición de centrismo basada en actitudes y comportamientos”, Mac Intosh no demuestra en absoluto la invalidez de los análisis de la CCI. solo demuestra una cosa: que no conoce la historia del movimiento obrero. La seguridad con la que se refiere a ella, los hechos precisos que evoca, las citas que da no tienen otra función que enmascarar las libertades que se toma con la historia real para oponerla a la que existe en su imaginación.
La “verdadera” definición de centrismo de Mac Intosh
El camarada Mac Intosh propone, en nombre de la “tendencia”, “dar una definición clara y marxista del centrismo como corriente o tendencia política que existió en el movimiento obrero”. Para ello apela al método marxista y escribe con razón que “... es importante subrayar la distinción marxista fundamental entre apariencia y esencia en la realidad objetiva, ... siendo la tarea del método marxista [penetrar] más allá de las apariencias de un fenómeno para captar su esencia”.
El problema de Mac Intosh es que su adhesión al método marxista es solo formal y que es incapaz de aplicarlo (al menos en la cuestión del centrismo). Podría decirse que Mac Intosh solo ve la “apariencia” del método marxista sin poder “captar su esencia”. Así, afirma que “los revolucionarios marxistas... siempre han buscado la base real de la conciliación y la vacilación del centrismo en sus posiciones políticas...”
El problema es que una de las características esenciales del centrismo es precisamente (como hemos visto anteriormente) que no tiene una posición política propia precisa y definida. Veamos, pues, cuál sería ese “programa político preciso” que “siempre ha tenido el centrismo”, según Mac Intosh. Para definirlo, el ilusionista Mac Intosh comienza utilizando algunos de sus trucos favoritos:
-
identifica el centrismo con el kautskismo, del que este último es sin duda uno de los representantes más típicos, pero que está lejos de cubrir por completo (esta identificación se hace de forma inteligente: después de “examinar” el kautskismo como “ejemplo clásico de centrismo” afirma sin pruebas que el examen de otras corrientes centristas “revelaría lo mismo");
-
identifica el kautskismo como corriente con lo que Kautsky pudo haber escrito, incluso cuando no estaba bajo el título de esa corriente.
-
hace de Kautsky un centrista nato que nunca habría cambiado su posición en el espectro político de la socialdemocracia ni un cuarto de paso, mientras que, si terminó su carrera política en la “vieja casa” de la socialdemocracia que se había pasado al enemigo de clase, la comenzó como representante del ala izquierda radical de ésta y fue durante muchos años el más estrecho camarada de combate (y amigo personal) de Rosa Luxemburgo en su lucha contra el oportunismo.
Habiendo distorsionado las cosas de esta manera desde el principio, Mac Intosh está dispuesto a llevarnos a la búsqueda del Santo Grial de las “posiciones específicas del centrismo”. “La base teórica y metodológica del kautskismo es el materialismo mecanicista, un determinismo vulgar que conduce a un fatalismo en relación con el proceso histórico”.
Debe quedar claro que lo que menos nos importa es defender a Kautsky como corriente o como persona. Lo que nos interesa es la forma de argumentar de Mac Intosh y la “tendencia”. Por el momento, lo que está sirviendo no es un argumento demostrado sino una simple afirmación. Curiosamente, ¿cómo es posible que nadie en la 2ª Internacional se haya dado cuenta de lo que dice Mac Intosh? En esta Internacional había algunos marxistas e incluso reconocidos teóricos de la izquierda como A. Labriola, Plekhanov, Parvus, Lenin, Luxemburgo, Pannekoek (por nombrar solo algunos). ¿Estaban todos tan cegados por la personalidad de Kautsky como para olvidar la diferencia entre el marxismo y el “materialismo mecanicista... un vulgar determinismo económico... un fatalismo...”, etc.? Recordemos que esta misma crítica, de deslizamiento hacia un materialismo mecanicista, fue formulada, con razón, contra Lenin por Pannekoek (véase “Lenin el filósofo")14. ¿Cuándo se convirtió el materialismo mecanicista, etc., en el programa del centrismo en general y de Kautsky en particular? ¿Cuándo Kautsky combatió el revisionismo de Bernstein o cuando defendió la huelga de masas con Rosa en 1905-1907, o en 1914, o en 1919? Cuando, en 1910, Rosa entabla su famosa y violenta polémica contra Kautsky, a propósito de la huelga de masas, no es un “programa preciso” basado en el “materialismo mecanicista” lo que denuncia, sino el hecho de que Kautsky retome los argumentos de los revisionistas, el hecho de que con sus prevaricaciones pretendiendo un marxismo “radical”, Kautsky no hace más que encubrir la política oportunista y electoralista de la dirección de la socialdemocracia (recordemos de paso que, aparte de Parvus y Pannekoek, todos los grandes nombres de la izquierda radical desaprobaban la crítica de Rosa en aquella época).
Continuando su búsqueda del “programa preciso” del centrismo, Mac Intosh descubre que “para Kautsky, la conciencia debe ser llevada a los trabajadores 'desde fuera' por los intelectuales”. Esta es otra banalidad que ha “redescubierto” como demostración de la existencia de un “programa preciso” del centrismo. La falsedad de esta denuncia, escrita por Kautsky al mismo tiempo que luchaba contra el revisionismo, no tiene nada que ver con un “programa preciso” y, de hecho, nunca se ha escrito en ningún programa socialista. Y si esta idea fue retomada por Lenin en “¿Qué hacer?”, nunca apareció en el programa bolchevique, y fue repudiada públicamente por el propio Lenin ya en 1907. El hecho de que una idea semejante pueda figurar en la literatura del movimiento marxista no demuestra la existencia de un “programa preciso” del centrismo, sino que muestra hasta qué punto el movimiento revolucionario no es impermeable a todo tipo de aberraciones procedentes de la ideología burguesa.
Lo mismo ocurre cuando Mac Intosh, en su obstinada búsqueda de artículos del “programa centrista preciso”, escribe: “... él [Kautsky] insiste en que las únicas formas de organización proletaria son el partido socialdemócrata de masas y los sindicatos”. Esto no es en absoluto propio de Kautsky, sino que es la opinión común de toda la socialdemocracia antes de la Primera Guerra Mundial, incluidos Pannekoek y Rosa. Es un hecho fácil de comprobar que, aparte de Lenin y Trotsky, muy pocos en la izquierda marxista comprendieron el significado de la aparición de los soviets en la revolución de 1905 en Rusia. Así, Rosa Luxemburgo ignora totalmente los soviets en su libro sobre esta revolución, cuyo título (y esto no es lo menos significativo) es precisamente “Huelgas de masas, partidos y sindicatos”. Finalmente, cuando Mac Intosh descubre el pasaje de Kautsky “... La conquista del poder del Estado a través de la conquista de una mayoría en el parlamento...”, escribe triunfante: “He aquí el programa político del centrismo kautskiano”. Pero ¿por qué olvidar decir que se trata de un “préstamo” (en parte de Engels) que Kautsky hace del programa del revisionismo de Bernstein?
Mac Intosh descubrió así, “más allá de las apariencias”, “la esencia política del centrismo”: es su apego constante e inquebrantable al legalismo, al gradualismo, al parlamentarismo y a la 'democracia' en la lucha por el socialismo. Nunca ha vacilado ni un ápice en esta orientación. Por desgracia para él, Mac Intosh no se da cuenta de que lo que acaba de definir en su “esencia” no es centrismo, ni siquiera oportunismo, sino reformismo. Uno se pregunta por qué los revolucionarios sintieron la necesidad de utilizar términos separados si, al final, el reformismo, el centrismo y el oportunismo son una misma cosa. De hecho, nuestro experto en el “método marxista” sufre repentinamente un lapsus de memoria. Acaba de olvidar la distinción que hacen Marx y el marxismo entre “unidad” e “identidad”. En la historia del movimiento obrero anterior a la Primera Guerra Mundial, el oportunismo (mucho más que el centrismo, por cierto) adoptó frecuentemente la forma de reformismo (es el caso particular de Bernstein). Había unidad entre los dos. Pero esto no significa que el reformismo cubriera todo el oportunismo (o el centrismo), que hubiera identidad entre ellos. De lo contrario, no se entendería por qué Lenin luchó tanto a partir de 1903 contra el oportunismo de los mencheviques cuando bolcheviques y mencheviques acababan de adoptar (contra los elementos reformistas de la socialdemocracia rusa) el mismo programa15 en el II Congreso del POSDR y que, en consecuencia, tenían las mismas posiciones sobre el “legalismo”, el “gradualismo”, el “parlamentarismo” y la democracia. Debemos recordar a Mac Intosh que la separación entre bolcheviques y mencheviques se hizo en torno al punto 1 de los estatutos del partido y que el oportunismo de los mencheviques (como Mártov y Trotsky), contra el que Lenin emprendió la lucha, se refería a cuestiones de organización (sólo en 1905, sobre la cuestión del lugar que debía ocupar el proletariado en la revolución, la división entre bolcheviques y mencheviques se extendió a otras cuestiones)16.
También se puede preguntar a Mac Intosh y a la “tendencia”, si piensan seriamente que fue porque Trotsky era un “legalista”, un “gradualista”, un “imbécil parlamentario”, un “demócrata”, que Lenin lo colocó entre los “centristas” en los primeros años de la guerra mundial.
En realidad, lo que Mac Intosh nos demuestra una vez más es que detrás de la “apariencia” de rigor y de conocimiento de la historia de la que hace gala, se encuentra la “esencia” del planteamiento de la “tendencia”: la ausencia de rigor, una ignorancia angustiosa de la historia real del movimiento obrero. Esto también lo ilustra la búsqueda de Mac Intosh de las “bases materiales y sociales” del centrismo.
Las bases materiales y sociales del centrismo
Tras la búsqueda del Grial inencontrable de las “posiciones políticas precisas” del centrismo, Mc Intosh nos lleva a la búsqueda de las “bases sociales y materiales”. Aquí podemos tranquilizarle inmediatamente: existen. Residen (tanto para el centrismo como para el oportunismo, del que es una de las expresiones) en el particular lugar que ocupa el proletariado en la historia como clase explotada y revolucionaria. Como clase explotada, privada de todo control sobre los medios de producción (que constituyen la base material de la sociedad), el proletariado debe sufrir constantemente la presión de la ideología de la clase que los posee y controla, la burguesía, así como los apéndices de esta ideología que emanan de las capas sociales pequeñoburguesas. Esta presión se traduce en la constante infiltración de estas ideologías -con las diferentes formas y enfoques de pensamiento que comprenden- dentro de la clase y sus organizaciones. Esta penetración se ve notablemente facilitada por la constante proletarización de elementos de la pequeña burguesía que llevan a la clase las ideas y prejuicios de sus estratos originales.
Este primer elemento ya explica la dificultad con la que la clase desarrolla la conciencia de sus propios intereses, tanto inmediatos como históricos, y los obstáculos que encuentra constantemente en este esfuerzo. Pero no es el único. También hay que tener en cuenta que su lucha como clase explotada, la defensa de sus intereses materiales cotidianos, no es idéntica a su lucha como clase revolucionaria. Ambas están vinculadas, al igual que si el proletariado es la clase revolucionaria es precisamente porque es la clase explotada específica del sistema capitalista. Es en gran medida a través de sus luchas como clase explotada que el proletariado toma conciencia de la necesidad de dirigir la lucha revolucionaria, así como estas luchas no adquieren su verdadera magnitud, no expresan todas sus potencialidades si no son fecundadas por la perspectiva de la lucha revolucionaria. Pero, una vez más, esta unidad (que no vio Proudhon, que rechazó el arma de la huelga, y que hoy no entienden los “modernistas") no es la identidad. La lucha revolucionaria no se desprende automáticamente de las luchas por la preservación de las condiciones de vida, la conciencia comunista no surge mecánicamente de cada una de las luchas libradas por el proletariado frente a los ataques capitalistas. Del mismo modo, la comprensión de la meta comunista no determina necesaria e inmediatamente la comprensión del camino que conduce a ella, de los medios para alcanzarla.
Es en esta dificultad para que una clase explotada llegue a tomar conciencia de los objetivos y los medios de la tarea histórica más importante, con mucho, que una clase social ha tenido que realizar, en el “escepticismo”, las “vacilaciones”, los “temores” que el proletariado experimenta “ante la infinita inmensidad de [su] propio objetivo” tan bien destacados por Marx en “El 18 Brumario”, en el problema que plantea a la clase -y a los revolucionarios- la asunción de la unidad dialéctica entre sus luchas inmediatas y sus luchas últimas, es en este conjunto de dificultades, expresión de la inmadurez del proletariado, donde el oportunismo y el centrismo hacen permanentemente su nido.
Aquí es donde se encuentran las bases “materiales”, “sociales” -y podríamos añadir históricas- del oportunismo y del centrismo. Rosa Luxemburgo no dice nada más en su texto más importante contra el oportunismo:
“La doctrina marxista no solo es capaz de refutarlo teóricamente, sino que es la única capaz de explicar el fenómeno histórico del oportunismo dentro de la evolución del partido. La progresión histórica del proletariado hacia la victoria no es, en efecto, algo tan sencillo. La originalidad de este movimiento reside en esto: por primera vez en la historia, las masas populares han decidido realizar su propia voluntad oponiéndose a todas las clases dominantes; además, la realización de esta voluntad se sitúa más allá de la sociedad actual, en una superación de esta sociedad. La educación de esta voluntad solo puede tener lugar en la lucha permanente contra el orden establecido y dentro de este orden. Agrupar a la gran masa del pueblo en torno a objetivos que van más allá del orden establecido; combinar la lucha diaria con el grandioso proyecto de una reforma del mundo, tal es el problema al que se enfrenta el movimiento socialista.”(¿Reforma o revolución?, Rosa Luxemburgo)
Todo esto lo sabía Mc Intosh por la CCI y por la lectura de los clásicos del marxismo. Pero aparentemente se ha vuelto amnésico: ahora, para él, la sociedad burguesa y su ideología, las condiciones que históricamente se dan al proletariado para la realización de su revolución, todo esto deja de ser “material” y se convierte en “espíritu” que navega en el trajín del universo del que nos habla la Biblia.
Al igual que Karl Grùn era un “verdadero socialista” (burlado por el manifiesto comunista), Mac Intosh es un “verdadero materialista”. Al supuesto “idealismo” y “subjetivismo” del que se dice que es víctima la CCI (en las palabras que suele utilizar la “tendencia en el debate interno”) opone la “verdadera” base material del centrismo: “en las sociedades capitalistas avanzadas de Europa la maquinaria electoral de los partidos socialdemócratas de masas (y sobre todo sus funcionarios asalariados, burócratas profesionales y representantes parlamentarios), así como el creciente aparato sindical”.
Mac Intosh tiene razón al especificar que esto se refiere a las “sociedades capitalistas avanzadas de Europa”, porque habría sido difícil encontrar “máquinas electorales” y “aparatos sindicales” en un país como la Rusia zarista, donde el oportunismo floreció como en otros lugares. ¿Cuál era entonces la “base material del centrismo” en ese país? ¿Es necesario recordar a Mac Intosh que en el partido bolchevique había al menos tanto personal permanente y “revolucionarios profesionales” como en los mencheviques o los socialistas revolucionarios? ¿Por qué milagro el oportunismo que envolvió a estas dos últimas organizaciones salvó a los bolcheviques? Esto es lo que la tesis de Mac Intosh no explica.
Pero esa no es su mayor debilidad. En realidad, esta tesis no es más que un avatar de un enfoque que, si bien es nuevo en la CCI, ya era bien conocido anteriormente. Este enfoque, que explica la degeneración de las organizaciones proletarias por la existencia de un “aparato”, de “líderes” y de “dirigentes”, es propiedad común de los anarquistas del pasado, de los libertarios y del consejismo degenerado de hoy. Tiende a unirse a la visión de “Socialismo o Barbarie” de los años 50, que “teorizaba” la división de la sociedad en “dirigentes” y “dirigidos” en lugar de la división en clases. (Oeuvres, vol. 24, p. 69). Es cierto que la burocracia de los aparatos, así como las fracciones parlamentarias, sirvieron frecuentemente de apoyo a las direcciones oportunistas y centristas, los diputados del Parlamento y los “permanentes” de las organizaciones proletarias constituyeron a menudo un “terreno” de elección para la penetración del virus oportunista. Pero explicar el oportunismo y el centrismo en base a esta burocracia no es más que una estupidez simplista del más vulgar determinismo. Mac Intosh rechaza con razón la concepción de Lenin del oportunismo como basado en la “aristocracia obrera”. Pero en lugar de ver que esta concepción era errónea al basar las divisiones políticas dentro de la clase obrera en las diferencias económicas (como la burguesía, donde las divisiones políticas se basan en las diferencias entre los grupos de interés económico) mientras que el interés “económico” es fundamentalmente el mismo para toda la clase, Mac Intosh retrocede aún más que Lenin. Es de los “aparatos” y “permanentes” de donde vendría un problema que afecta a toda la clase obrera. Esto es lo mismo que la tesis trotskista de que “si los sindicatos no defienden los intereses de los trabajadores es por culpa de los malos dirigentes” sin preguntarse nunca por qué siempre han tenido esos dirigentes durante más de 70 años.
En realidad, si Lenin fue a buscar su tesis de la aristocracia obrera como base del oportunismo en un análisis erróneo, no marxista y reduccionista de Engels, no es ni siquiera en el “materialismo mecanicista” y el “determinismo económico vulgar” de los que acusa a Kautsky, que Mac Intosh fue a buscar el suyo, es en la sociología académica que no conoce las clases sociales sino solo una multitud de categorías “socio profesionales”.
Esto es lo que se llama “penetrar más allá de las apariencias de un fenómeno para captar su esencia”.
Y cuando Mac Intosh quiere cubrir sus proezas con la autoridad de los marxistas revolucionarios escribiendo: “...tanto si se mira del lado de la maquinaria electoral socialdemócrata y del aparato sindical como del lado de una aristocracia obrera ficticia, es obvio que los marxistas revolucionarios siempre han tratado de entender la realidad del centrismo en relación con una base material concreta” demuestra o bien mala fe o bien ignorancia. Por ejemplo, en ningún momento de su estudio básico sobre el oportunismo ("Reforma o Revolución"), R. Luxemburgo le atribuye esa “base material específica”. Pero quizá Mac Intosh se refiera exclusivamente al centrismo (y no al oportunismo, que nunca menciona). Luego tiene aún menos suerte: “Los socialchovinistas son nuestros adversarios de clase, burgueses dentro del movimiento obrero. Representan una capa, grupos, círculos obreros objetivamente comprados por la burguesía (mejores salarios, cargos honoríficos, etc.) [...] Histórica y económicamente hablando, ellos [los hombres del “centro"] no representan una capa social distinta. Representan simplemente la transición entre una fase pasada del movimiento obrero, la de 1871-1914, que dio mucho, sobre todo en el arte, necesario para el proletariado, de la organización lenta, sostenida y sistemática a gran y muy gran escala, -y una nueva fase, objetivamente necesaria desde la primera guerra mundial imperialista, que ha inaugurado la era de la revolución social”. (Lenin)
Al igual que la tesis sobre la aristocracia obrera, se puede impugnar la limitación del fenómeno del centrismo a una expresión de la transición entre las dos fases del movimiento obrero y la vida del capitalismo, tal como aparece en esta cita. Pero tiene el mérito de rebatir de forma contundente la perentoria afirmación de Mac Intosh sobre los “marxistas revolucionarios [que] siempre”, etc.
Mac Intosh quería hacer malabares con trozos de historia con el oportunismo y el centrismo, pero todo le cae en la cabeza y se queda con un ojo morado.
¿No hay centrismo en el periodo de decadencia?
Mac Intosh y la “tendencia” no tienen ninguna posibilidad con la historia. Se proponen demostrar que “el centrismo no puede existir en el periodo de decadencia del capitalismo” y no se dan cuenta de que el término “centrismo” solo se utilizó como tal y de forma sistemática tras el inicio de la Primera Guerra Mundial, es decir, tras la entrada del capitalismo en su periodo de decadencia. Es cierto que el fenómeno del centrismo ya se había manifestado en numerosas ocasiones en el movimiento obrero, donde, por ejemplo, se había calificado de “ciénaga”. Pero es con el inicio de la decadencia cuando este fenómeno no solo no desaparece, sino que, por el contrario, adquiere toda su amplitud, y es por ello por lo que los revolucionarios lo identifican claramente, analizan todas sus características y sacan sus especificidades. Por eso también le dan un nombre específico.
Es cierto que los revolucionarios a veces van por detrás de la realidad, que “la conciencia puede ir por detrás de la existencia”. Pero creer que Lenin, que solo empezó a utilizar el término centrismo en 1914, era tan retrógrado que escribió decenas y decenas de páginas sobre un fenómeno que había dejado de existir, no solo es insultar a este gran revolucionario, es burlarse del mundo. En particular, es ignorar el hecho de que, durante todo el período de la guerra mundial, Lenin y los bolcheviques estaban, como se puede ver por ejemplo en Zimmerwald, en la extrema vanguardia del movimiento obrero. ¿Qué podemos decir entonces del atraso de R. Luxemburgo, Trotsky (a quienes Lenin consideraba centristas en aquella época) y otros grandes nombres del marxismo? ¿Qué podemos pensar de las corrientes comunistas de izquierda que surgieron de la Tercera Internacional y que siguen utilizando los términos oportunismo y centrismo durante décadas? ¿Qué ceguera han demostrado? ¡Qué retraso en su conciencia de la existencia! Afortunadamente, Mac Intosh y la “tendencia” llegaron para ponerse al día, para descubrir, setenta años después, que todos estos revolucionarios marxistas se habían equivocado en todo. Y esto en el mismo momento en que la CCI identifica en sus filas los virajes centristas hacia el consejismo de los que los camaradas de la “tendencia” (pero no los únicos) son más particularmente las víctimas.
No vamos a examinar en el marco de este ya larguísimo artículo la forma en que se manifestó el fenómeno del centrismo en la clase obrera durante el período de la decadencia. Volveremos a hablar de esto en otro artículo. Pero solo señalaremos el hecho de que el artículo de Mac Intosh está construido como un silogismo:
-
1ª premisa: el centrismo se caracteriza por posiciones políticas precisas que son las del reformismo;
-
2ª premisa: el reformismo no puede seguir existiendo en la clase obrera en el periodo de decadencia como siempre ha dicho la CCI;
-
conclusión: por tanto, el centrismo ya no existe, “el espacio político que antes ocupaba el centrismo está hoy definitivamente ocupado por el Estado capitalista y su aparato político de izquierdas”.
Esto parece inatacable. Incluso se podría añadir que Mac Intosh ni siquiera necesitó que apareciera su tonta tesis sobre la “base material” del centrismo. El problema de la lógica aristotélica es que cuando una premisa es falsa, en este caso la primera, como hemos demostrado, la conclusión no tiene ningún valor. Al camarada Mac Intosh y a la “tendencia” solo les queda reiniciar su manifestación (y aprender un poco más sobre la verdadera historia del movimiento obrero). En cuanto a su reto: “que alguien nos diga cuáles son precisamente esas posiciones “centristas” de nuevo cuño”. Responderemos que existe, efectivamente, una posición “centrista” sobre los sindicatos (e incluso varias), la que consiste, por ejemplo, en identificarlos como órganos del Estado capitalista y abogar por el trabajo en su seno, al igual que existe una posición centrista sobre el electoralismo: la de Battaglia Comunista expuesta en su plataforma: “De acuerdo con su tradición de clase, el partido decidirá cada vez el problema de su participación en función del interés político de la lucha revolucionaria” (cf. Revista Internacional nº 41, p.17).
¿Mac Intosh y la “tendencia”, que son tan “lógicos”, llegarán a afirmar que Battaglia Comunista es un grupo burgués, que, aparte de la CCI, no hay ninguna otra organización revolucionaria en el mundo, ninguna otra corriente en un terreno de clase? ¿Cuándo se cumplirá la afirmación bordiguista de que en la revolución solo puede haber un partido único y monolítico? Sin darse cuenta, los camaradas de la “tendencia” están cuestionando por completo la resolución adoptada (también por ellos) en el II Congreso de la CCI sobre los “grupos políticos proletarios” (Revista Internacional nº 1117) que mostraba claramente lo absurdo de tales tesis.
La puerta abierta al abandono de las posiciones de clase
Fue mostrando todos los peligros que el centrismo representaba para la clase obrera como Lenin dirigió durante la Primera Guerra Mundial la lucha por un internacionalismo consecuente, que él, con los bolcheviques, preparó la victoria del 17 de octubre. Al plantear el peligro del oportunismo, las izquierdas comunistas emprendieron la lucha contra la orientación centrista de la Internacional Comunista que se negaba a ver o minimizaba este peligro:
“¡Es absurdo, estéril y extremadamente peligroso pretender que el partido y la Internacional estén misteriosamente asegurados contra cualquier recaída en el oportunismo o cualquier tendencia a volver a él!”(Bordiga, “Projet de Thèses de la Gauche au Congrès de Lyon, 1926).
“Camarada, gracias a la creación de la Tercera Internacional, el oportunismo no ha muerto, ni siquiera entre nosotros. Esto es lo que ya vemos en todos los partidos comunistas de todos los países. De hecho, sería un milagro y una contradicción con todas las leyes de la evolución, si lo que murió en la Primera Internacional no sobreviviera en la Tercera.” (Gorter, “Respuesta a Lenin”, sobre “La enfermedad infantil...")
Para la “tendencia” que logra la notable hazaña de triunfar donde aquellas izquierdas habían fracasado: eliminar el centrismo y el oportunismo del seno de la CCI, es por otro lado el uso de la noción de centrismo lo que “siempre ha terminado por borrar las fronteras de clase” y “se convierte en un síntoma importante de corrupción ideológica y política por parte de los marxistas que la emplearon”.
No tiene sentido, como hace Mac Intosh, describir extensamente los errores fatales de la I.C. en la constitución de los partidos comunistas. La CCI siempre ha defendido, y sigue defendiendo, la posición de la izquierda comunista en Italia, considerando que la red de seguridad (las 21 condiciones) de la que se ha rodeado la I.C. contra la entrada de corrientes oportunistas y centristas era demasiado amplia. Por otra parte, es una falsificación pura y dura de la historia afirmar que la I.C. llamó “centristas” a los longuetistas y al USPD para poder integrarlos en sus filas, cuando es así como Lenin caracterizó a estas corrientes desde el principio de la guerra. Además, Mac Intosh, en esta parte de su artículo, hace una nueva prueba de su ignorancia al afirmar que Longuet y Frossard habían sido, al igual que Cachin, “socialchovinistas” durante la guerra; le aconsejamos que lea lo que Lenin dijo al respecto (en particular en su “Carta abierta a Boris Souvarine” -Obras, vol. 23, pp. 215-216)18
De hecho, la “tendencia” adopta un enfoque puramente supersticioso: al igual que algunos campesinos atrasados no se atreven a pronunciar el nombre de las calamidades que les amenazan por miedo a provocarlas, ve el peligro para las organizaciones revolucionarias no donde está realmente -el centrismo- sino en el uso del término que permite identificar este peligro para poder combatirlo.
Debemos señalar a estos camaradas que fue en gran medida porque negaron o no comprendieron suficientemente el peligro del oportunismo (tan acertadamente subrayado por la izquierda) que la dirección de la I.C. (Lenin y Trotsky a la cabeza) abrió las puertas al oportunismo que iba a engullir a esta organización. Para ocultar su propio deslizamiento centrista hacia el consejismo, estos camaradas adoptan a su vez esta política del avestruz: “no hay peligro centrista”, “el peligro es el uso de esta noción que lleva a la complacencia hacia la negación de las posiciones de clase”. Lo contrario es cierto. Si destacamos el peligro permanente del centrismo en la clase y sus organizaciones, no es en absoluto para coronarlo, es por el contrario para poder combatirlo enérgicamente, cada vez que se presenta y, con él, todo el abandono de posiciones de clase que implica. Por el contrario, es al negar este peligro cuando desarmamos la organización y abrimos la puerta a estas negaciones.
Hay que señalar también a estos camaradas que el centrismo no ha perdonado a los más grandes revolucionarios como Marx (cuando en 1872, después de la Comuna, defendió para ciertos países la conquista del poder por el parlamento), Engels (cuando en 1894 cayó en el “cretinismo parlamentario” contra el que antes había luchado tan enérgicamente), Lenin (cuando al frente de la I.C. luchó con más energía contra la izquierda intransigente que contra la derecha oportunista), Trotsky (cuando se hizo portavoz del “centro” en Zimmerwald). Pero lo que hace la fuerza de los grandes revolucionarios es precisamente su capacidad de corregir sus errores, incluidos los del centro. Y solo si son capaces de identificar el peligro que les amenaza podrán tener éxito. Esto es lo que esperamos que comprendan los camaradas de la “tendencia” antes de que les aplasten los engranajes del enfoque centrista que han adoptado y del que el texto de Mac Intosh, con sus libertades en relación con la historia y el pensamiento riguroso, con sus pistas falsas y sus trucos de prestidigitador, constituye una ilustración.
F.M.
1 Este artículo solo está disponible en nuestra Web en francés e inglés.
2 Igualmente, solo está disponible en nuestra Web en francés e inglés.
3 Solo disponible en nuestra Web en francés e inglés.
4La tarea del método marxista es penetrar más allá de las apariencias de un fenómeno para captar su esencia.
5Esta definición es vaga e imprecisa en términos de clase porque no es específica del proletariado y para la mayoría de la CCI el centrismo solo puede existir dentro del proletariado. Por otra parte, la conciliación, la vacilación, etc. son también características de la burguesía en determinados momentos en los que las tareas de la revolución democrático-burguesa aún no se han cumplido: Marx lo subrayó en relación con la burguesía alemana en 1848 y Lenin en relación con la burguesía rusa en 1905
6Una tendencia a su vez dividida entre marxistas, anarcosindicalistas y libertarios.
7En Tours, Cachin y Frossard apelan a su antiguo líder para que permanezca con ellos en el nuevo partido.
8Sus futuros miembros justificaron su voto a favor de los créditos de guerra durante dos años por el hecho de que la Kultur alemana estaba amenazada por las hordas eslavas
9Es en este sentido que la tendencia actual de la CCI dice que la mayoría de la organización está cayendo en posiciones trotskistas. Esto no significa que la organización haya adoptado de golpe todas las posiciones de Trotsky sobre la defensa de la URSS, las cuestiones sindicales y nacionales, el electoralismo, etc.
10A menudo los términos “centrista” y “contrarrevolucionario” se utilizan en la misma frase para caracterizar al estalinismo en las páginas de Bilan.
11El PCI sigue utilizando esta terminología grotesca en relación con el estalinismo en la actualidad.
12No afirmamos que sea deliberado y consciente que los camaradas de la “tendencia” realicen estos trucos y evadan las verdaderas cuestiones. Pero si son sinceros o tienen mala fe, si se engañan o no por sus propias contorsiones intelectuales, es de poca importancia. Lo que importa es que engañan y desconciertan a sus lectores y, por tanto, a la clase trabajadora. Es en esta calidad que denunciamos sus contorsiones.
13Que no podemos reproducir aquí por falta de espacio pero que animamos a nuestros lectores a leer.
14Es interesante observar que en este libro -y como se señaló en las columnas de nuestra reseña por la respuesta dada por “Internacionalismo” a este libro (Revista Internacional nº 25 a 30)- el propio Pannekoek se toma curiosas libertades con el marxismo al hacer de las concepciones filosóficas de Lenin una pista importante de la naturaleza burguesa capitalista de Estado del partido bolchevique y de la revolución rusa del 17 de octubre. ¿No es de extrañar que los camaradas que hoy se deslizan hacia el consejismo retomen el mismo tipo de argumentos que el principal teórico de esta corriente?. Ver https://es.internationalism.org/revista-internacional/200808/2326/critica-de-lenin-filosofo-de-pannekoek-2-parte [93]
15Un programa que será común a ambas fracciones hasta la revolución de 1917.
16 Ver nuestra Serie El nacimiento del bolchevismo https://es.internationalism.org/revista-internacional/200401/1875/el-nacimiento-del-bolchevismo-i-1903-1904 [129] , https://es.internationalism.org/revista-internacional/200404/166/el-nacimiento-del-bolchevismo-ii-trotsky-contra-lenin [130] y https://es.internationalism.org/revista-internacional/200510/172/el-nacimiento-del-bolchevismo-iii-la-polemica-entre-lenin-y-rosa-lu [131]
17 https://es.internationalism.org/revista-internacional/201510/4120/resolucion-sobre-los-grupos-politicos-proletarios-1977 [132]
18También volveremos en otro artículo al problema de la naturaleza de clase del USPD y la formación de partidos comunistas.
Series:
Rubric:
La ComunistenBund Spartacus y la corriente consejista (III)
- 6547 lecturas
continuamos la publicación de números antiguos de nuestra Revista Internacional. En este caso se trata de la 3ª parte de un Serie que estudia la corriente comunista de los consejos y concretamente uno de sus grupos más representativos: la ComunistenBund Spartacus
En el espacio de dos años -de 1945 a 1947- la concepción teórica de la Comunistenbond Spartacus se acercaba cada vez más a las teorías consejistas del GIC y de Pannehoek, aunque este último no fuese militante de la Comunistenbond[1].
Muchos factores entraban en juego en la explicación del contraste brutal entre la Comunistenbond de 1945 y la de 1947. En un primer momento, la afluencia de militantes después de mayo 1945 había dado la impresión de que se abría un período de curso revolucionario y la Comunistenbond creía que la revolución surgiría inevitablemente de la guerra. El estallido de huelgas salvajes en Rótterdam, en junio de 1945, dirigidas contra los sindicatos, confortaba a la Comunistenbond en sus esperanzas. Además la organización no creía en la posibilidad de reconstrucción de la economía mundial; pensaba que «el período capitalista de la historia de la humanidad toca a su fin», Pannehoek escribía: «Somos testigos hoy del comienzo del hundimiento del capitalismo como sistema económico»[2].
El comienzo de la "guerra fría" dejaba a la Comunistenbond indecisa sobre el curso histórico de la posguerra. Por un lado pensaba -como Pannehoek- que la posguerra abría nuevos mercados para el capital americano con la reconstrucción y la descolonización, incluso manteniéndose la economía armamentística; por otro lado le parecía que cada huelga era como "una revolución en pequeño". Aunque las huelgas se desarrollasen cada vez más en el contexto del enfrentamiento entre los bloques imperialistas, Spartacus pensaba que en ese período «la lucha de clases frena los preparativos de una 3ª. Guerra mundial»[3].
La revolución tan esperada no venía en un curso profundamente depresivo para los revolucionarios de la época. La autoridad moral de Pannehoek y Canne Meijer se inclinaba cada vez más en el sentido de regreso al modo de funcionamiento que prevaleció en el GIC. En la primavera de 1947 empezaron a surgir las primeras críticas sobre la concepción del Partido. Los ex miembros del GIC preconizaban una vuelta a la estructura de los "grupos de estudio" y los "grupos de trabajo". Ello se había preparado de hecho cuando la Comunistenbond pidió a Canne Meijer[4] que asumiese la responsabilidad de editar una revista en esperanto y que formase un grupo esperantista. Se crearon otros grupos dentro de Spartacus. En su intervención, los militantes de Spartacus se concebían cada vez más como una suma de individuos al servicio de la clase obrera.
Sin embargo, la Comunistenbond no estaba aislada a pesar del curso no revolucionario que finalmente reconoció[5]. En Holanda se había constituido el grupo Socialism von Onderop (Socialismo por la Base) de tendencia consejista. Pero era sobre todo en la Bélgica de habla holandesa donde Spartacus mantenía contactos más estrechos. En 1945 se había constituido un grupo muy próximo que editaba la revista Arbeiderswill (Voluntad Obrera) que a continuación adoptó el nombre de Vereniging van Radensoncialisten (Asociación de socialistas de Consejos) declarándose partidario del poder de los Consejos Obreros y antimilitarista. Por su principio federativo se aproximaba mucho al anarquismo[6].
Tal entorno político de grupos localistas empujaba a la Comunistenbond a replegarse sobre Holanda. No obstante, en 1946 Spartacus había traducido la declaración de Principios de la Fracción Belga de la Izquierda Comunista[7]. En julio de 1946 Canne Meijer se había desplazado a París para ponerse en contacto con varios grupos entre ellos Internacionalisme[8]. Después, Theo Maassen había hecho un nuevo viaje a Francia. Hay que señalar que los más activos en estos contactos fueron siempre los antiguos miembros del GIC, grupo que en los años 30 había discutido con Bilan.
En 1947 la Comunistenbond estaba muy abierta a la discusión internacional y deseaba romper las fronteras nacionales y lingüísticas en las que estaba cerrada: «la Comunistenbond no quiere ser una organización específicamente holandesa. Las fronteras estatales no son para ella más que obstáculos para la unidad de la clase obrera internacional»[9].
Con ese ánimo la Comunistenbond tomó la iniciativa de convocar una conferencia internacional de grupos revolucionarios. La conferencia debía celebrarse el 25 y el 26 de mayo en Bruselas. Como documento de discusión Spartacus había escrito el folleto "De nieuwe wereid" (El Nuevo Mundo) que tradujo al francés.
La celebración de la conferencia debía fundarse sobre unos criterios de selección. Sin afirmarlo explícitamente, Spartacus eliminaba a los grupos trotskistas por su defensa de la URSS y su participación en la IIª. Guerra Imperialista. No obstante, había escogido unos criterios de selección muy amplios, más bien vagos: «Consideramos esencia: el rechazo de toda forma de parlamentarismo; la concepción de que las masas deben organizarse a sí mismas en la acción, dirigiéndose así ellas mismas sus propias luchas. En el centro de la discusión se encuentra también la cuestión del movimiento de masas, mientras que las cuestiones de la nueva economía comunista (o comunitaria), de la formación de partidos o grupos, de la dictadura del proletariado etc., solo pueden ser consideradas como consecuencias del punto precedente, pues el comunismo no es una cuestión de partido sino de la creación de un movimiento de masas autónomo»[10].
Por consiguiente, la Comunistenbond eliminaba al Partido Comunista Internacionalista de Italia que participaba en las elecciones, sin embargo invitaba a la Federación Autónoma de Turín, que había abandonado el PC Int[11]., en razón a sus divergencias sobre la cuestión parlamentaria y al grupo francés Internacionalisme que se había separado del bordiguismo, igualmente los grupos bordiguistas de Francia e Italia que estaban en divergencias con el PC Int., sobre las cuestiones parlamentaria y colonial.
Fuera de esos grupos de Comunistenbond había invitado a grupos informales o a individuos que solo se representaban a sí mismos, de tendencia anarco-consejista: Socialisme van Onderop (Holanda), Klassenkampf (Suiza) y los Comunistas-Revolucionarios (Francia).
La invitación hecha a la Federación Anarquista Francesa fue vivamente criticada por Internationalisme que exigía que los criterios de invitación fueran rigurosos. Para dejar claro el carácter internacionalista de la Conferencia, los movimientos anarquistas oficiales que habían participado en la guerra de España y en la Resistencia debían ser eliminados. Internationalisme determinaba cuatro criterios de selección:
- el rechazo de la corriente anarquista oficial «por la participación de sus camaradas españoles en el gobierno capitalista de 1936-38; su participación, bajo la etiqueta del antifascismo en la guerra de España y luego en los maquis de la Resistencia en Francia, lo que hacía que esa corriente no tuviera cabida en una reunión del proletariado»
- el rechazo del trotskismo «como cuerpo político situado fuera del proletariado»
- de forma general, el rechazo de todos los grupos que «participaron de una forma a otra en la guerra imperialista de 1939-45»
- el reconocimiento de la significación histórica de Octubre 1917 como «criterio fundamental de toda organización que se reivindique del proletariado»
Estos 4 criterios «solo marcaban las fronteras de clase que separan al proletariado del capitalismo". Sin embargo, Spartacus no retiró su invitación a la Federación Anarquista que anunció su participación pero no acudió. Spartacus tuvo que reconocer de hecho que el antiparlamentarismo y el reconocimiento de la auto-organización de las masas eran criterios de selección vagos.
Por tal razón, la conferencia internacional solo podía ser una conferencia de toma de contacto entre grupos nuevos surgidos después de 1945 y las organizaciones internacionalistas de antes de la guerra a las que el conflicto mundial había condenado a permanecer aisladas en sus propios países. En modo alguno podía ser un nuevo Zimmerwald como proponía el grupo de los Comunistas Revolucionarios, sino que era un lugar de confrontación política y teórica que permitiría su existencia orgánica y su desarrollo ideológico.
Como señalaba Internacionalisme, que participó muy activamente en la Conferencia, el contexto internacional no abría la posibilidad de un curso revolucionario, la conferencia internacional se situaba en un período en el que «el proletariado había sufrido una desastrosa derrota que abrió un curso reaccionario en el mundo». Se trataba pues de estrechar las filas y de trabajar por la creación de un lugar político de discusión que permitiese a los débiles grupos escapar a los efectos devastadores de ese curso reaccionario.
Tal era también la teoría de los miembros del ex GIC de la Comunistenbond y no fue producto del azar que solo dos ex miembros del GIC (Canne-Meijer y Willem) y ninguno de la dirección de Spartacus participarán en la Conferencia. En efecto, los ex RSAP seguían siendo muy localistas a pesar de que la Comunistenbond había creado una Comisión Internacional de Contacto.
De modo general reinaba una gran desconfianza entre los grupos invitados, muchos de los cuales temían la confrontación política. Así, ni la Fracción Francesa ni Socialisme van Onderop participaron en la Conferencia. Lucain, de la Fracción Belga, solo se dejó convencer para asistir a los debates a petición expresa de Marco, de Internationalisme. Al final, solo Internationalisme y la Federación Autónoma de Turín enviaron una delegación. En cuanto a los elementos del ex GÏC, en desacuerdo con su propia organización solo se representaban a sí mismos. Alimentaban cierta desconfianza hacia Internacionalisme a quien acusaban de «perderse en interminables discusiones sobre la revolución rusa»[12].
Presidida por Willen de Spartacus, Marco de Internationalisme y un viejo anarco comunista que militaba desde 1890, la Conferencia reveló una comunión de ideas mayor de la que podía esperarse:
- la mayoría de los grupos rechazó las teorías de Burham sobre la "sociedad de gestores" y el "desarrollo indefinido del capitalismo". El período histórico era el del «capitalismo decadente, de la crisis permanente, que encontraba en el capitalismo de estado su expresión estructural y política»
- salvo los elementos anarquizantes presentes, tanto consejistas como grupos provenientes del bordiguismo estaban de acuerdo en la necesidad de la organización de los revolucionarios. Sin embargo, a diferencia de su concepción de 1945, los elementos de Spartacus veían en los partidos una reunión de individuos portadores de la ciencia proletaria: «los partidos ‘revolucionarios' nuevos son así los portadores o el laboratorio del conocimiento proletario». Retomando la concepción de Pannehoek sobre el papel de los individuos afirmaban que «son primero individuos quienes toman conciencia de esas verdades nuevas».
- Una mayoría de los participantes apoya la intervención de Marco, de Internacionalisme defendiendo que ni la corriente trotskista ni la corriente anarquista tenían lugar en un foro de revolucionarios[13]. Solo el representante de los Comunistas Revolucionarios -grupo que posteriormente evolucionaría hacia el anarquismo- abogó por la invitación de tendencias no oficiales o de "izquierda" de esas corrientes.
- Los grupos presentes rechazaban toda táctica sindical o parlamentaria.
Es significativo que esta Conferencia -la más importante de la inmediata posguerra- hubiese reunido a grupos de las dos corrientes, consejista y "bordiguista". Fue el primer y último intento de confrontación política de posguerra. En los años 30 tal intento había sido imposible, debido principalmente al máximo aislamiento de estas corrientes y a las divergencias sobre la cuestión española. La Conferencia de 1947 permitió esencialmente realizar una delimitación -sobre las cuestiones de la guerra imperialista y el antifascismo- frente a las corrientes trotskistas y anarquistas. Traducía de manera confusa el sentimiento común de que el contexto de la guerra fría clausuraba un período muy breve de dos años que había visto desarrollarse nuevas organizaciones y abría un curso de desagregación las fuerzas militantes si estas no mantenían conscientemente un mínimo de contactos políticos.
Esta conciencia general estaba ausente en la Conferencia que fue clausurada sin decisiones prácticas ni resoluciones comunes. Solo los ex miembros del GIC e Internationalisme se pronunciaron por la celebración de nuevas Conferencias. Tal proyecto no pudo llevarse a cabo debido al abandono -el 3 de agosto de 1947- de Spartacus de la mayoría de los antiguos miembros del GIC[14], salvo Theo Maassen que juzgaba injustificada la escisión. La Comunistenbond había creado -artificialmente- una "Federación Internacional de Núcleos de Empresa" (la FBK) a imagen de los Betriebsorganisationen del KAPD, lo que fue tomado como justificación por los elementos del ex GIC para abandonar la organización. Sin embargo la causa profunda de la escisión giraba sobre la continuidad de una actividad militante organizada en las luchas obreras. Los antiguos miembros del GIC eran acusados por Spartacus de querer transformar la organización en un "club de estudios teóricos" y renegar de las luchas obreras inmediatas: «El punto de vista de estos antiguos camaradas era que al continuar la propaganda por "la producción en las manos de las organizaciones de fábrica", ‘todo el poder a los consejos obreros' y ‘por una producción comunista sobre la base del cálculo de los precios en función del trabajo medio', Spartacus no tenía que intervenir en la lucha de los obreros tal y como se presenta hoy. La propaganda de Spartacus debe ser pura en sus principios y si las masas no están interesadas hoy, eso cambiará cuando los movimientos de masas vuelvan a ser revolucionarias»[15].
Por una ironía de la historia, los antiguos miembros del GIC retomaban los mismos argumentos que la tendencia de Gorter, allá por los años 20, mientras que el GIC se había constituido precisamente contra ella. Al defender la intervención activa en las luchas económicas, el GIC había evitado el rápido proceso de desagregación que había afectado a los partidarios de Gorter. Estos, o bien habían desaparecido políticamente o bien habían evolucionado como organización hacia posiciones trotskistas y socialistas de izquierda "antifascistas" para acabar participando en la resistencia holandesa: Frits Kief, Bram Karper y Barend Luteraan, jefes de la tendencia "gorteriana", siguieron esa trayectoria[16].
Constituidos en el otoño de 1947 en el Groep van Raden Comunisten (Grupo de Comunistas de Consejos) Canne Meijer, B.A. Sijes y sus partidarios realizaron durante algún tiempo actividades políticas. Querían mantener a pesar de todo los contactos internacionales, especialmente con Internationalisme. Con vistas a una Conferencia -que nunca se hizo- editaron un Boletín de Información y Discusiones Internacionales del que solo salió un número[17]. Tras haber editado 2 números de Radencomunismen en 1948 el grupo desapareció. Canne Meijer se hundió en el mayor pesimismo respecto a la naturaleza revolucionaria del proletariado y comenzó a dudar del valor teórico del marxismo[18]. B.A. Sijes se consagró por entero a su trabajo de historiador de la huelga de febrero de 1941 y acabó adhiriéndose a un "Comité Internacional de búsqueda de los criminales de guerra nazis" que le llevó a declarar en el proceso contra Elchmann en Jerusalén[19]. Bruñí van Albada, que no había seguido en la escisión a los antiguos miembros del GIC dejó de militar en 1948 al ser nombrado director del Observatorio Astronómico de Bandung en Indonesia, no tardando en declarar que no confiaba en la clase obrera[20].
Así, fuera de toda actividad militante organizada, la mayoría de militantes del GIC acabarían por rechazar todo compromiso marxista revolucionario. Solo Theo Maassen, que permaneció en Spartacus, mantuvo ese compromiso.
Que la escisión era injustificada es algo que sería demostrado por la evolución de Spartacus desde finales de 1947 en su conferencia de Navidad. Esta marcaba una etapa decisiva en la historia de Spartacus al triunfar completamente la concepción de la organizaciones de 1945 sobre el Partido. Era el comienzo de una evolución hacia un consejismo acabado que acabaría llevando al grupo a la desaparición.
La afirmación de la participación de Spartacus en las luchas económicas le llevaba a una desaparición del grupo en la organización de la lucha. Spartacus ya no se concebía como una parte crítica y activa del proletariado sino como un organismo al servicio de las luchas obreras: «La Comunistenbond y sus miembros quieren servir a la clase obrera en lucha»[21]. La teoría obrerista triunfaba y los comunistas de Spartacus se confundían con la masa de obreros en lucha. La distinción hecha por Marx entre comunistas y proletarios, distinción retomada por las Tesis sobre el Partido de 1945, desaparecía: «la Comunistenbond debe ser una organización de obreros que piensan por sí mismos, hacen huelga por sí mismos, se organiza por sí mismos y se administran por sí mismos».
Sin embargo esta evolución hacia el obrerismo no era total y Spartacus aún no temía presentarse como una organización cuya función era indispensable para la clase «Spartacus aporta una contribución indispensable a la lucha, es una organización de comunistas conscientes de que la historia de toda sociedad hasta hoy es la historia de la lucha de clases, basada en el desarrollo de las fuerzas productivas». Sin utilizar el término de Partido, la Comunistenbond se pronunciaba por un reagrupamiento de las fuerzas revolucionarias a nivel internacional: «Spartacus estima deseable que la vanguardia que tiene una misma orientación en el mundo entero se reagrupe en una organización internacional».
Las medidas organizativas tomadas en la conferencia se oponían a este principio de reagrupamiento que sólo podría realizarse si el centralismo político y organizativo de Spartacus era mantenido. Sin embargo, Spartacus dejaba de ser una organización centralizada con estatutos y órganos ejecutivos, convirtiéndose en una federación de grupos de trabajo, estudio y propaganda. Las secciones locales (o núcleos) eran autónomas sin más lazo entre sí que un grupo de trabajo especializado en las relaciones intergrupales locales y en el boletín interno UIT Eigen Kring (En nuestro círculo). Había tantos grupos de trabajo autónomos como funciones a cumplir: redacción, correspondencia, casa editora, contactos internaciones, actividades económicas, ligadas a la fundación de la Internacional de Núcleos de Empresa (IFBK).
Este retorno al principio federalista del GIC traía consigo una evolución cada vez más consejista en el terreno teórico. El consejismo tiene dos características: la caracterización del período histórico posterior a 1914 como una era de revoluciones burguesas en los países subdesarrollados y el rechazo de toda organización política revolucionaria. Esta evolución fue particularmente rápida en los años 50. La afirmación de una continuidad con el GIC -marcada por la reedición en 1950 de los "Principios fundamentales de la producción y la distribución comunista"[22] -significaba la ruptura con los principios originales de la Comunistenbond de 1945.
En los años 50, Spartacus hizo un gran esfuerzo teórico publicando la revista Daad en Gedachte (Acto y Pensamiento) cuya responsabilidad de redacción incumbía ante todo a Cajo Brandel que entró en la organización en 1952. Con Theo Maassen contribuyó enormemente a la publicación de folletos: sobre la insurrección de los obreros germano-orientales en 1953[23], sobre las huelgas del personal municipal de Ámsterdam en 1955, sobre la huelga de Bélgica en 1961..., junto a folletos de actualidad Spartacus publicaba ensayos teóricos que mostraban una influencia creciente de las teorías de Socialismo o Barbarie[24].
La influencia de este último grupo -con el cual se habían establecido contactos desde 1953 cuyos textos eran publicados en Daad en Gedachte- no era producto del azar. Spartacus había sido el precursor inconsciente de la teoría de Castorladis sobre el capitalismo "moderno" y la oposición dominantes/dominados. Sin embargo, Spartacus tan pronto permanecía fiel al marxismo reafirmando la oposición proletariado-burguesía como hacía concesiones teóricas a Socialismo o Barbarie al definir la burocracia rusa como una nueva clase. Pero para Spartacus esta clase era "nueva" sobre todo por sus orígenes: tomaba la forma de burocracia que formaba parte de la burguesía[25]. No obstante, al asimilarla a una capa de "gestores" que no serían propietarios de los medios de producción, Spartacus hacía suya la teoría de Burham que había rechazado en la Conferencia de 1947. Una vez más Spartacus había sido el precursor inconsciente de esa teoría que nunca había desarrollado plenamente hasta entonces. El maestro se convertía en alumno de su discípulo, Socialismo o Barbarie, como este último se deslizaba por una pendiente que habría de llevarle a la disolución.
Esta disolución tiene dos causas profundas: 1) el rechazo de toda la experiencia proletaria del pasado, en especial la experiencia rusa. 2) el abandono de toda idea de organización política.
EL RECHAZO DE LA EXPERIENCIA RUSA
Tras haber intentado comprender las causas de la degeneración de la Revolución rusa, Spartacus dejaba de considerarla como una revolución proletaria para no ver en ella -como el GIC- más que una revolución "burguesa". En una carta a Castoriadis del 8 de noviembre de 1953 -que fue publicada por Spartacus[26] -Pannehoek consideraba que esta «última revolución burguesa» había sido «la obra de la clase obrera rusa». Así, era negada la naturaleza proletaria de la revolución (consejos obreros, toma del poder en Octubre 1917). Al no querer ver el proceso de contra-revolución en Rusia (sumisión de los Consejos al Estado, Kronstradt) Pannekoek y la Comunistenbond llegaban a la idea de que los obreros rusos habían luchado por la revolución "burguesa" y por tanto por su auto-explotación. Si Octubre 1917 no significaba nada para el movimiento revolucionario era lógico que Pannehoek afirmarse que «la revolución proletaria pertenece al futuro». Por ello, toda la historia del movimiento obrero dejaba de aparecer como una fuente de experiencias del proletariado y el punto de partida de toda reflexión teórica. El conjunto del movimiento obrero, desde el siglo XIX pasaba a ser "burgués" y sólo se situaba en el terreno de la "revolución burguesa".
Esta evolución teórica iba acompañada de un inmediatismo cada vez mayor frente a todas las huelgas obreras. Spartacus consideraba que su trabajo era hacerse eco de todas las huelgas obreras. La lucha de clases se convertía en un eterno presente, sin pasado, pues ya no había historia del movimiento obrero, y sin futuro, pues la Comunistenbond se negaba a aparecer como un factor activo que podía influir positivamente en la maduración de la conciencia obrera.
LA AUTODISOLUCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
En la discusión con Socialismo o Barbarie, Spartacus no había renunciado al concepto de organización y de partido. Como escribía Theo Maassen «la vanguardia es una parte de la clase militante que se compone de los obreros más militantes de todas las direcciones políticas». La organización era concebida como el conjunto de los grupos del medio revolucionario. Esta vaga definición de la vanguardia que disolvía a Spartacus dentro del conjunto de los grupos era, no obstante, el último sobresalto de vida de los principios originales de 1945. Aunque el Partido le pareciese peligroso, pues «tenían vida propia y se desarrollaba según sus propias leyes», Spartacus seguía reconociendo su papel necesario[27].
Sin embargo, para Spartacus el Partido debía desaparecer en la lucha de los obreros para no romper "su unidad", lo que equivalía a decir que el partido, y la propia organización de Spartacus, era un organismo invertebrado que debía «disolverse en la lucha».
Esta concepción era la consecuencia de una visión obrerista e inmediatista. El proletariado le parecía en conjunto la única vanguardia política, el "educador" de los militantes, que por ello eran definidos como retaguardia. La identificación entre comunista consciente y obrero combativo llevaba a una identificación con la conciencia inmediata de los obreros. El militante obrero de una organización política ya no tenía que elevar el nivel de conciencia de los obreros en lucha sino negarse a si mismo poniéndose al nivel de una conciencia inmediata y todavía confusa en la masa de los obreros: «Se desprende de ello que el socialista o comunista de nuestra época debería adaptarse e identificarse al obrero en lucha»[28].
Esta concepción era particularmente defendida por Theo Maassen, Cajo Brandel y Jaap Meulenkamp, lo que llevaría a la escisión en diciembre de 1964. La tendencia que defendía hasta las últimas consecuencias la concepción anti-organización del GIC se convertía en revista: Daad en Gedachte. Esta dislocación[29] de la Comunistenbond era el resultado del abandono de todo lo que podía significar la existencia de una organización política. A finales de 1950 la Comunistenbond Spartacus se convertía en Spartacusbond, el rechazo del término comunista significaba el abandono de una continuidad política con el antiguo movimiento comunista de los consejos. La atmósfera cada vez más familiar de la Comunistenbond, donde se había sustituido la palabra "camarada" por la de "amigo" no era ya la de un cuerpo político que reunía a individuos sobre la base de la aceptación común de una misma visión y de una misma disciplina colectiva.
Ahora existían dos organizaciones consejistas en Holanda. Una -Spartacus- tras recibir un cierto soplo de vida después de mayo 1968 y abrirse a la discusión internacional con otros grupos, acabaría por desaparecer a finales de los años 70. Abriéndose a elementos más jóvenes e impacientes, inmersos en las luchas de los squatters de Ámsterdam, se disolvió progresivamente en un populismo izquierdista para acabar dejando de publicar la revista Spartacus[30].
Daad en Gedachte subsiste, por el contrario, bajo la forma de una revista mensual. Dominada por la personalidad de Cajo Brandel, tras la muerte de Theo Maassen, la revista es el punto de convergencia de elementos anarquizantes. Daad en Gedachte ha ido hasta el fin de la lógica consejista rechazando el movimiento obrero del siglo XIX como "burgués" y desmarcándose de la tradición del KAPD, tradición que le parece "demasiado marxista" por el "espíritu de partido".
Pero sobre todo Daad en Gedachte se ha separado progresivamente de la tradición del GIC en el plano teórico. Es ante todo un boletín de información sobre huelgas, mientras que las revistas del GIC eran verdaderos órganos teóricos y políticos.
Esta ruptura con la verdadera tradición del comunismo de los consejos le ha llevado progresivamente al terreno del tercermundismo, propio de los grupos izquierdistas: «Las luchas de los pueblos coloniales han aportado algo al movimiento revolucionario. El hecho de que poblaciones campesinas mal armadas hayan podido hacer frente a las fuerzas enormes del imperialismo moderno ha roto el mito de la invencibilidad del poder tecnológico, militar y científico de Occidente. Su lucha ha revelado también a millones de personas la brutalidad y el racismo del capitalismo y ha conducido a mucha gente -sobre todo entre los jóvenes y los estudiantes- a entrar en lucha contra sus propios regímenes»[31].
Es chocante señalar aquí que, como ocurrió con la IVª. Internacional trotskista y con el bordiguismo, las luchas que han surgido del proletariado industrial de Europa son comprendidas como un producto de las "luchas de liberación nacional", aparecen como un subproducto de las luchas estudiantiles, incluso son negadas como tales.
Tal evolución no es sorprendente. Retomando la teoría de Socialismo o Barbarie de una sociedad atravesada no por los antagonismos de clase sino por las revueltas de los dominados contra los dominantes, la corriente consejista solo pueda concebir la historia como una serie de revueltas de categorías sociales y de generaciones. La historia deja de ser la de la lucha de clases, la teoría marxista del comunismo de los consejos en los años 30 y luego de la Comunistenbond de los años 40, cede el terreno a la concepción anarquista[32].
Hoy en los Países Bajos el comunismo de los consejos ha desaparecido como verdadera corriente, ha dejado subsistir tendencias consejistas muy débiles numéricamente, como Daad en Gedachte, que se han unido progresivamente a la corriente libertaria antipartido.
A nivel internacional, tras la 2ª guerra mundial, la corriente del comunismo de los consejos sólo se ha mantenido a través de personalidades como Mattick, que ha permanecido fiel al marxismo revolucionario. Si han surgido grupos -reivindicándose del Ratekommunismus- en otros países, como en Alemania o en Francia, ha sido sobre bases muy diferentes a las de la Comunistenbond Spartacus.
Chardin
[1] Pannehoek solo tenía contactos individuales con los antiguos miembros del GIC: B.A. Sijes, Canne Meijer
[2] Maandbad Spartacus nº 8 agosto 1945: "Hetzieke Kapitalisme" ("El capitalismo enfermo"). Ver también Los Consejos Obreros, pg. 419. Esta afirmación de un hundimiento del capitalismo estaba en contradicción con la otra tesis de Los Consejos Obreros de que el capitalismo conocía una nueva expansión con la colonización: "Una vez que haya hecho entrar en su dominio a los centenares de millones de personas que se apiñan en las tierras fértiles de China e India, el trabajo esencial del capitalismo s habrá cumplido" (pg. 194). Esta última idea recuerda las tesis de Bordiga sobre el capitalismo juvenil
[3] Maandbad Spartacus nº 22, 8, agosto 1945, "Nog twe jaren" (Todavía dos años)
[4] Spartacus Weekblad nº 22, 31 mayo 1947. La Comunistenbond había pedido a Canne Meijer que asegurase la salida de una revista esperantista: Klasbnatalo
[5] El prefacio de 1950 a los "Grondbeginselen der communistiche productie en distributie" (Principios para una producción y distribución comunista) habla de una "situación ciertamente no revolucionaria" aunque no la reconoce como claramente contrarrevolucionaria. Este prefacio presenta un doble interés: a) porque examina la tendencia al capitalismo de estado y sus diferencias: en Rusia el Estado impone su ley al conjunto de la economía; en USA los monopolios se apoderan del Estado; b) afirma la necesidad de luchas económicas inmediatas como bases de nuevas experiencias portadoras de un nuevo período
[6] El Estatuto provisional del Vereniging van Raden-Socialisten fue publicado en abril de 1947 en UIT Eigen Kring nº 5
[7] La traducción y los comentarios del núcleo de Leiden sobre el Proyecto de Programa de la Fracción Belga se encuentran en el boletín-circular del 27 de agosto de 1946
[8] Órgano de la Izquierda Comunista de Francia, grupo predecesor de la CCI que existió entre 1945 y 1953.
[9] UIT Eigen Kring, boletín de la conferencia de Navidad de 1947
[10] Citado por Spartacus nº 1: "Die Internationale Versammlung in Brussel" (Reunión Internacional de Bruselas)
[11] Ver nuestro libro Contribución a una historia de la izquierda comunista de Italia.
[12] Informes de la Conferencia en el nº de Spartacus ya citado y en Internationalisme nº 23 ("Carta de la Gauche Communiste de France a la Comunistenbond Spartacus" y "Una Conferencia Internacional de agrupaciones revolucionarias") y nº 24 ("Rectificación")
[13] Informe de un viaje de contacto con los grupos franceses Comunistas Revolucionarios (RKD) e Internationalisme publicado en UIT Eigen Kring nº 4, abril 1947
[14]Carta circular de 10 de agosto de 1947: "De splijting in de Comunistenbond Spartacus op zontag 3 augustus 1947" citada por Fritz Kool en "La Izquierda contra el dominio del Partido" pag. 626.
[15] UIT Eigen Kring nº especial, diciembre 1947: "De platas van Spartacus in de Klassentrijd" (El lugar de Spartacus en la lucha de clases)
[16] Frits Kief, tras haber sido secretario del KAPN de 1930 a 1932, había fundado con los Karper el grupo De Arbeidersrad (El Consejo Obrero) que evolucionó progresivamente hacia posiciones troskistizantes y antifascistas. Durante la guerra Frits participó en la resistencia holandesa, después de la guerra fue miembro del Partido del Trabajo, para terminar haciéndose predicador del "socialismo yugoslavo". Bram Korper y su sobrino volvieron al PC. En cuanto a Barend Luteraan (1978-1970) siguió el mismo itinerario que Kief
[17] La preparación técnica de esta conferencia (edición de boletines) debía haber corrido a cargo del Groep van Raden-Comunisten. En una carta escrita en octubre 1947 Internatianalisme precisaba que una futura conferencia no podía hacerse a partir de una simple base afectiva y debía rechazar el diletantismo en la discusión
[18] Sobre la evolución de Canne Meijer ver su texto de los años 50 "El socialismo perdido", publicado en la Revista Internacional nº 37 (en francés)
[19] B.A. Sijes (1908-81) contribuyó, sin embargo, al movimiento comunista de os consejos en los años 60 y 70 redactando Prefacios a la reedición de las obras de Pannehoek. La edición de las Memorias de este último fue su último trabajo
[20] B. van Albada (1912-72) aunque dejó de militar tradujo con su mujer el "Lenin filósofo" de Pannehoek
[21] Esta cita y las siguientes han sido extraídas de UIT Eigen Kring, nº especial diciembre 1947
[22] Los Principios fueron escritos en la cárcel por Jan Appel y revisados y retocados por Canne Meijer. Jan Appel escribió -según Spartacusbond en su prefacio en 1972- con Sijes y Canne Meijer el estudio "De economische grondslagen van de radenmaatqchappij" (Los fundamentos económicos de la sociedad de los consejos). Sin embargo, no parece que Jan Appel se hiciera miembro de la Comunistenbond y con los exmiembros del GIC que se negaban a hacer un trabajo revolucionario de cara al ejército alemán. Otras razones, tensiones personales, lo han mantenido alejado de un trabajo militante que habría deseado realizar (Jan Appel falleció recientemente, ver Acción Proletaria nº 62)
[23] Ver en Revista Internacional nº 27 el primer artículo sobre la Serie Lucha de clases en Europa del Este, https://es.internationalism.org/node/2321 [133]
[24] Los folletos citados y la revista Daad en Gedachte están disponibles en la siguiente dirección: Schouw 48-11 Lelystad (Holanda)
[25] Folleto escrito por Theo Maassen en 1961 "Van Beria tot Zjoekof social-economische achter grond van destalinisatie", traducido al francés en los Cuadernos del Comunismo de los Consejos nº 5, marzo 1970
[26] Ver "Una correspondencia entre Pannehoek y P. Chanlieu" con una introducción de Cajo Brandel en Cuaernos del Comunismo de los Consejos nº 8, mayo 1971
[27] Citas de una carta de Theo Maassen a Socialismo o Barbarie publicada en el nº 18, enero-marzo 1956 bajo el título "Más sobre la cuestión del Partido"
[28] Citas del folleto "Van Beria..." ya mencionado
[29] Meulenkamp abandonó la Comunistenbond en septiembre, Cajo Brandel y Theo Maassen fueron excluidos en diciembre de 1964. la escisión no se hizo "a las buenas", la Comunistenbond recuperó las máquinas y los folletos que le pertenecían, aunque estos últimos habían sido escritos por Brandel y Maassen. Ver el testimonio de Jan Meulenkamp que habla de "métodos stalinistas": "Brief van Jaap aan Radencommunisme" en "Initiatief tot een bijeenkomst van revolutionaire groepen", boletín del 20 de enero de 1981. Después Daad en Gedachte se negó a sentarse en la misma mesa, a pesar de las invitaciones de la Comunistenbond, en conferencias y reuniones como la de enero 1981
[30] Ver artículos de la CCI en la Revista Internacional nos. 2 ("los epígonos del consejismo en acción": "Spartacusbond obsesionado por los fantasmas del bolchevismo [134]" y "El consejismo viene en ayuda del tercermundismo [135]"), 9 ("Ruptura con Spartacusbond") y 16-17 ("La Izquierda Comunista Holandesa")
[31] Cajo Brandel: "Tesis sobre la revolución china" en Liaisons nº 27, Lieja (Bélgica), enero 1975
[32] Un resumen de las concepciones anarquizantes de Daad en Gedachte se encuentra en el Boletín del 20 de enero de 1981 con vistas a la Conferencia de diversos grupos en la que participaron la CCI y varios individuos que solo se representaban a sí mismos. Daad en Gedachte participó no como grupo sino a título individual
Series:
Corrientes políticas y referencias:
desarrollo de la conciencia y la organización proletaria:
La constitución del BIPR: un bluf oportunista (1)
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 146.29 KB |
- 151 lecturas
Con la publicación en inglés y francés del primer número de la Communist Review (abril de 1984), el Buró Internacional del Partido Revolucionario, recientemente formado por el Partito Comunista Internazionalista (Battaglia Comunista) de Italia y la Communist Workers' Organisation de Gran Bretaña, ha encontrado por fin una voz. Este acontecimiento es tanto más importante cuanto que el hundimiento del PCI (Programma Comunista) privó de toda expresión a nivel internacional a las organizaciones surgidas de la tradición "bordiguista" del PCInt fundado en 1943. El reagrupamiento de Battaglia Communista con la Communist Workers Organization es el resultado de un proceso anunciado por el CWO (en Perspectivas Revolucionarias nº 18) después de la 3ª Conferencia Internacional que se celebró en 19801. El medio proletario tenía derecho a esperar, como mínimo, un relato de los debates que permitieron superar sus divergencias programáticas hasta fundar una organización común. Lamentablemente, la fundación del BIRP desciende directamente de las maniobras que sabotearon las Conferencias Internacionales; está hecha del bluff y el oportunismo político, lo que sólo puede desacreditar a las organizaciones revolucionarias, su importancia y el papel que deben desempeñar en la lucha de clases.
La verdadera escisión en las Conferencias Internacionales
Los pueblos primitivos, incapaces de comprender sus orígenes científica e históricamente, inventaron explicaciones míticas de la creación del mundo y de la humanidad. BC y la CWO, que apenas comprenden los orígenes y la función de la organización revolucionaria, han inventado una historia mítica de las Conferencias Internacionales para explicar la creación del BIPR. Aunque no es nuestro objetivo defender aquí nuestra concepción de las Conferencias Internacionales, es necesario hacer una rectificación histórica:
"Ante la necesidad de cerrar filas y relanzar, de forma sistemática y organizada, el trabajo político revolucionario en el seno del proletariado mundial, los revolucionarios se encontraron con una multiplicidad de grupos y organizaciones inconexas. Estos grupos y organizaciones estaban divididos por diferencias teóricas y políticas pero, al mismo tiempo, a menudo ignoraban la existencia y la naturaleza de estas diferencias. Concentrándose en el "localismo" o en abstracciones teóricas, eran por tanto incapaces de desarrollar un papel en los acontecimientos que entonces comenzaban, y que ahora están teniendo lugar... había que arreglar esta situación, y por tanto era necesario hacer todo lo posible para cambiarla... El PCInt respondió a esta necesidad convocando la Primera Conferencia Internacional de grupos que reconoció los siguientes criterios
* aceptación de la revolución de octubre como proletaria
* el reconocimiento de la ruptura con la socialdemocracia que supusieron el primer y el segundo Congreso de la Internacional Comunista,
* rechazo sin reservas del capitalismo de Estado y de la autogestión,
* el reconocimiento de los partidos socialista y comunista como partidos burgueses,
* el rechazo de toda política que someta al proletariado a la burguesía nacional,
* una orientación hacia la organización de los revolucionarios reconociendo la doctrina y la metodología marxista como ciencia proletaria".
(Revista Comunista, nº 1, p. 1)
¡Bravo Battaglia! Pero, ¿por qué era necesario, en 1976, "cerrar filas"? ¿Qué había cambiado desde 1968, cuando el pequeño grupo que se convertiría en Revolution Internationale le pidió que convocara una conferencia, para afrontar la nueva situación creada por las huelgas de 1968? ¿Qué había cambiado desde noviembre de 1972, cuando nuestros compañeros de Internationalism (que más tarde se convertiría en nuestra sección en los Estados Unidos), lanzaron un llamamiento para una "red de correspondencia internacional" con la perspectiva de una conferencia internacional? En aquel momento, ustedes respondieron:
"- que no se puede considerar que exista un desarrollo real de la conciencia de clase,
- que incluso el florecimiento de grupos no expresa otra cosa que un malestar y una revuelta de la pequeña burguesía,
- que hay que admitir que el mundo sigue bajo el talón del imperialismo".
Además, "después de las experiencias que nuestro partido ha tenido en el pasado, no creemos en la seriedad y continuidad de los vínculos internacionales establecidos sobre una base meramente cognitiva (correspondencia, intercambio de prensa, contactos personales y debates entre grupos sobre problemas de teoría y praxis política)". (Carta de BC a RI, 5.12.72, citada en la carta de RI a BC, 9.6.80: véanse las Actas de la 3ª Conferencia Internacional).
¿Qué había cambiado en 1976? ¿La lucha de clases? ¿Las tensiones entre las potencias imperialistas? En vano buscamos una respuesta en los textos del BIPR.
Por el contrario, si releemos el texto de convocatoria de la 1ª Conferencia, descubrimos que el llamamiento de Battaglia no estaba motivado ni por el desarrollo de la lucha de clases (ya que BC ve las oleadas de luchas de 1968 a 1974 como un asunto meramente estudiantil y pequeñoburgués), ni por el desarrollo de las tensiones interimperialistas, sino... por la "socialdemocratización de los partidos comunistas". Desde entonces, este famoso "eurocomunismo" ha resultado ser puramente coyuntural, ligado al periodo de la izquierda en el poder para afrontar la lucha de clases. BC, por su parte, sigue siendo incapaz de comprender el significado de la ruptura con la contrarrevolución constituida por las luchas de 1968-1974.
En cuanto a los criterios de adhesión a las Conferencias, no se encuentra ni rastro de ellos en los textos de BC. Por el contrario, es la CCI la que responde:
"Para que esta iniciativa tenga éxito, para que sea un paso real hacia el acercamiento de los revolucionarios, es vital establecer claramente los criterios políticos fundamentales que deben servir de base y marco, para que la discusión y la confrontación de ideas sean fructíferas y constructivas... Los criterios políticos para participar en dicha conferencia deben estar estrictamente limitados por
1) el rechazo de cualquier mistificación sobre la existencia de países socialistas o en vías de socialismo,
2) el rechazo de cualquier idea de que los PC, PS y otros son organizaciones obreras,
3) el rechazo de cualquier alianza y acción común, incluso temporal, con estas organizaciones, así como con quienes defienden la posibilidad de tales alianzas
4) la denuncia de todas las guerras de supuesta liberación e independencia nacional
5) la afirmación de que la revolución comunista es una revolución de clase y que la clase obrera es la única clase revolucionaria en esta época
6) la afirmación de que 'la emancipación de la clase obrera es la tarea de la propia clase' y que esto implica la necesidad de una organización de revolucionarios dentro de la clase" (2ª carta de la CCI al PCInt, 15.7.76, en las Actas de la 1ª Conferencia Internacional).
Estos son los criterios que propusimos y defendimos incluso antes de las Conferencias. Pero Battaglia Communista puede presumir al menos de una originalidad: la propuesta de un criterio suplementario, el reconocimiento de la Conferencia como parte del "proceso que conduce al Partido Internacional del proletariado, órgano político indispensable para la dirección política del movimiento revolucionario de clase y del propio poder proletario" (Revista Comunista, nº 1, p. 2).
Este criterio fue introducido con el objetivo totalmente "serio" de excluir a la CCI de las Conferencias, y abrir así el camino "a la constitución del partido internacional": "La conclusión de la 3ª Conferencia es el reconocimiento necesario de una situación en fase de degeneración; es el fin de una fase de los trabajos de las Conferencias; es la realización de la primera selección seria de fuerzas... Hemos asumido la responsabilidad que se tiene derecho a esperar de una fuerza dirigente seria". (Respuesta de BC a nuestro "llamamiento al Medio Proletario").
No juzgamos a un individuo por la opinión que tiene de sí mismo, sino por sus actos; del mismo modo, una posición política abstracta y platónica carece de valor: lo importante es su aplicación y su práctica. Por ello, no carece de interés examinar las Actas de la 4ª "Conferencia Internacional", cuyo discurso de apertura anuncia de entrada:
"ahora existen las bases para iniciar el proceso de clarificación sobre las verdaderas tareas del partido... Aunque hoy tenemos un número menor de participantes que en la 2ª y 3ª Conferencia, partimos de una base más clara y seria" (Actas de la 4ª Conferencia Internacional, pp. 1-2).
Ya podemos juzgar la gran "seriedad" de esta Conferencia por el hecho:
-- que el "Comité Técnico" (BC/CWO) es incapaz de publicar el más mínimo boletín preparatorio de la Conferencia, lo cual es tanto más molesto cuanto que la Conferencia se celebra en inglés, mientras que los textos de referencia de BC se publican todos... en italiano;
-- que el grupo organizador de la "Conferencia" es incapaz de traducir la mitad de las intervenciones;
-- que la "Conferencia" se celebre en 1982, y tengamos que esperar... dos años (!) para las Actas. A este paso, ¡tendremos que esperar el periodo de transición antes de que el IBRP decida tomar el poder!
Pero sería mezquino por nuestra parte detenernos en detalles "prácticos" tan poco importantes. Pasemos pues revista a las "fuerzas" que BC y el CWO han "seleccionado seriamente" para "iniciar el proceso de clarificación de las tareas del partido":
-- está 'Marxist Worker' de los EE.UU;
-- está 'Wildcat', también de EE.UU.: no sabemos qué hace Wildcat -una organización de tradición consejista- aquí, pero de todos modos esto no importa, ya que para cuando se reúna la "Conferencia", este grupo ya no existe, ni tampoco Marxist Worker; por lo tanto, es poco probable que sea llamado a contribuir "seriamente" a la construcción del partido;
-- luego está 'L'Eveil Internationaliste' de Francia "que aceptó asistir, pero lamentablemente no pudo hacerlo". (Apertura de la 4ª Conferencia); francamente, no tenemos idea de por qué se invitó a L'Eveil, ya que en la 3ª Conferencia se habían negado a tomar posición sobre el criterio de BC, diciendo que "BC y la CCI siempre han querido ver estas Conferencias como un paso hacia el Partido. Este no es el caso... No se pueden esconder las divergencias detrás de resoluciones maniobristas, ni de criterios discriminatorios... Reafirmamos que hoy no podemos llegar a una aclaración que sea un paso hacia la constitución del Partido." (Actas de la 3ª Conferencia, pp. 48-52);
-- el Gruppe Kommunistische Politik (Kompol) de Austria fue invitado, pero no acudió, por razones que no están claras; en cambio, la correspondencia entre Kompol y BC es muy instructiva. Kompol pide que se amplíe la invitación para incluir a los grupos italianos "Lega Leninista" e "il Circolo Lenin".
A esta última propuesta BC responde:
"El último documento que hemos recibido entre ustedes y estas organizaciones no añade nada sobre Polonia a lo dicho por otras formaciones que se remontan, de forma más o menos correcta, a la Izquierda Comunista de Italia... Considerados en su conjunto, pensamos que somos los únicos, al menos en Italia, que hemos realizado un examen profundo, preciso y actualizado de las tendencias recientes y que hemos sacado conclusiones y orientaciones de carácter revolucionario que todavía esperan una respuesta de los numerosos "revolucionarios" que pueblan la escena italiana" (Carta del CE del PCInt a Kompol, Actas de la IV Conferencia Internacional, pp. 40-41).
He aquí que BC introduce, por debajo de la mesa, un criterio suplementario para la participación en las Conferencias: si eres italiano, ¡debes estar de acuerdo con el análisis de BC sobre Polonia! La lección es clara: al menos en Italia, BC pretende seguir siendo "amo en su propia casa";
-- al final, la única fuerza "seria" en la 4ª Conferencia es el SUCM de Irán, al que volveremos en un artículo posterior. Por el momento, basta con decir que, si el SUCM está efectivamente "a favor" del Partido, es por la simple razón de que forma parte de la corriente maoísta, lo que lo sitúa irremediablemente fuera del campo proletario.
¡Con esta "seria selección" BC y el CWO pretenden avanzar hacia "la constitución del Partido Internacional"!
Todos los antiguos mitos de la creación ponen en escena tres elementos: El Bien, el Mal y los simples mortales. En la mitología de BC-CWO, en las conferencias, estaba el Bien (BC-CWO), el Mal (la CCI) y los simples mortales, formados por "Diversos grupos (que) se mostraron no sólo desarmados en el plano teórico y político, sino también, por su propia naturaleza, incapaces de extraer elementos positivos de la polémica en curso para favorecer su propio crecimiento y maduración política" (Revista Comunista nº 1)
Aquí, al igual que en la Biblia, la historia se "reordena" un poco, por las necesidades de la mitología. Así, se "olvida" que durante las conferencias, y en parte gracias a ellas, el grupo For Kommunismen pudo "impulsar su propio crecimiento y maduración política" convirtiéndose en la sección de la CCI en Suecia.
Y por último, el Mal también está presente. La Serpiente ha tomado la forma de la CCI, los "traficantes de resoluciones" (CWO), que "quieren presentar las divergencias como meros problemas de formulación" (BC, Actas de la 2ª Conferencia Internacional). Es la CCI la que "quería que las Conferencias imitaran a mayor escala su propio método interno de tratar las diferencias políticas -es decir, minimizarlas- para mantener la organización unida" (RP 18, p. 29).
Es la CCI "cuyos motivos (al rechazar la oposición a la liberación nacional como criterio de participación en las Conferencias Internacionales) eran marxistas en la forma, pero oportunistas en el contenido, ya que el objetivo era conseguir la adhesión a las futuras reuniones de su sátrapa Núcleo Comunista, grupo bordiguista con el que la CCI maniobraba de forma oportunista contra el PCInt" (RP 21, p. 8).
Es la CCI quien "hizo todo lo posible para sabotear cualquier debate significativo en la 3ª Conferencia al negarse a aceptar una resolución directa sobre el papel fundamental del partido revolucionario presentada por Battaglia... A la hora de la verdad, la CCI es siempre la primera en sabotear el debate en una nube de palabrería" (Workers Voice nº 16, p. 6).
Lejos de nosotros jugar al abogado del diablo. Lo único que nos interesa, como marxistas revolucionarios, es la realidad histórica del proletariado y de sus organizaciones políticas. Por lo tanto, recordamos a BC y al CWO que no es ciertamente la CCI la que "quiere presentar las divergencias como meros problemas de formulación"; incluso antes de la 1ª Conferencia, es BC la que propone para el orden del día:
"Formas de discutir y trascender esas diferencias técnicas y prácticas entre los grupos (como partido y sindicatos, partido y consejos, imperialismo y guerras coloniales y semicoloniales)" (3ª Circular del PCInt, Actas de la 1ª Conf. Int., p. 12). A lo que respondimos:
"Debemos tener cuidado de no precipitarnos y encubrir nuestras diferencias, manteniendo al mismo tiempo un compromiso firme y consciente con la clarificación y el reagrupamiento de los revolucionarios. Así, aunque estamos de acuerdo con el programa propuesto, no entendemos por qué cuestiones "como el partido y los sindicatos, el partido y los consejos, el imperialismo y las guerras coloniales y semicoloniales" se consideran "diferencias técnicas y prácticas"" (Respuesta de la CCI, Actas de la 1ª Conf. Int. p. 13).
En cuanto a las resoluciones que presentamos a las Conferencias, basta con una lectura rápida de la primera de ellas para demostrar que su objetivo es exponer con la mayor claridad posible lo que une a la CCI y al PCInt, y lo que los divide, como base para la clarificación y el debate. Por otra parte, el BIPR está singularmente mal situado para hablar de "minimizar las divergencias", como veremos más adelante.
En cuanto a nuestros "esbirros", si nuestro objetivo en las Conferencias hubiera sido maniobrar de forma oportunista, para "controlarlas", no teníamos necesidad de "esbirros". Sólo teníamos que aceptar la invitación original de BC, dirigida no a la CCI como tal, sino a nuestras distintas secciones territoriales. El cálculo aritmético es bastante sencillo: nueve secciones territoriales equivalen a nueve votos en las Conferencias, lo que es ampliamente suficiente para "controlar" las Conferencias de principio a fin, para votar todas las resoluciones que quisiéramos y para hacer que las Conferencias se posicionen tantas veces como nos pareciera. En lugar de ello, respondimos: "Como no somos una federación de grupos nacionales, sino una Corriente internacional con expresiones locales, nuestra respuesta aquí es la de toda la Corriente". (Primera carta de la CCI, Actas de la 1ª Conf. Int., p. 7). En realidad, la principal crítica que hay que hacer a la conducta de la CCI en las Conferencias no es de oportunismo, sino de ingenuidad. Nuestra concepción de la acción revolucionaria excluye las mayorías falsas, los trucos solapados y las maniobras dignas sólo del cretinismo parlamentario, y fuimos lo suficientemente ingenuos como para pensar que lo mismo ocurría con la BC y la CWO; que se tranquilicen: no cometeremos el mismo error dos veces.
En cuanto a nuestras "maniobras oportunistas", no podemos dejar de señalar que el CWO es incapaz de dar el más mínimo ejemplo concreto, y aún menos documentado, y esto no por falta de ganas. Después de todo, no fue la CCI, sino el BC y el CWO quienes celebraron reuniones clandestinas entre grupos en los pasillos de la 3ª Conferencia. No fue la CCI, sino el BC quien, después de negar cualquier voluntad de excluir a la CCI hasta la víspera de la 3ª Conferencia, lanzó su criterio excluyente al final de esta misma Conferencia. ¿Por qué? Para someter su maniobra a votación tras la salida de la delegación de la NCI, cuyas intervenciones habían apoyado nuestro rechazo a este criterio (véanse las Actas de la 3ª Conferencia, y la carta de la CCI al PCInt tras su operación de sabotaje). Este tipo de maniobra, bien conocida en el Congreso estadounidense bajo el nombre de "filibusterismo", es digna de demócratas burgueses, no de revolucionarios proletarios.
¡Es con estos métodos parlamentarios burgueses con los que BC y el CWO pretenden construir el Partido de clase, quien defenderá los principios del comunismo en el seno del movimiento proletario!
¿Para qué Partido?
Para BC y el CWO, el fin justifica aparentemente los medios; y el fin, provisionalmente al menos, es el famoso BIPR El Buró es un animal verdaderamente extraño, que nos hace pensar en esa criatura mítica que es el Grifón, que se compone de varios animales reales: la cabeza y las alas de un águila, las patas delanteras de un león y la cola de un delfín. Para determinar la verdadera naturaleza del Buró, nos parece necesario proceder por eliminación, y decidir en primer lugar lo que el Buró no es.
En primer lugar, el Buró no es un simple comité de enlace, como por ejemplo el antiguo Comité Técnico de las Conferencias Internacionales. La función del CT era coordinar un trabajo realizado en común por varias organizaciones distintas, sin que ello supusiera ningún reagrupamiento, ni identidad de posiciones políticas. El CT realizaba tareas tanto "técnicas" (publicación de boletines, etc.) como "políticas" (decisiones sobre el orden del día de las Conferencias, sobre los grupos a participar, etc.); todo ello en el marco de los criterios de adhesión aceptados por sus miembros. Por el contrario, el Buró, que se define como "producto de un proceso de decantación y homogeneización en el marco de las cuatro primeras Conferencias Internacionales de la Izquierda Comunista" (Revista Comunista nº 1, p. 12), se parece más a una verdadera organización política, en la que la adhesión se basa en una plataforma de posiciones políticas y cuyo funcionamiento está determinado por sus Estatutos. Al parecer, se considera que la plataforma constituye una unidad política, ya que:
"Salvo en casos excepcionales, y sólo a corto plazo, no se permite la admisión de más de una organización del mismo país". (Ibid).
Desde el principio, el Buró está infectado por una fuerte dosis de federalismo: las organizaciones adheridas en diferentes países mantienen su propia identidad separada, y "el Buró sólo mantiene relaciones con sus comités dirigentes" (Ibid). Una muestra más del deseo, tan querido por los pequeñoburgueses, de seguir siendocada cual "dueño de su propia casa".
Sin embargo, el BIRP tampoco es una organización política, al menos, no en el sentido en que entendemos el término. La CCI es una organización internacional única, basada en una plataforma única, en unos estatutos únicos, y cuyas secciones en cada país no son más que expresiones locales del conjunto. Fiel al principio comunista de centralización, la CCI en su conjunto está representada por su Buró Internacional, elegido en su Congreso Internacional; las posiciones del BI tienen siempre prioridad en todos los niveles de la organización, al igual que el conjunto es más importante que cualquiera de sus partes2.
El BIPR, por el contrario, no es una organización única, sino que debe "organizar y coordinar la intervención de estas organizaciones y promover su homogeneización política con el objetivo de su eventual centralización organizativa" (Ibid). Tampoco tiene una única plataforma, sino tres: la del Buró, la de BC y la de la CWO (por no hablar de las plataformas de los "grupos de fábrica", de los "grupos de parados", etc.: ¡una verdadera riqueza!). Al ver el contenido de la plataforma del BIPR, tenemos derecho a preguntarnos cuál es el "método para resolver las divergencias políticas... para mantener la unidad de la organización" si no es para "minimizarlas"; ¿qué posición, por ejemplo, van a defender los desdichados "camaradas franceses", "considerados como militantes del Buró" (Estatutos del BIPR), sobre la cuestión del parlamentarismo revolucionario?, dado que la BC está a favor, la CWO prácticamente en contra, mientras que la plataforma del BIPR... ¡no tiene ni una palabra que decir sobre el tema! Ciertamente, no podemos acusar a BC y a la CWO de "minimizar" sus divergencias: ¡simplemente las hacen desaparecer!
"El Buró no es el Partido, es para el Partido: (Revista Comunista nº 1). ¿Pero para qué partido es?
No es éste el lugar para volver a nuestras concepciones básicas sobre la constitución y la función del partido de clase: remitimos a los lectores a nuestros textos, en particular al texto "Sobre el Partido" adoptado en el V Congreso de la CCI3. Sin embargo, es necesario insistir en que el concepto de partido no puede abarcarlo todo, y un aspecto esencial de este concepto es el estrecho vínculo entre la existencia del partido y el desarrollo de la lucha de clases. El partido es, pues, necesariamente una organización política con una amplia influencia en la clase obrera, que reconoce al partido como una de sus expresiones. Esta influencia no puede reducirse a una cuestión más de la acción mecánica del partido, donde las "ideas revolucionarias" ganan una "audiencia en la clase" cada vez mayor. Al final, esto vuelve a la visión idealista, para la que las 'ideas' del partido se convierten en la fuerza motriz de la 'masa' inerte del proletariado. En realidad, existe una relación dialéctica entre el partido y la clase, en la que la creciente influencia del partido depende de la capacidad organizativa del proletariado -en las asambleas y los soviets- para adoptar y poner en práctica la orientación política del partido. El programa revolucionario no es una mera cuestión de "ideas", sino una "práctica crítica", según la expresión de Marx. Sólo a través de la acción revolucionaria de la clase obrera pueden verificarse concretamente las posiciones del partido: "La cuestión de si la verdad objetiva puede ser atribuida al pensamiento humano no es una cuestión de teoría, sino una cuestión práctica" (Tesis sobre Feuerbach). Por lo tanto, en el período del capitalismo decadente, no podemos hablar de que el partido exista fuera de los períodos revolucionarios o prerrevolucionarios -lo que obviamente no significa que el partido pueda crearse de la noche a la mañana, como Atenea que brotó completamente de la cabeza de Zeus-. Nacerá después de un largo trabajo preliminar de clarificación y organización entre las minorías revolucionarias o no lo hará.
Nuestra concepción del partido es, por tanto, radicalmente opuesta a la del Bordigismo puro del PCI (Programma Comunista), para quien es el partido el que define a la clase. Por el contrario, BC y la CWO ocupan una posición centrista entre las aberraciones del bordigismo y la posición del marxismo.
La definición del partido dada por los bordistas de Programma tiene al menos la virtud de la simplicidad: existe un único Partido Comunista Internacional, basado en un programa que no sólo es único, sino que ha permanecido inalterado desde 1848. También para el BIPR, la existencia del partido no tiene nada que ver con su "influencia" en la clase, sino que depende del programa, aunque el contenido del programa evoluciona históricamente:
"Las soluciones teóricas y políticas a los problemas relacionados con el marchitamiento de la gran experiencia bolchevique en el suelo del capitalismo de Estado permitieron la reorganización de pequeñas minorías en torno a la teoría y el programa del comunismo. Incluso durante el torbellino de la segunda guerra imperialista surgió un partido que se oponía en el plano político, teórico y organizativo a todos los partidos burgueses que actuaban tanto dentro como fuera de la clase obrera" (Plataforma del BIPR, Revista Comunista nº 1, p.8).
El BIPR reconoce también que las condiciones objetivas de existencia del proletariado hacen que el mismo programa sea válido para todos los países; por lo tanto, para el Buró,
"El órgano político rector del asalto revolucionario debe ser centralizado e internacional". (Ibid).
Un único programa internacional, pues, defendido por un único partido a nivel internacional. Pero entonces, ¿para qué sirve el BIPR? Si BC y la CWO están realmente convencidos de que "los problemas ligados al retroceso de la gran experiencia bolchevique" han sido "resueltos" de tal manera que permiten la "erección" de un partido -es decir, el PCInt de 1943 (¿o 1945? ¿1952?)-, entonces ¿por qué un Buró para crear otro? ¿Por qué el CWO no se ha convertido en la sección del PCInt en GB? Si hemos de creer al PCInt, queda otro paso por dar:
"La formación del Partido Internacional del Proletariado se producirá mediante la disolución de diversas organizaciones que han trabajado a nivel nacional de acuerdo con su plataforma y programa de acción". (Ibid).
He aquí el Partido Internacional, que se fundará sobre la base de las organizaciones nacionales, algunas de las cuales ya son partidos, sobre un programa que está por definir, a pesar de que ya ha sido realizada "la resolución teórica y política de los problemas ligados a la gran experiencia bolchevique". Desgraciadamente, debemos hacer gala de una gran paciencia revolucionaria, ya que las pruebas de BC y del CWO no dan la menor indicación de lo que queda por "definir" en sus plataformas. Al menos no tendremos que esperar demasiado. "¿Dónde reside la conciencia comunista hoy en día al comienzo del proceso revolucionario?", se pregunta el CWO ("La conciencia y el papel de los revolucionarios", Workers Voice, nº 16); y responden: "Reside en el partido de clase... (El Partido) está dentro de la lucha diaria de la clase desempeñando un papel dirigente en cada momento para devolver a la masa proletaria de hoy las lecciones políticas de sus luchas de ayer" (WV 16). ¡Espléndido! ¡El "partido de clase" ya existe! La "conciencia comunista" "reside en el partido de clase. Reside en los que debaten, definen y promueven los objetivos basados en los últimos 150 años de lucha proletaria" (Ibid.).
Con este tipo de definición, ¡incluso la CCI podría ser el Partido!
Pues no, no es tan sencillo, porque unos párrafos más adelante, en el mismo artículo de Workers' Voice, leemos
"Por eso afirmamos la necesidad de un partido que esté activo en todo momento hasta el límite de sus fuerzas dentro de la clase obrera y que se una internacionalmente para coordinar el movimiento de clase más allá de las fronteras nacionales. La existencia de tal partido a escala internacional depende tanto del aumento de la conciencia de clase entre los trabajadores en su conjunto como de la creciente actividad dentro de la lucha diaria de las propias minorías comunistas" (Ibid).
He aquí, pues, la situación: el partido existe e interviene hoy, y es el que posee la conciencia de clase; pero el partido de mañana está por construir, gracias al "crecimiento de la conciencia entre los trabajadores". Es por esta razón que la CWO y el Partido Comunista Internacionalista han creado un Buró "para el Partido".
En cuanto a lo que va a hacer este partido, de nuevo echamos de menos la claridad del bordiguismo, que declara sin rodeos que el partido gobierna para la clase, y que la dictadura del proletariado es la dictadura del partido. La plataforma de Battaglia, en cambio, es menos clara: por un lado, "En ningún momento y por ningún motivo el proletariado abandona su papel combativo. No delega en otros su misión histórica y no cede su poder 'por delegación', ni siquiera a su partido político" (Plataforma de BC, p. 6); pero, por otro lado, el partido debe "dirigir políticamente la dictadura proletaria", mientras que "el estado obrero (es) mantenido en el camino de la revolución por los cuadros del partido que nunca deben confundirse con el estado ni mendigar con él" (Ibid, p. 4).
Por su parte, la CWO no es más clara: por un lado, "el comunismo necesita la participación activa de la masa de trabajadores que debe ser totalmente consciente de los objetivos revolucionarios propios del proletariado, y que debe participar en su conjunto en la elaboración y puesta en marcha de la política comunista a través de sus órganos de masas cuyos delegados controlan" (Plataforma de la CWO: nuestra traducción de la versión francesa); pero, por otra parte, como ha declarado la CWO en varias ocasiones, es el partido el que toma el poder, y es "el partido comunista, la vanguardia de la clase, el que organiza y dirige el levantamiento revolucionario y todas las acciones importantes del proletariado durante el período de transición, y el partido no abandonará este papel mientras sea necesario un programa político" (CWO, El período de transición: nuestra traducción del francés)
Esperamos con impaciencia que los camaradas de BC y del CWO, tan aficionados a lo "concreto", nos expliquen "concretamente" cómo el partido va a "tomar" el poder que la clase obrera "no delega". En todo caso, no es ciertamente al BIPR al que debemos buscar una respuesta, ya que su plataforma no tiene ni una palabra que decir sobre el tema.
A fin de cuentas, el BIPR no es ni un simple comité de enlace, ni una verdadera organización política revolucionaria. No es el partido, es "para" el partido, pero no sabe realmente para qué partido es. Es un animal aún más monstruoso que el Grifón y, hay que decirlo, aún menos viable.
Incoherencia en la defensa de las posiciones de clase
Si se tratara simplemente de payasos de salón de música, podríamos reírnos de ellos. Pero BC y la CWO forman parte de esas escasas fuerzas revolucionarias que tienen la responsabilidad de defender las posiciones de clase dentro de la lucha proletaria; sus fallos, sus concesiones a la ideología burguesa en la defensa de los principios comunistas, debilitan al movimiento revolucionario y a la clase en su conjunto. Por tanto es un problema muy serio que debemos abordar a fondo.
Por ser una clase explotada, la clase obrera sólo puede desarrollar su conciencia a través de una lucha permanente y encarnizada. El más mínimo fallo teórico se convierte en una brecha por la que el enemigo de clase inyecta su veneno mortal. Por eso el marxismo es una verdadera arma de combate, indispensable en la lucha; también explica por qué los revolucionarios marxistas siempre han dado tanta importancia a las cuestiones teóricas generales que a primera vista pueden parecer alejadas de los problemas "prácticos" de la lucha de clases. Al igual que un defecto en los cimientos de un edificio afecta a la estabilidad de toda la estructura, un defecto en las concepciones básicas de una organización revolucionaria debilita inevitablemente el conjunto de su actividad.
La práctica del BIPR sobre los sindicatos y el sindicalismo de base
Las declaraciones generales preliminares del BC y del CWO parecen irreprochablemente claras:
"El Partido afirma categóricamente que, en la etapa actual de dominación totalitaria del imperialismo, los sindicatos son una parte absolutamente necesaria de esta dominación, ya que sus objetivos corresponden a las exigencias contrarrevolucionarias de la burguesía. Por lo tanto, rechazamos como falsa la perspectiva de que en el futuro tales organizaciones puedan tener una función proletaria y que, por lo tanto, el Partido debe invertir su punto de vista y reconsiderar la posibilidad de conquistar los sindicatos desde dentro" (Plataforma de BC, p. 7)
"Al igual que la socialdemocracia, los sindicatos demostraron que se habían pasado al capitalismo en 1914 cuando defendieron la guerra imperialista y apoyaron el "interés nacional" en contra de los intereses de la clase obrera... Siempre la actividad de los sindicatos se basa en contener y desbaratar la lucha de clases..." Plataforma de la CWO, pp. 22-23).
Pero la explicación del porqué de esta situación es fundamentalmente errónea. Para BC y la CWO, los sindicatos, tanto en el capitalismo ascendente como en el decadente, fueron y siguen siendo los "mediadores" entre el capital y el trabajo. Su "función histórica (es la de) mediadores entre el capital y el trabajo"; son los "mediadores con los empresarios para negociar las condiciones de venta de la fuerza de trabajo de los trabajadores" ("El marxismo y la cuestión sindical", RP 20, pp. 19, 24).
Es imposible que "el capitalismo realice sus objetivos de transformación monopolística de su economía sin la colaboración de los sindicatos con una política salarial que concilie las necesidades de los trabajadores con las del gran capital" (BC, Piattaforma dei Gruppi Sindicali Comunisti Internazionalisti).
"Los sindicatos son los órganos de mediación entre el trabajo y el capital" (Plataforma del BIPR). Y el CWO incluso termina afirmando que, al principio de la decadencia capitalista, "fue el capitalismo el que cambió, no los sindicatos" ("Los sindicatos y las luchas obreras", VM 16).
Por el contrario, el paso del capitalismo a su fase decadente e imperialista cambió a los sindicatos de arriba abajo al transformarlos en parte integrante del Estado burgués. Obviamente, esta transformación no se llevó a cabo de la noche a la mañana: los sindicatos británicos, por ejemplo, ya estaban asociados a las primeras medidas de la Seguridad Social en 1911. Tampoco el proceso fue inmediatamente claro para los revolucionarios, como puede verse en las posiciones a menudo contradictorias de la Internacional Comunista sobre la cuestión sindical. Pero dicho esto, rechazamos absolutamente cualquier idea de "mediación" que, al introducir una visión perfectamente interclasista del sindicalismo, oculta la realidad de que los sindicatos, de ser órganos de la lucha obrera contra el capital, se han convertido en engranajes del aparato policial del Estado capitalista. BC y la CWO aún no han entendido esta realidad, porque no han comprendido que el capitalismo de Estado no es sólo una cuestión de gestión de una economía decadente, sino también -e incluso esencialmente- una cuestión de control incesante de toda la sociedad civil4.
Por lo tanto, no nos sorprende ver que la noción de que los sindicatos "pertenecen" a los trabajadores, que BC y la CWO acaban de arrojar por la puerta, vuelva a entrar por la ventana:
"La naturaleza objetiva, irreversiblemente contrarrevolucionaria y antiobrera de los sindicatos en el periodo imperialista no altera su composición obrera, ni el hecho de que sean organizaciones en las que el proletariado presiona para su inmediata autodefensa" (Tesis del V Congreso del PCInt, traducidas en VM 16).
Inevitablemente, las debilidades teóricas han traído consigo concesiones al sindicalismo en la práctica. Ya en 1952, el PCInt estaba lejos de ser tan claro como le gusta afirmar al CWO. A pesar de su denuncia del carácter burgués de los sindicatos, "el Partido considera que sus militantes deben participar, en interés general del proletariado, en todas las expresiones internas de la vida sindical, criticando y denunciando la política de los dirigentes sindicales... el Partido no subestima la importancia de estar presente, donde la relación de fuerzas lo permita en las elecciones a los órganos de representación sindical o de fábrica" (BC, Plataforma de 1952). Esta ambigüedad es aún más marcada en un texto titulado "Formación y deberes de los grupos de fábrica" : "En la vida del "grupo de fábrica" participan tanto los sindicalistas como los no sindicalistas; el deber del grupo es sobre todo dirigir la lucha contra el uso y el abuso de las delegaciones impuestas por la dirección del sindicato, que limita y obstaculiza la libre participación en el sindicato, adoptando hacia los trabajadores una discriminación policial destinada a eliminar a todos los sospechosos de tener una línea sindical opuesta a la línea dominante". Esto, en una palabra, es la lucha por la democracia sindical...
La plataforma de BC adoptada en 1982 no es más clara, pero es más discreta: ya no se habla de elecciones sindicales, sino sólo de "la actividad del Partido (que) se llevará a cabo desde dentro o desde fuera de las organizaciones sindicales, en función de las condiciones materiales en las que los comunistas se encuentren trabajando" (Plataforma de BC, p. 8).
Por el contrario, la CWO, en sus últimos textos, está abandonando la claridad (muy relativa) de su propia plataforma. Según la Plataforma (adoptada en julio de 1982), "En contra de los que sostienen que los revolucionarios deben trabajar dentro del marco sindical (por ejemplo, en los comités de delegados sindicales, en las reuniones de las ramas sindicales, etc.) para aumentar su influencia en la clase obrera, sostenemos que tales actividades sólo siembran ilusiones sobre la naturaleza de clase de los sindicatos y la posibilidad de su reforma... La única forma en que la clase puede empezar a librar una lucha por sus propios intereses en una época en la que el reformismo es imposible es saliendo y superando el marco de la organización sindical". Nueve meses después (en RP 20) leemos:
"Si ser sindicalistas permite a los comunistas acceder a las asambleas de masas, a los comités de huelga, incluso a las reuniones de rama (aunque en la actualidad esto último no tendría sentido en Gran Bretaña) para denunciar las maniobras de los sindicatos ante la mayoría de la mano de obra y para plantear una alternativa revolucionaria práctica, entonces no nos abstendremos" ("El marxismo y la cuestión sindical", RP 20, p. 25, énfasis nuestro).
Un año después, es el viejo estribillo izquierdista:
"A menudo los que permanecen en los sindicatos se encuentran entre los trabajadores más militantes... Ser miembros ordinarios de los sindicatos puede permitir a los revolucionarios luchar más eficazmente contra las maniobras de los sindicatos". (WV 16, p. 4).
BC y el CWO nos han acusado de "sabotear la discusión". ¿Cómo podemos discutir algo seriamente con gente que cambia de posición sobre principios básicos, líneas de clase, de un mes a otro y sin una palabra de explicación?
Lo peor de todo es que la vaguedad y el equívoco de BC y la CWO sobre el trabajo sindical de base se ha vuelto doblemente peligroso en el período actual. El CWO declara que no entiende nada de nuestro análisis de "la izquierda en la oposición" porque supuestamente no tiene impacto en nuestra intervención. Lo que no han entendido, camaradas, es que su objetivo no es tanto modificar nuestra intervención como mantenerla frente a la táctica de la izquierda burguesa. Este análisis da un marco teórico a un proceso que cualquiera con un mínimo de experiencia en la lucha diaria ya puede ver: ante el creciente asco por los partidos de izquierda, son cada vez más los sindicatos los que deben controlar a los trabajadores, y ante la progresiva deserción de los sindicatos, es cada vez más el sindicalismo de base el que debe devolver a los trabajadores al "buen camino".
Con este marco, podemos entender la creciente implicación de los izquierdistas en los sindicatos, la aparición de "sindicatos autónomos" (Francia) o del "sindicalismo de lucha" (Italia), la radicalización y politización del sindicalismo de base en general.
Y como no entienden nada ni del periodo, ni del desarrollo de la conciencia de clase que implica, ni de la naturaleza del ataque de la burguesía, BC y la CWO se lanzan de cabeza a una práctica sindical radical de base.
En la huelga de los mineros en Gran Bretaña, toda la intervención de la CWO gira en torno a la consigna "victoria de los mineros". La frenética denuncia de los esquiroles, la insistencia en la necesidad de bloquear el transporte de carbón, se reduce simplemente a una táctica sindical radicalizada. Ciertamente, las decenas de miles de mineros que se negaron a seguir la línea sindical, los estibadores que hicieron lo mismo durante las últimas huelgas, no son una clara expresión de una conciencia antisindical; pero la imbécil reacción de la CWO, que no encuentra nada mejor que superar al sindicato en sus ataques a "los esquiroles", ignora totalmente el desarrollo en los últimos años de una enorme masa de desconfianza de los trabajadores hacia todo lo que tenga que ver con los sindicatos. La burguesía es consciente de ello; está dispuesta a hacer cualquier cosa para impedir la confluencia de estas dos masas de desconfianza y combatividad, por miedo a que se conviertan en una masa crítica.
Recordamos las anteriores reivindicaciones "prácticas" de la CWO: éstas iban desde el aventurerismo ridículo (el llamamiento a la "revolución ahora" en Polonia 1980) hasta el izquierdismo banal (las consignas contra los aumentos porcentuales y a favor de los aumentos salariales a tanto alzado). Está claro que no han aprendido nada de estos deslizamientos hacia el izquierdismo, ya que hoy, una vez más, la CWO llama a los mineros de Gran Bretaña a establecer "demandas precisas" aunque sin decir cuáles, esta vez ("La huelga de los mineros debe ganarse", WV 16). Este tipo de actitud hacia la lucha pone en evidencia la intervención comunista. En realidad, todas las luchas de gran envergadura tienen una dinámica propia, que muy pronto tiende a ir más allá de las "reivindicaciones específicas" con las que se iniciaron. El ejemplo de Polonia 1980 es llamativo en este sentido: la reivindicación inicial de los obreros de los Astilleros Lenin por la reincorporación de un compañero despedido se convirtió en algo perfectamente secundario en cuanto la lucha se extendió a otros sectores. La huelga de los mineros muestra la misma tendencia: habiendo comenzado con la cuestión de los despidos, desde entonces ha planteado demandas de reducción de la jornada laboral, aumentos salariales, etc.
En cambio, los verdaderos especialistas de la "reivindicación específica" son los sindicatos y los sindicalistas de base. Para los sindicatos, las "reivindicaciones específicas" son un arma inestimable para frenar la lucha, para fijarla en su punto de partida, para desviarla hacia las perspectivas burguesas, para aislarla en su especificidad en lugar de generalizarla al resto de la clase. También en este caso, Polonia 1980 y Gran Bretaña 1984 ofrecen ejemplos sorprendentes. No es casualidad que el sindicato Solidarnosc se fundara sobre la base de los acuerdos de Gdansk. En cuanto a la huelga de los mineros, todo el juego de las llamadas "negociaciones" entre el NUM y el Consejo del Carbón sobre la definición exacta de un pozo "antieconómico" sólo sirve para ocultar la profunda identidad de la huelga de los mineros con la lucha del proletariado en su conjunto contra un ataque general de la burguesía.
Del mismo modo, a nivel de la extensión de la lucha, la CWO sigue siendo prisionera de sus "precisiones". En el artículo sobre la huelga de los mineros citado anteriormente, la solidaridad obrera se considera únicamente en términos de la huelga de los mineros y de la necesidad de impedir el transporte del carbón. Aparte del hecho de que este tipo de acción es muy fácilmente recuperable por los sindicatos (recordemos las campañas nacionalistas de la CGT contra el "mineral de hierro alemán" durante las recientes luchas en la Lorena, Francia5), esta visión "economicista" de la lucha ignora su desarrollo político real; sobre todo, pierde por completo el sentido de lo que debe ser la intervención específica de una organización comunista : disipar las cortinas de humo del carbón británico, de la economía nacional, de la política de la derecha, etc., para sacar a la luz la necesidad de la solidaridad obrera y cómo construirla. Por poner un ejemplo, la participación de los mineros en la ocupación de los astilleros Cammell Laird no tenía nada que ver con el transporte del carbón; tenía todo que ver con la creciente conciencia dentro del proletariado de que su lucha es una lucha general y política contra el capitalismo. Los comunistas tienen el deber de impulsar esta conciencia, de desarrollarla, atacando incansablemente todo lo que pueda empantanarla en las "especificidades" y las "precisiones" de cada lucha.
Mientras que la CWO está cayendo en el fango de la práctica sindicalista de base, la BC nunca se ha librado de ella. Un artículo de Battaglia Comunista traducido en Workers' Voice no. 17 ("La intervención comunista en Italia"; por el estilo, suponemos que este artículo está escrito por BC, aunque no hay ninguna indicación de ello en WV) nos muestra de lo que son realmente capaces los "grupos de fábrica", y sólo podemos lamentar que este significativo artículo sea tan escaso en detalles. Después del nuevo "Decreto sobre los salarios" del gobierno de Craxi, "Nuestros compañeros tuvieron que trabajar mucho para conseguir simplemente que la primera asamblea en la estación Farini de Milán se pusiera en marcha. Sólo lo consiguieron reuniendo, junto con los delegados más combativos (de los cuales sólo uno era miembro del PCI (es decir, del PC italiano), las firmas de todos los trabajadores del sector del tráfico de mercancías". El artículo no aclara de dónde proceden estos "delegados": ¿de los sindicatos? ¿De los "comités de lucha" de las bases? Tampoco se explica por qué era necesario "recoger firmas" para convocar una asamblea general, a no ser, claro está, que se tratara de una asamblea convocada según las normas sindicales. En cualquier caso, el resultado de esta asamblea es: ¡una huelga de 24 horas! Tampoco en este caso queda claro cuál fue la actitud de Battaglia ante esta propuesta, absolutamente típica de los trucos utilizados por el sindicalismo de base para que los trabajadores se "desahoguen".
Peor aún, "La asamblea... decidió no fijar la fecha de la huelga de inmediato, ya que había noticias de que se estaban convocando asambleas en otras plantas y entre los trabajadores de Milán Central". Aquí, una vez más, no hay ninguna indicación de la posición de BC sobre esta maniobra clásica de los sindicalistas de base: al amparo de la "solidaridad", hacer que los trabajadores se queden en una actitud debilitante de "espera" para romper la dinámica hacia la extensión y la radicalización de la lucha.
¿Y qué sacan BC y CWO de este lamentable episodio? "Queda para nuestros compañeros la difícil tarea de clarificación y organización de la vanguardia más combativa surgida en esta lucha, con el objeto de evitar que sean reabsorbidos por las fuerzas del PCI y la mayoría (?? sic) de la CGIL". Ahí al menos, BC va a "asumir la responsabilidad que se tiene derecho a esperar de una fuerza dirigente seria". BC haría mejor en preguntarse cuál es el sentido de una actividad que consiste:
-- en trabajar con "delegados" y "miembros del PC italiano"
-- en elaborar peticiones para las asambleas generales
-- en apoyar (aparentemente) "acciones" típicamente sindicalistas como la huelga de 24 horas, la huelga en diferido, etc.
En lo que a nosotros respecta, la "estrategia correcta" de BC se reduce a caer de lleno en la trampa del sindicalismo radical.
Antes de concluir con la cuestión sindical, creemos necesario destacar una última "táctica" particularmente repulsiva que la CWO ha descubierto en el arsenal del sindicalismo de base: la denigración de las organizaciones revolucionarias. En Workers' Voice no. 17 ('La huelga de los mineros y la organización comunista') leemos que la CCI "defiende el esquirolaje y contribuye a la desmoralización", que "difundimos el derrotismo así como el aventurerismo", que "socavamos los intentos de la clase de golpear a los patrones bloqueando el transporte del carbón"; y, en conclusión, que la CCI "defiende, junto con Thatcher y la policía, el derecho al esquirolaje".
Especialmente en los últimos meses, nuestros militantes han sido sistemáticamente denunciados a la policía, o amenazados físicamente, por los matones del sindicato. En varias ocasiones, han podido escapar de las narices de los sindicatos únicamente gracias a la protección de los trabajadores. Los sindicatos nos acusan de "romper la unidad de los trabajadores", de ser "demoledores" o "provocadores", de estar "a sueldo de los fascistas" o de la CIA. Estamos acostumbrados a este tipo de calumnias por parte de los sindicatos y los izquierdistas. Ahora la CWO nos ha enseñado que podemos esperar oírlas también de los revolucionarios. Por nuestra parte, seguiremos agitando dentro del proletariado el principio de que sus asambleas, reuniones y comités de huelga deben estar abiertos a todos los trabajadores y organizaciones revolucionarias. Este es el único camino para el desarrollo de la conciencia política de la clase proletaria.
En otro artículo, analizaremos los deslizamientos del BC-CWO sobre el parlamentarismo y las luchas de liberación nacional.
Arnold
1 Para un balance de las Conferencias Internacionales de la Izquierda Comunista (celebradas entre 1977-1980) ver El sectarismo, una herencia de la contrarrevolución que hay que superar https://es.internationalism.org/revista-internacional/201003/2829/el-sectarismo-una-herencia-de-la-contrarrevolucion-que-hay-que-sup [104]
2 Para una explicación de nuestros principios de centralización y funcionamiento ver Estructura y Funcionamiento de la organización revolucionaria https://es.internationalism.org/revista-internacional/198302/2127/estructura-y-funcionamiento-de-la-organizacion-revolucionaria [137]
3 https://es.internationalism.org/revista-internacional/200604/892/el-partido-y-sus-lazos-con-la-clase [119]
4 Para conocer nuestra posición sobre los sindicatos referimos los lectores a nuestro folleto LOS SINDICATOS CONTRA LA CLASE OBRERA que estamos publicando en una Serie en nuestra Web: https://es.internationalism.org/content/4575/los-sindicatos-contra-la-clase-obrera-i [138] , https://es.internationalism.org/content/4586/los-sindicatos-contra-la-clase-obrera-en-la-decadencia-capitalista-ii [139] , https://es.internationalism.org/content/4603/los-sindicatos-en-el-periodo-ascendente-del-capitalismo-iii [140] , https://es.internationalism.org/content/4620/los-sindicatos-organos-del-estado-capitalista-iv [141] , https://es.internationalism.org/content/4645/los-sindicatos-contra-la-clase-obrera-v-la-tactica-de-los-izquierdistas-para-hacerlos [142] , https://es.internationalism.org/content/4667/los-sindicatos-contra-la-clase-obrera-vi-contenido-y-formas-de-la-lucha-obrera-en-el [143] y https://es.internationalism.org/content/4706/la-intervencion-de-los-revolucionarios-frente-los-sindicatos-vii [144]
5 Sobre esta lucha ver Francia: Longwy y Denain nos marcan el camino https://es.internationalism.org/revista-internacional/200712/2129/francia-longwy-y-denain-nos-marcan-el-camino [31]
Series:
Corrientes políticas y referencias:
La constitución del BIPR: un bluf oportunista – 2ª parte
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 166.1 KB |
- 39 lecturas
En la primera parte de este artículo, queríamos demostrar que la formación del Buró Internacional del Partido Revolucionario por el PCInt (Battaglia Comunista) y la Communist Workers' Organisation, no tuvo nada positivo para el movimiento obrero[1]. Esto, no porque nos divirtamos jugando a los detractores, sino por dos razones:
- porque la práctica organizativa del BIPR no tiene una base sólida, como hemos visto durante las Conferencias Internacionales,
- porque BC / CWO están lejos de ser claros sobre las posiciones básicas del programa comunista -sobre la cuestión sindical en particular.
En esta segunda parte, volvemos a los mismos temas. Sobre la cuestión parlamentaria, veremos que el BIPR “resolvió” las diferencias entre BC y la CWO “olvidándolas”. Sobre la cuestión nacional, veremos cómo las confusiones de BC / CWO llevaron a una política de conciliación hacia el izquierdismo nacionalista de la UCM iraní[2].
La cuestión del parlamentarismo
Al igual que en la cuestión sindical, la plataforma BC de 1982 no representa ni un cambio ni una aclaración sobre la cuestión parlamentaria en comparación con la de 1952: BC simplemente tachó las partes más comprometedoras. En 1982, como en 1952, BC escribió: “Desde el Congreso de Livorno hasta hoy, el Partido nunca ha adoptado el abstencionismo frente a las campañas electorales como principio rector de su propia política, ya que nunca aceptó, ni aceptará hoy, la participación sistemática e indiferenciada. De acuerdo con su tradición de clase, el Partido decidirá cada vez el problema de su participación según el interés político de la lucha revolucionaria”. (Plataforma de BC, 1952 y 1982).
Pero donde en 1952 BC hablaba de “la táctica del Partido (participación en la campaña electoral con propaganda escrita y oral; presentación de candidaturas; intervención al seno de la asamblea)” (Plataforma de 1952), hoy, “dada la línea de desarrollo del régimen capitalista, el Partido reconoce que la tendencia es a que los comunistas tengan cada vez menos oportunidades de utilizar el parlamento como tribuna revolucionaria” (Plataforma de 1982). En el fondo, esta argumentación es tan profunda como el de cualquier partido burgués, que renuncia a presentarse a un escaño por temor a perder su respaldo financiero.
Por una vez, la CWO no está de acuerdo con su “organización hermana”:
“El parlamento es la hoja de parra detrás de la cual se esconde la dictadura de la burguesía. Los verdaderos órganos del poder están de hecho fuera del parlamento ... tanto que el parlamento ya ni siquiera es el consejo ejecutivo de la clase dominante, sino simplemente una sofisticada trampa para bobos ... (...) ... El concepto de elección electoral es hoy el mayor engaño que existe”. (Plataforma de la CWO)[3].
Quizá la CWO toma por incautos a BC. Pero que no hagan lo mismo con el resto del medio revolucionario, ni con la clase obrera en general. Aquí está el BIPR, el autoproclamado pináculo de la claridad programática y la voluntad militante, que contiene en sí dos posiciones que no solo son diferentes, sino perfectamente incompatibles, incluso antagónicas. Y, sin embargo, nunca hemos visto ni la sombra de un enfrentamiento entre estas posiciones.
Como ya pusimos de relieve en el primer artículo de esta Serie, la plataforma del BIPR resuelve la pregunta, no “minimizándola”, sino ... “olvidándola”. Quizás esa sea la “responsabilidad” que tenemos “derecho a esperar de una fuerza dirigente seria”.
Se nos podría decir que el parlamentarismo es un tema secundario. De hecho, es cierto que probablemente nunca tendremos el placer de escuchar los discursos parlamentarios de un “miembro honorable” de BC o de la CWO. Pero aceptar este tipo de argumento sería ignorar una cuestión fundamental. El principio abstencionista fue una de las posiciones centrales que distinguieron al ala izquierda del Partido Socialista Italiano en torno a Bordiga (que con razón se llamó la “Facción abstencionista”), de reformistas y oportunistas de todo tipo. BC hoy ni siquiera defiende esta posición inicial de Bordiga, sino la que adoptó dentro de la IC, “por disciplina” (es decir, abstención de táctica y no de principio).
En cuanto a la CWO, la ligereza con la que niega su propia declaración de que “ningún aspecto teórico debe quedar en la sombra tanto dentro de la misma organización como entre organizaciones” (Plataforma de la CWO) no hace sino confirmar que su posición sobre la cuestión parlamentaria (como en muchos otros casos) surgió de simples observaciones empíricas.
La posición antiparlamentaria debe surgir de una comprensión profunda de la decadencia del capitalismo y sus implicaciones para el modo de organización del Estado burgués -el capitalismo de Estado. No comprender la cuestión parlamentaria es ser incapaz de comprender las maniobras políticas de las distintas fracciones de la burguesía. Para ellos, el poder parlamentario se ha convertido en un problema perfectamente secundario, frente a las necesidades de mistificación y control social. No es de extrañar, entonces, que la CWO siempre haya admitido ser “incapaz de comprender” nuestros análisis de la “izquierda en la oposición”[4].
Pero el hecho de no comprender las implicaciones de la decadencia capitalista y, por tanto, las bases materiales de sus propias posiciones, no excusa la práctica de la CWO en la cuestión parlamentaria. En un artículo aparecido en Workers Voice n° 19 en noviembre de 1984 (“Elecciones capitalistas y comunismo”), la CWO logró la extraordinaria hazaña de publicar un largo artículo sobre el parlamentarismo, citando las posiciones de la Fracción abstencionista (es decir, la izquierda revolucionaria organizado alrededor de Bordiga) del Partido Socialista Italiano, sin decir una palabra sobre las posiciones de la “organización hermana”, Battaglia Comunista. Esta práctica, que consiste en “olvidar” u ocultar diferencias de principio en aras de una unidad de fachada, tiene un nombre en el movimiento obrero: es el oportunismo.
La cuestión nacional y la reconciliación con el izquierdismo
Ya hemos visto que, para el BIPR, la diferencia entre “estrategia” y “táctica” es la misma que entre la puerta cerrada y la ventana abierta. La plataforma del BIPR comienza cerrando la puerta a los movimientos de liberación nacional: “La era de la liberación nacional, como hechos progresivos en la historia, en relación con el mundo del capitalismo, hace mucho que terminó definitivamente. Por lo tanto, debemos rechazar de manera inequívoca todas las tesis que, considerando que el problema nacional aún surge en ciertas regiones del mundo, subordinar los principios, la estrategia y la táctica del proletariado a una política de alianza con la burguesía nacional, o peor con bloques imperialistas rivales” (Revue Communiste n° 1, p. 7, abril de 1984). Inmediatamente abre la ventana a la conciliación en la práctica con el izquierdismo: “Independientemente de la posible reivindicación de ciertas libertades elementales en la agitación política revolucionaria, la táctica del Partido Comunista se orientará hacia la destrucción del Estado para la instauración de la dictadura del proletariado” (ibid., p.8, énfasis añadido).
Esta ambigüedad no nos sorprende, ya que BC en particular nunca ha podido llevar a cabo hasta el final su crítica a la posición de la IC sobre la cuestión nacional. En sus discursos en la 2ª Conferencia Internacional (noviembre de 1978), BC habla “de la necesidad de denunciar el carácter de las llamadas luchas de liberación nacional, como soportes de una política imperialista”, pero inmediatamente prosigue: “si el movimiento nacional no plantea el problema de la revolución comunista, es necesaria e inevitablemente víctima de la dominación imperialista” (2ª Conferencia, vol. 2, p. 62). Con ese pequeño “si”, BC se detiene a mitad de camino. Este “si” refleja la incapacidad de BC para comprender que el “movimiento nacional” nunca podrá plantear “el problema de la revolución comunista”. Sólo la lucha proletaria independiente, en el campo de la defensa de los intereses de clase, puede plantear este problema. Mientras el proletariado luche en el terreno nacional, está condenado al fracaso, ya que, en el período del capitalismo decadente, todas las fracciones de la burguesía están unidas contra la clase obrera, incluidas las que se dicen “antiimperialistas”. Y tan pronto como el proletariado lucha en su terreno, se enfrenta al nacionalismo de la burguesía.
Sólo en su terreno, de la lucha de clases internacional y, por tanto, antinacional, el proletariado puede orientar las luchas de las masas pobres de los países subdesarrollados. Y si el resultado de la lucha de la clase obrera en estos países estará efectivamente determinado por la del corazón industrial del capital[5], esto no le resta responsabilidad como fracción del proletariado mundial, y por tanto de los revolucionarios dentro de esa fracción. Porque BC no entendió esto, porque fue incapaz de llevar hasta el final su crítica a las posiciones de la IC, termina afirmando que es necesario “elevar los movimientos de liberación nacional a la revolución proletaria” (2ª Conferencia, vol. 2, p.62. noviembre 78), que hace falta “trabajar en la dirección de la ruptura de clase en el movimiento y no juzgándolo desde fuera. Esta ruptura, ahora, significa la creación de un polo de referencia en relación con el movimiento” (ibid. p. 63, énfasis añadido). No es de extrañar cuando la UCM afirme: “Rechazamos la idea de que los movimientos (de liberación, nacional, nota del editor) son incapaces de atacar al capitalismo de manera revolucionaria. Decimos que estos movimientos han fracasado porque la burguesía tenía la dirección ... es posible que los comunistas tomen la dirección” (4ª Conferencia, septiembre de 1982, p. 19), añaden: “Estamos de acuerdo con la forma de BC de plantear la cuestión”.
Sin duda es el deseo de “crear un polo de referencia en relación con el movimiento” lo que llevó a BC y a la CWO a invitar a la UCM a la misma Conferencia de Izquierda Comunista. En cuanto a la naturaleza de la UCM, poco tendríamos que añadir a la denuncia del Partido Comunista de Irán (formado por la UCM y Komala) en Revue Communiste n ° 1. Este artículo nos muestra “que el Partido Comunista de Irán tiene las mismas concepciones capitalistas de Estado que la izquierda europea” y que “no tiene de comunista más que el nombre”. Pero que el BIPR escribiera estas palabras en 1984 nos hace pensar en el amante que se da cuenta de que su amada es una monja ... cuando se escapa con el párroco. El BIPR quiere hacernos creer que este Programa data de 1983, y no existía “cuando estábamos discutiendo con ellos” (la UCM); es decir, antes de que la UCM aceptara el Programa del Partido Comunista de Irán (ibid.). Nada es menos cierto. El Programa se publicó en inglés en mayo de 1982, y una “nota” agregada por Komala muestra que las dos organizaciones mantuvieron discusiones de fusión desde 1981. Cinco meses después, la UCM, que se reivindica explícitamente del “Programa PC de Irán”, es “seriamente seleccionado” para “iniciar el proceso de clarificación de las tareas del partido” (4ª Conferencia). Además, ¡con qué amabilidad, con qué prudencia, con qué “comprensión” BC y CWO responden a la UCM!
“Estamos en general de acuerdo con la intervención del SUCM (sobre las" revoluciones democráticas burguesas ", nota del editor)” (BC). “El programa de la UCM parece ser el de la dictadura proletaria” (nuevamente BC). “El término ‘revolución democrática’ se presta a confusión” (CWO); “Creemos que es una idea (la 'revolución ininterrumpida') que se ha pasado” (BC). Incluso en 1984, el BIPR aún no está todavía preparado para denunciar al PC de Irán como lo que es: una fracción ultra radical de la burguesía nacionalista. No, para el BIPR, “el Partido Comunista de Irán y los elementos que gravitan en su órbita” siguen siendo “interlocutores”, mientras que la participación en la guerra imperialista es sólo “los graves errores prácticos a los que puede conducir una línea política carente de coherencia sobre el plan histórico.” (Revista Comunista n° 2).
BC y la CWO harían mejor en reapropiarse en la práctica, y no de manera platónica, las palabras de Lenin: “Quien en el momento actual habla sólo de ‘dictadura democrático-revolucionaria del proletariado y el campesinado’ va a la zaga de la vida, se ha pasado prácticamente, en virtud de ello, a la pequeña burguesía y está en contra de la lucha de clases proletaria…” (Tesis de abril); “Hoy, todo el mundo, a excepción de los que tienen pereza de hacerlo, jura profesar el internacionalismo; hasta los chovinistas, hasta los señores Plejánov y Potrésov, hasta Kerenski, se llaman internacionalistas. Por eso, urge que el partido proletario, cumpliendo con su deber, oponga con toda claridad, con toda precisión y con toda nitidez al internacionalismo palabrero el internacionalismo efectivo.”. (Lenin: Las tareas del proletariado en Nuestra Revolución).
Hasta aquí es donde llega el deseo de BC y la CWO de estar "en conexión con el movimiento": realizar "Conferencias" con una organización burguesa que participa en la guerra imperialista. En vínculo con el movimiento, pero ¿qué movimiento?
La actitud, el comportamiento práctico del CWO y BC, y ahora del BIPR, no son nuevos para el movimiento obrero. Es el del “centro” el que vacila entre los socialchovinistas y los verdaderos internacionalistas ... El “centro” está a favor de la “unidad”, el centro es el adversario de la “escisión” (lo que la CWO “segunda serie”[6] hoy llama a nuestro “sectarismo” hacia la UCM); “El ‘centro’ es el reino de las frases pequeñoburguesas bordada de buenas intenciones (y ¡con resonancia “ultra marxista”! Nota del editor), el internacionalismo de palabra, el oportunismo pusilánime y la complacencia ante los socialchovinistas de hecho” (Lenin, op cit). Si hoy el izquierdismo de todo tipo, con la boca llena de internacionalismo “de palabra”, ha reemplazado al socialchovinismo abierto, el comportamiento centrista denunciado por Lenin sigue siendo el mismo.
El surgimiento de las fuerzas comunistas
Si BC y la CWO tienen tanta dificultad para “oponer el internacionalismo en acción al internacionalismo en palabras”, es también porque están seriamente debilitados por su visión inverosímil del surgimiento de grupos revolucionarios, en particular en los países subdesarrollados. Así, en el RP 21 de 1984 (“La situación en Irán y las tareas de los comunistas”), la CWO nos explica que sólo hay tres posibilidades para “el desarrollo de una clarificación política”:
"1) La formación de una vanguardia comunista es irrelevante en estas regiones ya que sus proletarios son irrelevantes para la revolución. Rechazamos esta concepción por rayar en el chovinismo ... (...) ...
2) ... un partido comunista emergerá espontáneamente de la lucha de clases en estas regiones. Es decir, sin contacto orgánico con la izquierda comunista ... el proletariado creará directamente una vanguardia que formulará una visión global del comunismo a partir de su propia existencia. Tal visión es una locura espontaneísta ...
3) ... algunas corrientes e individuos comienzan a cuestionar las bases del izquierdismo y comienzan a criticar sus propias posiciones” …
La primera “posibilidad” es la llamada posición de la CCI, que permite a la CWO denunciarnos por “eurochauvinismo”. Una vez más, la CWO domina la polémica de la calumnia velada: no se cita ninguno de nuestros textos para apoyar esta ridícula acusación, y las supuestas palabras de uno de nuestros militantes (citadas en el mismo artículo) deben haber sido recogidas un día en que la CWO se olvidó de lavarse las orejas. Nos basta con recordar aquí que, si desde hace diez años realizamos un trabajo de contacto y discusión en América Latina, Australia, India, Japón y los países del Este, no es ciertamente porque consideremos a “los proletarios de estos países” como “poco importantes para la revolución”.
La segunda posición es igualmente considerada como nuestra. Primero digamos que esta visión del partido que surge a nivel nacional, y no internacional desde el principio, no es la de la CCI sino la de BC (¡la contradicción nunca ha molestado a la CWO!). Pero, además, es obvio que el surgimiento de grupos basados en posiciones de clase solo puede ser fruto de una feroz lucha contra la ideología dominante, más en los países subdesarrollados donde los militantes deben enfrentar todo el peso del nacionalismo imperante, y de la propia situación minoritaria del proletariado. La supervivencia de estos grupos depende, por tanto, de su capacidad para llevar las lecciones de la lucha obrera contra “su” burguesía que se dice “antiimperialista” a nivel teórico y militante, forjando vínculos con las organizaciones políticas más avanzadas del proletariado mundial, en el corazón del mundo capitalista en Europa.
La tercera posición -la del BIPR- se reduce a esto: buscar el surgimiento de grupos proletarios dentro de la propia clase enemiga, entre organizaciones de izquierda cuya función es precisamente engañar y masacrar a la clase obrera, en nombre del mismo “socialismo”. El BIPR demuestra así que no entiende nada del movimiento dialéctico de los grupos políticos. Si las organizaciones proletarias están constantemente bajo la influencia de la ideología dominante, que eventualmente puede corromperlas hasta tal punto que pasan al campo de la burguesía, lo contrario no es cierto. Las organizaciones burguesas, por el solo hecho de pertenecer a la clase dominante, no están sometidas a ninguna “presión ideológica” del proletariado y nunca hemos visto una organización de izquierda pasar como tal al lado de la clase obrera.
Además, las perspectivas del BIPR se basan en un supuesto falso: que estos grupos (como la UCM) del movimiento maoísta surgen de forma aislada, cada uno en su propio país. La realidad es bastante diferente y demuestra la ingenuidad del BIPR. De hecho, estos grupos viven tanto en los países de emigración como en su país de “origen”, especialmente en círculos de exiliados muy fuertemente infiltrados por el izquierdismo “europeo” clásico. Una lectura rápida de su prensa revela, por ejemplo, “Bolshevik Message” (de la UCM) que publica una carta de saludo del viejo “El Oumami”[7] en el que el grupo maoísta “Proletarian Enancipation” (de la India) que publica -sin una palabra de crítica- el “Programa del Partido Comunista de Irán”. El combate que estamos librando contra estas organizaciones es la misma que libramos contra el izquierdismo en los países desarrollados y ... muy mal para el “eurochovinismo”.
Es cierto que las organizaciones que han surgido de la clase obrera en Europa, donde la clase es la más experimentada organizativa y políticamente, tienen una enorme responsabilidad hacia los grupos proletarios de los países subdesarrollados, que muchas veces luchan en dolorosas condiciones de represión física y de presión de la ideología nacionalista imperante. Pero no es evadiendo la separación de clase entre izquierdismo y comunismo que la cumplirá; un brillante ejemplo de este tipo de evasión proviene de la publicación de lado a lado (en “Proletarian Emancipation”) de un artículo de la CWO sobre la conciencia de clase, y del “Programa del PC de Irán”.
Conclusión
No estamos en contra de la reagrupación de los revolucionarios: el trabajo que venimos realizando desde el nacimiento de la CCI está ahí para demostrarlo. Pero nos oponemos a los reagrupamientos superficiales que pasan por el oportunismo hacia sus propios desacuerdos, y por el centrismo y la conciliación hacia posiciones burguesas. La historia del “Programma Communista” ha demostrado que tales reagrupamientos terminan inevitablemente perdiendo, y no ganando fuerzas en el campo proletario. Es por eso que pedimos a BC y a la CWO que examinen críticamente sus posiciones y su práctica actuales para que puedan contribuir realmente al trabajo que debe conducir al Partido Mundial del Proletariado.
Arnold
[1] Ver https://es.internationalism.org/content/4748/la-constitucion-del-bipr-un-bluf-oportunista-1 [146]
[2] No es el propósito de este artículo demostrar en detalle la naturaleza burguesa de la “Unity of Communist Militants” o sus grupos simpatizantes en el exterior (SUCM). (Véanse nuestros artículos en WR n° 57 y 60). Baste decir que el programa inicial de la UCM es esencialmente el mismo que el del PC de Irán (que “sólo tiene de comunista el nombre” según el BIPR), y que Komala -con quien la UCM publicó el programa del PC de Irán en mayo de 1982- es una organización maoísta, un aliado militar del Partido Democrático Kurdo, y cuyos campos de entrenamiento están ubicados en Irak. La UCM y Komala son por tanto participantes directos en la guerra imperialista Irán / Irak
[3] Por cierto, compartimos plenamente esta visión del parlamento burgués “democrático”.
[4] Sin entrar en detalles, nuestro análisis de “La izquierda en la oposición” se basa:
- sobre el hecho de que, en el capitalismo decadente, ya no hay una “fracción progresista” de la burguesía -cualesquiera que sean sus disputas internas, toda la clase dominante está unida contra la clase obrera (ver Notas sobre la consciencia de la burguesía decadente https://es.internationalism.org/revista-internacional/201712/4264/notas-sobre-la-consciencia-de-la-burguesia-decadente [147] y Maquiavelismo, consciencia y unidad de la burguesía https://es.internationalism.org/revista-internacional/201710/4239/maquiavelismo-consciencia-y-unidad-de-la-burguesia [148] );
- sobre el hecho de que, dentro del aparato estatal capitalista, la función esencial de sus fracciones de izquierda es desviar la lucha proletaria.
Sobre esta base, consideramos que la burguesía, desde el inicio de la segunda ola de lucha de clases en 1978, ha adoptado conscientemente la política de mantener a sus partidos de izquierda en la oposición, para evitar que sean desacreditados ante los ojos de los trabajadores por la austeridad que estarían obligados a aplicar al gobernar.
[5] Ver El proletariado de Europa Occidental en una posición central de la generalización de la lucha de clases https://es.internationalism.org/revista-internacional/200604/855/el-proletariado-de-europa-occidental-en-una-posicion-central-de-la- [120]
[6] En “Revolutionary Perspectives” n° 20, la CWO está tan inflada por su “método más dialéctico ... que ve los acontecimientos en su contexto histórico, en tanto que proceso lleno de contradicciones, y no de una manera abstracta, formal”, que decidieron llamar a la revista “Revolutionary Perspectives”. Segunda Serie. Con RP 21, la mención “Segunda Serie” ya ha desaparecido de la revista, aparentemente, la dialéctica se ha esfumado en la CWO
[7] “El-Oumami”, anteriormente órgano de Programme Communiste, fue fundado en posiciones francamente árabe nacionalistas después de una escisión del PCI en Francia
Corrientes políticas y referencias:
Rubric:
1986: números 44-45 y 46-47
- 4483 lecturas
Revista Internacional 44-45 primer semestre 1986
- 397 lecturas
La "Fracción Externa de la CCI"
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 213.19 KB |
- 182 lecturas
El medio político proletario, ya fuertemente marcado por el peso del sectarismo como la CCI ha mostrado y denunciado a menudo[1], acaba de ser ‘enriquecido’ con una nueva secta. Existe una nueva publicación llamada Perspectiva Internacionalista, órgano de la llamada 'Fracción Externa de la CCI' (FECCI) que “reivindica una continuidad con el marco programático desarrollado por la CCI”. Este grupo está compuesto por camaradas que pertenecieron a la 'tendencia' formada dentro de nuestra organización y que se marcharon de la CCI en su Sexto Congreso[2] para “defender la plataforma de la CCI”. Hemos encontrado ya muchas formas de sectarismo entre los revolucionarios hoy en día, pero la creación de una “copia de la CCI” con las mismas posiciones programáticas de la CCI constituye un pico nunca antes alcanzado en este terreno. También han alcanzado un pico en la cantidad de basura arrojada sobre la CCI: solo el Boletín Comunista (también formado por ex-miembros de la CCI) ha llegado tan lejos. Desde su creación, este nuevo grupo se coloca en un terreno que solo los gánsteres políticos (que se distinguieron por robar material y fondos de la CCI) han explotado con tanto fervor. Aunque los miembros de la 'Fracción' no han estado de ninguna manera involucrados en tales actos de gansterismo, podemos decir que su sectarismo y su predilección por los insultos gratuitos no son un buen augurio para la futura evolución de este grupo y su capacidad para contribuir a los esfuerzos del proletariado para desarrollar su consciencia. De hecho, los pequeños juegos de la FECCI expresan una cosa: una irresponsabilidad total hacia las tareas a las que se enfrentan los revolucionarios hoy, y una deserción del combate militante.
Calumniad, calumniad, que siempre quedará algo…
En el texto principal de PI dedicado a la CCI leemos: “Este texto no busca ajustar cuentas ni caer en una polémica superficial”. Nos preguntamos cómo habría sido el texto si este fuera el caso. Porque en este artículo, entre otros cumplidos, leemos que en los últimos dos años la CCI ha mostrado “un desprecio intolerable por los principios revolucionarios, que han sido arrastrados al fango por sus volteretas tácticas”, que ha desarrollado una “visión completamente estalinista de la organización”, que se ha “hundido en la corrupción”, que ha intentado “sembrar el miedo, intentar aterrorizar y paralizar a los militantes con indirectas maliciosas” para “justificar su nueva orientación, su giro de 180 grados”. Al mismo tiempo, contra los camaradas que luego formarían la FECCI, “puso en marcha la apisonadora para aplastar cualquier resistencia”, utilizando una impresionante variedad de pretensiones: “prácticas organizativas sórdidas”, “ataques personales de todo tipo, calumnias, sospechas, táctica de división y desmoralización, medidas disciplinarias, censura”. Estos son solo algunos destellos de lo que se puede encontrar en este artículo. Uno podría bien preguntarse, ¿quién es la que ha estado participando en “conjuros histéricos”, la CCI, como pretende la FECCI, o la propia FECCI?
Uno podría verse tentado de rechazar con un manotazo este conglomerado de calumnias gratuitas; pero son de tal amplitud y cantidad que es razonable suponer que podrían impresionar al lector que está poco informado sobre la realidad de la CCI; que, debido a que emanan de una organización que afirma defender la plataforma de la CCI (lo cual debería ser una señal de seriedad), podrían dar lugar a la reacción de que "no hay humo sin fuego". Por lo tanto, aunque no podemos responder a todas las acusaciones de la FECCI (lo cual ocuparía la totalidad de esta Revista), estamos obligados a refutar al menos algunas de las mentiras contenidas en las páginas de PI.
Las mentiras de 'Perspectiva Internacionalista'
Estas mentiras son de un número incalculable y toman numerosas formas, comenzando con pequeñas y ridículas falsificaciones, y pasando a acusaciones odiosamente maliciosas.
Así, el artículo sobre 'El Declive de la CCI' comienza con una 'pequeña mentira'. La primera frase afirma que “la mayoría de los compañeros que han constituido la Fracción Externa de la Corriente Comunista Internacional estuvieron en los primeros pasos de la constitución de la CCI en 1975”. Esto es falso: de los once camaradas que abandonaron la CCI para formar la FECCI, solo tres formaban parte de la organización en la fundación de la CCI en enero de 1975.
El artículo en PI está plagado de este tipo de 'pequeñas mentiras' ridículas. Repite, por ejemplo, la obstinada tabarra de la "tendencia" de que el presente análisis de la CCI sobre el oportunismo y el centrismo representa un alejamiento de nuestras posiciones clásicas. En la Revista Internacional nº 42 mostramos, apoyando esto con citas, que era en realidad el análisis de la tendencia lo que representaba una revisión de las posiciones de la CCI y la Izquierda Comunista. Aquí no queremos reñir con ellos por hacer esta revisión. Pero debemos señalar que esta actitud de atribuir a los demás lo que ella misma estaba haciendo era bastante sintomática del comportamiento de la tendencia el cual sigue poniendo en práctica la FECCI: se limita a oscurecer las verdaderas cuestiones planteadas, mediante contorsiones y mala fe.
Esta misma propensión a atribuir a otro (en este caso a la CCI) lo que ella misma está haciendo se muestra otra vez cuando PI acusa a la CCI de una “falta de espíritu fraterno”. Otra vez más, ¡el mundo está patas arriba! No vamos a aburrir al lector con todos los ejemplos que muestran que fueron los camaradas de la "tendencia" quienes exhibieron esta “falta de espíritu fraterno”. Es suficiente leer la colección de insultos odiosos, animados por el rencor y un espíritu de venganza, en el artículo "El Declive de la CCI" para comprobar de qué lado está situada esta “falta de espíritu fraterno”.
Podríamos seguir refutando las pequeñas mentiras pero nos perderíamos en los detalles. Es mejor mostrar las grandes mentiras utilizadas por la FECCI para justificar su tesis de la degeneración de la CCI.
La primera de ellas excede al resto: que los camaradas de la "tendencia" fueron excluidos de la CCI. Al encontrar difícil apoyar en algo tal aseveración, la FECCI tiene la precaución de decir en ciertas frases que se trató de una exclusión 'de facto'. Debemos decirlo claramente una vez más: esto es completamente falso. Estos camaradas no fueron expulsados, ni formalmente ni 'de facto'. En el número anterior de la Revista Internacional[3]explicamos las circunstancias en las que estos camaradas se marcharon. En particular llamamos la atención sobre una resolución aprobada por unanimidad en el Sexto Congreso que muestra claramente que la partida de estos camaradas fue completamente de su propia responsabilidad. Sin entrar en detalles, recordemos aquí:
- que el Congreso preguntó a los camaradas de la "tendencia" cuáles eran sus intenciones para después del Congreso; en particular, si tenían o no la intención de seguir siendo militantes de la CCI, dado que algunos de ellos habían afirmado en varias ocasiones que tenían la intención de irse después del Congreso;
- que los camaradas de la tendencia se negaron constantemente a responder a esta pregunta, porque de hecho no estaban de acuerdo sobre el tema entre ellos mismos;
- que, ante este rechazo a dar una respuesta, el Congreso pidió a estos camaradas que se retiraran de la sesión para poder reflexionar, debatir y llegar a la siguiente sesión con una respuesta clara;
- que los camaradas usaron esta solicitud como pretexto para abandonar el Congreso, alegando que habían sido excluidos del mismo, lo cual era completamente falso;
- que el Congreso adoptó una resolución, transmitida por teléfono, exigiendo que estos camaradas regresaran al Congreso;
- que estos camaradas rechazaron esta demanda como un "intento innoble de justificar la exclusión de la tendencia";
- que el Congreso adoptó una resolución condenando esta actitud que "expresa desprecio por el Congreso y su carácter como un momento en la acción militante de la organización" y "constituye una deserción real de las responsabilidades que son las de cualquier militante de la organización". Esta resolución preveía sanciones contra estos camaradas, pero de ninguna manera su expulsión.
Pretender después de todo esto que la 'tendencia' fue excluida de la CCI, o incluso del Congreso, es una mentira tan infame como ridícula porque las actas prueban todo lo contrario. Además, estos camaradas saben perfectamente que cuando partieron no habían sido excluidos de la organización porque en la declaración que entregaron en el momento de su partida afirmaron que permanecían "como una tendencia y como camaradas minoritarios dentro de la CCI".
Otra mentira igual de grande e infame contenida en Perspectiva Internacionalista es que la CCI 'sofocó' los debates, incluso mediante el uso de medidas disciplinarias, y censuró la expresión pública de las posiciones de la 'tendencia'. Una vez más, ¡un mundo al revés! En enero de 1984, el órgano central tuvo que insistir en que los compañeros que habían expresado "reservas" escribieran explicando su voto a toda la organización. Un año más tarde, fue el mismo órgano central el que solicitó que "todas las contribuciones se deberían ver en términos de abrir el debate al exterior". Francamente, afirmar que la CCI, o su órgano central, "sofocó" el debate - que ha evolucionado hacia el monolitismo como afirma la FECCI - es burlarse de la realidad. En un período de más de un año los boletines internos de la organización publicaron alrededor de 120 textos sobre esta discusión, o alrededor de 700 páginas. Todos los textos de los camaradas minoritarios fueron publicados sin excepción en estos boletines.
Lejos de caer en el "monolitismo", la organización insistió permanentemente en la necesidad de claridad, la necesidad de que las diferentes posiciones dentro de ella se expresaran de la manera más precisa posible.
Lo mismo ocurre con la publicación externa de debates internos. Es una calumnia grosera y estúpida asegurar que la CCI "no permitió que prácticamente nada de esto se filtrara durante los últimos dos años", que creó un "muro de silencio" alrededor de sí misma. Cualquier lector sabe que los últimos cinco números de nuestra Revista le han dado mucho espacio a este debate (un total de 40 páginas con tres textos de la "tendencia" y cuatro textos que defienden las posiciones de la CCI). Una calumnia igual es la afirmación de que la CCI "censuró sistemáticamente textos donde tratamos de discutir el significado general del debate". ¿A qué se refiere esta "censura sistemática"? De hecho, solo dos textos no fueron publicados. Uno de ellos fue enviado a la prensa territorial de Gran Bretaña, pero debido a la gran cantidad de cuestiones que trataba era más adecuado para la Revista Internacional. Se le propuso esto a la tendencia, pero lo rechazaron. El otro fue la 'Declaración sobre la formación de una tendencia' publicado en PI. Sobre este texto, el órgano central de la CCI adoptó una resolución que decía que "la 'Declaración' contiene un cierto número de afirmaciones o insinuaciones que denigran a la organización" (la lista de pasajes a los que se refiere vienen a continuación). La resolución continúa así: "(el órgano central) considera que, en interés de la dignidad del debate público, y por lo tanto de la credibilidad de la organización, tales formulaciones no pueden aparecer en el próximo número de la Revista" y "por lo tanto pide a los camaradas que han firmado esta 'Declaración' que o las eliminen del texto para ser publicado, o que proporcionen argumentos que las sostengan, para que el debate público pueda evolucionar de forma clara y evitar el uso de insultos gratuitos". Esto es interpretado por la FECCI como "la CCI simplemente se dio a sí misma el derecho de dictar a una minoría lo que podía (y no podía) escribir y pensar".
¡Así es como se reescribe la historia!
Si la "tendencia" hubiera querido realmente que se conociera la totalidad de sus críticas, todo lo que tenía que hacer era tomarse la molestia de proporcionar algunos argumentos para los puntos que, en el texto, parecían simples insultos gratuitos. Pero esta no era su preocupación. Se envolvió en una coraza de dignidad ultrajada y "rehusó categóricamente entrar en este juego de concesiones”, como si explicar un desacuerdo o una crítica fuera una “concesión”.
Este es otro punto que debe tratarse sobre el enfoque que mantuvo la "tendencia": hizo todo lo posible para convencer al resto de la CCI de su propia falta de seriedad, y en esto, ha tenido un un gran éxito.
El "glorioso combate" de la tendencia
Cuando una minoría surge en una organización para tratar de convencer a esta de que está en el camino equivocado, su comportamiento para alcanzar este objetivo es al menos tan importante como sus argumentos políticos. PI da un ejemplo de la seriedad de sus esfuerzos por "reparar" una CCI que se enfrenta al peligro de la degeneración: los camaradas minoritarios "siempre llevaron adelante su lucha abiertamente, de manera militante y responsable, sin dañar en nada el funcionamiento general de la organización, con el objetivo de convencer a la CCI de sus errores ".
En los números anteriores de la Revista Internacional [4]señalamos la inconsistencia de los argumentos políticos de la "tendencia". El comportamiento de estos camaradas tanto en el debate como en la vida organizativa de la CCI fue un fiel reflejo de dicha inconsistencia. Cómo pueden decir que obraron “sin dañar en nada el funcionamiento general de la organización” cuando, por ejemplo:
- un miembro del órgano central intentó anunciar a toda la organización su renuncia al órgano central, sin tan siquiera informar al órgano central;
- varios miembros, todos del mismo órgano central, transmitieron a una sección local un documento firmado por ellos como miembros del órgano central y criticando dicho órgano sin antes llevar este documento a la atención del mismo;
- en varias ocasiones se celebraron reuniones llamadas "informales" sin que se informara previamente a la organización;
- miembros del órgano central faltaron a una de sus reuniones para celebrar una reunión de "tendencia".
Podríamos dar muchos otros ejemplos de la falta de seriedad de los camaradas minoritarios en la conducción del debate. Ellos mismos fueron conscientes de esto cuando, a finales de 1984, escribieron (en un texto que justificaba la celebración regular de reuniones por separado) que había habido una "falta en (su) contribución al debate en curso". Esto está muy lejos de las afirmaciones de autocomplacencia que se pueden leer en PI sobre el "incansable" empuje hacia delante del debate por parte de la minoría contra los esfuerzos de la CCI por "dar un portazo a la discusión".
Aquí daremos solo dos ejemplos de la admirable seriedad de la minoría:
- en junio de 1984, cuatro camaradas minoritarios, miembros del órgano central, votaron en el espacio de cinco minutos de manera totalmente contradictoria sobre la cuestión del centrismo: en una primera votación colocaron el centrismo en la burguesía y en la segunda lo plantearon como un fenómeno dentro de la clase obrera;
- desde el comienzo del debate, los camaradas minoritarios nunca dejaron de afirmar la necesidad de entregarse "a la tarea de desarrollar a un nivel superior la teoría marxista de la consciencia de clase y el papel del partido, sobre los fundamentos ya establecidos por la CCI". Y durante dos años, no hemos visto nada de estos camaradas sobre esta cuestión. Nada. ¡Ni un solo texto! Esto dice mucho sobre la seriedad con la que condujeron el debate.
Una caricatura de una secta irresponsable
Se plantea una pregunta: ¿cómo puede ser que miembros tan antiguos de la organización, con tal experiencia y con innegables capacidades políticas, la mitad de ellos miembros del órgano central de la CCI, se hayan permitido caer en tal regresión, llevándolos a comportarse de una manera cada vez más irresponsable, hasta el punto de dividir y desencadenar un torrente de mentiras odiosas y ridículas contra la organización? Teniendo en cuenta la relativa magnitud y trascendencia que lo distingue, estamos viendo hoy un fenómeno muy similar a lo que sucedió durante y después del Segundo Congreso del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso en 1903, y que resultó en la escisión entre Bolcheviques y Mencheviques. Liderando a los Mencheviques también había militantes de larga experiencia cuyas capacidades políticas eran ampliamente reconocidas, y que durante años habían contribuido en gran medida a la causa de la revolución socialista, especialmente en el comité editorial del antiguo Iskra (1900-1903).
Y fueron estos elementos (notablemente Mártov, luego seguidos por Plejánov) los que estuvieron a la cabeza de una corriente oportunista en el POSDR, una corriente que cayó progresivamente en la traición de la clase.
Para caracterizar el fenómeno del Menchevismo en sus comienzos y analizar sus causas, cedamos la palabra a Lenin, el elemento líder del ala marxista revolucionaria del POSDR:
"... el matiz político que jugó un papel importante en el Congreso, y que se distinguió del resto precisamente por su falta de vigor, su debilidad, su mezquindad, su falta de posiciones claras por sus oscilaciones perpetuas entre las dos posiciones claramente opuestas, por el temor de exponer abiertamente su credo, en una palabra por su indecisión y pataleo en el 'pantano'. Hay algunos en nuestro partido que, cuando escuchan esta palabra, el horror se apodera de ellos y gritan protestando sobre polémicas desprovistas de espíritu de camaradería ... Pero casi ningún partido político que ha pasado por una lucha interna ha dejado de utilizar este término, que todavía sirve para describir a los elementos inestables que oscilan entre los combatientes. Y los alemanes, que saben cómo llevar adelante la lucha interna en un marco adecuado, no se vuelven formalistas sobre la palabra 'versumpft' (pantano), no les posee el horror, no muestran este tipo de mojigatería ceremoniosa y ridícula". (Lenin, Obras Escogidas, vol.7)
"Pero lo más peligroso no es que Mártov haya caído en el pantano. Es que, habiendo caído fortuitamente, lejos de intentar salir de él, se hunde cada vez más en él". (Lenin, idem)
Aquí, con un lapso de ochenta años, tenemos una clara caracterización de la actitud adoptada por los camaradas de la minoría. Fundamentada en verdaderas debilidades consejistas, cierto número de camaradas han caído en un enfoque centrista hacia el consejismo. Algunos de ellos lograron dar marcha atrás, pero a otros les sucedió lo mismo que sucedió con Mártov: negándose a admitir que podían ser víctimas del centrismo (al oír esta palabra "el horror se apodera de ellos y gritan protestando sobre polémicas desprovistas de espíritu de camaradería”), se hundieron cada vez más en él. Esto es lo que señalamos en nuestro artículo que responde a la "tendencia" en la Revista Internacional n ° 43 ("El rechazo de la noción de centrismo, la puerta abierta al abandono de las posiciones de clase"). Estos camaradas encontraron difícil soportar la idea de que pudieran ser criticados. Interpretaron como un insulto personal un texto y una resolución cuyo objetivo era poner a la organización en guardia contra el peligro del centrismo, y que ilustraba este peligro al, entre otras cosas, exponer la actitud conciliadora de estos elementos hacia el consejismo. Esta no es de ninguna manera una interpretación "subjetivista" de su enfoque. Lenin explicó la actitud de los Mencheviques en términos muy similares:
"Cuando considero el comportamiento de los amigos de Mártov después del Congreso, su negativa a colaborar ... su negativa a trabajar para el Comité Central ... solo puedo decir que esta es una actitud insensata, indigna de los miembros del Partido ... ¿Y por qué? Únicamente porque no están contentos con la composición de los órganos centrales, porque, objetivamente, esta es la única cuestión que nos separa. Las explicaciones subjetivas (ofensa, insulto, expulsión, ser apartados, estigmatizados, etc.) no son más que el fruto de un amor propio herido y una imaginación enferma". (Lenin, idem)
También deberíamos añadir que incluso la actitud de ciertos camaradas minoritarios hacia los órganos centrales es similar a la de los Mencheviques porque en varias ocasiones los boicotearon (al negarse a participar en sus reuniones o a asumir las responsabilidades que el órgano central quería conferirles), mientras que al mismo tiempo se quejaron de lo que PI llama " 'relevar' a los compañeros de la minoría de ciertas funciones que tenían, bajo el pretexto de que las divergencias impedían su cumplimiento".
¿Qué condujo a estos camaradas a adoptar este enfoque? Aquí nuevamente, el ejemplo de los Mencheviques es significativo: "Bajo el nombre de 'minoría' ha habido una agrupación dentro del Partido de elementos heterogéneos unidos por el deseo, consciente o no, de mantener relaciones de círculo, la forma previa a la organización de Partido.
Ciertos militantes eminentes de los antiguos círculos más influyentes, no acostumbrados a las restricciones a nivel organizativo, restricciones requeridas por la disciplina de Partido, tienden a identificar los intereses generales del Partido con sus intereses como círculo, lo cual de hecho en el período de los círculos podía realmente coincidir”. (Lenin, idem)
Cuando uno examina el comportamiento de los camaradas que formaron la "tendencia", después la FECCI, la similitud con lo que Lenin describe es otra vez llamativa.
Fundamentalmente, la "tendencia" estaba formada por camaradas que se conocían desde hacía mucho tiempo (incluso antes de la formación de la CCI en algunos casos) y que habían establecido entre ellos una solidaridad artificial basada esencialmente en sus antiguos lazos de amistad y no en una homogeneidad política. En la Revista Internacional números 42 a 44 ya hemos señalado la falta de homogeneidad de la "tendencia", compuesta en su momento de camaradas que, al principio, tenían posiciones totalmente divergentes, ya sea sobre la cuestión de la consciencia de clase, el peligro del consejismo, la definición de centrismo, o la importancia de nuestra intervención en el momento presente. Esta heterogeneidad aún era evidente en el Sexto Congreso de la CCI, entre aquellos que querían abandonar la organización y aquellos que deseaban permanecer en ella. Esto se revela nuevamente en PI si se compara el tono histérico del artículo "El Declive de la CCI" y el artículo "Crítica de la Intervención de la CCI", que es incomparablemente más fraternal. Lo único que unía a la "tendencia", aparte de y como resultado de este "espíritu de círculo" legado por el pasado de los camaradas, fue una dificultad común para aceptar la disciplina de la organización, lo cual los condujo a numerosas faltas organizativas.
Pero la similitud entre los Mencheviques de 1903 y los camaradas de la "tendencia" no termina ahí: "El grueso de la oposición estaba formado por los elementos intelectuales de nuestro Partido. Comparados con los proletarios, los intelectuales son siempre más individualistas, aunque solo sea por su condición básica de existencia y trabajo, que les impide agruparse espontáneamente en grandes cantidades, de adquirir directamente una educación en el trabajo colectivo organizado. En consecuencia, es más difícil para los elementos intelectuales adaptarse a la disciplina de la vida del Partido, y aquellos que no son capaces de hacerlo, levantan instintivamente la bandera de la revuelta contra las indispensables restricciones que les impone la organización, y convierten su anarquismo espontáneo en un principio de la lucha, calificando erróneamente este anarquismo como una demanda a favor de 'tolerancia', etc. " (Lenin, idem)
Aquí nuevamente, el parecido es sorprendente: si hubiéramos querido enfurecer a los camaradas de la "tendencia", la habríamos llamado la "tendencia de profesores, académicos y altos funcionarios". También está claro que tales "individualidades" son mucho más susceptibles a una vanidad de diversos tipos, ya que en su vida diaria están mucho más acostumbrados que los trabajadores a ser escuchados de manera respetuosa.
Podríamos buscar otras semejanzas entre la "tendencia-fracción" y la corriente Menchevique de 1903. Nos limitaremos a otras dos:
- el sectarismo,
- la falta de sentido de la responsabilidad frente a las demandas de la lucha de clases
-
Sectarismo
En varias ocasiones, Lenin denunció el sectarismo de los Mencheviques, quienes para él fueron los únicos responsables de la escisión. Por otro lado, consideraba que:
"Las diferencias de principios entre Vperiod (el periódico Bolchevique) y el nuevo Iskra (Menchevique) son esencialmente las que existían entre el viejo Iskra y Robotchie Dielo (los 'Economistas'). Consideramos que estas diferencias son importantes, pero no consideramos que constituyan en sí mismas un obstáculo para el trabajo conjunto dentro de un solo partido ..." (Lenin, idem)
La CCI también considera que las divergencias políticas que tenía con la "tendencia", especialmente sobre la consciencia de clase y el peligro del centrismo, son importantes. Si las posiciones de la "tendencia" hubieran ganado a toda la organización, esto habría representado un peligro para ella. Pero siempre insistimos en que estas divergencias eran perfectamente compatibles con estar en la misma organización y no deberían ser un obstáculo para trabajar juntos. Esta no es la concepción de la "Fracción" que, como los Mencheviques, quiere hacernos responsables de la separación organizativa. Cuando el medio político proletario serio se entere de las cuestiones básicas que, según la "Fracción", impiden el trabajo conjunto, solo podrá preguntarse qué se ha metido en la cabeza de estos compañeros. De manera similar, ¿qué pensarán los trabajadores en general cuando reciban dos folletos o documentos que, sobre las cuestiones esenciales a las que se enfrentan -la naturaleza de la crisis, los ataques de la burguesía, el papel de la izquierda y los sindicatos, la necesidad de extender, unificar y organizar sus luchas, la perspectiva para la lucha- ¿dicen las mismas cosas? Solo podrán concluir que los revolucionarios (o algunos de ellos) no son personas muy serias.
El sectarismo es el corolario del "espíritu del círculo", del individualismo, de la idea de que "cada cual puede hacer lo que quiera en su casa". Los camaradas de la "tendencia" aprendieron todo esto dentro de la CCI a través de las numerosas batallas que hemos librado contra el sectarismo que pesa tanto en el actual medio proletario.
Es para ocultar su sectarismo subyacente -porque los camaradas que se refieren a la "vieja CCI" saben bien que sus divergencias actuales nunca han sido para nosotros una razón para la separación organizativa – por lo que han inventado todas estas fábulas, todo este abracadabra, todo estas mentiras odiosas y estúpidas contra nuestra organización.
La 'Fracción' acusa a la CCI de 'monolitismo'. Nada es más absurdo. En realidad, es la 'Fracción' la que es monolítica, como todas las sectas: desde el momento en que se considera que cualquier divergencia que surja en la organización solo puede conducir a una escisión, se niega que puedan existir tales divergencias dentro de la organización. Esta es la esencia del monolitismo. Además, este monolitismo ya se puede ver en PI: ninguno de los artículos está firmado, como si no pudiera haber el más mínimo matiz dentro de ella (mientras que sabemos que ocurre todo lo contrario).
2. Falta de sentido de responsabilidad frente a las demandas de la lucha de clases
Los Mencheviques llevaron a cabo sus actividades de división en vísperas de la primera revolución en Rusia. El POSDR estuvo en consecuencia mal equipado para estar a la altura que requería cuando estalló. Lenin nunca dejó de denunciar el daño causado por las acciones irresponsables de los Mencheviques a las ideas revolucionarias y a la confianza que los trabajadores podían tener en el Partido. También en este momento crucial de la lucha de clases los camaradas de la "tendencia" han decidido dispersar las fuerzas revolucionarias existentes. Pueden decir todo lo que quieran en PI sobre la "importancia decisiva de la intervención de los revolucionarios en la actualidad"; sus acciones desmienten sus palabras. Lo que están demostrando en realidad es que para ellos sus intereses como círculo y secta tienen prioridad sobre los intereses generales de la clase obrera. Frente a las demandas que el período actual está exigiendo a los revolucionarios, están mostrando una irresponsabilidad mucho mayor que la que la CCI siempre ha denunciado en otros grupos.
Las perspectivas para la 'fracción'
Marx observó en el 18º Brumario que si la historia se repite, la primera vez es una tragedia y la segunda una farsa. Los eventos de 1903 en el POSDR fueron una tragedia para el movimiento obrero. Las aventuras de la "tendencia" se parecen mucho más a una farsa, aunque solo sea por la extrema debilidad numérica de esta formación. Hay tantas similitudes entre los enfoques de la "tendencia" y el de los Mencheviques que uno no puede evitar decir que estamos ante un peligro permanente en el movimiento obrero. Pero al mismo tiempo no hay mucho peligro de que la “Fracción” juegue algún día una función comparable a la de los Mencheviques: transformarse en el último baluarte de la burguesía durante el curso de la revolución, aliarse con los Ejércitos Blancos. Es muy probable que, en el momento de la revolución, la 'Fracción' haya desaparecido, que sus militantes se hayan dispersado desde hace tiempo sumidos en la desmoralización o que, habiendo comprendido sus errores, algunos de ellos hayan regresado a la actividad revolucionaria responsable (como fue el caso de Trotsky que en 1903 se había alineado con los Mencheviques). Pero mientras tanto, la 'Fracción' jugará un papel esencialmente pernicioso frente a la clase.
Por un lado, debido a su sectarismo, tenderá a reforzar la muy fuerte desconfianza hacia las organizaciones revolucionarias que existe dentro de la clase obrera, incluyendo sus elementos más combativos.
Por otro lado, al pretender defender la plataforma de la CCI, hará un daño real a las ideas de esta plataforma. Una defensa sectaria e irresponsable de principios revolucionarios claros y coherentes es mucho peor que una defensa consistente de posiciones revolucionarias que son menos coherentes o elaboradas. Solo puede desalentar a estos elementos de claridad y coherencia que se mueven hacia posiciones revolucionarias, quienes se sentirán disgustados por el comportamiento irresponsable de quienes afirman ser los representantes de la claridad revolucionaria. Además, la experiencia muestra que, tarde o temprano, una defensa irresponsable de los principios siempre repercute en los principios mismos, como fue el caso de los Mencheviques que progresivamente le dieron la espalda al programa que habían adoptado antes de separarse de los Bolcheviques.
Finalmente, las comparaciones que hace la FECCI entre sí misma y la Fracción de Izquierda del Partido Comunista de Italia solo pueden servir para desacreditar la enorme contribución que este organismo hizo al movimiento obrero. Hasta la Segunda Guerra Mundial, Bilan, Prometeo y Communisme fueron un ejemplo de firmeza en los principios revolucionarios enfrentados a las sucesivas traiciones de otras organizaciones proletarias bajo la presión de la contrarrevolución[5]. Fueron así un ejemplo de seriedad y de un sentido de la responsabilidad al más alto nivel posible. La CCI siempre ha tratado de desarrollar su actividad militante sobre la misma base y siguiendo su ejemplo. La Fracción de Izquierda luchó hasta el final dentro del Partido Comunista en degeneración con la intención de repararlo. No lo abandonó, sino que fue expulsada, como la gran mayoría de las fracciones revolucionarias en la historia. En particular, hizo una contribución inestimable en la cuestión de la lucha, el papel de una fracción comunista. Son precisamente estas enseñanzas fundamentales las que la FECCI está arrojando por la ventana por la forma en que ha salido de la CCI. Ha usurpado el término "fracción", creando esta novedad histórica de una "fracción externa" (fracción significa parte de algo) sin haber desarrollado en ningún momento el trabajo de una fracción interna o incluso de una tendencia real. A menudo hemos escrito en nuestra Revista que la caricatura de un partido representada por el PCI-Programma hizo que la idea de un partido pareciera ridícula. La caricatura de una fracción representada por la FECCI hace que la idea de una fracción parezca ridícula.
Desde el punto de vista de los intereses de la clase obrera, la FECCI no tiene motivos para existir. Al contrario. Con respecto al "Communist Bulletin Group", que abandonó la CCI en 1981 y se quedó con algunos de sus fondos, escribimos: "¿Qué representa (la CBG) en el proletariado? Una versión provinciana de la plataforma de la CCI quitando la coherencia y añadiendo el robo" (Revista Internacional n ° 36)
En cuanto a la FECCI, no existe el robo, pero existe todo el peso del sectarismo y la irresponsabilidad. Lo que dijimos sobre el CBG es también aplicable a la FECCI: "Otro grupo cuya existencia es políticamente parasitaria" (idem) - Lo mejor que podemos esperar, tanto para la clase obrera como para los camaradas que la integran, es que la FECCI desaparezca lo más rápido posible.
FM
[1] Ver El sectarismo una herencia de la contrarrevolución que hay que superar, https://es.internationalism.org/revista-internacional/201003/2829/el-sec... [104]
[2] La Revista Internacional n ° 44, en el artículo dedicado al Sexto Congreso de la CCI, trata sobre la partida de estos camaradas y su constitución como una 'Fracción'. El lector puede remitirse a esto, así como a los artículos publicados en la Revista Internacional números 40-43 que reflejan la evolución del debate dentro de la CCI
[4] Ver https://en.internationalism.org/node/2971 [151] , https://en.internationalism.org/node/2978 [152] y https://en.internationalism.org/node/3146 [153]
[5] Ver nuestro libro Historia de la Izquierda Comunista de Italia que puede pedirse a nuestra dirección mail.
Corrientes políticas y referencias:
- Parasitismo [154]
Rubric:
Resolución: Oportunismo y centrismo en el período de decadencia
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 129.27 KB |
- 78 lecturas
Resolución aprobada:
1. Hay una diferencia fundamental entre la evolución de los partidos de la burguesía y la evolución de los partidos de la clase obrera.
Los primeros, por el hecho de ser los órganos políticos de una clase dominante, tienen la posibilidad de actuar en la clase obrera y algunos de ellos lo hacen de manera efectiva ya que esto forma parte de una división del trabajo dentro de las fuerzas políticas de la burguesía, parte de la cual tiene la tarea particular de mistificar al proletariado, de controlarlo actuando incluso en su propio seno, desviándolo de su propio terreno de clase. Para este fin la burguesía ha venido utilizando, preferentemente, viejas organizaciones de la clase obrera que se han pasado al campo de la burguesía.
Por el contrario, la situación opuesta de que una organización proletaria actúe en el campo de la burguesía no es posible. Esto es así para el proletariado, al igual que para cualquier clase oprimida, porque el lugar como clase explotada que tiene en la historia hace imposible que se transforme en una clase explotadora.
Esta realidad puede ser expresada de manera resumida:
- Es posible que existan y de hecho siempre las hay, organizaciones políticas burguesas que actúan en el proletariado;
- No es posible, como demuestra su condición histórica, que partidos políticos proletarios puedan operar en el terreno de la burguesía.
2. Esto no solo es cierto para los partidos políticos estructurados de manera clásica. También es cierto respecto a las corrientes políticas divergentes que pueden surgir, en un momento dado, dentro de estos partidos. Si los miembros de los partidos políticos existentes pueden pasar de un campo a otro y en ambas direcciones (del proletariado a la burguesía y de la burguesía al proletariado), esto sólo puede ser de manera individual. En cambio, el paso colectivo de todo un partido político ya formado o en formación en los partidos tradicionales, solo puede suceder necesariamente en una dirección: de los partidos del proletariado a la burguesía y nunca en la dirección opuesta: de los partidos burgueses al proletariado. Es decir, el conjunto de elementos provenientes de una organización burguesa, en ninguna circunstancia, pueden evolucionar hacia posiciones de clase sin una ruptura consciente con cualquier idea de continuidad proveniente de su actividad colectiva anterior en el campo contrarrevolucionario. En otras palabras, si las tendencias pueden formarse y desarrollarse en las organizaciones del proletariado, evolucionando hacia posiciones políticas de la burguesía y transmitiendo esta ideología dentro de la clase obrera, esto está absolutamente excluido con respecto a las organizaciones de la burguesía.
3. La explicación de la conclusión anterior radica en el hecho esencial de que la clase económicamente dominante en la sociedad también es la clase dominante política e ideológicamente. Este hecho también explica:
- la influencia ejercida por la ideología de la burguesía sobre la gran mayoría de la clase obrera, ideología de la que sólo puede liberarse de manera muy limitada, hasta el momento de la revolución;
- las vicisitudes y dificultades del proceso de toma de conciencia para el conjunto de toda la clase sobre sus intereses y especialmente de su ser histórico, determinan un movimiento constante de victorias y derrotas parciales en sus luchas, que se traducen en avances y retrocesos en la extensión de su conciencia;
- el hecho obligatorio e inevitable de que sólo una pequeña minoría de la clase puede lograr liberarse lo suficiente (aunque no totalmente) del peso e influencia de la ideología burguesa dominante, para emprender un trabajo teórico, sistemático y coherente, destinado a la elaboración de los fundamentos políticos capaces de fertilizar el proceso de toma de conciencia y el desarrollo de la lucha inmediata e histórica de la clase;
- la función indispensable e insustituible que la clase confía a las minorías que segrega, función que no puede ser desempeñada por individuos o pequeños cenáculos intelectuales, sino sólo por elementos que comprenden las tareas para las que la clase, en el desarrollo de su lucha, las ha hecho surgir. Esto sólo es posible estructurando y dando lugar al nacimiento de una organización política centralizada y militante en el seno de las luchas obreras, en la que esta minoría, producto de la clase, puede asumir su función de ser un factor activo, un crisol en el que y con el que la clase forja las armas indispensables de su victoria final;
- la razón por la cual las corrientes oportunistas y centristas pueden manifestarse dentro de la clase explotada y revolucionaria, así como en sus organizaciones de clase, y sólo en esta clase y sus organizaciones. En este sentido, hablar de oportunismo y centrismo (en relación con el proletariado) en la burguesía no tiene sentido porque una clase dominante nunca renuncia, por su propia voluntad, a sus privilegios en favor de la clase que explota (esto es precisamente lo que la convierte en clase dominante).
4. Dos fuentes están en la raíz del surgimiento de tendencias oportunistas y centristas en la clase obrera: por una parte. la presión y la influencia de la ideología de la burguesía y, por otra, el difícil proceso de maduración y toma de conciencia por parte del proletariado. Esto se refleja en particular en la característica principal del oportunismo, que consiste en aislar, separar el objetivo final del movimiento proletario de los medios que conducen a él y finalmente acabar oponiéndose a ellos, mientras que cualquier cuestionamiento de los medios conduce a la negación del objetivo final, al igual que cualquier cuestionamiento de este objetivo tiende a privar a los medios utilizados de su significado proletario. En la misma medida en que estas son cuestiones permanentes en la confrontación histórica entre el proletariado y la burguesía, es evidente por lo tanto que el oportunismo y el centrismo son de hecho peligros que amenazan a la clase permanentemente, tanto en el período de decadencia como en el período ascendente. Sin embargo, de la misma manera que estas dos fuentes están interrelacionadas, también están relacionadas en cuanto a la forma cómo afectan el movimiento de la clase, con la evolución general del capitalismo y el desarrollo de sus contradicciones internas. Como resultado, los fenómenos históricos del oportunismo y el centrismo se expresan de diferentes maneras, con caracteres de gravedad más o menos grandes según los momentos de esta evolución y de su desarrollo.
5. Si la entrada del capitalismo en su fase de decadencia plantea directamente la cuestión de la necesidad de la revolución y es una condición favorable que facilita el proceso de maduración de la conciencia en la clase obrera, esta maduración no es para nada un hecho automático, mecánico o que tenga lugar de manera irremediable.
El período de decadencia del capitalismo ve por un lado a la burguesía concentrando abrumadoramente su poder de represión, así como trabajando para perfeccionar, tanto como sea posible, los medios de penetración de su ideología en la clase y, por otra parte aumentando de manera considerable la importancia y la urgencia de la toma de conciencia de clase en la medida en que el desafío histórico de "socialismo o barbarie” surge inmediatamente y con toda su importancia: la historia no deja al proletariado un tiempo ilimitado para poder realizar sus fines. El período de decadencia que se expresa en términos de guerra imperialista o revolución proletaria, socialismo o barbarie, no sólo no hace desaparecer el oportunismo y el centrismo, sino que hace que la lucha de las corrientes revolucionarias contra estas tendencias sea más amarga, más feroz, y más difícil en proporción directa a lo que está en juego en esta situación histórica.
6. Como ha demostrado la historia, la corriente abiertamente oportunista, por situarse en posiciones extremas y claras, conduce, en momentos decisivos, a dar un paso definitivo, y sin posibilidad de vuelta atrás, hacia el campo de la burguesía. En cuanto a la corriente centrista, que dice situarse entre la izquierda revolucionaria y la derecha oportunista -la corriente más heterogénea, en constante movimiento entre las dos y buscando su reconciliación en una unidad organizativa imposible- evoluciona por su parte según las circunstancias y vicisitudes de la lucha del proletariado.
En el momento de la traición abierta de la corriente oportunista, al mismo tiempo que se produce la reanudación y el ascenso de la lucha de clases, el centrismo puede constituir al principio, pero siempre de manera temporal, una posición común con las masas trabajadoras que representan las posiciones revolucionarias. El centrismo, como corriente estructurada, organizada en forma de partido, está llamada, en estas circunstancias favorables, a explotar y pasar en su mayoría, o en gran parte, a la organización de la izquierda revolucionaria recién constituida, como sucedió con el Partido Socialista Francés, el Partido Socialista de Italia y el USPD en Alemania en los años 1920-21, después de la Primera Guerra Mundial y tras la victoria de la revolución en Rusia.
Por otro lado, en las circunstancias de una serie de grandes derrotas del proletariado en que se abre el curso hacia la guerra, el centrismo está inevitablemente destinado a quedar atrapado en el engranaje de la burguesía y a pasar a su campo al igual que la corriente abiertamente oportunista.
Con toda la firmeza que le debe ser propia, es importante que el partido revolucionario sepa entender los dos significados opuestos de la posible evolución del centrismo en diferentes circunstancias para poder adoptar una actitud política adecuada hacia él. La falta de reconocimiento de esta realidad conduce a la misma aberración que la proclamación de la imposibilidad de la existencia del oportunismo y el centrismo dentro de la clase obrera en el período de decadencia capitalista.
7. En cuanto a esta última "teoría", toda la historia de la Tercera Internacional y de los partidos comunistas está ahí para dar fe de su incapacidad, para demostrar que no es más que una barbaridad. No sólo el oportunismo y el centrismo han podido aparecer dentro de la propia organización revolucionaria, sino que, fortaleciéndose con las derrotas y el retroceso del proletariado, el centrismo también ha logrado dominar estos partidos y, después de una lucha despiadada que duró muchos años para derrotar a la oposiciones de las fracciones de la izquierda comunista, para expulsarlos de todos los partidos comunistas: que tras estas expulsiones habían quedado vacíos de toda esencia de clase, lo que ha hecho de cada uno de ellos, órganos de sus respectivas burguesías nacionales.
La "teoría" de la imposibilidad de la existencia de corrientes oportunistas y centristas dentro del proletariado en el período de decadencia del capitalismo presupone en realidad la existencia de un proletariado y partidos revolucionarios puros, que de manera absoluta y para siempre, serian inmunes y estarían impermeabilizado por completos contra cualquier penetración de la influencia de la ideología burguesa dentro de ellos. Tal "teoría" no es sólo una aberración, sino que se basa en una visión idealista abstracta de la clase y sus organizaciones. Es parte del "método Coué" (consolarse, repitiéndose que todo está bien) y decididamente le dan la espalda al marxismo. Lejos de fortalecer la corriente revolucionaria, la debilita convirtiendo este peligro real en una amenaza y desviando su atención y su indispensable vigilancia contra este peligro.
La CCI debe combatir con toda su energía tales "teorías" en general, y dentro de ella en particular, a las que permiten que el centrismo se camufle detrás de una fraseología radical que, bajo el disfraz de "pureza programática", tiende a aislar a las organizaciones revolucionarias del movimiento real de su lucha de clases.
Resolución rechazada
EL CENTRISMO Y LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS DEL PROLETARIADO
1. No hay debate académico posible sobre la cuestión del centrismo. El centrismo nació y se desarrolló como un concepto en el movimiento obrero frente a la necesidad de delimitar las fuerzas políticas presentes en la lucha de clases, especialmente con miras a la constitución de partidos de clase en la época actual de guerras y revoluciones. No es casualidad que esta cuestión se plantee hoy en la CCI en un momento en que se avecinan enfrentamientos de clase decisivos y, con ellos, la perspectiva de un nuevo partido de clase: la respuesta a esta cuestión dependerá de la naturaleza del partido del mañana, y depende hoy de la actitud de los grupos revolucionarios en la preparación de esta perspectiva. La experiencia práctica de la trágica bancarrota de la Tercera Internacional, y luego de la debacle de la llamada "Cuarta Internacional" trotskista, por su política de compromiso con fracciones de la burguesía bajo la cobertura del concepto de centrismo, por un lado, el marco teórico de la naturaleza de la clase obrera, la decadencia del capitalismo y el capitalismo de Estado como modo de existencia del capitalismo en la época actual, por otro lado, proporcionar todos los materiales necesarios para que el proletariado pueda cribar la crítica del concepto de centrismo y sus implicaciones.
2. Por su condición simultanea de clase explotada y de clase revolucionaria que lleva dentro de sí la destrucción del capitalismo, el proletariado está constantemente sujeto a dos tendencias contradictorias:
- su propio movimiento hacia la toma de conciencia de su situación y de su futuro histórico;
- la presión de la ideología burguesa dominante, que tiende a destruir su toma de conciencia.
Estas dos tendencias irreconciliables determinan el carácter accidentado de la lucha de clases que ve sucesivos avances o tentativas de carácter revolucionario y retrocesos contrarrevolucionarios, así como el surgimiento de minorías de vanguardia organizadas en grupos, fracciones o partidos, llamados a catalizar el movimiento de la clase hacia su conciencia.
El proletariado sólo puede tener una conciencia: una conciencia revolucionaria, pero, debido a que nace de la sociedad burguesa y sólo puede liberarse completamente de ella cuando desaparece como clase, su conciencia es siempre un proceso en desarrollo, nunca completado en el capitalismo, que se enfrenta constantemente a la ideología burguesa que impregna toda la sociedad.
Esta situación determina la dinámica de las organizaciones políticas del proletariado: o asumen su función de desarrollar la conciencia de clase contra la ideología burguesa y se ubican prácticamente en el campo proletario, o sucumben a la ideología burguesa y prácticamente se integran en el campo burgués.
3. La delimitación de los campos entre las organizaciones políticas constituye en sí mismo un proceso histórico en desarrollo, determinado por las condiciones objetivas para el desarrollo del capitalismo y del mismo proletariado dentro de él. Desde el comienzo del movimiento obrero, ha tenido lugar un proceso de decantación que progresivamente ha delimitado las posiciones que caracterizan el terreno político del proletariado.
En el momento de la Iª Internacional, el desarrollo del capitalismo todavía se caracteriza, incluso en el corazón de Europa, por la introducción de la producción industrial a gran escala y la formación del proletariado industrial a partir del declive del artesanado y la desposesión del campesinado. En esta etapa de desarrollo del proletariado y de su conciencia, en el terreno del movimiento obrero podían situarse corrientes tan dispares como el anarquismo bakuninista y proudhoniano, anclado en el pasado pequeñoburgués y campesino, el blanquismo arraigado en la intelectualidad jacobina, el mazzismo con su programa de republicanismo radical, y el marxismo, la expresión desarrollada del proletariado revolucionario.
En la época de la Segunda Internacional, el final del período de revoluciones nacionales y de la infancia del proletariado industrial, delimitaron con más precisión las posiciones del movimiento obrero, obligando al proletariado a constituirse como un partido político separado, en oposición a todas las corrientes burguesas y pequeñoburguesas. Pero la necesidad de luchar por reformas dentro de un capitalismo ascendente, la coexistencia de los programas "mínimo" y "máximo", lo que era posible en este período, permitió que corrientes como el anarcosindicalismo, el centrismo y el oportunismo existieran en el campo político proletario junto con el marxismo revolucionario.
En la época actual de la decadencia capitalista, en la era del capitalismo de Estado, la integración de los partidos de masas y de los sindicatos en el engranaje del estado totalitario del capital, con la imposibilidad de reformas en una situación de crisis permanente y la necesidad objetiva de la revolución comunista, época abierta por la Primera Guerra Mundial, el campo político proletario es definitivamente delimitado por el marxismo revolucionario. Las diversas tendencias oportunistas y centristas, con su programa de parlamentarismo, con su estrategia de desgaste, con su base en los partidos de masas y los sindicatos, han pasado irremediablemente al campo del capitalismo. Lo mismo ocurre con cualquier organización que abandone, por cualquier otra cuestión, el terreno de la revolución mundial, como será el caso de la Tercera Internacional, tras la adopción del "socialismo en un solo país" y del trotskismo por su apoyo "crítico" a la 2ª Guerra Mundial.
4. La pregunta que el marxismo debe hacerse frente al fenómeno histórico del oportunismo y el centrismo no es si las organizaciones del proletariado están o no amenazadas con la penetración de la ideología burguesa, sino comprender en qué condiciones particulares ha sido posible la existencia de corrientes distintas al marxismo revolucionario y a las de la burguesía. Por su propia naturaleza, la clase obrera y sus organizaciones, por muy claras que sean, están siempre bajo la penetración de la ideología burguesa. Esta penetración toma las formas más variadas, y es una subestimación importante pretender encontrar una sola forma genérica. El resultado de la lucha entre la conciencia de clase y la ideología burguesa en una organización consiste en la imposición de la primera sobre la segunda, o, por el contrario, en la destrucción de la primera por la segunda. En la época de la decadencia capitalista donde los antagonismos de clase se expresan de una manera clara, esto solo puede significar, o el desarrollo del programa revolucionario o la capitulación ante la burguesía.
La posibilidad de una "tercera vía" en la época ascendente del capitalismo, es decir, la existencia de corrientes y posiciones que no son ni verdaderamente burguesas ni verdaderamente revolucionarias dentro del propio movimiento obrero resulta una incoherencia una vez llega a su fin el periodo ascendente del capitalismo, cuando si era posible una lucha permanente del proletariado por mejoras en sus condiciones de vida dentro del sistema, sin ponerlo en peligro de forma inmediata. El oportunismo -la política dirigida a la búsqueda del éxito inmediato a expensas de los principios, que son las condiciones para el éxito final- y el centrismo, -una variante del oportunismo que busca reconciliar a este último mediante una referencia al marxismo- se desarrollaron como formas políticas de la enfermedad reformista que gangrenaron el movimiento obrero de ese momento. Su base objetiva no estaba en una diferenciación fundamental de los intereses económicos dentro del proletariado, como la presentada por la teoría de Lenin de la "aristocracia obrera", sino en los aparatos permanentes de los sindicatos y los partidos de masas, que tendían a institucionalizarse en el marco del sistema y a integrarse en el estado capitalista y a alejarse de la lucha de clases. Con la entrada del capitalismo en su período de decadencia, estas organizaciones pasaron definitivamente al campo del capital y, con ellas, las corrientes reformistas, oportunistas o centristas.
A partir de ahora, la alternativa inmediata que se plantea a la clase obrera es la revolución o la contrarrevolución, el socialismo o la barbarie. El reformismo, el oportunismo y el centrismo han dejado de ser una realidad objetiva dentro del movimiento obrero, porque su base material -el logro de reformas y éxitos inmediatos, sin lucha por la revolución, y las organizaciones de masas correspondientes- ya no existe. Cualquier política encaminada al éxito inmediato alejándose de la revolución se ha convertido, desde el punto de vista del proletariado, en una ilusión y no en una realidad objetiva; representa una capitulación directa ante la burguesía, una completa política contrarrevolucionaria. Todos los ejemplos históricos de tales políticas en la época de la decadencia, como la de "ir a las masas" de la Internacional Comunista, muestran que, lejos de lograr éxitos inmediatos, conducen a fracasos completos, a la traición de las organizaciones y la pérdida de la revolución en el caso de I.C. Esto no significa que cualquier organización proletaria degenerada pase inmediatamente como tal a la burguesía; aparte de los momentos cruciales de la guerra y la revolución, la capitulación ante la burguesía puede ser parcial y gradual, como muestra la historia del bordiguismo. Pero esto no cambia la característica general del proceso, la contradicción permanente entre revolución y contrarrevolución, la transformación de la primera en la segunda sin pasar por corrientes, o por ideologías que se dicen situarse a medio camino, como lo fueron el oportunismo y el centrismo.
5. La tesis, desarrollada por Trotsky en los años 30, y desarrolladas hoy en la CCI, según la cual el oportunismo y el centrismo representan en esencia la penetración de la ideología burguesa dentro de las organizaciones del proletariado, definida simplemente en términos de "comportamientos políticos" (falta de firmeza en los principios, vacilación, conciliación entre posiciones antagónicas), se aparta radicalmente del método materialista e histórico del marxismo:
- del materialismo, porque pone la realidad patas arriba al considerar las corrientes políticas como productos del comportamiento, en lugar de considerar los comportamientos como productos de corrientes políticas, definidas por su relación con la lucha de clases;
- de la historia, porque reemplaza toda la evolución general del proletariado y de sus organizaciones, mediante categorías fijas de actitudes individuales, incapaces de explicar esta evolución histórica.
Sus consecuencias son desastrosas en una serie de aspectos esenciales del programa revolucionario:
1) Al situar el origen de las debilidades de las organizaciones proletarias en el comportamiento de la vacilación, se opone a otro comportamiento: la voluntad, y así basa su perspectiva en el voluntarismo, una desviación típica del trotskismo de los años 30.
2) Al aplicarse a la época de decadencia del capitalismo, conduce a la rehabilitación, en el campo del proletariado, de la corriente "centrista" y, por lo tanto, de la socialdemocracia después de su participación en la Primera Guerra Mundial y el aplastamiento de la revolución de posguerra, el estalinismo después de la adopción del "socialismo en un solo país" y el trotskismo después de su participación en la Segunda Guerra Mundial; en otras palabras, el abandono del criterio objetivo del internacionalismo, de la participación en la guerra o en la revolución, para delimitar el campo proletario del campo burgués; el reconocimiento de las posiciones nacionalistas – como el "socialismo en un solo país" del estalinismo y el "apoyo crítico" a la guerra imperialista del trotskismo – como expresiones del proletariado.
3) Como resultado, también altera todas las lecciones aprendidas de la ola revolucionaria y justifica, aunque sea críticamente, la política de apertura de la Tercera Internacional a los elementos y partidos contrarrevolucionarios de la socialdemocracia y, por lo tanto, conlleva un grave peligro para la revolución y el partido del mañana.
4) Al final, implica un cuestionamiento de la naturaleza revolucionaria del proletariado y de su conciencia, porque si el centrismo justifica cualquier cohabitación de posiciones contradictorias, entonces el proletariado y sus organizaciones son siempre y por naturaleza centristas, ya que, en ese caso, el proletariado conlleva necesariamente dentro de sí las marcas de la sociedad en la que existe, que son las de la ideología burguesa, a la vez que, como necesidad, afirma su proyecto revolucionario.
6. La verdad de una teoría está en la práctica. Esta es la aplicación del concepto de centrismo por la IIIª Internacional degenerada, en la formación de los partidos comunistas en Europa y por la Oposición de Izquierda trotskista en la formación de la llamada "IVª Internacional" lo que proporciona la demostración histórica definitiva de su bancarrota tras el comienzo de la decadencia del capitalismo. Fue por falta de claridad sobre la naturaleza, ahora burguesa, del "centrismo", por lo que la IC fue conducida a una política de compromiso con las tendencias y partidos socialdemócratas contrarrevolucionarios abriéndoles las puertas de la Internacional, como fue el caso en Alemania, donde el KPD tuvo que fusionarse con el USPD, o en Francia, donde el PCF se formó a partir de la SFIO que había participado en la “Unión Sagrada” durante la guerra imperialista. Fue también su concepción del centrismo lo que llevó a Trotsky a una política voluntarista de construcción de una nueva internacional y la política de “entrismo” en la socialdemocracia contrarrevolucionaria. En ambos casos, estas políticas precipitaron dramáticamente la muerte de la IC y del trotskismo.
El hecho de que las izquierdas comunistas hayan seguido utilizando los términos "centrismo" y "oportunismo" no es de ninguna manera una prueba de la idoneidad de estos términos, sino una expresión de la dificultad de las izquierdas para extraer inmediatamente lecciones teóricas de la experiencia vivida. Estas izquierdas eran al menos claras en lo esencial, a saber, la función contrarrevolucionaria que suponían las corrientes descritas como "centristas", pero su análisis se debilitó por el uso de conceptos que eran aplicables en la degeneración de la Segunda Internacional. Esto se evidencia en las posiciones insostenibles de "Bilan" sobre la dualidad entre "naturaleza" (proletaria) y "función" (contrarrevolucionaria) del estalinismo después de 1927 y sobre la calificación de la URSS como un "estado proletario" hasta la Segunda Guerra Mundial.
7. La naturaleza de clase de una organización está dada por la función histórica que cumple en la lucha de clases, porque una organización no surge como un reflejo pasivo de una clase sino como un órgano activo de la misma. Cualquier criterio basado únicamente en la presencia de trabajadores (como para el trotskismo) o revolucionarios (como para la CCI hoy) en una organización para delimitar su naturaleza de clase está inspirado en el subjetivismo idealista y no en el materialismo histórico. El paso de una organización del proletariado al campo burgués es en esencia un fenómeno objetivo, independiente de la conciencia que los revolucionarios tienen en este momento, ya que significa que la organización se enfrenta al proletariado como parte de las condiciones objetivas y opuestas de la sociedad capitalista, y por lo tanto escapa a la acción subjetiva del proletariado. El mantenimiento de los trabajadores, e incluso a veces temporalmente en el seno de las fracciones revolucionarias, no es de ninguna manera contradictorio con este hecho, ya que la función que entonces cumple para la burguesía es precisamente el encuadramiento del proletariado.
Hay criterios históricos decisivos que definen el paso de una organización al campo del capitalismo: el abandono del internacionalismo, la participación en la guerra y la contrarrevolución. Este paso fue dado por la socialdemocracia y los sindicatos durante la Primera Guerra Mundial, para la IC durante la adopción del "socialismo en un solo país", para la corriente trotskista durante la Segunda Guerra Mundial. Una vez completado este paso, la organización está definitivamente muerta para el proletariado, porque en adelante se le aplica el principio que Marx identificó frente al Estado capitalista, del que es parte interesada: no puede ser conquistado, debe ser destruido.
La muerte de una Internacional significa simultáneamente la traición de la mayoría, o de todos, los partidos que la componen, a través del abandono del internacionalismo y la adopción de una política nacionalista. Pero debido a que cada uno de los partidos se integra en un estado capitalista nacional, puede haber excepciones determinadas por condiciones nacionales específicas, como fue el caso en la Segunda Internacional. Estas excepciones, que no se restablecieron durante la bancarrota de la Tercera Internacional con la adopción unánime del nacionalismo estalinista por los PC, de ninguna manera invalidan la regla general, ni la necesidad de que estos partidos rompan completamente con la política de sus antiguos partidos "hermanos". Además, dentro de estos últimos a veces permanecen durante algún tiempo corrientes o fracciones revolucionarias que no han logrado comprender de inmediato el cambio en la situación y que posteriormente se ven conducidos a romper con el partido que ha pasado definitivamente a la contrarrevolución: este fue el caso de los espartaquistas en el SPD y luego el USPD en Alemania. Este proceso no es de ninguna manera comparable al nacimiento imposible de una organización proletaria a partir de una organización burguesa: estas fracciones rompen organizativamente con el partido pasado a la burguesía, pero representan la continuidad programática con el viejo partido en el que nacieron. Refleja el fenómeno general del atraso de la conciencia sobre la realidad objetiva, que se manifiesta incluso cuando las fracciones abandonan el partido: así, mientras que todas las fracciones de izquierda habían sido excluidas de la IC ya en 1927, la fracción italiana continuó considerando a la IC y a los PC como proletarios hasta 1933 y 1935 respectivamente, y una minoría significativa dentro de ella todavía defendía el mantenimiento de la referencia al PC, después de la conclusión de que había muerto en 1935.
El método subjetivista que toma la permanencia de revolucionarios en una organización como un criterio de su naturaleza de clase, desarma completamente a los revolucionarios en la formación del partido. Porque los revolucionarios luchan hasta el final para mantener un partido para el proletariado, y si este partido se mantiene para el proletariado por su mera presencia dentro de él, significa que no hay razón para que rompan con una organización mientras no estén excluidos de ella. Este razonamiento circular equivale a dejar la iniciativa al enemigo. Por un lado, favorece la condena apresurada de un partido en caso de exclusión apresurada, pero, por otro lado, paraliza a los revolucionarios en el caso contrario donde un partido pasado a la burguesía está dispuesto a mantener a los revolucionarios dentro de él como garantía de su apariencia "obrera", como sucedió con el USPD y una serie de partidos socialdemócratas en los movimientos revolucionarios de principios de siglo. Al eliminar el criterio objetivo de la naturaleza de clase de los partidos, elimina así la necesidad objetiva de la formación del partido revolucionario. Y el círculo acaba cerrándose: la teoría del centrismo genera el "centrismo" que dice describir y combatir, y así se genera un círculo vicioso que solo puede llevarla a concluir sobre la naturaleza centrista de la clase obrera y su conciencia.
8. Cuando se llega a sus conclusiones, la teoría del centrismo como enfermedad permanente del movimiento obrero aparece como lo que es: una capitulación ante la ideología burguesa que dice estar combatiendo, una negativa a sacar las lecciones de la experiencia histórica, una alteración del programa revolucionario.
Rechazar esta teoría, continuar el análisis marxista de las lecciones del pasado y las condiciones de la lucha de clases en la época actual sobre la base del trabajo de las izquierdas comunistas y reconocer la imposibilidad del centrismo en ese momento, es todo lo contrario de un desarme de la organización revolucionaria frente a la ideología burguesa, es su armamento indispensable luchar contra ella en todas sus formas y preparar la formación de un verdadero partido revolucionario.
Vida de la CCI:
- Congresos de la CCI [111]
Herencia de la Izquierda Comunista:
desarrollo de la conciencia y la organización proletaria:
Cuestiones teóricas:
- Centrismo [156]
Rubric:
Saludo a Comunismo (México)
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 107.68 KB |
- 563 lecturas
Con alegría y entusiasmo queremos presentar aquí el primer número de la revista semestral del Colectivo Comunista Alptraum de México: COMUNISMO.
COMUNISMO sale en un momento en que da en la historia una terrible aceleración con la agravación de la crisis económica y la existencia de una tercera oleada internacional de luchas por parte del proletariado que no acepta la miseria y la barbarie crecientes del capitalismo.
La publicación de COMUNISMO y la existencia de artículos sobre la situación de la lucha de clases, tanto en México como a nivel internacional, demuestran una preocupación militante de intervención en la lucha de clases. Son la prueba de la comprensión creciente por parte de los compañeros del C.C.A. de papel activo de los revolucionarios en la lucha del papel activo de los revolucionarios en la lucha de clases y de la perspectiva de la revolución proletaria. COMUNISMO nº 1 y el surgimiento de un pequeño medio político revolucionario en México, también demuestran que no estamos viviendo hoy los tiempos de dispersión y desaparición de las energías revolucionarias como ocurrió en los años de la contrarrevolución. Al contrario, hoy día estamos asistiendo al surgimiento y al agrupamiento de nuevas fuerzas en el mundo entero, en el marco del curso histórico hacia el desarrollo de la lucha de clases y hacia enfrentamientos de clase, frente a la alternativa histórica que nos impone el capitalismo: Socialismo o Barbarie.
El despertar de una nueva voz revolucionaria en América Latina es un país importante para el proletariado internacional. Desde un punto de vista tanto histórico como económico, político o geográfico, México ocupa un lugar central en el continente americano; y el proletariado de USA y el de Latinoamérica.
La voluntad política de intervención de los compañeros del C.C.A, en la lucha de clases viene acompañada de un esfuerzo de reapropiación histórica y de debate con el medio revolucionario internacional:
- Es una gran honra para los camaradas el haber vuelto a tomar el nombre de la publicación de los años 30 del Grupo de Trabajadores Marxistas de México del que ya hemos publicado algunos textos en esta revista (ver nros. 10, 19 y 20). Recordemos que el Grupo de Trabajadores Marxistas mantuvo lazos con la Fracción Italiana y la Izquierda Comunista Internacional. En COMUNISMO nº 1 se publica un texto de 1940 que denuncia la guerra imperialista y el anti-fascismo.
- Los compañeros del C.C.A. publican una serie de textos de discusión con el Buró Internacional para el Partido Revolucionario –BIPR. Y nos prometen una respuesta a nuestra crítica de sus tesis en el próximo números.
ALGUNAS CRÍTICAS
Saquemos pues un balance positivo de la evolución y de las discusiones que han mantenido los compañeros del C.C.A. desde hace más de 4 años con el Medio Revolucionario Internacional. Puede que el lector se sorprenda al ver que ahora, tras tantos elogios, hacemos criticas a los compañeros. Pero la actividad revolucionaria está hecha de tal modo que exige la discusión, la contradicción y la critica para poder desarrollarse. En la medida en que nuestras críticas se sitúan en su lugar, es decir en el marco de una evolución y de una dinámica positiva tanto por parte de los compañeros como de la situación histórica actual, pueden ser a su vez un factor dinámico y activo en la discusión y la clarificación política.
Al ser un grupo de evolución el C.C.A. aun no tiene posturas políticas claramente definidas. No es pues sorprendente encontrar posturas contradictorias entre diferentes artículos, y hasta en el mismo artículo. Aquí queremos destacar dos que remiten a cuestiones de primer orden. No vamos a desarrollar nuestra postura, solo queremos avisar a los compañeros de las contradicciones y peligros que, desde nuestro punto de vista, pueden acecharles si no tienen cuidado.
1) Decadencia del capitalismo
Los compañeros son muy imprecisos sobre la entrada en la decadencia del capitalismo. Consideran que “el sistema está en decadencia” y que “podemos situar el principio de la decadencia global del sistema capitalista a partir de 1958” Afirmación de lo más original que ya criticamos en el plano “económico” en la Revista Internacional nº 40/41.
Queremos destacar aquí las contradicciones en las que los compañeros corren el riesgo de encerrarse. Su afirmación sobre “1958” es algo abstracto y sin ninguna referencia histórica. Pero en cuanto han de dar bases a las posturas políticas de clase que defienden, en cuanto están obligados a defender en las discusiones su postura justa sobre el curso histórico y el desarrollo de la lucha de clases (ver en COMUNISMO la respuesta al BIPR) ya no se refieren a 1858, sino a la ruptura histórica que fue 1914 y la Iº Guerra Mundial que marcó el paso del capitalismo hacia su fase de decadencia “al ser una situación irreproducible y única en la historia...” en los propios términos del C.C.A.
Y no se ha de creer que estas cuestiones sólo conciernen a historiadores quisquillosos sobre fechas, o que es una cuestión teórica en sí sin implicaciones prácticas para los revolucionarios. El reconocimiento del fin del período historicamente progresista del capitalismo y su entrada en la decadencia están en la base de la formulación de la IIIº Internacional muerta en 1914. Son los cimientos de la coherencia del conjunto de las posiciones de clase que los compañeros comparten con la CCI. Y particularmente la denuncia de los Sindicatos como órganos del Estado capitalista en el Siglo XX, y los movimientos de liberación nacional como parte que son de los antagonismos interimperialistas actuales.
2) La cuestión del partido
Queremos plantear un segundo punto: las contradicciones de los compañeros en su esfuerzo de clarificación sobre la cuestión de las organizaciones y del partido político. Los compañeros piensan que “la cuestión de la organización de los revolucionarios y la constitución del partido político del proletariado son aspectos centrales de cualquier reflexión teórico-política que trata de situarse en una perspectiva comunista”. Estamos de acuerdo.
Pero al mismo tiempo los compañeros –al menos en este número de COMUNISMO- tienen tendencia a recoger tal y como se publicaron en su tiempo las tesis y los textos de la Internacional Comunista y de Bordiga, sin sentido crítico y sin referencia a las diferentes aportaciones de la Fracciones de izquierda sobre esta cuestión. Compañeros del C.C.A., os arriesgais a caer en los errores del bordigusmo:
- al afirmar sin razón la inviabilidad del programa comunista (ver Revista Internacional nº 32), Nosotros nos conformamos con reafirmar la unidad y la continuidad históricas del programa comunista. Lo que no cambia, lo que es invariado es el objetivo: la destrucción del capitalismo y el advenimiento del comunismo. Los medios y las implicaciones inmediatos, por su parte, varían y se enriquecen con la experiencia misma de la lucha de clases del proletariado. Sólo daremos dos ejemplos:
- la imposibilidad del proletariado de apoderarse del Estado burgués y utilizarlo para sus fuentes revolucionarios y la necesidad de destruirlo para imponer su dictadura de clase, es la mayor lección que sacaron Marx y Engels de la Comuna de París, y que contradecía lo que habían mantenido antes.
- la imposibilidad para el proletariado de utilizar el Sindicato en el período de decadencia, contrariamente el siglo 19. Berdiga y sus “herederos” fueron quienes desarrollaron en los años 40 y 50, contra las ideas según las cuales el marxismo estaba superado, la idea llevada hasta el absurdo de la invariabilidad del programa comunista desde 1848, desde la primera publicación Manifiesto Comunista. Al contrario, fue precisamente una de las fuerzas de la Fracción Italiana de la Izquierda Comunista –con la que estaba en relación y de acuerdo el Grupo del que se reivindican los compañeros del pasar por el cedazo de la crítica la oleada revolucionaria de los años 1917-23 y las posturas de la IIIº Internacional.
- al recoger tal cual la cita de Bordiga (II Soviet, 21.09.191): “Mientras existe el poder burgués el órgano de la revolución es el partido; después de la liquidación del poder burgués es la red de los consejos obreros” Aquí comete Bordiga un error al confundir las organizaciones políticas del proletariado cuyo papel será sin duda alguna más importante después de la toma del poder por el proletariado, con las organizaciones unitarias de la clase que son los basados en las asambleas que a todos los obreros; y estos “soviets (los consejos) son los órganos de preparación de las masas para la insurrección, después de la victoria, los órganos del poder” (Trotsky, Historia de la Revolución Rusa).
Compañeros del C.C.A., esta visión de Bordiga y del bordiguismo de una “invariabilidad del programa” y de un Partido que puede sustituir a la clase obrera lleva hoy o a la esclerosis o a la nada, o sino a la contrarrevolución como se ha comprobado con la evolución reciente de la corriente “bordiguista”.
EL REAGRUPAMIENTO DE LOS REVOLUCIONARIOS
La publicación de COMUNISMO y el desarrollo de un medio revolucionario en torno al C.C.A., por muy pequeño que sea, confirma las posibilidades de aparición y de agrupamiento de elementos revolucionarios del mundo entero, incluidos los países del Tercer Mundo. Para ello, sin embargo, los elementos revolucionarios deben romper claramente y sin vacilaciones con el “tercermundismo”, con todo tipo de nacionalismo e izquierdiusmo. Sólo de ese modo podrán desarrollar una clarificación política auténtica y una actividad revolucionaria real. Esa es la fuerza de COMUNISMO.
Las organizaciones políticas del proletariado ya existentes, que se sitúan sobre todo en Europa, deben ser firmes sobre esa indispensable ruptura con todo nacionalismo si de verdad quieren participar a ayudar al surgimiento de elementos y grupos revolucionarios.
Esa en una de las tareas fundamentales que se ha dado siempre la CCI, tarea que intentamos cumplir con nuestras escasas fuerzas: “concetrar las escasas fuerzas revolucionarias, dispersas por el mundo, es hoy, en este período de crisis general preñada de convulsiones y de tormentas sociales, una de las tareas más urgentes y arduas ante las que se encuentran los revolucionarios” (Revista Internacional nº 1, Abril de 1975)
Por todo eso, la CCI ayudará todo lo más que pueda a los compañeros del C.C.A. en su esfuerzo militante de intervención en la lucha de clases. El cumplimiento de esas tareas por parte de COMUNISMO permitirá el desarrollo de un medio revolucionario en México y al cabo, y eso es lo más importante, una real presencia política del proletariado. Y par ello, COMUNISMO es el instrumento indispensable que el proletariado en México necesita.
¡Salud a COMUNISMO!
Geografía:
- Mexico [158]
Vida de la CCI:
Corrientes políticas y referencias:
Revista Internacional nº 46-47 segundo semestre 1986
- 3358 lecturas
Propuesta internacional a los partidarios de la revolución mundial
- 5100 lecturas
Introducción de la CCI
Acabamos de recibir desde Argentina una "propuesta internacional" que se dirige a los elementos y a los grupos revolucionarios. En ella se llama a la discusión y al reagrupamiento de las fuerzas revolucionarias hoy débiles y dispersas por el mundo. Esta propuesta, que presentamos aquí con nuestra respuesta, es claramente y sin equívoco alguno proletaria: en ella se denuncia la democracia burguesa, cualquier tipo de "anti-fascismo" y nacionalismo; en ella se defiende y afirma la necesidad del internacionalismo proletario frente a la guerra imperialista.
Saludamos el espíritu y el camino del que los compañeros dan prueba con su documento: necesidad de la discusión abierta, de la "polémica", de la confrontación de las diferentes posiciones políticas, de la lucha política fraternal para construir un polo de referencia política internacional. Un polo de referencia que sea capaz de reagrupar y ayudar a surgimiento de elementos y grupos revolucionarios. No podemos más que apoyar el espíritu y la preocupación de estos compañeros, pues nosotros desde el primer número de nuestra Revista Internacional de Abril de 1975 lo afirmamos: «Concentrar las débiles fuerzas revolucionarias dispersas por el mundo es hoy, en este período de crisis general, de grandes convulsiones y tormentas sociales, una de las tareas más urgentes y más arduas que enfrentan los revolucionarios. Esta tarea sólo puede ser emprendida si se sitúa directamente y desde el principio sobre el plano internacional. Esto ha sido el centro de las preocupaciones de nuestra corriente. A esto, igualmente, responde nuestra Revista y al sacarla hacemos un instrumento, un polo para el reagrupamiento internacional de los revolucionarios». Incluso, si los resultados han sido, hasta el momento, modestos, nuestra ambición sigue siendo la misma y en este sentido publicamos esta "Propuesta Internacional" firmada por dos grupos: "Emancipación Obrera" y "Militancia Clasista Revolucionaria".
Este último grupo es desconocido para nosotros. En cambio, sabemos que "Emancipación Obrera" es un grupo que surgió tras la guerra de las Malvinas. No enlaza con ninguna organización existente. Se constituyó poco a poco durante los terribles años 70 en Argentina. Se ha enfrentado a la represión del Estado burgués bajo todas sus formas:
la oficial: democrática: democrática, peronista, sindical y por supuesto lo policial y militar.
La oficiosa, para-estatal: de un lado la de los tristemente célebres "Triple A" y de otro a la del ..... trotskysmo cuando nuestros camaradas denunciaron el apoyo y la participación de éstos en la guerra de las Malvinas, y defendieron una política de "derrotismo revolucionario".
En 1978 cuando la represión alcanzaba su cumbre durante el Mundial de Fútbol en Argentina, estos camaradas decidían «empezar a realizar un trabajo de lucha ideológica, sacar una publicación clandestina (...) Es esta actividad lo que ha permitido, cuando el Gobierno militar invade las Islas Malvinas, sacar hojas contra la guerra y difundirlas en la calle desde el segundo día. A partir de entonces nuevos y viejos conocidos nos reagrupamos en la lucha contra el nacionalismo y la guerra interburguesa. Durante estos dos meses han surgido pequeños grupos que realizan una actividad internacionalista» (Emancipación Obrera). Tras la guerra estos grupos se han reunido y «decidido continuar el proceso de lucha política y discutir del futuro» fruto de esa discusión ha aparecido un documento sobre las futuras elecciones que firmaba "Emancipación Obrera".
Aunque parezca falta de pudor, saludamos con emoción y alegría a estos camaradas y publicamos su "Propuesta Internacional". En un país donde el proletariado ha sufrido una feroz represión, la aparición de una voz proletaria es una promesa más (tras México, India...) para una salida victoriosa a los gigantescos enfrentamientos de clase que se preparan.
También supone la promesa de un mayor trabajo y responsabilidad de los grupos del Medio Revolucionario Internacional ya constituidos. Por nuestra parte, la CCI nos esforzamos en cumplir lo mejor posible la tarea que nos corresponde.
A LOS GRUPOS Y MILITANTES QUE LUCHAN POR LA REVOLUCIÓN PROLETARIA MUNDIAL
El 22 y 23 de Febrero de 1986, un grupo de militantes de algunos países (especialmente de Argentina y Uruguay) se reunieron en Uruguay para discutir sobre la situación mundial y las tareas del proletariado revolucionario.
Entre ellos hubo el consenso generalizado de que ante los ataques que la burguesía mundialmente da contra el proletariado y ante la actual situación de debilidad, dispersión y aislamiento de las pequeñas fuerzas clasistas y revolucionarias es necesario trabajar mancomunadamente para revertir la situación, combatiendo el sectarismo y el nacionalismo implícitos en ciertas concepciones del trabajo internacional, y como un intento de aportar a modificar esta situación, las compañeras y compañeros presentes dan a conocer las siguientes ideas y propuestas internacional.
ALGUNAS CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS PREVIOS
Puede parecer extraño que desde aquí y "de golpe", unos pocos grupos y activistas seguramente desconocidos en general, lancen un llamado, una propuesta a todos aquellos que en diversas partes del mundo, con mayor o menor fuerza, con mayor o menor claridad, ponen en alto la bandera del internacionalismo proletario, de la revolución proletaria mundial.
Pero no es "de aquí" ni "de golpe" que surge una y otra vez el grito angustiante de minorías revolucionarias que buscan romper el cerco tendido por el capital, que asisten impotentes a los terroríficos golpes que la burguesía descarga sobre el proletariado y sobre ellas mismas, que tanto en los momentos de alza de la lucha de clases como en los momentos de la contrarrevolución más violenta "descubren" una y otra lo que significa el aislamiento, la debilidad de sus pequeñas fuerzas; debilidad no solo numérica, sino fundamentalmente política ya que es imposible local o nacionalmente resolver los problemas que el momento actual impone a los revolucionarios.
Estamos convencidos de que en distintos lugares han surgido grupos, activistas, que no encontrándose identificados con la izquierda tradicional (estalinistas, trotskistas y sus variantes), con las políticas de ayudar a la burguesía a resolver sus problemas, con los planteos de cambiar la forma estatal de la dominación burguesa o con apoyarla en sus guerras, han tratado de elaborar una política distinta, que reivindicarse la autonomía de la clase obrera frente a la burguesía y la lucha para destruir su dominación y su Estado, sin admitir falsos pasos previos (democráticos).
Y sabemos lo que es ir contracorriente, sin ningún apoyo a quien recurrir, sin posibilidades inmediatas de reapropiación de experiencias históricas del proletariado revolucionario, sin materiales teórico-políticos fundamentales y en un ambiente represivo y peligroso.
Si para algunos ciertas definiciones o posturas son el "ABC" algo de lo cual no se habla o escribe de tan obvio, para cada uno de nosotros llegar a escribir , la palabra A significó un largo proceso de luchas, desgarramientos, miedos e incertidumbres.
Aquí, en las escuelas, enseñan la frase de un "prócer" del siglo pasado: "Las ideas no se matan". Sin embargo, hemos aprendido que se mata a quienes tiene ciertas ideas (y posiciones), y que la clase dominante puede obstaculizar por un largo período la reabsorción, conocimiento, vinculación y desarrollo de las experiencias, ideas y posturas que en las diferentes áreas del mundo vive y constituye el proletariado revolucionario.
Es así que, paradójicamente, fue menester una monstruosa represión (con la consiguiente diáspora) y una guerra (Malvinas) para saber aquí que existieron en el mundo diversas corrientes y grupos radicalizados; para conocer -y todavía muy poco- las experiencias de Alemania y otros luego de la primera guerra; para saber de otras posturas en la guerra civil española que no fueran las franquistas y republicanas. Y que hay otra historia (que casi no conocemos) que nos es más cercana.
Y no solo eso, a partir de ahí tuvimos la confirmación de que en la actualidad existen grupos que no se inscriben en las variantes tradicionales, muchos que aún no conocemos y otros de los cuales no sabemos aún ni cuanto ni como han roto con el capital y sus fracciones, pero que expresan en diverso grado distintos momentos de ruptura con la política del capital.
Pero si hoy conocemos que ello existe, eso no significa que la actual situación de aislamiento y debilidad, haya cambiado. Por el contrario, ni siquiera llegamos a saber lo que está ocurriendo no ha en un país lejano o limítrofe, sino siquiera en una ciudad cercana, hasta en un barrio vecino. Y no se entienda esto como una curiosidad o una cuestión periodística: en Argentina, por ejemplo, hay continuamente días en que hay varios millones de obreros en conflicto..... Sin que entre ellos exista ningún tipo de coordinación, a veces sin que se sepa siguiera de su lucha, lo que ocurre en todos lados. Y si esto es así con movimientos relativamente masivos, peor aún con el contacto y conocimiento de las vanguardias que surgen durante esas luchas o bajo su influencia.
Y estamos convencidos de que en los países donde vivimos, como en otros lados del mundo, surgen grupos obreros o de activistas que tratan de romper con las políticas de conciliación, de subordinación a la burguesía, pero que, a falta de un referente internacional, con la fuerte presencia de la burguesía en el movimiento obrero, termina sucumbiendo absorbidos por alguna fracción del capital o simplemente disgregados, extinguidos.
Pocos son los que logran superar los primeros golpes, y los que lo hacen, tiene ante sí una perspectiva incierta, donde la soledad política, el tener que andar y desandar los pasos, recorrer callejones sin salida, el partir casi de cero en numerosos temas que se transforma en una realidad cotidiana, sangrante, que mina las pequeñas fuerzas, ya de por sí golpeadas políticas y económicamente. ¿Es que la gestación de una política internacionalista revolucionaria, o al menos esbozos de la misma, será así, paso a paso, grupo a grupo, ciudad por ciudad, nación por nación, generación por generación? ¿Todos y cada uno deben recorrer los mismos pasos; enfrentar los mismos problemas, darse los mismos golpes, deletrear las mismas letras, elaborar las mismas palabras, para después de un largo tiempo y camino, ya fuertes y "partido", confluir con otros "iguales" o, en su defecto, "extenderse" a otras naciones.?
No creemos que esa sea la única opción, ni siquiera creemos que pueda salir algo bueno de ella. Por el contrario, pensamos que la única alternativa es la internacional. Así como una mistificación hablar de Sociedad Comunista mientras exista un solo país capitalista en el mundo, lo es hoy hablar de internacionalismo proletario concibiéndolo a éste como la solidaridad con las luchas obreras en el mundo o frases pomposas de vez en cuando contra la guerra, el armamentismo o el imperialismo.
Internacionalismo proletario tiene para nosotros una significación e implica hacer un esfuerzo para superar la genérica solidaridad ya que las dimensiones internacionales de la revolución proletaria exigen entrelazar y unificar los esfuerzos para delinear una estrategia única a nivel mundial, y su contrato práctico en las tareas que enfrentamos en las diversas tareas y países.
Naturalmente no se resolverá ello con voluntarismo ni de hoy para mañana, tampoco será obra de un largo y prolongado trabajo "educativo" o "científico", como lo concebía la Segunda Internacional (y no solo ella), de "acumulación de fuerzas" ("ganar militantes uno a uno", "Elaborar La Teoría" y estructurar La dirección que en su momento Deberá ser Reconocida) para un futuro enfrentamiento, demasiado lejana, mientras que en la realidad cotidiana se daba la resistencia y la lucha del proletariado contra el capital. (La que en los hechos, para estas variantes, hay que controlar, tapar, aislar de manera tal que esté adecuada para las "tareas" de siempre: apoyar a alguna fracción de la burguesía contra otra supuestamente peor).
Si el partido de la clase obrera no es un grupo político que en un país o varios se pone tal nombre, si desacordar con "el partido para la clase obrera" y reivindicar "La clase obrera organizada como clase, es decir, como Partido" no es un simple juego de palabras, si rechazamos las ideas socialdemócratas (stalinistas, troskistas, etc) del Partido como el aparato (intelectuales, obreros, etc.) portavoz de la Verdad que se constituye voluntariamente y en una nación que espera el reconocimiento de las incultas masas y de la Internacional como una federación de partidos (o de uno que se extiende a otras naciones), ello implica romper con esas concepciones y prácticas totalmente contrapuestas con el internacionalismo proletario y que sólo son formas de manifestar y defender el nacionalismo.
Entre ellas son las más evidentes concebir el desarrollo del propio grupo (o de los propios grupos) como una cuestión local o nacional, con el objeto de conseguir una determinada fortaleza para luego si, dedicarse a tomar contactos con otros grupos de otros países a los cuales hay que absorber o desenmascarar generalmente mediante discusiones y declaraciones.
Los contactos internacionales se consideran como cuestión de "propiedad privada" e implica la práctica de la bilateralidad, la que incluye cada "x" años momentos de encuentro para reunirse en unas "naciones unidas" de "revolucionarios". La práctica de los partidos de la Segunda Internacional es un buen ejemplo de esto.
Pensamos que ese camino sólo conduce a nuevas frustraciones y mistificaciones, por lo que se hace necesario luchar contra todos los intereses, concepciones y sectarismos que producen y reproducen las divisiones creadas por la burguesía en la defensa de sus mercados internos, de sus estados, de "sus" proletarios, es decir, de la plusvalía que les extraen.
SOBRE ALGUNAS PREVENCIONES
No sabemos si lo escrito alcanza para presentar esta propuesta y fundamentarla o si se requería mayor desarrollo. Creemos sí, que es necesario hablar sobre algunas prevenciones.
Seguramente muchos preguntarán ¿Quiénes, hasta donde y como confluyen en la perspectiva internacionalista proletaria? ¿Cómo determinarlo? ¿Quién lo hace?. Es evidente que nadie piensa en hacer un trabajo común, ni siquiera un volante, con alguien a quien define enemigo. Y con el enemigo de clase no cabe conciliación o entrismo. Pero no solo existen enemigos. Y no se puede negar que entre grupos y personas que no lo son, muchas veces hay intolerancias, visiones estáticas, sectarismo. Hay una política de las diferencias, una disputa de la "clientela" común, un nacionalismo o "un cuidado de la quinta (parcela) propia" maquillada de intransigencia.
En una propuesta internacional no podríamos eludir este problema. Es evidente que a nadie se le ocurrirá trabajar en una perspectiva común con un grupo de la IV Internacional o con el maoísmo tercermundista. Pero si el carácter de clase enemiga es evidente en ciertos casos, en otros es más sutil, por lo que establecer una línea de demarcación no siempre es sencillo y mucho menos cuando buscamos un punto que implique un paso adelante en la actual situación de debilidad, aislamiento y dispersión.
Creemos que es posible elaborar un conjunto de puntos "programáticos" que sean a prueba de oportunistas, salvando que sea algo tan definido y profundizado que sólo pueda acordar el propio grupo, y en una de esas, ni siquiera.
Tampoco se puede pretender que en cada país del mundo, grupos o singulares militantes hayan madurado del mismo modo que en otras zonas y que tengan tales o cuales definiciones, que por extendidas que estén en ciertos lugares, son producto de una historia no compartida y de la cual, como ya señalábamos, poco o nada se sabe en otras áreas.
En contrapartida, la huelga de casi un año de los mineros ingleses, sin que hubiera un intento serio de tratar de coordinar una respuesta conjunta de diversos grupos y militantes desparramados por el mundo, no sólo habla de debilidad y limitaciones. Habla de sectarismo, de aquellas concepciones sobre la lucha de clases y del partido que ha elaborado tan bien la socialdemocracia. ¿Y ante la guerra entre Irán e Irak? ¿Y ante Sudáfrica? ¿Y Bolivia y tantos otros lugares donde el proletariado se bate o recibe los golpes más fuertes? ¿Qué respuestas aunque sean mínimas se han tratado de integrar a nivel internacional?
¿Cómo aportar a resolver esto? ¿Cómo definir los discriminantes para reconocernos de manera tal que impedir que desde el inicio la propuesta para comenzar a superar la situación actual nazca muerta? (Porque es tan ambigua que sería una bolsa de gatos o porque es tan estricta que sólo "entraran" quienes ya vienen realizando un trabajo juntos?).
Para nosotros ese criterio de reconocernos es la práctica y sobre ella tratará la segunda parte de la propuesta en sí. Aunque ni ella ni nada puede eludir lo fundamental, la única "garantía": la lucha.
PROPUESTA INTERNACIONAL
Con el objetivo de: Contribuir a modificar la actual situación de debilidad de las pequeñas fuerzas revolucionarias y clasistas desparramadas por el mundo, potenciando las posibilidades de acción en la lucha de clases.
Y de ir consolidando y ampliando lo que hoy son convergencias esporádicas, en la perspectiva de organizar y centralizar una tendencia internacionalista proletaria que, hoy, con limitaciones y seguramente errores, existe:
Proponemos promover:
Una respuesta coordinada ante ciertos ataques del capital (p.e. en la cuestión de los mineros ingleses, de los trabajadores de Sudáfrica, Irán-Irak, etc.): volantes, campañas comunes, indicaciones políticas, momentos de efectivo enlace y orientación ante cuestiones concretas y graves que afectan al proletariado mundial.
Una información internacional
a- de las luchas obreras, propagandizando, de acuerdo a las posibilidades, sobre las más importantes que se realizan en cada región (o país) para repercutirlas en otras e ir afianzando la realidad del internacionalismo proletario y el compañerismo proletario.
b- de los diversos grupos políticos, no sólo de los participantes en la propuesta, sino también en los enemigos, pues es un elemento necesario para la lucha política contra ellos
c- de la experiencia histórica, de los materiales producidos en la larga lucha el proletariado contra el capital y toda la explotación.
La polémica teórico-política en vistas a toma de postura conjuntas y como contribución al desarrollo de una política revolucionaria.
Entre aquellos que no sólo comparten un conjunto de puntos sino que efectivamente coinciden en la práctica y llevan adelante todos los puntos de ésta propuesta, en particular el punto 1 (acción común), se hace vital organizar la polémica y sólo para ellos proponemos dos cosas:
La organización internacional de la correspondencia, lo que conlleva la creación de una red fluida de intercambio y comunicaciones que debe ser una de las bases materiales para el punto 7.
Una revista internacional, que no es concebida como un conjunto de posturas políticas de los diversos grupos abrochadas bajo una tapa "colectiva". Por el contrario debe ser un instrumento para consolidar la actividad común realizada, para profundizar y fundamentar las posturas compartidas y, por supuesto, para dar la necesaria polémica pública sobre las cuestiones vitales que hacen a las tareas del momento, las actividades propuestas y sobre temas "abiertos" que de común acuerdo se considere necesario incluir.
En la medida que los acuerdos así lo posibiliten, estimular la participación de otros grupos en la propia prensa y viceversa, así como la difusión de materiales de los grupos intervinientes.
Propender a crear una polémica "interna" común es decir, no limitarse a la polémica "oficial y pública" de grupo a grupo, sino también la polémica de los comunistas ante problemas "abiertos".
Todas las actividades y decisiones que tomen los grupos intervinientes serán de común acuerdo, es decir, por unanimidad
¿A QUIENES HACEMOS ESTA PROPUESTA?
A quienes en el mundo realizan una lucha contra los ataques del capital, contra todas las guerras imperialistas o interburguesas, contra todos los Estados burgueses (cualquiera sea su forma y color) con el objetivo de que la clase obrera imponga su dictadura contra la burguesía, su sistema social y contra toda forma de explotación.
A quienes no apoyan a algún sector burgués frente a otro, sino que luchan contra todos ellos. Por eso no propician frentes policlasistas ni adhieren o participan en ellos.
A quienes asumen prácticamente que "los obreros no tiene patria"; consagrada frase que no sólo dice que los obreros no pueden defender lo que no tienen sino que "se puede" y debe "intervenir" en las luchas y tareas planteadas en los diversos países del mundo, a pesar de que ello, desde el punto de vista burgués, pueda ser considerado como una intromisión y contra de "el derecho de las naciones a la autodeterminación". Derecho este que es reivindicado y defendido cada vez que el proletariado revolucionario o sus vanguardias estrechan las filas internacionales frente a su enemigo de clase, derecho que es pisoteado cada vez que se trata de reprimir y masacrar los movimientos revolucionarios.
Justamente por ello luchan contra las políticas de "defensa de la economía nacional", de "reactivación", de "sacrificarse para resolver la crisis" ni avalan políticas expansivas de la propia burguesía, ni siquiera cuando esta sufre ataques económicos, políticos o militares contra sus propios estados. Siempre luchan contra toda la burguesía, tanto la local como la extranjera.
A quienes combaten a todas las fuerzas e ideologías que pretenden encadenar a los proletarios a la economía y política de un Estado nacional, y desarmarlo, con el pretexto del "racismo" o del "mal menor".
A quienes no se proponen "recuperar" o "reconquistar" los sindicatos. Por el contrario, los caracterizan como -instrumentos e instituciones de la burguesía y de su estado. Por ello no pueden, de ningún modo, representar hasta el final los intereses inmediatos de la clase obrera y mucho menos los intereses históricos del proletariado. Tampoco son permeables, de modo alguno, a los intereses revolucionarios de la clase.
A quienes están de acuerdo que una de las tareas sobre ese terreno es llevar hasta el fondo la batalla contra la línea política de colaboración de clase sostenida por los sindicatos y contribuir a tornar irreversibles la ruptura entre la clase y los sindicatos.
A quienes en la medida de sus posibilidades contribuyen a reforzar todas las tentativas el proletariado de asociarse para enfrentar, incluso parcialmente, al capital. A extender, generalizar y profundizar las luchas de resistencia y contra el capital.
A quienes promueven la lucha contra todas las variantes de la represión capitalista, tanto la que ejercen las fuerzas militares oficiales (estatales) del orden, como sus colegas civiles de izquierda y derecha del capital. Y dentro de sus posibilidades colaboran con los grupos hermanos que sufren los embates represivos.
En la lucha contra la burguesía y su estado, estas vanguardias combaten implacablemente a quienes se dedican a criticar simplemente una de las formas que asume la dictadura de la burguesía (la más violenta, militar) y defienden la democrática o luchan por su ampliación.
Por ello, en la opción burguesa de fascismo-antifascismo, denuncian el carácter de clase burgués de los frentes antifascistas y de la democracia y plantean la necesidad de luchar por la destrucción del Estado burgués, no importa bajo cual forma se presente, con el objeto de abolir el sistema de trabajo asalariado y eliminar mundialmente la sociedad de clases y toda forma de explotación.
A los que el internacionalismo proletario implica, en primer lugar, luchar contra la propia burguesía, derrotismo revolucionario en caso de cualquier guerra que no sea la guerra de clases del proletariado contra la burguesía por la revolución proletaria mundial.
A los que, más allá de las diferentes teorizaciones sobre el Partido, coinciden en que el mismo será internacional desde su inicio, o no será.
En fin, a los que, de acuerdo a sus fuerzas y condiciones, definen sus tareas en la lucha contra la burguesía orientadas en dos aspectos fundamentales:
a) Impulsando el desarrollo de clase del proletariado y
b) Contribuyendo a la construcción y desarrollo de la política internacionalista proletaria y su partido mundial.
Es decir, si bien en función de las situaciones particulares los medios, tareas y prioridades pueden adoptar formas diferentes, todas ellas se relacionan con una única perspectiva: la constitución de la clase obrera en fuerza mundial para destruir el sistema capitalista.
ACLARACIONES FINALES
Creemos que las anteriores formulaciones pueden y deben ser mejoradas, corregidas, completadas: No nos aferramos a defender al pie de la letra esta propuesta sino su sentido general.
En discusiones previas que dimos sobre la actual situación y como comenzar a modificarla, hubo compañeros y compañeras que manifestaron un cierto pesimismo sobre la receptividad con que será acogida la misma y las posibilidades de realización.
Creemos que ante los terribles golpes que la burguesía da contra el proletariado en su búsqueda, a veces desesperada, de resolver sus problemas, ante las posibilidades (y realidades) de la guerra interburguesa, ante las masacres contra trabajadores, trabajadoras, niños, ancianos que se repiten en diversas partes del mundo, y ante la montaña siempre creciente de tareas que a los revolucionarios impone la hora actual, no cabe la política de sectas, las mezquindades, los "dejar para después", ni la defensa implícita o explícita del actual "status quo".
El reconocimiento de la actual situación debe traducirse en una iniciativa política capaz de recuperar terreno perdido y superar las graves limitaciones. Por ello, el empeño común, debe ser la lucha por un cambio radical en las relaciones internacionales entre los revolucionarios, es decir, pasar de simples pasadas de posiciones (a veces, ni eso) hacia la toma de posturas comunes ante el ataque que la burguesía hace contra el proletariado, hacia coordinaciones imprescindibles, dirigiéndose la reflexión y el debate hacia cuestiones que consoliden una perspectiva común.
Entre las "objeciones" que pueden hacerse con respecto a la viabilidad de esta propuesta, está la de ¿cómo se concretaría?
Allí están los cinco puntos para, acordando con todos ellos, estudiar cómo organizar su realización. No pretendemos aquí dar una respuesta a cada uno de los interrogantes y problemas, sino manifestar un compromiso de lucha por su concreción.
Es evidente que para contar con una ejecutividad y rapidez para ciertas cosas, implicaría encuentros físicos. Creemos que no necesariamente, es decir, en la actualidad nos parece muy difícil lograr, al menos para los que vivimos por esta zona del mundo.
En estos momentos no vemos condiciones para organizar una reunión genuinamente internacional: el viajar al extranjero para nosotros está (económicamente vedado. Un viaje de más de 8.000 km equivale a más de 15 sueldos mensuales. (Más de 20 si tomamos el mínimo definido por el Gobierno).
Por ello estimamos que en un primer momento las conexiones, las discusiones, al menos entre los no europeos y con ellos, se harán por correspondencia. Ello alargará los tiempos, hará más dificultosa la tarea, pero no es imposible ni mucho menos. (Una carta a Europa aquí, por ejemplo, si no hay huelga, tarda de 15 a 20 días)
Las condiciones de seguridad (quien confía en la legalidad no sólo es un ingenuo sino un peligro para los revolucionarios) también incorpora trabas, pero pueden y deben ser resueltas.
El lenguaje también presenta inconvenientes. Por nuestro lado, y hasta este momento, el único en que podemos llegar a escribir es el español. Y leer solo muy minoritariamente y con limitaciones el italiano, portugués o inglés. Con imaginación alguien podrá captar algo de francés, pero nada que hacer con el alemán. Los otros "no existen". Teniendo en cuenta esto, no tendrá la misma circulación y rapidez lo que venga en castellano que en los restantes idiomas en el orden planteado.
Para terminar, la iniciativa que presentamos está expuesta en su parte fundamental. Aquellos que se muestren interesados o acorde con ella recibirán una parte diríamos "mas organizativa", es decir, como vemos nosotros que puede ser la operatoria para ir realizándola, concretizándola.
A todos aquellos que nos escriban les garantizamos que recibirán una copia de todas las respuestas recibidas. La organización posterior de la correspondencia, discusiones, etc., ya formará parte de quienes acuerden con ello y de la manera que acuerden entre sí.
A los que estén de acuerdo con el espíritu de la propuesta les solicitamos su divulgación y el detalle de que grupos (y si se puede; con sus direcciones) les han hecho llegar esta convocatoria.
Uruguay, Febrero de 1986
Respuesta de la CCI
Queridos camaradas;
Acabamos de conocer vuestro folleto-llamamiento "propuesta Internacional a las y los partidarios de la Revolución Proletaria Mundial". Tras la primera lectura y discusión queremos, antes que nada, saludar el espíritu que anima vuestra "Propuesta" a la que nos adherimos con determinación.
No podemos más que suscribir la constatación que se encuentra hoy día el movimiento revolucionario -su extrema debilidad numérica, política, y aún más, organizativa- sino, sobre todo, la inmensa dispersión y aislamiento de los pocos grupos que de él se reclaman. Al igual que vosotros, nosotros pensamos que una de las primeras tareas -incluso la primera hoy- de cada grupo que se sitúa realmente en el terreno revolucionario del proletariado consiste en dirigir todas sus fuerzas hacia poner fin a este lamentable estado de cosas, y reaccionar vigorosamente contra la dispersión y el aislamiento, contra el espíritu de secta, y desarrollar las relaciones, los contactos, las discusiones, el reagrupamiento y las acciones en común entre los grupos, tanto a escala nacional como internacional.
El que haya grupos que no sientan esta necesidad (cosa que desgraciadamente ocurre) muestra la incomprensión de la situación en la que estamos y con ello su tendencia a la esclerosis.
El que un grupo en Argentina descubra esta urgente necesidad -el mérito es suyo- no es sorprendente:
porque el hecho de sentir esta necesidad prueba la voluntad revolucionaria, de la que participan
porque hemos visto esta misma preocupación en otros grupos que han surgido recientemente, como el Colectivo "Alptraum" en México y más aún en los "Comunistas Internacionalistas" de India.
¿Por qué constatamos esta necesidad precisamente hoy? Para comprenderlo no basta repetir que no surge de un "plumazo" el grito ansioso de las minorías revolucionarias que tratan de romper el cordón sanitario que crea el capital; no basta decir que tanto en los momentos de la más violenta contra-revolución como en los períodos de ascenso de la lucha de clases, estas minorías «descubren , una tras otra , lo que significa el aislamiento, la fragilidad de sus escasas fuerzas, una fragilidad no solo sino fundamentalmente política» Si bien es cierto que en todo momento los revolucionarios se esfuerzan por romper el "cordón sanitario" que la burguesía levanta para dispersarlos y aislarlos de su clase, no se puede meter en el mismo saco «los períodos de ascenso de la lucha de clases» y «los momentos de contra-revolución más violenta»
Sin caer en el fatalismo, la experiencia histórica de la lucha de clases nos enseña que un período de retroceso y de derrotas profundas del proletariado entraña inevitablemente una dispersión de las fuerzas revolucionarias y una tendencia a su aislamiento. La tarea que se impone entonces a los grupos revolucionarios es la de limitar lo más posible la avalancha del enemigo de clase con el fin de evitar que ésta los arrastre hacia la nada. En cierta medida, en estas condiciones el aislamiento no solo es inevitable sino necesario para poder resistir mejor la virulencia momentánea de esa corriente que podría arrastrarlos.
Fue el caso por ejemplo de la actitud política de Marx y Engels disolviendo la Liga de los Comunistas tras las violentas derrotas sufridas por el proletariado durante la tormenta social de 1848-51, disolviendo la Iº Internacional tras el sangriento aplastamiento de la Comuna de París, al igual que Lenin y Luxemburgo en el momento de la muerte de la IIº Internacional durante el desencadenamiento de la Iº Guerra Mundial.
Al igual se puede citar el ejemplo de la constitución y la actividad de la Fracción de la Izquierda Comunista Italiana tras la debacle de la IIIº Internacional bajo la dirección estalinista.
De forma muy distinta se presenta la actividad de los grupos revolucionarios en los períodos de aumento de la lucha de clases. Si en un período de retroceso los grupos revolucionarios navegan contra-corriente, forzosamente por las márgenes y en pequeños grupos, en los períodos de aumentos de las luchas su deber es estar en la corriente de forma masiva y los más organizados a nivel internacional posible. Los grupos revolucionarios que no lo comprenden, que no van en ese sentido, es porque no comprenden la situación, el período en que se encuentra la lucha de clases y las perspectivas de su dinámica, es porque aunque hayan sobrevivido difícilmente al período de retroceso y dispersión, están ahora más o menos esclerotizados y son incapaces de asumir la función para la clase que los ha hecho surgir.
El sectarismo que tan justamente denunciáis no es otra cosa que la subsistencia de esa tendencia replegarse en sí mismos que corresponde a un período de retroceso... elevar esa tendencia a teoría y práctica, a espíritu de secta, sobre todo en períodos de aumento de las luchas, es síntoma de un proceso de esclerosis extremadamente peligroso y, finalmente, mortal para todo grupo revolucionario.
Solo un análisis y una comprensión justos del período abierto desde finales de los años 60, con el estallido de la crisis mundial del capitalismo decadente y el resurgimiento de la lucha de clase con una nueva generación de proletarios que no han conocido la derrota y conservan toda su combatividad y sus potencialidades, permite comprender la imperiosa necesidad que se plantea hoy a los grupos revolucionarios que existen en el mundo y a los que surgen en diferentes países: comprometerse conscientemente en el camino de la búsqueda de contactos, de información, de discusión, de clarificación, de confrontación de posiciones políticas, de toma de posición y acciones en común entre grupos que se comprometen resueltamente en un proceso de decantación y reagrupamiento.
Esta vía es la única que conduce a la perspectiva de la organización del futuro Partido Mundial del Proletariado. Esta comprensión del período y de sus exigencias es la mejor condición para combatir eficazmente el sectarismo y sus manifestaciones que aún subsisten en el Medio Revolucionario.
Si nos hemos detenido ampliamente sobre esta cuestión no es para criticar sino para apoyar vuestra "Propuesta" y aportar una argumentación que pensamos susceptible de reforzar más aún sus fundamentos. La lucha contra la dispersión y el aislamiento, la lucha contra el sectarismo siempre ha sido y es una de las mayores preocupaciones de la C.C.I. des de su constitución. Reencontrar hoy esta preocupación partiendo de un grupo tan aislado como vosotros no hace más que regocijarnos y reforzar nuestra convicción de su validez. Por eso traducimos y publicamos sin tardanza vuestro texto en nuestra Revista Internacional. Estamos convencidos de que no pondréis ningún inconveniente a su publicación (bien entendido que, por motivos de seguridad, no facilitaremos vuestra dirección sin una autorización explícita vuestra).
Esta preocupación sobre la necesidad de romper la dispersión y el aislamiento de los grupos revolucionarios, al igual que la convicción de su validez, han cimentado las tentativas de las tres Conferencias Internacionales de grupos revolucionarios impulsadas por nosotros y Battaglia Comunista durante los años 77 y 80. Estas Conferencias, que habrían podido convertirse en un lugar de encuentro y un polo de referencia para los nuevos grupos que surgen en los diferentes países, se frustraron al chocar precisamente con el sectarismo de grupos como Battaglia Comunista, para quienes éstas Conferencias debían ser mudas, un lugar únicamente de confrontación de grupos con afanes de reclutamiento.
Por nuestra insistencia se han publicado en francés, inglés e italiano las actas de estas Conferencias. Os las facilitaremos rápidamente.
La urgente necesidad de romper la fragmentación y el aislamiento no es una tarea fácil ni se puede hacer de la noche a la mañana. Por tanto, esto no puede constituir una razón para abdicar sino, al contrario, esta dificultad debe estimular los esfuerzos de cada grupo revolucionario, digno de ese nombre, para resolverlo.
En el marco de este texto no podemos detenernos en analizar en detalle cada párrafo, y menos aún cada formulación. Como vosotros mismos decís el texto no pretende ni ser completo ni definitivo. Tendremos tiempo suficiente para discutir sobre tal o cual formulación, tal o cual argumento. Por el momento lo importante, lo principal, es la vida que cimienta vuestra "Propuesta". Sobre ella estamos de acuerdo. Hay dos cuestiones fundamentales que plantea esta "Propuesta":
1) ¿A quién se dirige?
Para contestar a esta cuestión, es evidente que buscamos la participación más amplia posible de los grupos auténticamente revolucionarios, incluso si existen entre ellos divergencias sobre puntos particulares pero secundarios. Sin embargo no se trata de reunir a no importa quién, lo que daría una imagen de "jaula de grillos" y constituirla un paso negativo, una traba y no un reforzamiento del movimiento revolucionario. No hay, y menos en el estadio actual del movimiento -con la dispersión y los diferentes grados de madurez de los grupos existentes- criterios delimitadores o selectivos que puedan garantizar de buenas a primeras, de forma absoluta, esa selección.
Pero hay -y se deben poder formular- un mínimo de criterios que permiten establecer un cuadro general en el cual los grupos que se inscriben puedan adherirse manteniendo las posiciones que le son propias pero a la vez siendo compatibles con el cuadro.
Hay que rechazar tanto el monolitismo como la reunión de fuerzas fundamentalmente heterogéneas sobre la base de posiciones políticas vagas e incoherentes.
En vuestro capítulo: "¿A quién hacemos esta propuesta?" tratáis de dar una respuesta enumerando exhaustivamente (puede que demasiado) ciertas posiciones que deben de servir de criterios.
Cualquiera que sean las mejoras siempre posibles a sus formulaciones, estas posiciones son en su fondo político absolutamente justas a nuestro entender.
Sin embargo, la falta de una toma de posición clara y explícita sobre cuestiones muy importantes puede inquietar. Citaremos algunas:
el rechazo de toda participación en las campañas electorales en el período actual del capitalismo decadente.
La necesidad de concebirse y situarse en la continuidad histórica del movimiento obrero, de sus adquisiciones teóricas y políticas (una continuidad dinámica y de superación, estrechamente ligada a las experiencias y a la evolución de la exacerbación de todas las contradicciones del sistema capitalista que ponen al orden del día la necesidad objetiva de su destrucción).
Esto implica el reconocimiento del marxismo como la teoría revolucionaria del proletariado, reivindicarse de las aportaciones sucesivas de la Iª, IIª y IIIª Internacionales y las Izquierdas Comunistas que de ellas surgieron.
- el reconocimiento sin ambigüedad de la naturaleza revolucionaria del Partido Bolchevique (antes de su bancarrota y su paso definitivo al campo de la contra-revolución) y la Revolución de Octubre.
Sorprende no encontrar en vuestro texto ninguna referencia a estas cuestiones, solo el reconocimiento de los Consejos obreros "forma al fin encontrada" de la organización unitaria de la clase para la realización concreta de la revolución proletaria. Sorprende también no encontrar ninguna mención al problema del terrorismo, de las guerrillas (urbanas o no y sobre el rechazo categórico de éste tipo de acciones (armas propias de las capas no explotadoras de la pequeña burguesía, del nacionalismo, y que son eficazmente fomentadas y manipuladas por todos los Estados) no en nombre del pacifismo que es la otra cara de la misma moneda, sino por su ineficacia y su pretensión de sustituir a la única violencia de clase adecuada: la de la lucha obrera, masiva y generalizada de las grandes masas obreras. Vuestro silencio es más sorprendente pues vivir en un país y en un continente que ha conocido tristemente este tipo de acciones aventuristas, los Tupamaros y otras guerrillas guevaristas.
2) La segunda cuestión se refiere a vuestras posiciones relativas a la realización de ese gran proyecto, particularmente a la publicación de una revista común a los grupos adherentes y al modo de funcionamiento de esa coordinación.
Comencemos por éste último punto. Proponéis la unanimidad como regla de toda actividad y decisión. Esta regla no nos parece forzosamente la más adecuada. Implica el riesgo o de exigir un acuerdo constante -y por tanto el monolitismo- o la parálisis del conjunto de grupos participantes cada vez que alguno esté en desacuerdo. El punto 5 de vuestra "Propuesta" se refiere a la eventualidad de una publicación común. Es inútil abrir una discusión sobre la estructura de tal publicación (división en tres partes, etc.) porque el proyecto mismo nos parece muy prematuro. Una publicación común a varios grupos presupone dos condiciones:
un conocimiento más profundo de la trayectoria política de los otros grupos y de sus posiciones actuales, la constatación de la integración efectiva de estas posiciones en el cuadro de criterios elaborados, al igual que una tendencia a converger a más o menos largo plazo.
y sobre esta base, un avance serio de la experiencia de una actividad común permitirá a estos grupos afianzarse en el plano organizativo para poder enfrentar verdaderamente las dificultades inherentes a una publicación (cuestiones políticas y técnicas de la nominación de una redacción responsable, cuestiones de idiomas en los que tiene que ser publicada, y en fin, cuestiones de distribución y recursos financieros).
Ninguna de estas condiciones se cumple actualmente y, este punto de la "Propuesta" nos parece, por ello, irrealizable por el momento y, en consecuencia, sería erróneo querer hacer de ello un punto central. Sería más juicioso y ventajoso, a nuestro modo de ver, contentarnos por el momento con lo realizable que consiste en la circulación de textos de discusión entre los grupos adherentes sobre los temas importantes y, a ser posible, convenidos en común.
Queda la propuesta de información recíproca, intercambio de publicaciones, favorecer recíprocamente la distribución de la prensa de los distintos grupos adherentes, la posibilidad de publicar artículos en la prensa de otros grupos, en fin, la eventualidad de tomas de posición común sobre sucesos importantes y por tanto la eventualidad de una intervención común.
Esta parte de vuestra propuesta general puede realizarse en un plazo relativamente breve, siempre bajo la preocupación de romper el aislamiento, de estrechar los contactos entre los grupos revolucionarios existentes y los que surjan, de desarrollar la discusión y favorecer el proceso de decantación de reagrupamiento de los revolucionarios.
En una palabra, más vale empezar con prudencia y llegar hasta el final que arrancar a toda prisa y desinflarse a mitad de camino.
Con nuestros saludos comunistas
C.C.I,
Nota de la C.C.I:
No publicamos por falta de espacio la "Nota de aclaraciones" que aparece a continuación de la "propuesta Internacional)". Esta nota se redactó tras la reunión de Marxo-86. En ella los compañeros precisan su posición en cuanto al aspecto "técnico" y al reparto de artículos. Proponen dividir la revista en tres partes: "Una común a todos los grupos intervinientes, elaborada de común acuerdo entre ellos, que explicitaría y/o fundamentaría posturas compartidas. Una segunda parte donde el tema es elegido libremente por cada participante, donde se puede impulsar la discusión de temas que considere importantes y que -a su juicio- no son tomado o valorados correctamente por los demás. O un tema "nuevo", o una argumentación distinta. Y consideramos fundamental la inclusión de las tres partes en esta propuesta internacional" (Emancipación Obrera y Militancia Clasista Revolucionaria).
Corrientes políticas y referencias:
Cuestiones teóricas:
- Internacionalismo [161]
Zimmerwald (1915-17): De la guerra a la revolución
- 8415 lecturas
¿Quién se acuerda hoy de Zimmerwald, aldea suiza en la cual, en Septiembre de 1915 se reunió la Primera Conferencia Socialista Internacional desde que había comenzado la Primera Guerra Mundial? Y, sin embargo, ese nombre volvió a dar confianza a millones de obreros sometidos a los horrores de la guerra imperialista. Alistada en la guerra por los partidos obreros que ella había creado durante años y años de evolución pacífica del capitalismo, traicionada, obligada a matarse entre sí por los intereses de las potencias
¿Quién se acuerda hoy de Zimmerwald, aldea suiza en la cual, en Septiembre de 1915 se reunió la Primera Conferencia Socialista Internacional desde que había comenzado la Primera Guerra Mundial? Y, sin embargo, ese nombre volvió a dar confianza a millones de obreros sometidos a los horrores de la guerra imperialista. Alistada en la guerra por los partidos obreros que ella había creado durante años y años de evolución pacífica del capitalismo, traicionada, obligada a matarse entre sí por los intereses de las potencias imperialistas, la clase obrera internacional se había sumido en la crisis más profunda bajo los efectos del trauma más rudo y violento de su historia.
Zimmerwald fue la primera repuesta de amplitud internacional del proletariado ante la matanza de los campos de batalla, ante la inmunda carnicería en la que el capital la obligaba a participar. Fue el símbolo de la protesta de todos los explotados contra la barbarie guerrera. Fue la preparación de la respuesta revolucionaria del proletariado a la guerra en Rusia y Alemania. En Zimmerwald volvió a izarse la bandera del internacionalismo proletario que la unión sagrada había arrastrado por el lodo. Fue la primera etapa del agrupamiento de revolucionarios en el camino hacia la IIIº Internacional. Pro eso Zimmerwald forma parte de nuestra herencia y sigue siendo algo preñado de lecciones para el proletariado, lecciones que hay que recuperar para la revolución de mañana.
Las primeras reacciones
La Primera Guerra Mundial provocó la crisis más profunda del movimiento obrero. Esa crisis divide en dos a los Partidos Socialistas: una parte se pasa directamente a la burguesía adhiriéndose a la Unión Sagrada, la otra se niega a comprometerse en la guerra imperialista. La guerra plantea la cuestión de la explosión de esos Partidos y de una escisión. La formación de nuevos partidos revolucionarios y de una nueva Internacional que excluya a las fracciones pasadas al enemigo es algo que se plantea desde que la guerra estalla.
El 4 de Agosto de 1914, la votación de los créditos de guerra por los partidos socialistas alemán y francés, partidos determinantes en la lucha contra la guerra, fue el acta de defunción de la IIª Internacional. Las direcciones de esos partidos así como las de otros, como el belga o el británico, tuvieron la responsabilidad directa del alistamiento de los proletarios tras los estandartes del capital nacional. En nombre de la "defensa de la patria" y de "la unión sagrada contra el enemigo" arrastraron a millones de obreros a la primera gran carnicería mundial. Las resoluciones contra la guerra de los anteriores Congresos de la Internacional, en Stuttgart y Basilea, fueron pisoteadas y la bandera de la Internacional manchada con la sangre de los obreros enviados al frente. En la putrefacta boca de los social-patriotas, la consigna "proletarios de todos los países, uníos" se convirtió en "¡proletarios de todos los países, mataros los unos a los otros!"
Nunca antes la infamia de la traición había aparecido con tanto impudor. De la noche a la mañana, Vandervelde, presidente de la Internacional Socialista, se convertía en ministro del gabinete belga. Jules Guesde, en Francia, dirigente del partido socialista, se convertía en ministro. La dirección del Partido Socialista británico (BSP) llegó incluso a organizar por cuenta del gobierno la campaña de alistamiento militar.
La traición de los dirigentes de esos partidos no fue consecuencia de una traición de la Internacional, Sí esta se quebró fue a causa de su dislocación en partidos nacionales autónomos que apoyaron a sus burguesías respectivas en lugar de aplicar las decisiones de los congresos contra la guerra. Al dejar de ser un instrumento en manos de todo el proletariado internacional no era más que un cadáver. Su quiebra fue el remate de todo un proceso en el que el reformismo y el oportunismo acabaron por triunfar en los partidos más importantes. La traición de los dirigentes fue el remate de una larga evolución que no habían podido impedir las tendencias de Izquierda de la Internacional.
Fue la resistencia, limitada en un principio de algunos partidos, pero también dentro de los grandes partidos cuyas direcciones se habían vuelto social-patriotas, contra la Unión Sagrada, lo que había de plantear en los hechos la cuestión de la escisión. Algunos partidos fueron capaces de ir contra la corriente de histeria nacionalista, separándose con claridad de la corriente chovinista. El partido socialista serbio, desde el principio de la guerra, se declaró contra los créditos militares, rechazando de plano las ideas de la posibilidad de una guerra "nacional defensiva" para las pequeñas naciones. Como uno de sus dirigentes afirmaba: "Para nosotros... el hecho decisivo fue que la guerra entre Servia y Austria no era más que una pequeña parte de un todo, ni más ni menos que el prólogo de la guerra europea universal, y esta no podía tener otro carácter que claramente imperialista, y de ese estábamos profundamente convencidos"
Igual de significativa fue la actitud del SDKPIL de Rosa Luxemburgo, que llamó a la huelga en cuanto estalló la guerra, rechazando la idea de posibles guerras nacionales ó de "liberación nacional".
Pero el ejemplo más conocido de intransigencia internacionalista es el del partido bolchevique, cuyos diputados en la Duma, junto con los diputados mencheviques, votan en contra de los créditos de guerra, siendo deportados inmediatamente a Siberia. Desde el principio, se ponen de hecho en cabeza de la oposición más resuelta a la guerra, pues son casi los únicos que proclaman, en plena desmoralización de todas las fracciones revolucionarias, la necesidad de "transformar a guerra imperialista en guerra civil" como única consigna proletaria justa.
Es la única oposición de izquierdas que desde el principio muestra la perspectiva de la revolución y, para que sea posible, la necesidad de un agrupamiento de todos los internacionalistas en una nueva Internacional: La 2ª Internacionalistas ha muerto vencida por el oportunismo... A la 3ª. Internacional le incumbe organizar las fuerzas del proletariado para el asalto revolucionario de los Gobiernos capitalistas, para la guerra civil contra la burguesía de todos los países, por el poder político, por la victoria del socialismo" (Lenin, 1º de Noviembre de 1914).
Sin embargo, ningún partido, ni siquiera el bolchevique, pudo librarse de la crisis profunda del movimiento obrero que el trauma de la guerra había creado. En París, por ejemplo, una minoría de la sección bolchevique se alistó en el ejército francés.
Menos conocidas que los bolcheviques, otras organizaciones revolucionarias intentaron, a costa de una crisis más o menos grande, ir contra la corriente, consiguiendo mantener una actitud internacionalista. En Alemania:
- el grupo "Die Internationale", formado de hecho en 1914, en torno a Rosa Luxemburgo y Liebknecht.
- los "Litchtstrahlen", ó socialistas internacionalistas, de Borchardt, ya constituidos desde 1913.
- la izquierda de Bremen (Bremenlinke) de Johan Knief, influenciada por Pannekoek y los bolcheviques.
La existencia de esos tres grupos muestra que la resistencia a la traición fue desde el principio muy fuerte en Alemania en el seno del mismo partido socialdemócrata. Fuera de Alemania y Rusia y de Servia y Polonia, hay que mencionar la importancia que tendrían en el futuro:
- el grupo de Trotsky, concentrado primero en torno a la revista de Martov, "Golos", con su propia revista después, "Nache Slovo" en la emigración rusa en Francia, influenciada en un sentido revolucionario de parte del sindicalismo revolucionario francés (Monate y Rosmer) y la socialdemocracia rumana de Racovski.
- El Partido Tribunista de Gorter y Pannekoek en Holanda, el cual desde el principio se adhiere a las tesis de los bolcheviques, llevando a cabo una vigorosa campaña contra la guerra y por una nueva Internacional.
Además de los social-patriotas y de los revolucionarios, se fue desarrollando una tercera corriente, producto también de la crisis de todo el movimiento socialista. Esta corriente, a la que se puede denominar de centrista, se expresa en toda una serie de actitudes de balanceo y vacilación; hoy radical de discurso, mañana oportunista, mantenedora de la ilusión de una unidad del partido que la lleva a intentar reanudar lazos con los traidores social-chovinistas. Los mencheviques, el grupo de Martov en París, conocerán esas vacilaciones, oscilando entre llamamientos a la revolución y posiciones pacifistas. Significativa es la política del Partido Socialista Italiano, intentado reanudar los lazos internacionales rotos por la guerra y votando en Mayo de 1915 contra los créditos de guerra. Y sin embargo se proclama "neutral" en la guerra con su consigna de "ni adhesión ni sabotaje". En Alemania, los mejores revolucionarios como Liebknecht, justifican todavía su ruptura con la Unión Sagrada ("Burgfriede") con consignas pacifistas: "por una paz rápida, que no sea humillante para nadie, una paz sin conquistas"
Será progresivamente y con gran trabajo como se desarrollará el movimiento revolucionario, recorrido también por dudas y vacilaciones, pues se encontraba confrontado a un Centro ("los indefinidos") que estaban todavía en el terreno del proletariado. La lucha contra a guerra iba a iniciarse con esos grupos que venían de ese centro y mediante la confrontación con éstos. El agrupamiento internacional de los revolucionarios que habían roto con el socialpatriotismo para formar una nueva internacional exigía la confrontación con los vacilantes y los centristas.
Esa fue la razón profunda de las conferencias de Zimmerwald y de Kienthal: primero volver a izar la bandera de la Internacional por el rechazo de la guerra imperialista y preparar las condiciones subjetivas, mediante la inevitable escisión en los partidos socialistas, de la revolución, lo único que podía acabar con la guerra.
La Conferencia Internacional de Zimmerwald
En medio del fragor de la guerra imperialista, que arrastraba a la muerte a millones de obreros, frente a la miseria espantosa que imperaba en una clase obrera sobreexplotada y poco a poco reducida al hambre, la Conferencia de Zimmerwald es el grito de convocatoria de los explotados víctimas de la barbarie capitalista. Al ser faro del internacionalismo, por encima de fronteras, de frentes militares, Zimmerwald es símbolo del despertar del proletariado internacional, traumatizado hasta entonces por la guerra; es estímulo de la conciencia del proletariado, el cual, una vez disipados los gases mortíferos del chovinismo, irá pasando poco a poco de la voluntad de paz a la toma de conciencia de su meta revolucionaria. A pesar de todas las confusiones en su seno, el Movimiento de Zimmerwald va a ser una etapa decisiva en el camino que lleva a la revolución rusa y a la fundación de la 1ª 3ª. Internacional.
En su origen, la idea de reanudar relaciones internacionales entre partidos de la 2ª. Internacional que rechazaban la guerra, había surgido en los partidos de los países "neutrales". Ya el 2 de Septiembre de 1914 se había desarrollado en Lugano (Suiza), una conferencia entre los partidos socialistas suizo e italiano, con el propósito de "combatir por todos los medios de extensión de la guerra a otros países". Otra conferencia de partidos "neutrales" tuvo lugar en Copenhague el 17 y 18 de Enero de 1915, con delegados de los partidos escandinavos y de la socialdemocracia holandesa (la misma que había excluido en 1909 a los revolucionarios tribunistas). Ambas conferencias, que no encontraron el mínimo eco en el movimiento obrero, se proponían reafirmar "los principios de la Internacional", una Internacional definitivamente muerta. Pero, mientras que los escandinavos y los holandeses, dominados por el reformismo, hacían un llamamiento al Buró Socialista Internacional, para que éste organizase una conferencia por la "paz" entre partidos social-chovinistas, los partidos italiano y suizo, en cambio, se comprometían, aunque tímidamente hacia la ruptura. Por eso, en Enero de 1915, el partido socialista suizo decidía dejar de pagar cuotas a la difunta 2ª. Internacional. Ruptura muy tímida, ya que en Mayo del mismo año, la conferencia de esos dos partidos, en Zurich, pedía en una resolución "que se olvidaran las debilidades y los errores de los partidos hermanos de otros países"; y eso por no hablar de las consignas de "desarme general" en plena carnicería guerrera ó de "ninguna anexión violenta (sic)" en plena guerra de latrocinio mutuo.
En realidad, será el renacer de la lucha de clases en los países beligerantes y el despertar de las minorías hostiles a la guerra en los partidos sociapatriotas, lo que impulsará el movimiento hacia Zimmerwald. En Gran Bretaña, en Febrero de 1915, comienzan las primeras grandes huelgas de la guerra. Al mismo tiempo estallan en Alemania los primeros motines contra el hambre, organizados por mujeres obreras que protestan contra el racionamiento. Las posturas contra la guerra se vuelven cada vez más determinadas. El 20 de Marzo de 1915, Otto Ruhle-futuro teórico del consejismo y diputado del Reichstag -que hasta entonces había votado por los créditos de guerra "por disciplina", vota ahora en contra junto con Liebknecht, a la vez que 30 diputados abandonan la sala del Parlamento. Más significativo es el desarrollo de las fuerzas revolucionarias. Junto a los "socialistas internacionales" que publican "Lichtstrahlen" (Rayos de luz) y cercanos a los bolcheviques y los "radicales", Spartacus, el grupo de Rosa Luxemburgo difunde cientos de miles de octavillas contra la guerra y publica la revista "Die Internationale". Es una actividad revolucionaria así lo que podría poner realmente las bases de un agrupamiento internacional.
Incluso en Francia, en dónde el chovinismo era particularmente fuerte, las reacciones contra la guerra comienzan a emerger. Es significativo que esas reacciones se debieran, a diferencia de Alemania, a la labor de los sindicalistas-revolucionarios, en torno a Monate, influenciado éste por Trotski y su grupo. En las federaciones del Isére, Ródano, entre los metalúrgicos y los maestros, estaba afirmándose una mayoría en contra de la Unión Sagrada. En el partido socialista mismo, fracciones significativas como la de la Haute-Vienne, seguían ese camino. Esas eran las premisas de Zimmerwald. Una escisión de hecho se estaba realizando progresivamente sobre la cuestión de la guerra y, como consecuencia de ello, sobre el apoyo a las luchas que inevitablemente iban a ser las premisas de la revolución. La cuestión de la ruptura con el social-chovinismo se estaba planteando. Las dos conferencias internacionales que hubo en Berna en la primavera de 1915 lo plantearon. La primavera, de mujeres socialistas, el 25-27 de Marzo, aunque declarara "la guerra a la guerra", lo planteó negativamente: la conferencia se negó a condenar a los socialpatriotas y a encarar la necesidad de una nueva Internacional. Por eso, la delegación bolchevique se negó a avalar esas ambigüedades y abandonó la Conferencia. La segunda, la de las Juventudes Socialistas Internacionales, lo planteó positivamente: Decidió fundar un buró Internacional de las Juventudes autónomas y publicar una revista "Jugend Internacionales", de combate contra la 2ª. Internacional. En un manifiesto sin ambigüedades, los delegados afirmaron su apoyo a "todas las acciones revolucionarias y a las luchas de la clase". "Es cien veces mejor morir en las cárceles como víctimas de la lucha revolucionaria que caer en el campo de batalla luchando contra nuestros camaradas de otros países, por las ansias de ganancia de nuestros enemigos".
Por iniciativa del comité director del partido italiano y de los socialistas suizos como Grimm y Platten, fue convocada para Septiembre de 1915 la primera conferencia socialista internacional. Sorteando y encarando a la policía, las calumnias de los socialpatriotas y la histeria nacionalista, treinta y ocho delegados procedentes de doce países se encontraron en la aldea de Zimmerwald, en las cercanías de Berna. El lugar de la Conferencia se había guardado en secreto para librarse de los espías de las diferentes potencias imperialistas. Es significativo que las delegaciones más numerosas fueran las de los emigrados de Rusia, bolcheviques, mencheviques y socialistas-revolucionarios, y de Alemania, los dos países claves de la revolución mundial.
La conferencia cobró una importancia histórica decisiva para la evolución de la lucha de clases y la formación de una izquierda comunista internacional.
En efecto de la conferencia salió una "Declaración común de socialistas y sindicalistas franco-alemanes", firmada por los sindicalistas franceses Merrheim y Bourderon y los diputados alemanes Lebedour y Noffman. Al llamar al "cese de la matanza", al afirmar que "esta guerra no es la nuestra", la declaración tuvo un efecto impresionante tanto en Alemania como en Francia. Iba mucho más allá que las intenciones de los firmantes, quienes no tenían mucho de revolucionarios sino que eran más bien elementos pusilánimes del centro, como Ledebaur, quien a pesar de los firmes llamamientos de Lenin, se negaba a votar en contra de los créditos de guerra, optando por "abstenerse". Pero, al proceder de socialistas de países beligerantes, la declaración apareció como una incitación a la fraternización entre los soldados de ambos lados.
Y, por fin, el Manifiesto redactado por Trotsky y Grimm, dirigido a los proletarios de Europa, por haber sido adoptado por socialistas de 12 países, iba a tener un impacto considerable entre los obreros y los soldados. Traducido y difundido en varias lenguas, en folletos clandestinos, el Manifiesto apareció como la protesta y oposición enérgica de los internacionalistas contra la barbarie: "Europa se ha convertido en inmenso matadero de hombres. Toda la civilización, fruto del trabajo de generaciones, se ha hundido. La barbarie más bestial planta su pie triunfante sobre todo lo que era orgullo de la humanidad". Denunciaba a los representantes de los partidos que "se han puesto al servicio de sus gobiernos, intentando, mediante su prensa y sus emisarios, ganarse el apoyo de los países neutrales a la política de sus gobernantes", y al Buró socialista internacional el cual "ha incumplido totalmente sus tareas". Por encima de las fronteras, por encima de los campos de batalla, por encima de los campos y las ciudades devastadas, ¡proletarios de todos los países, uníos!"
Series:
- Guerra y proletariado [162]
Historia del Movimiento obrero:
desarrollo de la conciencia y la organización proletaria:
Cuestiones teóricas:
- Guerra [59]
1987: números 48 a 51
- 4596 lecturas
Revista Internacional nº 49 a 51 segundo semestre 1987
- 3296 lecturas
Comprender la decadencia del capitalismo (II) - Ascendencia y decadencia del capitalismo
- 4292 lecturas
Sindicalismo, parlamentarismo, partidos de masas, lucha por reformas sociales, apoyo a las luchas por la formación de nuevos Estados, etc., ya no son formas de lucha válidas para la clase obrera. La realidad de la crisis abierta que zarandea al capitalismo, la experiencia de las luchas sociales hacen que esté cada día más claro para los trabajadores del mundo entero.
¿Por qué esas formas de lucha, que fueron tan importantes durante el siglo XIX para el movimiento obrero se han transformado en una trampa para él ?
No basta con estar en contra. Llevar a cabo una sólida intervención en la lucha de clases, ser capaz de luchar contra la desorientación que inocula la ideología burguesa exige saber por qué se está en contra.
Hoy, ya sea por ignorancia, ya por facilidad, algunos grupos que han llegado a la conclusión del carácter burgués del sindicalismo, del parlamentarismo, etc., intentan dar respuestas a todos esos problemas recurriendo a conceptos anarquistas o utopistas, formulados con lenguaje marxista para que parezca "mas serio". Entre éstos está el Grupo Comunista Internacionalista (GCI)
Para el GCI, el capitalismo no ha cambiado desde sus orígenes. Y las formas de lucha del proletariado tampoco. En cuando al programa formulado por las organizaciones revolucionarias, ¿por qué tendría que haber cambiado?. Esa es la teoría de al Invariancia
Para estos paladines de la "rebelión eterna" la lucha sindical, la parlamentaria, la lucha por reformas siempre fueron desde sus inicios lo que hoy son, o sea, medios para integrar al proletariado en el capitalismo.
El análisis de la existencia de dos fases en la historia del capitalismo a las que corresponden formas de lucha diferentes, no sería más que un invento de los años 30 para "traicionar" mejor el "programa histórico", el cual quedaría resumido en una verdad casi eterna: "revolución violenta y mundial".
Y todo eso lo expresan así:
"Esa teorización de la apertura de una nueva fase capitalista, la de su decadencia, permite, a posteriori, mantener una coherencia formal entre ‘lo adquirido por el movimiento obrero en el siglo anterior' (se trata en realidad de ‘conquista' burguesas de la socialdemocracia: sindicalismo, parlamentarismo, nacionalismo, pacifismo, ‘lucha por reformas', lucha por la conquista del Estado, rechazo de la activación revolucionaria...) y, debido ‘al cambio de período' (argumento clásico para justificar todas las revisiones-traiciones del programa histórico), la aparición de nuevas ‘tácticas' propias de la ‘nueva fase', que van desde la defensa de la ‘patria socialista' para los estalisnistas hasta el ‘programa de transición' de Trotsky, o el rechazo de la forma sindical en beneficio de la de los consejos ultra-izquierdistas' (cf. Pannekoek: Los Consejos Obreros). Así asumen todos, de manera acrítica, la historia pasada y sobre todo el reformismo socialdemócrata, el cual queda justificado por arte de magia, pues se produjo ‘en la fase ascendente del capitalismo...".
"(...) Y los comunistas, a riesgo de ser una vez más los ‘iguanodontes[1] de la historia', para quienes nada ha cambiado fundamentalmente, para quienes los viejos métodos' de lucha directa, clase contra clase, la revolución proletaria mundial y violenta, el internacionalismo, la dictadura del proletariado... siguen siendo -ayer, hoy y mañana- válidos." (traducido de Le Communiste nº 23, p. 17-18).
El GCI precisa: "El origen mismo de las teorías decadentistas (teorías del ‘cambio de período' y de la ‘apertura de una nueva fase capitalista', la de su ‘declive' ...) está ‘curiosamente' teorizado durante los años 30 tanto por los estalinistas (Varga) y los trotskystas (Trotsky mismo) como por algunos socialdemócratas (Hilferding, Sternaberg...) y catedráticos (Grossmann). Fue, pues, tras la derrota de la oleada revolucionaria de 1917-23 cuando algunos productos de la historia de al contrarrevolución empezaron a teorizar un largo período de ‘estancamiento y de declive'".
Resultaría difícil decir más absurdeces en tan pocas líneas. Dejemos ya de lado las amalgamas a que a menudo recurre el GCI y que no aportan nada en el debate sino es la demostración de la superficialidad de su propio razonamiento. Atreverse a poner en el mismo plano a la izquierda comunista internacionalista (Pannekoek) y el estalinismo (Varga) porque ambos hablaron de decadencia del capitalismo es algo tan de imbéciles como identificar revolución y contrarrevolución porque ambas hablan de la lucha de clases.
Los Orígenes de la Teoría de la Decadencia
Empecemos por lo que es una mentira o en el mejor de los casos, la expresión de la ignorancia total de la historia del movimiento obrero: según el GCI es en los años 30 "a posteriori" cuando se habría inventado el análisis de la decadencia del capitalismo. Cualquier que conozca un mínimo de la historia del movimiento obrero, y, en particular la lucha contra el reformismo dentro de la socialdemocracia y de la segunda Internacional, sabe que esa afirmación es falsa.
En el artículo "Comprender la decadencia del capitalismo" hemos demostrado a fondo que la idea de que existen dos fases, una "ascendente" en la que las relaciones capitalistas estimulan el desarrollo económico y global de la sociedad, la otra "decadente", durante la cual esas relaciones se transforman en "trabas" contra ese desarrollo, iniciándose una "era de revolución", esa idea, está en el centro mismo del concepto materialista de la historia, tal como lo definieron Marx y Engels ya en el Manifiesto Comunista de 1847. Ya hemos hablado del combate que tuvieron que librar los fundadores del socialismo científico contra todas las corrientes utopistas, anarquistas y demás que desdeñaban voluntariamente esa distinción entre diferentes fases históricas y que no veían en la revolución comunista más que un ideal eterno realizable en cualquier momento y no un trastorno social que únicamente la evolución misma de las fuerzas productivas y su choque con las relaciones sociales de producción capitalistas podía hacer posible e históricamente necesario.
Marx y Engels tuvieron que luchar sobre todo contra los que eran incapaces de ver que el capitalismo estaba todavía en su fase ascendente. En cambio, desde finales del siglo pasado, la izquierda de la segunda Internacional, a través de Rosa Luxemburgo en particular, tuvo que luchar contra la tendencia inversa, o sea, la de los reformistas, la cual negaba que el capitalismo se estaba acercando a su fase de decadencia. Así escribía Rosa Luxemburgo en 1898 en Reforma o Revolución:
"En cuando el desarrollo de la industria haya alcanzado su punto álgido y haya empezado en el mercado mundial la fase descendente para el capital, la lucha sindical se volverá difícil por partida doble: primero porque las coyunturas objetivas se irán agravando para la fuerza de trabajo, al aumentar más lentamente la oferta de lo que ahora ocurre; segundo, porque el capital mismo para compensar las pérdidas en el mercado mundial va a intentar con mayor energía reducir la parte del producto que corresponde a los obreros (...) Inglaterra nos está mostrando el cuadro de ese inicio de la segunda fase del movimiento sindical. Este se está reduciendo necesariamente y cada vez más a la simple defensa de las conquistas ya realizadas e incluso esa defensa se está haciendo cada día más difícil." (punto 3 de la primera parte, subrayado por nosotros)
Esas líneas no fueron escritas "a posteriori", como lo pretende el GCI, no fueron escritas después de que la primera carnicería imperialista diera la prueba indiscutible de que el capitalismo había entrado definitivamente en su fase de decadencia, sino que lo fueron 15 años antes. Y ya Rosa Luxemburgo empezaba a entrever las consecuencias políticas, en este caso las posibilidades del sindicalismo, que ese cambio de "fase" acarreaba para el movimiento obrero.
El GCI afirma que fue "tras la derrota de al oleada revolucionaria de 1917-23 cuando algunos productos de la victoria de la contrarrevolución empezaron a teorizar un largo período de estancamiento y declive". ¿Ignora el GCI que fue durante el auge mismo de esa oleada revolucionaria cuando se fundó la tercera internacional, basada en el análisis de la entrada del capitalismo en una nueva fase?: "Ha nacido una época nueva. Época de desmoronamiento de capitalismo, de su hundimiento interno. Época de la revolución comunista del proletariado." (Plataforma de al Internacional Comunista). Y la izquierda comunista dará otra vez la batalla, en el seno de la Internacional contra las tendencia mayoritarias que no perciben todas las consecuencias políticas para las formas de lucha del proletariado de este nuevo período histórico. Así se expresaba, por ejemplo, el KAPD, izquierda comunista alemana, en el tercer Congreso de la IC (1921):
"Animar al proletariado a participar en las elecciones en el período de decadencia del capitalismo significa alimentar en su seno la ilusión de que la crisis puede ser superada por medios parlamentarios".
Y en los años 30, no son sólo los "productos de la victoria de la contrarrevolución", sino las vanguardias proletarias las que ponen todo su empeño para sacar las lecciones de la oleada revolucionaria pasada y que "teorizan un largo período de estancamiento y declive". Por ejemplo, la revista BILAN, que agrupaba a elementos de la izquierda comunista de Italia, Bélgica y Francia, escribió:
"La sociedad capitalista, teniendo en cuenta el carácter agudo de las contradicciones internas de su modo de producción ya no puede cumplir con su misión histórica, o sea, el desarrollo de las fuerzas productivas y la productividad del trabajo humano de manera continua y progresiva. El choque entre las fuerzas productivas y su apropiación privada, antes esporádico, se ha vuelto permanente; el capitalismo ha entrado en su crisis general de disgregación". (nº 11, nov. 1934)[2]
El GCI ignora o falsifica la historia del movimiento obrero. En ambos casos, sus afirmaciones sobre "el origen mismo de las teorías decadentistas" bastan para demostrar la vacuidad de sus argumentos y la falta de seriedad en sus métodos.
La "Invariación" del programa o el "Marxismo de los Dinosaurios"
Veamos ahora ese argumento del GCI según el cual hablar de cambios en los medios de lucha del proletariado sería "traicionar el programa histórico".
El programa de un movimiento político se define por el conjunto de medios y fines que se propone ese movimiento. El programa comunista contiene elementos que son efectivamente permanentes desde el Manifiesto Comunista, cuya redacción corresponde a las revoluciones de 1848 que vieron por vez primera en el escenario histórico la aparición del proletariado como fuerza política diferenciada. Así ocurre con la definición del objetivo general: la lucha de clase y la dictadura del proletariado.
Para el GCI, el Programa Comunista ignora todo eso, limitándose al único grito guerrero de: "Hay que hacer la revolución mundial siempre y por todas partes". Así reducido, el programa podría ser invariable, pero dejaría de ser un programa y sí, en cambio, una declaración de buenas intenciones. Respecto a la aplicación práctica de semejante "Programa", en caso de que pudiera haberla, se limitaría a mandar a los proletarios al enfrentamiento final sean cuales sean las circunstancias históricas y las relaciones de fuerza. O sea, la vía de la escabechina.
Ya Marx combatió en su tiempo contra esas tendencias en el seno de la Liga de los Comunistas: "Mientras nosotros les decimos a los obreros: tendréis que pasar por quince, veinte, cincuenta años de guerras civiles y de guerras internacionales, no sólo para transformar las condiciones sino también para transformaros vosotros mismos y haceros aptos para el poder político, vosotros, en cambio, les decís: tenemos que llegar inmediatamente al poder o, si no, mejor irse a dormir." (Marx, contra la tendencia del Willich y Scapper en el seno de la Liga de los Comunistas; actas de la sesión del comité central de Septiembre de 1850, citadas por B. Nicolaievski en La vida de Karl Marx, cap. XV).
Un programa que no se empeña en definir lo específico de cada situación histórica y del comportamiento proletario correspondiente, no sirve para nada. "Si bien es cierto que nuestro programa ha formulado de una vez para siempre la evolución histórica de la sociedad del capitalismo al socialismo, también debe formular explícitamente, en sus rasgos fundamentales, todas las fases transitorias de ese desarrollo y, por consiguiente, ser capaz de indicar, a cada instante, al proletariado la acción que corresponde en el camino que nos acerca al socialismo...", como dice Rosa Luxemburg en Reforma o Revolución (2da parte, punto sobre la conquista del poder político).
Además, el Programa Comunista tiene en la práctica de la clase un manantial de enriquecimiento permanente. Problemas tan cruciales como la imposibilidad para el proletariado de conquistar el aparato de Estado burgués en provecho propio, o el de las formas de lucha y de organización del proletariado para la revolución han acarreado modificaciones en el programa comunista tras experiencias como la de la Comuna de París en 1871 y la de la revolución de 1905 en Rusia.
Negarse a modificar el programa, a enriquecerlo permanentemente, en función de la evolución de las condiciones objetivas y de la experiencia práctica de la clase, eso no es "permanecer fiel" al programa sino destruirlo transformándolo en tablas de la ley. Ni los comunistas son dinosaurios, ni su programa es un fósil. Saber modificar, saber enriquecer el programa comunista como siempre han sabido hacerlo los revolucionarios consecuentes para que así incorpore los resultados de la praxis revolucionaria del proletariado, eso no es "traicionar el programa", sino que es la única actitud consecuente para que sea una auténtica herramienta para la clase[3].
El enfoque Idealista del anarquismo y el método marxista
Para el GCI, el peor crimen de los "decadentistas" consiste en «teorizar una coherencia formal con lo adquirido por el movimiento obrero en el siglo anterior». Y sigue matizando el GCI: «se trata en realidad de las ‘conquistas' burguesas de la socialdemocracia». El peligro principal de la teoría de la decadencia sería el de «asumir de manera acrítica la historia pasada, y sobre todo el reformismo socialdemócrata, el cual queda justificado por arte de magia, pues se produjo ‘en la fase ascendente del capitalismo'». Para el GCI, «la función histórica de la socialdemocracia fue directamente, no la de organizar la lucha por la destrucción del sistema (que es el enfoque invariable de los comunistas), sino la de organizar a las masas obreras atomizadas mediante la contrarrevolución educándolas para que participaran mejor en el sistema de esclavitud asalariada» (traducido de Le Comuniste nº 23, p. 18). En un próximo artículo hemos de volver más en particular sobre la naturaleza de clase de la socialdemocracia y la segunda Internacional del período entre ambos siglos. Pero para hablar de ello, primero hay que contestar a ese simplismo aberrante del GCI de que "nada ha cambiado fundamentalmente" para la lucha obrera desde sus orígenes.
Así, el GCI echa en cara a la socialdemocracia el no haber organizado la lucha «por la destrucción del sistema (lo cual es el programa invariable de los comunistas), sino el combate sindical, parlamentario, por reformas, lo cual nunca ha podido ser mas que un medio para hacer participar a los proletarios en el sistema» En realidad, negar el sindicalismo o el parlamentarismo solo porque se trata de formas de lucha que no se plasman inmediatamente en la "destrucción del sistema" es negarlos por razones idealistas, basadas en la nada de los ideales eternos y no en la realidad concreta de las condiciones objetivas de la lucha de clases. Eso es ver la clase obrera únicamente como clase revolucionaria, olvidando que, contrariamente a las clases revolucionarias del pasado, también es una clase explotada.
Lucha reivindicativa y lucha revolucionaria son dos momentos de una misma lucha de la clase obrera contra el capital; la lucha por la destrucción del capitalismo es la lucha reivindicativa contra los ataques del capital llevada hasta sus últimas consecuencias. Sin embargo, esos dos momentos de la lucha no son idénticos. Quien no tiene en cuenta ese doble carácter de la lucha proletaria tiene de ella una idea totalmente hueca. Quienes como los reformistas solo ven en la clase obrera su carácter de clase explotada y en su lucha solo ven lo reivindicativo tienen un enfoque estático y ahistórico obtuso. Y quienes solo ven la clase obrera como clase revolucionaria, dejando de lado su naturaleza de clase explotada y por lo tanto la naturaleza reivindicativa de toda lucha obrera, esos hablan de un fantasma.
Cuando los marxistas rechazaron la forma de lucha sindical o parlamentaria, en el pasado, nunca lo hicieron en nombre del radicalismo hueco y aclasista típico de los anarquistas, ese radicalismo que hacía escribir a Bakunin en 1869, en el Catecismo revolucionario, que la organización ha de consagrar "todas sus fuerzas y todos los medios para agravar y extender los sufrimientos y las miserias que acabarán al final por empujar al pueblo al levantamiento general".
El anarquismo mira el mundo desde el punto de vista de una ideal abstracto de "rebelión". Hacia las luchas reivindicativas de la clase obrera siente un desprecio "trascendental" como lo denunciaba Marx respecto a Proudhon en Miseria de al filosofía. El marxismo tiene el enfoque de una clase y de sus intereses, tanto históricos como inmediatos. Cuando los revolucionarios marxistas llegan a la conclusión de que el sindicalismo, el parlamentarismo, las luchas por reformas, ya no son válidas, eso no significa que abandonan las luchas reivindicativas, sino que saben que éstas ya no son eficaces si se utilizan las antiguas formas.
Ese es el método general de Rosa Luxemburgo cuando prevé que con la entrada del capitalismo en su "fase de decadencia", la lucha sindical se volverá "difícil por la partida doble", cuando hace constar a finales del XIX que el movimiento sindical en el país más adelantado de aquel entonces, Inglaterra, «se reduce necesariamente y cada día más a la simple defensa de las conquistas ya realizadas, e incluso esa defensa se hace cada día más difícil».
Ese es también el método del KAPD cuando rechaza la participación en las elecciones, no porque votar sea "un acto sucio", sino porque los medios parlamentarios ya no sirven para hacer frente a los efectos de la crisis del capitalismo, o sea para hacer frente a la miseria del proletariado. Mientras el desarrollo del capitalismo pudo venir acompañado de una auténtica y verdadera mejora de las condiciones de vida de la clase obrera, mientras el Estado no era todavía ese imperio totalitario sobre la vida social que hoy es, la lucha reivindicativa podía y debía tomar formas sindicales, parlamentarias. Las condiciones objetivas, cuando el capitalismo conoció su apogeo histórico, crearon una especie de terreno económico y político en el que los intereses inmediatos de la clase obrera podían coincidir con las necesidades de desarrollo de un capital en plena expansión mundial, encontrando en él verdaderas ventajas.
Fue la ilusión de creer que esa situación iba a prolongarse indefinidamente lo que sirvió de base al desarrollo, dentro del movimiento obrero, del reformismo, esa ideología burguesa según la cual revolución comunista es imposible y solamente puede llevarse a cabo una reforma progresista del capitalismo en beneficio de la clase obrera.
Para los marxistas, el rechazo de la lucha por reformas en el capitalismo siempre se basó en última instancia, sobre la imposibilidad de su realización. Rosa Luxemburgo lo decía en los siguientes términos: «La protección del obrero, por ejemplo, es tan del interés inmediato de los capitalistas como clase, como de al sociedad en general. Pero esa armonía solo dura hasta cierto estadio del desarrollo capitalista. Cuando ese desarrollo alcanza cierto nivel, los intereses de la burguesía y los del progreso económico, incluso en el sentido capitalista, empiezan a separarse» (Reforma o revolución, Primera parte, punto IV)
Lo que cambia para la lucha obrera en las condiciones objetivas de la entrada del capitalismo en su fase decadente, es la imposibilidad de obtener verdaderas mejoras duraderas. Pero eso no es algo aislado: la decadencia del capitalismo es también sinónimo de capitalismo de Estado, y eso trastorna por completo las condiciones de existencia del proletariado.
No podemos desarrollar aquí todos los aspectos de los cambios que para la vida social en general, y para la lucha de la clase en particular, trae consigo la entrada del capitalismo en una nueva fase histórica. Aconsejamos a los lectores el artículo "la lucha del proletariado en el capitalismo decadente" (Revista Internacional, nº 23[4]). Lo que aquí nos importa subrayar es que para los marxistas, las formas de lucha del proletariado dependen de las condiciones objetivas en que se desarrollan y no en principios abstractos de rebelión eterna.
La única manera para juzgar la validez de una estrategia, de una forma de lucha, es basarse en el análisis objetivo de la relación de fuerza entre las clases visto en su dinámica histórica. Fuera de esa base materialista, cualquier toma de posición sobre los medios de la lucha proletaria se apoya en arenas movedizas, lleva a la desorientación en cuanto aparecen las típicas y superficiales formas de la "rebelión eterna", como la violencia en sí, la antilegalidad, etc. De todo esto, el GCI es una expresión de lo mas patente. Cuando no se ha entendido por qué ciertas formas de lucha eran válidas en el capitalismo ascendente, tampoco se puede comprender por qué han dejado de serlo en la fase decadente. A fuerza de solo basar sus criterios políticos en estar "contra todo lo que se parezca a la socialdemocracia", a fuerza de creer que "la antidiomocracia" es un criterio en sí, suficiente, el GCI ha acabado afirmando que una organización guerrillera nacionalista estalinista, como "Sendero Luminoso" del Perú, porque es una organización armada y se niega a participar en las elecciones, «aparece cada día más como la única estructura capaz de dar coherencia a la cantidad cada día mayor de acciones directas del proletariado, en las ciudades y en el campo, mientras que los demás grupos de izquierda se unen objetivamente contra todos los intereses obreros en nombre de la condena del terrorismo en general y de la defensa de al democracia» (subrayado nuestro, trad. De Le Communiste, nº 25, p. 48-49).
El GCI hace constar que "todos los documentos que S.L. ha redactado están basados en el más estricto estalo-maoismo", y que éste considera que en Perú la lucha es "en la época actual antiimperialista y antifeudal". Lo cual no le impide al GCI concluir que: "No tenemos elementos para juzgar a S.L. o P.C.P. como se autodefine: como organización burguesa al servicio de la contrarrevolución" (idem)
Lo que le falta al GCI para juzgar el carácter de clase de una organización política, o cualquier otra realidad de la lucha de la clase, no son "elementos de información", sino método marxista, concepción materialista de la historia, del cual es elemento indispensable la noción de fases históricas de una sistema (ascendente y decadente).
[1] El iguadonte es un reptil dinosaurio fósil que vivió en el cretáceo.
[2] El GCI reconoce en una pequeña nota del artículo citado que efectivamente Luxemburgo, Lenin o Bujarin habrían compartido teorías "decadentistas". Sin embargo, pretende que no se trataba para ellos de "definir una fase de más de 70 años". Pero eso es, una vez más, una falsificación: para la izquierda de la 2ª Internacional, el estadio en el que había entrado el capitalismo no era una fase cualquiera a la cual podría seguir una especie de remontada del capitalismo. Para ellos, el nuevo periodo era "la fase última", el "estadio supremo", del capitalismo, lo que venía con él no significaba otra salida para la sociedad que la barbarie o el socialismo.
[3] Contra toda actitud religiosa respecto a lo que es el instrumento vivo de una clase viva, nosotros nos reivindicamos de la actitud de Marx y Engels que declararon a partir de la experiencia de la Comuna de París que una parte del Manifiesto Comunista se había convertido en caduca. También de la actitud de Lenin que en las Tesis de Abril de 1917 expresaba la necesidad de volver a redactar una parte del programa del partido
Series:
Herencia de la Izquierda Comunista:
Comprender la decadencia del capitalismo (III) - Ascendencia y decadencia del capitalismo
- 3941 lecturas
Comprender la decadencia del capitalismo es también comprender lo específico de cada forma de la lucha proletaria en nuestra época y por lo tanto, las diferencias con otras fases históricas. Gracias a la comprensión de esas diferencias se comprende la continuidad que atraviesa a las organizaciones políticas del proletariado.
Quienes, como el Grupo Comunista Internacionalista (GCI) ignoran la decadencia del capitalismo, mandan "lógicamente" al campo de la burguesía a la IIª Internacional (1889-1914) y a los partidos que la formaron. Ignoran así la continuidad real que es un elemento fundamental de la conciencia de clase.
Defender esa continuidad no es para nosotros ponerse a hacer alabanzas de los partidos que formaron la IIª Internacional y menos todavía considerar válida su práctica para nuestra época. Y de lo que ni mucho menos se trata aquí es de reivindicar la herencia de la fracción reformista que se inclinaba hacia el "socialismo", pasándose con el estallido de la guerra al campo de la burguesía definitivamente. De lo que aquí se trata es de comprender que la IIª Internacional se construye de entrada basada en el marxismo, que aquella inscribe en su programa.
Hay dos maneras de juzgar a la IIª Internacional: una, con el método marxista, o sea crítico, que consiste en situarla en su contexto histórico. La otra, la del anarquismo, sin método coherente e histórico, que se limita sencillamente a negar su existencia dentro del movimiento obrero. La primera manera es la que siempre usaron las izquierdas comunistas y que la CCI ha retomado. La segunda es la de esos irresponsables que con fraseología "revolucionaria" tan buena como incoherente ocultan difícilmente su método semianarquista. El GCI forma parte de esos últimos.
Un nihilismo apocalíptico
"Ante de mí, el caos". Para quien cree que no hay porvenir, "no future", la historia pasada es algo inútil, absurdo, contradictorio. Tantos esfuerzos, tantas civilizaciones, tanto saber para acabar en una perspectiva de humanidad hambrienta, enferma y amenazada de destrucción por el fuego nuclear. "Después de mí, el diluvio", ... "Antes, el caos".
Esa ideología a lo "punk" que el capitalismo rezuma en esta época de decadencia avanzada, salpica en diferentes grados al conjunto de la sociedad. Incluso individuos revolucionarios, supuestamente convencidos -por definición-, de la existencia, si no es de la inminencia, de un porvenir revolucionario de la sociedad, sufren a veces, cuando están mal armados políticamente, la presión de ese "nihilismo apocalíptico", según el cual nada del pasado tiene sentido. La idea misma de una "evolución" en la historia les parece algo descabellado. La historia del movimiento obrero, el esfuerzo de siglo y medio de generaciones de revolucionarios organizados por estimular, acelerar y fecundar las luchas de su clase, todo eso lo consideran nimiedades, lo ven incluso como elementos conservadores y de "autorregulación" del orden social existente. Es ésta una moda que vuelve de vez en cuando, que propagan elementos que proceden del anarquismo o que van hacia él.
Desde hace algunos años, el GCI desempeña cada día mejor ese papel. El GCI es una escisión de la CCI (1978), pero el personal que lo formó procedía en parte, antes de estar en la CCI, del anarquismo. Tras un corto "romance" con el bordiguismo, después de la ruptura con la CCI, el GCI ha ido evolucionado hacia los amores adolescentes de algunos de sus animadores, o sea, el anarquismo, haciendo cada día más elucubraciones desesperadas y ahistóricas sobre la rebelión eterna; no se trata sin embargo de un anarquismo declarado, abierto, capaz de afirmar, por ejemplo, que Bakunin o Proudhon tenían razón en el fondo contra los marxistas de entonces; no, es un anarquismo vergonzante, que no se atreve a decir su nombre y que defiende sus tesis a golpe de cita de Marx y de Bordiga. El GCI ha inventado el "anarco-bordiguismo-punk".
Al igual que un adolescente con problemas de afirmación de identidad y en ruptura familiar, el GCI considera que antes de él, era la nada o casi. ¿Lenin?: "(su) teoría del imperialismo no es sino un intento por justificar bajo otras banderas (antiimperialistas!) el nacionalismo, la guerra, el reformismo... la desaparición del proletariado como sujeto de la historia"[1]. ¿Rosa Luxemburgo?, ¿los espartakistas alemanes?, "socialdemócratas de izquierda". ¿La socialdemocracia misma, la del siglo XIX y principios del XX, en cuya fundación habían participado Marx y Engels, en la que se formaron no sólo los bolcheviques y los espartakistas, sino también quienes iban a formar la izquierda comunista de la IIIª Internacional (izquierda italiana, alemana, holandesa, etc.)?. Para el GCI, la socialdemocracia (al igual que la IIª Internacional por ella creada) era "de naturaleza burguesa". ¿Y todos aquellos que, en el seno de la IIª Internacional y después en al IIIª defendieron, contra los reformistas, la inevitable y mas tarde real decadencia del capitalismo?. «Antiimperialista o Luxemburguista, la teoría de la decadencia no es sino una ciencia burguesa que sirve para justificar ideológicamente la debilidad del proletariado en su lucha por un mundo sin valor».
De la impresión, en vista de la cantidad de citas hechas, que antes del GCI sólo ha existido un revolucionario, Marx, y puede que Bordiga... aunque, cabe preguntarse con todo derecho y siguiendo los conceptos del GCI, qué tenían de revolucionarios un individuo como Marx, fundador de organizaciones "de naturaleza esencialmente burguesa" o un individuo como Bordiga, quien no rompió con la socialdemocracia italiana hasta 1921.
Lo que en realidad no tiene sentido para el GCI es la problemática misma de saber cuáles han sido las organizaciones proletarias del pasado y cuáles han sido sus sucesivos aportes al movimiento comunista internacional. Para el GCI, reivindicarse de una continuidad política histórica con las organizaciones del proletariado, como lo han hecho siempre las organizaciones comunistas y nosotros también, es tener "espíritu de familia". Eso no es más que una de las facetas de su visión caótica de la historia, una de las genialidades de ese cocido teórico que por lo visto le sirve al GCI de marco de intervención. En los dos artículos anteriores[2], dedicados al análisis de la decadencia del capitalismo y a la crítica que hace de ese análisis el GCI, hemos expuesto, primero, la vacuidad anarquista que está tapada por la verborrea marxistizante del GCI y su rechazo del análisis de la decadencia del capitalismo y de la idea misma de evolución histórica y, segundo, las aberraciones políticas y las posiciones claramente burguesas (apoyo a los guerrilleros estalinistas del Sendero Luminoso en Perú) a que lleva ese método o más bien la ausencia total de método. Se trata ahora, en este artículo, de combatir el otro aspecto de esos conceptos ahistóricos que niegan la necesidad para cualquier organización revolucionaria de comprender y situarse en el marco de la continuidad histórica de las organizaciones comunistas del pasado.
La importancia de la continuidad histórica en el movimiento comunista
En todas nuestras publicaciones está escrito: "La GCI se reivindica de las aportaciones sucesivas de la Liga de los Comunistas, de la Iª, IIª y IIIª Internacionales, de las fracciones de izquierda que surgieron de esta última, en particular de las izquierdas alemana, holandesa e italiana". Esto, al GCI, le da náuseas.
"Los comunistas -escribe el GCI- no tienen problemas de ‘paternidad', el apego a la ‘familia' revolucionaria es una manera de negar la impersonalidad del programa. El hilo histórico por el que circula la corriente comunista no es ni una cuestión de ‘persona' ni de organización formal; es una cuestión de práctica, práctica que puede ser asumida a veces por tal individuo, otras por tal organización. Dejemos pues a los decadentistas seniles cacarear en sus árboles genealógicos, en busca de sus papás y ocupémonos de la revolución!".
Obsesionado por sus problemas de "rebelión contra el padre", el GCI sólo habla de "hilo histórico" para transformarlo en una abstracción etérea, sin carne ni realidad tangible, que planea por encima de las "personas" y de las "organizaciones formales". Volver a hacer suya la experiencia histórica del proletariado y, por consiguiente, volver a apropiarse las lecciones sacadas por sus organizaciones políticas, a eso el GCI lo llama "buscar sus papás", oponiéndole el "ocupémonos más bien de la revolución"; palabras éstas huecas e inconsecuentes cuando uno sabe los esfuerzos y la continuidad de los esfuerzos de las organizaciones que desde hace más de siglo y medio se "ocupan de la revolución".
No es a partir del pasado como se interesa uno por el presente, sino que es a partir de las necesidades del presente y del futuro por lo que uno se interesa por el pasado. Y sin la comprensión de la historia, se está totalmente desarmado ante el porvenir. La lucha por la revolución comunista no empezó con el GCI. Esa lucha tiene una larga historia. Y aunque jalonada por derrotas del proletariado, ha dado, a quienes hoy quieren contribuir de verdad en el combate revolucionario, lecciones, experiencias adquiridas, que son armas de combate valiosísimas e indispensables. Y son precisamente las organizaciones política del proletariado las que, a todo lo largo de esa historia se han esforzado por sacar y hacer explícitas esas lecciones. Eso de hacer llamamientos a "ocuparse de la revolución" sin ocuparse de las organizaciones políticas proletarias del pasado y de la continuidad de su esfuerzo, eso son fantasmas de rebelde de colegio de pago. El proletariado es una clase histórica, es decir, portadora de porvenir a escala de la historia. Es una clase que, contrariamente a las demás clases oprimidas que se han ido descomponiendo a medida que evolucionaba el capitalismo, se refuerza, se desarrolla, se concentra a la vez que a va adquiriendo a través de las generaciones, a través de mil combates de resistencia cotidiana y gracias a algunos grandes intentos revolucionarios, la conciencia de lo que quiere hacer. La actividad de las organizaciones revolucionarias, sus debates, reagrupamiento y escisiones, todo forma parte íntegra del combate histórico, ininterrumpido desde Babeuf hasta el triunfo definitivo. No entender la continuidad que las relaciona políticamente a través de la historia significa no ver en el proletariado más que una clase sin historia ni conciencia, todo lo más una clase... rebelde. El GCI ve problemas psicológicos de "paternidad" y "apego a la familia" en algo que es lo mínimo de conciencia que hay que exigir a una organización que pretende ponerse a la altura de su papel de vanguardia del proletariado.
¿De qué continuidad nos reivindicamos nosotros?
El GCI afirma que reivindicarse de una continuidad con las organizaciones comunistas del pasado es "negar la impersonalidad del programa". Es evidente que el programa comunista no es ni la obra ni la propiedad de una persona o de no se sabe qué genio. Si el marxismo se llama así es en reconocimiento de que fue Marx quien puso los cimientos de un concepto proletario verdaderamente coherente del mundo. Sin embargo, ese concepto no ha cesado de elaborarse a través de la lucha de la clase y mediante sus organizaciones desde sus primeras expresiones hasta hoy. Marx mismo se reivindica de la obra de los Iguales de Babeuf de los socialistas utópicos, de los Cartistas ingleses, etc., y consideraba sus ideas como del proletariado. Pero por muy "impersonal" que sea, el programa comunista no deja de ser la obra de seres humanos de carne y hueso, de militantes agrupados en organizaciones políticas cuya labor tiene una continuidad. La verdadera cuestión no es de saber si hay o no continuidad., sino cómo es esa continuidad.
El GCI, demostrando así que no entiende lo que pretende criticar, da a entender que el reivindicarse de una continuidad de las organizaciones políticas proletarias sería como reivindicarse de todo lo que cualquiera dijo en cualquier momento en el movimiento obrero. Uno de los principales reproches que hace el GCI a quienes defienden la idea de que existe una decadencia del capitalismo es que "asumen así, de manera acrítica, la historia pasada y en especial el reformismo socialdemócrata justificado por arte de magia, ya que tuvo lugar durante ‘la fase ascendente del capitalismo'". En la mente obtusa del GCI, asumir una continuidad histórica sólo puede significar "asumir de manera acrítica". En la realidad ha sido la historia misma quien se ha encargado de hacer una crítica sin concesiones, zanjando la cuestión en los hechos. No fueron cualesquiera tendencias las que fueron capaces de asumir la continuidad entre la antigua organización y la nueva. Ha sido siempre la izquierda, en las tres principales organizaciones políticas internacionales del proletariado, la que ha asumido esa continuidad.
Fue la izquierda la que aseguró la continuidad entre la Iª y la IIª Internacionales, gracias a la corriente marxista, en oposición a las corrientes proudhonianas, bakuninistas, blanquistas y otras corporativistas. Fue también la izquierda la que, entre la IIª y la IIIª Internacionales, llevó a cabo el combate primero contra los "socialpatriotas", y aseguró la continuidad durante la primera guerra mundial formado la Internacional Comunista. Y fue una vez más la izquierda, la "izquierda Comunista", y en particular la italiana y la alemana, las que recogieron y desarrollaron las adquisiciones revolucionarias pisoteadas por la contrarrevolución socialdemócrata y estalinista. Eso se explica por la dificultad de existencia de las organizaciones políticas del proletariado. La existencia misma de una auténtica organización política proletaria es una lucha permanente contra la presión de la clase dominante, presión material y física para empezar (falta de medios financieros, represión policíaca, etc.), pero sobre todo ideológica. La ideología dominante siempre tiende a ser la de la clase económicamente dominante. Los comunistas son personas humanas y sus organizaciones no están impermeabilizadas por arte de magia contra la penetración de la ideología que resuma por todos los poros de la vida social. Las organizaciones políticas del proletariado mueren a menudo vencidas, traicionando, yéndose al campo enemigo. Únicamente las fracciones de la organización que tuvieron fuerzas para no entregar las armas ante la presión de la clase dominante, o sea las izquierdas, pudieron asumir las continuidad de lo que esas organizaciones tenían de proletario.
Por todo eso, reivindicarse de la continuidad que atraviesa a las organizaciones políticas proletarias es reivindicar la acción de las diferentes fracciones de izquierda, las únicas que fueron capaces de asegurar esa continuidad. Reivindicarse "de los aportes sucesivas de la Liga de los Comunistas, de la Iª, IIª y IIIª Internacionales" no es "asumir de manera acrítica" a los Willich y Schapper de la Liga de los Comunistas, ni a los anarquistas de la AIT, ni a los reformistas de la IIª, ni a los bolcheviques degenerantes de la IC. Es, al contrario, reivindicarse del combate político llevado a cabo por las izquierdas, generalmente minoritarias, contra esas tendencias. Ese combate no tenía, sin embargo, lugar en cualquier sitio, sino que se desarrollaba en el seno de las organizaciones que agrupaban a los elementos más avanzados de la clase obrera, organizaciones proletarias que, a pesar de sus debilidades, siempre han sido un reto lanzado al orden establecido. No eran la encarnación de no se sabe qué verdad invariable, eterna y definida de una vez por todas, como lo pretende la teoría de la invariación del programa comunista que el GCI ha recogido de los bordiguistas. Han sido la "vanguardia" concreta del proletariado como clase revolucionaria en un momento dado de la historia y en un nivel determinado del desarrollo de la conciencia de clase.
En los debates entre la tendencia Willich y la de Marx, en la Liga de los Comunistas, en la confrontación entre anarquistas y marxistas en la AIT, entre reformistas e izquierda internacionalista en la IIª, entre bolcheviques degenerantes e izquierdas comunistas en la IC, se concretan los esfuerzos permanentes de la clase obrera para darse las armas políticas de su combate. Reivindicarse de la continuidad política de las organizaciones del proletariado es, situarse en al continuidad de las tendencias que en su día supieron asumir esa continuidad, es situarse también en el esfuerzo mismo que se plasma en esas organizaciones.
La naturaleza de clase de la socialdemocracia
de finales del siglo xix y principios del xx
Para el GCI, lo que impide que se hable de continuidad de las organizaciones políticas proletarias es que se pueda considerar a los partidos socialistas del siglo XIX y a la IIª Internacional como organizaciones obreras.
Para él, la socialdemocracia era de naturaleza "esencialmente burguesa".
Como ya vimos en artículos precedentes, el GCI recoge la idea anarquista de que la revolución comunista siempre estuvo al orden del día desde los inicios del capitalismo; no hay períodos diferentes en el capitalismo. El programa del proletariado se reduce a una consigna eterna: revolución comunista ya. El sindicalismo, el parlamentarismo, la lucha por reformas, nada de todo eso fue nunca obrero. Por consiguiente, los partidos socialistas y la IIª Internacional después, que hicieron de esas formas de lucha el eje esencial de su actividad, no podían ser sino instrumentos de la burguesía. La IIª Internacional de Engels vendría a ser lo mismo que las componendas entre Mitterrand y Felipe González por ejemplo. Como ya las hemos abordado a fondo en dos artículos anteriores, no vamos a volver aquí sobre cuestiones como la existencia de dos fases históricas fundamentales en la vida del capitalismo y el lugar central que el análisis de la decadencia ocupa en la coherencia marxista. Tampoco vamos a volver a tratar aquí sobre las diferencias que acarrea el cambio de período en al práctica y en las formas de lucha del movimiento obrero.
Situándonos ahora desde el enfoque que da la cuestión de la continuidad histórica de las organizaciones revolucionarias, queremos poner de relieve, más allá de las debilidades debidas a las formas de lucha de la época, y de su degeneración, lo que fue proletario en la socialdemocracia y cuáles fueron los aportes de que se reivindicaron después los revolucionarios marxistas.
¿Cuáles son los criterios para juzgar la naturaleza de clase de una organización?. Pueden definirse tres importantes:
- el programa, o sea la definición del conjunto de medios y fines de su acción;
- la práctica de la organización en la lucha de clase;
- y, en fin, su origen y su dinámica histórica.
Sin embargo, esos criterios solo tienen sentido si se sabe primero situar a tal o cual organización en las condiciones históricas de su existencia. Y eso, no sólo porque es indispensable tener en cuenta las condiciones históricas objetivas para definir cuales son y pueden ser los objetivos inmediatos y las formas de la lucha proletaria; tan indispensable es tener en la mente cuál era el nivel de conciencia alcanzado históricamente por la clase proletaria en un momento dado para juzgar el nivel de conciencia de una organización específica.
La conciencia tiene un desarrollo histórico. No basta con comprender que el proletariado existe como clase autónoma políticamente como mínimo desde mediados del siglo XIX. También hace falta entender que durante todo el tiempo que ha pasado, no ha sido ni una momia ni un dinosaurio disecado. Su conciencia de clase, su programa histórico, han evolucionado, enriqueciéndose con la experiencia, evolucionando con las condiciones históricas en maduración. Cuando se juzga el nivel de conciencia que se plasma en un programa proletario del siglo XIX, sería absurdo exigirle una comprensión de algo que sólo unas cuantas décadas de experiencia y de evolución de la situación pudieron hacer comprender más tarde.
Recordemos pues brevemente algunos aspectos de las condiciones históricas en que se formaron y vivieron los partidos socialdemócratas durante el último cuarto del siglo XIX y hasta la primera guerra mundial, época en que muere la IIª Internacional y los partidos se disgregan uno tras otro, bajo el peso de la traición de sus direcciones oportunistas.
Las condiciones de lucha del proletariado en la época de la socialdemocracia
En el concepto estático del GCI según el cual el capitalismo sería "invariable" desde sus principios, el final del siglo XIX aparece idéntico a los tiempos actuales. De ahí que su opinión sobre la socialdemocracia de aquel entonces se limite a una simple identificación con los actuales partidos socialistas o estalinistas. En realidad, ese tipo de proyecciones infantiles según el cual lo que uno conoce es lo único que ha existido desde que el mundo es mundo, no es más que la más lamentable negación del análisis histórico. Las generaciones actuales conocen un mundo que desde hace más de tres cuartos de siglo ha vivido al ritmo de las mayores expresiones de barbarie de la historia de la humanidad: las guerras mundiales. Cuando no ha sido la guerra mundial declarada, es la crisis económica lo que se abate sobre la humanidad, con las excepciones de dos períodos de "prosperidad" basados en la "reconstrucción" tras la primera y la segunda guerra mundial. Ha de añadirse a todo eso, desde el final de la segunda guerra mundial, la existencia de guerras locales permanentes en las áreas menos desarrolladas del planeta y una orientación de la economía, a nivel mundial, dirigida esencialmente hacia objetivos militares y de destrucción.
El aparato encargado del mantenimiento de ese orden decadente no ha cesado de desarrollar su imperio sobre la sociedad, de modo que la tendencia al capitalismo de Estado, en todas sus formas, se ha ido concretando en todos los países con cada día más poderío y omnipresencia en todos los sectores de la vida social y, en primer término, en las relaciones entre las clases. En todos los países, el aparato de Estado se ha ido dotando de todo un tablero de instrumentos de control para encuadrar y atomizar a la clase obrera. Los sindicatos, los partidos de masa se han convertido en rodamientos de la máquina estatal. El proletariado, sólo esporádicamente, puede afirmar su existencia como clase. Fuera de esos momentos de efervescencia social, el proletariado, cuerpo colectivo, está atomizado, como si lo hubieran expulsado de la sociedad civil.
Muy otro es el capitalismo del último cuarto del siglo XIX. En lo económico, la burguesía conoce el más largo y fuerte período de prosperidad de su historia. Tras las crisis cíclicas de crecimiento que, cada casi 10 años, vapuleaban al sistema capitalista entre 1825 y 1873, el capitalismo conoció hasta 1900 casi 30 años de prosperidad casi interrumpida. En lo militar también fue un período excepcional: el capitalismo no conoció guerras de importancia. En aquellos años de prosperidad relativamente pacíficos, difícilmente imaginables para la gente de nuestro tiempo, la lucha del proletariado se desarrolla en un marco político que, aún siendo evidentemente el de la explotación y la opresión capitalistas, no deja de tener características muy diferentes de la del siglo XX.
Las relaciones entre proletarios y capitalistas son, en aquel entones, directas, y tan dispersas como lo están la mayoría de las fábricas, todavía pequeñas. El Estado no interfiere en esas relaciones más que cuando hay conflictos abiertos que pueden "perturbar el orden público". Las negociaciones salariales, el establecimiento de las condiciones de trabajo, son, en la gran mayoría de los casos, dependientes de las relaciones de fuerzas locales entre patronos (a menudo de empresas de carácter familiar) y obreros que en su gran mayoría, proceden directamente del artesanado y la agricultura. El Estado está al margen de esas negociaciones.
El capital conquista el mercado mundial, llevando sus formas de organización social a todos los rincones del planeta. La burguesía hace estallar el desarrollo de las fuerzas productivas. Es cada día más rica, encontrando incluso beneficio en la mejora de las condiciones de existencia de los proletarios. Las luchas obreras se ven a menudo coronadas con el éxito. Las huelgas largas, duras, aisladas incluso, logran que ceda una patronal que además de que puede pagar, enfrenta al obrero en orden disperso. Los obreros aprenden a unirse, a organizarse de modo permanente; y los patronos también, por cierto. Las luchas obreras imponen a la burguesía el derecho de existir para las organizaciones obreras: sindicatos, partidos políticos, sociedades cooperativas. El proletariado se va afirmando como fuerza social en la sociedad, incuso fuera de los momentos de lucha abierta. Hay toda una vida obrera en la sociedad: están los sindicatos, que son "escuelas de comunismo", pero también sociedades obreras en donde se habla de política; hay lo que se llama "universidades obreras" en donde se aprende tanto el marxismo como a leer y a escribir (Rosa Luxemburgo y Antón Pannekoek fueron profesores en la socialdemocracia alemana), hay canciones obreras, fiestas obreras donde se canta, se baila y se habla de comunismo.
El proletariado impone el sufragio universal y consigue estar representando en el parlamento burgués por sus organizaciones políticas; los parlamentos no son todavía esos lugares en los que ha triunfado la vacuidad más teatral; el poder real no está todavía totalmente en manos del poder ejecutivo gubernamental; en resumen, las diferentes fracciones de las clases dominantes se enfrentan de verdad, y el proletariado lograr a menudo utilizar las divergencias entre partidos burgueses para imponer sus intereses. Las condiciones de vida en la clase obrera en Europa conocen mejoras reales: reducción de la jornada laboral de 14 ó 12 horas a 10 horas; prohibición del trabajo infantil y de los trabajos duros para las mujeres; ascenso general en el nivel de vida, del nivel cultural. La inflación es un fenómeno desconocido. Los precios de los bienes de consumo van bajando a media que las nuevas técnicas se integran en la producción. El desempleo se limita al mínimo, es una especie de ejército de reserva de donde el capital saca la nueva fuerza de trabajo que necesita constantemente. Esto puede ser difícil de imaginar, pero debería ser algo evidente para una organización que se reivindica del marxismo.
Socialdemocracia no es equivalente a reformismo
Los partidos obreros socialistas y "sus" sindicatos fueron el producto y el instrumento de los combates de aquél entonces. Contrariamente a lo que da a entender el GCI, no fue la socialdemocracia quien "inventó" la lucha sindical y la lucha política parlamentaria a principios de la década de 1870. Desde las primeras apariciones del proletariado como clase, ya en la primera mitad del siglo XIX, la lucha por la existencia de sindicatos o por el sufragio universal (cartistas en Inglaterra en especial) se fue desarrollando en la clase obrera. La socialdemocracia no hace sino ampliar y organizar un movimiento real que ya existía mucho antes que ella y que se desarrollaba independientemente de ella. Para el proletariado de lo que entonces se trataba -como hoy se trata- era de lo mismo de siempre: cómo luchar contra la situación de explotación que se le impone. Ahora bien, la lucha sindical y la política parlamentaria eran en aquella época medios de resistencia verdaderamente eficaces. Negarlos en nombre de la "revolución", era ignorar o negar el movimiento real y el único camino posible que entonces llevaba hacia la revolución. La clase obrera debía usarlo no solo para limitar la explotación, sino también para tomar conciencia de sí, de su existencia como fuerza autónoma, unida.
"La gran importancia de la lucha sindical y de la lucha política está en que socializan el conocimiento, la conciencia del proletariado, organizándolo como clase", como escribe Rosa Luxemburgo en Reforma o Revolución.
Era el "programa mínimo". Pero éste venía acompañado de un "programa máximo", realizable por una clase obrera que se había hecho capaz de luchar contra la explotación hasta su remate: la revolución. Rosa Luxemburgo formuló la relación entre ambos programas: "Según la idea corriente en el Partido, el proletariado llega, con la experiencia de la lucha sindical y política, a la convicción de la imposibilidad de transformar a fondo su situación mediante esa lucha y de la ineluctabilidad de la conquista del poder." Ese era el programa de la socialdemocracia.
El reformismo se definió, en cambio, por la negación de la idea de revolución, considerando que únicamente la lucha por reformas dentro del sistema podía tener sentido. Ahora bien, la socialdemocracia se constituye en oposición directa tanto de los anarquistas, que creían que la revolución estaba al orden de cualquier hora de cualquier día, como de los posibilistas y su reformismo que veían el capitalismo como algo eterno. Así presentaba, por ejemplo, su programa electoral el partido socialista obrero francés, en 1880, redactado por Marx:
"... Considerando, que esa apropiación colectiva no puede venir más que de la acción revolucionaria de la clase productiva -o proletariado- organizada en partido político separado;
que una organización así debe alcanzarse por todos los medios de que dispone el proletariado, incluido el sufragio universal, el cual, de instrumento de engaño que ha sido hasta ahora, pasará a ser instrumento de emancipación;
Los trabajadores socialistas francesas, al darse como finalidad de sus esfuerzos, en lo económico, la del retorno a la colectividad de todos los medios de producción, han decidido, como medios de organización y de lucha, entrar en las elecciones con el programa mínimo siguiente..."
Fuera cual fuese el peso del oportunismo para con el reformismo en las filas de los partidos socialistas, su programa rechazaba explícitamente el reformismo. Los partidos socialdemócratas tenían el programa máximo de la revolución; la lucha sindical y electoral era fundamentalmente el medio práctico, adoptado a las posibilidades y necesidades de entonces, para alcanzar aquel fin.
Qué adquisiciones legó al movimiento obrero la Segunda Internacional
I. La adopción del marxismo
El GCI no reconoce naturalmente la más mínima aportación al movimiento obrero de todas esas organizaciones de naturaleza "esencialmente burguesa". "Entre socialdemocracia y comunismo hay la misma frontera que entre burguesía y proletariado", dice el GCI. El rechazo de la socialdemocracia y de la IIª Internacional del siglo XIX no es nuevo. Siempre fue típico en los anarquistas. Lo que sí es relativamente nuevo es pretender hacerlo reivindicándose de Marx y Engels... ¿por la preocupación de darle una autoridad de tipo paterno, quizás?.
El caso es que la adopción de los conceptos marxistas y el rechazo explícito de los conceptos anarquistas por las organizaciones de masas fue, sin lugar a dudas, la principal ganancia para el movimiento obrero por parte de la segunda Internacional con relación a la primera.
La Primera Internacional (AIT), fundada en 1864, agrupaba, sobre todo en sus inicios, a todo tipo de tendencias políticas: mazzinistas, proudhonianos, bakuninistas, blanquistas, tradeunionistas ingleses, etc. Los marxistas eran una ínfima minoría, a pesar de la importancia de la personalidad de Marx en el Consejo General de la AIT. Durante la Comuna de París, sólo había un marxista, Frankel, y era húngaro. La Segunda Internacional, en cambio, se funda, con Engels desde el principio, basada en el marxismo. El Congreso de Erfurt, en 1891, lo reconoce explícitamente.
En Alemania, ya en 1869, Wilhem Lieknecht y August Bebel, allegados de Marx fundan en Eisenach, tras haberse escindido de la organización de Lassalle (Asociación General de Obreros Alemanes) el Partido Obrero Socialdemócrata, arraigado en el marxismo. Cuando en 1875 se realiza la reunificación, los marxistas son mayoría, aunque el programa adoptado está tan plagado de concesiones a las ideas lassallianas que Marx escribía en una carta adjunta a su conocida crítica al Programa de Gotha:
"... Tras el Congreso de coalición, hemos de publicar, Engels y yo, una breve declaración en la que diremos lo alejados que estamos del mencionado programa de principios, y que nos desentendemos de él." Pero, a continuación, añade: "Un solo paso en el movimiento real es más importante que una docena de programas".
Quince años más tarde, su confianza en el movimiento real quedaba confirmada por la adopción de las ideas marxistas por el conjunto de la Segunda Internacional, desde sus primeros momentos de existencia. Esa fue una aportación de primer orden al fortalecimiento del movimiento obrero.
El GCI recuerda el rechazo de Marx y Engels hacia el término de "socialdemócrata", término que en realidad reflejaba las debilidades lasalianas del partido aleman: "En todos esos escritos, yo nunca me califico de socialdemócrata, sino de comunista. Tanto para Marx como para mí no es posible usar una expresión tan elástica para designar nuestra propia concepción" (Engels, en el folleto Internacionales aus dem Volktaat).
El GCI se "olvida" sin embargo de recordar que los marxistas no deducían de eso que había que romper con el Partido, sino que se debía llevar a cabo la lucha desde dentro sobre los problemas de fondo. Así, Engels precisaba: "Hoy las cosas son muy diferentes, y esa palabra puede aceptarse en última instancia, aunque siga sin corresponder en nada a un Parido cuyo programa económico no sólo es socialista en general sino directamente -comunista, o sea un Partido cuyo objetivo final es la supresión de todo Estado y, por consiguiente, de la democracia".
La adopción de los conceptos básicos del marxismo por parte de la Internacional no fue un regalo de no se sabe qué providencia, sino una conquista alcanzada gracias a la lucha de los elementos más avanzados.
II. La distinción entre organizaciones unitarias
y organizaciones políticas del proletariado
Otra aportación importante de la Segunda Internacional respecto a la Primera, fue la distinción entre dos formas de organización. Por un lado, las organizaciones unitarias que agrupan a los proletarios por su pertenencia de clase (los sindicatos y, más tarde, los soviets o Consejos Obreros); por otro lado, las organizaciones políticas que agrupan a los militantes en base a una Plataforma política precisa.
La AIT, sobre todo en sus principios, agrupaba tanto a individuos como a cooperativas, asociaciones de solidaridad, sindicatos o clubes políticos. Lo cual la transformó en órgano que no logró jamás cumplir verdaderamente ni con sus tareas de orientación política, ni con sus tareas de unificación de proletarios.
Es pues de lo más lógico que los anarquistas, que rechazan el marxismo y niegan la necesidad de organizaciones políticas, luchen en contra de la Segunda Internacional desde sus principios. Muchas corrientes anarquistas, por lo demás, siguen hoy reivindicándose de la AIT. Así pues, en eso tampoco innova el GCI, permaneciendo invariablemente... anarquista.
¿Por qué y cómo se desarrolló el combate de los revolucionarios
en los partidos de la Segunda Internacional?
Todo lo dicho ¿quiere decir que la socialdemocracia y la Segunda Internacional fueron las encarnaciones perfectas de lo que debe ser la organización política de vanguardia el proletariado?. Ni mucho menos, evidentemente.
El Congreso de Gotha tuvo lugar 4 años después de que fuera aplastada la Comuna de París; la Segunda Internacional se funda tras casi 20 años de prosperidad capitalista interrumpida, con el empuje que dio una oleada de huelgas provocada no por la agravación de la explotación debida a una crisis económica, sino a la prosperidad misma que pone el proletariado en relativa posición de fuerza. El alejamiento de las crisis cíclicas del capitalismo, los progresos en la condición obrera, gracias a la lucha sindical y parlamentaria, fomentaban inevitablemente ilusiones entre los obreros, incluso en su vanguardia.
En el enfoque marxista, la revolución no puede ser provocada más que por una crisis económica violenta del capitalismo. La posibilidad de tal crisis parecía alejarse a medida que la prosperidad se prolongaba. El éxito mismo de la lucha por reformas daba crédito a la idea de los reformistas de lo inútil e imposible que era la revolución. El hecho mismo de que los resultados de la lucha por reformas dependiesen esencialmente de la relación de fuerzas en cada Estado nacional y no de la relación de fuerzas internacionales, como así es en lo referente a la lucha revolucionaria, encerraba cada día más a la organización de combate en el marco nacional, de modo que las tareas y las ideas internacionalistas quedaban relegadas a un segundo plano o se dejaban "para más tarde".
En 1898, 7 años después del Congreso de Erfurt, Bernstein formula en la Internacional el cuestionamiento de la teoría marxista de las crisis y del hundimiento económico inevitable del capitalismo (lo cual también niega el GCI): únicamente la lucha por reformas es viable, "los fines no son nada, el movimiento lo es todo".
Los grupos parlamentarios del Partido se dejaron caer a menudo y fácilmente en las redes de la lógica del juego democrático burgués, y los responsables sindicales tenían, por su parte, tendencia a ponerse demasiado "comprensivos" hacia los imperativos de la economía capitalista nacional. La importancia de la lucha que entablaron Marx y Engels contra las tendencias conciliadoras con el reformismo en la socialdemocracia en ciernes, y la que entablaron Luxemburgo, Pannekoek, Goter, Lenin o Trotsky en la socialdemocracia degenerante son la prueba fehaciente de la importancia de la presión de esa forma de ideología burguesa en las organizaciones proletarias...; sin embargo, el peso del reformismo en la Segunda Internacional no la transforma en órgano burgués como tampoco el reformismo proudhoniano había transformado a la AIT en instrumento del capital.
Las organizaciones políticas del proletariado no han sido jamás un bloque monolítico de conceptos idénticos. Es más, las partes más avanzadas de ellas se han encontrado muy a menudo en minoría, como lo demuestran los ejemplos citados. Y lo que sí sabían esas minorías desde Marx y Engels hasta las izquierdas comunistas de los años 30, es que la vida de las organizaciones políticas del proletariado depende de la lucha no sólo contra el enemigo en la calle y en el trabajo, sino también de la lucha constante contra las influencias burguesas, siempre presentes, en el seno mismo de las organizaciones.
Para el GCI, ese tipo de lucha era un contrasentido, una ayuda a la contrarrevolución. Así escribe el GCI: "La presencia de revolucionarios marxistas (Pannekoek, Gorter, Lenin...) en la Segunda Internacional no significaba que ésta defendiera los intereses del proletariado (tanto ‘inmediatos' como históricos) sino que daba garantías, al no haber ruptura, a toda la práctica contrarrevolucionaria de la socialdemocracia".
Hagamos notar de paso que, mira tú por donde, Pannekoek, Gorter y Lenin, esa izquierda separada del comunismo "por una frontera de clase", son ascendidos por el GCI así como así a la categoría de "revolucionarios marxistas"; dejando de lado las condecoraciones, el GCI nos da a entender que organizaciones "de naturaleza esencialmente burguesa" pueden tener una izquierda formada por auténticos "revolucionarios marxistas"... Y eso durante décadas; es sin duda la misma "dialéctica" la que lleva al GCI a considerar al ala izquierda del estalinismo latinoamericano (los maoístas de Sendero Luminoso del Perú) "como la única estructura capaz de dar una coherencia a la cantidad cada día mayor de acciones directas del proletariado" en ese país.
Por mucho que se empeñen esos dialécticos punkis, el estalinismo maoísta peruano no es "una estructura capaz de dar una coherencia a las acciones del proletariado" como tampoco los "revolucionarios marxistas" de la Segunda Internacional fueron "los fiadores de una práctica contrarrevolucionaria".
Marx y Engels, Rosa y Lenin, Pannekoek y Gorter no eran unos imbéciles incoherentes que creían poder luchar por la revolución militando y animando organizaciones burguesas. Eran revolucionarios que, contrariamente a los anarquistas y ... al GCI, comprendían lo que eran las condiciones concretas de la lucha obrera según las épocas históricas del sistema.
Puede criticarse el retraso con que alguien como Lenin tomó conciencia de la gravedad de la enfermedad oportunista que estaba comiendo a la Segunda Internacional; se puede criticar la incapacidad de Rosa Luxemburgo para llevar a cabo una auténtica labor organizativa de fracción en la socialdemocracia, desde principios de siglo; lo que no se puede negar, es la naturaleza del combate que todos ellos entablaron.
Se debe, en cambio, saludar la lucidez de Rosa Luxemburgo, quien ya desde finales del siglo pasado se puso a hacer la crítica sin concesiones de la corriente revisionista que se estaba fortaleciendo en la Segunda Internacional, al igual que la capacidad de los bolcheviques para organizarse en fracción independiente, con sus propios medios de intervención en el seno del parido obrero socialdemócrata de Rusia. Por eso fueron capaces de ser la vanguardia del proletariado en la oleada revolucionaria del final de la primera guerra mundial.
¿Se cree que el GCI que es por casualidad si los "marxistas revolucionarios" como él mismo los llama a veces procedían de la socialdemocracia y no del anarquismo u otra corriente?. Es imposible contestar a una pregunta tan elemental si no se entiende la importancia que tiene la continuidad de las organizaciones políticas del proletariado. Y eso no puede entenderse si no se entiende el análisis de la decadencia del capitalismo.
La historia entera de la Segunda Internacional no puede aparecer más que como un caos sin sentido si se olvida que existió durante el período axial entre la fase histórica de ascendencia del capitalismo y la de su decadencia.
Conclusión
El proletariado se está preparando hoy para entablar los combates decisivos contra el sistema capitalista, el cual ya no logrará recuperarse de la crisis abierta que lo azota desde hace ahora casi 20 años, después de que terminara la reconstrucción a finales de los años 60. Y va hacia esos combates relativamente liberado de las mentiras con las que la contrarrevolución estalinista lo ha emponzoñado desde hace casi 40 años; liberado de sus ilusiones sobre la lucha sindical y parlamentaria en los países de vieja tradición de democracia burguesa, de las ilusiones sobre el nacionalismo antiimperialista en los países menos desarrollados.
Sin embargo, no por quitarse de encima esas mistificaciones, los proletarios han logrado ya volver a hacer suyas todas las lecciones de las luchas obreras del pasado. La tarea de los comunistas no es organizar a la clase obrera, como lo hacía la socialdemocracia en el siglo pasado. La aportación de los comunistas a la lucha obrera se sitúa esencialmente en la práctica consciente, en la praxis de la lucha. Y en ese nivel, su contribución no se sitúa tanto en las respuestas que dan, sino en la manera de plantear los problemas, con una visión del mundo y una actitud práctica que insista en las dimensiones mundial e histórica de cada problema que tiene que encarar la lucha.
Quienes, como el GCI, ignoran la dimensión histórica de la lucha obrera, negando las diferentes fases de la realidad del capitalismo, negando la continuidad real de las organizaciones políticas del proletariado, están desarmando a la clase obrera, ahora que ésta necesita como nunca volver a hacer suya su propia visión del mundo.
No basta, ni mucho menos, con estar "a favor de la violencia", "en contra de la democracia burguesa" para ser capaces de situarse y dar las perspectivas de cada momento de la lucha de la clase.
El creerse eso, el mantener ilusiones al respecto, es peligroso cuando no criminal.
"Lejos de nosotros las medias tintas, las mentiras y la pereza de los partidos socialistas oficiales caducos; nosotros, comunistas, unidos en la Tercera Internacional, nos reconocemos como los continuadores directos de los esfuerzos y del martirio heroico aceptados por una larga serie de generaciones revolucionarias, desde Babeuf hasta Karl Liebknecht y Rosa Luxemburgo."
"Si la Primera Internacional previó el desarrollo que se iba a producir y preparó el camino, si la Segunda Internacional reunió y organizó a millones de proletarios, la Tercera Internacional es la Internacional de la acción de las manos, la Internacional de la realización revolucionaria".
Manifiesto del Congreso de fundación de la Internacional Comunista:
"¡A los proletarios del mundo entero ¡"
Marzo de 1919
[1] Ver "Comprendre la décadence du capitalisme", en Revue Internacionale nº 48, 1977, y "Comprendre les conséquences politiques de la décadence du capitalisme", idem, nº 49, 1987.
[2] Todas las citas del GCI, si no se hace otra mención, están sacadas de los artículos "Théorie de la décadence, décadence de la théorie", publicado en los números 23 y 25 de Le Comuniste, 1985 et 1986
Series:
Herencia de la Izquierda Comunista:
desarrollo de la conciencia y la organización proletaria:
- Segunda Internacional [164]
1988 - 52 a 55
- 4100 lecturas
Revista Internacional n° 52 - 1er trimestre de 1988
- 1345 lecturas
Polémica: ¿Adónde va el F.O.R.?
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 155.58 KB |
- 305 lecturas
El grupo Fomento Obrero Revolucionario es un componente del medio revolucionario. Es uno de los pocos grupos que defienden posiciones comunistas (contra los sindicatos, el parlamentarismo, las luchas de liberación nacional, el frentismo, el capitalismo de estado, etc....) e intervienen con ellas en la lucha de clases. Por eso vale la pena hacer un balance político de este grupo, cuyas posiciones no son muy conocidas en el medio proletario.
A través de uno de sus militantes más conocidos, G. Munis, el FOR salió del viejo grupo trotskista español formado en los años 30[1]. La evolución de Munis y sus posiciones hacia posiciones revolucionarias no se produjo sin dificultades. Munis -siguiendo las directivas de Trotsky- estaba a favor de que los 'bolcheviques-leninistas' entraran en las Juventudes Socialistas, pero por otro lado se oponía a la fusión con el POUM, un partido 'socialista de izquierda' que iba a desempeñar un papel esencial en la derrota de los trabajadores españoles en 1936-37.
En 1936, Munis y sus amigos pasaron un tiempo en las Milicias Socialistas del frente de Madrid. Este fue un itinerario que estaba lejos de ser revolucionario y estaba muy lejos de las posiciones intransigentes de la Izquierda Comunista de la época (la Izquierda Italiana, e incluso la Izquierda Holandesa). Fue sólo en mayo de 1937, cuando el proletariado de Barcelona fue masacrado por el gobierno del Frente Popular, cuando el grupo de Munis comenzó a abandonar su falsa trayectoria[2], poniéndose decididamente al lado de los insurgentes y denunciando al POUM y a la CNT-FAI así como a los estalinistas. La valiente actitud revolucionaria de Munis lo llevó a ser encarcelado en 1938. En 1939 logró escapar, evadiendo un intento de asesinato por parte de los estalinistas y llegando finalmente a México.
El inmenso mérito de Munis y sus amigos en México -entre ellos el poeta surrealista Peret- fue haber denunciado la política de la "defensa de la URSS" y la integración de la "IV Internacional” trotskista en la guerra imperialista. Esto llevó a Munis y a otros ex trotskistas españoles a romper con la organización trotskista en 1948, debido a su traición al internacionalismo. Pero -y esta era una característica del grupo de Munis que aún existe hoy en día en el FOR- el grupo consideró que la revolución era simplemente una cuestión de voluntad y decidió volver a la España franquista para llevar a cabo actividades clandestinas. Apresado por la policía, Munis fue sometido a una dura pena de prisión.
Es importante señalar que el acercamiento del grupo de Munis a las posiciones de la Izquierda Comunista, a principios de los años 50, se vio facilitado por las discusiones que mantuvo con grupos que venían de la Izquierda Comunista de Italia. Las discusiones con Internationalisme y luego con el grupo de Damen[3] no fueron ajenas al hecho de que poco a poco la Unión Obrera Internacionalista (el nombre del grupo de Munis) fue capaz de limpiarse de toda una ideología trotskista y finalmente llegar a una verdadera trayectoria revolucionaria.
Durante los años 50 y 60, el grupo de Munis y Peret (que murió en 1959) se aferró valientemente a posiciones proletarias revolucionarias en un período de contrarrevolución. Fue durante este período difícil, cuando los elementos revolucionarios eran extremadamente pocos y dispersos, que el antepasado del FOR actual publicó textos de referencia política: Los Sindicatos contra la Revolución y Por un Segundo Manifiesto Comunista[4]. Estos textos, después de la larga noche de contrarrevolución que envolvió al mundo hasta el resurgimiento internacional de las luchas proletarias marcadas por el Mayo del 68 en Francia, jugaron un papel innegable para aquellos jóvenes elementos que intentaban, con gran dificultad, reapropiarse de las posiciones de la Izquierda Comunista y combatir las teorías nauseabundas del maoísmo y el trotskismo. El FOR, que hoy publica Alarme en Francia y Alarma en España[5], es la continuación organizativa del antiguo grupo de Munis y, en consecuencia, defiende las posiciones políticas expresadas en estos textos. Desafortunadamente, el FOR también se remite a y continúa distribuyendo textos de los años 40 en los que el grupo de Munis apenas se estaba deshaciendo de la gangrena trotskista[6], como si hubiera una continuidad entre los viejos grupos trotskistas españoles y mexicanos de ese período y el FOR de hoy.
Por lo tanto, es necesario ver hasta qué punto el FOR de hoy está situado en el terreno de la Izquierda Comunista y hasta qué punto sigue estando marcado por las ambigüedades de sus orígenes.
La herencia del trotskismo
Desafortunadamente hay que decir que Munis y el FOR no han proclamado su ruptura con la corriente trotskista sin reticencias.
Mientras por un lado afirman que el trotskismo se ha pasado a la contrarrevolución desde la Segunda Guerra Mundial, por otro lado, muestran una gran nostalgia por esta corriente en los años 30, cuando aún tenía carácter proletario.
Es asombroso ver las siguientes afirmaciones en la literatura del FOR:
"Fue la Oposición de Izquierda (trotskista) la que mejor formuló la oposición al estalinismo" (Munis, ‘Parti-Etat, Stalinisme, Revolution’, Cahiers Spartacus, 1975).
O de nuevo, más recientemente:
"El trotskismo, siendo la única corriente internacionalista activa en decenas de países, encarnó la continuidad del movimiento revolucionario desde la Primera Internacional y prefiguró el enlace pertinente con el futuro" (Munis, Análisis de un Vacío, Barcelona, 1983, p.3).
Leyendo este panel sobre el trotskismo y Trotsky en los años 30, uno pensaría que nunca hubo una Izquierda Comunista. Al proclamar que sólo la corriente trotskista era "internacionalista" en los años 30, se termina con una burda y vergonzosa falsificación de la historia. Munis y sus amigos guardan silencio sobre la existencia de una Izquierda Comunista (en Italia, Alemania, Holanda, Rusia...) que, mucho antes de que existiera la corriente trotskista, estaba librando la batalla contra la degeneración de la revolución rusa y por el internacionalismo. Este pasar por alto el verdadero movimiento revolucionario de los años 20 y 30 ("KAPD", "GIC", "Bilan...") sólo puede tener un objetivo: absolver la política oportunista original de Trotsky y del trotskismo y ponerles una medalla revolucionaria a las actividades de los trotskistas españoles de las que Munis formó parte. ¿Han “olvidado” Munis y el FOR que la posición de los trotskistas de "defensa de la URSS" condujo directamente a su participación en la segunda carnicería imperialista? ¿Han “olvidado” las políticas antifascistas de este movimiento, que los llevó a proponer un ‘frente unido' con los verdugos del proletariado, los estalinistas y los socialdemócratas? ¿Ha “olvidado” Munis la política de entrismo en el Partido Socialista Español que apoyó en los años 30? Estos silencios expresan serias ambigüedades en el FOR, que están muy lejos de haber sido superadas.
Tales lapsus de memoria no son inocentes. Derivan de un apego sentimental a la vieja corriente trotskista, que conduce directamente a mentiras y falsificaciones. Cuando el FOR proclama con tanta ligereza que "Trotsky nunca defendió al Frente Popular ni siquiera críticamente, ni en España ni en ningún otro lugar" (L'arme de la critique, órgano del FOR, nº 1, mayo de 1985), esto es simplemente una mentira[7]. A menos que el FOR ignore totalmente la historia real del movimiento trotskista (...por supuesto, nunca es demasiado tarde para aprender...).
Proporcionaremos a Munis y a sus amigos algunas citas "edificantes" de Trotsky. Son de la selección de textos de Broue La Revolution Espagnole 1930-40 y no necesitan comentarios.
"Renunciar a apoyar a los ejércitos republicanos sólo puede ser hecho por traidores, agentes del fascismo" (p. 355); "todo trotskista en España debe ser un buen soldado al lado de la izquierda" (p. 378).); "Siempre y en todas partes, cuando los obreros revolucionarios no son lo suficientemente fuertes para derrocar el régimen burgués, defienden contra el fascismo incluso una democracia en decadencia, pero sobre todo defienden sus propias posiciones dentro de la democracia burguesa" (p. 431); "En la guerra civil española la cuestión es democracia o fascismo" (p. 432).
De hecho, hay que decir que este apego de Munis y sus amigos al movimiento trotskista de los años 30 no es sólo "sentimental". Todavía hay vestigios importantes de la ideología trotskista en el FOR de hoy. Sin hacer una lista exhaustiva, podemos mencionar algunos de los más significativos.
a) una incomprensión del capitalismo de estado en Rusia, que lleva al FOR -como a los trotskistas- a hablar de la existencia no de una clase burguesa sino de una burocracia:
"...en Rusia no hay ninguna clase propietaria, ni nueva ni vieja. El intento de definir la burocracia como una especie de burguesía es tan inconsistente como describir la revolución de 1917 como burguesa... Cuando la concentración del desarrollo capitalista ha alcanzado proporciones mundiales y ha eliminado a través de su propia dinámica la función del capital privado actuando caóticamente, ya no es el momento para que se constituya una nueva burguesía. El proceso característico de la civilización capitalista no puede repetirse en ninguna parte, aunque imaginemos formas modificadas. " (Munis, Parti-Etat, p. 58).
Como los trotskistas entonces, el FOR considera que el capitalismo está definido por la forma jurídica de apropiación: la supresión de la apropiación privada implica la desaparición de la clase burguesa. Al FOR no se le ocurre que la `burocracia' en el Bloque del Este (y en China, etc.), es la forma que toma la burguesía decadente en su apropiación de los medios de producción.
b) la elaboración de un nuevo `Programa de Transición' siguiendo el ejemplo de Trotsky en 1938 muestra la dificultad del FOR para entender el período histórico, el período de decadencia del capitalismo. En su 'Segundo Manifiesto Comunista', el FOR consideró correcto presentar todo tipo de demandas de transición en ausencia de movimientos revolucionarios del proletariado. Estas van desde las 30 horas semanales, la supresión del trabajo a destajo y de los estudios de tiempos en las fábricas en favor de la "demanda de trabajo para todos, desempleados y jóvenes" en el terreno económico. A nivel político, el FOR exige de la burguesía 'derechos' y 'libertades' democráticas: libertad de expresión, de prensa, de reunión; el derecho de los trabajadores a elegir delegados permanentes de taller, de fábrica o profesión "sin ninguna formalidad judicial o sindical" (Segundo Manifiesto, p. 65-71).
Todo esto está dentro de la lógica trotskista, según la cual basta con plantear las demandas correctas para llegar gradualmente a la revolución. Para los trotskistas, la clave de todo el asunto está en saber ser un pedagogo de los trabajadores, que no entienden nada de sus reivindicaciones, para blandir delante de ellos las zanahorias más apetecibles con el fin de empujar a los trabajadores hacia su "partido". ¿Es esto lo que Munis quiere, con su Programa de Transición Versión 2?
El FOR todavía no entiende hoy en día:
- que no es una cuestión de elaborar un catálogo de reivindicaciones para las luchas futuras: los trabajadores son lo suficientemente grandes para formular sus propias reivindicaciones precisas espontáneamente, en el curso de la lucha;
- que tal o cual reivindicación en concreto -como el 'derecho al trabajo' para los desempleados- puede ser asumida por movimientos burgueses y utilizada contra el proletariado (campos de trabajo, obras públicas, etc.);
- que es sólo a través de la lucha revolucionaria contra la burguesía como los trabajadores pueden satisfacer realmente sus demandas.
El capitalismo decadente ya no es capaz de conceder reformas duraderas al proletariado
Es muy característico que el FOR ponga al mismo nivel sus consignas reformistas sobre los "derechos y libertades" democráticos de los trabajadores, y consignas que sólo podrían surgir en un período plenamente revolucionario. Encontramos así una mezcla de eslóganes como:
"expropiación de capital industrial, financiero y agrícola;
gestión obrera de la producción y distribución de bienes;
destrucción de todos los instrumentos de guerra, tanto atómicos como clásicos, disolución de ejércitos y policías, reconversión de las industrias de guerra en industrias consumidoras;
armamento individual de los explotados por el capitalismo, organizado territorialmente según el esquema de los comités democráticos de gestión y distribución;
la supresión de las fronteras y la constitución de un gobierno y una economía únicos a medida que el proletariado venza en diversos países".
Y el FOR añade el siguiente comentario a todo este catálogo: "Es sólo en las alas de la subjetividad revolucionaria que el ser humano superará la distancia entre el reinado de la necesidad y el reinado de la libertad" (ibíd., pág. 71). En otras palabras, el FOR toma sus deseos por realidad y considera la revolución como una simple cuestión de voluntad subjetiva, y no de condiciones objetivas (la maduración revolucionaria del proletariado en la crisis histórica del capitalismo, un capitalismo que se ha hundido en su crisis económica).
Todos estos eslóganes demuestran enormes confusiones. El FOR parece haber abandonado cualquier brújula marxista. No hace distinción entre un período prerrevolucionario en el que el capital sigue gobernando políticamente, un período revolucionario en el que se establece una dualidad de poder, y el período de transición (después de la toma del poder por parte del proletariado) que, únicamente a través de él, puede poner en la agenda (¡y no inmediatamente!) la "supresión del trabajo asalariado" y la "supresión de las fronteras".
Parece claro que las consignas del FOR no sólo muestran vestigios mal digeridos del Programa de Transición trotskista, sino también fuertes tendencias anarquistas. La consigna de 'gestión obrera' es parte del bagaje anarquista, consejista o 'gramsciano', pero indudablemente no del programa marxista. En cuanto al "armamento individual" (¿y por qué no colectivo?) del proletariado y la exaltación de la "subjetividad" (individual sin duda), todos ellos forman parte del confusionismo anarquista.
Definitivamente, la 'teoría' del FOR parece una mezcla de confusiones heredadas del trotskismo y el anarquismo. Las posiciones del FOR sobre España 1936-37 lo demuestran de manera sobresaliente.
La "Revolución Española" en el evangelio del FOR
En la prensa de la CCI[8] ya hemos tenido ocasión de criticar la concepción que Munis tiene de los acontecimientos de 1936-37 en España. Es necesario volver a ello porque la interpretación del FOR conduce a las peores aberraciones, fatales para un grupo que se sitúa en el terreno de la revolución proletaria.
Para el grupo de Munis, los acontecimientos en España fueron el momento más importante de la oleada revolucionaria que comenzó en 1917. Lo que llama la "revolución española" fue aún más revolucionaria que la "revolución rusa":
"Cuanto más miramos hacia atrás hasta 1917, más importancia adquiere la revolución española. Era más profunda que la revolución rusa..." (Munis, Jalones de Derrota, Promesas de Victoria, México, 1948, Epílogo Reafirmación, 1972).
Es más: los acontecimientos de mayo del '37, cuando el proletariado español fue aplastado por los estalinistas con la complicidad de los 'camaradas ministros' anarquistas, expresan "el nivel supremo de consciencia en la lucha del proletariado mundial" (Munis, Parti-Etat, p. 66).
Munis simplemente retoma el análisis trotskista de los acontecimientos en España, incluyendo concesiones al antifascismo. Para él, los acontecimientos en España no fueron una contrarrevolución que permitió a la burguesía aplastar al proletariado, sino la revolución más importante de la historia. Estas afirmaciones se justifican de la siguiente manera:
- en julio del ‘36, el Estado había prácticamente desaparecido; 'comités de gobierno' habían ocupado el lugar del Estado[9];
- las colectividades en España '36 “habían instalado un verdadero comunismo local”[10];
- la situación internacional fue objetivamente revolucionaria con Francia "al borde de la guerra civil"[11] y "el renacimiento de la ofensiva obrera en Gran Bretaña" (Jalones, p. 380).
Es inútil detenerse demasiado en la falsedad del evangelio según ‘Jalones’. Es característico de una secta que se eleva "sobre las alas de la subjetividad" y toma sus fantasías por realidad, hasta el punto en que estas adquieren una vida autónoma propia. La invención de Munis de los "comités de gobierno", que nunca existieron (lo que sí existieron fueron las milicias, que eran un cártel de partidos y sindicatos de izquierda), es evidencia de una tendencia a la auto mistificación, y sobre todo del tipo de engaño en el que los trotskistas siempre se han especializado.
Pero el problema más grave de la posición de Munis es que retoma el análisis de los trotskistas y anarquistas de la época, les da un uso propio y, al final, los justifica. Al saludar las actividades de los trotskistas españoles como 'revolucionarias', Munis los absuelve de su llamamiento "a asegurar la victoria militar" de la República contra el fascismo (ibíd., p. 305). Y qué podemos decir de su entusiasmo por las tan aclamadas 'Brigadas Internacionales', un entusiasmo compartido por el estalinista André Marty, el carnicero de los obreros de Albacete. Munis las ve como un magnífico ejemplo de miles de hombres que ofrecen "su sangre por la revolución española", (p. 395). En cuanto a la sangre de los obreros derramada por los carniceros estalinistas que componían estas brigadas, se mantiene un tímido silencio.
Al persistir en repetir los mismos errores cometidos por los trotskistas españoles en el '36, el FOR termina en un completo fracaso de comprensión, fatal para cualquier grupo proletario:
- Primero, hay una incomprensión de las condiciones para la desaparición del Estado capitalista y la apertura de un período real de transición del capitalismo al comunismo. Cuando dice que el 19 de julio de 1936 "el Estado capitalista dejó de existir" (Jalones p. 280), Munis no sólo hace una parodia de la realidad histórica, sino que también argumenta que el Estado puede desaparecer en unas pocas horas, in situ, en un país. Tal visión es idéntica al anarquismo;
- Munis y sus amigos consideran que la revolución proletaria puede llevarse a cabo sin consejos obreros y sin un partido revolucionario; que, incluso sin organizaciones unitarias ni políticas, la revolución puede desarrollarse de manera espontánea. A pesar de su reconocimiento de la necesidad de un partido revolucionario para catalizar el proceso de la revolución, Munis y el FOR introducen aquí de rebote concepciones consejistas.
Definitivamente, el FOR muestra una completa incomprensión de las condiciones para la revolución proletaria de hoy.
El futuro de una secta
El FOR de hoy se encuentra en una encrucijada. Su razón de ser ha sido la afirmación de que la revolución es una cuestión de voluntad y subjetividad. Ha insistido continuamente en que las condiciones objetivas (crisis general del capitalismo, decadencia económica) son de poca importancia. De manera idealista, el FOR sigue afirmando que no hay declive económico sino una decadencia "moral" del capitalismo. Peor aún, desde los años setenta ha visto la crisis económica del capitalismo como nada más que "una artimaña táctica de la burguesía", como dijo el propio Munis al comienzo de la II Conferencia Internacional de los Grupos de la Izquierda Comunista[12].
En un momento en que los dos "lunes negros" del crac bursátil de 1987 (19 y 26 de octubre) han proporcionado una confirmación sorprendente de la bancarrota económica del sistema capitalista mundial, ¿va a seguir el FOR insistiendo tranquilamente en que no hay crisis? En un momento en que el colapso del capitalismo es cada vez más evidente, ¿va a decir el FOR -como lo hizo en 1975- que el capitalismo "siempre será capaz de resolver sus propias contradicciones- las crisis de sobreproducción" (cf. Revolución Internacional nº 14, marzo `75, `Respuesta a Alarma')?
Si el FOR sigue flotando sobre la realidad en las nubes rosadas de la "subjetividad", será visto como una secta condenada por la propia realidad objetiva. Y, por definición, una secta que se ha retirado en sí misma para defender a sus propios caballos de batalla -como la "revolución española" y la ausencia de crisis económica- y que niega la realidad, está condenada a desaparecer o a dividirse en múltiples segmentos en la más abyecta confusión.
El FOR está situado en la confluencia de tres corrientes: trotskismo, consejismo y anarquismo.
Del trotskismo el FOR conserva no sólo vestigios ideológicos (España `36, `exigencias transitorias', voluntarismo), sino también una atracción singular por sus elementos `críticos', los que tratan de romper con él. Mientras que el FOR hoy en día tiene claro que "nada revolucionario puede tener su fuente en ninguna tendencia trotskista" (Munis, Análisis de un Vacío, 1983), conserva la ilusión de que las escisiones del trotskismo "podrían contribuir a construir una organización del proletariado mundial" (ibíd.). Esta misma ilusión se puede ver en la respuesta del FOR a la formación del grupo Union Ouvriere en 1975 que surgió de Lutte Ouvriere en Francia. El FOR no dudó en ver esta escisión -que demostró no tener futuro- como "el hecho orgánico más positivo que ha tenido lugar en Francia al menos desde la guerra" (Alarma nº 28, 1975, `Salut a Union Ouvriere').
El FOR debe dejar claro ahora, cuando la responsabilidad de los revolucionarios es mucho más pesada que hace diez años, si se ve a sí mismo como parte de la Izquierda Comunista, trabajando para su reagrupamiento, o como parte del medio pantanoso habitado por los grupúsculos "críticos" que salen del trotskismo. El FOR debe pronunciarse sin ambigüedades sobre las condiciones para la formación del partido revolucionario. Debe decir claramente si el partido se formará alrededor de los grupos que salen de la Izquierda Comunista, alrededor de los que reclaman la contribución de las izquierdas comunistas en los años 20 y 30 (KAPD, Bilan, Izquierda Holandesa), o alrededor de los grupos que salen del trotskismo. Una respuesta clara a esta pregunta determinará si el FOR va a participar en futuras conferencias de la Izquierda Comunista, lo cual fue por su parte rechazado en 1978, de manera sectaria.
En segundo lugar, parece que el FOR ha dejado las puertas abiertas al consejismo. Al ver la crisis económica del capitalismo como secundaria o incluso inexistente, al argumentar que la consciencia del proletariado sólo puede surgir de la lucha misma[13], el FOR subestima no sólo los factores objetivos de la revolución, sino también el factor subjetivo, el de la existencia de una organización revolucionaria, que es la expresión más elevada y elaborada de la consciencia de clase.
En tercer lugar, el FOR muestra un apego muy peligroso y una atracción por las concepciones anarquistas. Si el FOR ha rechazado la visión trotskista de las “revoluciones políticas”, es principalmente para proclamar que la revolución es ante todo “económica” y no política:
"Esta visión política de la revolución compartida por la extrema izquierda y la mayoría de lo que se puede llamar la ultra-izquierda es una visión burguesa de la toma del poder" (L'arme de la critique, nº 1, mayo de 1985). Esta concepción es exactamente la misma que la de los consejistas holandeses del GIC (ver el próximo folleto sobre la Izquierda Holandesa-Alemana[14]), que se acerca a la del anarquismo. Al creer y difundir la creencia de que la revolución acabará inmediatamente con la ley del valor y realizará rápidamente las tareas económicas del comunismo, el FOR ha caído en la ilusión anarquista de que el comunismo es una simple cuestión económica y, por lo tanto, elude la cuestión del poder político del proletariado (la dictadura de los consejos a escala mundial, que es la única que puede abrir realmente el período de la transformación económica de la sociedad).
El FOR se encuentra en una encrucijada. O bien seguirá siendo una secta sin futuro, condenada a morir de una muerte hermosa, o se descompondrá en varios segmentos atraídos hacia el trotskismo, el anarquismo o el consejismo, o se orientará resueltamente hacia la Izquierda Comunista. Como secta híbrida entre un conejo y un pez (según el dicho francés), desdeñosa de la realidad actual, el FOR no es un grupo viable. Sólo podemos esperar, y aportaremos todo lo que podamos a ello, que el FOR se oriente hacia una verdadera confrontación con el medio revolucionario. Para ello, debería hacer una crítica de su actitud negativa en 1978, en la Segunda Conferencia de grupos de la Izquierda Comunista.
El medio proletario tiene mucho que ganar si los elementos revolucionarios como el FOR no se pierden y pueden unirse a las fuerzas revolucionarias existentes, las de la Izquierda Comunista. La brutal aceleración de la historia está haciendo que el FOR se enfrente a sus responsabilidades históricas. Lo que está en juego es su existencia y, sobre todo, la supervivencia de las jóvenes energías revolucionarias que le componen.
Ch.
[1] Hay que aclarar que el grupo que se llamó Izquierda Comunista de España que publicaba la revista Comunismo no se reivindicaba de las posiciones de la Izquierda Comunista sino de la Oposición de Izquierdas de Trotski. Dentro de este medio se produjo una evolución, la más próxima a una posición proletaria fue la del grupo que formaría la Sección Bolchevique Leninista donde militaría Munis la cual, más allá de sus importantes confusiones, supo adoptar una posición proletaria ante la matanza estalinista de la lucha de mayo 1937. Para analizar estos acontecimientos se puede ver nuestro libro 1936: Franco y la República masacran al proletariado, donde hay referencias y polémicas sobre las posiciones de Munis. https://es.internationalism.org/cci/200602/539/espana-1936-franco-y-la-republica-masacran-al-proletariado [49] . Referente a los textos de los grupos en España ligados a la Oposición de Izquierdas se pueden consultar textos de la época [166].
[2] Los militantes del FOR que ironizaron sobre la "falsa trayectoria" de Revolution Internationale -el título del panfleto que presentaron en la segunda conferencia de grupos de la Izquierda Comunista- harían mejor en analizar la falsa trayectoria de los trotskistas españoles antes de 1940 (consultar los textos citados por el propio Munis en su libro Jalones y en el libro de Broue La Revolution Espagnole, ediciones Les Éditions de Minuit 1975)
[3] Este fue el Partito Communista Internazionalista de Damen, que surgió de la división de 1952 con la fracción de Bordiga que publica Battaglia Communista
[4] Por un Segundo Manifiesto Comunista (en francés y español), Eric Losfeld, París 1965; Los Sindicatos contra la Revolución de B. Peret y G. Munis, Eric Losfeld, París 1968. Publicar los textos de Peret de los años 50 (que se encuentran en esta última selección) en Libertaire, órgano de la federación anarquista, era más que tan solo un poco ambiguo. Les da un aura revolucionaria a los elementos anarcosindicalistas que ya eligieron su bando en la guerra antifascista en España en los años 36-37 y que siguen elogiando a la CNT
[5] Estas publicaciones desaparecieron tras la muerte de Munis y ya no han vuelto a aparecer desde entonces (finales de los años 80).
[6] Cf. texto criticando a la IV Internacional publicado en México entre 1946 y 1949.
[7] Cf. RI 25, 1981 `Crítica de Munis y el FOR' que se puede encontrar en francés en papel; en el libro nuestro sobre 1936, mencionado en la nota 1 se puede encontrar en el capítulo V `Crítica de Jalones de Derrota, Promesas de Victoria', el libro de Munís sobre la guerra en España. https://es.internationalism.org/cci/200602/753/1critica-del-libro-jalones-de-derrota-promesas-de-victoria [167]
[8] Ver nota 7
[9] No es casualidad que el trotskista Broue retome la afirmación de Munis de que existían "comités de gobierno" equivalentes a consejos obreros, para probar la existencia de una "Revolución Española", cf. Broue, La Revolución Española 1931-39, ediciones Flammarion 1973, p. 71.
[10] Aquí FOR cae en una visión autogestionaria. Ver nuestra denuncia de las colectividades anarquistas de 1936 en El mito de las colectividades anarquistas, https://es.internationalism.org/cci/200602/755/3el-mito-de-las-colectividades-anarquistas [48]
[11] En 1936 en Francia hubo una serie de huelgas de ocupación de fábricas que no fueron más allá y donde los obreros se dejaron embaucar por el nacionalismo y el antifascismo. Ver 1936: frentes populares en Francia y en España - Cómo movilizó la izquierda a la clase obrera para la guerra, https://es.internationalism.org/revista-internacional/200608/1046/1936-frentes-populares-en-francia-y-en-espana-como-movilizo-la-izq [168]
[12] 2ª Conferencia de grupos de la Izquierda Comunista, noviembre de 1978. El FOR, habiendo decidido permanecer 'al margen de la conferencia', finalmente la abandonó poco después de su inicio, sin querer reconocer la crisis del capitalismo. Ver https://es.internationalism.org/tag/21/542/conferencias-de-los-grupos-de-la-izquierda-comunista [169]
[13] "... la escuela del proletariado no es nunca una reflexión teórica o una experiencia acumulada y luego interpretada, sino el resultado de sus propias realizaciones en el fragor de la lucha. La existencia precede a la consciencia de aquella para la inmensa mayoría de sus protagonistas...”
"... En resumen, la motivación material para la liquidación del capitalismo está dada por el declive (?) de la contradicción entre el capitalismo y la libertad del género humano," (Alarma nº 13, Julio-Septiembre 1981, `Organización y conciencia revolucionaria')
[14] Este documento tomó la forma de libro y está publicado en francés e inglés. Se puede solicitar escribiendo a nuestra dirección: [email protected] [170]
Corrientes políticas y referencias:
desarrollo de la conciencia y la organización proletaria:
Guerras, militarismo y bloques imperialistas en la decadencia del capitalismo
- 2940 lecturas
La formidable armada desplegada por el bloque occidental en el golfo Pérsico nos ha recordado con brutalidad la naturaleza esencial del sistema capitalista, un sistema que desde su entrada en la decadencia en los inicios del siglo xx ha conducido el planeta hacia una militarización creciente de toda la sociedad, ha esterilizado o destruido considerables proporciones de trabajo humano, ha transformado el planeta en auténtico barril de pólvora.
La formidable armada desplegada por el bloque occidental en el golfo Pérsico (véase el editorial de la Revista Internacional nº 51) nos ha recordado con brutalidad la naturaleza esencial del sistema capitalista, un sistema que desde su entrada en la decadencia en los inicios del siglo xx ha conducido el planeta hacia una militarización creciente de toda la sociedad, ha esterilizado o destruido considerables proporciones de trabajo humano, ha transformado el planeta en auténtico barril de pólvora. Cuando los grandes discursos son pronunciados por parte de los principales gobiernos del mundo acerca de la limitación de armamentos o incluso llegando a hablar de desarme, los acontecimientos de Oriente Próximo proporcionan un claro desmentido sobre la ilusión de una “atenuación” de las tensiones militares e ilustran de manera patente uno de los componentes más importantes de lo que hoy está en juego en el plano imperialista: la ofensiva del bloque americano con el objetivo de proseguir el cerco del bloque ruso, lo cual exige en primer lugar meter en cintura a Irán. Estos acontecimientos, gracias a la destacada cooperación de las fuerzas navales de los principales países occidentales, ponen de relieve también que las rivalidades económicas que se agudizan entre esos mismos países no impiden su solidaridad como miembros de un mismo bloque imperialista mientras que al mismo tiempo, el clima belicista que impregna todo el planeta no se traduce sólo en tensiones bélicas entre los grandes bloques sino que repercute igualmente en enfrentamientos entre ciertos países ligados a un mismo bloque, como es el caso en el conflicto entre Irán e Irak y, detrás de éste, los principales países occidentales.
El artículo siguiente se propone tratar todos esos temas esenciales para la clase obrera, su combate y su toma de conciencia.
La guerra y el militarismo en la decadencia del capitalismo
El movimiento obrero ante la guerra
Desde sus orígenes el movimiento obrero ha prestado una atención especial a las diferentes guerras entre las naciones capitalistas. Citando un solo ejemplo, se pueden recordar las tomas de posición de la primera organización internacional de la clase obrera, la AIT ante la guerra de Secesión en Estados Unidos en 1864 ([1]) y sobre la guerra franco-alemana de 1870 ([2]). Sin embargo la actitud de la clase obrera ante las guerras burguesas ha evolucionado en la historia, yendo del apoyo a algunas de ellas a un rechazo categórico a toda participación. Así en el siglo pasado (xix), los revolucionarios pudieron realizar llamamientos a los obreros para que aportasen su apoyo a una u a otra de las naciones beligerantes (a favor del Norte contra el Sur en la guerra de Secesión norteamericana, a favor de Alemania contra Francia durante el Segundo Imperio en los inicios del enfrentamiento de 1870), mientras que la posición de base de todos los revolucionarios durante la Primera Guerra Mundial fue justamente el rechazo y la denuncia de todo apoyo a uno u otro de los campos beligerantes.
Esa modificación de la posición de la clase obrera ante las guerras se vivió precisamente en 1914, fecha que provocó la brecha decisiva en los partidos socialistas (y especialmente en la socialdemocracia alemana) entre aquellos que rechazaban todo tipo de participación en la guerra, los internacionalistas, y aquellos que reivindicaban las antiguas posiciones del movimiento obrero para así defender mejor a la burguesía nacional ([3]), este cambio se debió en realidad a la transformación de la propia naturaleza de las guerras, estrechamente relacionada con la transformación del capitalismo entre su período de ascenso y su período de decadencia ([4]).
Esa transformación del capitalismo y, por lo tanto, de la naturaleza de la guerra fue reconocida por los revolucionarios desde el inicio del siglo y especialmente durante la Primera Guerra Mundial. Sobre ese análisis, en especial, se basó la Internacional Comunista para afirmar la actualidad de la revolución proletaria. Desde sus orígenes la CCI reivindica ese análisis y en particular a las posiciones de la Izquierda Comunista de Francia que, ya en 1945, se pronunció de manera muy clara sobre la naturaleza y las características de la guerra en el período de la decadencia del capitalismo:
“En la época del capitalismo ascendente, las guerras (nacionales, coloniales y las conquistas imperialistas) experimentan la marcha ascendente de fermentación, de reforzamiento y ampliación del sistema económico capitalista. La producción capitalista encontró en la guerra la continuación de su política económica por otros medios. Cada guerra se justificaba y financiaba sus gastos abriendo un nuevo campo para una mayor expansión, asegurando el desarrollo de una producción capitalista mayor.
En la época del capitalismo decadente, la guerra igual que la paz, expresa esa decadencia y contribuye en acelerarla poderosamente.
Sería erróneo ver en la guerra un fenómeno en sí, negativo por definición, destructor y obstáculo al desarrollo de la sociedad, en oposición a la paz, que sería presentado como el curso normal positivo del desarrollo continuo de la producción de la sociedad. Sería introducir un concepto moral en un curso objetivo, económicamente determinado.
La guerra fue el medio indispensable para el capitalismo de abrirle posibilidades de desarrollo ulterior, en la época en la que estas posibilidades existían y no podían abrirse camino sino mediante la violencia. Al mismo tiempo el hundimiento del mundo capitalista, tras haber agotado históricamente todas las posibilidades de desarrollo, encuentra en la guerra moderna, la guerra imperialista, la expresión de ese hundimiento que, sin abrir ninguna posibilidad de desarrollo ulterior para la producción, no hace sino hundir en el abismo las fuerzas productivas y acumular a un ritmo acelerado ruinas sobre ruinas.
No existe una oposición fundamental en el régimen capitalista entre guerra y paz, sino que existe una diferencia entre dos fases, una ascendente y otra decadente, de la sociedad capitalista y, por lo tanto, una diferencia de función de la guerra (en relación a la guerra y a la paz) entre estas dos fases respectivas.
Si durante la primera fase, la guerra tiene por función asegurar la ampliación del mercado de cara a una más amplia producción de bienes de consumo, durante la segunda fase, la producción gravita esencialmente sobre la producción de medios de destrucción, es decir para la guerra. La decadencia de la sociedad capitalista encuentra su expresión más impactante en que a diferencia de las guerras para el desarrollo económico (período ascendente), la actividad económica se limita esencialmente a la guerra (período decadente).
Esto no quiere decir que la guerra se haya convertido en el fin de la producción capitalista, el fin sigue siendo para el capitalismo la producción de plusvalor, lo que significa que la guerra adquiere un carácter permanente, y se ha convertido en el modo de vida del capitalismo decadente” ([5]).
La confirmación del análisis de la izquierda comunista
Esas líneas se escribieron en julio de 1945, cuando la guerra mundial acababa apenas de terminar en Europa y proseguía todavía en Extremo Oriente. Todo lo que ha pasado desde entonces no ha hecho sino confirmar, con creces, el análisis que en ellas se expresaban, mucho más allá de lo que anteriormente pudo haberse conocido. En efecto mientras que al día siguiente de la guerra mundial se pudo asistir, hasta el inicio de los años 30, a cierta atenuación de los antagonismos interimperialistas al mismo tiempo que a una reducción significativa de los armamentos en el mundo, nada de eso ocurrió al día siguiente de la Segunda Guerra Mundial. Las cerca de 150 guerras que, desde que se restableció la “paz”, ha habido en el mundo ([6]), con sus decenas de millones de muertos, han probado ampliamente que “no existe una oposición fundamental en el régimen capitalista entre la guerra y la paz” y que “la guerra, al ser permanente, se ha convertido en el modo de la vida del capitalismo decadente”. Y lo que caracteriza a todas esas guerras, como las dos guerras mundiales, es que en ningún momento, al contrario que las del siglo xix, permitieron el menor progreso en el desarrollo de las fuerzas productivas; al contrario el único resultado que han tenido son las destrucciones masivas, dejando completamente exangües a los países en donde ocurrieron (sin contar las horribles masacres que acarrearon). Entre una multitud de ejemplos de guerras sucedidas desde 1945, puede servir de ejemplo la de Vietnam que debía permitir, según decían los que en los años 60 y 70 manifestaban con las banderas del FNL, la construcción de un país nuevo y moderno, donde los habitantes serían liberados de las calamidades que les habían abrumado durante el antiguo régimen de Saigón. Tras la reunificación del país en 1975, no sólo las poblaciones vietnamitas no han conocido la paz (los antiguos “ejércitos de liberación” se convirtieron en ejército de ocupación en Camboya), sino que además su situación económica no ha dejado de degradarse hasta el punto de que, en su último congreso, el partido dirigente se ha visto obligado a reconocer la quiebra de la economía.
Las destrucciones de las dos guerras mundiales y sus consecuencias
Con todo lo catastróficas que hayan sido, las destrucciones provocadas por las diferentes guerras habidas desde 1945, y que han afectado sobre todo a los países débilmente desarrollados, son menores, evidentemente, que las de la Primera y sobre todo que las de la Segunda Guerra Mundial que afectaron sobre todo a los países más desarrollados del mundo, especialmente los de Europa occidental. Esas dos guerras, a diferencia de las del siglo xix, por ejemplo la de 1870 entre Francia y Alemania, son la imagen viva de las transformaciones sufridas por el capitalismo de aquella época. Así la guerra de 1870, al permitir la reunificación de Alemania fue para este país una de las condiciones más importantes de su formidable desarrollo de finales del siglo xix, mientras que para el país vencido, Francia, no tuvo consecuencias realmente negativas a pesar de los 5 mil millones de francos-oro pagados a Alemania por la repatriación de sus tropas. Fue durante las tres últimas décadas del siglo xix cuando Francia conocerá su desarrollo industrial más importante (ilustrado especialmente durante las exposiciones universales de París en 1878, 1889 y 1900).
Por el contrario las dos grandes guerras de este siglo, que al inicio enfrentaron a los dos mismos antagonistas, tuvieron por consecuencia principal no un nuevo paso hacia delante en el desarrollo de las fuerzas productivas, sino en primer lugar una devastación sin precedentes de tales fuerzas, y ante todo de la principal de ellas, la clase obrera.
Ese fenómeno fue ya flagrante durante la Primera Guerra Mundial. En la medida en que son las principales potencias capitalistas las que se enfrentan, la mayor parte de los soldados caídos en el frente eran obreros en uniforme. La sangría de la guerra para la clase obrera no sólo se debió a la brutalidad de los combates y a la “eficacia” de las nuevas armas utilizadas durante ella (blindados, armas químicas…), sino también al elevado grado de movilización que exigió. Al contrario de las guerras del pasado que no habían arrojado a los combates sino una proporción relativamente débil de la población masculina, será la casi totalidad de la población activa la afectada por la movilización general ([7]) y en los combates murió o quedó herida gravemente más de la tercera parte.
Por otro lado, aunque la Primera Guerra Mundial se extendió por un pequeño territorio occidental, evitando así la destrucción de las principales regiones industriales, se concretó, sin embargo, en una caída de cerca del 30% de la producción europea, una caída debida sobre todo a la sangría que significó para la economía tanto el envío al frente de lo esencial de la clase obrera como del uso de más del 50% del potencial industrial en la fabricación de armamentos, lo que se tradujo en una caída vertiginosa de las inversiones productivas que acarreó a su vez el envejecimiento, el desgaste extremo y el no reemplazo de instalaciones industriales.
Expresión del hundimiento del sistema capitalista en su decadencia, las destrucciones de la Segunda Guerra Mundial alcanzaron una escala mucho más amplia que las de la Primera. Si bien, en algunos países como Francia, hubo menos muertos que durante la Primera Guerra Mundial debido a que fue rápidamente vencida desde el inicio de las hostilidades, el número total de muertos fue casi cuatro veces mayor (unos 50 millones). Las pérdidas de un país como Alemania, la nación más desarrollada de Europa, donde vive el proletariado más numeroso y concentrado, se elevan a más de 7 millones, tres veces más que entre 1914 y 1918, entre los cuales 3 millones de civiles. Porque, en su barbarie creciente, el capitalismo ya no se contenta con devorar simplemente a los proletarios en uniforme, sino que es, desde entonces, toda la población obrera la que no es sólo movilizada para el esfuerzo de guerra (como lo fue durante el curso de la Primera Guerra Mundial) sino que paga directamente también el precio de la sangre. En algunos países, la proporción de civiles muertos supera con creces la de los soldados muertos en el frente: por ejemplo de los 6 millones de desaparecidos en Polonia (el 22% de la población) “sólo” 600.000 (por decirlo así) murieron en los combates. En Alemania por ejemplo murieron 135.000 seres humanos (más que en Hiroshima) durante las 14 horas (en tres oleadas sucesivas) que duró el bombardeo de Dresde el 13 de febrero de 1945. Casi todos civiles, claro está, y obreros en su inmensa mayoría. Los barrios obreros fueron, por cierto, los preferidos de los bombardeos aliados pues esto permitió al mismo tiempo debilitar el potencial de producción del país con menos coste que el ataque a las instalaciones industriales con frecuencia subterráneas y bien protegidas por la defensa antiaérea (aunque obviamente estas instalaciones también fueron bombardeadas) y, a la vez, destruir la única fuerza susceptible de rebelarse contra el capitalismo al final de la guerra, como ya lo había hecho entre 1918 y 1923 en ese mismo país.
En un plano material, los daños son obviamente considerables. Por ejemplo si Francia tuvo un número “limitado” de muertos (600.000 de los que 400.000 civiles) su economía se arruinó debido especialmente a los bombardeos aliados. La producción industrial bajó cerca de la mitad. Numerosos barrios urbanos eran ruinas: más de un millón de edificios dañados. Todos los puertos fueron sistemáticamente bombardeados o saboteados y obstruidos por barcos hundidos. De 83.000 kilómetros de vías férreas, 37.000 quedaron inservibles, así como 1900 viaductos y 4000 puentes de carretera. El parque ferroviario, locomotoras y vagones, se redujo a la cuarta parte de lo que era en 1938.
Alemania se puso también en cabeza de las destrucciones materiales: 750 puentes fluviales fueron destruidos de un total de 948, 2400 puentes ferroviarios y 3400 kilómetros de vías férreas (sólo en el sector ocupado por los aliados occidentales); de 16 millones de viviendas, cerca de 2 millones y medio quedaron inhabitables y 4 millones deterioradas; sólo se salvó la cuarta parte de la ciudad de Berlín y sólo Hamburgo sufrió más daños que toda Gran Bretaña. De hecho fue toda la vida económica del país la que se desarticuló provocando una situación de extremo desamparo material nunca antes vivida por la población.
“… En 1945, la desorganización era general y dramática. La recuperación fue difícil por la ausencia de materias primas, el éxodo de las poblaciones, la práctica ausencia de mano de obra cualificada, la parálisis de la circulación, el derrumbe de la administración… El marco alemán dejó de tener valor, se comerciaba mediante el trueque, el tabaco americano sirvió de moneda: la subalimentación era general; Correos ya no funcionaba; las familias vivían en la ignorancia sobre el destino de sus seres queridos, víctimas del éxodo o prisioneros de guerra; el paro general no permitía encontrar de qué vivir; el invierno de 1945-46 será especialmente duro, el carbón y la electricidad faltaban a menudo… sólo 39 millones de toneladas de hulla fueron extraídas y se fabricarán 3 millones de toneladas de acero en 1946; el Ruhr trabajaba a un 12% de su capacidad” ([8]).
Este cuadro –muy incompleto– de las devastaciones provocadas por las dos guerras mundiales y en especial por la última, ilustra de una forma especialmente cruda los cambios fundamentales que se produjeron sobre la naturaleza de la guerra entre los siglos xix y xx. Mientras que durante el siglo xix las destrucciones y el coste de la guerra no eran otra cosa que los “gastos imprevistos de la expansión capitalista” –gastos imprevistos que por lo general eran ampliamente rentabilizados, en cambio, ya desde principios del siglo xx se trata de considerables sangrías que arruinan a los beligerantes, ya se trate de los “vencedores” o de los “vencidos” ([9]). El hecho de que las relaciones de producción capitalista hayan cesado de ser la condición para el desarrollo de las fuerzas productivas y que al contrario se hayan convertido en un pesado lastre para ese desarrollo, se expresa, de un modo que no puede ser más claro, en los estragos que sufren los países que se encuentran en el corazón del desarrollo histórico de estas relaciones de producción: los países de Europa occidental. Para estos países, en especial, cada una de las dos guerras se tradujo en un retroceso importante de su peso relativo a escala mundial, tanto en lo económico y financiero como en lo militar a favor de Estados Unidos, del que de manera creciente serán dependientes. A fin de cuentas, la ironía de la historia ha querido que los dos países que más han destacado económicamente tras la Segunda Guerra Mundial a pesar de las considerables destrucciones que sufrieron fueron los dos grandes países vencidos de esta guerra: Alemania (amputada además de sus provincias orientales) y Japón. En este fenómeno paradójico existe una explicación que, lejos de desmentir nuestro análisis, lo confirma ampliamente.
En primer lugar, la recuperación de esos países sólo pudo realizarse gracias al apoyo masivo económico y financiero de Estados Unidos sobre todo mediante el plan Marshall. Apoyo que fue uno de los medios esenciales por los cuales esa potencia se aseguró una fidelidad sin fisuras por parte de aquellos países. Por sus propias fuerzas los países de Europa occidental y Japón habrían sido totalmente incapaces de obtener los “éxitos” económicos que conocieron. Pero estos éxitos se explican también, y sobre todo especialmente para Japón, por el hecho de que, durante todo un período, el esfuerzo militar de esos países –países vencidos– fue expresamente limitado por parte de los países “vencedores” a un nivel muy inferior al que éstos mantenían. Por eso la parte del PNB de Japón dedicada al presupuesto militar no ha superado nunca después de la guerra el umbral del 1%, algo muy inferior a lo que han dedicado el resto de las demás principales potencias.
El cáncer del militarismo devora la economía capitalista
Nos encontramos pues con una de las características más importantes del capitalismo en su período de decadencia tal y como fue analizada por los revolucionarios en el pasado: el enorme fardo que representa para su economía los gastos militares, no sólo en los períodos de guerra sino también en los períodos de “paz”. Al contrario de lo que podía escribir Rosa Luxemburg en La acumulación del Capital (y es la única crítica importante que se puede hacer a dicho libro) el militarismo no representa en absoluto un campo de acumulación para el capitalismo. Al contrario mientras que los bienes de producción o los bienes de consumo pueden incorporarse en el ciclo productivo como capital constante o capital variable, los gastos armamentísticos son un puro despilfarro desde el punto de vista del capital, puesto que su único propósito es convertirse en humo (incluso en sentido propio) y eso cuando no son responsables de destrucciones masivas. Esto se ilustra en un sentido “positivo” en el caso de Japón que ha podido dedicar lo esencial de su producción, especialmente en los sectores de alta tecnología, en desarrollar las bases de su aparato productivo, lo que explica (más allá de los bajos salarios pagados a sus obreros) los resultados de sus mercancías en el mercado mundial. Esta realidad se ilustra de modo claro, pero de forma negativa esta vez, en el caso de un país como la URSS cuyo atraso actual y lo agudo de sus dificultades económicas son el resultado, en una gran medida, de la enorme punción de la producción de armas: mientras que las máquinas más modernas, los obreros y los ingenieros más cualificados están casi todos movilizados en la producción de tanques, aviones o misiles, quedan pocos medios para fabricar, por ejemplo, repuestos para tractores inmovilizados o construir vagones para evitar que las cosechas se pudran en los lugares de cultivo mientras que hay enormes colas delante de las tiendas de las ciudades. No es casualidad si, hoy, la URSS intenta desembarazarse del lastre que representan para su economía los gastos militares tomando la iniciativa de un cierto número de negociaciones con los Estados Unidos para reducir los armamentos.
Y la primera potencia mundial tampoco puede evitar las consecuencias catastróficas de los gastos de armamentos para su economía: su enorme déficit presupuestario no ha cesado de progresar desde los años 80 (y que después de haber permitido la “recuperación” tan alabada de 1983, aparece hoy claramente como una de las responsables de la agravación de la crisis) y acompaña con un notable paralelismo al considerable incremento de los presupuestos de defensa desde entonces. El acaparamiento por el sector militar de la flor y la nata de las fuerzas productivas (potencial industrial y científico) no es sólo algo propio de la URSS: la situación es idéntica en Estados Unidos (la diferencia consiste en que el nivel tecnológico que se utiliza en la fabricación de los tanques en la URSS es el que se utiliza en la fabricación de los tractores en Estados Unidos y que los ordenadores para el “gran público” americano son copiados por la URSS para sus necesidades militares. En EE.UU, por ejemplo, el 60% de las inversiones públicas de investigación se dedican oficialmente al armamento (95% en realidad); el centro de investigación atómica de Los Álamos (el que fabricó la primera bomba A) es sistemáticamente el beneficiario del primer ejemplar de cada uno de los ordenadores más potentes del mundo (Cray I y Cray II, Cray III); el organismo CODASYL que definió en los años 60 el lenguaje de programación informático COBOL (uno de los más utilizados en el mundo) estaba dominado por los representantes del ejército estadounidense; el nuevo lenguaje ADA, que está llamado a convertirse en uno de los “estándares” de la informática mundial es un encargo directo del Pentágono… La lista podría alargarse aún más con ejemplos que demostrarían la subordinación de los sectores puntas de la economía a lo militar, evidenciando la considerable esterilización de las fuerzas productivas, en especial aquellas con más rendimiento, que supone la industria armamentística en EE.UU como en el resto de países ([10]).
En efecto esos datos sobre la primera potencia mundial no son sino una ilustración general de los fenómenos más destacados del capitalismo en su fase de decadencia: incluso en su período de “paz” el sistema está carcomido por el cáncer del militarismo. A nivel mundial, según las estimaciones de la ONU, 50 millones de personas están ocupadas en el sector de la defensa, de las que 500.000 son científicos. En el año 1985, se gastaron 820.000 millones de dólares en el mundo para la guerra (es decir casi el equivalente a toda la deuda del Tercer Mundo).
Esta locura se amplifica de año en año: desde el inicio del siglo xx los gastos militares (a precio constante) se han multiplicado por 35.
Las armas y las consecuencias de una tercera guerra mundial: ilustración de la barbarie del capitalismo decadente
La progresión permanente de los gastos armamentísticos se concreta especialmente en el hecho de que hoy, Europa –que sería el escenario central de una eventual Tercera Guerra Mundial– dispone de un potencial de destrucción incomparablemente más elevado que en el momento del estallido de la Segunda Guerra Mundial: 215 divisiones (contra 140), 11.500 aviones y 5200 helicópteros (contra 8700 aviones), 41600 carros de combate (contra 6000) a los que hay que añadir 86000 vehículos blindados de todo tipo. A esas cifras hay que añadir, sin contar las fuerzas navales, 31.000 piezas de artillería, 32.000 piezas anticarro y misiles de todo tipo, “convencionales” y nucleares. Las armas nucleares no desaparecerán ni siquiera si se realizara el reciente acuerdo entre la URSS y Estados Unidos sobre la eliminación de los misiles balísticos de medio alcance. Junto a todas las bombas transportadas por los aviones y los misiles de corta distancia, Europa seguirá amenazada por 20000 ojivas “estratégicas” transportadas por submarinos y misiles intercontinentales así como por decenas de miles de obuses y minas nucleares. Si una guerra estallara en Europa, aunque no sea nuclear, provocaría sobre el continente matanzas terribles (especialmente por la utilización de armas químicas y por nuevos explosivos llamados “casi nucleares” de una potencia sin comparación posible con los explosivos clásicos pero también con la parálisis de toda la actividad económica que hoy depende del transporte y de la distribución de electricidad, que se paralizarían: ¡la población superviviente a los bombardeos se moriría de hambre! Alemania, especialmente, que sería el escenario principal de los combates, quedaría prácticamente borrada del mapa. Pero una guerra de este tipo no se limitaría simplemente en emplear ese tipo de armas convencionales. Desde el momento en que uno de los campos viese degradarse su situación, tendría que utilizar primero su arsenal nuclear “táctico” (artillería con obuses nucleares y misiles de corto alcance con cargas de “débil” potencia) para ver como llegaban, rápidamente respuestas equivalentes por parte del adversario, empleando su arsenal “estratégico” compuesto por una decena de misiles cargados con una “fuerte” potencia: lo que sucedería sería simple y llanamente la destrucción de la humanidad ([11]).
Un guion así, con todo lo demencial que parezca, es de lejos el más probable en caso de que estallase una guerra en Europa: es por ejemplo el que ha pensado la OTAN en caso de que sus fuerzas fuesen superadas por el Pacto de Varsovia en caso de enfrentamiento entre tropas convencionales en esta región del mundo (el concepto estratégico que se utiliza es el de “respuesta graduada”). No hay que hacerse ninguna ilusión acerca de un posible “control” por parte de los dos bloques en caso de que se diese ese tipo de escalada: las dos guerras mundiales y en especial la última –que acabó con los bombardeos nucleares sobre Hiroshima y Nagasaki- nos han mostrado ya lo absurdo que representa para la sociedad, desde el inicio de siglo XX, el modo de producción capitalista. Y esto no se expresa sólo por el peso más aplastante del militarismo sobre la economía, ni por el hecho de que la guerra haya perdido toda racionalidad económica real, se manifiesta también en la incapacidad de la clase dominante para controlar el engranaje que conduce a la guerra total. Pero si esta tendencia no es nueva, su pleno desarrollo que acompaña el hundimiento del capitalismo en su decadencia, introduce un nuevo elemento: la amenaza de una destrucción de la humanidad que sólo la lucha del proletariado puede impedir.
La segunda parte de este artículo se dedicará a evidenciar las características actuales de los enfrentamientos interimperialistas y especialmente el significado que adquiere en este contexto el despliegue de la armada occidental en el Golfo Pérsico.
RM, 30 de noviembre de 1987
[1] Ver la carta enviada el 29 de noviembre de 1864 en nombre del Consejo General de la A.I.T. (Asociación Internacional de los Trabajadores, la Iª Internacional) a Abraham Lincoln en ocasión de su reelección y la Carta al presidente Andrew Johnson el 13 de mayo de 1865.
[2] Ver los dos informes del Consejo General sobre la guerra franco-prusiana del 23 de julio y del 9 de septiembre de 1870.
[3] De esta manera saludaba la prensa oficial socialdemócrata la guerra contra Rusia en 1914: “La socialdemocracia alemana lleva acusando desde hace mucho tiempo al zarismo de ser la sangrienta muralla de la reacción europea, desde la época de Marx y Engels cuando seguían todos los hechos y gestos de este régimen bárbaro con sus análisis penetrantes… Ha llegado ya la hora de acabar con esta sociedad espantosa bajo las banderas de guerra alemanas” (Frankfurter Volksstimme 31 de julio, citado por Rosa Luxemburg en La crisis de la Socialdemocracia). A lo que Rosa Luxemburg respondía: “El bloque socialdemócrata caracterizó la guerra como de defensa de la nación alemana y la cultura europea, después de lo cual la prensa socialdemócrata procedió a bautizarla “salvadora de las naciones oprimidas”. Hindenburg pasó a ser el albacea de Marx y Engels.” (Ídem). Igualmente Lenin podía escribir en 1915: “Los socialchovinistas rusos (con Plejánov a la cabeza) se remiten a la táctica de Marx con respecto a la guerra de 1870; los alemanes (por el estilo de Lensch, David y Cía.) invocan la declaración de Engels en 1891, sobre el deber de los socialistas alemanes de defender la patria en caso de guerra contra Rusia y Francia coaligadas (…); … Quienes invocan hoy la actitud de Marx ante las guerras de la época de la burguesía progresista y olvidan las palabras de Marx, de que "los obreros no tienen patria" –palabras que se refieren precisamente a la época de la burguesía reaccionaria y caduca, a la época de la revolución socialista–, tergiversan desvergonzadamente a Marx y sustituyen el punto de vista socialista por un punto de vista burgués” (V. I. Lenin, El socialismo y la guerra, (La actitud del P. O. S. D. R. ante la guerra, https://www.marxists.org/espanol/lenin/obras/1910s/1915sogu.htm [172]).
[4] Por eso, corrientes políticas, como el bordiguismo o el GCI, son hoy todavía incapaces de comprender el carácter decadente del modo de producción capitalista por lo que también son incapaces de entender cómo, desde posiciones igualmente proletarias, Marx podía apoyar a Alemania contra Francia a principios de la guerra de 1870 (cuando Napoleón III aún no había sido derribado y antes de que Prusia invadiese Francia) y Lenin denunciar toda participación en la Primera Guerra Mundial.
[5] Informe de la Conferencia de julio de 1945 de la Gauche Communiste de France, recogido en el informe sobre el Curso Histórico adoptado durante el 3º Congreso de la CCI, Revista Internacional nº 18, 3º trimestre de 1979.
[6] La lista de todas estas guerras bastaría para llenar una página completa de esta Revista. A título ejemplificador podemos citar algunas entre las más sangrientas: las guerras de Indochina y África del Norte entre 1945 y 1962, que condujeron a la salida de Francia de aquella zona; las cinco guerras en las que se ha visto implicado el Estado de Israel contra los países árabes (1948, 1957, 1966, 1973 y 1982); las guerras del Vietnam y Camboya entre 1963 y 1975 (en este último país tras la intervención de Vietnam en 1978 la guerra continúa todavía); la guerra breve pero muy sangrienta entre China y Vietnam en los inicios de 1979; la guerra en Afganistán que dura ya 8 años; y la que enfrenta a Irán e Irak que dura ya 7 años. Se podrían citar además los múltiples conflictos en los que la India se ha visto involucrada tras su independencia (guerras contra Pakistán en Cachemira, en Bangladesh) y últimamente la guerra contra los tamiles en Sri Lanka. A este cuadro hay que añadir necesariamente las decenas de guerras que han devastado y continúan devastando el África negra y el África del Nordeste: Angola, Mozambique, Uganda, Congo, Etiopía, Somalia…, sin olvidar Chad.
[7] por ejemplo, las guerras napoleónicas que fueron las más importantes del siglo XIX, no involucraron a más de 500.000 hombres en Francia, para una población total de 30 millones de personas, mientras que en el curso de la Primera Guerra Mundial fueron más de 5 millones de soldados los movilizados, de una población francesa total de 39.200.000.
[8] H.Michel, La Seconde Guerre mondiale, PUF, capítulo sobre "El derrumbe de Alemania").
[9] Ya fuera durante la Primera Guerra Mundial como durante la Segunda el único país que puede considerarse vencedor fue Estados Unidos, cuyo nivel de producción al día siguiente de los conflictos era netamente superior al de antes. Pero este país, con todo lo importante que fue su papel en estas guerras, sobre todo en la Segunda, se vio beneficiado por un privilegio imposible para los países en el origen del conflicto: su territorio está a miles de kilómetros de distancia de las zonas de guerra, lo que le permitió evitar tanto las pérdidas de civiles como la destrucción de su potencial industrial y agrícola. El otro “vencedor” de la Segunda Guerra Mundial, la URSS, que accedió al final de la guerra al rango de potencia mundial, pagó con creces su “victoria” con el enorme precio de 20 millones de muertos y destrucciones materiales considerables, lo que contribuyó ampliamente en mantener su economía lejos detrás de la de Europa occidental e incluso detrás de sus propios “satélites”.
[10] La tesis de las “repercusiones tecnológicas positivas” para la economía y el sector civil de la investigación militar es puro cuento que se desmiente cuando se compara la competitividad tecnológica civil de Japón y de la RFA (que dedican entre el 0,01% y el 0,10% del PNB a la investigación militar) con la de Francia y Gran Bretaña (0,46% et 0,63%).
[11] Los estudios sobre las consecuencias de un conflicto nuclear generalizado ponen de relieve que 3 mil millones (de 5 mil millones) de seres humanos que sobrevivirían el primer día no podrían hacerlo a las sucesivas calamidades que se producirían en los días siguientes: radiactividad, rayos ultravioletas mortales tras la desaparición de la capa de ozono de la atmósfera, la glaciación debido a la nube de polvo que caería sobre toda la tierra sumiéndola en una larguísima noche. La única forma de vida que subsistiría sería la de las bacterias, o en el mejor de los casos de los insectos.
Herencia de la Izquierda Comunista:
Cuestiones teóricas:
- Guerra [59]
- Imperialismo [173]
Rubric:
Revista internacional nº 53, 2º trimestre de 1988
- 3361 lecturas
Italia, Alemania, Gran Bretaña revueltas y represión en Palestina - Únicamente el proletariado puede acabar con la barbarie
- 2319 lecturas
Los medios de comunicación, los telediarios, la prensa entera rebosa de noticias. Desde hace un año, poco a poco se entera uno de cantidad de cosas sobre el pasado nazi del presidente austriaco K. Waldheim; además, en cada país, siempre hay una serie de “noticias importantísimas” que llenan los periódicos durante semanas (por ejemplo, en Francia y Gran Bretaña, las disquisiciones interminables sobre el insulto que Chirac dirigió a Thatcher). En cambio, hay que ser asiduo lector de varios periódicos y muy escudriñador para descubrir las escasísimas noticias referentes a las miserias cotidianas y a las luchas de millones de personas. A veces, en un rincón de tal periódico, se entera uno de que tal huelga se ha acabado..., huelga de la que nadie había oído hablar cuando empezó. O, también, ocurre, por ejemplo, que con ocasión de un artículo sobre el Partido Socialista portugués, uno se entera de que ese país está siendo zarandeado por una marea de descontento social (Febrero del 88). Y cuando las noticias de luchas o de revueltas obreras ya no pueden ser censuradas debido a su amplitud, a las repercusiones y el eco en la sociedad, entonces le toca el turno a las mentiras y a la desinformación más completa. Eso, cuando no son insultos contra los obreros en lucha.
La burguesía contra la toma de conciencia de los retos que la situación impone
La burguesía lo hace todo por ocultar la realidad de las luchas obreras. Hoy en día, la quiebra económica del capitalismo no puede seguir ocultándose. La burguesía internacional se está preparando para aumentar todavía más duramente sus ataques contra las condiciones de existencia de la humanidad entera, y, en primer término, del proletariado mundial. Con la censura de los media sobre las luchas, se procura limitar, ya que no impedir, el desarrollo de la confianza en sí mismo del proletariado, en su fuerza, en su combate.
Pero no solo son las luchas obreras lo que la burguesía intenta ocultar. A pesar del despliegue guerrero de una autentica gran armada de los principales países del bloque occidental en el golfo Pérsico frente al bloque ruso, con el pretexto de meter en cintura al Irán de Jomeini, lo que predomina en los medios de comunicación es más bien la discreción. Salvo cuando se trata de llevar a cabo una campaña propagandística determinada. Y eso, a pesar de que no pasa un día sin operaciones militares, y sin hablar de la propia continuación de la guerra Irán-Irak. Las grandes potencias están reforzando considerablemente su armamento, ocultándolo tras las campañas sobre el “desarme” Este-Oeste (cumbre Reagan-Gorbachov, cumbre de la OTAN). En todo ello, de lo que se trata es de limitar al máximo la toma de conciencia de que el capitalismo es la guerra y que si no es destruido de arriba abajo, lo único que puede ofrecer a la humanidad es una tercera guerra mundial.
La descomposición del capitalismo
El porvenir que nos esta preparando el capitalismo se plasma con todo su horror en Oriente Medio: la guerra Irán-Irak; no contentos con haber mandado a más de un millón de hombres a la muerte en el frente, ambos Estados se han lanzado con fruición a la “guerra de las ciudades”: la población civil asesinada a golpe de misil lanzado a ciegas en pleno centro de las ciudades, para “presionar al enemigo”. Y Líbano y su conocido horror cotidiano y endémico. Y ahora los “territorios ocupados” por Israel.
Denunciamos aquí la represión bestial que el estado burgués israelí está ejerciendo contra las poblaciones amotinadas de los territorios ocupados. Amotinados contra la miseria, el desempleo masivo, el hambre, la represión sistemática y bestial que en permanencia tienen que aguantar. Cerca de cien muertos. Muertos a balazos. Heridos por millares a causa de la crueldad sistemática : torturas, apaleamientos, y, muy especialmente, fracturas de brazos y de dedos de las manos con piedras, con el casco, que los soldados provocan fría y sistemáticamente, dejado a muchas personas tullidas para toda su vida. En resumen, el terror, el terror capitalista, corriente y moliente, tal como existe cotidianamente por el ancho mundo. Nada que sea excepcional, en verdad.
Pero no basta con denunciar la represión. También hay que denunciar sin la menor ambigüedad todas las fuerzas que están actuando para encauzar esa cólera, esas revueltas, hacia el callejón sin salida del nacionalismo. La O.L.P., evidentemente, pero también y sobre todo el conjunto del bloque occidental, con los USA a la cabeza, claro está, que anima a la OLP, la empuja para que se implante en los territorios ocupados, en donde su presencia era hasta ahora relativamente débil, que la empuja, ya que no a la formación de un estado palestino, al menos a que controle la población, control que Israel, por “buena voluntad” que le eche, es incapaz de garantizar. No se puede esperar de la OLP otra cosa sino el mismo terror estatal que el de Israel. La OLP ya ha dado muestras fehacientes de su capacidad de represión y mantenimiento del orden en los campos palestinos de Líbano.
Digámoslo claramente. Ya sea con Israel ya con un Estado palestino, las poblaciones de los territorios ocupados o del exilio en campos palestinos de Líbano o de otro sitio, van a soportar más miseria, más represión, más guerra permanente, de todo eso que tanto abunda y se desarrolla en esa región del mundo; o sea, lo mismo que las demás poblaciones del área. La única manera de limitar los efectos de esa creciente barbarie, estriba en la capacidad de la clase obrera de esos países para llevar tras sí a las poblaciones en el rechazo de la lógica guerrera y de la miseria. Y eso es posible; recuérdense las manifestaciones callejeras en Líbano contra las subidas de precios; y la realidad del descontento obrero en Israel que se ha plasmado ya en huelgas y manifestaciones.
En tercer lugar, queremos también denunciar al coro de llorones, de demócratas de izquierda y demás humanistas que con la “mejor voluntad” recomiendan que la represión sea más “humana”. Algo así como una represión “no violenta”. ¿Y por qué no una guerra sin muertos y sin sufrimientos?, algo así como una guerra humana, vaya. En realidad, esos individuos no son tan tontos como pudiera parecer. Son, de hecho, unos hipócritas que participan con todo su lagrimeo en la campaña mediática e ideológica del bloque occidental para que la población sea el rehén de la falsa alternativa: o Israel u OLP.
La publicidad de los media en torno a los desmanes del ejército israelí es algo conciente por parte del bloque USA: utiliza la violencia de la represión del mismo modo que utilizó las matanzas en los campos palestinos de Sabra y Chatila en Beirut en septiembre de 1982. Matanzas llevadas a cabo ante la complicidad directa de los soldados israelíes. Matanzas que sirvieron para justificar el envío a Líbano de los ejércitos US, británico, francés e italiano aquel mismo año.
La situación en los territorios ocupados significa que el Estado de Israel está, a su vez, “libanizándose”. Toda la región, todo Oriente Medio se está “libanizando”. Es toda la sociedad lo que se está descomponiendo y pudriendo. Y esa descomposición es el resultado del declive, de la putrefacción del capitalismo. Este se está pudriendo de arriba abajo. Y por todo el ancho mundo.
Únicamente el proletariado pude acabar con la barbarie del capitalismo
Quiebra económica, miseria creciente, guerra. Eso es lo que en todo su horror nos ofrece el capitalismo. Y eso, ahora que existe potencialmente en el mundo un desarrollo de fuerzas productivas suficiente para acabar con la miseria en el planeta. Es la realidad de esas contradicciones lo que forja la toma de conciencia de la clase obrera:
- del futuro que nos prepara la burguesía si no es derrocada;
- de que únicamente ella, la clase obrera, es capaz de derrocar a la burguesía, pues es ella la que produce todo, porque es gracias a ella que todo funciona. Y una clase dominante que no es obedecida ya no es una clase dominante. La toma de conciencia revolucionaria exige obligatoriamente la unificación de los proletarios. Unificación que no puede hacerse sino en la lucha común, en base a intereses comunes, contra un enemigo común.
El proletariado sigue luchando
En el momento en que escribimos, y a pesar de la censura de hecho, establecida por el conjunto de la prensa internacional el movimiento de luchas en Gran Bretaña sigue: huelgas en el automóvil, luchas y descontento que no cesa entre las enfermeras y en los servicios públicos, en la enseñanza. Sin embargo, cabe señalar que, según las informaciones dadas por nuestros camaradas de Gran Bretaña, podemos decir que hoy el movimiento parece haber entrado en un compás de espera.
Durante los primeros días de Febrero, las enfermeras, 15 mil mineros, 7 mil marineros, 32 mil obreros de Ford y de la General Motors (Vauxhall), de Renault Truck Industries (RVI), los profesores, todos ellos se movilizan a pesar de la oposición y los sabotajes sindicales Desbordados al principio, los sindicatos obtienen una primera victoria al conseguir que la huelga en Ford quede postergada para después de la huelga nacional de las enfermeras del 3 de febrero. A pesar de la simultaneidad de las luchas, a pesar de las diferentes expresiones de solidaridad con los mineros y enfermeras, a pesar del estallido de una huelga “salvaje” el 4 de febrero en las factorías londinenses de Ford, los sindicatos acabarán haciéndose con el control de la situación, evitando el menor intento de extensión y de unificación desde Ford, verdadero corazón del movimiento. Una vez conseguido el aislamiento de los obreros de Ford, cuya vuelta al trabajo se ha obtenido gracias a una promesa de aumente de salario de un 14 % en 2 años, la posibilidad de una primera unificación de las diferentes luchas no ha podido lograrse. Ahora, los sindicatos, dueños momentáneos de la situación, están preparando una serie de jornadas de acción por sectores para así agotar la fuerte combatividad con acciones compartimentadas y sin perspectivas.
Los obreros británicos no están solos
A pesar de la propaganda burguesa según la cual los obreros estarían pasivos, resignados y sin combatividad, el movimiento de luchas de Gran Bretaña viene a confirmar la existencia de una oleada internacional de luchas. Este movimiento ocurre tras el de los obreros de Bélgica en la primavera del 86, la huelga de los ferroviarios franceses del invierno pasado, las luchas obreras de la primavera de del 87 en España, tras las luchas y huelgas masivas durante todo 1987 en Italia y los movimientos de cólera y de luchas en Alemania a finales del año pasado. Y eso sin hablar de la cantidad de pequeños conflictos que ni se mencionan, pero que no dejan de ser una gran adquisición de experiencia por parte del proletariado de lo que es el capitalismo. Y las luchas mencionadas, en el corazón de Europa, no están aisladas: ha habido luchas en Suecia, en Portugal, en Grecia; en Yugoslavia, en la URSS, en Rumania y en Polonia, en Corea, en Taiwán, en Japón; por toda Latinoamérica... todo ello desde principios del 87. Incluso en los países en los que la burguesía conseguía impedir que estallaran luchas obreras a pesar del descontento, la aceleración brutal de la crisis está rompiendo el equilibrio frágil.
Son todos los continentes los afectados por el desarrollo de las luchas obreras. Además de la simultaneidad en el tiempo, esos movimientos expresan las mismas características: son masivos; afectan a varios sectores a la vez, entre los más concentrados y más numerosos, y, en particular, en la función pública; todos plantean la necesidad de quebrar el corporativismo y realizar la unificación entre los diferentes sectores en lucha; expresan una desconfianza cada día mayor respecto a los sindicatos, desbordándolos, sobre todo al principio; procurando no dejarles el control y la organización de las luchas.
Las luchas actuales no bastan: hay que ir más lejos
La situación actual está marcada por una aceleración terrible de la historia en todos los planos: económico por el hundimiento en la crisis; guerrero, con la agudización del antagonismo imperialista; social, por la existencia de luchas obreras de defensa frente a los ataques económicos. Esta aceleración en todos los planos, significa para el proletariado el anuncio de ataques todavía más dramáticos sobre sus condiciones de existencia. Esos ataques van a necesitar por su parte un esfuerzo importante para poder llevar sus luchas hacia cotas mucho más altas. Tendrá que ir asumiendo cada día más los aspectos políticos de sus luchas económicas:
“En las luchas por venir de la clase obrera, una clara comprensión de lo que verdaderamente está en juego, por el hecho de que no constituyen una simple resistencia golpe por golpe contra las crecientes agresiones del capital sino que son la única defensa contra la amenaza de la guerra imperialista, que son los preparativos indispensables hacia la única solución para la humanidad : la revolución comunista; esta comprensión de lo que esta en juego será la condición tanto de su eficacia inmediata como de su aptitud para que sirva de preparación d enfrentamientos decisivos.
“Y, al contrario, toda lucha que se limite al terreno estrictamente económico, defensivo, contra la austeridad, será derrotada más fácilmente, tanto en lo inmediato como en su posible desarrollo futuro, pues se habrá privado del uso de ese arma, hoy tan importante para los trabajadores, como es la generalización, la cual se basa en la conciencia del carácter social y no profesional de la lucha de la clase. Del mismo modo, por falta de perspectivas, las derrotas inmediatas serán sobre todo un elemento de desmoralización en vez de actuar como elementos de una experiencia y de una toma de conciencia” ([1]).
Limitarse a combatir las consecuencias económicas de la crisis del capitalismo sin luchar contra la causa misma, es, al fin y al cabo, hacer ineficaces las luchas mismas en el plano económico. Luchar contra las causa de las desdichas que se ceban en la humanidad, es no sólo luchar contra el modo de producción capitalista, sino también destruirlo de arriba abajo, acabando con las miserias y las guerras. Y eso, sólo el proletariado podrá realizarlo. Para ir más lejos, la clase obrera debe sacar las lecciones de sus luchas pasadas. Los trabajadores británicos acaban de demostrarnos que se han recuperado de la derrota de la huelga de la minería. Sacando, en particular, una primera lección: las luchas aisladas, por largas que sean, acaban fracasando.
En Italia: el obstáculo del sindicalismo de base
Ya durante el Mayo rampante italiano de 1969 ([2]), los obreros se habían enfrentado duramente a los sindicatos. La gran desconfianza que éstos inspiran es, sin duda, una de las principales características del proletariado en ese país. En 1984, los obreros en lucha contra la puesta en entredicho de la escala móvil de salarios, se habían negado a obedecer a los sindicatos oficiales. Y el movimiento fue organizado por los consejos de fábricas, que, de hecho, no eran sino auténticos órganos sindicalistas de base. Su apogeo, y a la vez su entierro, fue la participación de un millón de obreros en la manifestación de Roma en abril de 1984.
El fracaso de esa lucha exigió tres años de digestión, de reflexión, de maduración de la conciencia obrera. El movimiento del 87, que se inició en escuelas y colegios en la primavera, rechaza a los sindicatos oficiales. Se organiza en asambleas y en comités de delegados –los COBAS– para extenderse a todo el país. Cuarenta mil personas se manifestarán en Roma en el mes de mayo tras el llamamiento que únicamente los COBAS habían hecho. Pero no conseguirá extenderse a otros sectores a pesar de la fuerte movilización. Después de las vacaciones de verano, el movimiento de los colegios empieza a deshacerse, y las demás movilizaciones obreras, sobre todo la de los transportes, quedan aisladas y dispersas, sin conseguir recoger el relevo del movimiento en las escuelas, debido a la cada vez mayor presencia dominante del sindicalismo de base sobre los COBAS, que se han implantado en todos los sectores en lucha.
Cuando empieza a decaer la movilización, cuando el movimiento empieza a echar para atrás, esos comités de delegados se convierten en presa fácil para el sindicalismo. Este se dedica a desviar la indispensable búsqueda de la solidaridad y de la extensión entre los diferentes sectores en lucha hacia problemas falsos, verdaderas trampas, para ahogar la combatividad obrera:
- primero con el tema de la institucionalización o legalización de los COBAS, para transformarlos en nueva formas sindicales con otro nombre y que tienen la confianza de los obreros;
- con el corporativismo (y en especial entre los conductores, en los ferrocarriles);
- con la precipitada centralización de los comités en asambleas de nivel regional y sobre todo nacional en las cuales los sindicalistas de base del izquierdismo pueden poner en práctica todas sus técnicas de la maniobra burocrática y... sindical.
En nombre de la extensión, los sindicalistas de base, a la que de hecho son contrarios, no vacilan en provocar cortafuegos, a menudo eficaces, provocando, o demasiado pronto o artificialmente una “centralización” de los primeros e inmaduros intentos de la apropiación por los obreros mismos de sus propias luchas, para así ahogarlas mejor en las asambleas de base. Algo así como esos brotes tempraneros que las últimas heladas de invierno destruyen. El movimiento y la vitalidad de las luchas, las asambleas obreras, la búsqueda de la extensión, el proceso hacia la unificación mediante la apropiación de las luchas por los obreros mismos, todo eso es lo que puede llevar a la centralización indispensable y efectiva de las luchas obreras.
El gigante proletario alemán se está despertando y con su acción preludia la unificación de las luchas
El movimiento de diciembre del 87 que se formó en torno al rechazo de los 5 mil despidos en una factoría de Krupp en Duisburgo ha sido la lucha más importante en Alemania desde los años 20. El proletariado alemán está llamado a desempeñar un papel en el proceso revolucionario debido a su concentración, a su fuerza, su experiencia histórica particularmente rica, sus lazos con el proletariado de la R.D.Alemana y, por ende, de lo países del este. Las luchas de diciembre pasado han tirado por los suelos ese mito de la prosperidad alemana, de la disciplina y la docilidad de los obreros de ese país. Y esto ha sido sólo el principio de las luchas masivas en RFA.
La importancia de esa lucha estriba en que trajo consigo la participación de obreros de diferentes ciudades y sectores en un movimiento clasista de solidaridad. Eso no fue en la huelga misma, sino en las manifestaciones callejeras, en los mítines y delegaciones masivas. Mientras que en la huelga de los ferroviarios franceses de la SNCF, la cuestión central fue siempre la de la extensión de un sector aislado hacia el resto de la clase, en Alemania, la cuestión de la unificación en torno a los obreros de Krupp se planteó desde el principio.
Pero lo primordial de esta lucha estriba en lo que anuncia. Pese a su falta de experiencia en cuanto a enfrentamientos con los sindicatos y sus maniobras, con los partidos de izquierda y el izquierdismo sindicalero de base, el proletariado alemán está marcando claramente la característica principal y la perspectiva de los movimientos venideros: son los sectores centrales, el corazón del proletariado europeo, a los que ahora les toca ser víctimas de los ataques. Las principales concentraciones obreras: el Ruhr, Benelux, las áreas de París y de Londres y el norte de Italia. Son esas fracciones centrales las que ahora van a volver a entrar en la lucha y abrir, ofrecer, al conjunto de la clase obrera, la perspectiva concreta de unificación de los combates obreros en cada país. Y la perspectiva de generalización internacional de la lucha obrera.
Los movimientos en Italia y en Alemania sintetizan y cristalizan las principales necesidades de TODAS las luchas actuales en el mundo, por encima de las peculiaridades locales y nacionales:
- la necesidad de no quedar aislados en el corporativismo;
- la de extender las luchas;
- la de organizar esas luchas en asambleas generales, sin dejar que el sindicalismo –oficial o disfrazado de “radical”, de base– las ahogue con sus sabotajes y sus maniobras;
- la de asumir el carácter general y político de las luchas pues toda la clase obrera es atacada; unificar las luchas en una única lucha contra los diferentes Estados.
Hay que irse preparando para los combates venideros
Las luchas que van a tener lugar no están ya ganadas de antemano, ni automáticamente. La clase obrera tiene que prepararlas. Eso es lo que ya está haciendo y seguirá haciendo con las luchas mismas; mediante la práctica; desarrollando su experiencia; sacando lecciones; acumulando confianza en sus propias fuerzas. Es así como el conjunto de la clase obrera refuerza su toma de conciencia masiva y colectivamente, en las luchas o fuera de ellas también, de manera invisible, subterránea, al igual que el topo del que hablaba Marx.
En esa tarea, un papel particular les incumbe a las minorías de obreros –organizadas o no- más combativas y más conscientes. Estas deben prepararse para los combates venideros si de verdad quieren desempeñar la función para la que el proletariado las ha engendrado. Y entre esas minorías, los grupos revolucionarios son insustituibles, con su obligación de estar a la altura de las circunstancias.
Estar a la altura que la situación exige significa, primero, ser capaces de reconocer tal situación. Reconocer la oleada internacional de luchas actuales y su significado, lo cual debe servir a los grupos comunistas para asegurar una presencia, una intervención política en el terreno, en las luchas. Una intervención que sea justa y eficaz inmediatamente y a más largo plazo. Para ello, los revolucionarios deben evitar a toda costa caer en las trampas que tiende el sindicalismo de base. Y sobre todo, que no queden aprisionados en sus mallas. Prisioneros, como hemos podido comprobar en estos últimos años:
- del fetichismo de la autoorganización, por medio de coordinadoras y demás “asambleas nacionales” centralizadoras, instauradas por sindicalistas del izquierdismo;
- del corporativismo y del localismo, incluso el mas radical y violento, que acarrean los PC y los izquierdistas.
Los revolucionarios deben, en fin, animar y participar en agrupamientos obreros. En particular, deben favorecer todas las creaciones de comités de lucha, pues los obreros más combativos no deben estar esperando a que estallen movimientos para establecer contactos, para discutir y reflexionar juntos, prepararse para las luchas con el fin de hacer la propaganda de ellas, la agitación. Y además, pese a las maniobras y los obstáculos, cuando no la oposición violenta, de los sindicalistas, intervenir en las huelgas, en las asambleas, en las manifestaciones callejeras defendiendo las necesidades de las luchas para convencer al conjunto de los obreros.
De todo ello depende la defensa inmediata de las condiciones de existencia de la clase obrera. De todo ello depende el porvenir de la humanidad, gravemente amenazada por la absurdez ciega y suicida del capitalismo. Únicamente el proletariado puede hoy frenar los avances dela miseria. Y, sobre todo, únicamente el proletariado puede acabar para siempre con la barbarie capitalista.
R.L., 7/3/88
[1] Revista Internacional, no 21, 2o trimestre de 1980.
[2] Ver Revista Internacional no 140: “El Otoño Caliente Italiano de 1969, un momento de la recuperación histórica de la lucha de clases” (1ª Parte): /revista-internacional/201002/2773/el-otono-caliente-italiano-de-1969-i-un-momento-de-la-recuperacion [174] ;
2ª Parte en Revista Internacional no 143: /revista-internacional/201012/3005/el-otono-caliente-italiano-de-1969-ii-un-momento-de-la-reanudacion [175]
Geografía:
- Alemania [176]
- Gran Bretaña [177]
- Italia [178]
- Palestina [179]
Noticias y actualidad:
- Lucha de clases [180]
- Represión [181]
- Motines [182]
Rubric:
Mayo de 1968. 20 años después. LA EVOLUCIÓN DEL MEDIO POLÍTICO PROLETARIO (1ª parte)
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 173.08 KB |
- 486 lecturas
Mayo de 1968: 10 millones de trabajadores en huelga en Francia anuncian el regreso significativo del proletariado a la escena de la historia e inician una ola de luchas que va adquirir una dimensión internacional y que va a manifestarse en casi todos los países del mundo hasta mediados de los años 70.
Desde la derrota de la oleada revolucionaria que inauguró 1917 y que se agotó a finales de los años 20, no se había vuelto a ver a la lucha de clase desarrollar tal fuerza y amplitud. Después de cuarenta largos años de contrarrevolución que habían visto el triunfo de la burguesía expresarse con un control ideológico sin precedentes en la historia: teorizaciones animadas por la reflexión de intelectuales en búsqueda de novedades sobre <<la integración del proletariado en el capitalismo>>, su <<aburguesamiento>>, su <<desaparición como clase revolucionaria>>; teorizaciones sobre un socialismo identificado con las siniestras dictaduras estalinistas y sus caricaturas <<tercermundistas>>; sobre las selvas de América del Sur y de Indochina presentadas como centro de la revolución mundial. En esa situación, el nuevo despertar del proletariado viene a poner, para la humanidad, las cosas en su sitio. Se ha saltado un obstáculo: el de la contrarrevolución. Un nuevo período histórico se ha abierto.
La lucha obrera renaciente va a polarizar el descontento que se ha ido acumulando durante años, más allá del proletariado, en numerosos estratos de la sociedad. La guerra de Vietnam y se intensifica; los primeros golpes de la crisis económica –cuyo retorno se vuelve a sentir a mediados de los años 60, después del periodo de euforia de la reconstrucción de la posguerra- van a provocar un malestar profundo en una juventud criada en la ilusión de un capitalismo triunfante, sin crisis, y con promesas de un porvenir radiante. La burguesía va a utilizar la revuelta de los estudiantes en todas las universidades del mundo para ocultar con su propaganda el nuevo auge de lucha de clase. Al mismo tiempo en esa revuelta se oye el eco deformado del resurgir de la reflexión política que se desarrolla en el proletariado; y eso se concreta en que vuelve ha manifestarse un interés por la clase obrera, por su historia y sus teorías y, por consiguiente, por el marxismo. <<Revolución>> se convierte en palabra de moda.
Bruscamente, como asombrada por su propia fuerza, una nueva generación de proletarios se afirma en la escena histórica y mundial. Producto de esa dinámica, en una efervescencia juvenil pero también en medio de una gran confusión, sin experiencia, sin lazos con las tradiciones revolucionarias del pasado, sin conocimiento real de la historia de su clase, fuertemente influenciado por la protesta pequeño burguesa, se forma un nuevo medio político. Nace una nueva generación de revolucionarios, en el entusiasmo y... la inexperiencia.
Obviamente, cuando nos referimos al medio proletario no incluimos a las organizaciones que pretenden representar y defender al proletariado y que no son en realidad mas que expresiones destinadas a mistificarlo, a sabotear sus luchas: la <<izquierda>> del aparato político de control de la clase obrera por el Estado capitalista, aunque puedan existir ilusiones en la clase obrera a su respecto. Se trata no solamente de los PC y los PS, integrados desde hace tiempo en los engranajes del aparato del Estado, sino también de sus émulos maoístas, excrecencia tardía del estalinismo, los trotskistas, que abandonaron los principios de clase durante la segunda guerra imperialista mundial al apoyar a un campo imperialista contra otro y cuya traición los excluyó definitivamente del campo proletario.
Aunque en 1968 y los años siguientes esos grupos, llamados <<izquierdista>>, tuvieron una influencia determinante y ocuparon el primer plano, su historia pasada los sitúa radicalmente fuera del proletariado y de su medio político. Es en contra de la actitud política de esos grupos de la <<izquierda>> burguesa que aparece al principio un <<ámbito>> del que va a surgir el renacimiento del medio proletario, y eso a pesar que en medio de la confusión de aquella época las ideas <<gauchistes>> (izquierdistas) tenían mucho peso en el nuevo medio proletario.
Desde los acontecimientos de Mayo del 68, han pasado 20 años. Veinte años durante los cuales la crisis económica ha causado sus estragos en el mercado mundial, ha socavado el campo social, ha barrido las ilusiones de la reconstrucción. Veinte años durante los cuales la lucha de clase ha tenido períodos de avance y de descenso. Veinte años durante los cuales el medio proletario ha tenido que volver a encontrar sus raíces y continuar la clarificación necesaria a la eficacia de su intervención.
Durante estos veinte años, ¿cuál ha sido la evolución del medio político? ¿Qué balance se saca hoy? ¿Qué frutos proletarios ha dado la generación de 1968? ¿Qué perspectivas hay que trazar para fecundar el futuro?
El medio político proletario de antes de 1968
Los grupos políticos que antes del desbarajuste de finales de los años 60, pudieron resistir a la presión de la contrarrevolución y mantener contra viento y marea su existencia con posiciones revolucionarias, no eran más que un puñado, y cada uno agrupaba a un puñado de individuos. Esos grupos se definían en función de su filiación política, Se distinguían esencialmente dos corrientes principales cuyos orígenes se situaban en las fracciones que durante los años 20, se opusieron a la degeneración política de la IIIª Internacional:
- la tradición de las izquierdas <<holandesa>> y <<alemana>> (*) se mantuvo a través de grupos políticos como el <<Spartacusbond>> (1) en Holanda. O círculos más o menos formales como el que existía alrededor de Paul Mattick en Estados Unidos, I.C.O. ( Informaciones y Correspondencia Obreras) en Francia o Daad en Gedachte en Holanda, que surgieron a principios de los años 60. Son un producto degenerado de la tradición del <<comunismo de consejos>>, representada principalmente por el GIK en los años 30. Esa corriente, que se sitúa en la continuidad política de las teorizaciones de Otto Rühle en los años 20, y de Antón Pannekoek y de Canne Meier en los años 30, se caracteriza por una incomprensión profunda del fracaso de la revolución rusa y de la degeneración de la Internacional comunista; eso le conduce a negar el carácter proletario de las mismas y, de paso, a negar la necesidad de organizaciones políticas del proletariado;
- la tradición de la izquierda llamada <<italiana>>, representada en su continuidad organizativa por el PCI (2), fundado en 1945 alrededor de Onorato Damen y de Amadeo Bordiga, y que publica Battglia Comunista. Numerosas escisiones -la principal fue la que se hizo alrededor de Bordiga en 1952, que publicaría Programma Comunista (3)- van a dar lugar a múltiples avatares en el PCI; entre ellos se puede mencionar <<Il Partito Comunista>> de Florencia, Italia. Sin embargo, aunque esas organizaciones hayan podido mantener una continuidad organizativa con las fracciones comunistas del pasado, paradójicamente, no se reivindican del grupo que, en los años 30, representó el nivel más elevado de claridad política de esa tradición: Bilan; desde este punto de vista expresan una continuidad política debilitada por haber rechazado los inmensos aportes teóricos de Bilan. Se traducirá esto en una rigidez dogmática que niega las necesarias clarificaciones que imponían sesenta años de decadencia del capitalismo. Así pues, Bordiga y el PCI (Programa Comunista) se van a reivindicar de modo caricaturesco, de la <<invariación>> del marxismo desde… 1848. Para esas organizaciones, la crítica insuficiente de las posiciones erróneas de la IIIª Internacional se van a traducir en posiciones políticas de lo más vagas y a menudo erróneas, sobre puntos tan centrales como la cuestión nacional o la cuestión sindical. Desgraciadamente, la voluntad justa de defender la necesidad del partido se va a expresar en esos grupos de forma caricaturesca, particularmente en Bordiga, el cual concibe y presenta al partido de manera formal como la solución a todas las dificultades del proletariado, como la panacea universal a la cual todos los proletarios tienen que someterse. De esos grupos, solo el PCI (Programa Comunista) tuvo una existencia internacional, particularmente en Francia y en Italia. Los demás sólo existían en Italia.
En esa tradición de la izquierda <<italiana>> hay que incluir a Internacionalismo de Venezuela, fundado en 1964 bajo el impulso de antiguos miembros de Bilan (1928-1939) (4) y de Internationalisme (1945-1953) (5). Aunque internacionalismo no expresó una continuidad real organizativa, sí fue la expresión más clara de la continuidad política con las posiciones de Bilan y luego de Internationalisme, continuador de la elaboración teórica del primero. Si Internacionalismo se reivindica explícitamente de los aportes de Bilan y de la izquierda <<italiana>>, también supo aprovechar de manera crítica -como lo hicieron antes de él Bilan e Internationalisme- los aportes de las demás fracciones de la izquierda comunista internacional de principios de siglo y esto se concreta en la claridad de sus posiciones sobre la cuestión de la decadencia del capitalismo, sobre la cuestión nacional, sobre la cuestión sindical, así como sobre la función del partido. No es por casualidad si Internacionalismo fue el único grupo que previó el resurgir histórico de la lucha de clase.
El cuadro del medio político antes de 1968 no estaría completo si no se incluyera igualmente a los grupos que se formaron después de la segunda guerra mundial, en reacción a la traición de la IVª Internacional trotskista y que surgieron de esa corriente. Hay que mencionar particularmente al FOR (6) que se forma en torno a Benjamín Peret y G. Munis, y a Socialisme ou Barbarie (Socialismo o Barbarie) en torno a Chaulieu-Cardan. Esos grupos, que provienen de una tradición política -el trotskismo- debilitada por su participación en la degeneración de la IIIª Internacional y su abandono de los principios de clase al haber apoyado la segunda guerra imperialista mundial, tienen una originalidad relacionada con su filiación: su incomprensión de la degeneración de la revolución en Rusia y de los fundamentos económicos del capitalismo de Estado en el período de decadencia del capitalismo, lo cual los conduce a teorizar el final de la crisis económica del capitalismo y desprenderse así de las bases de una comprensión materialista, marxista de la evolución de la sociedad. Socialisme ou Barbarie acabará negando explícitamente al proletariado y al marxismo para desarrollar una teoría confusa en la cual la contradicción fundamental de la sociedad ya no se situaría entre el capital y el trabajo, entre burguesía y proletariado, sino en la relación ideológica entre…dirigentes y dirigidos. Al negar la naturaleza revolucionaria del proletariado, Socialismo ou Barbarie pierde su razón de ser como organización política y desaparece a principios de los años 60. Sin embargo la influencia perniciosa de sus teorías va a pesar muy fuerte no sólo en los medios intelectuales, sino también en el medio político, particularmente en ICO, y en sus márgenes, en la Internacional Situacionista. El FOR, por su parte, no caerá nunca en esos extremos, pero su negación de la realidad de la crisis económica debilita el conjunto de sus posiciones políticas, quitándoles su indispensable coherencia.
La fragilidad del medio que renace después de 1968
Los acontecimientos de la lucha de clase y en particular las huelgas de Mayo del 68 en Francia, el <<Mayo rampante>> italiano en 1969, las luchas de Polonia en 1970, van a impulsar, con el eco internacional que provocan, una reflexión en el proletariado y en toda la sociedad; la teoría marxista revolucionaria vuelve a tener audiencia. En la cresta de esa ola internacional de lucha de clase, una multitud de grupitos, círculos o comités, van nacer dentro de una confusión terrible pero en búsqueda de una coherencia revolucionaria. En ese movimiento informal va a producirse el renacimiento del medio político proletario.
La confrontación concreta con las maniobras de sabotaje de la lucha de clase por parte de los que pretenden ser los defensores más ardientes de los intereses de la clase obrera, va a ser un factor decisivo de la toma de conciencia brutal de la naturaleza antiobrera de los sindicatos y de los partidos <<de izquierda>>. La puesta en tela de juicio de la naturaleza proletaria de las organizaciones sindicales, de los partidos socialistas procedentes de la IIª Internacional difunta, así como de los partidos comunistas estalinistas y de sus émulos <<izquierdistas>> con sus diversos matices -maoístas y trotskistas-, es un resultado inmediato de la lucha de clase que hizo función de revelador. Si embargo, la intuición de posiciones políticas de base del proletariado no puede disimular la fragilidad política profunda de esa nueva generación que reanuda con las posiciones revolucionarias sin un conocimiento real de la historia pasada de su clase, sin lazos con las organizaciones anteriores del proletariado, sin experiencia militante de ninguna clase y bajo la fuerte influencia de las ilusiones pequeño burguesas comunicadas por el movimiento de los estudiantes. El peso de décadas de contrarrevolución se hace sentir fuertemente. << ¡Corre camarada, el viejo mundo está detrás de ti! >>, claman los sublevados de 1968. Pero si bien el rechazo del <<viejo mundo>> permite acercarse a ciertas posiciones de clase tales y como la naturaleza capitalista de los sindicatos, de los partidos llamados de <<izquierda>>, de las supuestas <<patrias del socialismo>>, también, de paso, tienden a rechazar las indispensables lecciones de la experiencia del proletariado. Y en primer lugar la de la naturaleza revolucionaria del proletariado, pero también el marxismo, las organizaciones pasadas del proletariado, la necesidad de la organización política, etc. Inmediatamente, las ideas que van a encontrar más eco en un movimiento marcado con el sello de la inmadurez y la inexperiencia características de la juventud, son las ideas de corrientes <<radicales>> como la Internacional Situacionista que reactualiza y pone al día las teorías de Socialismo o Barbarie y se hace el portavoz más radical del movimiento estudiantil. Al diluir la lucha obrera en la revuelta de las capas pequeño burguesas, al identificarla con un reformismo radical de la vida cotidiana, tratando de amalgamar a Bakunin y Marx, la Internacional Situacionista se esquiva del terreno marxista para reactualizar, con un siglo de atraso, las ilusiones utopistas.
Así va el <<modernismo>> (7), dedicado a su búsqueda de novedades y a deshacerse de lo antiguo, pero que no hace sino volver a descubrir teorías históricamente caducadas. Pero mientras en la corriente <<modernista >> es fundamentalmente ajena a la clase obrera, la corriente consejista (8) se inscribe históricamente en el medio político proletario. ICO en Francia es particularmente representativo de esa tendencia; al reivindicarse de los aportes de las izquierdas <<alemana>> y <<holandesa>>, teoriza, en continuidad con los errores de la izquierda <<holandesa>> de los años 30, el rechazo de la necesidad para el proletariado de dotarse de organizaciones políticas. Esta posición va a tener mucho éxito en una época en que, después de décadas de contrarrevolución victoriosa, de traición de las organizaciones proletarias que sucumben bajo la presión burguesa y se integran al Estado capitalista, y de maniobras antiobreras por parte de las organizaciones que pretenden hablar en su nombre, el sentimiento de desconfianza del proletariado con respecto a esas organizaciones, sean cuales sean, se agudiza. Esa tendencia tiende a culminar en un miedo a la organización en sí. La palabra misma causa miedo.
En un primer tiempo ICO va a polarizar el medio político renaciente en Francia y hasta internacionalmente con el eco planetario de los acontecimientos de mayo del 68 y contribuir a la divulgación y reapropiación de la experiencia proletarias de los revolucionarios del pasado (particularmente del KAPD en Alemania) aunque de manera parcial y deformada. A las conferencias que organiza ICO participan muchos grupos; en Francia: los Cahiers du communisme (Cuadernos del Comunismo de Consejos) de Marsella, el Grupo consejista de Clermont-Ferrand, Revolution Internationale de Toulouse, el GLAT que publicaba Lutte de Classe, la Vieille Taupe (Mouvement Communiste), Noire et Rouge, Archinoir; a la conferencia de Bruselas en 1969 van a participar grupos belgas e italianos así como <<personalidades>> como Daniel Cohn-Bendit y Paul Mattick. Pero esa dinámica de polarización del medio político se hace más bajo la presión de la lucha de clase que gracias a la coherencia política de ICO; con el descenso de la lucha obrera en Francia y a principios de los años 70, las ideas antipartido, antiorganización, de ICO van a pesar cada vez más fuertemente en un medio político inmaduro. Mientras que al principio ICO atrae hacia las posiciones proletarias a grupos y elementos en ruptura con el anarquismo y el academicismo intelectual, con la disminución de las huelgas sucede lo contrario: es ICO quien es víctima de la gangrena del anarquismo y el <<modernismo>>. Finalmente, ICO desaparecerá en 1971.
El itinerario de ICO ilustra muy bien la dinámica del consejismo en el medio político internacional, aunque en otros países fuera de Francia ese fenómeno se produjo más tarde. Las teorizaciones consejistas, al rechazar la necesidad de la organización, al negar la naturaleza proletaria de la revolución rusa, del partido bolchevique y de la IIIª Internacional, constituyen un polo de desorientación y de descomposición en el medio proletario que se está formando, pues pretende cortarle raíces históricas esenciales y privarlo de los medios organizativos y políticos de afirmarse de manera duradera. El consejismo es un polo de dilución de las energías revolucionarias de la clase.
Todos los grupos proletarios que surgen con juvenil entusiasmo a finales de los años 60 están, quien más quien menos, marcados por la influencia perniciosa del <<modernismo>> y del consejismo; ¡cuantos discursos se pudieron oír sobre el final de la crisis con el capitalismo de Estado, sobre los malos bolcheviques y la fatalidad de que todo partido traicione al proletariado, sobre la alineación suprema que constituye el militantismo revolucionario! Discursos de moda que con la moda desaparecerían. La decantación inevitable que ocurre con el descenso de la lucha de clase, a la vez barre las ilusiones e impone una clarificación necesaria que se va a traducir en la desaparición de los grupos políticamente mas débiles. En la primera mitad de los años 70 es la hecatombe: desparece la Internacional Situacionista que no habrá <<brillado>> más que una fugaz primavera; desaparece ICO que muere en el irrisorio campo de la crítica de la vida cotidiana; desaparecen Poder Obrero (Pouvoir Ouvrier), Negro y Rojo (Noir et Rouge) y Movimiento Comunista, en Francia; en Italia desaparecen Lotta Continua y Potere Operaio que no se habían desprendido completamente del izquierdismo maoísta… y esta lista es, claro, muy incompleta. Ahí esta la historia, con la lucha de clase que retrocede y la crisis que se desarrolla, con sus inevitables evidencias y la sanción que impone.
Los diversos PCI provenientes de la izquierda <<italiana>>, incapaces de comprender que el despertar de la lucha de clase a finales de los años 60 significa el final del periodo de contrarrevolución, subestiman totalmente la importancia de las huelgas que se desarrollan ante sus ojos y van a revelarse incapaces de cumplir con la función para la cual existen: intervenir en la clase y en el proceso de formación de su medio político. Los que pretenden ser la única continuidad orgánica y política con las organizaciones revolucionarias de principios del siglo, que hubieran debido reforzar el medio político renaciente acelerando el necesario proceso de reapropiación de las lecciones proletarias del pasado, los que pretendían ser el Partido de Clase, esos mismos brillan por su ausencia hasta mediados de los años 70. Duermen creyendo que la larga noche de la contrarrevolución sigue vigente y se aferran a sus <<tablas de la ley>> del programa comunista. El PCI (Programa Comunista), única organización que tiene una existencia internacional real, trata con soberano desprecio a los elementos que buscan a tientas una coherencia revolucionaria y el PCI (Battaglia Comunista) más abierto a la discusión política, se queda tímidamente replegado en Italia. Aunque las posiciones de esos grupos sobre la cuestión del partido, que los distingue fundamentalmente del consejismo, no podían en un primer tiempo polarizar de la misma manera al medio político renaciente, su relativa ausencia reforzó el peso destructor del consejismo en las jóvenes e inmaduras energías revolucionarias.
Finalmente, sólo la expresión que parecía más <<débil>> entre las corrientes que se reivindican de la izquierda <<italiana>>, puesto que se encontraba aislada en Venezuela pero que no lo estaba a nivel político, que es el que nos interesa, va a lograr dar fruto. Bajo la iniciativa de miembros de Internacionalismo emigrados a Francia, se va a formar el grupo Révolution Internationale en Toulouse, en plena efervescencia de Mayo del 68. Ese grupito, perdido en la multitud de los que surgen en esa época, va a jugar un papel positivo contra la tendencia a la descomposición que se manifestaba en el nuevo medio político bajo la perniciosa influencia del consejismo. Y eso porque en él participan antiguos militantes de la izquierda <<italiana>>, de Bilan y de Internationalisme, que le aportan una experiencia política irremplazable. Y se va esto a concretar en la dinámica de reagrupamiento que va a saber encarnar Révolution Internationale.
La dinámica del reagrupamiento y el peso del sectarismo
Del interior mismo del nuevo medio político, dominado por la confusión, va a aparecer una tendencia que se va a oponer al proceso de descomposición que se manifiesta como expresión del peso de las ideas consejistas. La voluntad de clarificación política, la preocupación de reapropiarse las lecciones políticas del marxismo, se van a concretar en la defensa de la necesidad de una organización política para el proletariado y una crítica de los errores consejistas. Desde su fundación, RI se va a consagrar a esa labor, defendiendo principios revolucionarios sobre la cuestión de la organización, y proponiendo también un marco coherente de compresión de las posiciones de clase y de la evolución del capitalismo en el siglo XX, gracias a la teoría de la decadencia del capitalismo que adoptan de Rosa Luxemburgo y de Bilan, y de los trabajos sobre el capitalismo de Estado heredadas de Internationalisme. Esto le facilita tener mayor claridad sobre cuestiones como las del carácter proletario de la revolución rusa, del partido bolchevique, de la IIIª Internacional, que son las cuestiones que se plantean en el medio después de 1968. Además, la superioridad de la coherencia de los fundamentos políticos de RI se va a expresar en su comprensión de los acontecimientos de Mayo del 68: aún defendiendo la importancia y el significado histórico de las luchas obreras que se desarrollan internacionalmente, RI se opone firmemente a las sobreestimaciones delirantes de aquellos que dentro de la corriente consejisto- modernista veían la revolución la revolución comunista para un futuro inmediato y preparaban así su propia desmoralización. Aunque en un primer tiempo su audiencia es muy limitada y anegada en el consejismo dominante, RI representa un polo de claridad en el medio político de esa época. En Francia, la participación de RI a las reuniones organizadas por ICO le va a permitir combatir la confusión consejista y polarizar la evolución de otros grupos. El proceso de clarificación que comienza entonces permitirá desarrollar una dinámica de reagrupamiento que desembocará en 1972 en la fusión del Grupo Consejista de Clermont-Ferrand y de los Cuadernos del Comunismo de Consejos con RI.
La dinámica del reagrupamiento y la formación de la C.C.I. (9)
A nivel internacional la dinámica es la misma. Con el descenso de la lucha clases los debates se aceleran en el medio político proletario en los cuales RI e Internacionalismo van a jugar un papel de clarificación determinante. La lucha contra las ideas consejistas se intensifica y empuja a muchos grupos a romper con sus primeros amores libertario-consejista. Internationalism en los Estados Unidos se forma en contacto estrecho con Internacionalismo; las discusiones de clarificación con RI están directamente en la base de la formación de World Revolution y van a tener mucha influencia en grupos como Workers`Voice y Revolutionary Perspective en Gran Bretaña; bajo los auspicios directos de RI fusionan tres grupos para formar Internationalisme en Bélgica, así como en España e Italia se forman Acción Proletaria y Rivoluzione Internazionale en torno a la coherencia de RI.
El llamamiento de Internationalism (US) a la constitución de una red internacional de contactos entre los grupos proletarios existentes va a permitir la aceleración de la clarificación teórica y de la decantación política. Con esa dinámica se reunirá una conferencia en 1974 que prepara y anuncia la fundación de la CCI en 1975 que agrupa entonces a internacionalismo (Venezuela), Révolution Internationale (Francia), Internationalism (USA), World Revolution (Gran Bretaña), Internationalisme (Bélgica), Acción Proletaria (España), Rivoluzione Internazionale (Italia), con una plataforma común. Existente en siete países, lejos de los conceptos anarco-consejista que esconden mal el peso del localismo, la CCI apoyará su existencia en un funcionamiento centralizado a escala internacional, a imagen de la clase obrera que es una sola y no tiene ningún interés particular que defender según los países donde se encuentra.
La descomposición del izquierdismo y el desarrollo del PCI (Programa Comunista)
La oleada de lucha de clase que se inicia de manera explosiva en 1968 empieza a descender a principios de los años 70. La clase dominante, sorprendida en un primer tiempo, reorganiza su aparato de mistificación político para enfrentar mejor a la clase obrera. Esta modificación de la situación que provoca la desbandada del medio consejista marcado por el inmediatismo, y el fracaso de las ideas que lo caracterizan, van también a provocar cierta descomposición de los grupos <<izquierdistas>>, trotskistas y maoístas, sacudidos por numerosas escisiones algunas de entre las cuales tenderán a acercarse a las posiciones revolucionarias. Pero, lastrados por su pesada herencia, esos grupos serán incapaces de integrarse realmente al medio proletario. Así sucede con las dos escisiones de Lutte Ouvriére (Lucha Obrera) en Francia: Union Ouvriére y Combat Communiste; la primera, influenciada al principio por el FOR, atraviesa como un meteorito el medio proletario para desaparecer en el <<modernismo>>; la segunda se revelará congénitamente incapaz de romper con el trotskismo <<radical>>.
La dinámica de salida de los grupos de la extrema izquierda de numerosos elementos más desmoralizados que clarificados, se va a intensificar con la entrada de la lucha de clase en una fase de retroceso a mediados de los años 70. Y sobre esas bases se va a desarrollar el PCI (Programa Comunista). Después de haberse quedado a la orilla de la lucha de clase a finales de los años 60 sin ver nada, el PCI bordiguista comienza a salir de su entorpecimiento a principios de los años 70, pero será para tratar con un soberano desprecio al medio proletario que se había formado, y desarrollar un reclutamiento oportunista con elementos izquierdizantes. Con posiciones erróneas sobre cuestiones tan cruciales como la cuestión nacional o la cuestión sindical, la deriva oportunista del PCI se va a intensificar y acelerar con los años. Así va sucesivamente a apoyar la lucha de liberación nacional en Angola, el terror de los Jmeres Rojos en Camboya y la <<revolución>> palestina. Y el PCI bordiguista se va a hinchar a la medida de la gangrena <<izquierdista>> que lo está carcomiendo.
A finales de los años 70, el PCI (Programa Comunista) será la organización más importante del medio político proletario existente. Pero si el PCI es el polo dominante del medio político durante ese periodo, no se debe esto solamente a su importancia numérica y su real existencia internacional. El retroceso de la lucha de clase siembre dudas sobre la capacidad revolucionaria del proletariado y se desarrolla un nuevo atractivo por los conceptos substitucionistas del partido, en reacción también contra el fracaso evidente de las ideas antiorganizativas del consejismo. El bordiguismo, teorizador del partido como remedio soberano contra todas las dificultades de una clase fundamentalmente tradeunionista a la que debe dirigir y organizar como un estado mayor militar dirige a su ejército, conoce un nuevo auge de interés del cual el PCI se va a beneficiar. Pero, más allá del PCI, es todo el medio político el que se va a polarizar en torno al necesario debate sobre la función y las tareas del partido comunista.
El peso del sectarismo
Sin embargo, aunque el PCI (Programa Comunista) es la principal organización del medio proletario en la segunda mitad de los años 70, no es por ello el fruto de una dinámica de clarificación y de reagrupamiento. Al contrario, su desarrollo se produjo gracias a un oportunismo creciente y a un sectarismo constantemente teorizado. El PCI que se considera como la única organización proletaria existente rechaza toda discusión con otros grupos. El desarrollo del PCI bordiguista no es la expresión de la fuerza de la clase sino la de su debilitamiento momentáneo, debido al retroceso de las huelgas. Desgraciadamente el sectarismo no es un atributo exclusivo del PCI de Bordiga, aunque él lo teorice de manera más caricaturesca; el sectarismo pesa sobre el conjunto del medio proletario como expresión de su inmadurez. Esto se concreta particularmente en:
- la tendencia de ciertos grupos a creerse únicos en el mundo y a negar la realidad de la existencia de un medio político proletario; como el PCI, muchas sectas que se reivindican del bordiguismo van a cultivar esa actitud;
- una tendencia a mostrarse más preocupados por distinguirse sobre puntos secundarios para justificar su propia existencia separada que por confrontarse con el medio político para empujar hacia la clarificación. Esa actitud va en general acompañada de una profunda subestimación de la importancia del medio proletario y de los debates que lo animan; así, Revolutionary Perspective, que rechaza la dinámica de reagrupamiento con World Revolution en Gran Bretaña en 1973, invocando una divergencia <<fundamental>>: según ese grupo, después de 1921 el partido bolchevique ya no es proletario. Esa <<fijación>> de RP sobre esa cuestión no era más que un pretexto; unos años después abandonaron esa posición sin sacar las consecuencias del fracaso anterior del reagrupamiento en Gran Bretaña;
- una tendencia a escisiones inmaduras y prematuras como la del PIC que se separa de RI en 1973 con bases activistas e inmediatista mezcladas con consejismo. Ahora bien, las escisiones no son todas sin fundamento; la del GCI (10) en 1977 a partir de la CCI se justifica en la medida en que los camaradas que van a formar el GCI se desprenden de la coherencia de la CCI sobre posiciones fundamentales como el papel del partido y la naturaleza de la violencia de clase, asumiendo concepciones bordiguista. Sin embargo esa escisión expresa también el peso del sectarismo al recoger los conceptos sectarios del PCI sobre muchos puntos;
- paradójicamente, la tendencia hacia el sectarismo va a manifestarse también en tentativas de reagrupamiento que van a remedar la dinámica que fue la de la CCI. Así el PIC iniciará conferencias que tratará, dentro de una confusión tremenda, de unir a grupos más marcados por el anarquismo que por posiciones revolucionarias. La fusión de Workers`Voice y de Revolutionary Perspective en Gran Bretaña en la CWO (11), si bien denota una voluntad positiva hacia el agrupamiento, está también desgraciadamente marcada por una actitud sectaria que esa organización demuestra con respecto a la CCI, aún cuando las posiciones de base son muy cercanas.
E l peso del sectarismo en el medio político es la expresión de la ruptura ocasionada por 50 años de contrarrevolución, y el olvido de la experiencia de los revolucionarios del pasado sobre la cuestión del reagrupamiento y de la formación del partido comunista, situación acentuada todavía más a finales de los años 70 por el descenso de la lucha de clase. Sin embargo, como el medio político no es un reflejo mecánico de la lucha de clase sino la expresión de una voluntad consciente de ésta de luchar contra las debilidades que la estigmatizan, la voluntad de los diferentes grupos del medio político de comprometerse resueltamente en la dinámica de clarificación, con la perspectiva del necesario agrupamiento de las fuerzas revolucionarias, es la expresión concreta de su claridad política sobre su inmensa responsabilidad en el período histórico presente.
En esas condiciones, el llamamiento de Battaglia Comunista a organizar conferencias de los grupos de la izquierda comunista, después de un largo período de gran discreción de ese grupo en la escena internacional, fue la expresión de una evolución positiva para el conjunto del medio que, con el descenso momentáneo de la lucha obrera, estaba soportando duramente el peso del sectarismo y de la dispersión.
En la segunda parte de este artículo veremos cómo se situó la evolución del medio político a finales de los años 70 y durante los años 80, evolución marcada por las conferencias y su fracaso final; la crisis que esa situación abrió dentro del medio y la brutal decantación resultante y que se plasmó muy especialmente en la <<explosión>> del PCI; la reacción del medio ante el desarrollo de una nueva oleada de lucha de clase a partir de 1983 y las responsabilidades que eso implica para los revolucionarios.
J.J. (7/3/88)
Notas:
(*) Nota preliminar: obviamente, en el marco de estas notas no es posible relatar el itinerario y las posiciones de todos los grupos mencionados en este artículo, muchos de los cuales, por cierto, terminaron en las alcantarillas de las historia. Nos limitaremos a referirnos a los grupos de la tradición de la izquierda comunista y a los que siguen existiendo.
(1) Spartakusbond: ver Revista Internacional, nº 38 y nº 39. Sobre la <<izquierda holandesa>>, ver Revista Internacional, nº 30, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52.
(2) Partito Comunista Internazionalista, fundado en 1945, publica Battglia Comunista y Prometeo. Ver, entre otros documentos, Revista Internacional, nº 36, 40 y 41. Dirección: Prometeo, Casella Postale 1753, 20100 Milano, Italia.
(3) Parti Communiste International, escisión en 1952 del precedente, que publica en Francia Le Prolétaire y Programme Communiste. Ver Revista Internacional, nº 32, 33, 34, 36.
(4) Bilan: publicación de la izquierda italiana, formada en 1928, publicada de 1933 a 1938. Ver el folleto de la CCI: La Izquierda Comunista de Italia. Ver Revista Internacional, nº 47.
(5) Internationelisme, publicación de la izquierda comunista en Francia, 1945-1952. Ver las reediciones de artículos en la Revista Internacional. Ver La Izquierda Comunista de Italia.
(6) Fomento Obrero Revolucionario, que publica Alarma, BP 329 75624 Paris Cedex 13. Ver Revista Internacional, nº 52.
(7) Sobre el <<modernismo>>, ver Revista Internacional, nº 34.
(8) Sobre el <<consejismo>>, ver Revista Internacional, nº 37, 40, 41.
(9) Ver Revista Internacional, nº 40: <<10 años de CCI>>. Véase en la contraportada de esta las publicaciones territoriales de la CCI.
(10) GCI, BP 54 BXL 31, Bruselas, Bélgica. Véase Revista Internacional, nº 48, 49, 50, sobre la decadencia del capitalismo.
(11) CWO, PO Box 145, Head Post Office, Glasgow, Gran Bretaña. Ver Revista Internacional, nº 39, 40, 41.
Series:
- Mayo de 1968 [184]
Corrientes políticas y referencias:
- Izquierda Comunista [23]
Historia del Movimiento obrero:
- 1968 - Mayo francés [185]
Mayo de 1968. Veinte años después. El capitalismo en el torbellino de la crisis
- 5550 lecturas
«… El año 67 nos ha dejado la caída de la libre esterlina y el 68 nos trae las medidas de Johnson; (…) he aquí la descomposición del sistema capitalista, que durante algunos años había quedado escondida detrás de la borrachera del “progreso” que sucedió a la Segunda Guerra mundial» (Internacionalismo, nº 8, Enero de 1968)
Hace veinte años teníamos que convencer sobre la existencia de la crisis; hoy tenemos que explicarla y demostrar sus implicaciones históricas.
«… El año 67 nos ha dejado la caída de la libre esterlina y el 68 nos trae las medidas de Johnson; (…) he aquí la descomposición del sistema capitalista, que durante algunos años había quedado escondida detrás de la borrachera del “progreso” que sucedió a la Segunda Guerra mundial» (Internacionalismo, nº 8, Enero de 1968) Hace veinte años teníamos que convencer sobre la existencia de la crisis; hoy tenemos que explicarla y demostrar sus implicaciones históricas.
«En 1967 los primeros síntomas se manifiestan sin dejar lugar a dudas: el crecimiento anual de la producción mundial conoce su nivel más bajo de los últimos diez años. En los países de la OCDE el desempleo y la inflación se aceleran lenta pero constantemente. El crecimiento de las inversiones no deja de disminuir de 1965 a 1967. En 1967 existen oficialmente 7 millones de desempleados en los países de la OCDE y el PNB aumenta un 3’5 %. Son cifras que hoy parecen insignificantes comparadas con el nivel actual de la crisis, pero ya estaban indicando el final de la “prosperidad” de la posguerra (…). La segunda recesión que toca fondo en 1970 es mucho más fuerte que la del 67. Es más profunda en los países de la OCDE y más larga en todo el mundo. Confirma que la recesión del 67 no había sido un accidente “alemán” sino el aviso inequívoco de un nuevo periodo de inestabilidad económica» (de nuestro folleto La Decadencia del Capitalismo). Se habrán necesitado veinte años, una generación, para que lo que no fueron más que las primeras manifestaciones de una crisis que marcó el final del periodo de reconstrucción tras la segunda guerra mundial, aparezca abiertamente como la expresión de la crisis general e insoluble de un modo de producción, espoleado por la carrera por las ganancias, la sed insaciable de nuevos mercados, un modo de producción basado en la explotación del hombre por el hombre. El balance de esos veinte años de crisis, desde un punto de vista mundial e histórico, bien sea en los países llamados “comunistas”, en los países del Este o en China, en los “desarrollados”, o en los que antes se denominaban “en vías de desarrollo”, es catastrófico y la perspectiva que se presenta aún más catastrófica.
Catastrófico de manera absoluta. Por la miseria que en todo el mundo se ha convertido en lo cotidiano para la inmensa mayoría de la población, y con una perspectiva que no es que los países más o menos industrializados acaben alcanzando a los países desarrollados, sino, al contrario, la de un desarrollo de las características de subdesarrollo en las mismísimas metrópolis industriales; lo que los sociólogos llaman «el cuarto mundo». La profundidad y la gravedad extremas de esta crisis se evidencian con mayor rotundidad, cuando se ve que todas las políticas económicas utilizadas para encararla desde hace veinte años, se han revelado, sin excepción, como rotundos fracasos y que las perspectivas de salir del atolladero en el que se hunde cada día más la economía mundial, tanto en el Este como en el Oeste, aparecen hoy como totalmente ilusorias. En realidad, las cuestiones que plantea esta crisis son cuestiones de fondo que afectan al corazón mismo de la organización social, de su estructura, de las relaciones existentes y que condicionan el porvenir de la sociedad mundial.
En vísperas de otra fuerte e inevitable recesión mundial, esta retrospectiva de veinte años de crisis ha de dar cuenta de las ilusiones y los mitos que, en diferentes épocas, han sido fabricados y propuestos tanto por los cauces oficiales del poder como por la oposición de izquierdas. ¿Qué se ha dicho sobre la crisis? Estos últimos veinte años, al compás del ritmo de una crisis jamás yugulada y que progresa a golpes, contienen también la historia del desmoronamiento de las ilusiones que marcaron su recorrido. Durante todos estos años se ha invocado prácticamente de todo para tratar de conjurar al diablo.
1. - La «crisis del petróleo» y la crisis de sobreproducción. En la primera mitad de los años 70, se dijo que la recesión del 74 y la crisis financiera nunca superada se debían a la «crisis del petróleo», «la crisis energética», y la «penuria» de materias primas en general. Según los expertos y los dirigentes mundiales de toda calaña, los sobresaltos económicos se debían a que esa “penuria” «provocaba un aumento de su precio». La economía mundial era, en cierto modo, víctima de un problema “natural”, ajeno y exterior por tanto a su naturaleza profunda.
Sin embargo, unos años después, a partir de 1978-79, cuando los sobresaltos de la economía pasaron a ser convulsiones, lo que sucedió no fue una penuria de fuentes energéticas acompañada de un aumento de su precio, sino una sobreproducción general de las mismas y en particular del petróleo y, por consiguiente, una caída de los precios. La naturaleza evidente de esta crisis se expresa, de manera caricatural, en los sectores de la producción de materias primas y, en particular, en la agricultura: se trata de una patente crisis de sobreproducción que engendra… penuria. Por ello, mientras las naciones se lanzan a la “guerra comercial agrícola más encarnizada que nunca haya existido, asistimos también a un espantoso desarrollo de hambrunas y subalimentación en el mundo. Sucede que «La producción agrícola mundial es suficiente para asegurar a cada individuo más de 3000 calorías por día, o sea 500 más que lo que necesita un adulto por término medio para vivir con un buen estado de salud. Entre 1969 y 1983, el incremento de la producción agrícola (40 %) fue más rápido que el de la producción mundial (35 %)». (L`insécurité alimentaire dans le monde, p. 4, Octubre del 87). Lo que, sin embargo, no impide que como dice un reciente informe Banco Mundial, la inseguridad alimenticia afecta a 700 millones de personas, y esto no puede atribuirse a un problema de capacidad productiva puesto que «El hambre persiste hasta en los países que han alcanzado la autarquía alimenticia. En esos países las hambres afectan simplemente a los que no tienen ingresos suficientes para acceder al mercado.» (Banco Mundial: Informe sobre la pobreza y el hambre, 1987). Por otra parte, las burguesías occidentales se quejaron en esa época amargamente del aumento de los costos de los abastecimientos de materias primas y de fuentes energéticas, puesto que, según ellos, eso “estrangulaba” sus economías. No dicen, sin embargo, donde fueron a parar todos los dólares desembolsados a los países productores de materias primas. Lo cierto es que esa ingente masa de dólares volvió a los países “estrangulados”, pues los países productores los invirtieron en importar, no medios de producción o de consumo para sus poblaciones, sino, sobre todo, armamento: «Entre 1971 y 1985, el Tercer Mundo compró más de 286 mil millones de dólares de armamentos, es decir el 30 % de la deuda acumulada por los países del Sur en ese mismo período (…). Oriente Medio absorbió más de la mitad de las exportaciones (…). Entre 1970 y 1977 el mercado alcanzó una expansión media del 13 %». (Le Monde Diplomatique, Marzo de 1988: Le grand bazar aux canons dans le tiers monde, p. 9). El estado de barbarie avanzada en que se encuentra hoy un Oriente Medio devastado por la guerra y la crisis, ilustra perfectamente la estrecha relación existente entre crisis y guerra. La historia de estos últimos años nos muestra claramente cómo la crisis de sobreproducción se transforma en destrucción pura y simple.
Toda mentira tiene una pizca de verdad, toda ilusión o mito contiene una parte de realidad, pues de no ser así no calarían en el cerebro de la gente. Lo mismo podemos decir de las “explicaciones” con que han ido jalonando la explicación de la crisis en estos últimos 20 años. Al principio la explicación de la crisis basada en «la carestía del petróleo», pudo parecer verosímil. En efecto, el aumento brutal del coste de las fuentes energéticas, cuyo precio relativamente barato hasta entonces contribuyó al periodo de reconstrucción, significó, a partir de 1974, un duro golpe para las economías europeas, pues, a diferencia de las inversiones en material cuyo costo se amortiza durante un largo periodo, los precios de las materias primas se repercuten inmediatamente en el precio total de las mercancías producidas. Por ello el aumento de los precios de la energía y de las materias primas hizo notar inmediatamente sus consecuencias: debilitamiento de su competitividad y baja de la tasa de ganancia. Contrariamente a lo que se dijo, esos aumentos no se debían a una penuria natural de materias primas; las únicas “penurias” que hubo en aquel tiempo fueron las organizadas para especular, anticipando una subida de los precios. El fuerte aumento de los costos de las fuentes energéticas y de las materias primas en general se debían, y ésa es la verdadera causa, a la caída brutal del dólar a partir de 1971, pues dado que todas las compras se hacían en dólares, los países productores al subir el precio del petróleo, no hacían sino repercutir la devaluación del dólar.
Y este es el fondo de la cuestión. La caída del dólar, resultado directo de la decisión tomada por las autoridades norteamericanas en 1973 de dejar flotar la cotización del dólar para aumentar la competitividad de su economía, puso la puntilla al desmantelamiento de los Acuerdos de Bretton Woods firmados en Julio de 1944. Esos acuerdos estaban destinados a reconstruir, una vez restablecida la paz, el sistema monetario internacional, dislocado desde el principio de los años 30…Se trataba precisamente de evitarle al mundo un retorno a la experiencia desastrosa de las devaluaciones “competitivas” y de los “cambios flotantes” que había conocido entre las dos guerras.». ("Balance económico y social de 1987", Le Monde, p. 41). De hecho, la caída “competitiva” del dólar significó un retorno a las condiciones de una economía en crisis que existían antes de la guerra, pues la economía mundial se encontró en un nuevo período de crisis económica aguda en el que se encontraba ante los mismos problemas que habían precipitado la segunda guerra mundial, pero esta vez multiplicados por cien. El preludio a esta situación fue la aparición, en 1967, del déficit comercial norteamericano.
Y si bien la cuantía de ese déficit entonces es muy pequeña comparada con la actual (véase la gráfica), si era ya muy significativa pues señalaba el final del periodo de reconstrucción. Significaba que las economías europeas y asiáticas, ya reconstruidas, no sólo dejaban de ser un mercado sino que venían a sumarse como competidores ante un mercado mundial reducido en igual medida. Desde entonces todo lo que se ha hecho en materia de economía política ha tenido como razón de ser la voluntad de compensar ese desmoronamiento de las posibilidades económicas que representó el período de reconstrucción. El período 1967-1981, representa, desde el punto de vista económico, la historia de la utilización masiva e intensiva de recetas keynesianas para mantener artificialmente la economía. Recordemos rápidamente en qué consisten esas recetas keynesianas: «La aportación básica de Keynes a la economía política burguesa puede resumirse en que reconoció, en pleno marasmo de la crisis de 1929, lo absurdo de aplicar ese principio religioso de la ciencia económica burguesa inventado por el economista francés Jean-Baptiste Say en el siglo XIX, según el cual el capitalismo no puede tener verdaderas crisis de mercados puesto que “toda producción es al mismo tiempo una demanda”. La solución keynesiana consistiría en crear una demanda artificial por el Estado. Si el capital no consigue crear una demanda nacional suficiente para absorber la producción y si, además, los mercados internacionales están saturados, Keynes preconiza que el Estado actúe como comprador general de productos que pagará con “papel mojado” emitido por él. Como todo el mundo necesita ese dinero, nadie protestará por el hecho de que ese papel moneda no representa más que eso: papel» (Del folleto La decadencia del capitalismo, p. 5, publicado por la C.C.I.).
Efectivamente, durante ese período,... «los EEUU se convirtieron – al crear un mercado artificial para el resto de su bloque mediante enormes déficits comerciales – en la “locomotora” de la economía mundial. Entre 1976 y 1980, los EEUU compraron mercancías al extranjero por un valor que superó, en más de 100 mil millones de dólares, el importe de lo que vendieron. Sólo los EEUU, al ser el dólar la moneda de reserva mundial, podían realizar semejante política sin que fuera necesario devaluar masivamente su moneda. Después, los EEUU inundaron el mundo con dólares, con una expansión sin igual del crédito bajo la forma de préstamos a los países subdesarrollados y al bloque ruso. Esta masa de papel moneda creó por un tiempo una demanda efectiva que permitió proseguir el comercio mundial. » (Revista Internacional, nº 26). Igualmente puede verse en Alemania Federal un ejemplo de ese período de ilusiones: «Alemania se ha puesto ha hacer de “locomotora” cediendo a las presiones, hay que reconocerlo, de los demás países (…). El aumento del gasto público se ha duplicado, creciendo 1,7 veces, en la misma proporción que lo ha hecho el producto nacional, hasta el extremo que la mitad de éste es ahora canalizado por los poderes públicos. Por eso el crecimiento de la deuda pública ha sido explosivo. Era estable a principios de los años 70 (más o menos 18 % del PNB). En 1975, esa deuda pasó a ser de repente el 25 %, y este año el 35 %, o sea que su porcentaje se ha duplicado en diez años. Está alcanzando un grado que no se veía desde la bancarrota del período entre guerras. Los alemanes que no se olvidan, ven resurgir el espectro de las carretillas repletas de billetes de la República de Weimar» (Citado de L´Expansion, - semanario económico francés -, 11/81, en la Revista Internacional, nº 31, 1982, p. 24). La crisis del dólar y la amenaza en 1979 de una quiebra financiera general, dio paso a un cambio en la política económica que se operó tras la fachada de la ideología liberal de la “desregulación”, que desembocará sin embargo, en 1982, en la recesión económica más fuerte que haya conocido el mundo desde los años que precedieron a la Segunda Guerra mundial.
2. - La «revolución liberal» Todas las elucubraciones sobre las causas “naturales” de la crisis mundial, como las que tanto se explotaron durante los años 70, no sirvieron para explicar nada de nada, por lo que se olvidaron rápidamente y nadie ha vuelto a hablar de ellas. Pero la crisis mundial siguió desarrollándose, tanto en profundidad como en extensión, hasta llegar al corazón mismo de las metrópolis industriales. Era pues necesario encontrar una nueva justificación que, al menos, sirviera de coartada ideológica a las dolorosas “terapias de choque” que se infligieron a los trabajadores, a partir de 1979 cuando el desempleo se duplicó en pocos años, cuando los salarios fueron bloqueados, cuando en las oficinas y fábricas se imponía una verdadera propaganda de guerra para que obreros y empleados defendieran, como soldados, “su” empresa, “su” nación,... en una guerra económica en la que tenían todo que perder y nada que ganar. Y en la cual, efectivamente, perdieron mucho. Y ¡con qué alborozo nos comunicaron que, por fin, habían descubierto el origen de todos los males que aquejaban a la economía!. Ahora resulta que la dolencia que abate a la sociedad es un exceso de “intervencionismo”, que lo que la enfermó fueron los “malos hábitos de pedigüeño que aspira a un subsidio” que habían imperado desde los “gloriosos” años de la postguerra (1945-75). Ese “demasiado Estado” habría agotado los recursos productivos y sofocado el “afán emprendedor”, creando grandes déficits estatales que hipotecarían el crecimiento productivo. La substancia, si cabe hablar de tal concepto, de estas peregrinas explicaciones es que sería ese “intervencionismo estatal” lo que habría impedido que las “leyes naturales” de la economía mundial jugaran su papel de “autorregulación”. Así, como por ensalmo y de repente, los economistas sintieron que habían descubierto las causas de la crisis, y su euforia fue aún más profunda puesto que de esta revelación se concluía que los remedios necesarios para contrarrestarla eran toda una serie de medidas que “sabían a gloria” a los explotadores: nos referimos a las oleadas de despidos, a la reducción de salarios, supresión de gastos sociales,... que sufrió la inmensa mayoría de la población trabajadora en todo el mundo durante la primera mitad de la década de los 80, a los que en el caso por ejemplo de los funcionarios y empleados del estado se acusaba de “privilegiados” mientras que al Tercer Mundo se le dejaba completamente abandonado.
Pero del mismo modo que antes veíamos que la supuesta penuria de materias primas y de fuentes energéticas escondía, en realidad, una sobreproducción; el pretendido “adelgazamiento del Estado” que se recetaba se convirtió en realidad en “un poco más de Estado”, aunque no fuera más que el aumento de su intervención en todos los aspectos de la vida social, empezando por las intervenciones de la policía, es decir la represión de todas las manifestaciones de revuelta que esa política provocó. O para orientar una parte cada vez más grande del esfuerzo productivo, tecnológico y científico hacia la producción de armamentos, o para encaminar cada vez más la inversión productiva hacia la Bolsa de valores,... Pero en 1984-85 se puso muy de moda el mito de una reactivación económica en los EEUU cuando parecía que las recetas “reaganianas” funcionaban y los principales indicadores económicos (el paro, la inflación,...) se recuperaban. En el mundo entero los financieros, los industriales, los políticos, se maravillaban de esa “revolución”, y ¡hasta la URSS y China! quisieron poner en práctica el “liberalismo”,... Como es sabido tal aventura fracasó en el espectacular colapso de la bolsa de valores en Octubre de 1987, con la amenaza de una recesión más fuerte y un retorno a la inflación.Los déficits presupuestarios y comerciales en lugar de desinflarse se habían encumbrado aún más en unos pocos años y sobre todo en el país en el que esa ideología había encontrado a la vez un trampolín y un terreno de predilección: los EEUU. Es el balance que sacábamos ya en 1986: «El crecimiento americano se ha hecho a crédito. En cinco años, los EEUU, que eran el principal acreedor del planeta, se ha convertido en el principal deudor, el país más endeudado del mundo. La deuda – interna y externa - acumulada por los EEUU, alcanza hoy la suma astronómica de 8 billones de dólares, después de haber sido de 4,6 billones de dólares en 1980 y 1,6 en 1970. Es decir que para poder hacer su papel de locomotora, en espacio de cinco años, el capital americano se endeudó más que durante los diez años precedentes» (Revista Internacional, nº 48).
La producción industrial, en cambio, no conoció un nuevo auge sino un enlentecimiento o incluso – como sucedió igualmente en EEUU – retrocedió. Resultó que ese “afán emprendedor” que iba a verse impulsado al quedar liberado de sus ataduras, huyó a la carrera de la esfera industrial y no encontró otro refugio que el de la especulación financiera y bursátil, única actividad enfebrecida del capital en estos últimos años, y que tuvo el lamentable fin que sabemos.
Esto vale para todas las grandes potencias industriales y particularmente para la más poderosa de ellas: los EEUU. Se ha dicho que una de las principales victorias que allí tuvo esa “revolución liberal” fue la reducción del desempleo, cuando lo cierto es que desaparecieron para siempre cerca de 1 millón de empleos de los sectores industriales, que más de 40 millones de personas pasaron a vivir en condiciones por debajo del “nivel de pobreza”, y que los únicos empleos que se crearon fueron empleos a tiempo parcial en el sector de los servicios: «Mientras en los años 70 un empleo suplementario de cada cinco ganaba menos de 7000 dólares al año; desde 1979 ha ocurrido lo propio con seis nuevos empleos de cada diez. (…) Entre 1979 y 1984 la cantidad de trabajadores que cobran un salario igual o superior al salario medio disminuyó en 1,8 millones (…) La cantidad de trabajadores que gana menos aumentó en 9,9 millones. >> (del periódico francés Le Monde, «Dossier et Documents, bilan économique et social», 1987).
En cuanto a las naciones llamadas del «tercer mundo», que supuestamente se verían favorecidas por la liberación de las “leyes naturales” del mercado y de la competencia, se han visto abocadas en estos años al fondo del precipicio. Y lejos de “emanciparse” de la tutela de las grandes potencias industriales, lo que se ha reforzado ha sido su dependencia pues ha aumentado el agobio de la deuda y de unos intereses que se han multiplicado por dos (por el valor monetario del dólar), mientras su principal fuente de ingresos, es decir la exportación de materias primas, se ha derrumbado puesto que el aparato productivo mundial ya no las absorbe. Así por ejemplo México se vio obligado a devaluar el peso un 50 % en Noviembre del 87.
Series:
- Mayo de 1968 [184]
Noticias y actualidad:
- Crisis económica [17]
Comunicado al medio proletario y a la clase obrera (GPI México)
- 4407 lecturas
Publicamos aquí el comunicado del Grupo Proletario Internacionalista de México sobre la agresión de la que ha sido víctima a manos de individuos producto de la descomposición del izquierdismo. Compartimos totalmente las posiciones planteadas en él y afirmamos nuestra total solidaridad con el G.P.I.
Ahora que se están desarrollando las luchas obreras, cada día más en el verdadero terreno de clase proletario, contra los ataques a las condiciones de vida, contra los bloqueos y las bajas de salarios, contra los despidos en todos los países, incluidos los menos desarrollados; ahora que las luchas están poniendo en entredicho abiertamente el marco sindical; ahora que empieza a desarrollarse un medio político proletario resueltamente internacionalista, que defiende la necesidad de las luchas masivas de la clase obrera y denuncia como prácticas burguesas todas las formas de sindicalismo, de nacionalismo y de terrorismo el “izquierdismo“, salido de las “guerrillas” y de los movimientos de “Liberación nacional”, que han dominado la vida política en Latinoamérica desde finales de los años 60, está mostrando su verdadero rostro. Esta ideología “radical” de la pequeña burguesía, predicadora del terrorismo, no sólo no ha puesto nunca, ni en lo más mínimo, en entredicho la dominación estatal de la burguesía, sino que además la impotencia de ayer, en sus actos terroristas contra el Estado, se ha convertido hoy, directamente, en instrumento indispensable del Estado contra los verdaderos grupos comunistas, contra los intereses inmediatos y generales del proletariado. Es así como, apenas transcurridos unos meses desde que salió a la luz Revolución Mundial, publicación del GPI, y en particular desde el nº 2, en el que se denunciaba el carácter burgués de esa ideología izquierdista y el callejón sin salida que para el proletariado son las guerrillas y el terrorismo radical, individuos procedentes de esas ideologías han organizado el ataque, con los métodos de la violencia burguesa y del terror estatal, contra combatientes del proletariado: tortura, robos, intimidación,…
Los grupos políticos proletarios y junto a ellos la clase obrera deben aportar su solidaridad sin reservas con el G.P.I.
Comunicado del Grupo Proletario Internacionalista (México)
al medio comunista internacional, a la clase obrera mundial
El martes 9 de febrero el terror estatal, al que el capital somete en todo el mundo a la clase obrera y a sus fuerzas revolucionarias, se ha manifestado esta vez en la acción gansteril y represiva que ha vivido el GPI a manos de una de las bandas de los residuos del izquierdismo terrorista de este país.
La actividad “revolucionaria” de los grupos que se denominan terroristas o guerrilleros tiene una historia nefasta en esta región del mundo (así como en toda América Latina y otras partes del planeta):
- como una de las expresiones de la acción desesperada y sin perspectiva de la pequeña burguesía urbana y rural, dominó la escena social en el país desde mediados de la década de los sesenta hasta los primeros años de los setenta, difundiendo en la clase obrera, con diversos matices, la ideología del capital;
- como instrumento directo o indirecto del capital, cuando los primeros signos del despertar proletario se manifestaron en esta región -alrededor de 1973-, propagó en las luchas obreras el callejón sin salida de la ideología contrarrevolucionaria del terror, facilitándole la labor represiva al Estado;
- hoy, cuando de la mayoría de los grupos terroristas o guerrilleros sólo quedan residuos caricaturescos y simples bandas de salteadores; ahora, cuando desde hace varios años la clase obrera en este país viene incorporándose a la lucha que contra el capital están realizando sus hermanos de clase por todo el mundo; ahora, que en medio de grandes dificultades se ha ido formando una verdadera presencia política revolucionaria en la región; ahora empieza a agitarse nuevamente el fantasma de la guerrilla y el terror, previéndose una utilización mucho más directa por parte del Estado de estos grupos, en descomposición, contra la clase obrera y sus fuerzas revolucionarias.
Uno de estos grupos ha atacado a varios militantes del GPI, torturándoles y robándole al grupo material de impresión, documentos políticos, propaganda del medio comunista y la documentación legal de los compañeros. Así ha respondido esta banda a la denuncia política del papel contrarrevolucionario del terrorismo y la guerrilla que ha venido haciendo el GPI en su publicación Revolución Mundial; así es como van a seguir actuando estas bandas en un futuro no muy lejano, en colaboración directa o indirecta con la labor represiva del capital.
Ante la acción de esta banda y las acciones que en conexión con ella vendrán en el futuro; y que, de acuerdo a la realidad de la lucha de clases, constituyen un ataque contra el proletariado, contra sus nacientes fuerzas revolucionarias en el país y contra el conjunto del medio comunista internacional; acciones que se inscriben de lleno en la lógica de la actividad terrorista estatal, el GPI manifiesta:
- La reiteración de su denuncia del papel contrarrevolucionario del terrorismo y la guerrilla, previniendo a la clase obrera contra la actividad de estos individuos y sus intentos de llevarla al callejón sin salida de la violencia minoritaria (individual o de grupo).
- Su deslinde del uso que estos individuos o el Estado puedan hacer de los documentos políticos del GPI y de los del conjunto del medio comunista internacional para incrementar el clima de represión estatal contra la clase obrera y sus fuerzas revolucionarias.
- El GPI nada tiene que ver ni con acobardados predicadores del pacifismo “democrático”, ni con la pequeña burguesía desesperada (o elementos desclasados) que hacen del culto a la violencia minoritaria terrorista el centro de su existencia; el GPI basa su actividad revolucionaria en la convicción de que la única fuerza capaz de oponerse a la violencia reaccionaria del Estado capitalista es la clase obrera en el ejercicio de su lucha y su propia violencia revolucionaria.
Grupo Proletario Internacionalista
México, 15 de Febrero de 1988
Guerra, militarismo y bloques imperialistas II
- 5679 lecturas
En la primera parte de este artículo pusimos en evidencia el carácter perfectamente irracional de la guerra en el período de decadencia del capitalismo. Mientras que en el siglo pasado, pese a las destrucciones y matanzas que ocasionaban, las guerras eran un medio en el avance del capitalismo, favorecían la conquista del mercado mundial y estimulaban el desarrollo de las fuerzas productivas del conjunto de la sociedad, las guerras del siglo XX no son, en cambio, sino la expresión extrema de la barbarie en que la decadencia del capitalismo hunde a la sociedad. Esa primera parte del artículo ponía de manifiesto, en particular, que las guerras mundiales, pero también las múltiples guerras localizadas, al igual que todos los gastos militares devorados en su preparación y mantenimiento, no pueden ser considerados como el precio a pagar por el desarrollo de la economía capitalista, sino que se inscriben de forma exclusivamente negativa en el balance de dicha economía en su conjunto; al ser el principal resultado de las contradicciones sin solución que minan la economía, las guerras son un factor poderoso de agravación y aceleración de su hundimiento. En fin de cuentas, la absurdez total de la guerra en nuestra época queda ilustrada por el hecho de que una nueva guerra generalizada, que es la única perspectiva que el capitalismo es capaz de proponer pese a todas las campañas pacifistas actuales, significaría pura y simplemente la destrucción de la humanidad.
Otra demostración del carácter completamente irracional de la guerra en el período de decadencia del capitalismo, expresión de lo absurdo que es para el conjunto de la sociedad la supervivencia de ese sistema, es el hecho de que el bloque que, en última instancia desencadena la guerra, acabe siendo el “perdedor” (eso si cabe decir que haya un “ganador”). Así, en Agosto de 1914 son Alemania y Austria-Hungría quienes declaran la guerra a los países de la “Entente”. Igualmente, en septiembre de 1939, es la invasión alemana de Polonia la que abre las hostilidades en Europa mientras el bombardeo japonés de la flota norteamericana en Pearl Harbour en diciembre de 1941 fue la causa inmediata de la entrada en guerra de Estados Unidos.
La postura suicida del capitalismo decadente
La postura suicida de los países que, al fin y al cabo, iban a ser los principales perdedores de la conflagración mundial no puede explicarse evidentemente por la “locura” de sus dirigentes. En realidad, esa aparente locura en la dirección de los asuntos de esos países no es más que la traducción de la locura general del sistema capitalista actual; esta postura suicida es ante todo la del capitalismo en su conjunto desde que entró en su época decadente y no hace más que agravarse a medida que se hunde en esa decadencia. Más precisamente, la conducta “irracional” de los futuros “perdedores” de las guerras mundiales no hace sino expresar dos realidades:
- el carácter ineluctable, cuado falla el obstáculo de las luchas proletarias, de la guerra generalizada como
- culminación de la exacerbación de las contradicciones económicas del modo de producción capitalista;
- el hecho de que la gran potencia que más empuja hacia el enfrentamiento general es la menos dotada en el reparto del botín imperialista y que, por lo tanto, tiene el mayor interés en cuestionar ese reparto.
El primer punto forma parte del patrimonio clásico del marxismo desde principio de siglo. Es uno de los fundamentos de toda la perspectiva de nuestra organización sobre el período actual y ha sido ampliamente desarrollado en otros artículos de nuestra prensa. Lo que queremos señalar especialmente aquí es la ausencia de un control verdadero de ese fenómeno por parte de la clase dominante. De la misma forma que todos los esfuerzos, todas las políticas de la burguesía por intentar superar la crisis de la economía capitalista no pueden evitar su agravación inexorable, todas las gesticulaciones de los gobiernos, incluidos los que intentan “sinceramente” preservar la paz, no pueden detener el engranaje que conduce a la humanidad hacia la carnicería generalizada, derivando el segundo fenómeno del primero.
En efecto, ante el callejón sin salida total en el que se encuentra el capitalismo y el fiasco de todos sus remedios económicos, incluso los más brutales, la única vía que tiene abierta la burguesía para intentar salir del atolladero es la huída hacia delante por otros medios, igualmente ilusorios, que no pueden ser más que militares. Desde hace ya varios siglos, la fuerza de las armas es uno de los instrumentos esenciales de la defensa de los interese capitalistas. Especialmente mediante guerras coloniales, este sistema ha abierto el mercado mundial creando cada potencia burguesa un coto privado donde vender sus mercancías y abastecerse de materias primas. La explosión del militarismo y de la fabricación de armamentos a finales del siglo pasado expresó el fin de este reparto del mercado mundial entre las grandes (e incluso las pequeñas) potencias burguesas. Desde entonces, para cada una de ellas, un crecimiento (y por tanto la preservación) de su parte de mercado pasa necesariamente por el enfrentamiento con las demás potencias y los medios militares que en un primer momento bastaban para dominar a las poblaciones indígenas, armadas con lanzas y flechas, se multiplicaron y perfeccionaron a gran escala para poder enfrentarse a otras naciones industriales. Desde aquella época, e incluso la descolonización ha dado lugar a otras formas de dominación imperialista, este fenómeno no ha hecho sino amplificarse hasta adquirir proporciones monstruosas que han transformado completamente sus relaciones con el conjunto de la sociedad.
En efecto, en la decadencia capitalista sucede con la guerra y el militarismo lo mismo que con otros instrumentos de la sociedad burguesa y especialmente de su Estado. En el origen éste es un instrumento de la sociedad civil (de la sociedad burguesa en el caso del Estado burgués) para asegurar un cierto “orden” en su seno e impedir que los antagonismos que la dividen no la lleven a la dislocación. Con la entrada del capitalismo en su época de decadencia, con la amplificación de las convulsiones del sistema, se desarrolla el fenómeno del capitalismo de Estado en el que éste adquiere un peso sin cesar creciente hasta absorber el conjunto de la sociedad civil, hasta convertirse en el principal patrón o incluso en el único. Aunque continúa siendo un órgano del capitalismo, y no a la inversa, en tanto que representante supremo del sistema, como garante de su preservación, tiende a librarse del control inmediato de los distintos sectores burgueses en la mayor parte de sus funciones, para imponerles sus propias necesidades globales y su lógica totalitaria. Lo mismo ocurre con el militarismo que constituye un componente esencial del Estado y cuyo desarrollo es justamente uno de los factores fundamentales de intensificación del capitalismo de Estado. De ser en un principio simple medio de la política económica de la burguesía, adquiere con el Estado y en su seno cierto nivel de autonomía y tiende cada vez más, con la amplificación de su función en la sociedad burguesa, a imponerse a ella y a su Estado.
Esta tendencia a la colonización del aparato estatal por la esfera militar se ilustra especialmente por la importancia del presupuesto de los ejércitos en el presupuesto total de los Estados (suele ser en general la partida más elevada). Pero no es ésa la única manifestación; en realidad, es el conjunto de los asuntos del Estado lo que sufre de forma masiva el control del militarismo. En los países más débiles, este control toma a menudo la forma de dictaduras militares pero no por ello es menos efectivo en los países donde un personal especializado de políticos dirige el Estado, de la misma forma que la tendencia al capitalismo de Estado no es menos fuerte en los países donde, a diferencia de los llamados “socialistas”, no hay una identificación completa entre el aparato económico y el aparato político del capital. Por otra parte, incluso en los países más desarrollados, no faltan ejemplos, desde la 1ª Guerra Mundial, de participación de los militares en las instancias supremas del Estado: papel eminente del General Groener, primer jefe de Estado Mayor, como inspirador de la política del canciller socialdemócrata Ebert en la represión de la revolución alemana de 1918-19, elección del mariscal Heindenburg para la presidencia de la República en 1925 y 1932 (quien llamará a Hitler para la cancillería en 1933), nombramiento del mariscal Petain en 1940 y del general De Gaulle en 1944 y 1958 para la jefatura del Estado francés, elección del general Eisenhower en 1952 y 1956 etc. Mientras que en el marco de la “democracia” el personal y los partidos políticos suelen cambiar en la cumbre del Estado, el estado mayor y las jerarquías militares gozan de una notable estabilidad lo que no puede sino reforzar su poder real.
Debido a esta dominación del militarismo sobre la sociedad a medida que las “soluciones” a la crisis preconizadas y puestas en práctica por los aparatos económicos y políticos de la sociedad burguesa manifiestan su impotencia, las “soluciones” específicas promovidas por los aparatos militares tienden a imponerse cada vez más. Es así como podemos entender el acceso al poder del partido nazi en 1933: este partido representaba con la máxima determinación la opción militarista frente a la catástrofe económica que golpeaba Alemania de forma particularmente aguda. Así, a medida que el capitalismo se hunde en la crisis se le impone de forma creciente, irreversible e incontrolable, la lógica del militarismo aunque éste no esté ni más ni menos capacitado que las demás políticas para proponer (como hemos visto en la primera parte de este artículo) la menor solución a las contradicciones económicas del sistema. Y esta lógica del militarismo en un contexto mundial en el cual todos los países están dominados por ella, en el que el país que no prepara la guerra, que no emplea los medios militares que se imponen, se convierte en víctima de los demás, no puede conducir más que a la guerra generalizada aunque ésta no aporte a todos los beligerantes sino masacres y ruinas e incluso la destrucción total.
Esta presión hacia el enfrentamiento generalizado se ejerce tanto más fuertemente sobre las grandes potencias que se han visto menos favorecidas en el reparto del botín imperialista mientras que las mejor dotadas tienen mucho más interés en preservar el statu quo. Por eso en la 1ª Guerra mundial las dos potencias que más empujaron hacia el enfrentamiento guerrero fueron Rusia y sobre todo Alemania siendo el bloque dominado por esta última el que más se comprometió en el conflicto porque Alemania, aunque se había convertido en la primera potencia económica europea, tenia un imperio colonial de tamaño inferior a los de Bélgica o Portugal. Esta situación es todavía más clara cuando la 2ª Guerra mundial, pues la posición de Alemania se había agravado mucho más, debido a que el tratado de Versalles de 1919 no sólo le había despojado de sus escasas posesiones coloniales sino además de una parte de “su” territorio nacional. Igualmente, Japón destruye en 1941 la flota americana del Pacífico con la esperanza de ampliar en este océano su imperio colonial que estimaba insuficiente frente a las exigencias de su poderío económico (sólo contaba con Manchuria desde 1937 a expensas de China). Es así como son los bandidos imperialistas que precipitan la guerra debido a la estrechez de su “espacio vital” lo que en fin de cuentas están menos capacitados para ganarlas:
- porque disponen de menos bases territoriales y económicas que sus adversarios;
- porque su ofensiva, en un mundo enteramente repartido entre las grandes potencias burguesas, no puede sino consolidar la unión entre las que están “ya instaladas” (como fue por ejemplo el caso de Francia y Gran Bretaña cuyas rivalidades en África a fines del siglo pasado fueron finalmente superadas frente a la amenaza común representada por Alemania).
En cantidad de aspectos, la URSS y su bloque se encuentran hoy en situación similar a la de Alemania en 1914 y 1939. En particular, la causa principal de la situación que han padecido ambas potencias es su llegada tardía al desarrollo industrial y el mercado mundial lo que las obliga a contentarse con las migajas de las potencias imperialistas más antiguas (como Francia e Inglaterra especialmente) en el reparto del pastel imperialista. Sin embargo, es preciso notar una diferencia importante entre la Rusia de hoy y la Alemania de antaño. Aunque, como Alemania en 1914 y 1939, la URSS es hoy la 2ª potencia económica del mundo (aunque en términos de PNB ha sido superada por Japón) se distingue de aquel país porque no posee una industria y una economía de vanguardia. Al contrario: en este dominio adolece de un retraso considerable e insuperable. Aquí reside uno de los fenómenos más destacados de la decadencia capitalista: la imposibilidad para los capitales nacionales recién llegados de alzarse al nivel de desarrollo de las potencias ya instaladas. El crecimiento industrial de Alemania tiene lugar a finales del siglo XIX cuando el capitalismo conoce su máxima prosperidad lo que permite hacer de la economía de este país la más moderna del mundo. En cambio, el crecimiento industrial de la Rusia actual tiene lugar en plena decadencia del capitalismo (finales de los años 20, principios de los 30), agravado además por las terribles destrucciones provocadas por la guerra mundial y por la guerra civil que siguió a la revolución. Por ello, este país no ha sido jamás capaz de salir realmente de su subdesarrollo y se encuentra entre los países más atrasados de su propio bloque[1].
Así, a la menor extensión de su imperio se añade, para Rusia, unas debilidades económicas y financieras enormes respecto a su rival occidental. Este desnivel económico es aún más evidente a escala de los dos bloques: así, entre las 8 primeras potencias (según su PNB), 7 forman parte de la OTAN o son como Japón aliados seguros de USA. En cambio, los aliados de Rusia del Pacto de Varsovia se sitúan respectivamente en los lugares 11, 13, 19, 32, 40 y 45. Estas debilidades se repercuten en toda una serie de dominios en el período actual.
Una de las consecuencias primordiales de la superioridad económica y especialmente de las EEUU consiste en la variedad de medios de que dispone para asentar y mantener su dominación imperialista. Así, Estados Unidos puede establecer su dominio tanto sobre los países gobernados por regímenes “democráticos”, como los que están en manos del ejército, de partidos únicos o incluso de partidos de corte estalinista. En cambio, Rusia no puede controlar más que regímenes directamente a su imagen (¡y aún con dificultades!) o regímenes militares que disponen del apoyo directo de las tropas del bloque.
Igualmente, el bloque occidental puede hacer un amplio uso, junto a la baza militar, de la economía en el control de sus vasallos (ayudas bilaterales, intervención de organismos como el FMI o el Banco Mundial). Este no es el caso de la URSS que no tiene ni ha tenido jamás los medios para jugar semejante baza. La cohesión de su bloque se basa únicamente en la fuerza militar.
Así, la debilidad económica del conjunto del bloque ruso explica su situación estratégica netamente desfavorable a escala mundial: sus medios limitados no le han permitido jamás librarse verdaderamente del cerco que le impone el bloque USA. Ello explica que incluso en lo estrictamente militar –que es lo único que le queda- no ha tenido jamás la menor posibilidad de enfrentar victoriosamente a su rival.
En efecto, mientras que Alemania a principios de siglo o en los años 30 pudo, gracias a su potencial industrial moderno, tener momentáneamente, antes de los enfrentamientos decisivos cierta superioridad militar frente a sus rivales, la URSS y su bloque, debido a su atraso económico y tecnológico, han estado siempre retrasados respecto al bloque americano desde el punto de vista del armamento. Además, este retraso se ha agravado por el hecho de que, después de la 2ª Guerra mundial -como manifestación de la acentuación constante de las grandes tendencias de la economía capitalista- el mundo entero no ha podido disfrutar del menor instante de pausa en los conflictos localizados y en los preparativos militares, contrariamente a lo que prevaleció después de la 1ª Guerra mundial.
Desde la 2ª Guerra mundial, Rusia no ha podido más que ir corriendo -y de lejos- tras la potencia militar del bloque del Oeste sin jamás conseguir igualarlo[2]. Los enormes esfuerzos que ha consagrado a las armas, especialmente en los años 60-70, si bien le han permitido cierta paridad en algunos dominios (por ejemplo, en la potencia de fuego nuclear), han tenido como consecuencia una agravación aún más dramática de un retraso industrial y de su fragilidad frente a las convulsiones de la crisis económica mundial. En cambio, no le han permitido preservar las posiciones (a excepción de Indochina) que las guerras de descolonización (llevadas contra los países del bloque del Oeste) le habían permitido conquistar en Asia (China) y África (Egipto).
En el tránsito entre los años 70 y los 80 se produce una modificación importante del contexto general en el que se han desplegado los conflictos imperialistas desde el final de la guerra fría. En la base de esta modificación se sitúa la evidencia cada vez más neta del callejón sin salida de la economía capitalista cuya recesión de 1981-83 constituye una ilustración particularmente clara. Ese atolladero económico no puede sino acelerar fuertemente la carrera ciega de todos los sectores de la burguesía mundial hacia la guerra (ver, en particular, el artículo “ años 80, años de la verdad” en la Revista Internacional, nº 20).
La ofensiva del bloque americano
En ese contexto, asistimos a una modificación cualitativa de los conflictos imperialistas. Su principal característica estriba en una ofensiva general del bloque USA contra el bloque ruso. Una ofensiva que Carter -con su campaña sobre los “derechos humanos” y sus decisiones clave en el plano de los armamentos (sistema de misiles MX, euromisiles, fuerza de intervención rápida) puso las bases y ha sido ampliamente desplegada por Reagan con aumentos considerables en los presupuestos militares, envío de cuerpos expedicionarios a Líbano en 1982, a la isla de Granada en 1983, el despliegue del dispositivo llamado “Guerra de las galaxias” y, más recientemente, bombardeos de Libia en 1986 y despliegue de la flota USA en el golfo Pérsico.
Esta ofensiva busca rematar el cerco de la URSS, despojándola de todas las posiciones que ha podido conservar fuera de su zona de influencia directa. Esa ofensiva pasa por la expulsión definitiva de Rusia de Oriente Medio -hoy ya realizada con la inserción de Siria a mediados de los 80 en los planes imperialistas occidentales-, por meter en cintura a Irán y su reinserción en el dispositivo americano como una pieza importante. Tiene por ambición continuar con la recuperación de la antigua Indochina. Quiere conseguir el estrangulamiento de Rusia, retirándole su estatuto de potencia mundial.
Una de las características más destacadas de esta ofensiva es el empleo cada vez más masivo por parte del bloque USA de su potencia militar, especialmente mediante el envío de cuerpos expedicionarios norteamericanos o de otros países centrales del bloque (Francia, Gran Bretaña e Italia principalmente) al campo de enfrentamientos, como pudo verse en Líbano en 1982 y en el Golfo Pérsico en 1987. Esto corresponde a que la baza económica, empleada abundantemente en el pasado para quitar posiciones al adversario, no basta ya:
- a causa de las ambiciones actuales del bloque USA;
- a causa de la agravación de la crisis mundial que crea una situación de inestabilidad interna en los países del tercer mundo en los que se apoyaba el bloque USA.
Sobre esto último, los acontecimientos de Irán han sido de lo más revelador. El hundimiento del régimen del Sha y la parálisis que ello ocasionó en el dispositivo militar de los USA en la región permitió a Rusia marcar puntos en Afganistán, instalando sus tropas a unos cientos de kilómetros de los “mares calientes” del Océano Indico. Eso convenció a la burguesía norteamericana para organizar su fuerza de intervención rápida y reorientar su estrategia imperialista, decisiones que la explotación del asunto de los rehenes de la embajada norteamericana en Teherán, en 1980, pudo hacer tragar fácilmente a una población traumatizada.
La situación actual se diferencia, por lo tanto, de la anterior de la 2ª Guerra Mundial, pues es hoy el bloque mejor dotado el que está a la ofensiva:
- porque dispone de una enorme superioridad militar y, especialmente un avance tecnológico;
- porque al prolongarse la crisis durante mucho más tiempo que en los años 30 sin que pueda desembocar en conflicto generalizado, aquélla provoca y amplía un despliegue mucho mayor de preparativos militares para los cuales el bloque económico más poderoso está evidentemente más capacitado
Eso, sin embargo, no quita de que al fin y al cabo sería el bloque más débil el que desencadenaría el conflicto generalizado. Para Rusia, lo que está en juego es considerable. Para ella lo que hay al cabo de la actual ofensiva del bloque USA es la alternativa de vida o muerte. En fin de cuentas, si el bloque USA pudiera llevar hasta su término su ofensiva actual (lo cual presupone que la lucha de clases ha dejado de ser una traba) no le quedará a Rusia más alternativa que la de echar mano de los terribles medios de la guerra general: - porque, por regla general, un bloque no capitula jamás sin antes haber usado los medios militares que tiene a su alcance, salvo en caso de de verse impedido por la lucha de clases;
- porque una capitulación de la URSS significaría el hundimiento del régimen y la expropiación completa de la burguesía actual al estar ésta totalmente integrada en el Estado, a diferencia de la burguesía alemana que pudo adaptarse a la victoria de los aliados y al cambio de régimen político.
Aunque, en fin de cuentas, el esquema de 1914 y 1939 sigue siendo válido en lo esencial, o sea que es el bloque menos favorecido el que da el paso decisivo, lo que hemos de presenciar en el período actual es un avance progresivo del bloque USA, el cual va a seguir marcando puntos, contrariamente a los años 30 durante los cuales era Alemania la que iba avanzando (Anschluss en 1937, Munich en 1938, Checoslovaquia en 1939). Ante ese avance es de prever una resistencia encarnizada por parte del bloque ruso en todos los lugares donde pueda hacerlo, lo cual va concretarse en una continuación de enfrentamientos militares en los que el bloque va a comprometerse cada vez más directamente. De ahí que, si bien la baza diplomática va a seguir jugándose, va a ser más bien el resultado de una relación de fuerzas obtenida de antemano en el terreno militar. Eso es lo que ha sucedido recientemente con la firma, el 8 de diciembre de 1987, del acuerdo de Washington entre Reagan y Gorbachov sobre los misiles de de “alcance intermedio” (entre 500 y 5500 Km.) y las negociaciones que continúan actualmente sobre una eventual retirada de tropas rusas de Afganistán. En caso de que se produjera esa retirada, sería el resultado del atolladero en que se ha metido la URSS desde que USA abastece abundantemente a la guerrilla con material ultramoderno como los misiles tierra-aire Stinger que provocan daños considerables en los aviones y helicópteros rusos.
En cuanto a los acuerdos sobre la eliminación de los euromisiles cabe señalar que son también el resultado de la presión militar ejercida por EEUU sobre su adversario, especialmente mediante la instalación de los cohetes Pershing II y los misiles de crucero en varios países de Europa Occidental (Gran Bretaña, RFA, Holanda, Bélgica e Italia) desde noviembre de 1983. El que este acuerdo resulte principalmente de una iniciativa rusa y que el número de misiles y cabezas nucleares suprimidos por la URSS sea más elevado que por la parte americana (857 misiles y 1667 cabezas contra 429 y las mismas cabezas) ilustra claramente que es Rusia la que se encuentra en situación de debilidad, especialmente porque sus cohetes SS20 son mucho menos precisos que los Pershing II que pueden golpear objetivos situados a una distancia de 1800 Km., por no hablar de los misiles de cruceros que tras 3000 Km. de vuelo son todavía más precisos.
Para el director de orquesta del bloque occidental, la operación es tanto más interesante por cuanto la retirada de sus propios euromisiles no implica ni retirada ni parada en el despliegue de los de sus aliados: de hecho, tras los acuerdos de Washington se esconde la voluntad americana de cargar sobre sus socios europeos una parte del enorme fardo militar. Esa mayor implicación de estos países en el esfuerzo de defensa del bloque se ha manifestado de manera patente durante el verano del 87 con su participación, en muchos casos masivos, en la flota occidental desplegada en el golfo Pérsico. A finales del 87 se ha vuelto a confirmar más claramente todavía, con la decisión franco-británica de construir en común un misil nuclear de más de 500 Km. de alcance y, también, con las maniobras militares conjuntas franco-alemanas que prefiguran una mayor integración de los ejércitos de todos los países de Europa del Oeste. Y de nuevo, con la reciente cumbre de la OTAN en marzo del 88 en la que todos sus miembros se han comprometido a modernizar regularmente su armamento, o sea aumentar más y más los gastos militares.
Los acuerdos de Washington no significan, por lo tanto, el menor cuestionamiento de las características generales de los antagonismos imperialistas que hoy dominan el mundo. La supresión de los euromisiles no es más que un granito de arena en la colosal capacidad de destrucción de que disponen las grandes potencias. Pese al espantoso potencial de destrucción que representan las 2100 bombas atómicas que van a ser eliminadas (cada una de ellas más potente que la que destruyó Hiroshima en Agosto del 45) eso no es sino una mínima parte de las más de 40000 bombas listas para ser lanzadas por misiles de todo tipo instalados en tierra o a bordo de aviones, submarinos o barcos; eso sin contar todos los obuses nucleares, probablemente decenas de miles que pueden ser disparados por 6800 cañones.
La clase obrera debe combatir las ilusiones pacifistas
Si los acuerdos de Washington ni siquiera implican una reducción sensible del inmenso potencial de destrucción que poseen las grandes potencias, tampoco significan ni mucho menos, la apertura de un proceso de desarme y desaparición de la amenaza de guerra mundial. El “recalentamiento” actual en las relaciones entre los dos “grandes”, las zalamerías que se hacen mutuamente Reagan y Gorbachov, que han venido a sustituir las rociadas de insultos de hace unos años, no significan que la “cordura” esté empezando a imperar en las relaciones internacionales en detrimento de la “locura” que sería el enfrentamiento entre las dos `potencias:
“En realidad, los discursos pacifistas, las grandes maniobras diplomáticas, las Conferencias internacionales de todo tipo, han formado siempre parte de los preparativos burgueses hacia la guerra imperialista (como lo demostraron, por ejemplo, los acuerdos de Munich en 1938, un año antes del inicio de la IIª Guerra Mundial). Se alterna con discursos belicistas con los cuales tienen una función complementaria. Mientras que estos últimos tienen por misión hacer aceptar a la población y en especial a la clase obrera los enormes sacrificios exigidos por el aumento sin límites del armamento, de prepararla para la movilización general, los primeros tienen por función la de hacer aparecer a cada Estado como “amante de la paz”, que “ no tendría ninguna culpa en la agravación de las tensiones”, a fin de justificar a continuación la “necesidad” de la guerra contra el otro que “cargaría con toda la responsabilidad”.” (Resolución sobre la situación internacional del VIIº Congreso de la CCI en Revista Internacional nº 49/51).
Podríamos además precisar que el ejemplo de la conferencia de Munich que se presentó como un “gran paso hacia la paz en Europa”, después de todo un período de tensiones diplomáticas y despliegue de discursos belicistas, nos ha enseñado que los períodos pacifistas de la propaganda burguesa no significan en ningún caso que el peligro de guerra sea menos inminente que durante los períodos belicistas. En realidad, la función específica de cada uno de esos dos tipos de campañas hace que se utilicen los discursos pacifistas en vísperas de un desencadenamiento de los conflictos para así sorprender más fácilmente a la clase obrera y paralizar la menor resistencia por su parte, mientras que los discursos belicista corresponden a la fase anterior de desarrollo del esfuerzo armamentístico.
Aunque el desencadenamiento de una IIIª Guerra Mundial no está actualmente al orden del día, por la sencilla razón de que el proletariado de hoy no ha sido derrotado sino que, al contrario, se encuentra en un período histórico de desarrollo de sus luchas “hemos asistido en los últimos años a una alternancia entre discursos belicistas y pacifistas por parte de la Administración de Reagan, cuyo “extremismo” de los primeros años de su mandato, destinado a justificar el enorme crecimiento de los gastos militares así como las diversas intervenciones en el exterior, ha dado paso a una “apertura” frente a las iniciativas soviéticas, desde que quedó afirmada la nueva orientación de crecimiento de los preparativos militares y convenía dar prueba de “buena voluntad”.” (Ídem).
El que el principal destinatario de esas campañas sea el proletariado mundial queda ilustrado por el momento en que se ha desarrollado cada una de ellas. El punto culminante de la campaña belicista se sitúa al iniciarse los años 80 cuando la clase obrera acababa de sufrir una derrota importante concretada y agravada por la represión de los obreros polacos en diciembre de 1981. Lo que entonces predominaba en la clase obrera era un sentimiento de impotencia y de fuerte desorientación. En aquel contexto, las campañas belicistas promovidas por los diferentes gobiernos, los discursos guerreros cotidianos, aunque también provocaron entre los obreros una inquietud justificada ante las terribles perspectivas que el sistema “propone” a la humanidad, el principal resultado que tuvieron fue el de aumentar el sentimiento de impotencia, la desesperanza entre ellos, transformándolos en presa fácil para las grandes y embaucadoras manifestaciones pacifistas organizadas por las fuerzas de izquierda en la oposición. En cambio, la campaña pacifista de los gobiernos occidentales orquestada por Reagan se despliega en 1984 justo después de que toda una serie de luchas masivas en Europa demostraran que la clase obrera estaba saliendo de su momentáneo desamparo y volviendo a tomar confianza en sí. En una situación así, la inquietud provocada por los discursos guerreros no produce en los obreros un sentimiento de impotencia, sino que, al contrario, pude acelerar en ellos la toma de conciencia de que sus luchas actuales contra los ataques económicos del capitalismo son el único obstáculo verdadero contra el desencadenamiento de otra guerra mundial, son las primicias en el camino de la destrucción de este sistema inhumano. Las campañas pacifistas actuales intentan precisamente conjurar ese peligro. Al no poder hacer que los obreros acepten con fatalismo la perspectiva de un nuevo endurecimiento de los conflictos imperialistas y las espantosas consecuencias que ello acarrea, la burguesía intenta adormecerlos, haciéndoles creer que la “sabia cordura” de los dirigentes de este mundo es capaz de poner término a la amenaza de una IIIª Guerra mundial.
De hecho, la idea esencial que se preponen meter en las mentes obreras esos dos tipos de campañas con argumentos diferentes, es que los problemas fundamentales de la vida de la sociedad y, en particular, la cuestión de la guerra, se dirimen sin que la clase obrera tenga la menor posibilidad de aportar su propia respuesta como clase. Los revolucionarios debemos defender permanentemente la idea opuesta: todas las conferencias de “paz”, todos esos acuerdos entre los bandidos imperialistas, toda esa “sabia cordura” de los hombres de Estado, no resuelven absolutamente nada; sólo la clase obrera puede impedir que la crisis actual desemboque en una carnicería imperialista mundial y por lo tanto, en destrucción de la humanidad, sólo la clase obrera, destruyendo al capitalismo, puede liberar a la humanidad de la plaga de la guerra.
Ahora que la burguesía occidental está haciendo todo lo posible por ocultar la auténtica gravedad del envío de la flota al Golfo Pérsico (pues contiene en perspectiva una nueva agravación del conflicto entre los dos bloques), ahora que aquélla presenta la última cumbre de la OTAN como un llamamiento a la continuación del desarme y a la acentuación de las tensiones cuando en realidad son todo lo contrario, ahora que Gorbachov se presenta por todas partes y de forma ostensible como “gran campeón de la paz”, incumbe a los revolucionarios recordar y señalar, como este artículo se ha propuesto hacer, la dimensión y lo ineluctable, en el capitalismo, de la barbarie en que este sistema está hundiendo y hundirá a la sociedad. Le incumbe reforzar la denuncia de las ilusiones pacifistas, siguiendo así el combate librado por sus mayores desde el siglo pasado: “Las fórmulas del pacifismo: desarme universal bajo el capitalismo, tribunales de mediación etc. aparecen no sólo como una utopía reaccionaria sino como una verdadera engañifa contra los trabajadores, para desarmar al proletariado y desviarlo de su verdadera tarea de desarmar a los explotadores” (Lenin: Programa del Partido Bolchevique).
F.M.
[1] Nuestra Revista ha puesto ampliamente en evidencia el retraso considerable que Rusia no consigue superar (véase el Informe sobre la situación internacional del III Tercer Congreso de la CCI en la Revista Internacional nº 37).
[2] Es, además, uno de los elementos que explican por qué los conflictos de la “guerra fría” a finales de los 40 y principios de los 50 no degeneraron en conflagración mundial: los fracasos de Rusia en sus intentonas en Berlín (bloqueo de Berlín Oeste entre Abril 48 y Mayo del 49 roto por un puente aéreo organizado por los occidentales) y en Corea (invasión de Corea del Sur por Corea del Norte en Junio de 1950 con la respuesta de las tropas americanas y que termina en armisticio en julio del 53, por el cual Corea del Norte pierde una parte de su territorio) han demostrado que, ya desde entonces, no tenía los medios a la altura de sus objetivos. Los intentos posteriores de la URSS por mejorar sus posiciones se han saldado en la mayor parte de los casos en fracaso. Así ocurrió, por ejemplo, con su tentativa de instalar en Cuba cohetes nucleares amenazando directamente el territorio norteamericano. Los discursos sobre la pretendida superioridad militar del Pacto de Varsovia sobre la OTAN, sobre todo en Europa, son pura propaganda. En 1982, la batalla aérea en la Bekaa libanesa fue concluyente: 82 aviones derribados por Israel, equipado con material USA, contra 0 por Siria equipada con material URSS. En Europa, la OTAN no necesita la cantidad de aviones y tanques con que cuenta el Pacto de Varsovia para disponer de una superioridad aplastante.
Series:
- Imperialismo [186]
Herencia de la Izquierda Comunista:
Cuestiones teóricas:
- Guerra [59]
Revista internacional nº 55, 4º trimestre de 1988
- 19 lecturas
Rubric:
Crisis y Luchas Obreras en México
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 216.89 KB |
- 280 lecturas
Con la reproducción de este artículo, además de expresar nuestro acuerdo con su contenido político, queremos también dar a conocer a la mayor cantidad de gente que nos es posible, la realidad del desastre económico que está viviendo el capitalismo en México al igual que en las 3/4 partes del planeta. Queremos así denunciar las dramáticas condiciones de existencia de millones y millones de seres humanos en nuestros días. El texto de nuestros compañeros del GPI nos da muestras de que la barbarie capitalista no es una fatalidad y que la clase obrera, aunque no pueda tener la misma fuerza que en las grandes concentraciones industriales de los EEUU y de Europa, está luchando contra la miseria, afirmándose como la única fuerza capaz de ofrecer una perspectiva contra la barbarie, a la totalidad de capas populares, miserables y sin trabajo, de esos países. Sí, el proletariado de México, al igual que en el resto de Latinoamérica, está en la lucha, obligado por las circunstancias, a desarrollar las mismas armas que sus hermanos de clase de los demás continentes, contra idénticas dificultades, contra idénticos obstáculos, y, para empezar, las trampas de los partidos de izquierda, de los sindicatos, y la represión estatal.
La realidad de la combatividad obrera en México se ha visto confirmada, en negativo, por el desarrollo mismo de las últimas elecciones presidenciales, en las que por primera vez desde hace más de 60 años, el candidato del PRI, partido del gobierno, sólo ha sacado 50 % de votos en medio de la mayor confusión y sin duda mediante el clásico fraude. Cuauhtémoc Cárdenas, su adversario, procedente, también él, del... PRI, estaba apoyado por una coalición de partidos de izquierdas, y entre ellos el PC y los trotskistas. Basándose en temas típicamente embaucadores como el de la democracia contra la corrupción y el pucherazo electoral, el del nacionalismo contra el reembolso de la deuda mexicana, contra la “dictadura del FMI” y el imperialismo de Estados Unidos, la burguesía lo ha hecho todo, y parece haberlo conseguido, para organizar una fuerza política de izquierdas en torno a Cárdenas. Con ello, la burguesía pretende canalizar la rabia evidentemente para ella. Esta nueva adaptación de las fuerzas políticas de la burguesía en México se está completando con el desarrollo de un “sindicalismo independiente” (independiente del sindicato único, la CTM), versión mexicana del sindicalismo de base.
En resumen, bajo los condescendientes auspicios de los EEUU, la burguesía mexicana está instalando fuerzas políticas y sindicales de izquierda, en la oposición, para así desnaturalizar las inevitables luchas obreras del futuro, gracias, en particular, a los mitos democráticos, empleados ya en la mayoría de los países latinoamericanos, como hoy está ocurriendo en Chile.
CCI
Durante los últimos años, venimos presenciando una constante agravación de la crisis en México. Por supuesto, esta situación solo puede comprenderse cabalmente tomando en cuenta que el país forma parte del sistema capitalista mundial y, como tal, se halla inmerso en la crisis crónica mundial que desde finales de los sesenta viene extendiéndose y agravándose lenta pero inexorablemente, en la forma de “recesiones” (paralización del crecimiento industrial y comercial) cada vez más duraderas y profundas, seguidas de “recuperaciones” cada vez más cortas y ficticias.
Así, mientras la pasada “recesión” de 1980-82 abarcó literalmente a todo el mundo, la “recuperación” que le siguió del 83 al 86 apenas tocó a las grandes potencias, en tanto la mayoría de los países quedaron sumergidos en el estancamiento. Ahora, el mundo entero se encamina nuevamente a otra “recesión” cuyos efectos previsiblemente serán aún más desastrosos que los de la anterior. En el caso de México, del 82 en adelante asistimos al desmoronamiento de la industria del país. En los últimos cinco años el porcentaje de crecimiento del PIB en promedio ha sido menor a cero... Todos los sectores industriales se hallan estancados o en retroceso... con todo ello la situación de los trabajadores empeora. Durante 1987 “el crecimiento industrial continúa totalmente estancado”1.
Señalemos tan sólo tres signos externos visibles de la agudización de la crisis durante 1987:
1)El magro crecimiento del PIB en 1,4 % que ni siquiera recupera la caída de - 3,8 del 86. Lo cual indica que la producción continúa estancada, ante la falta de motivos para invertir, dada la sobreproducción mundial y la caída de los precios de todas las materias primas, de las que México es productor (como petróleo, minerales, productos agrícolas).
2) Una inflación disparada en 159 % anual. Como el mercado interno se halla estancado, el gobierno intenta reanimarlo mediante un aumento de su gasto. Para ello acelera la elaboración de billetes (papel-dinero) con lo cual paga a empleados, contratistas, etc...
Pero la elaboración indiscriminada de papel-dinero produce en éste el mismo efecto que si por ejemplo una mercancía cualquiera pudiera producirse con una menor inversión: bajaría su valor. A medida que se lanza a la circulación más papel-dinero sin valor, necesariamente se deprecia con relación al conjunto de mercancías, o lo que es lo mismo, las mercancías suben de precio.
Aunque si bien suben de precio todas las mercancías, no lo hacen en la misma proporción, particularmente el precio de la fuerza de trabajo (los salarios), que se va retrasando en relación a los precios de las demás mercancías, mecanismo muy bien conocido por cualquier trabajador y que es utilizado por la clase capitalista para apoderarse de mayores ganancias a costa de la caída del salario.
El problema para el capital es que cada alza de precios empuja a una nueva emisión de billetes, entrando en la «espiral inflacionaria» donde la cantidad de dinero va creciendo al mismo ritmo acelerado en que se va depreciando, hasta llegar a una situación en que los precios suben tan rápido, de un día para otro o incluso cada hora (la llamada «hiperinflación»), que el dinero pierde toda utilidad, pues ya no sirve ni para medir el valor de las mercancías, ni para las operaciones de intercambio, ni para ahorrarse, ni para nada.
De esta manera, el mecanismo que al principio se utilizó para reanimar la circulación de mercancías, se transforma en lo contrario: en un obstáculo más para la misma circulación, agudizando el estancamiento.
La inflación es un ejemplo claro de cómo las medidas de política económica aplicadas por los Estados nacionales actualmente pueden contener momentáneamente la crisis, pero no pueden
terminar con ella. Y en los últimos meses de 1987, la economía mexicana caminaba derecho hacia la “hiperinflación”2.
3) El crecimiento desmesurado de la bolsa mexicana de valores en unos pocos meses y su posterior estallido, con el resto de las bolsas de valores del mundo, a finales de octubre.
La caída de la bolsa de valores en México simultáneamente a las caídas de otras bolsas del mundo no fue una mera coincidencia : obedeció a las mismas causas profundas, puso en evidencia la completa interpenetración de la economía mundial.
Las principales bolsas de valores del mundo (de Nueva York, Europa y Japón) venían creciendo en los últimos dos años, de manera totalmente desproporcionada en relación con el crecimiento industrial. Los capitales huían de la inversión productiva para colocarse en operaciones financieras, especulativas, señal de que la «recuperación» iniciada en 1983 tocaba a su fin. Y al irse saturando las principales arterias financieras, los capitales también llenaban las menores. Así, durante 1987,muchos capitales «retornaron» a México, pero no tanto para invertir en la industria, sino básicamente para ser colocados en el mercado bursátil, en la emisión de valores-papel (acciones), apoderándose del dinero de otros inversionistas, que compraban las acciones atraídos por la promesa de altas ganancias (promesas que en el último momento llegaron a ser del 1000 %). De esta manera, por el puro juego de la oferta y de la demanda, juego alentado por la prensa y por el mismo gobierno, la bolsa mexicana se hinchó en unos meses en 600 %... para derrumbarse a finales del año, con el resto de las bolsas del mundo, cuando resultó que ni la producción mundial ni la nacional habían crecido lo suficiente y las ganancias no eran reales, llegando a perder la bolsa de México el 80 % del «valor» que habían llegado a manejar. Tan sólo unos cuantos lograron altas ganancias (producto de la especulación): aquéllos que conocen y manipulan la información y que pudieron deshacerse rápidamente de las acciones, quedándose con el dinero líquido, mientras dejaban en la ruina a muchos otros inversionistas3.
Así, pues, en condiciones de sobreproducción, de saturación de los mercados, la producción industrial queda estancada, mientras los capitales se orientan hacia la búsqueda de ganancias especulativas.
Es ante esta situación que, a partir de mediados de diciembre del 87,el gobierno mexicano decide adoptar un nuevo programa económico, llamado «Pacto de solidaridad económica». El Estado parte del reconocimiento del fracaso de los planes anteriores para contener la crisis (de que, por tanto, eran mentiras las optimistas declaraciones oficiales), de que la crisis persiste y se agrava, y de la necesidad de dar otro salto para atrás lo más ordenadamente posible, «distribuyendo» (hasta donde el Estado puede hacerlo) las pérdidas entre los diferentes sectores capitalistas, pero, básicamente, incrementando aún más la explotación hacia la clase obrera.
Para echar a andar el programa, el Estado ha levantado una aplastante campaña ideológica, por todos los medios de difusión existentes, para convencer a los trabajadores de que deben aceptarlo, de que « el pacto » sería la base para solucionar los «problemas nacionales», de que tiene que haber «solidaridad» entre todos los «sectores » sociales, en suma, de que deben sacrificarse aún más para salvar las ganancias de los capitalistas.
Por su forma, el «pacto de solidaridad» es un programa «antinflacionario», en cierta medida semejante a los aplicados en otros países como Argentina, Brasil o Israel. A partir de una inicial y repentina alza general de los precios de las mercancías, junto a la contención de las alzas salariales, y de un drástico recorte del gasto gubernamental (que fue en 5,8 % )se trata de ir controlando paulatinamente la inflación. Lo cual no significa otra cosa que una nueva y tremenda contracción del comercio interno, aunque «regulada» por el Estado, y más cierres de industrias, comenzando por las empresas para estatales, cierres que a su vez repercutirán en las privadas.
De hecho, en los últimos cinco años ha sido una constante la liquidación de empresas paraestatales, o su venta a precio de remate. Este proceso que es llamado por el gobierno «desincorporación» ha alcanzado a unas 600 industrias, algunas tan importantes como la fundidora Monterrey, la que, en su liquidación, arrastró a un conjunto de filiales y proveedoras. Con el «pacto», este proceso únicamente se acelera: tan sólo en los primeros tres meses del «pacto», el gobierno ha autorizado la desaparición de unas 40 empresas (el caso más señalado es el de Aeroméxico que contrataba a más de 10 mil trabajadores) y la venta de otras 40 (entre las que se cuenta la mina de cobre Canaena, la más grande del país).
Tal es el significado de la agudización de la crisis: la aceleración del proceso de destrucción-desvalorización del capital, mediante la aniquilación material de los medios de producción o su depreciación, así como la reducción de los salarios y el despido masivo de obreros (lo cual está acompañado de ritmos de trabajo más intensos para los que continúan laborando). Sobre esta base, el capital intenta revertir la caída de las ganancias, apoderándose de mayor plusvalor con relación al capital invertido, lo cual, en términos de mercado internacional, significa presentar productos más competitivos, más baratos.
Con el «pacto de solidaridad», pues, las condiciones de vida de la clase obrera empeoran. El agotamiento físico en el trabajo, el desempleo y la miseria se agudizan. La explotación capitalista se torna aún más insoportable.
La situación de la clase obrera en el país
Al igual que en todo el mundo, la situación del proletariado en México continúa agravándose. Las cifras dadas a conocer por la burguesía constituyen a penas un pálido reflejo de esta realidad.
El derrumbe de la planta productiva tiene su complemento en el desempleo masivo. Se calcula4 que en México, han sido despedidos en los últimos cinco años más de 4 millones de trabajadores quienes, sumados a la población joven que busca trabajo sin encontrarlo, resulta más de 6 millones de desocupa-dos. Un ejemplo dramático lo constituye el grupo automotriz DINA, que llegó a emplear a 27 mil obreros, pero que para 1982 ya eran menos de 10 mil y para el 87 apenas rebasaba los 5 mil; con el «pacto», esta cantidad se va a reducir aún más ante la decisión de vender siete filiales del grupo, la cual será acompañada de la consiguiente «reestructuración” de las mismas, que para los obreros significa despidos.
La puesta en marcha del «pacto de solidaridad» significó de manera inmediata 30 mil puestos de trabajo menos (17 mil en las industrias paraestatales y 13 mil en el sector central)5, pero los despidos aún continúan.
Y junto al desempleo, la caída del salario real de la clase obrera. Es posible darse alguna idea de esta caída observando la evolución de la «distribución del ingreso», el porcentaje de participación de los salarios en el PIB, en relación con lo que se apoderan el gobierno y los empresarios. En 1977, la parte de salarios en el PIB llegó a ser el 40 %; en 1982 ya era del 36%,y en 1987 apenas alcanzó el 26 %.
Todo el mundo reconoce la caída en picada del salario mínimo (oficialmente la capacidad de compra de éste disminuyó el 6 % tan solo en 1987). Pero además habría que añadir que existe en el país un número desconocido de asalariados que perciben menos del salario mínimo; por ejemplo, los trabajadores del municipio de Tampico realizaron un paro ¡para exigir el pago del salario mínimo! Y además la tendencia de los salarios de las categorías más altas de trabajadores (tanto de obreros como de otros trabajadores), a rasarse con el mínimo; por ejemplo, si en 1976 un catedrático llegó a obtener el equivalente a 4 salarios mínimos y un trabajador universitario 1,5 actualmente el primero recibe sólo 2,8 y el segundo 1,2 salarios mínimos6.
Casos particulares señalados: los salarios en las maquiladoras de la frontera norte del país han caído hasta llegar a ser los salarios de maquiladoras más bajos del mundo7. O las pensiones de los jubilados que equivalen a menos de la mitad de un salario mínimo...
Los investigadores no dejan de reconocer las consecuencias de la reducción de los salarios en las condiciones de vida de los trabajadores. Así, por ejemplo, «en los años de 1981 a 1985, las familias de bajos ingresos (40 % de la población nacional)acusan una caída en sus niveles nutricionales de gran severidad, ubicándose por abajo de los niveles recomendados por la FAO»8. Igualmente se reconoce que mueren anualmente unos 10 mil niños pequeños por causas atribuibles a la miseria (desnutrición, parasitosis...) en el país.
El ”pacto” significó un nuevo y brutal recorte en los salarios, desde dos lados. Por una parte, el recorte del gasto gubernamental trae un nuevo recorte del salario social: educación, salud y otros servicios. Por otra, el mecanismo básico de control de la inflación descansa, como ya apuntábamos arriba, en una contención de las alzas salariales en relación con las alzas de precios (es decir, en una caída del poder de compra del salario).
Al desempleo masivo y la caída del salario, habría que añadir las condiciones de trabajo que viene imponiendo el capital, con el literal despedazamiento de los contratos colectivos, por todas partes, con la sustitución de los puestos de planta por eventuales (con la pérdida de todo tipo de prestaciones como vacaciones, etc.) y el incremento de las cargas de trabajo, medidas que el «pacto» también acelera. Un caso reciente es el de la Nissan, donde los patrones querían acabar con el tiempo de tolerancia (10 minutos a la entrada y 10 a la salida) lo que equivalía a producir 12 automóviles diarios más.
Finalmente, como consecuencia directa del ahorro en capital (que incluye el ahorro en medidas de seguridad) y del aumento de las cargas de trabajo, un aumento de los «accidentes» de trabajo, cuestión también reconocida oficialmente. Un caso reciente fue el «accidente» ocurrido el 25 de enero en la mina CUATRO Y MEDIO de Coahuila, en el que perdieron la vida 49 trabajadores; por más que las autoridades quisieron ocultar las causas del derrumbe que sepultó a los mineros, trascendió que éste se debió a la explosión de un transformador de energía eléctrica que a su vez provocó el estallido del gas grisú altamente concentrado en ese momento, con lo cual se evidenció, tanto la falta de mantenimiento adecuado en las instalaciones, como la carencia de equipo para detectar y extraer el gas. Posteriormente el resto de los mineros fueron obligados a regresar al trabajo, en las mismas condiciones.
Así pues. Toda la situación en México acusa los mismos rasgos del capitalismo mundial. Una crisis crónica que, para el proletariado representa mayor explotación, mayor miseria y hasta su aniquilamiento físico. Una creciente barbarie social, que parece no tener fin. Ninguna «reestructuración », ningún «programa», sacará al capitalismo de esta situación.
Para la clase capitalista mundial (incluida la fracción mexicana de ésta) la única solución a la crisis sería una nueva guerra mundial como medio de una destrucción a escala mil veces mayor de medios de producción, única base que, hipotéticamente, podría abrir paso a nuevas fuerzas productivas y a una nueva repartición del mercado mundial entre los vencedores9.
Pero la crisis capitalista actual, con toda la agravación de las condiciones de vida y de trabajo que acarrea, sacude las cabezas de los millones de proletarios. Despierta su voluntad de luchar contra la explotación capitalista, voluntad que había permanecido aplastada bajo el peso de más de 50 años de contrarrevolución triunfante, pero que nuevamente resurge a nivel internacional, desde finales de los sesenta, con las huelgas masivas. El proletariado en México también ha dado ya algunas muestras de ese despertar.
La lucha de clases en México
La clase obrera es una sola a escala mundial. Su condición como la clase productora de la riqueza material y a la vez explotada, le unifica por los mismos intereses y objetivos históricos: la abolición del trabajo asalariado. La crisis crónica que atraviesa todo el planeta hace aún más evidente que las condiciones de la explotación capitalista son básicamente las mismas en todos los países, actualmente, llámense éstos “ desarrollados”, “subdesarrollados” o “socialistas”, patentiza el carácter único, internacional de la clase obrera.
En este mismo sentido, la lucha del proletariado «en México » es apenas una parte de una lucha única, mundial del proletariado, aunque por el momento esta unidad esté determinada sólo «objetivamente», por la agudización de la explotación que empuja a los obreros de todas partes a resistir, y aún requiera de la unidad «subjetiva», es decir, consciente y organizada de la clase obrera a nivel internacional, para poder llevar a término sus objetivos revolucionarios.
En el número anterior de Revolución Mundial, reconocíamos la existencia de una respuesta obrera en el país ante los ataques económicos del capital la cual, con todo lo débil que fuera, a pesar de todas sus limitaciones y de los obstáculos puestos por el capital, se inscribía en el conjunto de luchas que recorre el mundo desde 1983.
Esa respuesta tuvo su eje en la huelga, a principios de 1987, de 36 mil electricistas, la cual, a pesar de haber permanecido bajo el control sindical, logró atraer en una manifestación de protesta a cientos de miles de trabajadores de otros sectores, en los mismos momentos en que otras fracciones de la clase obrera luchaban en otras partes del mundo.
Ahora, en los tres primeros meses del 88, hemos asistido en México a otro impulso de la clase obrera, a una racha de huelgas que, si bien es relativamente pequeña, no alcanza a tener la magnitud e importancia de las habidas recientemente en otros países, sí expresa las mismas tendencias generales, semejantes dificultades, enfrenta los mismos ataques del Estado.
De manera casi simultánea, dado que se trata del período de revisiones de contrato, han estallado huelgas por todo el país, tanto en el «sector público» como en el «privado»: en las plantas automotrices de FORD-CHIHUAHUA, GENERAL MOTORS-D.F., VW-PUEBLA y poco después en la Nissan-Morelos; en otras industrias como QUIMICA Y DERIVADOS y CELANESE en Jalisco; CENTRAL DE MALTA y los transportes en Puebla; PRODUCTOS PESQUEROS en Oaxaca; ACEITERA B Y G en San Luis Potosí; estibadores del puerto de Veracruz; CARROCERIAS CASA en el Distrito Federal. Asimismo, estalló la huelga en unas 25 compañías aseguradoras, y en 10 universidades del país. Los trabajadores de la Secretaría de Agricultura realizaron paros en Tamaulipas y Sinaloa; los del Metro de la ciudad de México una marcha de protesta. Y los trabajadores del IMSS (Seguro Social) realizaron una serie de paros y movilizaciones en la ciudad de México y paros en el interior del país. Todas esas huelgas y movilizaciones tuvieron como demandas centrales aumentos salariales y la oposición a los despidos masivos planeados por el capital.
Sin embargo, todas ellas han permanecido aisladas unas de otras y bajo el férreo control de los sindicatos, tanto «oficiales» (Congreso del Trabajo), como «independientes» (Mesa de Concertación), a excepción del movimiento de IMSS (del que hablaremos más abajo).
El control de los sindicatos se expresó, por ejemplo, en los acuerdos que tomaban, los cuales hacían aparecer como «solidaridad obrera», pero que en realidad tenían como fin someter las luchas. Como el acuerdo de cinco sindicatos de la industria automotriz, de descontar mil pesos a la semana por trabajador en funciones, para «apoyar a los que estuvieran en huelga»; de esta manera cortaron toda posibilidad de una verdadera solidaridad (la que sólo puede consistir en la extensión de la huelga a otras fábricas de cualquier sector), haciendo pasar por «apoyo» lo que en realidad era el mantenimiento de las huelgas en la pasividad y el aislamiento. Otro caso similar es el nuevo aire que toma el SUNTU (especie de federación de sindicatos universitarios), cuya labor se centra en mantener en el marco de las negociaciones por separado a cada universidad en huelga.
Los sindicatos siguen siendo, pues, el primer obstáculo que los obreros encuentran para el desarrollo de sus luchas, el sindicato es el medio principal con que cuenta el capital para impedir que las luchas sobrepasen el ámbito de la protesta aislada y se encaminen a su coordinación y unificación, haciendo a un lado las divisiones sectoriales y regionales (posibilidad dada por la simultaneidad de las luchas).
De aquí la importancia que tuvo la lucha de los trabajadores del Seguro Social, cuyos esfuerzos para sacudirse el control sindical constituían un ejemplo para otros sectores que en esos momentos se planteaban también la lucha.
Y desde el 86 diferentes categorías del IMSS han realizado movilizaciones en diversas regiones del país y ahora lo han hecho conjuntamente: enfermeras, médicos, trabajadores de la intendencia, etc...
El motivo inmediato de esta nueva lucha fue el escamoteo que la empresa y el sindicato hicieron de la revisión del contrato colectivo, exigiendo a los trabajadores que se conformaran con el « aumento » otorgado por el «pacto de solidaridad». En respuesta, los trabajadores empezaron a realizar una serie de paros espontáneos por todas las dependencias de la ciudad de México y en varias ciudades de provincia, paros que se realizaban por encima y en contra del sindicato oficial; los delegados sindicales fueron ubicados explícitamente como parte de las autoridades. El punto culminante de la lucha fue la combativa manifestación del 29 de enero, de unos 50 mil trabajadores, que alcanzó a atraer la solidaridad de trabajadores de otras dependencias del sector salud y de «colonos» (habitantes de los barrios marginales). Los trabajadores realizaron también esfuerzos por dotarse de un organismo representativo (el cual, empero, no llegó a cristalizar).
La lucha fue duramente atacada por el Estado. Los medios de difusión repetían que las autoridades y el sindicato no aceptarían ninguna demanda fuera de los «marcos jurídicos y sindicales». Muchos trabajadores recibieron amenazas de castigo en sus centros de labor; más de cien fueron cesados. Incluso la policía llegó a reprimir algunos de los bloqueos de calles realizados durante los paros. Pero la parte principal del ataque corrió a cuenta de la izquierda del capital.
Como sucede siempre que los trabajadores tienden a salir del control de los sindicatos oficiales, entra en acción la izquierda del capital, impulsando la política, igualmente burguesa y nefasta para los trabajadores, de «democratizar» al sindicato o de crear algún sindicato «independiente». En esta ocasión actuó por dos vías: de una parte, intento formar un “frente” que llamaba a “presionar el sindicato para que cumpliera su papel” ¡como si no lo hubiera hecho al reprimir abiertamente a los trabajadores!; la segunda vía fue corroer al movimiento “desde dentro”, desviando los esfuerzos de autoorganización de los trabajadores, hacia la creación de una «coordinadora» que lejos de levantar las demandas de la lucha, se planteó como objetivo «ganar carteras en el sindicato para democratizarlo». Al mismo tiempo, la izquierda del capital aprovechaba la fuerte tendencia al gremialismo de este sector, para mantenerlo aislado del resto de trabajadores en huelga. Y así, la lucha quedó agotada sin haber logrado obtener ninguna demanda.
A pesar de todo, la lucha del IMSS ha mostrado nuevamente no sólo que el sindicato, como organismo del capital, puede llegar a reprimir abiertamente a los trabajadores, sino, lo más importante, que es posible movilizar sin recurrir al sindicato. En este sentido constituye un paso adelante, un ejemplo a seguir, para el conjunto de la clase obrera. Aunque todavía hace falta romper con las divisiones sectoriales y regionales, romper con el aislamiento de las luchas.
Resumiendo. Las huelgas que hemos presenciado en México reflejan las mismas tendencias observadas en las luchas obreras en otros países actualmente:
- de manera general, una creciente tendencia a la simultaneidad de las mismas. Series de huelgas que estallan, por muchas partes en diferentes sectores, al mismo tiempo;
-intentos de romper el control sindical y de autoorganización, en las luchas puntuales;
-en menor medida, algunas muestras de solidaridad entre diferentes sectores.
Las huelgas enfrentan el ataque concentrado del Estado, cuyo primer frente está constituido por los sindicatos. Los sindicatos no han logrado impedir los estallidos de huelga, pero sí han logrado mantenerlas aisladas y en el marco de las demandas «particulares» de cada sector.
El dominio sindical es capaz de mudar de vestido, ahí donde los obreros intentan romperlo. Ya sea mediante la sustitución de un sindicato oficial por otro «radical» o «independiente»; ya sea presentando como «autoorganización» lo que no es más que un cascarón sin contenido proletario, que cumple las mismas funciones que el sindicato (el aislamiento y desgaste de las luchas).
Al mismo tiempo, con el esfuerzo constante de los cuerpos represivos. Con un enorme despliegue policiaco en las movilizaciones, con la represión directa de ciertas luchas.
Y a lo anterior aún hay que agregar las campañas para mantener el dominio político sobre los trabajadores, mediante el juego a la «democracia », cuestión que en México se halla en pleno apogeo ante el próximo cambio de presidente. Así, los partidos de oposición han intentado canalizar todo el descontento creado por el «pacto de solidaridad» hacia las elecciones, mediante marchas que supuestamente son contra el «pacto», pero que terminan con el apoyo a tal o cual candidato (véase Revolución Mundial)10
En fin. El Estado burgués aparenta ser inconmovible a los ojos del proletariado.
La última expresión de la ola reciente de luchas vivida en México la constituyó la huelga de Aeroméxico. Más de 10 mil trabajadores (básicamente los trabajadores de tierra) se levantaron contra la intención de la empresa de poner fuera de servicio 13 aviones, lo que hubiera significado gran cantidad de despidos.
Con la seguridad de que el sindicato mantenía el control de estos trabajadores, el gobierno, al contrario de lo que temían, no «requisó» la empresa (lo que hubiera significado la entrada de la policía y esquiroles), como lo hace generalmente en los paraestatales, sino que dejó estallar la huelga para, a los pocos días, con el pretexto de las «pérdidas ocasionadas por la huelga», declarar en quiebra a la empresa y hacerla desaparecer, dejando en la calle a los miles de trabajadores.
Es evidente que en esta ocasión, el Estado ha querido dar una «lección», no sólo a este sector, sino al conjunto de la clase obrera. El mensaje, difundido con toda la fuerza de los medios de comunicación del capital, era clarísimo : «los trabajadores deben resignarse ante los planes del capital... la huelga no sirve para nada».
Sin embargo, para la clase obrera, muy otras son las enseñanzas que han dejado estas luchas, son otras las lecciones y las perspectivas que debemos extraer de ahí.
Perspectivas de la lucha obrera
Por el momento, las huelgas en el país han cesado. Sin embargo, no es necesario ser adivino para predecir que, ante le profundización de la crisis, los obreros seguirán siendo empujados a resistir, que no pasará mucho tiempo antes de presenciar nuevas luchas. De hecho, la tendencia actual en todos los países del mundo es hacia la multiplicación de las huelgas, si bien se trata de luchas de carácter defensivo, de huelgas de «resistencia» ante los ataques económicos del capital.
Ahora bien. A medida que las huelgas se extienden, abarcando más fracciones de la clase obrera de por todo el mundo, dando muestras de ruptura con el sindicato, de autoorganización y solidaridad, los contraataques del capital son también cada vez más duros. Cada nueva lucha es más difícil, requiere de mayor decisión, de mayor energía obrera, pues enfrenta un enemigo cada vez menos dispuesto a ceder demanda alguna. Cada fracción nacional del capital mundial intentará aplastar por todos los medios a su alcance las luchas, antes de arriesgarse a perder terreno en la competencia por mercados.
Desde hace tiempo, las huelgas de resistencia aisladas no logran arrancar al capital solución alguna a las demandas. Actualmente ya sólo una lucha verdaderamente masiva y combativa (que abarque a cientos de miles de trabajadores)puede tener la esperanza de detener, por un momento, las embestidas económicas del capital, pero incluso esto también es cada vez más difícil. Esto quiere decir que el desarrollo de las luchas de resistencia no podrá culminar, en modo alguno, en una mejora real para los trabajadores (en la obtención de algunas demandas en forma duradera), en tanto subsiste el marco de la crisis crónica.
El desarrollo de las luchas, en un sentido progresivo, solo puede consistir, entonces, junto a su extensión en una profundización de sus objetivos, en su transformación de luchas aisladas por demandas particulares, en una lucha general y organizada por los objetivos de clase. Los actuales esfuerzos de solidaridad y autoorganización de los obreros señalan la tendencia.
Pero el que las luchas de resistencia se encaminen en ese sentido no constituye un producto automático de la misma crisis, sino que requiere de un esfuerzo adicional de la clase obrera: del esfuerzo de recuperar, asimilar y transmitir la experiencia de sus luchas (históricas y recientes), experiencias que le indican la necesidad de elevarse de las luchas que solamente resisten a los efectos de la explotación capitalista, hasta la lucha dirigida a terminar definitivamente con esta explotación, para lo cual deberá derrocar a la burguesía y tomar el poder político, instaurar la dictadura del proletariado.
Requiere, pues, de que el proletariado se eleve a la con-ciencia de sus objetivos históricos revolucionarios. Es este un esfuerzo colectivo del conjunto de la clase, pero en el que la organización de los revolucionarios (y más allá el Partido Mundial), como la parte más activa y consciente de la clase, juega un papel determinante.
El resultado del combate por la conciencia de clase decidirá, finalmente, el resultado de los enfrentamientos de clase que vendrán.
Mayo de 1988
Ldo.
1 Ver Revolución Mundial, n"1 y 3. EI PIB (Producto Interior Bruto) es una cuenta de la economía burguesa que, de algún modo, expresa el crecimiento de un año para otro. Pero siempre hay que tener presente que, dados los presupuestos teóricos que utiliza (división de la economía en sectores industrial, agrario y financiero; “ valor agregado”, etc...) y la manipulación que hacen de los resultados los «científicos», tal tipo de cuentas presentan una realidad distorsionada según el interés del capital.
2 La tendencia a la “hiperinflación” era evidente para cualquiera que supiera contar dos más dos: INFLACION: PORCENTAJE ANUAL
3 En la siguiente fase del juego, los ganadores recuperan también, a precio regalado, los papeles emitidos, quedándose finalmente tanto con el dinero como con las acciones. Por ello, la bolsa parece recuperarse en cierta medida posteriormente.
4 Según datos de SIPRO «Servicios Informativos y Procesados A. C.», que coinciden con otras informaciones.
5 Informe oficial sobre el “Pacto” de la Secretaría de la Presidencia de marzo del 88.
6 Según información del periódico “Uno más uno”, del 27/1/88.
7 Las maquiladoras son, básicamente industrias de partes electrónicas y automotrices, de capital extranjero cuya producción está dirigida al mercado de Estados Unidos (por ello se instalan preferentemente en la frontera norte). El siguiente cuadro muestra el salario pagado en estas en relación con las maquiladoras instaladas en otros países:
Promedio de salario básico/hora (1986)
Fuente: El Financiero, 10-8-87
8 Le Monde Diplomatique en español, diciembre del 87.
9 Así la burguesía mexicana participa en la segunda guerra mundial, no tanto como soldados (lo cual fue meramente representativo), pero si con el suministro de materias primas. Posteriormente, resultó beneficiada por el período de reconstrucción qui siguió la guerra, permitiéndole una industrialización acelerada del país.
10 Revolución Mundial n°4 (NDLR).
Geografía:
- Mexico [158]
Rubric:
Editorial: LAS «PACES » DEL VERANO 88, o la intensificación de los preparativos guerreros
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 83.27 KB |
- 13 lecturas
Capitalismo es guerra
Desde siempre, una de las ideas principales de la teoría proletaria, el marxismo, es que, en el capitalismo, la paz y la guerra no son ni contradictorias ni mutuamente excluyentes. Son, muy al contrario, dos momentos de la vida misma de ese modo de producción y que la paz no es sino la preparación de la guerra. A pesar del “verano 88”, pese a los acuerdos de “desarme” entre Reagan y Gorbachov, a pesar de toda la propaganda pacifista actual, la alternativa histórica que ante sí tiene la humanidad no es guerra o paz, sino que es y seguirá siendo socialismo o 3ª guerra imperialista mundial, socialismo o barbarie. O para ser más precisos hoy: socialismo o continuación y aumento cada día más dramático, si cabe, de la barbarie capitalista.
Nos encontramos pues frente a dos tesis: la de la propaganda burguesa y la de la teoría revolucionaria del proletariado. Aquélla sirve para procurar seguir manteniendo el orden social actual al hacerlo todo por propagar las ilusiones de que la paz es posible en el capitalismo. La segunda tesis, la del marxismo, afirma que “la guerra es un producto necesario del capitalismo” como decía Lenin en el artículo “ El Congreso socialista internacional de Stuttgart” de septiembre de 1907 (en “Contra la guerra imperialista”, pág.9, Ed. Progreso); afirma, como la Internacional Comunista en 1919, que :”la Humanidad(...) está amenazada de destrucción. Sólo hay una fuerza capaz de salvarla y esa fuerza es el proletariado” (“Los cuatro primeros congresos de la Internacional Comunista”, Cuadernos del pasado y del presente, 1 parte,p.62).
La crisis económica irreversible del capitalismo lleva hacia la guerra imperialista
Desde 1945, el antagonismo imperialista entre el bloque occidental y el del Este se ha plasmado en constantes guerras (Corea, Indochina, Oriente Medio, etc.) Y hoy, el callejón sin salida económica, la caída en la crisis, no hacen sino agudizar más esos antagonismos, empujando al capitalismo a la huida ciega en la guerra, empujándolo hacia una tercera guerra mundial.
«Desde el momento en que la crisis ya no puede encontrar una salida temporal en una expansión del mercado mundial, la guerra mundial de nuestro siglo expresa y traduce ese fenómeno de autodestrucción de un sistema que, por sí mismo no puede superar sus contradicciones históricas » (“La guerra en el capitalismo”, Revista Internacional, nº41, 1985).
Esa imposibilidad del capitalismo en declive para evitar o cuando menos superar la crisis económica es la base misma de la guerra imperialista, la cual es la plasmación más aguda de la crisis y de la decadencia del modo de producción mismo.
La “paz” del verano del 88 : una etapa de la ofensiva occidental
La paz por todas partes, claman los periódicos y las pantallas: Angola, Camboya, Afganistán, y, sobre todo entre Irán e Irak. Y eso, además, tras los acuerdos de desarme entre EE. UU. y la URSS1. Según los media, la razón y la cordura estarían ganando la partida. Como si a Gorbachov y a Reagan se les hubiera aparecido el dios del pacifismo y acabaran logrando el mutuo entendimiento para superar el antagonismo imperialista que al mundo amenaza. O sea que la buena voluntad vencería a las leyes mismas del capitalismo.
Esa sería la prueba fehaciente de que el capitalismo no es obligatoriamente sinónimo de guerra como lo afirma el marxismo. A pesar de los pesares, nosotros seguimos afirmando que es este último quien tiene razón.
Procuremos mirar desde más cerca. Esas diferentes “paces” son todas del tipo “pax americana”: el ejército ruso abandona Afganistán, los cubanos Angola y Camboya los vietnamitas. De hecho, esas retiradas rusas son el resultado del apoyo económico y, sobre todo y cada día más, militar por parte de USA a la resistencia afgana y a la guerra que está llevando a cabo África del Sur y el movimiento guerrillero UNITA contra Angola. Como también ha sido l enorme presión militar y económica del bloque occidental lo que ha hecho entrar en razón a los ayatolás iraníes en el conflicto con Irak. Si algo “razonable” hay en todo eso, sería de la razón del más fuerte, la razón que se expresa sin ambigüedades en la presencia de la armada occidental en el Golfo Pérsico y en la eficacia de los misiles Stinger norteamericanos contra la aviación rusa en Afganistán.
En verdad, esas diferentes “paces” nada tienen que ver con la razón, ni con la buena voluntad pacifista, sino con la relación actual de fuerzas entre ambos bloques. Las “paces” del verano de 1988 son el producto de la guerra.
Las “paces” del verano preparan la guerra imperialista
Productos de la guerra, las “paces” veraniegas del 88 preparan las guerras venideras, lo cual no hace sino confirmar la tesis del marxismo. Únicamente ésta permite sacar a la luz la realidad oculta de los conflictos imperialistas e, incluso a menudo, prever su desembocadura. Así describíamos nosotros en 1984 la evolución de los conflictos imperialistas:
«Contrariamente a la propaganda machacona que día tras día nos dan los media del bloque occidental, la característica principal de la evolución es la de una ofensiva del bloque USA contra el bloque ruso, para con ella rematar el cerco de la URSS por parte del bloque occidental, despojándola de todas las posiciones que ha podido mantener fuera de su bloque inmediato. Tiene la finalidad de expulsarla definitivamente de Oriente Medio, reintegrando a Siria dentro del bloque occidental, haciendo entrar en vereda a Irán para que vuelva a ser en el bloque USA una pieza fundamental de su dispositivo militar. Esa ofensiva tiene además la ambición de continuar con la recuperación de Indochina. Tiene, en fin de cuentas, el objetivo de estrangular por completo a la URSS, retirarle su estatuto de potencia mundial» (Revista Internacional,n°36, 1er trimestre de 1984, p.2, versión francés-inglés).
Estamos hoy viviendo el remate de la segunda fase de esa ofensiva del bloque USA contra el bloque URSS: la sumisión de Irán y, desde hace ya algún tiempo, la reintegración de Siria en el bloque occidental -primera fase de la ofensiva-, con el papel de gendarme de occidente en Líbano. La sumisión de Irán es previa al futuro retorno de ese país a la disciplina del bloque USA, el cual lo había convertido en gendarme occidental del área en tiempos del Sha. Para ello, el imperialismo USA está dispuesto a dejar sus fuerzas militares en el Golfo Pérsico el tiempo que haga falta para así “ayudar” a Irán a comprender bien el papel que le incumbe :ejercer una presión directa en las fronteras meridionales de la URSS.
La URSS, además de su expulsión de Oriente Medio, está ahora prácticamente fuera del continente africano (le queda sólo Etiopía... ( por cuánto tiempo ?) después del proyecto de retirada de las fuerzas cubanas de Angola. Todo ello unido a la retirada de sus tropas de Afganistán. La ofensiva occidental va a proseguir en Indochina: ya se vislumbra con el proyecto de retirada del ejército vietnamita de Camboya.
En eso estamos: la ofensiva tiene como finalidad la de quitarle a la URSS las últimas plazas fuertes que posee fuera de Europa.
La única perspectiva del capitalismo: una 3 Guerra Mundial
El éxito de la ofensiva USA contra la URSS lleva a ésta a una situación cada día más crítica de aislamiento y debilidad. Va a encontrarse cada día más acorralada, y ahogada de hecho, en su glacis del Este europeo.
Si ese proceso de enfrentamientos imperialistas entre el bloque del Oeste y el del Este fuera hasta su término, la URSS se encontraría en una situación similar a la de Alemania antes de las dos primeras guerras mundiales : obligada en última instancia, so pena de morir ahogada, a desencadenar una 3ª guerra mundial. Y eso, a pesar de estar en una situación económica y militar muy desfavorable con relación a su rival occidental ; eso, a pesar de las espantosas consecuencias para el porvenir mismo de la humanidad a causa de las armas actuales, pues ese proceso de enfrentamientos que llevaría a la guerra es algo inherente al capitalismo y sólo puede ser detenido con la destrucción misma de ese modo de producción.
Hoy, el capitalismo significa hundimiento en la miseria, en la guerra, en la barbarie
Hoy por hoy, ese proceso que sin duda llevaría a la destrucción de la mayor parte de la humanidad, sino es a su total desaparición, no puede desarrollarse hasta su término. Más lejos volveremos sobre esto.
Todo ello no impide que el capitalismo sigue sobreviviendo como una fruta demasiado madura que no cesa de pudrirse. Por eso, nosotros afirmamos que la alternativa histórica ya no es «socialismo o barbarie», sino socialismo o continuación y desarrollo de la barbarie capitalista. 80 años de decadencia histórica marcada por una miseria nunca antes conocida en la historia de la humanidad (con sus ya 2/3 partes de seres muriéndose de hambre), matanzas sin fin durante continuas guerras y entre ellas dos mundiales y sus millones y millones de muertos, todo ello ha dado la prueba del arcaísmo que es hoy el modo de producción capitalista, el cual, portador de progreso histórico en el pasado, se ha transformado en obstáculo y riesgo mortal para el desarrollo y la supervivencia misma de la humanidad.
Para quienes duden de la validez de la tesis marxista sobre la existencia de la decadencia del capitalismo, recordemos brevemente la realidad macabra del conflicto entre Irán e Irak, provocado a sabiendas y cultivado por EE. UU. y sus aliados occidentales. Según la prensa (22/8/88) ha habido 1 200 000 muertos, 900 000 de ellos del lado iraní, entre los cuales cantidad de niños, ancianos y mujeres. La cantidad de heridos e inválidos es dos veces mayor. Recordemos el uso a mansalva de gases. La economía de ambos países arrasada ; los gastos en armamento de ambos países supera los 200 000 millones de dólares, al igual que el total de las destrucciones.
Y todo ese horror sin fin para no sacar, ni uno ni el otro de los beligerantes, el más mínimo “beneficio” histórico, ni económico, ni siquiera territorial, si no es un lugar privilegiado y seguro en los conflictos venideros.
Ya que, a pesar de los múltiples alto el fuego, no es la paz lo que les espera a los países directamente concernidos. Sea o no sea su destino el de servir de plaza fuerte a un imperialismo, como en el caso de Irán, lo único que en esos países va a desarrollarse es todavía más guerra, más miseria, más descomposición social. Su inmediato futuro es la inestabilidad como en Líbano. Para los países africanos, para Oriente Medio muy especialmente, para Afganistán también, para Camboya, Irán y demás, las alegres paces del 88 son un paso más en la descomposición social, en el hambre y la miseria, y en las guerras interminables entre las diferentes facciones y bandas locales. Para esos países el porvenir no es la paz, sino la «libanización», el aumento todavía más dramático de la putrefacción económica y social del capitalismo.
Esa «libanización» se está plasmando en particular en el explosivo aumento de las matanzas interraciales (cuyo último ejemplo es el de Burundi donde los enfrentamientos entre hutus y tutsis han provocado por lo visto 25 000 muertos), también se plasma en la «explosión de las nacionalidades», acompañada también de matanzas como en India, en Irán e Irak con los kurdos, e incluso en la URSS, en Azerbaiyán. Esos conflictos son una expresión de la creciente descomposición del tejido social en todos los países.
Todo ese horror es la realidad del capitalismo decadente. La guerra y la descomposición son la única perspectiva que esta sociedad en putrefacción pueda ofrecer a la humanidad.
El proletariado es el único freno a la guerra imperialista
Hemos afirmado antes que el despliegue de los antagonismos imperialistas entre Este y Oeste no consigue desarrollarse hasta su término apocalíptico. A pesar de la profundidad de la crisis económica y de su aceleración, a pesar de que los dos grandes bloques imperialistas existen ya desde 1945, a pesar de que la economía está principalmente dirigida a la producción bélica lo cual significa sobreabundancia de armas, la 3a guerra mundial no ha estallado todavía.
Verdad es que el tiempo juega a favor del bloque USA. Esta potencia se ha permitido el lujo de esperar durante 8 largos años de guerra a que se agotara Irán para meterlo en vereda. Y ha adoptado la misma actitud respecto a la URSS en Afganistán. El bloque occidental puede darse el lujo, pues es él quien lleva la iniciativa, de dejar que la URSS se desgaste en la carrera de armamentos. Y tanto más por encontrarse el bloque del Este en una situación interna difícil, empezando ya muy especialmente por la propia potencia dominante ; la URSS está enfrentándose a la « explosión de las nacionalidades »,que como ya hemos visto es una expresión de la descomposición social.
Por otro lado, la URSS está a la defensiva, asumiendo con cada día mayores dificultades el peso de la economía de guerra y los gastos de sus diferentes ocupaciones militares. Está buscando desesperadamente el aire que la libre del ahogo que la amenaza ; está queriendo darse un respiro para poder enfrentar esa amenaza.
No es ésa, sin embargo, la razón esencial de que no haya estallado hoy un conflicto mundial entre ambos bloques. Todas las condiciones están reunidas, menos una : la adhesión y la sumisión de la población y, ante todo, de los obreros, quienes producen lo esencial de la riqueza social y todas las armas y formarían el grueso de las tropas en caso de conflicto generalizado. Los obreros no están hoy dispuestos para el sacrificio de sus vidas en una guerra. En el momento en que escribimos estas líneas, las huelgas obreras en Polonia2, por muchos que sean los límites con los que topan, por muy específico que sea el caso de ese país, son expresión una vez más de la combatividad del proletariado internacional y de su negativa a aceptar sin reacción los ataques económicos impuestos por la crisis y la inmensa miseria que acompaña inevitablemente el desarrollo de la economía de guerra.
Esta combatividad obrera se ha expresado en las luchas de estos últimos años por la defensa de las condiciones de vida y contra la brutal y creciente deterioración de esas condiciones, especialmente en Europa Occidental3. Esa combatividad es el freno y el obstáculo ante el movimiento capitalista hacia la guerra y su consecuencia lógica de un tercer conflicto imperialista mundial.
Muchos obreros individualmente, cantidad de militantes revolucionarios y casi todos los grupos políticos del proletariado, víctimas de la propaganda burguesa, pierden la esperanza en las luchas de la clase obrera llegando incluso algunos a negar su existencia4. Y ante la pregunta de por qué la guerra no ha estallado ya, ahora que todas las condiciones objetivas están reunidas, esos compañeros pierden confianza en los análisis del marxismo, cuestionando sus principios mismos.
El pacifismo desarma a la clase obrera y prepara la guerra
La burguesía, por su parte, no tiene la menor duda en cuanto a la existencia y el peligro de las luchas obreras. En relación con la combatividad obrera, sabe también muy bien que la población civil no está dispuesta a ir al matadero de la guerra. Para eso sirven las campañas de propaganda pacifista, cuyo blanco principal, tanto en el Este como en el Oeste, son los obreros.
A pesar de su prepotencia ideológica, el Estado capitalista norteamericano tendría hoy muchas dificultades para mandar un cuerpo expedicionario de 500 000 soldados de reemplazo al campo de batalla como en la época del Vietnam, sin provocar reacciones populares, y sin duda obreras, muy peligrosas. Y aunque no sea la razón principal de la retirada rusa de Afganistán, sí ha sido importante en la decisión el creciente descontento entre la población de la URSS e incluso entre las tropas, como pudo comprobarse con los disturbios habidos con ocasión de una concentración de más de 8 000 paracaidistas, antiguos soldados de Afganistán, el 2 de Agosto último en Moscú (en la prensa del 9/8/88).
Tras los acuerdos Reagan-Gorbachov sobre los euromisiles, tras los acuerdos y negociaciones sobre África Austral, Irán e Irak, Vietnam, la burguesía internacional utiliza la retirada de la URSS de Afganistán para mantener las ilusiones pacifistas entre la clase obrera. La “paz” impuesta a Irán sirve también para justificar la presencia de la impresionante flota occidental en el Golfo Pérsico como una especie de misión pacificadora y de civilización frente al horrendo fanatismo islámico de los ayatolás.
Esas campañas pacifistas son también organizadas por gobiernos, medios de comunicación, partidos de izquierda y sindicatos para entontecer a la clase obrera haciéndole creer que la paz es posible en el capitalismo. Con ello intentan impedir que aquélla tome conciencia de la dramática alternativa histórica de nuestros días : revolución proletaria o 3ª guerra mundial.
« El pacifismo y la prédica abstracta de la paz son una de las formas de embaucar a la clase obrera. En el capitalismo, y sobre todo en su fase imperialista, las guerras son inevitables ». («El pacifismo y la consigna de paz», resolución de la Conferencia de secciones del POSDR en el extranjero, de Marzo de 1915. Lenin, obra citada,pág.91).
Sobre todo, el pacifismo, en nombre de una paz abstracta, pretende hacer creer que existe una oposición radical entre la guerra y la paz en el sistema ; así, a la lucha de clases, a la lucha de la clase obrera, a la perspectiva de la revolución proletaria, el pacifismo no puede sino identificarlas con ese mal absoluto que sería la guerra. El pacifismo sirve para que la clase obrera abandone sus combates, que acepte la explotación, la miseria y sacrificios en aumento ; sirve para que los obreros se vuelvan impotentes ante el drama histórico que se avecina, haciéndoles abandonar sus trincheras contra los crecientes ataques económicos del capital en crisis.
i La clase obrera no deberá dejarse encandilar por las sirenas del pacifismo !. i La clase obrera no deberá abandonar sus luchas, para así ganar no se sabe qué paz !. Con ello, lo único que ganaría sería la derrota, primero; la guerra generalizada, después.
En el capitalismo, la única paz posible es la de los cementerios. Las «paces del verano 88» están preparando una aceleración hacia la guerra imperialista. Las campañas pacifistas lo único que están buscando es ocultar a los obreros esa monstruosa realidad.
«Históricamente, el dilema ante el que se encuentra hoy la humanidad, se plantea de la manera siguiente : hundimiento en la barbarie o salvación por el socialismo. Es así como hoy estamos viviendo aquella verdad que muy justamente formula-ban Marx y Engels por vez primera, como base científica del socialismo, en el gran documento que es el Manifiesto Comunista : el socialismo se ha convertido en necesidad histórica ».(Rosa Luxemburgo : Discurso sobre el programa del Partido-Comunista de Alemania, 1/1/1919)
RL
26/08/88
1 Sobre la mentira del desarme y la realidad de los acuerdos sobre los euromisiles y el desarrollo armamentístico, véase «Editorial», de nuestra Revista Internacional, n°54.
2 Véase en esta misma revista el artículo sobre las huelgas en Polonia.
3 Sobre la realidad y el significado de las luchas obreras actuales, véanse los artículos de los anteriores números de esta revista y de nuestra prensa territorial.
4 Véase en este número el artículo « Decantación del medio político proletario y oscilaciones del BIPR».
Cuestiones teóricas:
- Guerra [59]
- Imperialismo [173]
Rubric:
Luchas Obreras en Polonia
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 80.43 KB |
- 17 lecturas
Una vez más, el proletariado de Polonia, frente a la insoportable degradación de su existir, vuelve a caminar por los senderos delos combates de clase: las luchas de la segunda quincena de Agosto de este año, que suceden a las de primavera, son las más importantes desde las del verano de 1980. Una vez más, la burguesía ha demostrado su virtuosismo para meter en un callejón sin salida y destrozar la combatividad obrera, mediante el notable reparto de tareas entre el gobierno y las fuerzas de “oposición” y, en primera fila de estas, Solidarnosc. Estas luchas son un llamamiento a los obreros de todos los países, y, en especial, a los de los más desarrollados, pues sólo el proletariado de estos países, y en particular de Europa occidental, gracias a su cantidad, determinación u combatividad, pero sobre todo gracias a la experiencia histórica, puede hoy mostrar el camino de la lucha contra las trampas y las mentiras que han conseguido doblegar a los obreros de Polonia.
POLONIA: 31 de Agosto de 1980 -31 de Agosto de 1988
A ocho años de distancia, dos encuentros entre autoridades gubernamentales y «representantes de la clase obrera» simbolizan la evolución de la situación social y de las relaciones de fuerza entre las clases en ese país.
Del lado gubernamental, los actores han cambiado: el ministro del Interior del 88, Kiszczak, ha sustituido al viceprimer ministro del 80, Jagielski; el mandante, sin embargo, sigue siendo el mismo, o sea, el representante supremo del capital nacional polaco. En frente, en cambio, sigue siendo el mismo interlocutor: Lech Walesa; sin embargo, en Agosto de 1980 era mandatario del órgano que se había dado la clase obrera durante las huelgas, el MKS (Comité de huelga Inter empresas); en cambio, hoy, no es a la clase obrera a quien Walesa representa ; hoy, también él es mandatario del capital nacional.
En Agosto del 80, la clase obrera, en un combate que sigue siendo hasta el día de hoy el más importante habido desde que el proletariado mundial realizó su retorno a la historia, a finales de los años 60, había logrado hacer retroceder de verdad, aunque momentáneamente, al estado burgués. Hoy, la fantástica combatividad demostrada por la clase obrera polaca desde hace varios meses, y más aún en este mes de Agosto, ha sido desviada y liquidada por sórdidas maniobras entre sus enemigos notorios, el gobierno y el partido en el poder (que por cierto se autodenomina «Partido Obrero ») y la organización que, pese a (o más bien, gracias a) su no existencia legal, goza de la confianza de aquélla : el sindicato “Solidaridad”.
El 31 de Agosto de 1980, Lech Walesa no era sino el portavoz de los obreros en lucha, quienes podían en cada momento controlar las negociaciones que aquél estaba llevando a cabo con los representantes del gobierno, que habían estado forzados a acudir al baluarte obrero de los astilleros Lenin. El 31 de agosto del 88, el mismo Lech Walesa acudía a un finca del gobierno de los barrios finos de Varsovia a entrevistarse a puerta cerrada, con el ministro del Interior, o sea, con el especialista gubernamental del “mantenimiento del orden” capitalista; con un único objetivo : encontrar el mejor medio para restablecer ese “orden” que las huelgas obreras cuestionan.
El 31 de Agosto del 80, Walesa llamó a la vuelta al trabajo porque el poder había satisfecho las 21 reivindicaciones elaboradas por los huelguistas. El 31 de Agosto del 88, se aprovecha de la popularidad que sigue teniendo entre los obreros para pedirles que acaben con su movimiento, a cambio de vagas promesas sobre el orden del día de una “mesa redonda” en la que se abordaría la cuestión del “pluralismo sindical”, o, dicho de otro modo, del pluralismo de los órganos destinados a encuadrar a la clase obrera y a reventar sus luchas. Es por eso por lo que esta vez, al contrario de 1980 en que los huelguistas volvieron al trabajo con la idea de que habían ganado, a Walesa le costó una buena parte de la noche para convencer al comité de huelga Inter empresas de Gdansk para que llamara a la vuelta al trabajo, y una mañana suplementaria para conseguir que los obreros de los Astilleros Lenin aceptaran poner fin a la huelga, mientras proseguía la huelga en otras poblaciones hasta la llegada del “bombero volante”.
Resumiendo, en Agosto del 80, la clase obrera obtuvo una victoria (provisional, cierto es, pero sólo así pueden ser las victorias obreras en nuestros tiempos) ; en Agosto de 1988, ha sufrido una derrota.
De esa realidad, ¿cabe sacar la conclusión de que se está produciendo un retroceso general de la clase obrera en todos los países? Los recientes acontecimientos de Polonia, ¿ son significativos de la evolución de las relaciones de fuerza entre las clases a nivel mundial? Ni mucho menos. En realidad, las últimas luchas del proletariado son una demostración patente de la perspectiva que presenta nuestra organización desde hace 20 años: más que nunca, es la hora del despliegue, de la intensificación del combate de clase, por la razón misma de que las condiciones de ese combate se han ido desarrollando desde que se inició su renovación histórica hace dos décadas.
La agravación inexorable de la crisis económica y la intensificación de los ataques capitalistas
El origen de las luchas obreras que han zarandeado Polonia en estos últimos meses han sido los ataques de una violencia desmedida contra el nivel de vida de la clase obrera. A principios de año, el gobierno decidió que para cada primero de los meses siguientes, febrero, marzo, abril, iba a haber una serie de alzas masivas en alimentos, transportes, servicios...; la inflación para ese período alcanza el 60 %. A pesar de los aumentos de sueldo que acompañan a esas subidas, la pérdida de poder adquisitivo para la población es del 20 %. En un año, algunos precios han dado brincos impresionantes : los alquileres han duplicado, el precio del carbón ha triplicado, el de las peras cuadriplicado, el de los zapatos de tela para los críos se ha multiplicado por cinco, y esos son sólo algunos ejemplos entre otros muchos. Y lo que es peor, habida cuenta de la penuria reinante (por ejemplo, de la carne, la leche para niños, del papel higiénico), muchos bienes de consumo elementales han de comprarse en el mercado negro o en los “Pewex”, en los que hay que pagar en divisas fuertes cuyas tasas de cambio en el mercado negro (que es el único sitio en donde puede un obrero hacerse con ellas) están tan por las nubes que hacen que el salario medio mensual sea de 23 dólares. Ante tal situación no es de extrañar que las autoridades mismas reconozcan que el 60 % de la población vive por debajo del nivel de pobreza.
Son los obreros jóvenes, que forman los batallones más decididos de los combates actuales, quienes peor y más duramente viven esa miseria cotidiana. Según Tygodnik Mazowsze, semanario clandestino de Solidarnosc, los obreros jóvenes forman “una generación sin perspectivas”: “La vida que están viviendo es una pesadilla. Sus posibilidades de encontrar una vivienda propia son prácticamente nulas. La mayoría de ellos viven en autodenominados hogares que proporciona la empresa. A menudo se amontonan 6 en dos habitaciones. Una pareja con tres niños vive en un cuartito con cocina de 4 metros cuadrados con agua fría únicamente”.
Esa increíble degradación de las condiciones de vida de la clase obrera, a pesar, o más bien, a causa de todas las “reformas económicas” sucesivas, instauradas por el régimen desde hace cantidad de años, no es, claro está, ni una excepción, ni una “especialidad” polaca, ni siquiera de los países llamados “socialistas”. Aunque en esos países esa degradación alcanza extremos siniestramente caricaturescos a causa de la intensidad de la crisis económica (la deuda externa de Polonia anda por los 50 000 millones de dólares, 39 000 de los cuales a los países occidentales), existe tanto en Europa del Este como en los países más avanzados. En la URSS, por ejemplo, las penurias nunca habían sido tan catastróficas, a pesar de las subidas de precios que, por lo visto, iban a hacerlas desaparecer. La tan manida reestructuración (“perestroika”) de la economía está totalmente ausente de las neveras, como así lo comprueban con humor los habitantes de la “patria del socialismo”; en cuanto a la transparencia (“glasnost”) debe ser más que nada la de las estanterías de los almacenes, desesperadamente vacías. Lo que ante todo ponen de relieve las huelgas en Polonia, y la catástrofe económica que las nutre, es la quiebra de la política de la perestroika tan encomiada por Gorbachov. En todo esto no hay misterio ninguno :cuando ya la economía de los países más adelantados es incapaz de dar la menor ilusión de una mínima estabilidad, sino es a costa de una huida ciega hacia el abismo de una deuda gigantesca, a las economías más débiles, como las de Europa del Este, y en especial la de Polonia, les toca ser las primeras en pagar las consecuencias del hundimiento mundial del capitalismo. Ninguna “reestructuración” será capaz de corregir esa tendencia. Como por todas las demás partes del mundo, la “reforma económica” sólo puede tener una única consecuencia: ataques más duros todavía contra las condiciones de vida de la clase obrera.
Lo que ante todo pone de manifiesto la situación actual en Polonia es que la crisis del capitalismo es incurable. La ruina económica de ese país, la miseria resultante para la clase obrera, no hacen sino indicar el camino al que también se dirigen los países más avanzados, que hasta ahora han sido menos golpea-dos por la crisis.
Ante la clase obrera un sólo camino, el del desarrollo de sus luchas
La segunda lección que hay que sacar de la situación es que, frente al hundimiento irreversible de la economía mundial, frente a los ataques capitalistas cada día más duros, no le queda a la clase obrera de todos los países más que una salida : la de la reanudación y el desarrollo de sus combates. Las luchas obreras de Polonia son la prueba, una vez más, de que el proletariado mundial está tomando conciencia de esa realidad.
A ese respecto, las luchas actuales en Polonia son muy significativas. En ese país, los obreros sufrieron, tras su fantástico combate y su primera victoria de 1980, una amarga derrota, que se concretó sobre todo en la instauración del estado de guerra en diciembre de 1981. Fueron encarcelados por millares, su resistencia fue doblegada por la fuerza, a base de matar a decenas de entre ellos; han tenido que aguantar apaleamientos, vejaciones y torturas; han tenido que enfrentarse durante estos años al terror policiaco, viviendo constantemente con la preocupación, si se les ocurría resistir a los ataques capitalistas, de perder el empleo, la vivienda, cuando no de ir a pudrirse a la cárcel. Pese a la enorme presión, pese a la desmoralización pegada al cuerpo de muchos de ellos desde 1981, han vuelto a la lucha en la primavera pasada, en cuanto empezaron a llover las agresiones económicas del poder. Nada desarmados por el fracaso de esa primera tentativa (para el que fue necesaria toda la habilidad de Walesa para convencer a los obreros jóvenes de Gdansk a que volvieran al trabajo)1, volvieron a entrar en el combate de clase durante el verano, en un movimiento mucho más amplio que el anterior, lo cual es una evidente ilustración de una de las características principales del período actual : la aceleración de la historia sometida a la presión de una crisis económica en empeoramiento constante, aceleración que se plasma, en el plano de los combates de clase, en una tendencia a oleadas de lucha cada vez más seguidas.
El movimiento se había iniciado el 16 de Agosto, espontáneamente, en el cogollo obrero de Polonia, la cuenca minera de Silesia. Este hecho es muy significativo, pues el movimiento concernía a uno de los sectores más antiguos y experimentados de la clase obrera y, además, de los tradicional-mente más «mimados» por el gobierno (salarios y raciones más altas), debido sobre todo a la importancia económica del carbón, que es la materia prima y fuente de energía más importante del país y la 1/4 parte de sus exportaciones ; lo cual no impidió que los mineros exigieran aumentos de sueldo de hasta 100 %, lo nunca visto hasta ahora en las luchas obreras en Europa. Día tras día, el movimiento se fue extendiendo a nuevas minas y a otras regiones, Szczecin en particular, en donde puerto y transportes quedaron paralizados por la huelga. Por todas partes, la presión por la huelga es muy fuerte, sobre todo entre los obreros jóvenes. En Gdansk, en los Astilleros Lenin, empresa faro para todos los obreros del país, los obreros jóvenes quieren volver a la lucha, a pesar del fracaso del mes de mayo. Y Walesa, una vez más, se dedica a contemporizar; el lunes 22 de Agosto, sin embargo, no le que queda más remedio que convocar una huelga él mismo, huelga que va a paralizar los astilleros. La huelga se extiende en unas cuantas horas a Varsovia (fundiciones de Huta Warszawa, factoría de tractores de Ursus), a Poznan, a Stalowa Wola y a otras empresas de Gdansk. Hay entonces entre 50 y 70 mil obreros en huelga. El martes 23 de Agosto, la huelga sigue extendiéndose en Gdansk, a otros astilleros, y a nuevas minas de Alta Silesia. La clase obrera parece haber vuelto a encontrar la dinámica del verano de 1980 ; en realidad, el movimiento ha alcanzado su auge y empezará a retroceder en los días siguientes, pues, esta vez, la burguesía está mucho mejor preparada que hace ocho años.
La derrota del movimiento: gobierno y oposición se reparten la faena
Es posible que el gobierno se haya dejado sorprender por la amplitud de las luchas. Sin embargo, su comportamiento durante esas luchas demuestra lo mucho que ha aprendido desde el verano de 1980 : en ningún momento ha estado desbordado por los acontecimientos. Procuró el gobierno en especial, cada vez que una nueva empresa entraba en lucha, rodearla con un cordón de « zomos » (unidades especiales antidisturbios). De este modo, cada ocupación del lugar de trabajo se cerraba en sí misma cual trampa para los obreros en lucha, impidiéndoles entrar en contacto con sus hermanos de clase y por tanto, unificar su combate, unirse en un único frente de lucha. Pero no sólo a eso se limitan la represión y la intimidación. El 22 de Agosto, día en que más se extiende el movimiento, el ministro del Interior, el general Kiszczak, aparece de uniforme en la televisión para anunciar una serie de medidas destinadas a quebrar la extensión : instauración del toque de queda en las tres regiones más afectadas por las huelgas: Katowice, Szczecin y Gdansk; toda persona ajena a la empresa en huelga será evacuada, con posibilidad de ser encarcelada ; el ministro acusa a los huelguistas de estar armados y amenaza con una “efusión de sangre”. Al mismo tiempo, la televisión soviética vino en apoyo de la intervención del ministro, difundiendo imágenes de empresas en huelga, tratando a los huelguistas de «extremistas que ejercen presiones y amenazas contra sus compañeros con huelgas ilegales». Los instrumentos de esas «amenazas contra los compañeros» serían, según la televisión soviética las barras de hierro que los obreros empuñan para hacer frente a una posible intervención policiaca. O sea que cuando se trata de hacer frente a un movimiento de la clase obrera, Gorbachov esconde su “glasnost” y habla con la clásica lengua viperina del terror estalinista: que no se les ocurra a los obreros de Rusia imitar a sus hermanos de clase de Polonia; que éstos sepan que no hay nada que esperar de la «liberalización», de la cual pocas ilusiones se hacen, por cierto, desde la venida de Gorbachov a Polonia, a principios de Julio, cuando éste les dijo que “podían estar orgullosos de tener un líder como Jaruzelski”, al cual presentó como su “amigo personal”.
Las amenazas no quedan, sin embargo, en meras palabras. Los actos vienen a “darles crédito”: Silesia queda cortada del resto del país por controles de la policía y del ejército; cada día, los zomos intervienen en nuevas empresas para desalojar a los obreros (sobre todo en Silesia, en donde a los obreros les empiezan a faltar, en el fondo de las minas, alimentos, medicamentos y mantas); se multiplican las detenciones, las cuales afectan tanto a los huelguistas como a miembros de la oposición y, en especial, a dirigentes de Solidarnosc como Frasyniuk, jefe del sindicato de Wroclaw y miembro de la dirección nacional del mismo. Para con aquéllos se trata de presionarlos para que vuelvan al trabajo y disuadir a los demás obreros a que se unan con ellos en la lucha. Las detenciones de sindicalistas tienen, en cambio, otra función: la de prestigiar a Solidarnosc para que esta organización pueda desempeñar su papel de revienta huelgas. Ya que, una vez más, la derrota obrera es resultado, ante todo, de la acción del sindicalismo.
Los objetivos anti obreros de Solidarnosc sin el menor pudor y ya en el mes de mayo, nos los describe Kuron, uno de los principales «peritos» de Solidarnosc, fundador también del ex-KOR: “sólo un gobierno que tenga la confianza social podrá detener el curso de los acontecimientos, hacer un llamamiento a la austeridad en un marco de reformas. Lo que de verdad está en juego en la batalla actual es la formación de un gobierno así” (entrevista dada al diario francés Liberation del5 de mayo de 1988). Es difícil dejarlo más claro : el objetivo de Solidarnosc es el mismo que el del gobierno: hacer que los obreros acepten la austeridad.
Por eso, ya desde el principio del movimiento, el sindicato se dedicó a desplegar su acción saboteadora. Uno de los elementos esenciales de su estrategia fue meter en un callejón sin salida el descontento obrero. Aun cuando el movimiento se inició por reivindicaciones salariales, Solidarnosc echa el resto de su influencia para que no permanezca más que “una sola reivindicación: la legalización del sindicato”. Y es así como Walesa convoca a la huelga en los talleres de los Astilleros Lenin el 22 de agosto, con la consigna: “¡Basta ya de bromas. Lo que ahora queremos es Solidarnosc!». ¡Como si la defensa de las condiciones de vida más elementales, la resistencia contra la miseria fuera solo...bromas! El presidente del comité de huelga de los Astilleros Lenin, conocido como “radical”, afirmaba por su parte: “la única reivindicación es que se restablezca Solidarnosc”.
Solidarnosc hace sus llamamientos a la huelga de manera muy selectiva. Por un lado, en muchos lugares en donde la presión por la lucha es muy fuerte, Solidarnosc evita a toda costa hacer llamamientos a parar el trabajo, prefiriendo decretar, para que se «desahogue» la combatividad obrera, el «estado de preparación de la huelga», o amenazando con convocarla si las autoridades desencadenaran una represión en masa, cosa que éstas evitaron como es natural. Por otra parte, el llamamiento directo a la huelga en los astilleros Lenin de Gdansk, que son desde el verano del 80 un símbolo para toda la clase obrera de Polonia, es también una maniobra. Es ésa una de las empresas en las que Solidarnosc está mejor implantada ,sobre todo porque es allí donde trabaja Walesa ; será pues más fácil que en otro lugar hacer volver al trabajo, reanudación que servirá a su vez de acto simbólico, pues en el resto del país, los obreros tendrán la impresión de que no les queda más remedio que imitar a sus camaradas de Gdansk. Además, en los astilleros Lenin, Walesa, para facilitar la vuelta al trabajo, había echado el resto desde el principio para presentar la huelga como una calamidad, inevitable a causa de la mala voluntad del gobierno, el cual no ha querido escuchar sus repetidos llamamientos a la negociación: «Yo quería evitar las huelgas. No deberíamos estar en huelga, deberíamos estar trabajando. Pero no nos queda otra alternativa...Seguimos esperando discusiones serias» (22 de Agosto). Y de hecho, para cansar más y mejor a los obreros, el gobierno y Solidarnosc se ponen a jugar al ratón y al gato durante más de una semana, dando pruebas uno y otro de la mayor «intransigencia» sobre la cuestión del pluralismo sindical, polarizando a los obreros sobre un problema falso, hasta el día en que ambas partes «aceptan» el encuentro para discutir «sin tabús» (sic)... sobre la agenda de una hipotética «mesa redonda», la cual sólo podrá verificarse, naturalmente, cuando se haya reanudado el trabajo.
La total complicidad entre las autoridades y Solidarnosc es patente. Es todavía más patente cuando se sabe que uno de los deportes favoritos de los dirigentes de Solidarnosc es franquear impunemente los controles policiacos que aíslan a empresas y regiones en lucha para juntarse a los huelguistas, como Jan Litynski, fundador del KOR y responsable de Solidarnosc de Varsovia, que consiguió llegar al comité de huelga de las minas de Silesia para convertirse en su principal «perito», o el propio Lech Walesa que entra en los astilleros Lenin «saltando la tapia». No hay duda, la policía polaca es de las más nulas del mundo...
En ese reparto de tareas participa, como siempre en Polonia, la Iglesia, que incluso se permite el lujo de echar dos estilos diferentes de sermón: el sermón moderado como el del capellán de los astilleros Lenin, quien, la víspera de la huelga, toma postura en contra de ella afirmando que «la huelga iba a prender fuego a toda Polonia» y el sermón «radical» que da su apoyo entero a los huelguistas y a su reivindicación de «pluralismo sindical». Hasta las propias fuerzas del poder hacen alarde de sus «desacuerdos» para así desorientar mejor a los obreros. El 24 de Agosto, por ejemplo, los sindicatos oficiales (OPZZ), cuyo presidente es miembro del Buró político del Partido, lanzan una advertencia al gobierno para que «oiga su opinión» y «amenazan» con convocar huelga general. ¡Huy qué miedo debió pasar Jaruzelski!
En fin de cuentas, gracias a tanta maniobra, la burguesía logró sus objetivos: el retorno al trabajo sin que los obreros obtuvieran nada. Ha sido una derrota obrera que va a dejar huellas. Y es tanto más derrota por cuanto Solidarnosc ha conseguido hacer su labor de sabotaje sin desenmascararse como organización, dejándole a Walesa, siempre voluntario para esas faenas, el papel de «vende huelgas». Su popularidad va a bajar varios enteros, pero son los riesgos del oficio. Lo esencial es que la mayoría de los obreros conserve sus ilusiones sobre el sindicalismo «libre». Con su negativa a legalizar a Solidarnosc (cuando en realidad esa organización tiene «placa en fachada» con sus numerosos semanarios, colectas y cuotas, reuniones regulares de sus miembros y de sus dirigentes, todo ello tolerado), con sus «persecuciones» a los dirigentes, el poder aportará lo que le corresponde para mantener aquellas ilusiones.
En Polonia como en el mundo entero, la perspectiva es, más que nunca, la de los enfrentamientos de clase
Agosto del 80-Agosto del 88: la comparación de los resultados de las huelgas entre esas dos fechas parece despejar un retroceso muy sensible de la fuerza de la clase obrera. Un examen superficial podría llevar a esas conclusiones, pues es cierto que hace 8 años la clase obrera fue capaz de llevar a cabo combates mucho más masivos, determinados; es cierto, sobre todo, que en 1980, consiguió dotarse de una organización de su lucha que le permitió controlarla desde el principio de punta a cabo hasta la victoria. Pero no podemos limitarnos a esos aspectos. En realidad, la debilidad actual de la clase obrera en Polonia es básicamente la expresión del reforzamiento político de la burguesía en ese país, del mismo modo que su fuerza en Agosto del 80 le venía en parte de la debilidad de la clase dominante. Y ese fortalecimiento de la burguesía se debe no tanto a una mayor habilidad por parte de los dirigentes del país, sino más bien a la existencia de una estructura de encuadramiento de la clase obrera ausente en 1980 : el sindicato Solidarnosc. Eso lo ha expresado muy bien Kuron : “Contrariamente a julio-agosto del 80, la oposición dispone hoy de estructuras organizadas capaces de controlar los acontecimientos”(Ídem).
De hecho, la clase obrera en Polonia se encuentra hoy confrontada al mismo tipo de trampas que los obreros de los países más avanzados han tenido que enfrentar desde hace décadas. Es precisamente porque no había vivido esa experiencia por lo que aquélla ha acabado por dejarse entrampar de tal modo por las maniobras del sindicalismo, después de haber vivido una lucha tan notable como la del verano del 80. En cambio, toda la experiencia acumulada por el proletariado de las grandes metrópolis capitalistas, sobre todo el de Europa Occidental, le permite hoy ir librándose progresivamente del control sindical (como pudo verse cuando la huelga en los ferrocarriles franceses a finales de 1986, e en Italia, durante 1987, en el sector escolar), ir apoderándose de sus luchas, unificándolas, como la hicieran los obreros polacos en 1980. Pero cuando logre con plenitud todo eso, la burguesía ya no podrá hacerlo retroceder como lo había hecho con el proletariado de Polonia. Son los sectores más avanzados del proletariado mundial los que podrán entonces mostrar el camino a sus hermanos de clase, y en particular a los de Polonia y de Europa del Este.
Las luchas de este verano en Polonia no expresan en absoluto ningún retroceso de la clase obrera a escala internacional. Antes al contrario, son la prueba de las enormes reservas de combatividad del proletariado de hoy, al que las derrotas parciales no logran agotar, sino que le sirven de acicate con la intensificación de los ataques capitalistas. Asimismo, la fuerza de las ilusiones sindicalistas, democráticas e incluso nacionalistas, que pesan sobre el proletariado en Polonia pone de relieve los pasos realizados por el proletariado de los centros decisivos, las grandes concentraciones obreras de Europa occidental, y, por lo tanto, del proletariado mundial como un todo; pone en evidencia su avance hacia combates cada día más autónomos, más fuertes y más conscientes.
FM
4/9/1988
1 Respecto a las huelgas de esta primavera en Polonia y su sabotaje por Solidarnosc, puede leerse la Revista Internacional, n° 54.
Geografía:
- Polonia [190]
Herencia de la Izquierda Comunista:
Rubric:
1989 - 56 a 59
- 4530 lecturas
Revista Internacional nº 56 primer trimestre 1989
- 4232 lecturas
Herencia de la Izquierda Comunista:
Argelia: la burguesía asesina
- 4156 lecturas
A finales de septiembre y primeros de octubre, en Argelia se ha vivido un movimiento social sin precedentes en su historia desde la «independencia» de 1962. En las grandes urbes y en los centros industriales, se fueron sucediendo huelgas masivas y revueltas del hambre protagonizadas por una juventud sin trabajo. Con una bestialidad increíble, el Estado «socialista» argelino y el partido único FLN han asesinado a cientos de jóvenes manifestantes. Ese Estado y ese partido, celebrados hace 20 años por trotskistas y estalinistas como «socialistas», a las reivindicaciones de «pan y sémola» contestaron con el plomo y la metralla del ejército. Matanzas, torturas, detenciones a mansalva, estado de sitio, militarización del trabajo: ésas son las respuestas de la burguesía argelina a las reivindicaciones de los explotados.
1. Las huelgas y los motines se explican por la rápida deterioración de la economía argelina, la cual, sometida ya a la crisis permanente de los países subdesarrollados, se está hundiendo literalmente. El bajón de los precios del petróleo y gas argelinos, de lo que el país vive casi exclusivamente, el agotamiento de sus recursos para los años 2000, todo eso explica la austeridad draconiana de los años 80. Al igual que la Rumania de Ceaucescu, la Argelia de Chadli se ha comprometido a rembolsar su deuda a los bancos mundiales. Y lo ha cumplido con celeridad. La falta de compromiso del Estado en todos los sectores (salud, alimentación, alojamiento) se ha plasmado en una situación espantosa para las capas laboriosas. Colas desde las seis de la mañana para conseguir pan y sémola; carne imposible de encontrar, agua cortada durante meses; imposibilidad de encontrar vivienda; sueldos ya miserables bloqueados, desempleo general para la juventud (65 % de los 23 millones de habitantes tienen menos de 25 años): ése es el resultado de 25 años de «socialismo» argelino que engendrara la lucha de «liberación nacional». Sobre los explotados, la burguesía argelina -puramente parásita- se mantiene mediante una feroz dictadura militar. Burócratas del FLN y oficiales del ejército, que llevan la batuta del aparato económico, viven de la especulación, almacenando alimentos importados que luego venden al precio más alto en el mercado negro. Eso es la expresión misma de la debilidad de esa burguesía. Y aunque se apoya cada día más en el movimiento integrista musulmán que ella misma ha animado en los últimos meses, ese movimiento, fuera de ciertas capas de la pequeña burguesía y del lumpen no tiene ninguna influencia real en la población obrera.
2. El verdadero sentido de los acontecimientos sociales de octubre, reacción a la dramática miseria, ha sido el claro resurgir del proletariado de Argelia en el escenario social. Más que durante las revueltas de 1980, 1985 y 1986, el cariz obrero ha sido esta vez indiscutible. Desde finales de septiembre del 88, estallan huelgas en toda zona industrial de Ruiba-Reghaia, a 30 Km. de Argel, cuya vanguardia está formada por los 13 000 obreros de la Sociedad Nacional de Vehículos Industriales (ex Berliet). De ahí la huelga se va extendiendo a toda la región de Argel: Air Algérie, y sobre todo a los empleados de Correos y Telecomunicaciones. A pesar de la represión contra los obreros de Ruiba, el movimiento se extiende hasta las grandes ciudades del Este y del Oeste. En Kabilia, el empeño de militares y policías por soliviantar a los «cabileños» contra los «árabes» («no apoyéis a los árabes, pues ellos no os apoyaron a vosotros en 1985», como así lo iban cacareando los altavoces de los vehículos policíacos) no obtuvo sino más odio y desprecio. Y muy sintomático fue el hecho de que frente a las huelgas espontáneas el sindicato estatal UGTA no tuvo más remedio que poner distancias con el gobierno para así poder subir más fácilmente al «tren en marcha».
En ese contexto estallaron desde el 5 de octubre motines, revueltas, saqueos, destrucción de almacenes y edificios públicos, llevados a cabo por miles de jóvenes desempleados, críos algunos de ellos, entre los que se metieron a menudo provocadores de la policía secreta e integristas. Los medios de comunicación argelinos y occidentales se han dedicado a poner de relieve esas revueltas para así ocultar mejor la amplitud y el carácter de clase de las huelgas. Por otra parte, la burguesía argelina se aprovechó de aquéllas para organizar una matanza preventiva, utilizada después políticamente para plantear la necesidad de «reformas» «democráticas» y de eliminar a las fracciones del aparato de Estado demasiado relacionadas con los ejércitos y el FLN, poco aptas ante la amenaza proletaria.
Las revueltas de esa población muy joven, sin esperanzas ni trabajo, no son la continuidad de las huelgas obreras. De éstas se diferencian claramente por su falta de perspectivas y su fácil uso y abuso manipulador por parte del aparato de Estado. Cierto es que esa juventud parece haber expresado tímidos inicios de politización, negándose a seguir las consignas de la Oposición en el extranjero (Ben Bella y Ait Ahmed, antiguos dirigentes del FLN eliminados por Bumedian) y de los integristas islámicos, los cuales no son sino un engendro del régimen y los militares. Esos jóvenes, acá o allá, arrancaron la bandera nacional argelina, saquearon alcaldías y sedes del FLN, destruyeron en Argel la sede del Polisario, movimiento nacionalista saharaui apoyado por el imperialismo argelino, símbolo de la guerra larvada con Marruecos. Sin embargo, un movimiento así debe ser cuidadosamente distinguido del de los obreros en huelga. La juventud como tal no es una clase social. Jóvenes los hay tanto desempleados como jóvenes que nunca han trabajado y que se han hundido en la marginación del lumpen (que en Argelia llaman «guardatapias» a causa de su permanente ociosidad). Sus acciones, separadas de la acción del proletariado, no tiene la menor salida.
Esas revueltas, al emprenderla únicamente contra los símbolos del Estado, saqueando y destruyendo a ciegas, son impotentes; no son más que tormentas de verano que apenas si pueden ser una contribución al desarrollo de la conciencia y de la lucha obreras. Poco se diferencian de las revueltas periódicas en los barrios periféricos de Latinoamérica. Son la expresión de la descomposición acelerada de un sistema que engendra en las capas sin trabajo explosiones sin perspectiva histórica.
La falta de organización con la que, por lo visto, tuvo lugar la huelga, dio la posibilidad de que esas revueltas aparecieran en primer plano. Esto explica la amplitud de la represión policíaca y militar (alrededor de 500 muertos, muchos de ellos muy jóvenes). Los ejércitos no han sido contaminados, no ha habido el más mínimo inicio de disgregación. Los 70 000 jóvenes de reemplazo de un ejército de tierra que se compone de 120 000, no se movieron.
Por eso, una vez restablecida el agua en las grandes ciudades y los almacenes «milagrosamente» vueltos a abastecer, el gobierno Chadli pudo permitirse levantar el estado de sitio el 12 de octubre. La huelga general de 48 horas en Kabilia y los esporádicos enfrentamientos con policías fueron combates de retaguardia. El orden burgués ha quedado restablecido con unas cuantas promesas «democráticas» de Chadli (referendo sobre la constitución) y los llamamientos a la calma de los imanes (14 de octubre), que abogan por una «república islámica» con los militares. Se trata de hecho de una pausa en una situación que sigue siendo explosiva que se plasmará en movimientos sociales de más amplitud en los que la presencia del proletariado será más visible y determinante. Esta derrota no ha sido sino un primer asalto de enfrentamientos futuros, cada vez más decisivos, entre proletariado y burguesía. Por lo demás, ya han vuelto a estallar huelgas espontáneas a primeros de noviembre en Argel (7 de noviembre).
Pese a la aparente «vuelta a la calma», los acontecimientos sociales de Argelia tienen una importancia histórica considerable. Como tales no pueden ser asimilados ni a los de Irán en 1979, ni a los acontecimientos actuales en Yugoslavia o en Chile. En Argelia, en ningún caso, ni los obreros ni los jóvenes sin trabajo han seguido a los integristas musulmanes. Contrariamente a lo afirmado por la prensa, por los intelectuales burgueses, por el PC francés, quienes, quien más quien menos, han dado su apoyo a Chadli, los integristas son el arma ideológica de los militares, con los cuales aquéllos trabajan mano a mano. La religión, a diferencia de Irán, no tiene impacto alguno entre los jóvenes desempleados y menos todavía entre los obreros.
3. El mayor peligro hoy sería, sin embargo, que el proletariado se creyera las promesas de «democratización» y de restablecimiento de las «libertades», sobre todo tras el referendo de finales de octubre (90 % de votantes a favor de Chadli). El proletariado no tiene nada que esperar y sí todo que temer de semejantes promesas. Las paparruchas democráticas no le sirven a la clase burguesa, la cual no puede ofrecer sino miseria, plomo y metralla a los explotados, más que para preparar otras vergonzantes matanzas. Ésa es una lección general para todos los proletarios de mundo: ¡Os prometen «democracia»; y os darán más palos sino acabáis con esta feroz barbarie capitalista!
Los sucesos de octubre en Argelia tienen su importancia histórica por las siguientes razones:
<!--[if !supportLists]-->– <!--[endif]-->Son la continuación de las huelgas y revueltas del hambre que sacudieron a los países vecinos Marruecos y Túnez desde el inicio de los años 80. Representan una verdadera amenaza de extensión a todo el Magreb, en donde ya han encontrado amplio eco. La inmediata solidaridad de los gobiernos marroquí y tunecino con el de Chadli, a pesar de sus ansias imperialistas contradictorias, está en correlación con el miedo que les ha entrado a las clases burguesas de esos países;
<!--[if !supportLists]-->– <!--[endif]-->Demuestran sobre todo que frente a las huelgas obreras, las grandes potencias imperialistas (Francia, EEUU) son solidarias contra el proletariado y dan su apoyo a las matanzas para restablecer «el orden». Argelia, equipada ya por Francia, Alemania Occidental y EEUU, que han sustituido a los rusos, va a ser objeto de los cuidadosos mimos del bloque USA con la entrega de armas y equipos de guerra civil.
Así queda comprobada una vez más la Santa Alianza de todo el mundo capitalista contra el proletariado de un país, el cual no se enfrenta únicamente con «su» burguesía, sino con todas.
<!--[if !supportLists]-->– <!--[endif]-->Debido a la importancia de la clase obrera de origen magrebí y sobre todo argelino (casi 1 millón de obreros) en Francia, esos acontecimientos han tenido un gran impacto en este país. Se plantea así la unidad del proletariado contra la burguesía en Europa occidental y en la inmediata periferia. Las condiciones son hoy propicias para la formación de minorías revolucionarias en el proletariado argelino; en un primer tiempo, entre la emigración en Francia y en Europa, y después en Argelia, donde vive el proletariado más desarrollado del Magreb, e incluso en Marruecos y Túnez.
<!--[if !supportLists]-->– <!--[endif]-->Y, para terminar, la huelga general ha sido para el proletariado de Argelia una primera gran experiencia de enfrentamiento con el Estado. Los próximos movimientos ya no tendrán el aspecto de pasajeras tormentas de verano. Y se distinguirán con más nitidez de las revueltas de jóvenes desocupados.
Contrariamente a las capas sociales poco conscientes, permeables a la disgregación social, el proletariado no se enfrenta a símbolos, sino a un sistema, el capitalismo. El proletariado no se pone a destruir para luego hundirse en la resignación; el proletariado, lenta pero firmemente, está llamado a desarrollar su conciencia de clase, su tendencia a la organización. Sólo en esas condiciones podrá el proletariado, en Argelia como en otros países del llamado tercer mundo, orientar la revuelta de los jóvenes desocupados canalizándola hacia la destrucción de la anarquía y la barbarie capitalistas.
Chardin, 15/11/88
Noticias y actualidad:
- Lucha de clases [180]
De la crisis del crédito a la crisis monetaria y a la recesión
- 5738 lecturas
El crédito no es una solución eterna
Un año ha pasado desde el hundimiento bursátil de octubre 1987, cuando se esfumaron 2 billones de dólares de capitales especulativos (400 dólares por ser humano). El capitalismo mundial parecería estar bien de salud: 1988 debería ser, según las estimaciones actuales, el mejor desde el principio de los ochenta. Sin embargo, los años 1973 y 1978-79, que precedieron las grandes recesiones de 1974-75 y 1980-82, fueron también los años más brillantes de su tiempo ... El recurso ciego al crédito no puede ser una solución eterna. Lo que se está anunciando en la «euforia» actual es una convulsión monetaria que desembocará en una nueva recesión mundial.
Desde el día siguiente de las elecciones en Estados Unidos, el lenguaje de las propagandas oficiales empieza ya a cambiar y el triunfalismo se está transformando en llamamientos a la prudencia.
«El final del mandato de Reagan se caracteriza por la persistencia de una expansión que dura desde hace ya seis años, la más larga de la historia estadounidense en tiempos de paz (...) En valor absoluto el déficit US puede parecer importante. Pero como el país produce la cuarta parte del PNB mundial, el déficit es, en porcentaje, inferior al promedio de la OCDE... La "crisis de los déficits" estadounidenses es una astucia de relaciones públicas empleada por el "establishment" republicano tradicional para purgar al partido de hombres populares (...) Lo que hace falta, es un sistema monetario que impida a los bancos centrales poner en peligro la prosperidad económica.» P.C. Roberts, (profesor del Centro de estudios estratégicos, USA, uno de los teóricos de la llamada «economía de la oferta » o « reagannomics»)[1].
En otras palabras, lo que dicen ciertos economistas es que los gigantescos déficits y el endeudamiento masivo del capital estadounidense no son problemas mayores. Las inquietudes provocadas por el desarrollo vertiginoso de estos fenómenos serían infundadas y a lo más «astucias» de la guerra de clanes entre políticos estadounidenses. Tras esa afirmación se plantea la cuestión de saber si el crédito puede servir de remedio eterno, un medio que permita a la economía capitalista, a condición de que los bancos tengan una política adecuada, seguir desarrollándose de manera ininterrumpida: «la más larga expansión de la historia norteamericana en tiempos de paz» confirmaría tal posibilidad.
En realidad los famosos seis años de «expansión» de la economía estadounidense, que impidieron el derrumbamiento total de la economía mundial[2] no fueron fruto de un nuevo descubrimiento económico. Es la misma y vieja política keynesiana de déficits estatales y de recurso ciego al crédito. Y, a pesar de lo que diga nuestro eminente profesor, el tamaño de ese endeudamiento -producto de una verdadera explosión de créditos durante los últimos años- dista mucho de ser un problema sin importancia y plantea ya actualmente problemas enormes tanto para el capital yanki como para la economía mundial y abre a corto plazo la perspectiva de una nueva recesión mundial.
Los efectos devastadores del exceso de crédito
«En 1987, los Estados Unidos importaban el doble de lo que exportaban. Gastaban 150 mil millones de dólares más, en los demás países, de lo que ganaban, y el gobierno federal gastaba 150 mil millones de dólares más, en el mercado interior, de lo que recibía en ingresos fiscales. Como Estados Unidos cuenta alrededor de 75 millones de hogares, cada uno de ellos gastó de esta manera el año pasado 2000 dólares más de lo que ganó en promedio. El resto lo tomó prestado del extranjero.»[3]
Las estadísticas son esa ciencia que permite afirmar, cuando un burgués posee cinco automóviles y que su vecino desempleado no posee ninguno, que este último posee sin embargo dos y medio. El promedio de gastos a crédito por familia estadounidense es tan sólo un promedio estadístico, pero da una buena imagen de la amplitud del fenómeno del desarrollo del crédito que ha caracterizado al capital estadounidense en los últimos años.
Esta situación acarrea ya actualmente consecuencias particularmente significativas del grado de envenenamiento de la máquina capitalista tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo.
En Estados Unidos
Durante el año 1988 fueron batidos tres récords, además del endeudamiento global de Estados Unidos:
- el récord de bancarrotas bancarias: en octubre de 1988 el número de bancarrotas ya había pulverizado el récord de 1987;
- el récord de pagos de las autoridades federales para indemnizar a los clientes de las cajas de ahorros en bancarrota;
- el récord de la masa de intereses pagados por el Tesoro sobre su deuda: «De un momento a otro, la contabilidad del gobierno US va a registrar un momento notorio en la historia de las cuentas federales: los intereses que paga el Tesoro sobre los 2,000 millones de dólares de la deuda nacional están a punto de sobrepasar el monto del enorme déficit del presupuesto... El gobierno US paga unos 150 mil millones de dólares de intereses por año, o sea 14 % del total del gasto gubernativo. De esos 150 mil millones de dólares, entre 10 y 15 % van a inversores extranjeros» (New York Times, 11 de octubre de 1988).
Pero el peor efecto inmediato de esta explosión del endeudamiento consiste en el alza de las tasas de interés que acarrea. El Tesoro de los Estados Unidos tiene cada vez más dificultades para conseguir que alguien le preste el dinero necesario para financiar su deuda. Para conseguirlo está obligado a ofrecer tasas de interés cada vez más altas. El Gobierno estuvo obligado a rebajar esas tasas en octubre 1987 para frenar el derrumbe bursátil, pero desde ese entonces ha tenido que aumentarlas de nuevo (la tasa de los bonos del Tesoro de tres meses pasó de 5,12 % a finales de octubre 1987 a 7,20 en agosto de 1988).
Las consecuencias inmediatas son devastadoras a dos niveles. Primero a nivel de la deuda misma: se calcula que por un punto más de intereses, el capital estadounidense tiene que pagar 4 mil millones de dólares más de intereses. Segundo, y sobre todo, el alza de las tasas de interés constituye inevitablemente un freno para la máquina económica, es decir anuncia una recesión a más o menos a corto plazo.
En el mundo
Pero el capital de Estados Unidos no es el único endeudado en el mundo, aunque se haya convertido en el primer deudor del planeta. El alza de las tasas de interés en Estados Unidos tiene como consecuencia el alza de las tasas en todo el mundo. Para los países de la «periferia», que desde hace años se enfrentan a la incapacidad de pagar sus deudas, en particular los de África y América Latina, ello implica también un aumento de los intereses que pagar y por lo tanto de sus enormes deudas.
Para los capitales acreedores de Estados Unidos, que teóricamente son los primeros beneficiarios de los déficits estadounidenses al encontrar en ese país un mercado para sus exportaciones (Japón y Alemania en particular), se hallan en posesión de montañas cada día mayores de «pagarés» yanquis, en forma de dólares, de bonos del Tesoro, de acciones, etc. Es mucha riqueza, de papel, pero ¿qué va a suceder si el capital de Estados Unidos no puede pagar o si -como lo veremos luego- el dólar se devalúa?
La tesis de los economistas que pretenden que el crecimiento sin límites del crédito no es una verdadera amenaza para el capital mundial, es una engañifa que la realidad de los efectos devastadores del exceso de crédito, desmiente ya hoy cotidianamente... sin hablar de las perspectivas que abre para el futuro.
El crédito no es una solución eterna
El capitalismo siempre utilizó el crédito para realizar su reproducción. Es un elemento fundamental en su funcionamiento, en particular a nivel de la circulación. Su generalización constituye un acelerador del proceso de acumulación del capital. Pero el crédito puede jugar ese papel únicamente en la medida en que el capital funciona en condiciones de expansión reales, es decir, que al final del retraso creado por el crédito entre el momento de la venta y el momento del pago, existe un pago real.
«Lo máximo que el crédito puede hacer en este aspecto -que se refiere a la mera circulación- es salvaguardar la continuidad del proceso productivo, siempre y cuando existan todas las demás condiciones de esa continuidad, vale decir, que exista realmente el capital por el cual se ha de intercambiar, etc.» (Marx, Grundrisse).
El problema para el capitalismo actualmente, tanto en Estados Unidos como en todas partes, es que «el capital por el cual se ha de intercambiar» (el crédito), «las demás condiciones de esa continuidad... del proceso productivo» no existen. Al contrario de lo que sucede en condiciones de verdadera expansión, el capital no recurre hoy al crédito para acelerar un proceso productivo sano, sino para retrasar los plazos de un proceso productivo empantanado en la sobreproducción y la falta de mercados solventes.
Desde finales de los años 60, desde el final del proceso de reconstrucción que siguió a la segunda guerra mundial, el capitalismo ha sobrevivido tan sólo gracias a todo tipo de manipulaciones económicas llevadas hasta extremos insospechables, pero no por ello ha conseguido resolver sus contradicciones de fondo. Al contrario, lo único que ha hecho, y que sigue haciendo es agravarlas.
Sigue la huida ciega
En Estados Unidos: Frente al derrumbamiento bursátil de octubre 1987, Estados Unidos no ha tenido otra solución que la de continuar endeudándose. Algunos economistas estiman que los Bancos centrales de las demás potencias occidentales han tenido que proporcionarles unos 120 mil millones de dólares.
En los países menos desarrollados: Hace poco tiempo, estuvo muy de moda decir que la solución al problema de la deuda de los países del llamado «tercer mundo» consistía simplemente en anular las deudas de los países más pobres. Como lo habíamos previsto en el nº 54 de esta revista todo se quedó en meras palabras y alguna que otra migaja.
Es verdad que anular la obligación de rembolsar los créditos eliminaría el problema. Pero equivaldría a hacer del capitalismo un sistema que ya no tiene como meta la ganancia... y eso no es capitalismo. No, la «solución» ha sido la apertura de... nuevos créditos para esos países: así por ejemplo Estados Unidos ha tenido que otorgar recientemente a México un nuevo préstamo de 3,5 mil millones de dólares, el mayor préstamo otorgado a un país deudor desde 1982.
En los países del Este: La URSS, tras un período durante el cual intentó reducir su deuda, vuelve a pedir nuevos préstamos a las potencias occidentales. Varios consorcios bancarios en Italia, Alemania, Francia y Gran Bretaña anuncian un préstamo de 7 mil millones de dólares para Moscú. Lo mismo sucede con China que se encuentra en una situación cada día más análoga a la de los países de Latinoamérica (inflación galopante, recurso a nuevos créditos tan sólo para pagar los intereses de préstamos anteriores).
Las perspectivas
La economía capitalista no se dirige hacia una crisis del crédito. Ya está sumida en ella. Ahora va a ser en lo monetario en donde se va a manifestar la crisis.
«El sistema monetario es esencialmente católico, el sistema de crédito sustancialmente protestante. The scotch hate gold (el escocés odia el oro). Como papel, la existencia-dinero de las mercancías es una existencia puramente social. Es la FE la que salva: la fe en el valor del dinero como espíritu inmanente de las mercancías, la fe en el régimen de producción y en su orden predestinado, la fe en los distintos agentes de la producción como simples personificaciones del capital que se valoriza por sí mismo. Pero, del mismo modo que el protestantismo no se emancipa de los fundamentos del catolicismo, el sistema de crédito sigue moviéndose sobre los fundamentos del sistema monetario.» (Marx, El Capital, Tomo III, pág. 553; Fondo de Cultura Económica, México)
Desde ese punto de vista, algo de cierto hay en lo que dice Roberts cuando niega la existencia de un problema de exceso de crédito en Estados Unidos y ve tan sólo los límites monetarios impuestos por los bancos centrales. Pero lo que no ve es que el problema no reside en que los bancos centrales no emiten suficiente dinero, sino al contrario en que ya han emitido demasiado y que es en el terreno de la moneda, en la pérdida de «la FE» en la moneda (y en primer lugar en la que es utilizada para la casi totalidad del comercio mundial: el DOLAR) en donde se manifestará en los próximos tiempos la crisis de sobreproducción (verdadera raíz de los fenómenos crediticios y monetarios).
El capital estadounidense, al igual que los demás deudores, no puede ni podrá rembolsar sus deudas. Pero es el más fuerte de los gánsters. Por ello tiene medios para hacer reducir violentamente, por la fuerza, una vez más, su deuda. Al contrario de los demás Estados del mundo, Estados Unidos es el único país que puede pagar el conjunto de sus deudas con su propia moneda (los demás la tienen que pagar con divisas y en particular con dólares). Es por ello que, como en 1973 y en 1979, la devaluación del dólar es el único camino que le queda.
Pero esa perspectiva es hoy anuncio de un nuevo marasmo monetario mundial que abre la puerta a una nueva recesión que será mucho más profunda que las de 1974-1975 y 1980-1982.
La devaluación del dólar significa «ruina» en el plano financiero para los principales capitales acreedores de Estados Unidos, y en primer lugar para Japón y Alemania, lo cual deja pocas esperanzas en cuanto al papel de «locomotoras» que se supone que estos países deberían desempeñar para compensar el agotamiento de la norteamericana.
Al mismo tiempo, la devaluación del dólar equivale al establecimiento de una barrera aduanera que cierra el acceso al mercado estadounidense, el cual desde hace seis años ha servido precisamente de «locomotora» para la economía mundial.
Como lo escribíamos en el número 54 de esta revista, la espera de las elecciones en Estados Unidos era lo único que retrasaba el desencadenamiento de ese proceso. Sea cual sea su velocidad, es evidente que ya ha iniciado su arranque.
***
Los últimos seis años dan una rara impresión desorientadora. La crisis de la economía mundial no se ha resuelto, sino que, al contrario, se ha desarrollado en profundidad: continuación del aumento del desempleo en casi todos los países, desarrollo de la miseria en proporciones desconocidas hasta ahora en las zonas más pobres del planeta, desertificación industrial en los centros más desarrollados del capitalismo, pauperización absoluta de las clases explotadas en todos los países incluidos los más industrializados; en el plano financiero: explosión de la deuda y la mayor crisis bursátil desde hace medio siglo, y todo ello chapoteando en un barrizal de frenesí especulativo sin precedentes en la historia.
Sin embargo la máquina capitalista no se ha derrumbado realmente. A pesar de los récords históricos de quiebras, bancarrotas; a pesar de los crujidos y grietas cada vez más profundos y frecuentes, la máquina de ganancias sigue funcionando, concentrando nuevas fortunas gigantescas -producto de la lucha mortal y carroñera que opone a los capitales entre sí- y pavoneándose con la más cínica arrogancia de sus discursos sobre las maravillas del «liberalismo mercantil». «Los ricos se han hecho más ricos y los pobres más pobres» dicen los periodistas, pero «la máquina funciona» y los resultados de 1988, al menos según las estadísticas, deberían ser «los mejores» de la década
Poca gente cree realmente en la posibilidad de un nuevo período de «prosperidad» económica, como en los años 50 o 60. Pero la perspectiva de un nuevo derrumbe capitalista como el de 1974-1975 o el de 1980-1982 parece a veces alejarse gracias a las múltiples y variadas manipulaciones económicas de los gobiernos. Ni verdadera recuperación, ni verdadero derrumbe: el «no future» para siempre.
Las cosas son muy diferentes. Nunca estuvo tan enfermo el sistema capitalista. Nunca estuvo su cuerpo tan envenenado por las masivas dosis de drogas y de remedios que han sido necesarios para mantener su mediocre y espantosa supervivencia durante los últimos seis años. Su próxima convulsión, que, una vez más, verá desarrollarse simultáneamente recesión e inflación, no será sino más violenta, más profunda y más extensa mundialmente.
Las fuerzas destructoras y autodestructoras del capitalismo se van a desencadenar una vez más con una violencia sin precedentes, pero ello provocará la indispensable sacudida que obligará al proletariado mundial a elevar sus luchas a niveles superiores y sacar provecho de toda la experiencia que ha acumulado a lo largo de los últimos años.
RV - noviembre 1988
[1] Le Monde (Paris), 25/10/88.
[2] Para un análisis de la realidad de esa «expansión» y de sus efectos sobre la economía mundial, véase el articulo «La perspectiva de la nueva recesión no se ha alejado, sino al contrario» en la Revista Internacional nº 54, 3er trimestre de 1988.
[3] Stephen Marris, Le Monde, 25/10/88.
Herencia de la Izquierda Comunista:
Cuestiones teóricas:
- Economía [18]
El medio político desde 1968 III
- 5404 lecturas
El año 1983 viene marcado por la reanudación de la lucha de clases después de tres años de retroceso tras el reflujo de las huelgas en los países occidentales, saboteadas por las maniobras del sindicalismo de base impulsado por la izquierda y los izquierdistas y la represión brutal de 1981 en Polonia, preparada por la labor de zapa de Solidarnosc. Después de esta fecha, la combatividad recuperada del proletariado no va a cesar de reafirmarse en el conjunto del planeta: después de las huelgas masivas de los obreros de Bélgica en el otoño de 1983, Holanda, RFA, Gran Bretaña, Corea, Suecia, Francia, España, Grecia, Italia, EEUU, Polonia, etc. (y la lista no es exhaustiva) son países marcados por luchas significativas de la clase obrera.
¿Cómo va a reaccionar el medio político proletario y las organizaciones que lo constituyen?, ¿Cómo va a asumir la responsabilidad crucial de los revolucionarios planteada una vez más, con agudeza, por el desarrollo de la lucha de clases: la necesidad de la intervención de los revolucionarios en el seno de las luchas de su clase?
¿Cuáles van a ser las consecuencias de la aceleración de la historia en todos los planos: económico, militar y social; sobre la vida del medio político proletario? El retorno a escena de la lucha de clases lleva en sí el desarrollo potencial del medio revolucionario. ¿Esta revitalización de la lucha obrera va a permitir al medio político proletario superar la crisis que atravesó en el período precedente?, ¿va a permitirle dejar atrás las dificultades y debilidades que lo marcaron desde el relanzamiento histórico de la lucha de clases en 1968?
Un medio político ciego ante la lucha de clases
«...los formidables enfrentamientos de clase que se preparan serán igualmente una auténtica prueba para los grupos comunistas: o bien serán capaces de tomar a cargo sus responsabilidades y podrán aportar una contribución real al desarrollo de las luchas; o bien se mantendrán en su aislamiento actual y serán barridos por la marea de la historia sin haber podido llevar a cabo la función para la cual la clase los ha hecho surgir...» (Llamamiento de la CCI a los grupos políticos proletarios, 2º trimestre de 1983).
La CCI será la única organización que reconozca plenamente en los movimientos de clase de 1983 los signos de un relanzamiento internacional de la lucha de clases. Para el conjunto de los otros grupos del medio proletario, no hay nada nuevo bajo el sol. Para ellos, las luchas obreras que se desarrollan ante sus ojos a partir de 1983 no tienen nada de significativo, están todavía sometidas a los aparatos sindicales, así que no pueden ser expresión de un relanzamiento proletario. Ni más ni menos.
Aparte de la CCI, el conjunto de las organizaciones del medio político proletario que han sobrevivido a la decantación y a la crisis de finales de los 70 y comienzos de los 80, teorizan como un solo hombre que aún estamos en el período de contrarrevolución.
Las organizaciones más antiguas del medio revolucionario, cada una a su manera, teorizan que después de la derrota proletaria de los años 30 no hay gran cosa que haya cambiado, particularmente las surgidas del PCI de 1945, es decir los diferentes grupos de la diáspora bordiguista de una parte (PCI, Programma Comunista o Il Partito Comunista, por ejemplo) y Battaglia Comunista (reagrupada con la CWO de Gran Bretaña en el seno del BIPR) de otra parte. En cuanto al FOR, que en lo más profundo de la derrota obrera de los años 30 ve una triunfante revolución en España, hoy no ve en las luchas obreras más que sus debilidades.
Las microsectas parásitas, incapaces de expresar una coherencia propia, o bien desarrollan un academicismo «bordiguizante», estéril de todos modos, como por ejemplo Communisme ou Civilisation en Francia, o bien zozobran en una deriva anarco-consejista, sin que las dos tendencias sean contradictorias en absoluto, como lo muestra la trayectoria de un grupo como el GCI. Pero el punto común es siempre una negación ciega y obstinada de la realidad de la lucha de clases presente. Incluso los reductos del medio «modernista» surgido en el 68, con los años 80 participan a su modo de esta negación generalizada de la combatividad en desarrollo del proletariado; así hemos podido ver surgir de manera efímera pero significativa en Francia una revista con un título evocador : La Banquise (El Témpano de hielo).
La visión, generalizada fuera de la CCI, según la cual el curso histórico está todavía orientado hacia la contrarrevolución, traduce evidentemente una subestimación dramática de la lucha de clases después de 1968 y no puede sino manifestarse negativamente en lo que es esencial para los revolucionarios: su intervención en el seno de la lucha de clases. Esta situación era ya evidente a finales de los 60, cuando las organizaciones constituidas entonces, como el PCI (Programma Comunista) y el PCI (Battaglia Comunista) estaban curiosamente ausentes, puesto que no veían la lucha de clases que se estaba produciendo ante sus ojos y negaban la importancia significativa de las luchas obreras de Mayo 68 en Francia, que fueron, con todo, las huelgas más masivas que el proletariado jamás hubiera realizado en Francia; y vuelve a confirmarse del mismo modo a finales de los 70, cuando la intervención de la CCI en la oleada de luchas que entonces tienen lugar es el blanco de las críticas del conjunto del medio proletario, lo que se va a agudizar con la reanudación de las luchas desde 1983.
La cuestión de la intervención en el centro de los debates
Tras el comienzo de la reanudación de la lucha de clases que marca los años 80, la intervención de las organizaciones políticas revolucionarias en las luchas obreras, aparte de la de la CCI, va a ser prácticamente inexistente. Los grupos políticamente más débiles van a ser también los más ausentes en la intervención directa en las luchas, después de un activismo en todas direcciones a comienzos de los años 80, el GCI, mientras la lucha de la clase se desarrolla va a hundirse en un academicismo confortable, en tanto que el FOR, para justificar su inexistencia en el terreno de la lucha de la clase va a refugiarse tras la teorización de su falta de medios materiales»![1]. Es muy significativo el hecho de que, a pesar de sus baladronadas, durante ese período iniciado en 1983, estos grupos no han hecho más hojas que dedos tiene una mano, y eso sin hablar de su contenido.
En cuanto al BIPR, expresa ciertamente una solidez política diferente de la de los grupos que acabamos de citar, pero aún con todo, su intervención en el seno de las luchas no reluce mucho más. Ello es tanto más grave cuanto que esa organización es, junto con la CCI, el otro polo de reagrupamiento en el seno del medio político proletario internacional. La voluntad efectiva de intervención de este grupo durante la larga huelga de los mineros en Gran Bretaña de 1984, no va a repetirse desgraciadamente en las siguientes luchas; a pesar de la presencia de miembros del BIPR en Francia, éste no desarrollará ninguna intervención durante la huelga de ferroviarios en 1986, y si Battaglia Comunista interviene en la lucha de los trabajadores de las escuelas en Italia en 1987, ello será después de largas semanas de retraso y tras los insistentes requerimientos de la sección de la CCI en ese país.
Esta debilidad de la intervención del BIPR arraiga en sus ideas políticas erróneas que ya estuvieron en el centro de los debates que animaron las Conferencias Internacionales de los grupos de la Izquierda Comunista de 1977, 78, y 80. Esto se expresa esencialmente en dos planos:
- una incomprensión del período histórico presente que entraña la incomprensión de las características de la lucha de la clase en este período y se traduce en una subestimación profunda de ella. Así la CWO se permite escribir al grupo Alptraum de México hablando de las luchas en Europa: «Nosotros no creemos que la frecuencia y la extensión de estas formas de lucha indiquen -al menos hasta hoy- una tendencia hacia su desarrollo progresivo. Por ejemplo, después de las luchas de los mineros británicos, de los ferroviarios en Francia, estamos ante la extraña situación de que las capas sociales que se agitan ¡son las de la pequeña burguesía!», citando a continuación entre otros ejemplos de pequeña burguesía, ¡a los maestros!
- graves confusiones sobre la cuestión del partido que se traducen en una incomprensión del papel de los revolucionarios. El BIPR se permite así escribir, también a Alptraum que ha publicado esta carta en Comunismo nº 4: «...No existe un desarrollo significativo de las luchas porque no existe el Partido; y el Partido no podrá existir sin que la clase se encuentre en un proceso de desarrollo de sus luchas...». Que comprenda quien pueda esta extraña dialéctica, pero en esas condiciones se escamotea toda la cuestión del papel decisivo de la intervención de los revolucionarios, mientras se espera la aparición de ese personaje sobrenatural, el partido con P mayúscula.
Durante todo este período la CCI, que no se autoproclama Partido como el PCI (Battaglia Comunista), ha intentado por su parte desarrollar su intervención en la medida de sus fuerzas, intentando ponerse a la altura de sus responsabilidades históricas, que son las de los revolucionarios respecto a su clase. No ha habido ninguna lucha significativa, allí donde existen las secciones de la CCI, en que no se hayan difundido las posiciones revolucionarias, en que la intervención de la CCI no haya intentado impulsar más lejos la dinámica obrera, romper la tenaza sindical, animar hacia la extensión, ya sea con octavillas, o tomando la palabra en las asambleas obreras, o difundiendo nuestra prensa, etc. No se trata aquí de vanagloriarse de ello, ni de alardear con desmesura, sino simplemente plantear lo que debe ser la intervención de los revolucionarios en un momento en el que el proletariado desarrolla sus luchas y por tanto aquélla se ve facilitada.
En estas condiciones, no es pues sorprendente que los debates y las polémicas entre los diferentes grupos comunistas sobre la cuestión de la intervención propiamente dicha hayan sido más bien cortos. Frente a la vacuidad de la intervención de otros grupos, no ha podido haber verdaderos debates sobre el contenido de una intervención que no existe, ha habido que insistir en los principios de base sobre el papel de los revolucionarios, que la CCI ha defendido con vigor. En cuanto a la crítica de otros grupos respecto a la CCI, ha quedado limitada a afirmaciones según las cuales la CCI ¡sobreestimaba la lucha de clases y se hundía en el activismo!
De hecho, las cuestiones acerca del reconocimiento de la lucha de clases existente y del papel de los revolucionarios en la intervención iban a constituir la línea de demarcación en el medio comunista e iba a polarizar durante los años 80 todos los debates en su seno.
Los debates en la CCI y la formación de la FECCI
Las mismas tendencias ponzoñosas de la propaganda burguesa, que durante estos años han impuesto el silencio sobre la realidad de las luchas obreras para así contribuir a negar su existencia y que empujan al conjunto de las demás organizaciones proletarias a permanecer ciegas ante las luchas obreras, a subestimarlas profundamente, han pesado también sobre la CCI. De la lucha contra estas tendencias a la subestimación de la lucha de clases en el seno de la CCI va a surgir un debate que tiene por fundamento las cuestiones de la conciencia de clase y el papel de los revolucionarios. Este debate va a ampliarse después para plantear:
- la cuestión del peligro que constituye en el período actual el consejismo, que se cristaliza en una tendencia a negar la necesidad de la organización política y por tanto, a negar la necesidad de una intervención organizada en el seno de la clase.
- la cuestión del peso del oportunismo como expresión de la infiltración de la ideología dominante en el seno de las organizaciones del proletariado.
Estos debates van a ser la fuente de un reforzamiento político y de clarificaciones cruciales en la CCI. Van a permitir un reforzamiento de la capacidad de intervención en las luchas por una mejor comprensión del papel de los revolucionarios y una mejor reapropiación de la herencia de las fracciones revolucionarias del pasado que va a cristalizarse en una visión más adecuada del proceso de degeneración y traición de las organizaciones de la clase obrera a principios de siglo y en los años 30.
Viéndose reducidos a un puñado de diletantes más que de militantes, los camaradas en desacuerdo van a echar mano del primer pretexto para retirarse del VIº Congreso de la CCI, nada más empezar éste, a finales de 1985, para así «liberarse» de la organización, concebida como una prisión, y constituirse en «Fracción Externa» de la CCI, pretendiendo erigirse en defensores ortodoxos de la Plataforma de la CCI. Esta escisión irresponsable traduce una incomprensión profunda de la cuestión de la organización y por tanto, una subestimación grave de su necesidad. Más que todas las argucias teóricas y el chaparrón de calumnias que la FECCI haya podido verter sobre la CCI para justificar su existencia de secta, lo que determina su surgimiento es una subestimación de la lucha de la clase y del papel esencial de los revolucionarios con su intervención en dicha lucha. La FECCI, incluso si después de 1985, ha reconocido a veces formalmente la reanudación de las luchas proletarias después de 1983, se ahoga también en los mismos charcos de la pasividad académica donde chapotean, desgraciadamente, como acabamos de ver, la mayoría de las viejas organizaciones del medio proletario. Ella que se proclama defensora ortodoxa de la Plataforma de la CCI va a encontrar poco a poco en los años siguientes a su escisión una multitud de nuevas divergencias que constituyen otros tantos abandonos de la coherencia de la que pretendía ser el «último defensor». La FECCI ha abierto la caja de Pandora y, como hicieron antes que ella otras escisiones de la CCI como el PIC o el GCI, la FECCI no puede sino ir hacia abandonos mucho más graves, deserciones que pondrán en entredicho la Plataforma que pretende reivindicar, a causa de la propia dinámica de justificación de organización separada que la anima.
El peso de la descomposición social y la decantación del medio revolucionario
¿Representa esta nueva escisión un signo de crisis en la CCI, el indicador de un debilitamiento político y organizativo de la organización que hoy es el principal polo de reagrupamiento y claridad del medio revolucionario? En absoluto; la FECCI expresa fundamentalmente la resistencia a la necesaria adecuación que exige a los revolucionarios el momento en el que la clase obrera ha vuelto a tomar de forma decidida el camino de la lucha y, en el que por tanto se plantea de forma crucial la necesidad de la intervención, es decir, el no quedarse de forma «crítica» en el balcón mirando el desarrollo de las luchas, sino la necesidad de defender en su seno las posiciones revolucionarias en el momento en que éstas tienen un eco real entre los trabajadores.
Es precisamente porque la CCI ha sabido proseguir la necesaria clarificación teórica y política, y el reforzamiento organizativo indispensable para cumplir su papel de organización de combate de la clase obrera por lo que los elementos menos convencidos que prefieren las discusiones académicas que el fuego de la lucha de clases nos han abandonado. Paradójicamente, si bien ningún abandono de militantes puede ser algo agradable y si no podemos más que rechazar la escisión irresponsable que ha hecho nacer a la FECCI, que no aporta sino un poco más de confusión en un medio que no la necesitaba, durante este período hemos asistido a un reforzamiento político y organizativo de la CCI que se ha concretado en su capacidad redoblada de asegurar una presencia de las ideas revolucionarias en las luchas en curso.
Sin embargo, si bien el surgimiento de la FECCI no representa una crisis de la CCI que significaría, en la medida en que es la principal organización del medio, una crisis del conjunto del medio proletario, esto no quita para que esta escisión exprese las dificultades que de manera persistente pesan sobre los grupos revolucionarios desde el resurgimiento del proletariado en la escena de la historia desde los años 68.
Estas dificultades encuentran su origen, como hemos visto, en la inadecuación teórica y política fundamental de la mayoría de los grupos que no ven la lucha de clases que se desarrolla ante sus ojos y son, por consiguiente, incapaces de revivificarse en su contacto. Pero no es ésa la única explicación. La inmadurez organizativa, producto de décadas de ruptura orgánica con las fracciones revolucionarias surgidas de la Internacional Comunista, ha marcado al medio político surgido desde el 68 y, se expresa fundamentalmente en el sectarismo reinante que dificulta enormemente el necesario proceso de clarificación y reagrupamiento en el seno del medio comunista. Este sectarismo va a ser la rendija por la que se infiltra la ideología dominante en su aspecto más peligroso, la descomposición.
Una de las características del actual período histórico es que, en tanto que la huida ciega de la burguesía hacia la guerra está frenada por la combatividad proletaria y que, por consiguiente la puerta hacia una nueva carnicería imperialista no esta abierta, el desarrollo lento de la crisis y de la lucha de clases no ha permitido que aparezca claramente en el seno de la sociedad la perspectiva proletaria de la revolución comunista. Esta situación de bloqueo se traduce en un estado de putrefacción, de descomposición general del conjunto de la vida social y de la ideología dominante. Con la aceleración de la crisis a principios de los años 80 esta descomposición no ha hecho más que acentuarse. Afecta particularmente a las capas de la pequeña burguesía sin porvenir histórico pero, desgraciadamente, tiende a ejercer sus perniciosos efectos en la vida del medio proletario. Es la forma que tiende a tomar el proceso de selección de la historia, de decantación política en el seno del medio en el período actual.
El peso de la descomposición ambiente se suele plasmar en diferentes formas en el medio proletario, pudiéndose citar en especial:
- La multiplicación de microsectas. El medio comunista ha conocido en estos últimos años múltiples pequeñas escisiones que traducen una misma debilidad, ninguna de ellas representa una aportación a la dinámica de reagrupamiento situándose claramente respecto a los polos de debate ya existentes, sino, al contrario, todas ellas se han encerrado en su especificidad aportando nuevos factores de confusión a un medio demasiado disperso y desmembrado. Podemos citar, aparte de la FECCI de la que ya hemos hablado suficiente, A Contra Corriente, que abandonó el GCI en 1988 y que si bien expresó una reacción positiva ante la degeneración del GCI se sumió en una crítica imposible de ir más lejos en un retorno a las fuentes de dicho grupo, que llevaba en germen todos los despropósitos que ha conocido posteriormente. Vemos también cómo la reciente escisión en FOR se ha escudado tras falsas argucias organizativas sin ser capaz de publicar el menor argumento político.
Es más, hemos visto resurgir o nacer, por ejemplo en Francia, multitud de pequeñas sectas parásitas como Communisme ou Civilisation, Union Proletarienne, Jalons, Cahiers Communistes, etc., que contienen casi tantos puntos de vista como individuos que las componen y que a golpe de ligue o divorcio no hacen más que alimentar la confusión del medio político y ofrecer tristes caricaturas de lo que son las organizaciones proletarias. Todas estas manifestaciones son además otros tantos obstáculos para los elementos serios que intentan aproximarse a una coherencia revolucionaria.
- Una pérdida del marco normal de debate en el medio revolucionario. Estos últimos años han estado marcados por graves patinazos polémicos en el seno del medio proletario, en los cuales la CCI ha sido, esencialmente, el blanco principal. Que la CCI esté en el centro de los debates es perfectamente normal, al ser ella el principal polo de referencia; sin embargo esto no puede justificar en ningún caso las peligrosas estupideces que se han escrito sobre ella. Así, la mala fe y el denigramiento sistemáticos de la FECCI, cuya única cohesión es su sistemático anti-CCI, el FOR que trata a la CCI de «capitalista» porque ¡sería rica! Y peor aún, el GCI que tituló un artículo «Una vez más la CCI del lado de la policía contra los revolucionarios». Estos patinazos más que la estupidez de sus autores traducen una grave pérdida de enfoque de lo que representa y constituye la unidad del medio político proletario frente a todas las fuerzas de la contrarrevolución, y de los principios que deben presidir las relaciones en su seno para que pueda estar protegido.
- La erosión de las fuerzas militantes. Frente al peso dominante de la ideología capitalista, particularmente en sus versiones pequeño burguesas, la pérdida de enfoque de lo que es la militancia revolucionaria, la pérdida de convicción y el repliegue tras el entorno «familiar» es un problema que en todas la épocas ha pesado sobre las organizaciones revolucionarias; sin embargo en el período actual este desgaste de la ideología dominante sobre la convicción militante se encuentra acentuado por la descomposición ambiente. Cada vez más, la confrontación con las dificultades de la intervención en la lucha de clases es un potente factor y un catalizador de vacilaciones para las convicciones menos sólidas, y a menudo, el abandono de la militancia sin divergencias reales o la huida hacia posiciones academicistas estériles lejos del combate de la clase, no son más que expresión del miedo a las implicaciones prácticas del combate revolucionario: confrontación con las fuerzas de la burguesía, represión, etc.
No es, en esas condiciones, nada sorprendente que el desgaste que ejerce la ideología dominante en su forma descompuesta afecte prioritariamente a las organizaciones política y organizativamente más débiles. En estos últimos años su degeneración se ha ido acelerando.
El ejemplo más claro es el GCI, su fascinación morbosa por la violencia lo ha llevado a una deriva cada vez más fuerte hacia el izquierdismo y el anarquismo que ha plasmado, por ejemplo, en su apoyo a acciones de Sendero Luminoso de Perú, organización maoísta; y recientemente, en su apoyo totalmente irresponsable a las luchas en Birmania encuadradas tras los estandartes democráticos y en las cuales los obreros iban al matadero frente a las metralletas del ejército. El FOR que aún hoy sigue negando cual obsesión maniática la crisis, se hunde en el barrizal modernista y en un radicalismo verbal que esconde cada vez peor su vacío teórico y práctico. En cuanto a la FECCI su crítica-crítica sistemática de la coherencia de la CCI la lleva a una incoherencia cada vez mayor, y en su prensa parecen expresarse tantos puntos de vista como militantes la componen. La diáspora bordiguista no ha desaparecido tras el hundimiento del PCI (Programa Comunista) y vegeta tristemente, suministrando su óbolo al sindicalismo de base. Todos estos grupos, incapaces de situarse en la lucha de clases de hoy día, porque fundamentalmente la niegan o la subestiman profundamente, son incapaces de regenerarse con su contacto, y su futuro amenaza ser rápidamente el del olor nauseabundo de los basureros de la historia.
Las organizaciones que son la expresión de corrientes históricas reales en el seno del medio comunista porque cristalizan y representan una mayor coherencia teórica y una mayor experiencia organizativa, están mejor preparadas para resistir el peso pernicioso de la ideología dominante. No es por casualidad si actualmente la CCI y el BIPR son los principales polos de reagrupamiento en el seno del medio proletario. Sin embargo, ésta no es una garantía de inmunidad contra los virus de la ideología dominante, incluso las organizaciones más sólidas no pueden evitar los efectos perniciosos de la descomposición ambiente, el ejemplo del PCI bordiguista que a finales de los años 70 era (al menos en términos numéricos) la principal organización del medio y que se hundió definitivamente[2] a principios de los 80, es evidente. En estos últimos años, la salida de los elementos que formaron la FECCI, o más recientemente la agria salida de los elementos del Núcleo Norte de Acción Proletaria, sección en España de la CCI, así como la participación en Francia de un elemento del BIPR en una pseudo-conferencia que reunió en París a la FECCI, Communisme ou Civilisation, Union Proletarienne, Jalons, e individuos asilados, dando así crédito a semejante bluf para inmediatamente abandonar el BIPR en vista de la desaprobación encontrada, son más elementos que muestran que la vigilancia y el combate contra los efectos de la descomposición son una prioridad.
La CCI, por su parte, ha tomado siempre claramente posición respecto a esas cuestiones, diagnosticando la crisis del medio político en 1982, subrayando el peligro de infiltración de la ideología dominante que tiene su expresión política a nivel histórico en el oportunismo y el centrismo, planteando las especificidades del período actual y poniendo particularmente de relieve el peso de la descomposición de la ideología capitalista reinante. Haciendo esto se ha preparado políticamente y se ha reforzado organizativamente. En cuanto al BIPR prefiere aplicar la política del avestruz. A principios de los años 80 negó tajantemente la crisis del medio político argumentando pomposamente que era la crisis de los demás grupos.
Cierto es que Battaglia Comunista, y el BIPR, no han conocido escisiones. Pero, ¿es esto significativo de la vitalidad de la organización? Durante muchos años el PCI (Programma Comunista) no conoció escisiones significativas... hasta su explosión en 1983. La ausencia de debates internos, la esclerosis política, a menudo no se plasman en escisiones políticas, sino en una desorientación política creciente que se concreta en una creciente hemorragia de militantes sumidos en el desencanto, sin clarificación alguna, ni entre los que se van ni entre los que se quedan. El repliegue del BIPR respecto a la intervención, su teorización de que la contrarrevolución sigue vigente, son otros tantos factores inquietantes cara a su futuro.
Ante este balance de dificultades que atraviesa el medio político proletario, ¿debemos sacar la conclusión de que el medio político proletario no ha salido de la crisis de principios de la década, crisis que quedó plasmada en la desaparición del bordiguismo como principal polo de reagrupamiento del medio proletario?
Con la reanudación de la lucha de clases, desarrollo del medio revolucionario
La situación del medio proletario es actualmente muy diferente a la que determinó su crisis en 1982-83:
- el fracaso de las Conferencias de los grupos de la Izquierda Comunista, siete años más tarde, incluso si aún hoy sigue pesando, ya ha sido asimilado.
- ya no estamos en un período de retroceso de la lucha de clases; al contrario, ésta se ha reanudado desde hace cinco años.
- la organización más importante del medio proletario ya no es una organización esclerotizada y degenerada como lo era el PCI bordiguista
Por todo ello, el medio político no está, a pesar de las muy graves debilidades que siguen marcándolo y de las que acabamos de trazar un rápido balance, en la misma situación de crisis que había marcado al principio de la década. Al contrario, a partir de 1983, el desarrollo de la lucha de clases al mismo tiempo que ha ido creando un terreno más favorable para el eco más fuerte de las posiciones revolucionarias, tiende a crear las bases que hacen surgir a nuevos elementos en el seno del medio político proletario. Incluso, si a imagen de la lucha de clases de la que son producto, ese resurgir es un proceso lento, no por eso es menos significativo en el periodo actual.
La aparición de un medio político proletario en la periferia de los principales centros del capitalismo mundial como en México con Alptraum, que publica Comunismo, y el Grupo Proletario Internacionalista que publica Revolución Mundial, en India con los grupos Comunist Internationalist y Lal Pataka y el círculo Kamunist Kranti, en Argentina con el grupo Emancipación Obrera, es muy importante para el conjunto del medio político, en unos países, marcados por el subdesarrollo capitalista, en los que durante años las posiciones revolucionarias no parecían encontrar el menor eco. Por supuesto, todos esos grupos no expresan el mismo grado de claridad y su supervivencia se da en condiciones precarias debido a su falta de experiencia política, a su alejamiento del centro político del proletariado en Europa, así como a las condiciones materiales sumamente penosas en las que deben desarrollarse. Sin embargo, la mera constatación de su existencia revela la maduración general de la conciencia de clase que se está produciendo en el proletariado mundial.
El surgimiento de estos grupos revolucionarios en la periferia del capitalismo plantea, de manera crucial, la responsabilidad de las organizaciones revolucionarias ya existentes, que cristalizan la experiencia histórica del proletariado, de la que desgraciadamente carecen los nuevos grupos que surgen sin un conocimiento real de las fracciones revolucionarias del pasado, sin ni siquiera un conocimiento de los debates que se han venido produciendo en el medio comunista en las dos últimas décadas; y carentes de una experiencia organizativa. La situación de dispersión que reina en el medio político, marcado por el sectarismo, constituye una traba dramática en el necesario proceso de clarificación al que deben incorporarse estos nuevos elementos que surgen del medio revolucionario. Vistos de lejos resulta de lo más difícil situarse en el laberinto de los múltiples grupos existentes en Europa, y apreciar en su justa medida la importancia política de los distintos grupos y debates que existen.
Las mismas dificultades de que sufre el «viejo» medio político centrado en Europa, afectan con mayor peso aún a los nuevos grupos que surgen en la periferia, por ejemplo el sectarismo de grupos como Alptraum en México o del círculo Kamunist Kranti en India es desgraciadamente destacable, pero es muy importante comprender que la confusión política que pueden manifestar esos grupos tiene un carácter diferente al de los grupos existentes en Europa; si en el primer caso tales dificultades son expresión de una inmadurez de juventud, acentuada por el peso del aislamiento, en el segundo caso se trata de la expresión de una esclerosis, cuando no de una degeneración senil.
En estas condiciones, la experiencia de los grupos «veteranos» va a ser determinante para la evolución de los nuevos grupos que surgen, que no pueden desarrollar su coherencia, reforzarse políticamente, sobrevivir como expresión revolucionaria... más que a condición de romper su aislamiento, integrándose en los debates existentes en el seno del medio político internacional, relacionándose con los polos históricos ya existentes. El influjo negativo de un grupo como el GCI que niega la existencia de un medio político proletario y que acarrea confusiones gravísimas ha lastrado con todo su peso la evolución de un grupo como Emancipación Obrera en Argentina, acentuando aún más sus debilidades intrínsecas. Incluso el academicismo de pequeña secta de Communisme ou Civilisation, a cuyo lado desarrolla su actividad Alptraum, sólo puede conducir a éste a la esterilidad. El BIPR, en conjunto, ha desarrollado una actividad mucho más correcta ante los nuevos grupos que han surgido, a pesar de que permanece marcado por el oportunismo en sus ideas organizativas, que han marcado el nacimiento del propio BIPR; por ejemplo, la prematura integración de Lal Pataka, como expresión del BIPR en India. Además, la grave subestimación de la lucha de clases que expresan todos estos grupos veteranos tiende a dificultar duramente la evolución de los nuevos grupos que surgen, privándoles de la comprensión fundamental de lo que ha determinado su nacimiento: la lucha obrera.
En cuanto a la CCI, al haber hecho desde sus orígenes, después del 68, la constatación de la pasividad y la confusión política reinante en las organizaciones entonces existentes y más especialmente en el PCI (Programma Comunista) y el PCI (Battaglia Comunista), ha tomado una decidida responsabilidad ante los nuevos grupos que surgen en el medio político de la clase. Del mismo modo que la intervención en la lucha de clases, la intervención frente a los grupos que hace surgir esa lucha, es para nuestra organización, una prioridad. En la prensa de la CCI, han sido publicadas, lejos de todo espíritu sectario, textos de Emancipación Obrera, Alptraum, GPI, Communist Internationalist, y se ha hecho mención de todos los grupos en nuestra prensa, dándolos así, a menudo, a conocer, ante el conjunto del medio revolucionario, contribuyendo de ese modo a romper su aislamiento. No ha quedado ningún grupo con el que no se haya intercambiado una correspondencia importante, ninguno que, no haya recibido nuestra visita, con el fin de permitir la profundización de las discusiones, contribuyendo así a un mejor conocimiento mutuo y a la necesaria clarificación; en manera alguna hemos hecho esto con el fin de reclutar o de precipitar la integración prematura en la CCI, sino para permitir la consolidación política real de estos grupos, su supervivencia, etapa indispensable para que un reagrupamiento -que nosotros siempre hemos considerado indispensable sea posible con la mayor claridad.
Aunque la aparición de nuevos grupos en los países alejados de los centros tradicionales del proletariado, es ya un fenómeno particularmente importante, y muy significativo del desarrollo actual de la lucha de clases y de sus efectos en la vida del medio político, nuestra insistencia no significa, en modo alguno, que no exista igualmente un desarrollo en los lugares donde el medio político está ya presente. Al contrario, si bien, ese desarrollo no tiene la misma forma dado que el medio político está ya presente con sus organizaciones, el surgimiento de nuevos elementos tiende a plasmarse no en la aparición de nuevos grupos, sino en la aproximación de esos nuevos elementos a los grupos ya existentes. Los nuevos elementos que surgen, a diferencia de la situación del 68 marcada por el peso del medio estudiantil (que determinaba preocupaciones teóricas generales) lo hacen en contacto directo con la lucha obrera. Son, de hecho, productos de ella. De nuevo en este plano, la cuestión de la intervención aparece como crucial, para permitir que esos elementos se sumen al medio revolucionario y refuercen las capacidades militantes de éste.
El desarrollo actual de los comités de lucha o de los círculos de discusión es la expresión del desarrollo de la conciencia que se va operando en la clase. Para los grupos proletarios, subestimar hoy la cuestión de la intervención, implica la ruptura con lo que determina su vida, y eso es especialmente evidente en lo que concierne al desarrollo de las fuerzas militantes, la incorporación de sangre nueva. Las organizaciones que no lo ven, se condenan primero al estancamiento, a la esclerosis y a la regresión después, y finalmente, a la desmoralización y a la crisis que ello puede suponer.
Con la reanudación de la lucha de clases, está naciendo una nueva generación de revolucionarios. No sólo el futuro, sino ya también el presente es portador de una nueva dinámica en el desarrollo del medio proletario. Pero tal dinámica no significa únicamente que el relativo aislamiento de los revolucionarios respecto a su clase esté rompiéndose y que todo vaya a resultar más fácil. Implica igualmente, una decantación acelerada en el seno del medio proletario. Nada está ganado de antemano, el futuro de las organizaciones obreras, su capacidad de forjar mañana el Partido Comunista Mundial -indispensable para la revolución comunista- depende de su capacidad en el presente para asumir las responsabilidades para las que la clase los ha hecho surgir. Tales son los retos de los debates y la actividad actual del medio comunista. Las organizaciones que se muestren incapaces de asumir desde hoy sus responsabilidades, de ser parte comprometida en el combate de la clase, no son de ninguna utilidad para el proletariado, y por esta razón el proceso histórico las sentenciará.
JJ
[1] Ver a este respecto, el edificante artículo titulado: «¡Eh: los de la CCI! - en Alarme nº 37-38 (Revista de FOR en francés).
[2] Ver la segunda parte de este artículo en la Revista Internacional nº 54.
Series:
Corrientes políticas y referencias:
- Izquierda Comunista [23]
Herencia de la Izquierda Comunista:
Francia: Las coordinadoras, vanguardia del sabotaje de las luchas
- 3508 lecturas
Los movimientos sociales que están agitando a Francia desde hace varios meses, en casi todas las ramas del sector público son una diáfana ilustración de lo que la CCI viene afirmando desde hace años: frente a los ataques cada día más agresivos y masivos de un capitalismo hundido en una crisis infranqueable (véase en esta revista el artículo sobre la situación económica) la clase obrera del mundo no está resignada, sino todo lo contrario. El profundo descontento que ha ido acumulando se está transformando ahora en enorme combatividad, la cual obliga a la burguesía a desplegar maniobras de mayor amplitud y sutileza para no quedar desbordada. Y es así como en Francia, la clase dominante ha puesto en práctica un plan muy elaborado que no sólo ha puesto a trabajar a las diversas formas de sindicalismo (sindicalismo «tradicional» y sindicalismo de «base»), sino también y sobre todo, a órganos que se pretenden todavía más «de base» (puesto que pretenden apoyarse en las asambleas generales de trabajadores en lucha): las «coordinations», cuyo uso en el sabotaje de las luchas va, sin duda, para largo.
Nunca desde hace cantidad de años, la «rentrée» social en Francia había sido tan explosiva como la de este otoño de 1988. Ya desde la primavera estaba claro que se estaban preparando importantes enfrentamientos de clase. Las luchas que habían tenido lugar entre marzo y mayo de este año en las factorías de «Chausson» (constructor de camiones) y de la SNECMA (motores de aviones) eran la prueba de que se había terminado el período de pasividad obrera que siguió a la derrota de la huelga en los ferrocarriles de diciembre del 86 y enero del 87. El que esos movimientos estallaran y se hubieran desarrollado aun cuando había elecciones presidenciales y legislativas (no menos de 4 elecciones en dos meses) fue algo muy significativo en un país en el que tradicionalmente los períodos electorales son sinónimos de calma social. Y esta vez, el Partido socialista vuelto al poder, no podía esperarse ningún «estado de gracia» como el que pudo disfrutar en 1981. Por un lado, los obreros ya habían aprendido entre 1981 y 1986 que la austeridad «de izquierdas» no tiene mejor sabor que la «de derechas». Por otro lado, nada más instalado, el nuevo gobierno quiso dejar las cosas claras: queda excluida la menor puesta en entredicho de la política económica aplicada por las derechas durante los dos años precedentes. Y aprovechó el verano para agravar dicha política.
Por eso es por lo que la combatividad obrera, dormida un poco por el circo electoral de la primavera, no podía sino estallar en luchas masivas ya durante el otoño, y, en especial, en el sector público, en donde los salarios han bajado en un 10 % en unos cuantos años. La situación era tanto más amenazadora para la burguesía porque desde los años del gobierno PS-PC (81-84), los sindicatos se han granjeado un desprestigio considerable, incapaces en muchos sectores de controlar, ellos solos, los estallidos de la rabia obrera. Por todo ello, la burguesía se ha montado un mecanismo con el cual desbaratar los combates de clase, en el cual, naturalmente, los sindicatos ocuparían su lugar, pero cuyo papel principal sería desempeñado, durante toda la fase inicial, por órganos «novísimos», «no sindicales», «auténticamente democráticos»: las «coordinadoras».
Una nueva arma de la burguesía contra la clase obrera: las « coordinadoras »
Ese término de «coordinadora» ya ha sido empleado en varias ocasiones en estos últimos años y en diferentes países de Europa. Por ejemplo, a mediados de los 80, la «Coordinadora de Estibadores» en España,[1] la cual, con su lenguaje radical y su apertura (permitiendo en particular que los revolucionarios intervinieran en sus asambleas) podía dar el pego, pero que no era en realidad sino una estructura permanente del sindicalismo de base. También hemos podido ver en Italia la formación, durante el verano del 87, de un «Coordinamento di Macchinisti» (Coordinadora de maquinistas de tren), que pronto apareció como algo de la misma naturaleza que aquélla. Pero el país de predilección de las coordinadoras es, sin lugar a dudas y en estos tiempos, Francia («coordinations»), en donde, después de la huelga ferroviaria de diciembre del 86, todas las luchas obreras importantes han visto aparecer órganos con ese nombre:
- «Coordination» de los «agents de conduite» (Coordinadora de maquinistas; la llamada de París-Norte) y la «Intercatégorielle» (intercategorías; llamada de París-Sureste), durante la huelga en los ferrocarriles de diciembre 86[2];
- «coordinadora» de maestros durante la huelga de esta profesión en febrero del 87;
- «coordinadora Inter-SNECMA», durante la huelga en esta empresa aeronáutica en la primavera de este año[3].
Entre esas diferentes «coordinations», algunas son meros sindicatos, o sea estructuras permanentes que pretenden representar a los trabajadores en la defensa de sus intereses económicos. En cambio, otros de entre esos órganos no están en principio llamados a perpetuarse. Surgen o aparecen a la luz del día cuando hay movilizaciones de la clase obrera en un sector y con éstas desaparecen. Así ocurrió, por ejemplo, con las coordinadoras que surgieron cuando la huelga del ferrocarril en Francia a finales del 86. Es precisamente su carácter «pasajero» lo que las hace de lo más pernicioso, al dar la impresión de que son órganos formados por la clase obrera en y para la lucha.
En la realidad de los hechos, la experiencia nos demuestra que esos órganos, o ya estaban preparados con meses de antelación por determinadas fuerzas de la burguesía o estas fuerzas los dejaban caer «en picada» sobre un movimiento de luchas para así quebrarlo. Ya durante la huelga ferroviaria en Francia, pudimos comprobar cómo la «coordinadora de maquinistas», al cerrar por completo sus asambleas a quienes no eran maquinistas, había hecho una gran labor en el proceso de aislamiento del movimiento y en su derrota. Y eso que esa «coordinadora» se había formado basándose en los delegados elegidos por las asambleas generales de los depósitos. Sin embargo, inmediatamente cayó bajo el control de los militantes de la Liga Comunista (sección de la IVª Internacional trotskista), los cuales, evidentemente, se dedicaron a su papel natural de sabotaje de la lucha. En cambio, en las demás «coordinadoras» que se montaron después, y ya para empezar en la «coordinadora intercategorías de ferroviarios» (la cual pretendía luchar contra el aislamiento corporativista) y más todavía en la de los maestros aparecida unas semanas después, se pudo comprobar que esos órganos se formaban preventivamente antes de que las asambleas generales hubiesen empezado a mandatar delegados. Y en el nacimiento de esa formación siempre esta presente una fuerza burguesa de izquierdas o izquierdista, prueba de que la burguesía ha comprendido el jugo que le puede sacar a esos organismos.
La ilustración más clara de esa política de la burguesía nos la proporciona la constitución y los manejos de la «Coordination Infirmière» («Coordinadora» Enfermera), a la que la burguesía ha confiado el papel principal en la primera fase de su maniobra: el desencadenamiento de la huelga en los hospitales en octubre del 88. De hecho, esa «coordinadora» se había formado en Marzo del 88, en los locales del sindicato CFDT (Confederación Francesa Democrática del Trabajo, pro-partido socialista) y por militantes de dicho sindicato. De modo que fue directamente el Partido socialista, que se estaba preparando para su vuelta al gobierno, el padrino del bautizo de esa pretendida organización de lucha obrera. El inicio mismo de la huelga lleva la marca de los manejos del partido socialista y por lo tanto del gobierno. Para la burguesía (no ya sus fuerzas auxiliares como los izquierdistas, sino sus fuerzas dominantes, las que están en la cumbre del Estado) se trataba de lanzar un movimiento de lucha en un sector políticamente muy atrasado para así poder «mojar la pólvora» del descontento que se ha venido acumulando desde hace años en toda la clase obrera. Es evidente que las enfermeras y enfermeros que, involuntariamente iban a servir de infantería a esa maniobra de la burguesía, tenían y tienen razones de sobra de expresar su descontento: condiciones de trabajo insoportables y que no paran de empeorar junto a sueldos de los más míseros; pero la serie de acontecimientos ocurridos durante casi un mes ponen de relieve la realidad de ese plan de la burguesía destinado a abrir un cortafuegos contra el descontento obrero.
Los manejos de las «coordinations» durante la huelga de los hospitales en Francia
Al escoger a las enfermeras para llevar a cabo su maniobra, la burguesía sabía lo que hacía. Es un sector de lo más corporativista que pueda uno imaginarse, en el cual el nivel de diplomas y la cualificación exigidos han permitido que en él se hayan metido prejuicios profundos y cierto desprecio por el resto del personal hospitalario (auxiliares, personal de mantenimiento etc.), considerado éste como personal «subalterno». En Francia, además, la experiencia de lucha de ese sector es bajísima. Todos esos factores daban a la burguesía garantías suficientes de que iba a poder controlar globalmente el movimiento sin temor a desbordamientos significativos; más precisamente, las enfermeras no iban a poder ser en manera alguna la punta de lanza de una extensión de las luchas.
Esas garantías venían reforzadas por el carácter y la forma de las reivindicaciones planteadas por la «coordinadora enfermera». Y entre ellas, la reivindicación de un « estatuto » y de la « revalorización de la profesión», lo cual cubría en realidad la voluntad de insistir en lo «específico» y la «especial capacitación» de las enfermeras respecto al resto de trabajadores hospitalarios. Además, esa reivindicación contenía la repelente exigencia de no aceptar en las escuelas de enfermeras más que a alumnos con título de bachiller. Y, en la misma vena elitista, la reivindicación de un aumento de 2000 francos por mes (entre un 20 % y un 30 %) se relacionaba con el nivel de estudios de las enfermeras (bachillerato más 3 cursos escolares), lo cual quería decir que los demás trabajadores hospitalarios menos cualificados y todavía menos pagados, no tenían razón alguna para exigir lo mismo; y eso tanto más por cuanto la «Coordinadora» decía y dejaba decir, sin asumirlo oficialmente par supuesto. que las demás categorías no debían reivindicar aumentos de sueldo, pues éstos serían deducidos de los aumentos de las enfermeras.
Otro indicio de la maniobra es que ya en Junio el núcleo inicial de la « coordinadora » planifico el principio del movimiento para el 29 de septiembre con un día de huelga y una gran manifestación en la capital. Eso le daba tiempo para estructurarse bien y ampliar sus bases antes del bautismo de fuego. Este fortalecimiento de su capacidad de control sobre los trabajadores prosiguió con una asamblea de varios miles de personas en la que los miembros de la dirección se presentaron por primera vez en público. Esa asamblea fue una primera legitimización a posteriori de la «coordinadora», asamblea a la que manipuló por todos los medios para impedir que la huelga arrancara inmediatamente, antes de que ella lo tuviera todo atado y bien controlado. También le permitió afirmar a fondo su «especificidad enfermera», sobre todo «animando» a las demás categorías que habían participado en la manifestación (lo cual demostró claramente la exasperación que reina en la clase obrera), y que estaban presentes en la sala, a que crearan sus «propias coordinadoras». Es así como se estaba instalando el mecanismo que iba a permitir el desmenuzamiento sistemático de la lucha en los hospitales, así como el ais1amiento dentro de este sector. Las «coordinadoras» que se iban a formar tras el 29 de septiembre siguiendo los pasos a la «coordinadora enfermera» (no menos de 9 ya sólo en el sector de la salud) se iban a ocupar de rematar la labor de división de ésta entre los hospitalarios, mientras que a una llamada «coordinadora del personal de la salud» (creada y controlada por el grupo trotskista Lutte Ouvrière), que se pretendía «abierta» a todas las categorías, le incumbía el papel de encuadrar a los trabajadores que rechazaban el corporativismo de las demás «coordinadoras», paralizando el menor intento por parte de aquéllos de extender el movimiento hacia fuera de los hospitales.
El que haya sido una «coordinadora» y no un sindicato, la que lanzó el movimiento (aunque había sido formada por sindicalistas), no es, por supuesto, ninguna casualidad. Era, en realidad, el único modo para llevar a cabo una movilización de entidad, habida cuenta del considerable desprestigio que se han granjeado los sindicatos en Francia, sobre todo desde la época del gobierno de la «izquierda unida» de 1981 a 1984. Y así, las «coordinadoras» tienen esa función de proporcionar esa «movilización masiva» que todos los obreros sienten como algo necesario para que la burguesía y su gobierno retrocedan. Tal movilización masiva, hace ya tiempo que los sindicatos ya no la consiguen tras sus «llamamientos a la lucha». En realidad, en muchos sectores, basta a menudo que una «acción» sea convocada por éste o aquel sindicato para que cantidad de obreros la consideren como maniobra destinada a servir a los intereses de camarilla de ese sindicato, y decidan darle la espalda. Esta desconfianza y el débil eco que las convocatorias sindicales tienen, son por lo demás utilizados por la propaganda burguesa para que los obreros crean en la « pasividad » que predomina en su clase y así crezca entre ellos un sentimiento de impotencia y desmoralización. De ahí que únicamente un organismo sin etiqueta sindical pudiera ser capaz de conseguir, dentro de la corporación escogida por la burguesía como principal campo de maniobras, la «unidad», condición para una participación masiva tras sus llamamientos. Y esa «unidad» que la «coordinadora enfermera» pretendía ser única en garantizar contra las acostumbradas «trifulcas» entre los diferentes sindicatos no era sino el reflejo de la asqueante división que ella promovió y reforzó entre los trabajadores de los hospitales. El «antisindicalismo» de que hacía gala se adobaba con el Miserable argumento de que los sindicatos no defienden los intereses de los trabajadores porque están organizados no por profesión sino por sector de actividad. Uno de los grandes temas que la «coordinadora» argumentaba para justificar el aislamiento corporativista era que las reivindicaciones unitarias «diluían» y «debilitaban» las reivindicaciones «propias» de las enfermeras. Semejante argumento no es nuevo. Ya nos lo sacó a relucir la «coordinadora de maquinistas» cuando la huelga de ferrocarriles de diciembre del 86. También lo usaban en el discurso corporativista del «Coordinamento di Macchinisti» en los ferrocarriles italianos en 1987. En realidad, en nombre del «cuestionamiento» o de la «superación» de los sindicatos nos quieren hacer volver a una base organizativa que fue la de la clase obrera en el siglo pasado cuando empezó formando sindicatos de oficio de tipo gremial, pero que hoy no puede ser menos burguesa que los sindicatos mismos. Pues hoy, la única base en la que puede organizarse la clase obrera es la geográfica, más allá de las distinciones entre empresas y ramos de actividad (distinciones que los sindicatos están cultivando siempre en su labor de división y sabotaje de las luchas), pues un organismo que se forma específicamente con una base profesional no puede sino situarse en el terreno de la burguesía.
Así se ve la trampa en la que las «coordinadoras» quieren encerrar a los obreros: o «siguen» a los sindicatos (y en los países en los que existe el «pluralismo sindical» se convierten en rehenes de esas diferentes bandas que cultivan sus divisiones) o dan la espalda a los sindicatos, pero para dividirse de otra manera. En fin de cuentas, las «coordinadoras» no son sino el complemento de los sindicatos, el otro lado de la tenaza con la que pretenden ahogar a la clase obrera.
EI reparto de trabajo entre «coordinadoras» y sindicatos
Lo complementario entre la labor de los sindicatos y la de las «coordinadoras» ha aparecido de manera clara en los dos movimientos más importantes que han tenido lugar en Francia en estos dos últimos años: en los ferrocarriles y en los hospitales. En el primer caso, el papel de las «coordinadoras» se limitó a «controlar el terreno», dejando a los sindicatos la labor de negociar con el gobierno. En esa ocasión, incluso aquellas desempeñaron un papel muy útil de gancho para los sindicatos, afirmando muy alto que ellas no ponían en entredicho en absoluto la responsabilidad de «representar» a los trabajadores ante las autoridades (sólo reclamaron, sin éxito por cierto, que se les dejara un banquillo en la mesa de negociaciones). En el segundo caso, en el que los sindicatos fueron mas cuestionados, la «coordinadora» fue gratificada finalmente con un sillón de verdad en dicha mesa. Tras la primera negativa del ministro de la Salud a otorgarle una entrevista (después de la primera manifestación del 29 de septiembre), fue, en cambio, el propio primer ministro quien, el 14 de octubre, tras una manifestación de casi 100 000 personas en París, le otorgó ese favor. Era lo menos que podía hacer el gobierno para recompensar a gente que le estaba haciendo tan buen servicio. Pero también en esta ocasión funcionó el reparto de tareas: finalmente, ese 14 de octubre, los sindicatos, menos el más «radical» de ellos, la CGT, controlado por el PCF, firmaron un acuerdo con el gobierno mientras que la «coordinadora» seguía llamando a luchar. Cuidadosa en aparecer hasta el final como la «verdadera defensora» de los trabajadores, no ha aceptado nunca oficialmente las propuestas del gobierno. EI 23 de octubre enterró a su manera el movimiento, llamando a la «continuación de la lucha con otras formas» y organizando de vez en cuando alguna que otra manifestación en donde la cada vez menor concurrencia no hacía sino desmovilizar más a los trabajadores. Esta desmovilización fue también el resultado del hecho que el gobierno, que no había dado nada a las demás categorías hospitalarias y aunque se negó en redondo al más mínimo aumento de la plantilla de enfermeras (lo cual era una de las reivindicaciones más importantes), había otorgado a éstas aumentos de sueldo nada desdeñables (alrededor del 10 %) gracias a unas partidas de mil millones cuatrocientos mil francos que ya estaban previstas de antemano en los Presupuestos del Estado. Esa «semivictoria» de las enfermeras únicamente (prevista y planificada desde hacía tiempo por la burguesía: baste señalar la presencia del ex ministro de la Salud en las manifestaciones de la «coordinadora» y el mismísimo Miterrand declarar que las reivindicaciones de las enfermeras eran «legítimas») tenía la doble ventaja de agravar todavía más la división entre las diferentes categorías de trabajadores hospitalarios y dar crédito a la idea de que peleando en el terreno del gremio y más tras las pancartas de una «coordinadora», podía conseguirse algo.
Pero la maniobra de la burguesía para desorientar al conjunto de la clase obrera no cesó con la reanudación del trabajo en los hospitales. La última fase de la operación desbordó ampliamente el sector de la salud y fue de la plena incumbencia de los sindicatos, puestos otra vez en su sitio gracias a las «coordinadoras». Mientras que durante el ascenso y el auge del movimiento en la salud, los sindicatos y los grupos «izquierdistas» lo hicieron todo por impedir que se iniciaran huelgas en otros sectores, en especial en Correos en donde la voluntad de luchar era muy fuerte, a partir del 14 de octubre empezaron a convocar a movi1izaciones y huelgas por acá y por allá. El 18 de octubre, la CGT convoca una« jornada de acción intercategorías », el 20 de octubre los demás sindicatos, a los que se une la CGT en el ultimo momento, convocarán a una jornada de acción en el sector público. Luego, los sindicatos, y en primera línea 1a CGT, se han puesto a convocar sistemáticamente a huelga en las diferentes ramas del sector publico, unos detrás de los otros: correos, electricidad, ferrocarriles, transportes urbanos de ciudades de provincias y luego de París, trasportes aéreos, seguridad social... Se trata ahora para la burguesía de explotar a fondo la desorientación creada en la clase obrera por el movimiento de los hospitales en su reflujo, para así mojar la pólvora en un máximo de sectores. Estamos ahora en presencia de una «radicalización» de los sindicatos -con la CGT a su cabeza-, los cuales se dedican al juego del «quién da más» con relación a las «coordinadoras», llamando a la«extensión», que ellos organizan donde tienen influencia suficiente, montan huelgas «numantinas» y minoritarias, llevando a cabo «acciones de comando», como entre los conductores de camiones postales, que bloquearon los centros de distribución, lo cual no tuvo otro efecto que el de aislarlos todavía más. Incluso ocurre que los sindicatos no vacilan en vestirse de «coordinadora» cuando les conviene, como así ha hecho la CGT en Correos en donde se montó la suya.
Es así como el reparto de tareas entre «coordinadoras» y sindicatos cubre todo el campo social: a aquellas les incumbía lanzar y controlar en la base el movimiento «faro», el más masivo, el de la salud; a éstos, tras haber negociado de manera «positiva» con el gobierno en ese ramo, les toca ahora la responsabilidad de rematar la labor en las demás categorías del sector publico. Y cabe reconocer, en fin de cuentas, que la maniobra en su conjunto ha alcanzado sus objetivos, puesto que, hoy, la combatividad obrera o está dispersa en múltiples focos de lucha aislados que acabarán agotándola, o agarrotada en los obreros que se niegan a dejarse arrastrar en las aventuras de la CGT.
¿Qué lecciones para la clase obrera?
Mientras las huelgas, dos meses después de iniciarse el movimiento en los hospitales, prosiguen todavía en Francia en diferentes sectores, lo cual pone bien de relieve las enormes reservas de combatividad que se han ido acumulando en las filas obreras, los revolucionarios pueden ya ir sacando de ellas una serle de enseñanzas para toda su clase.
En primer lugar, es de suma importancia poner de relieve la capacidad de la burguesía para actuar de modo preventivo y, más en particular, para provocar el desencadenamiento de movimientos sociales de manera prematura cuando no hay todavía en la mayoría del proletariado una madurez suficiente que permita desembocar en una auténtica movilización. Esta táctica ya la ha empleado en el pasado la clase dominante, en especial en situaciones en las que los retos eran mucho más cruciales que los de estos momentos. EI ejemplo más revelador nos lo ofrece lo ocurrido en Berlín en enero de 1919 cuando, tras una provocación deliberada del gobierno socialdemócrata, los obreros de dicha capital se sublevaron mientras que los de provincias no estaban todavía listos para lanzarse a la insurrección. La matanza de proletarios así como los asesinatos de los dos principales dirigentes del Partido comunista de Alemania, Rosa Luxemburg y Karl Liebknecht, consecuencia de aquello, fueron un golpe fatal para la Revolución en Alemania, en donde, más tarde, la clase obrera fue derrotada paquete a paquete.
Hoy y en los años venideros, esa táctica que consiste en tomar la delantera para luego derrotar a los obreros puñado a puñado será empleada sistemáticamente por la burguesía ahora que la generalización de los ataques económicos del capital exige una respuesta cada vez más global y unida por parte de la clase obrera. La imperiosa necesidad de unificar las luchas, sentida por la clase obrera de manera creciente se tendrá que enfrentar a una multitud de maniobras que exigirán un reparto de tareas entre todas las fuerzas de la burguesía, y en especial la de izquierdas, los sindicatos y las organizaciones de su extrema izquierda, para así dividir a la clase obrera y desperdigar su combate. Lo que los acontecimientos recientes de Francia nos confirman es que entre las armas mas peligrosas que la burguesía usa en esa política hay que contar con las «coordinadoras» cuyo uso será cada día mas frecuente a medida que vaya creciendo el desprestigio de los sindicatos y la voluntad obrera de tomar el control de sus propias luchas.
Frente a las maniobras de la burguesía por controlar las luchas obreras mediante las «coordinadoras» de marras, la clase obrera debe entender que su verdadera fuerza no está en esos pretendidos órganos de «centralización», sino, en primer lugar, en sus asambleas generales en la base. La centralización del combate es un factor importante de su fuerza, pero una centralización precipitada, cuando en la base no hay todavía un nivel suficiente de control de la lucha por el conjunto de los trabajadores, cuando no se manifiestan tendencias significativas hacia la extensión, no puede sino desembocar en el control del movimiento por fuerzas de la burguesía (y en particular las organizaciones izquierdistas) y en el aislamiento, o sea, en dos factores de derrota. La experiencia histórica demuestra que cuanto más alto se va en la pirámide de órganos creados por la clase obrera para centralizar su combate, tanto más lejos queda el nivel en el que el conjunto de los obreros puede estar implicado directamente en ese combate, tanto más fácil lo tienen las fuerzas de izquierda de la burguesía para establecer su control y desarrollar sus maniobras. Esta realidad ha podido verificarse incluso en períodos revolucionarios. En Rusia, durante la mayor parte del año 1917, el Comité ejecutivo de los soviets estuvo bajo control de los mencheviques y socialistas-revolucionarios, lo que indujo a los bolcheviques durante todo un período a insistir para que los soviets locales no se sintieran comprometidos por la política llevada por aquel órgano de centralización. En Alemania, igualmente, en noviembre de 1918, el Congreso de los Consejos Obreros no tuvo mejor idea que dejar todo el poder en manos de los socialdemócratas, o sea en manos de un partido pasado a la burguesía, pronunciando así su propia defunción como tales consejos.
La burguesía ha comprendido perfectamente esa realidad. Así que va a propiciar sistemáticamente la aparición de órganos de «centralización» que podrá controlar fácilmente si faltan la experiencia y la madurez suficientes en la clase obrera. Y para mayores garantías, se los va a fabricar de antemano cuando le sea posible, mediante sus fuerzas izquierdistas muy especialmente, para después darse una «legitimidad» por medio de asambleas generales, lo cual impedirá que estas puedan crear por sí mismas auténticos órganos de centralización, o sea, comités de huelga elegidos y revocables a nivel de empresas, comités centrales de huelga a nivel de ciudad, de región, etc.
Las recientes luchas en Francia, pero también en otros países de Europa, han sido la prueba de que, por mucho que digan los consejistas-obreristas que aún circulan por ahí, a los que se les cae la baba ante las «coordinadoras», la clase obrera no ha alcanzado todavía la madurez suficiente que le permita crear órganos de centralización de sus luchas a escala de todo un país tal como lo pretenden hacer las «coordinadoras». La clase obrera no encontrará atajos milagrosos; estará obligada a desmontar durante largo tiempo todavía todas las trampas y obstáculos que la burguesía va colocando en su camino. Y, en particular, tendrá que seguir aprendiendo cómo extender sus luchas, cómo ejercer un verdadero control sobre ellas mediante asambleas generales en los lugares de trabajo. El camino del proletariado es largo todavía, pero otro camino no hay.
FM - 22/11/88
Herencia de la Izquierda Comunista:
- La cuestión sindical [192]
Noticias y actualidad:
- Lucha de clases [180]
La Revolución alemana II - 1918-1919
- 5653 lecturas
En la Revista Internacional nº 55 hemos abordado algunos de los rasgos generales más sobresalientes de la derrota del movimiento revolucionario en Alemania, de Noviembre de 1918 a Enero de 1919, y las condiciones en que se desarrolló ese movimiento. Volvemos en este artículo sobre la política contrarrevolucionaria sistemática que tuvo en ese período el Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD), pasado al campo de la burguesía.
A principios de Noviembre de 1918 la clase obrera en Alemania, con su lucha masiva, con la sublevación de los soldados, logró poner fin a la primera guerra mundial. Para calmar la situación, para evitar mayor agudización de las contradicciones de clase, la clase dominante no sólo había tenido que poner fin a la guerra bajo la presión de la clase obrera y hacer abdicar al Káiser; tenía también que evitar que la llama de la revolución proletaria, encendida con éxito el año anterior con la revolución de Octubre en Rusia, se extendiera a Alemania. Todos los revolucionarios sabían que de la clase obrera en Alemania dependía la extensión internacional de las luchas revolucionarias: «Para la clase obrera alemana estamos preparando... una alianza fraterna, pan y ayuda militar. Pondremos en juego nuestras vidas para ayudar a los obreros alemanes a llevar adelante la revolución que ha comenzado en Alemania» (Lenin, 1/10/1918, carta a Sverdlov).
Todos los revolucionarios estaban de acuerdo en que el movimiento tenía que ir más lejos: «La revolución ha comenzado. No debemos contentarnos con lo que se ha obtenido, no hay que creerse triunfante ante un enemigo derrotado; debemos someternos a una fuerte autocrítica, reunir nuestra energía con fiereza, para continuar lo que hemos empezado. Porque lo que hemos alcanzado es poco, y el enemigo no ha sido derrotado» (Rosa Luxemburgo, El comienzo, 18.11.1918).
Si le .había sido relativamente fácil a la clase obrera rusa derrocar a su burguesía, la clase obrera en Alemania se enfrentaba a una clase dominante mucho mas fuerte y más inteligente, que no sólo estaba mejor armada por su fuerza económica y política, sino que además había aprendido de los acontecimientos en Rusia y que gozaba del apoyo de las clases dominantes de los demás países. Pero su baza decisiva era que podía contar con el apoyo del partido Socialdemócrata: «En todas las revoluciones precedentes los combatientes se enfrentaban de manera abierta: clase contra clase, programa contra programa, espada contra espada... En la revolución de hoy las tropas defensivas del viejo orden no se alinean tras sus banderas y escudos de clase dominante sino tras la bandera del "Partido Socialdemócrata". El orden burgués conduce hoy su última lucha mundial e histórica tras una bandera que le es ajena, tras la bandera de la revolución misma. Es un partido socialista, es la creación más original del movimiento obrero y de la lucha de clase lo que se ha transformado en el instrumento más importante de la contrarrevolución burguesa. Cuerpo, tendencia, política, psicología, método, todo es íntegramente capitalista. Del socialismo sólo quedan las banderas, el aparato y la fraseología» (Una victoria pírrica, Rosa Luxemburgo, 21.12.1918). Como lo había hecho ya durante la primera guerra mundial, el SPD iba a ser el defensor del capital más leal para aplastar las luchas obreras.
Fin de la guerra, gobierno SPD-USPD y represión
El 4 de Noviembre de 1918, la orden del mando militar de la flota de zarpar para otra batalla naval contra Inglaterra -orden que hasta ciertos oficiales consideraban suicida provocó el motín de los marinos de Kiel, en el mar Báltico. Ante la represión del motín, una oleada de solidaridad con los marinos se extendió como pólvora en los primeros días de Noviembre, en Kiel y luego en las principales ciudades de Alemania. Sacando las lecciones de la experiencia rusa, el mando militar del general Groener, verdadero detentor del poder en Alemania, decidió poner fin inmediatamente a la guerra. El armisticio, reclamado a los Aliados desde el 7 de Noviembre, fue firmado el 11 de Noviembre de 1918. Con el alto al fuego la burguesía eliminaba uno de los factores más importantes de radicalización de los consejos de obreros y de soldados. Con la guerra los obreros habían perdido las ventajas ganadas anteriormente, pero la mayoría creía que, con el fin de la guerra, sería posible volver al viejo método gradualista y pacífico de «ir siempre hacia adelante». Muchos obreros entraron en lucha teniendo los objetivos principales de «paz» y «república democrática». Con la obtención de la «paz» y de la «república», en Noviembre del 18, el combate de clase perdió el acicate que lo había hecho generalizarse, como las luchas posteriores lo demostrarían.
El mando militar, principal palanca del poder de la burguesía, había tenido suficiente perspicacia para comprender que necesitaba un caballo de Troya para detener el movimiento. Wilhelm Groener, jefe supremo del mando militar, declaró posteriormente, acerca del pacto del 10 de Noviembre con Friedrich Ebert, dirigente del SPD y jefe del gobierno:
«Hemos formado una alianza para combatir la revolución en la lucha contra el bolchevismo. El objetivo de la alianza que constituimos la tarde del 10 de Noviembre era el combate sin piedad contra la revolución, el restablecimiento de un poder gubernamental del orden, el apoyo a dicho gobierno con la fuerza de las armas y la convocatoria de una asamblea nacional cuanto antes (...). A mi parecer, no existía ningún partido en Alemania en ese momento con suficiente influencia en el pueblo, particularmente en las masas, para reconstruir una fuerza gubernamental con el mando militar. Los partidos de derecha habían desaparecido completamente y, claro, se excluía toda posibilidad de trabajar con los radicales extremistas. Al mando militar no le quedaba más remedio que formar una alianza con los socialdemócratas mayoritarios».
Los gritos de guerra más hipócritas del SPD contra las luchas revolucionarias fueron «unidad de los obreros», «contra una lucha fratricida», «unidad del SPD y del USPD» (Partido Socialdemócrata Independiente, creado en Abril de 1917). Ante la dinámica de una polarización cada vez más fuerte entre las dos fuerzas opuestas que empujaba hacia una situación revolucionaria, el SPD hizo lo que pudo por enterrar las contradicciones entre las clases. Por un lado disimuló y deformó constantemente su papel de servidor del capital durante la guerra; por el otro, se apoyó en la confianza que le tenían los obreros, herencia de la labor proletaria que había hecho antes de la guerra durante más de treinta años. Hizo una alianza con el USPD (compuesto de una derecha que apenas si se distinguía de los Socialdemócratas mayoritarios, de un centro indeciso y de un ala izquierda, los Espartaquistas) cuyo centrismo favoreció la maniobra del SPD. El ala derecha del USPD formó parte, en Noviembre, del Consejo de Comisarios del Pueblo, que estaba dirigido por el SPD y que era el gobierno burgués del momento.
Pocos días después de la creación de los consejos, dicho gobierno inició los primeros preparativos para una represión militar sistemática: organización de cuerpos francos (tropas mercenarias), que reunían soldados de los cuerpos de defensa republicana y oficiales fieles al gobierno, para frenar el desmoronamiento del ejército y tener así una nueva jauría sangrienta a su disposición.
No era fácil para los obreros percatarse del papel del SPD. Ex-partido obrero que se hizo protagonista de la guerra y defensor del Estado democrático capitalista, el SPD manejaba por un lado un lenguaje obrero, «en defensa de la revolución», y por el otro, con el apoyo del ala derecha del USPD, organizaba una verdadera inquisición contra la «revolución bolchevique» y los que la apoyaban.
En nombre de los Espartaquistas, Liebknecht, escribía en la Rote Fahne (Bandera Roja) del 19 de Noviembre de 1918: «Los que claman más fuertemente la unidad (...) encuentran audiencia sobre todo entre los soldados. No es de extrañar. Los soldados no son todos proletarios ni mucho menos. Y la ley marcial, la censura, el bombardeo de la propaganda oficial han dado resultado. La masa de los soldados es revolucionaria contra el militarismo, contra la guerra y contra los representantes declarados del imperialismo. Con respecto al socialismo está aún indecisa, vacilante, inmadura. Gran parte de los soldados, como los obreros, consideran que la revolución está ya hecha, que sólo nos queda restablecer la paz y desmovilizar. Quieren que se les deje en paz después de tanto sufrimiento Pero no es una unidad cualquiera lo que nos da fuerza. La unidad entre un lobo y un cordero condena al cordero a ser devorado por el lobo. La unidad entre el proletariado y las clases dominantes sacrifica al proletariado. La unidad con los traidores significa la derrota. (...) La denuncia de todos los falsos amigos de la clase obrera es, en nuestro caso, el primer mandamiento (...)».
Para atacar a los ESPARTAQUISTAS, punta de lanza del movimiento revolucionario, se lanzó una campaña contra ellos: calumnias sistemáticas presentándolos como elementos corruptos, saqueadores, terroristas; se les prohibió el uso de la palabra. El 6 de Diciembre tropas gubernamentales ocuparon la sede del periódico espartaquista Rote Fahne (Bandera Roja); el 9 y el 13 de Diciembre la sede de Espartaco en Berlín fue ocupada por soldados. Se hizo correr la voz de que Liebknecht era un terrorista, representante del caos y de la anarquía. El SPD exhortó al asesinato de R. Luxemburgo y K. Liebknecht desde principios de Diciembre del 18. Sacando las lecciones de las luchas en Rusia, la burguesía alemana estaba decidida a utilizar todos los medios posibles contra las organizaciones revolucionarias en Alemania. Sin vacilar hizo uso de la represión contra ellas desde el primer día y nunca escondió sus intenciones de matar a sus principales líderes.
Concesiones reivindicativas y chantaje al abastecimiento
El 15 de Noviembre los sindicatos y los capitalistas hicieron un pacto para limitar la radicalización de los obreros acordando algunas concesiones económicas. Así se concedió la jornada de trabajo de 8 horas sin reducción de salario (en 1923 había sido reemplazada por la jornada de 10 a 12 horas diarias). Pero sobre todo la instauración de consejos de fábrica (Betriebesräte) tenía como objetivo el canalizar la iniciativa propia de los obreros en las fábricas para someterla al control del Estado. Esos consejos de fábrica fueron creados para servir de cortafuego contra los consejos obreros. Los sindicatos jugaron un papel central en la construcción de ese obstáculo.
Finalmente, el SPD amenazó con la intervención de los Estados Unidos, país que bloquearía el suministro de alimentos en caso de que los consejos obreros continuaran «desestabilizando» la situación.
La estrategia del SPD: desarmar a los consejos obreros
Fue sobre todo contra los consejos obreros contra lo que lo burguesía orientó sus ataques. Trató de evitar que el poder de los consejos obreros llegara a carcomer y paralizar el aparato de Estado:
- En ciertas ciudades el SPD tomó la iniciativa de transformar los consejos de obreros y soldados en parlamentos «del pueblo», una manera de «diluir» a los obreros en el pueblo de manera que no pudieran asumir ningún papel dirigente con respecto a todo el resto de la clase trabajadora (lo que sucedió en Colonia por ejemplo, bajo el liderazgo de K. Adenauer, el que habría de ser canciller en la posguerra de 1945).
- A los consejos obreros se les quitó toda posibilidad concreta de poner realmente en práctica las decisiones que tomaban. El 23 de Noviembre el Consejo Ejecutivo de Berlín (los consejos de Berlín habían elegido un Consejo Ejecutivo, el Vollzugsrat) no opuso ninguna resistencia cuando fue despojado de sus prerrogativas, al renunciar a ejercer el poder para dejarlo en manos del gobierno burgués. Ya el 13 de Noviembre, bajo la presión del gobierno burgués y de los soldados fieles al gobierno, el Consejo Ejecutivo había renunciado a crear una Guardia Roja. Así el Consejo Ejecutivo se encontró frente al gobierno burgués sin ninguna clase de armas a su disposición, mientras que al mismo tiempo el gobierno burgués estaba de lo más ocupado reclutando tropas en masa.
- Una vez lograda por el SPD la participación del USPD en el gobierno, provocando un frenesí de «unidad» entre las «diferentes partes de la Socialdemocracia», aquel partido siguió con la misma intoxicación respecto a los consejos obreros: en el Consejo Ejecutivo de Berlín así como en los consejos de otras ciudades, el SPD insistió en que hubiera igual cantidad de delegados del SPD y del USPD en los consejos. Con esa táctica obtuvo más mandatos que lo que el balance de fuerzas real en las fábricas le hubiera otorgado. El poder de los consejos obreros como órganos esenciales de dirección política y órganos de ejercicio del poder se vio así aun más deformado y vaciado de todo contenido.
Esa ofensiva de la clase dominante se llevó a cabo en simultaneidad con la táctica de las provocaciones militares. Así, el 6 de Diciembre tropas fieles al gobierno ocuparon la Rote Fahne, arrestaron al Consejo Ejecutivo de Berlín y provocaron una matanza entre los obreros que se manifestaban (más de 14 murieron bajo las balas). Aunque durante esa fase la vigilancia y la combatividad de la clase no habían sido vencidas aún (al día siguiente de las provocaciones salieron a la calle grandes masas de obreros, 150.000) y aunque la burguesía tuviera todavía que enfrentarse a una fiera resistencia por parte de los obreros, el movimiento sufría de gran dispersión. La chispa de la revuelta se había extendido de una ciudad a otra; pero en la base, en las fábricas, faltaba dinámica.
En una situación así, la base debe impulsar el movimiento con una fuerza creciente: se deben formar comités de fábrica en los cuales los obreros más combativos se agrupan, se deben reunir asambleas generales, se deben tomar decisiones y su realización debe ser controlada, los delegados deben rendir cuentas a las asambleas generales que les dieron mandato y, si es necesario, ser revocados. Se deben tomar iniciativas. La clase debe movilizarse y juntar todas sus fuerzas en la base, entre todas las fábricas; los obreros deben ejercer un control real en el movimiento. Pero en Alemania el nivel de coordinación que abarca ciudades y regiones no había sido alcanzado; al contrario, el aspecto dominante era todavía el aislamiento de las ciudades, cuando la unificación de los obreros y de sus consejos por encima de los límites de las ciudades es un paso esencial del proceso de enfrentamiento contra los capitalistas. Cuando surgen los consejos y se enfrentan al poder de la burguesía se abre un periodo de dualidad de poder y esto requiere que los obreros centralicen sus fuerzas a escala nacional y hasta internacional. Esa centralización sólo puede ser el resultado de un proceso controlado por los obreros mismos.
En ese contexto en el que lo que predominaba era todavía la dispersión del movimiento y el aislamiento de las ciudades, el consejo de obreros y de soldados de Berlín, animado por el SPD, convocó a un congreso nacional de consejos de obreros y de soldados del 16 al 22 de Diciembre. Ese congreso debía constituir una fuerza centralizadora y gozar de una autoridad central. En realidad, las condiciones para tal centralización no estaban maduras, porque la presión y la capacidad de la clase para dar un impulso a sus propias filas y controlar el movimiento no eran suficientemente fuertes. La dispersión seguía dominando. Esa centralización artificial, PREMATURA, iniciativa del SPD más o menos «impuesta» a los obreros, en vez de ser un producto de su lucha, fue un gran obstáculo para la clase obrera.
No es de extrañar si la composición de los consejos no correspondía a la situación política en las fábricas, si no seguía los principios de responsabilidad ante las asambleas generales y de revocabilidad de los delegados: el reparto de los delegados correspondía más bien a los porcentajes de votos por partidos, según los escrutinios de 1910. El SPD supo utilizar la idea, corriente en esa época, de que los consejos debían trabajar según los principios de los parlamentos burgueses. Así pues, con una serie de trucos parlamentarios y de maniobras de funcionamiento, el SPD logró conservar el control del congreso. Después de la apertura del congreso los delegados formaron inmediatamente fracciones: de 490 delegados, 298 eran miembros del SPD, 101 del USPD, entre los cuales 10 Espartaquistas, 100 «varios».
En realidad ese congreso fue una asamblea autoproclamada, que hablaba en nombre de los obreros, pero que desde el principio iba a traicionar los intereses de éstos:
- una delegación de obreros rusos, que debía asistir al congreso, invitada por el Consejo Ejecutivo de Berlín, fue expulsada en la frontera alemana bajo orden del gobierno SPD. «La Asamblea General reunida el 16 de Diciembre no trata de deliberaciones internacionales, sino solamente de asuntos alemanes, en la deliberación de los cuales los extranjeros naturalmente no pueden participar. La delegación rusa no representa sino a la dictadura bolchevique». Esa fue la justificación del Vorwärts, órgano central del SPD (nº 340, 11 de Diciembre de 1918). Así combatió el SPD la perspectiva de unificación de las luchas de Alemania y de Rusia, así como la extensión internacional de la revolución en general.
Con la ayuda de maniobras tácticas de la presidencia, el congreso rechazó la participación de Rosa Luxemburgo y de Karl Liebknecht. No fueron ni siquiera admitidos como miembros observadores sin voto, so pretexto de que no eran obreros de las fábricas de Berlín. Para hacer presión en el congreso, la Liga Espartaquista organizó una manifestación masiva el 16 de Diciembre, en la cual participaron 250 000 obreros, pues las múltiples delegaciones de obreros y soldados que querían presentar sus mociones al congreso fueron en su mayoría rechazadas o apartadas.
El congreso firmó su sentencia de muerte cuando decidió que una asamblea constituyente nacional se debía convocar cuanto antes, que dicha Constituyente debía asumir todo el poder en la sociedad y que por lo tanto el Congreso debía transferirle su poder. El cebo de la democracia burguesa utilizado por la burguesía hizo caer a la mayoría de los obreros en la trampa. El arma del parlamento burgués fue el veneno utilizado contra la iniciativa de los obreros.
Finalmente el congreso corrió la cortina de humo de las «primeras medidas de socialización» que se habían de tomar, cuando la clase obrera ni siquiera había tomado el poder.
La cuestión central, la de desarmar la contrarrevolución, derrocar al gobierno burgués, pasó a segundo plano. «Tomar medidas político-sociales en fábricas particulares es una ilusión mientras la burguesía tenga el poder político» (IKD, Der Kommunist).
El congreso fue un éxito total para la burguesía. Para los Espartaquistas significaba el fracaso: «El punto de partida y la única adquisición tangible de la revolución del 9 de Noviembre fue la formación de consejos de obreros y soldados. El primer congreso de esos consejos ha decidido destruir esa única adquisición, quitarle al proletariado sus posiciones de poder, destruir el trabajo del 9 de Noviembre, hacer retroceder la revolución... Puesto que el congreso de los consejos ha condenado a los propios órganos que lo habían mandatado, los consejos de obreros y de soldados, a ser una sombra de sí mismos, ha violado sus competencias, ha traicionado el mandato que los consejos de obreros y soldados le habían dado, ha minado el terreno de su propia existencia y autoridad... Los consejos de obreros y soldados deberán declarar el trabajo contrarrevolucionario de sus delegados desleales nulo y sin valor» (R. Luxemburgo, Los esclavos de Ebert, 20.12.18).
En ciertas ciudades como Leipzig, los consejos locales de obreros y soldados protestaron contra las decisiones del congreso. Pero la centralización preventiva de los consejos los hizo caer rápidamente en manos de la burguesía. La única manera de combatir esa maniobra era incrementar la presión «desde abajo», es decir, desde la base de las fábricas, de la calle...
Animada y reforzada por los resultados de ese congreso, la burguesía se puso a provocar enfrentamientos militares. El 24 de Diciembre la División de Marinos del Pueblo, tropa de vanguardia, fue atacada por tropas gubernamentales. Varios marineros fueron asesinados. Una vez más, una oleada de indignación estalló en las filas obreras. El 25 de Diciembre gran número de obreros protestaron echándose a la calle. Ante las acciones contrarrevolucionarias del SPD, el USPD se retiró del gobierno el 29 de Diciembre. El 30 de Diciembre y el 1º de Enero, la Liga Espartaquista y el IKD formaron el Partido Comunista (KPD) en pleno ardor de la lucha. En el congreso de fundación se hizo un primer balance del movimiento. (Abordaremos el contenido de los debates de ese congreso en otra ocasión). El KPD, por boca de Rosa Luxemburgo, notaba: «El paso de la revolución de soldados, predominante el 9 de Noviembre, a la revolución específicamente obrera, la transformación de lo superficial, puramente político, en un lento proceso de ajuste de cuentas general económico entre trabajo y capital, exige de la clase obrera un nivel muy diferente de madurez política, de educación, de tenacidad, que el que bastó en la primera fase» («El Primer Congreso», Die Rote Fahne, 3 de Enero de 1919).
La burguesía provoca una insurrección prematura
Después de haber reunido una cantidad suficiente de tropas fieles al gobierno, sobre todo en Berlín; después de haber levantado otro obstáculo contra los consejos obreros con el resultado del «Congreso» de Berlín y, antes de que la fase de luchas económicas pudiera alcanzar su auge, la burguesía quería marcar puntos decisivos contra los obreros en el terreno militar.
El 4 de Enero el superintendente de la policía de Berlín, que era miembro del ala izquierda del USPD fue relevado por las tropas gubernamentales. A principios de Noviembre el cuartel general de la policía había sido ocupado por soldados y obreros revolucionarios, y en Enero todavía no había caído en manos del gobierno burgués. Una vez más volvió a estallar una oleada de protestas contra el gobierno. En Berlín, el 5 de Enero, salieron a la calle manifestaciones masivas. El Vorwärts, diario del SPD, fue ocupado, así como otros órganos de prensa burgueses. El 6 de Enero hubo aun más manifestaciones masivas.
Aunque la dirección del KPD hacía constante propaganda sobre la necesidad de derrocar al gobierno burgués encabezado por el SPD, pensaba, sin embargo, que la hora de hacerlo no había llegado todavía; en realidad advertía sobre el peligro de una insurrección prematura. Sin embargo, bajo la presión abrumadora de las masas en las calles que hizo pensar a muchos revolucionarios que las masas trabajadoras estaban listas para la insurrección, un «comité revolucionario» fue fundado el 5 de Enero de 1919; su tarea era conducir la lucha hacia el derrocamiento del gobierno y tomar en manos temporalmente los asuntos gubernamentales después de haber expulsado al gobierno burgués. Liebknecht formó parte de ese «comité». Sin embargo, la mayoría del KPD consideraba que el momento para la insurrección no había llegado y recalcaba la inmadurez de las masas para dar ese paso. Cierto es que las gigantescas manifestaciones de masas en Berlín habían expresado un rechazo rotundo al gobierno SPD, pero, aunque el descontento iba en aumento en muchas ciudades, la determinación y la combatividad de otras ciudades dejaba mucho que desear. Berlín se encontró totalmente aislada, con el agravante de que, una vez desarmados el Congreso nacional de los consejos en Diciembre y el Consejo Ejecutivo de Berlín, los consejos obreros de la capital dejaron de ser un órgano de centralización, de toma de decisiones y de iniciativas obreras. Ese «Comité revolucionario» no emanaba de la fuerza de consejo obrero alguno, ni tenía mandato de nadie. No es de extrañar que no tuviera ninguna visión global del estado de ánimo de los obreros y de los soldados. En ningún momento tomó la dirección del movimiento en Berlín ni en otras ciudades. En realidad resultó totalmente impotente y falto de orientación. Fue una insurrección sin los Consejos Obreros.
Los llamamientos del Comité no tuvieron ningún efecto; ni siquiera fueron tomados en serio por los obreros. Estos habían caído en la trampa de las provocaciones militares. El SPD no vaciló en lanzar su contraofensiva. Sus tropas inundaron las calles y entablaron combates callejeros con los obreros armados. Durante los días siguientes los obreros de Berlín sufrieron una terrible matanza. El 15 de Enero Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht fueron asesinados por las tropas leales del SPD. Con el baño de sangre de los obreros de Berlín y el asesinato de los principales dirigentes del KPD, se decapitó el movimiento y el arma feroz de la represión se abatió sobre los obreros. El 17 de Enero fue prohibida la publicación de la Rote Fahne. El SPD intensificó su campaña demagógica contra los Espartaquistas y justificó su orden de asesinar a Rosa y a Karl: «Luxemburgo y Liebknecht... han caído víctimas de sus propias tácticas terroristas... Liebknecht y Luxemburgo habían dejado de ser socialdemócratas desde hace mucho tiempo, porque para los socialdemócratas las leyes de la democracia son sagradas y ellos las rompieron. Por haber quebrado esas leyes teníamos que combatirlos y todavía debemos hacerlo... Así pues el aplastamiento de la sublevación espartaquista significa para todo nuestro pueblo, y particularmente para la clase obrera, un acto de salvación, algo que estábamos obligados a hacer por el bienestar de nuestro pueblo y por la historia».
Lo que los Bolcheviques habían logrado durante las jornadas de Julio de 1917 en Rusia: impedir una insurrección prematura, a pesar de la resistencia de los anarquistas, para poder dedicar toda su fuerza a un levantamiento victorioso en Octubre, el KPD no logró hacerlo en Enero del 19. Uno de sus dirigentes más importantes, Karl Liebknecht sobreestimó la situación y se dejó influenciar por la oleada de descontento y de cólera. La mayoría del KPD vio la flaqueza y la inmadurez del movimiento, pero no pudo evitar la matanza.
Como lo declaró un miembro del gobierno el 3 de Febrero de 1919: «Desde el principio la victoria de la gente de Espartaco era imposible, porque, gracias a nuestra preparación, les forzamos a una insurrección inmediata».
Con la matanza del proletariado en Berlín, se había dañado el corazón del proletariado y después del baño de sangre causado por los cuerpos francos en Berlín, pudieron éstos dirigirse hacia otros centros de resistencia proletaria en otras regiones de Alemania porque al mismo tiempo, en algunas ciudades aisladas unas de otras, se habían proclamado repúblicas desde principios de Noviembre de 1918 (el 8 en Baviera, el 10 en Brunswick y en Dresde, el 10 en Bremen), como si la dominación del capital pudiera ser derrotada con una serie de insurrecciones aisladas y dispersas. Así, las mismas tropas contrarrevolucionarias marcharon sobre Bremen en Febrero. Después de haber provocado otro baño de sangre, procedieron de la misma manera en el Ruhr, en Alemania central en Marzo, y en Abril 100 000 contrarrevolucionarios marcharon sobre Baviera para aplastar la «República de Baviera». Pero aun con esas matanzas la combatividad de la clase no fue inmediatamente apagada. Muchos desempleados se manifestaron en las calles a todo lo largo del año 1919 y hubo aún gran cantidad de huelgas en diferentes sectores, luchas contra las cuales la burguesía no vaciló en enviar a la tropa. Durante el pronunciamiento del general Kapp, en Abril de 1920, y durante las revueltas en Alemania central (1921) y en Hamburgo (1922), los obreros siguieron manifestando su combatividad, hasta en 1923. Pero la derrota de la sublevación de Enero de 1919 en Berlín, las matanzas que hubo en muchas ciudades de Alemania durante el invierno de 1919, interrumpieron la fase ascendente; el movimiento, despojado de dirección y de corazón, había sido decapitado.
La burguesía había logrado detener la extensión de la revolución proletaria en Alemania impidiendo que la parte central del proletariado se uniera a la revolución. Después de otra serie de matanzas en los movimientos de Austria, de Hungría, de Italia, los obreros en Rusia se quedaron aislados y expuestos a los ataques de la contrarrevolución. La derrota de los obreros en Alemania abrió el camino a una derrota internacional de toda la clase obrera y preparó el terreno a un largo período de contrarrevolución.
Algunas lecciones de la Revolución Alemana
Fue la guerra quien precipitó a la clase obrera hacia esa insurrección internacional; pero al mismo tiempo de ello resultó que:
- el final de la guerra eliminó la primera causa de la movilización de la mayor parte de los obreros;
- la guerra dividió profundamente al proletariado, particularmente al final, entre los países «vencidos» en donde los obreros se lanzaron al asalto de la burguesía nacional, y los países «vencedores» en donde el veneno nacionalista de la «victoria» abrumó al proletariado.
Por todas esas razones debe quedar claro para nosotros hoy cuán desfavorables fueron las condiciones de la guerra para el primer asalto a la dominación capitalista. Sólo los ingenuos pueden creer que hoy el estallido de una tercera guerra mundial sería un terreno más fértil para un nuevo asalto revolucionario.
A pesar de las especificidades de la situación, las luchas en Alemania nos han legado muchas enseñanzas. La clase obrera hoy no está dividida por la guerra, el desarrollo lento de la crisis ha impedido incendios espectaculares de luchas. En las innumerables confrontaciones de hoy, la clase adquiere más experiencia y desarrolla su conciencia (aunque ese proceso no sea lineal, sino más bien sinuoso).
Sin embargo, ese proceso de toma de conciencia sobre la naturaleza de la crisis, las perspectivas del capitalismo, la necesidad de su destrucción, se opone exactamente a las mismas fuerzas que ya estaban en acción en 1914, 17, 18, 19: la izquierda del capital, los sindicatos, los partidos de izquierda y sus perros guardianes, los representantes de la extrema izquierda del capital. Son ellos quienes, junto a un capitalismo de Estado mucho más desarrollado y de su aparato de represión, impiden que la clase obrera plantee más rápidamente la cuestión de la toma del poder.
Los partidos de izquierda y los izquierdistas, como los Socialdemócratas que en aquella época asumieron el papel de verdugo de la clase obrera, se presentan hoy como amigos y defensores de los obreros, y los izquierdistas como los sindicalistas «de oposición» tendrían también en el futuro la responsabilidad de aplastar a la clase obrera en una situación revolucionaria.
Aquellos que, como los trotskistas, hablan hoy de la necesidad de llevar esos partidos de izquierda al poder, para desenmascararlos mejor, aquellos que proclaman que esas organizaciones, aunque hayan traicionado en el pasado, no están integradas en el Estado y que se pueden volver a conquistar o hacer presión sobre ellas para «cambiar su orientación», entretienen las peores ilusiones sobre esos gángster. El papel de los «izquierdistas» no es solamente sabotear las luchas obreras. La burguesía no dejará eternamente a la izquierda en la oposición; en el momento apropiado pondría a los izquierdistas en el gobierno para aplastar a los obreros.
Mientras que en aquella época muchas de las debilidades de la clase obrera se podían explicar por el paso reciente del capitalismo a su fase de decadencia, lo que no había dejado tiempo para clarificar muchas cosas, hoy en día no se puede admitir duda alguna, después de setenta años de experiencia, sobre:
- la naturaleza de los sindicatos,
- el veneno del parlamentarismo,
- la democracia burguesa y el simulacro de liberación nacional.
Los revolucionarios más claros demostraron ya en aquella época el papel peligroso de esas formas de lucha típicas de los años de prosperidad histórica del capitalismo. Toda confusión o ilusión sobre la posibilidad de trabajar en los sindicatos, sobre la utilización de las elecciones parlamentarias, toda tergiversación sobre el poder de los consejos obreros y el carácter mundial de la revolución proletaria, tendrán consecuencias fatales.
El que los Espartaquistas, junto con los Radicales de Izquierda de Bremen, Hamburgo y Sajonia, hayan hecho un trabajo de oposición heroico durante la guerra, no quita que la fundación tardía del partido comunista fue una debilidad fatal para la clase. Hemos tratado de mostrar el contexto histórico general que la explica. Ahora bien, la historia no está sometida a ningún fatalismo. Los revolucionarios tienen un papel consciente que desempeñar. Debemos sacar todas las lecciones de los acontecimientos de Alemania y de esa oleada revolucionaria en general. Hoy toca a los revolucionarios no lamentarse sin cesar sobre la necesidad del partido, sino constituir los fundamentos reales de la construcción del partido. No se trata de autoproclamarse «dirigentes», como lo hacen actualmente una docena de organizaciones, sino de continuar el combate por la clarificación de las posiciones programáticas, asumirse como vanguardia en las luchas cotidianas de la clase -lo que requiere hoy como ayer, la denuncia vigorosa del trabajo que hace la izquierda del capital y mostrar las perspectivas amplias y con cretas de la lucha de la clase. La verdadera precondición para llevar a cabo esa tarea es asimilar todas las lecciones de la oleada revolucionaria, particularmente los acontecimientos de Alemania y de Rusia. Volveremos a tratar las lecciones de los acontecimientos de Alemania sobre la cuestión del partido en un próximo número de esta Revista.
Dino
Series:
- Revolución alemana [193]
Historia del Movimiento obrero:
Herencia de la Izquierda Comunista:
Comprender la decadencia del capitalismo (VI) - El modo de vida del capitalismo en decadencia
- 4760 lecturas
En los dos artículos anteriores hemos demostrado: que todos los modos de producción siguen un ritmo cíclico: ascenso y decadencia (Revista Internacional nº 55) y que hoy estamos viviendo en plena decadencia del capitalismo (Revista Internacional, nº 56). La finalidad de esta nueva contribución es: entender lo mejor posible los factores que han permitido al capitalismo sobrevivir a lo largo de su ciclo de decadencia y mostrar especialmente las razones que explican las tasas de crecimiento desde 1945 (las más altas de la historia del capitalismo). Demostraremos sobre todo por qué este estado de euforia momentánea es el resultado de los estimulantes inyectados por el capitalismo de estado. Por qué es la ciega huida hacia adelante de un sistema con el agua al cuello y demostraremos que los medios empleados: créditos masivos, intervencionismo estatal, producción militar siempre en aumento, gastos improductivos, etc.; se han agotado y se ha abierto así la puerta a una crisis sin precedentes.
La contradicción fundamental del capitalismo
« En el proceso de producción, lo decisivo es la cuestión siguiente: ¿cuáles son las relaciones entre quienes trabajan y los medios de producción que utilizan?» (Rosa Luxemburg, Introducción a la economía política). En el capitalismo, la relación fundamental entre los medios de producción y los trabajadores es el salario. Esa es la relación social básica. La que hace dinámico al capitalismo y la que es el origen de sus contradicciones insuperables[1]. Es una relación DINÁMICA porque el sistema capitalista necesita para vivir: ampliarse constantemente, acumular, extenderse y explotar al máximo a los asalariados; espoleado como está por la tendencia a la caída gradual de la cuota general de beneficio (cuota y tendencia cuyo reparto equitativo es consecuencia directa de la ley del valor y de la competencia). Es una relación CONTRADICTORIA porque el mecanismo mismo de la producción de plusvalía crea más valor que el que es distribuido (siendo la plusvalía la diferencia entre el valor del producto del trabajo y el coste de la mercancía fuerza de trabajo, el salario). Al irse generalizando el sistema del trabajo asalariado, el capitalismo restringe sus propios mercados, obligando al sistema a encontrar sin cesar nuevos compradores fuera de la esfera capital-trabajo:
«...cuanto más se desarrolla la producción capitalista tanto más está obligada a producir a una escala que no tiene nada que ver con la demanda inmediata, sino que depende de una extensión constante del mercado mundial (...) Ricardo no se da cuenta de que la mercancía debe ser obligatoriamente transformada en dinero. La demanda de los obreros no puede ser suficiente, puesto que la ganancia se debe precisamente al hecho de que la demanda de los obreros es inferior al valor de lo que producen y aquélla es tanto mayor cuanto relativamente menor es esa demanda. Tampoco la demanda de los capitalistas entre sí podría en ningún caso bastar (...). En fin, afirmar que en fin de cuentas a los capitalistas les bastaría con intercambiarse y consumir mutuamente las mercancías es olvidarse del carácter de la producción capitalista, olvidarse de que lo que se trata es de valorizar el capital (...). La superproducción viene precisamente del hecho que la masa del pueblo no puede nunca consumir más de la cantidad media de bienes de primera necesidad, que su consumo no aumenta al ritmo del aumento de la productividad del trabajo (...). La simple relación entre trabajador asalariado y capitalista implica: 1) que la mayoría de los productores (los obreros) no son consumidores, ni compradores de una gran parte de su producto; 2) que la mayoría de los obreros no puede consumir un equivalente de su producto y a la vez producir más que ese equivalente, la plusvalía, el sobreproducto. Están obligados a ser constantemente sobreproductores, a producir más allá de sus propias necesidades para poder ser consumidores o compradores (...). La superproducción tiene especialmente como condición la ley general de producción de capital: producir a la medida de las fuerzas productivas; o sea, según la posibilidad que existe de explotar la mayor masa de trabajo con una determinada masa de capital, sin tener en cuenta los límites del mercado o las necesidades solventes (...)». (Marx, El Capital).
Marx demostró, mucho antes de que se manifieste la insuficiencia de la plusvalía engendrada por la tendencia decreciente de la cuota de ganancia, dos cosas: por un lado, la inevitable huida hacia delante de la producción capitalista para aumentar la masa de la plusvalía y compensar así la baja de la cuota de ganancia (dinámica) y, por otro lado, el obstáculo que se levanta ante el capital: el estallido de la crisis a causa del estrechamiento de los mercados en los cuales dar salida a esa producción (contradicción): «Ahora bien, a medida que su producción se ha ido ampliando, la necesidad de mercados se ha ido ampliando para él. Los medios de producción más poderosos y más costosos que ha creado le permiten vender su mercancía más barata, pero le obligan a la vez a vender más mercancías, a conquistar un mercado muchísimo mayor para su mercancías (...). Las crisis se hacen cada día más frecuentes, se vuelven cada vez más violentas, aunque ya sólo sea porque a medida que va creciendo la masa de productos, y por consiguiente va creciendo la necesidad de mercados ampliados, se va estrechando el mercado mundial cada día más, van quedando cada día menos mercados por explotar, pues cada crisis anterior ha puesto a disposición del comercio mundial un mercado hasta entonces no conquistado o explotado superficialmente por el comercio» (Marx, Trabajo asalariado y capital ).
Ese análisis fue sistematizado y desarrollado ampliamente por Rosa Luxemburg, quien dedujo la idea de que, ya que la totalidad de la plusvalía del capital social global no podía realizarse, por su propia naturaleza, dentro de la esfera puramente capitalista, el crecimiento del capitalismo dependía de sus continuas conquistas de mercados precapitalistas; el agotamiento relativo (relativo respecto a las necesidades de la acumulación) de esos mercados precipitaría el sistema a su fase de decadencia:
«De este modo, el capital va preparando su propio bancarrota por dos caminos: por un lado, al irse ampliando a expensas de las formas de producción no capitalistas, hace que se adelante el momento en el cual la humanidad entera no estará formada más que de capitalistas y proletarios, haciéndose imposible, por tanto, toda expansión ulterior y consecuentemente toda acumulación. De otra parte, a medida que esta tendencia se impone, el capitalismo va agudizando los antagonismos de clase y la anarquía económica y política internacional hasta tal punto, que, mucho antes de que se llegue a las última consecuencias del desarrollo económico, de que se imponga en el mundo el régimen absoluto y uniforme de la producción capitalista, provocará contra su dominación la rebelión del proletariado internacional (...) El imperialismo actual ... es la última etapa del proceso histórico (del capitalismo): el período de competencia mundial acentuada y generalizada de los Estados capitalistas en torno a los últimos restos de territorios no capitalistas del globo» (Rosa Luxemburgo, La acumulación del capital).
Además de su análisis sobre el lazo indisoluble entre relaciones de producción capitalistas e imperialismo, en el que demuestra que el sistema no puede vivir sin extenderse, sino que es, en esencia, imperialista; lo que Rosa Luxemburg nos ha aportado de fundamental son las herramientas de análisis para entender por qué, cómo y cuándo el sistema entra en su fase de decadencia. A esta cuestión, Rosa contestará desde los preámbulos de la guerra 14-18 con la afirmación de que el conflicto interimperialista mundial abría la época en la que el capitalismo se convertía en una barrera para el desarrollo de las fuerzas productivas: «La necesidad del socialismo está totalmente justificada desde el momento en que la dominación de la clase burguesa deja de ser portadora de progreso histórico y se convierte en freno y peligro para la evolución posterior de la sociedad. Tratándose del orden capitalista, eso es precisamente lo que la guerra actual ha puesto al descubierto» (Rosa Luxemburgo, pasaje citado por G. Badia en Rosa Luxemburgo, journaliste-polémiste-révolutionaire). Ese análisis, sea cual sea su explicación «económica», era compartido por el conjunto del movimiento revolucionario.
Si se comprende bien esa contradicción, insoluble para el capital, se posee la brújula que nos servirá de guía para entender la vida del sistema durante su decadencia. La historia económica del capitalismo desde 1914 es la historia del despliegue de paliativos contra ese embudo que son hoy los mercados. Sólo esta comprensión nos permite relativizar ciertos resultados puntuales del capitalismo (las tasas de crecimiento de después de 1945). A nuestros detractores (véanse las Revistas Internacionales nº 54 y nº 55) les deslumbra la dimensión del crecimiento. Es más, les deja ciegos para ver la naturaleza de ese crecimiento. Dejan así de lado el método marxista, el cual se esfuerza al contrario por despejar lo esencial de esa situación. Eso es lo que vamos a intentar demostrar[2].
Cuando la realización de la plusvalía importa más que su producción
En la fase ascendente, la demanda superaba globalmente la oferta; el precio de las mercancías estaba determinado por los costes de producción más altos, que eran los de los sectores y los países menos desarrollados. Eso les permitía a estos últimos obtener ganancias permitiendo una verdadera acumulación y a los países más desarrollados ingresar superbeneficios. En la decadencia, ocurre lo contrario; globalmente la oferta sobrepasa la demanda y los precios están determinados por los costes de producción más bajos. Por eso, los sectores y los países con los costes más altos están obligados a vender sus mercancías con ganancias reducidas, y eso cuando no venden perdiendo; o si no, forzados a andar sorteando la ley del valor para sobrevivir (cf. más abajo). Esto deja sus tasas de acumulación en niveles bajísimos. Incluso los economistas burgueses, con su propia terminología (precio de venta y de coste) han comprobado esa inversión: «Nos ha llamado la atención la inversión contemporánea de la relación entre precio de coste y precio de venta (...) a largo plazo el precio de coste conserva su función (...) Pero mientras que ayer el principio era que el precio de venta podía SIEMPRE establecerse por encima del precio de coste, hoy aparece las más de las veces como algo que debe estar sometido a los precios del mercado. En esas condiciones, cuando lo esencial no es ya la producción, sino la venta, cuando la competencia se hace cada día más dura, los empresarios parten del precio de venta para luego ir subiendo progresivamente hacia el precio de coste (...) Para vender, el empresario tiene más bien tendencia hoy a considerar en primer lugar el mercado, a examinar por lo tanto el precio de venta (...) Hasta el punto de que desde ahora en adelante asistimos a menudo a la paradoja de que son cada vez menos los precios de coste los que determinan los precios de venta, sino cada día más lo contrario. El problema es: o renunciar o producir por debajo del precio del mercado» (traducido de Pourquoi les prix baissent de Fourastier J. y Bazil B. Editorial Hachette).
Este fenómeno queda espectacularmente plasmado en la parte desmesurada que ocupan en el producto terminal los gastos de distribución y de marketing. Estos son tomados a cargo por el capital comercial, el cual participa en el reparto general de la plusvalía. Esos gastos están pues incluidos en los costes de producción. En la fase ascendente del capitalismo, mientras el capital comercial mantuviese el aumento de la masa de plusvalía y de la cuota anual de ganancia mediante la reducción del periodo de circulación de mercancías y la disminución del ciclo de rotación del capital circulante, contribuía en la baja general de los precios, típica de aquel período (véase Gráfico 4). Ese papel queda modificado en la fase de decadencia. A medida que las fuerzas productivas chocan con los límites demasiado estrechos del mercado, el papel del capital comercial es menos el de aumentar la masa de plusvalía y más el de asegurar su realización. Esto se manifiesta en la realidad concreta del capitalismo, por un lado, en el crecimiento del número de personas empleadas en la esfera de la distribución y, de manera general, en la disminución relativa de los productores de plusvalía con relación al resto de los trabajadores; y, por otro lado, en el aumento de los márgenes comerciales en la plusvalía final. Se calcula que los gastos de distribución alcanzan hoy una media entre 50 % y 70 % del precio de las mercancías en los grandes países capitalistas. Las inversiones en los sectores parásitos del capital comercial (marketing -estudio de mercados–, sponsoring –patrocinadores comerciales-, lobbying –grupos de presión – etc.), sectores que van mucho más lejos que la simple función normal de la distribución de mercancías, le van ganando cada vez más terreno a la inversión en producción de plusvalía. Eso significa lisa y llanamente destrucción de capital productivo. Eso demuestra el carácter cada día más parasitario del sistema.
El Crédito
«Por consiguiente, el crédito acelera el desarrollo material de las fuerzas productivas y la instauración de un mercado mundial, bases de la nueva forma de producción, que es misión histórica del régimen de producción capitalista implantar hasta un cierto nivel. El crédito acelera al mismo tiempo las explosiones violentas de esta contradicción, que son las crisis, y con ellas los elementos para la disolución del régimen de producción vigente» (Marx, El Capital, Tomo III. Libro 3º Sección 5ª, F.C.E. México).
En fase ascendente, el crédito fue un poderoso medio para acelerar el desarrollo del capitalismo mediante la abreviación del ciclo de rotación del capital. El adelanto sobre la realización del valor de una mercancía, que no es otra cosa que el crédito, puede llevarse a cabo gracias a la posibilidad de penetrar en nuevos mercados extracapitalistas. En decadencia, eso es cada vez más difícil y el crédito se convierte entonces en paliativo de la incapacidad cada día mayor del capital para realizar la totalidad de la plusvalía producida. La acumulación que el crédito ha hecho momentáneamente posible no hace sino desarrollar un tumor maligno que desemboca inevitablemente en guerra interimperialista generalizada.
El crédito no ha representado nunca una demanda solvente en sí y menos todavía en decadencia, como quisiera hacérnoslo decir el grupo Communisme ou Civilisation: «Entre las razones que permiten al capital acumular está ahora el crédito, es como decir que la clase capitalista es capaz de realizar la plusvalía gracias a una demanda solvente procedente de la clase capitalista. Aunque en el folleto de la CCI sobre la Decadencia del Capitalismo, ese argumento no aparece, sí forma parte desde ahora de la colección de cualquier iniciado de la secta. Se admite aquí lo que hasta ahora ha sido negado fieramente, o sea la posibilidad de realización de la plusvalía destinada a la acumulación». (CoC nº 22, p. 9)[3]. El crédito es un adelanto sobre la realización de la plusvalía, permitiendo así cerrar el ciclo completo de la reproducción de capital. Este ciclo comprende según Marx –lo que es olvidado a menudo– no sólo la producción sino también la realización del valor de la mercancía producida. Lo que cambia, entre la fase ascendente y la de decadencia del capitalismo, son las condiciones en que opera el crédito. La saturación mundial de mercados hace que la recuperación del capital invertido en el proceso de producción sea cada día más difícil y más lenta. Por eso es por lo que el capital está viviendo encima de un montón de deudas que va tomando proporciones impresionantes. El crédito permite de ese modo dar la impresión de que se está llevando a cabo una acumulación ampliada, retrasando así los plazos en que habrá que pagar sin más remedio. Y como hoy el capital es incapaz de asegurar los pagos, está arrastrado inevitablemente a la guerra comercial y a la guerra interimperialista a secas. Las crisis de superproducción en la decadencia no han tenido ni tienen más «solución» que la guerra (Cf. Revista Internacional nº 54). Las cifras del cuadro 1 y del gráfico 1 aquí publicadas ilustran lo dicho.
Concretamente esas cifras nos muestran que Estados Unidos vive gracias a 2 años y medio de créditos y Alemania a 1 año. Para reembolsarlos simplemente, si es que ocurre eso algún día, los trabajadores de esos dos países deberían trabajar gratis dos años y medio y un año respectivamente. Esas cifras ilustran también que los créditos crecen más rápidamente que el Producto Nacional Bruto (PNB), o sea que el desarrollo económico se va haciendo cada día más a golpe de crédito.
Esos dos ejemplos no son, ni mucho menos, una excepción; ilustran perfectamente el endeudamiento mundial del capitalismo. Hacer una estimación de esa deuda sería de lo más difícil, debido sobre todo a la ausencia de estadísticas fiables; puede suponerse, sin embargo, que la deuda está entre 1 y 2 veces por encima de los PNB del mundo entero. Entre 1974 y 1984, la tasa de crecimiento de la deuda fue del 11 % más o menos, mientras que el de los PNB del mundo anda por los 3,5 %!
Cuadro 1. Evolución del endeudamiento del capitalismo
|
|
Deuda pública y privada |
(en % del PNB) |
Deuda de los hogares (en % de la renta disponible) |
|---|---|---|---|
|
|
RFA |
USA |
USA |
1946 |
- |
- |
19.6% |
1950 |
22% |
- |
- |
1955 |
39% |
166% |
46.1% |
1960 |
47% |
172% |
- |
1965 |
67% |
181% |
- |
1969 |
- |
200% |
61.8% |
1970 |
75% |
- |
- |
1973 |
- |
197% |
71.8% |
1974 |
- |
199% |
93% |
1975 |
84% |
- |
- |
1979 |
100% |
- |
- |
1980 |
250% |
- |
- |
Fuentes: Economic Report of the President (01/1970)
Survey of Current Business (07/1975)
Monthly Review (vol. 22, no.4, 09/1970, p.6)
Statistical Abstract of the United States (1973).
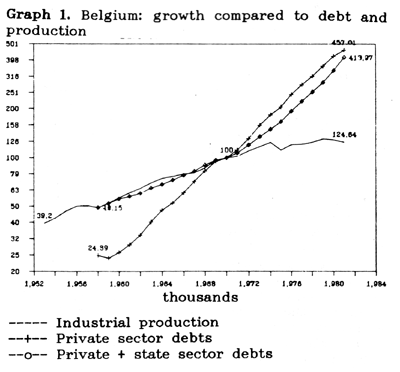
Fuente: Bulletin de l'IRES, 1982, nº 80 (la escala de la izquierda es un índice de evolución de los dos indicadores, que, a efectos de comparación, se han retrotraído a un índice de 100 en 1970).
El gráfico ilustra la evolución del crecimiento y de la deuda en la mayoría de los países. El crecimiento del crédito es muy superior al de la producción industrial manufacturera. Si ya antes el crecimiento se hacía cada vez más gracias al crédito (1958-74: producción = 6,01 %, crédito = 13,26) hoy, el simple mantenimiento en el estancamiento se lleva a cabo a crédito (1971-81: producción = 0,15 %, crédito =14,08 %).
Desde el principio de la crisis actual, cada uno de los relanzamientos económicos ha estado apoyado por una masa de créditos cada vez más importante. El relanzamiento del 1975-79 fue estimulado con créditos otorgados al llamado Tercer mundo y a los países llamados «socialistas»; el de 1983 se basó totalmente en el aumento de los créditos otorgados a los poderes públicos estadounidenses -dedicados casi exclusivamente a gastos militares- y a los grandes trusts (cárteles) de Norteamérica, créditos que han servido a la fusión de empresas y, por lo tanto, no productivos. Communisme ou Civilisation no entiende nada de ese proceso y subestima totalmente el crédito y su amplitud como modo de supervivencia del capitalismo en su fase de decadencia.
Los mercados extracapitalistas
Ya hemos visto anteriormente (Revista Internacional nº 54) que la decadencia del capitalismo se caracterizaba no por la desaparición de los mercados extracapitalistas, sino por su insuficiencia respecto a las necesidades de acumulación ampliada que ha alcanzado el capitalismo. O dicho de otra manera, los mercados extracapitalistas ya no son suficientes como para realizar la totalidad de la plusvalía producida por el capitalismo y destinada a la reinversión. Sin embargo, una parte todavía importante de esa plusvalía, aunque decreciente, es realizada en mercados extracapitalistas. El capitalismo en su fase de decadencia, incitado por una base de acumulación cada vez más restringida, ha ido intentando explotar lo mejor posible el derivativo que para él es la permanencia de esos mercados; y eso de tres maneras.
Mediante la integración acelerada y planificada, sobre todo después de 1945, de los sectores de economía mercantil que se han mantenido en los países desarrollados.
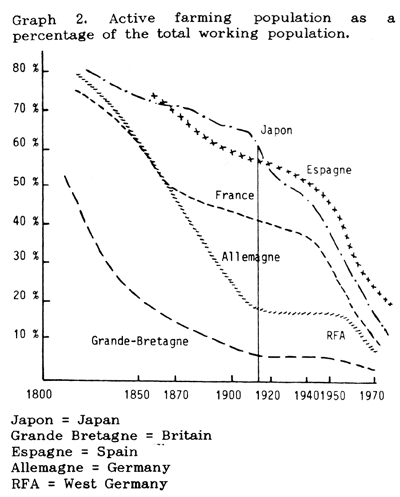
El gráfico 2 muestra que, mientras que la integración de la economía de mercado agraria en las relaciones sociales de producción capitalistas ya se había logrado en algunos países en 1914, en otros (Francia, Japón, España, etc.) tuvo lugar durante la decadencia y se aceleró después de 1945.
Hasta la IIª Guerra Mundial, el aumento de la productividad del trabajo en la agricultura era más bajo que en la industria, resultado de un desarrollo más lento de la división del trabajo, a causa, entre otras razones, del peso todavía importante de las rentas por bienes raíces que desvía una parte de los capitales necesarios para la mecanización. Después de la IIª Guerra Mundial, el crecimiento de la productividad del trabajo es más rápido en la agricultura que en la industria. Eso se debe a una política que reúne todos los medios para arruinar las propiedades agrícolas familiares de subsistencia propias de la pequeña producción mercantil, transformándolas en empresas puramente capitalistas. Ese ha sido el proceso de la industrialización de la agricultura.
Espoleado por la búsqueda imperativa de nuevos mercados, el período de decadencia del capitalismo se caracteriza por una mejor explotación de los mercados extracapitalistas subsistentes. El desarrollo de medios técnicos, de las comunicaciones, la baja de los costes de transporte, facilita, por un lado, la penetración –tanto intensiva como extensiva– en esos mercados y la destrucción de su economía mercantil de la esfera extra-capitalista. Por otro lado, el despliegue de una política de «descolonización» alivia a las metrópolis de un pesado fardo, que les permite rentabilizar mejor sus capitales y aumentar las ventas a sus antiguas colonias (pagadas gracias a la sobreexplotación de las poblaciones autóctonas), ventas de las que una parte nada desdeñable es el armamento, primera y absoluta necesidad para edificar un poder estatal local.
En la fase ascendente del capitalismo, el contexto en que éste se desarrollaba permitía una igualación de las condiciones de la producción (condiciones técnicas y sociales, nivel de productividad media del trabajo, etc.). La decadencia, en cambio, aumenta las desigualdades del desarrollo entre países avanzados y países subdesarrollados (Cf. Revista Internacional nº 54 y nº 23).
Mientras que en la ascendencia, la parte de ganancias sacadas de las colonias (ventas, préstamos, inversiones) es superior a la parte de ganancias debidas al intercambio desigual[4], en la decadencia es todo lo contrario. La evolución durante un largo período de los términos con que se realizan los intercambios es un buen indicador de esa tendencia. La deterioración de esos términos para los países del llamado Tercer mundo ha sido una amenaza permanente desde los años 20 de este siglo.
El gráfico 3 ilustra la evolución de la relación de intercambio entre 1810 y 1970 para los países del "Tercer Mundo", es decir, la relación entre el precio de los productos brutos exportados y el precio de los productos industriales importados. La escala expresa una relación de precios (x 100), lo que significa que cuando este índice es superior a 100, es favorable a los países del "Tercer Mundo", y viceversa cuando es inferior a 100. Fue durante la segunda década de este siglo cuando la curva superó el índice pivote de 100 y comenzó a descender, interrumpida únicamente por la guerra de 1939-45 y la guerra de Corea (fuerte demanda de productos básicos en un contexto de escasez).
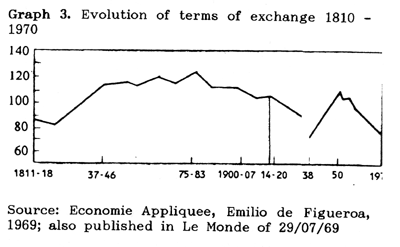
El capitalismo de estado
Ya hemos visto con anterioridad (Revista Internacional nº 54) que el desarrollo del capitalismo de estado está estrechamente relacionado con la decadencia del capitalismo[5]. El capitalismo de estado es una política global que se impone al sistema en todos los ámbitos de la vida social, política y económica. Contribuye en la atenuación de las contradicciones insuperables del capitalismo: en lo social mediante un mejor control de una clase obrera que está lo suficientemente desarrollada como para ser un verdadero peligro para la burguesía; en lo político para domeñar las tensiones crecientes entre fracciones de la burguesía; y en lo económico para moderar las contradicciones explosivas que se van acumulando. En este último ámbito, que es el que aquí nos interesa ahora, el estado interviene a través de una serie de mecanismos:
Las manipulaciones de la ley del valor
Ya hemos visto que en el período de decadencia una parte cada vez más importante de la producción escapa a la estricta determinación de la ley del valor (Revista Internacional nº 54). La finalidad de ese proceso es mantener en vida actividades que de otro modo no hubieran sobrevivido al implacable veredicto de la ley del valor. Así consigue el capitalismo evitar durante cierto tiempo las consecuencias del obligado sometimiento al mercado.
La inflación permanente es uno de los medios que sirve a esa finalidad. La inflación permanente es además un fenómeno típico y peculiar de la decadencia del modo de producción capitalista[6].
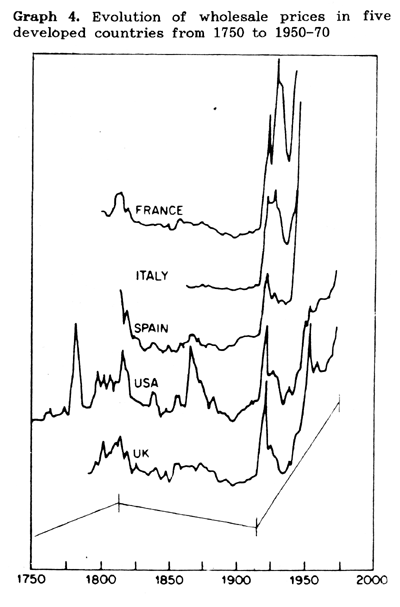
Mientras que en ascendencia la tendencia general de los precios era estable o, en la mayoría de los casos, a la baja, el periodo de decadencia marcó la inversión de esta tendencia. En 1914 se inicia la fase de inflación permanente.
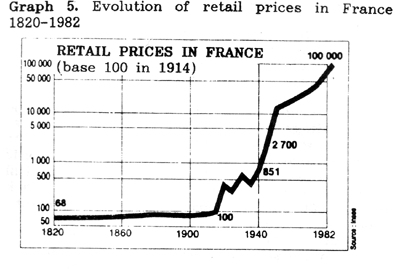
Estables durante un siglo, los precios en Francia se dispararon tras la Primera Guerra Mundial y sobre todo la Segunda: se multiplicaron por 1000 entre 1914 y 1982.
Fuentes: INSEE para Francia.
Si una baja y una adaptación periódica de los precios a los valores de cambio (precio de producción) son artificialmente evitadas mediante la hinchazón del crédito y de la inflación, toda una serie de empresas que ya han pasado por debajo de la media de la productividad del trabajo de su sector, pueden evitar así la desvalorización de su capital y la quiebra. Pero este fenómeno a la larga no hace sino aumentar el desequilibrio entre la capacidad de producción y la demanda solvente. La crisis queda postergada pero se hace así más extensa. Históricamente, en los países desarrollados la inflación apareció al principio a causa de los gastos estatales en el armamento y la guerra. Después, el desarrollo del crédito y de los gastos improductivos de todo tipo se añadió a lo dicho, convirtiéndose en la causa principal.
Las políticas anti-cíclicas
La burguesía, armada con la experiencia de la crisis del 29 durante la cual el aislamiento de cada uno para sí la agravó considerablemente, se ha quitado de encima las últimas ilusiones librecambistas de antes de 1914. Los años 30, y más todavía desde 1945 con el keynesianismo, son los de la instauración de políticas capitalistas de estado concertadas. Sería ilusorio pretender mencionarlas todas; pero todas han tenido y tienen una misma y única finalidad: dominar a trancas y barrancas las fluctuaciones económicas y mantener artificialmente la demanda.
La intervención creciente del estado en la economía
Este punto ya ha sido ampliamente tratado en números anteriores de nuestra Revista Internacional. Aquí sólo abordaremos un aspecto todavía poco tratado: la intervención del Estado en lo social y sus implicaciones económicas.
En la fase ascendente, las alzas salariales, la reducción del tiempo de trabajo, las conquistas obreras en lo referente a las condiciones de trabajo eran «concesiones arrancadas al capital a fuerza de luchar y luchar (...) la ley inglesa de las 10 horas de trabajo por día es, de hecho, el resultado de una guerra civil larga y pertinaz entre la clase capitalista y la clase obrera» (Marx, El Capital). En decadencia, las concesiones hechas por la burguesía a la clase obrera, tras los movimientos sociales revolucionarios de los años 1917-23, son, por primera vez, medidas para aplacar (jornada de ocho horas, sufragio universal, seguros sociales, etc.) y encuadrar (convenciones (convenios) colectivas, derechos sindicales, comisiones obreras, etc.) un movimiento social que ya no se da la finalidad de obtener reformas duraderas dentro del sistema si no la conquista del poder. Esas medidas, las últimas en ser fruto indirecto de las luchas, llevan ya la marca del hecho que en el período de decadencia del capitalismo, es el Estado, con la ayuda de lo sindicatos, quien organiza, encuadra y planifica las medidas sociales para así prevenir y contener el peligro proletario. Esto se plasma en la hinchazón de los gastos estatales consagrados a lo social (salario indirecto tomado de la masa salarial global) (cuadro 2).
Cuadro 2. Gasto social del Estado
En porcentaje del PNB
|
|
|
Ale |
Fra |
GB |
US |
|
ASCENDENCIA |
1910 |
3.0% |
- |
3.7% |
- |
|
|
1912 |
- |
1.3% |
- |
- |
|
DECADENCIA |
1920 |
20.4% |
2.2% |
6.3% |
- |
|
|
1922 |
- |
- |
- |
3.1% |
|
|
1950 |
27.4% |
8.3% |
16.0% |
7.4% |
|
|
1970 |
- |
- |
- |
13.7% |
|
|
1978 |
32.0% |
- |
26.5% |
- |
|
|
1980 |
- |
10.3% |
- |
- |
Fuentes: Ch. André & R. Delorme, op. cit. en Revista Internacional nº 54.
En Francia, en plena calma social, el Estado toma una serie de medidas sociales: 1928-30, seguro social; 1930, enseñanza gratuita; 1932, subsidios familiares. En Alemania, seguro social ampliado a los empleados y obreros agrícolas, subsidios a los parados (1927). Fue durante la segunda guerra mundial, o sea en plena barbarie y derrota de la clase obrera, cuando se concibieron, se discutieron y se planificaron en los países desarrollados la instauración de los sistemas actuales de seguridad social[7]: en Francia en 1946, en Alemania en 1954-57 (ley de la cogestión en 1951), etc.
El objetivo principal de todas esas medidas es el de un mejor control social y político de la clase obrera, aumentando su dependencia del Estado y de los sindicatos (salario indirecto). Y la consecuencia secundaria de esas medidas en lo económico es, con la atenuación de los altibajos de la demanda en el sector Secundario de la producción (bienes de consumo), en donde primero aparece la superproducción.
La instauración de rentas sustitutorias, de programas de alzas salariales[8] y el desarrollo del crédito al consumo forman parte del mismo mecanismo.
Armamentos, guerras, reconstrucción
En periodo de decadencia del capitalismo, las guerras y la producción militar han dejado de tener la más mínima función de desarrollo global del capital. No son ni campos de acumulación del capital, ni momentos de centralización política de la burguesía (como, por ejemplo, la guerra franco-prusiana de 1871 para Alemania; véase Revista Internacional nº 51, 52 y 53).
Las guerras son la expresión más patente de la crisis y de la decadencia del capitalismo. A Contre-courant (ACC) niega esa evidencia. Para ese «grupo», las guerras tendrían una función económica gracias al proceso de desvalorización del capital consecuencia de las destrucciones y, también, acompañarían a un capitalismo en desarrollo siempre creciente; y las guerras serían la expresión del grado también creciente que alcanzan las crisis en ese desarrollo. No habría ninguna diferencia cualitativa entre las guerras de la ascendencia y las de la decadencia del capitalismo: «A este nivel, nos vemos obligados a relativizar incluso la afirmación de guerra mundial (...) Todas las guerras capitalistas tienen esencialmente un contenido internacional (...) Lo que realmente cambia no es el contenido mundial invariable (mal que les pese a los decadentistas), sino la extensión y la profundidad cada vez más realmente mundial y catastrófica» (AC-c nº 1).
ACC saca a relucir dos ejemplos en apoyo de su tesis: el periodo de las guerras napoleónicas (1795-1815) y el carácter todavía local (!) de la primera guerra mundial con relación a la segunda. Esos ejemplos son totalmente ineficaces. Las guerras napoleónicas se sitúan en la frontera entre dos modos de producción, son las últimas guerras de tipo Antiguo Régimen (decadencia feudal), no pueden tomarse como típicas guerras capitalistas. Si bien Napoleón, con sus medidas económicas, va a favorecer el desarrollo del capitalismo, en cambio, en el plano político, va a iniciar una campaña militar en la más pura tradición del Antiguo Régimen. Y la burguesía no se engañará, pues tras haberlo apoyado al principio, se separará de él después, opinando que sus campañas eran demasiado costosas y soportando cada día peor el bloqueo continental que ahogaba su desarrollo. En cuanto al segundo ejemplo, hay que echarle cara al asunto y tener una buena capa de ignorancia histórica para afirmarlo. De lo que se trata no es tanto de comparar la primera y la segunda guerras mundiales, sino compararlas ambas a las del siglo pasado, cosa que ACC evita o es incapaz de hacer.
Tras las demenciales guerras del Antiguo Régimen, el capitalismo adaptó y limitó las guerras a sus necesidades de conquistador del mundo, tal como lo hemos descrito ampliamente en la Revista Internacional nº 54, para hundirse de nuevo en la más completa irracionalidad en la decadencia del sistema capitalista. Con la profundización de las contradicciones del capital, es normal que la segunda guerra mundial haya sido más amplia, profunda y destructora que la primera, pero en sus grandes líneas son del mismo tipo, oponiéndose ambas a las guerras del siglo pasado.
En cuanto a la explicación de la función económica de la guerra por la desvalorización del capital (alza de la cuota de ganancia – PV/CC+CV – por destrucción del capital constante) no tiene ni pies ni cabeza. Primero porque se puede comprobar que los trabajadores (CV –Capital Variable) también son destruidos durante la guerra y, segundo, porque el crecimiento de la composición orgánica del capital continúa durante la guerra. Si hay crecimiento momentáneo de la cuota de ganancia en la inmediata posguerra, se debe, por un lado, al aumento de la tasa de plusvalía debido a la derrota y a la sobreexplotación de la clase obrera y, por otro, al crecimiento de la plusvalía relativa engendrada por el desarrollo de la productividad del trabajo.
Al término de la guerra, el capitalismo se sigue encontrando ante el mismo problema: la necesidad de dar salida[9] a la totalidad de su producción. Lo que cambia es, por un lado, la disminución momentánea de la masa de plusvalía invertible que debe ser realizada (las destrucciones de la guerra han hecho desaparecer la sobreproducción de antes de la guerra) y, por otro lado, el desatasco de los mercados por eliminación de competidores (los EEUU echaron mano de lo esencial de los mercados coloniales de las antiguas metrópolis europeas).
En cuanto a la producción de armamento, su razón primera viene también impuesta por la necesidad de supervivencia en un entorno interimperialista, sea cual sea el precio a pagar. Su papel económico viene después. Aunque no es sino una esterilización de capital, que se resume en un balance nulo a nivel del capital global, después de un ciclo de producción, la producción de armamento permite postergar sus contradicciones en el tiempo y en el espacio. En el tiempo, pues la producción de armas sigue manteniendo la ficción de que la acumulación prosigue y en el espacio, porque al instigar permanentemente guerras localizadas y al vender una gran parte de esa producción en el «Tercer mundo», el capital realiza una transferencia de valor desde esos países hacia los más desarrollados[10].
El agotamiento de los paliativos
Utilizados parcialmente DESPUÉS de la crisis de 1929 sin por eso conseguir resolverla (New Deal, Frentes Populares, plan De Man, los remedios puestos por el capitalismo para retrasar el plazo del estallido de su contradicción fundamental (la guerra imperialista), remedios que hemos descrito antes, ya han sido usados desde el principio y todo a lo largo del período que va desde la guerra a finales de los años 1960. Hoy están todos llegando a su agotamiento. A lo que hemos asistido durante estos veinte últimos años es al final de la eficacia de esos paliativos.
La continuación del crecimiento de los gastos militares es una necesidad (a causa de las necesidades imperialistas cada día más importantes), pero sólo puede ser un paliativo temporal. Debido a la enormidad de los costes de esa producción, esos gastos son un lastre directo para el capital productivo. Por eso estamos hoy asistiendo a un aminoración de su crecimiento (excepto en los USA, 2,3 % de aumento para 1976-80 y 4,6 para 1980-86) y a una disminución de la parte del «Tercer mundo» en las compras, aunque también es cierto que cada vez más gastos militares se ocultan detrás de otras actividades, en particular tras la «investigación». Sea como sea, los gastos militares mundiales siguen aumentando cada año (3,2 %, 1980-85) a un ritmo superior al del PNB mundial (2,4 %).
El uso masivo de créditos ha alcanzado unas cotas tales que está provocando graves sacudidas monetarias (recuérdese el famoso octubre bursátil de 1987). Al capitalismo no le queda otra opción que la de ir navegando entre el peligro de que se reanude la hiperinflación (créditos inconsiderados) y el de la recesión (tasas de interés altas para frenar el crédito). Con la generalización del modo de producción capitalista, la producción se separa cada día más del mercado, la realización del valor de las mercancías y de la plusvalía se hace cada día más complicada. El fabricante ignora cada día más si sus mercancías encontrarán una salida mercantil real, si encontrarán algún día un «último consumidor». Al permitir una expansión de la producción sin relación con las capacidades de absorción del mercado, el crédito retrasa los plazos de las crisis pero pone peor los equilibrios y hace, por consiguiente, más violenta la crisis cuando ésta estalla.
El capitalismo es cada vez menos capaz de aguantar políticas inflacionistas para con ellas apoyar artificialmente la actividad económica. Una política así supone tasas de interés altas (pues una vez deducida la inflación poco queda de los intereses por las cantidades colocadas). Sin embargo, las tasas de interés bancario altas exigen una cuota de ganancia alta en la economía real (en general las tasas de interés deben ser inferiores a la cuota media de ganancia). Ahora bien, eso es cada día menos posible, las malas ventas, la crisis de sobreproducción hacen caer la rentabilidad del capital invertido y ya no permiten despejar una cuota de ganancia suficiente como para pagar los intereses bancarios. Esa diferencia, funcionando como una tenaza, se concretó en octubre de 1987 en el famoso pánico bursátil.
Los mercados extracapitalistas están todos sobreexplotados, exprimidos hasta la última gota, y distan mucho de poder servir de derivativo.
Hoy lo que está al orden del día para el capitalismo es la racionalización de los gastos menores, pero el crecimiento de los sectores improductivos es más causa de agravación que de alivio, debido a su hipertrofia.
Ciertamente, esos paliativos, empleados abundantemente desde 1948, no estaban ya basados en cimientos sanos, pero es que su agotamiento actual está creando un atolladero económico de una gravedad sin precedentes. La única política posible hoy es el ataque frontal contra la clase obrera, ataque que todos los gobiernos, tanto de derechas como de izquierdas, del Este como del Oeste, aplican con diligencia. Sin embargo, esta austeridad con la que se está haciendo pagar cara la crisis a la clase obrera, en nombre de la capacidad de competencia de cada capital nacional no es ni siquiera portadora de la menor solución a la crisis global del sistema; al contrario, no hace sino reducir todavía más la demanda solvente.
Conclusiones
Si nos hemos interesado por los factores que explican la supervivencia del capitalismo en decadencia no es por prurito académico como el de nuestros censores, sino con un objetivo militante. Lo que nos importa es comprender mejor las condiciones del desarrollo de la lucha de clases, poniéndola en el único marco válido y coherente: la decadencia; integrando todas las modalidades introducidas por el capitalismo de Estado, comprendiendo los retos urgentes que contiene la situación actual mediante la comprensión del agotamiento de todos los paliativos que se están aplicando a la crisis catastrófica del sistema capitalista (véase Revista Internacional nº 23, 26, 27, 31).
Marx no esperó a tener terminado El Capital para comprometerse y tomar posición en la lucha de clases. Rosa Luxemburg y Lenin no esperaron a estar de acuerdo sobre el análisis económico del imperialismo antes de tomar posición sobre la necesidad de fundar una nueva Internacional, de luchar contra la guerra por la revolución, etc. Además, detrás de sus diferencias (Lenin basaba su análisis en la tendencia decreciente de la cuota de ganancia; Rosa Luxemburg lo basaba en la saturación de mercados) hay un profundo acuerdo sobre todas las cuestiones cruciales para la lucha de la clase y, sobre todo, el reconocimiento de la quiebra histórica del modo de producción capitalista que pone al orden del día la revolución socialista:
De todo lo dicho anteriormente sobre el imperialismo, se deduce que debe ser caracterizado como un capitalismo de transición o, más exactamente como un capitalismo agonizante. (...) el parasitismo y la putrefacción caracterizan la fase histórica suprema del capitalismo, es decir, el imperialismo (...) El imperialismo es el preludio de la revolución social del proletariado. Eso se ha venido confirmando, desde 1917, a escala mundial» (Lenin, El imperialismo fase superior del capitalismo). Si esos dos grandes marxistas fueron tan atacados respecto a su análisis económico, fue menos a causa de éste que a causa de sus tomas de posición políticas. Del mismo modo, detrás del ataque de que es objeto la CCI sobre cuestiones económicas se oculta en realidad un rechazo del compromiso militante, se oculta una idea consejista del papel de los revolucionarios, un no reconocimiento del curso histórico actual, curso hacia los enfrentamientos de clase y una falta de convicción en cuanto a la quiebra histórica del modo de producción capitalista.
C. Mcl
[1] Por eso Marx fue siempre muy claro sobre el hecho que la superación del capitalismo y el advenimiento del socialismo suponen la abolición del salariado: «De su estandarte tienen que quitar esa consigna conservadora: “¡Un salario justo por una jornada de trabajo justa!” e inscribir la consigna revolucionaria: “¡Abolición del sistema del trabajo asalariado!” (...) para la emancipación final de la clase obrera, o sea para la abolición definitiva del sistema del trabajo asalariado» (Marx, Salario, precio y ganancia. Londres 1898).
[2] No pretendemos aquí proponer una explicación detallada de los mecanismos económicos y de la historia del capitalismo desde 1914, sino, sencillamente, plantear los factores principales que han permitido su supervivencia, centrándonos en los medios que ha desplegado para ir retrasando los plazos de su contradicción fundamental.
[3] Debemos señalar aquí que, excepto unas cuantas preguntas «justificadas» pero académicas, ese folleto-crítica no es más que un montón de deformaciones cuyo criterio de base es el mismo que el de quien queriendo matar a su perro afirma que tiene la rabia.
[4] La ley del valor regula el intercambio en base a la equivalencia de cantidades de trabajo. Pero, habida cuenta del marco nacional de las relaciones sociales capitalistas de producción (productividad e intensidad del trabajo, composición orgánica del capital, salarios, tasa de plusvalía, etc.) a lo largo de la decadencia, la perecuación de la tasa de ganancia transformada en precio de producción opera fundamentalmente dentro del marco nacional. Existen pues precios de producción diferentes de una misma mercancía en diferentes países. Esto implica que a través del comercio mundial, el producto de una jornada de trabajo de una nación más desarrollada será cambiado por el producto de más de una jornada de trabajo de una nación menos productiva o con salarios netamente inferiores... Los países exportadores de productos terminados pueden vender sus mercancías por encima de su precio de producción, aun quedando por debajo del precio de producción del país importador. Realizan así una superganancia por transferencia de valores. Ejemplo: un quintal de trigo USA equivale en 1974 a 4 horas de salario de un peón en EEUU y, en cambio, a 16 horas en Francia a causa de la mayor productividad de la agricultura en Norteamérica. Las empresas agroindustriales estadounidenses podían vender su trigo por encima de su precio de producción (4 h.) aún manteniéndose competitivas respecto al trigo francés (16 h.), lo cual explica el impresionante proteccionismo del mercado agrícola de la CEE frente a los productos US y las incesantes diatribas al respecto.
[5] Para la FECCI eso ya no es verdad. Es el paso de la dominación formal a la dominación real lo que explica el desarrollo del capitalismo de Estado. Ahora bien, si ése fuera el caso, deberíamos estadísticamente observar una progresión constante por parte del Estado en la economía, ya que ese cambio de dominación se desarrolla durante todo un período y, además, esa progresión debería haberse iniciado durante el período ascendente. Y resulta evidente que ése no es el caso. Las estadísticas que hemos publicado nos muestran la nitidez de la ruptura de 1914. En fase ascendente la parte del Estado en la economía es DÉBIL y CONSTANTE (oscila en torno al 12 %), mientras que durante la decadencia va creciendo hasta alcanzar hoy una media en torno al 50 % del PNB. Esto confirma nuestra tesis del lazo indisoluble que hay entre el despliegue del capitalismo de Estado y la decadencia, negando categóricamente la tesis de la FECCI.
[6] Al final de esta serie de artículos, hay que ser tan ciego como nuestros censores para no ver la ruptura que significó la Primera Guerra Mundial en el modo de vida del capitalismo. Todas las series estadísticas a largo plazo publicadas aquí demuestran esa ruptura: producción industrial mundial, comercio mundial, precios, intervención estatal, términos del intercambio y armamento. Sólo el análisis de la decadencia y su explicación de la saturación de mercados permiten comprender dicha ruptura.
[7] A petición del gobierno inglés, el diputado liberal Sir William Beveridge redactó un informe, publicado en 1942, que iba a servir de base para edificar el sistema de seguridad social en Gran Bretaña, pero que también sería el inspirador de todos los sistemas de seguro social de los países desarrollados. El principio consiste en asegurar a TODOS, a cambio de una cuota deducida del salario, una renta de sustitución en caso de -riesgo social- (enfermedad, accidente, defunción, vejez, desempleo, parto, etc.)
[8] Fue también durante la Segunda Guerra Mundial cuando la burguesía de Holanda planifica con los sindicatos el alza progresiva de los salarios según un coeficiente que depende del alza de productividad, pero manteniéndose inferior.
[9] Dicho de otra manera: vender en el mercado
[10] A CoC le gusta, porque eso sí lo entiende, la operación de que 2 y 2 son 4; pero en cuanto se le dice que también se puede sacar 4 restando 2 de 6, para ellos es una contradicción con lo anterior. Por eso, CoC insiste en «la CCI y sus consideraciones contradictorias sobre el armamento. Si bien el armamento proporciona salidas mercantiles a la producción hasta el punto de que, por ejemplo, la reanudación económica de después de la crisis del 29 se debería casi exclusivamente a la economía armamentística, por otro lado, nos enteramos de que el armamento no es una solución a las crisis y por lo tanto, los gastos en armamento son para el capital un despilfarro impresionante para el desarrollo de las fuerzas productivas, una producción que hay que inscribir en los débitos del balance definitivo» (nº 22, p.23).
Series:
Herencia de la Izquierda Comunista:
Revista Internacional nº 58, 3er trimestre 1989
- 3564 lecturas
Editorial: Las maniobras burguesas contra la unificación de la lucha de la clase obrera
- 3037 lecturas
Nunca antes, desde la IIª Guerra Mundial la clase obrera había sufrido ataques tan brutales como los que hoy está sufriendo. En los países de la «periferia», como México, Argelia o Venezuela, el nivel de vida se ha reducido a la mitad en los últimos años. En los países centrales la situación no es fundamentalmente diferente. Detrás de las cifras adulteradas con las que nos «explican» que el desempleo está disminuyendo o que las cosas van mejor y otros embustes del mismo calibre, la burguesía no puede ocultar la degradación constante de las condiciones de vida, los bajos salarios, el desmantelamiento de los subsidios sociales, la multiplicación del empleo eventual, el irresistible avance de la pauperización absoluta.
Frente a esta degradación de sus condiciones de vida, la clase obrera ha llevado desde hace 20 años una serie de combates de gran envergadura. Los de finales de los años 60 y principios de los 70 (Mayo 68 en Francia, Otoño Caliente en Italia, sublevación obrera en diciembre 1970 en Polonia...), cuando la crisis comenzaba a golpear a los obreros, aportaron la prueba irrefutable de que el proletariado se habla liberado de la pesada losa de la contrarrevolución que se le había caído encima desde los años 20. La perspectiva que se abría con la intensificación de las contradicciones del modo de producción capitalista no era la de una nueva carnicería imperialista como en los años 30 sino la de enfrentamientos de clase generalizados.
Por su parte, la ola de combates obreros de fin de los años 70 y principio de los 80 (Longwy-Denain en Francia, siderurgia y otros sectores en Gran Bretaña, Polonia agosto del 80) confirmaba que la oleada precedente no era flor de un día sino que había abierto todo un periodo histórico en el que el enfrentamiento entre burguesía y proletariado no haría sino irse agudizando. La corta duración del retroceso de las luchas que sucedió a la derrota de esta oleada (marcada por el golpe de fuerza en Polonia de diciembre 1981), fue testimonio de esa realidad.
Desde otoño 1983, con las luchas masivas del sector público en Bélgica se habría en efecto toda una serie de combates cuya amplitud y simultaneidad en la mayor parte de los países avanzados, y especialmente los europeos, traducía de manera significativa la profundización de los antagonismos de clase en los países centrales, decisivos para su perspectiva general a escala mundial. Esta serie de combates, y en especial el conflicto generalizado del sector publico en la primavera del 86 en Bélgica, mostraba claramente que el carácter cada vez mas frontal y masivo de los ataques capitalistas planteaba en lo sucesivo como necesidad a las luchas proletarias la de su unificación, o sea, no sólo su extensión geográfica por encima de los sectores y las ramas profesionales, sino también la apropiación consciente por parte de la clase obrera de esa extensión. Al mismo tiempo, las diferentes luchas de este periodo y, especialmente, las que surgieron los últimos años en Francia (ferrocarriles en diciembre 86 y hospitales en octubre 88) y en Italia (enseñanza en la primavera del 87, ferrocarriles en verano y otoño de ese mismo año) han puesto de relieve el fenómeno del desgaste de los sindicatos, el debilitamiento de su capacidad para presentarse como «organizadores» de las luchas obreras. Aunque este fenómeno sólo se ha manifestado de forma abierta en los países en los que los sindicatos se han desprestigiado más, corresponde a una tendencia histórica general e irreversible. Sobre todo porque viene acompañado de un descrédito creciente en las filas obreras de los partidos políticos de izquierda y, más generalmente, de la «democracia» burguesa, descrédito que se puede comprobar en la abstención creciente en las farsas electorales.
En este contexto histórico de una combatividad proletaria no desmentida desde hace 20 años y de debilitamiento de las estructuras fundamentales de encuadramiento de la clase obrera, la agravación continua de los ataques capitalistas crea condiciones para surgimientos aún más considerables, para enfrentamientos más masivos y determinados que los que hemos conocido en el pasado. Eso es lo esencial de lo que hoy está en juego en la situación mundial. Eso es lo que la burguesía trata de ocultar por todos los medios a los obreros.
El reforzamiento de las campañas ideológicas de la burguesía
Viendo la tele, escuchando la radio, leyendo los periódicos, nos enteramos de que los hechos importantes y significativos de la situación mundial serían:
- el «acercamiento» en las relaciones entre las grandes potencias, Estados Unidos y Rusia, pero también entre ésta y China;
- la «auténtica voluntad» de todos los gobiernos de construir un mundo «pacífico», de solucionar mediante la negociación los conflictos que puedan subsistir en las distintas partes del mundo y de limitar la carrera de armamentos (especialmente los más «bárbaros» como las armas atómicas y las químicas);
- que el principal peligro que amenaza hoy a la humanidad sería la destrucción de la naturaleza, en especial la selva amazónica, a causa del efecto «invernadero» que va a desertificar inmensas extensiones del planeta, los «riesgos tecnológicos» como en Chernobil, etc.; habría, por consiguiente, que movilizarse tras los ecologistas y los gobiernos, los cuales ahora se han puesto también a tomar por cuenta propia las preocupaciones de aquéllos;
- la aspiración creciente de los pueblos a la «Libertad» y la «Democracia», aspiración de la que Gorbachov y sus «extremistas», del estilo de Eltsin, están entre sus principales intérpretes en compañía de un Walesa, llevando en badolera su Premio Nobel, de un Bush convertido en matamoros contra sus antiguos amigos «gorilas» y narcotraficantes, como Noriega, de un Mitterand, exhibiendo por los cuatro rincones del planeta su «bicentenario» de la «Declaración de los Derechos Humanos»; de los estudiantes chinos, en fin, que aportarían la nota exótica y «popular» a este enorme barullo;
- la preparación de la Europa del 93, la movilización para ese «acontecimiento histórico incomparable» que será la apertura de fronteras entre los países miembros y del que las elecciones del 15 de junio serian un jalón destacado;
- el peligro que representaría el «integrismo islámico» y su gran maestro Jomeini con sus llamamientos Rushdicidas y sus batallones de terroristas.
En medio de ese estruendo, la crisis y la clase obrera parece como si no existieran. Cuando evocan la primera es para proclamar que se aleja (¿no estaríamos volviendo a las tasas de crecimiento de los años 60?), para hacemos vibrar por la cotización del dólar y para «informarnos» que los grandes del mundo se preocupan por la deuda de los países «subdesarrollados» y que «van a hacer algo»... En cuanto a la clase obrera cuando los media se interesan por ella (en general sus luchas son objeto de una sistemática conspiración de silencio salvo lo que son payasadas sindicales), es sobre todo para pronunciar una oración fúnebre o para hacer diagnósticos alarmistas del tipo de que estaría muerta o medio muerta o para decir que la «clase obrera está en crisis puesto que el sindicalismo está en crisis».
La intoxicación no es un fenómeno nuevo en la vida del capitalismo, como tampoco lo fue en otras sociedades de clase. Desde sus orígenes la burguesía ha contado toda clase de pamplinas a los explotados para hacerles aceptar su suerte y desviarlos del camino de la lucha de clases. Pero lo que distingue a nuestra época es el elevadísimo grado de totalitarismo que el Estado capitalista ha sabido poner en marcha para controlar y dominar las mentes. No propala una verdad única y oficial, sino, como lo exigen los cánones del pluralismo, 50 «verdades» en competencia, entre las que «podemos escoger» como en un supermercado, pero que en realidad son 50 variantes de una misma mentira. Pero la trampa no esta sólo en las respuestas sino en las preguntas mismas: ¿a favor o en contra del «desarme»?, ¿a favor o en contra la eliminación de los misiles de corto alcance?, ¿a favor o en contra de un Estado palestino?, ¿es sincero Gorbachov?, ¿chocheaba Reagan?... tales son las preguntas «trascendentales» que aparecen sin pausa en los «debates» televisivos o en las encuestas de opinión, y eso cuando no se ponen a preguntamos si estamos «a favor o en contra la caza del zorro» o «a favor o en contra de la matanza de elefantes»...
Las mentiras y las campañas mediáticas tienen por objeto principal correr una cortina de humo ante los verdaderos problemas que se plantean a la c1ase obrera, pero su intensificación actual no hace más que traducir la conciencia que tiene la burguesía del peligro creciente de explosiones de combatividad proletaria, del desarrollo de la conciencia que se esta produciendo en la clase obrera. Así, como ya hemos puesto en evidencia en esta Revista (por ejemplo en «Guerra, militarismo y bloques imperialistas», Revista Internacional, nº 53), una de las razones por las que se han sustituido las campañas militaristas de principios de la década (la cruzada reaganiana contra el «Imperio del Mal») por la campaña pacifista actual desde 1983-84, es que agitar el peligro de guerra, aunque podía servir para acentuar la desmoralización obrera en un momento de derrota, corría el riesgo, en cambio, de abrirle los ojos ante los problemas cruciales de nuestra época una vez que aquélla volvió al camino de las luchas. En el fondo, no ha habido ninguna atenuación de los conflictos entre las grandes potencias: al contrario, como prueba baste el hecho de que los gastos militares no paran de crecer agravando la carga cada vez mas pesada que significan para la economía de cada país. Pero lo que ha cambiado es que la clase obrera está hoy en mejor posición para comprender que su propia lucha es la única fuerza que puede impedir una IIIª Guerra Mundial. En estas condiciones, es vital para la burguesía «demostrar» que sólo la «cordura» de los gobiernos puede conseguir un mundo más pacífico, menos amenazado por la guerra.
En este mismo sentido, las campañas actuales sobre los peligros ecológicos, la voluntad que exhiben los gobiernos de que «luchan» contra ellos, tienen como objetivo principal oscurecer la conciencia del proletariado. Estos peligros son una amenaza real para la humanidad. Expresan la descomposición general, del pudrimiento desde sus raíces que hoy afecta a la sociedad capitalista (Cf. articulo «La descomposición del Capitalismo» en Revista Internacional nº 57). Es evidente que las campañas sobre el tema no sirven para promover tal análisis, sino para «demostrar» -y en ello la burguesía ha tenido cierto éxito en algunos países- que la principal amenaza que se cierne sobre la humanidad ya no seria la guerra mundial. Al proponer otra «bestia negra» que canalice las inquietudes que un mundo en agonía engendra necesariamente entre la población, se refuerza el impacto de las campañas pacifistas. Además, más que la guerra, de la que la clase obrera sabe muy bien que es la principal víctima, la amenaza ecológica se presenta de forma mucho más «democrática»: la atmósfera contaminada de Los Ángeles, por ejemplo, no selecciona necesariamente los pulmones proletarios, las nubes radioactivas de Chernobil afectan indistintamente a obreros, campesinos o burgueses (aunque en realidad, en ese aspecto igualmente los obreros están mucho más expuestos que los burgueses). Con esa consigna de «la ecología es cosa de todos», lo que intentan es también que a la clase obrera le queden ocultos sus intereses específicos. Se trata también de impedir que se comprenda que ese tipo de problemas (al igual que los de la inseguridad creciente o las drogas) no tienen solución en el marco de la sociedad capitalista, cuya crisis irremediable no puede sino engendrar cada día más barbarie. Ése es el objetivo de los gobiernos cuando anuncian con mucha seriedad que «van a ponerse manos a la obra» contra los peligros que amenazan el medio ambiente. Además, los gastos suplementarios que ocasionarán inevitablemente las medidas «ecológicas» (subida de los impuestos y de bienes de consumo como el «coche limpio») servirán de excusa para justificar la baja del nivel de vida obrera. Es evidentemente más fácil hacer tragar nuevos sacrificios en nombre de «la mejora de la calidad de la vida» que en nombre de los gastos de armamento (aunque discretamente desvíen los primeros hacia los segundos).
Este intento de hacer aceptar sacrificios a los obreros en nombre de «grandes causas» lo encontramos, también, en las campañas sobre la «construcción de Europa». Ya, cuando los obreros de la siderurgia se rebelaron contra los despidos masivos, cada Estado europeo entonaba la misma canción: «no somos nosotros, sino Bruselas quien impone los despidos». Hoy sacan el mismo rollo: es preciso que los obreros mejoren su productividad y sean «razonables» en sus reivindicaciones para permitir que la economía nacional sea competitiva en el «gran mercado europeo del 93». En particular, la llamada «armonización» fiscal y las prestaciones sociales sirve de excusa para nivelar por abajo estas últimas y lanzar un nuevo ataque contra las condiciones de vida de la clase obrera.
Finalmente, con las campañas democráticas se intenta «hacer comprender» a los obreros de las grandes metrópolis occidentales la «gran suerte» que tendrían de disponer de bienes tan valiosos coma la «libertad» y la «democracia» aunque las condiciones de vida sean cada vez más duras. A los obreros que todavía no tienen «democracia» el Capital les manda el mensaje inverso: su descontento por la miseria cada vez más feroz y catastrófica que les agobia deberían canalizarlo hacia una política (la «democratización») que permitiría salir de tales calamidades (ver en esta Revista el artículo sobre la Perestroika).
Una mención especial merece el inmenso ruido que los media han organizado en torno a los acontecimientos en China: la fuerza capaz de desafiar al gobierno ya no sería la clase obrera, serían los estudiantes (esta canción ya la escuchamos cuando los acontecimientos de Mayo del 68 en Francia y otros países). Todo es bueno para hacer tragar el mensaje de que la clase obrera «no es nada» o, al menos, para obstaculizar en sus filas la toma de conciencia de que ella es la única clase portadora de un porvenir, y que sus luchas actuales son las los primeros pasos por el único camino que puede salvar a la humanidad, una condición necesaria para la destrucción del sistema que engendra todos los días una barbarie creciente.
Pero para alcanzar este fin la burguesía no tiene bastante con sus enormes campañas mediáticas. Debe al mismo tiempo, y con mas ahínco si cabe, minar la combatividad, la confianza en sí y el desarrollo de la conciencia del proletariado en el terreno en el que se expresan más directamente: en las luchas contra los ataques cada vez peores que la burguesía dirige contra él.
Las maniobras de la burguesía contra las luchas obreras
Dado que la unificación de sus combates es en el momento actual una necesidad vital para la clase obrera, la burguesía despliega en ese terreno sus mayores esfuerzos.
En efecto, hemos asistido en los últimos meses al despliegue de toda una ofensiva de la burguesía consistente en tomar la delantera a la combatividad obrera, provocando luchas de manera preventiva, con objeto de romper de raíz el impulso hacia una movilización masiva y solidaria del conjunto de la clase.
Así, en Gran Bretaña, país donde domina la burguesía más experimentada y hábil del mundo, ésta ha puesto en marcha en el pasado verano esta táctica con el desencadenamiento de la huelga en correos en agosto 1988. Haciendo saltar prematura mente un movimiento en este sector central de la clase, en pleno verano -momento poco propicio para la ampliación del combate- la burguesía se ha dado todas las garantías para mantener el aislamiento y el encierro corporativista.
El éxito de esta maniobra ha dado luz verde a la burguesía de otros países europeos para explotar a fondo esa estrategia, como hemos visto en Francia, desde el mes de septiembre, con el lanzamiento artificial y planificado con varios meses de antelación de la huelga de enfermeras. Para la burguesía se trataba, al igual que en Inglaterra, de hacer saltar prematuramente a un sector de la clase, de provocar un enfrentamiento en un terreno minado previamente, antes de que hubieran madurado realmente en el conjunto de la clase las condiciones para un combate frontal (ver en Revista Internacional nº 56 el artículo «Francia: las "coordinadoras", vanguardia del sabotaje de las luchas»). En el mes de diciembre, la burguesía española (fortalecida por el éxito de sus colegas en Gran Bretaña y Francia) recuperará en beneficio propio esa estrategia como se pudo ver con la convocatoria por parte de todos los sindicatos de la famosa «huelga general del 14 de Diciembre (l4-D)». Con esta maniobra no se trataba de arrastrar a un sector particular sino de embarcar a millones de obreros en una batalla prematura, en una falsa demostraci6n de «fuerza».
Tales han sido los métodos con los en que la burguesía ha conseguido «mojar la pólvora» en todos los países donde ha habido en los 2 últimos años luchas importantes.
Para realizar esta política de sabotaje de las luchas obreras el Estado capitalista se ve obligado a reforzar en el terreno el conjunto de sus fuerzas de encuadramiento. Cara al descrédito creciente de los sindicatos en las filas obreras, ante las tendencias obreras a controlar sus luchas, la burguesía ha intentado por todas partes, no solamente reanimar sus sindicatos oficiales, sino también levantar estructuras «extra-sindicales» para ocupar todo el terreno de la lucha, asumiendo por cuenta propia las necesidades de la clase para vaciarlas mejor de contenido y volverlas contra ella.
Así, en Francia, estamos asistiendo a la extrema «radicalización» de la CGT (sindicato del PC), al mismo tiempo que en los demás sindicatos se han producido maniobras para «izquierdizar» su imagen. En España los obreros se han enfrentado a la misma radicalización, la cual permitió a todos los sindicatos montarse el tinglado del 14-D. Hemos podido ver, por ejemplo, a la UGT, sindicato ligado al partido en el gobierno, el PSOE, desmarcarse súbitamente de éste y entablar una «batalla» al lado de Comisiones Obreras (CCOO) y del PC contra la política de austeridad del gobierno. Esta misma radicalización a tope de los sindicatos oficiales ha entorpecido las luchas en Holanda, donde los sindicatos, no sólo han intentado sacarle brillo a su escudo con discursos de «oposición al gobierno» sino, sobre todo, han intentado apoderarse de la necesidad de unidad sentida por los obreros para desnaturalizarla y desviarla.
Esta acción contra la unidad obrera que en España tuvo la forma de «llamamiento unido» de CCOO-UGT-CNT a la huelga general del 14 de diciembre, mientras que a la vez lo hacían todo para impedir que los distintos sectores obreros se unieran realmente, en Holanda ha tomado la forma de un llamamiento a la «solidaridad activa» con el cual los sindicatos han conseguido tomar la delantera y desviar esa necesidad esencial de la clase. Para ello, desde el otoño pasado se habían montado un «comité de coordinación» destinado a «organizar la solidaridad» con los diferentes sectores en lucha.
En Gran Bretaña, finalmente, la burguesía no se ha quedado a la zaga en la política de «radicalización» de los sindicatos. En la reciente huelga general de transportes de Londres, la más importante desde 1926, los sindicatos oficiales, los Trade Unions, han tenido la «osadía»de llamar a una huelga ilegal.
Sin embargo, esta estrategia de radicalización extrema de los sindicatos es cada vez más insuficiente para cerrar el paso al desarrollo de las luchas. Cada vez más frecuentemente, los sindicatos oficiales, sus estructuras «de base» y los pequeños sindicatos aún más «radicales» se ven relevados y reforzados por una nueva estructura de encuadramiento que se presenta como «extrasindical» y que es animada esencialmente por los grupos «izquierdistas»: las coordinadoras autoproclamadas. Desde el movimiento de enfermeras en Francia en octubre 88, en el que la gran vedette fue la «Coordinadora de Enfermeras», este tipo de tinglados se ha convertido en un modelo para toda la burguesía europea. Así, en los últimos meses, en varios países han surgido «sucursales» de esa «coordinadora». En Alemania se constituyó en noviembre 88 una «coordinadora nacional» en Colonia, incluso antes de que una verdadera movilización surgiera en el sector. En Holanda, en febrero 89, los grupos «izquierdistas» montaron una coordinadora que convocó a una reunión nacional en Utrech sin que hubiera ninguna movilización obrera en el sector.
No es ninguna casualidad que tal maniobra, desplegada con la huelga de enfermeras en Francia, sirva hoy de referencia para las burguesías europeas. Gracias a la falsa victoria obtenida por esa huelga (el gobierno ya tenía planificados los aumentos concedidos en los presupuestos del Estado), esa huelga está sirviendo de punta de lanza para una ofensiva burguesa consistente en presentar las luchas corporativistas como las únicas capaces de acabar en victoria, enfrentando de esa manera a unos sectores obreros con otros, tratando de sabotear toda veleidad de desarrollo de una respuesta unificadora de los distintos sectores obreros con reivindicaciones comunes para todos. Así, en los últimos meses, en muchos países, se ha visto a sindicatos e izquierdistas intensificar la política ya utilizada en las huelgas del ferrocarril de 1986 en Francia y en 1987 en Italia (en especial mediante las llamadas «coordinadoras») para inocular sistemáticamente el veneno corporativista en todas las luchas en especial mediante el planteamiento de reivindicaciones específicas de tal o cual sector con el fin de que otros sectores no se reconozcan en ellas, oponiendo a unos contra otros.
Así, en España, con la gran maniobra del 14 de diciembre no se intentaba únicamente tomar la delantera a la movilización obrera para «mojar la pólvora». También fue el inicio de una campaña sindical consistente en decir «aprovechemos el éxito del 14 de diciembre para que en cada sector, en su convenio colectivo se obtengan las reivindicaciones particulares». Este llamamiento al corporativismo ha sido completado por los «izquierdistas» y los sindicalistas de base, los cuales, en los sectores donde se rechazaba más a los sindicatos, proponían «reivindicaciones» superespecíficas como ocurrió con los maquinistas del tren, los mecánicos de vuelo en Iberia, las enfermeras (ATS) de Valencia o los mineros de Teruel.
En Alemania, a través de una gigantesca campaña mediática sobre la «revalorizacion del oficio de enfermera» la burguesía ha intentado inocular en dosis masivas el veneno del corporativismo. En la base, los «izquierdistas» de la Coordinadora de Colonia, han completado la maniobra pidiendo 500 marcos de aumento solamente para las enfermeras (lo mismo que hicieron en Francia).
En Holanda, ante la amenaza de un estallido masivo contra las nuevas medidas de austeridad del gobierno, los sindicatos y los «izquierdistas» han conseguido encerrar y aislar entre sí las luchas que desde principios de este año han surgido por todas partes: Philips, puerto de Rotterdam, profesores, empleados municipales de Amsterdam, acerías de Hoogovens, camioneros, construcción... La estrategia de división se ha basado, por un lado. en huelgas «sucesivas» ( un sector primero, otro después, de tal forma que ninguno coincidiera), reuniones regionales, paros de 2 0 3 horas, «jornadas de acción» limitadas a un sólo sector, y, de otra parte, en reivindicaciones específicas para cada sector: la semana de 36 horas en la siderurgia, el pago de horas extras en los camioneros, la defensa de la «calidad de la enseñanza» en los profesores...).
Hemos visto como despliega la burguesía sus maniobras en Europa Occidental, allí donde esta la punta de lanza del proletariado mundial. Esta estrategia ha conseguido por el momento desorientar a la clase obrera y obstaculizar su marcha hacia la unificación de sus combates. Sin embargo, el que la clase dominante se vea cada vez más obligada a apoyarse en sus fuerzas «izquierdistas» es un indicador, al igual que la intensificación de las campañas mediáticas, del proceso profundo de maduración de las condiciones para nuevos surgimientos masivos, cada vez más determinados y conscientes, de la lucha proletaria. En este sentido, las luchas de lo más masivas y combativas que han llevado a cabo en los últimos meses los obreros de diferentes países de la periferia, como los de Corea del Sur, México, Perú, y, sobre todo, Brasil (en donde durante varias semanas una movilización de más de 2 millones de obreros ha desbordado con creces a los sindicatos), son los signos anunciadores de una nueva serie de grandes enfrentamientos en los países centrales del capitalismo afirmándose así con mayor claridad que es la clase obrera quien tiene en sus manos la llave de la situación histórica.
FM, 25.05.89
Noticias y actualidad:
- Lucha de clases [180]
Comunicado sobre los acontecimientos en China
- 5078 lecturas
Estalinismo, democracia y represión
Toda la propaganda occidental está utilizando los acontecimientos para dar crédito a la idea de que sólo las dictaduras estalinistas o militares tendrían el monopolio de la represión; la democracia sería pacífica, no usaría semejantes armas. Nada es más falso. La historia ha demostrado con creces que las democracias occidentales nada tienen que envidiarles a las peores dictaduras en ese aspecto; la sangrienta masacre de las luchas obreras de Berlín en 1919 sigue siendo un ejemplo histórico que no se olvida. Y desde entonces, esas democracias han demostrado sus conocimientos de matarifes en las incontables represiones coloniales, en el envío de consejeros-peritos en torturas para mantener el orden de sus intereses imperialistas por todo el ancho mundo.
Deng Xiaoping, hoy en el banquillo de la buena conciencia democrática internacional, era, hasta hace pocos días, para el conjunto de la burguesía occidental, el símbolo de un post-maoísmo inteligente, símbolo de los «reformadores», hombre de la apertura hacia Occidente, interlocutor privilegiado. Y ahora ¿van a cambiar las cosas? ¡Ni mucho menos! Una vez que la pesada losa esté bien colocada, salga quien salga de vencedor, nuestras bonitas democracias, hoy tan indignadas, se secarán sus lagrimitas hipócritas para procurar granjearse las simpatías de los nuevos dirigentes.
No existe el menor antagonismo entre democracia y represión; son, al contrario, las dos caras indisociables de la dominación capitalista. El terror policíaco-militar y la mentira democrática se completan, reforzándose mutuamente. Los «demócratas» de hoy serán los verdugos de mañana y los torturadores de ayer, como Jaruzelski por ejemplo, hoy hacen el papelón de «demócratas».
Mientras las monsergas democráticas resuenan ensordecedoras por el planeta entero, desde el Este al Oeste, resulta que las matanzas suceden a las matanzas, en Birmania, en Argelia, en donde tras haber dado la orden de disparar contra los manifestantes, el presidente Chadli se pone a «democratizar». En Venezuela, ha sido el amiguete de los Mitterrand y los González, el socialdemócrata Carlos Andrés Pérez quien manda a la soldadesca contra quienes se rebelaron contra el hambre y la miseria. En Argentina, en Nigeria, en la URSS (Armenia, Georgia, Uzbekistán), etc., son miles y miles de muertos que exige en unos cuantos meses la supervivencia del capital. En China se acaba de poner un punto y seguido a la larga y siniestra lista.
China: la guerra de camarillas
La crisis económica mundial impone a todas las fracciones de la burguesía una racionalización («modernización», la llaman a veces) de sus economías, la cual se concreta en:
- la eliminación de sectores anacrónicos y deficitarios, las empresas renqueantes, lo cual provoca crecientes tensiones en la clase dominante;
- en programas de austeridad cada día más duros que polarizan un descontento cada día mayor en el proletariado.
En China, la implantación desde hace unos diez años, de reformas « liberales » de la economía se ha plasmado en una miseria creciente de la clase obrera y en tensiones cada día más agudas en el Partido que agrupa a la clase dominante. La implantación de reformas económicas se ve doblemente entorpecida por el lastre del subdesarrollo y por las particularidades de la organización del capitalismo de Estado al modo estalinista. En un país donde más de 800 millones de personas son campesinos que viven en condiciones que no han cambiado en lo fundamental desde hace siglos, amplias fracciones del aparato de Estado, casi feudales, que controlan regiones enteras y fracciones del ejército y de la policía, ven con muy malos ojos unas reformas que pueden socavar las bases de su poder. Los sectores más dinámicos del capital chino: la industria del Sur (Shangai, Cantón, Wuhan), cada día más relacionada con el comercio mundial, los bancos que tratan con Occidente, el complejo militar-industrial crisol de las tecnologías punta. etc., han tenido que hacer compromisos con la enorme inercia de los sectores anacrónicos del capital chino. Durante años Deng Xiaoping ha sido la personificación del equilibrio frágil que ha reinado en la cumbre del PC chino y del ejército. Como su avanzada edad le dificultaba cada día más para asumir sus funciones y las rivalidades entre bandas se iban agudizando, la fracción agrupada en tomo a Zhao Ziyang inició una guerra de sucesión. Gorbachov ha creado émulos, pero China no es la URSS.
Siguiendo la más pura tradición maoísta, Zhao Ziyang lanzó una enorme campaña democrática por medio de los estudiantes para intentar movilizar el descontento de la población en beneficio propio e imponerse al conjunto del capital chino. Representante de la facción reformadora, la cual, para encuadrar y explotar mejor al proletariado, sueña con una Perestroika al modo chino, no ha podido imponer sus miras y la reacción de las fracciones rivales del aparato de Estado ha sido brutal. Deng Xiaoping, padre de las reformas económicas, ha destrozado las ilusiones de su ex protegido. Un sector dominante de la burguesía china piensa que puede perderse más con los intentos de implantación de formas democráticas de encuadramiento que lo que se gana. Quizás piensen incluso, no sin razón, que ésa es tarea imposible cuyo único resultado sería la desestabilización de la situación social en China. Sin embargo, por mucho que representen en parte intereses divergentes dentro del capital chino, las camarillas que hoy se enfrentan usan diferentes argumentos ideológicos que no son más que otras tantas tapaderas embaucadoras: los organizadores de la represión se pueden vestir mañana de «demócratas» para intentar embaucar a los obreros: Jaruzelski y Chadli han dado el ejemplo.
Los trágicos acontecimientos de China se integran en el proceso de desequilibrio de una situación mundial sometida a los golpes de ariete de la crisis. Son expresión de la barbarie creciente que impone la descomposición acelerada en la que se está hundiendo el capitalismo mundial. China ha entrado en un período de inestabilidad que puede acabar perturbando los intereses de las dos grandes potencias y abrirla puerta a tensiones peligrosas para el llamado equilibrio mundial.
Un terreno minado para el proletariado
El terreno de clase del proletariado no tiene nada que ver con esa guerra de sucesión entablada entre las diferentes camarillas de la burguesía china. En esa pelea, el proletariado no tiene nada que ganar. Los proletarios de Pekín que han intentado resistir heroicamente a la represión, más por odio al régimen que por la profundidad de sus ilusiones en las fracciones democráticas del partido, han pagado cara su combatividad. Los obreros han manifestado en las grandes ciudades del sur de China más bien con prudencia que entusiasmados por las manifestaciones pro democráticas de esos aprendices de burócrata estudiantiles. El llamamiento a la huelga general de los estudiantes (que también llamaron a apoyar a Zhao Ziyang contra la represión) no fue escuchado.
El proletariado no deberá escoger entre dictadura militar y dictadura democrática. Esa falsa alternativa ha sido siempre la que ha servido para movilizar al proletariado en sus más trágicas derrotas, durante la guerra de España en 1936 y, después, en la IIª carnicería imperialista mundial. En China hoy, llamar al proletariado a la lucha, a que se ponga en huelga ahora que el poder ha dado rienda suelta a la represión, es quererlo llevar al matadero por un combate que no es su combate y en el que lo perdería todo.
Aunque el proletariado chino ha demostrado con sus huelgas de los últimos años y con su resistencia desesperada de estos últimos días, su creciente combatividad, no por eso hay que sobreestimar sus capacidades inmediatas. Tiene poca experiencia y en ningún momento de las últimas semanas ha tenido ocasión de afirmarse en su auténtico terreno de clase. En esas condiciones, y ahora que la represión está funcionando a tope, la perspectiva no será la de una posible entrada inmediata de los proletarios en su propio terreno de clase.
Sin embargo, los efectos de la crisis que está sacudiendo cada día más en profundidad la economía capitalista y en especial en los países menos desarrollados como China, así como la exasperación y el odio de los proletarios contra la clase dominante, odio agudizado por los últimos crímenes perpetrados por ésta, anuncian que la situación actual no va a durar mucho tiempo.
Los acontecimientos que han sacudido el país más poblado del mundo, están poniendo en evidencia una vez más, la importancia del combate mundial del proletariado para acabar con la barbarie sanguinaria del capital. Ponen de relieve la responsabilidad especial de los proletarios de los países centrales, de antigua tradición de democracia burguesa, que son los únicos que pueden, con sus luchas, destruir las bases de las ilusiones sobre ella.
CCI 9/6/89
«Otra consecuencia es que aparece una clase que debe soportar todas las cargas de la sociedad sin disfrutar de sus ventajas; una clase que, expulsada fuera de la sociedad, queda por la fuerza relegada a ser la oposición más resuelta a todas las demás clases; una clase que está formada por la mayoría de todos los miembros de la sociedad y de la que emana la conciencia de la necesidad de una revolución en profundidad, la conciencia comunista, la cual puede también formarse, claro está, entre las demás clases mediante la comprensión del papel de aquélla.»
Marx, La Ideología alemanag
Geografía:
- China [196]
La perestroika de Gorbachov: una mentira en la continuidad del estalinismo
- 12103 lecturas
La URSS de antes, de la Perestroika
Para contestar a esas preguntas, es necesario describir el contexto económico e histórico del capitalismo ruso que determinan y explican la situación actual.
La debilidad económica de la URSS
La situación actual de la URSS es resultado de décadas de crisis permanente del capital ruso. La economía rusa es una economía fundamentalmente subdesarrollada. La potencia económica de la URSS se debe más a su tamaño que a su calidad. El Producto Nacional Bruto (PNB) per cápita (por habitante), estimado en 5700 $ en 1988 [1] coloca a la URSS en el puesto 53 del mundo, justo delante de Libia. Las exportaciones de la URSS son típicas de los países subdesarrollados; son sobre todo materias primas, gas y petróleo del que la URSS es el primer productor mundial.
La situación de subdesarrollo del capitalismo ruso es antigua. Llegó demasiado tarde al mercado mundial. Estuvo primero entorpecido en su desarrollo por los restos feudales del zarismo en el siglo XIX; y justo cuando acababa de imponerse políticamente aunque marcado todavía por las taras profundas del feudalismo, su Estado es destruido y su economía trastornada por la revolución proletaria de 1917. Será con la contrarrevolución estalinista cuando logrará imponerse en el escenario internacional. El capitalismo estaliniano, surgido en pleno período de decadencia del capitalismo, lleva obligatoriamente los estigmas de ésta. Producto de la peor de las contrarrevoluciones, el capitalismo estaliniano es una caricatura del capitalismo de Estado decadente. Si la URSS ha conseguido imponerse como segunda potencia mundial, no es desde luego gracias a la competencia y productividad de su economía, sino gracias a la fuerza de sus armas ideológicas y militares en la segunda guerra imperialista mundial y posteriormente en las llamadas luchas de liberación nacional. Aunque el capital ruso se fortaleció tras la guerra gracias al saqueo de los países de Europa del Este (desmontaje de fábricas para su montaje en la URSS) y a una tutela férrea impuesta a todo el bloque conculcando las leyes del intercambio en beneficio propio, no por ello dejará de aumentar su atraso económico respecto a los países más desarrollados. La URSS consiguió alcanzar el rango de segunda potencia imperialista mundial y mantenerse en él gracias únicamente a la transformación de su economía en economía de guerra, polarizando todo su aparato productivo en torno a la producción de armamento. Partes enteras de la economía que no dependían de lo militar prioritario fueron sacrificadas: agricultura, bienes de consumo, salud, etc. Las riquezas extraídas de la explotación de los trabajadores casi ni se vuelven a invertir en la producción, sino que son sobre todo destruidas en la producción armamentística.
Semejante punción en la economía, mucho más fuerte que las realizadas en la producción de armamento en occidente, ha ido pesando cada día más y más en la economía rusa, entorpeciendo gravemente el desarrollo de su capital, quitándole la menor esperanza futura de hacerla competencia a sus rivales en lo económico. El capitalismo del Este se encuentra totalmente inmerso en la crisis mundial, con formas a veces diferentes pero tan significativas como las del Oeste. Irremediablemente, década tras década, la tasa de crecimiento oficial, mantenida artificialmente gracias a la producción de armas, ha ido bajando.
Semejante política económica en la que todo se sacrifica en aras de la economía de guerra y de la estrategia imperialista, no puede sino plasmarse en ataques constantes contra el nivel de vida de la clase obrera.
Y a su vez, a la larga, semejante debilidad económica no puede sino acabar entorpeciendo el desarrollo de la capacidad imperialista de la URSS. Esto queda ilustrado por la historia del capital ruso desde la posguerra [2].
El retroceso del bloque ruso y el inmovilismo brezneviano
Con los acuerdos de Yalta que certificaron el reparto del mundo y en particular el de Europa, entre la URSS y los USA, un nuevo período quedó abierto, período marcado por el antagonismo entre esas dos potencias imperialistas mundiales y dominantes, ansiosas de echar mano a los jirones de los imperios coloniales de una Europa claudicante. Las pretendidas «luchas de liberación nacional» iban a ser uno de los medios del imperialismo de ambos «grandes». Al igual que EEUU, la URSS va a sacar beneficio del periodo de «descolonización» para salir de su aislamiento. Haciendo uso y abuso de sus patrañas ideológicas, mediante su apoyo armado a los movimientos «anticolonialistas» y «nacionalistas», la URSS va a ir ampliando su área de influencia: en Asia (China, Vietnam), Oriente Medio (Egipto, Siria, Irak), incluso en las Américas (Cuba). Por todas las partes del mundo, los partidos estalinistas y las guerrillas apoyadas por la URSS dan testimonio de su potencia militar. Sin embargo, lo que la URSS es capaz de ganar militare ideológicamente es incapaz de consolidarlo en el plano económico. Con los años 60 se inicia un irreversible ocaso que va a acelerarse con el desarrollo de la crisis económica en los años 70; la conquista de Indochina no compensará la pérdida catastrófica de China; la reacción occidental la obliga a echarse atrás en el asunto de los misiles de Cuba; la derrota militar de sus aliados en el Mediterráneo oriental, frente a Israel, acelera su pérdida de influencia en la zona; en América y en África, los movimientos de «lucha de liberación nacional» apoyados por la URSS son derrotados; la «victoria» en Angola, aprovechando la descolonización tardía de los territorios portugueses, es en aquel entonces un flaco consuelo.
Este retroceso es expresión de la debilidad relativa en que se encuentra el bloque ruso respecto a su rival occidental.
Para consolidar su bloque en la periferia, la URSS no puede ofrecer prácticamente nada económicamente hablando; sus ayudas financieras son miserables, incapaces de hacer competencia a los subsidios de occidente; no tiene verdaderas salidas mercantiles para las exportaciones de sus aliados, su tecnología es muy deficiente, todo lo cual impide que sus vasallos puedan competir con eficacia con sus rivales en el plano económico. Los países bajo dominio ruso se irán empobreciendo y debilitando respecto a sus competidores del bloque occidental. Para cualquier capital nacional, es más interesante económicamente encontrarse integrado en el bloque más poderoso, el dominado por USA.
Ante tal situación de debilidad, las únicas bazas de la URSS son la fuerza de las armas y la mentira ideológica. Sin embargo, la propia debilidad económica del bloque ruso no puede, a la larga, sino acabar socavando esos dos pilares del capital ruso. En esto, el reinado de Brezhnev será ejemplar. Tras las ambiciones de Jruschov (el cual preveía comunismo y abundancia nada menos que... ¡para 1980!), la burguesía rusa tendrá que revisar sus ambiciones a la baja. Tras la euforia de los años 50, años de expansión imperialista y de éxitos tecnológicos (primer Sputnik), llegaron los fracasos repetidos de los 60: retroceso en el episodio de los misiles de Cuba, desavenencias con China, descontento de la clase obrera que culminará en las revueltas sangrientas de Novocherkás, la hostilidad de la Nomenklatura a las reformas económicas, todo ello acabará precipitando la caída de Jruschov, el cual «dimitirá» por razones de salud en 1964, sucediéndole Brezhnev.
Punto final a la política ambiciosa de reformas. Las reformas propuestas por Lieberman para dar dinamismo a la economía rusa son enterradas. Las campañas ideológicas de «desestalinización» iniciadas en el XXº Congreso para dar una nueva credibilidad al Estado son totalmente interrumpidas. La incapacidad de la burguesía rusa para llevar a cabo un programa de modernización va a concretarse en inmovilismo. El capitalismo ruso se hunde cada día más en el marasmo económico. Más que nunca, el único medio para la URSS de abrirse nuevos mercados, no ya para que fructifiquen sino para saquearlos, es la fuerza de las armas, pues las armas es lo único que la URSS puede ofrecer a sus aliados. Y la Rusia de Brezhnev las producirá a mansalva. La industria armamentística va a seguir hipertrofiándose a expensas de los demás sectores de la producción.
En el plano internacional, la subida de Brezhnev al poder es la expresión del retroceso del imperialismo ruso. A la vez que la guerra de Vietnam se intensifica y ambas potencias se empantanan en ella, las relaciones entre dichas potencias parecen estar paradójicamente marcadas por las campañas sobre la «coexistencia pacífica», firmándose entre ellas acuerdos de limitación de armamento como en 1968 el tratado de no proliferación de armas nucleares y en 1973 los famosos acuerdos S.A.L.T. Pero la realidad dista mucho de los discursos pacifistas una vez terminada la guerra de Vietnam; la carrera armamentística prosigue imponiendo sacrificios cada día mayores a la economía. Pero la economía es un todo. El abandono de ciertos sectores acaba provocando retrasos tecnológicos crecientes, los cuales a su vez inciden en la eficacia del armamento. La cantidad de armas tenderá a compensar su calidad. Durante los años 70, la influencia del bloque del Este va a irse encogiendo cada día más. Incluso la victoria en el terreno de Vietnam va a provocar una derrota estratégica con la alianza de China con EEUU. Los países de la periferia del capitalismo mundial en donde el bloque del Este mantiene una presencia, se ven sometidos a una presión militar y económica por parte del bloque occidental; son un pozo sin fondo para el capital ruso sin que éste pueda sacar ganancia alguna ni económica ni estratégica.
El hundimiento del régimen del Sha en Irán, al crear un vacío enorme en el dispositivo militar con que el bloque occidental tiene rodeado al bloque del Este, le ofrece una oportunidad a la URSS para abrirse camino hacia los mares cálidos y las riquezas de Oriente Medio, sueño estratégico de la burguesía rusa. Tras los años de las cantinelas pacifistas del Kremlin, la invasión de Afganistán por el ejército rojo a finales de 1979 fue en los hechos un cuestionamiento de los acuerdos de Yalta. Los años 80 se inician con los malos augurios del brusco recalentamiento de las tensiones interimperialistas entre los dos grandes. El bloque occidental reacciona con una ofensiva imperialista de gran envergadura, sometiendo al bloque del Este a un bloqueo tecnológico y económico. Los presupuestos para el armamento en occidente dan un brusco salto, se fabrican nuevas armas cada día más perfeccionadas y eficaces, se lanzan nuevos programas con los últimos descubrimientos tecnológicos y se instaura una política militar más agresiva en las zonas donde la URSS mantiene todavía cierta influencia, utilizando esta vez contra el bloque ruso la guerra de guerrillas en Angola, Etiopía, Camboya, Afganistán.
El brusco aumento de las tensiones imperialistas va a poner de relieve las carencias del dispositivo militar ruso. Ya en 1973, en la guerra del Kippur, en unas cuantas horas, la aviación israelí había derribado sin la menor pérdida casi cien aviones rusos del ejército sirio, quedando así demostrado el retraso tecnológico de las armas rusas y su ineficacia. La entrega por parte de EEUU de misiles Stinger a los muyaidines afganos cambió por completo el campo de batalla. Al ejército rojo le fue imposible usar sus helicópteros blindados como antes y su aviación ya no pudo seguir bombardeando a baja altitud y sin riesgos a los llamados «resistentes»; en cuanto a los carros, éstos resultaron ser dianas fáciles frente a los nuevos misiles y lanzagranadas anticarros entregadas por los occidentales. A pesar de una tropa de más de, 100 000 hombres, de miles de carros, cientos de helicópteros y aviones, el ejército rojo ha sido incapaz de imponerse en el terreno. El Estado Mayor «soviético» ha tenido ocasión de comprobrar lo ineficaz de su armamento, su retraso tecnológico. El anuncio de Reagan del programa llamado «guerra de las galaxias», el cual volvería caducos los misiles estratégicos nucleares y por lo tanto lo esencial del arsenal nuclear ruso, la confirmación del retraso dramático en ámbitos esenciales como la electrónica, provocó entre los estrategas del bloque ruso el temor de un avance tecnológico occidental que dejaría muy atrás a sus sistemas de armas.
Dentro de la burguesía rusa, la fracción militar responsable del complejo industrial-militar y de los ejércitos, se ha convertido en la partidaria más ardiente de una reforma económica destinada a enderezar la situación. La cantidad en armas no es suficiente si no hay calidad. Y para modernizar el armamento hay que «modernizar» primero la economía, o sea, explotar más y mejor a los trabajadores para así fortalecer las capacidades tecnológicas del sector industrial-militar.
La reforma económica necesaria ha chocado contra la pesada inercia burocrática de la clase dominante agrupada en torno al Partido y que paraliza el funcionamiento de la producción y justifica todos los despilfarros. El capitalismo ruso tiene la particularidad de haberse impuesto directamente por medio del Estado, pues la Revolución rusa había reducido a su más simple expresión al sector privado. El mercado interior no tiene un papel regulador mediante la competencia. Los gestores y responsables de la producción están más preocupados por su puesto en la Nomenklatura y los privilegios que de ella dependen que por la producción. Nepotismo, corrupción, chanchullos y conchabanzas reinan por doquier. A los miembros del Partido que obtienen la plaza de director de una fábrica poco les importa la producción, pues la plaza que ocupan no se debe a sus especiales competencias sino que se considera lugar desde el que se pueden obtener múltiples privilegios, se pueden llenar los bolsillos. Ligados a talo cual camarilla, patrocinados por tal o cual alta esfera, su carrera no depende en absoluto de los resultados económicos obtenidos. La anarquía burocrática que reina en la producción es de lo más beneficioso para los «aparatchiks». A una amplia fracción de la Nomenklatura le conviene perfectamente tal situación, base de su propia existencia. Las fracciones de la burguesía que apoyaron el inmovilismo brezhneviano son de lo más hostil a cualquier cambio que ponga en entredicho sus privilegios, aunque tal cambio pudiera ser necesario para el capital nacional. Tras la muerte de Leónidas Brezhnev; las rivalidades entre camarillas empezaron a agudizarse. La guerra de sucesión iba a ser dura.
El principal obstáculo para la instauración de una reforma económica sigue siendo, sin embargo, el proletariado, pues reforma económica significa ataque redoblado contra las condiciones de vida de los trabajadores. AI igual que en el resto del mundo, también en el bloque del Este, las luchas obreras han vuelto al escenario de la historia. Los años de plomo de la contrarrevolución estalinista han quedado muy atrás; ya ha nacido una nueva generación de proletarios a quienes el terror y la represión no consiguen someter.
La cuestión social en el bloque del Este
En la tradición estalinista, las condiciones de vida de la población han sido sacrificadas en aras de la economía de guerra. La penuria campea, los almacenes están vacíos, se ha impuesto el racionamiento, los salarios son una miseria, el control policíaco impone silencio. Esta situación no mejoró mucho durante los regímenes de Jruschov y Brezhnev. Incluso empeoró debido a la profundización de la crisis económica mundial desde finales de los 60, crisis cuyos efectos también se han vivido en el Este. El descontento ha ido creciendo en el seno de la clase obrera, la resignación frente a la mano férrea del terror policíaco ha empezado a desaparecer en la nueva generación de proletarios que no han conocido los peores años de la contrarrevolución estalinista. El desarrollo de la lucha de clase en Polonia ha sido muy significativo al respecto .[3] Las huelgas y revueltas en las ciudades del Báltico (Gdansk, Stettin, Sopot, Gdynia) durante el invierno 1969-70 en Polonia, reprimidas con la mayor bestialidad, la ola de huelgas de 1976 y finalmente la huelga de masas en 1980, que se extendió cual reguero de pólvora por toda Polonia, son testimonio de la renovada combatividad del proletariado. También demuestran a la burguesía que la represión no basta para mantener al proletariado sometido al yugo; a pesar de las sucesivas represiones, tras breves retrocesos, la lucha de clases siempre ha vuelto a desplegarse a niveles más altos. La represión, aunque puede conseguir intimidar al proletariado, es también un factor importante de toma de conciencia por una clase cuya combatividad renaciente está estimulada por los ataques incesantes contra sus condiciones de vida: el divorcio entre el Estado y la sociedad civil es total, el enemigo es claramente identificado. Al abrirse más aún la zanja entre los explotados y la clase dominante, el proletariado consigue reconocer con más facilidad su unidad de clase e imponer sus métodos de lucha.
Para la burguesía, la represión es arma de doble filo. Mal empleada, al contrario de desmoralizar a los obreros, puede reforzar su movilización y determinación. En lo más alto de la huelga en Polonia, haber reprimido el movimiento hacía correr el riesgo de cristalizar el descontento en todos los países de Europa del Este y abrir vía libre a una generalización de la huelga más allá de las fronteras polacas. Ante la huelga de masas en Polonia, a la burguesía no le quedó otro remedio que el retroceso para así recuperar cierto margen de maniobra. Los acuerdos de Gdansk de agosto de 1980, a la vez que marcan el auge de la lucha de la clase, también señalan el inicio de la contraofensiva de la burguesía, la cual va llevarse a cabo con la careta democrática y nacionalista. El proletariado de Polonia, que había demostrado gran combatividad, valentía, determinación, unidad y reflejos de clase para controlar, organizar y orientar su lucha, demuestra, en cambio, su inmadurez, su inexperiencia frente a las mistificaciones más sofisticadas de la burguesía: la creación de Solidarnosc, la subida a primera línea de la Iglesia, todo ello da una nueva credibilidad democrática al Estado estaliniano. Walesa va a desempeñar su papel de bombero de la lucha de clases, yendo de acá para allá pidiendo a los obreros en huelga que vuelvan al trabajo para así no entorpecer el proceso de «democratización» y de modernización del capital polaco. La nueva «oposición» se dedica a hacerle la competencia ultranacionalista al Partido comunista dirigente. El proletariado polaco está desorientado, desmovilizado, dividido, separado de sus hermanos de clase de los demás países. La burguesía va a aprovechar esa situación para reprimir una vez más a finales de 1981. Se prohibió Solidarnosc, lo cual va a reforzar su credibilidad; su labor saboteadora de las luchas de la clase va a proseguir. La clase va a continuar, a pesar de la represión, a exteriorizar su combatividad a lo largo de estos años 80, pero sus luchas son sistemáticamente desviadas por Solidarnosc, que disfruta de gran popularidad, transformándolas en «lucha por la democracia», por el reconocimiento «oficial» del nuevo sindicato.
El proletariado de Polonia es la fracción más avanzada de los países del Este. Sus fuerzas y sus flaquezas no le son típicas, sino que las comparten otras fracciones del proletariado:
- una característica general del proletariado mundial: el desarrollo de la combatividad, la voluntad de luchar. En los países del Este como en otros lugares, una nueva generación de proletarios ha llegado al escenario de la historia; una generación que no ha soportado el yugo de la contrarrevolución triunfante que ha marcado este siglo; una generación no vencida, no resignada, con un potencial de combatividad intacto que no espera sino a expresarse;
- características más especiales, que no se ven más que en los países del este y en los subdesarrollados:
- la falta de experiencia con relación a las mistificaciones más sofisticadas de la burguesía : la ilusión democrática, el pluralismo electoral, el sindicalismo «libre» son otras tantas trampas de las que poca experiencia tiene el proletariado del Este; además, su propia experiencia del terror estalinista tiende a reforzar sus ilusiones democráticas, a idealizar el modelo occidental;
- el peso antiguo de las ilusiones nacionalistas lo ha fortalecido constantemente el centralismo neocolonial y bestial de Moscú, cuyo régimen estalinista ha recogido, en eso, la herencia del zarismo. Excitar el nacionalismo con la represión ha sido una constante del estalinismo, el cual, al reforzar la división del proletariado en múltiples nacionalidades, reforzaba así su poder central.
La debilidad del proletariado de Europa del Este respecto a las ilusiones democráticas y nacionalistas es conocida desde hace tiempo por la burguesía estalinista. Siempre ha sabido dosificar atinadamente la represión y la liberalización para mantener al proletariado encadenado a la explotación: Gomulka y Gierek, mandamases del capital polaco entre 1956 y 1970 aquél y de 1970 a 1980 éste, antes de haber sido represores habían sido «liberalizadores» del régimen. La «primavera de Praga» demuestra cómo ciertas fracciones del régimen estalinista pueden ser ardientes defensores de la «democracia» para controlar mejor el descontento de la población. Desde 1956, el KGB ha transformado Hungría en dominio reservado para allí experimentar sus reformas políticas de «liberalización». El período Jruschov y la «desestalinización» demuestran que el deseo de un encuadramiento «democrático» del proletariado, más eficaz que el uso exclusivo del terror policiaco preocupa a la burguesía del bloque ruso.
La cuestión social es determinante en la capacidad del bloque del Este para maniobrar en el terreno imperialista:
- en el plano económico, la resistencia creciente de los obreros entorpece la carrera del capital a la productividad y sobre todo hace peligrosa una reforma económica, indispensable para el reforzamiento del potencial militar pero que implica una explotación reforzada del proletariado. La modernización del aparato productivo conlleva el peligro de luchas obreras, de una crisis social y de hacer inestable al bloque;
- en el plano político, el descontento creciente del proletariado entorpece la capacidad de maniobra de la burguesía. La ira contra la aventura en Afganistán ha ido aumentando al ritmo de los ataudes y de los heridos en el campo de batalla, a la vez que las ayudas a los aliados del tercer mundo se volvían cada día más impopulares frente al nivel de vida que se iba degradando. La hostilidad del proletariado contra los sacrificios impuestos por las ambiciones del imperialismo ruso va creciendo día tras día;
- en el plano estratégico, las huelgas en Polonia, al paralizar los ferrocarriles, perturbaron totalmente el abastecimiento del dispositivo militar ruso más importante a lo largo del telón de acero, demostrándose así concretamente por qué la paz social le es absolutamente necesaria a la guerra imperialista.
La credibilidad del Estado
A principios de los años 80, el estado de decrepitud senil de Brezhnev es el reflejo mismo del capitalismo ruso. Y las reformas se han vuelto urgentes y para empezar las políticas para dar un poco de credibilidad al Estado ruso tanto puertas adentro como hacia fuera.
Sin embargo, la burguesía estalinista no se ha dado nunca los medios de verdad, si es que alguna vez los ha tenido, para llevar a cabo esta política de «democratización». Para ello, la burguesía estalinista tiene ante sí dos grandes obstáculos:
- hasta los acontecimientos de Polonia en 1980, la combatividad del proletariado pudo quedar contenida, sobre todo mediante la represión más bestial. La Nomenklatura no se sentía, pues, obligada a plantearse reformas políticas en profundidad ;
- los intereses de amplias fracciones de la burguesía están ligadas a la forma misma del Estado y a su funcionamiento estaliniano. El miedo a perder sus privilegios es un poderoso acicate en la resistencia de una fracción del aparato de Estado hostil a la menor idea de reforma;
- el subdesarrollo del capital ruso es una traba enorme para hacer creíbles las ilusiones democráticas, pues más allá de los bellos discursitos, no puede ofrecer la menor mejora económica de las condiciones de vida del proletariado;
- aunque el proletariado es frágil frente a los embustes democráticos, precisamente por su desconfianza absoluta respecto al Estado hace más difícil su búsqueda de credibilidad. Es más fácil meter en las mentes la ilusión democrática con la represión que integrando una oposición permanente en el funcionamiento del Estado, lo cual pone en peligro su credibilidad, que es la piedra clave de la legitimidad de la «democracia».
La credibilidad de su Estado es algo esencial para la burguesía tanto de puertas adentro como internacionalmente. En principio, eso es todavía más esencial para una potencia imperialista de primer orden como lo es la URSS. Sin embargo, en su mismo modo de funcionar, la burguesía rusa expresa la debilidad de su capital subdesarrollado y el peso de sus orígenes históricos, con un inmovilismo y una parálisis política que se plasman en una profunda resistencia a las reformas políticas necesarias para su capital: La burguesía de Estado rusa ha vivido de las rentas de su contrarrevolución victoriosa:
- en el interior, el aplastamiento del proletariado, el aniquilamiento de la revolución por Stalin, le aseguró a la burguesía una larga paz social que casi sólo la represión ha permitido mantener. La credibilidad del Estado equivalía al terror que era capaz de mantener.
– en el plano internacional, la potencia armamentística y en especial el desarrollo del arsenal nuclear son ya en sí suficientes para dar crédito al imperialismo ruso. Además, la burguesía de la URSS, durante décadas, se ha podido permitir el lujo de reivindicarse impunemente de la revolución proletaria, de la que fue principal verdugo, para llevar a cabo una política internacional ofensiva, recabando las simpatías de proletarios y explotados embaucados por las mentiras estilinianas. La mayor patraña de este siglo, la mentira del carácter proletario del Estado ruso ha sido el cimiento principal de la credibilidad de su propaganda internacional.
Todas esas ventajas de la burguesía rusa se han ido gastando con la aceleración de la historia. A principios de los 80, la realidad de las contradicciones del capitalismo ruso se va a volver patente. La cuestión de la credibilidad del Estado va a ser crucial; de ella depende su capacidad para modernizar la economía y mantener su poderío imperialista. En el interior, el terror policiaco ya no es suficiente para amordazar al proletariado. La dinámica de la lucha de clase desarrollada en Polonia expresa en realidad una tendencia general de todos los países del Este, aunque sea de menor importancia. Internacionalmente, la URSS ha ido perdiendo su credibilidad ideológica. La situación económica desastrosa de sus aliados de la periferia capitalista y muy en especial, la catástrofe social de Vietnam tras la salida de los norteamericanos, todo ello se ha encargado de barrer las ilusiones sobre el «progresismo» o el «socialismo» del bloque del Este. Los acontecimientos de Checoslovaquia de 1968 ya habían demostrado a los obreros del mundo entero la brutalidad represiva de la URSS, sembrando la duda en las mentes de muchos proletarios hasta entonces crédulos. La influencia de los llamados partidos comunistas pro rusos, muy implantados dentro del bloque enemigo, va a irse reduciendo sin cesar. Las luchas obreras en Polonia se iban a encargar de darle la puntilla a las mentiras sobre el carácter proletario del Estado ruso y sus secuaces.
La capacidad de la URSS para mantener el poderío de su imperialismo está en relación directa con su capacidad para mantener la credibilidad de su Estado. Con la aceleración de los años 80, con el empantanamiento de la expedición en Afganistán y la explosión social en Polonia, para la burguesía se han hecho indispensables ciertas reformas radicales, la necesidad, en definitiva, de un cuestionamiento sin concesiones de manera a asegurar la supervivencia del capital ruso como potencia dominante.
La Perestroika, y la Glasnost, mentiras contra la clase obrera
La victoria de los partidarios de la reforma
La muerte de Leónidas Brezhnev en 1982 va a rematar dos décadas de inmovilismo. Ha sonado la hora de las difíciles alternativas para la Nomenklatura rusa; la lucha por la sucesión va a endurecerse enfrentando a partidarios de las reformas y a quienes se oponen a ellas. El primer tiempo es el del nuevo secretario general Andropov, ex jefe del KGB, quien va a anunciar tímidas reformas y sobre todo se va a dedicar a purgar el aparato de Estado de jerarcas brezhnevianos; pero su muerte prematura en 1984 permite la vuelta de éstos. Chernenko, nuevo secretario general, expresa la victoria de los partidarios de no hacer nada y esperar, pero esa victoria será de corta duración. Un año más tarde le tocará a él morirse. Las defunciones se multiplican entre los vejestorios que dirigen la URSS, lo cual es ya testimonio de la dureza de la lucha por el poder. El nuevo secretario general, Mijail Gorbachov, llegado en 1985 a la cabeza de la URSS, es entonces poco conocido, pero muy pronto va a hacerse notar por su dinamismo político. Ha dado la vuelta la tortilla y la fracción «reformadora» de la burguesía rusa ha tomado las riendas del poder. Ha tocado la hora de la reforma económica y política; se inicia una intensa campaña ideológica: Perestroika (reconstrucción), Glasnost (trasparencia) suenan por el ancho mundo.
Paradójicamente, los sectores del aparato político más a favor de esa política de reforma económica y democrática no son los sectores tradicionalmente «liberales», sino los sectores centrales del Estado ruso: el estado mayor del complejo militar-industrial, preocupado por mantener la capacidad competitiva del imperialismo URSS y la dirección del KGB, bien situada para conocer los riesgos del aumento del descontento entre el proletariado; un KGB que ha seguido con mucha atención lo ocurrido en Polonia. La intelligentsia rusa, por su parte, es el perfecto reflejo de sus colegas occidentales, siempre lista para apoyar causas perdidas y servir de fianza a las fracciones más embaucadoras de la burguesía. Va a serla abanderada de Gorbachov. También Jruschov en sus tiempos había obtenido su apoyo 30 años antes. Sajarov, perseguido durante años bajo Brezhnev, va a ser ahora un decidido defensor de la Perestroika.
Los sectores más resistentes ante la « nueva política » son aquellos que, a todos los niveles del partido, se aprovechan del modelo estaliniano de control del Estado: los caciques locales del partido que se han montado su poder durante años y años de chanchullos politiqueros y policiacos y han amasado una fortuna mediante tráficos, fraudes y sobornos de todo tipo; los responsables económicos, directores de fábrica más preocupados de su situación privilegiada para especularen el mercado negro que de la calidad de su producción y toda una serie de burócratas de cualquier escalón de la maquinaria político-policíaca del partido más preocupados por sus privilegios personales que por los intereses del capital nacional. La burguesía rusa lleva en sí los estigmas del subdesarrollo de su capital. Sus anacronismos son un enorme lastre para conseguir adaptarse.
Además, una fracción central de la Nomenklatura rusa, la que pudo darse cuenta del fracaso de la experiencia de Jruschov y dio cuerpo al inmovilismo brezhneviano, sigue en su sitio. Y no sólo en la URSS, sino en todo el bloque del Este de Europa. Esa fracción tiene muchas dudas en cuanto a la capacidad del Estado-capital ruso para llevar a cabo la política ambiciosa que pretenden los llamados «reformadores». Fue ese miedo, no infundado, a un fracaso de las reformas, acarreador de un caos económico y social ampliado, lo que durante 20 altos la mantuvo en una parálisis conservadora. La instauración de reformas apareció al principio como guerra entre camarillas que se peleaban por controlar la dirección. Tras la muerte de Brezhnev, la agarrada entre jerarcas de la burguesía rusa fue discreta pero ya violenta; con la subida al poder de Gorbachov va a volverse espectacular, al utilizar éste las sucesivas purgas para alimentar la campaña de credibilidad democrática La Perestroika se lleva a cabo a la manera del paso de carga de las purgas estalinistas. Y, para empezar, ¿qué es eso de la Perestroika?
El fracaso de Perestroika económica
En su origen, Perestroika significaba refundición o reconstrucción de la economía, mientras que la Glasnost, la transparencia, era la vertiente política, la de las reformas «democráticas». Pero las palabras mágicas que los peritos publicitarios encuentran para alimentar las campañas mediáticas de la burguesía pueden cambiar de contenido según las necesidades. La palabra Perestroika ha tomado el sentido de cambio y se ha ampliado a todos los ámbitos englobando también el término de Glasnost; es ése un lógico desplazamiento de sentido, pues cuatro años después de la llegada del nuevo Secretario general, la reforma económica sigue en punto muerto.
Las reformas promulgadas a golpe de decreto y pregonadas a bombo y platillo pocos efectos tienen en la economía real; son absorbidas, digeridas y desviadas por el aparato del partido y vueltas inaplicables a causa del enorme lastre de las carencias y el mal funcionamiento de la economía. El montaje que se ha armado en tomo a la autonomía financiera de las empresas, en torno a las nuevas empresas familiares privadas o las empresas mixtas con participación de capitales extranjeros, todo eso es mucho ruido mediático para las pocas nueces de la transformación económica real. Para citar un ejemplo que fue ampliamente difundido por los media: el del empresario norteamericano que se había lanzado junto con el Estado ruso a la distribución de pizzas y cuyos camiones pudieron ser vistos en las televisiones del mundo entero, asediados por los moscovitas curiosos; el tal empresario prefirió renunciar a su empresa: cuando los camiones se averiaban, había que esperar semanas para repararlos; faltaban frigoríficos para almacenar la mercancía o los había defectuosos; la calificación de la mano de obra dejaba bastante que desear; el robo, los untos burocráticos hacían la gestión imposible.
Ese ejemplo es significativo de la economía rusa. La penuria de capital es tal que hace aleatoria cualquier reforma económica. Las ambiciones que se proponía al principio el equipo gorbachoviano ya han sido revisadas hacia abajo y, hoy, uno de los principales consejeros económicos del Secretario general declara que tendrán que pasar «una o dos generaciones para que se realice la Perestroika». Al paso que llevan hoy, ni contando en siglos. Desde la subida al poder de la nueva camarilla dirigente, la situación de los proletarios, por mucho que diga la propaganda, al contrario de mejorar no ha hecho sino degradarse. Se ha agravado la penuria de bienes de consumo. Incluso en Moscú, hasta ahora privilegiada en cuanto abastecimiento, se están racionando géneros tan corrientes como el azúcar y la sal. Los almacenes de la Perestroika están vacíos .[4]
La prioridad de la Glasnost
Sin embargo, aunque una auténtica reforma de la economía es más pura propaganda que posibilidades reales, ello no quita que la burguesía rusa tenga que llevar a cabo una serie de medidas con las que reforzar el potencial militar de su economía. Pero todas las medidas planteadas para ello, o sea:
- liberación de precios por supresión de subvenciones;
- controles de calidad en toda la economía según criterios fraguados en la producción militar;
- autonomía financiera de las empresas estatales y clausura de factorías no rentables;
- desarrollo de un nuevo sistema de incentivos para aumentar la productividad del trabajador;
- desplazamientos masivos de mano de obra de sectores con plantilla sobrante hacia sectores donde falta mano de obra;
todas esas medidas, pues, chocan con la resistencia de una fracción importante del aparato del Partido y, sobre todo, implantadas así corren el riesgo de encender la mecha del descontento social.
En realidad, cualquiera de esas medidas es un ataque contra las condiciones de vida de la clase obrera. La Perestroika no es ni más ni menos que un programa de austeridad. El ejemplo polaco de 1980, en el que un aumento masivo de los precios había desatado la dinámica que llevaría a la huelga de masas que se extendió por todo el país, ha sido una lección que ha estado muy presente en la mente de la burguesía rusa incitándola a la prudencia. Antes de emprender ataques importantes, la burguesía rusa debe primero darse los medios para que puedan ser aceptados lo mejor posible y sobre todo debe dotar a su aparato de Estado de medios de encuadramiento y de mentira ideológica que le permitan encarar el descontento inevitable del proletariado. Cuando, por ejemplo, esos planificadores de poltrona anuncian fríamente que desde ahora hasta finales de siglo habrá que desplazar a 16 millones de trabajadores, eso significa ni más ni menos que habrá también millones de trabajadores echados a la calle, con el peligro social que puede eso acarrear. La burguesía estaliniana está obligada a adaptar su aparato de encuadramiento del proletariado, a hacerlo más maleable y más digno de crédito. Debe llevar a la práctica algunas mentiras ideológicas, con más y más intensidad y sofisticación para encubrirla realidad concreta cada día más desastrosa.
La Glasnost es la vertiente política de la Perestroika, la mentira destinada a encubrirla instauración de una mayor austeridad. Las reformas del aparato político que sirven para darle más crédito y fortalecerlo son prioritarias, su instauración es condición previa del éxito de la Perestroika. Eso es tan cierto que el gobierno ruso ha preferido retrasar las medidas de liberación de los precios en 1988, ha dejado que aumenten los sueldos (los aumentos fueron de 9,5 %) para así no atizar el descontento y no debilitar el impacto inmediato de sus campañas ideológicas sobre la «democratización».
El retorno del problema social al primer piano de la realidad en la Europa del Este obliga a la burguesía rusa a usar las mismas armas que la burguesía mundial está afilando contra el proletariado, pues, por todas partes, éste ha levantado cabeza, ha desarrollado sus luchas. Las campañas por la democracia se han estado desarrollando a escala mundial; la Perestroika democrática en la URSS es el eco de las campañas activas llevadas a cabo por Estados Unidos en su bloque para quitarse rápidamente de encima unas dictaduras gastadas como zapatillas viejas por «democracias» nuevecitas. No queremos decir, ni mucho menos, que en todos los países la burguesía tema una revolución proletaria; es el riesgo de una explosión social que ponga en entredicho los intereses del imperialismo lo que preocupa a la clase dominante y la obliga a fortalecer su frente social con la panacea de la democracia: pluralismo de partidos, elecciones a repetición, oposición legal, sindicatos con crédito y hasta muy radicales, etc. En el Este como en el Oeste se llevan a cabo las mismas políticas y por las mismas razones.
Las campañas de « democratización » en la URSS
Las campañas democráticas no es algo nuevo en la URSS. Ya Jruschov en sus tiempos, se había sacado de la manga una especie de Perestroika antes de hora. Lo que sí es nuevo, son los medios utilizados: la burguesía rusa se ha puesto a copiar a sus colegas occidentales. La campaña mediática es intensa, las manipulaciones políticas cada vez más frecuentes para darle una nueva credibilidad democrática al Estado. Esas campañas vienen acompañadas de la renovación profunda de los órganos dirigentes del Partido. Las dimisiones y ceses de estalinistas de la vieja guardia, a la vez que permiten eliminar a las fracciones que se resisten a la Perestroika, sirven para reforzar el crédito democrático de los cambios actuales, dejando que aparezca un personal más joven y adicto a las reformas. Los vejestorios burócratas, caciques del partido estalinista desde hace décadas, totalmente putrefactos por años de poder y de chanchullos son el espantajo ideal a causa del odio que inspiran en la población, para desahogar los deseos de venganza popular y justificar así las dificultades de la Perestroika en el plano económico. En los «conservadores» constantemente señalados con el dedo por la prensa y, como si de un esperpento teatral se tratara, personificados en Ligachev, miembro del Buró político, Gorbachov ha encontrado sus legitimadores ideales, que le sirven para granjearse el apoyo de parte de la población y en especial de los intelectuales, quienes temen la vuelta de los métodos policíacos del pasado y que quede ahogada la ilusión de libertad actual.
El debate entre «reformadores» y «conservadores» se desarrolla día tras día en todos los medios de comunicación de la URSS. Se organiza un fino reparto de trabajo: Pravda defenderá la orientación conservadora, mientras que Izvestia tomará partido por los reformadores; se publican cantidad de polémicas para así polarizar la atención de los trabajadores e invitarles a participar en los debates, a las que se añaden confusas publicaciones que defienden cualquier cosa. Se montan juicios por corrupción contra personalidades de la era Brezhnev, como el del propio yerno de éste, para así legitimar y librar de toda culpa a los actuales dirigentes.
Pero todo eso es poco comparado con la gigantesca manipulación que se va a organizar para la verbena electoral de esta primavera de 1989. Gorbachov, con las riendas del poder bien firmes, ha encontrado en Ligachev el adefesio que realza su propia hermosura, pero también necesita una izquierda digna de crédito para encauzar el descontento y captar las múltiples capillitas opositoras que pululan, y dar así la imagen de una democracia de verdad. En Polonia, donde la «democratización» se ha hecho en caliente, en enfrentamiento directo con la lucha de la clase, Solidarnosc gozó de entrada de gran crédito entre los obreros. Además, la Iglesia, a pesar de haber estado desde hace tiempo integrada en el aparato de Estado polaco, se había quedado siempre en una oposición discreta conservando así cierta popularidad en la población. En la URSS, la situación es muy diferente. La «democratización» se hace en frío, preventivamente; y tras años y años de represión poco género le queda a la burguesía rusa para confeccionarse sus nuevos trajes democráticos. Así que ha tenido que fabricarse una oposición con los retales que le quedan para animar el circo electoral.
Un jerarca del partido de Moscú, Boris Eltsin, miembro del Buró político, va a transformarse en supercampeón de la Perestroika, crítico intransigente de las insuficiencias en la carrera hacia la democracia; estigmatiza las resistencias de los conservadores, se presenta como defensor de los intereses de la población. Tras una agarrada con el cabecilla de los conservadores, Ligachev, durante una reunión del pleno del Comité central, lo van a dimitir de su plaza de suplente del Buró político, perdiendo su puesto en la jerarquía del Partido. Se desarrolla entonces una campaña de rumores sobre lo radical que fue el contenido de su intervención ante el Comité central y durante meses, va a hacer el papel de aquí estoy pero no estoy. En el seno del Partido en Moscú, la «base» organiza una campaña en favor suyo. Finalmente, Eltsin aparecerá para animar y dar crédito a la campaña electoral para la renovación del Soviet supremo. Todas las medidas tomadas contra él, las maledicencias sobre él filtradas por la burocracia van a darle una crédito nuevecito. En un país en el que durante décadas todo el mundo ha aprendido algo esencial: el Estado miente, en un país así lo que da crédito a un individuo y a su discurso es la represión y las molestias burocráticas que se le imponen. En las peleas que están sacudiendo a la Nomenklatura, cantidad de altos burócratas del aparato (los aparatchiki), rebosantes de ambición, que ya han olfateado los nuevos tiempos, se van a forjar una imagen de «oposición», de radicalismo, de anticorrupción, de populismo barato contra la mala leche burocrática de los vejestorios que no quieren ceder sus poltronas a otros traseros. Los intelectuales, humillados durante largo tiempo por Brezhnev van a formar la tropa electoral de la nueva «oposición» aportando su garantía «liberal» y «democrática» en la persona de Sajarov. La nueva «oposición» ha nacido. Las elecciones de esta primavera de 1989 va a darle su legitimidad.
Para estas elecciones una novedad de importancia ha sido adoptada: se han fomentado y favorecido las candidaturas múltiples procedentes del Partido y de otras estructuras del Estado para así dar la ilusión de pluralismo. Se hace todo por dar crédito a estas elecciones y, por ello mismo, a los nuevos oponentes. Una campaña «al modo americano» se va a llevar a cabo por vez primera en la URSS. La «oposición» va a movilizarse en los media. Eltsin sale en todos los canales de televisión; lo entrevistan en su modesto pisito con su esposa y su hija que parecen asustadísimas por tanta novedad; lo sacan muy lucido echando el bofe en una cancha de tenis, con sus calzones blancos y su cinta en la frente; incluso le encontraron un contrincante de corte burocrático todavía más inflado y más lamentable. Eltsin realiza un retomo a escena de lo más clamoroso; sale en todas las pantallas, ondas y papeles, junto con Gorbachov claro está. Un milagrito burocrático y mediático más. Al mismo tiempo se organizan manifestaciones de apoyo por las calles de Moscú con su retrato de estandarte. El ambiente se caldea con los problemas que encuentran los «reformadores radicales» de marras, para que sus candidaturas sean aceptadas por las oligarquías locales del Partido. Sajarov se pelea con los burócratas de la Academia de Ciencias. Así, la popularidad de las nuevas candidaturas no cesa de crecer.
Todo ello no es, sin embargo, suficiente. La burguesía rusa va a echar más carne en su molinillo de manipulaciones para encauzar a los proletarios hacia las urnas y dar crédito a las elecciones y a la idea de cambio. Algún tiempo antes del día electoral fatídico, una manifestación nacionalista en Georgia será duramente reprimida. Matan a varios manifestantes. La derecha, los conservadores, son acusados de querer sabotear la Perestroika. Circulan rumores inquietantes sobre un atentado en el metro de Moscú. Gorbachev estaría en dificultades; ciertos conservadores estarían preparando su vuelta por la fuerza. Hay que votar para guardar la dirección actual; la izquierda, tras Eltsin, se plantea como mejor obstáculo contra la vuelta de los conservadores, como la mejor garantía de la aplicación de las reformas. La población es llamada a dar su opinión, pues de ello depende su destino. La victoria de los «radicales» de la Perestroika va a ser total. En Moscú, Eltsine va a salir elegido con 89 % de votos y en toda la URSS, la nueva «izquierda» obtiene resultados impresionantes. Los jerarcas del Partido salen derrotados. De estas elecciones, el Estado ruso sale reforzado: la ilusión democrática de un cambio electoral cobra una apariencia de verdad, una izquierda con visos de credibilidad empieza a existir a la vez dentro y fuera del Partido.
Gracias a su éxito y al contrario de los falsos rumores que habían circulado antes de las elecciones, Gorbachev sale fortalecido y organiza una nueva purga. Unos cien delegados al Soviet supremo piden amablemente su dimisión, mientras la izquierda organiza manifestaciones con Eltsin y Sajarov codo con codo y en cabeza, para apoyar a los nuevos diputados reformadores del Soviet. En mayo último, 100 000 personas se han manifestado tras aquellos en Moscú, y podrá apreciarse entre los asistentes la presencia de una delegación de la IVª Internacional trotskista, haciendo su típico papel de «apoyo crítico » al estalinismo, y, además, en el escenario original.
La habilidad política en el montaje de todos los factores necesarios para una nueva credibilidad del estado ruso, demuestran que la virtud de Gorbachov no es desde luego su «sinceridad democrática» sino su capacidad maniobrera típica del estalinismo. Purgas burocráticas, manipulaciones políticas y policiacas, campañas ideológicas mistificadoras, rumores y bulos organizados, represiones sabiamente dosificadas, etc.; toda esa colección de mentiras y de terror demuestra que, bajo las apariencias. Gorbachov es un digno heredero del estalinismo que adapta sus conocimientos a las necesidades de la situación actual, Esta realidad va a plasmarse especialmente en el terreno de las «nacionalidades».
El nacionalismo en apoyo de la Perestroika
Desde 1988, las manifestaciones nacionalistas en Armenia, en Azarbaiyan, en los países bálticos, en Georgia, están concentrando la atención sobre la situación en la URSS. La cuestión de las nacionalidades es un viejo problema en la URSS, heredado del pasado colonial de la Rusia de los zares, agudizado por la represión brutal del estalinismo; ese problema es, en fin, la expresión de lastre del subdesarrollo del capital soviético. Las manifestaciones habidas son expresión de un descontento real en la población. Pero, al desarrollarse únicamente en el terreno puramente nacionalista, esas expresiones de descontento no pueden sino reforzar el control que ejerce la clase dominante, aunque hayan sido provocadas por rivalidades entre camarillas. Son el terreno ideal para toda clase de manipulaciones en las que el equipo de Gorbachov, siguiendo la vieja tradición, parece ser experto.
La burguesía rusa ha sabido siempre explotar los mitos nacionalistas, la rabia antirusa, para así dividir a los proletarios y desviar el descontento social hacia el nacionalismo, terreno privilegiado de la dominación de la burguesía. Y esto, claro está, no sólo es cierto en la URSS misma, sino también en todo el baluarte europeo sometido a su imperialismo. Los acontecimientos de Polonia lo demuestran con creces desde 1980: las ilusiones democráticas y el nacionalismo antiruso han sido las principales armas de la burguesía polaca para conseguir meter en cintura a los obreros. El actual despliegue de la propaganda nacionalista en los países del Este no es únicamente la expresión de las ilusiones de una población descontenta, sino que forma parte de una política buscada e instaurada por la administración Gorbachov. La propaganda nacionalista que hoy se ha desatado, con la careta de opositora, corresponde a una nueva política antiobrera organizada para entorpecer el desarrollo futuro de las luchas proletarias contra la política drástica de austeridad que se está implantando.
En ese contexto, no es, ni mucho menos, una pérdida de control por parte del Estado ruso el que en Armenia, la sección local del PC apoye la reivindicación nacionalista de la integración del Alto Karabaj, a la vez que en Azerbaiyán apoya exactamente lo contrario, atizando las brasas nacionalistas (y a este respecto, cabe preguntarse quién organizó y cuáles fueron los verdaderos orígenes de los pogroms anti-armenios que encendieron la mecha), mientras que en los países bálticos ha sido el PC mismo quien ha organizado las manifestaciones nacionalistas en torno a un debate constitucional cuya finalidad no es otra que la de refrendar las ilusiones democráticas y nacionalistas.
Todo ese zafarrancho, en lugar de haber debilitado a Gorbachov, le ha permitido desarrollar su ofensiva política Dejando que se organizaran manifestaciones masivas, ha fortalecido su imagen liberal sin muchos riesgos; incluso la catástrofe que asoló Armenia le ha permitido montarse un numerito televisivo sobre su política aperturista. Y esa terrible situación, que dejó patentes las carencias de la administración, ha sido un buen pretexto para intensificar las purgas en curso dentro del partido estalinista. La represión misma, en ese contexto supermediatizado, es presentada como prueba de una firmeza tranquilizadora contra los excesos que pueden poner en peligro las reformas.
La represión cínica y asesina de una manifestación en Georgia ha sido el pretexto de una nueva campaña contra los «conservadores» para así movilizar a los obreros en el terreno electoral, dramatizando la situación. La camarilla dirigente local ha pagado de paso los platos rotos cayendo en desgracia en un reajuste de dirigentes. Pero, ¿a quién le ha beneficiado el crimen, sino a Gorbachov?
Como ya hemos dicho, no sólo es en la URSS donde la política de propaganda nacionalista antiobrera se está instaurando. Ya citamos a Polonia, pero también cabe citar a Hungría en donde se ha desencadenado una propaganda antirumana. Y, claro, en Rumania, lo es contra Hungría; en Bulgaria, antiturca. Y así. En cada caso se atiza el nacionalismo de las minorías nacionales para justificar campañas más generales y si hace falta mediante la represión.
Los diferentes nacionalismos que hoy se están desarrollando en los países del Este no son expresión de un debilitamiento del Estado central, sino al contrario, son una herramienta de su reforzamiento. Las ilusiones nacionalistas son el digno complemento de las patrañas democráticas.
El éxito internacional de la Perestroika
Nunca una campaña ideológica de la burguesía rusa había tenido un apoyo semejante por parte de Occidente. Gorbachov se ha convertido en nueva estrella del firmamento mediático mundial: ha venido a hacerle la competencia al llamado «gran comunicador», Reagan. La burguesía rusa parece haber aprendido bien de sus colegas occidentales el arte de la maniobra mediática.
La voluntad afirmada, nada más llegar al poder, de hacer concesiones en el plano imperialista, el lenguaje de «paz», las propuestas de desarme, ampliamente difundidas por los media, todo ello ha movido a una simpatía instintiva de los habitantes de un planeta traumatizados por las incesantes campañas militaristas que se han ido sucediendo desde 1980. Incapaz de seguir la sobrepuja militar a causa de la no adhesión de la población, la URSS, frente a la ofensiva imperialista occidental de los años 80, se ha visto obligada a retroceder de nuevo. La inteligencia de la burguesía rusa y en especial la de la fracción dirigida por Gorbachov, está en haber sabido sacar provecho de ese retroceso impuesto para renovar su estrategia interior e internacional.
Los nuevos ejes de la propaganda soviética (paz y desarme a nivel internacional, Perestroika-Glasnost en el interior) van a coger a contrapelo a la propaganda occidental basada en la denuncia del «Imperio del mal», del militarismo ruso y de la ausencia de democracia en los países del Este. Esta situación va a provocar un zafarrancho mediático en el mundo entero. El bloque del Oeste se ve obligado a cambiarse de chaqueta en sus campañas mediáticas. Ante los temas «pacifistas» de la diplomacia rusa, los USA no pueden permitirse aparecer como bravucones militaristas, sobre todo frente a una clase obrera que tras el retroceso de principios de los 80, ha vuelto de manera significativa al camino de la lucha durante los años 80. Los dos bloques imperialistas que se reparten el planeta se van a poner a entonar a ver quién berrea más la tonadilla pacifista y democrática. Las campañas embusteras sobre la paz forman parte de la lucha ideológica que tienen entablada ambos bloques.
Sin embargo, aunque el bloque occidental ha aplaudido a Gorbachov en sus cambios de tono en las campanas ideológicas, aunque parece haberle dado su apoyo en su voluntad de reformas políticas, no por ello se cree lo que aquél dice. Aunque las concesiones militares de la URSS son verdaderas y menos da una piedra, no por ello son nuevas. Brezhnev había hecho lo mismo y «la paz y el desarme» son temas ya muy gastados en la propaganda de todas las burguesías y en especial de la estalinista desde siempre. Y por mucho que se diga tampoco es, ni mucho menos, porque el bloque occidental se haya visto metido en la trampa de la nueva propaganda rusa. Nada obligaba al bloque occidental a lisonjear a Gorbachov como lo ha hecho, apoyando con toda la fuerza de sus canales de televisión las iniciativas «democráticas» de la Perestroika, haciéndoles granjearse el crédito del mundo entero, integrándolas en una enorme y aplastante campana mediática sobre la «Democracia» a escala planetaria.
Ese apoyo de Occidente al nuevo equipo dirigente ruso cuya política extranjera ofensiva intenta recabar una nueva credibilidad para el imperialismo ruso y, en política interior, fortalecer el Estado y su economía de guerra, puede parecer cuando menos paradójica. Sin embargo, esa aparente paradoja se explica por las lecciones que ha sacado la burguesía del bloque del Oeste, de los acontecimientos de Irán y de Polonia. No tiene el menor interés en que se desarrollen luchas sociales en Europa del Este, que podrían tener efectos internacionales contagiosos, que al provocar la inestabilidad de la clase dominante del bloque adverso podría dar lugar a que subieran al poder fracciones de la burguesía muy estúpidas, mucho más peligrosas para la estabilidad mundial, teniendo en cuenta el potencial militar ruso, que un Jomeini en Irán.
A pesar de su mayor potencia, el bloque occidental está básicamente enfrentado a las mismas dificultades que el bloque ruso. El despliegue de los mismos temas de propaganda expresa necesidades idénticas: encuadrar al proletariado, entorpecer y desviar la expresión de su descontento, hacerle aceptar medidas de austeridad cada vez más duras, hacerle cerrar filas en tomo a «su» Estado en nombre de la Democracia y abrir la vía hacia la guerra .[5]
El proletariado en el centro de la situación
Si se escucha a los comentaristas enteradillos de la burguesía internacional, la Perestroika iría de éxito en éxito y Gorbachov de victoria en victoria. Ya hemos visto rápidamente de qué iba la cosa en el plano económico: hasta ahora, un fracaso. ¿En qué consiste pues el éxito de Gorbachov? Primero, en lo político, por su capacidad para imponerse frente a los sectores reticentes de la burguesía rusa; de ello son testimonio las sucesivas purgas. El balance de la nueva ropa democrática que se ha puesto el estalinismo es más mediocre. Lo esencial está por hacer para que el Estado ruso se fragüe una nueva credibilidad ante su propia población. Claro está, la «intelectualidad» aplaude con frenesí las tímidas reformas democráticas y con su incesante agitación les da cierta apariencia de vida, pero ¿cuál es la reacción de los obreros, de la inmensa mayoría de la población, ante ese torbellino mediático en torno a las «reformas»?.
La profunda desconfianza hacia un Estado que encarna 50 años de imperio del estalinismo, de cínica represión, de mentira permanente, de putrefacción burocrática, sigue siendo muy fuerte entre los obreros. Incluso si el temario democrático propuesto por la Perestroika puede interesar algo entre los trabajadores, el que las reformas vengan impuestas desde arriba, el que procedan de la propia jerarquía del PC, no puede sino provocar la desconfianza. La experiencia de Jruschov no está tan lejos para olvidarla; las bonitas palabras democráticas de entonces acabaron en la represión de las luchas obreras de 1962 y 1963. Frente ala Perestroika, el proletariado sigue usando las mismas armas que frente a la tutela policiaca de Brezhnev: resistencia pasiva.
La política de rigor y de «transparencia» de la nueva dirección soviética choca con los viejos reflejos de desconfianza y del arreglárselas tan arraigados en el proletariado ruso. El racionamiento tan impopular del alcohol provocó el saqueo de las existencias de azúcar en los almacenes para alimentar los alambiques clandestinos, lo cual acarreó el racionamiento de azúcar. El anuncio hecho por un burócrata, ante los rumores de penuria de té en Moscú, de que no había el más mínimo problema de abastecimiento, provocó un pánico inmediato entre los consumidores que se abalanzaron al almacén más cercano... y tuvieron que racionar también el té. Estos problemas cotidianos, pan bendito de los corresponsales extranjeros y miseria de los trabajadores de la URSS, expresan la resistencia y la desconfianza hacia todas las iniciativas del Estado. Estos problemas, la Perestroika no los ha solucionado ni mucho menos, porque no tiene medios para ello; las estanterías de las tiendas siguen tan vacías como antes; ésa es la realidad que vive el proletariado. Y como el gobierno no tiene nada que ofrecer de concreto y material no puede basarse en ello para engañar; lo más que puede hacer es meter en las mentes la idea de que es menos represivo, más abierto al diálogo que los anteriores; pero eso no da de comer.
El verdadero peligro de caer en la trampa viene de quienes se las dan de «oponentes», de ésos que critican abiertamente al gobierno y denuncian la penuria, de ésos que pretenden defender los intereses de las clases trabajadoras. A la nueva «oposición» en torno a Eltsin y Sajarov le quedan, sin embargo, muchos progresos que hacer para granjearse una verdadera credibilidad entre los proletarios. La efervescencia actual en torno a la «oposición» es cosa más bien de la intelligentsia y de gente joven sin gran experiencia. En general, los obreros han permanecido indiferentes ante tanto ruido. La personalidad de los Eltsin y Sajarov, ellos también dignos representantes de la Nomenklatura, no es muy entusiasmante que digamos. Pero esta relativa indiferencia de la clase obrera no debe hacemos olvidar la fragilidad de la clase obrera en Rusia frente a los embustes más sofisticados que la burguesía está montándose. Ahí está el ejemplo polaco para demostrárnoslo.
La ofensiva ideológica del Estado ruso está todavía en sus principios. La implantación de una oposición no es más que la primera piedra del edificio «democrático» que Gorbachov quiere construir. La utilización de un sindicalismo radical como con Solidarnosc en Polonia, la instauración de un pluralismo político y sindical en Hungría demuestran que la burguesía rusa está dispuesta a ir más lejos para reforzar el crédito de su Estado y disolverla desconfianza obrera. La creación de un sindicato creíble es la condición indispensable para un encuadramiento «democrático» de la clase obrera. No cabe la menor duda de que Gorbachov va a ponerse a trabajar duramente en el asunto si quiere llevar a cabo su programa de reforzamiento del capitalismo ruso. Al igual que los sindicatos en el mundo occidental. Solidarnosc en Polonia ha demostrado con creces su capacidad para ahogar las luchas obreras; sería de lo más extraño que la burguesía rusa no hiciera uso de tal herramienta. Pero si bien un partido político, una oposición puede intentar darse crédito «en frío», mediante el sacrosanto «debate democrático», no ocurre lo mismo con un sindicato, el cual aprovecha la lucha de clases, las huelgas, para ganar credibilidad.
El proletariado ruso, en estos últimos años, no ha manifestado una gran combatividad, al menos por lo que se sabe. Sin embargo, la disminución constante de su nivel de vida va a aumentar con la Perestroika; combinada con los efectos desinhibidores de la «liberalización», la cual exige un mínimo de permisividad para que resulte un poco creíble, puede animar a los obreros a la lucha. El los países del bloque del Este como en los del Oeste, la perspectiva es la del desarrollo de la lucha de clases. En este contexto, es cierto que la Perestroika/Glasnost puede ser un arma peligrosa contra el proletariado: los obreros del Este tendrán que enfrentarse a engañifas muy peligrosas: «oposiciones radicales» que se van a reivindicar de sus intereses, sindicatos «libres» que sabotearán sus luchas, zafarrancho mediático permanente, etc., mistificaciones de las que tienen poco experiencia.
Esa experiencia es la que está viviendo hoy el proletariado polaco. Es un duro aprendizaje, son derrotas de la clase obrera en Europa del Este.[6] El totalitarismo democrático y sus mentiras es una situación que el proletariado de los países desarrollados de Occidente vive ya desde hace décadas y de ella tiene ya una experiencia valiosísima. Por todas partes, la perspectiva es la del desarrollo de la lucha de los obreros; así que, por todas partes, la burguesía intenta usar las mismas armas, las más eficaces, las más falsas, las más peligrosas: las de la «Democracia», pura ilusión, pura tapadera con la que ocultar la bestialidad totalitaria del capitalismo decadente. La campaña actual es mundial. En realidad, la situación del proletariado mundial está igualándose: la represión policiaca es cada día más corriente y más dura en las viejas democracias occidentales, mientras que en los países subdesarrollados del mundo -incluida la URSS-, junto con la represión siempre presente, parece haber llagado la hora de la renovación de la fachada estatal con una buena mano de pintura democrática
La cuestión no es saber si Gorbachov, o la burguesía mundial incluso, poseen los medios de su política De lo que se trata es de saber cómo va a enfrentar el proletariado el arsenal de embustes que la burguesía le está metiendo para imponerle la austeridad todavía mayor de las reformas económicas. La capacidad del proletariado de Europa del Este para descebar las trampas está indisolublemente unida con la del proletariado de Europa occidental para desarrollar sus luchas, para sacar a la cruda luz del enfrentamiento de clases lo que es la realidad de la mentira democrática del mismo modo que los proletarios de Europa del Este, con sus luchas, han demostrado a sus hermanos de clase del mundo entero la realidad de la mentira estalinista.[7] Las ilusiones sobre Occidente, sobre su modelo democrático son un gran lastre en las conciencias de los obreros de Europa del Este. Sólo la lucha de la clase obrera que se desarrolle en el corazón de la Europa occidental industrializada, en el centro mismo de la mentira democrática, podrá disipar el espejismo, esclarecer las conciencias, reforzando así, por todo el ancho mundo, la capacidad del proletariado para evitar las trampas, para destrozar todos los telones de acero del capitalismo, plantando de ese modo los jalones de su movimiento por la unificación mundial.
J.J.
[1] Fuente: Kerblay B. La reforma económica y necesaria.
[2] Sobre la crisis en los países del Este, pueden leerse los artículos de esta Revista Internacional nos 12, 14, 23 y 43.
[3] (3) Sobre las luchas en Polonia véase la Revista Internacional n° 24, 25, 26 y 27; para la lucha de clase en Europa del Este en general, véase Revista Internacional n°' 27, 28 y 29.
[4] (4) Sobre la situación económica en la URSS de la Perestroika publicaremos un artículo en el próximo número de esta Revista, que analizará más ampliamente el tema. Véase también la Revista Internacional nos 49 y 50.
[5] Véase el artículo «Las «paces» del verano» en Revista Internacional nº 55.
[6] Véase el artículo Polonia: el obstáculo sindical en Revista Internacional, nº 54.
[7] Véase «El proletariado de Europa del Oeste en el centro de la lucha de clases», en Revista Internacional, nº 31.
Acontecimientos históricos:
Comprender la decadencia del capitalismo VII - El trastorno de las formas ideológicas
- 5904 lecturas
La «crisis ideológica» crisis de valores de la que hablan periodistas y sociólogos desde hace años no es, como dicen, «una adaptación dolorosa a los progresos tecnológicos capitalistas». Es al contrario la manifestación de que el capitalismo ha dejado de representar un progreso histórico. Es la descomposición de la ideología dominante que acompaña a la decadencia del sistema económico.
Todos los trastornos de las formas ideológicas capitalistas desde hace tres cuartos de siglo no son ni mucho menos un rejuvenecimiento permanente del capitalismo sino una manifestación de su senilidad, una manifestación de la necesidad y de la posibilidad de la revolución comunista.
En los artículos precedentes de esta serie[1], destinada a responder a esos «marxistas» que niegan el análisis de la decadencia del capitalismo, hemos desarrollado sobre todo los aspectos económicos de la afirmación: «Es en la economía política en donde hay que buscar la anatomía de la sociedad civil», como decía Marx [2].En ellos, hemos reafirmado la visión marxista según la cual las causas que provocan que en un momento dado de su desarrollo, los sistemas sociales (esclavitud antigua, feudalismo, capitalismo) entren en decadencia son las económicas:
«En cierto grado de desarrollo, las fuerzas productivas materiales de la sociedad entran en conflicto con las relaciones de producción existentes, o con las relaciones de propiedad dentro de las cuales se habían desenvuelto hasta entonces, y que no son más que su expresión jurídica. Esas condiciones, que hasta ayer habían sido formas de desarrollo de las fuerzas productivas, se convierten en pesadas trabas. Se abre entonces una era de revolución social.» Marx.[3]
Hemos demostrado cómo, desde la época de la primera guerra mundial y de la oleada revolucionaria proletaria internacional que le puso fin, el modo de producción capitalista conoce ese fenómeno; como se ha transformado en una traba permanente al desarrollo de las fuerzas productivas de los medios de subsistencia de la humanidad. En este período se han producido: las guerras más destructoras de la historia, una economía de armamento permanente, las mayores hambres, epidemias, zonas cada día más extensas condenadas a un subdesarrollo crónico...
Hemos puesto en evidencia cómo el capitalismo está encerrado en sus propias contradicciones y por qué es explosiva su ilusoria escapatoria en el crédito y en gastos improductivos.
En el plano de la vida social hemos analizado ciertos trastornos fundamentales que esos cambios económicos han acarreado: la diferencia cualitativa entre las guerras del período ascendente del capitalismo y las guerras del siglo XX, la hipertrofia creciente de la máquina estatal en el capitalismo decadente, a diferencia del « liberalismo económico » del siglo XIX; la diferencia entre las formas de vida y de lucha del proletariado en el siglo XIX y en el capitalismo decadente.
Pero ese cuadro resulta incompleto. A nivel de las «super estructuras», de las «formas ideológicas» que descansan en esas relaciones de producción en crisis, se producen trastornos que son igualmente significativos de esa decadencia.
« El cambio en los fundamentos económicos se acompaña de un trastorno más o menos rápido en todo ese enorme edificio. Cuando se consideran esos trastornos hay que distinguir siempre dos órdenes de cosas. Está el trastorno material de las condiciones de producción económica. Este debe comprobarse con el espíritu de rigor de las ciencias naturales. Pero existen también las formas jurídicas, políticas, religiosas, artísticas, filosóficas, las formas ideológicas en fin, en medio de las cuales los hombres toman conciencia de ese conflicto y lo llevan hasta sus extremos. » Marx [4]
En nuestros textos sobre la decadencia del capitalismo (especialmente en el folleto editado sobre el tema) hemos señalado ciertas características de esos trastornos ideológicos. Volvemos aquí sobre ese aspecto para responder a ciertas aberraciones formuladas por nuestros críticos.
La ceguera de la « invariación » [5]
Los que niegan el análisis de la decadencia, que no ven el más mínimo cambio en el capitalismo desde el siglo XVI en el plano concreto de la producción, no son menos miopes cuando se trata de ver la evolución del capitalismo en cuanto a las formas ideológicas. Es más, para algunos de ellos, los anarco-bordiguistas-punk del GCI en especial,[6] reconocer trastornos a ese nivel es «moralizador», y propio de «curas». Esto es lo que escriben
«...a los decadentistas sólo les queda la justificación ideológica, la argumentación moralizadora (...) de una decadencia superestructural reflejo (como perfectos materialistas vulgares que son) de la decadencia de las relaciones de producción: "La ideología se descompone, los antiguos valores morales se desmoronan, la creación artística se estanca o adquiere formas contestatarias, el obscurantismo y el pesimismo filosóficos se desarrollan". La pregunta por cinco duros es ¿quién es el autor de ese pasaje: ¿Raymond Aron, Le Pen o Monseñor Lefebvre?[7] (...) pues no, ¡se trata del panfleto de la CCI: La decadencia del capitalismo, página 34! El mismo discurso moralizador corresponde pues a la misma visión evolucionista y eso en boca de todos los curas de izquierda, de derecha o de "ultraizquierda"».
«¡Como si la ideología dominante se descompusiera, como si los valores morales esenciales de la burguesía se desmoronaran! En realidad se asiste más bien a un movimiento de descomposición/recomposición cada vez más importante: a la vez quedan descalificadas antiguas formas de la ideología dominante y dan nacimiento a nuevas recomposiciones ideológicas cuyo contenido, cuya esencia burguesa, sigue siendo invariablemente idéntica.»[8]
La ventaja con el GCI es su capacidad de concentrar en pocas líneas una cantidad muy elevada de cosas absurdas, lo que, en una polémica, permite economizar papel. Pero comencemos por el principio.
Trastornos económicos y formas ideológicas
Según el GCI sería «materialismo vulgar» el establecer una relación entre decadencia de las relaciones de producción y declive de las superestructuras ideológicas. El GCI habrá leído en Marx la crítica de la concepción que no ve en las ideas más que un reflejo pasivo de la realidad material. Marx le opone la visión dialéctica que percibe la relación mutua permanente que enlaza esas dos entidades. Pero hay que ser un «invariacionista» para deducir de eso que las formas ideológicas son ajenas a la evolución de las condiciones materiales.
Marx es muy claro:
«En toda época, las ideas de la clase dominante son las ideas dominantes; dicho de otra manera, la clase que encarna el poder material dominante de la sociedad es al mismo tiempo el poder espiritual dominante. La clase que dispone de los medios de la producción material dispone al mismo tiempo, y por esa razón, de los medios de la producción intelectual, de modo que, en general, ejerce su poder en las ideas de aquellos que no poseen esos medios. Las ideas dominantes no son otra cosa que la expresión en ideas de las condiciones materiales dominantes; son esas condiciones, concebidas como ideas, expresión pues de las relaciones sociales, lo que hace justamente de una sola clase la clase dominante y por lo tanto las ideas de su supremacía.» Marx [9]
¿Cómo podrían las «condiciones materiales dominantes» sufrir los trastornos de una decadencia sin que suceda lo mismo con sus «expresiones en idea»?¿Cómo una sociedad que vive una época de verdadero desarrollo económico, en la que las relaciones sociales de producción aparecen como fuente de mejora de las condiciones generales de existencia, podría acompañarse de formas ideológicas idénticas a las de una sociedad en la que esas mismas relaciones acarrean miseria, autodestrucción masiva, angustia permanente y generalizada?.
Al negar la relación que existe entre las formas ideológicas de una época y la realidad económica de la que es cimiento, el GCI pretende combatir el «materialismo vulgar», pero es para defender el punto de vista del idealismo que cree en la existencia inicial de las ideas y en su independencia con respecto al mundo material de la producción social.
¿Es putrescible la ideología dominante?
Lo que le choca al GCI es que se pueda hablar de descomposición de la ideología dominante. Ver en ella una manifestación de la decadencia histórica del capitalismo sería desarrollar una «argumentación moralizadora». Y nos opone esta gran verdad: la ideología burguesa en el siglo XX es, como en el siglo XVIII, etc. «invariablemente» burguesa. Conclusión: no se descompone (?).
Esto forma parte de la «dialéctica» de la «invariación» que nos enseña que mientras el capitalismo exista seguirá siendo «invariablemente» capitalista y que mientras el proletariado subsista, será «invariablemente» proletario.
Pero después de haber deducido de esas tautologías la no putrefacción de la ideología dominante, el GCI trata de profundizar: «se asiste más bien a un movimiento de descomposición/recomposición cada vez más importante. Viejas formas de la ideología dominante quedan descalificadas y dan nacimiento a nuevas recomposiciones ideológicas».
Esto ya no es tan «invariante». El GCI no da, claro, ninguna explicación sobre el origen, las causas, el principio de ese «movimiento cada vez más importante». De lo único que está seguro es que, al contrario de las ideas «decadentistas» eso no tiene nada que ver con la economía.
Pero volvamos al descubrimiento de un «movimiento» por el GCI: la descomposición/recomposición. Según lo que se nos explica, la ideología dominante conoce en permanencia «nuevas recomposiciones ideológicas». Sí, «nuevas» ¿El secreto de la eterna juventud? ¿Cuáles son? El GCI responde sin tardar: «Es lo que se nota en el fuerte resurgir a escala mundial de ideologías (...) religiosas». Lo cual, como todo el mundo sabe, es el último grito en materia de mistificación ideológica. Otras novedades: «el antifascismo... los mitos democráticos... el antiterrorismo».
¿Qué tienen de nuevo esas cantinelas utilizadas por las clases dominantes desde hace por lo menos medio siglo, por no decir milenios? Si el GCI no tiene otros ejemplos que dar es porque, fundamentalmente, no existen tales «recomposiciones ideológicas» en el capitalismo decadente. Al igual que el sistema económico que la engendra, la ideología capitalista no puede rejuvenecerse. En el capitalismo decadente a lo que asistimos es, al contrario, al desgaste; más o menos rápido o lento según las zonas del planeta, de los «eternos» valores burgueses.
¿En qué estriba el imperio de la ideología dominante?
La ideología de la clase dominante se resume en las «ideas de su supremacía» como clase. En otras palabras, es la justificación permanente del sistema social por ella administrado. El poder de esa ideología se mide primero y ante todo, no en el mundo abstracto de ideas que se oponen a otras ideas, sino en la aceptación de esa ideología por los hombres mismos y, en primer lugar, por la clase explotada.
Esa «aceptación» descansa en una correlación de fuerzas global. La ideología dominante ejerce una presión constante en cada miembro de la sociedad, desde su nacimiento hasta sus funerales. La clase dominante dispone de hombres encargados específicamente de ese trabajo: los ritos religiosos asumieron en el pasado la mayor parte de esa función; el capitalismo decadente dispone de «científicos de la propaganda» (volveremos sobre ese punto). Marx hablaba de los « ideólogos activos y conceptivos cuyo principal medio de sustento consiste en cultivar la ilusión que esa clase tiene de sí misma » [10].
Pero eso no basta para sentar una dominación ideológica a largo plazo. Se necesita también que las ideas de la clase dominante correspondan por lo menos un poco a la realidad existente. La más importante de esas ideas es siempre la misma: las reglas sociales existentes son las mejores posibles para asegurar el bienestar material y espiritual de los miembros de la sociedad. Cualquier otra forma de organización social no puede acarrear más que anarquía, miseria y desolación.
Sobre esta base, las clases explotadoras justifican los sacrificios permanentes que piden e imponen a las clases explotadas. Pero ¿qué sucede con esa ideología cuando el modo de producción dominante deja de garantizar bienestar y que la sociedad se hunde en la anarquía, la miseria y la desolación; cuando los terribles sacrificios que se les pide a los explotados dejan de tener una compensación?
Entonces la realidad misma contradice cotidianamente las ideas dominantes y les hace perder su poder de convicción. Siguiendo un proceso de lo más complejo -más o menos rápido, nunca lineal-, hecho de avances y retrocesos que traducen las vicisitudes de la crisis económica y de la correlación de fuerzas entre las clases, los «valores morales» de la clase dominante se desmoronan bajo los golpes infligidos una y mil veces por la realidad que los contradice y los desmiente.
No se trata de nuevas ideas que destruyen las viejas; es la realidad misma la que las vacía de su poder mistificador.
«La moral, la religión, la metafísica y toda otra ideología, así como las formas de conciencia que les corresponden, pierden su apariencia de autonomía. No tienen historia; no tienen evolución; son los hombres quienes, al desarrollar la producción material y las relaciones materiales, transforman al mismo tiempo su propia realidad, su manera de pensar y sus ideas.» Marx [11]
Es la experiencia de dos guerras mundiales y de decenas de guerras locales, la realidad de cerca de 100 millones de muertos por nada, en tres cuartos de siglo, lo que ha deteriorado más profundamente la ideología patriótica, sobre todo en el proletariado de los países europeos. Es el desarrollo de la miseria más espantosa en los países de la periferia capitalista, y cada vez más en los principales centros industriales, lo que está destruyendo las ilusiones sobre las bondades de las leyes económicas capitalistas. Es la experiencia de centenares de luchas «traicionadas», sistemáticamente saboteadas por los sindicatos, lo que está desmoronando el poder ideológico de éstos y que explica, en los países más avanzados, su creciente pérdida de audiencia entre los obreros. Es la realidad de la práctica idéntica de los partidos políticos «democráticos», de derechas o de izquierdas, lo que ha desgastado el mito de la democracia burguesa y que ha acarreado, en los viejos países «democráticos» cifras de abstención nunca vistas en las elecciones. Es la incapacidad creciente del capitalismo para ofrecer otra perspectiva que la del desempleo y la guerra lo que hace que se desmoronen los viejos valores morales que hacen alabanzas de la fraternidad capital-trabajo.
Las « nuevas recomposiciones ideológicas » de que habla el GCI no son más que los esfuerzos de la burguesía por tratar de volver a dar vigor a sus viejos valores morales, cubriéndolos con un nuevo maquillaje más o menos sofisticado. Esto puede como máximo frenar el movimiento de descomposición ideológica -especialmente en los países menos desarrollados en donde hay menos experiencia histórica de la lucha de clase[12] - pero de ninguna manera invertirlo ni detenerlo.
Las ideas de la burguesía, así como su influencia, son tan susceptibles de descomposición como lo fueron las ideas de los señores feudales o las de los amos de esclavos en sus tiempos, por mucho que digan los guardianes de la ortodoxia «invariantista».
En fin, para concluir sobre la defensa intransigente por el GCI de la calidad indestructible de las ideas de los burgueses, digamos unas palabras sobre la referencia que hace el GCI a los políticos de derecha. El GCI, con su poderosa capacidad de análisis, notó que ciertos burgueses «de derechas», en Francia, se alarman ante el desmoronamiento de los valores morales de su clase. El GCI deduce de ello una amalgama -una más- con los «decadentistas». ¿Por qué no amalgamarlos con los pigmeos puesto que, al igual que los «decadentistas», notan éstos que el sol se levanta todas las mañanas? Es normal que las fracciones de derecha afirmen más fácilmente la descomposición del sistema ideológico de su clase: sirven de complemento a los políticos de izquierda cuya labor esencial es tratar de mantener en vida esa ideología moribunda, disfrazándola con una verborrea «obrera» y «anticapitalista». No es casualidad si la «popularidad» de un Le Pen y de su «Frente Nacional» es el resultado de una operación política y mediática, cuidadosamente organizada por el Partido socialista de Mitterrand.
No estamos a finales del siglo XIX, cuando las crisis económicas se atenuaban, cuando las artes y las ciencias se desarrollaron de manera excepcional, cuando los proletarios vieron sus condiciones de existencia mejorar regularmente bajo la presión de sus organizaciones económicas y políticas de masa. Estamos en la época de Auschwitz, de Hiroshima, del Biafra y del desempleo masivo y creciente, y eso durante 30 años en 75.
La ideología dominante ha perdido la fuerza que tenía a principios de este siglo, cuando podía darse el lujo de hacer creer a millones de obreros que el socialismo podría ser el producto de una evolución pacífica y casi natural del capitalismo. En la decadencia del capitalismo, la ideología dominante se debe imponer cada vez más por la violencia de manipulaciones mediáticas, precisamente porque le es cada vez más difícil imponerse de otro modo.
El desarrollo de los medios de manipulación ideológica
El GCI hace una constatación trivial pero justa: «La burguesía, aún con su visión limitada (limitada desde el punto de vista de su ser de clase) ha sacado una cantidad enorme de lecciones del pasado y ha reforzado y refinado en consecuencia la utilización de sus armas ideológicas». Es eso un hecho innegable. Pero el GCI no comprende ni su origen ni su significado.
El GCI confunde fortalecimiento de la ideología dominante y fortalecimiento de los instrumentos de difusión de esa ideología. No ve que el desarrollo de esos instrumentos lo provoca el debilitamiento de la ideología, la dificultad de la clase dominante para mantener «espontáneamente» su poder. Si la burguesía multiplica por mil sus gastos de propaganda no es por un repentino deseo pedagógico, sino porque, para mantener su poder, la clase dominante debe imponer a las clases explotadas sacrificios sin precedentes y enfrentarse a la primera oleada revolucionaria internacional.
El desarrollo vertiginoso de los instrumentos ideológicos de la burguesía comienza precisamente en el período de apertura de la decadencia capitalista. La primera guerra mundial es la primera guerra «total», la primera que se hace con una movilización de la totalidad de las fuerzas productivas de la sociedad para la guerra. Ya no basta con reclutar ideológicamente las tropas del frente, hay además que encuadrar, y de la manera más estricta, al conjunto de las clases productivas. Y fue con esa labor con la que los sindicatos se convirtieron definitivamente en instrumentos del Estado capitalista. Un trabajo particularmente arduo, pues no se había visto nunca una guerra tan absurda y destructora y, además, el proletariado iba a iniciar su primera tentativa revolucionaria internacional.
En el período entre las dos guerras, la burguesía, enfrentada a la crisis económica más violenta de su historia y a la necesidad de preparar otra guerra, va a sistematizar y desarrollar aun más los instrumentos de la propaganda política, especialmente el «arte» de la manipulación de masas: Goebbels y Stalin dejaron en herencia a la burguesía mundial tratados prácticos que siguen siendo hoy referencias de base de todo «publicitario» o «manipulador» de los medios de comunicación. «Una mentira repetida mil veces se convierte en verdad» enseñaba el principal responsable de la propaganda hitleriana.
Después de la segunda guerra mundial, la burguesía va a disponer de un nuevo y temible instrumento: la televisión. La ideología dominante a domicilio, destilada cotidianamente en cada cerebro por los servicios de los gobiernos y de los mercaderes más poderosos. Presentada como un lujo, los Estados sabrán convertirla en el instrumento más poderoso de dominación ideológica.
Sí, es verdad que la burguesía «ha reforzado y afinado la utilización de sus armas ideológicas», pero, a diferencia de las afirmaciones del GCI, primero, eso no impidió el desgaste y la descomposición de la ideología dominante y, segundo, ese fenómeno es el producto directo de la decadencia del capitalismo.
El desarrollo del totalitarismo ideológico se manifiesta también en la decadencia de las sociedades pasadas, como el esclavismo antiguo y el feudalismo. Manifestaciones -entre otras- de ese fenómeno son, bajo el imperio romano decadente, la divinización de la función imperial, así como la imposición del cristianismo como religión de Estado; en el feudalismo de la Edad Media, la monarquía de derecho divino y el empleo sistemático de la inquisición. Pero ese totalitarismo no traduce, ni antes, ni bajo el capitalismo, un refuerzo de la ideología, una adhesión más fuerte de la población a las ideas de la clase dominante. Al contrario.
Lo especifico de la decadencia del capitalismo
Hay que notar aquí, una vez más, la importancia de las diferencias entre la decadencia del capitalismo y la decadencia de las sociedades que lo precedieron en Europa, Primero, la decadencia capitalista es un fenómeno de dimensión mundial, que atañe simultáneamente -aunque en condiciones diferentes- a todos los países. La decadencia de las sociedades pasadas siempre había sido un fenómeno local.
Luego, el declive del esclavismo antiguo, así como el del feudalismo, se produce al mismo tiempo que el surgimiento del nuevo modo de producción, en el seno de la antigua sociedad y coexistiendo con ella. Es así que los efectos de la decadencia romana son atenuados por el desarrollo simultáneo de formas económicas de tipo feudal, de modo que los efectos de la decadencia del feudalismo quedan atenuados por el desarrollo del comercio y de relaciones de producción capitalistas a partir de las grandes ciudades.
En cambio, el comunismo no puede coexistir con el capitalismo decadente, ni empezar a instaurarse siquiera, sin antes haber realizado una revolución política. El proletariado inicia su revolución social en el punto en que las revoluciones precedentes la terminaron: en la destrucción del poder político de la antigua clase dominante.
El comunismo no es obra de una clase explotadora que podría, como en el pasado, compartir el poder con la antigua clase dominante. Por ser una clase explotada, el proletariado no puede emanciparse más que destruyendo de arriba abajo el poder de la burguesía. No existe ninguna posibilidad de que las primicias de nuevas relaciones, comunistas, puedan venir a aliviar, a limitar los efectos de la decadencia capitalista.
Por eso la decadencia capitalista es mucho más violenta, más destructora y brutal que la de las sociedades pasadas.
Los medios que utilizaron los más delirantes de entre los emperadores romanos decadentes, o los más crueles inquisidores para asegurar su opresión ideológica, parecen juegos de niños comparados con los medios desplegados por la burguesía, medios que están en estrecha relación con el grado de putrefacción interna alcanzado por la ideología del capitalismo decadente.
« Los hombres toman conciencia de ese conflicto llevándolo hasta sus extremos »
Lo que le choca al GCI no es sólo la idea de una descomposición de la ideología dominante o de un desmoronamiento de los valores morales. Para los sacerdotes de la invariación hablar de manifestaciones de la decadencia a nivel de las formas filosóficas, artísticas, etc., es también «moralismo».
Una vez más, uno no puede sino preguntarse por qué el GCI se empeña tanto en reivindicarse del marxismo. Como hemos visto, Marx no sólo habla de decadencia, sino que la considera como algo fundamental: «las formas ideológicas, en las cuales los hombres toman conciencia de ese conflicto y lo llevan hasta el sus extremos»
Para el marxismo «los hombres» están determinados por las relaciones entre las clases. Así, la manera con que se manifiesta la toma de conciencia del conflicto entre las relaciones de producción existentes y la necesidad de desarrollo de las fuerzas productivas, difiere según las clases.
Para la clase dominante, la toma de conciencia de ese conflicto se traduce a nivel político y jurídico en un blindaje de su Estado, en un reforzamiento y una generalización totalitaria del control estatal y de sus leyes, sobre toda la vida social: capitalismo de Estado, feudalismo de monarquía absoluta, imperio de derecho divino. Pero al mismo tiempo la vida social se va hundiendo cada vez más en la ilegalidad, en la corrupción generalizada, en la delincuencia bajo todas sus formas. Desde los chanchullos de la primera guerra mundial que hicieron y deshicieron fortunas colosales, el capitalismo mundial no ha cesado de desarrollar toda clase de tráficos: droga, prostitución, armas, hasta convertirlos en fuente permanente de financiamiento (por ejemplo para los servicios secretos de las grandes potencias), y, en el caso de ciertos países, en su primera fuente de ingresos. La corrupción ilimitada, el cinismo, el maquiavelismo más inmundo y sin escrúpulos, se han convertido en cualidades indispensables para sobrevivir en una clase dominante cuyas propias fracciones se degüellan mutuamente cuando las fuentes de riqueza se agotan.
Los artistas, filósofos y ciertos religiosos que, en general, forman parte de las clases medias, sienten quizás con mayor sensibilidad que sus propios amos la pérdida de porvenir de éstos, y tienen tendencia a confundir su propio fin con el fin del mundo. Expresan con sombrío pesimismo el callejón sin salida del desarrollo material a causa de las contradicciones de las leyes sociales dominantes.
Albert Camus, premio Nobel de literatura en 1957, expresaba ese sentimiento, después de la segunda guerra mundial, en la década de las guerras de Corea, de Indochina, de Suez, de Argelia, de la manera siguiente: «El único dato existente para mí es el absurdo. El problema es saber cómo salir de él y si el suicidio debe ser la conclusión de ese absurdo.»
Se desarrolla una especie de «nihilismo» que niega a la razón toda posibilidad de comprender y de dominar el curso de los acontecimientos. Se desarrolla el misticismo, negación de la razón. Este fenómeno marca también las decadencias pasadas. Así, en la decadencia del feudalismo, en el siglo XIV: «El tiempo del marasmo ve surgir el misticismo bajo todas sus formas: es intelectual en los «Tratados del arte de morir» y, sobre todo, la «Imitación de Cristo». Es emocional en las grandes manifestaciones de piedad popular excitada por la prédica de elementos incontrolados pertenecientes al clero mendicante: los «flagelantes» recorren los campos, rompiéndose el pecho a latigazos en las plazas de los pueblos, para impresionar la sensibilidad humana y exhortar a los cristianos a hacer penitencia. Esas manifestaciones dan lugar a una imaginería de dudoso gusto, como esas fuentes de sangre que simbolizan al Redentor. Muy rápidamente el movimiento se vuelve histeria y la jerarquía eclesiástica debe intervenir contra los causantes de disturbios para evitar que su predicación aumente aun más la cantidad de vagabundos. (...) El arte macabro se desarrolla... un texto sagrado predomina entonces entre las mentes más lúcidas: la Apocalipsis » [13].
Mientras que en las sociedades pasadas el pesimismo dominante era compensado, al cabo de cierto tiempo, por el optimismo engendrado por el surgimiento de una sociedad nueva, en el capitalismo decadente la caída parece no tener fondo.
La decadencia capitalista destruye los antiguos valores, pero la burguesía senil no tiene nada que ofrecer más que vacío, nihilismo. «¡Don't think!» «¡No pienses!» Esa es la única respuesta que puede ofrecer el capitalismo en descomposición al grito de los más desesperados del «¡No future!».
Una sociedad que bate records históricos de suicidios, entre los jóvenes especialmente, una sociedad en la que el Estado se ve obligado, en una capital como Washington, a instaurar el toque de queda durante la noche contra los jóvenes y los niños, para así limitar la explosión del gangsterismo, es una sociedad bloqueada, en descomposición. Ya no avanza. Retrocede. Eso es «la barbarie». Y es esa barbarie la que se expresa en la desesperación o en la revuelta que deja su huella en las formas artísticas, filosóficas, religiosas, desde hace años.
En el infierno en que se convierte para los hombres una sociedad presa de la decadencia de su modo de producción, sólo la acción de la clase revolucionaria es portadora de esperanza. En el caso del capitalismo eso se confirma más que en cualquier otra ocasión.
Toda sociedad sometida a la penuria material, es decir todas las formas de sociedades que hasta ahora han existido, está organizada de manera que la primera de las prioridades sea asegurarla subsistencia material de la comunidad. La división de la sociedad en clases no es una maldición caída del cielo sino el fruto del desarrollo de la división del trabajo para subvenir a esa primera necesidad. Las relaciones entre los hombres, desde la manera de repartirse las riquezas creadas, hasta la manera de vivir el amor, todas las relaciones humanas están mediatizadas por su modo de organización económica.
El bloqueo de la máquina económica acarrea el desmoronamiento, la descomposición de la relación, de la mediación, del cemento de las relaciones entre los hombres. Cuando la actividad productora deja de ser creadora de porvenir, la casi totalidad de las actividades humanas parecen perder toda sentido histórico.
En el capitalismo la importancia de la economía en la vida social alcanza grados nunca vistos antes. El asalariado, la relación entre el proletariado y el capital es, de todas las relaciones de explotación que han existido en la historia, la más despojada de toda relación no mercantil, la más despiadada. Hasta en las peores condiciones económicas, los amos de esclavos o los señores feudales alimentaban a sus esclavos y siervos... como a su ganado. En el capitalismo, el amo no alimenta al esclavo más que cuando lo necesita para sus negocios. Si no hay ganancia, no hay trabajo, no hay relación social sino atomización, soledad, impotencia. Los efectos del bloqueo de la máquina económica en la vida social son, en el caso de la decadencia capitalista, mucho más profundos que en la de las sociedades pasadas. La disgregación de la sociedad que provoca la crisis económica engendra retrocesos a formas de relaciones sociales primitivas, bestiales: la guerra, la delincuencia como medio de subsistencia, la violencia omnipresente, la represión brutal [14].
En ese marasmo, sólo el combate contra un capitalismo destructor de toda perspectiva que no sea la de la autodestrucción generalizada, es portador de un porvenir. Sólo es unificador y creador de verdaderas relaciones humanas el combate contra un capitalismo que las aliena y las atomiza. El proletariado es el principal protagonista de ese combate.
Por eso es por lo que la conciencia de clase proletaria, tal y como se afirma cuando el proletariado actúa como clase, tal y como se desarrolla en las minorías políticas revolucionarias, es la única que puede «mirar al mundo de frente», la única que sea una verdadera «toma de conciencia» del conflicto en que se encuentra bloqueada la sociedad.
El proletariado lo ha mostrado prácticamente al llevar sus luchas reivindicativas hasta sus últimas consecuencias, en la oleada revolucionaria internacional abierta por la toma del poder del proletariado en Rusia en 1917. Reafirmó entonces claramente el proyecto del que son portadores los proletarios del mundo entero: el comunismo.
La actividad organizada de las minorías revolucionarias, al poner sistemáticamente en evidencia las causas de esa descomposición, al poner de relieve la dinámica general que conduce ala revolución comunista, es un factor decisivo de esa toma de conciencia.
Es esencialmente en y por el proletariado la manera con que «los hombres toman conciencia de ese conflicto y lo llevan hasta sus extremas».
Descomposición de la ideología dominante: desarrollo de las condiciones de la revolución
Para la clase revolucionaria de nada sirve lamentarse sobre las miserias de la decadencia capitalista. Debe al contrario ver en la descomposición de las formas ideológicas de la dominación capitalista, un factor que libera a los proletarios de la dominación ideológica del capital. Es un peligro cuando el proletariado se deja arrastrar a la resignación y la pasividad. La lumpenización de los jóvenes proletarios desempleados, la autodestrucción por la droga o la sumisión al «cada uno por su cuenta» preconizado por la burguesía, son peligros de debilitamiento reales para la clase obrera (ver «La descomposición del capitalismo», Revista Internacional nº 57). Pero la clase revolucionaria no puede llevar su combate hasta el final sin perder sus últimas ilusiones en el sistema dominante. La descomposición de la ideología dominante forma parte del proceso que va por ese camino.
Además, esa descomposición tiene consecuencias en el resto de la sociedad. La dominación ideológica de la burguesía en el conjunto de la población no explotadora, fuera del proletariado, se debilita también. Ese debilitamiento no es en sí portador de futuro: la revuelta de esas capas sociales, sin la acción del proletariado, no desemboca sino en más y más masacres. Pero cuando la clase revolucionaria toma la iniciativa del combate, puede contar con la neutralidad, y hasta con el apoyo de esas capas.
No puede haber revolución proletaria triunfante si los cuerpos armados de la clase dominante no están descompuestos. Si el proletariado debe enfrentar un ejército que sigue obedeciendo incondicionalmente a la clase dominante, su combate está condenado de antemano. Ya Trotski, tras las luchas revolucionarias de 1905 en Rusia, lo había establecido como ley. Es mucho más cierto hoy, después de décadas de desarrollo del armamento por la burguesía decadente. El momento en que los primeros soldados se niegan a disparar contra proletarios en lucha, es siempre decisivo en un proceso revolucionario. Y sólo la descomposición de los valores ideológicos del orden establecido, junto con la acción revolucionaria del proletariado, puede provocar la disgregación de esos cuerpos armados. Por eso también, el proletariado no debe «ver sólo miseria en la miseria».
El GCI, para quien la revolución está y ha estado siempre al orden del día y al cabo de la calle, no comprende los cambios en las formas ideológicas dominantes, como tampoco ve moverse nada en su universo «invariante». Pero con eso se priva de toda posibilidad de comprender el verdadero movimiento que conduce a la revolución.
La descomposición de las formas ideológicas del capitalismo es una manifestación patente de que la revolución comunista mundial está al orden del día de la historia. Forma parte del proceso en el que madura la conciencia de la necesidad de la revolución y se crean las condiciones de su posibilidad.
RV
[1] Revista Internacional, n 48, 49, 50, 54, 55 y 56.
[2] Prólogo a la crítica de la economía política.
[3] Ídem.
[4] Ídem.
[5] Traducimos con « invariación » el término que en trances e italiano se refiere a la teoría «bordiguista», defendida especialmente por el Partido Comunista Internacional (que publica Programa Comunista), teoría según la cual el programa comunista sería invariable desde 1848, fecha de publicación del Manifiesto Comunista de Marx y Engels.
[6] Véanse los artículos anteriores de esta serie
[7] Individuos (un intelectual, un obispo disidente y un político) representativos de las derechas francesas.
[8] Le communiste, nº 23
[9] La ideología alemana, Feuerbach, concepto materialista contra concepto idealista ».
[10] Idem.
[11] Idem.
[12] Los ejemplos concretos de «nueva recomposición ideológica» que da el GCI se refieren en su mayoría a países menos desarrollados: «renacimiento del Islam», « retomo de numerosos países con antiguas « dictaduras fascistoides» al «libre juego de los derechos y libertades democráticos», Grecia, España, Portugal, Argentina, Brasil, Perú, Bolivia…» La «invariación» ignora así la descomposición creciente de esos mismos valores en los países de más larga tradición y concentración proletaria, así como la rapidez con la cual se desgastan en los nuevos lugares de aplicación. Pero es difícil ver la aceleración de la historia cuando se la supone «invariante».
[13] J. Favier, De Marco Polo a Cristóbal Colón
[14] El desarrollo masivo y en todos los países del mundo, de cuerpos armados especializados en la represión de multitudes y de movimientos sociales es algo específico del capitalismo decadente.
Series:
Herencia de la Izquierda Comunista:
En memoria de Munis, militante de la clase obrera
- 5189 lecturas
El 4 de febrero de 1989 murió Manuel Fernandez Grandizo, alias G. Munis. Con él, el proletariado ha perdido un militante que entregó su vida entera al combate de su clase.
Munis nació a principios de siglo en Extremadura, España. Muy joven todavía, inició su vida revolucionaria militando en el trotskismo, en una época en la que esa corriente pertenecía todavía al proletariado y estaba llevando a cabo una lucha sin cuartel contra la degeneración estalinista de los partidos de la Internacional Comunista. Fue miembro de la Oposición de Izquierda Española (OIE) creada en Lieja, Bélgica, en Febrero de 1930, en torno a F. García Lavid, conocido por H. Lacroix. Militó en su sección de Madrid, tomando posición a favor de la tendencia Lacroix en Marzo de 1932 contra el centro dirigido por Andreu Nin. La discusión en el seno de la Oposición de Izquierda (OI) estribaba en la necesidad o no de crear un «segundo partido comunista» o bien mantener la Oposición en los PC para hacerlos volver por el buen camino. Esta última posición, que fue la de Trotsky durante los años 30, quedó en minoría en la IIIª Conferencia de la OIE, que cambió entonces de nombre para convertirse en Izquierda Comunista Espanola (ICE). Munis, a pesar de su desacuerdo, seguirá militando en su seno.
Esa orientación de crear un nuevo partido acabó plasmándose en la fundación, en setiembre de 1934, del POUM (Partido Obrero de Unificación Marxista), partido centrista, catalanista y sin principios que agrupó a la ICE y al Bloque Obrero y campesino (BOC) de J. Maurín. Munis se opuso entonces a esa disolución de los revolucionarios en el POUM, fundando el Grupo Bolchevique-Leninista de España.
Cuando llegaron las primeras noticias del levantamiento de 1936 en España, regresó a este país abandonando México, adonde las circunstancias de la vida lo habían llevado; vuelve a formar el grupo B-L que había desaparecido, y, sobre todo, participa con valentía y decisión, al lado de los «Amigos de Durruti», en la insurrección de los obreros de Barcelona en Mayo de 1937 contra el gobierno del Frente Popular. Es detenido en 1938, pero logra evadirse de las cárceles estalinistas en 1939.
El desencadenamiento de la IIª guerra mundial llevó a Munis a romper con el trotskismo sobre la cuestión de defender a un campo imperialista contra el otro, adoptando una clara posición internacionalista de derrotismo revolucionario contra la guerra imperialista. Munis denunció a Rusia como país capitalista que era, lo que acabó en ruptura de su sección española con la IVª Internacional, en el primer congreso de la posguerra en 1948. (Véase Explicación y llamamiento a los militantes, grupos y secciones de la IV° Internacional, septiembre de 1949).
Tras esa ruptura, continuó su evolución política hacia una mayor claridad revolucionaria, en especial sobre la cuestión sindical y la cuestión parlamentaria, sobre todo después de haber mantenido discusiones con militantes de la Izquierda Comunista en Francia.
Sin embargo, el Segundo Manifiesto Comunista, que publicó en 1965, tras haber pasado largos años en las cárceles franquistas, da testimonio de sus dificultades para romper completamente con la orientación trotskista, aunque dicho documento se sitúa claramente en un terreno de clase proletario.
En 1967 participó, en compañía de camaradas de Internacionalismo, en una toma de contacto con el medio revolucionario de Italia. A finales de los años 60, con el resurgir de la clase obrera en el escenario histórico, estará en la brecha junto a las débiles fuerzas revolucionarias existentes y, entre ellas, las que iban a fundar Revolution Internationale. A principios de los 70, Munis se quedó, por desgracia, al margen del esfuerzo de discusión y agrupamiento que en especial iba a desembocar en la constitución de la Corriente Comunista Internacional. En cambio, Fomento Obrero Revolucionario (FOR), organización por él fundada en torno a las posiciones del Segundo Manifiesto, sí participó en Ia Primera Conferencia de Grupos de la Izquierda Comunista, realizada en Milán en 1977. Sin embargo, esta actitud fue abandonada en la Segunda Conferencia, de la que FOR se retiró desde su inicio, plasmándose así una actitud de aislamiento sectario que hasta hoy ha prevalecido en dicha organización.
Resulta evidente que nosotros tenemos divergencias muy importantes con FOR, lo cual nos ha llevado a polemizar en nuestra prensa en numerosas ocasiones con dicha organización (ver, por ejemplo, la Revista Internacional nº 52). Sin embargo, a pesar de los errores que Munis haya podido hacer, hasta el final fue un militante de lo más fiel al combate de la clase obrera. Ha sido de los escasísimos militantes que resistieron ante la terrible presión de la contrarrevolución más siniestra que el proletariado haya podido vivir en toda su historia, eso cuando muchos desertaron del combate militante y hasta traicionaron, para estar presente en las filas de la clase obrera desde la recuperación de sus combates de clase a finales de los años 60.
Al militante del combate revolucionario, a su fidelidad al campo proletario, a su indefectible implicación queremos hoy rendir homenaje.
A sus compañeros de FOR dirigimos nuestro saludo más fraterno.
Corriente Comunista Internacional
Corrientes políticas y referencias:
Acontecimientos históricos:
- España 1936 [198]
Introducción a la historia de la Izquierda holandesa
- 3975 lecturas
Franz Mehring, reputado autor de una biografía de Marx y de una historia de la socialdemocracia alemana, compañero de armas de Rosa Luxemburgo, insistía en 1896 -en Neue Zeit- sobre la importancia que tiene para el movimiento obrero la reapropiación de su propio pasado:
«El proletariado tiene la ventaja, en comparación con los demás partidos, de poder sacar sin cesar nuevas fuerzas de la historia de su propio pasado para dirigir su lucha del presente y alcanzar el nuevo mundo del futuro.»
La existencia de una verdadera «memoria obrera» traduce un esfuerzo constante del movimiento obrero, en su dimensión revolucionaria, para hacerse dueño de su propio pasado. Esta reapropiación va indisociablemente relacionada con el auto-desarrollo de la conciencia de clase, que se manifiesta plenamente en las luchas masivas del proletariado. Y Mehring escribía en el mismo artículo que «comprender es superar» (aufheben), en el sentido de conservar y asimilar los elementos de un pasado que llevan en germen el futuro de una clase histórica, de una clase que es la única clase histórica al ser portadora del «nuevo mundo del futuro». Por eso no se puede comprender la emergencia de la Revolución rusa de octubre 1917 sin las experiencias de la Comuna de Paris y de 1905.
Considerando que la historia del movimiento obrero no se puede reducir a una serie de estampitas recordatorios de un pasado acabado para siempre, ni menos aún a estudios académicos en los cuales «el pasado del movimiento queda miniaturizado en estudios minuciosos, pedantes, privados de la menor perspectiva general, aislados de su contexto, que sólo pueden suscitar un interés muy limitado» (G. Haupt, El Historiador y el movimiento social), hemos decidido abordar en nuestro trabajo la historia del movimiento obrero revolucionario germano-holandés en tanto que praxis. Hacemos nuestra la definición que dio G. Haupt. Considerada como la expresión de un «materialismo militante» (Plejanov), esta praxis se define como un «laboratorio de experiencias, de fracasos y de éxitos, terreno de elaboración teórica y estratégica, en donde se imponen rigor y examen crítico para asentar la realidad histórica y asimismo descubrir sus resortes escondidos, para inventar y por lo tanto innovar a partir de un momento histórico percibido en tanto que experiencia» (Haupt, idem).
Para el movimiento obrero revolucionario, la historia de su propio pasado no es «neutra». Implica una constante discusión y por consiguiente una asimilación crítica de su experiencia pasada.
A los cambios revolucionarios en la praxis del proletariado les corresponde en fin de cuentas unos cambios en profundidad de la conciencia de clase. Sólo el examen crítico del pasado, sin dogmas ni tabúes, puede darle de nuevo al movimiento obrero revolucionario esa dimensión histórica característica de una clase que tiene una finalidad, su liberación, así como la de la humanidad entera. Rosa Luxemburgo así definía el método de investigación por el movimiento obrero de su propio pasado:
«No existe ningún esquema previo, válido de una vez por todas, ninguna guía infalible para enseñarle (al proletariado) los caminos que ha de tomar. No tiene otra guía sino la experiencia histórica. El calvario de su liberación no sólo está lleno de sufrimientos sin limite, sino también de innumerables errores. Su meta, su liberación, la conseguirá si sabe sacar las lecciones de sus propios errores» (R. Luxemburgo, La Crisis de la socialdemocracia, citado por G. Haupt, El historiador y el movimiento social).
La historia del movimiento obrero, como praxis, se expresa en una discontinuidad teórica y práctica, pero también se presenta, al contacto de la nueva experiencia histórica, como una tradición que tiene una acción movilizadora en la conciencia obrera y alimenta la memoria colectiva. Si a menudo desempeña un papel conservador en la historia del proletariado, expresa más aún lo estable en las adquisiciones teóricas y organizativas del movimiento obrero. Así pues, la discontinuidad y la continuidad son las dos dimensiones indisociables de la historia política y social de este movimiento.
Las corrientes comunistas de izquierdas, surgidas de la IIIª Internacional, como la Izquierda Italiana «bordiguista», por un lado, y, por otro, la Izquierda comunista holandesa de Gorter y Pannekoek, no se libraron de la tentación de situarse unilateralmente en la continuidad o en la discontinuidad del movimiento obrero. La corriente «bordiguista» escogió decididamente afirmar una «invariación» del marxismo y del movimiento obrero desde 1848, una «invariación» de la teoría comunista desde Lenin. La corriente «consejista» de los anos 30, en Holanda, escogió, al contrario, la negación de toda continuidad en el movimiento obrero y revolucionario. Su teoría del Nuevo Movimiento obrero precipitaba en la nada al «antiguo» movimiento obrero cuya experiencia se consideraba como negativa para el porvenir.
Entre esas dos posturas extremas se situaban el KAPD de Berlin, y sobre todo Bilan, la revista de la Fracción italiana exiliada en Francia y Bélgica en los años 30. Los dos corrientes, aquélla alemana y ésta italiana, aún innovando teóricamente y marcando la discontinuidad entre el nuevo movimiento revolucionario de los anos 20 y 30 y el anterior a la guerra de 1914-18 en la socialdemocracia, se orientaron en la continuidad con el movimiento marxista original. Todas estas vacilaciones muestran la dificultad para comprender la corriente de la izquierda comunista en su continuidad y su discontinuidad, es decir la conservación y la superación de su actual patrimonio.
Las dificultades de una historia del movimiento revolucionario comunista de izquierda y comunista de consejos no vienen únicamente de la superación crítica de su propia historia. Son sobre todo el producto de una historia, trágica, que desde hace unos sesenta años se ha plasmado en la desaparición de las tradiciones revolucionarias del movimiento obrero que habían culminado en la Revolución rusa y la Revolución en Alemania. Una especie de amnesia colectiva parecía haberse instalado en la clase obrera, bajo el efecto de derrotas sucesivas y repetidas que culminaron en la IIª guerra mundial. Esta destruyó generaciones que mantenían en vida las experiencias vivas de una lucha revolucionaria y el fruto de décadas de educación socialista. Pero ante todo, fue el estalinismo, la contrarrevolución mas profunda que haya conocido el movimiento obrero, con la degeneración de la Revolución rusa, el que mejor consiguió borrar esa memoria colectiva, indisociable de una conciencia de clase. La historia del movimiento obrero, y sobre todo la de la corriente revolucionaria de izquierdas de la IIIª Internacional, se convirtió en un intento gigantesco de falsificaciones ideológicas al servicio del capitalismo de Estado ruso, y, más tarde, de los Estados que se edificaron con el mismo modelo después de 1945. Aquella historia se convirtió en la cínica glorificación del Partido único en el poder y de su aparato de Estado y policiaco. So pretexto de «internacionalismo», la historia oficial, «revisada» en función de los sucesivos ajustes de cuentas y de los diferentes «giros» y sinuosidades se convirtió en un discurso de Estado, en un discurso nacionalista, justificador de guerras imperialistas, justificador del terror y de los instintos más bajos y mórbidos cultivados en el suelo podrido por la contrarrevolución y la guerra.
Sobre este punto vale la pena citar al historiador Georges Haupt, fallecido en 1980, reconocido por la probidad de su obra sobre la IIª y la IIIª Internacionales:
«Mediante increíbles falsificaciones, pisoteando y despreciando las realidades históricas más elementales, el estalinismo ha ido borrando metódicamente, mutilando y reajustando el espacio del pasado para poner en su lugar su propia representación, sus mitos, su autoglorificación. La historia del movimiento obrero internacional queda también inmovilizada en una colección de imágenes muertas, falsificadas, vaciadas de toda sustancia, sustituidas por copias recompuestas en las cuales se reconoce apenas el pasado. La función asignada por el estalinismo a lo que considera y declara ser la historia, cuya validez impondrá con el desprecio más absoluto de la verosimilitud, expresa un profundo temor de la realidad histórica que procura ocultar, truncar, deformar sistemáticamente para convertirla en conformismo y docilidad. Con la ayuda de un pasado imaginario, fetichizado, privado de elementos que recuerden la realidad, el poder no sólo trata de cegar la visión lo real, sino también de anular por completo la facultad e percepción misma. De ahí la necesidad permanente de anestesiar, pervertir la memoria colectiva, cuyo control se vuelve total al tratar el pasado como un secreto de Estado y prohibir el acceso a los documentos».
Llegó, en fin, el período de mayo de 1968; el surgimiento de un movimiento social tan amplio, que recorrió el mundo de Francia a Gran Bretaña, de Bélgica a Suecia, de Italia a Argentina, de Polonia a Alemania. Sin duda alguna el período de despertares obreros del 1968 al 74, favoreció la investigación histórica sobre el movimiento revolucionario. Se publicó cantidad de libros sobre la historia de los movimientos revolucionarios del siglo XX, en Alemania, Italia, Francia, Gran Bretaña. El hilo rojo de una continuidad histórica, entre el lejano pasado de los años 20 y el periodo de mayo del 68, apareció evidente a los que no se dejaban engañar por lo espectacular de la revuelta estudiantil. Muy pocos fueron, sin embargo, los que vieron la existencia de un movimiento obrero renaciente de sus cenizas, cuyo efecto fue el despertar de una memoria histórica colectiva, anestesiada desde hacía más de 40 años. A pesar de todo, en un entusiasmo confuso salían espontáneamente y con alegre profusión referencias históricas revolucionarias de la boca de los obreros mientras recorrían las calles de Paris y frecuentaban los Comités de acción antisindicales. Y estas referencias no se las soplaban al oído los estudiantes «izquierdistas», historiadores y sociólogos. La memoria colectiva obrera evocaba -a menudo de manera confusa, y en el desorden de los acontecimientos- toda la historia del movimiento obrero, sus principales etapas: 1848, La Comuna de Paris, 1905, 1917, pero también 1936 que fue la antítesis de lo anterior con la constitución del Frente popular. Apenas si era evocada la experiencia decisiva de la Revolución alemana (1918-1923). La idea de los consejos obreros, preferida a la de los soviets menos puramente proletarios con su masa de soldados y campesinos, iba apareciendo cada vez más en las discusiones de la calle y en los comités de acción nacidos de la oleada de huelga generalizada.
El resurgir del proletariado en la escena histórica, de una clase que había sido declarada «integrada» y «aburguesada» por algunos sociólogos, creó condiciones favorables para una investigación sobre la historia de los movimientos revolucionarios de los años 20 y 30. Se han consagrado estudios, aunque demasiado escasos (ver bibliografía), a las izquierdas de la IIª y IIIª Internacionales. Los nombres de Gorter y Pannekoek, las siglas KAPD y GIC, junto a los de Bordiga y Damen, se hicieron más corrientes a los elementos que se declaraban de «ultraizquierdas» o «comunistas internacionalistas». Se empezaba a levantar la pesada losa del estalinismo. Pero con el ocaso del estalinismo aparecieron otras formas más insidiosas de truncamiento y de deformación de la historia del movimiento revolucionario. Apareció una historiografía de tipo socialdemócrata, troskista, o puramente universitario -según la moda del día-, cuyos efectos son tan perversos como los del estalinismo. La historiografía socialdemócrata, al igual que la estalinista, ha tratado de anestesiar y borrar todo lo revolucionario del movimiento comunista de izquierdas, para reducirlo a «cosa muerta» del pasado. A menudo las críticas de la Izquierda comunista para con la socialdemocracia han sido cuidadosamente borradas para transformar la historia en algo totalmente inofensivo. La historiografía izquierdista, la trotskista en particular, ha practicado por su lado la mentira por omisión evitando con cuidado mencionar demasiado las corrientes revolucionarias situadas a la izquierda del trotskismo. Cuando no tenían más remedio que mencionarlas, muchos de ellos lo hacían de paso poniéndoles con voluntad infamante la etiqueta de corrientes de ultraizquierdas, «sectarias», remitiendo a la crítica del «infantilismo de izquierdas» de Lenin. Método ampliamente practicado ya por la historiografía estalinista. La historia se convertía así en la de su propia autojustificación, en instrumento de legitimación. Citemos una vez más al historiador Georges Haupt, quien, sin ser ni mucho menos un revolucionario, escribía respecto de la historiografía de esta «nueva izquierda»:
«Hace apenas una década, la «nueva izquierda» antireformista y antiestalinista, severo censor de la historia universitaria a la que rechazaba como burguesa, tenía una actitud «tradicional» con respecto a la historia, metiéndose por los mismos caminos trillados que estalinistas y socialdemócratas y fundiendo el pasado en los mismos moldes. Así pues los ideólogos de la oposición extraparlamentaria (que ya no lo es desde hace mucho tiempo, Ndle.) de los años sesenta en Alemania, «se han dedicado ellos también a buscar su legitimidad en el pasado. Han tratado la historia como un gran pastel del que cada cual podía cortarse un trozo según su gusto o su apetito». Erigida en fuente de legitimidad y utilizada como instrumento de legitimización, la historia obrera aparece como una especie de desván de disfraces, en donde cada fracción, cada grupo encuentra su referencia justificadora utilizable para las necesidades del momento ».
(Haupt, Obra citada)
Corrientes revolucionarias, como el «bordiguismo» o el «consejismo», al no haber conseguido evitar el peligro del sectarismo, han convertido también la historia del movimiento revolucionario en una fuente de legitimación de sus ideas. Al precio de una deformación de la historia real, han efectuado un cuidadoso recorte, apartando todos los componentes del movimiento obrero revolucionario que no les convenían. La historia de la Izquierda comunista dejaba de ser la de la unidad y heterogeneidad de sus componentes, una historia difícil de escribir en su complejidad, globalidad y en su dimensión internacional, para así poner mejor de relieve su unidad, sino que se convertía en la de corrientes antagónicas y rivales. Los «bordiguistas» ignoraban con altanería la historia de la Izquierdas comunistas holandesa y alemana. Cuando las mencionaban, siempre con mucho desprecio, remitían, como los trotskistas, a la crítica «definitiva» de Lenin sobre el infantilismo de izquierdas. Borraban cuidadosamente el hecho de que en 1920 Bordiga, así como Gorter y Pannekoek, había sido condenado por Lenin como «infantil», tras el mismo rechazo del parlamentarismo y de la entrada del PC británico en el Partido Laborista. La historiografía «consejista» ha tenido una postura similar. Glorificaba la historia del KAPD, de las Uniones -reduciéndolas las más de las veces a sus corrientes «antiautoritarias» y anarquizantes, como la de Rühle- y sobre todo la historia de la GIC, ignoraba con soberbia la existencia de la corriente de Bordiga, la de la Fracción italiana en tomo a Bilan en los años 30. Y a esta corriente la metían en el mismo saco que al «leninismo». También borraba con tanto celo como los bordiguistas las enormes diferencias entre la Izquierda Holandesa de 1907 a 1927, que reivindicaba una organización política, y el consejismo de los años 30. El itinerario de Pannekoek anterior a 1921 como el posterior a 1927 se convertía para el «consejismo» en un camino perfectamente recto. El comunista de izquierdas Pannekoek de antes de 1921 fue «revisado» a la luz de su evolución consejista.
Además del sectarismo de estas historiografías, la bordiguista y la consejista, que se proclaman «revolucionarias» -cuando sólo la verdad lo es- se ha de destacar el punto de vista obtusamente nacional de estas corrientes. Al reducir la historia de la corriente revolucionaria a una componente nacional, escogida en función de su «terruño» de origen, estas corrientes han expresado unos enfoques nacionales muy estrechos, una mentalidad «casera» de lo más pueblerina. Así quedaba borrada la dimensión internacional de la Izquierda comunista. El sectarismo de esas corrientes no se puede separar de su propio localismo que deja transparentar la sumisión inconsciente a características nacionales hoy día totalmente desfasadas para un verdadero movimiento revolucionario internacional.
Veinte años después de Mayo del 68, el mayor peligro que acecha a los intentos de escribir una historia del movimiento revolucionario consiste menos en la deformación o la «desinformación» que en la enorme presión ideológica que se ha notado en estos últimos años. Esta presión se ejerce en el sentido de una notable disminución de los estudios e investigaciones, en el campo universitario, sobre la historia del movimiento obrero. Para darse cuenta de ello, basta con citar las conclusiones de la revista Le Mouvement social (nº 142, enero-marzo de 1988), revista francesa conocida por sus investigaciones sobre la historia del movimiento obrero. Un historiador hace notar la sensible disminución en esta revista de los artículos consagrados al movimiento obrero y a los partidos y organizaciones políticas que de él se reivindican. Hace constar una «tendencia a la baja en la historia política «pura»: 60 % de los artículos al principio, 10-15 % hoy», y sobre todo «una tendencia al declinar del estudio del movimiento obrero: 80 % de los artículos hace 20 años, 20 % hoy ». Desde 1981, sin duda con la erosión de la «ilusión lírica» sobre la izquierda en el poder, asistimos a una sensible disminución de los estudios sobre el comunismo en general. Esta «ruptura» ha sido brutal desde 1985-86. Signo más alarmante de la presión ideológica -la de la burguesía ante la creciente incertidumbre con que la crisis mundial va quebrantando sus cimientos económicos-, el autor nota que «el alza de la burguesía (en la revista mencionada) va reduciendo poco a poco la preponderancia obrera». Y concluye con un aumento de los estudios consagrados a la historia de la burguesía y de las capas no obreras. La historia del movimiento obrero va cediendo cada vez más sitio a la de la burguesía y a la historia económica a secas.
Así pues, tras un período durante el cual se escribieron estudios sobre el movimiento obrero y revolucionario cuyos límites en el mundo universitario eran las semiverdades y las casimentiras repetidas, borrando la dimensión revolucionaria de la historia del movimiento, asistimos a un período de reacción. Incluso «neutral» y adobada al gusto del día, incluso anestésica, la historia del movimiento obrero, todavía más cuando es revolucionaria, resulta «peligrosa» para la ideología dominante. Y es que la historia política e ideológica del movimiento revolucionario resulta explosiva: Al ser una praxis, va cargada de lecciones revolucionarias para el futuro. Pone en entredicho todas las ideologías de la izquierda oficial. En tanto que lección crítica del pasado, va también cargada de una crítica del presente. Es pues «un arma de la crítica» que -como lo afirmaba Marx- puede convertirse en una «crítica de las armas». Sobre este punto se puede volver a citar a G. Haupt:
«... la historia es un terreno explosivo, precisamente porque la realidad de los hechos o las experiencias de un pasado a menudo ocultado, pueden poner en tela de juicio cualquier pretensión de representación única de la clase obrera; pues la historia del mundo obrero afecta el fundamento ideológico en que se basan todos los partidos con vocación de vanguardia para mantener sus pretensiones hegemónicas» (p. 38, idem).
Esta historia de la Izquierda comunista germano-holandesa va a contracorriente de la actual historiografía. No aspira a ser una historia puramente social de esta corriente. Quiere ser una historia política, dando vida de nuevo y actualidad a todos los debates político-teóricos que en ella tuvieron lugar. Quiere volver a situar a dicha Izquierda en su marco internacional sin el cual su existencia se vuelve incomprensible. Sobre todo quiere ser una historia crítica para demostrar sin apriorismos ni anatemas sus líneas de fuerza y sus debilidades. No es ni una apología ni una negación de la corriente comunista germano-holandesa. Quiere mostrar la raíces de la corriente consejista para mejor poner de relieve sus debilidades intrínsecas y explicar las razones de su desaparición. También quiere demostrar que la ideología del consejismo expresa el alejamiento de los conceptos del marxismo revolucionario, que en los años 20 y 30 eran defendidos por la corriente bordiguista y el KAPD. Esta ideología como tal, cercana al anarquismo por su rechazo de la organización revolucionaria y de la Revolución rusa, por su rechazo al fin y al cabo de toda la experiencia adquirida por el movimiento obrero y revolucionario del pasado, puede resultar particularmente perniciosa para el movimiento revolucionario del futuro.
Es una ideología que desarma a la clase revolucionaria y a sus organizaciones.
A pesar de haber sido escrita en un marco universitario, esta historia es, pues, un arma para la lucha. Recogiendo de nuevo la expresión de Mehring, es una historia-praxis, una historia «para llevarla lucha del presente y alcanzar el nuevo mundo del futuro».
Esta historia no puede ser «imparcial». Es una obra comprometida, pues la verdad histórica, cuando se trata de la historia del movimiento revolucionario, exige un compromiso revolucionario. La verdad de los acontecimientos, su interpretación en un sentido proletario, no puede ser más que revolucionaria.
Para este trabajo, hemos hecho nuestras las reflexiones de Trotsky en el Prefacio de su Historia de la Revolución rusa sobre la objetividad en la labor de una historia revolucionaria:
«Claro está, el lector no está obligado a compartir los puntos de vista políticos del autor, que éste no tiene por qué ocultar. Pero el lector tiene derecho a exigir que una obra de historia no sea la apología de una posición política, sino una representación íntimamente fundada del proceso real de la revolución. Una obra de historia sólo corresponde plenamente a su finalidad si los acontecimientos se desarrollan, página tras página, con toda la naturalidad de su necesidad. »
«El lector serio y con sentido crítico no necesita imparcialidades falaces que le tiendan la copa del espíritu conciliador, rebosante de una buena dosis de veneno, con un poso de odio reaccionario, sino que necesita la buena fe científica que para expresar sus simpatías, sus antipatías, francas y sin disimulo, trate de basarse en un estudio honrado de los hechos, en la demostración de las verdaderas relaciones entre los hechos, en la manifestación de lo racional en el desarrollo de los acontecimientos. Sólo así es posible la objetividad histórica, y así resulta verdaderamente suficiente, pues no se verifica y certifica sólo con las buenas intenciones del historiador, sino con la revelación de la ley íntima del proceso histórico».
El lector podrá juzgar por la abundancia de los materiales utilizados, que hemos aspirado a esta buena fe científica, sin ocultar en modo alguno nuestras simpatías y antipatías.
Ch.
1. La Gauche communiste d'Italie (1981) (La Izquierda Comunista de Italia), 220 páginas; precio del ejemplar: 50 FF o su contravalor + gastos de envío. La Gauche communiste d'Italie (complément) (1988), 60 páginas, 13 FF o su contravalor + gastos de envío.
2. Suscripción para publicación de Histoire de la gauche communiste germano-hollandaise (Historia de la izquierda comunista germano-holandesa). Aparecerá en el 2° semestre de 1989. 250 páginas. Precio de suscripción: 120 FF o su contravalor + gastos de envío. Se remitirá en cuanto salga. Para estos pedidos escríbase a: RI, BP 581, 75027 PARIS Cedex 01, Francia.
Series:
desarrollo de la conciencia y la organización proletaria:
Revista Internacional nº 59 4º Trimestre 1989
- 3947 lecturas
Convulsiones capitalistas y luchas obreras
- 4224 lecturas
En pocos meses, el mundo ha sido escenario de toda una serie de acontecimientos particularmente significativos de lo que se está realmente jugando en el periodo histórico actual: los acontecimientos de China en primavera, las huelgas obreras en la URSS durante el verano, la situación en Oriente Medio, en donde se han visto hechos de apariencia «pacífica» como la nueva orientación de la política de Irán, pero también acontecimientos sangrientos y amenazantes como la destrucción sistemática de Beirut y las gesticulaciones belicosas de la flota francesa delante del Líbano. En fin, el último acontecimiento que se ha llevado la primera página de los diarios -la constitución en Polonia, por primera vez en un país de régimen estalinista, de un gobierno dirigido por una formación política que no es ni el partido «comunista», ni una de sus marionetas (como el «partido campesino» u otros)- da una idea de la situación nunca vista en la cual se encuentran los países de régimen estalinista.
Para los comentaristas burgueses, cada uno de esos acontecimientos tiene su explicación específica, sin lazo alguno con la de los demás. Y cuando se les ocurre relacionarlos y establecer un marco general en el cual incluir todos lo ocurrido, es para ponerlos al servicio de las campañas democráticas que se desatan actualmente. Así se puede leer y oír que:
- «las convulsiones que sacudieron a China están conectadas con el problema de la sucesión del viejo autócrata Deng Xiao Ping»;
- «las huelgas de los obreros en la URSS se explican por las dificultades económicas específicas que sufren;
- «el nuevo curso de la política iraní es la consecuencia de la desaparición del loco paranoico Jomeini;
- «los enfrentamientos sangrientos del Líbano y la expedición militar francesa se deben al apetito excesivo de Assad, el "Bismarck" de Oriente Medio»;
- «no se puede comprender la situación actual en Polonia más que partiendo de los particularismos de ese país »...
«Pero todos esos acontecimientos tienen un punto común: participan a la lucha universal entre "Democracia" y "totalitarismo", entre los defensores de los "Derechos humanos" y "los que no los respetan.»
Ante la visión del mundo de los burgueses que no ven más allá de sus narices y, sobre todo, ante las mentiras que repiten continuamente con la esperanza de que se conviertan en verdad para los proletarios, es deber de los revolucionarios el poner en evidencia lo que está verdaderamente en juego en los recientes acontecimientos y plantear el marco real en el cual se sitúan.
La base de la situación internacional actual es el desmoronamiento irreversible de los cimientos materiales del conjunto de la sociedad, la crisis mundial insuperable de la economía capitalista. Por más que la burguesía haya alabado estos dos últimos años como los de la «reactivación» y hasta los de la «salida de la crisis», por más que se haya extasiado ante las tasas de crecimiento «de un nivel nunca visto desde los años 60», nada puede contra la terquedad de los hechos: los «excelentes resultados» recientes de la economía mundial (en realidad, de la economía de los países más avanzados) fueron pagados recurriendo de nuevo a un endeudamiento generalizado que augura futuras convulsiones aun más dramáticas y brutales que las precedentes (1).[1] Desde ya, el retorno de una inflación galopante en la mayoría de los países y en particular en la Gran Bretaña de la Senora Thatcher, «modelo de virtud económica», comienza a sembrar inquietud... Todas las declaraciones eufóricas de la burguesía no darán más resultado que las brujerías de los hombres prehistóricos para hacer llover: el capitalismo está en un atolladero. Desde que entró en su periodo de decadencia a principios de siglo; la única perspectiva que le puede ofrecer a la humanidad, en una situación como ésta de crisis abierta, es una huida ciega que desemboca necesariamente en la guerra imperialista generalizada.
Líbano e Irán:
la guerra ayer, hoy, mañana
Eso es lo que confirman los últimos acontecimientos del Líbano. Ese país, al que antes llamaban «la Suiza de Oriente Medio», no ha conocido descanso desde hace más de quince años. Su capital, que ha gozado de la solicitud de numerosos «liberadores» y «protectores» (sirios, israelíes, norteamericanos, franceses, ingleses, italianos...) está a punto de ser borrada del mapa. Verdadero Cartago de los tiempos modernos, es objeto hoy de una destrucción sistemática, meticulosa, que, en medio de centenares de miles de proyectiles por semana, la transforma en un campo de minas y condena a sus habitantes sobrevivientes a vivir como ratas. Ahora no son como antes las dos grandes potencias las que se enfrentan en el Líbano: la URSS, que durante un tiempo respaldó a Siria, tuvo que tragarse sus ambiciones ante el despliegue de fuerzas del bloque occidental en 1982. Son los antagonismos entre los dos bloques imperialistas lo que determina en última instancia la fisonomía general de los enfrentamientos guerreros en el mundo actual, pero no son los únicos que ocupan el terreno militar; con la agravación catastrófica de la crisis capitalista, las exigencias particulares de pequeñas potencias tienden a exacerbarse, sobre todo cuando comprueban que han sido víctimas de engaño, como es el caso de Siria hoy. Después de 1983, Siria había acordado con el bloque americano su retirada de la alianza con la URSS a cambio de una parte del Líbano. Hasta se convirtió en «gendarme» de su zona de ocupación contra la OLP y los grupúsculos proiraníes. Pero en el 88, calculando que ya no tenía porqué temer el retorno a la región de un bloque ruso cada vez más acosado, el bloque americano decidió que ya no necesitaba respetar las cláusulas del mercado. Guiando a control remoto la ofensiva del general cristiano. Aun, el bloque occidental quiere que Siria regrese al interior de sus fronteras, o por lo menos reduzca sus pretensiones, para poder entregarle el control del Líbano a aliados más dignos de confianza -las milicias cristianas e Israel- y meter en cintura al mismo tiempo a las milicias musulmanas. El resultado es una matanza cuyas primeras víctimas son las poblaciones civiles de los ambos lados.
Se asiste una vez más aquí a una estudiada división del trabajo entre los países del bloque occidental: los EEUU fingen no tomar partido entre los dos campos beligerantes para salirse con la suya cuando la situación esté madura, mientras que Francia se implica directamente en el terreno enviando un portaviones y seis otros navíos de guerra, acerca de los cuales nadie puede tragarse, por mucha miel que le pongan, que están en «misión humanitaria», como lo cuenta Mitterrand. En Líbano, como en todas partes, las cruzadas sobre los «derechos humanos» y la «libertad» no son más que el disfraz de cálculos imperialistas de lo más sórdido.
Líbano es hoy un concentrado de la barbarie de que es capaz el capitalismo moribundo. Es un comprobante de que toda la palabrería de paz que tienen desde hace un año no es más que eso, palabrería. Aunque se hayan puesto en sordina algunos conflictos en estos últimos tiempos, no existe para el mundo ninguna perspectiva real de paz. Muy al contrario.
Es así como se debe comprender la evolución reciente de la situación en Irán. La nueva orientación del gobierno de ese país, dispuesto ahora a cooperar con el «Gran Satanás» norteamericano, no tiene como causa fundamental la desaparición de Jomeini. Es resultado esencialmente de la tremenda presión que ese mismo «Gran Satanás» ha ejercido durante años, junto con la totalidad de sus aliados más cercanos, para meter en cintura a ese país que intentó sustraerse al control del bloque occidental. Hace apenas dos años, al enviar al Golfo Pérsico a la más formidable armada que se haya visto desde la segunda guerra mundial, al mismo tiempo que intensificaba su apoyo a Irak en guerra con Irán desde ocho años, el bloque occidental le hizo entender claramente a Irán que «las cosas ya habían durado bastante». El resultado no se hizo esperar mucho tiempo: el año pasado Irán aceptaba firmar un armisticio con Irak y entablar negociaciones de paz con ese país. Fue un primer éxito de la ofensiva del bloque occidental, pero todavía insuficiente a su parecer. La dirección de Irán tenía que pasar a manos de fuerzas políticas capaces de comprender en donde se hallaba su «verdadero interés» y de acallar las camarillas religiosas fanáticas y completamente arcaicas que lo habían llevado a esa situación. Las declaraciones «Rushdicidas» del invierno pasado traducían una tentativa extrema de esas camarillas, reunidas alrededor de Jomeini, para volver a tomar el control de una situación que se les iba de las manos, pero la muerte del «descendiente del Profeta» puso fin a esas ambiciones. De hecho, Jomeini constituía, por la autoridad que aun conservaba, el último cerrojo que bloqueaba la evolución de la situación, como había sucedido ya en España a principios de los años 70, cuando Franco fue el último obstáculo a un proceso de «democratización» fuertemente anhelado por la burguesía nacional y la del bloque americano. La rapidez con la cual está evolucionando la situación política de Irán, en donde el nuevo presidente Rafsanyani se ha rodeado de un gobierno de «técnicos» excluyendo a todos los antiguos «políticos» (a parte de él mismo), comprueba que la situación estaba «madura» desde hace mucho tiempo, que las fuerzas serias de la burguesía nacional tenían prisa por acabar con un régimen cuyo saldo es la ruina total de la economía. El desencanto de esa burguesía no va a tardar mucho: en medio de la catástrofe actual de la economía mundial no hay cupo para el «restablecimiento» de un país subdesarrollado y además destruido y desangrado por ocho años de guerra. En cambio, para las grandes potencias del bloque occidental, el balance es netamente más positivo: el bloque ha logrado dar un paso más en el desarrollo de su estrategia de cerco a la URSS, un paso que se añade al que había dado al obtener la retirada de Afganistán de las tropas soviéticas. Sin embargo, la «Pax Americana» que está por restablecerse en esa parte del mundo, a precio de matanzas increíbles, no augura ninguna «pacificación» definitiva. Al atenazar cada vez más a la URSS, el bloque occidental no hace sino elevar a un nivel superior los antagonismos insuperables entre tos dos bloques imperialistas.
Por otra parte, los diferentes conflictos del Oriente Medio han puesto de relieve una de las características generales del periodo actual: la descomposición avanzada de la sociedad burguesa que se está pudriendo de raíz por la perpetuación y la agravación continua de la crisis desde hace más de veinte años. Más aun que Irán, Líbano es la plasmación ese fenómeno, con la ley que imponen sus bandas armadas rivales, con la eternización de una guerra que no ha sido nunca declarada, con los atentados terroristas cotidianos y con sus «capturadores de rehenes». Las guerras entre facciones de la burguesía no han sido nunca juegos de niños, pero en el pasado esa clase se había dotado de reglas para «organizar» sus luchas intestinas y sus matanzas. Hoy, como para confirmar el estado de descomposición de toda la sociedad, ni siquiera esas leyes respetan.
Pero la barbarie y la descomposición sociales actuales no se limitan a las guerras y a los medios que hoy emplean. Los acontecimientos de la primavera en China y los del verano en Polonia se deben comprender igualmente dentro del mismo mareo.
China y Polonia:
las convulsiones de los regímenes estalinistas
Esas dos series de acontecimientos, aparentemente diametralmente opuestos, revelan la misma situación de crisis profunda, el mismo fenómeno de descomposición, que afecta a los regímenes llamados «comunistas».
En China, el terror que se abatió en el país habla por sí mismo. Las matanzas de Junio, las detenciones en masa, las ejecuciones en serie, la delación y la intimidación cotidianas, revelan no la fuerza del régimen sino su extrema fragilidad, las convulsiones que amenazan con dislocarlo. De esa debilidad tuvimos una ilustración flagrante cuando Gorbachov fue a Pekin, el 15 de Mayo, y las manifestaciones estudiantiles obligaron - hecho increíble- a las autoridades a trastornar completamente el programa de la visita del inventor de la «Perestroika». De hecho, las luchas intestinas en el aparato del partido, entre la camarilla de los «conservadores» y la de los «reformadores» que utilizó a los estudiantes como masa de maniobra, no dependían únicamente de la lucha por la sucesión de Deng Xiaoping: revelaban también, y fundamentalmente, el nivel de la crisis política que sacude al aparato.
Las convulsiones de ese tipo no son cosa nueva en China. Por ejemplo, la llamada «Revolución cultural» correspondió a un periodo de disturbios y de enfrentamientos sangrientos. Sin embargo, durante una decena de años, después de la eliminación de la «pandilla de los cuatro», y bajo la dirección de Deng Xiaoping, la situación dio la impresión de haberse estabilizado un poco. En particular, la apertura a Occidente y la «liberalización» de la economía china habían permitido una pequeña modernización de ciertos sectores, creando la ilusión de un desarrollo por fin «pacífico» de China. Las convulsiones que sacudieron al país en la primavera pasada vinieron a poner un punto final a esas ilusiones. Detrás de la fachada de la «estabilidad», en realidad los conflictos se habían agudizado dentro del partido, entre los «conservadores» a quienes les parecía que ya había demasiada «liberalización» y los «reformadores» que consideraban que había que proseguir el movimiento en lo económico y hasta ampliarlo, eventualmente, al plano político. Los dos últimos secretarios generales del partido, Hu Yaobang y Zhao Ziyang, eran partidarios de esta última línea. Al primero le quitaron el puesto en el 86, tras ser abandonado por Deng Xiaoping, que lo había consagrado. El segundo, que fue el principal instigador de las manifestaciones estudiantiles de la primavera, con las cuales contaba para imponer su línea y su camarilla, tuvo el mismo destino después de la terrible represión de Junio. Se acabó el mito de la «democratización de China» bajo la égida del nuevo timonel Deng. Fue por cierto la ocasión, para algunos «especialistas», de recordar que, en realidad, toda la carrera de ese individuo la hizo como organizador de la represión, haciendo uso de la más tremenda brutalidad contra sus adversarios. Lo que es necesario precisar, es que todos los dirigentes chinos han hecho ese tipo de carrera. La fuerza bruta, el terror, la represión, las matanzas, constituyen el método de gobierno casi exclusivo de un régimen que, sin esos medios, se desmoronaría en medio de sus contradicciones. Y cuando sucede, de vez en cuando, que un ex carnicero, un torturador reconvertido, se pone a entonar la copla de la «Democracia», pasmando de emoción a la pequeña burguesía intelectual del país y a las buenas voluntades mediáticas del mundo entero, no pasa mucho tiempo antes de que se vuelva a tragar sus fanfarronadas: o es suficientemente inteligente (como Deng Xiaoping) para cambiar a tiempo de disco, o desaparece.
En China, con los acontecimientos de la primavera y su siniestro epílogo, se manifestó de manera evidente una vez más la situación de crisis aguda que afecta al régimen de ese país. Pero ese tipo de situación no es una exclusiva china. No es resultado únicamente de su atraso económico considerable. Lo que sucede actualmente en Polonia demuestra de manera clara que son todos los regímenes de tipo estalinista que sufren hoy los rigores de esa crisis.
En Polonia, la constitución de un gobierno dirigido por Solidarnosc, es decir, por una formación que no es ni el partido estalinista, ni está controlado directamente por él (y que se encontraba, aun hace poco, en la clandestinidad), no es solamente una novedad histórica en el bloque soviético. Ese acontecimiento es igualmente significativo del nivel alcanzado por la crisis económica y política que golpea a esos países. En efecto, no se trata de una decisión prevista y preparada deliberadamente por la burguesía para reforzar su aparato político, sino del resultado de la debilitación del mismo, que a su vez lo va a debilitar aun más. De hecho, esos acontecimientos traducen por parte de la burguesía una pérdida del control de la situación política. Pertenecen a un proceso de desplome cuyas etapas y resultados no fueron deseados por ninguno de los participantes de la «mesa redonda» de principios del 89. En particular, ni el conjunto de la burguesía, ni ninguna de sus fuerzas en particular, pudo dominar el juego electoral y «semidemocrático» elaborado en esas negociaciones. Ya al día siguiente de las elecciones de Junio, apareció claramente que su resultado, la derrota humillante del partido estalinista y el «triunfo» de Solidarnosc, ponía en un aprieto tanto al primero como al segundo. La situación actual da cuenta de la gravedad real de la crisis y presagia claramente futuras convulsiones.
En efecto, tenemos actualmente en Polonia a un gobierno dirigido por un miembro de Solidarnosc, cuyos puestos clave (sobre todo para un régimen cuyo control en la sociedad se basa esencialmente en la fuerza) del Interior y de la Defensa están en manos de dos miembros del POUP (los mismos que antes, de hecho), es decir el partido que, hace sólo pocos meses, mantenía a Solidarnosc en la ilegalidad y que había enviado a sus dirigentes a la cárcel hace unos años. Aunque toda esa buena sociedad manifiesta la misma indefectible solidaridad anti-obrera (sobre eso puede dárseles entera confianza), la «cohabitación» entre los representantes de esas dos formaciones cuyos programas políticos y económicos son antinómicos, va a ser cualquier cosa menos armoniosa. Concretamente, es más que probable que las medidas económicas decididas por un equipo para el que el «liberalismo» y la «economía de mercado» lo son todo, provoquen una resistencia decidida por parte de un partido cuyo programa y cuya razón de ser no pueden acomodarse con esa perspectiva. Y esa resistencia no se va a manifestar solamente dentro del gobierno. Provendrá principalmente de todo el aparato del partido, de sus millares de funcionarios de la «Nomenklatura» cuyo poder, privilegios y prebendas provienen de la «gestión» (suponiendo que ese término quiera todavía decir algo, cuando se ve la desorganización actual) administrativa de la economía. En Polonia, como en la mayoría de los demás países del Este, se ha podido ver ya, en múltiples circunstancias, la dificultad de aplicación de ese tipo de reformas, aun cuando eran más tímidas que las que prevén los «expertos» de Solidarnosc y que eran fruto de decisiones de la dirección del partido. Si ya hoy se ve muy bien que la gestión de un gobierno inspirado por esos expertos significa para los obreros una nueva agravación de sus condiciones de existencia, lo que en cambio no se verá es cómo ese gobierno podría obtener otro resultado sino es una desorganización todavía mayor de la economía.
Pero las dificultades de ese nuevo gobierno no se paran ahí. Va a tener que enfrentarse permanentemente al gobierno bis, formado en torno a Jaruzelski y compuesto esencialmente por miembros del POUP. En realidad, es a éste último a quien obedecerá el conjunto del aparato administrativo y económico existente que, también, se confunde con el POUP. Así pues, desde su constitución, el gobierno Mazowiecki, saludado como una «victoria de la Democracia» por las campañas mediáticas occidentales, no tiene otra perspectiva que el desarrollo de un caos económico y político aun mayor que el que reina actualmente.
La creación en 1980 del sindicato independiente Solidarnosc, destinada a canalizar, desviar y derrotar la formidable combatividad obrera que se había expresado durante el verano, había engendrado al mismo tiempo una situación de crisis política que no se había resuelto más que con el golpe y la represión de Diciembre del 81. La prohibición del sindicato, una vez que hubo acabado su trabajo de sabotaje mostraba que los regímenes de tipo estalinista no podían soportar la existencia en su seno de un «cuerpo extraño», de una formación que no esté directamente bajo su control. La constitución hoy de un gobierno dirigido por ese mismo sindicato (el hecho, único en la historia, de que sea un sindicato quien se encuentre a la cabeza de un gobierno, ya de por sí dice mucho sobre lo aberrante de la situación que se ha creado en Polonia) no puede más que acarrear, a una escala aun mayor, ese tipo de contradicciones y de convulsiones. En ese sentido, la «solución» de Diciembre del 81, el empleo de la fuerza, una represión feroz, no se pueden excluir ni mucho menos. El ministro del Interior de la época del estado de guerra, Kiszczak, sigue, por cierto, en el mismo sitio.
Las convulsiones que sacuden actualmente a Polonia, por más que adquieran en ese país una forma caricaturesca, no deben ser consideradas como específicas de ese país. De hecho todos los países de régimen estalinista se encuentran en un atolladero. La crisis mundial del capitalismo se repercute con una brutalidad particular en su economía que es, no solamente atrasada, sino también incapaz de adaptarse en modo alguno a la agudización de la competencia entre capitales. La tentativa de introducir en esa economía normas «clásicas» de gestión capitalista para mejorar su competitividad, no hará más que provocar un desorden todavía mayor, como lo demuestra en la URSS el fracaso completo y rotundo de la «Perestroika». Ese desorden aumenta también en lo político cuando se introducen tentativas de «democratización» destinadas a desahogar y canalizar un poco el enorme descontento que existe desde hace años en la población y que no para de aumentar. La situación en Polonia lo ilustra bien, pero lo que está ocurriendo en URSS es otra manifestación de lo mismo: por ejemplo, la explosión actual de los nacionalismos, favorecida por el aflojamiento del control del poder central, es una amenaza creciente para ese país. La cohesión misma del conjunto del bloque del Este está hoy también afectada: las declaraciones histéricas de los partidos «hermanos» de Alemania del Este y de Checoslovaquia contra los «asesinos del marxismo» y los «revisionistas» que azotan a Polonia y a Hungría no son puro espectáculo; revelan las divisiones que se están desarrollando entre esos diferentes países.
La perspectiva para el conjunto de los regímenes estalinistas no es pues en absoluto la de una «democratización pacífica» ni la de un «enderezamiento» de la economía. Con la agravación de la crisis mundial del capitalismo, esos países han entrado en un período de convulsiones de una amplitud nunca vista en el pasado, pasado que ha conocido ya muchos sobresaltos violentos.
Así, la mayor parte de los acontecimientos que se han desarrollado en este verano nos dan la imagen de un mundo que, en todas partes, se está hundiendo en la barbarie: enfrentamientos militares, matanzas, represiones, convulsiones económicas y políticas. Y sin embargo, al mismo tiempo se ha expresado de manera de lo más significativa la única fuerza que puede ofrecer otro porvenir a la sociedad: el proletariado. Y es justamente en la URSS en donde se manifestó masivamente.
URSS: la clase obrera afirma su lucha
Las luchas proletarias que, a partir de mitades de Julio y durante varias semanas paralizaron la mayor parte de las minas del Kusbas, del Donbas y del Norte siberiano, movilizando a más de 500 000 obreros, tienen una importancia histórica considerable. Han sido, y de lejos, el movimiento más masivo del proletariado en la URSS desde el período revolucionario de 1917. Pero sobre todo, en la medida misma en que fueron llevadas a cabo por el proletariado que había sufrido más dura y profundamente la terrible contrarrevolución, que duró cuarenta años, que se había desencadenado a escala mundial a finales de los años 20, son una confirmación luminosa del curso histórico actual: la perspectiva abierta por la crisis aguda del capitalismo no es la de una nueva guerra mundial sino la de enfrentamientos de clase.
Esas luchas no tuvieron la amplitud que tuvieron las luchas de Polonia en 1980, ni muchas de las que se han desarrollado en los países centrales del capitalismo desde 1968. Sin embargo, para un país como la URSS en donde, durante más de medio siglo, ante condiciones de vida inaguantables, los obreros no podían -excepto en raras excepciones- más que callar y tragarse su rabia, esas luchas abren una nueva perspectiva para el proletariado de ese país. Comprueban que hasta en la metrópolis del «socialismo real», ante la represión y también ante todos los venenos del nacionalismo y de las campañas democráticas, los obreros pueden expresarse en su terreno de clase.
Han dado así la muestra, como fue ya el caso en Polonia en el 80, de lo que es capaz el proletariado cuando no están presentes las fuerzas clásicas de encuadramiento de sus luchas, los sindicatos. La extensión rápida del movimiento de un centro minero a otro con el envío de delegaciones masivas, el control colectivo del combate por las asambleas generales, la organización de mítines y de manifestaciones de masa en la calle, superando la separación en empresas, la elección de comités de huelga por las asambleas y responsables ante ellas, esas son las formas elementales de lucha que se da espontáneamente la clase obrera cuando el terreno no está ocupado, o que está poco ocupado, por los profesionales del sabotaje.
Ante la amplitud y la dinámica del movimiento, y para evitar su extensión a otros sectores, las autoridades no tuvieron más remedio que aceptar, en lo inmediato, las reivindicaciones de los obreros. Claro está que esas reivindicaciones no serán nunca realmente satisfechas: la catástrofe económica en la que se está hundiendo la URSS no lo permite. Las únicas reivindicaciones que probablemente se respetarán son justamente las que revelan los límites del movimiento: la «autonomía» de las empresas que las autoriza a determinar el precio del carbón y vender en el mercado interior y mundial lo que no haya sido llevado por el Estado. Así como en 1980 la creación de un sindicato «libre» en Polonia fue una trampa en la que cayó la clase obrera, esa «conquista» -que sean las empresas quienes decidan el precio del carbón- se va a transformar muy rápidamente en un medio para reforzar la explotación de los mineros y provocar divisiones entre ellos y los demás sectores del proletariado que deberán pagar más caro el carbón de la calefacción. Así, los combates considerables de los obreros de las minas en la URSS han sido también, al igual que los de Polonia en el 80, una ilustración de la debilidad política del proletariado de los países del Este. En esa parte del mundo, a pesar de todo el valor y la combatividad que puede manifestar ante ataques sin precedentes, la clase obrera es aún de lo más vulnerable a las mistificaciones burguesas sindicalistas, democráticas, nacionalistas y hasta religiosas (si se tome el caso de Polonia). Encerrados durante décadas en el silencio del terror policiaco, los obreros de esos países están, cruelmente faltos de experiencia para defenderse de esas mistificaciones y trampas. Por eso las convulsiones políticas que regularmente sacuden a esos países, y que los seguirán sacudiendo cada vez más, son utilizadas contra sus luchas la mayoría de las veces, como se pudo ver en Polonia en donde la prohibición de Solidarnosc entre 1981 y 1989 sirvió para volver a darle el prestigio que había estado perdiendo con sus numerosas intervenciones de «bombero social».
Y también que las reivindicaciones «políticas» de los mineros en la URSS (demisión de los mandatarios locales del partido, nueva constitución, etc.), pudieron ser utilizadas por la política actual de Gorbachov.
Por esas razones las luchas que se llevaron a cabo este verano en URSS constituyen un llamado al conjunto del proletariado mundial, y particularmente al de las metrópolis del capitalismo en donde están concentrados sus batallones más fuertes y experimentados. Esas luchas manifiestan la profundidad, la fuerza y la importancia de los combates actuales de la clase. Al mismo tiempo ponen de relieve toda la responsabilidad del proletariado de esas metrópolis: sólo su enfrentamiento contra las trampas más sofisticadas que siembra en su camino la burguesía más fuerte y experimentada del mundo, sólo la denuncia de esas trampas por y en la lucha, permitirá a los obreros de los países del Este combatir victoriosamente contra esas mismas trampas. Los combates obreros que se desarrollaron este verano en los EEUU, en la primera potencia mundial, al mismo tiempo que los que hacían temblar a la segunda potencia, combates que movilizaron más de cien mil obreros en los hospitales, las telecomunicaciones y la electricidad, son la prueba de que el proletariado de los países centrales sigue por ese su camino. Asimismo, la muy fuerte combatividad obrera que se expresó durante varios meses en Gran Bretaña, en particular en los transportes y entre los estibadores, chocando contra el sabotaje sindical organizado por la burguesía más fuerte del inundó políticamente hablando, es otra etapa de ese camino.
FM (7/9/89)
[1] Sobre la crisis económica ver la «Resolución sobre la situación internacional» del VIIIº Congreso de la CCI así como su presentación en este número de la Revista.
Noticias y actualidad:
- Lucha de clases [180]
Internationalisme 1945 - Las verdaderas causas de la Segunda Guerra Mundial
- 18448 lecturas
El texto que publicamos aquí es una parte de Informe sobre la situación internacional presentado y debatido en la Conferencia de la Izquierda comunista de Francia (GCF) que tuvo lugar en Julio de 1945 en París. Hoy, cuando la burguesía mundial está celebrando con entusiasmo las hazañas de la victoria de la «democracia» contra el fascismo hitleriano, el cual, según aquélla, habría sido la única causa de la IIª guerra mundial de 1939-45, es necesario recordar a la clase obrera, no sólo la verdadera naturaleza imperialista de aquella carnicería espantosa que se cobró 50 millones de víctimas y dejó en ruinas a tantos países de Europa y Asia, sino también lo que se anunciaba como le «paz» capitalista que vendría después.
Ese era el objetivo que la pequeña minoría de revolucionarios formada por la Izquierda Comunista de Francia (GCF) se había propuesto en la conferencia, demostrando, contra todos los lacayos de la burguesía, desde los PC y PC hasta los grupos trotskistas, que, en el capitalismo del período imperialista, la «paz» no es más que un respiro entre las guerras, sea cual sea la careta con la que se enmascaran esas guerras.
Desde 1945 hasta hoy, los incontables conflictos armados, que ya han producido por lo menos tantas víctimas como la guerra mundial de 1939-45, la crisis económica mundial que ya dura desde hace 20 años, la espantosa carrera de armamentos, han venido a confirmar con creces ese análisis, y más que nunca sigue siendo válida la perspectiva: lucha de clases del proletariado que desemboque en la revolución comunista, única alternativa contra la marcha hacia una IIª guerra mundial que pondría en peligro la supervivencia misma de la humanidad.
CCI.
Informe sobre la situación internacional
Izquierda Comunista de Francia (julio de 1945, Extractos)
I. Guerra y paz
Guerra y paz son dos momentos de una misma sociedad: la sociedad capitalista. No son dos oposiciones históricas que se excluirían mutuamente. Al contrario, guerra y paz en el régimen capitalista son momentos complementarios indispensables el uno para el otro, fases sucesivas de un mismo régimen económico, aspectos particulares y complementarios de un fenómeno único.
En la época del capitalismo ascendente las guerras (nacionales, coloniales y las conquistas imperialistas) expresaron la marcha adelante, de ampliación y extensión del sistema económico capitalista. La producción capitalista encontró en la guerra la continuación de su política económica por otros medios. Cada guerra se justificaba y pagaba sus gastos abriendo un nuevo campo para una mayor expansión, asegurando el desarrollo de una mayor producción capitalista
En la época del capitalismo decadente, la guerra al igual que la paz expresan esa decadencia y participa poderosamente en su aceleración.
Sería erróneo ver en la guerra un fenómeno puramente negativo por definición, destructor y freno del desarrollo de la sociedad, en oposición a la paz, que sería el curso normal, positivo, del desarrollo continuo de la producción y de la sociedad. Esto supondría introducir un concepto moral en un curso objetivo, económicamente determinado.
La guerra fue indispensable al capitalismo para abrir nuevas posibilidades de desarrollo posterior, en la época en que estas posibilidades existían y no podían ser abiertas más que por la violencia. Del mismo modo, el hundimiento del mundo capitalista que ha agotado históricamente toda posibilidad de desarrollo, encuentra en la guerra moderna, la guerra, imperialista, la expresión de este hundimiento, que, sin abrir ninguna posibilidad de desarrollo posterior para la producción, no hace más que precipitar en el abismo a las fuerzas productivas y acumular a un ritmo acelerado ruinas sobre ruinas.
No existe oposición fundamental en el régimen capitalista entre guerra y paz, pero sí existe una diferencia entre las dos fases, ascendente y decadente, de la sociedad capitalista y por tanto una diferencia de la función de la guerra (en la relación entre la guerra y la paz), en las dos fases respectivas. Si en la primera fase la guerra tenía por función asegurar la ampliación del mercado, con vistas de una mayor producción de consumo, en la segunda fase es lo contrario, la producción está esencialmente centrada en la producción de medios de destrucción, es decir, es una producción para la guerra. La decadencia de la sociedad capitalista encuentra su expresión patente en el hecho de que las guerras cuya finalidad era el desarrollo económico -período ascendente- se convierten, al contrario, en finalidad de la actividad económica, la cual queda restringida esencialmente a la preparación de aquélla -período decadente-. Esto no significa que la guerra se haya convertido en el objetivo de la producción capitalista; el objetivo sigue siendo para el capitalismo la producción de plusvalía, pero sí que significa que la guerra, al haber tomado un carácter permanente se ha convertido en el modo de vida del capitalismo decadente.
En la medida en que la alternativa guerra-paz no está simplemente destinada a engañar al proletariado, a adormecer su vigilancia y a hacerlo salir de su terreno de clase, esta alternativa no expresa más que el fondo aparente, contingente, momentáneo, que sirve para la formación de los diferentes conglomerados para la guerra. En un mundo en el que las zonas de influencia, los mercados para dar salida a los productos, las fuentes de materias primas y los países de explotación forzada de la mano de obra están definitivamente repartidos entre las grandes potencias, las necesidades vitales de los imperialismos jóvenes, menos favorecidos, se enfrentan violentamente con los intereses de los viejos imperialismos más favorecidos, y se expresan en una política beligerante y agresiva para obtener por la fuerza un nuevo reparto del mundo. El bloque imperialista de la «paz» no es expresión en absoluto de una política basada en un concepto moral más humano, sino simplemente la voluntad de los imperialismos ahítos y favorecidos, de defender por la fuerza los privilegios adquiridos en saqueos anteriores. La «paz» para ellos no significa en absoluto una economía que se desarrolla pacíficamente, algo que no puede existir en el régimen capitalista, sino la preparación metódica para la inevitable confrontación armada y el aplastamiento brutal en el momento propicio de los imperialismos concurrentes y antagónicos.
La profunda aversión de las masas trabajadoras hacia la guerra es tanto más explotada porque ofrece un magnífico terreno de movilización para la guerra contra el imperialismo adverso... causante de guerras.
Entre las dos guerras, la demagogia de la «paz» ha servido a los imperialismos anglo-americano-ruso de camuflaje en su preparación para la guerra, que ellos sabían inevitable y para la preparación ideológica de las masas.
La movilización por la paz y la charlatanería consciente de todos los lacayos del capitalismo son en el mejor de los casos anhelos vacíos, frases huecas e impotentes, de los pequeños burgueses cuando se lamentan. Esa movilización desarma al proletariado con el espejismo de la más peligrosa ilusión de todas, la de un capitalismo pacífico.
La lucha contra la guerra no puede ser eficaz y tener sentido más que en relación indisoluble con la lucha de clases proletaria, con la lucha revolucionaria por la destrucción del régimen capitalista.
A la falsa alternativa de guerra-paz el proletariado opone la única alternativa que plantea la historia: ¡guerra imperialista o revolución proletaria!
II. La guerra imperialista
En vísperas de la guerra, el Buró Internacional de la Izquierda Comunista cometió el error de verla, ante todo, como una expresión directa de la lucha de clases, como una guerra de la burguesía contra el proletariado. Pretendía negar parcial o completamente la existencia de antagonismos interimperialistas que se agudizaban y estaban determinando la conflagración mundial. El Buró Internacional, partiendo de la innegable verdad de la inexistencia de nuevos mercados, lo que hace que la guerra resulte inoperante como medio para resolver la crisis de sobreproducción, llegó a la conclusión simplista y errónea de que la guerra imperialista ya no sería el producto de un capitalismo dividido en Estados nacionales, en el que cada uno lucha por su hegemonía mundial. El capitalismo sería un todo unificado y solidario, que sólo recurre a la guerra imperialista con el objetivo de aplastar al proletariado e impedir el auge de la revolución.
El error fundamental de análisis de la naturaleza de la guerra imperialista es consecuencia de otro error: la apreciación de la relación de fuerzas entre las clases en el momento del estallido de la guerra imperialista.
La era de las guerras y de las revoluciones no significa que el desarrollo de un curso a la revolución corresponda al desarrollo de un curso a la guerra. Ambos cursos, aunque tienen como fuente la misma situación histórica de crisis permanente del régimen capitalista, son en esencia totalmente diferentes, entre ellos no hay relaciones de reciprocidad directa. Si el despliegue de la guerra se convierte en un factor directo que precipita las convulsiones revolucionarias, lo contrario no es cierto, el curso a la revolución no es jamás un factor que favorece la guerra imperialista.
La guerra imperialista nunca se desarrolla como respuesta al flujo revolucionario, sino todo lo contrario, el reflujo revolucionario que acompaña la derrota revolucionaria es lo que permite a la sociedad capitalista evolucionar hacia el desencadenamiento de una guerra engendrada por las contradicciones y las luchas intestinas del sistema capitalista.
Los análisis falsos sobre la guerra imperialista conducen fatalmente a presentar el momento del estallido de la guerra como la respuesta al flujo revolucionario, confundiendo e invirtiendo ambos momentos, y a dar una apreciación errónea de la relación de fuerzas existente entre las clases.
La ausencia de nuevas salidas y de nuevos mercados, en los que realizar la plusvalía contenida en los productos que forman parte del proceso de producción, abre la crisis permanente del sistema capitalista. La reducción del mercado exterior tiene como consecuencia una restricción del mercado interior. La crisis económica se amplifica.
En la época imperialista, en la que desaparecen los productores aislados y los grupos de pequeños y medianos productores con el triunfo de los monopolios y de las grandes concentraciones de capital, los sindicatos y los trusts tienen su corolario a escala internacional en la eliminación y subordinación completa de los pequeños Estados a las grandes potencias imperialistas que dominan el mundo.
Pero al igual que la eliminación de los pequeños productores capitalistas no hace desaparecer la competencia, que pasa de pequeñas luchas desperdigadas en la superficie a hundirse en las profundidades y manifestarse en grandes luchas a la misma escala que la concentración del capital, la eliminación de los pequeños Estados y su vasallaje respecto a los 4 ó 5 grandes Estados imperialistas no significa la atenuación de los antagonismos interimperialistas. Al contrario, estos antagonismos se concentran cada vez más, y lo que pierden en superficie, en número, lo ganan en intensidad; y los choques y la explosiones estremecen hasta los cimientos de la sociedad capitalista
A medida que se estrecha el mercado, la lucha por la posesión de las fuentes de materias primas y por el dominio del mercado mundial se hace más áspera. La lucha económica entre los distintos grupos capitalistas se concentra cada vez más y toma la forma, más acabada, de la lucha entre Estados. La lucha exacerbada entre Estados al final sólo puede resolverse por la fuerza militar. La guerra se convierte en el único medio, que no solución, por el que cada imperialismo nacional tiende a liberarse de las dificultades en las que está atrapado a expensas de los Estados imperialistas rivales.
Las soluciones momentáneas, con victorias económicas y militares, de los imperialismos aislados, tiene como consecuencia no sólo la agravación de la situación en los países imperialistas adversarios, sino una agravación aun mayor de la crisis mundial, la destrucción de masas de valor acumulado durante decenas y centenares de años de trabajo social.
La sociedad capitalista en la época imperialista se parece a un edificio en el que los materiales para la construcción de los pisos superiores se sacaran de los cimientos y los pisos inferiores. A medida que crece frenéticamente en altura, se hace más frágil la base que sostiene el edificio. Cuanto más impresionante parece, en realidad es más inseguro y oscilante. El capitalismo al estar forzado a excavar de sus propios cimientos, lo que hace es trabajar encarnizadamente hacia el hundimiento de la economía mundial, precipitando a la humanidad hacia el abismo y la catástrofe.
«Una formación social jamás perece antes de haber desarrollado todas las fuerzas productivas a las que ha dado paso» dice Marx, pero esto no significa que la formación social desaparezca una vez cumplida su misión, que se evapore. Para eso es necesario que una nueva formación social, que corresponda al estado de las fuerzas productivas y les abra nuevas vías, tome la dirección de la sociedad. Solo puede sustituir a la antigua formación social, con la que choca, mediante la lucha y la violencia revolucionarias. Y si ocurre que la antigua formación social continúa dominando los destinos de la sociedad, acabará llevándola no hacia nuevas vías de desarrollo de las fuerzas productivas, sino, a causa de su nueva naturaleza reaccionaria, la llevará hacia la destrucción.
Cada día que el capitalismo sobrevive se salda con una nueva destrucción para la sociedad. Cada acto del capitalismo decadente es un momento de destrucción.
En su sentido histórico, la guerra en la época imperialista aparece como la expresión más clara y a la vez más típica del capitalismo decadente, de su crisis permanente y de su modo de vida económico: la destrucción. No hay misterio en la naturaleza de la guerra imperialista Históricamente es la materialización de la fase decadente y de destrucción de la sociedad capitalista que se manifiesta por el crecimiento de las contradicciones y la exacerbación de los antagonismos interimperialistas que sirven de base concreta y de causa inmediata al desencadenamiento de la guerra.
La producción de guerra no tiene como objetivo la resolución de un problema económico. En su origen es resultado, por un lado de la necesidad del Estado de defenderse contra las clases desposeídas y de mantener por la fuerza su explotación, y por otro de asegurar y ampliar por la fuerza sus posiciones económicas a expensas de otros Estados imperialistas.
A medida que la realización de plusvalía se restringe, se agrava la lucha entre los imperialismos, y a medida que los antagonismos imperialistas crecen, el Estado refuerza su aparato ofensivo y defensivo. La crisis permanente obliga inevitablemente a resolver mediante la lucha armada las diferencias imperialistas. La guerra y la amenaza de guerra son los aspectos latentes por los que se manifiesta una situación de guerra permanente en la sociedad. La guerra moderna es esencialmente una guerra de material. Para la guerra es necesaria una monstruosa movilización de todos los recursos técnicos y económicos de los países. La producción de guerra se convierte así en el eje de la producción industrial y en el principal campo económico de la sociedad.
¿La masa de productos representa un crecimiento de la riqueza social? A esta pregunta hay que responder con un NO categórico. La producción de guerra y todos los valores que materializa están destinados a salir de la producción, a no volver de nuevo al proceso de producción y a ser destruidos. Tras cada ciclo de producción, la sociedad no registra un crecimiento de su patrimonio social, sino una disminución, un empobrecimiento de su totalidad.
¿Quién paga la producción de guerra? En primer lugar la producción de guerra se paga a expensas de las masas trabajadoras. El Estado por medio de diversas operaciones financieras, impuestos, empréstitos, cambios, inflación y otras medidas, drena valores con los que constituye un poder adquisitivo suplementario y nuevo. Pero con toda esta masa sólo se puede pagar una parte de la producción de guerra. La mayor parte queda por pagar, en espera de hacerlo gracias a la guerra, es decir mediante el saqueo ejercido sobre el imperialismo vencido. Tiene lugar así una especie de pago forzado, de realización por la fuerza de la plusvalía.
El imperialismo vencedor pasa factura de su producción de guerra bajo el apelativo de «reparaciones» imponiendo su ley al imperialismo vencido. Pero el valor contenido en la producción de guerra del imperialismo vencido, como de otros pequeños Estados capitalistas, se pierde completa e irremediablemente. En fin de cuentas, si se hace el balance del conjunto de la operación, para el conjunto de la economía mundial, el resultado es catastrófico; sólo ciertos sectores y ciertos imperialismos aislados se han enriquecido.
El intercambio de mercancías por el cual se realiza la plusvalía, sólo funciona parcialmente con la desaparición de los mercados extracapitalistas, y tiende a ser suplantado por la fuerza, por el saqueo que sobre los vencidos y los más débiles ejercen los países más fuertes a través de las guerras imperialistas. Ahí reside un aspecto nuevo de la guerra imperialista.
III. La transformación de la guerra imperialista en guerra civil
Como hemos dicho antes, al detener la lucha de clases o más exactamente al destruir la potencia de la lucha proletaria, su conciencia, desviando sus luchas, la burguesía logra por medio de sus agentes infiltrados dentro del proletariado, vaciar las luchas de su contenido revolucionario metiéndolas por las vías del reformismo y el nacionalismo, y lograr así la condición última y decisiva para el desencadenamiento de la guerra imperialista.
Esto hay que comprenderlo desde un punto de vista internacional y no desde la visión estrecha y limitada de un sector nacional aislado.
La reanudación parcial, el recrudecimiento de las luchas y los movimientos de huelgas habidos en la Rusia de 1913 no menoscaba en absoluto nuestra afirmación. Mirando las cosas de cerca vemos que la potencia del proletariado mundial en vísperas de 1914, las victorias electorales, los grandes partidos socialdemócratas y las organizaciones sindicales de masas, orgullo y gloria de la IIª Internacional, eran solo una apariencia, una fachada que ocultaba su profunda ruina ideológica. El movimiento obrero, minado y podrido por el oportunismo que reinaba como dueño y señor, acabaría derrumbándose cual castillo de naipes ante los primeros vientos de guerra.
La realidad no se ve en la fotografía cronológica de los acontecimientos; para comprenderla hay que captar el movimiento subyacente, interno, las modificaciones profundas que se producen antes de que salgan a la superficie y queden plasmadas en fechas. Cometeríamos un grave error queriendo ser fieles al orden cronológico de la historia, y presentando la guerra de 1914 como la causa del hundimiento de la IIª Internacional, cuando en realidad el estallido de la guerra estuvo directamente condicionado por la previa degeneración oportunista del movimiento obrero internacional. Las fanfarronadas con fraseología internacionalista se hacen para la galería, pues de puertas adentro estaba triunfando y dominando la tendencia nacionalista. La guerra de 1914 pone en evidencia, a las claras, el aburguesamiento de los partidos de la IIª Internacional, la suplantación de su programa revolucionario inicial por la ideología de la clase enemiga, su atadura a los intereses de su burguesía nacional.
Este proceso interno de destrucción de la conciencia de clase se manifiesta abiertamente de forma acabada con el estallido de la guerra de 1914, estallido condicionado por aquel proceso. El estallido de la Segunda guerra mundial está sometido a las mismas condiciones.
Se pueden distinguir tres etapas necesarias y sucesivas entre las dos guerra imperialistas.
La primera termina con el agotamiento de la gran oleada revolucionaria que sigue a 1917 plasmada en una cadena de derrotas de la revolución en varios países, en la derrota de la Izquierda excluida de la Internacional Comunista y en el triunfo del centrismo y la evolución de la URSS hacia el capitalismo mediante la teoría y la práctica del «socialismo en un solo país».
La segunda etapa es la de ofensiva general del capitalismo internacional que logra liquidar las convulsiones sociales en el centro decisivo donde se juega la alternativa histórica del capitalismo: Alemania, con el aplastamiento físico del proletariado y la instauración del régimen hitleriano, que desempeña el papel de «gendarme» de Europa. A esta etapa corresponde la muerte definitiva de la IC y la quiebra de la oposición de izquierda de Trotski, quien, incapaz de reagrupar las energías revolucionarias, se compromete en coaliciones y fusiones con grupos y corrientes oportunistas de la izquierda socialista, y se orienta hacia la práctica del bluf y el aventurismo proclamando la formación de la IVª Internacional. La tercera etapa fue la del sometimiento total del movimiento obrero de los países democráticos. Tras la máscara de la defensa de las «libertades» y las «conquistas» obreras amenazadas por el fascismo, se ocultaba la realidad de hacer que el proletariado se adhiriera a la defensa de la democracia, es decir, de su burguesía nacional, de su patria capitalista. El antifascismo era la plataforma, la ideología moderna del capitalismo que los partidos traidores al proletariado empleaban para adornar la putrefacta mercancía de la defensa nacional.
En esta tercera etapa se opera el paso definitivo de los partidos llamados comunistas al servicio de su capital respectivo, la destrucción de la conciencia de clase por el envenenamiento de las masas, en la ideología «antifascista», la adhesión de las masas a una futura guerra imperialista gracias a su movilización en los «frentes populares», a las huelgas desvirtuadas y desviadas de 1936, a la guerra «antifascista» española, a la victoria definitiva del capitalismo de Estado en Rusia, victoria que se plasma entre otras cosas en la represión feroz y la masacre física de todo intento de reacción revolucionaria, en su adhesión a la SDN; su integración en un bloque imperialista y la instauración de la economía de guerra con vistas a la guerra mundial se precipitan. Este periodo registra igualmente la liquidación de numerosos grupos revolucionarios y de comunistas de izquierda surgidos tras la crisis de la IC y que, a través de la ideología «antifascista» hasta llegar a la «defensa del Estado obrero» en Rusia, son atrapados en el engranaje capitalista, perdiéndose definitivamente como expresión de la clase obrera. Jamás la historia había conocido un divorcio tal entre la clase y los grupos que expresaban sus intereses y su misión. La vanguardia se encuentra en un estado de absoluto aislamiento y reducida cuantitativamente a pequeños islotes ignorados.
La inmensa oleada revolucionaria que había surgido al final de la primera guerra imperialista había sumido al capitalismo en tal estado de temor, que hizo necesario ese largo período de desarticulación de las bases del proletariado, para que las condiciones del desencadenamiento de una nueva guerra mundial estuvieran reunidas.
La guerra imperialista no resuelve ninguna de las contradicciones del régimen que las engendra. Pero al poder desarrollarse gracias a la desaparición «momentánea» del proletariado en lucha por el socialismo, provoca el mayor desequilibrio en la sociedad, y conduce a la humanidad hacia el abismo. Condicionada por la desaparición de la lucha de clases, la guerra se convierte, en su desarrollo, en un potente factor del despertar de la conciencia de clase y de la combatividad revolucionaria de las masas. Así se manifiesta el curso dialéctico y contradictorio de la historia.
Las ruinas acumuladas, las destrucciones múltiples, los cadáveres amontonándose por millones, la miseria y el hambre se amplifican cada día, todo ello plantea para el proletariado y las capas trabajadoras el dilema agudo y directo de morir o rebelarse. Los mensajes patrióticos y la basura chovinista se disipan y hacen aparecer ante las masas la atrocidad y la inutilidad de la carnicería imperialista La guerra se convierte en un potente motor que acelera el relanzamiento de la lucha de clases, transformándola rápidamente en guerra civil de clases.
En el transcurso del tercer año de guerra, comenzaron a manifestarse los primeros síntomas del proceso de desafecto del proletariado respecto a la guerra. Era un proceso todavía muy subterráneo, difícilmente apreciable y muy difícil de medir. Contrariamente a los rusófilos y anglófilos, los amigos platónicos de la revolución y en primer lugar los trotskistas que escondían su chovinismo bajo el argumento de que la democracia ofrecía más posibilidades para la aparición de un movimiento del proletariado y veían en la victoria de los imperialismos democráticos, la condición de la revolución, nosotros situábamos el centro de la fermentación revolucionaria más precisamente en Italia y Alemania, países en los que el proletariado había sufrido más la destrucción física que la de su conciencia, y que no se había adherido a la guerra más que bajo la presión de la mayor de las violencias.
Cuanto más duraba la guerra, más se iba agotando la potencia del «gendarme» alemán. Las posibilidades económicas fragilísimas de los imperialismos del eje, que en el pasado no habían podido soportar las convulsiones sociales, debían enfrentarse a las primeras dificultades, a los primeros reveses militares. Los «revolucionarios del mañana» pero patrioteros de hoy, nos citaban triunfalmente las huelgas de masas en Norteamérica e Inglaterra, (condenándolas y deplorándolas, sin embargo, porque debilitaban la potencia de las democracias) como prueba de las ventajas que ofrecía la democracia para la lucha del proletariado. Fuera del hecho de que el proletariado no puede determinar la forma del régimen que más le conviene, en un momento dado del capitalismo, y por el hecho de colocar al proletariado ante la alternativa: democracia o fascismo, animándolo a abandonar su terreno propio de lucha contra el capitalismo, los ejemplos de las huelgas citadas, huelgas de masas en EEUU o Inglaterra no eran en absoluto la prueba de una mayor maduración de la combatividad de las masas obreras, sino de la gran solidez del capitalismo en estos países para poder soportar las luchas parciales del proletariado.
Lejos de negar la importancia de estas huelgas, y apoyándolas totalmente como manifestaciones de la clase en lucha por objetivos inmediatos, nosotros no nos engañábamos sobre su importancia, todavía limitada y contingente.
Nuestra atención se concentró sobre todo en saber en dónde se estaba produciendo el proceso más importante de descomposición de las fuerzas vitales del capitalismo y de fermentación revolucionaria del proletariado, en donde la menor manifestación exterior se expresara con fuerza y planteara la inminencia de la explosión revolucionaria. Descubrir sus síntomas, seguir atentamente su evolución, y prepararse y participar en su explosión, tal debía ser y fue nuestra tarea en este período.
Una parte de la fracción italiana de la izquierda comunista nos tachó de impacientes, se negaba a ver en las medidas draconianas tomadas por el gobierno alemán en el invierno de 1942-43, tanto en el interior como en los frentes, otra cosa que no fuera la continuación de la política fascista y negaba que estas medidas reflejaran un proceso interno. Y es por haberlo negado por lo que se vieron sorprendidos y sobrepasados por los acontecimientos de Julio de 1943, durante los cuales el proletariado italiano rompía el curso de la guerra y abría el de la guerra civil.
Enriquecido por la experiencia de la primera guerra, incomparablemente mejor preparado ante la eventualidad de la amenaza revolucionaria, el capitalismo internacional reaccionó solidariamente con una extrema habilidad y prudencia contra un proletariado decapitado además de su vanguardia. A partir de 1943, la guerra se transforma en guerra civil. Al afirmar esto, nosotros no queríamos decir, en absoluto, que los antagonismos interimperialistas hubieran desaparecido, o que hubieran dejado de desarrollarse en la continuación de la guerra. Estos antagonismos subsistían y no hacían más que aumentar, pero en menor medida y con carácter secundario, en comparación con la gravedad que presentaba para el mundo capitalista la amenaza de una explosión revolucionaria.
La amenaza revolucionaria iba a ser el centro de los planteamientos y las preocupaciones del capitalismo en los dos bloques: es la que iba a determinar en primer lugar el curso de las operaciones militares, su estrategia y el sentido de su desarrollo. Así, con un acuerdo tácito entre los dos bloques imperialistas antagónicos para limitar y apagar las primeras brasas de la revolución, Italia, el eslabón más débil y vulnerable iba a quedar dividida en dos partes. Cada bloque imperialista se encargaría por sus propios medios, con la violencia y la demagogia, de asegurar el orden en una de las dos mitades.
Este estado de cerco y de división de Italia, donde la parte industrial y el centro vital más importante -el Norte- queda en manos de Alemania, sometido a la más bestial represión fascista, y así se mantendrá sin que se tenga en cuenta la menor consideración militar hasta después del hundimiento militar del gobierno alemán.
El desembarco de los aliados y el movimiento circundante del ejército ruso permite la destrucción sistemática de los centros industriales y de las concentraciones proletarias; y responde al mismo objetivo de cerco y destrucción preventivos frente a la eventual amenaza de una explosión revolucionaria. La propia Alemania será el teatro de una masacre y destrucción sin precedentes en la historia.
Al hundimiento total del ejército alemán, a las deserciones masivas, a la sublevación de los soldados, de los marinos y de los obreros, el gobierno alemán contesta con medidas de represalia de una ferocidad salvaje tanto en el interior como en el exterior, movilizando las últimas reservas de hombres que son arrojados a los campos de batallaron el objetivo consciente e inexorable de su exterminio.
Contrariamente a la primera guerra imperialista en la cual el proletariado, una vez iniciado el curso revolucionario, guardó la iniciativa, imponiendo al capitalismo mundial el final de la guerra, en esta guerra, en cambio, es el capitalismo quien se adueñará de la iniciativa ante los primeros signos de revolución en Italia, en Julio de 1943, y proseguirá implacable la guerra civil contra el proletariado, impidiendo por la fuerza cualquier concentración de fuerzas proletarias, no detendrá la guerra ni siquiera cuando, tras el hundimiento y la desaparición del gobierno de Hitler, Alemania pide con insistencia el armisticio, para asegurarse mediante una monstruosa carnicería y una masacre preventiva increíble que al proletariado alemán no le quedaba ninguna veleidad de amenaza revolucionaria.
Cuando se conocen los terribles bombardeos a que los aliados sometieron a la población alemana, destruyendo cientos de miles de casas, matando a millones de personas, pero dejando intactas el 80% de las fábricas como lo reconoce la prensa aliada, se comprende todo el significado de clase de esos bombardeos «democráticos».
La cifra total de muertos de la guerra se eleva, en Europa, a 40 millones de personas, de los cuales las dos terceras partes son a partir de 1943. Esta cifra, por sí sola, nos da la dimensión de la guerra imperialista en general y de la guerra civil del capitalismo contra el proletariado en particular. A los escépticos que no han visto la guerra civil ni del lado del proletariado ni del lado del capital, porque no se ha producido según los esquemas clásicos y conocidos, les dejamos estas cifras para que las mediten.
Lo que distingue esta guerra de la de 1914-1918, su rasgo original y característico, es su transformación brusca en guerra contra el proletariado manteniendo sus objetivos imperialistas. Prosiguiendo de forma metódica la masacre del proletariado y no deteniéndola, se asegura que el foco de la revolución socialista está momentánea y parcialmente apagado.
¿Cómo fue ello posible? ¿Cómo explicar esta victoria momentánea, pero incontestable, del capitalismo sobre el proletariado? ¿Cómo se presenta la situación en Alemania?
La saña con que los aliados continúan la guerra de exterminio, los planes de deportación masiva del proletariado alemán emitidos más en particular por el gobierno ruso, la destrucción metódica y sistemática de ciudades haciendo pesar la amenaza del exterminio y dispersión total del proletariado alemán antes de que éste pueda iniciar el más mínimo gesto de clase, lo pondrán fuera de combate durante años.
Aunque este peligro ha existido efectivamente, el capitalismo sólo ha podido aplicar parcialmente sus planes. La revuelta de los obreros y soldados, quienes en algunas ciudades habían conseguido neutralizar y detener a los fascistas, ha obligado a los aliados a precipitar el fin de esta guerra de exterminio antes de lo previsto. Con estas revueltas el proletariado alemán ha obtenido una doble ventaja: dificultar los planes del capitalismo haciéndole precipitar el fin de la guerra, y esbozar sus primeras acciones revolucionarias de clase. El capitalismo internacional ha sometido momentáneamente al proletariado alemán, impidiéndole que tome la dirección de la revolución mundial, pero no ha conseguido eliminarlo definitivamente
GCF, Julio de 1945
L'Etincelle n° 1, enero de 1945
Órgano de la Fracción Francesa de la Izquierda Comunista
Manifiesto: La guerra continúa
La «liberación» dio a los obreros la esperanza de ver el fin de la matanza y la reconstrucción de la economía, por lo menos en Francia.
El capitalismo respondió a esa esperanza con desempleo, hambre, movilización. La situación que agobiaba al proletariado bajo la ocupación alemana se ha agravado; y, sin embargo ya no hay ocupación alemana.
La Resistencia y el Partido Comunista habían prometido la democracia y profundas reformas sociales. El gobierno mantiene la censura y refuerza su policía. Ha hecho una caricatura de socialización al nacionalizar unas cuantas fábricas, con indemnizaciones para los capitalistas. La explotación del proletariado .prosigue y ninguna reforma la puede hacer desaparecer. Sin embargo la Resistencia y el Partido Comunista están hoy completamente de acuerdo con el gobierno: es que siempre se han burlado de la democracia y del proletariado.
No tenían más que un objetivo: la guerra.
Lo lograron, y ahora el objetivo es la Unión sagrada.
¡Guerra por la revancha, por volver a levantara Francia, guerra contra el hitlerismo!, clama la burguesía
Pero la burguesía tiene miedo. Tiene miedo de los movimientos proletarios en Alemania y en Francia, tiene miedo de la posguerra.
Tiene que amordazar al proletariado francés; aumenta los efectivos de la policía que mandará mañana contra él.
Tiene que utilizarlo para aplastar a la revolución alemana; moviliza su ejército.
La burguesía internacional la ayuda. La ayuda a reconstruir su economía de guerra para mantener su propia dominación de clase.
Y en cabeza, la URSS, que la ayuda y hace con ella un pacto de lucha contra los proletarios franceses y alemanes.
Todos los partidos, los socialistas, los «comunistas» la ayudan: « ¡Todos contra la quinta columna, contra los colaboradores! ¡Todos contra el hitlerismo! ¡Todos contra el maquis pardo! ».
Pero toda esa bulla sólo sirve para esconder el origen real de la miseria actual: el capitalismo de quien el fascismo es hijo.
Para esconder la traición a las enseñanzas de la revolución rusa, que se hizo en plena guerra y en contra de la guerra.
Para justificar la colaboración con la burguesía en el gobierno. Para volver a echar al proletariado a la guerra imperialista.
¡Para hacer creer mañana que los movimientos proletarios en Alemania no serían más que una resistencia fanatizada del hitlerismo!
¡Camaradas obreros!
Más que nunca la lucha tenaz de los revolucionarios durante la primera guerra imperialista, de Lenin, Rosa Luxemburgo y Liebknecht debe ser la nuestra.
Más que nunca, ante la guerra imperialista se hace sentir la necesidad de la guerra civil.
La clase obrera ya no tiene partido de clase: el partido «comunista» ha traicionado, sigue traicionando hoy, traicionará mañana.
La URSS se ha vuelto un imperialismo. Se apoya en las fuerzas más reaccionarias para impedir la revolución proletaria. Será el peor gendarme de los movimientos obreros de mañana: comienza desde ahora a deportar en masa a los proletarios alemanes para quebrar toda su fuerza de clase.
Sólo la fracción de izquierda, salida de ese «cadáver putrefacto» en que se convirtió la IIIª Internacional, representa hoy al proletariado revolucionario.
Sólo la izquierda comunista se negó a participar al extravío de la clase obrera con el antifascismo y sólo ella lanzó advertencias contra la nueva emboscada que se le tendía.
Sólo ella denunció a la URSS como baluarte de la contrarrevolución desde la derrota del proletariado mundial en 1933.
Sólo quedó ella, cuando estalló la guerra, en contra de toda unión sagrada y sólo ella proclamó la lucha de clase como única lucha del proletariado, en todos los países, incluso en la URSS.
En fin, sólo ella tiene intención de preparar las vías del futuro partido de clase, rechazando todos los compromisos y frentes únicos, y siguiendo, en una situación que ha madurado con la historia, el duro camino que siguieron Lenin y la fracción bolchevique antes de la primera guerra imperialista.
¡Obreros! ¡La guerra no es solo obra del fascismo! ¡También lo es de la democracia y del «socialismo en un solo país»!: la URSS representa a todo el régimen capitalista que, al perecer, quiere hacer perecer a toda la sociedad.
El capitalismo no os puede dar paz; incluso una vez terminada la guerra, nada podrá daros.
Contra la guerra capitalista hay que responder con la solución de clase: ¡la guerra civil!
De la guerra civil hasta la toma del poder por el proletariado, y sólo de ella puede surgir una sociedad nueva, una economía de consumo y ya no de destrucción.
¡Contra el patriotismo y el esfuerzo de guerra!
¡Por la solidaridad proletaria internacional!
¡Por la transformación de la guerra imperialista en guerra civil!
Izquierda Comunista
(Fracción francesa)
M. Thorez, secretario general del Partido Comunista Francés, declaraba en 1945:
«Los comunistas no formulan actualmente exigencias socialistas o comunistas. Dicen francamente que sólo una cosa preocupa al pueblo: ganar la guerra lo más rápido posible para apresurar el aplastamiento de la Alemania hitleriana, para asegurar lo más rápido posible el triunfo de la democracia, para preparar el renacimiento de una Francia democrática e independiente. Esa reedificación de Francia es la tarea de la nación entera, la Francia de mañana será lo que sus hijos habrán hecho de ella.
Para contribuir a esa reedificación, el Partido Comunista ¡es un partido de gobierno! Pero se necesita todavía un ejército potente con oficiales de valor, incluso los que se dejaron embaucar durante un tiempo por Petain. Hay que volver a poner en marcha las fábricas, en primer lugar las fábricas de guerra, hacer más que lo necesario para abastecer a los soldados en armas».
Los Estatutos de la Internacional Comunista declaraban en 1919:
«¡Acuérdate de la guerra imperialista! He aquí la primera palabra que la Internacional Comunista dirige a cada trabajador, cualesquiera que sean su origen y la lengua que habla.
¡Acuérdate que por la existencia del régimen capitalista, un puñado de imperialistas tuvo durante cuatro años la posibilidad de obligar a los trabajadores de todas partes a degollarse unos a otros!
¡Acuérdate que la guerra burguesa hundió a Europa y al mundo entero en el hambre y la miseria!
¡Acuérdate que sin el derrocamiento del capitalismo, la repetición de esas guerras criminales es no sólo posible sino inevitable!».
Series:
Acontecimientos históricos:
- IIª Guerra mundial [200]
Cuestiones teóricas:
- Guerra [59]
La relación entre Fracción y Partido en la tradición marxista I - La Izquierda Comunista italiana, 1922-1937
- 6290 lecturas
Publicamos aquí la primera parte de un artículo dedicado a esclarecer la relación Fracción-Partido tal como se ha ido afirmando en la historia del movimiento revolucionario. Esta primera parte tratará de la labor de la Fracción de Izquierda del Partido Comunista italiano en los años 1930, insistiendo especialmente en los años decisivos, de 1935 a 1937, años dominados por la guerra de España. Con ello vamos a contestar a las críticas que en varias ocasiones han hecho los camaradas de Battaglia Comunista a la Fracción o sea al grupo formado a finales de los años 20 como «Fracción» del Partido Comunista de Italia en lucha contra la degeneración estalinista de éste. Al haber respondido ya varias veces a esas críticas sobre diversos aspectos particulares [1], lo que ahora nos interesa es desarrollar lo general de la relación histórica entre «fracción» y partido. La importancia de este trabajo podría parecer secundaria en nuestro tiempo en que los comunistas ya no se consideran, desde hace medio siglo, como fracciones de los viejos partidos pasados a la contrarrevolución. Pero como ya lo hemos de ver en este artículo, la Fracción es un hecho político que va más lejos del simple dato estadístico (parte del Partido), pues expresa la continuidad en la elaboración política que va del programa del viejo partido al programa del nuevo, conservado y enriquecido porque condensa las nuevas experiencias históricas del proletariado. Lo que aquí queremos hacer resaltar para las nuevas generaciones, para los grupos de compañeros que, por el mundo entero, están en busca de una coherencia de clase, es el sentido profundo de ese método de trabajo, de ese hilo rojo que une a los revolucionarios. Contra todos los necios que se divierten en hacer «tabla rasa » de la historia del movimiento obrero que les ha precedido, la CCI vuelve a insistir en que sólo basándose en la continuidad de la labor política podrá surgir un día el Partido comunista mundial, arma indispensable en la batallas que nos esperan.
Las criticas de Battaglia Comunista a la Fracción Italiana del exterior
Primero vamos a procurar exponer sistemáticamente y sin deformarlas, las posiciones de Battaglia contra las que queremos llevar la polémica. En el artículo Fracción y Partido en la experiencia de la Izquierda italiana se desarrolla la tesis de que la Fracción, fundada en Pantin (alrededores de París), en 1928, por militantes exiliados, habría rechazado la hipótesis trotskista de fundación inmediata de nuevos partidos, pues los viejos de la Internacional comunista todavía no se habían pasado oficialmente del oportunismo a la contrarrevolución. Lo cual era como decir que (...) si los partidos comunistas, a pesar, de la infección del oportunismo, no se habían pasado todavía, con armas y equipo, al servicio del enemigo de clase, no podía ponerse al orden del día la construcción de nuevos partidos ». Esto es muy cierto, aunque como ya veremos luego, ésa no era sino una de las condiciones necesarias para la transformación de la Fracción en Partido. Aparte de eso, es útil recordar que los camaradas que fundaron la Fracción en 1928 ya habían tenido, en 1927, que separarse de una minoría activista que consideraba ya a los PC como contrarrevolucionarios. «¡Fuera de la Internacional de Moscú!» clamaba esa minoría, la cual, rápidamente, haciéndose ilusiones de que la crisis del 29 era el prólogo inmediato de la revolución, adoptaba la postura de la Izquierda alemana, la cual, por su parte, había dado a luz a un efímera «nueva» «Internacional comunista obrera».
Battaglia sigue su reconstitución recordando que la Fracción «...desempeña sobre todo un papel de análisis, de educación, de preparación de mandos, alcanzando el máximo de claridad en la fase en la que actúa para constituirse en partido, en el momento mismo en el que la confrontación entre clases barre el oportunismo» (Informe para el Congreso de 1935). «Hasta entonces, los términos de la cuestión parecían bastante claros. El problema Fracción-Partido se había resuelto "programáticamente" debido a la dependencia de aquélla respecto al proceso degenerativo de éste, (...) y no gracias a una elaboración teórica abstracta que pondría tal tipo particular de organización de revolucionarios en las alturas de una forma política invariable, válida para todos los períodos históricos de estancamiento de la lucha de clases (...). La idea de que la transformación de la fracción en partido sólo sería posible en situaciones "objetivamente favorables", o sea de reanudación de la lucha de clases, se basaba en la posibilidad calculada de que sólo en una situación así, en las tormentas sociales que la acompañan, podría comprobarse en la realidad de los hechos que los partidos comunistas habían traicionado definitivamente».
La traición de los PC quedó públicamente confirmada en 1935, con el apoyo de Stalin y del PCF (imitado éste por todos los demás) a las medidas de rearme militar decididas por el gobierno burgués de Francia «para defender la democracia». Ante ese paso oficial al enemigo de clase, la Fracción sacaba a la luz un manifiesto titulado ¡Fuera de los Partidos comunistas, convertidos en instrumentos de la contrarrevolución! y se reunía en Congreso para dar una respuesta, en tanto que organización, a esos acontecimientos. El artículo de Battaglia afirma que:
«Según el esquema desarrollado en los años anteriores, la Fracción hubiera debido cumplir su tarea en relación con ese acontecimiento y ponerse a formar un nuevo partido. Pero para la puesta en práctica, aunque ésa fuera la perspectiva, se expresaron en el seno de la Fracción ciertas tendencias que se esforzaban por dar largas al problema más que dedicarse a resolverlo en sus aspectos prácticos.»
«En el informe de Jacobs sobre el cual debería haberse desarrollado el debate, la traición del centrismo y la consigna lanzada por la fracción de salir de los partidos comunistas [no implicaba] "transformarse en partido, ni tampoco significaba la solución proletaria a la traición del centrismo, solución que sólo podrían darla los acontecimientos del mañana para los que ya hoy se estaba preparando la fracción" (...)».
«Para el ponente del informe, la respuesta al problema de la crisis del movimiento obrero no podía consistir en un esfuerzo por cerrar las filas dispersas de los revolucionarios para así volver a dar al proletariado su órgano político indispensable, el partido (...), sino en lanzar la consigna de "salir de los PC" sin ninguna otra indicación, al "no existir solución inmediata al problema planteado por esa traición" (...)».
«Si bien es cierto que los estragos causados por el centrismo habían acabado por inmovilizar a la clase obrera, políticamente desarmada, en manos del capitalismo (...), también era cierto que la única posibilidad de organizar una oposición contra las intentonas del imperialismo de resolver sus propias contradicciones mediante la guerra, pasaba por la reconstrucción de nuevos partidos (...) de modo que la alternativa guerra o revolución no fuera únicamente una consigna para llenarse la boca con ella.
«Las tesis de Jacobs crearon en el seno del congreso de la Fracción una fuerte oposición que (...) divergía sobre el análisis "esperista" del ponente. Para Gatto (...) era urgente aclarar la relación Fracción-Partido, no con formulillas mecánicas, sino basándose en las tareas precisas que la situación estaba exigiendo:
«"estamos de acuerdo en que no se puede pasar ya a la fundación del partido, pero pueden presentarse situaciones que nos impongan la necesidad de ir hacia su constitución. La dramatización del ponente puede llevar a una especie de fatalismo". Esta preocupación no era vana, puesto que la Fracción iba a quedar esperando hasta su acta de disolución en 1945.»
Battaglia afirma luego que la Fracción quedó paralizada por esa divergencia, haciendo notar que «la corriente "partidista", parada sin embargo en el más absurdo de los inmovilismos, se mantuvo coherente con las posiciones expresadas en el Congreso, mientras que en la corriente "esperista”, y en especial en su elemento de más prestigio, Vercesi, las vacilaciones y los cambios de camino abundaron ».
Las conclusiones políticas de Battaglia Comunista al respecto son inevitables: «sostener que el partido no puede surgir más que en relación con una situación en la que la cuestión del poder está al orden del día, mientras que en las fases contrarrevolucionarias, el partido "debe" desaparecer o dejar el sitio a fracciones» significa «privar a la clase en los períodos más duros y delicados de un mínimo de referencias políticas» con «el único resultado de ser sobrepasado por los acontecimientos».
Como puede observarse, no hemos ahorrado sitio para exponer de la manera más fiel la postura de Battaglia Comunista, para así darla a conocer a los compañeros que no entiendan el idioma italiano. Resumiendo, Battaglia afirma que:
- desde su fundación hasta el congreso de 1935, la Fracción no hizo sino defender en realidad su transformación en Partido de una lucha de clases reiniciada;
- la minoría misma que defendía en 1935 la formación del Partido se mantuvo políticamente coherente, pero en el más completo inmovilismo práctico durante los años siguientes (o sea durante los años de las ocupaciones de fábricas en Francia y de la guerra de España);
- las fracciones (consideradas como «organismos no muy bien definidos», «sucedáneos») no están capacitadas para ofrecer un mínimo de referencia política al proletariado en los períodos contrarrevolucionarios. Esas tres son otras tantas deformaciones de la historia del movimiento obrero. Veamos por qué.
Las condiciones para la transformación de la Fracción en Partido
Battaglia sostiene que el lazo entre la transformación en partido y la reanudación de la lucha de clases es una novedad introducida en 1935, novedad de la que no existe huella alguna si remontamos al nacimiento de la Fracción
en 1928. Pero, si se quiere remontar en el tiempo, ¿por qué pararse en 1928? Más vale subir hasta 1922, con las legendarias Tesis de Roma (aprobadas por el IIº congreso del PC de Italia), que fueron, por definición, el texto básico de la Izquierda italiana:
«El retorno, bajo la influencia de nuevas situaciones e incitaciones a la acción que los acontecimientos ejercen sobre las masas obreras, a la organización de un auténtico Partido de clase, ocurre bajo la forma de una separación de una parte del Partido que, a través de los debates sobre el programa, la crítica de las experiencias desfavorables a la lucha y la formación en el seno del Partido de una escuela y de una organización con su jerarquía (fracción), restablece esa continuidad en la vida de una organización unitaria fundada en la posesión de una conciencia y de una disciplina de la que surge el nuevo Partido».
Como puede verse, los textos de base mismos de la Izquierda son muy claros sobre el hecho de que la transformación de la fracción en partido no es posible más que «bajo la influencia de nuevas situaciones e incitaciones a la acción que los acontecimientos ejercen en la masa obrera».
Volvamos, sin embargo, a la Fracción y a su texto de base al respecto, «¿Hacia la Internacional 2 y 3/4?», publicado en 1933 y al que Battaglia considera como «mucho más dialéctico» que la postura de 1935:
«La transformación de la fracción en partido esta condicionada por dos elementos estrechamente relacionados:
1) La elaboración por la fracción de nuevas posiciones políticas capaces de dar un marco sólido a las luchas del Proletariado para la revolución en su nueva fase más avanzada. (..)
2) La demolición de las relaciones de clase del sistema actual (...) con el estallido de movimientos revolucionarios que permitan que la Fracción pueda volver a tomar la dirección de las luchas con vistas a la insurrección» (Bilan, nº 1).
Puede apreciarse que la postura sigue siendo la misma que la de 1922 como también lo es en los textos básicos posteriores. Así, puede leerse en el «Informe sobre la situación en Italia» de agosto de 1935: « Nuestra fracción podrá transformarse en partido en la medida en que exprese correctamente la evolución de un proletariado de nuevo lanzado al ruedo revolucionario y destructor de la actual relación de fuerzas entre las clases. Aún teniendo como siempre, mediante las organizaciones sindicales, la única postura que permita la lucha de masas, nuestra fracción debe cumplir el papel que le incumbe: formación de dirigentes tanto en Italia como en la emigración. Los momentos de su transformación en partido serán los momentos mismos de la conmoción del capitalismo.
Sobre ese punto, vamos a tomar directamente en cuenta la frase que Battaglia misma refiere del Informe para el congreso de 1935, cuando opina que «los términos de la cuestión parecían bastante claros». En esa frase se afirma textualmente que la transformación de la fracción en partido es posible «en momentos en que la confrontación entre las clases barre el oportunismo», o sea, en un momento de reanudación del movimiento de clase.
Efectivamente, los términos de la cuestión parecían ya claros en esa frase. Además, para que no queden dudas, puede leerse unas cuantas líneas más abajo: « Así pues, la clase se vuelve a encontrar en el partido en el momento en que las condiciones históricas desequilibran las relaciones de las clases y la afirmación de la existencia del partido es entonces afirmación de la capacidad de acción de la clase».
Más claro, el agua clara. Como decía a menudo Bordiga, basta con saber leer. El problema es que cuando se quiere volver a escribir la historia con las lentes deformantes de una tesis previa, uno está obligado a leer lo contrario de lo que está escrito.
Pero lo peor del caso es que para no entrar en contradicciones, los camaradas de Battaglia acaban por ni ser capaces de leer lo que ellos mismos escribieron a propósito de la Fracción de 1935: «Cabe aquí recordar que la Izquierda italiana abandonó el nombre de "Fracción de izquierda del PCI" por el de "Fracción italiana de la Izquierda Comunista Internacional" en un Congreso de 1935. Esto le vino impuesto por el hecho de que contrariamente a sus previsiones, la traición abierta para con el proletariado por parte de los PC oportunistas no se demoró hasta la segunda guerra. (...) El cambio de título significaba, a la vez, una toma de postura respecto a ese "giro" de los PC oficiales y que, además, las condiciones objetivas no permitían todavía el paso a la formación de nuevos partidos».
Según nuestra costumbre, no nos hemos apoyado en esta o aquella frasecita pronunciada de paso por éste o aquel miembro de Battaglia, sino que hemos citado el Prefacio político con el que el PCInt (Battaglia), en mayo de 1946, presentaba a los militantes de los demás países, su Plataforma Programática, que acababa de ser aprobada en la Conferencia de Turín. Ese mismo documento de base, destinado a explicar la filiación histórica existente entre el PC de Italia de Liorna (Livorno) de 1921, la fracción en el extranjero y el PCInt de 1943, dejaba bien patente que uno de los puntos clave de la demarcación con el troskismo se refería a: «...las condiciones objetivas requeridas para que el movimiento comunista se vuelva a constituir en partidos con influencia efectiva en las masas, condiciones que Trotski, o no las tenía en cuenta, o, basándose en un análisis erróneo de las perspectivas, admitía su existencia en la situación que entonces se vivía. Por un lado, apoyándose en la experiencia de la fracción bolchevique, la fracción afirmaba que el tiempo de formación del partido era esencialmente un tiempo en el que, al librarse la lucha en condiciones revolucionarias, los proletarios se veían empujados a agruparse en torno a un programa marxista restaurado contra el oportunismo, programa defendido hasta entonces por una minoría».
Como puede verse, el PCInt mismo, en sus textos oficiales de 1946, no se separaba lo más mínimo de la posición que al respecto tenía la Fracción de cuyas posiciones políticas, por lo demás, se reivindicaba oficialmente. Quien sí se aparta con tanta rapidez que resulta difícil captarla, es sin duda Battaglia, quien, en una misma discusión, consigue alinear por lo menos cuatro posiciones diferentes. La concomitancia entre reanudación de la lucha de clases y reconstrucción del Partido es calificada por BC de:
- al fin y al cabo una «hipótesis posible» de 1925 a 1935;
- «fatalista» y «en sus grandes líneas, mecanicista», en la Fracción <!--[endif]-->entre 1935 y 1945;
- totalmente correcta, pues eso es lo que se despeja de Ios textos, si se trata del PCInt en 1946;
- vuelve a ser «concepto antidialéctico y liquidacionista» en la nueva Plataforma aprobada por Battaglia en 1952, de la cual hablaremos más detalladamente en un segundo artículo. Pero dejemos de lado los interesados culebreos de Battaglia y volvamos al congreso de 1935.
El debate de 1935: fatalismo o voluntarismo
De lo escrito antes se puede deducir que no fue la mayoría del Congreso la que introdujo nuevas posiciones, sino la minoría, la cual puso en entredicho las de siempre, adoptando fórmulas de los adversarios políticos de la Fracción. Es así como Gatto acusa de «fatalismo» a un Informe que precisamente contestaba a las acusaciones de fatalismo lanzadas contra la Fracción por quienes, con los trotskistas a la cabeza, rechazaban la labor como fracción en favor de las ilusiones de «movilizar a las masas». Piero afirma que «nuestra orientación debe cambiar, debemos transformar nuestra prensa en algo más accesible a los obreros» haciendo así competencia a los seudo «obreros de la oposición», especialistas en el «enganche de las masas» mediante la adulación sistemática de sus ilusiones. Tullio saca conclusiones aparentemente lógicas «si decimos que cuando no hay partido de clase, falta la dirección, queremos decir que ésta es indispensable incluso en períodos de depresión», olvidándose así de lo que ya Bilan había contestado a Trotski: « De la fórmula según la cual la Revolución es imposible sin Partido comunista, se saca la conclusión simplista que ya desde hoy hay que construir el nuevo Partido. Eso es como si de la premisa de que sin insurrección no podrán ya defenderse las reivindicaciones elementales de los trabajadores, se dedujera que habría que desencadenar inmediatamente la insurrección» (Bilan, nº 1).
En realidad lo que no se tiene de pie son esos intentos de Battaglia por presentar el debate como si fuera un enfrentamiento entre aquéllos que querían un Partido ya bien templado en el momento de los enfrentamientos revolucionarios y quienes quisieran improvisarlo a última hora. La mayoría del Congreso, ante el que se le había planteado la alternativa ridícula: «Pero, ¿habrá que esperar que ocurran acontecimientos revolucionarios para ponerse a fundar el nuevo partido, o, al contrario, no sería mejor que los acontecimientos ocurran en presencia ya del partido?», había contestado ya de una vez por todas: «Si, para nosotros, se tratara de un sencillo problema de voluntad, estaríamos de acuerdo todos y no habría nadie que se empeñaría en discutir».
El problema que al Congreso había sido planteado no era un problema de voluntad, sino de voluntarismo como lo demostraron palmariamente los años siguientes.
El debate de 1935-37: ¿Hacia la guerra imperialista o hacia la reanudación de clase?
Al presentar el debate de 1935 como una confrontación entre quienes querían un partido independientemente de las condiciones objetivas y quienes se «refugiaban» en la espera de esas condiciones, Battaglia se olvida de lo que había dejado claro el Prefacio de 1946, o sea que: «los constructores de Partido» no se limitan a subestimar o a ignorar las condiciones objetivas, sino que se veían también obligados «a admitir la existencia de esas condiciones, en base a un falso análisis de perspectivas». Y ése es precisamente el centro de la discusión en 1935, de lo cual parece no haberse enterado Battaglia. La minoría activista no se limitaba a afirmar su «desacuerdo sobre la postura de que sólo se puede constituir el Partido en períodos de reanudación proletaria»; además se veía necesariamente obligada a desarrollar un falso análisis de las perspectivas para poder afirmar que, aunque no había todavía una verdadera reanudación proletaria, había ya sin embargo unos primeros movimientos anticipadores cuya dirección había que tomar, etc. En el Congreso, ese nuevo empeño para volver a discutir los análisis de la Fracción sobre el curso de la guerra imperialista no fue desarrollado abiertamente por la minoría, la cual, probablemente, no se daba muy bien cuenta de adónde la iba a llevar obligatoriamente su manía fundadora de partidos. Esta ambigüedad explica que junto a activistas declarados, procedentes en su gran mayoría del difunto Réveil Communiste, se encontraran camaradas como Tullio y Gatto Mammone, quienes se separarán de la minoría en cuanto el verdadero objeto de la discusión apareció claramente. Sin embargo, aunque la minoría no deja aparecer la amplitud de las divergencias y aprueba el Informe de Jacobs por unanimidad, los elementos más lúcidos de la mayoría ya se van dando cuenta de ello: «Es fácil percibir esta tendencia cuando se examina la postura defendida por algunos camaradas sobre conflictos recientes de clase, en los cuales han defendido que la Fracción podía asegurar también, en la fase actual de descomposición del proletariado, una función de dirección en esos movimientos, haciendo con ello abstracción de la verdadera relación entre las fuerzas» (Pieri).
«Y así, como lo ha demostrado la discusión, podría creerse que podríamos nosotros intervenir en los sucesos actuales, marcados por la desesperanza (Brest-Tolón), para dirigir su curso (...). Creer que la fracción podría dirigir movimientos de desesperación proletaria sería comprometer su intervención en los acontecimientos del mañana» (Jacobs).
En los meses siguientes al Congreso las dos tendencias van a irse polarizando más y más. Así, Bianco, en su artículo «Un poco de claridad, por favor» (Bilan nº 28, enero de 1936), denuncia que hay miembros de la minoría que ahora declaran abiertamente que rechazan el Informe de Jacobs que acababan justo de aprobar, atacando en particular, al «camarada Tito, el cual es muy prolijo en grandes frases como "cambiar de línea"; no limitarse a estar presentes "sino también ponerse en cabeza, tomar la dirección del movimiento de renacimiento comunista"; abandonar, para así formar un organismo internacional, todos los "aprioris obstruccionistas" y "nuestros escrúpulos de principio"».
Los agrupamientos definitivos aparecen entonces (incluso si Vercesi en el mismo número de Bilan intenta minimizar el alcance de las divergencias). Ya en el número anterior de la revista en lengua italiana, Prometeo, Gatto había tomado sus distancias con la minoría, afirmando que «la Fracción se expresará como partido en el ardor de los acontecimientos» y no antes de que el proletariado entable «su batalla emancipadora».
Para comprender, sin embargo, la amplitud de los errores que se disponía a hacer la minoría, hay que tomar un poco de distancia y considerar la relación de fuerzas entre las clases en aquellos años decisivos y el análisis que de esa relación hacían las diferentes fuerzas de izquierda. La Izquierda italiana definía al período como contrarrevolucionario, basándose en la terrible realidad de los hechos: 1932, destrucción política de las resistencias contra el estalinismo: exclusión de la Oposición de Izquierda, de la Izquierda italiana y de las demás fuerzas que no aceptaban los zigzagueos de Trotski; en 1933, aplastamiento del proletariado alemán; 1934, aplastamiento del proletariado austriaco, encuadramiento del proletariado francés tras la bandera tricolor de la burguesía. Frente a aquella loca carrera hacia la carnicería mundial, Trotski se tapaba los ojos para mantener la moral de la tropa. Para él, hasta 1933, el PC alemán, putrefacto, seguía siendo «la clave de la revolución mundial»; y si en 1933, el PC alemán se desmoronaba frente al nazismo, ello quería entonces decir que la vía estaba libre para fundar un nuevo partido y también una nueva internacional, y si los militantes controlados por el estalinismo no se integraran en ella, sería entonces el ala izquierda de la socialdemocracia la que «evolucionaba hacia el comunismo» y otras cosas por el estilo... El maniobrerismo oportunista de Trotski acarreó escisiones por su izquierda, de grupos de militantes que se negaban a seguirlo por ese camino (Liga de los Comunistas Internacionalistas en Bélgica, Unión Comunista de Francia, Revolutionary Workers League en Norteamérica, etc.). Hasta 1936, esos grupos parecían estar situados entre el rigor de la Izquierda italiana y las acrobacias de Trotski. Lo vivido en 1936 será la prueba de que su solidaridad con el trotskismo era mucho más sólida que sus divergencias. 1936 es, en los hechos, la última y desesperada respuesta de clase del proletariado europeo: entre mayo y julio se sucedieron las ocupaciones de fábricas en Francia, una oleada de luchas en Bélgica, la acción de clase del proletariado de Barcelona contra el alzamiento militar de Franco, tras la cual la clase obrera se mantuvo durante una semana entera dueña de la ciudad y sus alrededores. Pero todo eso fue el último sobresalto. En unas cuantas semanas, el capitalismo logró no sólo limitar esas respuestas, sino incluso alterarlas por completo, transformándolas en momentos de la Unión Sagrada por la defensa de la democracia.
Trotski no hace el menor caso de esa recuperación, proclamando que «la revolución ha empezado en Francia», animando al proletariado español a enrolarse como carne de cañón en las milicias antifascistas para defender a la república. Todas las disidencias de izquierda, desde la LCI hasta la UC, pasando por la RWL y una buena parte de los comunistas de consejos caen de lleno en la trampa, en nombre de «la lucha armada contra el fascismo». La minoría misma de la Fracción italiana adopta en los hechos los análisis de Trotski cuando proclama que en España la situación sigue siendo «objetivamente revolucionaria» y que en las zonas controladas por las milicias se practica la colectivización «en las barbas de los gobiernos de Madrid y de Barcelona» (Bilan, n° 36, Documentos de la minoría). ¿Sobrevive y refuerza el Estado burgués su control sobre los obreros? ¡Bah!, no es más que una «fachada», un «envoltorio vacío, un simulacro, un prisionero de la situación», pues el proletariado español, al apoyar a la República burguesa, no apoya al Estado sino la destrucción proletaria del Estado. Coherentes con esa postura, muchos de entre sus miembros irán a España para enrolarse en las milicias antifascistas gubernamentales. Para Battaglia, esos saltos mortales significan mantenerse «coherentes consigo mismos en el mayor inmovilismo». ¡Extraño concepto de la coherencia del inmovilismo!
En realidad, la minoría abandona el marco de análisis de la Fracción para recoger íntegramente las acrobacias dialécticas de Trotski, contra las cuales ya había escrito la Fracción con ocasión de la matanza de mineros en Asturias llevada a cabo por la República democrática en 1934:
«La terrible masacre de estos últimos días en España debería poner fin a esos juegos de equilibrista de que la república sería sin lugar a dudas "una conquista obrera" que debe defenderse pero con "ciertas condiciones" y sobre todo en "la medida en que" no sea lo que es, o a condición de que "se convierta" en lo que no puede convertirse, o, en fin, lejos de tener el significado y los objetivos que de hecho tiene, se disponga a ser el órgano de domino de la clase trabajadora». (Bilan, nº 12, octubre de 1934).
La línea divisoria histórica de los años 1935-37
Sólo la mayoría de la Fracción italiana (y una minoría de comunistas consejistas) permanecía en una postura derrotista como la de Lenin, frente a la guerra imperialista de España. Pero sólo es la Fracción la que saca todas las lecciones del giro histórico, negando la idea de que existieran todavía situaciones de atraso en las que se podría luchar transitoriamente por la democracia o por la liberación nacional, caracterizando como burguesa y como instrumento de la guerra imperialista a todo tipo de milicia antifascista. Es ésa la postura política indispensable para seguir siendo internacionalista en la matanza imperialista que se está fraguando y, por lo tanto, para tener todas las bazas en la mano para contribuir en el renacimiento del futuro Partido comunista mundial. Las posiciones de la Fracción desde 1935 (guerra chino-japonesa, guerra italo-abisinia) hasta 1937 (guerra de España) constituyen pues la línea divisoria histórica que confirma la transformación de la Izquierda italiana en Izquierda comunista internacionalista y selecciona las fuerzas revolucionarias a partir de entonces.
Y cuando nosotros hablamos de selección, se trata de selección en el terreno y no en los esquemitas teóricos elaborados en las mentes de algunos. A la quiebra en Bélgica de la Liga de Comunistas responde la aparición de una minoría que se constituye en Fracción belga de la Izquierda comunista. A la quiebra de Union Communiste en Francia responde la salida de algunos militantes que se adhieren a la Fracción italiana y fundarán, en plena guerra imperialista, la Fracción francesa de la Izquierda comunista.
A la quiebra en América de la Revolutionary Workers League y de la Liga Comunista mexicana corresponde la ruptura de un grupo de militantes mexicanos e inmigrados que forman el Grupo de Trabajadores Marxistas con las posiciones de la Izquierda Comunista Internacional. Todavía hoy únicamente aquéllos que se sitúan en la absoluta continuidad de las posiciones de principio, sin distingos, salvedades o búsquedas de «terceras vías», tienen en sus manos las buenas cartas para el renacimiento del Partido de clase.
La CCI, ya se sabe, se reivindica íntegramente de esa delimitación programática. Pero, ¿cuál es la postura de Battaglia?
«Los acontecimientos de la Revolución española evidenciaron tanto los puntos fuertes como los puntos débiles de nuestra propia tendencia: la mayoría de Bilan aparecía como apegada a una fórmula, teóricamente impecable pero que tenía el defecto de quedarse como abstracción simplista; la minoría, por su parte, aparecía dominada por la preocupación de emprender a toda costa el camino de un participacionismo no siempre lo bastante prudente para evitar las trampas del jacobinismo burgués por muy "barricadero" que éste fuera.
«Ya que existía la posibilidad objetiva, nuestros camaradas deberían haber planteado el problema, el mismo que más tarde se plantearía nuestro partido frente al movimiento "partisano", llamando a los obreros a no caer en la trampa de la estrategia de la guerra imperialista ».
Esta postura que citamos de un número especial de Prometeo de 1958 dedicado a la Fracción no es accidental, sino que ha sido confirmada varias veces incluso recientemente. Como puede apreciarse, Battaglia se decide por una tercera vía, alejada tanto de las abstracciones de la mayoría como de la participación de la minoría. ¿Es en realidad una tercera vía o más bien la reproducción pura y simple de las posturas de la minoría?
La Guerra de España: ¿«participación» o «derrotismo revolucionario»?
¿Cuál es la acusación contra la mayoría? Haberse quedado inerte ante los acontecimientos, haberse contentado con tener razón en teoría, sin haberse preocupado por intervenir para defender una orientación correcta entre los obreros españoles. Esta acusación recoge palabra por palabra la expresada en aquel entonces por la minoría, los trotskistas, los anarquistas, los poumistas, etc.: «decirles a los obreros españoles: ése peligro os amenaza, y no intervenir nosotros mismos para combatir ese peligro, es una manifestación de insensibilidad y de diletantismo» (Bilan nº 35, Textos de la minoría). Una vez establecida la identidad de las acusaciones, es necesario afirmar también que se trata de mentiras rastreras. La mayoría se puso inmediatamente a combatir codo a codo con el proletariado español, en el frente de clase y no en las trincheras. Ya puestos a hacer diferencias con la minoría, hay que decir que ésta abandonó España a finales del 36, mientras que la mayoría siguió manteniendo allí su actividad política hasta Mayo del 37 cuando su último representante, Tullio, volvió a Francia para anunciar a la Fracción y a los obreros del mundo entero que la República antifascista había acabado por asesinar directamente a los proletarios en huelga por Barcelona.
Claro está, la presencia de la mayoría era más discreta que la de los minoritarios, los cuales tenían a su disposición, para sus comunicados, la prensa del gubernamental Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM), llegando a ser alguno general de brigada en el frente de Aragón, como su portavoz Condiari. Mitchell, Tullio, Candali, representantes de la mayoría, actuaban, en cambio, en la más estricta clandestinidad, con el riesgo permanente de ser detenidos por las bandas estalinistas —que en su busca andaban—, de ser denunciados por el POUM o por anarquistas, quienes los consideraban poco menos que como espías fascistas.
En esas terribles condiciones, esos camaradas siguieron luchando para rescatar de la espiral de la guerra imperialista al menos un puñado de militantes, encarando no sólo los riesgos sino también la hostilidad y el desprecio de los militantes con quienes discutían. Incluso los elementos más lúcidos como el anarquista Berneri (que sería más tarde asesinado por los estalinistas) estaban desorientados por la ideología guerrera hasta el punto de transformarse en promotores de la extensión del régimen de economía de guerra y de la militarización de la clase de ella resultante, en todas las fábricas más o menos grandes; eran totalmente incapaces de comprender dónde se encontraba la frontera de clase, llegando incluso a escribir que «los troskistas, los bordiguistas, los estalinistas, no están divididos más que por algunos conceptos tácticos» (Guerra de clase, octubre de 1936). A pesar de que se les cerraban todas las puertas, los camaradas de la mayoría seguían llamando a todas; y fue así como un día, saliendo de la enésima discusión infructuosa en un local del POUM, se encontraron con matones del estalinismo que a su espera estaban y que por pura casualidad no lograron eliminarlos.
Hagamos notar de paso que la minoría que en 1935 proclamaba que el Partido debería estar listo de antemano respecto a los enfrentamientos de clase, se saca entonces la teoría de que en España es la revolución y que ésta va a salir victoriosa y eso sin el menor asomo de partido de clase. La mayoría, al contrario, consideraba al partido como centro de su análisis, afirmando la imposibilidad de revolución entonces, teniendo en cuenta que no se había formado ningún partido y que no existía la más mínima tendencia hacia la aparición de pequeños núcleos que irían en ese sentido, a pesar de la intensa propaganda que la fracción había hecho con ese objetivo. No era en la mayoría donde estaban quienes subestimaban la importancia del Partido... y de la Fracción.
Ante el naufragio de la minoría, que al final se hizo la ilusión de haber encontrado el partido de clase en el POUM, partido gubernamental, puede medirse la gran exactitud de las advertencias de la mayoría en el Congreso de 1935 sobre el peligro de acabar «alterando los principios mismos de la Fracción».
Para Battaglia, la minoría fue culpable de un «participacionismo no siempre (!) lo bastante prudente como para evitar las trampas burguesas». ¿Qué quiere decir una expresión tan vaga? La diferencia entre la mayoría y la minoría estriba precisamente en eso, en que aquélla intervino para convencer al menos a una vanguardia reducida para que desertara de la guerra imperialista, mientras que ésta intervino participando en ella, a través del enrolamiento voluntario en las milicias gubernamentales. No cabe duda de que BC tendría en sus manos una baza fabulosa si conociera un medio de participar en la guerra imperialista que fuera tan «prudente» que no hiciera el juego de la burguesía..., ¿Qué quiere decir eso de que la mayoría debería haberse comportado como lo hizo después el PCInt frente al movimiento "partisano"»? ¿Significa quizás eso que debería haber lanzado un llamamiento a favor del «frente único» a los partidos estalinistas, socialistas, anarquistas y poumistas como lo hizo el PCInt en 1944, proponiendo el frente único a los Comités de Agitación del PCI, PSI, PRI y anarcosindicalistas? BC sin duda piensa que «al existir las condiciones objetivas», esas propuestas «concretas» habrían permitido a la Fracción sacarse del sombrero mágico al partido que tanta falta hacía. Esperemos que BC no tenga otras bazas en la manga, otros recursos milagrosos capaces de transformar una situación objetiva contrarrevolucionaria en su exacto contrario, lo cual pudiera ser posible, «pero con ciertas condiciones» y sobre todo «en la medida en que no sea lo que es», o a condición de que esa situación «se transforme en lo que no puede transformarse» (Bilan, nº 12).
El problema no está ahí. El problema es que BC se aleja de la Fracción, de la cual, sin embargo, se reivindica; se aleja de ella al menos en dos puntos esenciales, las condiciones para la fundación de nuevos partidos y la actitud que hay que tener, en períodos globalmente contrarrevolucionarios, en la confrontación con formaciones de fachada proletaria, como las milicias antifascistas. En el próximo artículo, que tratará del período de 1937 a 1952, hemos de ver cómo esas incomprensiones se manifiestan puntualmente en la fundación del PCInt en 1943 y en la ambigüedad de su actitud hacia los partisanos.
Al considerar aquel período trágico para el movimiento obrero, demostraremos además cuán falsa es la afirmación de Battaglia, quien niega a un órgano como la Fracción toda capacidad para ofrecer a la «clase un mínimo de orientación política en los períodos más duros y difíciles»
Beyle
<!Esos ataques a la Fracción, de cuyo nombre se reivindica Battaglia, son tanto más significativos por tener lugar en un momento en el que diferentes grupos bordiguistas empiezan a descubrir de nuevo a la Fracción tras el silencio mantenido por Bordiga (ver artículos aparecidos en Il Comunista de Milán, la reedición por Il Partito Comunista de Florencia, del manifiesto de la Fracción sobre la Guerra de España). ¿Estarían intercambiándose los papeles Battaglia y los bordiguistas?
Series:
- Fracción y Partido [27]
Corrientes políticas y referencias:
- Izquierda Comunista [23]
Herencia de la Izquierda Comunista:
Cuestiones teóricas:
- Partido y Fracción [30]
Manifiesto de la Fracción Francesa de la Izquierda Comunista
- 4796 lecturas
La guerra continúa.
La «liberación» dio a los obreros la esperanza de ver el fin de la matanza y la reconstrucción de la economía, por lo menos en Francia.
El capitalismo respondió a esa esperanza con desempleo, hambre, movilización. La situación que agobiaba al proletariado bajo la ocupación alemana se ha agravado; y, sin embargo ya no hay ocupación alemana.
La Resistencia y el Partido Comunista habían prometido la democracia y profundas reformas sociales. El gobierno mantiene la censura y refuerza su policía. Ha hecho una caricatura de socialización al nacionalizar unas cuantas fábricas, con indemnizaciones para los capitalistas. La explotación del proletariado .prosigue y ninguna reforma la puede hacer desaparecer. Sin embargo la Resistencia y el Partido Comunista están hoy completamente de acuerdo con el gobierno: es que siempre se han burlado de la democracia y del proletariado.
No tenían más que un objetivo: la guerra.
Lo lograron, y ahora el objetivo es la Unión sagrada.
¡Guerra por la revancha, por volver a levantar Francia, guerra contra el hitlerismo!, clama la burguesía
Pero la burguesía tiene miedo. Tiene miedo de los movimientos proletarios en Alemania y en Francia, tiene miedo de la posguerra.
Tiene que amordazar al proletariado francés; aumenta los efectivos de la policía que mandará mañana contra él.
Tiene que utilizarlo para aplastar a la revolución alemana; moviliza su ejército.
La burguesía internacional la ayuda. La ayuda a reconstruir su economía de guerra para mantener su propia dominación de clase.
Y en cabeza, la URSS, que la ayuda y hace con ella un pacto de lucha contra los proletarios franceses y alemanes.
Todos los partidos, los socialistas, los «comunistas» la ayudan: « ¡Todos contra la quinta columna, contra los colaboradores! ¡Todos contra el hitlerismo! ¡Todos contra el maquis pardo! ».
Pero toda esa bulla sólo sirve para esconder el origen real de la miseria actual: el capitalismo de quien el fascismo es hijo.
Para esconder la traición a las enseñanzas de la revolución rusa, que se hizo en plena guerra y en contra de la guerra.
Para justificar la colaboración con la burguesía en el gobierno. Para volver a echar al proletariado a la guerra imperialista.
¡Para hacer creer mañana que los movimientos proletarios en Alemania no serían más que una resistencia fanatizada del hitlerismo!
¡Camaradas obreros!
Más que nunca la lucha tenaz de los revolucionarios durante la primera guerra imperialista, de Lenin, Rosa Luxemburgo y Liebknecht debe ser la nuestra.
Más que nunca, ante la guerra imperialista se hace sentir la necesidad de la guerra civil.
La clase obrera ya no tiene partido de clase: el partido «comunista» ha traicionado, sigue traicionando hoy, traicionará mañana.
La URSS se ha vuelto un imperialismo. Se apoya en las fuerzas más reaccionarias para impedir la revolución proletaria. Será el peor gendarme de los movimientos obreros de mañana: comienza desde ahora a deportar en masa a los proletarios alemanes para quebrar toda su fuerza de clase.
Sólo la fracción de izquierda, salida de ese «cadáver putrefacto» en que se convirtió la IIIª Internacional, representa hoy al proletariado revolucionario.
Sólo la izquierda comunista se negó a participar al extravío de la clase obrera con el antifascismo y sólo ella lanzó advertencias contra la nueva emboscada que se le tendía.
Sólo ella denunció a la URSS como baluarte de la contrarrevolución desde la derrota del proletariado mundial en 1933.
Sólo quedó ella, cuando estalló la guerra, en contra de toda unión sagrada y sólo ella proclamó la lucha de clase como única lucha del proletariado, en todos los países, incluso en la URSS.
En fin, sólo ella tiene intención de preparar las vías del futuro partido de clase, rechazando todos los compromisos y frentes únicos, y siguiendo, en una situación que ha madurado con la historia, el duro camino que siguieron Lenin y la fracción bolchevique antes de la primera guerra imperialista.
¡Obreros! ¡La guerra no es solo obra del fascismo! ¡También lo es de la democracia y del «socialismo en un solo país»!: la URSS representa a todo el régimen capitalista que, al perecer, quiere hacer perecer a toda la sociedad.
El capitalismo no os puede dar paz; incluso una vez terminada la guerra, nada podrá daros.
Contra la guerra capitalista hay que responder con la solución de clase: ¡la guerra civil!
De la guerra civil hasta la toma del poder por el proletariado, y sólo de ella puede surgir una sociedad nueva, una economía de consumo y ya no de destrucción.
¡Contra el patriotismo y el esfuerzo de guerra!
¡Por la solidaridad proletaria internacional!
¡Por la transformación de la guerra imperialista en guerra civil!
Izquierda Comunista
(Fracción francesa)
M. Thorez, secretario general del Partido Comunista Francés, declaraba en 1945:
«Los comunistas no formulan actualmente exigencias socialistas o comunistas. Dicen francamente que sólo una cosa preocupa al pueblo: ganar la guerra lo más rápido posible para apresurar el aplastamiento de la Alemania hitleriana, para asegurar lo más rápido posible el triunfo de la democracia, para preparar el renacimiento de una Francia democrática e independiente. Esa reedificación de Francia es la tarea de la nación entera, la Francia de mañana será lo que sus hijos habrán hecho de ella.
Para contribuir a esa reedificación, el Partido Comunista ¡es un partido de gobierno! Pero se necesita todavía un ejército potente con oficiales de valor, incluso los que se dejaron embaucar durante un tiempo por Petain. Hay que volver a poner en marcha las fábricas, en primer lugar las fábricas de guerra, hacer más que lo necesario para abastecer a los soldados en armas».
Los Estatutos de la Internacional Comunista declaraban en 1919:
«¡Acuérdate de la guerra imperialista! He aquí la primera palabra que la Internacional Comunista dirige a cada trabajador, cualesquiera que sean su origen y la lengua que habla.
¡Acuérdate que por la existencia del régimen capitalista, un puñado de imperialistas tuvo durante cuatro años la posibilidad de obligar a los trabajadores de todas partes a degollarse unos a otros!
¡Acuérdate que la guerra burguesa hundió a Europa y al mundo entero en el hambre y la miseria!
¡Acuérdate que sin el derrocamiento del capitalismo, la repetición de esas guerras criminales es no sólo posible sino inevitable!».
Series:
Corrientes políticas y referencias:
- Izquierda Comunista [23]
desarrollo de la conciencia y la organización proletaria:
Cuestiones teóricas:
- Guerra [59]
Resolución sobre la situación internacional - VIII Congreso de la CCI
- 4008 lecturas
1) La aceleración de la historia a lo largo de Los años 80 ha puesto de relieve Las contradicciones insuperables del capitalismo. Los años 80 son los de la verdad.
- Verdad de la profundización de la crisis económica.
- Verdad de la agravación de las tensiones imperialistas.
- Verdad del desarrollo de la lucha de clases.
Frente a esta clarificación de la historia, la clase dominante no tiene sino mentiras que ofrecer: «crecimiento», «paz» y «calma social».
La crisis económica
2) El nivel de vida de la clase obrera ha sufrido, durante este decenio, el mayor ataque desde después de la guerra:
- aumento masivo del desempleo y el empleo precario.
- ataques contra los salarios y disminución del poder adquisitivo.
- amputación del salario social.
Y a la vez que el proletariado de los países industrializados sufre una pauperización creciente, la mayoría de la población mundial se encuentra a merced del hambre y el racionamiento.
3) La burguesía, contra la evidencia sufrida en propia carne por los explotados del mundo entero, canta odas al nuevo «crecimiento» de su economía. Este «crecimiento» es un mito.
Este pretendido «crecimiento» de la producción ha sido financiado por un recurso desenfrenado al crédito y a golpe de los déficits comerciales y presupuestarios gigantescos de Estados Unidos, de manera puramente artificial. Estos créditos jamás serán reembolsados.
Ese endeudamiento ha financiado, esencialmente, la producción de armamentos, es decir que es capital destruido. Mientras partes enteras de la industria han sido desmanteladas, los sectores con un fuerte crecimiento son, por tanto, los de el armamento y de forma general los sectores improductivos (servicios: publicidad, bancos, etc.) o de puro despilfarro (mercado de la droga).
La clase dominante no ha podido mantener su ilusión de actividad económica más que gracias a una destrucción de capital.
El falso «crecimiento» de los capitalistas es una verdadera recesión.
4) Para llegar a ese «resultado», los gobiernos han debido recurrir a las medidas de capitalismo de Estado a un nivel nunca visto hasta el presente: endeudamientos récord, economía de guerra, falsificación de datos estadísticos, manipulaciones monetarias. El papel del Estado se ha reforzado, a pesar de la ilusión según la cual las privatizaciones son un desmantelamiento del capitalismo de Estado. Impuesta por los USA, la «cooperación» internacional se ha desarrollado entre las grandes potencias que participan en el reforzamiento del bloque imperialista.
5) Por su parte la «perestroika» constituye el reconocimiento en el seno del bloque del Este de la quiebra de la economía. Los métodos capitalistas de Estado al modo ruso: la influencia total del Estado sobre la economía y la omnipresencia de la economía de guerra, han dado como único resultado una anarquía burocrática creciente de la producción y un despilfarro gigantesco de riquezas. La URSS y su bloque se han sumido en el subdesarrollo económico. La nueva política económica de Gorbachov no cambiará nada.
En el Este como en el Oeste, la crisis capitalista se acelera mientras que los ataques contra la clase obrera van intensificándose.
6) Ninguna medida de capitalismo de Estado puede permitir un real relanzamiento de la economía, ni siquiera usadas todas juntas. Son una gigantesca fullería con las leyes económicas. No son un remedio sino un factor agravante de la enfermedad. Su utilización masiva es el síntoma más evidente de ello.
Por consiguiente, el mercado mundial se ha debilitado: fluctuación creciente de las monedas, especulación desenfrenada, crisis bursátil, etc., sin que la economía capitalista salga de la recesión en la que se ha zambullido al inicio de los años 80.
El peso de la deuda ha crecido terriblemente. Al final de los años 80, EEUU, primera potencia mundial, se ha convertido en el país más endeudado del mundo. La inflación nunca ha desaparecido: continúa golpeando a las puertas de los países industrializados, y bajo la presión inflacionista del endeudamiento, ésta conoce actualmente una aceleración irreversible en el corazón del capitalismo desarrollado.
7) Ahora, a finales de los 80, las políticas de capitalismo de Estado están demostrando su impotencia. A pesar de todas las medidas tomadas, la curva de crecimiento oficial desciende irresistiblemente, anuncia la recesión abierta y el índice de los precios vuelve a subir lentamente. La inflación, artificialmente ocultada, está dispuesta a volver con fuerza al corazón del mundo industrializado.
Durante este decenio, la clase dominante ha realizado una política de huida ciega. Esta política, empleada cada vez más a mansalva, está mostrando sus límites. Será cada vez menos eficaz de manera inmediata y las letras de cambio sobre el futuro deberán ser pagadas algún día. Los próximos años serán años de hundimiento acelerado en la crisis económica, en los que la inflación va a conjugarse cada día más con la recesión. A pesar del reforzamiento internacional del control de los Estados, la fragilidad del mercado mundial va a acrecentarse y las convulsiones van a acentuarse en los mercados (financieros, monetarios, bursátiles, materias primas,...) mientras que las quiebras van a desarrollarse en los bancos, la industria y el comercio.
Los ataques contra el nivel y las condiciones de vida del proletariado y de la humanidad no pueden sino agravarse de manera dramática.
Las tensiones imperialistas
8) Los años 80 se inauguraron bajo los auspicios de la caída del régimen del Sha de Irán, que tuvo como consecuencia el desmantelamiento del dispositivo militar occidental frente a las fronteras meridionales de la URSS, y la invasión de Afganistán por las tropas del ejército rojo.
Esta situación determinó al bloque americano, aguijoneado por la crisis económica, a lanzar una ofensiva imperialista de gran envergadura buscando consolidar su bloque, meter en cintura a los pequeños imperialismos recalcitrantes (Irán, Libia y Siria), eliminar la influencia rusa de la periferia del capitalismo y encerrarla en los estrechos límites de su fortaleza, imponiéndole casi un bloqueo.
El objetivo de esta ofensiva es en última instancia retirar a la URSS su calidad de potencia mundial.
9) Frente a esta presión, incapaz de mantener la puja de la carrera de armamentos y de modernizar sus armas caducas al nivel requerido por esa carrera, incapaz de obtener ningún tipo de adhesión de su proletariado a su esfuerzo de guerra como lo demostraron los acontecimientos de Polonia y la impopularidad creciente de la aventura afgana, la URSS ha debido retroceder.
La burguesía rusa ha sabido sacar provecho de este retroceso para lanzar, bajo la batuta de Gorbachov, una ofensiva diplomática e ideológica de gran envergadura sobre el tema de la paz y del desarme.
Los USA, frente al descontento creciente del proletariado en el seno de su bloque no pueden aparecer como la única potencia belicista y han entonado a su manera la cantinela de la paz.
10) Comenzados con las diatribas guerreras de la burguesía, los años 80 acaban bajo el martilleo de las campañas ideológicas sobre la paz.
La paz en el capitalismo en crisis es una mentira. Las palabras de paz de la burguesía sirven para camuflar los antagonismos interimperialistas y los preparativos guerreros que se van a intensificar.
Los tratados sobre desarme no tienen ningún valor. Las armas retiradas no representan más que una ínfima parte del arsenal de muerte de cada bloque y son esencialmente caducas. Y como el engaño y el secreto son la regla, nada es realmente verificable.
La ofensiva occidental prosigue en tanto que la URSS intenta sacar provecho de la situación para recuperar su atraso tecnológico y modernizar su armamento y para volver a fabricarse una virginidad política mistificadora.
La guerra continúa en Afganistán, la flota occidental sigue presente en el Golfo, las armas siguen oyéndose todos los días en Líbano, etc.... Los presupuestos de armamento continúan creciendo, alimentados si es necesario de forma discreta. Nuevas armas cada vez más destructoras se están fabricando para los próximos 20 años. Nada ha cambiado fundamentalmente. A pesar de los discursos somníferos, la espiral guerrera ha seguido acelerándose.
En el bloque occidental, las propuestas norteamericanas de reducir las tropas en Europa son tan sólo una expresión de la presión del jefe de bloque sobre las potencias europeas para que éstas contribuyan de manera más importante al esfuerzo guerrero global. Este proceso está ya concretándose en la formación de ejércitos «comunes», la propuesta de un avión de caza europeo, la renovación de los misiles Lance, el proyecto Euclides, etc. Detrás de la famosa Europa de 1992 lo que hay es una Europa armada hasta los dientes para enfrentar al bloque adverso.
El actual retroceso del bloque ruso es portador de las nuevas sobrepujas militares de mañana. La perspectiva es la de un nuevo desarrollo de tensiones imperialistas, un refuerzo de la militarización de la sociedad y una descomposición a la «libanesa» particularmente en los países más afectados por los conflictos interimperialistas y los países menos industrializados, como Afganistán hoy. Si el desarrollo internacional de la lucha de clase no fuera suficiente para bloquear esa tendencia, Europa puede, al cabo, caer en ella.
11) Al no tener la burguesía las manos libres para imponer su «solución», la guerra imperialista generalizada, y al no estar todavía la lucha de la clase obrera lo suficientemente desarrollada para que aparezca claramente su perspectiva revolucionaria, el capitalismo está metiéndose en una dinámica de descomposición, de pudrimiento desde sus propias raíces que se manifiesta en todos los planos de su existencia:
- degradación de las relaciones internacionales manifestada por el desarrollo del terrorismo;
- catástrofes tecnológicas y las pretendidamente naturales repetidas;
- destrucción de la esfera ecológica;
- hambres, epidemias, expresiones de una pauperización absoluta que se generaliza;
- explosión de las «nacionalidades»;
- vida de la sociedad marcada por el desarrollo de la criminalidad, de la delincuencia, de los suicidios, de la locura, de la atomización individual;
- descomposición ideológica marcada entre otras cosas por el desarrollo del misticismo, nihilismo, de la ideología del «cada uno a lo suyo», etc.
La lucha de clases
12) La huelga de masas en Polonia ha sido el faro de los años 80, al haber planteado lo que está en juego en la lucha de clases de este período. El reflujo de la lucha de clases en Europa Occidental, el sabotaje sindical y la represión por el ejército de los obreros en Polonia determinaron un retroceso, breve pero difícil para la clase obrera a principios de la década.
La burguesía occidental se aprovechó de esta situación para lanzar ataques económicos redoblados (desarrollo brutal del desempleo), acentuando además su represión y realizando campañas mediáticas sobre la guerra destinadas a acentuar el retroceso, desmoralizando y aterrorizando, y a habituar a los obreros a la idea de la guerra.
Sin embargo, los años 80 han sido, ante todo, años de desarrollo de la lucha de clases. A partir de 1983, el proletariado, bajo la presión de las medidas de austeridad que le caían a mansalva, vuelve a encontrar internacionalmente el camino de la lucha. Frente a los ataques masivos, la combatividad del proletariado se manifiesta con amplitud en las huelgas masivas: así en Europa: Bélgica 1983, mineros en Gran Bretaña 1984, Dinamarca 1985, Ferroviarios en Francia 1986, maestros en Italia 1987, hospitales en Francia 1988, etc.; y de un continente al otro: África del Sur, Corea, Brasil, México, etc.
Esta verdad de la lucha de clases no es la verdad de la burguesía. Con todas sus fuerzas, ésta intenta ocultarla. La caída estadística de las jornadas de huelga respecto a los años 70 que ha alimentado las campañas ideológicas de desmoralización de la clase obrera no da cuenta del desarrollo cualitativo de la lucha. Después de 1983, las huelgas cortas y masivas han sido cada vez más numerosas y, a pesar del black-out de información a la que han sido sometidas, la realidad del desarrollo de la combatividad obrera se impone poco a poco a todos.
13) La oleada de luchas de clase que se desarrolla después de 1983 plantea la perspectiva de la unificación de las luchas. En ese proceso, dicha oleada se caracteriza por:
- luchas masivas y a menudo espontáneas ligadas a un descontento general que afecta a todos los sectores;
- tendencia a una creciente simultaneidad de las luchas;
- una tendencia a la extensión como única manera de imponer una relación de fuerzas a la clase dominante unificada detrás de su Estado;
- un control creciente de las luchas por los obreros para realizar esa extensión contra el sabotaje sindical;
- una tendencia al surgimiento de comités de lucha que manifiestan la necesidad de unificación.
Esta oleada de luchas traduce, no solamente el descontento creciente de la clase obrera, su combatividad intacta, su voluntad de luchar, sino también el desarrollo y la profundización de su conciencia. Este proceso de maduración se concreta en todos los aspectos de la situación a la que se confronta el proletariado: guerra, descomposición social, atolladero del capitalismo, etc., pero se concreta más especialmente en dos puntos esenciales, ya que ellos determinan la relación del proletariado con el Estado:
- la desconfianza respecto a los sindicatos va desarrollándose, lo que se traduce internacionalmente por la tendencia a la desindicalización.
- el rechazo de los partidos políticos de la burguesía se intensifica como así queda plasmado, por ejemplo, en la abstención creciente en las elecciones.
14) Por mucho que las desdeñen los medios de comunicación estatales, las convulsiones sociales son una preocupación central y permanente de la clase dominante, en el Este y en el Oeste. Primeramente, porque interfieren con todas los demás problemas en lo inmediato y en segundo lugar porque la lucha obrera contiene en germen el cuestionamiento radical del orden existente.
La preocupación de la clase dominante se manifiesta, en los países centrales, en un desarrollo sin precedentes de la estrategia de la izquierda en la oposición, pero también:
- en la voluntad de los dirigentes norteamericanos, cabezas del bloque occidental, de sustituir las caricaturescas «dictaduras» en los países bajo su control por «democracias», más adaptadas para hacer frente a la inestabilidad social, con sus «izquierdas» incluidas, capaces de sabotear las luchas obreras desde dentro (las lecciones de Irán han sido sacadas).
- en que el equipo de Gorbachov ha hecho lo mismo en su bloque, en nombre de la «glasnost», (aquí se han sacado las lecciones de Polonia).
15) Frente al descontento de la clase obrera, la burguesía no tiene nada que ofrecer sino austeridad y represión. Frente a la verdad de las luchas obreras, la burguesía no tiene sino el engaño para poder maniobrar.
La crisis hace a la burguesía inteligente. Frente a la pérdida de credibilidad de su aparato político-sindical de encuadramiento de la clase obrera, aquélla se ve obligada a utilizarlo de manera más sutil:
- en primer lugar haciendo maniobrar a su «izquierda» en estrecha relación con el conjunto de medios del aparato de Estado: «derecha» repelente para reforzar la credibilidad de la «izquierda», instrumentos mediáticos a sus órdenes, fuerzas de represión, etc. La política de izquierda en la oposición se refuerza en todos los países, a pesar de las vicisitudes electorales;
- por otra parte, adaptando sus órganos de encuadramiento para dificultar y sabotear las luchas desde el interior;
- radicalización de los sindicatos clásicos.
- utilización creciente de los grupos izquierdistas.
- desarrollo del sindicalismo de base.
- desarrollo de estructuras fuera de los sindicatos, que pretenden representar la lucha, tales como las «coordinadoras».
16) Esta capacidad de maniobra de la burguesía ha conseguido, por el momento, dificultar el proceso de extensión y de unificación del que es portador la presente oleada de luchas. Frente a la dinámica hacia luchas masivas y de extensión de los movimientos, la clase dominante potencia todos los factores de división y de aislamiento: corporativismo, regionalismo, nacionalismo. En cada lucha los obreros están obligados a enfrentarse con la coalición del conjunto de fuerzas de la burguesía.
Sin embargo, a pesar de las dificultades que encuentra, la dinámica de la lucha de clases no se ha quebrantado. Al contrario, se desarrolla. La clase obrera tiene un potencial de combatividad, no solo intacto, sino que además se va reforzando. Con el doloroso aguijón de las medidas de austeridad, que no pueden sino intensificarse, es empujada a la lucha y a la confrontación con las fuerzas de la burguesía. La perspectiva es la de un desarrollo de la lucha de clases. Es porque las armas de la burguesía van a ser utilizadas más y más frecuentemente, por lo que van a tener que destaparse.
17) El aprendizaje que hace el proletariado de la capacidad maniobrera de la burguesía es un factor necesario de su toma de conciencia, de su reforzamiento frente al enemigo que confronta.
La dinámica de la situación le empuja a imponer su fuerza por la extensión real de sus luchas, es decir la extensión geográfica, contra la división organizada por la burguesía, contra el aislamiento sectorial, corporativo o regionalista, contra las proposiciones de falsa extensión de los sindicalistas y de los izquierdistas.
Para llevar a cabo esa ampliación necesaria de su combate, la clase obrera sólo puede contar con sus propias fuerzas y, ante todo, con sus asambleas generales. Estas deben quedar abiertas a todos los obreros y asumir soberanamente, por sí mismas, la dirección de la lucha, es decir, prioritariamente, su extensión geográfica. Por eso, las asambleas generales soberanas deben rechazar todo lo que tienda a asfixiarlas (no cerrarlas a otros obreros) y a desposeerlas de la lucha (los órganos de centralización prematura que la burguesía hoy suscita y manipula, o, peor aun, los que envía desde el exterior: coordinadoras, comités de huelga sindicales...). De esa dinámica depende la unificación futura de las luchas.
La falta de experiencia política de la actual generación proletaria, debida a cerca de medio siglo de contrarrevolución, pesa notablemente. Y esa inexperiencia se ve además reforzada por:
- la desconfianza y el rechazo de todo lo que es política, expresión de años y años de asqueo de las maniobras politiqueras burguesas de los partidos que se pretenden obreros;
- el peso de la descomposición ideológica utilizado por la burguesía.
De la capacidad de la clase obrera en el periodo presente para sacar las lecciones de sus luchas, para desarrollar su experiencia política y superar sus debilidades, depende su capacidad mañana para confrontar al Estado del capital, para derribarlo y abrir las puertas del futuro.
En el proceso hacia la unificación, en el combate político por la extensión contra las maniobras sindicales, los revolucionarios tienen un papel de vanguardia determinante e indispensable que cumplir. Son parte integrante de la lucha. De su intervención depende la capacidad de la clase para traducir su combatividad en el plano de maduración de su conciencia. De su intervención depende la salida futura.
18) El proletariado está en el centro de la situación internacional. Si los años 80 son los años de la verdad, esta verdad es ante todo la verdad de la clase obrera. Verdad de un sistema capitalista que lleva a la humanidad a su perdición, ya sea por la descomposición existente actualmente o por la guerra apocalíptica que la burguesía prepara con cada día más locura.
Los años 80 han planteado lo que está en juego y lo que son las responsabilidades del proletariado. De su capacidad para responder en los años que vienen, con la afirmación de su perspectiva revolucionaria, por y en su lucha, depende el futuro de la humanidad.
Vida de la CCI:
VIII Congreso de la CCI: Los retos del congreso
- 3609 lecturas
La Corriente Comunista Internacional acaba de celebrar su VIIIº Congreso. Junto a las delegaciones de las 10 secciones de la CCI, han participado en los trabajos del Congreso delegados del Grupo Proletario Internacionalista (GPI) de México y de Comunist Internationalist (CI) de la India. A través de su participación activa y entusiasta, de la periferia del capitalismo -allí donde la lucha del proletariado es más difícil, donde las condiciones de una actividad comunista militante son más desfavorables- ha venido un aliento nuevo de energía y de confianza que animó todas las discusiones y dio la pauta al Congreso. La delegación del GPI había sido mandatada para plantear la adhesión de los militantes del grupo a nuestra organización, adhesión que el Congreso discutió y aceptó desde su apertura. Volveremos sobre ello más adelante. Este Congreso se ha celebrado en un momento en que la historia se está acelerando considerablemente.
El capitalismo conduce la humanidad a la catástrofe. Las condiciones de existencia de la inmensa mayoría de los seres humanos son cada vez más dramáticas, los motines y las revueltas del hambre se multiplican, la esperanza de vida disminuye para millones de seres humanos, las catástrofes de todo tipo causan miles de víctimas y la guerra millones...
La situación de la clase obrera en el mundo, incluidos los países ricos y desarrollados del hemisferio norte, se degrada también, crece el paro, bajan los salarios, las condiciones de vida y trabajo empeoran... Frente a ello, la clase obrera no permanece pasiva y, tratando de resistir paso a paso a los ataques que le son lanzados, desarrolla sus luchas, su experiencia y su conciencia. La dinámica de desarrollo de las luchas obreras se ha visto confirmada últimamente por las huelgas masivas que han tenido lugar este verano en Gran Bretaña y en la URSS. AI Este como al Oeste el proletariado internacional lucha contra el Capital.
Está claro lo que nos jugamos: el capitalismo nos lleva a la caída todavía más brutal en la catástrofe económica y en una 3ª guerra mundial. Sólo la resistencia del proletariado, el desarrollo de sus luchas, impiden hoy y pueden impedir mañana, el desencadenamiento del holocausto generalizado y abrir para la humanidad la perspectiva revolucionaria del comunismo.
No vamos a entrar aquí en los debates que hemos llevado en el Congreso sobre la situación internacional. Proponemos al lector la Resolución adoptada por el Congreso y su Presentación publicadas en esta Revista Internacional. Digamos simplemente que el Congreso ha confirmado la validez de nuestras orientaciones precedentes y su aceleración sobre los 3 aspectos de la situación internacional: crisis económica, conflictos imperialistas y lucha de clases. Ha permitido reafirmar la validez y la actualidad de la existencia de un curso histórico hacia enfrentamientos de clase: los últimos años no han puesto en entredicho esta perspectiva; el proletariado, pese a sus debilidades y dificultades, no ha sufrido ninguna derrota significativa que provocara un cambio de este curso histórico y el curso hacia la guerra mundial sigue cerrado para el capitalismo. De forma más precisa, el Congreso ha confirmado la realidad y la continuación de la oleada de luchas obreras que se desarrolla desde 1983 a nivel internacional, contra las mentiras de la propaganda de la burguesía, contra las dudas, las vacilaciones, la falta de confianza, el escepticismo, que reinan entre los grupos del medio político proletario.
El GPI y CI se han constituido en torno y en base a nuestros análisis generales del período actual y, en particular, sobre el reconocimiento del curso hacia enfrentamientos de clase. Las intervenciones del delegado de la India y de los nuevos militantes de la CCI en México se han integrado claramente en la reafirmación y la manifestación por el conjunto del Congreso de nuestra confianza en la lucha del proletariado, en sus luchas actuales. Ahí residía uno de los puntos clave del Congreso. La Resolución adoptada responde claramente a ello. Como puede verse por su lectura, el Congreso ha sabido ir más lejos aún en la clarificación de las diferentes características del período presente y ha decidido abrir una discusión sobre el fenómeno de la descomposición social.
La defensa y el reforzamiento
de la organización revolucionaria
En el marco de esta comprensión general de los retos históricos presentes, las organizaciones revolucionarias, que son a la vez el producto pero también parte integrante de los combates llevados por el proletariado mundial, deben movilizarse y participar en la lucha histórica de su clase. El papel que les incumbe es esencial: sobre la base de la comprensión más clara posible de la situación actual y de sus perspectivas deben asumir desde hoy el combate político de vanguardia en las luchas obreras.
Para esto, las perspectivas de actividad para nuestra organización que el Congreso ha determinado forman un todo con el análisis y la comprensión del período histórico actual. Después de haber sacado un balance positivo del trabajo militante desarrollado desde el VIIº Congreso, la Resolución de actividades adoptada reafirma nuestra orientación precedente:
« Las actividades de la CCI para los dos próximos años deben realizarse en continuidad con las tareas emprendidas desde la recuperación de los combates de clase en 1983, trazadas en los dos congresos anteriores de 1985 y1987, según las prioridades de la intervención en las luchas obreras, de la participación en su orientación y un compromiso militante más importantes a largo plazo, frente a las perspectivas:
- de nuevas integraciones surgidas de la oleada actual de la lucha de clases y en primer lugar la constitución de una nueva sección territorial, uno de los principales retos a corto plazo para la CCI;
- un papel cada vez más importante de la organización en el proceso de las luchas obreras hacia la unificación...
Las experiencias más recientes de la organización han permitido en particular poner de relieve varias lecciones que deben ser plenamente integradas en las perspectivas de actividad:
- la necesidad de llevar el combate por la celebración de asambleas generales abiertas que se propongan desde el principio el objetivo de ampliar lucha, de extenderla geográficamente;
- la necesidad de reivindicaciones unitarias, contra las sobrepujas demagógicas y los particularismos corporativistas;
- la necesidad de no ser ingenuos ante la acción de la burguesía en el terreno para poder hacer fracasar las maniobras de confiscación de la lucha por los sindicatos y las coordinaciones tal como se desarrollan actualmente;
- la necesidad de estar en primera fila de la intervención en la formación y la acción de los Comités de Lucha...»
En el periodo actual, la intervención en las luchas obreras determina todos los planos de la actividad de una organización revolucionaria. Para poder realizar las tareas de intervención, los revolucionarios deben dotarse de organizaciones políticas centralizadas, sólidas. Desde siempre, la cuestión de la organización política y su defensa ha sido una cuestión política central. Las organizaciones comunistas sufren la presión de la ideología burguesa y también la de la pequeña burguesía que se manifiesta en el individualismo, el localismo, el inmediatismo, etc. Esta presión se hace todavía más fuerte sobre los grupos comunistas actuales por los efectos de la descomposición social que afecta a la sociedad capitalista. Como señala la Resolución de Actividades adoptada:
« La descomposición de la sociedad burguesa, su pudrimiento de raíz en ausencia de una perspectiva de salida inmediata ejerce su presión sobre el proletariado y sus organizaciones políticas...»
Esta presión creciente sobre los grupos comunistas hace la cuestión de la organización revolucionaria aún más crucial. Ahí reside el segundo aspecto de nuestra discusión en el congreso sobre las actividades. La resolución reafirma que frente a éste peligro «la fuerza principal de la CCI reside en su carácter internacional, unido y centralizado». En este sentido, el Congreso ha comprometido al conjunto de la organización, de las secciones y los camaradas, en el reforzamiento del tejido organizativo, el trabajo colectivo, el desarrollo de la centralización internacional, el desarrollo del rigor en el funcionamiento y la implicación militante. Se trata de contrarrestar los efectos particulares de la descomposición sobre los grupos políticos proletarios, como el localismo, e, individualismo, incluso las prácticas maniobreras y destructivas.
La constitución de «Revolución Mundial»
como nueva sección de la CCI
Confianza en la lucha del proletariado, confianza en el papel y la intervención de los revolucionarios, confianza en la CCI: tales eran los retos del Congreso, como hemos dicho. La presencia de una delegación de CI, la demanda de integración de los camaradas de México, sus intervenciones durante los debates, fueron la ilustración de su propia confianza en esos 3 planos, situando a los camaradas en la dinámica misma del Congreso. Más allá de los textos, documentos y resoluciones adoptadas, la manifestación más concreta de esta confianza por el Congreso fue la adopción de la resolución de integración de los camaradas del GPI en la CCI y la constitución de una nueva sección en México. He aquí los principales extractos:
« 1. - Producto del desarrollo de la lucha de clases, el Grupo Proletario Internacionalista es un grupo comunista constituido - con la participación activa de la CCI- sobre la base de las posiciones políticas de principio de la CCI y de sus orientaciones generales, especialmente la de la intervención en la lucha de clases...
2. - En el 1er Congreso del GPI, todos sus militantes ratificaron las posiciones políticas de clase desarrolladas por el grupo. En estrecha relación con la CCI, el GPI inició un proceso de reapropiación y clarificación políticas, despejando las líneas principales para el establecimiento de una presencia política consecuente del grupo en México.
3. - Un año más tarde, el IIº Congreso del GPI -al igual que la CCI- sacó un balance positivo de ese proceso de clarificación política. El grupo ha sabido en efecto:
- tomar conocimiento, confrontarse y tomar, posición sobre las diferentes corrientes y grupos del medio político proletario;
- defender las posiciones programáticas, teóricas y políticas de la CCI;
- desarrollar las mismas orientaciones de intervención en las luchas obreras y en el medio político proletario que la CCI;
- asumir una presencia política tanto a nivel local como internacional ;
- tener una vida política interna, intensa y fructífera.
4. - El IIº Congreso del GPI encaró y superó con éxito las debilidades consejistas del grupo que se habían expresado en el proceso de clarificación política:
- en el plano teórico, por la adopción unánime de una posición correcta sobre la cuestión de la conciencia de clase y sobre la del partido;
- en el plano político por la demanda unánime de apertura de un proceso de integración en la CCI de sus militantes que ésta ha acogido favorablemente.
5. - Siete meses más tarde, el VIIIº Congreso de la CCI saca un balance positivo de este proceso de integración. De manera unánime los camaradas del GPI se han pronunciado de acuerdo con la Plataforma y los Estatutos de la CCI después de profundos debates. Por otra parte, el GPI ha mantenido las tareas de una verdadera sección de la CCI desde la apertura de este proceso manteniendo una correspondencia regular y frecuente, tomas de posición en los debates de la CCI, intervención en la lucha de clases, publicación regular de Revolución Mundial...
6. - El VIIIº Congreso de la CCI consciente de las dificultades de integración de un conjunto de militantes en un país relativamente aislado, estima que el proceso de aproximación e integración de los camaradas del GPI en la CCI toca a su fin. En consecuencia, el Congreso se pronuncia por la integración de los militantes del GPI en la organización y su constitución en sección de la CCI en México.»
Tras la decisión del Congreso, la delegación, como lo precisaba el mandato fijado por el GPI, declaró a éste disuelto. A partir de ese momento, los delegados intervinieron en el Congreso como delegados de la nueva sección en México, Revolución Mundial, como miembros plenos de la CCI. Por el alto nivel de claridad política que ha expresado en la preparación del Congreso y por la participación importante y enérgica de su delegación, la constitución de la sección manifiesta un reforzamiento considerable de la CCI a nivel político y a nivel de su presencia consolidada en el continente americano.
Un reforzamiento
del medio político proletario
Esta dinámica de clarificación política en la perspectiva del compromiso militante, del reagrupamiento, en particular con la CCI, no es específico de los camaradas de RM. Al final del Congreso, el delegado de CI, grupo con el que estamos en estrecho contacto desde hace varios años, planteó su candidatura a la CCI, la cual hemos aceptado. Esta integración y la publicación de Comunist Internationalist como órgano de la CCI en la India significa la perspectiva de una presencia política, de una duodécima sección de nuestra organización, en un país y en un continente -Asia- donde las fuerzas revolucionarias son casi inexistentes y donde el proletariado, a pesar de una gran combatividad como se ve justamente en India, está poco concentrado y tiene poca experiencia histórica y política.
Sin embargo, este proceso de aproximación e integración en la CCI no es específico de los países de la periferia. Estamos comprobando, y en ello participamos nosotros, que existe una renovación de los contactos y una dinámica hacia el compromiso militante en Europa misma, allí donde la CCI y los principales grupos y corrientes comunistas están presentes.
Seamos claros: aunque estas integraciones y ésta dinámica hacia el reforzamiento militante nos entusiasman, no se trata de caer en el triunfalismo. Somos muy conscientes de lo que está en juego, de las dificultades del proletariado y de las debilidades de las fuerzas revolucionarias.
Para la CCI que, desde su fundación, ha reivindicado siempre y ha trabajado por asumir las tareas de un verdadero polo internacional de referencia y de reagrupamiento políticos, estas nuevas adhesiones son un éxito. Son la confirmación de sus posiciones políticas justas, válidas tanto en los países desarrollados como en los de la periferia, en todos los continentes, y de la orientación de su intervención en dirección al medio político proletario. Pero también, y somos de ello muy conscientes, nos plantean crecientes responsabilidades: por una parte, lograr el mayor éxito de esas integraciones y, por otra, una mayor responsabilidad militante frente al proletariado mundial.
El surgimiento de elementos y de grupos políticos en los países de la periferia (India, América Latina), la aparición de una nueva generación de militantes, son el producto del período histórico, el producto de las luchas obreras actuales. Es, por otra parte, como hemos visto, esencialmente el reconocimiento, más o menos claro, del curso histórico hacia enfrentamientos de clase, de la realidad de la oleada de luchas actual que estos elementos y grupos constituyen.
La cuestión del curso histórico es la cuestión central que separa a los grupos del medio político proletario. Por encima de las diferencias programáticas existentes, es la que determina hoy la dinámica en la que se sitúan las diferentes corrientes y grupos: ya sea hacia la intervención en las luchas, en el medio revolucionario, hacia la discusión y la confrontación políticas y, en último término, hacia el reagrupamiento; o, si no, el escepticismo ante las luchas, el rechazo y el miedo a intervenir, el repliegue sectario, la dispersión, el desánimo y la esclerosis.
El reconocimiento del desarrollo de las luchas obreras y la voluntad de intervención de los revolucionarios en su seno, está en la base de la capacidad de los grupos revolucionarios para hacer frente a las responsabilidades que son suyas: en las luchas obreras directamente, pero también frente a grupos y elementos que surgen por el mundo; frente a la necesidad de desarrollar organizaciones centralizadas y militantes capaces de jugar un papel de referencia y de reagrupamiento.
El reforzamiento de la CCI representa, en nuestra opinión, un reforzamiento de todo el medio político proletario. Son los primeros reagrupamientos reales y significativos, desde hace un decenio, de hecho desde la constitución de una sección de la CCI en Suecia. Han sido un frenazo a la multiplicación de escisiones, la dispersión y la pérdida de fuerzas militantes. Para todos los grupos políticos proletarios, para todos los elementos revolucionarios que surgen, debe ser un factor de confianza en la situación actual y un llamamiento a la seriedad y a la responsabilidad militantes.
La historia se acelera en todos los planos
Por la reafirmación de su confianza en las luchas obreras actuales, la convicción de su desarrollo en el periodo venidero, por la reafirmación de la orientación hacia la intervención en estas luchas, por el reforzamiento aún mayor del marco centralizado e internacional de la CCI para su defensa, por la integración de nuevos camaradas y la constitución de una nueva sección Revolución Mundial y la publicación de Comunist Internationalist, podemos ya sacar un balance positivo del VIII° Congreso de la CCI, verdadero congreso mundial, con la participación de camaradas de Europa, Asia y América. La historia se acelera.
El Congreso ha conseguido situarse en este marco histórico. El VIII° Congreso de la CCI habrá sido a la vez un producto de esta aceleración de la historia y, no lo dudemos, un momento y un factor de ella.
Vida de la CCI:
VIII Congreso de la CCI: Presentación de la Resolución sobre la situación internacional
- 3995 lecturas
Publicamos aquí la Resolución sobre la situación internacional adoptada en el VIIIº Congreso de la CCI. La resolución se basa en un Informe muy detallado cuya longitud nos impide publicar en esta Revista. Debido, sin embargo, a lo sintético de la Resolución, nos ha parecido útil introducirla con unos cuantos extractos no ya del Informe mismo, sino de la Presentación que de el se hizo en el Congreso mismo, extractos que vienen acompañados de una serie de datos sacados de dicho Informe.
El Informe de la Situación Internacional para un Congreso suele servir para explicar la evolución de la situación desde el Congreso precedente. Sirve en especial para examinar en qué medida se han ido realizando las perspectivas dadas dos años antes. Este Informe, por su parte, no se ha limitado a los dos últimos años. Su intención ha sido la de sacar un balance de estos años 80, estos años a los que nosotros hemos llamado «años de la verdad».
¿Por qué esta opción? Porque a principios de esta década habíamos afirmado que la década iba a significar un gran cambio en la situación internacional. Un cambio entre:
- un período en el que la burguesía aún había intentado ocultar a la clase obrera , y a sí misma, la gravedad de las convulsiones de su sistema;
- y un período en el que esas convulsiones iban a alcanzar tales cotas que ya no iba a poder seguir ocultando como antes el callejón sin salida en que está metido el capitalismo, en el que ese atolladero iba a aparecer con cada día más evidencia al conjunto de la sociedad.
La diferencia entre ambos períodos iba naturalmente a repercutir en todos los aspectos de la situación mundial. Iba a poner muy especialmente de relieve la importancia de los retos de los combates actuales de la clase obrera.
En este Congreso, el último de los años 80, era importante comprobar la validez de esa orientación general que habíamos adoptado hace ya diez años. Era importante sobre todo poner de relieve que en ningún momento ha quedado desmentida esa orientación, y en especial contra las dudas y vacilaciones que hayan podido producirse en todo el medio político proletario tendentes a subestimar la importancia de los retos que las situación actual nos impone, la importancia de los combates de la clase obrera
¿En que puntos hay que insistir para este Congreso?
Sobre la crisis económica
El Congreso debe llegar a una plena claridad al respecto. En especial, antes de sacar las perspectivas catastróficas, de la evolución del capitalismo en los años venideros, hay que poner de relieve toda la gravedad de la crisis tal y como ya se ha manifestado hasta hoy.
¿Por qué debe hacerse ese balance?
1º por una razón evidente: nuestra capacidad para despejar perspectivas futuras del capitalismo depende estrechamente de la validez del marco de análisis con que analizamos la situación pretérita.
2° Porque, y también es una evidencia, de la valoración correcta de la gravedad actual de la crisis depende, en gran parte, nuestra capacidad para pronunciarnos sobre los retos y las potencialidades de las luchas actuales de la clase obrera, sobre todo frente a las infravaloraciones que circulan por el medio político.
3º Porque ha podido haber en la organización tendencias a subestimar la gravedad real del hundimiento de la economía capitalista, basándose de manera unilateral en la evolución de los indicadores que suele dar la burguesía, como el Producto Nacional Bruto o el volumen del mercado mundial.
Un error así puede ser muy peligroso, pues podría encerrarnos en una visión parecida a la de Vercesi (1)[1], el cual, a finales de los años 30, pretendía que el capitalismo había superado ya su crisis. Esta idea se basaba en el crecimiento de las cifras brutas de producción, sin preocuparse por saber en qué consistía esa producción (en realidad, sobre todo, en armamento) ni preguntarse quién iba a pagarla.
Por esa razón precisamente, el informe, al igual que la resolución, establece su juicio sobre la agravación considerable de la crisis capitalista a lo largo de estos años 80, no tanto gracias a las cifras (las cuales parecen dar a entender que ha habido un «crecimiento», en especial en los últimos años), sino en toda una serie de elementos que, tomados en su conjunto, son mucho más significativos. Se trata de los siguientes:
- el crecimiento vertiginoso de la deuda de los países subdesarrollados, y también de la primera potencia mundial y de las administraciones públicas de todos los países; la continua progresión de los gastos armamentísticos, y también del conjunto de los sectores improductivos tales como el sector bancario; y eso en detrimento de los sectores productivos (bienes de consumo y medios de producción);
- la aceleración del proceso de desertificación industrial con la desaparición de partes enteras del aparato productivo y el desempleo de millones de obreros;
- la enorme agravación del desempleo a lo largo de estos años 80 y, más generalmente, el importante aumento de la pauperización absoluta entre la clase obrera de los países más avanzados.
En esto, es conveniente hacer unos comentarios para denunciar las campañas actuales de la burguesía de que la situación estaría mejorando en Estados Unidos. Las cifras del Informe ponen de relieve el empobrecimiento de la clase obrera en ese país. Y el Congreso debe tener muy presente el Informe adoptado por nuestra sección de EEUU en su última conferencia (véase Internationalism de Marzo de 1989. Hemos publicado un resumen de dicho en Informe en Acción Proletaria, nº 86, Julio 89). Este Informe pone bien de relieve cómo las cifras de la burguesía sobre un pretendido retroceso del desempleo hasta los niveles de los años 70 intentan ocultar la trágica agravación de la situación: de hecho la tasa real de desempleo es unas tres veces mayor que la oficial;
- y una de las manifestaciones fundamentales de la agravación de las convulsiones de la economía capitalista es el aumento considerable de las calamidades que se ceban en los países subdesarrollados, la desnutrición, las hambres que cada día se cobran más víctimas, calamidades que han transformado a esos países en un verdadero infierno para millones de seres humanos.
¿Por que debemos considerar esos diferentes fenómenos como expresiones muy significativas del hundimiento de la economía capitalista?
En el endeudamiento generalizado tenemos una expresión de lo más evidente de las causas profundas de la crisis capitalista: la saturación general de mercados. A falta de mercados solventes, en los cuales pudiera realizarse la plusvalía producida, se da salida a la producción en mercados ficticios.
Tomemos tres ejemplos:
1º) Durante los años 70, asistimos a un aumento sensible de las importaciones por parte de los países subdesarrollados. Las mercancías compradas procedían en su mayor parte de los países avanzados, lo que permitió el relanzamiento momentáneo de la producción en estos países. Pero ¿con qué se pagaban esas compras? Pues con préstamos obtenidos por los países subdesarrollados compradores entre sus abastecedores (véase cuadro 1). Si los países compradores hubieran pagado de verdad sus deudas, podría entonces decirse que esas mercancías habían sido vendidas de verdad, o sea que el valor contenido en ellas llegó a realizarse. Pero de sobras sabemos que esas deudas no serán nunca reembolsadas (2)[2]. Lo cual significa que, globalmente, aquellos productos no se vendieron contra un pago verdadero sino contra promesas de pago, promesas que nunca serán cumplidas. Y decimos globalmente, pues los capitalistas que han realizado esas ventas a lo mejor han sido pagados. Pero ello no cambia nada en el fondo del problema. Lo que han cobrado esos capitalistas había sido adelantado por bancos o Estados que, en cambio, no serán nunca reembolsados. Ése es el significado profundo de todas esas negociaciones actuales, llamadas «plan Brady» para reducir de manera significativa la deuda de cierta cantidad de países subdesarrollados empezando por México, para así evitar que esos países se declaren abiertamente en quiebra y dejen de pagar la deuda. Esa «moratoria» sobre parte de la deuda quiere decir que ya desde ahora esta previsto oficialmente que los bancos y los países prestadores no cobrarán la totalidad de lo desembolsado.

2º) Otro ejemplo es estallido de la deuda externa de Estados Unidos. En 1985, por vez primera desde 1914, ese país se convirtió en deudor respecto al resto del mundo. Fue un acontecimiento muy importante, por lo menos tan importante como el de su primer déficit comercial desde la 1ª guerra mundial, en 1968, y como en 1971 con la primera devaluación del dólar desde 1934. El que la primera potencia económica del planeta, tras haber sido durante décadas el financiero mundial, se encuentre en una situación digna del más corriente de los países subdesarrollados o de una potencia de segundo orden como Francia, da una idea del estado de la economía mundial en su conjunto, del nivel de su hundimiento.
A finales del 87, la deuda externa neta de Estados Unidos (o sea el total de las deudas debidas a otros menos el total de las deudas que se le deben) ascendía ya a 368 mil millones de dólares (o sea el 8,1 % del PNB). El campeón del mundo de la deuda externa ya no era Brasil; el Tío Sam le ganaba por triple. Y la situación no va a arreglarse en lo inmediato, pues el principal responsable de esa deuda, el déficit de la balanza comercial, se mantiene en niveles considerables. Además, aunque ese déficit se redujera por arte de magia, la deuda externa norteamericana no dejaría de crecer en la medida en que, al igual que cualquier país de Latinoamérica, Estados Unidos tendría que seguir pidiendo préstamos para poder pagar los intereses y reembolsar lo principal de su deuda. Y lo que es más, el saldo entre las rentas de las inversiones norteamericanas en el extranjero y las de las extranjeras en EEUU, que era todavía positivo (20.400 millones de dólares) en 1987, lo cual limitaba las consecuencias financieras del déficit de la balanza comercial, se ha vuelto negativo en 1988 y así lo seguirá siendo en los años venideros.
<!--[if !vml]--> <!--[endif]-->
<!--[endif]-->
En base a esas proyecciones, la deuda externa de Estados Unidos debería seguir creciendo de manera importante en el porvenir, y alcanzaría el billón de Mares en 1992 y el billón 400 millones en 1997. Así, al igual que la deuda de los países subdesarrollados, la deuda norteamericana no tiene la más mínima perspectiva de ser reembolsada.
3º) El último ejemplo es el de los déficits presupuestarios, la acumulación de deudas de todos los Estados a niveles astronómicos (ver cuadros 3 y 4). En anteriores congresos ya hemos puesto en evidencia que fueron en gran parte esos déficits, y en especial el federal de EEUU, lo que permitió un tímido relanzamiento de la producción a partir de 1983. Sigue siendo el mismo problema. Esas deudas tampoco serán reembolsadas nunca, sino es contra nuevas deudas más astronómicas todavía (el cuadro 3 pone de relieve que los simples intereses de esas deudas supera ya con creces el 10 % de los gastos del Estado en la mayoría de los países desarrollados: esa partida está convirtiéndose en la más importante de los presupuestos nacionales). Y la producción comparada con esos déficits, principalmente armas por lo demás, tampoco será realmente pagada.


En fin de cuentas, durante años, una buena parte de la producción mundial no se ha vendido sino que, sencillamente, se ha regalado. Esta producción, que puede corresponder a bienes realmente fabricados, no es pues una producción de valor, que es lo único que interesa al capitalismo. No ha permitido una auténtica acumulación de capital. El capital global se ha reproducido con bases cada vez más exiguas. O sea que, considerado como un todo, el capitalismo no se ha enriquecido. Al contrario, se ha empobrecido.
Y el capitalismo se ha empobrecido tanto más por cuanto ha podido observarse un crecimiento de la producción de armamentos hasta niveles inauditos, al igual, por otra parte, que el conjunto de gastos improductivos (ver cuadro 5).
Las armas no deben ser contabilizadas con el signo + del haber en los balances generales de la producción mundial, sino, al contrario, con el signo - del debe. Pues, contrariamente a lo pudo escribir Rosa Luxemburgo en 1912 en La Acumulación del capital, o a lo que afirmaba Vercesi a finales de los años 30, el militarismo no es en absoluto un terreno de acumulación para el capital. Las armas enriquecerán sin duda a los mercaderes de cañones, pero ni mucho menos al capitalismo como un todo, pues no pueden incorporarse en un nuevo ciclo de producción. En el mejor de los casos, o sea cuando no sirven para nada, significan una esterilización de capital. Y cuando se usan, el resultado final es destrucción de capital.
Así pues, para hacerse una idea verdadera de la evolución de la economía mundial, para dar verdadera cuenta del valor realmente producido, habría que descontar de las cifras oficiales que pretenden representar la producción (los indicadores del PNB por ejemplo), las de la deuda en el período de que se trata así como las cifras correspondientes a los gastos de armamento y al conjunto de los gastos improductivos. En lo que respecta a Estados Unidos, por ejemplo, en el período de 1980-87, el crecimiento de la deuda del Estado es ya por sí solo mayor que el crecimiento del PNB: 2,7 % del PNB para el crecimiento de la deuda contra 2,4 de crecimiento del PNB en medias anuales. Es así como, para esta década que se termina, si se toma en cuenta el simple hecho de los déficits presupuestarios ya tenemos una indicación de la regresión de la primera potencia económica mundial. Regresión mucho mayor en la realidad a causa de:
1º) las demás deudas (externa, empresas, particulares, administraciones locales, etc.);
2º) los enormes gastos improductivos.
Al fin y al cabo, aunque nos dispongamos de cifras exactas que nos permitan calcular a nivel mundial el real declive de la producción capitalista, podemos, sin embargo, concluir, merced al ejemplo anterior, afirmando la realidad del empobrecimiento global de la sociedad que antes mencionábamos.
Un
empobrecimiento muy importante
a lo largo de estos años 80.
Sólo en ese marco, y no dedicándose a afirmar que será el estancamiento o el retroceso del PNB la plasmación por excelencia de la crisis capitalista, se puede comprender lo que significan de verdad las tasas de crecimiento excepcionales con que se autofelicita la burguesía en estos dos últimos años. En la realidad de los hechos, si se descuentan de esas fantásticas «tasas de crecimiento» cacareadas por la burguesía, todo lo que ha sido esterilización de capital y endeudamiento, obtendríamos al cabo un crecimiento claramente negativo. Ante un mercado mundial cada vez más saturado, una progresión de las cifras de producción sólo puede corresponder a una nueva progresión de las deudas. Una progresión todavía mayor que las precedentes.
Comprobando la realidad del empobrecimiento del conjunto de la sociedad capitalista, la realidad de la destrucción de capital a lo largo de estos años 80, pueden comprenderse los demás fenómenos analizados en el Informe.
Por ejemplo, la desertificación industrial es una ilustración flagrante de esa destrucción de capital. El Cuadro 6 nos da una idea cifrada de ese fenómeno que, en la vida real, queda plasmado en la voladura o el desguace de fábricas recién construidas, en paisajes abandonados, en descampados siniestros, en las ruinas en que se han convertido muchas zonas industriales, y, sobre todo, sobre todo, en los despidos masivos de obreros.

El cuadro adjunto nos indica, por ejemplo, que en Estados Unidos, entre 1980 y 1986, el personal ha disminuido en 1,35 millones en la industria, mientras aumentaba en 3,71 millones en el sector del comercio y hostelería y en 3,99 millones en el sector financiero y de negocios. La pretendida «disminución del desempleo» con la que tanto ruido arma la burguesía de ese país, no ha permitido en absoluto mejorar las capacidades productivas reales de la economía estadounidense; ¿en qué la «reconversión» de un obrero calificado de la metalurgia en vendedor de hamburguesas ha sido positiva para la economía capitalista, y eso sin hablar del trabajador mismo?
Asimismo, la progresión del desempleo real, la pauperización absoluta de la clase obrera y el hundimiento de los países subdesarrollados en el mayor de los abandonos (del cual nos ofrece una ilustración impresionante el artículo de la Revista Internacional nº 57 «La agónica barbarie del capitalismo») son las expresiones de ese empobrecimiento global del capitalismo, del atolladero histórico del sistema (4)[4], un empobrecimiento que la clase dominante está haciendo pagar a los explotados y a las masas miserables.
Por eso, el pretendido «crecimiento» de que alardea la burguesía desde 1983 ha venido acompañado de ataques sin precedentes contra la clase obrera. Esos ataques no se deben, claro está, a una especie de «maldad», de algo deliberado por parte de la burguesía, sino que son la expresión más patente del hundimiento considerable que ha sufrido la economía capitalista en los últimos años. Un hundimiento que las manipulaciones de la burguesía con sus propias leyes capitalistas, el fortalecimiento de las políticas de capitalismo de Estado a escala de ambos bloques imperialistas, la huida ciega en la deuda, han podido ir ocultando sin que haya aparecido de manera demasiado patente con la forma de una recesión abierta.
Sobre lo de la «recesión» cabe hacer una observación. Para una mayor claridad, la Resolución llama «recesión abierta» al fenómeno de estancamiento o de retroceso de los indicadores capitalistas mismos, que ponen claramente de evidencia la realidad de lo que la burguesía procura ocultar y ocultarse a sí misma: el hundimiento de la producción de valores. Este hundimiento, por su parte, tal como se establece en el Informe, prosigue incluso en momentos que la burguesía califica de «relanzamiento». Es este último fenómeno lo que la resolución designa con el término de «recesión».
En conclusión de esta parte sobre la crisis económica, hay que subrayar una vez más claramente la agravación considerable de la crisis del capitalismo y de los ataques contra la clase obrera, a lo largo de estos años 80, lo cual confirma sin la menor ambigüedad la validez de la perspectiva que habíamos marcado hace diez años. Cabe también señalar que tal situación no hará sino agravarse hasta alcanzar niveles todavía más altos (o bajos, según se mire) en el período venidero, debido al callejón sin la menor salida en que se encuentra el capitalismo hoy.
Sobre los conflictos imperialistas
Sobre esto, que no ha planteado debates importantes, la presentación será breve, limitándose a la reafirmación lapidaria de unas cuantas ideas de base:
1º) Sólo basándose con firmeza en el marxismo puede comprenderse la evolución real de los conflictos imperialistas: por encima de todas las campañas ideológicas, la agravación de la crisis del capitalismo no puede sino llevar a una intensificación de los antagonismos reales entre los bloques imperialistas.
2º) La ofensiva del bloque USA, con los éxitos que ha conseguido, da idea de esa intensificación y permite explicar la evolución reciente de la diplomacia de la URSS y su retirada de una serie de posiciones en el mundo que era incapaz de mantener.
3º) Tal evolución diplomática no significa ni mucho menos que se haya iniciado un período de atenuación de los antagonismos entre las grandes potencias, sino muy al contrario; ni que vayan a cesar los conflictos que han asolado cantidad de áreas del planeta en estos últimos años. En muchos lugares, la guerra y las matanzas prosiguen y puede que de un día para otro se intensifiquen sembrando más cadáveres y calamidades.
4º) En las campañas pacifistas actuales, uno de los factores determinantes es la necesidad para el conjunto de la burguesía de ocultarle a la clase obrera los verdaderos retos del período actual en un momento en el que se desarrollan las luchas de ésta.
La evolución de la lucha de clases
Lo que se propone hacer básicamente esta presentación es un balance global de la lucha de clases durante estos años 80.
Para dar cuenta de los grandes rasgos del balance, del camino recorrido, primero veamos brevemente en qué situación se encontraba el proletariado al iniciarse la década.
El principio de los años 80 vino marcado por el contraste entre, por un lado, el debilitamiento de la lucha del proletariado de las grandes concentraciones obreras de los países avanzados del bloque del Oeste y en particular de Europa Occidental, tras los grandes combates de la segunda oleada de luchas de 1978-79 y, por otro lado, los formidables enfrentamientos de Polonia del verano del 80, punto culminante de aquella oleada. Ese debilitamiento en la lucha de los batallones decisivos del proletariado mundial se debió en gran parte a la política de izquierda en la oposición instaurada por la burguesía desde principios de esta oleada de luchas. Las nuevas cartas de la burguesía sorprendieron a la clase obrera y, en cierto sentido, quebraron su ímpetu. Por ello, los combates de Polonia se desarrollaron en un contexto general desfavorable, en una situación de aislamiento internacional. Era una situación que dio facilidades al desvío hacia el terreno del sindicalismo, de las mistificaciones democráticas y nacionalistas; que facilitó, por consiguiente, la bestial represión de diciembre de 1981. Y de rebote, la cruel derrota sufrida por el proletariado en Polonia no hizo sino agravar durante un tiempo, la desmoralización, la desmovilización y la desesperanza del proletariado de los demás países. Permitió, en particular, enjalbegar la ennegrecida fachada del sindicalismo, tanto en el Este como en el Oeste. Por eso hablamos nosotros de derrota y de retroceso de la clase obrera, no sólo en su combatividad sino también en el plano ideológico.
Sin embargo, aquel retroceso fue de corta duración. Ya en el otoño de 1983 se desarrolla una oleada de luchas, una oleada particularmente intensa que pone de relieve la combatividad intacta del proletariado, que se distingue por el carácter masivo y simultáneo de las luchas.
Frente a esta oleada de luchas obreras, la burguesía despliega en muchos lugares una estrategia de dispersión de sus ataques para que las luchas queden desperdigadas, estrategia reforzada por una política de bloqueo llevada a cabo por los sindicatos allí donde éstos están más desprestigiados. Pero desde la primavera del 86, los combates generalizados del sector público en Bélgica, así como la huelga de los ferroviarios en diciembre, en Francia, ponen en evidencia los límites de esa estrategia por el hecho mismo de la agravación considerable de la situación económica que obliga a la burguesía a atacar de manera cada vez más directa. La cuestión esencial que esas experiencias de la clase y el carácter mismo de los ataques capitalistas empiezan desde entonces a plantear, y eso para todo un período histórico, es la de la unificación de las luchas. Es decir, una forma de movilización que ya no se contenta con la simple extensión de las luchas, sino una movilización de la que la clase obrera debe adueñarse directamente mediante sus asambleas generales, para así formar un frente unido frente a la burguesía.
Ante esas necesidades y esas potencialidades de la lucha, es evidente que la burguesía no iba a quedarse de brazos cruzados. Y se pone, de modo todavía más sistemático que antes a desplegar las armas clásicas de la izquierda en la oposición:
- la radicalización de los sindicatos clásicos,
- la puesta en primera línea del sindicalismo de base,
- la política que consiste en que esos órganos se pongan en primera línea para así apagar el fuego.
Además, utiliza, sobre todo en donde el sindicalismo está más desprestigiado, armas nuevas como las coordinaciones, que vienen a rematar la labor del sindicalismo. Y, en fin, utiliza en cantidad de países el veneno del corporativismo para, entre otras cosas, encerrar a los obreros en la falsa alternativa entre «extensión con los sindicatos» o repliegue «autoorganizado» en la profesión.
Todas esas maniobras han conseguido por el momento desorientar a la clase obrera y entorpecer su marcha hacia la unificación de sus combates. Esto no quiere en absoluto decir que la dinámica de las luchas obreras esté agotándose, precisamente porque la radicalización de las maniobras de la burguesía es, al igual que todas las campañas mediáticas actuales, pacifistas y demás, un signo del desarrollo de las potencialida¡des hacia nuevos combates de mayor envergadura todavía y mucho más conscientes.
Por todo ello, el balance global que debe hacerse de los años 80 no es de estancamiento de la lucha de clases, sino avance decisivo. Este avance queda muy bien plasmado en el contraste entre el inicio de los años 80, en que pudimos comprobar un fortalecimiento momentáneo del sindicalismo, y este final de década en la que, como bien lo dicen los camaradas de World Revolution, «la burguesía tiene que maniobrar para imponer estructuras "antisindicales" en las luchas de la clase obrera».
El Informe, además, hace explícito el marco histórico en que se desarrolla hoy la lucha proletaria, marco que explica el ritmo lento de ese desarrollo, al igual que las dificultades en las que se apoya sistemáticamente la burguesía para desplegar sus maniobras. Varios factores explicativos ya habían sido evocados en el pasado (ritmo lento -que hoy tiende evidentemente a acelerarse- de la crisis misma, peso de la ruptura orgánica e inexperiencia de las nuevas generaciones obreras). Pero el Informe hace un apartado especial sobre la cuestión de la descomposición de la sociedad capitalista, cuestión que ha acarreado cantidad de debates en la organización.
Evocar esa cuestión era algo indispensable por varias razones:
1ª Para empezar, sólo recientemente se ha planteado y puesto de relieve claramente esa cuestión en la CCI, aunque es cierto que ya la habíamos identificado cuando los atentados terroristas de París del otoño de 1986.
2ª Era importante examinar en qué medida un fenómeno que afecta a las organizaciones revolucionarias (muy especialmente subrayado en el Informe de actividades) pesa también en una clase de la que aquéllas son vanguardia.
Esta presentación no va a volver sobre lo dicho en el Informe. Nos vamos a limitar a insistir en los puntos siguientes.
1º Desde hace tiempo, la CCI ha puesto de relieve que las condiciones objetivas en las que hoy se desarrollan las luchas obreras (el hundimiento del capitalismo en su crisis económica que afecta a todos los países a la vez) son mucho más favorables para el éxito de la revolución que las que originaron la primera oleada revolucionaria (la Iª guerra imperialista).
2º De igual modo, ya hemos demostrado que las condiciones objetivas eran igualmente más favorables al no existir hoy grandes partidos obreros, como los partidos socialistas, cuya traición en pleno período decisivo podría, como en el pasado, desconcertar al proletariado.
3° Al mismo tiempo, también hemos puesto de relieve las dificultades específicas y las trabas que ante sí encuentra la oleada histórica actual de combates de clase: el peso de la ruptura orgánica, la desconfianza hacia lo político, el peso del consejismo (ver la Resolución sobre la situación internacional adoptada en el VIº Congreso de la CCI).
Era de lo más importante, pues, insistir, en simple coherencia con lo que decimos en cuanto las dificultades que la organización encuentra, que el fenómeno de descomposición es hoy y lo será por un tiempo un pesado lastre; es un peligro muy importante que debe afrontar la clase obrera; de él debe protegerse y darse los medios de volverlo contra el capitalismo.
Al tomar conciencia de esta realidad, no se trata, claro está, de decir que todos los aspectos de la descomposición son un obstáculo en la toma de conciencia del proletariado. Los elementos objetivos que ponen claramente en evidencia la barbarie total en la que se hunde la sociedad alimentan el despego y la repugnancia por este sistema y ayudan a la toma de conciencia del proletariado. Y también, en la descomposición ideológica, aspectos como la corrupción de la clase burguesa o el hundimiento de los pilares clásicos de su dominación son también factores de toma de conciencia de la quiebra del capitalismo. En cambio, todo lo que de la putrefacción ideológica lastra a la organización revolucionaria también es un lastre todavía mayor para la clase entera, haciendo así más difícil el desarrollo de la conciencia y de los combates del proletariado.
Tampoco debe ser esa constatación fuente de desmoralización y de escepticismo.
1º Durante todos estos años 80, a pesar del peso negativo de la descomposición social sistemáticamente explotado por la burguesía, el proletariado ha sido capaz de desarrollar sus luchas frente a las consecuencias de la agravación de la crisis, la cual se ha confirmado una vez más como «la mejor aliada de la clase obrera», como a menudo hemos dicho.
2º El peso de la descomposición es un reto que debe ser encarado por la clase obrera. En su lucha contra las influencias de la descomposición, especialmente reforzando, en la acción colectiva, su unidad y su solidaridad de clase, el proletariado forjará las armas para el derrocamiento del capitalismo.
3° En ese combate contra el peso de la descomposición; los revolucionarios tienen un papel fundamental que desempeñar. Del mismo modo que la constatación de ese peso en nuestras propias filas no debe desmoralizamos, sino, al contrario, movilizarnos para reforzar nuestra vigilancia y determinación, la constatación de esa dificultad que la clase obrera encuentra es un factor de una mayor determinación, convicción y vigilancia en nuestra intervención en la clase.
Para concluir esta presentación, diremos que la discusión sobre la situación internacional debe despejar en nuestras filas no sólo una mayor claridad sino también:
- la mayor confianza en la validez de los análisis con que se formó y ha ido creciendo la CCI y en especial la confianza en el desarrollo del combate de clase hacia enfrentamientos cada día más profundos y generalizados, hacia un período revolucionario;
- la mayor determinación para ser capaces de estar a la altura de las responsabilidades que el proletariado nos ha confiado.
[1] Vercesi era el principal animador de la Fracción de la izquierda del Partido comunista de Italia Su contribución política y teórica en dicha izquierda y en el conjunto del movimiento obrero fue considerable. Pero a finales de los años 30, desarrolló una teoría aberrante sobre la economía de guerra como solución a la crisis, teoría que desarmó y desarticuló a la Fracción ante la segunda guerra mundial.
[2] Por otra parte, los propios «peritos» de la burguesía lo dicen con claridad: «Prácticamente ya nadie piensa que la deuda pueda un día ser reembolsada, pero los países occidentales insisten en elaborar un mecanismo que permita ocultar esa realidad, evitando el uso de términos tan duros como suspensión de pagos y bancarrota» (W. Pfaff, en el International Herald Tribune del 30/01/89). Lo que el autor de este artículo se olvida de precisar son las causas profundas de semejante pudor. En realidad, para la burguesía de las grandes potencias occidentales, proclamar oficialmente la quiebra total de sus deudores, sería reconocer la quiebra de su sistema financiero y, al fin y al cabo, de la economía capitalista entera. La clase capitalista se parece a esos personajes de los dibujos animados que siguen corriendo por encima del abismo y que sólo se caen cuando se dan cuenta de ello.
[3] El aumento relativamente menos importante de los gastos militares de Alemania Occidental, comparado con la de sus oponentes comerciales, ayuda a comprender los «buenos» resultados económicos de ese país durante los últimos años.
[4] Las hambres y la pauperización absoluta de la clase obrera, tales como las hemos conocido en los últimos años, no son fenómenos nuevos en la historia del capitalismo. Más allá, sin embargo, de la amplitud que hoy toman, (sólo comparable a las situaciones vividas durante las dos guerras mundiales), hay que distinguir lo que fue propio de la introducción del modo de producción capitalista en la sociedad (y que ocurrió, como decía Marx, «en el lodo y en la sangre» mediante la creación de un ejército de miserables y mendigos, de las «workhouses», del trabajo nocturno de los niños, de la extracción de la plusvalía absoluta...) de lo que es propio de la agonía de un modo de producción. Del mismo modo que el desempleo ya no es hoy un «ejército industrial de reserva», sino que expresa la incapacidad del sistema capitalista para proseguir lo que fue una de sus tareas históricas (desarrollar el salariado), el retorno de las hambres y de la pauperización absoluta (tras un período durante el cual ésta había sido sustituida por una pauperización relativa) confirma la quiebra histórica total del sistema.