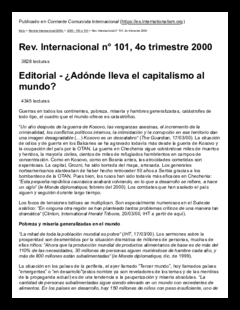2000 - 100 a 103
- 5853 lecturas
Rev. Internacional 100, 3er trimestre 2000
- 2317 lecturas
Hipocresía y complicidades en la barbarie capitalista
- 2067 lecturas
Hipocresía y complicidades en la barbarie capitalista
Las guerras suceden a otras guerras. Después de Kosovo, vino Timor. Después de Timor, Chechenia. Un concurso macabro de horror y matanzas. El conflicto entre el ejército ruso y las milicias chechenas es especialmente sangriento y trágico para la población chechena. «El último balance checheno es de 15.000 muertos; 38.000 heridos; 22.000 refugiados; 14 pueblos totalmente destruidos; a los que hay que añadir 280 pueblos destruidos en 80 %. Se dice que hay 14.500 niños mutilados y 20.000 huérfanos» (The Guardian, 20/12/99) ([1]).
El país está arrasado y destruido; la población, hambrienta, exiliada, dispersada, aterrorizada, desesperada. Para medir la amplitud de la catástrofe «humanitaria», en proporción con la población, es como si hubiera 2 millones de muertos, 5 millones de heridos y mutilados, 28 millones de refugiados en un país como Estados Unidos. Y desde diciembre estas espeluznantes cifras no han cesado de aumentar.
A ellas, hay que añadir las pérdidas rusas, que serían, según el Comité de madre de soldados, de al menos 1.000 muertos y 3.000 heridos (Moscow Times, 24/12/99).
Los supervivientes de la población civil o están enterrados en los sótanos de Grozni, capital arrasada por los bombardeos, sin agua, alimentos, viviendo como ratas aterrorizadas; o se han refugiado en las ciudades y las aldeas devastadas, sometidos a la tenaza de las múltiples bandas mafiosas chechenas o de la soldadesca rusa, también ella aterrorizada, borrachos de alcohol, pillajes y asesinatos; o están encerrados en campos de concentración en las repúblicas vecinas, sin abastecimientos, ni ciudados, sin calefacción, en tiendas a veces sin siquiera un jergón. La situación en esos campos es dramática. Como lo era en los campos de refugiados kosovares en donde la «ayuda internacional» llegaba por cuenta de gotas, en gran parte desviada por las mafias albanesas y el Ejército de Liberación de Kosovo (UĢK), mientras las grandes potencias de la OTAN ([2]) tiraban millones de dólares en bombas sobre Serbia y Kosovo. Hoy, cuando otras decenas de millones de dólares del FMI sirven para financiar a fondo perdido al Estado ruso y su guerra, las grandes potencias dejan que la población chechena se pudra en los campos. «Los enfermos y los ancianos no tienen asistencia médica. Para alimentarse, los residentes buscan en los basureros, esperando encontrar patatas podridas para la sopa. El agua, extraída de un depósito para incendios, es marrón y está llena de insectos e incluso después de ser hervida sigue oliendo mal» (Moscow Times, 24/12/99). En los campos, los refugiados siguen sufriendo terror de los militares rusos, después de haber sido esquilmados, agredidos y ametrallados en su éxodo. Como titula The Guardian (18/12/99), «los refugiados de la guerra en Chechenia no encuentran ningún refugio en unos campos [de los que nadie] puede salir sin una autorización diaria que permite traspasar unas puertas guardadas por vigilantes armados».
Entre 200 y 200 mil refugiados han huido de los combates y de los bombardeos. En realidad es un verdadero asesinato colectivo lo que está viviendo la población chechena. Los bombardeos masivos de pueblos y ciudades, el terror ejercido por las tropas rusas contra la población, el ametrallamiento de la caravanas de refugiados en los pasillos abiertos por el ejército ruso, ha llevado a los chechenos a huir. Esta limpieza étnica sangrienta sucede a la llevada a cabo en 1996 por... las fuerzas chechenas tras su victoria sobre el ejército de Moscú, con 400.000 residentes rusos que tuvieron que abandonar precipitadamente la región. Igual que la limpieza étnica de las milicias serbias contra los kosovares, a la que le sucedió la de los civiles serbios de Kosovo por las milicias del UĢK.
Esto es lo que, en gran parte, no pueden hoy decir la televisión y la prensa. Podría sorprender la amplitud de la campaña mediática en los países occidentales que denuncia la intervención rusa después de haber apoyado, y con qué celo, los bombardeos masivos contra Serbia y Kosovo. Pero es ésta una campaña de lo más hipócrita con la que se intenta ocultar la doblez de las grandes potencias occidentales. Pues lo que no dicen es que las condiciones, los medios y las consecuencias de esta guerra, como de otras, son cada vez más trágicos, bestiales y que lo único que enuncian y preparan es todavía más conflictos, más amplios y más dramáticos.
Hoy, las guerras imperialistas son una expresión de la descomposición del capitalismo
La limpieza étnica, que era algo limitado a algunos países muy atrasados hace tan sólo diez años, se ha convertido en la norma de las guerras imperialistas a lo largo de los años 90, tanto en África como en Asia y en Europa. Los millones de refugiados del mundo de hoy no volverán a ver nunca más sus casas. Estarán encerrados para siempre en campos. La situación de los palestinos se está imponiendo como norma para todos y en todos los continentes.
Excepcional y limitada hasta finales de los 80, se ha ido multiplicando la afirmación de cantidad de nacionalismos minoritarios –lo que la prensa llama «la explosión de los nacionalismos»– provocando un aumento permanente de conflictos nacionales con la aparición de unos Estados a cada cual más mafioso y corrupto. El poder y las luchas de mafias rivales se han vuelto la norma. El tráfico de drogas, de armas de todo calibre, el bandidaje, el rapto ([3]), son y serán los principales recursos de esas «nuevas naciones» y su forma de existencia. La situación afgana –o africana o colombiana– se está convirtiendo en norma general. O sea que la norma es un caos y se extiende y generaliza por todos los continentes.
En cambio, los bombardeos masivos para aterrorizar a la población civil no es algo nuevo. Es una de las características de todos los conflictos imperialistas, locales y generalizados, típicas del período de decadencia del capitalismo desde la Primera Guerra Mundial de 1914. El estado de destrucción de Europa y de Japón en 1945 no tendría nada que envidiar al de Chechenia el año 200. Lo que sí es, en cambio, nuevo, es que a cualquier parte adonde lleguen la guerra y sus calamidades, ni hay ni habrá reconstrucción contrariamente a lo ocurrido tras la Segunda Guerra Mundial. Ni prístina, en Kosovo, ni Kabul en Afganistán, ni Brazzaville en El Congo, ni Grozni después de 1996, han sido ni serán nunca reconstruidos. Las economías arrasadas por la guerra no volverán a levantarse. No habrá, ni puede haber, planes Marshall ([4]). Ésa es la realidad de la situación en Bosnia, Serbia, Kosovo, Afganistán, Irak, la mayoría de los países africanos, ahora de Timor, países que, todos ellos, han vivido las destrucciones de la guerra «moderna», de las guerras de los años 90.
La permanencia, la acumulación, la multiplicación, la conjunción de todas esas características de las guerras imperialistas típicas del período de decadencia del capitalismo, a lo largo de todo el siglo XX, son una expresión de la quiebra histórica de ese sistema. Son la expresión de su descomposición.
Hemos dicho hipocresía y doblez para denunciar las campañas mediáticas actuales sobre la guerra en Chechenia. Con esas campañas se quiere dar la impresión de denunciar la intervención rusa. En realidad todos son cómplices: los gobiernos, los políticos, los periodistas, «filósofos» y demás intelectuales, para justificar la barbarie capitalista y el terror del Estado. No criticar, no ir contra los crímenes de masas en Chechenia haría a todo el aparato democrático de los Estados occidentales, especialmente los media, abiertamente cómplice no sólo del terror del Estado ruso, sino también del apoyo de todas las grandes potencias occidentales a las matanzas.
«Ya sea en África, en Europa central o en cualquier otro sitio, si alguien quiere cometer crímenes de masas contra una población civil inocente, debe saber que, en la medida de nuestras posibilidades, se lo impediremos» cacareó Clinton tras la guerra de Kosovo. No dar hoy la impresión de denunciar lo que sirvió de pretexto a la intervención militar de ayer haría añicos las campañas sobre el derecho de injerencia humanitaria. Y, sobre todo, reduciría las futuras capacidades guerreras para intervenir. Dar la impresión de que se denuncia, en cambio, permite seguir la campaña ideológica e incluso darle otra mano de pintura.
¿Qué está en juego, qué intereses en la guerra de Chechenia?
¿Sólo habrá, sin embargo, un interés propagandístico en esas campañas mediáticas antirusas? ¿No evidenciarán una oposición entre las potencias occidentales y Rusia? ¿No habrá conflictos de intereses económicos, políticos, estratégicos, en resumen, imperialistas, especialmente en el Cáucaso? ¿Acaso Estados Unidos está a favor, no patrocina proyectos de oleoductos que esquiven el territorio ruso, pasando por Georgia o por Turquía? ¿No existe acaso la voluntad de las diferentes potencias de controlar el petróleo del Cáucaso e incluso de echar mano de los beneficios financieros de su explotación?
Es cierto que existen intereses antagónicos entre las grandes potencias también en el Cáucaso. Y es, junto con la descomposición primero de la URSS y después de Rusia, otro de los factores que hacen correr sangre en el Cáucaso, en realidad en la totalidad de las antiguas repúblicas «soviéticas» de Asia. Esa es la razón de la presencia activa de las diferentes potencias locales, y en primer término Turquía e Irán, y de las potencias mundiales, europeas y norteamericana (Alemania y EE.UU. Que se disputan la influencia en Turquía). ¿Qué se debe entender, sin embargo, por intereses imperialistas? ¿Es sencillamente la apetencia de la «renta petrolera» y de los beneficios que de ella se pueden sacar?
¿Por la «renta petrolera»?
¿Cuál es la realidad del petróleo del Cáucaso? «La producción de petróleo en esa región no es un factor primordial [...] Esta industrial, unida al mantenimiento de la actividad de refinado, es sin lugar a dudas una fuente de financiación para los clanes que dominan en el plano local, pero no es en modo alguno una baza a escala federal [es decir de Rusia entera]» ([5]).
¿Qué «interés vital» directamente económico para Estados Unidos va a ser el controlar una tan pequeña producción cuando controlan sin la menor dificultad la mayor parte de la producción mundial del petróleo, la suya propia evidentemente, la de Oriente Medio y las latinoamericanas de México y Venezuela? En sí, Estados Unidos no espera sacar ningún beneficio directo financiero. ¿Por qué entonces su presencia activa? ¿Es para controlar los ejes de transporte del petróleo?
«Si el Cáucaso sigue siendo objeto de enfrentamientos geopolíticos importantes, es desde otro punto de vista: el de los ejes de tráfico para los hidrocarburos del mar Caspio, incluso si el volumen real parece haber sido revisado a la baja. Y, a ese respecto, la relación de fuerza que hay entre ambos lados de la cordillera [que separa a las repúblicas caucásicas del norte que pertenecen a la Federación de Rusia y las repúblicas caucásicas exsoviéticas del Sur] se ha agudizado desde hace un año. Rusia ha defendido siempre la idea de que la mayor parte del petróleo debía pasar por su territorio, como en la época soviética, utilizando el oleoducto Bakú-Novorissisk [...] Pero el 17 de abril de 1999, se abrió oficialmente un oleoducto que une Bakú a Supsa, puerto georgiano a orillas del mar Negro, integrado prácticamente en el sistema de seguridad de la Alianza Atlántica [...] Y los presidentes azerí y turco confirmaron, a mediados de octubre, que se iba a construir un oleoducto que unirá Bakú al puerto turco mediterráneo de Ceyban: todo el petróleo del sur del Caspio evitaría así a Rusia» ([6]).
¿Se trataría pues de echar mano de los beneficios económicos de todo el petróleo del mar Caspio y de su transporte? Las ganancias de ese control son, sin lugar a dudas, nada desdeñables para las repúblicas de la exURSS de la región, empezando por las propias Rusia y Turquía. ¿Y para Estados Unidos?
«Pero que el trazado [del proyecto de oleoducto por Turquía] adoptado la semana pasada –que es estratégicamente ventajoso para Estados Unidos, pero costoso para las compañías petroleras– pueda ser inmediatamente provechoso sigue siendo un gran interrogante. Al igual que la naturaleza de la extensión de las consecuencias políticas con Rusia, que es la perdedora en el asunto» ([7]).
El verdadero interés, el objetivo real, de Estados Unidos no es económico sino estratégico, y es, sin la mejor duda, el Estado norteamericano quien manda, a pesar del parecer contrario de las compañías petroleras en este caso, y quien dirige las orientaciones estratégicas y económicas del capitalismo estadounidense ([8]). En el período de decadencia del capitalismo, los intereses y los conflictos están determinados por la geopolítica; los intereses directamente económicos que, a pesar de todo, siempre están presentes, se ponen al servicio de grandes orientaciones estratégicas: «Para la administración Clinton, la primera preocupación es estratégica: garantizar que todos los oleoductos eviten Rusia e Irán y, por lo tanto, privar a estas dos naciones del control de nuevas reservas de energías para el Oeste» ([9]).
Por intereses estratégicos
Ése es el verdadero objetivo de Estados Unidos: no es tanto el asegurarse la «renta petrolera», sino privar a Rusia y a Irán del control de las vías de salida del oro negro para así asegurarse su control contra... sus grandes rivales europeos, especialmente Alemania. Es como en los deportes profesionales, el fútbol por ejemplo, en donde los clubes más ricos se compran los mejores jugadores, muchos más de los que necesitan para jugar, para que no se los lleven los equipos rivales. Lo que está en juego tiene, en realidad, un contenido estratégico en una zona en la que se oponen, de manera por ahora solapada, pero muy real y profunda, las grandes potencias occidentales. Una Rusia inestable, dispuesta a venderse a cualquiera, un Irán antiamericano y proeuropeo, proalemán más bien, que controlaran las vías de salida del petróleo de la región, sería un peligro estratégico para EE. UU. Los constantes mimos a Turquía, potencia de una influencia imperialista bastante extensa en toda una región de lengua turca, por parte de EE. UU. Y de Europa, aquél prometiendo oleoductos, ésta la entrada en la Unión Europea, da buena idea de lo que se está jugando y de las líneas de fractura entre las grandes potencias imperialistas. Para la burguesía de EE. UU., asegurarse el petróleo de la zona le permitiría privar de él, llegado el caso, a los europeos, lo cual sería un medio de presión suplementario y un paso significativo en la relación de fuerzas imperialistas. Apoderarse del petróleo de la región no daría a EE. UU. Ventajas financieras (incluso podría salirle caro), pero sí una importante ventaja estratégica.
Las potencias occidentales apoyan a Rusia en Chechenia
Hipócritas y cómplices, las campañas mediáticas de la prensa occidental sobre la guerra de Chechenia, no se integran directamente en esos conflictos geoestratégicos. La prensa europea es, por cierto, mucho más virulenta que la norteamericana en la denuncia de la intervención rusa, cuando podría ser dirigida más bien contra los avances estadounidenses. La guerra en Chechenia, aunque relacionada con esos antagonismos imperialistas, sobre todo desde el punto de vista ruso, no forma parte directamente de ellos. O, más exactamente, Chechenia no es objeto de las apetencias occidentales, como lo es el Cáucaso del sur (Georgia, Armenia, Azerbaiyán), cuyo control se disputan las potencias imperialistas. «Nosotros aceptamos que Moscú proteja su territorio» ha afirmado Javier Solana, Coordinador de la política exterior de la Unión Europea ([10]), añadiendo, para el auditorio, «pero no de esta manera, lo que es de una extrema delicadeza por parte del ex Secretario general de la OTAN, el mismo que, en marzo pasado, dio la orden de arrasar a Serbia y hacerla «retroceder 50 años. […] Su objetivo [de los rusos], su objetivo legítimo, es vencer a los rebeldes chechenos y acabar con el terrorismo en Rusia, acabar con la invasión de las provincias vencidas como Daghestán» ([11]). A lo que se añaden las declaraciones de los principales dirigentes americanos y europeos, como el expacifista ecologista alemán, hoy ministro de Asuntos exteriores en el gobierno de izquierda de Schröder: «Nadie cuestiona el derecho de Rusia a combatir el terrorismo [...], pero las acciones preventivas rusas están a menudo en contradicción con el derecho internacional» ([12]), el colmo en boca de uno de los más fervientes defensores de la intervención militar occidental en Serbia..., todavía más ilegal desde el punto del derecho internacional y de los organismos como la ONU con que se ha dotado la burguesía para, dicen, dirimir sus diferentes conflictos internacionales.
¿Por qué esa unanimidad? ¿Por qué, por muchos guantes que se pongan, ese apoyo a Rusia dándole carta blanca para arrasar Chechenia? ¿No estará eso en contradicción con la dinámica misma de los apetitos imperialistas actuales?
La contradicción de las potencias occidentales: luchar contra el caos en Rusia o defender sus intereses imperialistas
«No es sólo la URSS la que se está desintegrando, sino incluso su mayor república, Rusia, amenazada ahora de explosión sin poseer los medios, si no es con auténticos baños de sangre de incierto fin, para hacer respetar el orden» ([13]). Desde 1991, esa tendencia a la descomposición de la exURSS y de Rusia se ha realizado con creces, una tendencia que afecta a todos los Estados del mundo capitalista, sobre todo a los más frágiles de la periferia, en todos los planos: político, social, económico, ecológico. Rusia es, sin lugar a dudas, u concentrado de esos fenómenos.
La situación catastrófica y caótica de Rusia es una causa de inquietud para las grandes potencias occidentales. Las condiciones de la intervención militar rusa en Chechenia no han venido a tranquilizarlas ni mucho menos. «Los generales han amenazado con dimitir masivamente e incluso con una mayor guerra civil si los políticos se inmiscuyen en su campaña, una nueva nota inquietante en la desintegración del poder civil ruso, y eso que existía una tradición entre los militares de quedarse al margen de la política. El temor que Rusia está inspirando ahora, una década después de la caída del Muro de Berlín, es la de su debilidad irracional [...] Podría ser éste el cambio de rumbo de la evolución poscomunista de Rusia que sería el del fracaso de la lucha por la democracia, daría rienda suelta al caos y, eventualmente, a un poder militar. Por eso los gobiernos dudan tanto en si reaccionar o no» ([14]).
Esa inquietud y vacilación la comparten las principales grandes potencias occidentales, a pesar de sus antagonismos imperialistas. E incluso si los americanos están más bien a favor de la camarilla de Yeltsin, mientras que los europeos, hoy por hoy, apoyarían más bien a la de Primakov, parecen estar todos de acuerdo en no echar más leña al fuego, procurando así evitar en lo más posible, que el caos se agrave. En este sentido, el triunfo electoral del clan de Yeltsin en las elecciones legislativas de diciembre fue algo más bien inquietante para la estabilidad política del país, a causa de la reelección de una cuadrilla de inútiles (excepto para llenarse los bolsillos) muy desprestigiada y cuyo éxito sólo se ha debido a las sangrientas victorias militares en Chechenia. Con la demisión de Yeltin, de la que acabamos de enterarnos, y su sustitución por el primer ministro Putin, se intenta claramente precipitar las elecciones presidenciales y garantizar a la corrupta familia de Yeltsin que podrán disfrutar, sin temor a la justicia, de sus múltiples malversaciones. La toma de control del poder por parte de un primer ministro, hoy presidente, que aparece como alguien «mano de hierro», y por el ejército, parecen ser hoy un freno al desmoronamiento del Estado ruso, al menos momentáneamente, y en caso de que se confirmen los primeros éxitos militares en Chechenia, lo que no es evidente ni mucho menos, a pesar de la enorme superioridad de medios de los rusos.
Pero la agravación ineluctable de la situación económica de Rusia y las tendencias centrífugas en una Federación que la arrastran hacia su estallido, no sólo son amenazantes para el país mismo sino para el mundo capitalista entero. Por muy oxidados que estén, los misiles y los submarinos nucleares de la exURSS son todavía más peligrosos en un país en plena anarquía e inestabilidad política. Y las amenazas de Yelsin cuando afirmaba que Clinton (al criticar éste, para la foto, los excesos de la intervención militar rusa), «se había olvidado durante un minuto de que Rusia posee un arsenal completo de armas nucleares» ([15]) no sólo deben interpretarse como las payasadas de un anciano alcohólico. El simple hecho de que ese mamarracho corrupto, empapado de vodka, que pellizcaba las secretarias ante las cámaras de TV del mundo entero, haya podido estar al mando de Rusia durante diez años, ya da una idea del estado de descomposición del aparato político de la burguesía rusa. Las grandes potencias imperialistas se encuentran en una situación contradictoria: por un lado, la lógica implacable de la competencia imperialista las lleva a aprovecharse de todas las oportunidades para adelantarse de todas las oportunidades para adelantarse a sus rivales y, así, agravar todavía más el caos y la descomposición de la sociedad y, muy especialmente, de países como Rusia; por otro lado, son relativamente conscientes de esa dinámica de caos y descomposición, calibran sus peligros, intentan a veces acabar con ellos. Pero seamos claros, sería ilusorio pensar que el mundo capitalista pueda invertir la tendencia hacia su propia descomposición, al igual que sería ilusorio creer que la lógica infernal de la competición imperialista pudiera cesar y no, como es el caso, volver a aumentar el caos, las guerras y las matanzas. La voluntad común de no hundir más a Rusia es temporal y la lógica imparable de los intereses imperialistas incrementará el caos y la descomposición en el Cáucaso, como en todas las demás regiones del mundo.
Las potencias occidentales apoyan a Rusia para limitar el caos
Frente a la amenaza de una Rusia en total descontrol, existe entre los Estados occidentales un acuerdo tácito para no disputarle el Cáucaso norte, que forma parte de la Federación de Rusia; pero con la advertencia tácita también de que no se la va a dejar meterse en la zona sur del Cáucaso, zona que se disputan las grandes potencias. Este acuerdo se ha plasmado en el apoyo concreto, en la «autorización», según la prensa rusa, que las grandes potencias han dado a Rusia para que intervenga, confirmando su «derecho legítimo» a anegar en sangre a Chechenia. «En el marco del Tratado sobre las armas convencionales, la cumbre [de la OSCE] de Estambul, acaba de autorizarnos para disponer, en el sector militar del Cáucaso Norte, de muchos más hombres y material que en 1995 (600 carros en lugar de 350, 2200 vehículos blindados en vez de 290, 1000 piezas de artillería en lugar de 640). Es, claro está, en Chechenia donde Rusia va a concentrar esa potencia militar» ([16]).
Digamos que, en eso, la prensa rusa tiene el mérito de no andar con rodeos; y de reproducir fielmente las intenciones de las potencias occidentales, algo así como «Les dejamos el Cáucaso Norte, y nos otorgamos el derecho de pelearnos por el Cáucaso Sur». El martirio de las poblaciones caucásicas no ha hecho más que empezar. Esta región del mundo ha entrado a su vez en una barbarie en la que ya nunca habrá paz; y nunca habrá reconstrucciones para restañar los destrozos que la han afectado y seguirán afectándola.
La democracia burguesa equivale a guerra y a miseria
Hipócritas y cómplices, las campañas mediáticas occidentales no están hechas para atenuar, menos todavía para luchar contra la barbarie guerrera del capitalismo. Se dirigen, ante todo, a las poblaciones occidentales, y en primer término, a la clase obrera de cada país, para ocultar a toda costa la relación estrecha que hay entre las guerras imperialistas y la quiebra económica del sistema, para encubrir la dinámica infernal a la que la humanidad es arrastrada. Denuncian la guerra en Chechenia con el rollo ese del «derecho de injerencia humanitaria» para justificar mejor así la guerra de Kosovo. Critican la inacción de los gobiernos occidentales para así ponderar mejor la democracia burguesa, cuando los principales actores de las guerras recientes, Kosovo, Timor y ahora Chechenia, son Estados democráticos con gobiernos democráticamente elegidos. «La democracia no es una garantía contra las cosas repugnantes» ([17]), dicen esos media para hacer de esa democracia una meta, una lucha, con la que todo el mundo debería identificarse: «Necesitamos volver a encontrar una meta en los asuntos mundiales que sea moral intelectual y políticamente irresistible. La visión democrática conserva una vitalidad enorme. Nuestro deber es ayudar a definir el siglo XXI como el siglo democrático [...] La democracia es de manera evidente ahora un valor universal» ([18]).
En pleno delirio de mentiras, las campañas actuales quieren hacer creer que es la falta de democracia lo que provoca guerras y miserias. Creer que «el reto fundamental al que nos confrontamos es el reconocimiento de que la lucha política se plantea siempre en el modo de vida democrático y la negación de la libertad humana y política» ([19]), adherirse, aunque sea lo mínimo, en la lógica de la defensa de la democracia burguesa, «por más democracia», como nos lo machacaron cuando la gigantesca puesta en escena mediática con ocasión de las manifestaciones antiOMC en Seattle, identificarse a su Estado nacional, colocarse tras su burguesía nacional, todo eso es entramparse en un callejón sin salida. Toda adhesión masiva de las poblaciones, y en primer término de la clase obrera internacional, a los «ideales» de la democracia burguesa no va a hacer cesar, ni mucho menos, la caída en los infiernos; al contrario, lo que haría es acelerar todavía más el curso del mundo hacia la barbarie. ¿No es ésa precisamente la desgraciada experiencia que ha vivido el mundo desde el final del bloque imperialista del Este y el acceso de esos países a la democracia burguesa de tipo occidental? ¿No es precisamente eso lo que intentan ocultar las campañas mediáticas a repetición sobre lo buena que es la democracia? El caos en Rusia y la guerra en Chechenia son también el producto de la democracia capitalista.
Apoyo a los internacionalistas en Rusia
Salvar a la humanidad de la barbarie capitalista pasa por otra vía. Esta vía los media de la burguesía no la evocarán nunca, nunca mencionarán ninguna de sus expresiones. Y, sin embargo, existen y encontrarán un eco significativo si no estuvieran ahogadas, anegadas, perdidas y fueran apenas audibles bajo el diluvio de las campañas ideológicas permanentes. La vía del rechazo a los sacrificios y a las guerras existe y se expresa. Fiel al principio internacionalista del movimiento obrero, el conjunto de grupos de la izquierda comunista intervino para denunciar la guerra imperialista en Yugoslavia ([20]). Esta vía también ha aparecido en Rusia misma. En medio de una hostilidad generalizada, de una severa represión, con graves riesgos personales, en medio de la histeria nacionalista, saludamos a los militantes que han sabido erguirse contra la intervención imperialista rusa en Chechenia, que han sabido defender la única vía realista que pueda frenar primero y oponerse después a la barbarie guerrera.
“¡ABAJO LA GUERRA!
“¡No nos toméis por imbéciles!
“Los Yeltsin, Masjadov, Putin, Bassaiev... ¡Son todos de la misma camarilla!
“Son ellos quienes han organizado el terror en Moscú, en Vogodonsk, en Daghestán, en Chechenia. Es su negocio, es su guerra. La necesitan para fortalecer su poder. La necesitan pata defender su petróleo. ¿Por qué deberían morir nuestros hijos por sus intereses? ¡Que se maten mutuamente los oligarcas!
“No os creáis los discursos imbéciles y nacionalistas: no hay que acusar a un pueblo entero de haber cometido unos crímenes realizados por no se sabe quién, pero que sólo benefician a los gobernantes y a los amos de todas las naciones.
“¡No vayáis a esta guerra, ni dejéis que vayan vuestros hijos! ¡Resistid a esta guerra tanto como podáis! ¡Haced huelga contra la guerra y sus promotores!
“Internacionalistas de Moscú” ([21])
Oponerse a la burguesía y rechazar todo tipo de nacionalismo, oponerse al Estado sea o no democrático, rechazar la guerra del capital y llamar a la clase obrera a luchar, a defender sus condiciones de vida y a levantarse contra el capitalismo, ésa es la vía. Esa vía es por la que debe encaminarse la clase obrera de todos los países. Esta vía es la de la lucha de la clase obrera, la de la lucha contra la explotación capitalista, contra la miseria y los sacrificios. Esa vía es la de la destrucción del capitalismo, de ese sistema que siembra la muerte y la miseria, cada día un poco más, por todas partes en el mundo. Esa vía es la de la revolución comunista.
Las guerras se multiplican. La crisis económica provoca estragos. Las catástrofes suceden a otras catástrofes, a causa de una producción capitalista desbocada que lo destruye todo. La vida en el planeta se está volviendo cada día más insoportable. A todos esos males trágicos que lleva en sí el capitalismo, y que no hará sino incrementar, únicamente la clase obrera internacional puede dar una respuesta. Únicamente el proletariado mundial puede ofrecer una perspectiva y una salida a la humanidad.
RL 1/1/2000
[1] Hemos traducido nosotros los artículos de la prensa en inglés y en francés.
[2] Ya entonces denunciamos a esos bomberos pirómanos que habían provocado la represión serbia y el éxodo de los kosovares (ver Revista Internacional no. 98, la prensa territorial de la CCI y nuestra hoja internacional de denuncia de la guerra). Las grandes potencias occidentales pudieron entonces justificar la intervención militar ante su propia «opinión» utilizando con el mayor descaro a los miles de refugiados provocados por los bombardeos de la OTAN. La política de provocación, intransigencia y manipulación de las grandes potencias, especialmente por parte de EE. UU., para declarar la guerra a Yugoslavia, sacrificando deliberadamente a las poblaciones civiles kosovares y serbias, ha sido desde entonces confirmada en varias ocasiones en periódicos más especializados o en artículos discretos, no destinados al «gran público». Últimamente, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) decía en un informe del 6 de diciembre que: «contrariamente a lo que afirman muchos países durante la guerra de Kosovo [...] las ejecuciones sumarísimas y arbitrarias [de las fuerzas serbias] se generalizaron con el inicio de la campaña aérea de la OTAN contra la República Federal de Yugoslavia en la noche del 24 al 25 de marzo [...] Hasta esa fecha, la preocupación de las fuerzas militares y paramilitares serbias estaba centrada en las zonas de Kosovo por donde circulaban las fuerzas de la UĢK y donde éste tenía sus bases» (Le Monde, 7/12/99).
[3] En una correspondencia que hemos recibido de Rusia, un lector nos ha informado de la existencia de un auténtico tráfico de rehenes del que son cómplices oficiales rusos y jefezuelos de bandas chechenos. Esto ha sido confirmado por la prensa misma, especialmente la venta y entrega por parte de oficiales rusos a pandillas chechenas de... ¡sus propios soldados! Estos sirven, después, para chantajear a sus familias y son devueltos tras pago de rescate que se reparten unos y otros.
[4] A pesar de 1948, se puso en marcha el plan Marshall para reconstruir Europa occidental bajo la dirección de Estados Unidos. El objetivo de la «ayuda» de EE. UU., que no tenía nada de desinteresada, fue asegurarse el dominio de Europa occidental por parte de EE. UU. Contra las pretensiones imperialistas de la URSS. 1947 fue el principio de la Guerra Fría entre los dos imperialismos de entonces.
[5] Le Monde diplomatique, noviembre de 1999.
[6] Ídem.
[7] International Herald Tribune, 22/1/99.
[8] La decisión del Estado americano de imponer la construcción del oleoducto por Turquía es uno de los muchos ejemplos del papel engañador que tienen las campañas contra el liberalismo y la pretendida impotencia de los Estados frente a las grandes multinacionales financieras y económicas. En realidad, la política de liberalización desarrollada a partir de los años 80 lo que ha hecho es reforzar y hacer más eficaz, más flexible y sobre todo más totalitario todavía el dominio del Estado sobre todos los aspectos de la vida social. Lejos de debilitarse con el «liberalismo» de Reagan o Thatcher, el capitalismo de Estado no ha sido nunca tan fuerte como hoy. Las campañas internacionales antiOMC (las manifestaciones durante la conferencia de Seattle, por ejemplo), llamando a una verdadera «democracia ciudadana» no tienen más finalidad que la de presentar, a nivel internacional, una alternativa democrática y de izquierdas, una falsa alternativa para así evitar que se ponga en entredicho al capitalismo como tal.
[9] International Herald Tribune, op. cit.
[10] International Herald Tribune, 20/12/99.
[11] Clinton, Internacional Herald Tribune, 10/12/99.
[12] J. Fischer, Internacional Herald Tribune, 18/12/99.
[13] Revista Internacional no. 68, diciembre de 1991.
[14] International Herald Tribune, 13/12/99.
[15] International Herald Tribune, 10/12/99.
[16] Obshchaia Gazieta, seminario ruso, recogido en Courrier international, 16/12/99.
[17] International Herald Tribune, 22/12/99.
[18] Max M. Kampelman, antiguo diplomático norteamericano, International Herald Tribune 18/12/99.
[19] Ídem.
[20] Cf. Revista Internacional nos 98 y 99.
[21] Esta toma de posición internacionalista ha sido pegada en las paradas de autobús y del metro y no difundida en la forma de panfleto a causa de la represión y de la histeria nacionalista que hoy por hoy campea en Rusia. ¿Cuál es la causa inmediata de ese clima patriotero y racista? Son los atentados sangrientos atribuidos a islamistas chechenos y que, sin duda, han sido una provocación montada por los servicios secretos rusos.
La falsa buena salud del capitalismo - Crisis económica
- 2131 lecturas
La falsa buena salud del capitalismo
Hace un año, los economistas y algunos medios, tras haber comprobado la sucesión de toda una serie de hundimientos financieros en varios continentes, expresaban el miedo que les producía la evolución de la economía mundial. Esos mismos órganos de la burguesía declaran hoy que el crecimiento económico es fuerte, que va a seguir aumentando, que el desempleo decrece, que algunos países han llegado ya a una tasa de desempleo que corresponde al pleno empleo. Los gobiernos de muchos países dicen que van por ese camino.
Con esas declaraciones se quiere dar la idea de que el capitalismo está reabsorbiendo la crisis, y para argumentar ese diagnóstico, los economistas organizan debates sobre la emergencia de una «Nueva economía» en Estados Unidos, que sería la causa de la fase del «crecimiento largo» que se está viviendo en ese país, fase que continuaría y se generalizaría a otros países a condición de que los obreros acepten de buena gana trabajar más por sueldos cada vez más bajos.
Desde que hace 30 años el capitalismo entró en una nueva crisis, no es ésta, ni mucho menos, la primera vez que nos sacan el cuento de «la salida del túnel» y del «fin de la crisis». Como las veces anteriores, ese optimismo de que alardean no tiene la menor base.
El principal objetivo de la burguesía en la acción que está llevando a cabo, tanto para evitar que se inicie una recesión abierta como en toda esa propaganda, es mostrar a la clase obrera que el capitalismo es el único sistema viable y que es utópico y muy peligroso querer y hasta pensar en echarlo abajo.
No estamos en una nueva fase de crecimiento
Primero, es totalmente falso afirmar que el capitalismo conocería hoy una fase en la que el crecimiento sería más elevado de lo que ha sido en estos treinta últimos años. Los problemas siguen siendo enormes en cualquier parte del mundo.
Eso es ya muy cierto para la mayoría de los grandes países europeos. La evolución de las producciones industriales ([1]) de Alemania e Italia son, desde hace un año, negativas y las del Reino Unido (+ 1%) y de la Unión Europea en su conjunto (+ 0,8%) no son mucho mejores.
En Extremo Oriente, contrariamente a lo que nos dicen, el cuadro no es, ni mucho menos, el de una «salida de la crisis». En Japón, en donde están viviendo una recesión desde principios de los años 90, la tasa de crecimiento del PIB es muy débil y los despidos masivos «se multiplican: 21 000 en Nissan y NTT, gigante de telecomunicaciones; 10 000 en Mitsubishi Motors; 1500 en NEC, 17 000 en Sony… Ya no hay “santuarios”: todos los sectores están afectados»; los despidos en las pequeñas y medianas empresas son difíciles de calcular, pero «el plan de reestructuración de Nissan-Renault amenazaría entre setenta y ochenta mil empleos en las PME» ([2]). Aunque otros países del Sudeste asiático conocen un crecimiento más importante, ello se debe, ante todo, al arranque habido tras el frenazo que sufrieron en el segundo semestre de 1997. Pero, como lo demuestran las dificultades del grupo coreano Daewo (junto con otros grupos industriales coreanos del Sudeste asiático en la misma situación) esa «recuperación» es más que frágil, pues han vuelto a endeudarse a mansalva yendo todo recto hacia una nueva crisis financiera. Y para encarar esas dificultades, la burguesía occidental recomienda que se proceda a «dolorosas reestructuraciones», o sea a despidos y más despidos.
En Sudamérica, el PIB ha bajado este año, y algunos países, y no de los menores, como Argentina, han vivido un descalabro de su producción industrial (– 11 %); otros se están preparando para anunciar la suspensión de pagos, como Ecuador.
En cuanto a la economía estadounidense, su tasa de crecimiento se mantiene artificialmente mediante un endeudamiento vertiginoso tanto de las familias como de las empresas. Es evidente que no van a ser las nuevas tecnologías las que la harán resolver el problema. El endeudamiento permite mantener la demanda y es la causa de un déficit de la balanza de pagos que ha alcanzado marcas históricas, pues ya fue de 240 mil millones de dólares en 1998 y en 1999 ha sido de 300 mil millones. De igual modo, la cobertura de las importaciones por las exportaciones sólo alcanza el 66 %. Hay que añadir que tales déficits acabarán desembocando tarde o temprano en tensiones monetarias como la que se vio en septiembre cuando el dólar se debilitó fuertemente respecto al yen.
El capitalismo de Estado evita el bloqueo económico pero no resuelve la crisis
La realidad de las medidas económicas tomadas por Estados Unidos nos indica las razones por las cuales la quiebra financiera del Sudeste asiático, de Rusia y de buena parte de Latinoamérica, y la caída de las importaciones de esos países no ha provocado una baja de la demanda mundial y una penuria de crédito, lo cual hubiera provocado, cuando menos, una terrible recesión del conjunto de la producción mundial.
Tanto los déficits exteriores históricos de EE.UU. como el hecho de que las «familias» americanas tengan un consumo mayor que sus rentas reales, son muestra del vigor con el que la Administración estadounidense decidió impedir que la crisis financiera de 1997-98 tuviera, en lo inmediato, consecuencias importantes. Hay que añadir, y es también el resultado de la política monetaria, que una parte de las rentas de las familias norteamericanas vienen de ganancias bursátiles que no corresponden a ninguna riqueza real.
En hecho de que el Estado con la economía más poderosa del mundo, con la moneda que sigue funcionando como moneda mundial, haya actuado de esa manera, muestra la gravedad del problema. Entre la crisis financiera de Tailandia en julio de 1997 y la de Rusia en agosto de 1998, fue el Fondo Monetario Internacional (FMI) quien entregó los fondos necesarios para evitar la bancarrota de los grandes bancos mundiales que habían prestado a mansalva a esos países. Y, sin embargo, en el verano de 1998, el presidente del FMI, M. Camdessus, declaraba que las arcas estaban vacías y la propia Reserva Federal tuvo que coger de relevo para aprovisionar a los bancos en moneda, evitando así que hubiera un cese de reembolso de la deuda pública de Brasil y la de otros países latinoamericanos. Y, a su vez, esa acción lo que ha seguido provocando es un endeudamiento creciente de la sociedad americana, lo cual hace aparecer el anuncio del final del déficit presupuestario estadounidense como una farsa cómica. Farsa cuyo único objetivo es mostrarnos que la política norteamericana ya no es inflacionista, lo cual sería una prueba más de que se acabó la crisis.
Estados Unidos no es, sin embargo, el único país en practicar esa política: todos los grandes países industrializados participan en ella. La deuda total de los países de la Unión Europea —cuyos gobiernos siguen estando, en principio, sometidos a los criterios de Maastricht— aumenta 10% por año. En cuanto a Japón, cuyos bancos no son lo bastante sólidos como para impedir que el país salga de la recesión, su hacienda pública es un pozo sin fondo: el déficit público será de 9,2% del PIB en 1999, lo cual hará que el Estado japonés emita este año «el 90% de las emisiones netas de obligaciones de Estado (o sea, Bonos del tesoro) de las dieciocho economías mundiales principales» ([3]). Esto significa que el gobierno japonés, para salir de la recesión, ha movilizado las cuentas de ahorro postales en las que los japoneses habían colocado sus ahorros desde hace años.
Todas esas acciones son los medios que se ha dado el Estado en el siglo XX y que definen el capitalismo de Estado. Las medidas de capitalismo de Estado se instauran para evitar el bloqueo y un hundimiento de la economía parecidos a los que sufrió el capitalismo en la crisis de 1929, pues tales fenómenos no sólo serían perjudiciales para los intereses de la burguesía, sino, y sobre todo, porque serán expresión misma de la quiebra del sistema ante la clase obrera, en un periodo en el que ésta no está derrotada, en un curso histórico ([4]) hacia enfrentamientos de clase generalizados.
Eso no quiere decir que la burguesía posea los medios de resolver la crisis del capitalismo. Muy al contrario, pues las políticas de reactivación acentúan las tensiones económicas, monetarias y financieras:
– De igual modo, los gastos públicos japoneses aparecen inquietantes pues el ahorro de los japoneses acabará agotándose «y si se imagina uno el guión catastrófico en el que los poderes públicos nipones perdieran el control de sus finanzas públicas, lo que seguiría a continuación sería una crisis financiera mundial» (Boletín Conjecture Paribas).
Eso significa que hoy como ayer, esas tensiones sólo pueden desembocar en recesiones abiertas, o sea, en mayor caída en la crisis.
En 1987, la progresión de la deuda para mantener la demanda mundial y la «burbuja» financiera resultante, acabaron en el krach del 21 de octubre, durante el cual, la burguesía perdió el control de la situación financiera durante algunas horas, bajando el índice Dow Jones 22 % y aniquilándose dos billones (2 millones de millones) de dólares. Los Estados, por medio de instituciones financieras, compraron los valores bursátiles aprovisionando en moneda a bancos y empresas para que el krach no desembocara en un bloqueo de la economía. Pero, a partir de 1989, la burguesía no pude evitar seguir con esa política, lo cual desembocó en la recesión de 1989-1993, recesión muy profunda que la burguesía justificó entonces con la Guerra del Golfo, ocultando así lo que en realidad era una expresión de la quiebra del capitalismo.
Con la crisis de los países asiáticos, ha aparecido claramente que la burguesía no pude impedir que la deuda masiva de toda una serie de países acabara en bancarrota; y frente a lo que significaría una pérdida de control de la evolución financiera y monetaria, los grandes estados han vuelto a impedir, mediante una deuda todavía más amplia, que desemboque en un bloqueo de la economía mundial. Como antes, los medios empleados agravan las tensiones económicas y no podrán seguir sirviendo por mucho tiempo; por sí mismos, esos medios implican un nuevo ahondamiento de la crisis, y cuando esto ocurra, podemos estar seguros que la burguesía va a darnos una nueva explicación para dar a entender que el capitalismo como sistema no sería el responsable.
La crisis del capitalismo se profundiza permanentemente
La burguesía es capaz de retrasar provisionalmente el hundimiento brutal en la crisis como el que se vivió en 1974, 1981 o 1991. Pero no puede impedir su hundimiento lento y permanente. Frente a la tendencia permanente a la superproducción y a la baja de las ganancias, la burguesía ataca sistemáticamente las condiciones de vida y de trabajo de la clase obrera, hundiendo en la pauperización más absoluta a una parte cada día mayor de ellas. La prensa occidental criticaba a los países del Sudeste asiático por no haber reestructurado lo suficiente, es decir disminuido los costes de trabajo. Ahora, el desempleo se ha disparado en esos países desde 1997 (en Corea del Sur, por ejemplo, se ha triplicado). Esa crítica es muy reveladora: significa que si los países occidentales disfrutan de una mejor salud económica, es porque ellos no han cesado un instante en su búsqueda permanente de reducción de costes de producción, o sea, de agravar la explotación de la clase obrera.
En realidad, la fuerza de los grandes países desarrollados es la herencia de la industrialización temprana que realizaron en el siglo XIX, en el periodo ascendente del capitalismo. En la decadencia del capitalismo, los nuevos países que han logrado industrializarse has sido excepción e, incluso en este caso, su desarrollo es inestable. Corea del Sur es un buen ejemplo de ello. Es, por eso, falso pretender que si esos países llevaran a cabo una reestructuración, saldrían de la crisis. Lo que sí demuestra esa falsedad es la permanente necesidad para la burguesía de atacar las condiciones de vida de la clase obrera desde que se inició la crisis, para así intentar restablecer el nivel de las ganancias.
Nos dicen que Japón está saliendo de la recesión, pero el desempleo en ese país ha pasado de 3,4 % de la población activa en 1997 a 4,9 % y ya se da por hecho que habrá una tasa de desempleo de al menos 5 % durante mucho tiempo.
En los países desarrollados occidentales, la experiencia de la clase obrera y sus potencialidades intactas han llevado a la burguesía a practicar la mentira sofisticada, sobre todo en la cuestión central del desempleo, utilizando cantidad de medios para ocultar su nivel real, y hasta, como dicen hoy, demostrar que está bajando. Junto a las cifras del desempleo hay además otras, mucho menos difundidas por los medios, que muestran la progresión masiva de la miseria en esos países:
– en el Reino Unido, desde 1997, ha aumentado en un millón la cantidad de familias que cobran menos del 40 % de los ingresos medios (y eso que el gobierno de Blair ha puesto el umbral de pobreza en el 50 % de la renta media). Hoy son 8 millones ([5]);
– en Francia, el 10% de las familias viven por debajo del umbral de pobreza, o sea 6 millones de personas; la tasa de desempleo es, dicen, de 10,8 %; pero, y es una cifra reveladora, en la población «por debajo del umbral de pobreza», ¡hay más asalariados que desempleados! ([6]);
– en España, en donde el gobierno afirma que la economía española está creando empleos, más del 60% de éstos duran menos de un mes y, además, 8 millones de habitantes viven por debajo del umbral de pobreza ([7]).
Las cifras de Francia, y ocurre otro tanto en los demás países, muestran que la profundización actual de la crisis, no sólo se plasma en la exclusión del proceso productivo de una proporción cada día mayor de la población activa, sino en que los salarios de una parte creciente de los obreros que han encontrado un empleo, no les permiten adquirir lo mínimo necesario. La flexibilidad del trabajo y la baja de salarios impuestos con el truco de la reducción del tiempo laboral, el incremento imparable del trabajo a tiempo parcial y del interino (éste ha aumentado 8 % en Francia en un año) son otros tantos medios con los que la burguesía está recortando los ingresos obreros.
Y esa situación es la de los países desarrollados, en unos países de Europa occidental y Norteamérica, que aparecen como islotes en un mundo cada vez más sumido en el caos. La burguesía misma afirma que en una parte de los países del Sudeste asiático las inversiones extranjeras han desaparecido y que esos países «han vuelto a caer en el subdesarrollo» ([8]). En la mayor parte de los países de la periferia, la parte de la población que vive en la miseria más estremecedora es inmensa. En Rusia, por ejemplo, y esto puede generalizarse al conjunto de la exURSS, más de la mitad de la población vive por debajo del umbral de pobreza; el nivel de vida en África ha disminuido desde 1980, una época en la que ya la hambruna se cebaba periódicamente en algunos países.
Esa es la realidad de la quiebra del capitalismo. El Estado, ya sea con la derecha, ya sea, como hoy en muchos países, con la izquierda en el poder, no puede resolver el problema de la sobreproducción que es inherente al capitalismo decadente; y todas las afirmaciones sobre «el ritmo actual del crecimiento» no son más que propaganda, una propaganda que se apoya en una medidas de capitalismo de Estado con las que se quiere evitar que la clase obrera recuerde que las tasas de crecimiento, en término medio, no han cesado de bajar desde hace 30 años. Y esto, sólo el marxismo es capaz de explicarlo. Las coplas de victoria que la burguesía canta en cuanto logra, como hoy, estabilizar la situación durante algunos meses, son canciones para dormir.
J. Sauge, diciembre de 1999.
[1] A pesar de todos los trucos de la burguesía, la producción industrial es una cifra más digna de fe que el PIB (Producto Interior Bruto), pues éste está hinchando artificialmente con todo tipo de ingresos de quienes no tienen nada que ver con la producción, los militares y la burocracia y los sectores improductivos como el financiero, los seguros y demás…
[2] Del diario francés Le Monde, 9/12/99.
[3] Boletín Conjecture Paribas, julio de 1999.
[4] Ver los artículos sobre el curso histórico en la Revista Internacional nos. 18 y 53.
[5] La Tribune, 9/12/99.
[6] La Tribune, 26 de mayo de 1998.
[7] L´Humanité, 10/12/1999.
[8] «Bilan du monde», 1998, publicado por Le Monde.
Tesis sobre la democracia burguesa y la dictadura del proletariado (marzo de 1919)
- 3244 lecturas
Nuestra presentación
El siglo está acabándose en medio de un concierto general o, más bien una matraca ensordecedora, para celebrar los avances de la democracia burguesa en el mundo, alabando sus pretendidas ventajas y cualidades. Y así cada quien entona un saludo a sus victorias a lo largo de este siglo, contra las dictaduras, rojas o pardas, exaltando a sus héroes como Gandhi, Walesa, Mandela o Martin Luther King, propugnando que se generalicen y apliquen sus «grandes principios generosos y humanistas». Según esa propaganda, que intenta darnos gato por liebre, la situación que ha prevalecido sobre todo desde la caída del muro de Berlín y los combates que ha habido para defender y desarrollar la democracia, nos permitirían esperar y entrever «unas perspectivas de paz y armonía» de los más positivo para la humanidad.
Las «grandes democracias» nos han organizado unas grandes cruzadas para imponer y defender los «derechos humanos» en los países que no los respetaban, a la fuerza si era necesario, o sea multiplicando las matanzas y la barbarie. Hemos asistido, hace poco, a la creación de un Tribunal penal internacional encargado de juzgar y castigar a quienes sean responsables de «crímenes contra la humanidad». ¡Tiemblen, señores dictadores!, vienen a decir. ¿No nos anuncian acaso para los años venideros, el advenimiento de una «democracia global» y «mundial» que exigiría «un mayor papel de la sociedad civil»? Las manifestaciones que ha habido recientemente en torno a las negociaciones de la OMC, con José Bové al frente de ellas, ¿serían acaso las primicias de esa «democracia global», cuando no la constitución de una «internacional de los pueblos», hoy en lucha contra la dictadura de los mercados, el liberalismo salvaje y la comida basura?
Parece como si para las generaciones actuales de proletarios, la única lucha que valiera la pena fuera la de apuntarse a todo lo que va hacia la instauración de regímenes democráticos en todos los países del planeta, lo cual llevaría a la igualdad de derechos para todas las razas y todos los sexos, una lucha por «un comportamiento ciudadano». Los mercachifles de la ideología de todo tipo, especialmente los de izquierdas, se están hoy movilizando más que nunca para convencer a esas nuevas generaciones de la validez de ese combate y arrastrarlos hacia él. A quienes dudara en comprometerse con él, el mensaje es: «A pesar de sus taras, la democracia burguesa es el único régimen reformable y, de todos modos, no existe otra cosa». O sea, que frente a la miseria creciente que nos impone el capitalismo, no queda más posibilidad que la de portarnos como «ciudadanos», no hay más salida que aceptar el sistema porque, nos dicen, no hay mejor alternativa, no existe otra alternativa.
Si reproducimos aquí las Tesis sobre la democracia burguesa y la dictadura del proletariado, presentadas por Lenin el 4 de marzo de 1919, ante el primer congreso de la Internacional Comunista es, primero, para replicar a esta tabarra ideológica con que nos está aporreando la burguesía, y cuya diana principal es la clase obrera, única clase capaz de cuestionar y derribar su sistema. Estas Tesis recuerdan en particular que la democracia en el capitalismo no es más que una forma (la forma más eficaz) de dictadura opresora sobre la clase obrera y defensora de la burguesía y sus privilegios de clase explotadora. Recuerdan estas Tesis que las libertades de que alardea la clase dominante no son más que la hipocresía y camelo para los explotados, afirmando incluso con justeza y profundidad que «cuanto más desarrollada y más “pura” es la democracia [...] tanto más “puras” se manifiestan la opresión por el capital y la dictadura de la burguesía». Las Tesis recuerdan, en fin, que la guerra mundial se llevó a término «en nombre de la libertad y de la igualdad». El siglo XX, el más bestial y sangriento que la humanidad haya conocido, ha visto esas mentiras repetidas en múltiples ocasiones para justificar una segunda conflagración mundial y una multitud de guerras y matanzas regionales.
La otra razón que justifica hoy la publicación de esas Tesis es la necesidad de desmentir la propaganda burguesa que lo hace todo para que el verdadero comunismo se asimile al estalinismo, es decir a una de las peores dictaduras que haya tenido que soportar el proletariado mundial, lo hace todo por transformar a Stalin en el perfecto continuador de Lenin cuando es, en realidad, su antítesis. Fue, en efecto, Lenin mismo quien escribió y presentó estas Tesis que muestran que el comunismo es la verdadera democracia, la que propone la burguesía no es más que camelo que le permite justificar la supervivencia de su sistema. Fue Lenin quien defendió mejor que nadie que «la dictadura del proletariado, por el contrario, es el aplastamiento por la violencia de la resistencia que ofrecen los explotadores, es decir, la minoría más ínfima de la población, los terratenientes y los capitalistas», que es «precisamente un cambio que diese una extensión sin precedente en el mundo al goce efectivo de la democracia por los hombres que el capitalismo oprimiera, por las clases trabajadoras».
Es Lenin quien, en las Tesis, afirma en nombre de los comunistas del mundo entero que esta dictadura significa y realiza, en favor de «la inmensa mayoría de la población, una posibilidad efectiva, real, de gozar de las libertades y los derechos democráticos, posibilidad que nunca ha existido, ni siquiera aproximadamente, en las repúblicas burguesas mejores y más democráticas». La dictadura estalinista no tiene nada que ver con la dictadura del proletariado que Lenin defiende, sino que fue su enterrador. La ideología estalinista no tiene nada que ver con los principios proletarios defendidos por Lenin, sino que fue una monstruosa traición contra ellos.
Como ya lo escribimos en nuestra Revista Internacional no. 60, en el momento en que empezaba a desmoronarse el estalinismo: «En un primer tiempo, el período nuevo va a ser difícil para el proletariado, pues además del peso de la mistificación democrática, incluido Occidente, va a estar confrontado a la necesidad de comprender las nuevas condiciones en las que se va a desarrollar el combate». Para que el proletariado pueda encarar sus dificultades, para ayudarlo a resistir a la actual ofensiva ideológica de la clase dominante (cuya finalidad es intoxicar las conciencias obreras intentando hacer creer que la democracia burguesa es el único régimen «viable y humano») reproducimos aquí estas Tesis que fueron adoptadas en el primer congreso de la I.C. Es un arma política de la mayor importancia, que aquél deberá volver a hacer suya.
Elfe.
1. El desarrollo del movimiento revolucionario del proletariado en todos los países ha provocado que la burguesía y sus agentes en las organizaciones obreras forcejeen convulsivamente para encontrar argumentos teóricos en defensa de la dominación de los explotadores. Entre éstos, se pone énfasis particular en el rechazo de dictadura y la defensa de democracia. La falsedad e hipocresía de este argumento, repetido en mil formas en la prensa capitalista y en la conferencia de la Internacional amarilla celebrada en Berna en febrero de 1919, es sin embargo son evidentes para cualquiera que no quiera traicionar los principios fundamentales del socialismo.
2. En el primer lugar, los argumento se basan en conceptos abstractos de «democracia» en general y «dictadura» en general, sin especificar la cuestión de que clase se trata, planteando la cuestión al margen de las clases o por encima de ellas, esa cuestión desde el punto de vista —como dicen falsamente— del pueblo, es una clara burla de la teoría básica de socialismo, a saber la teoría de la lucha de clases que todavía reconocen de palabra los socialistas que se han pasado al campo de la burguesía, pero que en los hechos se les olvida. Pues, en ningún país capitalista civilizado existe «la democracia en general», existe una democracia solamente burguesa, y no es la cuestión de «la dictadura en abstracto» sino de la dictadura de la clase oprimida, es decir, del proletariado, sobre los opresores y explotadores, o sea la burguesía, con el fin de vencer la resistencia que los explotadores oponen en la lucha por su dominación.
3. La historia nos enseña que una clase oprimida nunca ha llegado ni podía llegar a dominar sin atravesar un periodo de dictadura, esto es, sin la conquista de poder político y la supresión por la fuerza de la resistencia más desesperada y furiosa que no retrocede ante ningún crimen, que siempre oponen los explotadores. La burguesía cuya dominación es defendida ahora por socialistas que expresan su rechazo «la dictadura en general» y están en cuerpo y alma por «la democracia en general», conquistó su poder en los países civilizados por una serie de insurrecciones, guerras civiles, aplastando por la violencia la dominación de los reyes, de los señores feudales y a los esclavistas, y esfuerzos de restauración. En sus libros y folletos, sus resoluciones de congresos y discursos, los socialistas en cada país han explicado al pueblo miles y millones de veces el carácter de la clase de esas revoluciones burguesas. Por eso, la defensa que hoy hacen de democracia burguesa encubriéndose en discursos sobre «democracia» en general, y los gritos contra la dictadura del proletariado encubiertos en el clamor sobre «dictadura, en general» es una descarada traición al socialismo, el paso efectivo al campo de la burguesía, un rechazo del derecho del proletariado a su revolución, una defensa de reformismo burgués, y esto precisamente en un momento histórico cuando el reformismo ha fracasado a lo largo del mundo y en que la guerra ha creado una situación revolucionaria.
4. Todos los socialistas al explicar el carácter de la clase de democracia burguesa, de parlamentarismo burgués, han articulado ideas expresadas con la más gran precisión científica por Marx y Engels al decir que incluso la república del burguesa más democrática no es nada más que el instrumento por el cual la burguesía oprime a la clase obrera, por la que un puñado de capitalistas oprime a las masas trabajadoras. No hay un solo revolucionario o un solo marxista entre los que vociferan contra la dictadura y a favor democracia que no haya jurado ante los obreros por todo lo humano y todo lo divino que reconoce esta verdad fundamental de socialismo; pero ahora, cuándo el movimiento ha empezado entre el proletariado revolucionario, apuntado a romper esa maquina de opresión y luchar por la dictadura del proletariado, estos traidores al socialismo, presentan a la burguesía como si hubiera hecho a los obreros un don de «democracia pura», como si la burguesía renunciara a la resistencia y estuviera dispuesta a someterse a una mayoría de trabajadores, como si en la república democrática no hubiera ningún aparato Estatal para la opresión de trabajo por capital.
5. La Comuna de París a la que de palabra honran todos los que desean pasar por socialistas, porque saben que las masas trabajadoras simpatizan con ella ardiente y sinceramente, mostró con particular evidencia el carácter históricamente condicionado y el limitado valor de parlamentarismo burgués y democracia burguesa que son instituciones muy progresivas comparado con las Edad Media pero que en la época de revolución proletaria exigen ser cambiadas inevitablemente. El propio Marx, quién aprecio la importancia histórica de la Comuna, en su análisis de ella demostró el carácter explotador de la democracia burguesa y parlamentarismo burgués bajo las cuales la clase oprimida tiene el derecho una vez en varios años, para decidir qué diputado de las clases poseedoras ha de «representar y aplastar» al pueblo en el Parlamento. Precisamente, cuando el movimiento soviético se está extendiendo a todo el mundo y continua a la vista de todos la causa de la Comuna, los traidores a socialismo olvidan la experiencia práctica y las lecciones concretas de la Comuna de París y repiten la vieja basura burguesa sobre «la democracia en general». La Comuna no fue una institución parlamentaria.
6. La importancia de la Comuna consiste, en que hizo a un esfuerzo por destruir y absolutamente hasta sus cimientos la máquina Estatal burguesa, con sus funcionarios, su ejército, y su policía, para reemplazarlo por una organización autónoma de obreros sin ninguna separación del poder legislativo y del ejecutivo. Todas las repúblicas democráticas burguesas de nuestro tiempo, incluso la alemana a la que los traidores al socialismo burlándose de la verdad llaman proletaria, conserva ese aparato Estatal. Eso demuestra una vez más, clara y inequívocamente, que el grito en defensa de «democracia en general» es nada más que una defensa de la burguesía y sus privilegios de explotación.
7. «La libertad de reunión» puede usarse como un ejemplo de la reivindicación de la «democracia pura». Cada obrero consciente que no haya roto con su clase, comprenderá inmediatamente que sería un absurdo monstruoso prometer la libertad de reunión a los explotadores en tiempos y situaciones en las que ellos están resistiéndose su derrocamiento y están defendiendo sus privilegios. Ni en Inglaterra en 1649, ni en Francia en 1793, cuando la burguesía era revolucionaria otorgó la libertad de reunión a los monárquicos y a la nobleza que convocaron a tropas extranjeras y se «reunían» para intentar la restauración. Si la burguesía de hoy, desde mucho tiempo reaccionaria, demanda que el proletariado garantizará de antemano «la libertad de reunión» a los explotadores sin tener en cuenta la resistencia que los capitalistas opondrán a su expropiación, los obreros no harán sino reírse de tal hipocresía burguesa.
Por otro lado los obreros saben muy bien que incluso en la república burguesa más democrática «libertad de reunión» es una frase vacía, ya que los ricos tienen los mejores edificios públicos y privados a su disposición, también tienen bastante ocio para sus reuniones que son protegidas por el aparato burgués de poder. El proletariado de la ciudad y el campo, así como los pequeños campesinos que son la mayoría de la población no tienen nada de todo eso. Mientras dure este estado de cosa, «la igualdad», es decir, «la democracia pura», es un engaño. Para conquistar igualdad real, hacer una realidad de democracia de los trabajadores, deben privarse primero a los explotadores de todos locales públicos y privados y sus mansiones, los obreros deben darse el tiempo libre, y la libertad de reunión deben ser defendidas por obreros armados y no por los señoritos de la nobleza ni por oficiales hijos de los capitalistas mandando a soldados que son instrumentos ciegos.
Sólo después de tales cambios es posible hablar de «libertad de reunión», de igualdad, sin burlarse de los obreros, de los trabajadores, de los pobres. Pero estos cambios sólo los puede realizar la vanguardia de los trabajadores, el proletariado, derrocando a los explotadores, a la burguesía.
8. «La libertad de la prensa» es otra principal consigna de «democracia pura». Pero los obreros saben, y los socialistas de todos los países le han admitido un millón de veces, que esta libertad es un engaño en tanto las mejores imprentas y suministros del papel estén en manos de los capitalistas, y mientras el poder de los capitalistas siga ejerciéndose sobre la prensa, un poder que se expresa en el mundo entro tanto más cínica y claramente, cuanto más desarrollada este la democracia y el régimen republicano, como ocurre por ejemplo en Estados Unidos. Ganar una verdadera igualdad y democracia real para los trabajadores, para los obreros y campesinos, los capitalistas deben ser privados primero de la posibilidad de conseguir a escritores a su servicio, de comprar casas editoriales y sobornar a la prensa. Y para eso es necesario sacudirse del yugo de capital, derrocar a los explotadores y aplastar su resistencia. Los capitalistas siempre han dado el nombre de libertad a la libertad de ganancias para el rico y a la libertad de los pobres para morirse de hambre. Los capitalistas dan el nombre de libertad de prensa a la libertad del rico para sobornar la prensa, la libertad para usar su riqueza para crear y torcer una llamada opinión pública. Los defensores de la «democracia pura» se revelan una vez más como defensores del sistema sucio y corrupto de la dominación del rico sobre los medios de información de las masas, como engañadores del pueblo lo desvían con bellas y pomposas frases completamente falsas de la tarea histórica concreta de liberar la prensa de la capital. Se encontrarán libertad real y igualdad verdadera en el sistema que los comunistas están instaurando, y en el que será imposible hacerse rico a costas otros, ni habrá ninguna posibilidad objetiva de sujetar la prensa, directamente o indirectamente, al poder del dinero, donde nada obstaculizará los trabajadores (o cualquier grupo de obreros sea cual fuere su número) de tener y ejercer derechos iguales para usar las imprentas y papel que pertenecerán a la sociedad.
9. La historia de los siglos XIX y XX mostró, ya antes de la guerra, lo que es realmente la cacareada «democracia pura» bajo el capitalismo. Los marxistas siempre han afirmado que cuanto más desarrollada, más «pura» es la democracia, más abierta, y cruelmente es la lucha de la clase, y más claramente se manifiesta la «pureza» de la opresión de capital y la dictadura de la burguesía. El asunto Dreyfus en la Francia republicana, la sangrienta represión a los huelguistas en la república libre y democrática de los Estados Unidos, por mercenarios armados por los capitalistas, éstos y mil hechos similares descubren la verdad que la burguesía trata en vano ocultar, a saber, que la dictadura y el terror de la burguesía reina y se manifiestan en la república más democrática, siempre que parezca a los explotadores que el poder del capital esta en peligro.
10. La guerra del imperialista de 1914-18 expuso el verdadero carácter de la democracia burguesa, aún a los obreros atrasados, incluso en las repúblicas más libres. Para enriquecer a grupos de millonarios multimillonarios alemanes e ingleses, docenas de millones de hombres han sido masacrados y en las repúblicas más libres la burguesía estableció la dictadura militar. Esta dictadura del ejército todavía existe aun en los países de la Entente después de la derrota de Alemania. Precisamente la guerra, más que cualquier otra cosa, abrió los ojos de los trabajadores, ha rasgado el falso oropel de democracia burguesa, y reveló al pueblo cuan profundo ha sido el abismo de la especulación y de la codicia, durante la guerra y con motivo de la guerra. La burguesía emprendió esta guerra en el nombre de la libertad y la igualdad; en nombre de libertad e igualdad los mercaderes de la guerra aumentaron su riqueza inauditamente. Ningún esfuerzo de la internacional amarilla de Berna podrá ocultar a las masas el carácter explotador, ahora definitivamente desenmascarado de la libertad burguesa, la igualdad burguesa, y la democracia burguesa.
11. En el país Europeo donde capitalismo se ha desarrollado más, es decir, en Alemania, los primeros meses de plena libertad republicana que siguió a la derrota imperialista, mostró a los obreros alemanes y al mundo entero el carácter de clase real de la república democrática burguesa. El asesinato de Karl Liebknecht y Rosa Luxemburgo no sólo es un acontecimiento de importancia histórica mundial porque los mejores dirigentes de la internacional comunista verdaderamente proletaria perecieron trágicamente, sino también porque se ha puesto de manifiesto el carácter del Estado europeo más desarrollado —puede afirmase sin caer en exageración— del principal Estado en el mundo. Si prisioneros, es decir, las personas que han sido tomadas bajo la custodia del poder Estatal, pueden ser asesinados con impunidad por funcionarios y capitalistas bajo un gobierno de social-patriotas, es evidente entonces que la república democrática en la que esto puede pasar es una dictadura de la burguesía. Aquellos que expresan indignación ante el asesinato de Karl Liebknecht y Rosa Luxemburg pero no comprende esta verdad demuestra su torpeza o su hipocresía. La «libertad» consiste en una de las más libres y avanzadas de las repúblicas del mundo, en la república alemana, en la libertad para matar impunemente a los líderes encarcelados del proletariado. No puede ser por otra manera mientras se mantenga el capitalismo, pues el desarrollo de democracia no embota sino agudiza la lucha de clases que en virtud y como resultado de la guerra y sus consecuencias, alcanzado su punto de ebullición.
Hoy día en todo el mundo civilizado se está deportando, persiguiendo, encarcelando a bolcheviques; como ha ocurrido en Suiza, una de las repúblicas burguesas más libres, y en Norteamérica, se organizan contra ellos pogromos contra ellos. Del punto de vista de «la democracia en general», o «democracia pura», es absolutamente ridículo que países progresistas, civilizados, democráticos, armados hasta los dientes, tengan temor de la presencia en ellos de unas docenas personas de la atrasada, hambrienta y arruinada Rusia, descrita como salvaje y criminal en millones de ejemplares de periódicos burgueses. Es obvio que un sistema social que puede dar lugar a las tales contradicciones tan agudas es en realidad una dictadura de la burguesía.
12. En semejante estado de cosas la dictadura del proletariado no está totalmente justificada, como un medio de derrocar a los explotadores y romper su resistencia, sino también como único esencial medio para la masa de obreros de defenderse contra la dictadura burguesa que ha llevado a la guerra y está preparándose para las nuevas matanzas.
La cuestión principal que no entienden los socialistas —lo cual es una muestra de su miopía teórica, su cautiverio y dependencia en prejuicios burgueses, y su traición política al proletariado—, es que en la sociedad capitalista cuando la lucha de clases inherente a ella se agudiza, no hay nada intermedio entre la dictadura de la burguesía y dictadura del proletariado. Cualquier ilusión de otra tercera vía es el lamento reaccionario de la pequeña burguesía. La prueba de esto es la experiencia de más de cien años de democracia burguesa y del movimiento obrero en todos los países avanzados, y particularmente la experiencia de los últimos cinco años. También lo prueba la económica política, todo el contenido del Marxismo en el que se explica la necesidad económica de dictadura burguesa en toda economía mercantil, un dictadura que puede ser abolida por la clase que a través del desarrollo de capitalismo se desarrolla y crece, se vuelve más organizada y poderoso, es decir, por la clase de los proletarios.
13. Otro error teórico y político de los socialistas es su fracaso para entender que las formas de democracia han cambiado inevitablemente por los siglos desde que aparecía primero en el. Mundo Antiguo, a medida que una clase gobernante fue sustituida por otra. En las repúblicas de Grecia en las ciudades medievales, en los Estados capitalistas avanzados, la democracia tiene formas diferentes y se aplica en grado distinto. Sería el más grande absurdo asumir que la revolución más profunda en historia, la transferencia de poder de la minoría explotadora a la mayoría explotada —paso que se observa por primera vez en el mundo—, podría tener lugar dentro del armazón de la vieja democracia parlamentaria burguesa, sin los cambios más radicales, sin la creación de nuevas formas de democracia, nuevas instituciones, y de nuevas condiciones para su aplicación, etc.
14. La dictadura del proletariado tiene en común con la dictadura de otras clases, es que como cualquier dictadura, se origina en la necesidad de suprimir a través de fuerza la resistencia de la clase que está perdiendo su poder político. La diferencia fundamental entre la dictadura del proletariado y la dictadura de otras clases, la de los terratenientes de la Edad Media y la de burguesía en todos los países capitalistas civilizados, donde la dictadura de terratenientes y la burguesía ha sido un aplastamiento por la violencia de la resistencia de la inmensa mayoría de la población, es decir, de los trabajadores. La dictadura del proletariado es la supresión por medio de la violencia de la resistencia de los explotadores, es decir, la ínfima minoría de la población, los grandes terratenientes y capitalistas.
De esto se deriva que la dictadura del proletariado debe involucrar inevitablemente no sólo un cambio en las formas y instituciones de democracia, sino también un cambio que produjese una extensión sin precedentes de democracia real, a las clases trabajadoras a quien capitalismo a oprimido.
Y de hecho las formas tomadas por la dictadura del proletariado ya ha sido elaborada de hecho; el poder soviético en Rusia, los consejos obreros en Alemania, (Rätesystem),los comités en Bretaña (Shop-stewards Committees) y las instituciones soviéticas similares en otros países, todas éstas hacen una realidad para las clases laboriosas, es decir, para la aplastante mayoría de la población; de gozar de libertades y derechos democráticos como nunca ha existido ni siquiera aproximadamente en las repúblicas en las mejores republicas democráticas.
El poder soviético consiste en que la base permanente y única del poder Estatal, del aparato Estatal por completo, es la organización de masas de esas mismas clases que fueron oprimidas por los capitalistas, eso es, los obreros y semiproletarios (campesinos que no explotan trabajo ajeno y que venden constantemente aunque sea solo en parte su fuerza de trabajo). Precisamente las masas que hasta en las repúblicas burguesas más democráticas donde por ley tenían derechos iguales, por medio de mil maneras y artimañas, se han visto privadas de tomar parte en la vida política y el uso de derechos democráticos y libertades, tienen ahora necesariamente una participación continua, y además decisiva en la dirección democrática del Estado.
15. La igualdad de ciudadanos, sin distinción de sexo, religión, raza, nacionalidad de la que la democracia burguesa siempre ha hablado por todas partes pero de hecho nunca ha llevado a cabo y que no podría llevar a cabo debido a la dominación del capitalismo, se ha hecho una realidad completa por el régimen soviético, o sea la dictadura proletaria, pues eso sólo el poder de los obreros que no están interesado en la propiedad privada de los medios de producción y en la lucha para su distribución y redistribución, puede hacerlo.
16. La vieja democracia, es decir, democracia burguesa y el parlamentarismo, esta organizada de tal modo que precisamente las clases trabajadoras son apartadas del aparato administrativo. El poder de los sóviets, es decir, la dictadura proletaria, por el contrario esta organizado de manera tal que ellas se aproximen a la máquina administrativa. La fusión del poder legislativo y del ejecutivo en la organización soviética del estado tiene el mismo propósito, tanto como hacer la substitución de las circunspecciones electorales territoriales por entidades de la producción, como lo son las fábricas.
17. El ejército no sólo era un instrumento de opresión bajo la monarquía; sino también sigue siéndolo en todas las repúblicas burguesas, incluso las más democráticas. Sólo el poder soviético, en tanto que organización Estatal único permanente de las mismas clases oprimido por los capitalistas, está en una posición de abolir la dependencia del ejército al mando burgués y realmente fundir el proletariado con el ejército, al llevar acaba realmente el armamento del proletariado y el desarme de la burguesía, condiciones sin la cuales la victoria del socialismo es imposible.
18. El organización soviética del Estado esta adaptada al hecho de que el proletariado, como la clase concentrada y más consiente e ilustrada por capitalismo, detenta el papel dirigente en el Estado. La experiencia de todas las revoluciones y todo los movimientos de las clases oprimidas, la experiencia del movimiento socialista mundial, nos enseña que sólo el proletariado está en una posición unir y llevar tras de si a los estratos atrasado y dispersos de la población explotada.
19. Sólo la organización soviética del estado puede destruir, de una vez y completamente el viejo aparato, es decir, el aparato burocrático y judicial burgués que permanecía y tenía que permanecer inevitablemente bajo capitalismo, incluso en las repúblicas más democráticas, siendo de hecho para los obreros y trabajadores el mayor obstáculo para la realización eficaz de la democracia. La Comuna de París dio el primer paso histórico mundial en esta dirección, el régimen soviético el segundo.
20. La abolición de poder Estatal es la meta de todos los socialistas con Marx a la cabeza. Mientras esta meta no sea alcanzada, la verdadera democracia, es decir, la igualdad y libertad, es irrealizable. Solo la democracia soviética o proletaria lleva de hecho a esa meta, porque inmediatamente empieza a preparar la agonía completa de todo Estado, asociando la organización de las masas trabajadoras en la participación constante y sin restricción de la administración Estatal.
21. El fracaso completo de los socialistas que se reunieron en Berna, su absoluta incomprensión de la nueva democracia proletaria, se ve muy claramente de los siguientes hechos: el 10 febrero 1919 Branting clausuró la conferencia de la Internacional amarilla en Berna. El 11 de febrero del mismo año sus miembros en Berlín publicaron en el periódico Die Freiheit un llamado del partido «Independiente» al proletariado. En este llamado se reconoce el carácter burgués del gobierno de Scheidemann a quien se le reprocha por querer abolir a los consejos obreros llamados «portadores y defensores» de la revolución y se propone legalizar los consejos obreros, y darles derechos estatutarios, darles el derecho para vetar las decisiones de la Asamblea Nacional y someter la cuestión a un referéndum nacional.
Semejante propuesta refleja la completa quiebra intelectual de los teóricos que defienden democracia y no han entendido su carácter burgués. Este esfuerzo ridículo por unir el sistema de consejos, es decir, la dictadura proletaria, con la Asamblea Nacional, que no es otra cosa que la dictadura de la burguesía, expone la pobreza mental de los socialistas amarillos y socialdemócratas y finalmente su política pequeño-burguesa reaccionaria, así como sus concesiones pusilánimes a la irresistible fuerza creciente de la nueva democracia proletaria.
22. La mayoría Internacional amarilla de Berna al condenar al Bolchevismo pero que no se atrevió por el miedo a las masas trabajador, a votar formalmente una resolución en esta línea, actuó correctamente del punto de vista de clase. Esta mayoría se solidariza completamente con los Mencheviques y Socialrevolucionarios rusos y los Scheidemann en Alemania. Los Mencheviques y Socialrevolucionarios rusos al quejarse de que los bolcheviques los persiguen intentan ocultar el hecho que esta persecución fue provocada por su participación en la guerra civil al el lado de la burguesía contra el proletariado. Scheidemann y su partido en Alemania tomaron parte en la guerra civil en el lado de la burguesía contra los obreros de precisamente de la misma manera.
Es por consiguiente bastante natural que la mayoría de aquellos que asisten a la Internacional amarillo en Berna debe salir en favor de la condena a los bolcheviques. Pero eso no representó una defensa de «democracia pura»; sino que fue la autodefensa de las personas que perciben que en la guerra civil están del lado de la burguesía contra el proletariado.
Por estas razones la decisión de la mayoría de la Internacional amarilla debe describirse como correcta desde el punto de vista de clase. Pero el proletariado no debe temer la verdad, sino al contrario afrontarla y extraer las conclusiones políticas pertinentes.
Series:
Herencia de la Izquierda Comunista:
desarrollo de la conciencia y la organización proletaria:
VIII - La comprensión de la derrota de la Revolución Rusa (2) - 1921: el proletariado y el Estado de transición
- 2802 lecturas
En el artículo anterior de esta serie examinamos los más importantes debates que tuvieron lugar en el Partido Comunista de Rusia acerca de la dirección que debía tomar el nuevo poder proletario —notablemente, las advertencias que se hicieron sobre el desarrollo del capitalismo de Estado y el peligro de degeneración burocrática—. Estos debates alcanzaron su momento cumbre a principio de 1918. Sin embargo, en los dos siguientes años la Rusia soviética se vio envuelta en una lucha a vida o muerte contra la intervención imperialista y la contrarrevolución interna. Ante las inmensas exigencias de la guerra civil, el partido cerró filas frente al enemigo común, a la vez que la mayoría de los trabajadores y los campesinos, pese a las crecientes privaciones, se unieron a la defensa del poder soviético frente a los intentos de las viejas clases explotadoras para restaurar sus privilegios perdidos.
Como señalamos en un artículo anterior (ver Revista Internacional no. 95), el programa del partido adoptado por el VIII Congreso celebrado en marzo de 1919 expresó esta tentativa de unidad dentro del partido, sin abandonar las esperanzas más radicales generadas por el ímpetu original de la revolución. También reflejaba que las corrientes de izquierda del partido —que habían sido los grandes protagonistas de los debates de 1918— todavía tenían una considerable influencia y en todo caso no estaban radicalmente separados de aquellos que estaban en el corazón del partido como Lenin y Trotsky. Además, algunos de los antiguos comunistas de izquierda, como Radek o Bujarin, empezaron a abandonar sus anteriores críticas, al identificar las medidas de «comunismo de guerra» adoptadas durante la guerra civil con un proceso real de transformación comunista (ver el artículo sobre Bujarin en Revista Internacional no. 96).
Otros antiguos izquierdistas no se vieron tan fácilmente satisfechos con las nacionalizaciones a gran escala y la virtual desaparición de las formas monetarias que caracterizaron el «comunismo de guerra». No perdieron de vista que los abusos burocráticos frente a los cuales habían alertado en 1918 no sólo habían sobrevivido sino que se habían acrecentado considerablemente en el transcurso de la guerra civil mientras que su antídoto —los órganos de masa de la democracia proletaria— habían ido perdiendo su vida en una proporción alarmante, debido tanto a las exigencias de las conveniencias militares como a la dispersión de muchos de los trabajadores más avanzados en los frentes de guerra. En 1919, el grupo Centralismo Democrático se formó en torno a Osinski, Sapranov, Smirnov y otros, siendo su objetivo más importante la lucha contra el burocratismo en los sóviets y en el partido. Mantuvo lazos muy estrechos con la Oposición Militar que llevaba un combate similar dentro del ejército. Fue una de las corrientes más perseverantes en la oposición de principio dentro del Partido Bolchevique.
Sin embargo, mientras la prioridad fue la defensa del régimen soviético contra sus enemigos más declarados, estos debates permanecieron dentro de ciertos límites: pero, en todo caso, mientras el partido siguió siendo un crisol vivo de pensamiento revolucionario, no hubo ninguna dificultad esencial para proseguir la discusión dentro de los canales normales de la organización.
La terminación de la guerra civil en 1920 dio lugar a un cambio crucial en esta situación. La economía estaba en ruinas. El hambre y las epidemias en una escala espantosa asolaban el país y especialmente las ciudades, reduciendo los antiguos centros neurálgicos de la revolución a un nivel de desintegración social en el cual la lucha desesperada por la supervivencia se imponía sobre cualquier otra consideración. Las tensiones que habían permanecido ocultas por la necesidad de estar unidos frente al enemigo común, volvieron a emerger y en tales circunstancias los rígidos métodos del «comunismo de guerra» no sólo fueron incapaces de contenerlas sino que las agravaron considerablemente. Los campesinos se sintieron crecientemente exasperados por la política de requisición de grano que había sido introducida para sostener las ciudades hambrientas; los trabajadores estuvieron cada vez menos dispuestos a aguantar la disciplina militar en las fábricas y, en una forma mucho más impersonal, las relaciones mercantiles, que habían sido suspendidas a la fuerza pero cuyas raíces materiales no habían sido afectadas en manera alguna, empezaron a pasar factura de forma cada vez más apremiante: el mercado negro crecía como hongos bajo el «comunismo de guerra», incrementando su presión con sus efectos nocivos sobre la estructura social.
Pero, sobre todo, el desarrollo de la situación internacional, había proporcionado un pequeño respiro a la fortaleza rusa de los trabajadores. 1919 había sido el pináculo de la oleada revolucionaria mundial de la cual el poder soviético en Rusia era completamente dependiente. Pero ese mismo año vio también la derrota de la revuelta proletaria más decisiva en Alemania y en Hungría, así como la incapacidad de las huelgas de masas en otros países (principalmente en Gran Bretaña y Estados Unidos) para ir hasta la ofensiva política. En 1920 se asistió al definitivo descarrilamiento de la revolución en Italia, mientras que en Alemania, el país más importante de todos, la dinámica de la lucha de clases se planteaba en términos defensivos, como respuesta al golpe de Kapp (ver Revista Internacional no. 90). En ese mismo año el intento de romper el aislamiento de Rusia mediante las bayonetas del Ejército Rojo en Polonia terminó en un completo fiasco. En 1921, la acción de marzo en Alemania, se concluyó con otra derrota (ver Revista Internacional no. 93). Los revolucionarios más lúcidos estaban empezando a comprender que el impulso revolucionario estaba empezando a desaparecer, aunque aún no era posible afirmar con toda seguridad que se había entrado en un reflujo definitivo.
En ese momento Rusia se convirtió en una olla a presión y la explosión social estaba a la orden del día. A finales de 1920, estallaron una serie de revueltas campesinas en la provincia de Tambov, en el Volga medio, en Ucrania, en el oeste de Siberia y en otras regiones. La rápida desmovilización del Ejército Rojo añadió más leña al fuego pues campesinos armados volvían a sus pueblos de origen. La reivindicación central de estas rebeliones era el fin del sistema de requisición de granos y el derecho de los campesinos a disponer de sus propios productos. Y, como veremos, e principios de 1921 el impulso de las revueltas se extendió a los trabajadores de las ciudades que habían sido el epicentro de la insurrección de Octubre: Petrogrtado, Moscú... y Krondstadt.
Frente a esta crisis social en ascenso, era inevitable que las divergencias dentro del Partido Bolchevique alcanzaran un umbral crítico. Los desacuerdos no versaban sobre si el régimen proletario en Rusia dependía o no de la revolución mundial: todas las corrientes del partido, aunque hubiera entre ellas diferentes matices, compartían la convicción fundamental según la cual sin extensión de la revolución, la dictadura proletaria en Rusia no podía sobrevivir. Al mismo tiempo, dado que el poder soviético en Rusia se concebía como un bastión crucial conquistado por el ejército proletario mundial, había también acuerdo general en que había que «aguantar», lo cual exigía la reconstrucción de la economía rusa arruinada y de su edificio social. Las diferencias surgían sobre los métodos que el poder soviético debía utilizar para permanecer dentro de la línea justa capaz de evitar sucumbir al peso de fuerzas de clase enemigas que se encontraban tanto dentro como fuera de Rusia. La reconstrucción era una necesidad práctica; la cuestión era cómo llevarla a cabo de tal forma que pudiera ser asegurado el carácter proletario del régimen. El punto central que cristalizaba estas diferencias entre 1920 y a principios de 1921 fue el «debate sobre los sindicatos».
Trotsky y la militarización del trabajo
Este debate había sido comenzado a finales de 1919, cuando Trotsky había desvelado sus propuestas para restaurar los devastados sistema industrial y de transportes en Rusia. Habiendo alcanzado éxitos extraordinarios como comandante del Ejército Rojo durante la guerra civil, Trotsky (pese a algún momento de vacilación, cuando él consideró otras posibilidades muy diferentes( se pronunció por aplicar los métodos del «comunismo de guerra» al problema de la reconstrucción: en otras palabras, para reunir y unificar a una clase obrera que corría el peligro de descomponerse en una masa de individuos aislados que vivía de pequeños tráficos, de pequeños robos o de la vuelta a la agricultura. Trotsky abogaba por la militarización a ultranza del trabajo. Formuló sus puntos de vista en sus Tesis sobre la transición de la guerra a la paz (Pravda, 16-12-1919) que luego desarrolló más ampliamente en el IX Congreso celebrado en marzo-abril de 1920: «Las masas obreras no pueden andar vagando por toda Rusia. Deben ser asentadas aquí y allí, establecidas, dirigidas, como los soldados». Los que sean acusados de «desertar el trabajo» deben ser enviados a los batallones de castigo o campos de trabajo. En las factorías la disciplina militar debe prevalecer: como Lenin en 1918, Trotsky ensalza las virtudes de la dirección personal y los aspectos «progresivos» del sistema de Taylor. En lo concerniente a los sindicatos, su tarea dentro de este régimen es subordinarse totalmente al Estado: «El joven Estado socialista requiere unos sindicatos que no se dediquen a la lucha por mejores condiciones de trabajo —tarea que incumbe a las organizaciones sociales y estatales en su conjunto— sino a organizar la clase obrera para los fines de la producción, para educar, disciplinar, distribuir, agrupar, retener a ciertas categorías y a ciertos trabajadores en sus puestos por periodos determinados. En una palabra, mano a mano con el Estado, ejercer su autoridad para dirigir a los trabajadores dentro del marco de un plan económico único» (Terrorismo y comunismo, Trotsky).
Las posiciones de Trotsky —aunque, inicialmente, fueron ampliamente apoyadas por Lenin— provocaron vigorosas críticas dentro del partido y no sólo por parte de aquellos que solían situarse a la izquierda. Estas críticas incitaron a Trotsky a endurecer y teorizar sus puntos de vista. En Terrorismo y comunismo —que es a la vez una respuesta a las críticas dirigidas a Trotsky dentro de los bolcheviques así como a las procedentes de Kautski, que es su blanco polémico principal— Trotsky llega hasta argumentar que, dado que el trabajo forzado jugó un papel progresivo en anteriores modos de producción, tales como el despotismo asiático o el esclavismo clásico, sería puro sentimentalismo argumentar que el Estado obrero no podía utilizar semejantes métodos a gran escala. Desde luego, Trotsky no llega a caer en argumentar que la militarización es la forma específica de organización del trabajo en la transición al comunismo: «los fundamentos de la militarización del trabajo son aquellas formas de compulsión estatal sin las cuales la sustitución de la economía capitalista por la socialista será siempre una palabra vacía» (ídem).
En el mismo trabajo, Trotsky pone de relieve que la idea de dictadura del proletariado sólo es comprensible como dictadura de partido, llegando incluso a proponer esa idea casi como principio teórico: «Hemos sido acusados a veces de haber sustituido la dictadura de los sóviets por la dictadura del partido. Pero en realidad se puede afirmar con completa certeza que la dictadura de los sóviets sólo es posible a través de la dictadura del partido. Sólo gracias a claridad y a la visión teórica y a su fuerte organización el partido ha permitido a los sóviets la posibilidad de transformarse de un parlamento informe del trabajo en un aparato de supremacía del trabajo. Esta sustitución del poder del partido sobre el poder de los trabajadores no tiene nada de accidental y en realidad no es ninguna sustitución. Los comunistas expresan los intereses fundamentales de la clase obrera. Es, por tanto, absolutamente natural que en un periodo en que la historia hace triunfar esos intereses en toda su magnitud, colocándolos al orden del día, los comunistas se hayan convertido en los representantes reconocidos de la clase obrera en su conjunto» (ídem). Esto está muy lejos de la definición que hizo Trotsky en 1905 de los sóviets como órganos de poder que van mucho más lejos que las formas parlamentarias de la burguesía, así como de la posición de Lenin en El Estado y la revolución de 1917 y de la postura y la práctica de los bolcheviques en Octubre, cuando la idea de que el partido toma el poder era más una concesión inconsciente al parlamentarismo que una posición activa y que, en todo caso, los bolcheviques habían mostrado ellos mismos su voluntad de asociar a otros partidos. Ahora, resulta que el partido tiene una especie de «derecho histórico de nacimiento» para ejercer la dictadura del proletariado, «incluso aunque esta dictadura tropiece temporalmente con los con los ánimos pasajeros de la democracia obrera» (Trotsky en el X Congreso del Partido, citado por Deutscher en El Profeta Armado).
Este debate en torno a la cuestión de los sindicatos, puede parecer extraño dado que la emergencia de nuevas formas de autoorganización de los trabajadores en Rusia misma —comités de fábrica, sóviets, etc.— había hecho obsoletos aquellos, una conclusión ya extraída por muchos comunistas del Occidente industrializado, donde los sindicatos habían sufrido un largo proceso de degeneración burocrática y de integración en el orden capitalista. La focalización del debate en Rusia era en parte un reflejo del retraso ruso, del hecho que la burguesía no había desarrollado un aparato estatal sofisticado capaz de reconocer el valor de los sindicatos como instrumentos de paz social. Por esta razón no podemos decir que los sindicatos formados, antes e incluso durante y después de la revolución de 1917, eran ya órganos del enemigo de clase. En particular, había una fuerte tendencia a la formación de uniones industriales que expresaban todavía cierto contenido proletario.
Desde este punto de vista, el desenlace del debate provocado por Trotsky iba a ser mucho más profundo. En esencia, fue un debate sobre la relación entre el proletariado y el Estado del periodo de transición. La cuestión que se planteó fue: ¿puede el proletariado, habiendo destruido el viejo Estado burgués, identificarse con el nuevo Estado «proletario»? O, por el contrario, ¿hay razones de peso para que el proletariado deba proteger la autonomía de sus propios órganos de clase y, si es necesario, contra las exigencias del Estado?
La posición de Trotsky tenía el mérito de ser clara: para él, el proletariado debía identificarse e incluso subordinarse al Estado «proletario» (y, de hecho, el partido proletario, que tenía como función ejercer de brazo ejecutivo del Estado). Desgraciadamente, como hemos visto sobre sus teorizaciones sobre el trabajo forzado como método de construcción del comunismo, Trotsky había olvidado ampliamente lo que es específico de la revolución proletaria y del comunismo: la nueva sociedad sólo puede ser el producto de la actividad autoorganizada y consciente de las masas proletarias mismas. Su respuesta al problema de la reconstrucción económica sólo podía tener como resultado acelerar la degeneración burocrática que ya estaba amenazando con engullir todas las formas de autoactividad proletaria, incluyendo al partido mismo. Y eso llevó a otras corrientes en el partido a ser el eco de las reacciones de clase contra la peligrosa tendencia del pensamiento de Trotsky y contra los principales peligros que estaba enfrentando la propia revolución.
La Oposición Obrera
Que se trataba de cuestiones importantes se refleja en este debate por la cantidad de posiciones y de agrupamientos que surgieron a su alrededor. Lenin escribió a propósito de esas diferencias que «el partido está enfermo. El partido tiembla de fiebre» («La crisis del partido», Pravda, enero 21, en Obras completas de Lenin). Él mismo formó uno de los agrupamientos —el llamado Grupo de los Diez— los Centralistas Democráticos y el grupo de Ignatov tenían su propia posición; Bujarin, Preobrazhinski y otros trataron de formar un «grupo amortiguador». Pero, aparte del grupo de Trotsky, las posiciones más específicas fueron las de Lenin, por una parte, y las del grupo de la Oposición Obrera, dirigida por Kollontai y Shliapnikov, por otro lado.
La Oposición Obrera expresa indudablemente una reacción proletaria tanto contra las teorizaciones burocráticas de Trotsky como contra las distorsiones burocráticas reales que se estaban desarrollando dentro del poder proletario. Frente a la apología de Trotsky de trabajo forzado, no tenía nada de demagógico o de fraseología para Kollantai insistir en su folleto La oposición de los trabajadores, escrito para el X Congreso celebrado en marzo de 1921, que «justamente estos principios, que tan claros los tienen los trabajadores entre nosotros, los han olvidado las élites dirigentes. El comunismo no puede imponerse por decreto. Sólo puede crearse en una continua búsqueda, incurriendo de vez en cuando en fallas y siempre por medio de la fuerza creadora de la clase obrera» (Kollontai, «La oposición de los trabajadores», en el libro Democracia de los trabajadores o dictadura de partido). En particular, la Oposición rechazó la tendencia del régimen a imponer la dictadura de la dirección en las fábricas, de tal forma que la situación inmediata de los trabajadores de la industria se hizo cada vez más difícil de distinguir de la que existía antes de la revolución. Defendió el principio de la dirección colectiva de los trabajadores contra el uso y abuso de los especialistas y de la práctica de la dirección personal.
En un nivel más global, la Oposición de los trabajadores planteó claramente la cuestión de la relación entre la clase trabajadora y el Estado soviético. Para Kollontai esa era la cuestión clave: «¿Quién debe llevar a cabo las riendas de la dictadura del proletariado en el terreno de la construcción económica? ¿Deben ser los órganos que por su composición son órganos de la clase, unidos por lazos vitales con la producción de un modo inmediato, es decir, los sindicatos, o debe ser el aparato de los sóviets, separado de la actividad productivo-económica inmediata y vital que, además es un compuesto social de diversas capas sociales? Esa es la raíz de las diferencias de opinión. La oposición de los trabajadores defiende lo primero. Las élites de nuestro partido se pronuncian en pacífica concordancia por la segunda, aunque en algunos puntos entre ellos se den puntos de fricción» (ídem).
En otro pasaje del texto, Kollontai explica más esta noción de la naturaleza heterogénea del Estado soviético: «El partido que está en la cumbre del Estado soviético compuesto por capas socialmente mezcladas, debe forzosamente acomodarse a las necesidades de los campesinos autónomos, a sus costumbres típicas de pequeño poseedor y a sus hábitos contra el comunismo, y debe acomodarse igualmente a la capa fuerte de los elementos pequeñoburgueses de la antigua Rusia capitalista, debe contar igualmente con todas las especies de acaparadores, comerciantes pequeños y medianos, vendedores, pequeños artesanos autónomos y empleados que han sabido acomodarse rápidamente a los órganos soviéticos... Es esta capa, que inunda las instituciones de los sóviets, la capa de la pequeña burguesía, del espíritu pequeñoburgués con su animosidad contra el comunismo, su fidelidad a los derechos inamovibles del pasado, su repulsa y su miedo ante las acciones revolucionarias, quien destruye nuestras instituciones de sóviets y conlleva un espíritu completamente ajeno a la clase obrera» (ídem).
Este reconocimiento de que el Estado soviético (debido tanto a la necesidad de conciliar los intereses de los trabajadores con los de otros estratos sociales, como a su vulnerabilidad frente al virus de la burocracia) no puede desempeñar por sí mismo un papel dinámico y creativo en la elaboración de la nueva sociedad fue una idea importante, aunque no fue suficientemente desarrollada. Pero estos pasajes también expresan las principales debilidades de la Oposición Obrera. Lenin, en su polémica con el grupo, lo reduce a una corriente sindicalista, pequeñoburguesa y anarquista. Eso es falso. Pese a todas sus confusiones representaba una genuina respuesta proletaria a los peligros que amenazaban al poder soviético. Sin embargo, la acusación de sindicalismo no es desacertada. Esto se ve claro en su identificación de los sindicatos industriales como los órganos principales de transformación comunista de la sociedad y en su propuesta de que la gestión de la economía debía ser puesta en manos de un «Congreso ruso de productores». Como hemos dicho ya, la Revolución Rusa mostró que la clase obrera era capaz de ir más allá de la forma sindical de organización y que en la nueva época del capitalismo decadente los sindicatos sólo pueden ser órganos de conservación social. Los sindicatos industriales rusos no estaban, evidentemente, protegidos contra el burocratismo y su tendencia orgánica a desposeer a los trabajadores. La neutralización de los comités de fábrica surgidos en 1917 tomó generalmente la forma de su incorporación a los sindicatos y, por consiguiente, su integración en el Estado. También es necesario poner de manifiesto que cuando la clase obrera entró en acción en su propio terreno, en el momento mismo del debate sobre los sindicatos, con las huelgas de Moscú y Petrogrado, volvió a confirmar la obsolescencia de los sindicatos, pues empleó los métodos la lucha proletaria propios de la nueva época: huelgas espontáneas, asambleas generales, comités de huelga elegidos, envío de delegaciones masivas a otras fábricas, etc. Pero, más importante aún, el énfasis de la Oposición sobre los sindicatos revela una total desilusión respecto a los órganos proletarios de masas más importantes, los sóviets obreros, que fueron capaces de unir a todos los trabajadores por encima de los límites de categoría y de combinar las tareas económicas y políticas de la revolución[1].
Esta ceguera ante la importancia de los consejos obreros se prolonga lógicamente a través de una total subestimación de la primacía de lo político sobre lo económico en la revolución proletaria. La mayor obsesión del grupo de Kollontai era la gestión de la economía hasta el punto de proponer casi un completo divorcio entre el Estado político y el «Congreso de productores». En la dictadura del proletariado, la gestión obrera del aparato económico no es un fin en sí mismo, sino únicamente un aspecto de la dominación política del proletariado sobre el conjunto de la sociedad. Lenin criticó también la idea del «Congreso de productores» alegando que era más aplicable en la sociedad comunista del futuro donde no existirían clases y todos serían productores. En resumidas cuentas, el texto de la Oposición insiste fuertemente en que el comunismo podría ser construido en Rusia si el problema de la gestión económica era resuelto correctamente. Esta impresión se acentúa por las escasas referencias en el texto de Kollontai al problema de la extensión mundial de la revolución. Parece que el grupo tuvo poco que decir acerca de las políticas internacionales de los bolcheviques de su tiempo. Todas esas debilidades son, por su puesto, expresiones de la influencia de la ideología sindicalista, aunque la Oposición no puede ser reducida a una simple desviación anarquista.
El punto de vista de Lenin sobre el debate acerca de los sindicatos
Como hemos visto, Lenin consideraba que el debate sobre los sindicatos expresaba un profundo malestar en el partido; dada la situación crítica del país, tenía incluso el sentimiento de que el partido había cometido un error al autorizar el debate mismo. Estaba especialmente enfadado con Trotsky por la manera en que había provocado el debate y lo acusaba de haber actuado de una manera irresponsable y propia de una fracción sobre una serie de cuestiones relacionadas con el debate. Lenin estaba igualmente insatisfecho con el planteamiento mismo del debate sintiendo que «al permitir semejante discusión hemos cometido sin duda un error por no ver que en ella sacábamos a primer plano una cuestión que, dadas las condiciones objetivas, no puede figurar en primer plano» (Lenin: informe al X Congreso del Partido, 8-3-1921, Obras Completas, tomo 43). Quizá su mayor temor era que el aparente desorden en el partido no podía sino enardecer el desorden social creciente que existía en Rusia; pero quizás también sentía que el nudo de la cuestión estaba en otra parte.
En todo caso, la aportación más importante que Lenin ofreció en este debate fue sobre el problema de la naturaleza de clase del Estado. Tal es la razón por la cual trató de dar un marco a la cuestión en un discurso pronunciado a finales de 1920 en una reunión de delegados comunistas: «y entretanto, incurriendo en esa falta de seriedad, el camarada Trotsky comete, en el acto, un error. Resulta, según él, que la defensa de los intereses materiales y espirituales de la clase obrera no es misión de los sindicatos en un Estado obrero. Esto es un error. El camarada Trotsky habla del “Estado obrero”. Permítaseme decir que esto es una abstracción. Se comprende que en 1917 hablásemos del Estado obrero, pero ahora se comete un error manifiesto cuando se nos dice: “¿Para qué defender y frente a quién defender a la clase obrera, si no hay burguesía y el Estado es obrero?”. No del todo obrero: ahí está el quid de la cuestión. En esto consiste cabalmente uno de los errores fundamentales del camarada Trotsky [...] En nuestro país, el Estado no es obrero sino obrero y campesino y de esto dimanan muchas cosas (interrupción de Bujarin: “¿Qué Estado? ¿Obrero y campesino?). Y aunque el camarada Bujarin grite desde atrás: “¿Qué Estado? ¿Obrero y campesino?”, no le responderé. Quien lo desee, puede recordar el Congreso de los sóviets que acaba de celebrarse y en él encontrará la respuesta.
Pero hay más. En el programa de nuestro partido —documento que conoce muy bien el autor del ABC del comunismo— vemos ya que nuestro Estado es obrero con una deformación burocrática. Y hemos tenido que colgarle —por así decirlo— esta lamentable etiqueta. Ahí tienen la realidad del periodo de transición. Pues bien, dado este género de Estado que ha cristalizado en la práctica, ¿los sindicatos no tienen nada que defender? ¿Se puede prescindir de ellos para defender los intereses materiales y espirituales del proletariado organizado en su totalidad? Esto es falso por completo desde el punto de vista teórico... Nuestro Estado de hoy es tal que el proletariado organizado en su totalidad debe defenderse y nosotros debemos utilizar estas organizaciones obreras para defender a los obreros frente a su Estado y para que los obreros defiendan nuestro Estado» («Sobre los sindicatos, el momento actual y los errores del camarada Trotsky», en Obras Completas, tomo 42).
En un artículo posterior, Lenin retrocede un tanto respecto a esta formulación, admitiendo que «el camarada Bujarin tenía razón. Yo hubiera debido decir: “El Estado obrero es una abstracción, lo que tenemos en realidad es un Estado obrero, primero, con la particularidad de que lo que predomina en el país no es la población obrera, sino la campesina y, segundo, es un Estado obrero con deformaciones burocráticas”. El que quiera leer mi discurso completo verá que esta corrección no modifica el hilo de mi argumentación ni mis deducciones» («La crisis del partido», publicado en Pravda el 21-1-1921, en Obras Completas, tomo 42).
En realidad Lenin hizo un gran alarde de sabiduría política al cuestionar la noción de «Estado obrero». Incluso en países donde hay una mayoría de campesinos, el Estado del periodo de transición tendrá todavía la tarea de acompasar y representar las necesidades de todos los estratos no explotadores de la sociedad y por ello no puede ser visto como un órgano puramente proletario; encima, y en parte como resultado de ello, su peso conservador tenderá a expresarse en la formación de una burocracia frente a la cual la clase obrera deberá estar especialmente vigilante.
Lenin había intuido todo esto, incluso a través del espejo distorsionado del debate sobre los sindicatos.
También es notable subrayar que en este punto sobre la naturaleza del Estado de transición hay una real convergencia entre Lenin y la Oposición Obrera. La crítica de Lenin a Trotsky no le llevó, sin embargo, a simpatizar con aquella. Al contrario, vio en ella el principal peligro y los acontecimientos de Krondstadt le convencieron de que expresaba la misma tendencia pequeñoburguesa contrarrevolucionaria. Bajo la instigación de Lenin, el X Congreso del Partido adoptó una resolución «sobre la desviación sindicalista y anarquista en el partido» la cual estigmatiza explícitamente a la Oposición Obrera: «Por eso, las concepciones de la Oposición Obrera y de los elementos análogos no sólo son falsas teóricamente sino que, en la práctica, son una expresión de las vacilaciones pequeñoburguesas y anarquistas, debilitan la línea firme de dirección del Partido Comunista y ayudan a los enemigos de clase de la revolución proletaria» (Obras Completas, tomo 43).
Como hemos afirmado antes, estas acusaciones de sindicalismo no carecían totalmente de fundamento. Pero el principal argumento de Lenin en este punto es profundamente erróneo: para él, el sindicalismo de Oposición Obrera reside no en que propugna la dirección económica por parte de los sindicatos en lugar de la autoridad política de los sóviets, sino en que pretendidamente desafiaría el papel dirigente del Partido Comunista «porque las tesis de la Oposición Obrera están abiertamente reñidas con la resolución del II Congreso de la Internacional Comunista sobre el papel del Partido Comunista en el ejercicio de la dictadura del proletariado» («Resumen de la discusión sobre el informe del Comité Central al X Congreso», Obras Completas, tomo 43).
Como Trotsky, Lenin había llegado definitivamente al punto de vista según el cual «la dictadura del proletariado no puede realizarse a través de la organización que agrupa a la totalidad del mismo. Porque el proletariado está aún tan fraccionado, tan menospreciado, tan corrompido en algunos sitios (por el imperialismo, precisamente, en ciertos países); no sólo en Rusia, uno de los países capitalistas más atrasados, sino en todos los demás países capitalistas, que la organización integral del proletariado no puede ejercer directamente la dictadura de éste. La dictadura sólo puede ejercerla la vanguardia, que concentra en sus filas la energía revolucionaria de la clase» («Sobre los sindicatos, el momento actual y los errores del camarada Trotsky», en Obras Completas, tomo 42). Frente a Trotsky era un argumento para que los sindicatos actuaran como una correa de transmisión entre el partido y la clase. Frente a Oposición Obrera, era un argumento para declarar sus puntos de vista fuera del marxismo, del mismo modo que todo aquel que cuestionara la noción de que el partido quien ejerce la dictadura del proletariado.
De hecho, la Oposición Obrera no cuestionaba la noción de partido que ejerce la dictadura. El texto de Kollontai propone que «el Comité Central de nuestro partido llegue a ser el centro ideológico supremo de la política de clase, órgano de pensar y del control de la política práctica de los sóviets, para la realización espiritual de los fundamentos de nuestro partido» (Kollontai, «La oposición de los trabajadores», en el libro Democracia de los trabajadores o dictadura de partido). Esta fue la razón por la que la Oposición Obrera apoyó el aplastamiento de la Comuna de Kronstadt y fue la última en plantear un explícito desafío al monopolio bolchevique del poder.
La tragedia de Krondstadt
El punto de vista oficial y sus defensores vergonzantes
En medio de la extensión de las huelgas en Moscú y Petrogrado, la rebelión de Krondstadt estalló en el mismo momento en que el Partido Bolchevique estaba celebrando su X Congreso[2].Las huelgas habían surgido a partir de demandas económicas y habían sido tratadas por las autoridades regionales con una mezcla de concesiones y represión. Pero los trabajadores y marineros de Krondstadt que inicialmente habían actuado en solidaridad con los huelguistas habían acabado planteando, junto a las peticiones para suavizar el duro régimen del «comunismo de guerra», una serie de reivindicaciones políticas importantes: nuevas elecciones en los sóviets, libertad de prensa y agitación para todas las tendencias pertenecientes a la clase obrera, abolición de los departamentos políticos tanto en el ejército como en todas partes, «en adelante, ningún partido tendrá la exclusiva en la propaganda ideológica, ni podrá recibir, para esta propaganda, ninguna subvención del gobierno» (Resolución de la Asamblea General, 1-3-1921, publicada en Krondstadt). Además, hacía un llamamiento para reemplazar el poder del Partido-Estado por el poder de los sóviets. Lenin —rápidamente informado por los portavoces oficiales del Estado— denunció la sublevación como resultado de una conspiración del ejército blanco, aunque reconocía que los reaccionarios habían manipulado el descontento real existente en capas de la pequeña burguesía e incluso a sectores de la clase obrera, influenciados ideológicamente por aquella. En todo caso «esta contrarrevolución pequeñoburguesa es sin duda de mayor peligro que Denikin, Yudénich y Kolchak juntos, porque nos las habemos con un país donde el proletariado es la minoría y donde la ruina abarca a la propiedad campesina. Además, estamos ante la desmovilización del ejército que ha proporcionado elementos sediciosos en cantidad increíble» (Lenin, «Informe al X Congreso del Partido», 8-3-1921, Obras completas, tomo 43).
Este argumento inicial según el cual el motín había sido obra de los generales blancos agazapados en la sombra, se vio rápidamente que no tenía ningún fundamento. Isaac Deutscher, en su biografía sobre Trotsky, subraya el malestar que había provocado entre los bolcheviques tras el aplastamiento de la sublevación: «los comunistas extranjeros que visitaron Moscú algunos meses después y pensaban que lo de Krondstadt había sido un incidente más de la guerra civil, se quedaron sorprendidos y extrañados porque los dirigentes bolcheviques hablaban de los rebeldes sin la rabia y el odio con que habían hablado antes de los guardias blancos y los intervencionistas. Sus conversaciones estaban llenas de simpatías reticentes y de tristeza, lo cual para alguien exterior al partido creaba turbación en la conciencia» (El Profeta armado). Además, según Víctor Serge en su libro Memorias de un revolucionario, Lenin dijo a uno de sus próximos: «Esto es el Thermidor. Pero no debemos permitir ser guillotinados. Nosotros mismos haremos el Thermidor». Desde luego, Lenin había visto rápidamente que la rebelión demostraba la imposibilidad de mantener rigor del «comunismo de guerra», en ese sentido la NEP fue una concesión a los rebeldes en su llamamiento a que se acabara con las requisiciones de grano, aunque las demandas políticas —centradas en la reactivación de los sóviets— fueron completamente rechazadas. Fueron percibidas como un vehículo a través del cual la contrarrevolución podía desplazar a los bolcheviques y acabar con el resto de la dictadura proletaria. «El ejemplo de la sublevación de Krondstadt, cuando la contrarrevolución burguesa y los guardias blancos de todos los países del mundo se han mostrado al punto dispuestos a adoptar incluso las consignas del régimen soviético con tal de derribar a la dictadura del proletariado en Rusia, cuando los eseristas y la contrarrevolución burguesa han utilizado en Krondstadt las consignas de la insurrección, supuestamente promovidas en aras del poder soviético en contra del gobierno soviético de Rusia, ha evidenciado, quizás, de la manera más palmaria, que los enemigos del proletariado aprovechan todas las desviaciones de la pauta comunista estricta y consecuente. Estos hechos demuestran por completo que los guardias blancos procuran y saben disfrazarse de comunistas, hasta de los más izquierdistas, con tal de debilitar y derribar el baluarte de la revolución proletaria en Rusia» («Resolución sobre la unidad del partido», X Congreso, en Obras completas, tomo 43).
Sin embargo, aunque poco a poco la tesis que explicaba el motín de Krondstadt por una maquinación de los guardias blancos fue abandonada, ha quedado en pie el argumento básico: se trataba de una revuelta pequeñoburguesa que abría las puertas a las fuerzas de la contrarrevolución descarada. Literalmente porque Krondstadt era una base naval vital situada en las puertas de Petrogrado, y en un sentido más general, porque se temía que un éxito de la rebelión pudiera acabar inspirando una revuelta general de los campesinos en toda Rusia. De esta forma, la única alternativa para los bolcheviques era actuar como guardianes del poder proletario, incluso aunque éste, como conjunto, no participara en ello y sectores suyos simpatizaran con los rebeldes. Ese punto de vista, no se limitaba únicamente a los líderes bolcheviques sino que, como hemos dicho, la Oposición Obrera se puso ella misma en primera línea de las fuerzas enviadas al asalto de la fortaleza de Krondstadt. En realidad, como poner de relieve Víctor Serge, «el Congreso del Partido Bolchevique movilizó a todos los presentes, incluidos muchos opositores. Dybenko, un antiguo marinero de Krondstadt y un extremista de la izquierda comunista, Bubnov, el escritor, el soldado y el líder del grupo Centralismo Democrático, se unieron a la batalla en los hielos contra los rebeldes, a quienes, en su fuero interno, daban la razón».
Internacionalmente, la izquierda comunista se vio también atrapada en un callejón sin salida. En el III Congreso de la Internacional Comunista, Hempel, el delegado del KAPD, apoyó el llamamiento de Kollontai por una mayor iniciativa y autoactividad de los trabajadores rusos pero, al mismo tiempo, argumentó, sobre la base de la teoría de la «excepción rusa» que «decimos esto porque nosotros tenemos para Alemania y para Europa occidental otra concepción sobre la dictadura del proletariado. Según nuestra concepción es verdad que la dictadura es justa en Rusia a causa de la situación rusa, porque no hay fuerzas suficientes, fuerzas suficientemente desarrolladas dentro del proletariado por lo que la dictadura debe ser ejercida desde arriba» (La izquierda alemana). Otro delegado, Sachs, protestaba contra la acusación de Bujarin según la cual Görter y el KAPD habían tomado partido por los insurgentes de Krondstadt, pues parecían reconocer su carácter proletario: «después de que el proletariado se haya sublevado en Krondstadt contra vosotros, Partido Comunista, y que hayáis tenido que decretar el estado de sitio en Petrogrado. Esta lógica interna en la sucesión de acontecimientos no sólo aquí en la táctica rusa, sino también en las resistencias que se manifiestan contra ella, todo eso lo ha reconocido y señalado el camarada Görter. Esta frase es lo que se debe leer para saber que el camarada Görter no toma partido por los insurgentes de Krondstadt y lo mismo respecto al KAPD» (ídem).
Quizá la mejor descripción del angustioso estado de ánimo de los elementos que, siendo críticos con la dirección que la revolución estaba tomando en Rusia, pero que decidieron apoyar el aplastamiento de Krondstadt, la proporcione Víctor Serge en Memorias de un revolucionario. Serge muestra cómo, durante el periodo del «comunismo de guerra», el régimen de la Checa y del Terror Rojo se había hecho cada vez más opresivo tanto para los que apoyaban la revolución como para sus enemigos. Da cuenta del desastroso y ominoso tratamiento de los anarquistas por parte de la Checa y especialmente del movimiento makhnovista. Recuerda con vergüenza las mentiras que fueron propagadas por los medios oficiales sobre las huelgas de Petrogrado y los motines de Krondstadt —era la primera vez que el Estado soviético caía en la mentira sistemática lo cual se convertiría en el sello del régimen de Stalin posteriormente—. Pese a todo, Serge reconoce que «tras muchas vacilaciones y en medio de una insoportable angustia, mis compañeros y yo declaramos finalmente que nos poníamos del lado del Partido. Esto es por lo que Krondstadt tenía razón. Krondstadt fue el comienzo de una fresca, liberadora revolución por la democracia popular; fue llamada por ciertos anarquistas “La Tercera Revolución” que ponían en ella todo su interés con infantil ilusión. Sin embargo, el país estaba económicamente exhausto y la producción bajo cero. No había reservas de ningún tipo, no había siquiera ánimo en el corazón de las masas. La élite de la clase obrera que se había moldeado en la lucha contra el antiguo régimen estaba literalmente diezmada. El Partido, tragado por el influjo de los poderes establecidos ofrecía poca confianza. La democracia soviética carecía de líderes, instituciones e inspiración; detrás de ella había una masa de hombres hambrientos y desesperados.
La contrarrevolución popular tradujo las reivindicaciones de sóviets libres y electos como “sóviets sin comunistas”. Si los bolcheviques caían, lo que se avecinaba era un escalón hacia el caos y a través del mismo el estallido campesino, la matanza de los comunistas, la vuelta de los emigrados, y a fin de cuentas, como resultado de la fuerza misma de los hechos, otra dictadura, esta vez antiproletaria» (ídem). Y apuntaba el peligro candente de que los Guardias Blancos tomaran la guarnición de Krondstadt como una plataforma de lanzamiento de una nueva intervención y que se extendiera por todo el país la revuelta campesina.
Voces discordantes
No hay ninguna duda de que las fuerzas activas de la contrarrevolución estaban dispuestas a aprovechar cualquier oportunidad para utilizar Krondstadt ideológica, política incluso militarmente como martillo para golpear a los bolcheviques. De hecho, hoy continúan haciendo uso de Krondstadt: para los principales ideólogos del Capital, la supresión de la rebelión de Krondstadt es una prueba más de que el bolchevismo y el estalinismo son tal para cual. En el momento de los acontecimientos había un miedo atroz a que los Guardias Blancos aprovecharan la revuelta para tomar ventaja contra los bolcheviques. Ello empujó a muchas de las voces más críticas del comunismo a apoyar la represión. Fueron muchas pero no todas.
Desde luego estaban los anarquistas. En la Rusia de entonces el anarquismo era un verdadero pantano de diversas corrientes: algunas, tales como el makhnovismo expresaron los mejores aspectos de la revuelta campesina; otras eran producto de la intelectualidad más profundamente individualista; otros no eran más que lunáticos y bandidos. Pero había también los «anarquistas soviéticos», los anarcosindicalistas y otros, que eran corrientes proletarias por esencia, pese a que sufrían el peso de una postura pequeñoburguesa, que es el núcleo real del anarquismo.
No hay, sin embargo, duda de que muchos de los anarquistas tenían razón en criticar la dominación de la Checa y el aplastamiento de Krondstadt. El problema es que el anarquismo no ofrece un marco para entender el significado histórico de estos acontecimientos. Para ellos, los bolcheviques acabaron aplastando a los obreros y marineros porque, en palabras de Volin, eran «autoritarios, marxistas y estatalistas». Dado que el marxismo está por la formación de un partido político de la clase obrera, se pronuncia por la centralización de las fuerzas proletarias y reconoce el carácter inevitable del Estado del periodo de transición entre el capitalismo y el comunismo, está condensado a convertirse en verdugo de las masas. Con estas «verdades» intemporales nos incapacitamos para comprender el proceso histórico real, su evolución, y sacar las lecciones del mismo.
Pero hubo también bolcheviques que se negaron a apoyar el aplastamiento de la rebelión. En Krondstadt mismo, la mayoría de los miembros del Partido estuvieron con los rebeldes (y también una parte de las tropas enviadas para asaltar la fortaleza). Algunos bolcheviques de Krondstadt se limitaron a dimitir del Partido en protesta por las calumnias propagadas sobre la naturaleza de los acontecimientos.
Pero otros formaron un buró provisional del Partido que lanzó un llamamiento desmintiendo los rumores según los cuales los rebeldes de Krondstadt estaban ejecutando a los comunistas. Expresaron su confianza en el Comité Revolucionario Provisional formado por los nuevos elegidos al sóviet de Krondstadt y terminaron el llamamiento con estas palabras: «¡Viva el poder de los sóviets! ¡Viva la unión universal de los trabajadores!» (del libro Krondstadt).
Es importante mencionar también la posición adoptada por Miasnikov, quien acabaría formando en 1923 el Grupo de Trabajadores dentro del Partido Comunista de Rusia en 1923. En ese momento Miasnikov empezó a hablar contra el reciente régimen burocrático imperante en el partido y en el Estado, aunque parece que no formaba parte de ninguno de los grupos de oposición existentes en el Partido. Según Paul Avrich en un ensayo titulado «La oposición bolchevique a Lenin: G. T. Miasnikov y el Grupo de Trabajadores», publicado en La revista rusa volumen 43, 1984, Miasnikov quedó profundamente afectado por las huelgas de Petrogrado y el motín de Krondstadt (vivía en Petrogrado en ese momento): «a diferencia de Centralismo Democrático y la Oposición Obrera, se negó a denunciar a los insurgentes. No participó en su represión pese a haber sido llamado para ello». Avrich cita directamente a Miasnikov: «Si alguien se atreve a mantener el coraje en defender sus convicciones resulta que es un aprovechado o, peor aún, un contrarrevolucionario, un menchevique o un SR. Tal fue el caso con Krondstadt. Todo estaba tranquilo y en calma. Entonces, de repente, sin mediar palabra, te lanza a bocajarro: “¿qué es Krondstadt? Unos pocos cientos de comunistas están luchando contra nosotros”. ¿Qué significa eso? ¿Quién es culpable de que los círculos dirigentes del partido no hablen el mismo lenguaje que los trabajadores que no son miembros del partido e incluyo que la base comunista? Tan poco se entienden que acaban empuñando las armas unos contra otros. ¿Qué ocurre entonces? Pues la ruptura, el abismo»[3].
A pesar de esas aportaciones, pasó bastante tiempo para sacar en toda su profundidad las lecciones de los acontecimientos de Krondstadt. A nuestro parecer, las conclusiones más importantes fueron extraídas por la fracción italiana de la izquierda comunista, en los años 30, en el contexto de un estudio llamado «La cuestión del Estado» (Octobre no 2, marzo de 1938): «Se puede dar una circunstancia en la que un sector del proletariado —y concedemos incluso que haya sido prisionero inconsciente de las maniobras del enemigo— pase a luchar contra el Estado proletario. ¿Cómo hacer frente a esta situación, partiendo de la cuestión de principio por la cual el socialismo no se puede imponer por la fuerza o la violencia al proletariado? Era mejor perder Krondstadt que conservarlo desde el punto de vista geográfico ya que, sustancialmente, esa victoria podía tener más que un resultado: alterar las bases mismas, la sustancia de la acción llevada por el proletariado».
Un número importante de cuestiones están planteadas en este pasaje. Para empezar, afirma con claridad que el movimiento de Krondstadt tenía un carácter proletario. Desde luego había influencias pequeñoburguesas, especialmente anarquistas, en ciertos puntos de vista expresados por los rebeldes. Pero está en completa oposición a la realidad el argumento que emplea Trotsky, como justificación retrospectiva (en «Gritos sobre Krondstadt», New International, abril 1938) según el cual el proletariado de Krondstadt había sido sustituido por una masa pequeñoburguesa que ya no podía aguantar más los rigores del «comunismo de guerra» y que pedían privilegios especiales para sí mismos y que por ello eran rechazados por los trabajadores de Petrogrado. El motín empezó como una expresión de solidaridad de clase con los trabajadores de Petrogrado. Delegados de Krondstadt fueron enviados a las fábricas de Petrogrado para explicar su caso y pedir apoyo. «Sociológicamente» hablando, el núcleo era también proletario. Cualesquiera que hayan sido los cambios en el personal de la flota desde 1917, una simple muestra de los delegados elegidos para el Comité Revolucionario Provisional evidencia que la mayoría eran marineros con largos años de servicio y claras funciones proletarias (electricistas, telefonistas, cocineros, mecánicos...). Otros delegados procedían de las fábricas locales y en general eran obreros de las fábricas, especialmente los del arsenal de Krondstadt que tuvieron un papel clave en el movimiento. Es igualmente falso que pidieran privilegios para ellos. El punto 6 de la plataforma de Krondstadt dice: «Distribución a los trabajadores de una cantidad de alimentos, con excepción de aquellos que realizan trabajos de especial dureza» («Resolución de la Asamblea General», en Krondstadt). Especialmente, sus demandas políticas tienen un marcado carácter proletario e intuitivamente corresponden a una necesidad desesperada de la revolución: reanimar los sóviets y terminar con la absorción del Partido por el Estado, lo cual no sólo daña a los sóviets sino que destruye el Partido desde su interior.
Para entender que fue un movimiento proletario, es vital la conclusión que saca la izquierda italiana: para ésta todo intento de suprimir una reacción proletaria a las dificultades que encuentra la revolución no puede hacer otra cosa que distorsionar la sustancia misma del poder proletario. La fracción italiana extrajo la conclusión de que dentro del campo proletario toda relación de violencia debe ser proscrita, tanto frente a movimientos espontáneos de autodefensa como frente a minorías políticas. Refiriéndose explícitamente al debate sobre los sindicatos y a los acontecimientos de Krondstadt, se reconoce la necesidad para el proletariado de mantener la autonomía de sus propios órganos de clase (consejos, milicias, etc.), intentar evitar que sean absorbidos por el aparato general del Estado e incluso luchar contra el mismo Estado si es necesario. Y aunque no se había zanjado todavía la fórmula «dictadura del partido», la fracción insistió mucho en la necesidad de que el partido se diferenciara lo más posible del Estado. Volveremos sobre el proceso de clarificación emprendido por la fracción en un artículo ulterior.
La valiente conclusión que hemos sacado de este pasaje de Octobre (hubiera sido mejor perder Krondstadt desde un punto de vista geográfico que mantenerlo al precio de distorsionar el auténtico significado de la revolución) es también la mejor respuesta a la preocupación de Serge. Para él el aplastamiento de la revuelta era la única alternativa frente al surgimiento de una dictadura antiproletaria que habría llevado la masacre de comunistas. Pero con la ventaja de la distancia, podemos ver que, pese al aplastamiento de la revuelta, sí acabó surgiendo «una dictadura antiproletaria» que «realizó la matanza de los comunistas»: la dictadura de Stalin. Hay que añadir que el aplastamiento de la revuelta aceleró el declive de la revolución y ayudó de forma involuntaria a abrirle el paso al estalinismo. Además, el triunfo de la contrarrevolución estalinista tuvo consecuencias mucho más trágicas que las hubiera tenido un retorno de los Guardias Blancos. Si los generales blancos hubieran vuelto al poder, las cosas hubieran quedado meridianamente claras, como fue el caso de la Comuna de París donde todo el mundo pudo ver que el capitalismo había ganado y los trabajadores habían perdido. Pero lo más horrible de la muerte de la Revolución Rusa es que la contrarrevolución ganó en nombre del socialismo. Todavía hoy estamos padeciendo las odiosas consecuencias de ello.
El partido ata el nudo alrededor de su propio cuello
El conflicto entre el proletariado y el «Estado proletario» que se había manifestado abiertamente con los acontecimientos de Krondstadt colocó al Partido Bolchevique en una encrucijada histórica. Dado el aislamiento y las terribles condiciones que se habían impuesto en el bastión ruso, resultaba inevitable que la máquina estatal se transformara de forma creciente en un órgano del capitalismo contra la clase obrera. Los bolcheviques podían seguir a la cabeza de esta máquina —lo que significaba que iban a estar cada vez más atrapados por ella— o, «ir a la oposición», tomar su lugar junto con los trabajadores, defendiendo sus intereses inmediatos y ayudándoles a reagrupar sus fuerzas preparándose para un posible renacimiento de la revolución internacional. Pero aunque el KAPD había planteado seriamente esa posibilidad en el otoño de 1921[4], era muy difícil para los bolcheviques verlo claramente en ese momento. En la práctica, el Partido estaba tan profundamente atado a la máquina estatal, tan impregnado por los métodos y la ideología sustitucionista, que no hubo posibilidad real de que el Partido en su conjunto diera ese paso audaz. Pero lo que sí era realista en el periodo que siguió fue la lucha de las fracciones de izquierda contra la degeneración del Partido para mantener su carácter proletario. Pero desgraciadamente el Partido agravó el error cometido en Krondstadt concluyendo, en palabras de Lenin, que «no era momento de oposiciones», declarando el estado de sitio dentro del partido y prohibiendo las fracciones, como concluyó el X Congreso. Éste adoptó la resolución sobre la unidad del partido pidiendo la disolución de todos los grupos de oposición en un momento en que el partido «estaba rodeado de enemigos». No se pretendía que ello fuera permanente ni dar por acabadas las críticas dentro del partido, la resolución llamaba a una publicación más regular del boletín de discusión interna del partido. Pero viendo únicamente el «enemigo exterior» no dio el peso suficiente al «enemigo interior»: el crecimiento del oportunismo y la burocratización dentro del partido, lo que hacía cada vez más necesario que la oposición tomara una forma organizada. En realidad, al prohibir las fracciones, el partido estaba atándose el nudo alrededor de su cuello. En los años siguientes, cuando el curso de degeneración se hizo cada vez más evidente, la resolución del X Congreso fue utilizada repetidas veces para ahogar toda crítica u oposición a ese curso. Volveremos sobre esta cuestión en el próximo artículo de esta serie.
CDW
[1]En el artículo Oposición bolchevique a Lenin: G. T. Miasnikov y el Grupo Obrero, Paul Avrich muestra que Miasnikov, aunque no formaba parte de ningún grupo organizado en ese momento, había llegado ya a similares conclusiones: “Para Miasnikov por el contrario, los sindicatos habían perdido su utilidad, a causa de la existencia de los sóviets. Los sóviets, argumentaba, eran cuerpos revolucionarios y no reformistas. A diferencia de los sindicatos, engloban a no a tal o cual sector del proletariado, ni a tal o cual sector u ocupación, sino a todos los trabajadores por encima de las diferentes producciones o profesiones. Los sindicatos debían ser desmantelados, decía Miasnikov, junto con el Consejo de Economía Nacional, en el cual reinaba la burocracia y el formalismo; la gestión de la industria debía ser entregada a los sóviets de trabajadores”. La fuente de Avrich es Zinoviev, edición Partiia y Soyuzy, 1921.
[2]Para una relación más detallada de los acontecimientos de Krondstadt ver nuestro artículo en la Revista Internacional no. 3. Ha sido recientemente publicado de nuevo en inglés con una nueva introducción.
[3]Avrich usa como fuente de su cita Social-tischeskii, 23 de febrero, 1922.
Series:
Historia del Movimiento obrero:
Herencia de la Izquierda Comunista:
desarrollo de la conciencia y la organización proletaria:
Cien números de la Revista Internacional
- 6501 lecturas
Que la aparición del número 100 de la Revista Internacional coincida con el comienzo del año 2000 no es enteramente fortuito. La CCI se constituyó a principios de 1975 y el primer número de la Revista apareció un poco después como expresión de la unidad internacional de la Corriente. Desde el principio fue concebida como un trimestral teórico publicado en las 3 lenguas principales de la Corriente –francés, inglés y español- aunque con una frecuencia menor han aparecido suplementos en otros idiomas –italiano, alemán, sueco y holandés. Cuatro veces al año en 25 años significan 100 números. Esto es un hecho que tiene una cierta significación política. En el artículo que publicamos con ocasión del 20o aniversario de la CCI observamos que muy pocas organizaciones proletarias habían durado tanto tiempo (Revista Internacional nº 80) ([1]). Esta longevidad debe ser reconocida como un éxito indudable en una época donde muchos grupos que han emergido con el renacimiento de la lucha de clases a finales de los años 60 han desaparecido sin dejar rastro. No es ningún secreto nuestro acuerdo con la aseveración de Lenin según la cual la publicación de una prensa regular es una condición sine qua non de una organización revolucionaria seria. Que la prensa es de hecho un “organizador” clave en todo grupo que esté motivo por el espíritu de partido y no por el espíritu de círculo. La Revista Internacional no es la única publicación regular de la CCI. Publicamos 12 periódicos o revistas territoriales en 7 lenguas diferentes así como libros, suplementos, folletos etc. Nuestra prensa territorial ha aparecido también de forma consistente y regular. Pero la Revista Internacional es nuestra publicación central; el órgano a través del cual la CCI obviamente habla con una sola voz y proporciona unas orientaciones básicas a las publicaciones territoriales.
En última instancia, sin embargo, lo más importante de la Revista Internacional no es su regularidad ni su carácter internacional y centralizado, sino su capacidad para actuar como instrumento de clarificación teórica. “La Revista será necesariamente y sobre todo la expresión del esfuerzo teórico de nuestra Corriente, pues solo este esfuerzo teórico en una coherencia de las posiciones políticas y de la orientación general puede servir de base y asegurar la condición primaria para el reagrupamiento y la intervención real de los revolucionarios” (presentación del primer número de la Revista Internacional, abril 1975). El marxismo, como punto de vista teórico de la clase revolucionaria, es la expresión más avanzada del pensamiento humano sobre la realidad social. Pero, como Marx insistió en las Tesis sobre Feuerbach, la verdad de un método de pensamiento solo puede ser probada en la práctica; el marxismo ha demostrado su superioridad sobre otras teorías sociales al ser capaz de ofrecer una comprensión global del movimiento de la historia humana y de predecir las grandes líneas de su futura evolución. Del mismo modo, dentro del movimiento marxista, ciertas corrientes han demostrado en los momentos clave de la historia que eran las más capaces de comprender la dirección de los acontecimientos y de esta forma proporcionar una guía a la acción de la clase obrera. Podemos citar por ejemplo el papel de Lenin y los bolcheviques en 1914-19 o el de las fracciones de izquierda contra el avance de la contrarrevolución desde los años 20 en adelante.
La capacidad para jugar este papel de vanguardia no ha sido conferida por derecho divino. Ha sido constantemente verificado en el fuego de los conflictos sociales. Sí reivindicamos tal papel para nuestra organización actualmente no porque pensemos que hayamos heredado el manto de los profetas del pasado sino porque pensamos que nuestra organización ha sido una de las que ha mostrado una mayor capacidad para aplicar el método marxista en las tres pasadas décadas de aceleración histórica, y, en particular, de continuar las mejoras tradiciones de la Izquierda Comunista internacional. Para realizar semejante reivindicación la mejor evidencia que podemos ofrecer es el cuerpo de trabajo contenido en 600 artículos diferentes de 100 apariciones de la Revista Internacional.
Continuidad, enriquecimiento y debate
El marxismo es una tradición histórica viva lo que significa que:
Por una parte, está profundamente convencido de la necesidad de enfocar los problemas desde un punto de partida histórico; no verlos como enteramente “nuevos” sino desde la perspectiva de un vasto proceso histórico. Sobre todo, reconoce la continuidad esencial del pensamiento revolucionario, la necesidad de construir sobre los sólidos cimientos proporcionados por las minorías revolucionarias que nos han precedido. Así, durante los años 20 y 30, la Fracción Italiana de la Izquierda Comunista que publicaba la revista Bilan hizo frente a la necesidad imperiosa de comprender la naturaleza del régimen contrarrevolucionario surgido en Rusia. Sin embargo, rechazó toda conclusión precipitada, especialmente la de aquellos que, habiendo desarrollado inmediatamente con más rapidez que la Izquierda Italiana, una caracterización correcta del poder estalinista (considerándolo como una forma de capitalismo de Estado), lo hicieron al precio de rechazar en bloque la experiencia de los bolcheviques y de la insurrección de Octubre, calificándolas como “burguesas” desde el principio. Para Bilan no había, sin embargo, ninguna duda sobre su propia continuidad con la energía revolucionaria generada por el partido bolchevique, el poder soviético y la Internacional Comunista.
La capacidad para mantener o restaurar los lazos con el movimiento revolucionario del pasado es especialmente importante para el medio proletario que ha surgido del renacimiento de la lucha de clases a finales de los años 60, un medio formado en su gran mayoría por nuevos grupos que han perdido los lazos organizacionales e incluso los políticos con la anterior generación de revolucionarios. Muchos de estos grupos son presa de la ilusión según la cual no vienen de ningún sitio ignorando profundamente las contribuciones de las generaciones pasadas, que habían sido prácticamente aniquiladas por la contrarrevolución. En el caso de los grupos influenciados por las ideas consejistas o modernistas, el “viejo movimiento obrero” sería algo a dejar atrás a toda costa; de hecho, se trata e una apología teórica de la ruptura impuesta por la clase enemiga. Faltos de todo anclaje en el pasado, la gran mayoría de estos grupos no han visto tampoco ningún futuro, por lo que han acabado desapareciendo. Por ello no es nada extraño que el actual movimiento revolucionario esté casi enteramente compuesto por grupos que descienden de una u otra manera de la corriente que entendió más claramente la cuestión de la continuidad histórica –la Fracción Italiana. Podemos añadir que ese anclaje histórico es hoy más importante que nunca, como defensa frente a la cultura que nos rodea: la de la descomposición capitalista. Una cultura que busca más que nunca borrar la memoria histórica de la clase obrera y que, ella misma carente de todo sentido de futuro, solo se dedica a aprisionar la conciencia en la inmediatez más estrecha donde la novedad es la única virtud.
Por otra parte, el marxismo no es simplemente la perpetuación de la tradición; ya que siempre se dirige hacia el futuro, hacia el objetivo final del comunismo y está obligado a renovar sus capacidades para captar el movimiento real, el presente siempre cambiante. En los años 50, el bordiguismo, producto de la Izquierda Italiana, se refugió frente a la contrarrevolución, inventando la noción de “invariancia”, oponiéndose a toda tentativa de enriquecer el programa comunista. Sin embargo, esta postura estaba muy lejos del espíritu de Bilan quien, mientras jamás rompió el lazo con el pasado revolucionario, insistió en la necesidad de examinar las nuevas situaciones “sin ningún tabú ni ostracismo”, sin temer el romper con tal o cual posición programática errónea. Así, la fracción no temió poner en cuestión las tesis del IIº Congreso de la Internacional Comunista, algo que, posteriormente, el bordiguismo fue incapaz de hacer. En los años 30, Bilan tuvo que abordar la nueva situación creada por la derrota de la revolución mundial; por su parte, la CCI se ha visto confrontada a la necesidad, en primer lugar, de comprender igualmente las nuevas condiciones creadas por el fin de la contrarrevolución a finales de los años 60 y, posteriormente, por el periodo inaugurado por el colapso del bloque del Este. Ante esas cambiantes circunstancias, el marxismo no puede conformarse con repetir las viejas y probadas fórmulas, sino que debe someter sus hipótesis a una constante verificación práctica. Esto significa que el marxismo, como cualquier rama de un proyecto científico, debe ser constantemente enriquecido.
Al mismo tiempo el marxismo no es una forma de conocimiento académico, de aprender por el simple placer de aprender; es forjado por un combate implacable contra la ideología dominante. La teoría comunista es por definición una polémica y combativa forma de conocimiento; su objetivo es hacer avanzar la conciencia de clase proletaria a través de exponer y combatir las influencias de las mistificaciones burguesas, tanto si estas mistificaciones aparecen en sus formas más groseras dentro del sector mayoritario de la clase, como en su guisa más sutil en las filas de la vanguardia proletaria misma. Desde luego, una tarea central de toda organización comunista es llevar a cabo una crítica constante de las confusiones que se pueden desarrollar en otros grupos revolucionarios y en sus propias filas. La claridad jamás podrá desarrollarse evitando el debate y la confrontación, incluso sí eso es demasiado frecuente en el caso del movimiento revolucionario actual, que ha perdido el dominio de las tradiciones del pasado – la tradición defendida por Lenin que nunca vaciló en polemizar, tanto con la burguesía, como frente a grupos confusos dentro del movimiento obrero, como ante sus propios camaradas revolucionarios. Es la tradición defendida igualmente por Bilan quien, en su esfuerzo de elaboración del programa comunista al calor de las pasadas derrotas, se comprometió en el debate con las diferentes corrientes del movimiento proletario internacional del momento (los grupos procedentes de la Oposición Internacional de Izquierdas, los de la Izquierda Comunista Holandesa y Alemana etc.).
En este artículo no podemos realizar un repaso de todos los textos que han aparecido en la Revista Internacional aunque vamos a intentar publicar una lista completa de ellos en la nuestra WEB. Intentaremos mostrar cuales han sido los ejes centrales de nuestro esfuerzo en esos 3 aspectos clave de la lucha teórica del marxismo.
Reconstruir el pasado revolucionario del proletariado
Dada la interminable campaña de difamación contra la memoria de la revolución rusa y los esfuerzos de los historiadores burgueses para esconder la envergadura internacional de la oleada revolucionaria desencadenada por la insurrección de Octubre, un amplio espacio de nuestra Revista ha sido concedido necesariamente a la reconstrucción de la verdadera historia de esos acontecimientos, afirmando y defendiendo la experiencia proletaria contra las mentiras manifiestas de la burguesía así como las mentiras por omisión, todo ello con el fin de desgajar sus auténticas lecciones tanto frente a las distorsiones de la Izquierda del capital como ante las conclusiones erróneas sacadas dentro del actual movimiento revolucionario.
Por citar los ejemplos más destacados la Revista Internacional no 3 contiene un artículo que elabora el marco para comprender la degeneración de la Revolución Rusa en respuesta las confusiones existentes en el medio revolucionario del momento (concretamente en el grupo Revolutionary Workers Group de Estados Unidos); también contiene un largo estudio de las lecciones de la insurrección de Krondstadt ([2]) ocurrida en un momento clave del declive de la revolución. La Revista Internacional nos 12 y 13 incluye artículos reafirmando el carácter proletario del partido bolchevique y de la insurrección de Octubre, combatiendo las ideas medio mencheviques del consejismo ([3]); estos artículos surgieron de un debate en el grupo que iba a prefigurar la CCI –Internacionalismo de Venezuela en los años 60– y fueron publicados bajo la forma de folleto bajo el título Octubre 1917, comienzo de la revolución mundial. En el momento del colapso de los regímenes estalinistas, publicamos en Revista Internacional nos 71, 72 y 75 una serie de artículos en respuesta al vasto torrente de propaganda sobre la muerte del comunismo, dirigidos en particular a combatir la fábula que presente Octubre como un golpe de Estado bolchevique y mostrando en detalle porqué el aislamiento del bastión proletario en Rusia lo que lo condujo a su degeneración ([4]). Estos temas los abordamos de nuevo analizando más detenidamente los principales momentos de la Revolución en Rusia entre febrero y octubre de 1917 (ver Revista Internacional nos 89 a 91) ([5]). Desde sus principios la posición de la CCI ha consistido en una defensa militante de la revolución rusa, pero no hay duda alguna que la CCI ha ido madurando en su posición liberándose de los iniciales residuos consejistas que acompañaron su nacimiento y evitando cualquier visión apologética tanto sobre la cuestión del partido como sobre figuras clave como fueron Lenin o Trotski.
La Revista Internacional contiene también un examen de las lecciones de la Revolución alemana en uno de sus primeros números (el no 2) y dos artículos con ocasión de su 70o aniversario (Revista Internacional nos 55 y 56), un acontecimiento cuidadosamente ocultado por la historiografía burguesa. Pero la revolución alemana es analizada de forma mucho más profunda en nuestra serie publicada en Revista Internacional nos 81 a 83, 85, 88, 90, 93, 95, 97 a 99 ([6]). En esta serie podemos ver una maduración definitiva de la CCI en su postura ante este sujeto, una posición más critica sobre las lagunas organizacionales y políticas del movimiento comunista alemán y una comprensión más profunda de la construcción del partido revolucionario. Otros artículos han tratado la oleada revolucionaria mundial de 1917-23 en un sentido más amplio: sobre Zimmerwald (no 44) ([7]), sobre la formación de la Internacional Comunista en el no 57, sobre la extensión y significado de la oleada revolucionaria en el no 80 ([8]), sobre la capacidad del proletariado para acabar con la guerra en el no 96 ([9]).
Otros eventos clave de la historia del movimiento obrero han sido abordados en artículos específicos: la revolución en Italia (no 2) ([10]), España 1936 y el papel de las “colectividades anarquistas” (nos 15, 22 y 47) ([11]), las luchas en Italia 1943 (no 75) ([12]) y de forma más general artículos denunciando los crímenes de las “democracias” en la IIª Guerra Mundial (nos 66, 79 y 83) ([13]), las series sobre las luchas obreras en los países del Este abordando los movimientos masivos de 1953, 1956 y 1970 (nos 27 a 29) ([14]), una serie sobre China en la cual se denuncia el mito del maoísmo (nos 81, 84, 94 y 96) ([15]), reflexiones sobre los acontecimientos en Francia durante Mayo 1968 (nos 14, 53, 74 y 93) ([16]).
Íntimamente ligado a estos estudios hemos hecho un constante esfuerzo para recuperar la casi olvidada historia de la Izquierda Comunista perdida en estos gigantescos episodios. Una profundización en nuestra comprensión que sin esta historia no podría haber existido. Este esfuerzo ha tomado la forma tanto de publicación de los raros textos que, en muchos casos, eran traducidos por primera vez, como del desarrollo de nuestras propias investigaciones sobre las posiciones y evolución de estas corrientes. Podemos mencionar los siguientes estudios aunque, una vez más, la lista no es exhaustiva: la Izquierda Comunista de Rusia cuya historia está evidentemente relacionada con la degeneración de la revolución rusa (Revista Internacional nos 8 y 9) ([17]); sobre la Izquierda Alemana (la serie sobre “la Revolución Alemana” ya mencionada; la republicación de textos del KAPD: sobre el partido en el no 41 y su programa en el no 94); sobre la Izquierda holandesa en una larga serie (nos 40 a 50 y 52) que ha servido de base al libro sobre esta corriente aparecido en francés, italiano y próximamente en inglés; sobre la izquierda italiana a través de la republicación de los textos sobre la guerra de España (nos 4, 6 y 7) que han dado origen al folleto en castellano 1936: Franco y la República masacran al proletariado, que va a ser reeditado por tercera vez próximamente; sobre el fascismo (no 71) ([18]) y sobre el Frente Popular (no 47). También sobre la Izquierda Comunista de Francia, de la cual hemos publicado sus artículos y manifiestos contra la IIª Guerra Mundial (nos 77 y 88), sus textos sobre el capitalismo decadente y el capitalismo de Estado (nos 21 y 61) ([19]), su crítica del libro de Pannehoek Lenin filósofo (nos 27, 28 y 30), sus numerosas polémicas con el Partito Comunista Internazionalista (nos 33, 34 y 36). Por último, también de la Izquierda Comunista Mejicana sobre España, China y el tema de las nacionalizaciones en Revista Internacional nos 19 y 20 ([20]) o de la Izquierda Comunista Griega (comentario sobre el libro de Stinas en el no 72).
Inseparable con este trabajo de reconstrucción histórica ha sido la energía que hemos investido en textos que elaboran nuestra postura sobre las posiciones fundamentales de la clase que se derivan a la vez de sus experiencias de combate y de la reflexión teórica y la interpretación de esas experiencias realizada por las organizaciones comunistas. En ese sentido podríamos citar:
- sobre el periodo de transición entre el capitalismo y el comunismo, en particular, tratando de sacar lecciones de la experiencia de Rusia sobre la relación entre el proletariado y el Estado del periodo de transición. Este fue un debate cardinal en el movimiento revolucionario en el momento de la constitución de la CCI, lo que se reflejó en numerosos textos de discusión de los diferentes grupos en la primera aparición de la Revista Internacional. El debate prosiguió dentro de la CCI con varios textos que se pronuncian a favor o en contra de la posición mayoritaria existente en la CCI (véase los nos 6, 11, 15 y 18) ([21]);
- sobre la cuestión nacional: una serie de artículos analizan cómo abordó el movimiento obrero este problema en las dos primera décadas del siglo XX (Revista Internacional nos 37 y 42) ([22]). Una segunda serie examina esta cuestión en el periodo que va desde la oleada revolucionaria de 1917-23 hasta la farsa de luchas de “liberación nacional” en la fase de descomposición capitalista (nos 66, 68 y 69) ([23]);
- los fundamentos económicos del imperialismo y la decadencia del capitalismo son abordados en diferentes textos. En respuesta a las críticas de otros grupos proletarios argumentamos la continuidad entre la teoría de Marx sobre la crisis y la que Rosa Luxemburg desarrolla en La Acumulación de Capital y otros textos (ver los nos 13, 16, 19, 22, 29 y 30) ([24]). Paralelo a ello defendemos el concepto básico de decadencia del capitalismo frente a sus detractores “radicales” tanto en el campo parásitos como fuera de él (nos 48, 49, 54 a 56, 58 y 60) ([25]);
- otras cuestiones analizadas son la cuestión sindical en la IC (nos 24 y 25), la teoría de la aristocracia obrera (no 25) ([26]), la ecología (no 63). El terror, el terrorismo y la violencia de clase, fueron objeto de un debate importante en la CCI, en particular sí podrían existir en la decadencia capitalista grupos pequeño burgueses con una expresión política propia. La distinción que hace la CCI entre el terror del Estado burgués y el terrorismo pequeño burgués, así como la diferencia entre estos últimos y la violencia de clase del proletariado, es ampliamente abordada en Revista Internacional nos 14 y 15 ([27]).
Quizá sea este el lugar más adecuado para referirse a la serie sobre el comunismo que ha sido publicada regularmente en la Revista Internacional desde 1992. Originalmente el proyecto fue concebido como una sucesión de 4 o 5 artículos que clarificaban el significado real del comunismo en respuesta a la campaña de la burguesía basada en la ecuación comunismo = estalinismo. Pero al intentar aplicar el método histórico de la forma más rigurosa posible, la serie creció hasta convertirse en un re-examen más profundo de la biografía evolutiva del programa comunista, su enriquecimiento progresivo a través de las experiencias clave de la clase en su conjunto y de las contribuciones y debates de las minorías revolucionarias. Aunque la mayoría de artículos de la serie abordan necesariamente cuestiones políticas, porque el primer paso hacia la creación del comunismo es el establecimiento de la dictadura del proletariado, una premisa de la serie es que el comunismo va más allá del reino de la política hasta abordar la verdadera naturaleza social de la humanidad. De esta forma, la serie plantea el problema de la antropología marxista. La interrelación entre las dimensiones “política” y “antropológica” de la serie ha sido, de hecho, uno de sus ejes centrales. El primer volumen de la misma empezó con los precursores del marxismo y con la grandiosa visión del joven Marx de los fines últimos del comunismo (desde Revista Internacional no 68) ([28]); termina en el umbral de la huelga de masas de 1905 en Rusia la cual señala que el capitalismo está evolucionando hacia una nueva época donde la Revolución Comunista deja de ser una perspectiva global del movimiento obrero para convertirse en un elemento urgente de la agenda de la historia (Revista Internacional no 88). El segundo volumen se ha centrado en los debates y los documentos programáticos emanados de la gran oleada revolucionaria de 1917-23; después habrá que atravesar los años de contrarrevolución y el debate que renace sobre el comunismo en el periodo posterior a 1968 y tratar de clarificar el marco de discusión sobre las condiciones de la revolución del mañana. Pero al final tendrá que volver a la cuestión del porvenir de la especie humana en el futuro reino de la libertad ([29]).
Otro componente importante del esfuerzo de la Revista Internacional para dar una mayor profundidad histórica a las posiciones de clase defendidas por los revolucionarios es la constante preocupación por clarificar la cuestión de la organización. Esta ha sido ciertamente una de las cuestiones más difíciles para la generación de revolucionarios que emergió al final de los años 60, sobre todo por el trauma que significó la contrarrevolución estalinista y el poderoso influjo de las actitudes individualistas, anarquistas y consejistas en esa generación. Más adelante mencionaremos algunas de las numerosas polémicas que la CCI ha realizado con otros grupos del medio político proletario sobre esta cuestión, pero queremos significar que algunos de los textos más importantes de la Revista Internacional AL en materia de organización son el producto directo de los debates dentro de la propia CCI, del, a menudo, penoso combate que la CCI ha debido acometer en sus propias filas para reapropiarse plenamente la concepción marxista de la organización revolucionaria. Desde el comienzo de los años 80, la CCI ha sufrido 3 importantes crisis internas, cada una de las cuales ha tenido como resultado escisiones o salidas de militantes, pero de las cuales ha salido reforzada política y organizacionalmente. Para defender esta conclusión podemos aportar la calidad de los artículos que han surgido de estas luchas y que han sintetizado una mejor comprensión por parte de la CCI de la cuestión organizacional. Así, en respuesta la escisión provocada por la tendencia Chénier a principio de los años 80 publicamos 2 textos principales: el papel de la organización de los revolucionarios dentro de la clase (no 29) ([30]) y su modo de funcionamiento interno (no 33) ([31]). Este último, en particular, permanece como un texto clave, dado que la tendencia Chénier amenazaba con echar a la basura las concepciones básicas contenidas en nuestros estatutos, nuestras reglas internas de funcionamiento. El texto de la Revista Internacional nº 33 fue una clara restauración y elaboración de aquellas concepciones (aquí queremos destacar un texto muy anterior sobre los Estatutos en la Revista Internacional no 5). A mediados de los años 80, la CCI dio un paso suplementario ajustando las cuentas con las tendencias antiorganizacionales y las influencias consejistas que persistían en sus rangos, a través del debate con la tendencia que tomó la forma de “Fracción Externa de la CCI” en su comienzo y que actualmente es “Perspectiva Internacionalista”, un típico componente del medio parásito. Los textos principales publicados por la Revista Internacional acerca de este debate ilustran estas cuestiones clave: la estimación del peligro planteado por las ideas consejistas en el campo revolucionario actual (nos 40 y 43); la cuestión del oportunismo y el centrismo en el movimiento obrero (nos 43 y 44). Mediante este debate –y particularmente abordando las consecuencias que tiene en nuestra intervención en la lucha de clases–, la CCI adoptó definitivamente la noción de la organización revolucionaria como una organización de combate, una dirección política y militante dentro de la clase. El tercer debate, a mediados de los 90, retomó la cuestión del funcionamiento a un nivel más alto y reflejó la determinación de la CCI para enfrentar los vestigios del espíritu de círculo que habían presidido su nacimiento –para afirmar un espíritu abierto, centralizado, basado en los estatutos. Un método de funcionamiento riguroso contra las prácticas anarquistas basadas en redes de amistad e intrigas clánicas. Aquí, una vez más, un cierto número de textos de auténtica calidad expresan nuestros esfuerzos por restablecer y profundizar la posición marxista sobre el funcionamiento interno: en particular, la series de textos que abordan la lucha entre marxismo y bakuninismo en la Primera Internacional (nos 84, 85, 87 y 88) así como los dos artículos “¿Somos leninistas?”, en los nos 96 y 97 ([32]).
Analizando el movimiento real
La segunda tarea clave expuesta al principio de este artículo –la constante evaluación de una situación mundial cambiante – ha sido igualmente un elemento central en la Revista Internacional.
Casi sin excepción, cada número de la Revista Internacional empieza con una editorial consagrada a los acontecimientos más importantes de la situación internacional. Estos artículos representan la orientación general de la CCI ante tales eventos guiando y centralizando la toma de posición de nuestros órganos territoriales. Siguiendo el hilo de estas editoriales es posible darse una idea sucinta de la respuesta de la CCI ante los hechos más importantes de los años 70, 80 y 90: la segunda y tercera oleada internacional de luchas; la ofensiva del imperialismo USA en los 80, las guerras de Oriente Medio, el Golfo, Africa, los Balcanes; el colapso del bloque oriental en los albores de la descomposición capitalista; las dificultades de la lucha de clases ante la nueva época. Un rasgo común de trabajo ha sido la rúbrica regular ¿por donde va la crisis?, que, de nuevo, nos ha permitido poner en evidencia las tendencias generales y los momentos más importantes en el largo descenso del capitalismo en el lodazal de sus propias contradicciones. Junto a éste seguimiento trimestral hemos publicado también textos que desarrollan una visión a más largo plazo desde su estallido a finales de los 60, especialmente nuestra reciente serie 30 años de crisis abierta (Revista Internacional nos 96 a 98) ([33]). Análisis a más largo plazo de todos los aspectos de la situación internacional están contenidos igualmente en los informes y resoluciones de nuestros congresos que tienen lugar cada 2 años y que publicamos, siempre que es posible, en la Revista Internacional (ver nos 8,11, 18, 26, 35, 44, 51, 59, 67, 74, 82, 90, 92, 97 y 98).
En realidad, no es posible hacer una separación rígida entre los textos que analizan la situación corriente y los artículos teóricos o históricos. El esfuerzo de análisis estimula inevitablemente la reflexión y el debate el cual a su vez da lugar a Textos de Orientación más elaborados que definen la dinámica del conjunto del periodo y clarifican ciertos conceptos fundamentales. Estos textos suelen ser el producto de congresos internacionales o de reuniones de los órganos centrales de la CCI.
Por ejemplo, el tercer congreso de la CCI, en 1979, adoptó sendos textos de orientación sobre el curso histórico y sobre el paso de los partidos de izquierda del capital en la oposición, lo que proporcionó el marco básico para comprender, por una parte, la relación de fuerzas en el período abierto por la reanudación de la lucha de clase en 1968, y, por otra parte, la primera respuesta de la burguesía a la lucha de clase en los años setenta y 1980 (no 18). Una aclaración posterior sobre cómo la clase dominante manipuló el proceso electoral para responder a sus propias necesidades fue proporcionado por el artículo sobre el maquiavelismo de la burguesía en la Revista no 31 y en la correspondencia internacional sobre la misma cuestión en el no 39 ([34]). Del mismo modo, la reciente vuelta de la burguesía a una estrategia que consistía en colocar los partidos de izquierda al Gobierno también se analizó en un texto del XIIIo congreso de la CCI y se publicó en el no 98 ([35]).
El IVo congreso, celebrado en 1981, tras la huelga de masa en Polonia, adoptó un texto sobre las condiciones para la generalización de la lucha de clase, poniendo de relieve en particular que la extensión de las huelgas de masa hacia los centros del capitalismo mundial tendrá lugar en respuesta a la crisis económica capitalista y no a la Guerra Mundial capitalista; otra contribución intentó dar una vista histórica global al desarrollo de la lucha de clase desde 1968 (no 26). Los debates sobre Polonia, y obviamente sobre la segunda ola internacional de luchas cuyos acontecimientos en Polonia eran el punto culminante, dieron nacimiento a otros muchos textos importantes sobre las características de la huelga de masa (no 27) ([36]), sobre la crítica de la teoría del eslabón más débil (no 31) ([37]), sobre el significado de las luchas de las empresas siderúrgicas en Francia en 1979 y la intervención de la CCI en su seno (nos 17, 20) ([38]), sobre los grupos de trabajadores (no 21) ([39]), las luchas de los parados (no 14) etc. Un texto especialmente importante se refiere a la lucha del proletariado en el capitalismo decadente (no 23) ([40]) encaminado a demostrar porqué los métodos de lucha que eran los apropiados en el período ascendente (huelgas sindicales por sector, solidaridad financiera, etc.) debían estar superados, en el tiempo de decadencia, por los métodos de la huelga de masa. El esfuerzo permanente de seguir y proporcionar una perspectiva al movimiento de clase internacional se continuó en numerosos artículos durante la tercera ola de luchas de clase entre 1983 y 1988.
En 1989, otro acontecimiento histórico principal ocurrió en la situación internacional: el hundimiento del bloque imperialista del Este y la apertura definitiva de la fase de descomposición del capitalismo donde se manifiestan todas las características de un sistema decadente y se caracteriza en particular por la guerra creciente de todos contra todos a nivel imperialista. Aunque la CCI no haya previsto antes este hundimiento “pacífico” del bloque ruso, muy rápidamente vio en qué sentido el viento soplaba y ya se armaba de un marco teórico para explicar porqué el estalinismo no podía reformarse (véase los artículos sobre la crisis económica en el bloque ruso, nos 22, 23, 43, y en particular las tesis sobre “la dimensión internacional de la lucha de clase en Polonia” en el no 24). Este marco constituyó la base del texto de orientación “Sobre la crisis económica y política en los países del Este” en la Revista no 60 ([41]), que preveía el final definitivo del bloque mucho antes de que este se realizara por la caída del muro de Berlín y el hundimiento de la URSS. Las tesis tituladas “La descomposición, fase final de la decadencia del capitalismo” en el no 62 ([42]) y el artículo “Militarismo y descomposición” en el no 64 constituyen también guías importantes para comprender las características del nuevo período. Este último texto reanudó y empujó más lejos lo que se reflejaba en los artículos “Guerra, militarismo y bloques imperialistas” que se habían publicado en los nos 52 y 53 ([43]), antes del hundimiento del bloque ruso, y que desarrollaban el concepto de irracionalidad de la guerra en la decadencia capitalista. A través de estas contribuciones, resultó posible hacer progresar el marco para la comprensión de los afilados antagonismos imperialistas en un mundo sin la disciplina de los bloques. La exacerbación muy palpable de los conflictos ínter imperialistas, de la lucha caótica del cada uno para sí durante esta década, ha confirmado plenamente el marco desarrollado en estos textos.
La defensa del principio del debate abierto entre revolucionarios
En una reciente reunión pública organizada por el Communist Workers Organización en Londres, con respecto a la llamada de la CCI a una toma de posición adoptada en común de los grupos revolucionarios ante la guerra en los Balcanes, un camarada del CWO planteó la cuestión: “Dónde está la CCI?”. Dejó entender que “la CCI hizo más cambios de dirección que la Internacional comunista estalinista” y que su planteamiento “amistoso” hacia el medio no fuera más que el último de sus numerosos cambios de dirección. El grupo bordiguista PCI que publica al Proletario describió la llamada de la CCI en términos similares, denunciándolo como una “maniobra” (véase Revolución internacional no 294).
Tales acusaciones hacen seriamente dudar que estos camaradas hayan seguido la prensa de la CCI durante estos 25 últimos años. Un breve sobrevuelo de los 100 números de la Revista internacional sería suficiente para refutar la idea que la llamada a la unidad entre revolucionarios es un “nuevo cambio de dirección” de la CCI. Como ya lo dijimos, para nosotros el verdadero espíritu de la Izquierda comunista y, en particular, de la Fracción italiana, se basa en un debate político serio y de confrontación entre todas las distintas fuerzas en el campo comunista, y, por supuesto, entre los comunistas y los que luchan para incorporarse al terreno político proletario. Desde sus principios, y en oposición al sectarismo de sobra extendido que prevalecía en el medio como resultado directo de las presiones de la contrarrevolución, la CCI hizo hincapié en:
- la existencia de un campo político proletario constituido de distintas tendencias que, de una manera o de otra, son expresiones de la conciencia de clase del proletariado;
- la importancia central, en el seno de este campo, de los grupos que tienen su origen en las corrientes históricas de la Izquierda comunista;
- la necesidad de la unidad y la solidaridad entre los grupos revolucionarios ante el enemigo de clase, y de frente a sus campañas anticomunistas, a su represión, a sus guerras;
- la necesidad de un debate serio y responsable sobre las verdaderas divergencias entre estas organizaciones revolucionarias;
- la necesidad última de la reagrupación de las fuerzas revolucionarias como parte de un proceso que conduce a la formación del partido mundial.
En la defensa de estos principios, hubo momentos donde lo más necesario era abordar las diferencias y otros en que la unidad de acción fue de primera importancia, pero eso nunca ha cuestionado ningún principio fundamental. Reconocemos también que el peso del sectarismo afecta a todo el medio y nosotros no nos proclamamos completamente inmunizados contra éste, aunque estamos mejor situados para combatirlo por el simple hecho de que reconocemos su existencia, al contrario de la mayoría de los otros grupos. En cualquier caso, nuestros propios argumentos a veces fueron debilitados por exageraciones sectarias: por ejemplo en un artículo publicado en WR y RI que lleva el título “El CWO gangrenado por el parasitismo político”, que podía sugerir que el CWO de verdad había pasado al campo de los parásitos y en consecuencia fuera del medio proletario, aunque el artículo en realidad estaba justificado básicamente por la necesidad de poner en guardia un grupo comunista contra los peligros del parasitismo. De manera similar, el título del artículo que publicamos sobre la formación del BIPR en 1985, La constitución del BIPR, un bluf oportunista (nos 40 y 41), podía implicar que esta organización había sucumbido enteramente al virus del oportunismo, mientras que en realidad siempre hemos considerado sus componentes como parte integral del campo comunista, aunque hayamos constantemente criticado mucho lo que consideramos ser francamente errores oportunistas. A partir de los primeros números de la Revista internacional, es fácil ver lo que ha sido nuestra verdadera actitud: el primer número contenía artículos de debate sobre el período de transición, reflejando el debate a la vez entre los grupos que formaron la CCI y otros que permanecieron fuera; la misma Revista indica también que algunos de estos grupos habían sido invitados o habían asistido a la conferencia de fundación de la CCI ([44]); más aún, la práctica de publicar en la Revista las contribuciones de otros grupos y elementos se continuó desde entonces (véase los textos del CWO, del grupo mexicano GPI; del grupo argentino Emancipación Obrera ([45]); de elementos de Hong Kong, de Rusia ([46]), etc.);
- en el no 11 publicamos un texto votado en nuestro segundo congreso en 1977, definiendo los contornos del medio político proletario y del “pantano” e indicando nuestra política general hacia las otras organizaciones y elementos proletarios;
- al final de los años setenta, dimos nuestro pleno apoyo a la propuesta de Battaglia comunista de una conferencia internacional entre los grupos de la Izquierda comunista, participado plenamente a todas las conferencias que se tuvo, publicado sus actas y de los artículos sobre las mismas en la Revista internacional y, en el contexto de las conferencias, defendiendo la necesidad para los grupos implicados de hacer tomas de posiciones comunes sobre las cuestiones centrales del día (como la invasión rusa de Afganistán en 1980). De la misma manera criticamos severamente la decisión de Battaglia comunista de hacer abortar estas conferencias (véase los nos 10, 16, 17, 22 ([47]) y también los folletos de los textos y actas de las tres conferencias internacionales de la Izquierda comunista 1977, 1978 y 1980);
- a principios de los años ochenta, publicamos artículos analizando la crisis que afectó a varios grupos en el medio proletario (nos 29, 31…);
- el no 35 contiene el llamamiento a los grupos proletarios hecho por nuestro 5º congreso internacional en 1983. Esta llamada no propone volver a convocar inmediatamente conferencias internacionales sino pretende establecer prácticas “más modestas” como la asistencia a las reuniones públicas de los otros grupos, de las polémicas más serias en la prensa, etc. ([48]) ;
- en el nº 46, hacia a finales de 1986, expresan nuestro apoyo a la “propuesta internacional” lanzada por el grupo argentino Emancipación Obrera en favor de una mayor cooperación y de un debate más organizado entre los grupos revolucionarios;
- en el nº 67, hemos publicado una nueva llamada al medio proletario, lanzado esta vez por parte de nuestro IXº congreso internacional en 1991.
Así la política de la CCI desde 1996 de llamar a una respuesta común a acontecimientos como las campañas de la burguesía contra la Izquierda comunista, o contra la guerra en los Balcanes, no representa de ningún modo un nuevo cambio de dirección o cualquier maniobra hipócrita sino está en plena coherencia con todo nuestro planteamiento hacia el medio proletario desde e incluso antes de que se hayan formado la CCI.
Las numerosas polémicas que publicamos en la Revista internacional forman también parte de esta orientación. No podemos alistarlos todas, pero podemos decir que a través de la Revista llevamos un debate constante sobre prácticamente cada aspecto del programa revolucionario con todas las corrientes del medio proletario y bastantes con algunos a la frontera de este medio.
Los debates con el BIPR (Battaglia comunista y el CWO) fueron ciertamente los más numerosos, indicación de la seriedad con la cual siempre hemos tratado esta corriente. Algunos ejemplos:
- Sobre el partido: el problema del sustitucionismo (no 17); la maduración subterránea de la conciencia (no 43); la relación entre la fracción y el partido (nos 60, 61, 64, 65) ([49]);
- sobre la historia de la Izquierda italiana y los orígenes del Partito Comunista Internazionalista (nos 8, 34, 39, 90, 91) ([50]);
- sobre las tareas de los revolucionarios en la periferia del capitalismo (nº 46 y en este número);
- sobre la cuestión sindical (no 51);
- sobre el curso histórico (nos 36, 50, 89);
- sobre la teoría de las crisis y el imperialismo (nos 13, 19, 86 ([51]), etc.);
- sobre la naturaleza de las guerras en la decadencia (nos 79, 82 ([52]));
- sobre el período de transición (no 47);
- sobre el idealismo y el método marxista (no 99) ([53]);
Todo eso sin hablar de los numerosos artículos que tratan de la posición del BIPR sobre acontecimientos más inmediatos o sobre nuestra intervención en éstos (por ejemplo sobre nuestra intervención en la lucha de clase en Francia en 1979 o en 1995, sobre las huelgas en Polonia o el hundimiento del bloque del Este, las causas de la guerra del Golfo, etc.).
Con los bordiguistas, sobre todo discutimos de la cuestión del partido (nos 14, 23) ([54]), y también de la cuestión nacional (no 32), la decadencia (nos 77 et 78) ([55]), el misticismo (no 94) ([56]), etc.
Podríamos también citar las polémicas con los últimos descendientes del consejismo, los grupos holandeses Spartakusbond y Daad en Gedachte en el no 2 ([57]), el grupo danés Comunismo de consejo en el no 25 y con la corriente animada por Munis (nos 25, 29, 52). En paralelo a estos debates en el medio político proletario, escribimos muchas críticas de los grupos del pantano (la autonomía en el no 16 ([58]), el modernismo y el situacionismo en el no 80) ([59]),y llevamos el combate contra el parasitismo político que constituye, a nuestro modo de ver, un serio peligro para el campo proletario, causado por elementos que se reclaman formar parte de el, pero que desempeñan un papel completamente destructivo contra él (véase por ejemplo las “Tesis sobre el parasitismo” en el no 94 ([60]), los artículos sobre el FECCI en los nos 45, 60, 70, 92 ([61]), etc., sobre el CBG en el nº 83 ([62]), etc.).
Incluso cuando polemizamos muy duramente con otros grupos proletarios, siempre hemos intentado discutir de manera seria, basándonos no en especulaciones o deformaciones sino sobre las posiciones reales de los otros grupos. En la actualidad, dada la enorme responsabilidad que pesa sobre un campo revolucionario aún estrecho, intentamos hacer un mayor esfuerzo aún para discutir de manera adecuada y básicamente fraternal. Nuestros lectores pueden recorrer nuestros artículos polémicos en la Revista internacional y hacerse su propio juicio sobre el hecho de saber si lo hemos logrado. Desgraciadamente sin embargo, no podemos indicar más que muy pocas respuestas serias a la mayoría de estas polémicas, o a los muchos textos de orientación que propusimos explícitamente como contribuciones para el debate en el medio proletario. La mayoría del tiempo nuestros artículos o se ignoran o se desprecian como la última “locura” de la CCI, con ninguna tentativa real de combatir los argumentos que nosotros alegamos. En el espíritu de nuestras llamadas anteriores al medio político proletario, no podemos sino pedir que comencemos a superar los obstáculos sectarios que impiden un verdadero debate entre revolucionarios, una debilidad que no puede, en último resorte, sino beneficiar a la burguesía.
¡Camaradas! ¡Ayuden a difundir la Revista internacional!
Nos parece que podemos estar orgullosos de la Revista internacional y estamos convencidos de que es una publicación que pasará la prueba del tiempo. Aunque las situaciones hayan cambiado profundamente desde que la Revista comenzó, aunque los análisis de la CCI hayan madurado, no pensamos que los 100 números que hemos publicado, o los numerosos números que publicaremos en el futuro, se volverán obsoletos. No es por casualidad, por ejemplo, sí muchos de nuestros nuevos contactos, una vez que se interesan seriamente por nuestras posiciones, comienzan por constituirse una colección de los antiguos números de la Revista Internacional. Pero somos también demasiado conscientes de que nuestra prensa, y la Revista internacional en particular, sólo es leída por una pequeña minoría. Sabemos que hay razones objetivas históricas que explican la debilidad numérica de las fuerzas comunistas hoy, su aislamiento del conjunto de la clase, pero la conciencia de estas razones, si exige realismo por nuestra parte, no es una excusa para la pasividad. Las ventas de la prensa revolucionaria, y en consecuencia de la Revista internacional, pueden ciertamente aumentar, aunque sólo de manera modesta, por una fuerza de voluntad revolucionaria por parte de la CCI, y de sus lectores y sus simpatizantes. Esta es la razón por la que queremos concluir este artículo con una llamada a nuestros lectores para que participen activamente en el esfuerzo de aumentar la difusión y la venta de la Revista internacional, encargando antiguos números y colecciones completas, encargando copias suplementarias para difundirlos, ayudándonos a encontrar librerías y agencias de distribución donde podemos depositar la Revista internacional. El acuerdo teórico con la idea de la importancia de la prensa revolucionaria implica también un compromiso práctico en su venta, puesto que no somos como algunos de estos anarquistas que desprecian ensuciarse las manos en la venta y la contabilidad, sino los comunistas que pretenden llegar a nuestra clase lo más ampliamente posible. Sabemos que eso no puede hacerse más que de una manera organizada y colectiva.
Al principio de este artículo, destacábamos la capacidad de nuestra organización para proseguir sin fallo durante un cuarto de siglo la publicación de un número trimestral, mientras que tantos otros grupos publicaron de manera irregular, intermitente, cuando no han desaparecido sencillamente. Se podría obviamente destacar que después de 25 años de existencia de la CCI, no aumentó la frecuencia de su publicación teórica. Es obviamente la señal de una determinada debilidad. Pero a nuestro sentido esta debilidad no es la de nuestras posiciones políticas o nuestros análisis teóricos. Es una debilidad que pertenece al conjunto de la Izquierda comunista en el seno de la cual la CCI representa a pesar de todo, aunque sus fuerzas sean reducidas, la organización política con mucho la más importante y más amplia. Es una debilidad del conjunto de la clase obrera que, aunque haya sido capaz de salir de la contrarrevolución al final de los años sesenta, encontró en su camino obstáculos considerables, el hundimiento de los regímenes estalinistas y desarrollo de la descomposición general de la sociedad burguesa no son los menores. En particular, una de las características de la descomposición, que pusimos de relieve en nuestros artículos, consiste en el desarrollo en toda la sociedad, y también en la clase obrera, de toda clase de visiones superficiales irracionales y místicas, en detrimento de un enfoque profundo, coherente y materialista, cuya teoría marxista constituye precisamente la mejor expresión. En la actualidad, los libros de esoterismo tienen incomparablemente más éxitos que los libros marxistas. Aunque teníamos las fuerzas de publicar más frecuentemente en tres lenguas la Revista internacional, su difusión actual justificaría que hagamos un tal esfuerzo. Es por eso también que comprometemos nuestros lectores a sostenernos en este esfuerzo de difusión. Al participar en este esfuerzo, participan en el combate contra todos los miasmas de la ideología burguesa y la descomposición que el proletariado deberá superar con el fin de abrirse el camino de la revolución comunista.
Amos, diciembre de 1999
[2] "Las enseñanzas de Kronstadt [9]".
[3] "Octubre de 1917, principio de la revolución proletaria (I) [10]" y https://es.internationalism.org/node/2362 [11]
[4] "El desarrollo del movimiento, de febrero a octubre del 17 [12]", "La conquista de los soviets por el proletariado [13]" y "El aislamiento es la muerte de la revolución [14]".
[5] https://es.internationalism.org/node/2787 [15], "II - 1917: Las «Jornadas de julio»: el papel indispensable del partido [16]" y "III - 1917: La insurrección de Octubre, una victoria de las masas obreras [17]".
[6] "I - Los revolucionarios en Alemania durante la Ia Guerra mundial y la cuestión de la organización [18]" (artículo inicial).
[11] Ver nuestro libro "España 1936, Franco y la República masacran al proletariado [23]".
[13] "Las conmemoraciones de 1944 (II) - 50 años de mentiras imperialistas [25]" y "50 años después - Hiroshima y Nagasaki o las mentiras de la burguesía [26]".
[15] El artículo inicial en "China 1928-1949 (I) - Eslabón de la guerra imperialista [28]".
[16] "Mayo 68, 20 años después: La maduración de las condiciones para la revolución proletaria [29]", "Veinticinco años después de mayo 1968 - ¿Qué queda de Mayo del 68? [30]" y "Mayo del 68 - El proletariado vuelve al primer plano de la historia [31]".
[21] Ver "Problemas del periodo de transición [36]" y "Estado y dictadura del proletariado [37]".
[22] https://es.internationalism.org/node/3398 [38] y https://es.internationalism.org/node/3303 [39]
[23] "Balance de 70 años de luchas de “liberación nacional” II —En el siglo XX, la “liberación nacional”, eslabón fuerte de la cadena imperialista [40]".
[24] https://es.internationalism.org/node/2363 [41], "Teorías económicas y lucha por el socialismo [42]", https://es.internationalism.org/node/2136 [43]
[25] "Comprender la decadencia del capitalismo (VI) - El modo de vida del capitalismo en decadencia [44]".
[27] "Terror, terrorismo y violencia de clase [46]" y https://es.internationalism.org/node/2134 [47].
[29] Para leer la serie sobre el Comunismo en su conjunto en nuestra Web pulsar en Textos por Temas en nuestra sección Temas de Reflexión y Discusión (https://es.internationalism.org/go_deeper [49] ), la rúbrica ¿Qué es el comunismo?
[32]El conjunto de artículos mencionados se puede seguir en https://es.internationalism.org/series/516 [52]
[33] Estos 3 artículos se pueden seguir en https://es.internationalism.org/series/520 [53]
[34] “El método para comprender la lucha de clases”, https://es.internationalism.org/node/2325 [54]
[35] "¿Por qué actualmente los partidos de izquierda están en el gobierno en la mayoría de los países europeos? [55]".
[36] “Una año de lucha de clases en Polonia”, https://es.internationalism.org/node/2318 [56]
[37] "El proletariado de Europa Occidental en una posición central de la generalización de la lucha de clases [57]".
[38] “Francia, Longwy y Denain nos marcan el camino”, https://es.internationalism.org/node/2129 [58] y “La intervención de los revolucionarios: respuesta nuestros censores”, https://es.internationalism.org/node/2142 [59]
[39] "La organización del proletariado fuera de los periodos de luchas abiertas (grupos obreros, núcleos, círculos, comités) [60]".
[41] “Tesis sobre la crisis económica y política de los países del Este”, https://es.internationalism.org/node/3451 [62]
[42] "TESIS SOBRE LA DESCOMPOSICION: La descomposición, fase última de la decadencia del capitalismo [63]".
[46] "Contribución desde Rusia - La clase no identificada : la burocracia soviética según León Trotski [67]".
[47] "Segunda Conferencia de los grupos de la Izquierda Comunista [68]" ; “Resoluciones presentadas por la CCI a la 2ª Conferencia Internacional”, https://es.internationalism.org/node/2289 [69] ; “El sectarismo, una herencia de la contrarrevolución que hay que superar”, https://es.internationalism.org/node/2829 [70]
[48] “Llamamiento a los grupos políticos proletarios”, https://es.internationalism.org/node/2771 [71]
[49] https://es.internationalism.org/node/2121 [72] y "La relación entre fracción y partido en la tradición marxista III - De Marx a Lenin, 1848-1917 [73]".
[50] Polémica sobre los orígenes de la CCI y del BIPR: "Polémica: hacia los orígenes de la CCI y del BIPR, I - La Fracción italiana y la Izquierda comunista de Francia [74]" y "Polémica: hacia los orígenes de la CCI y del BIPR, II - La formación del Partito comunista internazionalista [75]".
[51] "Acerca del imperialismo [76]".
[52] "La concepción del BIPR sobre la decadencia del capitalismo [77]", "Respuesta al BIPR (I) - La naturaleza de la guerra imperialista [78]" y "Respuesta al BIPR (II) - Las teorías sobre la crisis histórica del capitalismo [79]".
[53] "Polémica con el BIPR - El método marxista y el Llamamiento de la CCI sobre la guerra en la antigua Yugoslavia [80]".
[54] “El partido desfigurado, la concepción bordiguista”, https://es.internationalism.org/node/2132 [81]
[55] "Negar la noción de decadencia equivale a desmovilizar al proletariado frente a la guerra [82]".
[56] "Marxismo y misticismo [83]".
[57] “Los epígonos del consejismo [84]”.
Rubric:
La lucha de la clase obrera en los países de la periferia del capitalismo
- 2598 lecturas
La lucha de la clase obrera en los países de la periferia del capitalismo
El BIPR ha publicado unas Tesis sobre la táctica comunista en los países de la periferia capitalista en las que expone su posición sobre la existencia en el capitalismo de una división entre países centrales y países periféricos y las consecuencias que ello tiene para la lucha de clases entre la burguesía y el proletariado. Tales tesis tratan de dar una respuesta a diferentes preguntas sobre la cuestión nacional y el proletariado, tales como:
– ¿Qué vínculo existe entre el proletariado de los países de la periferia y el de los países centrales?
–¿De dónde irradiará probablemente un movimiento internacional de la clase obrera, del centro del capitalismo o de su «eslabón más débil»?
–¿Podrían los movimientos de los «desheredados» de la periferia convertirse en el motor de la revolución mundial?
–¿Existe una burguesía progresista en los países «dominados» a la que debería apoyar el proletariado?
–¿Cuál debe ser la actitud del proletariado ante los «movimientos de liberación nacional»?
Nos parece importante abordar críticamente las tesis del BIPR con la intención que debe animar a los revolucionarios, de aportar lo más claramente posible las respuestas a este tipo de cuestiones planteadas por el movimiento de la clase obrera.
La postura revolucionaria e internacionalista de los grupos de la Izquierda Comunista
De las Tesis[1] del BIPR destaca, en primer lugar, su marco de principios políticos, revolucionario e internacionalista. Mencionamos esto no para adular al BIPR, sino con el fin de que la clase obrera identifique los principios comunes, los principios que unen a los grupos de la Izquierda Comunista, lo que llamamos el medio político proletario. Esto se hace más necesario por cuanto algunos de estos grupos —incluido el BIPR— se olvidan a vece, si no es que niegan, de que existen otros que comparten esos mismos principios, tal como sucedió durante los bombardeos sobre Kosovo, cuando la CCI hizo un llamado a una acción común, en base a éstos, para que en tal momento crítico pudiera expresarse de la manera más alta, clara y unida posible la voz de todos los internacionalistas, llamado que finalmente fue rechazado invocando «las diferencias» que nos separan. Por lo demás, estos principios políticos con los cuales acordamos son el punto de partida para debatir nuestras diferencias, las cuales ciertamente no dejan de ser amplias.
Así, desde el preámbulo de las Tesis, el BIPR expresa unas posiciones con las cuales no podemos sino estar de acuerdo. Sobre el carácter del proletariado y la revolución, se reafirma el principio enunciado desde los orígenes del movimiento obrero, sobre el carácter internacional, mundial, del proletariado, de donde se desprende que la clase podrá afirmar su propio programa de emancipación solamente a escala internacional. Se afirma de entrada que la frase de base del estalinismo sobre el «socialismo en un solo país» fue únicamente la tapadera ideológica del capitalismo de Estado que surgió a partir de la derrota de la oleada revolucionaria de principios de siglo y de la degeneración del Estado soviético; en cambio las tesis de que «el comunismo es internacional o no es», reafirmado por la Izquierda Comunista que se desprendió de la degeneración de la Tercera Internacional, pertenece al patrimonio del movimiento comunista.
De aquí se desprende el fundamento del programa comunista: «La unicidad internacional del programa histórico del proletariado (una sola clase, un sólo programa). El partido comunista tiene un solo programa: la dictadura del proletariado para la abolición del modo de producción capitalista y la construcción del socialismo» (Tesis del BIPR, preámbulo). Pero la unicidad del programa no significa solamente el objetivo único, sino también, a partir de la experiencia histórica de la oleada revolucionaria de principios de siglo, la eliminación de la distinción entre «programa mínimo» y «programa máximo», aspecto que también reafirma el preámbulo de las tesis. Finalmente, se desprende un primer aspecto general relacionado con los países periféricos: no pueden existir actualmente diferentes programas para el proletariado de diferentes países (trátese de «centrales» o «periféricos»); el programa comunista es actualmente el mismo para el proletariado de todos los países y mucho menos se puede sustituir con programas todavía burgueses.
Existen, evidentemente, algunos conceptos que no comparte la CCI sobre el análisis general del capitalismo afirmado por las Tesis; sin embargo, estos no invalidan el espíritu claramente internacionalista del preámbulo[2]. Todos estos principios generales que hemos mencionado los suscribimos también nosotros.
El centro y la periferia del capitalismo: ¿equilibrio o contradicción?
Las tesis 1 a la 3 están dedicadas a la caracterización de las relaciones actuales entre los países. El BIPR rechaza las mistificaciones sobre la división de los países entre «desarrollados» y «en desarrollo» como un mero tranquilizante ideológico, o la de «dominados» y «dominantes», haciendo notar simplemente que un país dominado por otro puede a la vez ser dominante en relación a otros. Entonces, por un proceso de eliminación, las Tesis adoptan la definición de «países de la periferia y centrales».
«El concepto de centro y periferia implica y expresa la concepción marxista del periodo histórico actual según la cual el imperialismo domina incluso en las esquinas más remotas del globo, habiendo superpuesto desde hace tiempo a formaciones económico-sociales diversas, consideradas genéricamente como precapitalistas, las leyes de su mercado internacional y los mecanismos económicos que lo caracterizan» (tesis 2).
El sentido de esta definición es el rechazo a una distinción entre los países que pudiera conducir a un programa diferente (comunista o democrático-burgués) o a una alianza del proletariado con la burguesía de los «países dominados» (aspectos que se abordan más adelante). Apoyamos firmemente esta preocupación del BIPR por tomar distancias con cualquier justificación de una lucha «nacional» o una alianza con una fracción burguesa con el pretexto de las «condiciones económicas diferentes» entre los países; de hecho, las Tesis combaten aquí la ambigüedad al respecto, que se nota entre grupos con influencia bordiguista.
Sin embargo, no podemos compartir la definición del BIPR, aún estando de acuerdo en utilizar la noción de centro y de periferia, porque el BIPR ve no en ello una limitación histórica del capitalismo, sino una racionalidad económica y política: «La permanencia de relaciones precapitalistas y de formaciones sociales y políticas “preburguesas” era necesaria de una parte y funcional a la dominación imperialista de la otra [...] necesaria en el sentido de que la superposición del capitalismo no está determinada por una testaruda voluntad de dominación político-social cuanto por las necesidades de tipo económico del capital [...] funcional porque, al hacer contrastar las condiciones entre proletariado industrial y las otras masas desheredadas, él se asegura, por un lado, la división de clases y, por el otro, la descarga de las tensiones sociales y políticas en el terreno del progresismo burgués [...] En conclusión, la contradicción entre el dominio capitalista y la permanencia de relaciones económicas y formaciones sociales precapitalistas no existe es, por el contrario, condición de aquel mismo dominio» (tesis 3).
En esta tesis permea la idea de una situación de «equilibrio» o «estabilidad» entre periferia y centro, como si la relación no tuviera un desarrollo, una historia, como si el Capital controlara o regulara de algún modo su proceso de expansión por todo el mundo. Así, las desigualdades de los diferentes países que caen bajo la órbita del Capital no serían resultado de las contradicciones del capitalismo, sino que estarían determinadas por sus «necesidades».
Para nosotros, en cambio, la incapacidad del capitalismo para igualar las condiciones de todos los países del mundo expresa precisamente la contradicción entre su tendencia a un desarrollo ilimitado de las fuerzas productivas, a una expansión creciente de la producción y del marcado capitalistas, y el límite que encuentra la realización de las ganancias, el mercado. El aspecto fundamental de esta incapacidad no es la permanencia de «relaciones precapitalistas» en el ámbito del mercado mundial, como plantean las Tesis, sino la destrucción de estas relaciones (la destrucción de la pequeña producción) por todas partes y de manera cada vez más acelerada, las que son sustituidas por la gran producción capitalista, pero hasta cierto punto, a partir del cual se empieza a ver el límite histórico del capitalismo para extender la producción social; a partir de entonces la destrucción de las relaciones precapitalistas continúa, pero absorbiendo cada vez menos a la población expropiada a la gran producción, lo que se muestra tanto en la ruina de las masas campesinas y artesanas, en el crecimiento constante de masas de subempleados en las grandes ciudades, como en la existencia de países o regiones que quedan industrialmente «atrasadas».
Es decir, el proceso de destrucción de la pequeña propiedad llevó, en el siglo XX no a la absorción de toda la población trabajadora a la gran producción capitalista, como algunas corrientes en el movimiento obrero del siglo pasado se imaginaban que pasaría, sino por el contrario, a la formación de masas que son arrojadas hacia una órbita «periférica», como deshecho del propio capitalismo; esto es una de las marcas más nítidas de la decadencia del sistema y, al agudizarse el fenómeno, de su descomposición.
Las Tesis niegan implícitamente una contradicción del capitalismo que ya había destacado el Manifiesto comunista: el capitalismo requiere efectivamente conquistar constantemente nuevos mercados, fuentes de materias primas, de mano de obra, de allí su expansión, la creación del mercado mundial. Pero al hacerlo destruye las viejas relaciones, con lo que va limitando sus posibilidades de nuevas expansiones.
Las Tesis en cambio hablan del mantenimiento de relaciones precapitalistas, como condición de la acumulación capitalista, cuando es por el contrario la propia acumulación capitalista la que conduce a la destrucción de estas relaciones precapitalistas.
Aquí se evidencia la ausencia de claridad del BIPR en cuanto a la noción de decadencia del capitalismo. El BIPR queda estancado en una visión de principios de siglo cuando aún se podía hablar de regiones donde dominaban «relaciones precapitalistas»; pero hay que preguntarse: ¿a dónde ha conducido el mantenimiento del sistema capitalista a lo largo del siglo XX? El BIPR considera que permanecen en el mercado mundial las mismas relaciones que en el pasado siglo (donde el mercado capitalista mundial había ya subordinado las regiones atrasadas, pero la producción precapitalista todavía se mantenía). Dejando en entredicho que permanecerían las condiciones materiales tanto para las luchas de liberación nacional como para las burguesía «progresistas», la posición teórica del BIPR tiene como consecuencia debilitar el rechazo de las luchas de liberación nacional y de las alianzas con fracciones de la burguesía, aunque el BIPR se esfuerce sinceramente por argumentar en contra de ello.
Por otra parte, el aspecto «funcional» del mantenimiento de la relación centro-periferia no se desarrolla más en esta parte de las Tesis, sin embargo prepara la idea de que las masas no proletarias de la periferia podrían ser más «radicales» que el proletariado de los países centrales, debido a que las condiciones materiales de este último serían mejores.
La «radicalización» de las masas de la periferia y el proletariado
La tesis 4 define la diferencia que existe en la composición social entre países centrales y periféricos. Se señala, de paso, que la burguesía y el proletariado son las clases fundamentales y antagónicas en los países periféricos, como en el resto del mundo capitalista. Pero lo que se subraya en esta tesis es que en la periferia «el mantenimiento de las viejas relaciones económicas y sociales y su subordinación al capital imperialistas» determinaría la subsistencia de «otras estratificaciones sociales y clases» así como una «diversidad de formas de dominio y opresión de la burguesía». Estas otras «estratificaciones sociales y de clase diferentes de las típicas del capitalismo, sobreviven pero en fase de declinación tendencial, en fase, por así decir, agónica. Lo que, en cambio, tiende a ampliarse es la medida y proletarización de estratos precedentemente ocupados en economías tradicionales de subsistencia o mercantiles locales».
Esta idea de la «declinación tendencial» de las otras estratificaciones es un contrasentido con lo que las tesis anteriores dicen sobre «el mantenimiento de las viejas relaciones». Es decir, por un lado, «las viejas relaciones» se mantendrían «de forma necesaria y funcional», pero por el otro las clases sociales que corresponden a ellas se hallarían en «fase agónica». La existencia hoy en día de masas crecientes subempleadas o desempleadas, que viven en la más completa miseria en los países de la periferia no corresponde ya a una «declinación tendencial de los viejos estratos sociales» ni a la «proletarización» de éstos; quedarse en este nivel de análisis es devolver el problema a los principios de siglo.
El aspecto fundamental es que la proletarización se cumple cada vez más solamente en su primer aspecto: en la ruina y expropiación de las viejas capas, pero sin lograr cumplir el segundo: la integración de esas masas expropiadas a la gran producción.
El capitalismo conoció este fenómeno en sus orígenes, cuando la naciente industria no podía absorber todavía a las masas campesinas que eran violentamente expulsadas de las tierras; actualmente, el fenómeno se vuelve a expresar, pero no ya como índice de la declinación de las antiguas formas de producción y del ascenso del capitalismo, sino ahora como índice de su límite histórico, de su decadencia y descomposición. Estas masas jamás serán absorbidas ya por la producción capitalista formal.
Junto a lo anterior, la cantidad de proletarios desempleados tiende a aumentar constantemente en relación a los empleados, debido tanto al crecimiento de la población joven que ya no es absorbida por la producción, como al despido masivo producto de las «recesiones». Esta tendencia, propia del capitalismo actual en general, es aún más grave en los países de la periferia, y hace parte con el fenómeno anterior de la misma tendencia histórica: la incapacidad creciente del capitalismo para absorber a la gran producción a la población trabajadora. Tenemos entonces, en conjunto: masas crecientes que orbitan alrededor del proletariado, que en cierto sentido viven sobre sus espaldas; que no tienen la experiencia de clase del trabajo colectivo, que ideológicamente se mantienen más cerca del pequeño propietario, que son propensas a la revuelta para saquear por su cuenta, o al enrolamiento de las bandas armadas de toda clase de gánsteres burgueses; fenómeno que no tiene que ver con «el mantenimiento de las viejas relaciones», sino con la decadencia y descomposición del capitalismo actual; que «tendencialmente» no disminuye, sino que aumenta con el paso del tiempo. El BIPR tendría ahora que reconocerlas y diferenciarlas de las «viejas capas sociales en declinación».
La caracterización de estas masas no proletarias es importante para la determinación de la actitud del proletariado y los revolucionarios ante ellas. Para el BIPR las masas no proletarias de los países periféricos tienen un «potencial de radicalización de la conciencia» mayor que el proletariado de los países centrales: «La diversidad de las formaciones sociales, el hecho de que el modo de producción capitalista en los países periféricos se ha impuesto trastornando los viejos equilibrios y que su conservación se funda y se traduce en miseria creciente para masas crecientes de proletarizados y desheredados, la opresión política y la represión, que son, por tanto, necesarias para que las masas soporten aquellas relaciones, determinan en los países periféricos un potencial de radicalización de las conciencias más alto que en las formaciones sociales de las metrópolis. Radicalización no significa ir a la izquierda, como ha sido demostrado por los recrudecimientos del integrismo islámico a consecuencia de motines materiales de las masas pobres (Argelian, Túnez, Líbano). El movimiento material de las masas, determinado por las objetivas condiciones de híperexplotación, encuentra siempre, necesariamente, su expresión ideológica y política entre aquellas formas y fuerzas que en el cuadro dado se presentan y se mueven».
«En términos generales, el dominio del capital en aquéllos países no es todavía el dominio total sobre la colectividad, no se expresa en la subsunción de la entera sociedad a las leyes y a la ideología del capital, como sucede, en cambio, en los países metropolitanos. La integración ideológica y política del individuo en la sociedad capitalista no es todavía en muchos de aquellos países el fenómeno de masas que, en cambio, ha llegado a ser en los países metropolitanos...
«No es el opio democrático el que obra sobre las masas, sino la dureza de la represión».
El concepto expresado en esta tesis hace abstracción de la posición y los intereses de clase que podrían estar en el desarrollo de una conciencia revolucionaria, de la cual el proletario es el único portador de nuestra época, poniendo en su lugar una supuesta «radicalización de la conciencia» basada únicamente en las condiciones de miseria en general. La expresión material de esta «radicalización» no es otra, como lo dice el propio BIPR en los «motines», las revueltas del hambre; en realidad el BIPR confunde «radicalización» con «desesperación». Si bien el fundamentalismo puede alimentarse de la desesperación de las masas, la conciencia revolucionaria por el contrario sustituye esta desesperación con la convicción de una sociedad y una vida mejor. La revuelta no es el principio del movimiento revolucionario sino un callejón sin salida; sólo la integración en un movimiento de clase puede hacer que la energía de las masas hambrientas rindan frutos para la revolución. Esta integración no depende de una competencia entre el partido comunista y los fundamentalistas para «canalizar» esa «radicalización»; sino de la clase presencia de un movimiento de la clase obrera que pueda llevar tras de sí a otros sectores de explotados por el Capital.
En segundo lugar, el poner como eje de las posibilidades el inicio de un movimiento revolucionario no al movimiento de la clase obrera, sino la «radicalización» de las masas de la periferia, las Tesis deslizan la vieja posición de que la revolución comienza por el «eslabón más débil» del capitalismo. La idea de que el dominio del Capital en la periferia «no se expresa en la subsunción de la entera sociedad a las leyes y la ideología del Capital, como en los países metropolitanos» es un contrasentido con la idea —correcta— que avanzaban las Tesis al principio sobre un dominio mundial del capitalismo. Basta ver el control absoluto de los medios de comunicación, que actualmente permite a la burguesía de los países centrales hacer para una idea simultáneamente en todos los países (por ejemplo la idea de los «bombardeos quirúrgicos» sobre Irak o Yugoslavia), para rechazar la visión de un «dominio ideológico desigual» en los países periféricos; por lo demás, en las últimas décadas, con la creación de los nuevos medios de comunicación, de transporte, las nuevas armas, los nuevos destacamentos militares de respuesta inmediata... con todo esto, el dominio político, ideológico y militar de la burguesía alcanza realmente todas las esquinas del globo.
Por otra parte, el que la democracia sea muchas veces caricatural en los países de la periferia no implica un dominio precario de la burguesía, sino solamente que no requiere de esa forma de dominio, la cual sin embargo siempre queda en reserva (y que puede poner en marcha como una mistificación novedosa cuando lo requiere en esos países, como se ve actualmente), mientras que el proletariado de los países desarrollados tiene ya una vasta experiencia sobre la forma más refinada de dominación política de la burguesía, que es la democracia.
Lo que inclinará la balanza del movimiento revolucionario no es un «eslabón débil» del Capital, sino la fuerza de la clase obrera. Y ésta es muchas veces mayor en las concentraciones industriales de los países centrales que en los países de la periferia.
En realidad, el concepto de «mayor potencial de radicalización de las conciencias» nos remite también a la vieja cuestión de la «introducción de la conciencia revolucionaria» «desde fuera del movimiento». Según el BIPR, si el «potencial de radicalización» presente en los países de la periferia se convierte en callejón sin salida, o si se va hacia el fundamentalismo, en vez de convertirse en un movimiento revolucionario, no es por el carácter interclasista de semejante «radicalización», sino por la ausencia de una dirección revolucionaria.
Con la idea de un «mayor potencial de radicalización de las conciencias», la conciencia deja de ser una conciencia de clase para convertirse en una conciencia abstracta. A esto conduce el concepto de la «radicalización de la conciencia». Es así como el BIPR lleva hasta el final su razonamiento, concluyendo que son más favorables las condiciones para el desarrollo de la conciencia y la organización revolucionarias no entre el proletariado industrial de los países centrales... sino entre las «masas de desheredados», esas masas desesperadas de la periferia: «Queda la posibilidad de que la circulación del programa comunista al interior de las masas sea más fácil y más alto el “nivel de atención” obtenido por los comunistas revolucionarios, respecto a las formaciones sociales del capitalismo avanzado» (tesis 5).
Es esa una visión completamente invertida en la realidad. Al contrario, la dificultad para ver claramente las diferencias de clase entre el proletariado y la burguesía, produce en las masas de los países periféricos una visión de heterogeneidad, de ausencia de fronteras de clase y las vuelve más receptivas a las ideas izquierdistas, fundamentalistas, populistas, étnicas, nacionalistas, nihilistas, etc. Las masas desheredadas, lumpenizadas, son las que se hallan más alejadas de una visión de lucha proletaria, colectiva; son las más atomizadas y receptivas a toda clase de mistificación burguesa; la descomposición social fortalece aún más estas mistificaciones.
En los países de la periferia, la debilidad del proletariado industrial dificulta más la lucha revolucionaria, precisamente porque el proletariado tiende a quedar diluido en las masas pauperizadas y entonces tiene más dificultades para destacar su propia y autónoma perspectiva revolucionaria.
La «posibilidad de que la circulación del programa comunista sea más fácil» en la periferia es una ilusión peligrosa, sacada no se sabe de dónde. Tan sólo las condiciones materiales para la propaganda comunista son más difíciles: el analfabetismo dominante, la carencia de medios de impresión para la propaganda y las dificultades de transporte, etc. Por otra parte, «el atraso ideológico» no significa ningún modo una «pureza» que permitiría la difusión de la propaganda revolucionaria, sino una mescolanza de ideas «viejas» propias del pequeño comerciante o campesino marcadas por el regionalismo, la religión, etc. Con ideas «nuevas» de atomización, de desesperanza sobre el presente y el futuro, y con las idea de dominación eterna que difunde la burguesía a través de radio y televisión; mezcolanza difícil de quebrantar. Finalmente, en los países periféricos no existe casi ninguna tradición de lucha, ni de organización revolucionaria proletaria. Las referencias de lucha se refieren más bien a los movimientos nacionales de la burguesía, a las «guerrillas», etc., por lo que la distinción es aún más difícil.
Las Tesis no hablan, pues, del proletariado de los países de la periferia en relación al de los países centrales, de —por ejemplo— las diferencias de su fuerza, de su concentración, de su experiencia, de su capacidad para sobrepasar las fronteras nacionales; ni de la forma posible en que se crearán los lazos de unidad entre el proletariado de ambas partes; ni de las dificultades particulares que enfrenta la lucha del proletariado contra la burguesía de la periferia; aspectos que en todo caso podrían dar lugar a una «táctica» particular del proletariado, en relación tanto con sus hermanos de los países centrales, como con esas masa desheredadas que orbitan a su alrededor. Cuestiones «tácticas» que los revolucionarios evidentemente deben discutir y clarificar.
Pero el BIPR no se refiere a la «clase fundamental», al verdadero sujeto de la revolución sino, de manera general, a las «masas de proletarizados y desheredados» de la periferia, las que además contrasta con el proletariado de los países centrales, y a las cuales considera «con mayor potencial de radicalización de las conciencias» y más receptivas al programa comunista. Es decir, al final, las tesis expresan no una táctica para el proletariado, sino una posición de desconfianza o desilusión en el movimiento de la clase obrera, al que se le busca un sustituto: las masas desheredadas de la periferia[3].
El oportunismo del BIPR en materia de organización
La posición del BIPR sobre el «potencial de radicalización de los desheredados» tiene importantes consecuencias para la cuestión organizativa. La tesis 6 se refiere a este aspecto y aquí la reproducimos íntegramente: «Tales “mejores” condiciones se traducen en la posibilidad de organizar alrededor del partido revolucionario un número de militantes ciertamente mayor de cuanto es posible en los países centrales» (tesis 5).
«6. La posibilidad de organizaciones “de masa” dirigida por comunistas no es la posibilidad de dirección revolucionaria sobre los sindicatos en cuanto tales. Y no se traduce siquiera en la masificación de los partidos comunistas mismos.
»Será, en cambio, utilizada para la organización de fuertes grupos en los puestos de trabajo y sobre el territorio, dirigidos por el partido comunista en calidad de instrumentos de agitación, de intervención y de lucha.
»Los sindicatos, en cuanto órganos de contratación del precio y de las condiciones de la venta de la fuerza de trabajo en el mercado capitalista, mantienen también en los países periféricos sus características generales e históricas. Por lo demás, como lo ha demostrado la recientísima experiencia coreana, los sindicatos desempeñan también aquí la función de mediadores de las necesidades capitalistas dentro del movimiento de los trabajadores.
»Aún permaneciendo, por tanto, como uno de los espacios en los cuales los comunistas trabajan, intervienen, hacen propaganda y agitación —porque en ellos está agrupada una masa significativa y considerable de proletarios— no son y no serán nunca instrumento de ataque revolucionario.
»No es, por tanto, su dirección lo que interesa a los comunistas, sino la preparación —dentro y fuera de ellos— de su superación. Esta es representada por las organizaciones de masa del proletariado dentro de la preparación del asalto al capitalismo.
»Los propulsores y vanguardia política de las organizaciones de masa —primero de lucha y luego de poder— son los militantes comunistas organizados en partido. Y el partido será tanto más fuerte cuanto más haya sabido y podido vertebrar en organismos apropiados toda su área de influencia directa.
»También en los países periféricos se hace posible, por las razones ya vistas, la organización de grupos territoriales comunistas.
»Grupos territoriales que recogen a los proletarios, semiproletarios y desheredados presentes sobre un cierto territorio bajo la directa influencia del partido comunista; comunistas porque precisamente están dirigidos por y según las líneas comunistas, porque están animados y guiados por los cuadros y por organismos del partido» (tesis 6).
De entrada, hay que decir que es confuso y parco que las tesis nos dicen en materia de organización[4]. Pero el problema principal es que el BIPR abre muchas puertas al oportunismo en materia organizativa. Tratemos de desglosar la tesis:
Sobre el partido
Las tesis no dicen nada, excepto que las «mejores condiciones» en la periferia permitirían que el partido tuviera un «número mayor de militantes» que en los países centrales. Desahogar así el asunto es por lo menos irresponsable, y más ante el cúmulo de cuestiones a resolver que nos ha dejado, por un lado la experiencia histórica de la Tercera Internacional, y por otro la propia formación social de los países de la periferia.
¿Un «número mayor de militantes» se refiere a que es posible un partido «de masas» en la periferia? En todo caso eso es lo que se desprendería de la tesis anterior; pero entonces estaríamos hablando de una concepción del partido ya rebasada por la historia, el BIPR nos estaría remitiendo a la época de la Segunda Internacional. En ese caso tendríamos que alertar no solamente sobre el peligro de borrar los criterios políticos de delimitación para ingreso de los militantes, sino sobre el peligro de difuminar la propia función de dirección política del partido en la época actual. Si las Tesis no se refieren a la formación de un partido de masas, entonces es absurdo predecir si serán «mayores» o «menores», porque eso depende de factores que van desde las circunstancias del movimiento revolucionario, hasta el tamaño de la población de cada país.
Por otra parte, la Tercera Internacional dejó planteada la cuestión de la centralización del partido comunista mundial; las tesis no se pronuncian al respecto, pero podríamos preguntar (a menos que el BIPR tenga una concepción federalista del partido mundial), ya que se considera que «hay mejores condiciones» en la periferia, entonces: ¿estaría en alguno de los países periféricos el eje de la formación de una nueva Internacional?, ¿podría irradiarse desde los países periféricos la extensión del partido mundial, el apoyo económico y político para la formación de nuevas secciones por todo el mundo?, ¿su dirección política podría estar tal vez en algún país de África, Sudamérica o Indochina? Con el desarrollo del movimiento internacional de la clase obrera este tipo de preguntas tendrá que ser respondido en términos cada vez más concretos, será más determinante para la actividad de las organizaciones, pero ya desde ahora la orientan.
Queda también la cuestión de la composición de clase del partido. Evidentemente los criterios de pertenencia en un partido restringido, de militancia rigurosa, excluyen el aspecto sociológico, si es obrero, profesionista o campesino el militante (claro, a menos que se piense en un partido de masas interclasista); sin embargo la selección pasa por una ruptura con la ideología e intereses ajenos a la clase obrera, y la adopción de los intereses y objetivos del proletariado. Esta ruptura no es más fácil en los países de la periferia, precisamente por la influencia del elemento «atrasado» (campesinado, pequeña burguesía) y por el elemento de disgregación (el subempleo de las ciudades) que puede acercarse, y que intenta penetrar al partido de la clase obrera. Particularmente el izquierdismo radical pequeñoburgués (especialmente el «guerrillerismo») es un difícil obstáculo que enfrenta la formación de organizaciones revolucionarias en la periferia.
A fin de cuentas, un partido numéricamente mayor en los países de la periferia, sólo podría conseguirse relajando los criterios de pertenencia a éste, y el BIPR abre las puertas para ello, con su ilusión sobre las «mejores condiciones» y el «nivel más alto de atención». Este relajamiento, que de manera general constituye un grave peligro, es todavía mayor en los países en que el proletariado es más débil como clase; implica abrir las puertas a la penetración de ideologías y concepciones ajenas al proletariado. A eso se reduce la frase de las tesis sobre la «posibilidad de un número de militantes ciertamente mayor».
Sobre los sindicatos
En las Tesis se inserta, sin ninguna explicación previa, la confusa posición del BIPR sobre los sindicatos: «órganos de contratación de la fuerza de trabajo», «mediadores de las necesidades capitalistas dentro del movimiento de los de los trabajadores» en los cuales los comunistas trabajan... para su superación.
Además, no se dice nada particular de los sindicatos en los países de la periferia (de lo que se supone hablan las tesis); en especial no se menciona que en la periferia el carácter de los sindicatos como instrumentos del Estado suele ser más brutalmente abierto (el enrolamiento suele ser obligatorio, los sindicatos mantienen cuerpos de represión armados, los obreros tienen prohibido expresarse en las «asambleas», etc.); carácter que la definición del BIPR tiende a ocultar.
Decir, en los países de la periferia, que «los comunistas trabajan en los sindicatos» sólo puede tener dos sentidos: o es una perogrullada, ya que todo trabajador está afiliado al sindicato por obligación; o significa trabajar de plano en la estructura organizativa del sindicato, en las elecciones sindicales, como delegado, etc., es decir formar parte den engranaje sindical, y defender de hecho su existencia. Añadir que «hay que trabajar en ellos para superarlos» no hace avanzar un centímetro la cuestión: de hecho, ante el desprecio de los obreros hacia los sindicatos, la izquierda del Capital en los países periféricos ha planteado siempre consignas semejantes para impulsar la creación de nuevos sindicatos que sustituyan a los viejos.
Sobre las organizaciones de masa
Las Tesis no especifican a qué se refieren al hablar de organizaciones «primero de lucha y luego de poder». A esta ambigüedad se añade la que se refiere a unos supuestos «grupos territoriales» que recogerían a proletarios, semiproletarios y desheredados, y que al parecer serían algo intermedio entre el partido y las organizaciones unitarias. Pero estos grupos más que una especie de enlace, constituirán un peligro para ambos tipos de organización requeridas por el proletariado.
Desde el punto de vista del partido, existiría el peligro de una pérdida de rigor y disciplina, ya que por su definición como grupos «dirigidos por y según las líneas comunistas» podrían confundirse con el propio partido. Por un lado tenemos las actuales características organizativa del BIPR, tales como su estructura implícitamente federalista (cada grupo dentro del Buró mantiene su propia estructura organizativa, programa, etc.), o la falta de rigor en la inclusión de nuevos grupos. Por el otro, tenemos las Tesis según las cuales en los países periféricos es más «fácil» formar «grupos comunistas» (es decir grupos bajo el control del BIPR, pero sin una necesaria claridad en los principios, ni una disciplina rigurosa). Podemos temer que en aras de la formación inmediatista de grupos con fronteras ambiguas, el BIPR tienda a sacrificar el porvenir de una organización partidaria firme. Esto es lo que llamamos oportunismo en materia organizativa.
Del lado de la organización unitaria, se introduce algo que no son ya «organismos de masa del proletariado», sino grupos territoriales, de tipo interclasista, en los cuales además del elemento lumpenproletario podría mezclarse el elemento pequeñoburgués radical con la clase obrera; lo que significaría un verdadero peligro, una fuente de confusión y desorganización para la lucha del proletariado.
El proletariado ante la cuestión nacional
La mitad de las tesis que estamos desglosando están dedicadas a la cuestión nacional. El BIPR realiza aquí un esfuerzo importante para liquidar todo tipo de ambigüedades relacionadas con el apoyo del proletariado a las «luchas de liberación nacional» o las «revoluciones democrático-burguesas», y con la posibilidad de que la clase obrera pudiera entrar en «alianza temporal» con fracciones «progresistas» de la burguesía, especialmente en los países de la periferia; ambigüedades heredadas de la Tercera Internacional y del bordiguismo, y que algunos grupos actuales de la izquierda comunista «de Italia» aún mantienen. La CCI no puede sino saludar y apoyar este esfuerzo de clarificación contenido en las Tesis. Subrayemos nuevamente primero, pues, los principios que compartimos con el BIPR, para en seguida mostrar las diferencias que mantenemos, las cuales, a nuestro parecer, implican la necesidad de que el BIPR vaya hasta el fondo en la liquidación de esas ambigüedades.
Primeramente, las tesis subrayan que la burguesía de los países periféricos es, en su naturaleza explotadora, idéntica a la de los centrales: «la burguesía de los países periféricos hace parte... de la clase burguesa internacional, dominante en el conjunto del sistema de explotación porque está en posesión de los medios de producción a escala internacional... con iguales responsabilidades e iguales destinos históricos...; y que los contrastes entre la burguesía periférica y la metropolitana no atañen a la sustancia de las relaciones de explotación entre trabajo y capital que, antes bien, defienden conjuntamente contra el peligro representado por el proletariado» (tesis 7). Se plantea igualmente que las características particulares del capitalismo en la periferia, tales como su expresión jurídica (por ejemplo el que las empresas sean propiedad del Estado), o el carácter agrícola de la producción, no constituyen diferencias esenciales de la clase capitalista.
De allí, las Tesis desprenden que «la táctica del proletariado en la fase imperialista excluye cualquier alianza con cualquier fracción de la burguesía, no reconociendo a ninguna de ellas el carácter “progresista” o “antiimperialista”, que otras veces ha sido adoptado para justificar tácticas de frente único [...] La burguesía nacional de los países atrasados está ligada a los centros imperialistas [...] sus antagonismos con éste o aquél frente, con este o aquel país imperialista, no son antagonismos de clase, sino son internos a la dinámica y coherentes con la lógica capitalista» (tesis 9).
«Por tanto, no tiene ya ningún sentido para el proletariado una alianza con la burguesía. La fuerzas comunistas internacionalistas consideran como adversario inmediato a todas aquellas fuerzas burguesas y pequeñoburguesas [...] que predican la alianza de clases entre el proletariado y la burguesía».
Finalmente, las tesis reafirman los objetivos del proletariado a escala internacional: las fuerzas comunistas internacionalistas «rechazan cualquier forma de alianza o frente unido [...] tendiente a alcanzar presuntas fases intermedias [...] consideran como un papel prioritario […] la preparación del asalto de clase al capitalismo, a escala nacional [...] pero en el marco de una estrategia que ve al proletariado internacional como el verdadero sujeto antagonista al capitalismo» (tesis 10). «Los comunistas en los países periféricos no inscribirán en su programa la conquista de un régimen que asegure las libertades democráticas y las formas de vida democrática, sino la conquista de la dictadura del proletariado» (tesis 11).
Compartimos con el BIPR este conjunto de posiciones, que resultan básicas en la presente época para mantenerse en un terreno de clase, sobre todo ante las guerras imperialistas actuales.
Desafortunadamente, las tesis se hallan salpicadas de expresiones un tanto ambiguas, que por momentos hasta tiendan a contradecir las afirmaciones que acabamos de reproducir. Estas expresiones muestran que persiste aún la idea de la posibilidad de ciertas luchas nacionales; aunque las tesis insisten una y otra vez en la afirmación de que el proletariado no debe caer en la trampa y apoyar tales luchas.
Por ejemplo, las tesis hablan de secciones de la burguesía nacional «no incorporada a los circuitos internacionales del capital», que «no participa en la explotación conjunta del proletariado internacional» y que puede llevar a cabo luchas que pueden «asumir la forma de oposición al dominio que el capital metropolitano instaura en sus países» (tesis 8). Según las tesis tales serían los casos en Nicaragua o Chiapas (en México). Si bien a renglón seguido se reconoce que éstas no conducen sino a una nueva opresión y la sustitución de un grupo de explotadores por otro. En otra parte de las tesis se afirma que las «revoluciones nacionales» están, por tanto, «destinadas a consumirse en el terreno de los equilibrios interimperialistas» (tesis 9); y más adelante encontramos que «en caso de rebeliones que den lugar a gobiernos de “nueva democracia” o “democracia revolucionaria” [las fuerzas comunistas] mantendrán el propio programa comunista y el propio rol antagonista revolucionario» (tesis 10). El problema, es que para el BIPR sigue existiendo, a pesar de todo, la posibilidad de revoluciones nacionales, a pesar de que entrecomille el término, y a pesar de que insista en que el proletariado no tiene nada que hacer en ellas. Esta consideración debilita su análisis general, porque deja abierta la ventana a las concepciones que pretende expulsar por la puerta: la división entre burguesía «dominada» y «dominante»; el carácter «progresista» de tales «luchas nacionales»; y, finalmente la posibilidad de que el proletariado participe en ellas en alianza con la burguesía; precisamente, el que las Tesis tengan que repetir una y otra vez que el proletariado no debe aliarse con la burguesía muestra no el aspecto de claridad alcanzada, sino la intuición de que algo no queda bien, de que se ha dejado una rendija abierta que hay que taponear a toda costa.
Para nosotros, la posibilidad de las revoluciones nacionales de la burguesía ha quedado clausurada históricamente con la entrada del capitalismo en su fase de decadencia y la apertura de la época de la revolución mundial del proletariado. En la época actual, los «movimientos de liberación nacional» son una mera mistificación, destinada a enrolar al proletariado detrás de las pugnas interimperialistas. Las Tesis del BIPR, hacen abstracción de que la burguesía de los países atrasados tiene también un carácter imperialista que, o bien actúa supeditada bajo la sombra de una gran potencia —para obtener beneficios imperialistas o para cambiar de bando—; o bien actúa independientemente pero entonces lo hace con pretensiones imperialistas propias (caso de las potencias medianas). Pero la ambigüedad de las Tesis no para en este punto, sino que dan un paso atrás, aún más peligroso.
En la tesis 12 se afirma que «los movimientos de masa nacionalistas, no son el testimonio de la simple existencia de fuerzas burguesas nacionalistas, antes bien, obedecen a la amplia disponibilidad a la lucha de las masas oprimidas, desheredadas y superexplotadas sobre las cuales el nacionalismo burgués apoya su propaganda y su trabajo organizativo para tomar la dirección de las mismas». Pero lo que el BIPR llama «movimientos de masa nacionalistas» no son otra cosa que las guerras imperialistas que presenciamos actualmente, a las cuales la burguesía les pone precisamente una careta «nacionalista»; el BIPR cae aquí presa de la mistificación de la burguesía. Estos supuestos «movimientos de masa nacionalistas» no expresan la «disponibilidad a la lucha de las masas oprimidas», sino exactamente lo contrario: el dominio ideológico y político más completo de la burguesía sobre esas masas, al grado de lograr que se maten por intereses que les son completamente ajenos. La afirmación del BIPR es equivalente y tan absurda como decir que «la Segunda Guerra Mundial no fue sólo el testimonio de la existencia de pugnas imperialistas, sino que también obedeció a la amplia disponibilidad a la lucha de las masas».
En la tesis 11 leemos otro resbalón del mismo calibre que el anterior. Después de afirmar que «los comunistas internacionalistas en los países periféricos no inscribirán en su programa la conquista de un régimen que asegure las libertades democráticas... sino la conquista de la dictadura del proletariado», nos dice que éstos «se constituirán en los defensores más dedicados y consecuentes de aquéllas libertades, desenmascarando a las fuerzas burguesas que agitándolas... se prestan a negarlas inmediatamente después». Aquí, las Tesis simplemente «olvidan» que, como planteaba claramente Lenin, «no existen libertades democráticas abstractas, sino libertades de clase; es decir, que el papel de los revolucionarios no es «defender» las libertades democráticas burguesas, sino denunciar su carácter de clase.
Políticamente, estos dos conceptos, «los movimientos nacionalistas de masas» y la «defensa de las libertades democráticas», dejan abierta la puerta a la posibilidad de intervenir en movimientos «nacionales» o «democráticos», si se llega a considerar que detrás de ellos no está solamente la burguesía «sino la disposición a la lucha de las masas»; constituyen por tanto otras tantas peligrosas concesiones al campo enemigo, y junto con los aspectos organizativos que criticamos más arriba (en especial con el del «trabajo en los sindicatos») bordean el oportunismo.
La necesidad de comprender la decadencia del capitalismo
En el plano del análisis teórico, las ambigüedades que presentan las Tesis, reflejan las dificultades para comprender la etapa actual del capitalismo. Las insuficiencias en la distinción entre ascenso y decadencia del capitalismo conduce a igualar teóricamente fenómenos que en la realidad tienen causas completamente distintas: a igualar el proceso de destrucción de las formas precapitalistas de producción de los orígenes del capitalismo, con el proceso de descomposición social actual; a minimizar las diferencias entre las luchas nacionales de la burguesía del siglo pasado, con las actuales pugnas imperialistas con careta «nacionalista».
Ciertamente, hay un esfuerzo por dotar a las Tesis de un marco histórico adecuado. La tesis 9, particularmente, lidia con la posición del segundo congreso de la Internacional Comunista sobre la cuestión nacional y la alianza del proletariado con la burguesía, y critica la posición de Lenin y los bolcheviques sobre el apoyo a las luchas de liberación nacional. Pero en esta misma tesis se resiste el límite de la visión sobre los cambios históricos que se sucedieron a la vuelta del siglo pasado, al centrarse exclusivamente en los errores de las tesis adoptadas por el congreso de la IC, en lugar de plantear la existencia en la época de un amplio debate en el medio revolucionario sobre el fin de las luchas nacionales con la entrada del capitalismo en su fase imperialista o decadente, y el peligro para el proletariado de ponerse detrás de los movimientos nacionales de la burguesía.
En la última tesis se hace un llamado a los proletarios y desheredados de los países periféricos «a la unidad de clase con los proletarios de todos los países, hacia el común objetivo de la dictadura del proletariado y del socialismo internacional» (tesis 13).
La idea con la que terminan las Tesis nos parece de lo más interesante. Se plantea que el rechazo del nacionalismo «es tanto más importante en aquellas situaciones en las cuales el nacionalismo de siempre degenera en el localismo más villano y reaccionario... En estos casos, en los cuales las ideologías oscurantistas han sustituido ya los elementales principios de la solidaridad de clase, la reafirmación de éstos es, precisamente, tanto más difícil cuanto más necesaria como condición ineludible de una posible continuación del movimiento revolucionario y comunista».
En esta cita se intuyen dos aspectos importantes que reflejan con claridad la situación actual del capitalismo: la degeneración del nacionalismo en el «localismo más villano y reaccionario» y la sustitución de la solidaridad de clase por las «ideologías oscurantistas». Las Tesis no están hablando aquí de otra cosa que de la descomposición social del capitalismo. Bastaría desarrollar esas ideas, expresando claramente que no se trata de casos aislados, para llegar a la comprensión de que existe una tendencia nueva y general del capitalismo. Estas ideas justas del BIPR deberían abrir la puerta al reconocimiento de las dificultades acrecentadas para el proletariado y sus organizaciones revolucionarias, particularmente en los países de la periferia (en contraste con las «mayores facilidades», etc. De las que se habla anteriormente). Y debería, sobre todo, abrir la puerta al reconocimiento pleno (y no sólo a retazos y a regañadientes) de la decadencia y descomposición que actualmente vive el capitalismo, y de los peligros históricos que contiene ésta.
Leonardo
[1]Con este nombre nos referiremos en este escrito a las Tesis sobre la táctica comunista en los países de la periferia capitalista, que fueron publicadas en italiano en Prometeo no. 13, serie V, junio del 97, en inglés en Internationalist Communist, Special Issue, Theses and Documents from the Vith Congress of Battaglia Comunista, y en español en la hoja internet del BIPR.
[2]Por ejemplo, el BIPR habla de la fase imperialista avanzada, para caracterizar la etapa actual, mientras nosotros hablamos de la decadencia y descomposición del capitalismo; asimismo, por capitalismo de Estado el BIPR entiende únicamente el monopolio estatal y no una tendencia general del capitalismo en la época actual, como lo consideramos nosotros. Mencionemos por último el concepto utilizado por el Buró de oportunismo reformista con vestidura “revolucionaria” para referirse a lo que nosotros llamamos izquierdismo. Esta noción del BIPR (heredada de la izquierda italiana) es particularmente confusa: al llamar “oportunismo” a una tendencia política del campo burgués cuando históricamente “oportunismo” se ha denominado (como lo hacemos nosotros) a una corriente política dentro del campo proletario pero que voluntaria o involuntariamente hace concesiones políticas u organizativas al campo enemigo. La forma confusa como los grupos que reivindican de la izquierda italiana utilizan el término “oportunismo” no es accidental, sino que refleja cierta ambigüedad frente al izquierdismo, una propensión a “discutir” con él, en lugar de denunciarlo, es decir refleja cierto “oportunismo”. De cualquier forma, hay que notar esta diferencia de uso del concepto, sobre todo cuando nosotros consideramos “oportunista” a cierta política del BIPR o de los grupos bordiguistas.
[3]Se explica entonces por qué el BIPR suele mantener expectativas alrededor de las revueltas de desesperados, o los «movimientos» campesinos. Consideramos por nuestra parte que estos son utilizados por las fuerzas imperialistas en pugna (por ejemplo, las FARC en Colombia o los zapatistas de Chiapas en México, como también las guerrillas de los años 70 o los sandinistas en Nicaragua en los 80).
[4]Por ejemplo, para la definición de «países periféricos» se dedican tres tesis que abarcan una página y media; mientras que la cuestión organizativa la desahogan en una, de menos de media página, la mitad de la cual está dedicada a repetir la posición general del BIPR sobre los sindicatos.
Corrientes políticas y referencias:
Herencia de la Izquierda Comunista:
- La cuestión nacional [91]
Rev. Internacional 101, 4o trimestre 2000
- 3843 lecturas
Editorial - ¿Adónde lleva el capitalismo al mundo?
- 4350 lecturas
Guerras en todos los continentes, pobreza, miseria y hambres generalizadas, catástrofes de todo tipo, el cuadro que el mundo ofrece es catastrófico.
“Un año después de la guerra de Kosovo, las venganzas asesinas, el incremento de la criminalidad, los conflictos políticos internos, la intimidación y la corrupción en ese territorio dan una imagen desagradable (…) Kosovo es un descalabro” (The Guardian, 17/03/00). La situación de odios y de guerra en los Balcanes se ha agravado todavía más desde la guerra de Kosovo y la ocupación del país por la OTAN. La guerra en Chechenia sigue cobrándose miles de muertos y heridos, la mayoría civiles, cientos de miles de refugiados hambrientos en campos de concentración. Como en Kosovo, como en Bosnia antes, las atrocidades cometidas son espantosas. La capital, Grozni, ha sido borrada del mapa, arrasada. Los generales norteamericanos alardeaban de haber hecho retroceder 50 años a Serbia gracias a los bombardeos de la OTAN. Pues bien, los rusos han sido todavía más eficaces en Chechenia: “Esta pequeña república caucásica acabará volviendo, en lo que a desarrollo se refiere, a hace un siglo” (le Monde diplomatique, febrero del 2000). Los combates que han asolado el país siguen y seguirán durante largo tiempo.
Los focos de tensiones bélicas se multiplican. Son especialmente numerosos en el Sudeste asiático: “En ninguna otra región se han planteado tantos problemas críticos de una manera tan dramática” (Clinton, International Herald Tribune, 20/03/00, IHT a partir de aquí).
Pobreza y miseria generalizadas en el mundo
“La mitad de toda la población mundial es pobre” (IHT, 17/03/00). Los sermones sobre la prosperidad son desmentidos por la situación dramática de millones de personas, muchas de ellas niños: “Ahora que la producción mundial de productos alimentarios de base es de más del 110% de las necesidades, 30 millones de personas siguen muriéndose de hambre cada año, y más de 800 millones están subalimentadas” (le Monde diplomatique, dic. de 1999).
La situación en los países de la periferia, el ayer llamado “Tercer mundo”, hoy llamados países “emergentes” o “en desarrollo"(estos nombre ya son reveladores de los temas y de las mentiras de la propaganda actual) es de una tendencia a la pauperización y miseria absolutas. “La cantidad de personas subalimentadas sigue siendo elevado en un mundo con excedentes de alimentos. En los países en desarrollo, hay 150 millones de niños con peso insuficiente, uno de cada tres” (IHT, 9/3/00)
Hoy, cuando no cesan de machacar que la crisis asiática de 1997 ha sido superada, que los “tigres asiáticos” vuelven otra vez al crecimiento, que la recesión ha sido menor que la prevista tanto en Asia como en Latinoamérica, y que las tasas de crecimiento vuelven a ser positivas, “dos mil doscientos millones de personas [viven] con menos de dos dólares por día en Asia y Latinoamérica” (IHT, 14/7/00, declaraciones de James D. Wolfensohn, presidente del Banco mundial). Se afirma que, en Rusia, la inflación está bajo control y que la producción está en alza, lo cual sería “un pequeño milagro, si se tienen en cuenta los indicadores macroeconómicos” (le Monde, 24/03/00). Pero como en los países asiáticos y americanos, esa bonanza de los “fundamentales económicos” se está haciendo a costa de la población y de una miseria crecientes. Rusia “sigue siendo un país en casi quiebra, minado por una deuda externa de cerca de 170 mil millones de dólares (…) La evolución general del nivel de vida se ha mantenido negativo desde 1990 y, en término medio, los ingresos medios por habitante es hoy equivalente a 60 $ por mes, el salario medio es de 63 $ y la pensión es de 18 $. En 1998, en el momento de la bancarrota, el 48 % de la población vivía por debajo del umbral de pobreza (fijado en un poco más de 50 $), proporción que ha pasado al 54 % al final del año y que hoy ha alcanzado el 60 %” (le Monde, suplemento económico, 14/03/00).
Pobreza y miseria en los países industrializados
La idea de que los países industrializados serían un oasis de prosperidad, tampoco resiste ni a un examen superficial. Todavía menos a las vivencias de cientos de miles de mujeres y hombres, sobre todo obreros en actividad o desempleados. Como recordábamos en el número anterior de esta Revista, el 18 % de la población estadounidense vive por debajo del umbral de pobreza, o sea, al menos 36 millones de personas. En el Reino Unido, así malviven 8 millones y en Francia, seis. Si las cifras del desempleo han bajado, ha sido a costa de una flexibilidad y eventualidad cada día mayores y a una drástica disminución de sueldos. Con EE.UU. y Gran Bretaña, Holanda es citada como ejemplo de éxito económico. ¿Cómo explicar la bajada de la tasa de desempleo de 10 % en 1983 a menos de 3 % en 1999 en Holanda?, se pregunta el diario francés le Monde: “Se han evocado varias tesis: (…) Incremento del tiempo parcial [que era en 1997] de 38,4 % del empleo total [y] muchos ceses de actividad con el caso (muy especial de Holanda) de personas consideradas como inválidas (cerca del 11 % de la población activa en 1997). [En fin] la moderación salarial negociada en los años 80 podría haber sido el origen del fuerte descenso del desempleo” (le Monde, suplemento económico, 14/03/00). ¡Vaya, el misterio del éxito se desvela: un adulto de cada diez es inválido en uno de los países más industrializados del mundo! Pero la cosa no es para reírse: ¿el éxito holandés?: eventualidad máxima y tiempo parcial a tope; engaños con las cifras económicas y de la salud; baja drástica de salarios. ¡Ésa es la receta! Receta que se aplica en todos los países([1]).
A esos datos, que no son sino un aspecto de la realidad social y económica de los países industrializados, hay que añadir la inmensa deuda pública y privada de Estados Unidos, el incremento permanente de su déficit comercial([2]) y la enorme burbuja especulativa que afecta a Wall Street y con esta a todas las bolsas del mundo. El ciclo ininterrumpido de crecimiento norteamericano desde los años 90 que tanto se alaba, es financiado por el resto del mundo, por la deuda generalizada y por una explotación feroz de la clase obrera. Otro gran país industrializado, segunda potencia mundial, Japón, no acaba de salir de la recesión “oficial”, o sea, la oficialmente reconocida. Y eso, a pesar de un endeudamiento colosal del Estado que asciende “a 3,3 billones de $ a finales de 1999, lo que hacía de ella la deuda más elevada del mundo (…) Japón está adelantando a Estados Unidos, país que hasta ahora era el más endeudado del mundo” (le Monde, 4/03/00) ([3]).
La realidad de la economía mundial dista mucho del cuadro idílico que se nos enseña.
Catástrofes mortíferas y destrucción del planeta
Las catástrofes ecológicas y “naturales” se multiplican. Las últimas inundaciones mortíferas en Venezuela y Mozambique, después de las de China y otras, han vuelto a provocar miles de muertos y de desaparecidos, cientos de miles de damnificados. Al mismo tiempo, la sequía, menos espectacular, está causando tantos estragos en Africa, incluso en países afectados en otro tiempo por las riadas. Los miles de muertos sepultados en los escombros de sus chabolas construidas en la falda de las montañas que rodean Caracas no han sido víctimas de un fenómeno natural, sino de las condiciones de vida y de la anarquía que impone el capitalismo. Tampoco los países ricos se libran de las catástrofes, aunque éstas tengan consecuencias mucho menos dramáticas en lo inmediato. Los incidentes en las centrales nucleares se producen más frecuentemente. Como también las “mareas negras” debidas a naufragios de petroleros fletados al menor coste, los accidentes de ferrocarril o de avión. O la contaminación de grandes ríos como el Danubio en el que se vertieron toneladas de mercurio. El agua cada día está más contaminada y es más escasa: “Mil millones de personas no tienen acceso a un agua segura y potable, esencialmente porque son pobres” (IHT, 17/03/00). El aire no solo de las ciudades sino también de los campos es nocivo. Enfermedades consideradas como casi desaparecidas, como el cólera y la tuberculosis, vuelven a aparecer: “Este año, 3 millones de personas van a morir de tuberculosis, y 8 millones van a desarrollar la enfermedad, casi todas ellas en los países pobres (…) La tuberculosis no es una simple crisis médica. Es un problema político y social que podría tener consecuencias incalculables para las generaciones futuras” (según Médicos sin fronteras, IHT, 24/03/00).
La destrucción del tejido social y sus dramáticas consecuencias
La deterioración de las condiciones de vida, no sólo en el plano económico sino en el general, viene acompañada de una corrupción a mansalva, las mafias, la delincuencia más extrema. Hay países enteros que están gangrenados por la droga, el gangsterismo y la prostitución. La malversación de fondos del FMI destinados a Rusia, miles de millones de dólares, por parte de la “familia” de Yeltsin es un ejemplo caricaturesco de la corrupción generalizada que se está desarrollando en todos los países del mundo.
El infierno en el que sobreviven millones de niños en el mundo es algo insoportable: “La lista es larga de las actividades en las que los niños son transformados en mercancías (…) Pero los niños no sólo son vendidos para el “mercado” de la adopción internacional. Lo son también por su fuerza de trabajo (…) La industria del sexo – prostitución de niños, de adultos – es hoy tan lucrativa que ha llegado a ser el 15 % del producto interior bruto de algunos países de Asia (Tailandia, Filipinas, Malasia). Cada día más jóvenes, sus víctimas están cada día más desvalidas, por el ancho mundo, sobre todo cuando, enfermas, son tiradas a la calle o devueltas a sus pueblos, rechazadas por sus familias, abandonadas de todos” (le Monde, 21/3/00, Claire Brisset, directora de información en el Comité francés para la UNICEF)([4]).
Tan abominable es el incremento de la prostitución de las niñas. Una de las consecuencias de la intervención de la OTAN en Kosovo, fue la de haber mandado a miles de adolescentes a los campos de refugiados. Mientras sus hermanos eran alistados en las mafias de la UCK, el tráfico de drogas y el gangsterismo, ellas acababan siendo también presas de las mafias: “Ha ocurrido que sean compradas cuando no raptadas en los campos de refugiados antes de ser enviadas al extranjero o a los bares de soldados de Prístina (capital de Kosovo) (…) La mayoría de ellas sufren agresiones, violaciones, antes de verse obligadas a prostituirse: ‘al principio (explica un responsable policial francés) yo no creía en la existencia de verdaderos campos de concentración donde son violadas y preparadas para la prostitución’” (le Monde, 15/02/00).
En todos los planos, guerras, crisis económica, pobreza, ecológico o social, el cuadro es sombrío y calamitoso.
¿Hacia dónde arrastra el capitalismo al mundo?
¿No se tratará de un período, terrible, dramático sin duda, pero de transición hacia un mundo mejor, lleno de paz y prosperidad?, ¿O es una caída en los infiernos? ¿No se tratará de una sociedad que está pasando por los tormentos más graves antes de conocer un nuevo desarrollo extraordinario gracias a las nuevas técnicas? ¿O estamos ante una descomposición irreversible del capitalismo? ¿Cuáles son las tendencias de fondo en que arraigan todos los aspectos del mundo capitalista?
Hacia la destrucción del medio ambiente
Por muchos discursos y ecologistas que participen en los gobiernos, las catástrofes de todo tipo, la destrucción del planeta por el capitalismo no hará sino agravarse. Cuando los científicos logran hacer un estudio objetivo y serio, y cuando pueden decirlo, sus previsiones son funestas.
Esto dice un especialista del agua: “Nos vamos a dar contra la pared (…) El peor guión para el futuro sería que sigamos como hasta ahora; sería la crisis segura (…) En 2025, la mayoría de la población del planeta vivirá en condiciones de abastecimiento de aguas malas o catastróficamente malas” (citado por le Monde, 14/03/00) La conclusión sacada por el científico es “un cambio de política global es imperativo”.
No hace falta repetir lo del agujero de la capa de ozono, ni del calentamiento del planeta que provoca el derretido de los hielos de ambos polos y hace subir el nivel de los mares. La mayoría de las grandes urbes del mundo se ha vuelto irrespirable y con su ristra de enfermedades resultantes: asma, bronquitis crónicas y otras en aumento acelerado. Pero no solo están afectadas las grandes ciudades o las ciudades industriales. Es el planeta entero. La nube de contaminación que emiten las industrias de India y China, de una superficie equivalente a la de EE.UU., planea por encima del océano Índico durante semanas; ¿qué respuesta da el capitalismo? Ninguna. ¿Propugna un cese de la contaminación o, al menos, una disminución? Nada. ¿Su respuesta? Apropiarse del aire y venderlo: “por vez primera, el aire, recurso universal, va a convertirse en valor mercantil (…) El principio de un mercado de permisos de emisión [o sea de derecho a contaminar] es simple (…) Un país que produce más CO2 del autorizado puede comprar a un Estado que produzca menos el excedente de derechos a contaminar” (le Monde, suplemento económico, 21/03/00). Igual que lo que ya hacen con el agua. Como ya lo hacen con los proletarios. En lugar de hacer cesar, o al menos frenar, la destrucción del planeta, el capitalismo, al transformar todo lo que toca en mercancía, acelera su ruina y su destrucción.
Hacia una pobreza todavía mayor
Desde principio del siglo XX y a pesar de los progresos técnicos y un desarrollo inconmensurable de las fuerzas productivas, las condiciones de vida del conjunto de la población mundial, incluida la clase obrera de los países industrializados, se han degradado considerablemente. Y eso sin contar los sacrificios de dos guerras mundiales. Como lo dijo la Internacional comunista en 1919, se estaba abriendo el período de decadencia del capitalismo([5]).
Los años 70 fueron los de la quiebra de los países africanos y de la deuda de los latinoamericanos. Los 80 vieron la quiebra de estos últimos y la deuda de los países del Este. Los 90 conocieron la quiebra de éstos, el endeudamiento de los países asiáticos y la quiebra que siguió con mayor rapidez todavía. Sea en Africa, en Latinoamérica y ahora en Asia y Este de Europa, la situación no ha hecho más que empeorar dramáticamente a lo largo de este fin de siglo. A principios de los 70, el número de pobres (con menos de un dólar por día según el Banco mundial) se elevaba a 200 millones. A principios de los 90, alcanzó los 2000 millones.
Tras la caída del capitalismo de Estado estalinista en los países del Este, se prometió a todos la seudo prosperidad occidental, “pero en lugar de converger hacia niveles de salario y de vida de Europa occidental, el declive regional relativo [de los países del antiguo bloque ruso] se aceleró después de 1989. El producto interior bruto (PIB) cayó en 20 % incluso en los países más desarrollados. Diez años después del inicio de la transición, únicamente Polonia ha superado su PIB de 1989, mientras que Hungría sólo se iba acercando al suyo del 89, a finales de la década” (le Monde diplomatique, febrero del 2000).
En Asia en donde, según dice, la crisis del verano de 1997 se habría superado “cantidad de bancos siguen estando con deudas gigantescas que, por mucho que mejore el clima económico, no se reembolsarán nunca” (The Economist, “El Mundo en el 2000”). La burguesía se maravilla desde hace poco de las capacidades de recuperación de los economías asiáticas: “La recuperación de las economías de la región es ‘notable’, ha estimado el vicepresidente del Banco mundial para el Sudeste asiático y el Pacífico” para quien “la pobreza ha dejado de aumentar, las tipos de cambio son estables, las reservas importantes, aumentan las exportaciones, las inversiones extranjeras vuelven y la inflación es débil” (le Monde, 24/03/00). Los buenos resultados de los “fundamentales” son el fruto de una destrucción masiva de la economía de los países asiáticos y de una pauperización masiva de la población, de un endeudamiento público y privado en aumento, lo que explica que “las reservas sean importantes” y de una moneda devaluada que favorece las exportaciones y las inversiones extranjeras. Incluso en el caso de Corea del Sur, décima potencia industrial antes de la crisis del verano del 97, las opiniones de los especialistas son divergentes y no todos se dejan arrastrar por las necesidades propagandísticas.
"Hilton Rood, un ex profesor de Economía de la Wharton School, ha descrito un cuadro inquietante de la recuperación coreana, arraigada más en la superficie que en profundidad. Los poderosos ‘chaebols’ surcoreanos (conglomerados) están todavía varados en deudas enormes, el país tiene pocas familias que posean suficiente riqueza y la corrupción sigue esquilmando el sistema político y legal de la nación. Mr. Root duda de que la recuperación coreana se mantenga, incluso si el señor Kim aparece más fuerte que nunca. En efecto, mucha gente se inquieta ya de que, sin ese mandato, Corea del Sur retroceda” (IHT, 18/03/00) Como vemos, e incluso si la explicación de las dificultades que da ese economista es bastante incompleta, la realidad no es tan brillante como lo cacarean muchos especialistas de la burguesía internacional.
Para los países de la periferia del capitalismo, es decir la inmensa mayoría de la población mundial, las perspectivas económicas son ruina, miseria y hambre.
Hacia la agravación del desempleo y de la eventualidad en los países ricos,
hacia una agravación de la crisis
¿Cómo se nos ocurre decir que el capitalismo está en quiebra cuando lo que hay es crecimiento? ¿Estaremos ciegos? La “nueva economía” ¿no van a relanzar la máquina y asegurar una prosperidad continua? ¿No vamos hacia el “pleno empleo” como aseguran los gobiernos? ¿Realidad o quimera?, ¿posibilidad o mentira?
Las previsiones económicas que se nos han presentado en los media con todo lujo de detalles son pura propaganda. Humo con el que ocultar la quiebra general. Para acreditar sus discursos, los políticos, los especialistas y demás periodistas proponen cifras manipuladas y mentirosas. Una de las campañas de estos días: el retorno al “pleno empleo”, al alcance de la mano, en parte gracias a la llamada “nueva economía”([6]). ¿Cómo van a lograrlo? Pues, mediante la eventualidad, el tiempo de trabajo impuesto y las trampas: “Los tiempos cambian, las referencias también. Durante lustros se admitió que el pleno empleo se alcanza cuando la tasa de desempleo no superaba el 3 %. Más recientemente, los peritos consideraban que el mismo resultado se obtendría con el 6 % de desempleados. Y ahora resulta que la cifra es revisada hacia arriba por algunos, hasta el 8,5 %” (le Monde, suplemento económico, 21/03/00).
El hecho mismo de que la burguesía revise sus criterios cifrados ya está descalificando de antemano su pretendida vuelta al “pleno empleo” en las estadísticas, mostrando la confianza que ella misma tiene en sus propios pronósticos. El desempleo y la precariedad van a profundizarse más y más y seguir pesando sobre las condiciones de vida y de trabajo de la clase obrera mundial.
Y lo mismo es con las cifras de crecimiento. Acostumbrado a mentir, es de lo más normal que un dirigente japonés se niegue a admitir la recesión abierta de su país, “incluso si ya van dos trimestres seguidos ([7]) que el PIB se contrae, nosotros no pensamos que la economía esté en recesión” (citado por le Monde, 14/03/00). ¿Por qué iba a sentirse molesto, puesto que las cifras se tuercen y retuercen para que aparezcan bonitas?: “En el pasado, se habría considerado [una tasa de crecimiento de 1 al 1,5 % de la economía mundial] como una recesión. Con ocasión de las tres “recesiones” mundiales precedentes – 1975, 1982 y 1991 – la producción mundial no retrocedió verdaderamente” (The Economist, publicado en Courrier international) En esas condiciones es imposible dar el menor crédito serio a las declaraciones triunfantes sobre el retorno del crecimiento en los países industrializados.
De hecho, una de las cosas más importantes en la situación actual para la burguesía es ocultar ante la población mundial, y especialmente la clase obrera de los países industrializados, la quiebra económica del capitalismo. Una de las expresiones más patentes de esa quiebra es el retroceso de la producción, la recesión, y sus consecuencias dramáticas y violentas. En eso también las trompetadas sobre el crecimiento en Estados Unidos, cuyas condiciones artificiales hemos podido comprobar, intentan tapar el ruido de la recesión mundial. ¡Cuántos artículos elogiosos sobre el ejemplo estadounidense junto a alguna que otra mención sobre “las graves recesiones en la mayoría de los países del tercer mundo” (The Economist) y en los países del Este europeo!
Hacia la agravación de las contradicciones de la economía norteamericana
A pesar de los mangoneos, la burguesía está sin embargo obligada a intentar ver claro, aunque solo sea para procurar controlar una situación de quiebra. De ahí los interrogantes actuales sobre el “aterrizaje suave”. La crisis asiática del verano de 1997 que causó estragos en Asia, en Latinoamérica y en Europa del Este, pudo ser contenida en América del Norte y en Europa occidental. A costa, en estos últimos países, y especialmente en EE.UU., de un endeudamiento público y privado incrementados y, como consecuencia de ello, la inflación, el recalentamiento de la economía y una especulación bursátil todavía más gigantesca e “irracional” que antes.
Desmintiendo todos las apologías sobre la buena salud de la economía, sobre la revolución y el boom de la nueva economía vinculada a Internet, los especialistas y responsables económicos más serios sólo tienen una verdadera preocupación: el “aterrizaje suave” de la economía mundial. Es un reconocimiento tácito de que la tendencia ya es hacia una caída de la economía. “Algo está claro: la expansión de Estados Unidos va a moderarse (…) ¿Podría ser tan brutal el freno que arrastrara hacia una recesión mundial? Es poco probable, pero no debe excluirse el riesgo. [Sin embargo] esta situación tiene dos consecuencias inquietantes. Primero, el freno necesario para evitar una vuelta a la inflación en EE.UU. será, en el 2000, de gran amplitud (…) Si la nueva economía es un espejismo o, en todo caso, si es mucho menos real de lo que se pretende, las cotizaciones bursátiles actuales de las empresas americanas no tienen justificación. En cuanto se asocia la necesidad de una moderación de la demanda global y un mercado bursátil a la vez sobrevalorado y aparentemente no preparado para las desilusiones, incluidas las menos graves, todas las condiciones están reunidas para un aterrizaje mucho menos suave” (The Economist publicado en Courrier international).
Las dudas planean. ¿Logrará la burguesía seguir controlando la caída evitando así un choque brutal e incontrolado parecido al de 1929? Lo que se juega no es: quiebra o no quiebra. La quiebra ya es un hecho. La recesión ya es un hecho como dijimos antes. No es prosperidad o miseria, pues la miseria ya es un hecho. No es desempleo-eventualidad o pleno empleo, pues desempleo y eventualidad ya son un hecho. No, la pregunta es: ¿será la burguesía capaz de controlar la caída, como así lo ha hecho hasta hoy? ¿Caída controlada o incontrolada? Ese es el tema. Las dudas también están presentes en otro artículo de la misma publicación: “Si logra un aterrizaje suave, el país [Estados Unidos] habrá cumplido un milagro tan digno de mención como el crecimiento sostenido que ha conocido en los últimos años” (ídem). ¡Vaya, dos milagros seguidos! ¡La fe es ciega! ¡Y qué confianza en las virtudes de la economía capitalista! Como el primero, ese segundo milagro, si ocurre, no será realizado por el mercado, sino gracias a la intervención autoritaria de los estados – y para empezar del norteamericano – sobre la economía, mediante decisiones políticas de los gobiernos y “técnicas” de los bancos centrales, los cuales volverán a hacer trampas con las leyes del valor no para salvar la economía sino para “aterrizar” lo más suavemente posible.
Hacia más guerras y mayor caos
Ya lo vimos, la paz no volverá a Chechenia([8]). Ni a los Balcanes. Y los focos de tensión son múltiples. En medio de otros muchos antagonismos locales, las tensiones permanentes entre China y Taiwan, India y Pakistán, y por ello entre India y China, tres países con armas nucleares, son una gran amenaza. De igual modo, las tensiones entre las grandes potencias industriales, aunque en parte queden ocultas, se agudizan. Esas rivalidades alimentan los conflictos locales, cuando no son la causa directa, como en Yugoslavia, agravándolos. Las desavenencias sobre Kosovo y sobre el uso de las fuerzas de ocupación de la OTAN son ya una manifestación de ello.
Recalentamiento de conflictos locales, agudización de antagonismos entre las grandes potencias imperialistas, hacia eso nos arrastra el capitalismo cada día un poco más.
En cuanto a conflictos imperialistas, el período actual de descomposición ha provocado una situación de caos en la mayoría de los continentes. “Por todas partes, en los países del Sur, el Estado se desmorona. Se desarrollan zonas sin ley, entidades caóticas ingobernables que escapan a cualquier legalidad, se hunden en un estado de barbarie en donde únicamente los grupos de salteadores son capaces de imponer su ley esquilmando a la población” (le Monde diplomatique, diciembre de 1999) Africa, en el abandono más total, es un buen ejemplo de ello. Las inmensas regiones del Asia central van por los mismo derroteros y, sin alcanzar el mismo grado, América Latina empieza a estar seriamente afectada, como el ejemplo colombiano muestra([9]).
Como en lo ecológico y en lo económico, esa tendencia irreversible del capitalismo a la descomposición, arrastra a la humanidad al caos y a la catástrofe. “Ese imperio [Rusia] que se deshace en regiones autónomas, ese conjunto sin leyes, ni coherencia, ese universo variopinto en el que se superponen grandes riquezas y las peores violencias, es, en efecto, una luminosa metáfora de esa nueva Edad Media en la que podría volverse a hundir el planeta entero si la mundialización no es controlada” (J. Attali, antiguo consejero del presidente francés Mitterand, en l’Express, semanario francés, 23/03/00).
¿Existe un futuro para la humanidad?
El cuadro que el mundo ofrece hoy es de espanto y de catástrofe. Las perspectivas que el capitalismo ofrece a la humanidad son pavorosas y tan apocalípticas como ineluctables. Salvo si se acaba con la fuente de todas las calamidades: el capitalismo.
“El mito persiste de que el hambre sea el resultado de una penuria de alimentos (…) El hilo común que recorre el hambre toda, en los países ricos y pobres, es la pobreza” (IHT 9/3/00). El mundo capitalista ha desarrollado suficientes fuerzas productivas para poder alimentar el mundo entero. Y eso, a pesar de las destrucciones masivas de riqueza y de fuerzas productivas a lo largo de todo el siglo XX. La abundancia de bienes y el fin de la miseria son una posibilidad para la humanidad entera. Y con ella el control de las fuerzas productivas y de la distribución social de bienes. Con ella, el final de la explotación del hombre por el hombre. El fin de las guerras y de las matanzas. Y con ella, el fin de la destrucción del medio ambiente. Económica y técnicamente, la respuesta está dada desde principios del siglo XX. Sigue planteándose la cuestión de la destrucción del capitalismo.
Frente a ello, la burguesía no hace más que repetir que todo proyecto revolucionario está inevitablemente abocado al fracaso sangriento, repitiendo hasta la saciedad la mentira de que el comunismo sería idéntico a lo que en realidad ha sido su negación, el estalinismo. No cesa de proponer, por medio de sus fuerzas “contestatarias” campañas democráticas contra Pinochet, contra la extrema derecha en Austria, contra el dominio de las grandes potencias financieras sobre la sociedad, como los excesos del liberalismo, contra la OMC con el gran espectáculo de la manifestación contra la cumbre de Seattle, por la tasa Tobin y demás. Esas campañas son la prolongación adaptada a cada situación nacional particular, como el caso Dutroux en Bélgica, la lucha contra el terrorismo de ETA en España, los escándalos mafiosos en Italia, o, también, el antirracismo en Francia. La idea central de esas campañas democráticas es que las poblaciones, y en primer término la clase obrera, se agrupen como “ciudadanos” en torno a su Estado, para ayudarlo, cuando no, para los más radicales, obligarlo a defender la democracia.
El objeto de esas campañas y de esa mistificación democrática es claro. A la lucha de la clase obrera, se sustituye el movimiento de ciudadanos de todas las clases e intereses confundidos. A la lucha contra el capitalismo y su representante y defensor supremo, el Estado, se le sustituye el apoyo a ese mismo Estado. La clase obrera lo perdería todo si se diluye en la masa interclasista de los ciudadanos y del pueblo. Lo perdería todo poniéndose detrás del Estado capitalista. La burguesía pregona también que la lucha de clases ya no existe y que la clase obrera ha desaparecido. Sin embargo, la existencia misma de esas campañas, su orquestación y su amplitud, a menudo internacional, hacen ver que para la burguesía, la clase obrera sigue siendo un peligro y una clase a la que combatir.
Tanto más porque hoy mismo aparecen luchas obreras, dispersas sí, controladas y derrotadas por los sindicatos y las fuerzas políticas de izquierda, pero muy reales, expresión de un descontento creciente ante los ataques. En Alemania, en Gran Bretaña, en Francia, ha habido movimientos significativos, todavía tímidos y ampliamente controlados por los sindicatos([10]). El movimiento y manifestaciones de los obreros del Metro de Nueva York de noviembre-diciembre de 1999 (ver Internationalism nº 111, publicación de la CCI en Estados Unidos) ha sido una de las expresiones más importantes de las fuerzas, las debilidades y los límites de la clase obrera hoy: por un lado, combatividad, rechazo y reacción frente a los sacrificios, disposición a unirse y a discutir de las necesidades y los medios de luchar, cierta desconfianza hacia las maniobras sindicales; por otro lado, falta de confianza en sí, falta de determinación para superar los obstáculos sindicales, para entrar abiertamente en la lucha e intentar organizar su ampliación hacia otros sectores.
Las mentiras sobre la buena salud de la economía pretenden impedir y sobre todo retrasar al máximo la toma de conciencia por parte de los obreros, no ya de los ataques y de la deterioración de sus condiciones de vida y de trabajo (eso lo viven cotidianamente y se lo saben), sino de la quiebra del capitalismo. Y en el plano ideológico y político, la campaña permanente y sistemática sobre la necesidad de defender la democracia y reforzarla está en el centro de la ofensiva política de la burguesía contra el proletariado en el período actual.
Lo que está históricamente en juego es de la mayor importancia. Para el capitalismo, se trata de retrasar y de extraviar al máximo el desarrollo de luchas masivas y unidas y de mermar lo más posible la confianza en sí mismos de los obreros, consiguiendo así que se desgasten, se dispersen y acaben siendo derrotadas las inevitables réplicas proletarias. Sería una desgracia para la humanidad entera si el proletariado internacional saliera derrotado y aniquilado de los enfrentamientos de clase decisivos en el futuro.
RL 26/03/2000
[1]) Tiempo parcial, flexibilidad, trapicheo con las cifras, es también la “fórmula mágica” en Gran Bretaña “Dato capital, sin embargo, el descenso importante de la población activa suele dejarse oculto (…) Otro factor que hace la diferencia: la formidable progresión del tiempo parcial, el cual es, desde 1992, lo propio de dos empleos creados de cada tres, ¡ un récord en Europa ! En fin, conocida receta, las estadísticas del empleo son sometidas a un rudo tratamiento en el Reino Unido: cualquier persona que no busque activamente un empleo (o sea un millón de personas) es tachada de los registros, al igual que quienes no estén inmediatamente disponibles (unas 200 000)” (le Monde diplomatique, febrero de 1998 y el de abril del 98 para los datos sobre la eventualidad y el tiempo parcial impuesto en los principales países industrializados, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia…).
[2] “El déficit de las cuentas corrientes asciende a casi 339 mil millones de $ para todo 1999, una hinchazón de más del 53 % de los casi 221 mil millones de $ de 1998. El déficit nunca había sido tan grande desde que el gobierno federal estableció esas estadísticas, o sea, justo después del final de la Segunda Guerra mundial” (le Monde, 17/03/00).
[3] Un billón es un millón de millones.
[4] Los niños como mercancía no es algo típico de los países pobres, en los que impera el mayor caos: “Ese país [Gran Bretaña] es también el campeón europeo del trabajo infantil, como lo muestra el aplastante informe redactado por una comisión independiente, la Low Pay Unit, hecho público el 11 de febrero último: 2 millones de jóvenes entre 6 y 15 años, entre los cuales medio millón de menos de 13, tienen un empleo casi regular. No se trata únicamente de “chapuzas”, sino de actividades que deberían ser asumidas normalmente por adultos en la industria y los servicios, con una remuneración ridícula. El “dumping” generacional, ésa es la más reciente invención del “modelo” británico…” (le Monde diplomatique, abril de 1998).
[5] Ver en este mismo número el artículo “Balance del siglo XX: el siglo más sanguinario de la historia”.
[6] No podemos, en el marco de este artículo, analizar, criticar y denunciar el nuevo invento que va a sacar a la humanidad y el capitalismo del atolladero: Internet y la “nueva economía”. Notemos al menos que el entusiasmo de los últimos meses está decayendo y que los arrebatos “internáuticos”, especulativos, ya se están enfriando. Hay que decir que las cifras astronómicas de capitalización bursátil de las sociedades vinculadas a Internet son totalmente irracionales en relación con su valor y menos todavía con sus ganancias, y esto cuando las obtienen, lo cual no es muy corriente. El que masas gigantescas de capitales financieros abandonen la “vieja economía”, es decir la que produce bienes de producción y de consumo, y vayan corriendo hacia las sociedades que no producen nada, con el único objetivo de especular, es una confirmación evidente del atolladero del capitalismo: “En enero ha habido un aporte neto de 32 mil millones de $ en los fondos de tecnología con fuerte crecimiento [o sea la ‘nueva economía’ vinculada a Internet]. Mientras tanto, los inversores retiraban su dinero de otras acciones, las cuales han sufrido una retirada neta de 13 mil millones. Las cifras de diciembre eran también espectaculares: 26 mil millones de $ para la alta tecnología y 13 mil millones escapados de las demás categorías” (IHT, 14/03/00).
[7] Según las reglas al uso entre economistas, se precisan dos trimestres seguidos de retroceso del crecimiento para que la recesión sea “oficialmente” reconocida. Pero como lo revela The Economist, las cifras negativas sólo son la expresión de una recesión “abierta” que en nada niega la posibilidad de una recesión incluso con cifras positivas.
[8] Ver los análisis y tomas de posición más precisas sobre los conflictos imperialistas, especialmente Kosovo, Timor y Chechenia, en los números anteriores de la Revista internacional (97, 98, 99 y 100).
[9] Cabe recordar que “Colombia se ha convertido en el tercer receptor de ayuda militar americana después de Israel y Egipto” (Courrier international).
[10] En Alemania, “las tensiones sociales se han vuelto a calentar en dos frentes…, en el momento en que el gobierno está imponiendo cambios sensibles en la política del empleo” (IHT, 24/03/00). Puede leerse Weltrevolution, periódico de la CCI en Alemania. Sobre Gran Bretaña, léase nuestro mensual World Revolution nos 228 y 229, así como la toma de posición de la Communist Workers Organisation en Revolutionnary Perspectives nº 15 y 16 sobre las diferencias de apreciación acerca de las luchas obreras recientes en Gran Bretaña. Léase también nuestro mensual en Francia Révolution internationale. Los movimientos más significativos no han sido los más mediatizados. En Francia, por ejemplo, las huelgas minoritarias y corporativistas de los agentes de impuestos y de la enseñanza han ocupado la primera página y los telediarios, acabando en pretendidas “victorias”, presentadas como debidas a los sindicatos, mientras que otros sectores, privados y públicos como Correos por ejemplo, contra la aplicación de las 35 horas y sus consecuencias se han minimizado y eso cuando no se han silenciado.
Herencia de la Izquierda Comunista:
Año 2000 - El siglo más sanguinario de la historia
- 5122 lecturas
La burguesía ha celebrado la entrada en el año 2000 a su manera: muchas fiestas y cánticos a las maravillas que el siglo que va a terminar ha aportado a la humanidad. Ha insistido, cómo no, en los formidables progresos realizados por la ciencia y las técnicas durante este siglo, dando a entender que el mundo se ha dado los medios para que todos los seres humanos saquen provecho de aquellos.
Junto a los grandes discursos eufóricos, también se han podido oír otros que, con menos altisonancia, ponían de relieve las tragedias del siglo XX o que se inquietaban por un porvenir poco risueño, en verdad, con sus incesantes crisis económicas, sus hambrunas, sus guerras y sus problemas ecológicos. Pero tanto aquéllos como estos discursos convergen en un punto: no hay otra sociedad posible, aunque para unos hay que confiar en las "leyes del mercado" y para los otros hay que refrenar esas leyes con macanas como la "tasa Tobin" o instaurar una "verdadera cooperación internacional".
Les incumbe a los revolucionarios, a los comunistas, contra las mentiras y los discursos consoladores de los apólogos del sistema capitalista, hacer un balance lúcido del siglo que va a terminar y, en base a ello, despejar las perspectivas de los que le esperaría a la humanidad en el venidero. Esa lucidez no es el fruto de no se sabe qué inteligencia especial, sino que es el resultado del simple hecho de que el proletariado, del cual son expresión y vanguardia los comunistas, es la única clase que no necesita ni consuelos ni velos que para ocultar al conjunto de la sociedad la realidad de los hechos y las perspectivas del mundo actual, por la sencilla razón de que el proletariado es la única fuerza capaz de abrir esa perspectiva no a beneficio propio sino por la humanidad entera.
Los juicios atemperados sobre el siglo XX por parte de los diversos defensores del orden burgués contrasta vivamente con el entusiasmo unánime expresado sin excepciones cuando se celebró la entrada en el siglo. En aquel entonces, la clase dominante estaba tan segura de la solidez de su sistema, tan segura de que el modo de producción capitalista era capaz de aportar mejoras cada día mayores a la especie humana que esa ilusión empezó a hacer estragos importantes dentro de la propio movimiento obrero. Fue la época en la que revolucionarios como Rosa Luxemburg combatían, en el seno de su propio partido, la Socialdemocracia alemana, las ideas de Berstein y otros, ideas que cuestionaban el “catastrofismo” de la teoría marxista.
Aquellas ideas “revisionistas” estimaban que el capitalismo era capaz de superar definitivamente sus contradicciones, sobre todo las económicas; que se dirigía hacia una armonía y una prosperidad en aumento y que el objetivo del movimiento no era echar abajo el sistema sino presionar desde dentro de él para transformarlo progresivamente en beneficio de la clase obrera. Si tenían tanto predicamento en el seno del movimiento obrero organizado, las ilusiones sobre los progresos sin límite del capitalismo ello se debía a que, durante todo el último tercio del siglo XIX, el sistema había mostrado un vigor y una prosperidad sin igual y las guerras que habían desgarrado Europa y otras partes del mundo hasta 1871 parecían estar ya en el baúl de los recuerdos.
La barbarie del siglo XX
Evidentemente, hoy, la burguesía evita el triunfalismo y la buena conciencia sin falla que expresaba en 1900. De hecho, incluso los aduladores más serviles del modo de producción capitalista están obligados a admitir que el siglo que termina ha sido uno de los más siniestros de la historia humana. Y es cierto que el carácter esencialmente trágico del siglo XX es difícil de ocultar para cualquiera. Basta recordar que este siglo ha conocido dos guerras mundiales, acontecimientos desconocidos antes. Así, el debate que se realizó en el movimiento obrero hace cien años quedó zanjado, sin posible vuelta atrás, en 1914: “Las contradicciones del sistema capitalista se han transformado para la humanidad, como consecuencia de la guerra, en sufrimientos inhumanos: hambre, frío, epidemias, barbarie moral. La vieja querella académica de los socialistas sobre la teoría de la pauperización y el paso progresivo del capitalismo al socialismo ha quedado definitivamente zanjada. Los estadísticos y otros pedantes de la teoría de la desaparición de las contradicciones se han esforzado durante años en buscar por todos los rincones del mundo hechos reales o imaginarios que pudieran ser la prueba de la mejora de ciertos grupos o categorías de la clase obrera. Quedó admitido que la teoría de la pauperización había sido enterrada con los silbidos despectivos de los inútiles que ocupan las cátedras universitarias burguesas y de los bonzos del oportunismo socialista. Hoy, ante nosotros ya no sólo está la pauperización social, sino también la anímica, biológica, en su realidad más horrorosa” (Manifiesto de la Internacional comunista, 6 de marzo de 1919).
Intenso fue el vigor con el que los revolucionarios de 1919 denunciaron la barbarie engendrada por la Primera Guerra mundial, pero ni imaginar pudieron lo que iba a ocurrir después: una crisis económica mundial sin comparación con las que Marx y los marxistas habían analizado en su tiempo; y sobre todo una Segunda Guerra mundial que hizo cinco veces más víctimas que la Primera. Una guerra mundial acompañada de una barbarie difícilmente imaginable por una mente humana.
La historia de la humanidad está plagada de bestialidad de todo tipo, torturas, matanzas, deportaciones y exterminios de poblaciones enteras por razones de religión, lengua, cultura o raza. Cartago borrada del mapa por las legiones romanas, Atila y sus invasiones en el siglo V, la ejecución por orden de Carlomagno de 4500 rehenes sajones en un solo día del año 782, las torturas y las hogueras de la Inquisición, el exterminio de los indios de las Américas, la trata de millones de africanos entre el siglo XVI y el XIX: sólo son unos cuantos ejemplos que cualquier escolar podrá encontrar en sus libros de texto. La historia ha conocido también largos períodos especialmente trágicos: la decadencia del Imperio romano, la guerra de los Cien años en la Edad Media entre Francia e Inglaterra, la guerra de los Treinta años que asoló la Alemania del siglo XVII. Sin embargo, por mucho que repasemos todas las calamidades que se abatieron sobre la humanidad, nunca encontraríamos algo ni mucho menos equivalente a las que se desencadenaron durante este siglo.
Muchas revistas han intentado hacer un balance del siglo XX, estableciendo una lista de esas calamidades. Daremos solo algunos ejemplos:
La Primera Guerra mundial: para millones de hombres entre 18 y 50 años, meses y años de horror en las trincheras, en el fango y el frío, con las ratas, los piojos, el hedor de los cadáveres y el miedo permanente a los obuses del enemigo. En retaguardia, unas condiciones de explotación dignas de principios del siglo XIX, hambre, enfermedades y angustia cotidiana de recibir el telegrama con el anuncio de la muerte del padre, del hijo, del marido o del hermano. En total, cinco millones de refugiados, diez millones de muertos, el doble de heridos, mutilados, inválidos, gaseados.
La Segunda Guerra mundial: seis años de combates permanentes en prácticamente todos los rincones del planeta, bajo las bombas y los obuses, en la jungla y el desierto, a 20 grados bajo cero y con calores tórridos; y lo peor, el uso sistemático de la población civil como rehén, una población atrapada en redadas, sometida a bombardeos, y, todavía peor, encerrada en los “campos de la muerte” en donde son exterminadas poblaciones en masa. Balance: 40 millones de refugiados, más de cincuenta millones de muertos en su mayoría civiles, tantos o más heridos, mutilados; algunos países como Polonia, la URSS o Yugoslavia perdieron entre el 10 y el 20 % de su población.
Y eso sólo es el recuento humano de los dos conflictos mundiales. A ellos habría que añadir, en el período que los separa, la terrible guerra civil que la burguesía desató contra la revolución rusa entre 1918 y 1921 (6 millones de muertos), las guerras que anunciaron la segunda carnicería mundial, como la chino-japonesa o la de España y el “gulag” del régimen estalinista, cuyas víctimas superan los diez millones.
El acostumbramiento a la barbarie
Paradójicamente, los espantos de la Primera Guerra mundial marcaron más las mentes, en muchos aspectos, que los de la Segunda. Y sin embargo, el balance humano de ésta es muchísimo más espantoso que el de la “Gran guerra”.
“Curiosamente, excepto en la URSS por razones comprensibles, la cantidad muy inferior de víctimas de la Iª Guerra mundial dejó huellas más profundas que la cantidad de muertos de la Segunda, como lo demuestran los múltiples monumentos erigidos tras la Gran Guerra. La Segunda Guerra mundial no produjo ningún equivalente en monumentos al ‘Soldado desconocido’ y, después de 1945, la celebración del ‘armisticio’ (el aniversario del 11 de noviembre de 1918) ha ido perdiendo poco a poco su solemnidad del período entreguerras. Los diez millones de muertos (…) de la Primera Guerra mundial fueron, para quienes no habían imaginado nunca un sacrificio semejante, un choque más brutal que los 54 millones de la Segunda para quienes habían tenido ya la experiencia de una guerra-matanza” (L’âge des extrêmes, Eric J. Hobsbawm).
Para ese fenómeno, ese buen hombre, historiador muy renombrado por lo demás, nos da una explicación:
“El carácter total de los esfuerzos de guerra y la determinación de los dos bandos para llevar a cabo una guerra sin límites y a toda costa dejaron sin duda su marca. Sin esto, la bestialidad y la inhumanidad crecientes del siglo XX se explican mal. Sobre este incremento de la barbarie después de 1914, no hay la menor duda. Al inicio del siglo XX, la tortura se había suprimido oficialmente en toda Europa occidental. Desde 1945, nos hemos ido acostumbrando, sin demasiada repulsión, a su uso en al menos la tercera parte de países miembros de Naciones Unidas, incluidos algunos de entre los más antiguos y más civilizados” (Idem).
En efecto, incluidos los países más adelantados, la repetición de las matanzas y de actos de barbarie de todo tipo que tan abundantes han sido en el siglo XX, ha provocado una especie de fenómeno de habituación. Se debe sin duda a une fenómeno así si los ideólogos de la burguesía se han permitido presentar como “era de paz” el período que comienza en 1945, durante el cual no ha habido ni un segundo de paz con sus 150 a 200 guerras locales con un cómputo de muertos todavía mayor que el de la Segunda Guerra mundial.
Y, sin embargo, esa realidad no es ocultada por los medios de la burguesía. Hoy, como otro día cualquiera, ya sea en África, en Oriente Medio e incluso en la “cuna de la civilización” que pretende ser la vieja Europa, los exterminios masivos de población, aderezados con crueldades inimaginables están en la primera plana de los periódicos.
De igual modo, las demás calamidades que abruman a la humanidad en este fin de siglo son narradas con regularidad y denunciadas: “Cuando la producción mundial de productos de base representa más del 110 % de las necesidades, 30 millones de personas siguen muriéndose de hambre cada año, y más de 80 millones están subalimentadas. En 1960, el 20 %, los más ricos de la población mundial, poseían unos ingresos 30 veces mayor que el 20 % más pobre. Hoy, los ingresos de los ricos es ¡82 veces mayor! De los 6 mil millones de habitantes del planeta, apenas 500 millones viven con holgura, mientras que los 5,5 mil millones restantes viven necesitados. El mundo anda de cabeza. Las estructuras estatales al igual que las estructuras sociales tradicionales son barridas de manera desastrosa. Por todas partes, en los países del Sur, se desmorona el Estado. Se desarrollan sin ley entidades caóticas ingobernables, eludiendo todo tipo de legalidad, volviendo a caer en un estado de barbarie en el que únicamente pueden imponer su ley bandas de forajidos que saquean a la población. Aparecen peligros de nuevo tipo: el crimen organizado, redes mafiosas, especulación financiera, corrupción a gran escala, extensión de nuevas epidemias (SIDA, virus Ebola, Creutzfeld-Jakob, etc.), contaminaciones de alta intensidad, fanatismos religiosos o étnicos, efecto invernadero, desertización, proliferación nuclear, etc.” (“L’an 2000”, le Monde diplomatique, diciembre de 1999).
Y sin embargo, tampoco ese tipo de realidades de las que todo el mundo puede estar informado, eso cuando no tiene que sufrirlas en carne propia, provoca indignaciones ni levantamientos significativos.
En realidad, la habituación a la barbarie, especialmente en los países más avanzados, es uno de los medios mediante los cuales la clase burguesa logra mantener sojuzgada a la sociedad. Ha obtenido ese “enganche” acumulando imágenes de los horrores que abruman a la especie humana, pero, sobre todo, acompañándolas de comentarios mentirosos para apagar, esterilizar o canalizar la menor indignación que puedan provocar, mentiras cuyo objetivo principal es la única parte de la población que podría ser una amenaza para ella, la clase obrera.
Fue tras la Segunda Guerra mundial cuando la burguesía dio forma a ese medio a gran escala, de perpetuar su dominación. Por ejemplo, las imágenes filmadas, insoportables, como los testimonios escritos sobre los campos nazis en el momento de su liberación sirvieron para justificar la guerra despiadada llevada a cabo por los aliados. Auschwitz sirvió para justificar Hiroshima, sirvió para justificar todos los sacrificios sufridos por las poblaciones y los soldados de los países aliados.
Hoy, junto a las informaciones y las imágenes que, incesantemente, llegan de las matanzas, los comentaristas se las arreglan siempre para precisar que esa barbarie es cosa de “dictadores” sin moral y sin escrúpulos dispuestos a hacer cualquier cosa para saciar sus pasiones monstruosas. Si la matanza ha ocurrido en un país africano, insisten en que se debe a rivalidades “tribales” de las que se aprovecha este o aquel déspota local. Si la población kurda es gaseada a millares, eso sólo puede deberse a la crueldad del “carnicero de Bagdad”, presentado desde la Guerra del Golfo como el mismísimo diablo, mientras que se le presentaba como una especie de defensor de la civilización cuando la guerra contra Irán de 1980 a 1988. Si la población de la ex Yugoslavia es exterminada en nombre de la “pureza étnica”, ello se debe a Milosevic, un imitador de Sadam Husein. En resumen, de la misma manera que la barbarie que se desencadenó durante la Segunda Guerra mundial tuvo un responsable muy bien identificado, Adolf Hitler y su locura asesina, la barbarie que hoy se está incrementando procede del mismo fenómeno: las ansias de sangre de este o aquel jefe de Estado o de banda.
En nuestra Revista ya hemos denunciado en varias ocasiones la mentira que consiste en presentar la barbarie del siglo XX como resultado exclusivo de regímenes “dictatoriales” o “autoritarios”([1]). No vamos a volver aquí detalladamente sobre este tema. Nos limitaremos a evocar algunos ejemplos significativos del grado de barbarie de la que son capaces los regímenes “democráticos”.
Para empezar, cabe recodar que la Primera Guerra mundial, que en su época fue vivida como la cúspide insuperable de la bestialidad, fue conducida por ambos lados por “democracias” (incluida, a partir de febrero de 1917, la recién estrenada democracia rusa). Pero esa carnicería es ahora casi considerada como “normal” en los discursos burgueses, pues, en fin de cuentas, se respetaron “las leyes de la guerra” ya que eran soldados quienes se mataron mutuamente por millones. En general, se respetó a la población civil. Y por eso, dicen, no hubo “crímenes de guerra” durante la primera guerra imperialista. En cambio, la segunda se ilustró en ese terreno hasta el punto de que se creó, nada más terminarse, un tribunal especial, el de Nuremberg, para juzgar ese tipo de crímenes. Sin embargo, la característica primordial de los acusados en ese tribunal no es que eran criminales bestiales, sino que pertenecían al campo de los vencidos. Pues, si no, Truman, el tan democrático presidente estadounidense que decidió el lanzamiento de bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945, debiera haberlos acompañado en el banquillo. Y junto a él debería haber estado Churchill y sus colegas aliados, quienes ordenaron que se arrasara Dresde el 13 y 14 de febrero de 1945, provocando 250 000 muertos, es decir, tres veces más que en Hiroshima.
Después de la Segunda Guerra mundial, sobre todo en las guerras coloniales, los regímenes democráticos han seguido ilustrándose: 20 000 muertos en los bombardeos de Setif en Argelia por el ejército francés, el 8 de mayo de 1945 (el mismo día de la capitulación de Alemania). En 1947, fueron 80 000 malgaches los masacrados por la aviación, los carros blindados y la artillería de ese mismo ejército. Y esos son solo dos ejemplos.
Más cerca de nuestros días, la guerra de Vietnam, sólo ella, ya causó más a de 5 millones de muertos entre 1963 y 1975 y, en su gran mayoría debidos a la democracia norteamericana.
Esas matanzas estaban, claro está, “justificadas” por la necesidad de “frenar el Imperio del Mal”, o sea el bloque ruso([2]). Pero es una justificación que ya no era posible en la guerra del Golfo, en 1991. Sadam Husein había gaseado a miles de kurdos en los años 80 y eso no le causó la menor indignación a ningún dirigente del “mundo libre”: ese crimen solo fue en 1990 evocado y denunciado por esos mismos dirigentes, después de que aquél invadiera Kuwait, y, para hacérselo pagar, los generales americanos y sus aliados, salvaguardia de la civilización, hicieron matar a decenas de miles de civiles a golpe de “bombardeos quirúrgicos”, enterrar vivos a miles de soldados irakíes, campesinos y proletarios en uniforme, asfixiando a varios miles más con bombas mucho más sofisticadas que las de Sadam. Hoy mismo, aquellos que logran despertar del estado de hipnosis colectivo propiciado por la propaganda de tiempos de guerra son capaces de ver que los bombardeos aéreos de la OTAN en la guerra de Kosovo de la primavera de 1999, provocaron un “desastre humanitario” mucho peor que el que pretendían combatir. Algunos son capaces de comprender que ese resultado era conocido de antemano por los gobiernos que lanzaron la “cruzada humanitaria” y que sus justificaciones no son más que hipocresía. También algunos podrían recordar que los “malos” de hoy no siempre lo han sido y que el “diablo Sadam” aparecía cual San Jorge combatiendo al dragón Jomeini, en los años 80, o también que todos los “dictadores sanguinarios” fueron armados hasta los dientes por las virtuosas “democracias”.
Y precisamente, para aquellos que quieren tragarse las mentiras de los gobiernos, aparecen los “especialistas” que se dedican a designar a los “verdaderos culpables” de la barbarie actual, tanto en el plano de las matanzas y genocidios como de la situación económica : la culpa sería, sobre todo, de los Estados Unidos, de la “globalización” y de las “multinacionales”.
Y es así cómo le Monde diplomatique precisa, tras hacer una constatación válida sobre el estado del mundo actual: “La Tierra conoce así una nueva era de conquista, como en la época de las colonizaciones. Pero, mientras que los actores principales de las expansiones conquistadoras precedentes eran los Estados, esta vez quienes quieren dominar el mundo son empresas y conglomerados, grupos industriales y financieros privados. Nunca antes los dueños de la Tierra habían sido tan pocos ni tan poderosos. Esos grupos pertenecen a la Triada formada por Estados Unidos - Europa – Japón, pero la mitad está en Estados Unidos. Es un fenómeno fundamentalmente norteamericano…
La mundialización, más que conquistar países, lo que busca es conquistar mercados. La preocupación de este poder moderno no es la conquista de territorios, como en las grandes invasiones o los períodos coloniales, sino la posesión de las riquezas.
Esa conquista viene acompañada de destrucciones impresionantes. Industrias enteras quedan brutalmente siniestradas, en todas las regiones. Con los sufrimientos sociales resultantes: desempleo masivo, subempleo, eventualidad, exclusión. 50 millones de desempleados en Europa, mil millones de desempleados y de subempleados en el mundo… hombres, mujeres, y, todavía más escandaloso, niños sobreexplotados: 300 millones de ellos lo están, en condiciones muy brutales.
La mundialización es además un pillaje planetario. Los grandes grupos destrozan el medio ambiente con medios gigantescos; sacan provecho de las riquezas de la naturaleza, bien común de la humanidad; y lo hacen sin escrúpulos y sin freno. Esto también viene acompañado de una criminalidad financiera vinculada a los medios de negocios y a los grandes bancos que ‘lavan’ sumas que superan el billón de dólares por año, es decir más que el producto nacional bruto de una tercera parte de la humanidad”.
Una vez identificados los enemigos de la especie humana, hay que indicar cómo combatirlos:
“Por eso los ciudadanos multiplican las movilizaciones contra los nuevos poderes, como pudimos comprobarlo con ocasión de la cumbre de la Organización mundial del comercio (OMC) en Seattle. Están convencidos de que, en el fondo, la meta de la mundialización, en este inicio de milenio, es la destrucción de lo colectivo, el acaparamiento por el mercado y lo privado de las esferas pública y social. Y están decididos a oponerse a ello.”
Les incumbe pues a los “ciudadanos” movilizarse y realizar “dos, tres Seattle” para empezar a dar una solución a los males que abruman al mundo. Y ésa es una perspectiva que proponen incluso organizaciones políticas (como los trotskistas) que dicen ser “comunistas”. En resumen, lo que hace falta es que los ciudadanos inventen una “nueva democracia” destinada a combatir los excesos del sistema actual y que se opongan a la hegemonía de la potencia estadounidense. Es, más sosa, la misma sopa que servían los reformistas de la IIª Internacional de principios de siglo, los mismos reformistas que acabarían siendo los primeros para alistar al proletariado en la Primera Guerra mundial y en la matanza de obreros revolucionarios a finales de ésa. Es, un poco más “democrático”, lo que nos decían durante la guerra fría los partidos estalinistas, esos otros verdugos del proletariado. De este modo, entre los adoradores de la “mundialización” y quienes la combaten, el territorio está bien marcado: lo que hace falta, ante todo, es que cada uno aporte su idea para aceptar el mundo actual, o sea, sobre todo, desviar a los obreros de la única perspectiva que pueda acabar con la barbarie capitalista, la revolución comunista.
Revolución comunista o destrucción de la humanidad
Cualquiera que sea el vigor con que se denuncia la barbarie del mundo actual, los discursos que hoy se oyen, ampliamente repercutidos por los media, ocultan lo esencial: que no es tal o cual forma de capitalismo la que es responsable de las calamidades que abruman el mundo. Es el capitalismo mismo, bajo todas sus formas.
De hecho, uno de los principales aspectos de la barbarie actual no es únicamente la cantidad de sufrimiento humano que engendra, es el inmenso abismo que hay entre lo que podría ser la sociedad con las riquezas creadas en su historia y la realidad que tiene que vivir. Fue el sistema capitalista el que favoreció la eclosión de esas riquezas, especialmente el dominio de la ciencia y el inconmensurable aumento de la productividad del trabajo. Gracias, claro está, a una explotación implacable de la clase obrera, el capitalismo creó las condiciones materiales para su superación y su sustitución por una sociedad que ya no esté orientada hacia la ganancia ni a satisfacer las necesidades de una minoría, sino orientada hacia la satisfacción de todos los seres. Estas condiciones materiales existen desde principios de siglo, cuando el capitalismo, tras haber constituido el mercado mundial, sometió a su ley a la Tierra entera. Tras haber rematado su tarea histórica de un desarrollo sin precedentes de las fuerzas productivas, y de la primera de ellas, la clase obrera, el capitalismo hubiera debido dejar la escena como así lo hicieron las sociedades que lo precedieron, como la sociedad esclavista y la feudal. Pero no podía desaparecer por sí mismo: le incumbe al proletariado, como ya lo decía el Manifiesto comunista de 1848, ejecutar la sentencia de muerte que la historia pronunció contra la sociedad burguesa.
Tras haber alcanzado su apogeo, el capitalismo entró en un período de agonía que ha dado rienda suelta en la sociedad a una barbarie cada día mayor. La Primera Guerra mundial fue la primera gran expresión de esa agonía y, precisamente, fue durante y después de esa guerra cuando la clase obrera se lanzó al asalto del capitalismo para ejecutar la sentencia y tomar la dirección de la sociedad para instaurar el comunismo. El proletariado, en octubre de 1917, dio el primer paso en esa inmensa tarea histórica pero no pudo dar los siguientes, al haber sido derrotado en las mayores concentraciones industriales del mundo, sobre todo en Alemania([3]). Una vez superado su espanto, la clase burguesa desencadenó entonces la contrarrevolución más terrible de la historia. Una contrarrevolución liderada primero por la burguesía democrática, pero que después permitió la instauración de los regímenes abominables como lo fueron el nazismo y el estalinismo. Uno de los aspectos que deja muy patente la profundidad y la brutalidad de la contrarrevolución es que la estalinista haya podido disfrazarse durante décadas, con la complicidad de todos los regímenes democráticos, de vanguardia de la revolución comunista, cuando fue, en realidad, su enemigo más acérrimo. Esa es una de las características más importantes de la tragedia vivida por la humanidad en el siglo XX, una característica que todos los comentaristas burgueses, incluidos los más “humanistas” y bien pensantes, ocultan.
Si el proletariado pudo ser llevado como una res atada a la segunda guerra imperialista sin que pudiera hacer erguirse contra ella, como la había hecho en Rusia en 1917 y en la Alemania de 1918, fue porque había sufrido aquella terrible contrarrevolución. Y, en parte, esta imposibilidad permite explicar por qué la Segunda Guerra mundial fue mucho más terrorífica que la Primera. Otra de las causas de la diferencia entre ambas es, evidentemente, los enormes progresos científicos realizados por el capitalismo durante este siglo. Estos progresos son evidentemente saludados por todos los fanáticos alabadores del capitalismo. A pesar de todas esas calamidades, el capitalismo del siglo XX habría aportado a la sociedad humana riquezas científicas y técnicas sin comparación alguna con lo alcanzado en épocas anteriores. Lo que no se dice con tanta fuerza es que los principales beneficiarios de esa tecnología, quienes acaparan en cada momento los medios más modernos y sofisticados, son los ejércitos que así llevan a cabo las guerras más destructoras. En otras palabras, los progresos de las ciencias del siglo XX sirvieron primero para hacer más desgraciados a los humanos y no para su bienestar y su mejora. Puede uno imaginarse lo que hubiera sido la vida de la humanidad si la clase obrera hubiera vencido en una revolución que hubiera permitido poner a disposición de las necesidades humanas los prodigios de la tecnología que han aparecido en el siglo XX.
En fin, una de las causas esenciales de la mucho más profunda barbarie de la Segunda Guerra mundial en comparación con la Primera, es que entre ambas el capitalismo siguió hundiéndose en su decadencia.
Durante todo el período de la “guerra fría”, pudimos atisbar lo que hubiera podido ser una tercera guerra mundial: la destrucción pura y simple de la humanidad. La tercera guerra mundial no ocurrió, no gracias al capitalismo, sino gracias a la clase obrera. En efecto, fue porque el proletariado se libró de la contrarrevolución a finales de los años 60, replicando masivamente en su terreno de clase a los primeros ataques de una nueva crisis abierta del capitalismo, lo que impidió que éste diera su propia respuesta a esa crisis: una nueva guerra mundial, de igual modo que la crisis de los años 30 desembocó en la segunda.
Aunque la réplica de la clase obrera a la crisis capitalista cerró el camino a un nuevo holocausto, no ha sido suficiente para echar abajo el capitalismo o entrar directamente por el camino de la revolución. Esa situación histórica bloqueada en un tiempo en que la crisis capitalista se iba agravando cada día más, ha desembocado en una nueva fase de la decadencia del capitalismo, la de la descomposición general de la sociedad. Una descomposición cuya más eminente manifestación hasta hoy ha sido el desmoronamiento de los regímenes de capitalismo de Estado de corte estalinista y de todo el bloque del Este como tal bloque, lo cual provocó a su vez la dislocación del bloque occidental. Una descomposición que se expresa en un caos sin precedentes en el ruedo internacional, del que la guerra en Kosovo de la primavera de 1999, las matanzas de Timor al final del verano y la actual guerra de Chechenia son algunas muestras entre otras muchas. Una descomposición que es la causa y el trasfondo de todas las tragedias que están hoy barriendo el mundo, ya sean desastres ecológicos, catástrofes “naturales” o tecnológicas, epidemias o envenenamientos, ya sea el progreso irresistible de las mafias, de la droga o de la criminalidad.
“La decadencia del capitalismo, tal como el mundo la ha conocido desde principios de este siglo, aparece ya como el período más trágico de la historia de la humanidad (…). Sin embargo, puede uno darse cuenta ahora de que la humanidad no había tocado el fondo. Decadencia del capitalismo significa agonía de ese sistema. Pero esta agonía tiene su historia y hoy hemos llegado a su fase terminal, a la de la descomposición general de la sociedad, a su putrefacción de raíz.
Pues, sin lugar a dudas, de lo que se trata hoy es de putrefacción de la sociedad. Desde la Segunda Guerra mundial, el capitalismo había logrado repeler hacia los países subdesarrollados las expresiones más bestiales y sórdidas de su decadencia. Hoy, esas expresiones de la barbarie se están desplegando en el corazón mismo de los países avanzados. Y es así como los conflictos étnicos absurdos en los que las poblaciones se lanzan a mutuo degüello porque no tienen la misma religión o no hablan la misma lengua, o porque perpetúan tradiciones folklóricas diferentes, todos esos absurdos, que parecían ser ‘lo típico’, desde hace décadas, de los países del llamado Tercer mundo, de África, India u Oriente Medio, están ocurriendo hoy en Yugoslavia, a unos cuantos cientos de kilómetros de las metrópolis industriales de Italia del Norte y de Austria (…).
En cuanto a las poblaciones de esas zonas, su suerte no será mejor, sino mucho peor : desorden económico creciente, sumisión a demagogos patrioteros y xenófobos, ajustes de cuentas y pogromos entre comunidades que hasta ahora habían ido conviviendo y, sobre todo, división trágica entre los diferentes sectores de la clase obrera. Todavía más miseria, más opresión, terror, destrucción de la solidaridad de clase entre proletarios frente a sus explotadores : eso es el nacionalismo hoy. Y la actual explosión de ese nacionalismo es la mejor prueba de que el capitalismo decadente ha dado un nuevo paso en la barbarie y la putrefacción.
La violencia desencadenada de la histeria nacionalista en partes de Europa no es, ni mucho menos, la única manifestación de la descomposición. Los países adelantados empiezan a ser alcanzados por la barbarie que el capitalismo había logrado repeler hasta ahora hacia su periferia.
Antes, para hacer creer a los obreros de los países más desarrollados que no tenían razones para rebelarse, los medios de comunicación podían ir a pasear sus cámaras por los suburbios de Bogotá o las aceras de Manila y hacer reportajes sobre la criminalidad y la prostitución infantiles. Hoy es en el país más rico del mundo, en Nueva York, en Los Ángeles, en Washington, donde criaturas de doce años venden sus cuerpos o matan por unos cuantos gramos de crack. En Estados Unidos, las personas sin techo se cuentan por cientos de miles. A dos pasos de Wall Street, templo de la finanza mundial, duermen masas de seres humanos tapados con cartones, tirados por las aceras. Igual que en Calcuta. Ayer, la prevaricación y el chanchullo, erigidos en leyes, aparecían como algo típico de los dirigentes del ‘Tercer mundo’. Hoy, no pasa un mes sin que estalle un escándalo que revele el comportamiento de hampones estafadores del conjunto del personal político de los países ‘avanzados’ : dimisiones a repetición de los miembros del gobierno en Japón, en donde encontrar a un político ‘presentable’ para confiarle un ministerio resulta ser ‘misión imposible’ ; participación a gran escala de la CIA en el narcotráfico ; penetración de la mafia en las altas esferas del Estado italiano, autoamnistía de los diputados franceses para evitar la cárcel...; incluso en Suiza, país de legendaria ‘limpieza’, la ministra de la policía y de la justicia se ha visto involucrada en negocios de blanqueo de dinero de la droga. La corrupción se ha practicado siempre en la sociedad burguesa, pero ha alcanzado tales cotas actualmente, se ha generalizado tanto, que cabe constatar también en ese aspecto que la decadencia de esta sociedad ha franqueado una nueva etapa en la putrefacción.
Es el conjunto de la vida social lo que de hecho parece haberse desquiciado por completo, hundiéndose en lo absurdo, en el fango y la desesperación. Es toda la sociedad humana, en todos los continentes, lo que, de modo creciente, rezuma barbarie por todos sus poros. Las hambres aumentan en todos los países del tercer mundo, pronto alcanzarán a los países que se pretendían ‘socialistas’, mientras en Europa occidental y Norteamérica se destruyen productos agrícolas almacenados, se paga a los campesinos para que cultiven menos tierras y multan a aquéllos que produzcan por encima de las cuotas establecidas. En Latinoamérica, epidemias como la del cólera, están matando a miles de personas, y eso que esa plaga había sido atajada hace ya mucho tiempo. Por todas partes en el mundo, las inundaciones o los terremotos siguen matando a miles de personas en unas cuantas horas, y eso que la sociedad sería ya perfectamente capaz de construir diques y viviendas adaptadas para evitar tales hecatombes. Al mismo tiempo, mal se puede invocar la ‘fatalidad’ o los ‘caprichos de la naturaleza’ cuando en Chernóbil, en 1986, la explosión de una central nuclear mata a cientos, si no han sido miles, de personas, contaminando varias provincias, cuando, en los países más desarrollados, puede uno asistir a catástrofes en el corazón mismo de las grandes ciudades: 60 muertos en una estación parisina, más de 100 muertos en un incendio del metro de Londres, hace poco tiempo. Además, este sistema capitalista aparece incapaz de hacer frente a la degradación del entorno, a las lluvias ácidas, a las contaminaciones de todo tipo y sobre todo la nuclear, al efecto de invernadero, a la desertización que están poniendo en entredicho incluso la supervivencia de la especie humana.
A la vez, asistimos a una degradación irreversible de la vida social: además de la criminalidad y la violencia urbana que no paran de aumentar por todas partes, la droga está causando estragos cada día más espantosos, sobre todo entre las generaciones jóvenes, signo de la desesperanza, del aislamiento, de la atomización que está afectando a toda la sociedad” (Manifiesto del IXº Congreso de la CCI, julio de 1991).
Hoy por hoy, una nueva guerra mundial no está al orden del día por el hecho mismo de la desaparición de los grandes bloques militares, por el hecho, también, de que el proletariado de los países centrales no está encuadrado tras las banderas de la burguesía. Pero su amenaza continuará pesando sobre la sociedad mientras dure el capitalismo. Pero la sociedad puede también ser destruida sin guerra mundial, como consecuencia, en una sociedad abandonada a un caos creciente, de una multiplicación de guerras locales, de catástrofes ecológicas, de hambrunas y epidemias.
Así se termina el siglo más trágico y más sanguinario de la historia humana, en la descomposición de la sociedad. Si la burguesía ha podido celebrar con festividades el año 2000, es poco probable que pueda hacer los mismo en el 2100. Ya sea porque ha sido derribada por el proletariado, ya sea porque la sociedad se ha hundido en la mayor ruina y haya vuelto a la edad de piedra.
FM
[1] Vease, por ejemplo, el artículo “Las matanzas y los crímenes de las ‘grandes democracias’” (Revista internacional nº 66).
[2] La justificación era tanto más eficaz porque los regímenes estalinistas cometieron múltiples matanzas, desde el “gulag” hasta la guerra de Afganistán, pasando por represión sangrientas en Alemania en 1953, en Hungría en 1956, en Checoslovaquia en 1968, en Polonia en 1970, etc.
[3] Sobre la revolución alemana, léase nuestra serie de artículos sobre el tema en la Revista internacional.
Documento – El antifascismo formula de confusión (Bilan, mayo del 34)
- 3958 lecturas
Presentación de la CCI
El antifascismo resiste. A la vez que se desencadenaban las campañas sobre la extradición de Pinochet, los sectores democráticos de la burguesía (o sea prácticamente todos los sectores) lanzaron otra campaña sobre el tema del antifascismo, contra la subida al gobierno austriaco del FPÖ de Georg Haider. Durante la reunión europea de Lisboa del 23 de marzo del 2000, el conjunto de jefes de Estado y de gobierno se pusieron de acuerdo para confirmar sanciones a Austria mientras mantenga miembros del partido de Haider en su gobierno.
Nadie en esta campaña quiere dejar a los demás la palma de la firmeza en la denuncia del “peligro fascista, xenófobo y antidemocrático”. Así hemos podido oír el jefe de las derechas francesas, el presidente Chirac, condenar vigorosamente lo que ocurre en Austria (cuando un sondeo recientemente publicado indicaba que más de la mitad de los habitantes de su país son xenófobos). El conjunto de las organizaciones de izquierdas, empezando por los trotskistas, redoblan las denuncias de la “peste parda”, la cual sería un peligro de primer orden para la clase obrera. Su prensa no para de alertar sobre el “peligro fascista” y se organizan manifestaciones a repetición contra la “vergüenza Haider”.
Sean cuales sean las razones particulares que han determinado a la burguesía austriaca a poner a “pardos” en su gobierno ([1]), esto ha sido para sus colegas de Europa y de Norteamérica una excelente ocasión de recalentar un tipo de mistificaciones que ya demostró en la historia su eficacia contra la clase obrera. Hasta ahora, estos últimos años, las campañas contra el “peligro fascista” no podían alimentarse más que con acontecimientos tales como el auge electoral del Frente nacional en Francia o las salvajadas de hordas de “cabezas rapadas” contra emigrantes. Ni siquiera el “culebrón” en torno a Pinochet ha logrado movilizar a las masas debido a que ese viejo dictador ya está retirado. Resulta evidente que la llegada al gobierno de un país europeo de un partido presentado como “fascista” es un alimento de primera calidad para este tipo de campañas.
Cuando nuestros compañeros de Bilan (publicación en francés de la Fracción de izquierdas del Partido comunista de Italia) redactaron el documento que aquí volvemos a publicar, el fascismo era una realidad en varios países europeos (Hitler ya llevaba en el poder en Alemania desde 1933). Esto no los condujo a perder la cabeza y dejarse arrastrar en el arrebato del “antifascismo” que no solo ganó a los partidos socialistas y estalinistas, sino también a corrientes que se habían opuesto a la degeneración de la Internacional comunista durante los años 20, entre ellas la corriente trotskista. Fueron capaces de alertar firme y claramente contra los peligros del antifascismo, alerta que tuvo, poco antes de la guerra de España, un carácter incontestablemente profético. Resulta hoy claro que en España, la burguesía fascista pudo desencadenar su represión y las masacres contra la clase obrera porque ésta, a pesar de haber sido capaz de armarse espontáneamente cuando el golpe de Franco el 18 de julio de 1936, se dejó arrastrar fuera de su terreno de clase (o sea, la lucha intransigente contra la república burguesa) en nombre de la pretendida prioridad de la lucha contra el fascismo y la necesidad de formar un frente unido del conjunto de las fuerzas que se le oponían.
La situación histórica actual no es la de los años 30, cuando la clase obrera sufrió la más terrible derrota de su historia; semejante castigo no lo habían infligido los fascistas, sino los sectores “democráticos” de la burguesía que así le permitieron a ésta, en determinados países, recurrir a los partidos fascistas para dirigir el Estado. Por esto podemos afirmar que el fascismo no corresponde hoy a una necesidad política del capitalismo. Solo ocultando las diferencias entre el periodo actual y los años 30, ciertas corrientes que se reivindican de la clase obrera, tales como los trotskistas, pueden justificar su participación en el montaje del “peligro fascista”. Bilan tenía totalmente razón al insistir en la necesidad para los revolucionarios de ser capaces de situar en su contexto histórico los acontecimientos a los que se enfrentan, tomando en cuenta en particular la relación de fuerzas entre las clases. En los años 30, fue ya sobre todo en contra de los argumentos de la corriente trotskista (los bolcheviques leninistas) contra los que Bilan desarrolló su propia argumentación. En aquel entonces, esa corriente aún formaba parte de la clase obrera, sin embargo su oportunismo la conduciría a traicionarla y pasarse al campo burgués durante la Segunda Guerra mundial. Y su participación en ésta fue precisamente en nombre del antifascismo, apoyando sin el menor escrúpulo a los imperialismos aliados, pisoteando el internacionalismo, uno de los principios fundamentales del movimiento obrero.
Los argumentos de Bilan para luchar contra las campañas antifascistas y denunciar los peligros que contienen para la clase obrera siguen siendo hoy totalmente validos: a pesar de que la situación histórica no sea la misma, las mentiras empleadas contra la clase obrera para hacerla salir de su terreno de clase y alistarla tras la democracia burguesa son fundamentalmente idénticas. El lector podrá fácilmente reconocer los argumentos combatidos por Bilan, pues son los mismos que utilizan hoy los antifascistas de todas clases y colores, y particularmente los que se reivindican de la revolución. Citaremos, para ilustrarlo, dos pasajes de Bilan:
“... ¿será que la posición de nuestros contradictores, que le piden al proletariado escoger entre las formas de organización del Estado capitalista la menos peor, no reproduce la posición defendida por Bernstein cuando lo llamaba a realizar la forma mejor del Estado capitalista?”.
“... si el proletariado está realmente en condiciones para imponer una solución gubernamental a la burguesía, ¿por qué razón tendría que limitarse a semejante objetivo en lugar de plantear sus reivindicaciones centrales hacia la destrucción del Estado capitalista? Por otra parte, si sus fuerzas no le permiten todavía desencadenar su insurrección, ¿no será orientarlo en una vía que permitirá la victoria de su enemigo hacerlo luchar por un gobierno democrático?”.
En fin, contra los que argumentan que el antifascismo es un medio para “reunir” a los obreros, Bilan contesta que la defensa de sus intereses de clase es el único terreno que permite unir al proletariado, sea cual sea la relación de fuerzas de con su enemigo : “al no poder asignarse como meta inmediata la conquista del poder, el proletariado se une en torno a objetivos más limitados, pero de clase : las luchas parciales”.
“En lugar de ponerse a modificar substancialmente las reivindicaciones de la clase obrera, el deber imperioso de los comunistas está en propugnar la unión de la clase obrera en torno a sus reivindicaciones de clase en sus organismos de clase: los sindicatos”.
En aquel entonces, contrariamente a la corriente de la Izquierda comunista germano-holandesa, la Izquierda comunista italiana aún no se había aclarado sobre la cuestión sindical. Desde la Primera Guerra mundial, los sindicatos se habían vuelto definitivamente órganos del Estado capitalista. Solo sería a finales de la Segunda Guerra mundial cuando lo entendieron algunos sectores de la Izquierda italiana. Esto no quita nada a la validez de la posición defendida por Bilan llamando a los obreros a unirse en torno a sus reivindicaciones de clase, posición que sigue estando de plena actualidad hoy, cuando todos los sectores de la burguesía llaman a la clase proletaria a defender ese “precioso bien” que sería la democracia, contra un pretendido fascismo que es producto de ella misma. En realidad, contra cualquier intento de hacer una revolución que, según ella, conduciría ineluctablemente al retorno del “totalitarismo” como el que se desmoronó hace diez años en unos países que de socialistas sólo tenían el nombre.
En este sentido, el artículo de Bilan que aquí publicamos tiene el mismo objetivo de denunciar las mentiras democráticas que la publicación en el número precedente de la Revista internacional de las tesis de Lenin “Sobre la democracia burguesa y la dictadura del proletariado”.
CCI
El antifascismo: fórmula de confusión
La situación actual va mucho más allá, probablemente, que todas las situaciones precedentes de reflujo revolucionario. Esto es debido tanto a la evolución contrarrevolucionaria de los pilares conquistados por al lucha del proletariado en la posguerra (el Estado ruso, la Internacional comunista) como a la incapacidad de los obreros para oponer un frente de resistencia ideológico y político a esa evolución. La conjunción de este fenómeno y de la ofensiva brutal del capitalismo, que se orienta hacia la formación de constelaciones para la guerra, determina reacciones de lucha por parte de los obreros y a veces grandiosas batallas (Austria)([2]). Éstas no logran sin embargo hacer vacilar la potencia del centrismo([3]), única organización de masas, ahora integrada en las fuerzas de la contrarrevolución mundial.
En este momento de derrotas, la confusión es el resultado obtenido por el capitalismo, el cual ha incorporado el Estado obrero, el centrismo, utilizándolos para su propia conservación, orientándolos, ya desde 1914, hacia donde actúan las fuerzas insidiosas de la socialdemocracia, principal factor de disgregación de la conciencia de las masas y portavoz calificado de consignas preñadas de derrotas proletarias y de victorias burguesas.
Examinaremos en este artículo una formula típica del confusionismo, la que se llama aún en los medios obreros que se dicen de izquierdas “el antifascismo”. (...) Nos limitaremos para la sencillez de nuestra exposición a no tratar más que a un problema: el antifascismo y el frente de luchas que se pretende concretar en torno a esta formula.
Resulta elemental –o mejor dicho resultaba– afirmar que antes de comenzar una batalla de clase es necesario establecer cuáles son los objetivos a alcanzar, los medios que emplear, las fuerzas de clase que pueden intervenir favorablemente. No hay nada de “teórico” en esas consideraciones, pues no se exponen a esa crítica fácil de esos elementos hastiados por las teorías y cuya regla consiste –por encima de cualquier preocupación de claridad política– en trapichear en movimientos con quien sea, en base a cualquier problema, con tal que haya “acción”. Somos de los que piensan que la acción no depende ni de las vociferaciones ni de las buenas voluntades individuales, sino de las situaciones mismas. Pensamos, además, que la acción exige un trabajo teórico indispensable para preservar a la clase obrera de nuevas derrotas. Es importante comprender debidamente el desprecio de tantos militantes por el trabajo teórico, y decir claramente que en realidad ése es siempre el medio para que se introduzcan a hurtadillas los principios del enemigo en lugar de las posiciones proletarias: en el caso que nos importa, los principios de la socialdemocracia en el medio revolucionario, con la proclama de una “acción a toda costa” para “ganarle la carrera” al fascismo.
En lo que toca el problema del antifascismo, no es entonces únicamente el desprecio al trabajo teórico el que guía a sus adeptos, sino también la estúpida manía de crear y propagar la confusión indispensable para formar amplios frentes de resistencia. ¡Ningún límite que perjudique y haga perder aliados!, ¡nada de lucha!, ésas son las consignas del antifascismo. Y así vemos como éste idealiza la confusión y la considera como un elemento de victoria. Recordemos que ya hace más de medio siglo Marx le dijo a Weitling que la ignorancia jamás había sido útil para el movimiento obrero.
Actualmente, en lugar de establecer los objetivos de lucha, los medios que utilizar para alcanzarlos, los programas necesarios, resulta que la quintaesencia máxima de la estrategia marxista (Marx diría de la ignorancia) se resume en pegarse adjetivos –y entre ellos, el más utilizado es, claro está, “leninista”– y evocar sin ton ni son la situación de 1917 en Rusia y el ataque de Kornilov en septiembre. Empieza a estar desgraciadamente lejos el tiempo en que los militantes proletarios aun estaban en sus cabales y analizaban las situaciones históricas. En aquel entonces, antes de establecer analogías entre situaciones de su época y experiencias históricas, intentaban analizar primero si un paralelo político era posible entre el pasado y el presente; pero este tiempo parece pertenecer al pasado, en particular si nos referimos a la fraseología corriente de los grupos proletarios.
Por lo visto sería inútil hacer comparaciones entre el nivel de la lucha de clase en 1917 en Rusia y la situación actual en diferentes países; inútil también analizar si la relación de fuerzas entre las clases en aquel entonces tiene ciertas analogías con la de hoy. La victoria de Octubre de 1917 es un hecho histórico, así que lo único que habría que hacer es remedar la táctica de los bolcheviques rusos... y sobre todo hacer una mala copia, copias tan cambiantes como los diferentes medios que interpretan esos acontecimientos, basándose cada uno en principios opuestos.
Pero que la situación en Rusia del 17 fuera la de un capitalismo que hacía sus primeras experiencias de poder estatal, mientras que, todo lo contrario, el fascismo surge de un capitalismo que tiene el poder desde hace décadas; que por otra parte la situación volcánica y revolucionaria de 1917 en Rusia fuera totalmente opuesta a la situación reaccionaria actual, esto no preocupa en nada a los que hoy se llaman “leninistas”. Al contrario, su admirable serenidad no podrá ser perturbada por la inquietud de confrontar los acontecimientos de 1917 con la situación actual, basándose seriamente en la experiencia italiana y alemana. Kornilov sirve para todo. Y así es como la victoria de Mussolini y de Hitler no será atribuida más que a presuntas desviaciones de los partidos comunistas con respecto a la táctica clásica de los bolcheviques en 1917, cuando por un juego de malabarismos políticos se asimilan dos situaciones históricamente opuestas : la revolucionaria y la reaccionaria.
*
En lo que toca al antifascismo, ya no cuentan para nada las consideraciones políticas. Este se da como tarea agrupar a todos aquellos que están amenazados por el fascismo en una especie de “sindicato de los amenazados”.
La socialdemocracia dirá a los radicales socialistas que tengan cuidado con su propia seguridad y que tomen medidas inmediatas contra las amenazas del fascismo. También Herriot y Daladier pueden ser las víctimas de su triunfo. Blum irá más lejos: advertirá solemnemente a Doumergue que si no se protege del fascismo le espera el destino de Brüning. Por su parte, el centrismo se dirigirá “a la base socialista” o, inversamente, la SFIO se dirigirá al centrismo para realizar el frente único, pues tanto los socialistas como los comunistas se ven amenazados por el ataque del fascismo. Y por fin quedan los bolcheviques-leninistas([4]), que engallándose proclamarán con grandilocuencia estar dispuestos a participar a un frente de luchas fuera de cualquier consideración política, en base de una solidaridad permanente con todas las formaciones “obreras” (¿ ?) contra las acciones fascistas.
La consideración que anima tales especulaciones es muy sencilla, ¡demasiado sencilla! : juntar en un frente común antifascista a todos los “amenazados” animados por un deseo común de escapar a la muerte. Sin embargo, el análisis más elemental prueba que la simplicidad idílica de esa propuesta no hace sino esconder en realidad el abandono total de las posiciones fundamentales del marxismo, la negación de las experiencias del pasado y del sentido de los acontecimientos actuales.
Todas esas consideraciones sobre lo que radicales, socialistas y centristas tendrán que hacer para salvarse ellos y sus instituciones, todos los sermones “ex cátedra” no son, en cualquier caso, susceptibles de modificar el curso de la situación, puesto que así se resume el problema: transformar a los radicales, socialistas y centristas en comunistas, puesto que la lucha contra el fascismo no se puede realizar realmente más que en el frente de lucha por la revolución proletaria. Y a pesar de los sermones, la socialdemocracia belga no vacilará en lanzar los planes necesarios para poner a flote el capitalismo, saboteando todos los conflictos de clase, entregando en fin de cuentas los sindicatos a la burguesía. Por otro lado, Doumergue no hará sino imitar a Brüning, Blum seguirá las huellas de Bauer y Cachin las de Thaelmann.
En este artículo no intentamos saber si los ejes de la situación en Bélgica o en Francia pueden ser comparados a los que determinaron la subida y el triunfo del fascismo en Italia o Alemania. La analogía que hacemos es que Doumergue copia a Brüning, desde el punto de vista de la función que ambos pueden asumir en dos países muy diferentes, función que consiste, como para Blum o Cachin, en inmovilizar al proletariado, desagregar su conciencia de clase y permitir la adaptación del aparato estatal burgués a las nuevas condiciones de la lucha interimperialista. Las razones existen de pensar que en Francia particularmente, la experiencia de Thiers, Clemenceau, Poincaré se va repitiendo con Doumergue, que asistimos a una concentración del capitalismo en torno a sus fracciones de derechas, sin que esto conlleve la desaparición de las formaciones radicales-socialistas y socialistas de la burguesía. Por otro lado, es profundamente erróneo basar la táctica proletaria en posiciones políticas deducidas de una simple perspectiva.
El problema no consiste entonces en afirmar : ¡el fascismo es una amenaza!, ¡levantemos un frente único del antifascismo y de los antifascistas!, sino al contrario determinar las posiciones en torno a las que podrá concentrarse el proletariado en su lucha contra el capitalismo. Plantear el problema de esta forma significa excluir fuerzas antifascistas del frente de lucha contra el capitalismo, e incluso sacar la conclusión (que a primera vista puede parecer paradójica) de que si se verifica una orientación definitiva del capitalismo hacia el fascismo, la condición del triunfo está en la inalterabilidad del programa y de las reivindicaciones de clase de los obreros, mientras que la disolución del proletariado en el pantano antifascista sí sería una derrota cierta.
*
La acción de los individuos como la de las fuerzas sociales no están regidas por leyes de conservación de los individuos o de estas fuerzas, fuera de toda consideración de clase: Brüning o Matteotti no podían actuar considerando su interés personal o las ideas que defendían, o sea tomar el camino de la revolución proletaria, el único que les hubiese salvado de la estrangulación fascista. Los individuos y las fuerzas actúan en función de las clases de que dependen. Esto explica por qué personajes actuales de la política francesa no hacen sino seguir las huellas trazadas por sus predecesores en otros países, y esto es cierto aún en el caso de una evolución del capitalismo francés hacia el fascismo.
La base de la fórmula del antifascismo (el sindicato de todos los “amenazados”) revela entonces su absoluta inconsistencia. Si examinamos por otra parte de qué procede – al menos en sus afirmaciones programáticas – la idea del antifascismo, constatamos que deriva de una disociación del fascismo respecto al capitalismo. Se ha de decir que si se interroga sobre este tema a un socialista, un centrista o un bolchevique-leninista, afirmarán todos que el fascismo no es sino el capitalismo. Sin embargo el socialista añadiría que “tenemos interés en defender la Constitución y la república para preparar el socialismo”, el centrista afirmará que resulta más fácil unir la lucha de la clase obrera en torno al antifascismo que en torno a la lucha contra el capitalismo, y el bolchevique-leninista afirmará por su parte que no existe mejor base para congregarse y luchar que la defensa de las instituciones democráticas por la clase obrera, ya que el capitalismo no es capaz de asumirla.
Se comprueba así que la afirmación “el fascismo es el capitalismo” puede llevar a conclusiones políticas que solo pueden resultar de la disociación del capitalismo y del fascismo.
La experiencia demuestra que la conversión del capitalismo al fascismo no depende de la voluntad de grupos de la clase burguesa, sino que responde a necesidades ligadas a un período histórico determinado y a las particularidades propias a la situación de Estados en posición de debilidad respecto a los fenómenos de la crisis y a la agonía del sistema burgués. Esto deshace cualquier posibilidad de distinguir entre fascismo y capitalismo. La socialdemocracia, al actuar en el mismo terreno que las fuerzas liberales y democráticas, también incita la clase obrera a plantear como reivindicación central el recurso al Estado para obligar a las formaciones fascistas a respetar la legalidad, desarmarlas o hasta disolverlas. Estas tres corrientes políticas son perfectamente solidarias: su origen se vuelve a encontrar en la necesidad para el capitalismo de lograr el triunfo del fascismo, en los lugares donde el Estado capitalista tiene como fin elevar al fascismo para transformarlo en la nueva forma de organización de la sociedad capitalista.
Puesto que el fascismo responde a exigencias fundamentales del capitalismo, sólo en otro frente opuesto podremos lograr la posibilidad de lucha real contra él. Es verdad que nos exponemos a menudo hoy al riesgo de que se falsifiquen las posiciones que nuestros contradictores no se atreven a combatir políticamente. Basta por ejemplo con oponerse a la formula del antifascismo (que no posee ninguna base política) pues la experiencia demuestra que las fuerzas antifascistas del capital han sido tan necesarias como las propias fuerzas fascistas para el triunfo de éste, para que se nos conteste: “importa poco analizar la sustancia programática y política del antifascismo, lo que nos importa es que Daladier es preferible a Doumergue y que éste es preferible a Maurras; estamos entonces interesados en defender a Daladier contra Doumergue, o a Doumergue contra Maurras”. O según las circunstancias, Daladier o Doumergue, ya que son el obstáculo contra la victoria de Maurras y que nuestro deber es “utilizar la menor fisura para ganar una posición de ventaja para el proletariado”.
Resulta evidente que en Alemania, las “fisuras” manifestadas tanto por el gobierno de Prusia en un primer tiempo como más tarde por Hindenburg von Schleicher, en definitiva, no fueron más que los escalones que permitieron la subida del fascismo, pequeñeces que no debemos tomar en cuenta. También está claro que nuestras objeciones nos costarán ser tratados de antileninistas o de antimarxistas; se nos dirá que según nosotros, resulta lo mismo que gobiernen las derechas, las izquierdas o los fascistas. Precisamente sobre este punto queremos una vez por todas plantear el problema: si se tienen en cuenta las modificaciones ocurridas en la posguerra, la posición de nuestros contradictores, que piden al proletariado que se movilice para escoger la menos mala de las formas de organización del Estado capitalista, ¿no estarán reproduciendo la posición defendida en su tiempo por Bernstein que llamaba al proletariado a realizar la mejor forma de Estado capitalista?. Se nos contestará que no se pide al proletariado compartir la causa del gobierno considerado como la mejor forma de dominación... desde el punto de vista proletario, sino que se plantea simplemente reforzar las posiciones del proletariado imponiendo al capitalismo una forma de gobierno democrático. Se modifican las frases pero el sentido sigue siendo el mismo. Si realmente el proletariado está en condiciones para imponer una solución gubernamental a la burguesía, ¿por que razón tendría que limitarse a ese objetivo en lugar de plantear su reivindicación central hacia la destrucción del Estado capitalista? Por otro lado, si sus fuerzas todavía no le permiten desencadenar su insurrección, ¿no es desviarlo en una vía que permite la victoria del enemigo orientarlo hacia un gobierno democrático?
El problema no se plantea en nada como lo hacen los partidarios de “la mejor opción”: el proletariado tiene su solución a la cuestión del Estado, y no posee el menor poder, la menor iniciativa en lo que toca a las soluciones que dará el capitalismo al problema de su poder. Resulta evidente, lógicamente, que habría ventajas en hallar gobiernos burgueses muy débiles que permitan la evolución de la lucha revolucionaria del proletariado; sin embargo, resulta tan evidente que el capitalismo no se dará gobiernos de izquierdas o de extrema izquierda sino cuando éstos sean la mejor forma de defender el Estado en una situación precisa. En 1917-21, la socialdemocracia organizó la defensa del régimen burgués y fue la única forma que permitió la derrota de la revolución proletaria. Si se hubiese considerado que un gobierno de derechas habría podido orientar a las masas hacia la insurrección, ¿hubiesen debido los marxistas preconizar un gobierno reaccionario? Sólo hacemos semejante hipótesis para demostrar que no existe mejor o peor forma de gobierno para el proletariado. Estas nociones no existen más que para el capitalismo y depende de las situaciones. La clase obrera, por su parte, tiene el deber imperativo de agruparse sobre sus posiciones de clase para luchar contra el capitalismo sea cual sea la forma que adopta concretamente: fascista, democrático o socialdemócrata.
La primera consideración que haremos con respecto a las situaciones actuales, será afirmar abiertamente que la cuestión del poder no se plantea hoy de forma inmediata para la clase obrera, y una de las manifestaciones más patentes de esta característica de la situación es el desencadenamiento del ataque fascista, o la evolución de la democracia hacia los plenos poderes. Por ello, se trata de determinar cuáles son las bases sobre las cuales podrá realizarse la unión de la clase obrera. En esto, una idea muy curiosa va a separar los marxistas de todos los agentes del enemigo y de los confusionistas que actúan en la clase obrera. Según nosotros, la unión de los obreros es un problema de cantidad: al no poder asignarse la conquista del poder como proyecto inmediato, el proletariado ha de unirse por objetivos más limitados aunque de clase, las luchas parciales. Los demás, que alardean de extremismo, alterarán la sustancia de clase del proletariado e irán afirmando que es posible luchar por el poder en cualquier época. Al no poder plantear el problema sobre bases de clase, o sea sobre bases proletarias, lo esterilizarán substancialmente planteando el problema del gobierno antifascista. Añadiremos que los partidarios de la disolución del proletariado en el pantano del antifascismo son evidentemente los mismos que impiden la constitución de un frente de clase del proletariado en base a sus luchas reivindicativas.
Estos últimos meses en Francia han visto surgir una manada extraordinaria de programas, planes, organismos antifascistas, que no han impedido a Doumergue reducir masivamente los sueldos de los funcionarios y las pensiones, señal de una disminución de los salarios que el capitalismo francés tiene intención de generalizar. Si una centésima parte de la actividad malgastada en torno al antifascismo hubiese sido dirigida hacia la constitución de un sólido frente de la clase obrera para desencadenar una huelga general por la defensa de las reivindicaciones inmediatas, no hay duda que por una parte las amenazas represivas no hubiesen tenido libre curso y, por la otra, el proletariado hubiese recuperado la confianza en sus propias fuerzas al estar reagrupado en torno a sus intereses de clase, factor que hubiese modificado profundamente la situación de la que hubiese surgido de nuevo la cuestión del poder, en la única forma en que puede planteársela la clase obrera: la dictadura del proletariado.
Se desprende de estas consideraciones que para justificarse, el antifascismo debería proceder de una clase antifascista; la política antifascista resultaría de un programa inherente a esta clase. La imposibilidad de sacar tales conclusiones no solo resulta de las más sencillas bases del marxismo, sino también de elementos sacados de la situación actual en Francia. En efecto, se plantea el problema inmediatamente de los límites que asignarle al antifascismo. ¿Quién limitaría el antifascismo por su derecha? ¿Doumergue, que ahí está para defender la República? ¿Herriot, que participa en la “tregua” para preservar a Francia del peligro fascista? ¿Marquet, que tiene la pretensión de ser “el ojo del socialismo” en la Unión nacional, los Jóvenes turcos del partido radical, o los socialistas o, en fin de cuentas, el propio diablo con tal esté adoquinando el infierno con antifascismo ? Un análisis concreto del problema demuestra que la formula del antifascismo no sirve más que a la confusión y prepara la derrota de la clase obrera.
En lugar de modificar substancialmente a las reivindicaciones de la clase obrera, el deber imperioso de los comunistas es el de determinar la unificación de la clase obrera en torno a sus reivindicaciones de clase y en sus organismos de clase, los sindicatos. (...) No nos basamos en la noción formal de sindicato, sino en la consideración fundamental – tal como ya lo hemos dicho – de que, al no plantearse la cuestión del poder, se han de escoger objetivos más limitados, pero siempre de clase, en la lucha contra el capitalismo. El antifascismo determina condiciones en las que la clase obrera no solo va a quedar ahogada en lo que toca a cualquiera de sus reivindicaciones económicas y políticas, sino que además verá también comprometidas todas sus posibilidades de lucha revolucionaria, exponiéndose a ser la víctima del precipicio de las contradicciones del capitalismo – la guerra –, antes de recobrar la posibilidad de librar la lucha revolucionaria hacia la instauración de la sociedad del futuro.
Bilan nº 7, mayo del 34
[1] No es el objetivo de este artículo exponer nuestro análisis sobre las causas de la participación del FPÖ en el gobierno austriaco. El lector podrá conocerlo leyendo nuestra prensa territorial. Podemos decir, brevemente, que esta fórmula gubernamental tiene la inmensa ventaja de permitir al SPÖ (Partido socialdemócrata) hacerse una cura reconstituyente de oposición tras haber estado varias décadas dirigiendo el Estado. Pero también sirve para socavar la dinámica de éxito del propio FPÖ, en gran parte basada en su imagen de “partido virgen de todo compromiso”. Hace pocos años, la burguesía italiana ya había experimentado este tipo de maniobra, colocando en el gobierno Berlusconi al antiguo partido neofascista MSI.
[2] Movimiento insurreccional de febrero del 24.
[3] Bilan nombra así a los partidos estalinistas. Este término procede de que a mediados de los 20, Stalin adoptó una posición “centrista” entre la izquierda representada por Trotski, y la “derecha” cuyo portavoz era Bujarin, quien preconizaba una política favorable a los kulaks (ricos campesinos) y a los pequeños capitalistas.
[4] Así se nombraban los trotskistas en los años 30.
Series:
desarrollo de la conciencia y la organización proletaria:
VIII - La comprensión de la derrota de la Revolución rusa - 1922-23: Las fracciones comunistas se enfrentan a la contrarrevolución en alza (3)
- 3766 lecturas
1922-23: Las fracciones comunistas se enfrentan a la contrarrevolución en alza
A la generación de revolucionarios surgida al calor de la reanudación de las luchas a finales de los 60, le cuesta reconocer el carácter proletario de la insurrección de Octubre de 1917 y del Partido bolchevique que la lideró políticamente. El trauma de la contrarrevolución estalinista ha producido, como reflejo, inclinaciones hacia la visión consejista que ve al bolchevismo como el protagonista de una revolución puramente burguesa en Rusia. Y aún cuando, tras muy duros debates, un cierto número de grupos y elementos alcanzan a comprender que Octubre fue verdaderamente rojo, aún entonces, siguen manteniendo una fuerte tendencia a minusvalorar la magnitud política de aquel acontecimiento. Aceptan a regañadientes que los bolcheviques eran proletarios, pero ¡alto ahí!, tendríamos que fijarnos sobre todo en sus defectos.
Ese tipo de planteamientos estaban también presentes en los grupos que, en ese momento, se disponía a formar la CCI. Así la sección en Gran Bretaña –World Revolution–, que había reconsiderado su posición original de que los bolcheviques eran agentes de una contrarrevolución capitalista de Estado, cuando llegaban a la historia del Partido Bolchevique tras 1921, se expresaban así “… El trotskismo, así como el estalinismo, son un producto de la derrota de la revolución proletaria en Rusia. La Oposición de Izquierdas no se formó hasta 1923 y, desde mucho antes, Trotski ya había sido uno de los más despiadados defensores y ejecutores de la política antiobrera de los bolcheviques (aplastamiento del movimiento de huelgas en Petrogrado y del levantamiento de Kronstadt, militarización del trabajo, abolición de las milicias obreras, etc.). Su lucha contra otras fracciones de la burocracia eran disputas sobre cuáles eran los mejores medios para explotar a los trabajadores rusos, y para exportar el modelo ‘soviético’ de capitalismo de Estado a otras partes del mundo” (WR nº 2).
También se produjo ese tipo de enjuiciamiento altivo sobre el pasado en un grupo como Revolutionnary Perspectives que en 1975 insistía en que, desde 1921 – tras el aplastamiento de la rebelión de Kronstadt no solo la Revolución rusa estaba ya muerta y toda la Internacional comunista convertida en agente de la contrarrevolución, sino que además, decían, todos los grupos que no compartían su punto de vista sobre esa fecha imperativa, estaban igualmente en el campo de la contrarrevolución([1]).
No es casualidad que en aquel entonces se hubieran hecho muy pocos estudios serios sobre el período que va desde 1921 hasta la victoria final del estalinismo a finales de los años 20. Pero el movimiento revolucionario, y la CCI en particular, ha recorrido un largo camino desde entonces, y si hoy dedicamos más atención a los debates que tuvieron lugar en el Partido bolchevique durante ese período, es porque hemos comprendido que, lejos de ser la expresión de pugnas interburguesas, esos conflictos políticos expresan la heroica resistencia de las corrientes proletarias que existían dentro del Partido bolchevique, contra la tentativa contrarrevolucionaria de adueñarse por completo de él. Se trata pues de un período que nos ha legado algunas de las lecciones más valiosas sobre cuáles deben ser las tareas de una fracción comunista, es decir de ese órgano político cuya primera misión es combatir contra la degeneración de una revolución proletaria y de su más vital instrumento político.
1922-23: Lenin se orienta hacia la oposición
La Nueva política económica (NEP), aprobada por el Xº Congreso del Partido en 1921, fue definida por Lenin como un repliegue estratégico impuesto por el aislamiento y la debilidad del proletariado ruso. Esto se plasmaba, en el interior de Rusia, en el aislamiento del proletariado respecto a los campesinos, que si bien apoyaron a los bolcheviques contra los antiguos latifundistas durante la guerra civil, exigieron más tarde algún tipo de compensación material por esa colaboración. De hecho, los dirigentes bolcheviques veían la rebelión de Kronstadt como una especie de alarma de una inminente contrarrevolución campesina, por lo que la aplastaron sin contemplaciones (ver Revista internacional nº 100). Pero intuían también que el “Estado proletario”, del que los bolcheviques se veían como guardianes, no podía ser gobernado sin hacer algún tipo de concesiones económicas al campesinado, para poder conservar así el régimen político existente. Esas concesiones que se estipularon en la NEP consistían en la supresión de las requisas forzosas de grano que habían caracterizado el período del comunismo de guerra, y su sustitución por un “impuesto en especies”, el permiso para que millones de campesinos medios pudieran comerciar privadamente sus productos; y el establecimiento de cierta economía “mixta”, en la que las industrias estatales coexistían con empresas de capitalistas privados, incluso compitiendo con ellas.
Pero el verdadero aislamiento del proletariado ruso provenía de la situación internacional. El IIIer Congreso de la Internacional comunista – 1921 – debía reconocer el absoluto fracaso de la Acción de Marzo en Alemania que marcaba el reflujo de la marea revolucionaria iniciada en 1917, por lo que los bolcheviques concluyeron que no podrían contar con la ayuda del proletariado internacional para la reconstrucción de una Rusia arruinada y agotada. Por esa misma razón pensaron que si el poder político que ellos habían contribuido a crear debía jugar su papel en la futura emergencia de la revolución mundial que ellos esperaban, este poder debía tomar una serie de medidas económicas que, mientras tanto, garantizaran su supervivencia.
El discurso de Lenin ante el 11º Congreso del Partido bolchevique – 1922 – empezaba tratando precisamente esta última cuestión, hablando sobre los preparativos de la conferencia de Génova a la que la Rusia soviética enviaría una delegación, cuyo objetivo era el de reanudar las relaciones comerciales entre Rusia y el mundo capitalista. Lenin debía reconocer que: “se comprende que vamos a Génova no cómo comunistas, sino como comerciantes. Nosotros necesitamos negociar y ellos también. Nosotros queremos negociar con ventajas para nosotros, y ellos con ventaja para ellos. La forma en que se va a desarrollar la lucha dependerá, aunque no en gran medida, del arte de nuestros diplomáticos” (Obras completas, Editorial Progreso, tomo 45).
Podemos constatar en esta cita el acierto de Lenin al distinguir entre la actividad comunista y los requerimientos del Estado. Nada hay que objetar, en principio, al hecho de que el poder proletario intercambie sus mercancías con las de un Estado capitalista, siempre y cuando se reconozca que esta medida sólo puede ser contingente y temporal, y que no se pongan en cuestión los principios. Nada se gana con adoptar gestos de heroica autoinmolación, como ya quedó demostrado durante los debates a propósito del tratado de Brest-Litovsk. Pero el problema residía en que esa apertura del Estado soviético al mundo capitalista comenzaba a implicar un trapicheo con los principios. El fracaso de las negociaciones con los países de la Entente en la conferencia de Génova, llevó a los dos países entonces marginados –Alemania y Rusia–, a firmar ese mismo año el Tratado de Rapallo que contenía bastantes y vitales cláusulas secretas, entre ellas el compromiso del Estado soviético de suministrar armas al Ejército alemán. Esta forma de proceder era exactamente la contraria a la que los bolcheviques habían practicado en 1918, cuando abolieron toda diplomacia secreta. Se trataba, en realidad, de la primera alianza militar verdadera entre el Estado soviético y una potencia imperialista.
Este compromiso militar se correspondía también con una creciente alianza política con la burguesía. La “táctica” del Frente único que se aplicó ampliamente durante este mismo período, suponía el encadenamiento de los partidos comunistas a las fuerzas de la socialdemocracia que, en 1919, habían sido denunciadas como agentes de la burguesía. Con el ansia de encontrar poderosos aliados extranjeros para el Estado ruso, esta política llevó incluso a formular la funesta teoría según la cual sería permisible la formación de frentes hasta con los nacionalistas de derecha alemanes, los precursores del nazismo. Este tipo de regresiones políticas tuvieron un efecto devastador sobre el movimiento obrero alemán en los acontecimientos de 1923, y en la abortada insurrección que tuvo lugar ese año (ver el artículo precedente en este número y la Revista internacional nos 98 y 99) que fue en parte aplastada por el Ejército cuyas armas habían sido suministradas por el Ejército rojo. Este hecho constituyó un hito ominoso en la degeneración de los partidos comunistas, y en la integración del Estado ruso en el concierto del capitalismo mundial.
Pero este retroceso no fue el resultado de una “mala voluntad” de los bolcheviques, sino de profundos factores objetivos, aunque desde luego los errores subjetivos influyeron, acelerando el declive. Lenin lo expresaba muy gráficamente en sus discursos en los que no se hacía ilusiones sobre cuál era la naturaleza económica de la NEP, a la que una y otra vez definía como una forma de capitalismo de Estado. Ya hemos visto (ver Revista internacional nº 99) que Lenin, ya en 1918, había argumentado que el capitalismo de Estado, por tratarse de una forma más avanzada y concentrada de la economía burguesa, podía suponer un paso adelante, un avance, hacia el socialismo, para la retrasada economía rusa que aún conservaba vestigios semifeudales. En su discurso ante el mencionado congreso de 1922, volvía a plantear esta cuestión, insistiendo en que debía distinguirse el capitalismo de Estado gobernado por la burguesía reaccionaria, y administrado por el Estado proletario: “... Hay que recordar algo fundamental: que en ninguna teoría, ni en publicación alguna, se analiza el capitalismo de Estado en la forma que lo tenemos aquí, por la sencilla razón de que todas las nociones comúnmente relacionadas con estos términos se refieren al poder burgués en la sociedad capitalista. Y la nuestra es una sociedad que se ha salido ya de los raíles capitalistas, pero que no ha entrado aún en los nuevos raíles. Pero este Estado, en esta sociedad, no está siendo gobernado por la burguesía, sino por el proletariado. No queremos comprender que cuando decimos ‘Estado’, este Estado somos nosotros, es el proletariado, es la vanguardia de la clase obrera. El capitalismo de Estado es el capitalismo que nosotros sabremos limitar, al que sabremos poner límites, este capitalismo de Estado está relacionado con el Estado, y el Estado son los obreros, es la parte más avanzada de los obreros, es la vanguardia, somos nosotros” (ídem).
Este “nosotros somos el Estado” suponía ya un olvido de las palabras que el propio Lenin pronunciara en 1921, en el debate sobre la cuestión sindical, cuando se opuso a una identificación total entre los intereses del proletariado y los del Estado (ver Revista internacional nº 100). También resulta evidente que Lenin empezaba a perder de vista la distinción entre la clase obrera y su partido de vanguardia. Pero, en cualquier caso, Lenin sí era capaz de darse cuenta de los verdaderos límites de este “control proletario sobre el capitalismo de Estado”, ya que fue en ese mismo momento cuando formuló su famosa comparación entre el Estado soviético, esa “amalgama” como él lo llamaba, aún profundamente marcada por las taras del viejo orden, y un coche que desobedece a las manos de su conductor: “Es una situación sin precedentes en la historia: el proletariado, la vanguardia revolucionaria, tiene poder político absolutamente suficiente, y a su lado existe el capitalismo de Estado. El quid de la cuestión consiste en que comprendamos que este es el capitalismo que podemos y debemos admitir, que podemos y debemos encajar en un marco, ya que este capitalismo es necesario para la extensa masa campesina y para el capital privado, el cual debe comerciar de manera que satisfaga las necesidades de los campesinos. Es indispensable organizar las cosas de manera que sea posible el curso corriente de la economía capitalista y el intercambio capitalista, ya que el pueblo lo necesita, sin esto no se puede vivir... Sean capaces ustedes, comunistas, ustedes, obreros, ustedes parte consciente del proletariado que se han encargado de dirigir el Estado, sean capaces de hacer que el Estado que tienen en sus manos cumpla la voluntad de ustedes. Pues bien, ha pasado un año, el Estado se encuentra en nuestras manos, pero ¿ha cumplido la Nueva Política Económica durante este año nuestra voluntad? No. Y no lo queremos reconocer: el Estado no ha cumplido nuestra voluntad. ¿Qué voluntad ha cumplido? El automóvil se desmanda; al parecer va en él una persona que lo guía, pero el automóvil no marcha hacia donde lo guía el conductor, sino hacia donde lo lleva alguien, algo clandestino o algo que está fuera de la ley o que Dios sabe de dónde habrá salido, o tal vez unos especuladores, quizás unos capitalistas privados, o puede que unos y otros; pero el automóvil no va hacia donde debe y muy a menudo en dirección completamente distinta de la que imagina el que va sentado al volante” (ídem).
Esto significa, hablando en plata, que los comunistas no dirigían el nuevo estado sino que en realidad eran dirigidos por él. Es más, Lenin se daba perfecta cuenta de la dirección hacia la que, de por sí, se encaminaba ese automóvil: hacia una restauración burguesa que muy bien podía tomar la forma de una integración del Estado soviético en el orden capitalista mundial. Por ello reconocía la “honestidad de clase” de una tendencia política burguesa como la de los emigrados rusos de Smena Vekh que ya empezaban a dar su apoyo al Estado soviético, pues comenzaban a ver al Partido bolchevique como el capataz más preparado para el capitalismo ruso.
Pero por muy profundas y acertadas que fueran las intuiciones de Lenin sobre la naturaleza y la amplitud del problema que enfrentaban los bolcheviques, no puede decirse lo mismo de las soluciones que él mismo ofrecía en ese mismo discurso, pues no veía que el único remedio frente a la creciente burocratización consistía precisamente en la revitalización de la vida política en los soviets y en otros órganos unitarios de la clase. La reacción de los dirigentes bolcheviques ante la revuelta de Kronstadt dejaba ya claro que no pensaban dar marcha atrás, y en ningún momento Lenin planteó la necesidad de aliviar el virtual estado de sitio que se vivía en el interior del partido tras Kronstadt. Ese mismo año se acentuaron las críticas a la Oposición obrera por intentar llamar la atención del IVº Congreso de la Internacional comunista sobre la situación interna del partido en Rusia, y se expulsó de él a Miasnikov, después de que Lenin fracasara en su intento de convencerle para que cesase en sus llamamientos a la libertad de expresión.
Según Lenin, el problema residía primordialmente en la “falta de preparación” de los gestores comunistas del Estado, que carecían de la pericia necesaria para ser mejores administradores que los viejos burócratas zaristas, o mejores vendedores y negociantes que los “NEPmen” (“hombres de la Nueva política económica”) que afloraban al calor de la liberalización de la economía. Para demostrar la terrible inercia burocrática que se adueñaba del Estado, Lenin citaba la absurda historia de un capitalista extranjero que había ofrecido vender latas de carne para una Rusia famélica, y cómo la decisión de comprar esa carne fue demorada hasta que el conjunto del Estado y el aparato del partido, hasta sus más altas instancias, dieran su consentimiento.
Indudablemente estos excesos burocráticos podrían haber sido reducidos aquí y allá con una mayor “preparación” de los burócratas, pero eso no hubiera variado en lo sustancial el rumbo tomado por el automóvil del Estado. El poder que verdaderamente se imponía no era tanto el de los “NEPmen” o el de los capitalistas privados, sino el poder impersonal del capital mundial, que era quien, en última instancia, determinaba el curso de la economía rusa y del Estado soviético. Ni aún en las mejores condiciones un bastión proletario aislado hubiera podido resistir ese poder durante mucho tiempo, y menos aún en la situación de la Rusia de 1922, tras haber sufrido una guerra civil, hambrunas, el colapso de la economía, el agotamiento de la democracia proletaria e incluso la desaparición física de amplios sectores de la clase obrera... En esas condiciones pensar que una administración más eficaz por parte de la minoría comunista podría invertir esa marea arrolladora era una completa utopía. Lo que sucedió, como el propio Lenin se vio obligado a reconocer enseguida, fue más bien lo contrario, es decir que la corrupción que infectaba la máquina estatal no se reducía a los estratos más bajos y “faltos de preparación” de la administración, sino que penetraba también en las más altas esferas del partido, a la mismísima “Vieja guardia” de los bolcheviques, originando una auténtica facción burocrática especialmente personificada en Josef Stalin.
Como observa Trotski, en su artículo “Sobre el Testamento de Lenin” escrito en 1932: “No exageramos si decimos que el último medio año de la actividad política de Lenin, el que media entre su convalecencia y su segunda enfermedad, estuvo dedicado a una áspera lucha contra Stalin. Permítasenos recordar los momentos más destacados. En septiembre de 1922, Lenin critica abiertamente la política de Stalin sobre las nacionalidades. A principios de diciembre, le ataca a propósito del monopolio del comercio exterior. El 25 de diciembre, redacta la primera parte de su testamento. El 30 de ese mismo mes, escribió su carta sobre la cuestión de las nacionalidades (‘el bombazo’). El 4 de enero de 1923, añadió un post scriptum a su testamento en el que indica que es necesario despedir a Stalin de su cargo de secretario general. El 23 de enero prepara toda su artillería contra Stalin una batería pesada al proyectar una Comisión de control. En un artículo del 2 de marzo, descarga un doble golpe contra Stalin como organizador de la inspección y como secretario general. El 5 de marzo, me escribió a propósito de su memorándum sobre la cuestión nacional: ‘Si usted accediera a defenderlo, yo me quedaría tranquilo’. Ese mismo día, y por primera vez. Lenin unió sus fuerzas a las de la oposición georgiana, enemigos irreconciliables de Stalin, enviándoles una nota especial en la que les decía que apoyaba su causa ‘de todo corazón’ y que les estaba preparando un dossier de documentos contra Stalin, Ordzhonikidze y Dzerzhinsky”.
A pesar de la debilidad ocasionada por la enfermedad que pronto acabaría con su vida, Lenin puso toda su energía política en esta lucha postrera contra el surgimiento del estalinismo, y propuso a Trotski formar un bloque contra la burocracia en general y contra Stalin en particular. Al ser el primero en alertar sobre el curso que estaba tomando la revolución, Lenin estaba ya estableciendo las bases para, en caso necesario, pasarse a la oposición. Pero cuando se leen los artículos escritos por Lenin en aquellos momentos (“Cómo debemos reorganizar la Inspección obrera y campesina” y en particular el artículo que menciona Trotski, es decir “Más vale menos pero mejor”) nos damos cuenta también de lo difícil que le resultaba, dada su posición central en la máquina estatal soviética. En su discurso de abril reducía las posibles soluciones a un terreno puramente administrativo: rebajar el número de funcionarios, reorganizar la Rabkrin (Inspección obrera y campesina), fusionar ésta con la Comisión de control del partido... Incluso al final de su “Más vale menos pero mejor”, Lenin comienza a situar sus esperanzas para la salvación no tanto en la revolución obrera en occidente sino antes en el “Oriente revolucionario y nacionalista”, es decir que perdía por completo la perspectiva. Lenin comprendía parcialmente el peligro pero aún no había podido sacar las conclusiones necesarias. De haber vivido más años, no cabe duda que habría profundizado en la identificación de las causas del problema y por tanto en la política que llevar a cabo. Pero ahora ese proceso de clarificación debía pasar a otras manos.
1923: La emergencia de las oposiciones de izquierda
La retirada de Lenin de la vida política fue uno de los factores que precipitaron una crisis abierta en el interior del Partido bolchevique. Por un lado la facción burocrática consolidó su control sobre el partido, primeramente mediante un “triunvirato” formado por Stalin, Zinoviev y Kamenev, un bloque cimentado en su deseo común de marginar a Trotski, mientras éste, y a pesar de sus muchas vacilaciones, se veía obligado a situarse abiertamente en las filas de la oposición dentro del partido.
En ese mismo momento el régimen bolchevique se enfrentaba a nuevas dificultades tanto en el frente económico como en el social. En el verano de 1923, la llamada “crisis de las tijeras”, puso en entredicho la aplicación por parte del triunvirato de la NEP. Los dos filos de esas “tijeras” eran la caída de los precios agrícolas por un lado y por el otro, un alza de los precios industriales, lo que amenazaba el equilibrio del conjunto de la economía, y que supuso la primera crisis clara de la “economía de mercado” instalada por la NEP. Si el objetivo de la introducción de la NEP era el de contrarrestar la excesiva centralización estatal – característica del comunismo de guerra que había llevado a la crisis de 1921 –, ahora se comprobaba cómo esa liberalización económica llevaba a Rusia a algunos de los problemas característicos de la producción capitalista. Estas dificultades económicas y sobre todo la política adoptada por el gobierno ante ellas (reducción de los salarios y despidos, o sea las “clásicas” en un Estado capitalista), agravaron aún más las condiciones de vida de los trabajadores que ya estaban prácticamente al límite de la miseria. En agosto-septiembre de 1923 estallaron espontáneamente numerosas huelgas que empezaron a extenderse por los principales centros industriales.
El triunvirato, interesado sobre todo en el mantenimiento del status quo, empezaba a ver la NEP como la autopista que conduciría Rusia al socialismo. Este punto de vista fue teorizado especialmente por Bujarin que había pasado de la extrema izquierda del partido a su ala más derechista, y que precedió a Stalin en la elaboración de una teoría sobre el socialismo en un sólo país, aunque “a paso de tortuga”, gracias al desarrollo de una economía de mercado “socialista”. Trotski, por su parte, empezaba ya a reclamar más centralización estatal y más planificación para responder a las dificultades económicas del país. Pero la primera declaración definida de una oposición, que emergía de las propias esferas dirigentes del partido, fue la “Plataforma de los 46”, presentada al Politburó de octubre de 1923. Entre esos 46 figuraban adeptos a Trotski (Piatakov y Preobrazhinsky), así como elementos del grupo Centralismo democrático como Sapranov, Smirnov y Osinski. No es casualidad si Trotski no firmó ese documento: el miedo a ser considerado como miembro de una fracción, en las condiciones de su prohibición que regían desde 1921, tenía por supuesto bastante que ver en ello. Sin embargo en su carta abierta al Comité central publicada en Pravda en diciembre de 1923, así como en su folleto El Nuevo curso, exponía puntos de vista muy similares, lo que le situaba definitivamente en las filas de la oposición.
La Plataforma de los 46 constituía, inicialmente, una respuesta ante los problemas económicos que enfrentaba el régimen, defendiendo una mayor planificación estatal frente al pragmatismo postulado por el aparato dominante y la tendencia de éste a elevar la NEP a principio inmutable. Estos planteamientos fueron una constante de la oposición de izquierdas nucleada en torno a Trotski, aunque no de los más importantes, como veremos más adelante. Lo más importante era que alertaban sobre el anquilosamiento que se estaba produciendo en la vida interna del partido: “Los miembros del partido que están descontentos con una u otra decisión del comité central (…); que tienen dudas sobre un extremo u otro; que advierten particularmente uno u otro error, irregularidad o desorden, tienen miedo a mencionarlo en las reuniones del partido, e incluso temen hablarlo... Actualmente no es el partido, ni su masa de afiliados, quien promueve y elige a los componentes de los comités provinciales y del comité central del RKP [PC ruso]. Por el contrario, la jerarquía secretarial del partido designa, cada vez con más frecuencia, a los delegados de conferencias y congresos que se convierten, todavía en mayor medida, en asambleas ejecutivas de esta jerarquía. (...) La situación creada se explica por el hecho de que el régimen de dictadura de un grupo dentro del partido (...) El régimen fraccional debe ser abolido, cosa que deben realizar, en primer lugar, los mismos que lo han creado, para dar paso a un régimen de unidad entre camaradas y a la democracia dentro del partido" (“El programa de los 46”, trascrito en El Interregno de E.H. Carr, Alianza Editorial).
Pero, al mismo tiempo, ese programa o plataforma se distanciaba de aquellas formaciones a las que definía como grupos de oposición “malsanos”, aunque los viera como expresión de la crisis que se vivía en el partido. Se referían, indudablemente, a corrientes como el Grupo obrero constituido en torno a Miasnikov, así como a Verdad obrera de Bogdanov, que aparecían en esa misma época. Poco después, Trotski se refirió a ellos de manera parecida: rechazando sus análisis por considerarlos demasiado extremistas pero viéndolos, al mismo tiempo, como síntomas de la enfermedad que aquejaba al partido. Trotski tampoco estuvo nunca a favor de la utilización de la represión para eliminar estos grupos.
Pero, en realidad, estos grupos no pueden ser considerados en absoluto como un fenómeno “malsano”. Es cierto que el grupo Verdad obrera expresaba una cierta tendencia hacia el derrotismo e incluso el menchevismo y que, como en muchas de las corrientes que se desarrollaron en las izquierdas holandesa y alemana, sus intuiciones sobre el surgimiento del capitalismo de Estado en Rusia quedaron debilitadas por una tendencia a poner en cuestión la misma Revolución de octubre, viéndola, en cambio, como una revolución burguesa más o menos progresista (ver artículo sobre la Izquierda comunista en Rusia en Revista internacional nº 9).
Este no es el caso, en absoluto, del Grupo obrero del Partido comunista ruso (bolchevique) dirigido por veteranos obreros bolcheviques como Miasnikov, Kuznetsov y Moiseev. Esta formación se dio a conocer distribuyendo su Manifiesto, en abril-mayo de 1923, inmediatamente después del XIIº Congreso del Partido bolchevique. Un examen de este documento confirma la seriedad de este grupo, su profundidad política y su perspicacia.
Eso no quiere decir que no aparezcan debilidades como, y muy especialmente, la creencia en la teoría de la ofensiva, es decir la incomprensión del retraso de la revolución internacional, y la consiguiente necesidad de luchas defensivas de la clase trabajadora. Este planteamiento suponía la otra cara de la moneda de los errores de la Internacional comunista, que sí fue capaz de ver la derrota parcial de 1921 pero que extrajo toda una serie de conclusiones oportunistas de ella. Por su lado, el Manifiesto se equivoca al señalar que en la época de la revolución proletaria ya no tienen sentido las luchas por reivindicaciones.
A pesar de ello las contribuciones positivas de este documento son muchas más que sus debilidades:
– su enérgico internacionalismo. A diferencia de la propaganda del grupo de Kollontai (la Oposición obrera), en este documento no hay rasgos de un análisis localista ruso. La Introducción está basada en una visión de conjunto de la situación internacional, comprendiendo las dificultades de la Revolución rusa como consecuencias del retraso de la revolución mundial, e insistiendo en que la única salvación de la primera reside en la reactivación de la segunda: “El trabajador ruso ha aprendido a verse a sí mismo como un soldado del ejército mundial del proletariado internacional, y a ver sus organizaciones de clase como regimientos de ese ejército. Cada vez que la inquietante cuestión del destino de la Revolución de Octubre se plantea, él eleva su mirada más allá de la fronteras de Rusia, allí donde las condiciones de la revolución están maduras, pero de donde la revolución no viene” (traducido de Invariance nº 6, serie II, Nápoles, 1975).
– su acerada crítica a la política oportunista del Frente único, y a la consigna del Gobierno obrero. La importancia que este grupo dio a esta denuncia es una confirmación más de su internacionalismo, ya que se trataba sobre todo de una crítica a la política de la Internacional comunista. Y no cabe achacar esta posición a ningún tipo de sectarismo ya que este grupo afirmaba la necesidad de una unidad revolucionaria entre las diferentes organizaciones comunistas (como el KPD y el KAPD en Alemania), pero rechazaba de plano el llamamiento de la IC a la formación de un frente común con los traidores socialdemócratas, y se rebelaba contra la argumentación fraudulenta, entonces en boga, según la cual la revolución rusa triunfó porque los bolcheviques habían utilizado, inteligentemente, la táctica del Frente único: “... la táctica que puede llevar el proletariado insurgente a la victoria no es la del Frente único, sino la de una lucha encarnizada e intransigente contra todas esas fracciones burguesas arropadas con una confusa terminología socialista. Sólo esta lucha conduce a la victoria: si el proletariado ruso pudo ganar no fue porque se aliara con los socialistas revolucionarios, los populistas y los mencheviques, sino porque los combatió. Es necesario abandonar la táctica del Frente único y alertar a los trabajadores que esas fracciones de la burguesía –en la actualidad, los partidos de la IIª Internacional– cuando llegue el momento decisivo, tomarán las armas en defensa del sistema capitalista” (Ídem).
– su interpretación de los peligros que amenazaban al Estado soviético, es decir el riesgo de “sustitución de la dictadura proletaria por una oligarquía capitalista”. El Manifiesto constata el desarrollo de una élite burocrática y, por otro lado, una creciente privación de los derechos políticos de la clase obrera, por lo que exige la restauración de los comités de fábrica y sobre todo de los soviets, para que asuman el control de la economía y del Estado([2]).
Para el Grupo obrero la revitalización de la democracia obrera es el único medio para contrarrestar el desarrollo de la burocracia, por lo que rechaza explícitamente la idea de Lenin según la cual el remedio estaría en una reestructuración de la Inspección obrera, ya que eso suponía simplemente intentar controlar a la burocracia mediante procedimientos burocráticos.
– su profundo sentido de responsabilidad. Cuando el KAPD publicó en Alemania (Berlín, 1924) el Manifiesto del Grupo obrero, añadió una serie de notas críticas en las que expresaron la precipitación que caracterizó a la Izquierda alemana para certificar la muerte de la Internacional comunista. En cambio el Grupo obrero fue sumamente cauteloso antes de reconocer el triunfo definitivo de la contrarrevolución en Rusia o la muerte completa de la Internacional. Durante la llamada “crisis Curzon” de 1923, cuando parecía que Gran Bretaña podía declarar la guerra a Rusia, los miembros del Grupo obrero se comprometieron a defender la república soviética en caso de guerra. Y, lo que es más importante, en sus documentos jamás repudiaron ni la revolución de Octubre ni la experiencia de los bolcheviques. De hecho la idea que este grupo tenía de la actitud que debían adoptar está muy cerca de la noción de fracción de izquierdas que, más tarde, elaboró la Izquierda italiana en el exilio. El Grupo obrero reconocía la necesidad de organizarse independientemente, e incluso clandestinamente, pero tanto el nombre de la formación (Grupo obrero del Partido comunista ruso – Bolchevique), como el contenido de su Manifiesto, muestran que se veían a sí mismos en continuidad con el programa y los estatutos del partido bolchevique. Desde esa postura llamaban a los elementos sanos que seguían militando en el partido, tanto entre los dirigentes como en los diferentes grupos de oposición como Verdad obrera, la Oposición obrera, o los de Centralismo democrático, a unirse para llevar adelante una lucha decidida para la regeneración del partido y de la revolución. En gran medida este llamamiento resultaba mucho más realista que la esperanza de los “46” que pedían que la política de fracciones dentro del partido fuera abolida “en primer lugar” por la propia fracción dominante.
En resumidas cuentas: no había nada de “malsano” en el proyecto alumbrado por el Grupo Obrero que, por otra parte, tampoco se trataba de una secta sin ninguna influencia en la clase obrera. Las estimaciones dicen que contaba aproximadamente con 200 miembros en Moscú, y extendió su influencia al tomar decididamente partido por los trabajadores en su lucha contra la burocracia, tratando de desarrollar una activa intervención política en las huelgas salvajes del verano y otoño de 1923. De hecho éste fue el verdadero motivo, junto a las crecientes simpatías que suscitaba entre militantes del partido, por el que el aparato del partido descargó la represión contra ellos. Como él mismo predijo, Miasnikov sufrió incluso un intento de asesinato (“mientras trataba de escapar”), al que sobrevivió. Y aunque fue arrestado y posteriormente obligado a exiliarse, prosiguió durante dos décadas, en el extranjero, su actividad revolucionaria. El grupo que permaneció en Rusia resultó bastante diezmado por detenciones masivas, aunque no desapareció por completo y siguió influyendo a la “extrema izquierda” de los movimientos de oposición, tal y como se deduce del excelente documento de Ante Ciliga (El Enigma ruso) dedicado a los grupos de oposición encarcelados en Rusia a finales de los años 20. En cualquier caso este primer episodio de represión constituye un hito especialmente ominoso: por primera vez un grupo declaradamente comunista sufría la violencia directa del Estado bajo el régimen bolchevique.
Las funestas vacilaciones de Trotski
El hecho de que, en 1923, Trotski uniese su suerte a la oposición de izquierdas tuvo una importancia capital. La fama internacional de Trotski como líder de la Revolución rusa era sólo superada por la de Lenin. Sus críticas al régimen existente en el partido y a las orientaciones políticas de éste equivalían a enviar, a los cuatro vientos, una señal de que no todo iba bien en la tierra de los soviets. Además, quienes empezaban a sentirse intranquilos sobre la dirección que tomaban no sólo el Estado soviético, sino sobre todo los partidos comunistas fuera de Rusia, podían ver en Trotski una figura a la que unir sus fuerzas, una figura indiscutiblemente asociada a la tradición de la revolución de Octubre y al internacionalismo proletario. Este fue el caso, en particular, de la Izquierda italiana a mediados de los años 20.
Y eso que, ya desde el principio, quedó claro que la política de oposición que adoptaba Trotski era menos coherente y, sobre todo, menos decidida, que la practicada por la Izquierda comunista en general, y en particular el grupo de Miasnikov. Lo cierto es que Trotski cosechó un considerable fracaso en su lucha contra el estalinismo, incluso en los limitados términos que había planteado Lenin en sus últimos escritos.
Veamos los ejemplos más significativos: en el XIIº Congreso del Partido, en abril de 1923, Trotski no aportó “el bombazo” que Lenin había preparado contra Stalin a propósito de la cuestión nacional, de su papel en la Rabkrin, de su deslealtad... y eso que, en aquel momento, Trotski tenía más importancia que Stalin dentro del partido y contaba con mayores apoyos. En vísperas del XIIIº Congreso, en la reunión del Comité central el 22 de mayo de 1924, cuando se debatía el testamento de Lenin y su petición de que se alejase a Stalin del cargo de secretario general –y por tanto la supervivencia política de éste pendía de un hilo– Trotski permaneció en silencio, y votó contra la publicación del testamento, contrariando los deseos expresos de Krupskaia, la mujer de Lenin. En 1925, Trotski renegó incluso de un simpatizante norteamericano suyo, Max Eastman, que describía y comentaba el citado testamento en su libro Desde la muerte de Lenin. Trotski se dejó convencer por el Politburó y firmó una declaración en la que se denunciaba que los intentos de Eastman por sacar a la luz el testamento constituían “una pura infamia... que únicamente puede servir a los fines de los enemigos acérrimos del comunismo y la revolución”. Cuando finalmente cambió de opinión y se decidió publicar el testamento ya era demasiado tarde pues Stalin controlaba ya el aparato del partido de manera prácticamente implacable. Más adelante, en el período comprendido entre la disolución de la oposición de izquierdas de 1923 y la formación de la Oposición unida –junto a los seguidores de Zinoviev–, Trotski se despreocupó de los asuntos del Comité central, dedicándose más a cuestiones culturales o técnicas, y cuando iba a sus reuniones, apenas si tomaba parte en los debates.
Estas vacilaciones de Trotski pueden explicarse por distintas razones. Todas ellas son, en definitiva, de carácter político, pero hay algunas que están más relacionadas con el propio carácter personal de Trotski. Así el compañero de Trotski, Joffe, cuando le escribió su última carta antes de quitarse la vida, criticó alguno de esos defectos de Trotski: “Siempre he pensado que te falta algo de esa habilidad que tenía Lenin para quedarse en solitario, para aguantar solo, para quedarse solo en el camino que él consideraba correcto... A menudo has renunciado a tu propia actitud correcta en aras a un acuerdo o a un compromiso, cuyo valor has sobrestimado” (citado en el libro de Isaac Deutscher El Profeta desarmado, edición, en inglés, OUP). Aquí encontramos una fiel descripción de esa tendencia bastante marcada en Trotski antes de que se pasase al Partido bolchevique, una tendencia al centrismo, una incapacidad para adoptar posiciones claras y tajantes, una tendencia a sacrificar los principios políticos a la unidad organizativa. Esta postura vacilante quedó más adelante reforzada por el temor del propio Trotski a ser visto como protagonista de una vulgar pelea por el poder personal, por la corona de Lenin. Esta es, de hecho, la principal explicación que da Trotski sobre sus vacilaciones durante este período: “No me cabe la menor duda de que si en vísperas del XIIº Congreso del partido yo hubiera roto por mi cuenta el fuego contra el burocratismo estalinista, acogiéndome a la idea de que se inspiraba el ‘bloque’ concertado con Lenin, habría conseguido una victoria completa... En 1922-23, aún era posible conquistar el puesto de mando dando abiertamente la batalla a la facción... de los epígonos del bolchevismo”. Sin embargo... “mi campaña se hubiera interpretado, o al menos hubiera podido interpretarse, como una batalla personal para conquistar el puesto de Lenin al frente del partido y del Estado. Y yo no era capaz de pensar en esto sin sentir espanto” (Trotski, Mi vida, Ediciones Pluma). Algo de verdad sí hay en ello y es cierto que, como uno de los miembros de la oposición contó a Ciliga, Trotski era “demasiado caballeroso”, y que frente a las maniobras despiadadas e inmorales de Stalin en particular, Trotski no estaba dispuesto a ponerse a ese mismo nivel, por lo que, casi siempre, se vio superado.
Pero las vacilaciones de Trotski deben ser también examinadas a la luz de ciertas debilidades más de índole política y teórica, todas ellas íntimamente relacionadas entre sí, que le impidieron una postura intransigente contra el desarrollo de la contrarrevolución:
– la incapacidad para reconocer claramente que era el estalinismo lo que representaba la contrarrevolución burguesa en Rusia. A pesar de su famosa descripción de Stalin como el “sepulturero de la revolución”, Trotski y sus seguidores estaban obsesionados con el peligro de una “restauración capitalista”, en el viejo sentido de la vuelta del capitalismo privado. Por ello creían que el principal peligro dentro del partido venía de la facción derechista encabezada por Bujarin, y por ello mantuvieron su consigna: “un bloque con Stalin, contra la derecha, quizás; pero un bloque junto a la derecha, contra Stalin, nunca”. Veían pues el estalinismo como una especie de centrismo, necesariamente frágil y oscilante entre la derecha y la izquierda. Como veremos en el próximo artículo de esta serie, esta incapacidad para ver el peligro que representaba el estalinismo tiene mucho que ver con las erróneas teorías económicas de Trotski, que identificaba la industrialización controlada por el Estado con el socialismo, y que nunca comprendió el verdadero significado del capitalismo de Estado. Esta profunda debilidad política llevó a Trotski a errores cada vez más graves en los últimos diez años de su vida.
– algunas de las razones que impidieron ver a Trotski que el régimen de Rusia estaba siendo reabsorbido por el campo capitalista, residen en su propia implicación personal en muchos de los errores que aceleraron esta degeneración, sobre todo en la militarización del trabajo y la represión del descontento obrero, además de en las tácticas oportunistas de la Internacional Comunista a principios de los años veinte y especialmente la del Frente único. En parte porque siempre estuvo enredado en las ramas más altas del árbol de la burocracia, Trotski jamás puso en cuestión esos errores, y nunca consiguió llevar su oposición hasta el extremo de situarse junto al proletariado y contra el régimen. De hecho sólo a partir de 1926-27, la oposición de Trotski empezó a tomar verdaderamente cuerpo incluso entre los militantes de base del partido, y aún así, tuvo dificultades para emprender una agitación entre las masas obreras. Por esa razón muchos trabajadores siguieron con distancia la lucha entre Trotski y Stalin como una disputa entre “peces gordos”, entre burócratas igualmente alejados de los obreros.
Esa incapacidad de Trotski para romper con la actitud de “nadie tiene razones para estar contra el partido” (un lema que él defendió públicamente en el XIIIº Congreso) fue severamente criticada por la Izquierda italiana en sus reflexiones sobre la derrota de la revolución rusa, y en particular, sobre el significado de los “Procesos de Moscú”: “La tragedia de Zinoviev y de los ‘viejos bolcheviques’ es la misma: su deseo de reformar el partido, su sujeción al fetichismo del partido que personifica la revolución de Octubre, es lo que les ha empujado en el último juicio, a sacrificar sus vidas.
Vemos esa misma preocupación en la actitud de Trotski cuando, en 1925, consintió ser expulsado de la Comisaría de Guerra aún cuando tenía el apoyo del ejército, sobre todo en Moscú. Sólo el 7 de noviembre de 1927 se opuso abiertamente al partido, pero ya es demasiado tarde y entonces fracasa lastimosamente. Este sometimiento al partido, y el temor a ser un instrumento de la contrarrevolución en Rusia, fue lo que le impidió llevar sus críticas al centrismo en Rusia, hasta sus últimas, aunque lógicas, consecuencias, incluso después de su expulsión” (Bilan nº 34, “La masacre de Moscú”, agosto-septiembre de 1936).
Frente a la contrarrevolución que avanzaba y la atmósfera irrespirable que reinaba en el partido, la única forma de salvar algo del naufragio era constituir una fracción independiente, que al mismo tiempo que trataba de ganarse a todos los elementos sanos que permanecían en el partido, no debía arredrarse ante la necesidad de desarrollar un trabajo ilegal y clandestino en las filas del conjunto de los trabajadores. Esta fue, como hemos visto, la tarea que emprendió el grupo de Miasnikov desde 1923, y que únicamente pudo ser frustrada por la acción de la policía secreta. Trotski, en cambio, se vio paralizado por su sometimiento a la prohibición de las fracciones que él mismo había apoyado en el Congreso del partido de 1921. Tanto en 1923 como en la batalla final de 1927, el aparato supo utilizar esa prohibición para confundir y desmoralizar a la oposición que se concentraba en torno a Trotski, dándoles a escoger entre disolverse o pasar a una actividad ilegal. En ambas ocasiones prevaleció la primera opción con la vana esperanza de preservar la unidad del partido, pero ni en uno ni en otro momento nada de esto sirvió de protección a los miembros de la oposición contra la bestialidad de la máquina estalinista.
En el próximo artículo de esta serie examinaremos el proceso que culminó con el triunfo final de la contrarrevolución estalinista en Rusia.
CDW
[1] Más tarde, la Communist Workers’ Organisation (agrupamiento de Revolutionnary Perspectives y de Workers’ Voice) rechazó esa postura, cuando llegó a conocer más en profundidad el método político de la Izquierda comunista italiana.
[2] Sin embargo del Manifiesto parece también desprenderse el argumento de que los sindicatos podrían convertirse en órganos de centralización de la gestión económica, o sea la vieja posición de la Oposición obrera que Miasnikov ya había criticado en 1921 (ver el artículo anterior en la Revista Internacional nº 100).
Series:
Historia del Movimiento obrero:
Herencia de la Izquierda Comunista:
desarrollo de la conciencia y la organización proletaria:
Archivos de la Fracción italiana de la Izquierda comunista - Correspondencia Bordiga - Trotski sobre la revolución alemana
- 3769 lecturas
Presentación
En la Revista internacional nos 98 y 99, hemos hablado de la revolución alemana como manifestación de la derrota de la revolución mundial. Al publicar esta correspondencia entre Bordiga y Trotski, dos de los principales dirigentes de la Internacional comunista (IC), queremos aportar elementos complementarios sobre las luchas que se desarrollaron en ésta sobre aquella derrota.
La cuestión alemana y la derrota sufrida por el movimiento obrero en 1923 son para la clase obrera internacional el problema esencial de aquella época. Las fluctuaciones tácticas de la IC provocaron un desastre en Alemania. Éste acabó con la oleada revolucionaria de principios de los años 20 y preparó las derrotas venideras, en particular en China en el 27 (acontecimientos que ya hemos tratado en esta misma Revista internacional). Finalmente, desembocó tanto en la pérdida irremediable para la clase obrera de la Internacional, hundida en el fango de la defensa del “socialismo en un sólo país” como en la crisis de los partidos comunistas antes de que se pasaran a la contrarrevolución y participaran en la Segunda Guerra imperialista.
Aquí no queremos extendernos sobre los debates que animaron la IC sobre la cuestión de la revolución alemana, sino difundir dos cartas de la correspondencia entre Trotski y Bordiga sobre este tema, cartas que permiten hacerse una idea de las posiciones políticas y de la exactitud en las opiniones de ambos grandes revolucionarios en el mismo momento en que se estaban produciendo los acontecimientos.
En el período que sigue a la Primera Guerra mundial, 1923 es el año que marca una verdadera ruptura. Ese año marcó el fin de la oleada revolucionaria nacida de esta guerra y que provocó en 1917 la Revolución de Octubre en Rusia. También es el año de una ruptura en la IC, que ya no logra analizar correctamente la situación política.
En 1923, en el IIIer Pleno del Ejecutivo de la IC, Radek cae en el “nacional-bolchevismo”. Considera a Alemania como “una gran nación relegada al rango de colonia”. Amalgama un país –una de las principales potencias imperialistas del mundo–, militarmente ocupado, con un país colonizado. De esta forma arrastra al Partido comunista de Alemania (KPD) y a la IC al terreno del nacionalismo, cuando ambas organizaciones ya estaban ampliamente infectadas por el oportunismo.
También son deplorables declaraciones como la del Ejecutivo de la IC que afirma: “Es revolucionario insistir fuertemente sobre el aspecto nacional en Alemania, como también lo es en las colonias”. Radek insiste: “Lo que se llama nacionalismo alemán no se limita a ser nacionalismo: es un amplio movimiento nacional con profundo contenido revolucionario”. Y en las conclusiones de las obras del Ejecutivo de la IC, Zinoviev se felicita de que un periódico burgués reconozca el carácter “nacional-bolchevique” del KPD.
A mediados de 1923, la reacción de la IC se concreta en un bandazo brutal que va desde la espera pesimista manifestada cuando el IVº Congreso de la IC por Radek en su informe sobre la ofensiva del capital (“la revolución no está a la orden del día”) hasta el optimismo desenfrenado casi un año después: “la revolución está en las puertas de Alemania. Es cosa de unos meses”. Se decide entonces en Moscú, en presencia de la dirección del KPD, preparar con urgencia el asalto al poder y hasta fijar la fecha. El 1º de octubre, Zinoviev declara a Brandler, secretario del partido alemán, que ve “el momento decisivo de aquí a cuatro, cinco o seis semanas”. Las consignas son sin embargo contradictorias en Alemania. Se lanza la consigna insurreccional y al mismo tiempo la de “gobierno obrero” junto con la socialdemocracia, la misma socialdemocracia que tan brutalmente contribuyó en el aplastamiento de la revolución en 1919 y el asesinato de los mejores militantes obreros revolucionarios, entre ellos Rosa Luxemburgo, Karl Liebknecht y Leo Jogisches.
Se trata de la primera crisis importante de la IC. Paralelamente a esos dramáticos acontecimientos que demuestran que la dinámica del movimiento, de ascendente que era hasta aquel entonces, estaba invirtiéndose, se desarrolla una crisis en la dirección del Partido bolchevique: la lucha de la troica Zinoviev-Kamenev-Stalin contra Trotski y la Oposición de izquierda.
Es en 1923 cuando la IC toma el famoso giro “izquierdista”, dejando sin argumentos a la izquierda y a sus críticas en la IC. Zinoviev intentará en 1924 utilizar la derrota de la revolución en Alemania contra la Oposición.
Trotski volverá ulteriormente sobre el tema de la revolución alemana. En su carta de Alma Ata al VIº Congreso de la IC del 12 de julio de 1928, dice: “La segunda mitad de 1923 fue un tenso período de espera de la revolución en Alemania. La situación fue juzgada demasiado tarde y con vacilaciones... el Vº congreso [de la IC en 1924] se orienta hacia la insurrección cuando lo que domina es un reflujo político”.
La Izquierda comunista italiana, encabezada por Bordiga, es la única en ser capaz de sacar, magistralmente a pesar de ser muy incompletas, las primeras lecciones políticas de esa crisis de la IC. Ya había dado la voz de alarma en el IVº congreso de la IC en 1922, en particular en contra de la política de frente único que se preconizaba y contra el oportunismo que estaba ganando terreno en la Internacional. Al ser las divergencias cada día más importantes, Bordiga, a pesar de estar detenido, escribe en 1923 un manifiesto, “A todos los camaradas del PC de Italia”, que, de haber sido apoyado por los demás miembros del Comité ejecutivo del partido, hubiese sido una ruptura con las orientaciones de la IC. Y, en 1924, Bordiga acaba exponiendo sus críticas en el Vº Congreso de la IC.
Las cartas que a continuación publicamos provienen de los “archivos Perrone”([1]). Fueron escritas durante el VIº Pleno del Ejecutivo de la IC, durante el cual Bordiga se enfrentó a Stalin sobre todas las cuestiones([2]). Bordiga le pide a Trotski precisiones sobre la cuestión alemana. Éste le contesta que él estimaba, contrariamente a las afirmaciones de Stalin, que en octubre de 1923 ya había pasado el momento favorable para la insurrección, y que nunca había apoyado la política de Brandler en aquel entonces.
El 28 de octubre de 1926, Bordiga le escribe a Karl Korsch (un miembro del comunismo de izquierdas en Alemania): “Las posiciones de Trotski sobre la cuestión alemana de 1923 son satisfactorias”. No obstante, si las críticas de Trotski y las de Bordiga concuerdan sobre este acontecimiento como también sobre la necesidad de discutir de la cuestión rusa y de la Internacional, las posiciones políticas de Trotski no son tan contundentes y argumentadas sobre el fondo como las de Bordiga. Éste critica las tendencias oportunistas en la IC, caracterizadas en el IVº congreso por la política de “frente único”, de concesiones a la socialdemocracia y de apertura de los partidos comunistas a las corrientes centristas (y en particular a los “terzini” en el PC de Italia).
Carta de Bordiga a Trotski
Moscú, 2 de marzo de 1926
Estimado camarada Trotski,
Durante una reunión de la delegación de la sección italiana en el Ejecutivo ampliado actual, con el camarada Stalin, ciertas cuestiones fueron planteadas sobre su Prefacio [de usted] al libro 1917 y de las críticas que hace usted sobre los acontecimientos de octubre 1923 en Alemania; el camarada Stalin contestó que había una contradicción en su actitud sobre este punto.
Para no correr el riesgo de citar con la menor inexactitud las palabras del camarada Stalin, haré referencia a la formulación de esta misma observación publicada en un artículo redactado por Kuusinen en Correspondance internationale n° 82 (edición francesa) del 17 de diciembre de 1924. Este artículo también ha sido publicado en italiano durante la discusión para nuestro IIIer congreso (Unitá, 31 de agosto de 1925). Este artículo defiende :
a) Que usted apoyó al grupo Brandler antes de octubre de 1923, aceptando la línea decidida por los órganos dirigentes de la IC para la acción en Alemania;
b) que en enero del 24, en las tesis suscritas con el camarada Radek, usted afirmó que el partido alemán no debía lanzarse a la lucha en octubre;
c) que no fue sino en septiembre del 24 cuando usted expresó su crítica sobre los errores del PCA y de la IC, errores que no permitieron aprovecharse de la ocasión favorable para la lucha en Alemania.
En cuanto a esas pretendidas contradicciones, y basándome en los elementos que conocía, he polemizado contra el camarada Kuusinen en un artículo publicado en L’Unitá del mes de octubre. Sin embargo, usted sólo puede aclarar completamente esta cuestión, y por esto le pido que haga unas breves notas para información, sin otro uso que mi instrucción personal. Sólo con la posible autorización de los órganos responsables del partido me permitiría utilizarlas en el porvenir para un examen del problema en nuestra prensa.
Le mando mis saludos comunistas,
Amadeo Bordiga
Respuesta de Trotski
Estimado camarada Bordiga,
La exposición de hechos que me presenta se basa sin duda alguna en una serie de malentendidos evidentes que pueden ser aclarados sin dificultad con los documentos en mano.
1) durante el otoño del 23, critiqué ásperamente al CC dirigido por el camarada Brandler. En varias ocasiones tuve que expresar oficialmente mi preocupación de que el CC no pudiera conducir al proletariado alemán a la conquista del poder. Esta afirmación está registrada en un documento oficial del partido. A menudo he tenido ocasión –hablando con Brandler o hablando de él– de decir que éste no había entendido el carácter especifico de la situación revolucionaria, que confundía revolución con insurrección armada, que esperaba de forma fatalista el desarrollo de los acontecimientos en lugar de ir hacia ellos, etc.
2) Es verdad que me opuse a que se me nombrara para trabajar con Brandler y Ruth Fischer, porque en tal periodo de lucha, en el interior del Comité central, eso hubiera podido llevar a la derrota total, cuanto más porque en lo esencial, es decir respecto a la revolución y sus etapas, la posición de Ruth Fischer estaba empapada del mismo fatalismo socialdemócrata: elle no había entendido que en tales periodos, unas semanas pueden ser decisivas para varios años, cuando no para decenios. Yo opinaba que era necesario en aquel entonces apoyar al Comité central existente, presionarlo, reforzar su firmeza revolucionaria dando un mandato a camaradas para asistirlo, etc. Nadie entonces pensaba que fuese necesario sustituir a Brandler y tampoco hice esa propuesta.
3) Cuando en enero del 24 Brandler vino a Moscú diciendo que estaba más optimista que durante el otoño precedente con respecto a los acontecimientos, para mí se hizo, claro que Brandler no había entendido cual era la combinación particular de condiciones que provocan una situación revolucionaria. Le dije que no sabía distinguir la mutación de la revolución de su final. “La revolución os vino de cara este otoño: dejasteis pasar el momento. Ahora os vuelve las espaldas, ¡y pensáis al contrario que viene hacia vosotros!”.
Si durante el otoño 1923 yo temía que el Partido comunista alemán dejara pasar el momento decisivo – como ocurrió efectivamente –, el miedo que tuve después de enero del 24 es que la izquierda hiciera una política como si la insurrección armada aun estuviese al orden del día. Así como lo expliqué en una serie de discursos y artículos, la situación revolucionaria ya había pasado, había inevitablemente un reflujo de la revolución y el partido comunista iba inevitablemente a perder parte de su influencia durante un periodo, la burguesía iba a utilizar el reflujo de la revolución para reforzarse económicamente y el capital norteamericano aprovecharse del reforzamiento del régimen burgués para una intervención amplia en Europa so pretexto de “normalización”, pacifismo, etc. En un periodo de este tipo, ponía yo en evidencia la perspectiva revolucionaria como línea estratégica, no como línea táctica.
4) Por teléfono di mi apoyo a las “Tesis de enero” del camarada Radek. No participé en su redacción, pues estaba enfermo. La firmé porque afirmaban que el partido alemán había dejado pasar la situación revolucionaria y que en Alemania era el comienzo de una buena fase para nosotros, no de ofensiva inmediata sino defensiva y de preparación. Esto para mi era en aquel entonces el elemento decisivo.
5) La afirmación de que yo defendí que el partido alemán no habría debido conducir el proletariado a la insurrección es falsa de arriba abajo. Mi acusación principal contra el CC de Brandler fue en realidad que éste no supo ni seguir paso a paso los acontecimientos, ni poner al partido a la cabeza de las masas populares para la insurrección armada durante agosto-octubre.
6) También dije y escribí que en cuanto el partido perdió por fatalismo el ritmo de los acontecimientos, se hizo demasiado tarde para dar la señal de la insurrección armada: los militares se habían aprovechado del tiempo perdido por la revolución para ocupar posiciones importantes y, sobre todo, al haberse realizado una modificación entre las masas, se inició un período de reflujo. Ése es precisamente el carácter específico y original de la situación revolucionaria, que puede modificarse radicalmente en uno o dos meses. No es en vano si Lenin repetía en septiembre-octubre de 1917: “¡Ahora o nunca!”, o sea “nunca” volverá a repetirse la misma situación revolucionaria.
7) Aunque no participé, por estar enfermo, en los trabajos del Comintern en enero del 24, sí es cierto que estaba totalmente en contra de lo que Brandler propuso en el Comité central. Es mi opinión que Brandler pagó muy cara la experiencia práctica tan necesaria a un jefe revolucionario. En este sentido, de haber estado yo en Moscú hubiese defendido la opinión de que Brandler debía seguir ocupando su sitio en el Comité central. Además no tenía la menor confianza en Maslow. Basándome en las discusiones que tuve con él, me parecía que compartía todos los defectos de Brandler con respecto a los problemas de la revolución, sin tener las cualidades de éste o sea la seriedad y el espíritu perseverante. Independientemente de si me equivoqué o no en esa evaluación de Maslow, esta cuestión tenía una relación indirecta con la evaluación de la situación revolucionaria del otoño del 23, de la modificación ocurrida en noviembre-diciembre de ese mismo año.
8) Una de las principales experiencias de la insurrección alemana fue que en el momento decisivo, del que dependía como ya he comentado el destino a largo plazo de la revolución, y en todos los partidos comunistas, una reincidencia socialdemócrata es más o menos inevitable. Gracias a la historia de nuestro partido y al papel inigualable de Lenin, esta reincidencia fue mínima en nuestra revolución; y a pesar de esto, es decir en ciertos momentos, estuvo en peligro el éxito del partido en la lucha. Me parecía y sigue pareciéndome tanto más importante el carácter inevitable de las reincidencias socialdemócratas en los momentos decisivos para los partidos comunistas europeos, más jóvenes y desarmados. Esta forma de ver debe permitir juzgar el trabajo del partido, su experiencia, sus ofensivas, sus retiradas en todas las etapas de la preparación hacia la conquista del poder. Sólo basándose en esa experiencia puede hacerse la selección de los dirigentes del partido.
L. Trotski
Series:
- Revolución alemana [98]
Historia del Movimiento obrero:
Correspondencia de Rusia – La revolución proletaria está al orden del día desde el principio del siglo XX
- 4445 lecturas
Pese a la supuesta muerte del comunismo, el cual habría desaparecido tras el hundimiento de la URSS, varios elementos y pequeños grupos han emergido en Rusia desde 1990 para cuestionar la patraña de la burguesía mundial según la cual el estalinismo sería lo mismo que el comunismo.
En la Revista internacional nº 92 hemos informado de dos conferencias en Moscú organizadas por algunos de esos elementos, sobre el patrimonio político dejado por León Trotski. Durante las conferencias, cierto número de participantes quiso estudiar otros análisis, más radicales, defendidos durante los años 20 y 30 por otros miembros de la Oposición, en torno a la degeneración de la Revolución de Octubre. Así es como se interesaron por la contribución de la Izquierda comunista sobre este tema, y la participación de la CCI en estas conferencias les ayudó en su cuestionamiento.
En ese mismo número de la Revista internacional publicamos una crítica profunda del libro de Trotski La Revolución traicionada, redactado por uno de los animadores de la conferencia.
Desde entonces, la CCI ha tenido una correspondencia con diversos elementos en Rusia. A continuación publicamos unos extractos de ésta para contribuir y enriquecer el debate internacional sobre el carácter de la organización y de las posiciones comunistas para la revolución proletaria venidera.
Como lo podrán comprobar nuestros lectores, la orientación adoptada por nuestro corresponsal –F. del Sur de Rusia– es cercana a las posiciones y tradición de la Izquierda comunista. Defiende el Partido bolchevique y reconoce el carácter capitalista e imperialista del régimen estalinista. En particular, defiende una posición internacionalista sobre la Segunda Guerra imperialista mundial, contrariamente a los trotskistas quienes han justificado su participación a ésta so pretexto de defender a la URSS y sus pretendidas conquistas proletarias.
Sin embargo, la visión de nuestro corresponsal sobre dos cuestiones esenciales – sobre las posibilidades de revolución mundial en 1917-23 por un lado, y por otro sobre las posibilidades de liberación nacional en la posguerra del 14, o sea sobre la posibilidad de un desarrollo capitalista durante este siglo – manifiestan un desacuerdo sobre el marco y el método con el que deben comprenderse esas posiciones revolucionarias internacionalistas.
Nos hemos permitido escoger extractos de diferentes cartas del camarada para ahorrar sitio y dedicarnos al fondo de la cuestión. También nos hemos permitido corregir el texto (redactado en inglés) original, no por pruritos gramaticales sino para facilitar la traducción en los diversos idiomas en los que publicamos la Revista internacional.
“ ... Los bolcheviques se equivocaban teóricamente en cuanto a las posibilidades de una revolución socialista mundial a principios del siglo XX. Estas posibilidades sólo serían reales hoy, a finales del siglo XX. Sin embargo tenían absolutamente razón en su acción y si pudiéramos, por milagro, transportarnos al año 1917, estaríamos con los bolcheviques y contra sus enemigos, incluidos los de “izquierdas”. Entendemos que es ésa una posición no habitual y contradictoria, pero es una contradicción dialéctica. Los actores de la historia no son alumnos de una clase, que contestan bien o mal a las preguntas del maestro. El ejemplo más común es el de Cristóbal Colon, el cual creía haber descubierto un nuevo derrotero para las Indias al descubrir América. Muchos sabios doctos no han cometido semejante error, ¡pero tampoco han descubierto las Américas!
¿Tenían razón los héroes de las guerras campesinas y de los primeros sublevamientos burgueses –Wat Tyler, John Ball, Thomas Munzer, Arnold of Brescia, Cola di Rienza, etc.– en su lucha contra el feudalismo, cuando no estaban aun maduras las condiciones para la victoria del capitalismo? Pues claro que sí: la lucha de clases de los oprimidos, aún derrotados, acelera el desarrollo del sistema de explotación existente y precipita el momento de su hundimiento. Tras las derrotas, los oprimidos pueden hacerse capaces de llegar a la victoria. Rosa Luxemburgo escribió magistralmente sobre ese asunto en su polémica con Bernstein en Reforma social o Revolución([1]).
Al existir la necesidad de la revolución, los revolucionarios debían actuar por ella aún si más tarde sus sucesores comprendieran que no se trataba de una revolución socialista. Todavía no estaban maduras las condiciones para la revolución socialista. Las ilusiones de los bolcheviques sobre la posibilidad de revolución socialista mundial en 1917-23 eran ilusiones necesarias, inevitables como lo fueron las de John Ball o de Gracchus Babeuf... Lenin, Trotski y sus camaradas realizaron un enorme trabajo progresivo y nos han dejado una valiosísima experiencia del proletariado, la de una revolución, por muy derrotada que hubiera sido. Con sus teorías, los mencheviques no fueron ni capaces de realizar una revolución burguesa, y terminaron su existencia a la cola de las izquierdas de la contrarrevolución de los burgueses y de los latifundistas...
Para ser marxistas, hemos de entender cuáles fueron las causas objetivas de las derrotas de las revoluciones proletarias del siglo XX, y qué causas objetivas hacen que la revolución mundial será posible en el siglo XXI. Las explicaciones subjetivas, tales como la “traición de los socialdemócratas y del estalinismo” utilizadas por Trotski, o la “debilidad de la conciencia de clase a nivel internacional” de la CCI, no son suficientes. Es verdad que el nivel de conciencia de clase del proletariado era y es bajo, ¿pero cuáles son las causas objetivas de ese fenómeno? Es verdad que los socialdemócratas y los estalinistas eran y siguen siendo unos traidores, pero ¿por qué siempre ganan estos traidores contra los revolucionarios? ¿Por qué triunfan Ebert y Noske contra Liebknecht y Rosa Luxemburgo, Stalin contra Trotski, Togliatti contra Bordiga? ¿Por qué la Internacional comunista, creada como ruptura definitiva con el oportunismo degenerado de la Segunda internacional, degenera en el oportunismo tres veces más rápidamente que ésta?. Hemos de contestar a esas preguntas”.
Sobre la decadencia del capitalismo: “Vuestra comprensión de este capitalismo como etapa decadente del capitalismo, en cierto modo como una monstruosidad (véase el articulo de Internationalisme sobre el hundimiento del estalinismo) no contesta a la pregunta: ¿por qué era progresista, en el marco capitalista claro está, en la URSS estalinista y demás países que enarbolaban la bandera roja?”.
Sobre la cuestión nacional: “Con respecto a vuestro folleto Nación o clase, sí estamos de acuerdo con las conclusiones, sin embargo disentimos con la parte que se refiere a los motivos y al análisis histórico. Estamos de acuerdo con que hoy, a finales del siglo XX, la consigna de derecho a la autodeterminación de las naciones ya no tiene nada de revolucionario. Es una consigna burguesa democrática. En cuanto se cierra la época de las revoluciones burguesas, también se cierra esta consigna para los revolucionarios proletarios. Sin embargo pensamos que la época de las revoluciones burguesas se cierra a finales del siglo XX, no a su comienzo. En 1915, Lenin tenía razón contra Luxemburgo, en 1952 Bordiga tenía razón sobre este tema contra Damen, sin embargo hoy la situación esta invertida. Y consideramos totalmente errónea vuestra posición según la cual diversos movimientos revolucionarios no proletarios del tercer mundo, que a pesar de no tener ningún contenido socialista eran objetivamente movimientos revolucionarios, no eran sino herramientas de Moscú y no eran objetivamente movimientos burgueses progresistas, como lo habéis escrito sobre Vietnam por ejemplo.
Nuestro sentimiento es que hacéis el mismo error que Trotski el cual no entendía la crisis del capitalismo más que como un callejón sin salida, y no como un largo y revuelto proceso de degeneración y degradación, en el que los elementos negativos y reaccionarios pesarían cada día más sobre los elementos progresivos. ¿Hubo progreso en la Unión soviética? Claro que sí. ¿Era un progreso socialista? Claro que no. No era sino la transición de un país agrario semifeudal hacia un país capitalista industrial, o sea un progreso burgués, en sangre y barro, como cualquier progreso burgués. ¿Y las revoluciones en China, Cuba, Yugoslavia, etc.? ¿No eran progresistas? Claro que sí, del mismo modo que ha habido transformaciones contradictoriamente progresistas en muchos más países. Podemos y debemos hablar del carácter contradictorio de todas esas revoluciones burguesas, pero no dejan de ser revoluciones burguesas. Están hoy más maduras las condiciones objetivas para la revolución proletaria en China que en los años 20, gracias a la revolución burguesa de los 40”.
El hilo conductor de estos extractos es el de afirmar que no existieron las “condiciones objetivas” para la revolución proletaria durante la mayor parte del siglo XX, contrariamente a lo que defiende la CCI y que defendió el Primer congreso de la IC. Esta lógica conduce a decir que la revolución de Octubre era prematura y, en consecuencia, que eran posibles ciertas formas progresistas de desarrollo capitalista en los países de la periferia del capitalismo mundial –la liberación nacional.
Es una necesidad vital para los marxistas tener una compresión clara de las condiciones objetivas de la sociedad, o sea de su nivel de desarrollo económico en un momento histórico, puesto que entienden el socialismo, contrariamente a los anarquistas, no como un oscuro objeto de deseo sino como un nuevo modo de producción cuya posibilidad y necesidad están determinadas por el agotamiento económico de la sociedad capitalista. Esto es la piedra angular del materialismo histórico, y estamos seguros que está de acuerdo con ello el camarada.
Del mismo modo, es indiscutible que Marx veía esencialmente dos condiciones objetivas para el socialismo: “Jamás expira una sociedad antes de que se hayan desarrollado todas las fuerzas productivas que es capaz de contener ; nunca se instauran unas relaciones superiores de producción, antes de que se hayan desarrollado las condiciones materiales de su existencia en el seno mismo de la vieja sociedad” (Prólogo a la Crítica de la economía política, 1859).
Como considera que no estaba económicamente agotado el capitalismo en 1917, el compañero saca la conclusión que en el plano económico, el inmenso levantamiento en Rusia no podía desembocar más que en una revolución burguesa. En el plano político, que no era sino una revolución proletaria destinada a fracasar al no corresponder en aquel entonces los objetivos comunistas con las reales necesidades materiales de la sociedad. Tanto el Partido bolchevique como la Internacional comunista no podían entonces sino ser perdedores heroicos que se equivocaron en cuanto a las condiciones objetivas, como también lo fueron en su tiempo John Ball, Tomas Munzer o Gracchus Babeuf al pensar que una nueva sociedad igualitaria era posible cuando no existían todavía las condiciones para ello.
El compañero dice que su posición sobre el análisis de Octubre es contradictoria en un sentido dialéctico. Esta afirmación contradice sin embargo uno de los conceptos básicos de la historia y por lo tanto del materialismo dialéctico, según el cual “... la humanidad solo se plantea las tareas que puede realizar: si se consideran bien las cosas, siempre se verificará que surge la tarea allí donde ya existen o están creándose las condiciones materiales de su realización” (ídem).
La conciencia de las clases sociales, sus metas y problemas, tienden a corresponder a sus intereses materiales en las relaciones de producción e intercambio. La lucha de clases no evoluciona más que sobre esa base. Para una clase explotada como lo es el proletariado, la conciencia de sí solo puede desarrollarse al cabo de largas luchas que la liberan del dominio de la conciencia de la burguesía. Durante este esfuerzo, las dificultades, incomprensiones, errores, confusiones, no hacen sino expresar el retraso de la conciencia con respecto al desarrollo de las condiciones materiales – este es otro aspecto del materialismo histórico que ve la vida social de forma esencialmente práctica, preocupada por la comida, el vestir, la vivienda –, y que, por lo tanto, son anteriores a los intentos del hombre de explicarse el mundo. Pero para el compañero, la conciencia revolucionaria del proletariado maduró a nivel mundial para una tarea que aun no era posible. Pone el marxismo patas arriba, imaginando que millones de proletarios puedan movilizarse equivocadamente en una lucha a muerte por una revolución burguesa. Y los imagina dirigidos por figuras ahistóricas –los revolucionarios– que no estarían motivadas por la clase para la cual luchan, sino por un deseo de revolución en general.
¿Será que la conciencia revolucionaria madura equivocadamente en una clase?
¿Habrá una tendencia histórica a que la conciencia revolucionaria madure antes de que haya llegado su hora? Si analizamos de cerca, por ejemplo, las circunstancias históricas de la revuelta de 1381 de los campesinos en Inglaterra (John Ball) o las de la guerra de los campesinos en 1525 (Tomás Munzer), constataremos que no es así: la conciencia de ambos movimientos sociales tiende a reflejar los intereses de sus protagonistas y las circunstancias materiales de su época.
Ambos movimientos eran fundamentalmente una respuesta desesperada a las condiciones cada día más difíciles impuestas por la clase feudal decadente a los campesinos. En estos movimientos como también en cualquier movimiento de explotados en la historia, se desarrollaba el deseo de una nueva sociedad, sin explotación ni miseria, entre los explotados. Pero los campesinos jamás fueron ni serán una clase revolucionaria en el verdadero sentido de la palabra porque al ser esencialmente una capa de pequeños propietarios, no son portadores de nuevas relaciones de producción, o sea de una nueva sociedad. Los campesinos insurrectos no tenían el destino de ser herramientas del modo burgués de producción, que emergió de las ciudades de Europa en la decadencia del feudalismo. Como lo señaló Engels, los campesinos tenían el destino de acabar arruinados por las revoluciones burguesas triunfantes.
En las mismas revoluciones burguesas (en Alemania, Gran Bretaña y Francia entre los siglos XVI y XVIII), tanto los campesinos como los artesanos tuvieron un papel activo pero secundario, no lucharon por sus intereses propios. Cuando los intereses proletarios, por su parte, emergían diferenciados, entraban violentamente en conflicto incluso con el ala más radical de la burguesía, como lo demuestra la lucha entre Niveladores y Cromwell durante la revolución en Inglaterra en 1649 o la Conspiración de los Iguales de Babeuf contra los Montagnards en 1793([2]).
Los campesinos no tenían la cohesión o las metas conscientes de una clase revolucionaria. No podían desarrollar su propia visión del mundo, ni tampoco elaborar una estrategia real para derribar a la clase dominante. Debían tomar su teoría revolucionaria de los explotadores puesto que su visión del futuro estaba siempre encerrada en una religión, o sea en una forma reaccionaria. Si siguen inspirándonos hoy aquellos objetivos y batallas heroicas, fuera de su tiempo, es porque este último milenio (como los cuatro que lo precedieron) tiene una característica de la mayor importancia: la explotación de una parte de la sociedad por la otra. Por eso siguen grabados en nuestras mentes y en la memoria de los explotados, atravesando los siglos, los nombres de los dirigentes de aquellas batallas.
La idea socialista no aparece por primera vez con su fuerza real más que a finales del siglo XVIII y principios del XIX. Y no es una casualidad si este período coincide con el desarrollo embrionario del proletariado.
La maduración de la conciencia comunista refleja los intereses materiales de la clase obrera
Los proletarios son los descendientes de aquellos campesinos y artesanos despojados de sus tierras o de sus modos de producción por la burguesía. No les queda nada que los vincule a la antigua sociedad y no son una nueva forma de explotación. Al no tener para sobrevivir más que su propia fuerza de trabajo y al trabajar de forma asociada, no necesitan divisiones internas. Son clase explotada, pero contrariamente al campesinado, no solo tienen interés en acabar con cualquier forma de propiedad, sino que ese interés les lleva a crear una sociedad mundial en la que los medios de producción y de intercambio serán controlados en común: el comunismo.
Al crecer con el desarrollo amplio de la producción capitalista, la clase obrera tiene entre sus manos un potencial enorme. Al estar además concentrada por millones en las metrópolis del mundo y relacionada por medios modernos de transporte y comunicación, tiene medios para movilizarse hacia el asalto triunfador contra los baluartes del poder político de la burguesía.
Contrariamente a la conciencia del campesinado, la conciencia de clase del proletariado no está ligada al pasado sino que está en la obligación de mirar hacia el futuro sin ilusiones utópicas o aventuristas. Debe sacar sobriamente todas las consecuencias, por enormes que sean, del derrumbe de la sociedad existente y de la construcción de una nueva sociedad.
El marxismo, más alta expresión de esa conciencia, al ser capaz de evidenciar las leyes del cambio histórico, puede darle al proletariado una imagen real de sus condiciones y objetivos en cada etapa de su lucha y de su objetivo final. Esta teoría revolucionaria emergió en los años 1840 y, durante los decenios siguientes, eliminó los restos del utopismo que la clase obrera acarreaba en sus ideas socialistas. En 1914, el marxismo triunfaba en el movimiento de la clase obrera que tenía ya una experiencia de setenta años de lucha por sus intereses propios. Este período incluía la Comuna de París en 1871, la Revolución rusa de 1905 y la experiencia de las Primera y Segunda Internacionales.
El marxismo manifestó entonces su capacidad para criticar sus propios errores, revisar sus análisis políticos y posiciones que se habían vuelto arcaicos con la evolución de los acontecimientos. La izquierda marxista con quien se identifica el compañero, en los principales partidos de la Segunda internacional, reconoció el nuevo período abierto por la Primera Guerra mundial y el fin del período de expansión “pacífico” del capitalismo. Esta misma izquierda marxista encabezó las insurrecciones revolucionarias que surgieron a finales de la guerra. Y es precisamente en este momento en que el compañero, que hubiese hecho lo que hicieron los bolcheviques en octubre 17 viéndolo como un punto de partida de la revolución mundial, empieza a repetir aquellos argumentos seudo marxistas sobre la inmadurez de las condiciones objetivas que utilizaron los oportunistas y centristas de la socialdemocracia –Kautsky en particular–, para justificar el aislamiento y la estrangulación de la Revolución rusa.
El fracaso de la oleada revolucionaria no fue el reflejo subjetivo de la insuficiencia de condiciones objetivas, sino el resultado de que la madurez de la conciencia no fue lo bastante profunda y rápida para ganarse al proletariado mundial durante el “período de oportunidad” relativamente corto que se abrió en la posguerra con sus dificultades contingentes, y esto sin tener en cuenta las dificultades específicas de la revolución proletaria con respecto a las revoluciones de las clases anteriores.
La época de revolución social, que resulta para el materialismo histórico de la maduración de los elementos de la sociedad nueva, es anunciada por el desarrollo de aquellas “formas ideológicas en las que toman conciencia los hombres de ese conflicto y lo llevan a cabo” (Marx, Prólogo a la Crítica de la economía política).
La Internacional comunista no era, como parece decir el compañero, una aberración precoz. En realidad, no hizo sino ponerse a la altura de los acontecimientos. Fue la expresión de la búsqueda de una solución al capitalismo ante la maduración de las condiciones objetivas. Afirmar que era inevitable su fracaso es transformar el materialismo histórico en una receta fatalista y mecánica, cuando es una teoría que afirma que “son los hombres quienes hacen la historia”.
1917-23: el capitalismo mundial merece su muerte
En 1914, ya habían madurado en la vieja sociedad los elementos de la nueva. Sin embargo, ¿se habían desarrollado en aquella todas las fuerzas productivas que era capaz de contener? ¿Se había vuelto el socialismo una necesidad histórica? El compañero responde por la negativa y ve la verificación de su respuesta en el desarrollo progresivo de la Rusia estalinista, en China, en Vietnam y otros países. A su parecer, los bolcheviques pensaban que estaban haciendo la revolución mundial cuando estaban realizando una revolución burguesa.
Ve la prueba de su posición en la industrialización de Rusia y su transición del feudalismo al capitalismo tras 1917, así como también la existencia de “elementos progresistas” en un período de declive creciente.
Para el materialismo histórico, cualquier modo de producción tiene períodos distintos de ascendencia y de declive. Siendo el capitalismo un sistema mundial, contrariamente a los modos de producción feudal, esclavista y asiático que lo precedieron, las condiciones objetivas de la revolución han de analizarse a escala internacional y no en base de tal o cual país que, de por sí, podría dar la ilusión de la posibilidad de un desarrollo progresista.
Si se consideran aparte ciertos períodos o ciertos países en el período de decadencia del capitalismo desde 1914, puede uno cegarse por el crecimiento aparente de un sistema, particularmente cuando se produce en un país subdesarrollado como resultado de la llegada al poder de una camarilla capitalista de Estado.
El capitalismo en su declive se caracteriza por la sobreproducción, contrariamente una vez más a las sociedades que lo precedieron. Mientras el declive de Roma o la decadencia del sistema feudal en Europa se plasmaban en estancamiento, una regresión y un declive de la producción, el capitalismo decadente por su parte sigue desarrollando su producción (aunque a un nivel menor: más o menos un 50 % de baja con respecto al período ascendente) a pesar de ahogar y destruir las fuerzas productivas de la sociedad. No compartimos el error de Trotski que veía un paro absoluto de la producción capitalista en la fase de decadencia del sistema.
El capitalismo no puede desarrollar las fuerzas productivas sino realizando la plusvalía contenida en la masa de mercancías creciente que lanza al mercado mundial.
“… Cuanto más se desarrolla la producción capitalista, más obligada está a producir a una escala que no tiene nada que ver con la demanda inmediata, sino que depende de una extensión creciente del mercado mundial… Ricardo no ve que una mercancía debe transformarse necesariamente en dinero. La demanda de los obreros no puede ser suficiente para ello, puesto que la ganancia procede precisamente del hecho que la demanda por parte de los obreros es menor que el valor de lo que producen y mayor será esa ganancia cuanto relativamente menor sea esa demanda. Tampoco es suficiente la demanda de unos capitalistas de mercancías de otros… Decir que al final los capitalistas pueden solamente intercambiar y consumir mercancías entre ellos, es olvidar la naturaleza de la producción capitalista, y de que lo que se trata es de transformar el capital en valor” (Marx, El Capital, Libro IV, sección II y Libro III, sección I).
Mientras que el capitalismo amplía enormemente las fuerzas productivas –fuerza de trabajo, medios de producción y de consumo–, éstas no existen sino para ser compradas y vendidas puesto que poseen un doble carácter, de valor de uso por un lado y de cambio por el otro. El capitalismo necesita transformar en dinero los frutos de la producción.
Los beneficios del desarrollo de las fuerzas productivas en el capitalismo sigue siendo entonces para la población algo virtual, una promesa luminosa que siempre parece estar fuera de su alcance, debido al poder adquisitivo limitado. Esta contradicción, que explica la tendencia del capitalismo a la sobreproducción, no conduce más que a crisis periódicas durante la ascendencia del capitalismo y desemboca en una serie de catástrofes en cuanto el capitalismo ya no la puede compensar por la conquista continua de mercados precapitalistas.
La apertura de la época imperialista, en particular con la guerra imperialista generalizada de 1914-18, mostró que el capitalismo había ya alcanzado sus límites, incluso antes de haber eliminado en cada país todos los vestigios de las sociedades precedentes, antes de haber sido capaz de transformar cada productor en trabajador asalariado y de haber introducido la producción a amplia escala en cada rama de industria. La agricultura en Rusia seguía basada en normas precapitalistas, la mayoría de la población eran campesinos y la forma política del régimen todavía no era la de una democracia burguesa sino la del absolutismo feudal. Sin embargo, el mercado mundial ya dominaba la economía rusa y, en San Petersburgo, en Moscú así como en otras grandes ciudades, una cantidad enorme de proletarios ya estaba concentrada en unas cuantas de las mayores unidades industriales de Europa.
El atraso del régimen y de la economía agraria no impidió a Rusia integrarse en la red de las potencias imperialistas, con sus propios intereses y objetivos depredadores. El ascenso al poder político de la burguesía en el gobierno provisional después de Febrero del 17 no provocó el más mínimo cambio en la política imperialista.
El objetivo bolchevique de que la Revolución rusa fuera un punto de partida de la revolución mundial era entonces totalmente realista. El capitalismo ya había alcanzado los límites del desarrollo nacional. No fue el atraso relativo de Rusia lo que causó el fracaso de esta transición sino el de la revolución alemana.
La incapacidad, por parte del régimen soviético, a tomar medidas económicas socialistas tampoco fue debida al retraso de Rusia. La transición hacia un modo socialista de producción sólo podrá iniciarse seriamente, cuando la revolución internacional haya destruido el mercado capitalista mundial.
Si estamos de acuerdo con que es imposible el socialismo en un solo país como con que el nacionalismo no es un paso hacia el socialismo, sigue habiendo la ilusión de que la industrialización tras la victoria de Stalin fue un paso capitalista progresista.
¿Ha olvidado el compañero que esta industrialización no sirvió fundamentalmente más que a la economía de guerra y para preparar la Segunda Guerra mundial? ¿Que la eliminación del campesinado condujo al gulag a millones de personas? En pocas palabras, ¿que las tasas fantásticas de crecimiento de la industria rusa no pudieron realizarse más que a costa de una trampa permanente con la ley del valor, librándose momentáneamente de la sanción del mercado mundial y desarrollando una política artificial de precios?
El desarrollo del capitalismo de Estado, del que Rusia es un ejemplo de los más absurdos, ha sido sin embargo, para cada burguesía nacional en la decadencia capitalista, el medio característico de hacer frente a sus rivales imperialistas actuales y futuros. En el período de decadencia, el promedio de los gastos del Estado en la economía nacional alcanza más o menos el 50 %, cuando en la ascendencia a penas sobrepasaba el 10 %.
En la decadencia del capitalismo, resulta imposible para un país atrasado alcanzar a los países desarrollados, y esto tiene como consecuencia que la accesión a la independencia nacional con respecto a las potencias imperialistas por medio de supuestas revoluciones nacionales no es sino un sueño. Mientras el crecimiento del producto nacional bruto a finales del siglo XIX de los países menos desarrollados era una sexta parte del de los países de capitalismo avanzado, esa proporción en al decadencia es de la decimosexta parte. La consecuencia de esto es que la integración de la población en el trabajo asalariado de forma más rápida que el crecimiento de la población, una de las características de las verdaderas revoluciones burguesas des pasado, no se ha realizado en los países menos desarrollados durante la decadencia del capitalismo. Muy al contrario, cada vez más población es excluida totalmente del proceso de producción([3]).
En el siglo XX, el mundo capitalista como un todo pasa por fluctuaciones periódicas de su crecimiento, que hacen olvidar las crisis del siglo XIX. Las guerras mundiales, en lugar de ser medios para relanzar el crecimiento como así era en el siglo XIX (y comparadas a las de este siglo, parecían escaramuzas) son tan destructoras que conducen a la ruina económica tanto a los países vencidos como a los vencedores.
Nuestro rechazo a la posibilidad de un desarrollo progresista del capitalismo a lo largo del siglo XX no tiene entonces nada que ver con una pretendida “delicadeza” por nuestra parte frente a la “sangre” y al “barro” de las revoluciones burguesas, sino que se basa en el agotamiento económico objetivo del modo de producción capitalista. En la famosa fórmula de Lenin, el periodo de “horror sin fin” es sustituido después de 1914 por “el fin en el horror”.
Los ciclos de crisis, guerra, reconstrucción, nueva crisis del capitalismo a lo largo del siglo XX confirman que todas las fuerzas productivas que ha podido contener ese modo de producción han sido desarrolladas y que ese sistema ya merece la muerte. Es cierto que la decadencia del capitalismo está mucho más avanzada a finales del siglo XX que en su inicio ; ahora ya ha entrado en su fase de descomposición. Pero los compañeros no nos dan la menor prueba para demostrar que la decadencia del capitalismo ha empezado a finales de este siglo que termina, ni el menor argumento para situar un cambio cualitativo de tal importancia a finales más bien que al comienzo de más de dos ciclos de crisis permanente del sistema.
Consecuencias
Al negar que el declive del capitalismo se aplica a toda una época que comienza con la Primera Guerra mundial y en consecuencia se extiende al modo de producción como un todo, se tiende entonces a razonar para la lucha revolucionaria de la clase obrera más bien en base a un sentimiento que a una necesidad histórica.
Negar la necesidad objetiva de la revolución mundial en 1917-23 y considerar como inevitable a la derrota es efectivamente una posición extraña. Pero tiene consecuencias peligrosas puesto que aparta la necesidad imperiosa de sacar lecciones de la derrota de la oleada revolucionaria tanto a nivel político como teórico. Aunque el compañero se identifique con la Izquierda comunista, no utiliza el trabajo de ésta, que consistió en hacer la crítica fundamental de la experiencia revolucionaria, en particular en lo que toca a la cuestión nacional. Aunque niegue hoy cualquier posibilidad de liberación nacional, el compañero lo hace con bases contingentes en lugar de bases históricas. Considerar como desarrollos progresistas a movimientos imperialistas contrarrevolucionarios tales como el maoísmo en China, el estalinismo en Vietnam o en Cuba, contiene el peligro de abandonar las posiciones internacionalistas coherentes.
Como
[1] Ese mismo tipo de planteamiento se encuentra casi palabra por palabra en otros corresponsales.
[2] Así demuestra la historia que contrariamente a lo que dice el camarada, jamás una clase ha podido cumplir el destino histórico de otra, precisamente porque las revoluciones no surgen más que cuando todas las posibilidades del viejo sistema y de su clase dominante se han agotado, y cuando la clase revolucionaria portadora de los gérmenes de la nueva sociedad ha pasado un largo período de gestación en la vieja sociedad. Véase nuestro folleto en francés Rusia de 1917, comienzo de la revolución mundial, y en particular la refutación de la teoría de la revolución doble. Ya es suficientemente difícil la vida sin tener que hacer la revolución de otros, y tanto más cuanto la época ya no lo permite.
[3] Véase nuestro folleto La Decadencia del capitalismo y la Revista internacional no 54.
Series:
Herencia de la Izquierda Comunista:
Acerca del libro Expectativas fallidas (España 1934-39) – Los Comunistas de Consejos ante la guerra de España
- 4023 lecturas
Queremos comentar el libro Expectativas fallidas (España 1934-39) aparecido en otoño de 1999. El libro recoge diversas tomas de posición de la corriente Comunista de los Consejos sobre la guerra del 36. Se trata de textos de Mattick, Korsch y Wagner. Se incluye un prólogo de Cajo Brandel, uno de los miembros del comunismo de los consejos que todavía vive.
No vamos a hablar aquí de esta corriente política del proletariado que, continuadora del combate del KAPD, Pannekoek etc. en los años 20 contra la degeneración y paso al capital de los antiguos partidos comunistas, prosiguió su lucha en los años 30, en lo más negro de la contrarrevolución, defendiendo las posiciones del proletariado y haciendo valiosas aportaciones al mismo([1]).
Como combatientes de la Izquierda comunista nos alegra que se publiquen documentos de esta corriente. Sin embargo, Expectativas fallidas es una selección “muy selectiva” de los documentos del comunismo de los consejos sobre la guerra de 1936. Recoge los textos más confusos de esta corriente, los que más concesiones hacen a la mistificación “antifascista” y los que son más proclives a las ideas anarquistas. Mientras documentos del Comunismo de los Consejos denuncian el alistamiento que estaba sufriendo el proletariado en una matanza imperialista entre bandos burgueses enfrentados, los textos que aparecen en el libro transforman la masacre guerrera en “tentativa de revolución proletaria”. Mientras textos del GIK([2]) denuncian la trampa del “antifascismo” los documentos del libro son muy ambiguos en relación a ese planteamiento. Mientras hay tomas de posición del Comunismo de los Consejos que denuncian claramente a la CNT como fuerza sindical que ha traicionado a los trabajadores los textos del libro la tratan como organización revolucionaria.
Uno de los responsables de la recopilación, Sergio Rosés, señala en la página 152 que “El consejismo, o mejor dicho los consejistas, son, a grandes rasgos, un conjunto heterogéneo de individualidades y organizaciones situadas al margen y frente al leninismo que se reivindican del marxismo revolucionario”. Sin embargo, da la casualidad, que de ese “conjunto heterogéneo” se ha publicado lo peor de lo escrito sobre la matanza de 1936.
No es nuestra intención hacer un juicio de valor sobre las pretensiones de los autores de la selección. Lo que resulta claro es que el lector que no conozca a fondo las posiciones del Comunismo de los Consejos se hará una idea bastante sesgada y deformada de su pensamiento político, lo verá como próximo a la CNT y como sostén crítico de la supuesta “revolución social antifascista”.
Por eso, objetivamente considerado, el libro aporta agua al molino de la campaña anticomunista que desarrolla la burguesía. Existe un anticomunismo burdo y brutal en el que se inscriben libelos como el Libro negro del comunismo. Pero hay otra faceta de la campaña anticomunista más sofisticada y sutil, dirigida a elementos proletarios que buscan las posiciones revolucionarias y frente a los cuales esos discursos tan grotescos tienen un efecto contraproducente. Esta consiste en revestir el anticomunismo con un planteamiento revolucionario, para lo cual, de un lado, se promociona el anarquismo como alternativa frente al marxismo supuestamente en bancarrota, y, por otra parte, se opone el “modelo” de la “revolución española de 1936” al “golpe de Estado bolchevique” de Octubre 1917. En esta orientación política las inclinaciones y simpatías de una parte de la corriente consejista hacia el anarquismo y la CNT vienen como anillo al dedo pues como dice Sergio Rosés “y finalmente –y esto es un rasgo que los diferencia de otras corrientes de la izquierda marxista revolucionaria–, consideración de que en el curso de esta revolución el anarquismo español ha demostrado su carácter revolucionario, ‘esforzándose en convertir el lenguaje revolucionario en realidad’ según sus propias palabras” (página 153).
Pese a los esfuerzos de denigración sistemática del marxismo, los elementos jóvenes que buscan una coherencia revolucionaria acaban encontrando insuficiente y confusa la alternativa anarquista y se sienten atraídos por las posiciones marxistas. Por ello, otra faceta importante de la campaña anticomunista es presentar el comunismo de los consejos como una especie de “puente” con el anarquismo, como una “aceptación de los puntos positivos de la doctrina libertaria” y, sobre todo, como un enemigo acérrimo del “leninismo”([3]).
El contenido de Expectativas fallidas apunta indiscutiblemente en esa dirección. Pese a que Cajo Brendel en el prólogo del libro insiste en la diferencia neta entre Comunismo de los Consejos y anarquismo, añade, sin embargo que: “Los comunistas de los consejos... señalaron que los anarquistas españoles eran el grupo social más radical, que tenía razón al mantener la opinión de que la radicalización de la revolución era la condición para vencer al franquismo, mientras que los ‘demócratas’ y los ‘comunistas’ querían retrasar la revolución hasta que el franquismo fuera derrotado. Esta divergencia política y social ha marcado la diferencia entre el punto de vista democrático y el de los comunistas de los consejos” (pág. 10) ([4]).
Al tomar posición sobre Expectativas fallidas queremos combatir esa amalgama entre anarquismo y comunismo de los consejos que supone una especie de OPA hostil sobre una corriente proletaria: se está fabricando una versión deformada y edulcorada de la misma, explotando sus errores más serios, para de este modo ofrecer un sucedáneo del marxismo con el que confundir y desviar a los elementos que buscan una coherencia revolucionaria.
Nos parece importante defender esta corriente. Para ello ante un tema de la repercusión de España 1936 queremos criticar sus confusiones, evidentes en los textos aparecidos en Expectativas fallidas, pero, al mismo tiempo, queremos resaltar las posiciones justas que supieron defender los grupos más claros de aquella corriente.
¿Una revolución antifeudal?
Para atar de pies y manos al proletariado en la defensa del orden capitalista, socialistas y estalinistas insistían que España era un país muy atrasado, con importantes lacras feudales, por lo que los trabajadores debían dejar de momento toda aspiración socialista y contentarse con una “revolución democrática”. Una parte del Comunismo de los Consejos compartía también esa visión, aunque rechazaba sus consecuencias políticas.
Hay que señalar de entrada que esa no era la posición del GIK el cual afirmaba con nitidez que “la época en que una revolución burguesa era posible ha caducado. En 1848, se podía aplicar todavía ese esquema pero ahora la situación ha cambiado completamente ... No estamos ante una lucha entre la burguesía emergente y el feudalismo que predomina por todas partes, sino todo lo contrario, la lucha entre el proletariado y el capital monopolista” (marzo 1937).
Es cierto que la corriente comunista de los consejos tenía una gran dificultad para discernir esta cuestión pues en 1934 el propio GIK había adoptado las famosas Tesis sobre el bolchevismo, las cuales para justificar la identificación de la Revolución rusa como revolución burguesa y la caracterización de los bolcheviques como partido burgués jacobino se había apoyado en el retraso de Rusia y el peso enorme del campesinado.
Al adoptar tal posición([5]) el comunismo de los consejos se inspiraba en la postura adoptada por Gorter en 1920 que en su Respuesta a Lenin había diferenciado dos grupos de países en el mundo: los atrasados donde sería válida la táctica de Lenin de parlamentarismo revolucionario, participación en los sindicatos etc. y los de capitalismo plenamente desarrollado donde la única táctica posible era la lucha directa por el comunismo (ver la Izquierda holandesa). Pero, ante los hechos de 1936, mientras el GIK había sido capaz de poner en cuestión esa posición errónea (aunque desgraciadamente de manera implícita) otras corrientes consejistas, justamente todas las que se recogen en Expectativas fallidas, seguían atadas a ella.
La España de 1931 facilitaba desde luego caer en esa visión: la monarquía recién derribada se había distinguido por una corrupción y un parasitismo crónicos, la situación del campesinado era estremecedora, la concentración de la propiedad de la tierra en unas pocas manos entre las que se distinguían los famosos 16 Grandes de España y los señoritos andaluces, la persistencia en regiones como Galicia o Extremadura de prácticas feudales...
Un análisis de la situación de un país en sí misma puede llevar a distorsionar la realidad. Es necesario verla desde un punto de vista histórico y mundial. La historia muestra que el capitalismo es perfectamente capaz de aliarse con las clases feudales y de establecer con ellas alianzas prolongadas en las diversas fases de su desarrollo. En el país pionero de la revolución burguesa – Gran Bretaña- persisten instituciones de origen feudal como la monarquía y sus graciosas concesiones de títulos nobiliarios. El desarrollo del capitalismo en Alemania se hizo bajo la bota de Bismark, representante de la clase feudal terrateniente de los junkers. En Japón fue la monarquía feudal la que llevó la batuta del desarrollo capitalista con la “era Meiji” iniciada en 1869 y todavía hoy la sociedad japonesa está impregnada de vestigios feudales. El capitalismo puede existir y desarrollarse junto con residuos de otros modos de producción; más aún, como mostró Rosa Luxemburgo, esa “convivencia” le proporciona un terreno para su propio desarrollo ([6]).
Pero la cuestión esencial es cuál es el desarrollo del capitalismo a escala mundial. Ese ha sido el criterio para los marxistas a la hora de considerar qué está a la orden del día ¿la revolución proletaria o las revoluciones burguesas?. Esa fue la posición que inspiró a Lenin en las Tesis de Abril para caracterizar la revolución en curso en la Rusia de 1917 como proletaria y socialista frente a la posición menchevique que fundaba su carácter democrático y burgués en el atraso de Rusia, el peso del campesinado y la persistencia de fuertes vínculos con el zarismo, Lenin, sin negar esas realidades nacionales, ponía el énfasis en la realidad a escala mundial presidida por “la necesidad objetiva del capitalismo, que al crecer se ha convertido en imperialismo, ha engendrado la guerra imperialista. Esta guerra ha llevado a toda la humanidad al borde del abismo, casi a la ruina de toda la cultura, al embrutecimiento y a la muerte de millones y millones de hombres. No hay más salida que la revolución del proletariado” (“Las tareas del proletariado en nuestra revolución”).
Rusia 1917 y toda la oleada revolucionaria mundial que le siguió, la situación en China en 1923-27([7]), la situación en España en 1931, muestran claramente que el capitalismo ha dejado de ser un modo de producción progresivo, que ha entrado en su fase de decadencia, de contradicción irreversible con el desarrollo de las fuerzas productivas, y que en todos los países, pese a las trabas y a los vestigios feudales, más o menos fuertes, lo que está a la orden del día es la revolución comunista mundial. En este punto, había una clara convergencia entre Bilan y el GIK y una divergencia entre estos y las posiciones de las corrientes consejistas cuyos textos aparecen en Expectativas fallidas.
La ambigüedad ante la mistificación antifascista
Los textos del libro se dejan impresionar por la intensa propaganda de la burguesía de la época que presentaba el fascismo como el Mal absoluto, el concentrado extremo de autoritarismo, represión, dominio totalitario, prepotencia burocrática([8]), frente a lo cual la “democracia”, pese a sus “indiscutibles defectos”, sería no solo un freno sino un “mal menor”. Mattick nos dice que “los obreros, por su parte, están obligados por su instinto de conservación, a pesar de todas las diferencias organizativas e ideológicas, a un frente unificado contra el fascismo como el enemigo más cercano y directo... Los obreros, sin tener en cuenta si están por objetivos democrático-burgueses, capitalistas de Estado, anarcosindicalistas o comunistas, están obligados a luchar contra el fascismo si quieren no solo evitar el empeoramiento de su pobre situación sino simplemente seguir vivos” . Está claro que los obreros necesitaban “simplemente seguir vivos” pero el enemigo “más cercano y directo” no era precisamente el fascismo sino las representantes más "radicales" del Estado republicano: la CNT y el POUM. Fueron ellos los que les impidieron “seguir vivos” enviándolos al matadero de los frentes militares contra Franco. Fueron ellos los que les impidieron “simplemente comer” al hacerles aceptar los racionamientos y la renuncia a las mejoras salariales conquistadas en las jornadas de julio.
Este argumento según el cual las circunstancias no permiten hablar de revolución, ni siquiera de reivindicaciones, sino “simplemente de mantenerse vivos”, es desarrollado por Helmuth Wagner en su texto antes mencionado: “los trabajadores españoles no pueden luchar realmente contra la dirección de los sindicatos ya que ello supondría el colapso total de los frentes militares (¡!). Tienen que luchar contra los fascistas para salvar sus vidas, tienen que aceptar cualquier ayuda independientemente de donde venga. No se preguntan sí el resultado de todo eso será capitalismo o socialismo; sólo saben que tienen que luchar hasta el fin”. ¡El mismo texto que denuncia que “la guerra española adquiere el carácter de un conflicto internacional entre las grandes potencias” está en contra de que los trabajadores provoquen el colapso de los frentes militares!. La confusión antifascista lleva a olvidar la posición internacionalista del proletariado, la que defendieron Pannehoek y otros pioneros del Comunismo de los Consejos, codo con codo, con Lenin, Rosa Luxemburgo etc.: lograr con la lucha de clases “el colapso de los frentes militares”.
¿Es que la República no constituía un peligro para las vidas de los trabajadores tan evidente o más que el fascismo? Sus 5 años de andadura desde 1931 están jalonados por un rosario de matanzas: el Alto Llobregat en 1932, Casas Viejas en 1933, Asturias en 1934; el propio Frente popular, tras su victoria electoral en febrero de 1936 había vuelto a llenar las cárceles de militantes obreros... Todo es convenientemente olvidado en nombre de la abstracción intelectual que presenta el fascismo como la “amenaza absoluta para la vida humana” y, en nombre de ella, H. Wagner critica a un sector de los anarquistas holandeses por denunciar “cualquier acción que signifique una ayuda a los obreros españoles, como el envío de armas”, ¡a la vez que reconoce que “las modernas armas extranjeras contribuyen a la batalla militar y, en consecuencia, el proletariado español se somete a los intereses imperialistas”!. En el modo de razonar de Wagner “someterse a los intereses imperialistas” sería algo “político”, “moral”... distinto de la lucha “material” “por la vida”. ¡Cuando el sometimiento del proletariado a los intereses imperialistas significa la máxima negación de la vida!
Mattick invoca el fatalismo más pedestre: “Nada se puede hacer sino llevar a todas las fuerzas antifascistas a la acción contra el fascismo, independientemente de los deseos en sentido contrario. Esta situación no es buscada sino forzada y responde claramente al hecho de que la historia está determinada por luchas de clases y no por ciertas organizaciones, intereses especiales, líderes o ideas”. Mattick olvida que el proletariado es una clase histórica y esto significa concretamente que en situaciones donde su programa no puede determinar la evolución de los acontecimientos en el corto o medio plazo, debe mantener sus posiciones y seguir profundizándolas, aunque ello quede reducido por todo un largo periodo a la actividad de una exigua minoría. Por tanto, la denuncia del antifascismo era lo que estaba “forzado” por la situación desde el punto de vista de los intereses inmediatos e históricos del proletariado y es lo que hicieron no sólo Bilan sino el propio GIK que denunció: “la lucha en España toma el carácter de un conflicto internacional entre las grandes potencias imperialistas. Las armas modernas venidas del extranjero han colocado el conflicto en un terreno militar y, en consecuencia, el proletariado español ha sido sometido a los intereses imperialistas” (abril 1937).
Al equiparar la defensa de los intereses de clase del proletariado con “intereses especiales, líderes o ideas”, Mattick se rebaja al nivel de los servidores “obreros” de la burguesía que nos repiten que hay que dejarse de “teorías” y de “ideales” y “hay que ir al grano”. Ese “ir al grano” sería luchar en el terreno del “antifascismo” que nos presentan como el más “práctico” y el “más inmediato”. La experiencia demuestra justamente que metido en ese terreno, el proletariado es golpeado sin piedad tanto por sus “amigos” antifascistas como por sus enemigos fascistas.
Mattick constata que “la lucha contra el fascismo aplaza la lucha decisiva entre burguesía y proletariado y permite a ambos lados sólo medidas a medio camino que no sólo sostienen el progreso de la revolución, sino también la formación de fuerzas contrarrevolucionarias; y ambos factores son al mismo tiempo perjudiciales para la lucha antifascista”. Esto es falso en todos los sentidos. La “lucha contra el fascismo” no constituye una especie de tregua entre la burguesía y el proletariado para “concentrarse contra el enemigo común”, lo que sería aprovechado por ambas clases para fortalecer sus posiciones y prepararse para la lucha decisiva. Este planteamiento es mera política ficción para embaucar a los proletarios. Los años 30 mostraron que el sometimiento del proletariado al “frente antifascista” significó que la “lucha decisiva” había sido ganada por la burguesía y que ésta tuvo las manos libres para masacrar a los obreros, llevarlos a la guerra e imponerles una feroz explotación. La orgía “antifascista” en España, el éxito del Frente popular francés al encuadrar a los obreros bajo la bandera del antifascismo, remataron las condiciones políticas e ideológicas para el estallido de la Segunda Guerra mundial.
La única lucha posible contra el fascismo es la lucha del proletariado contra la burguesía en su conjunto, tanto la fascista como, especialmente, la “antifascista”, pues como dice Bilan “las experiencias prueban que para la victoria del fascismo las fuerzas antifascistas del capitalismo son tan necesarias como las propias fuerzas fascistas”([9]). Sin establecer una identificación abusiva entre las 2 situaciones históricas que son muy diferentes, los obreros rusos se movilizaron rápidamente contra el golpe de Kornilov en septiembre 1917 y lo mismo sucedió en los primeros momentos del golpe franquista de 1936. En ambos casos la respuesta inicial es la lucha en el terreno de clase contra una fracción de la burguesía sin hacer el juego a la otra, rival de la primera. Sin embargo, hay una diferencia sustancial entre Rusia 1917 y España 1936. Mientras en la primera la respuesta obrera reforzó el poder de los sóviets y abrió el camino hacia el derrocamiento del poder burgués, en la segunda no hubo el menor atisbo de organización propia de los obreros y estos fueron rápidamente desviados hacia la consolidación del poder burgués mediante la trampa antifascista.
Bajo la impresión de la matanza de Mayo 1937 perpetrada por las fuerzas del Frente popular, Mattick reconoce ya demasiado tarde que “el Frente Popular no es un mal menor para los trabajadores, sino simplemente otra forma de dictadura capitalista que se suma al fascismo. La Lucha debe ser contra el capitalismo” (en “Las barricadas deben ser retiradas: el fascismo de Moscú en España”) y, criticando un documento del anarquista alemán Rudolph Rocker, defiende que “Democracia y Fascismo sirven a los intereses del mismo sistema. Por eso, los trabajadores deben llevar la guerra contra ambos. Deben combatir el capitalismo en cualquier parte, independientemente del ropaje que se ponga y del nombre que adopte”.
¿Revolución social o alistamiento del proletariado para la guerra imperialista?
Una confusión que ha pesado sobre las generaciones proletarias del siglo XX es la visión de los acontecimientos de España 1936 como una “revolución social”. Excepto Bilan, el GIK y los Trabajadores marxistas de Méjico([10]), la mayor parte de los escasos grupos proletarios de la época sostuvieron esta teoría: Trotski y la Oposición de izquierda, la Unión comunista, la LCI (Liga comunista internacionalista de Bélgica, en torno a Hainaut), una buena parte de los grupos del Comunismo de los Consejos, la Fracción Bolchevique Leninista en España en torno a Munis, incluso una minoría en el propio Bilan([11]).
La cantinela de la “revolución social española” ha sido convenientemente aireada por la burguesía, incluso en sus medios más conservadores, interesada en hacer tragar a los obreros sus peores derrotas como “grandes victorias”. Especialmente insistente ha sido la cháchara sobre la revolución española como "más profunda y más social" que la rusa. Se opone el atractivo de una “revolución económica y social” al carácter político “sucio” e “impersonal” de la revolución rusa. Con tonos románticos se habla de la “participación de los trabajadores en la gestión de sus asuntos” y se contrapone a una imagen sombría, tenebrosa, de las maquinaciones “políticas” de los bolcheviques.
En este libro hay una serie de textos que denuncian en detalle semejante impostura([12]) que la burguesía va a darle todo el combustible posible pues está muy interesada en denigrar las experiencias revolucionarias (Rusia 1917 y la oleada internacional que le siguió) y ensalzar los falsos modelos como España 1936. En cambio, los textos aparecidos en Expectativas fallidas echan flores al “modelo”.
Mattick dice que “la iniciativa autónoma de los trabajadores creó pronto una situación muy diferente e hizo de la lucha defensiva política contra el fascismo el comienzo de una revolución social real”. Esta afirmación no sólo es una exageración sino una muestra lamentable de miopía localista. No toma en cuenta para nada las condiciones reinantes a escala internacional que son las decisivas para el proletariado: éste había acumulado una sucesión de derrotas de gran envergadura, en particular, la que había sellado el ascenso de Hitler al poder en Alemania 1933; los partidos comunistas lo habían traicionado y se habían convertido en agentes de la Unión Sagrada al servicio del Capital con los famosos Frentes populares. El curso histórico, como analizaron Bilan y el GIK, no era hacia la revolución sino hacia la guerra imperialista generalizada.
La forma de razonar de Mattick contrasta fuertemente con el método del GIK que precisaba que “sin revolución mundial estamos perdidos, decía Lenin a propósito de Rusia. Esto es particularmente válido para España... El desarrollo de la lucha en España depende de su desarrollo en el mundo entero. Pero lo inverso también es cierto. La revolución proletaria es internacional; la reacción también. Toda acción del proletariado español encontrará un eco en el resto del mundo y aquí toda explosión de lucha de clase es un apoyo a los combatientes proletarios de España” (junio 1936).
El método de análisis de Mattick se acerca al anarquismo con la misma fuerza que se separa del marxismo. Como los anarquistas, no se molesta en analizar las relaciones de fuerza entre las clases a nivel internacional, la maduración de la conciencia en el proletariado, su capacidad para dotarse de un partido de clase, la tendencia a formar Consejos obreros, el enfrentamiento con el capital en los principales países, su creciente autonomía política... Todo eso es relegado para arrodillarse ante el santo Grial: la “iniciativa autónoma de los trabajadores”. Una iniciativa que al encerrarse en la cárcel de la empresa o el municipio pierde toda su fuerza potencial y es atrapada por los engranajes del capitalismo([13]).
Es verdad que bajo el capitalismo decadente cada vez que los obreros logran afirmar con fuerza su propio terreno de clase, se perfila en sus entrañas lo que Lenin llamaba "la hidra de la revolución". Ese terreno se afirma a través de la extensión y la unificación de las luchas y se niega cayendo en “ocupaciones” y “experiencias de autogestión”, tan ensalzados por anarquistas y consejistas. Sin embargo, ese terreno inicialmente ganado es todavía una posición muy frágil. El capitalismo de Estado mantiene frente a ese impulso espontáneo de los obreros un enorme aparato de mistificación y control político (sindicatos, partidos “de izquierda” etc.) y parapetada tras él una perfeccionada máquina represiva. Además, como se vio ya en la Comuna de París las distintas naciones capitalistas son capaces de unirse contra el proletariado. Por ello, el avance hacia una perspectiva revolucionaria requiere un gran esfuerzo en su seno y sólo puede darse dentro de una dinámica internacional: la formación del partido mundial, la constitución de Consejos obreros, el enfrentamiento de éstos contra el Estado capitalista al menos en los principales países.
Los errores de una parte del Comunismo de los Consejos sobre la “autonomía” llegan a su extremo con los dos textos de Karl Korsch sobre las colectivizaciones: Economía y política en la España revolucionaria y La colectivización en España. Para Korsch la sustancia de la “revolución española” está en las colectivizaciones de la industria y la agricultura. En ellas los obreros y campesinos “conquistan un espacio de autonomía”, deciden “libremente”, dan rienda suelta a su “iniciativa y creatividad” y todas estas “experiencias” constituyen una “revolución”... ¡Extraña “revolución” que tiene lugar bajo un Estado burgués intacto con su ejército, su policía, su máquina de propaganda, sus mazmorras ... funcionando a pleno rendimiento!.
Como mostramos en detalle en “El mito de las colectividades anarquistas”, la “libre decisión” de los obreros consistió en cómo fabricar obuses, cañones y canalizar industrias como la automovilística hacia la producción de guerra. La “iniciativa y la creatividad” de obreros y campesinos se concretó en jornadas laborales de 12 y 14 horas bajo una férrea represión y la prohibición de las huelgas tildadas de sabotaje a la lucha antifascista.
Korsch, basándose en un panfleto propagandístico de la CNT, nos dice que “una vez que fue totalmente eliminada la resistencia de los anteriores directores políticos y económicos, los trabajadores armados pudieron proceder directamente desde sus tareas militares a la positiva tarea de continuar la producción bajo las nuevas formas”.
¿En qué consisten esas “nuevas formas”? El mismo Korsch nos aclara para lo que sirven: “Se pone en nuestro conocimiento el proceso por el cual algunas ramas industriales que carecen de materias primas que no se pueden conseguir en el extranjero, o que no satisfacen las necesidades inmediatas de la población, se adaptan rápidamente para abastecer el material de guerra más urgente”. “Se nos cuenta la conmovedora historia de los niveles más bajos de la clase trabajadora que sacrifican sus recién mejoradas condiciones a fin de colaborar en la producción de guerra y ayudar a las víctimas y a los refugiados procedentes de los territorios ocupados por Franco”. La “acción revolucionaria” que nos plantea Korsch es hacer que los obreros y campesinos trabajen como esclavos por la economía de guerra. ¡Eso es lo que desean los patronos!. ¡Que los trabajadores se sacrifiquen voluntariamente por la producción! ¡Qué encima de trabajar como condenados dediquen todos sus pensamientos, toda su iniciativa, toda su creatividad, a mejorar la producción!. ¡Tal es por ejemplo la “muy revolucionaria actividad” de cosas como los círculos de calidad!.
Korsch constata que “en su heroica primera fase el movimiento español descuidó la salvaguardia política y jurídica de las nuevas condiciones económicas y sociales conseguidas”. El “movimiento” descuidó lo esencial: la destrucción del Estado burgués, única forma seria de “salvaguardar” cualquier logro económico o social de los trabajadores. Además “los logros revolucionarios de los primeros momentos fueron incluso sacrificados voluntariamente por sus propios artífices en un vano intento de apoyar el objetivo principal de la lucha común contra el fascismo”. Esta afirmación de Korsch desmiente por sí misma todas sus especulaciones sobre la pretendida “revolución española”, evidenciando lo que en realidad pasó: los obreros fueron alistados en la guerra imperialista, enmascarada como “antifascista”.
¡Estas elucubraciones de Korsch están en los antípodas de las tomas de posición del GIK que afirma claramente que “las empresas colectivizadas son colocadas bajo el control de los sindicatos y trabajan para las necesidades militares... ¡Nada tienen que ver con una gestión autónoma de los obreros! ... La defensa de la revolución sólo es posible sobre la base de la dictadura del proletariado por medio de los Consejos obreros y no sobre la base de la colaboración de todos los partidos antifascistas. El aplastamiento del Estado y el ejercicio de las funciones centrales del poder por los obreros mismos es el eje de la revolución proletaria” (octubre 1936).
Las concesiones a la CNT y al anarquismo
El Comunismo de los Consejos tiene una gran dificultad para abordar correctamente la cuestión del Partido del proletariado, la naturaleza primordialmente política de la Revolución proletaria, el balance de la Revolución rusa que considera “burguesa” etc.([14]). Estas dificultades le hacen sensible a los planteamientos del anarquismo y del anarcosindicalismo.
Así, Mattick abrigó grandes esperanzas sobre la CNT: “en vista de la situación interna española, un capitalismo de estado controlado por los socialistas-estalinistas es improbable también por la simple razón de que el movimiento obrero anarcosindicalista tomaría probablemente el poder antes que doblegarse a la dictadura socialdemócrata”.
Esta expectativa no se cumplió en absoluto: la CNT era dueña de la situación y sin embargo no empleó esa posición para tomar el poder e implantar el comunismo libertario. Asumió el papel de baluarte defensivo del Estado capitalista. Renunció tranquilamente a “destruir el Estado”, envió ministros anarquistas tanto al gabinete catalán como al gobierno central y puso todo su empeño en disciplinar a los obreros en las fábricas y en movilizarlos para el frente. Tamaña contradicción con los postulados que durante años había proclamado ruidosamente no era el resultado de la traición de unos jefes o de toda la cúpula de la CNT sino el producto combinado de la naturaleza de los sindicatos en la decadencia del capitalismo y de la propia doctrina anarquista([15]).
Mattick hace malabarismos verbales para ignorar esta realidad: “la idea de que la revolución solamente puede hacerse desde abajo, mediante la acción espontánea y la iniciativa autónoma de los trabajadores está anclada en esta organización [se refiere a la CNT], a pesar de que a menudo pueda haber sido violada. El parlamentarismo y la economía dirigida por los trabajadores son contemplados como falsificación obrera y el capitalismo de Estado es puesto en el mismo plano que cualquier otra clase de la sociedad explotadora. En el curso de la presente guerra civil, el anarcosindicalismo ha sido el elemento revolucionario con más empuje, esforzándose en convertir el lenguaje revolucionario en realidad”.
La CNT no convirtió su lenguaje revolucionario en realidad sino que lo contradijo en todos sus puntos. Sus proclamas antiparlamentarias se transformaron en apoyo descarado al Frente popular en las elecciones de febrero de 1936. Su palabrería antiestatal se convirtió en defensa del Estado burgués. Su oposición al “dirigismo económico” se materializó en una férrea centralización de la industria y la agricultura de la zona republicana puestas al servicio de la producción de guerra y el abastecimiento del ejército a costa de la población. Bajo la máscara de las colectividades, la CNT colaboró en la implantación de un capitalismo de Estado al servicio de la economía de guerra, como ya señaló el GIK en 1931 “la CNT es un sindicato que aspira a tomar el poder como CNT. Esto debe conducirle necesariamente a una dictadura sobre el proletariado ejercida por la dirección de la CNT (capitalismo de Estado)”.
Mattick abandona el terreno del marxismo y se coloca en el de la fraseología, típica del anarquismo, cuando nos habla de “revolución desde abajo”, “iniciativa autónoma” etc. La demagogia sobre la “revolución desde abajo” sirve para sumergir a los trabajadores en todo tipo de frentes interclasistas hábilmente manipulados por la burguesía. Esta es experta en disimular sus intereses y objetivos tras la capa de “los de abajo”, una masa interclasista donde al final cabe todo el mundo excepto el puñado de “malos de turno” contra los cuales se dirigen todas las iras. La retórica sobre la “lucha de los de abajo” fue utilizada hasta la náusea por la CNT para hacer comulgar a los obreros con los “camaradas” patronos “antifascistas”, con los “camaradas” políticos “antifascistas” y los “camaradas” militares “antifascistas” etc.
Respecto a la “iniciativa autónoma” es una combinación de vocablos que los anarquistas emplean para indicar una acción que no es “dirigida” por "políticos” ni “en vistas a la toma del poder”. Sin embargo, a la CNT y a los libertarios de la FAI no les importó lo más mínimo que los obreros se subordinaran a políticos republicanos de derecha e izquierda ni que su presunta “iniciativa autónoma” tuviera como eje la defensa del poder burgués.
Mattick agudiza su naufragio en el pantano anarquista al decir que “en estas circunstancias las tradiciones federalistas serían de enorme valor, dado que formarían el necesario contrapeso contra los peligros del centralismo”. La centralización es una fuerza fundamental de la lucha proletaria. La idea según la cual la centralización es un mal absoluto, es propia del anarquismo, reflejando el temor pequeño burgués a perder su pequeña parcela donde es amo en exclusiva. La centralización es para el proletariado la expresión práctica de la unidad que existe en su seno: tiene los mismos intereses en sus diferentes sectores tanto productivos como nacionales, tiene un mismo objetivo histórico: la abolición de la explotación, la instauración de la sociedad sin clases.
El problema no es la centralización sino la división en clases de la sociedad. La burguesía necesita un Estado centralizado y a éste el proletariado debe oponer la centralización de sus instrumentos de organización y de lucha. El “federalismo” en el seno del proletariado significa la atomización de sus fuerzas y sus energías, la división según falsos intereses corporativos, locales, regionales, que brotan del peso de la sociedad de clases y, en manera alguna, de sus propios intereses, de su propio ser. El federalismo es un veneno de división en las filas del proletariado que lo desarman frente a la centralización del Estado burgués.
Según los dogmas anarquistas la “federación” es el antídoto a la burocracia, la jerarquía, el Estado. La realidad no confirma tales dogmas. Los reinos de taifas “federales” y “autónomos” encubren a pequeños burócratas, tan arrogantes y manipuladores como los grandes dignatarios del aparato estatal. La jerarquía a escala nacional es reemplazada por una jerarquía no menos pesada a nivel local o de grupo de afinidad. La estructura estatal centralizada a nivel nacional, una conquista histórica de la burguesía frente al feudalismo, da paso a una estructura no menos estatal pero a escala de una población o de un cantón, tan opresora o más que la nacional.
La práctica concreta del “federalismo” por parte de la CNT-FAI en 1936-39 es elocuente: como reconocen hasta los propios anarquistas, los cuadros de la CNT ocuparon con gran avidez los mandos de las colectividades agrarias, los Comités de empresa o de las unidades militares, donde se comportaron como verdaderos tiranos. Cuando se vio clara la derrota republicana, una parte de esos pequeños jefes “libertarios” negoció la continuidad de sus prebendas con las franquistas.
Cuando Mattick empieza a reflexionar sobre la matanza de Mayo 1937 perpetrada por los estalinistas con la evidente complicidad de la CNT, su entusiasmo sobre ésta empieza a enfriarse: “los trabajadores revolucionarios deben reconocer también a los líderes anarquistas, que también los aparatchiks de la CNT y la FAI se oponen a los intereses de los trabajadores, pertenecen al bando enemigo”, “las palabras radicales de los anarquistas no se pronunciaban para que fueran seguidas; simplemente servían como un instrumento para el control de los trabajadores por el aparato de la CNT; ‘sin la CNT’, escribían orgullosos, ‘la España antifascista sería ingobernable’”.
Sin embargo, al reflexionar sobre las razones de la traición, Mattick muestra la fuerte infección de su pensamiento por el virus anarquista: “la CNT no se planteó la revolución desde el punto de vista de la clase trabajadora, sino que su principal preocupación ha sido siempre la organización. Intervenía a favor de los trabajadores y con la ayuda de los trabajadores, pero no estaba interesada en la iniciativa autónoma y en la acción de los trabajadores independientes de intereses organizativos” “(la CNT) con el fin de dirigir, o de participar en la dirección, tenía que oponerse a cualquier iniciativa autónoma de los trabajadores y así tuvo que apoyar la legalidad, el orden y el gobierno”.
Mattick plantea las cosas como el anarquismo: la “organización” en general, el “poder” en general. La Organización y el Poder como categorías absolutas intrínsecamente opresoras de las inclinaciones naturales a la “libertad” y la “iniciativa” del individuo trabajador.
Todo esto no tiene nada que ver con la experiencia histórica. Existen organizaciones burguesas y organizaciones proletarias. Una organización burguesa es necesariamente enemiga de los trabajadores y por ello tiene que ser “burocrática” y castradora. De la misma forma, una organización del proletariado que cae en concesiones cada vez mayores a la burguesía, se va alejando de los trabajadores, se convierte en extraña y opuesta a sus intereses y, como consecuencia de todo ello, se “burocratiza”, se hace opresora y coactiva frente a sus iniciativas. Pero de ahí no se deduce en absoluto que el proletariado no deba organizarse, tanto a nivel de masas (Asambleas y Consejos obreros) como a nivel de su vanguardia (Partido, organizaciones políticas). La organización es para él una palanca esencial, un estímulo para su iniciativa y autonomía política.
Lo mismo se puede decir respecto a la cuestión del poder. Resulta que el “afán de poder”, de “dirigir”, sería lo que llevaría a la CNT a oponerse a los trabajadores. Se trataría de que “el poder corrompe”, cuando en realidad lo que corrompe a una organización proletaria hasta el extremo de convertirla en enemiga de los trabajadores es su subordinación al programa y los objetivos del capitalismo. Además, en el caso de la CNT operaba el problema de fondo que, en el periodo de decadencia del capitalismo, como sindicato que era, no podía tener una existencia permanente sin integrarse dentro del Estado capitalista.
Todo esto lleva a Mattick a la traca final: “la CNT hablaba en anarcosindicalista y obraba como bolchevique, es decir, como capitalista”. Esta frase tan redonda muestra cómo los peores errores del Comunismo de los Consejos son harina para los panes de la campaña anticomunista de la burguesía. No podemos extendernos en desmontar la falsedad de comparación tan odiosa, simplemente queremos recordar que los bolcheviques lucharon con todas sus fuerzas, de palabra y de obra, contra la Primera Guerra mundial, una matanza de 20 millones de personas; la CNT hablaba retóricamente contra la guerra en general y se dedicó a reclutar a los obreros y campesinos para la guerra española antesala de la Segunda Guerra mundial que liquidó a 60 millones de hombres. Los bolcheviques hablaron y obraron sobre la Revolución proletaria con Octubre 1917 y siguieron hablando y obrando buscando la extensión internacional de la revolución sin la cual estaba condenada a la derrota como luego sucedió. En cambio la CNT hablaba mucho sobre el “comunismo integral” y se dedicó a sostener integralmente el Estado capitalista y la explotación capitalista.
Adalen
[1] Esta corriente proletaria tuvo sin embargo importantes debilidades. Para un examen de su trayectoria y evolución ver nuestro libro titulado Historia de la Izquierda comunista holandesa que abarca desde 1900 a 1970 e incluye una amplia bibliografía. Está publicado en francés e italiano. Va a aparecer próximamente en inglés.
[2] GIK: Groepen van Internationale Komunisten, Grupo de Comunistas Internacionalistas, grupo holandés que existió durante los años 30. Dentro del Comunismo de los Consejos expresó la postura más clara frente a la guerra de España, próxima a Bilan. Vamos a tomar sus documentos como referencia lo cual no quiere decir que no tuviera confusiones importantes (ver nuestro libro sobre la Izquierda holandesa). Un texto del GIK sobre la guerra española aparece traducido directamente del holandés en el presente libro: Revolución y contrarrevolución en España.
[3] Esta orientación de asociar el Comunismo de los Consejos con el anarquismo la vemos también en Holanda y Bélgica. Nuestras secciones en esos dos países han llevado un enérgico combate contra esa amalgama. Ver “El comunismo de los consejos no es un socialismo libertario” en Internationalisme nº 256 y, muy especialmente, “El comunismo de los consejos no es un puente entre marxismo y anarquismo, Debate público en Amsterdam” en Internationalisme nº 259.
[4] No todos los grupos del comunismo de los consejos compartían esa posición de Cajo Brandel. El GIK, el grupo más importante en los años 30 y otros 2 grupos (ver nuestro libro sobre la Izquierda holandesa, página 226 edición francesa) rechazaban abiertamente esa posición. No solo condenaban a la CNT como enemigo de los obreros sino que se negaban a seguir la vía de “radicalizar” el frente antifascista señalando que “sí los obreros quieren formar verdaderamente un frente de defensa contra los Blancos (los franquistas) solo pueden hacerlo a condición de tomar en sus manos por ellos mismos el poder político en lugar de dejarlo en manos del gobierno del Frente popular” (octubre 1936).
[5] 5) Una crítica detallada de la misma se puede encontrar en Octubre 1917, principio de la revolución proletaria en Revista internacional números 12 y 13.
[6] Ver su libro La acumulación de capital.
[7] La situación en China en los años 20 y la política de la Internacional comunista de alianza con la burguesía “revolucionaria” local desató una fuerte polémica. La Izquierda Comunista y también Trotski combatieron esa posición como una traición contra el internacionalismo. Ver nuestro artículo en Revista internacional nº 96.
[8] Hoy la burguesía lanza también enormes campañas antifascistas como se ve actualmente con la incorporación del partido de Haider al gobierno austriaco. Pero hoy el fascismo no tiene ni de lejos la misma dimensión y fuerza que tuvo en los años 30 donde existían ese tipo de regímenes en países clave como Alemania e Italia.
[9] Bilan nº 7 “El antifascismo fórmula de confusión”, junio 1934, artículo reproducido en esta misma Revista.
[10] Ver sus textos en Revista internacional nº 10 y en este mismo libro.
[11] Para un estudio de la reacción de los diferentes grupos de la época ver el Capítulo V de nuestro libro sobre La Izquierda comunista italiana publicado en francés, inglés, italiano y castellano.
[12] Se trata de “El mito de las colectividades anarquistas”, aparecido también en Revista internacional nº 15, “Rusia 1917 y España 1936”, publicado igualmente en Revista internacional nº 25 y “Crítica del libro de Munis – Jalones de Derrota Promesas de Victoria”.
[13] Hay un análisis clásico de Engels de las consecuencias catastróficas de la lucha “autónoma” tan cara al anarquismo: se trata de Los bakuninistas en acción que analiza cómo el anarquismo llevó a los combativos obreros españoles a ser carne de cañón de los republicanos y cantonalistas en las luchas de 1873. También se debe recordar la lamentable experiencia de los Consejos de fábrica de Turín en 1920 donde el encierro de los obreros en “ocupaciones y autogestión” les llevó a una fuerte derrota que frustró las perspectivas revolucionarias en Italia y abrió el camino al fascismo. Ver el libro Debate sobre los Consejos de fábrica donde Bordiga polemiza justamente contra la posición “autónoma” de Gramsci.
[14] Lógicamente, no es misión de este artículo examinar esos problemas y ver sus raíces. Remitimos al lector a nuestro libro sobre la Izquierda comunista holandesa y a varios artículos publicados en la Revista internacional números 2, 12, 13, 27 a 30, 40, 41 y 48.
[15] Del mismo modo, no es tarea de este artículo analizar esas cuestiones. Remitimos a otro texto de ese libro: “Las bodas de sangre del anarquismo con el Estado burgués”. Sobre la cuestión sindical ver nuestro folleto Los sindicatos contra la clase obrera.
Series:
- España 1936 [101]
Corrientes políticas y referencias:
- Comunismo de Consejos [102]
Acontecimientos históricos:
- España 1936 [103]
Discusión en el medio político proletario – Necesidad de rigor y seriedad
- 3615 lecturas
Las publicaciones recientes del Buró internacional para el partido revolucionario (BIPR) y las discusiones entra la CCI y la CWO en las reuniones públicas de ésta han confirmado que la manera con la que se lleva a cabo el debate entre organizaciones revolucionarias se ha convertido plenamente en una cuestión política.
El propio BIPR ha planteado la cuestión en su Internationalist communist nº 18, pues en él acusa a la CCI de tener una “tendencia hacia la calumnia por alusión” cuando nosotros los criticábamos por empíricos los métodos utilizados en algunos de sus análisis (ver nuestro artículo “El método marxista y el llamamiento de la CCI sobre la guerra en la ex Yugoslavia” en la Revista internacional nº 99)
No contestaremos a esa acusación en especial, si no es para recomendar la lectura de dicho artículo, el cual, a nuestro parecer, no contiene la menor calumnia sino que expone únicamente argumentos políticos para cimentar aquella crítica. Sí tenemos, en cambio, la intención de plantear la cuestión de modo más general, aunque ello exija dar algunos ejemplos concretos del problema que planteamos.
La CCI, evidentemente, se ha tomado siempre muy en serio lo de las polémicas y del debate entre organizaciones revolucionarias; es ello un reflejo directo de la importancia que siempre hemos dado a la existencia y desarrollo del medio político proletario. Por eso, desde nuestra fundación, hemos hecho, de los artículos polémicos, algo regular en nuestra prensa, hemos asistido con regularidad a las reuniones públicas de los demás grupos y hemos apoyado y propuesto, en múltiples ocasiones, que se refuerce la unidad y la solidaridad del movimiento revolucionario (conferencias, reuniones públicas…). En nuestra propia actividad interna, leemos y discutimos sistemáticamente las publicaciones de las demás corrientes proletarias y hacemos informes regulares sobre el medio proletario. En nuestras polémicas con los demás grupos siempre hemos procurado poner de relieve, con la mayor claridad, tanto aquello en lo que estamos de acuerdo con ellas como en lo que no lo estamos; y cuando tratamos los desacuerdos, procuramos plasmarlos con la mayor claridad y exactitud posibles, refiriéndonos con la mayor precisión a los textos que esos grupos han publicado. Nuestra actitud tiene también otro fundamento: el haber comprendido que el sectarismo, que siempre está sacando punta a las diferencias olvidándose de lo que une el movimiento, es un problema real para el medio proletario, especialmente desde el final del período de contrarrevolución a finales de los años 60. El ejemplo más patente de ese peligro lo da la corriente bordiguista, la cual, tras la IIª Guerra mundial, en una voluntad encomiable de protegerse de la presión contrarrevolucionaria ambiente, intentó construirse una defensa infranqueable desarrollando la teoría según la cual sólo una organización monolítica sería capaz de llevar a cabo una política realmente comunista. Era la primera vez que en el movimiento obrero aparecía semejante teoría.
Durante los últimos años, nosotros nos hemos dado cuenta como nunca antes de la necesidad vital de defender la unidad del campo proletario contra los ataques de la clase dominante, ataques más duros que nunca. Por eso hemos incrementado nuestro esfuerzo por evitar todo vestigio de sectarismo en nuestras propias polémicas. Hemos puesto el mayor cuidado para que esas polémicas estén planificadas y centralizadas a nivel internacional; para evitar las exageraciones, evitar todo ánimo de rivalidad mezquina, para que dejen de ser de una vez respuestas de toma y daca sobre puntos secundarios. También hemos rectificado algunas de nuestras afirmaciones que se han confirmado erróneas, provocando incomprensiones entre nosotros y otros grupos (para esto, puede leerse el artículo sobre los cien números de la Revista internacional en el número 100). Nuestros lectores pueden juzgar por sí mismos la realidad de ese esfuerzo. Pueden referirse a todas nuestras polémicas recientes con el BIPR en esta Revista, la que trata, por ejemplo, del VIº congreso de Battaglia communista en los nº 90 y 92; o más recientemente, nuestra crítica, aparecida en el nº 100, a las tesis del BIPR sobre las tareas de los comunistas en la periferia capitalista. Si mencionamos estos artículos es porque ilustran la manera con la que debe llevarse a cabo un debate serio, un debate en el que no se teme hacer críticas sin rodeos de lo que nosotros consideramos como errores, cuando no influencias de la ideología burguesa, pero que siempre está basada en la teoría y la práctica reales de los grupos proletarios.
Hay que decir sin rodeos que las polémicas con el BIPR no han estado, en los últimos tiempos, a la altura de esas exigencias. El ejemplo más elocuente ha sido la toma de posición oficial del BIPR “Los revolucionarios frente a la perspectiva de la guerra y la situación actual de la clase obrera”, aparecida en Internationalist Communist nº 18 (IC), que trata del significado y del alcance histórico de la última guerra en los Balcanes. Sin entrar en una discusión detallada sobre las numerosas cuestiones planteadas en ese texto queremos fijarnos en las conclusiones que saca el BIPR sobre las respuestas que los demás grupos del medio político proletario dan ante la guerra: “Otros elementos políticos de esta escena política, aunque no caigan en el error trágico de apoyar a una de las partes beligerantes tienen también ellos, en nombre de un falso antiimperialismo o so pretexto de que histórica y económicamente son imposibles hoy los conceptos progresistas, han tomado sus distancias con los métodos y perspectivas de trabajo que llevan al agrupamiento en el futuro partido revolucionario. Ya no se pueden salvar y son víctimas de su propio marco idealista y mecanicista, incapaz de reconocer las particularidades de la explosión de las contradicciones económicas perpetuas del capitalismo moderno.”
Dos puntos fundamentales se plantean ahí. Primero, si fuera cierto que hay grupos organizados del medio proletario “que ya no pueden salvarse”, esto tiene repercusiones muy serias sobre el porvenir de dicho medio. Dejando de lado otras implicaciones, la primera es la del futuro partido mundial, el cual –contrariamente a todos los partidos de clase que existieron en el pasado– se formaría en torno a una sola corriente en el movimiento marxista. A la vez, eso tendría consecuencias graves para las energías militantes que estarían actualmente “entrampadas” en unas organizaciones que ya no “podrían salvarse” y le incumbiría, en ese caso, del BIPR emprender una recuperación de todo lo que pudiera salvarse del naufragio, responsabilidad que ni siquiera menciona el BIPR en su texto. Pero, volviendo al problema de método en el debate, a pesar de la gravedad de sus afirmaciones, el BIPR no dice ni una sola vez, de manera explícita, a quién se refiere. Podemos suponer, basándonos en anteriores polémicas del BIPR, que, sin lugar a dudas, los “idealistas” es la CCI y los “mecanicistas” son los bordiguistas, pero, en fin, tampoco estamos seguros. Eso ya es una grave irresponsabilidad política del BIPR, fuera totalmente de las mejores tradiciones del movimiento obrero. Ese nunca fue el estilo de un Lenin, por ejemplo, el cual siempre dijo de manera diáfana a quien dirigía sus polémicas; tampoco es el de la Izquierda italiana en los años 30, la cual era de lo más preciso en sus posturas respecto a las corrientes que formaban en aquel entonces el medio político proletario. Si el BIPR cree que a la CCI y a los grupos bordiguistas no hay quien los salve, que lo argumente abiertamente, basándose en posiciones, análisis e intervención verdaderos de esos grupos. Queremos insistir en esto, pues si ya es esencial mencionar los nombres de aquellos a quienes se critica, tampoco no es suficiente. Para darse cuenta de esto, baste con echar una ojeada a la otra polémica en ese mismo número de IC, “Idealismo o marxismo”, que trata, una vez más, de las pretendidas “debilidades fatales de la CCI”. No está de más señalar que esta polémica ha sido escrita por un simpatizante actual del BIPR que pasó cual rayo por la CCI, abandonando nuestra organización hace algunos años en circunstancias muy poco claras. Ese texto, propuesto como respuestas “por interim” a nuestro artículo sobre el BIPR en la Revista internacional nº 99, es un “modelo” de la mala polémica, que pone una detrás de otra una serie de afirmaciones sobre la metodología política de la CCI sin preocuparse en absoluto por citar un mínimo lo que escribimos.
El segundo ejemplo nos lo proporciona la “Correspondencia con la CCI” en la publicación de la Communist Workers’ Organisation, Revolutionary Perspectives nº 16. Esta correspondencia trata sobre todo de los análisis respectivos de nuestras dos organizaciones sobre la reciente huelga en la electricidad en Gran Bretaña. Las circunstancias de esta carta son las siguientes: habíamos escrito a la CWO en noviembre de 1999 para mandarles una copia de un folleto de J. MacIver titulado Escaping a paranoid cult (“Huir de un culto paranoico”), folleto que apareció en el momento mismo en que la CCI era excluida de las reuniones de discusión de “No war but the class war” en Londres (Ver World Revolution nº 229) Para nosotros, ese documento es un ejemplo de un ataque parasitario típico, no solo contra la CCI sino también contra el BIPR y demás grupos proletarios. La CWO prefirió no publicar esa parte de nuestra carta ni su propia respuesta([1]).
Al final de nuestra carta abordábamos también la cuestión de la naturaleza de clase del comité de huelga de los electricistas de la que RP hablaba. En la medida en que ese comité estaba formado totalmente por shop-stewards (delegados de base de los sindicatos), nosotros pensábamos que se trataba más de un órgano sindical radical que de una verdadera expresión de la lucha de los electricistas. La CWO, en cambio, en su artículo de RP nº 15 parecía ver algo mucho más positivo en ese órgano. Nosotros tomamos en cuenta esta opinión y por ello pedimos a la CWO que nos diera informaciones que permitieran plantear la cuestión de manera diferente, pues en ciertas circunstancias, es a veces difícil hoy establecer la diferencia entre un auténtico órgano de lucha obrera y una expresión radical de los sindicatos. La respuesta de la CWO, además de no darnos la menor información concreta como les habíamos pedido, planteó muchos problemas políticos, nada menos que la naturaleza de los sindicatos y del sindicalismo de base. Pero no es este el lugar para abordar esta discusión. Lo que queremos, una vez más, es llamar la atención sobre el método de la polémica de la CWO, sobre todo cuando se pone a describir las verdaderas posiciones de la CCI. Nos dicen: “Seguís teniendo la visión de una clase obrera que tendría la conciencia ‘subterránea’ de la necesidad de destruir el capitalismo. Para vosotros, la única ‘mistificación’ que entorpece la lucha es la que instalan los sindicatos. Bastaría con que se ‘desmitificara’ de su sindicalismo para que tomara el camino revolucionario. Es ése uno de los ejemplos de vuestro idealismo semireligioso. El método marxista sabe que la clase obrera se volverá revolucionaria mediante su experiencia práctica y el programa revolucionario que nosotros defendemos corresponderá con más exactitud a las necesidades revolucionarias de una clase cuya conciencia va en ascenso. La cuestión no será: primero, ‘desmitificar’ a los obreros, segundo: entrar en lucha. La desmitificación, la lucha y la apropiación de su propio programa van a ocurrir simultáneamente como parte del movimiento contra el capitalismo”.
Estamos de acuerdo en que sería idealista argumentar que los obreros se “desmitificarán” primero del sindicalismo y después entablarán la lucha. Y echamos un reto a la CWO para que encuentre una sola línea donde la CCI defienda semejantes ideas. Antes de acusar o argumentar como lo hace en esa misma carta afirmando que nosotros no decimos “nada positivo sobre la verdadera lucha de los obreros”, pedimos a la CWO que se refiera a los múltiples textos que hemos publicado sobre el período actual de lucha de clases, textos con los que intentamos poner las dificultades actuales de la clase – pero también sus pasos adelante – en el contexto general de después del desmoronamiento del bloque del Este. La lectura de esos textos habría permitido a la CWO darse cuenta de la importancia que nosotros damos a la confrontación práctica, cotidiana de los obreros con los sindicatos, mediante la cual echar las bases para una ruptura definitiva con esos órganos. La CWO tiene sin duda muchos desacuerdos con nuestros análisis, pero, al menos, el debate sería claro para el resto del medio proletario([2]).
El pasaje que hemos citado plantea otro problema: la tendencia a tratar posiciones de la CCI, que no son ni mucho menos invento nuestro, como si fueran una especie de pensamientos talmúdicos, cuando son, en realidad, y es nuestra responsabilidad mínima, la expresión de nuestra voluntad en desarrollar temas ya abordados por el movimiento marxista. Así es con la noción de maduración subterránea que la CWO considera como algo ridículo, pero cuya larga historia nos entronca, por medio Trotski, a Marx, el cual escribió la inolvidable frase de “buena labor de excavación, viejo topo” para describir la lucha de la clase. De hecho, ya habíamos polemizado con la CWO en la Revista internacional nº 43, a mitad de los años 80, con un artículo al que nunca ha respondido. Si a la CWO no le gustan nuestras interpretaciones de ese tipo de conceptos, lo mejor es que vaya a las fuentes del marxismo (la Historia de la Revolución rusa, de Trotski, por ejemplo) y afile sus argumentos contra ellas directamente.
El debate público más reciente entre la CCI y la CWO –en una reunión pública de ésta última en Londres– ha mostrado una vez más esta última tendencia. El tema de la reunión trataba del comunismo y de cómo llegar a él; en muchos aspectos, la discusión que siguió fue muy positiva. la CCI saludó la presentación, defensora de el enfoque marxista del comunismo y de la lucha de clases contra todas las campañas actuales de la clase dominante sobre “la muerte del comunismo”; no tuvimos el menor reparo para decir que estábamos de acuerdo con casi todo. También fue de lo más normal que hubiera una discusión sobre las divergencias entre la CCI y la CWO acerca del Estado en el período de transición; también esto fue positivo, pues daba la impresión de que existía una real voluntad de la parte de la mayoría de los camaradas de la CWO para comprender lo que la CCI decía al respecto. Como respuesta a la CWO, nosotros argumentamos que si El Estado y la Revolución de Lenin es un punto de partida fundamental para plantear la cuestión del Estado en un marco marxista, las ideas por él defendidas en 1917 debían ser profundizadas y, en cierto nivel, observadas a la luz de la experiencia real del poder proletario en Rusia. La CCI, basándose en los debates que hubo en el seno del partido bolchevique en aquel entonces, y también, y muy especialmente, en las conclusiones sacadas por la Izquierda italiana de los años 30, considera que la dictadura del proletariado no puede identificarse con el Estado de transición que aparece inevitablemente tras la insurrección victoriosa. No vamos a tratar aquí sobre el fondo del tema; lo que sí queremos dejar claro es reafirmar nuestro desacuerdo con el modo de hacer de un camarada de la CWO, método que es, a nuestro entender, el ejemplo típico que no debe utilizarse en un debate entre revolucionarios marxistas. Según ese camarada, esa posición sobre el Estado de transición se la sacó, en realidad, de la manga un miembro de la Fracción de izquierda, Mitchell, el cual, ni más ni menos, “se inventó esa posición”. Semejante afirmación es objetivamente incorrecta, y eso por no decir que es una estupidez. Esta posición la desarrolla la serie misma de artículos de Mitchell publicada en Bilan (“Problemas del período de transición”) así como otros muchos artículos fundamentales de las Fracciones italiana y belga asumidos colectivamente por ellas, por no hablar de las tomas de postura de otros camaradas individualmente. Pero sobre todo, semejante afirmación pone de manifiesto un desprecio vergonzoso por la labor de la Fracción, la cual es, en fin de cuentas, el antepasado político común de la CCI y del BIPR. En la reunión, ya animamos a la CWO a que se leyeran el artículo “El proletariado y el Estado de transición” aparecido en la Revista internacional nº 100, que da una prueba patente de que la postura de Bilan sobre el Estado se basaba en los debates que se verificaron en el Partido bolchevique, especialmente el debate sobre los sindicatos en 1921 (eso por no hablar de las cuestiones que se plantearon en torno a la tragedia de Kronstadt). Animamos una vez más a la CWO para que haga un esfuerzo serio y colectivo y estudie la labor de Bilan sobre ese tema; nosotros estamos dispuestos a darles los textos necesarios. Ya tenemos la intención de volver a publicar la serie de Mitchell en un plazo no muy lejano. Los camaradas tienen perfecto derecho a rechazar los argumentos de la Fracción, pero que lo hagan después de haberlos estudiado y reflexionado sobre ellos en profundidad.
Resumiendo, nosotros pensamos que las cuestiones a las que se enfrenta en movimiento revolucionario de hoy (análisis de los acontecimientos, guerras y movimientos de la clase, o hechos más históricos como la Revolución rusa) son demasiado importantes como para meterlos en falsos debates o ser despreciados con afirmaciones sin pruebas o con falsas acusaciones. Animamos a la CWO a que realce el nivel de sus polémicas, y que en el medio político proletario haya un esfuerzo general de mejora del tono y del contenido de los debates.
Amos
[1] La CWO prefirió no publicar esa parte de la carta y su respuesta, pues, para ella, el parasitismo no es un problema serio en el campo proletario. Según lo que hemos podido comprender, se trataría de una nuevo invento de la CCI. Una vez más, pedimos a la CWO que justifique esa afirmación contestando a nuestro trabajo más importante sobre el tema, las “Tesis sobre el parasitismo” publicado en nuestra Revista internacional nº 94, que sitúa el problema en su contexto histórico.
[2] La CWO podría haber leído, por ejemplo, el texto basado en el Informe sobre la lucha de clases del XIIIº Congreso de la CCI, en la Revista internacional nº 99. También podría volver a leer el artículo de WR nº 229 que ella critica en RP nº 16 diciendo que nosotros no hemos visto nada positivo en la huelga de los electricistas. En realidad, nuestro artículo concluye diciendo que esta última y otras luchas recientes “muestran que el proletariado resiste cada día más a los ataques y que se desarrolla el potencial de luchas más amplias y más combativas”. No hay contradicción en decir que una lucha es importante y argumentar que los órganos que pretenden representarla forman parte del aparato sindical.
Corrientes políticas y referencias:
Rev. Internacional 102, 3er trimestre 2000
- 3733 lecturas
Resolución sobre la Situación internacional 2000
- 3142 lecturas
La situación internacional en este año 2000 confirma la tendencia, ya analizada por la CCI a principios de la década pasada, a una separación creciente entre la agravación de la crisis abierta de la economía capitalista y la aceleración brutal de los antagonismos imperialistas por un lado y un retroceso de las lucha obreras y de la conciencia en la clase obrera.
El marxismo nunca ha pretendido ni supuesto que habría una relación matemática entre los fenómenos que caracterizan la “era de guerras y de revoluciones” (como la definió la Internacional comunista), como si a un grado X de la crisis le correspondiera un nivel de la lucha de clases. Su tarea es, al contrario, comprender la perspectiva de la revolución proletaria, evaluando las tendencias inherentes de cada uno esos tres factores y a su interacción y en cuyo interior el factor dominante, en última instancia, es el económico.
La crisis abierta que se inició a finales de los años 60 acabó con el período de reconstrucción de después de la IIª Guerra mundial. Consecuencia de la crisis, volvió a surgir la lucha de clases tras 40 años de contrarrevolución, con la perspectiva de enfrentamientos de clase decisivos contra la burguesía que desembocarían o en revolución comunista del proletariado o en “la destrucción de las clases enemigas” (Manifiesto comunista) en la guerra imperialista u otra catástrofe.
El marxismo no queda cuestionado por el hecho de que esa tendencia histórica a los enfrentamientos de clase parezca no verificarse si se observa la pasividad relativa del proletariado en el período actual. El método marxista va más allá de la superficie de las cosas para procurar entender plenamente la realidad social.
1. La crisis histórica del capitalismo ha ido agotando los paliativos con los que se pretendía superarla. Propuesta para hacer frente a los problemas de la economía mundial, la solución expansionista keynesiana se agotó a finales de los 70. La austeridad neoliberal fue sobre todo una fórmula de los años 80, aunque la ideología de la globalización, tras el desmoronamiento de la URSS, ha ampliado su duración a los años‑90. La segunda mitad de estos años y actualmente, sin embargo, se han caracterizado sobre todo por el derrumbe de esos modelos económicos, que han sido sustituidos por una respuesta pragmática ante el hundimiento inexorable de la crisis, una respuesta que oscila entre una intervención estatal patente y el abandono a la “ley del mercado”.
El capitalismo de Estado, forma característica del capitalismo decadente, no tiene la menor intención de abandonar su capacidad de intervención ante la crisis económica, pero no podrá superarla debido a la insuficiencia de mercados solventes, lo cual acarrea una crisis permanente de sobreproducción.
2. Los nuevos mercados que se anunciaron en 1989 no se han concretado.
Tras el hundimiento del bloque del Este y la dislocación del estalinismo, la victoria mundial del capitalismo occidental ha fracasado en la pretendida aparición de posibles ventas milagrosas de sus productos que anunciaban los arquitectos del “nuevo orden mundial”.
Los países de Europa de Este no han logrado ofrecer las esperadas oportunidades para la expansión capitalista. En su lugar, lo que sí ha habido es un hundimiento de la producción en Rusia y en la mayoría de sus antiguos satélites. La pobreza de la población, la ausencia de todo marco legal para los negocios han acarreado un flujo de riqueza en sentido contrario, o sea hacia los bancos occidentales, y una falta de inversión en la industria rusa.
Todas las guerras de la década 90, desde la del Golfo hasta la de Kosovo, a pesar de las destrucciones masivas, no han traído consigo la más mínima oportunidad de reconstrucción. Al contrario, la matanza de poblaciones, la destrucción y la desarticulación de la economía lo único que han logrado es que el mercado se contraiga todavía más.
3. as diferentes “locomotoras” de la economía mundial han acabado descarrilando.
La reunificación de Alemania, al cabo, lo que ha hecho es echar abajo el “milagro” económico: el desempleo masivo, el crecimiento letárgico y el endeudamiento son prueba de ello. Alemania del Este ha aparecido como un pesado lastre y ni mucho menos como nuevo campo de acumulación de capital.
Japón, el mayor abastecedor de dinero de la economía mundial y la segunda economía más importante del mundo, no ha logrado, en toda la década, salirse del estancamiento, primero a causa de la contracción y después a causa de la quiebra de las economías del Sudeste asiático en 1997.
Tras el desplome de los “tigres” y demás “dragones” de la economía oriental, debilitando de paso el “dinamismo económico” emergente de China, otras locomotoras de la expansión del Tercer mundo, México y Brasil, se han ido estancando. Sólo Estados Unidos parece haber dado aparentemente la vuelta a esa tendencia general, con el período más largo de expansión económica de su historia reciente. Pero en lugar de reavivar las brasas de la economía mundial, la expansión de la economía americana lo único que ha logrado es impedir que se apagaran totalmente y eso con un coste desmesurado. Lo que se ha producido es una nuevo estallido del déficit comercial norteamericano y nuevos récords de deuda.
4. Las baratijas de la innovación tecnológica no podrán acabar con las contradicciones inherentes al capitalismo.
En el capitalismo decadente, la principal fuerza motriz que está detrás de los cambios tecnológicos, el crecimiento de las fuerzas productivas, procede de las necesidades del sector militar, de los medios de destrucción.
La “revolución” del ordenador, y, ahora, la “revolución” de Internet son dos intentos por injertar esos subproductos de la guerra (el Pentágono siempre ha sido el primer usuario mundial de ordenadores e Internet se creó para las necesidades militares) en la economía capitalista como un todo para darle un nuevo respiro.
La quimera del oro de Internet sigue estando en pleno boom como lo muestran los fantásticos índices de los valores atribuidos a las “acciones tecnológicas” por el Dow Jones, a compañías que a veces ni la menor ganancia han obtenido, únicamente valoradas en base a una riqueza futura hipotética.
En realidad, la mayor parte del crecimiento de la especulación bursátil de hoy la mueve el llamado comercio cibernético. Y se realizan inversiones gigantescas y fusiones récords como la de AOL y la Warner Communications con la esperanza de una nueva Jauja.
Los desarrollos tecnológicos podrán sin duda acelerar la producción, bajar los costes de distribución y proporcionar nuevas fuentes de ingresos publicitarios, explotar mejor los mercados existentes. Pero, a menos que el incremento de la producción resultante encuentre nuevos mercados solventes, el desarrollo de las fuerzas productivas que las nuevas tecnologías prometen será pura ficción. Sus ventajas sólo parcialmente favorecerán al capitalismo al centralizar y racionalizar algunos sectores de la economía, el terciario en la mayoría de los casos.
En fin, hay que poner de relieve que la fiebre que se ha apoderado de los especuladores por la “nueva economía” lo único que expresa es el callejón económico sin salida del capitalismo. Ya lo demostró Marx en su época: la especulación bursátil no es síntoma de la buena salud de la economía, sino, al contrario, es síntoma de que va de cabeza a la bancarrota.
5. El callejón de la economía capitalista está mucho más cerrado que en los años 30, pero está ocultado y prolongado por múltiples factores. En los años 30, la crisis golpeó en primer término y más gravemente a las dos naciones capitalistas más fuertes, Estados Unidos y Alemania, que acabó en hundimiento del comercio mundial y depresión. Desde 1968, sin embargo, la burguesía ha sacado las lecciones de aquella experiencia, enfrentándose al resurgir de la crisis. Esas lecciones no han sido olvidadas en los años 90. La burguesía mundial bajo la férula de Estados Unidos no ha recurrido al proteccionismo a la escala de los años 30.
Utilizando las medidas de coordinación internacional del capitalismo de Estado – el FMI, el Banco Mundial, la OMC, etc., así como a nuevas áreas monetarias- ha sido posible evitar el proteccionismo, y, en cambio, repeler la crisis hacia las regiones más débiles y más periféricas de la economía mundial.
6. Para comprender en qué momento estamos de la decadencia del capitalismo, hay que distinguir sus ciclos históricos de crisis, guerra, reconstrucción, nueva crisis y las demás fluctuaciones que marcan la vida de la economía capitalista durante su período de crisis abierta. Son esas recesiones y recuperaciones (4 desde 1968) las que permiten a la burguesía pretender que la economía sigue siendo sana e insistir en el crecimiento continuo y renovado. La burguesía quiere así ocultar el carácter enfermizo de ese crecimiento, el cual se basa en un endeudamiento masivo que incluye la expansión parásita de diversas industrias (armamento, publicidad, etc.). Así puede ocultar el carácter cada vez más débil de cada recuperación bajo un montón de estadísticas engañosas (sobre el crecimiento, el desempleo, etc.)
Para los revolucionarios, la prueba de la bancarrota del capitalismo no estriba únicamente en las bajas reconocidas de la producción (cada vez más graves, aunque temporales, en momentos de recesiones o de “correcciones” bursátiles), sino también en las manifestaciones agravadas de una crisis permanente e insoluble de sobreproducción tomada como un todo histórico. Es la crisis abierta dentro del período de decadencia del capitalismo lo que lleva al proletariado al camino hacia la toma del poder, o, si fracasa, hará que la tendencia hacia la barbarie militarista sea irreversible.
7. Según los preceptos morales del materialismo vulgar, a la profundización de la crisis económica debería corresponderle obligatoriamente una lucha de clases con una fuerza equivalente.
Para el marxismo, es desde luego la crisis económica la que revela al proletariado la naturaleza de sus tareas históricas en su toda su amplitud. Sin embargo, la cadencia de la lucha de clases, aún teniendo sus propias leyes, está evidentemente muy influenciada por los acontecimientos en los ámbitos de las “superestructuras” de la sociedad: social, político y cultural.
La no identidad entre el ritmo de la crisis económica y el de la lucha de clases ya era evidente en el período entre 1968 y 1989. Las oleadas de luchas sucesivas no correspondían directamente a las variaciones de la crisis económica. La capacidad del capitalismo de Estado para aminorar el ritmo de la crisis ha interrumpido a menudo el ritmo de la lucha de clases.
Pero, y es más importante, a diferencia del período de 1917 a 1923, las luchas de clase no se han desarrollado abiertamente en el plano político. La ruptura fundamental con la contrarrevolución que el proletariado realizó a partir de 1968 se expresó esencialmente en una decidida defensa por parte de la clase obrera a nivel económico cuando volvió a aprender muchas lecciones sobre el papel antiobrero de los sindicatos. Pero el peso de los partidos que en diferentes momentos se fueron pasando al campo de la contrarrevolución a lo largo de este siglo que termina – las variantes socialdemócrata, estalinista y trotskista – y, además, la minúscula influencia de la tradición de la Izquierda comunista impidieron la “politización” de las luchas.
Se produjo una situación sin salida en la lucha entre las clases: la burguesía era incapaz de declarar otra guerra mundial (a causa de la resistencia permanente de la clase obrera frente a las exigencias del capitalismo en crisis), y la clase obrera era incapaz de echar abajo a la burguesía. Todo ello ha engendrado un período de descomposición del capitalismo mundial.
8. Para algunas concepciones restrictivas del marxismo, la evolución de la superestructura de la sociedad solo puede ser un efecto y no una causa. Pero la descomposición de la sociedad capitalista en los ámbitos social, político y militar ha retrasado de una manera significativa la evolución de la lucha de clases. Mientras que el materialismo mecánico busca las causas de la paz entre las clases en una pretendida reestructuración del capitalismo, el marxismo muestra de qué manera la ausencia de perspectiva que caracteriza el período actual retrasa y oscurece el desarrollo de la conciencia de clase.
Las campañas sobre la muerte del comunismo y la victoria de la democracia capitalista, que han florecido sobre las ruinas de la URSS, han desorientado al proletariado mundial.
La clase obrera ha soportado su impotencia frente a la sucesión de conflictos imperialistas sangrientos cuyos verdaderos motivos se han difuminado tras la propaganda humanitaria o democrática y la unidad de fachada de las principales potencias.
El declive progresivo de la infraestructura de la sociedad, en la educación, el alojamiento, los transportes, la salud, el entorno y la alimentación, ha ido creando un clima de desesperanza que afecta a la conciencia proletaria. Y también, la corrupción del aparato político y económico y el declive de la cultura artística refuerzan el cinismo por todas partes.
El incremento del desempleo masivo, especialmente entre la juventud, desemboca en una lumpenización y normalización de la “cultura” de la droga, y empieza a carcomer la solidaridad del proletariado.
9. En lugar del lenguaje brutal, de “la verdad” de los gobiernos de derechas de los años 80, ahora la burguesía habla una especie de jerga neoreformista y populista para así intentar ahogar la identidad de clase del proletariado. La llegada de la izquierda de la burguesía al poder aparece hoy como la mejor manera de desorientar al máximo al proletariado. Al no hablar ya el lenguaje de la lucha como lo hacían en la oposición durante los años 80, los partidos de izquierda en el poder están bien armados para llevar a cabo de una manera “suave” los ataques contra las condiciones de vida de la clase obrera. Se encuentran también en mejor situación para ocultar la barbarie militarista detrás de una retórica humanitaria. Y además están mejor situados para corregir los fracasos de las políticas económicas neoliberales mediante una intervención más directa del Estado.
10. La clase obrera no ha sufrido, sin embargo, una derrota decisiva en 1989 que ponga en tela de juicio el curso histórico general. Así, desde 1992, ha reanudado el camino de la lucha para defender sus intereses.
El proletariado está recuperando confianza en sus capacidades con lentitud y desigualdad. Con el desarrollo de su combatividad, podrá esperarse una desconfianza creciente hacia los sindicatos, los cuales, en acuerdo con los gobiernos de izquierda, intentan aislar y fragmentar las luchas e imponerles las exigencias políticas de la clase dominante.
No puede esperarse, sin embargo, al menos a corto o medio plazo, a un cambio decisivo en favor del proletariado que pusiera en peligro la estrategia actual de la burguesía.
11. A plazo mucho más largo, se mantiene el potencial del proletariado para fortalecerse políticamente y reducir distancias contra su enemigo de clase:
– la progresión de la crisis económica va a provocar la reflexión proletaria sobre la necesidad de enfrentar y superar el sistema;
– el carácter cada vez más masivo, simultáneo y generalizado de los ataques va a plantear la necesidad de una respuesta de clase generalizada;
– el aumento de la represión del Estado;
– la omnipresencia de la guerra, lo cual mina las ilusiones sobre la posibilidad de un capitalismo pacífico;
– la posibilidad de una combatividad creciente;
– la entrada en lucha de una segunda generación de obreros.
(Cf. punto 17, “Resolución sobre la situación internacional del XIIIo Congreso de la CCI”, Revista internacional nº 97).
12. Es innegable que durante la última década ha habido un retroceso importante de la conciencia de clase en el proletariado como un todo. Pero los acontecimientos de estos años han provocado, por un lado, una reflexión en profundidad en los sectores más avanzados de la clase obrera (todavía ínfimas minorías), que les ha llevado a interesarse por las posiciones y la historia de la Izquierda comunista. El actual desarrollo internacional de círculos de discusión confirma ese fenómeno.
Es evidente que la burguesía puede hoy, oficialmente, ignorar ese resurgir, apareciendo así las organizaciones revolucionarias actuales como totalmente insignificantes.
Pero las campañas ideológicas sobre la pretendida “muerte del comunismo”, la “desaparición de la clase obrera” y de su historia, los intentos por hacer equivalentes internacionalismo proletario y negacionismo, los intentos por infiltrar y destruir las organizaciones revolucionarias, todo ello muestra la preocupación de la burguesía por la maduración a largo plazo de la conciencia revolucionaria de la clase obrera. En tanto que clase histórica, el proletariado representa mucho más que el simple nivel de sus luchas en tal o cual momento.
En los años 30, en un período diferente, la izquierda italiana tuvo que vérselas con las lecciones de la derrota de la Revolución rusa, con un proletariado movilizado tras la burguesía. Las minorías revolucionarias actuales deberán completar los fundamentos del futuro partido, especialmente acelerando el proceso de unificación del medio político proletario actual.
En las futuras insurrecciones del proletariado, el partido revolucionario será tan decisivo como lo fue en 1917.
13. El curso histórico sigue siendo hacia enfrentamientos de clase decisivos, pero la desaparición de la disposición imperialista bipolar en 1989, no inició, ni mucho menos, una nueva era de paz, pero sí ha hecho más evidente que antes que el fiel de la historia podría inclinarse en favor de la consecuencia burguesa de la crisis económica, o sea, la destrucción de la humanidad con guerras imperialistas o catástrofes medioambientales. Una guerra mundial entre bloques imperialistas requeriría la adhesión del proletariado a uno o al otro de los campos apuestos y, por ello, la derrota previa de la clase obrera. La tendencia a “cada uno a la suya” que se ha ido desplegando en el plano imperialista desde 1989, la descomposición creciente de la sociedad, significan que una barbarie irreversible podría ocurrir sin derrota histórica ni alistamiento.
14. La tendencia a la nueva formación de bloques imperialistas sigue siendo un factor importante de la situación mundial. Pero el desmoronamiento de lo que fue bloque del Este ha hecho surgir unas tendencias centrífugas en el imperialismo mundial. Al haber desaparecido el contrapeso al bloque regentado por Estados Unidos, lo resultante es que los antiguos satélites de ambas constelaciones formadas después de Yalta, han entrado por caminos diferentes, trabajando cada uno de ellos por sus propios intereses de manera autónoma. Por esta razón es por la que Estados Unidos están obligados a resistir permanentemente ante la amenaza que se cierne sobre su hegemonía. La debilidad militar de Alemania o Japón, especialmente porque carecen de armas nucleares y tienen muchas dificultades políticas para desarrollarlas, significa que esas dos potencias son incapaces, por ahora, de atraer satélites para crear un bloque rival.
15. Las tendencias imperialistas, por consiguiente, estallan del modo más caótico, aguzadas por el atolladero económico del capitalismo decadente que acentúa la competencia entre naciones. Quienes esperan un período de paz relativa durante el cual podrían volverse a formar bloques imperialistas se engañan al subestimar gravemente el peligro de guerra imperialista que se está desarrollando a la vez cuantitativa y cualitativamente.
La guerra de la OTAN en Kosovo en 1999 ha marcado muy especialmente una clara aceleración de las tensiones y conflictos imperialistas en el mundo. Hemos asistido al primer bombardeo de una ciudad europea y a la primera intervención del imperialismo alemán después de la Segunda guerra mundial. Inmediatamente, Rusia entabló una segunda guerra en Chechenia, que ha demostrado que el terror imperialista ha adquirido una nueva respetabilidad.
Estamos asistiendo a una extensión progresiva de los conflictos imperialistas a todas las zonas estratégicas del planeta simultáneamente:
– en Europa, donde la antigua Yugoslavia se ha convertido en ruedo permanente de las luchas entre las potencias principales, las cuales siempre están aguijoneando los baños de sangre locales, con la amenaza de arrastrar a los países vecinos en la espiral bélica,
– en Africa, en donde la guerra imperialista se ha vuelto más la regla que la excepción;
– en el Sudeste asiático, en el subcontinente indio (“el lugar más peligroso del mundo”, según Clinton), en Timor, entre China y Taiwan, sin olvidar el antagonismo creciente entre China e India y la afirmación de las ambiciones japonesas;
– en Oriente Medio, donde la Pax Americana está constantemente puesta en entredicho, debido a las interferencias de las potencias europeas y a los intereses específicos de los imperialismos locales;
– en Latinoamérica también, en donde Washington ha perdido sus derechos exclusivos en su coto de caza imperialista.
Si la guerra imperialista sigue estando limitada a áreas periféricas del capitalismo mundial, la participación en aumento de las grandes potencias indica que su lógica última es implicar a la mayoría de los centros industriales y a las poblaciones del planeta.
16. Por muy sangrientos que ya sean los conflictos actuales, el reciente desarrollo de una nueva carrera de armamentos significa que las potencias imperialistas se están preparando para nuevas guerras de destrucción verdaderamente masiva. La breve pausa en el incremento de gastos militares desde 1989 está llegando a su fin. Lord Robertson, nuevo secretario general de la OTAN, ha alertado a las potencias europeas pues éstas deben aumentar sus gastos militares para soportar cualquier guerra que dure “al menos un año”. Los nuevos miembros de la OTAN de Europa central, Polonia, República Checa y Hungría tienen que modernizar su aviación militar caduca.
Estados Unidos están dando una impulsión de primer orden a esa espiral belicista. Su decisión de impulsar su sistema de “defensa antimisiles” ya ha provocado una política nuclear más agresiva por parte de Rusia, la cual amenaza con anular los acuerdos SALT 1 y 2. Estados Unidos ya gastan 50 mil millones de $ por año en mantenimiento de su arsenal nuclear actual.
Lo que implica el armamento nuclear de India o Pakistán, en la medida en que las nuevas guerras entre los dos rivales son previsibles, no necesita comentarios.
17. En vano se ha de buscar una seria racionalidad económica en une caos bélico actual en constante aumento. La decadencia del capitalismo significa que las apetencias crecientes de las grandes potencias imperialistas ya no pueden satisfacerse si no es mediante un nuevo reparto del mercado mundial en una competencia entre rivales de fuerza comparable. Las guerras para abrir nuevos mercados contra los imperios precapitalistas fueron sustituidas por guerras por la supervivencia. De ahí que los motivos estratégicos hayan sustituido a los objetivos directamente económicos en el estallido de la guerra imperialista. La guerra se ha convertido en el modo de vida del capitalismo, lo cual no hace sino aumentar su bancarrota económica a escala mundial.
Hay que decir que las guerras mundiales del siglo XX y su preparación tuvieron, sin embargo, su lógica: la formación de bloques y de esferas de influencia para reconstruir el mundo tras la derrota militar del enemigo. Por consiguiente, a pesar de la tendencia a la destrucción mutua, había todavía cierta lógica económica en la posición militar de las potencias rivales. Eran las naciones “desprovistas” las que tenían mayor interés en romper el statu quo y las naciones más favorecidas las que optaban por una estrategia defensiva.
18. Hoy, esa tendencia racional estratégica a largo plazo ha sido sustituida por un instinto de supervivencia al día, dominado por intereses particulares de cada Estado.
La potencia norteamericana ya no puede hacer el mismo papel que en 1914-17 y 1939-43, esperando que sus rivales y aliados se agotaran antes de entrar en combate. Y así, el principal beneficio económico de ambas guerras se ha ido agotando en un esfuerzo militar por preservar su hegemonía mundial sin la menor esperanza de volver a formar un bloque estable en torno a ella.
Alemania, principal competidor de Estados Unidos, es fuerte económicamente, pero carece de la menor esperanza realista de ser, en un futuro previsible, un polo militar rival.
Las potencias imperialistas secundarias no tienen la menor posibilidad de compensar su debilidad uniéndose en torno a superpotencias rivales. Al contrario, cada quien debe proseguir su propio camino, procurando golpear más allá de sus propias capacidades, con la esperanza de destruir más bien posibles alianzas de los rivales que de forjar las suyas propias, o que puede incluso llevar a entrar en guerra contra sus aliados para así poder permanecer en el juego imperialista, como así han tenido que hacerlo Gran Bretaña y Francia, contra Serbia, en la guerra de Kosovo.
19. En ese contexto, la guerra aparece hoy cada vez más como algo sin finalidad precisa, como algo en sí, destructor de ciudades y aldeas, asolando regiones, haciendo limpiezas étnicas, transformando poblaciones enteras en refugiados o aplastando directamente a civiles sin defensa, todo eso parece ser hoy el objetivo de la guerra imperialista y no tanto verdaderos objetivos militares o económicos. No hay vencedores duraderos y claros, sino status quo temporales antes de que vuelvan nuevas batallas todavía más destructoras.
La reconstrucción de países arrasados por las guerras, que era el único beneficio posible y provisional de ésas, es hoy pura ficción. Las antiguas regiones en guerra seguirán siendo ruinas. Pero esa situación es, en fin de cuentas, la única salida lógica de un sistema económico cuyas tendencias hacia la autodestrucción se han vuelto dominantes.
Esa es la irracionalidad de la guerra en la decadencia del capitalismo. Lo único que ha hecho el período de descomposición es llevarlo a una conclusión anárquica final. La guerra ya no se emprende por razones económicas, ni siquiera por objetivos estratégicos organizados, sino como intentos de supervivencia a corto plazo, localizados y fragmentarios, a expensas de los demás.
Pero no por ello ha sonado el fin de la humanidad. El proletariado mundial no ha sufrido derrotas decisivas en las principales concentraciones de los países capitalistas avanzados y la burguesía de estos países no puede utilizarlo como carne de cañón. A pesar del retroceso sufrido en 1989, le sigue siendo posible estar presente en la cita de la historia. Con la agravación ineluctable de la crisis económica se desarrollarán los factores de un incremento de su combatividad y de su toma de conciencia de la quiebra histórica del modo de producción capitalista, condiciones de su capacidad para realizar la revolución comunista.
Abril 2000
Vida de la CCI:
Situación internacional - La Nueva economía: una nueva justificación del capitalismo
- 4522 lecturas
Ya tuvimos en los 70 la campaña según la cual la crisis económica se debía a la penuria del petróleo, también tuvimos la promesa de salir de la crisis con los “Reaganomics” a principios de los 80, sin embargo hay que reconocerlo: desde que el capitalismo volvió a enfrentarse a su crisis histórica, o sea desde hace 30‑años, nunca habíamos asistido a una campaña ideológica de tal amplitud, para demostrarnos que se acabó la crisis y que se nos abre una nueva era de prosperidad. Según la propaganda ya desencadenada hace varios años, habríamos entrado en la Tercera revolución industrial. Según uno de sus más destacados propagandistas, “se trata de un fenómeno histórico tan importante como la revolución industrial del siglo XVIII (...). La era industrial se basó en la introducción y la utilización de las nuevas fuentes de energía; la era “informacional” se basa en la tecnología de producción del saber, del tratamiento de la información y de la comunicación de símbolos” ([1]). Basándose en las cifras del crecimiento del PIB de Estados Unidos estos últimos años, los media no paran de repetirnos que va a desaparecer el desempleo, que lo que llaman el “ciclo económico” que desde principios de los 70 se manifestaba por un crecimiento débil y recesiones periódicas cada vez más profundas ya pertenece al pasado y que, consecuentemente, hemos entrado en un período de crecimiento ininterrumpido que solo se puede describir usando todo tipo de superlativos, pues hemos entrado en la “nueva economía”, llevada a hombros por una innovación tecnológica sensacional: Internet.
¿Cuál es entonces el contenido de esta “revolución” que tanto fascina a la burguesía? El fundamento esencial del fenómeno estaría en el hecho de que Internet y más generalmente la constitución de redes de telecomunicaciones permitirían la circulación y el almacenamiento de la información de forma espontánea sea cual sea la distancia. Esto permitiría una toma de contacto entre cualquier comprador y cualquier vendedor a nivel planetario, sean empresas o particulares. Al no depender así de los puntos de venta y de los servicios comerciales de las empresas, habría una reducción considerable de los gastos comerciales. También se ampliarían los mercados puesto que gracias a Internet, cualquier productor tendría inmediatamente el planeta como mercado. Al ser necesario un importante conocimiento tecnológico de nuevo tipo para colocar las mercancías en Internet, eso favorecería la creación de nuevas empresas, las famosas “start up” a las que se les promete un porvenir fascinante en términos de beneficios y crecimiento. También se desarrollaría la productividad en las empresas industriales mismas puesto que tal circulación de la información permitiría mejorar a costo reducido la coordinación de los establecimientos, servicios y talleres. También permitiría disminuir el almacenado, puesto que sería instantánea la relación entre producción y venta, y por lo tanto un ahorro en construcciones e instalaciones diversas. Y por fin, también permitiría bajar los gastos en técnica de ventas (marketing) puesto que la producción de una publicidad en una página de Internet llega a todos los compradores conectados.
Otro aspecto con consecuencias políticas muy importantes, es la insistencia de los media en el nuevo estímulo de la innovación favorecido por Internet, al basarse en el conocimiento y no en una maquinaria costosa. gracias a ello, estaríamos asistiendo a una democratización de la innovación y como ésta permite que se monten starts up, la riqueza estaría al alcance de todo el mundo.
Sin embargo, al lado de la multitud de cánticos triunfalistas de los media, también se oyen una serie de desafinados que introducen dudas sobre la realidad de la magnífica apertura de un tan extraordinario período; por un lado, todos están de acuerdo en que la miseria no hace más que aumentar en el mundo, que las “desigualdades” en los países desarrollados se agravan y que las famosas start up, en lugar de dirigirse hacia los futuros deslumbrantes que les asignan los propagandistas de la “nueva economía” se desmoronan cada día en mayor número. Por consiguiente, lo que sí puede ocurrir es que algunos de esos nuevos empresarios con deudas hasta los ojos, junto con sus empleados, acaben engrosando las filas de los “nuevos pobres”. Por otra parte, las hazañas bursátiles en general y , en particular, las de las acciones de esas empresas de nuevas tecnologías están produciendo espantos a bastantes dirigentes económicos que temen que tales hazañas acaben provocando una crisis financiera gravísima que la economía mundial amortiguaría con muchas dificultades.
El mito del incremento de la productividad
Examinando seriamente lo que significa “la nueva economía”, hay que tener en cuenta que gran parte de los expertos afirma que el incremento de la productividad del trabajo en la economía americana habría experimentado un movimiento de alza desde hace algunos años, hasta el punto de que tras haber disminuido desde finales de los años‑60, en que era de 2,9 % por año, habría alcanzado en los años 90 un 3,9 % al año([2]). Esto sería significativo de la entrada del capitalismo en un nuevo período.
Para empezar, esas cifras son discutibles; para R. Gordon, por ejemplo, de la Universidad de Northwestern de Estados Unidos, la productividad horaria del trabajo ha pasado de 1,1 % antes de 1995 a 2,2 % entre 1995 y 1999 (Financial Times, 4 de agosto de 1999). Por otra parte, esas cifras no parecen probar gran cosa para toda una serie de especialistas y eso por razones significativas:
– la rentabilidad directa del conjunto de las inversiones productivas ha progresado muy poco, lo que significa que la progresión de la productividad del trabajo sólo se ha hecho gracias al incremento de las cadencias y, por lo tanto, de la explotación de la clase obrera;
– la productividad siempre tienen tendencia a aumentar cuando se está en el punto álgido de la recuperación – como así ha ocurrido con EEUU en 1998-99 – pues es entonces cuando las capacidades de producción están mejor utilizadas y, en fin, ha sido sobre todo en el sector de producción de ordenadores donde ha aumentado mucho la productividad, lo que hace decir al Financial Times que “El ordenador es la causa del milagro de la productividad en la producción de ordenadores”(ibid).
Por consiguiente, incluso si espoleado por la competencia, el capitalismo – como lo ha hecho siempre – realiza progresos técnicos que aumentan la productividad del trabajo, las cifras no muestran en ningún caso que nos encontremos en un período excepcional que significaría una verdadera ruptura con las décadas anteriores.
Además, y esto es más importante, las comparaciones históricas entre la Revolución industrial de finales del siglo XVIII y lo que está ocurriendo hoy, son totalmente engañosas. Lo que permitió el invento de la máquina de vapor y todas las grandes innovaciones del siglo XIX fue que el obrero produjera una mucho mayor cantidad de valores de uso con idéntico tiempo de trabajo; lo cual a la burguesía le permitía, por otra parte (y era la finalidad buscada), extraer una plusvalía más elevada. Es cierto que durante el siglo XX, particularmente en los 30 últimos años, se incrementó la productividad del trabajo con la automatización de la producción. Esto sirvió, además, de argumento a la burguesía y a sus especialistas para decir que el empleado de bata blanca sujeto a una consola en una factoría metalúrgica o de otro tipo ya no sería un obrero (¡como si los robots funcionaran solos!) y que, por lo tanto, la clase obrera estaría en vías de extinción.
Con Internet, no se trata de eso en absoluto. Con ese procedimiento, el obrero sigue produciendo la misma cantidad durante un tiempo determinado. Desde el punto de vista de la producción, Internet no cambia nada de nada. De hecho, con la tabarra sobre la “nueva economía”, la burguesía parece hacer creer que el capitalismo sería un mundo de comerciantes, olvidándose de que antes de vender un bien hay que producirlo, queriendo suprimir la realidad de que la clase obrera es el corazón de la sociedad actual, la productora de riquezas, la clase que, en lo esencial, hace vivir a la sociedad.
La disminución de los gastos comerciales no será un obstáculo para la crisis
Internet, u otro invento, podrá hacer bajar los costes de la comercialización de los productos, de manera análoga – salvando las distancias – a lo que hizo el ferrocarril en el siglo XIX dividiéndose los costes de transporte por 20, permitiendo así que los precios de las mercancías disminuyeran. Lo que Internet no podrá hacer es estimular un crecimiento económico nuevo. El ferrocarril espoleó un fuerte crecimiento porque transportaba mercancías para las que existía un mercado en expansión: el capitalismo estaba entonces conquistando el planeta entero y todos sus amplios territorios le iban a servir como fuente de nuevos mercados.
Hoy, al no existir nuevos mercados([3]), la venta por Internet lo único que acarreará es que desaparezcan o se reduzcan cantidad de actividades comerciales. O sea que desaparecerán empleos que nunca serán sustituidos por nuevos empleos en Internet, precisamente porque esta técnica permite hacer ahorros ya sea en la venta al consumidor ya sea en la venta entre empresas. Y, en fin, es lo mismo en cuanto a los pretendidos progresos que permitiría Internet a nivel de la reorganización de las empresas. Hasta lo dice alguien como John Chambers, director de Cisco (una de las empresas más importantes del sector tecnológico): “Hemos suprimido miles de empleos improductivos usando la red Internet para relacionarnos con nuestros empleados, nuestros abastecedores y nuestros clientes (…) Lo mismo para los gastos en dietas. De este modo, ya solo quedan dos personas para ocuparse de comprobar las dietas de nuestros 26000 asalariados (…) Hemos suprimido 3000 empleos en el servicio posventa” (Le Monde, 28/04/00). Y más lejos añade, para que todo quede bien claro: “Dentro de diez años, cualquier empresa que no se haya metido enteramente en la red (o sea que no haya suprimido todos esos empleos) habrá muerto”. Eso implica disminución de salarios pagados por esas empresas, lo que, por sí mismo, evidentemente, no aumenta en nada la demanda solvente global necesaria para un relanzamiento de la economía. Sin nuevas salidas mercantiles exteriores (y esto es lo que ocurre globalmente en el período de decadencia del capitalismo), la innovación – incluso en lo comercial – no resuelve la crisis como tampoco es capaz de crear nuevos empleos. Es verdad que J. Chambers añade que “ha reconvertido a 3000 personas en investigación-desarrollo”, pero eso sólo es posible gracias a la marea de instalaciones de redes Internet, lo cual ha permitido a Cisco un fuerte incremento en ventas; una vez terminada esta oleada de instalaciones, es evidente que esa empresa no podrá darse el lujo de tener un servicio de investigación-desarrollo de tales proporciones.
La burbuja en torno
a Internet se desinfla
No hay nada nuevo en la evolución económica; y la burguesía busca desesperadamente las señales de una nueva ascensión de un hipotético ciclo Kondratieff, es decir un ciclo de 50 años con alternancia de depresión y recuperación([4]). Pero nada vendrá a aliviarla. La prueba la ha dado lo que no puede llamarse de otra manera que krach bursátil de los valores tecnológicos en esta primavera de 2000. Entre el 10 de marzo y el 14 de abril de este año, el índice bursátil de los valores tecnológicos en EEUU – el NASDAQ – perdió 34 % de su valor; han quebrado empresas Internet como BOO.COM, respaldada por potencias financieras de primer orden como el banco JP Morgan o el hombre de negocios francés B. Arnault. Quiebras que anuncian otras, pues en las plazas financieras ya circulan listas de empresas Internet que están en graves dificultades([5]); cabe citar, en especial, a Amazon, que quería ser una especie de gran bazar en línea y es tan célebre en Seattle, su sede, como Boeing; sus dificultades financieras crecientes están provocando nuevos sobresaltos en Wall Street. La afirmación hecha por el instituto Gartner Group según la cual el 95 % al 98 % de las empresas del sector están amenazadas (Le Monde, 13/06/00) no significa otra cosa que su impresionante auge actual no es más que apariencia y burbuja especulativa. Ni existe una “nueva economía”, ni Internet es el medio para hacer despegar de nuevo la ahora llamada “vieja economía”. Una de las razones por la que Amazon.com está al borde de la quiebra es que les hacía competencia a las grandes empresas de distribución y éstas no han tardado en reaccionar: el número 1 mundial del sector, Wal Mart también se ha puesto a vender por Internet. Frente a la competencia de las nuevas empresas, que amenazan con “canibalizarlas”, las “antiguas” grandes empresas contestan usando los mismos medios, como lo explica un alto ejecutivo de una gran empresa francesa de distribución: “En Promodès, nos hemos dicho que de todas maneras si no éramos nosotros, otro acabaría “canibalizando” nuestra actividad” (Le Monde, 25/04/00). Como lo dice implícitamente ese ejecutivo cuando habla de “canibalizar”, las empresas que adoptan la fórmula de ventas por Internet (y ya lo hemos visto en el caso de Cisco) no crean empleos sino que los suprimen. En ese mismo número de Le Monde, se anuncia que‑la ubicación en Internet es responsable,‑como mínimo, de la supresión de 3000‑empleos en el banco británico Lloyd’s TSB, de 1500 en la aseguradora Prudential y que la cadena americana de venta de material informático, Egghead Software ha cerrado 77 almacenes de 156. Esos son los efectos reales de la pretendida “nueva economía” en la vida del capitalismo. Las medidas tomadas por las empresas respecto a Internet son, en realidad, otros tantos momentos de la competencia a muerte que han entablado entre ellos los capitalistas en un mercado ya saturado desde hace mucho tiempo.
Esa guerra comercial también resulta evidente con la oleada de fusiones-adquisiciones que apareció hace una década y que no ha hecho más que ampliarse, pues echar mano del aparato productivo y del mercado del competidor es hoy el mejor medio para imponerse en el mercado mundial. “En 1999, ese mercado ha dado un salto de 123‑% hasta alcanzar 1 billón 870 mil millones de francos franceses (…) Se ha emprendido una carrera a escala planetaria” (Le Monde, 11/04/00). En la decadencia del capitalismo, a través de esos ataques de fiebre en la competencia, existe como mínimo una medida común a todos los sectores de la burguesía para hacer frente a esa competencia, o sea, la de agravar las condiciones de vida y de trabajo de la clase obrera. Ya sabemos, por ejemplo, que esas fusiones gigantescas acaban casi siempre en supresión de empleos.
La fiebre bursátil de las empresas de nueva tecnología, que ha enfebrecido a todas las bolsas de valores de los países desarrollados, lejos de ser el signo precursor de un nuevo gran período de crecimiento económico, es solo el resultado de los medios por lo cuales, desde hace décadas, los Estados burgueses intentan hacer frente a la crisis en la que la economía capitalista no para de hundirse, o sea, el endeudamiento: según el director general de Alta Vista France, bastaba con “reunir 200 000 francos con unos cuantos amiguetes para sacarle 4 millones a una financiera de capital-riesgo, para así gastar la mitad en publicidad antes de alzarse con 20 millones en la Bolsa” (L’Expansion, 27 de abril del 2000); lo cual es, desde el punto de vista de la acumulación del capital, un absurdo total. Claro, al no haber posibilidad alguna de invertir de manera realmente productiva, el dinero solo puede irse a colocar en actividades improductivas como la publicidad, vinculadas a la competencia, para acabar incrustándose en la especulación, sea ésta bursátil, monetaria o petrolera([6]). Solo de esa manera puede explicarse que la cotización de las acciones de la nueva tecnología, antes de que acaben hundiéndose, se hayan incrementado 100 % en un año, mientras que las empresas correspondientes no han cosechado más que pérdidas. A ese nivel, tampoco hay nada nuevo, pues la burguesía desarrolla esas actividades improductivas para enfrentar la crisis desde que comprendió que la crisis de 1929 no desembocaría en recuperación espontánea, lo que sí ocurría con las crisis del siglo XIX. Algunos periódicos de la clase dominante se ven obligados a constatarlo: “La Net economy [la vinculada a Internet y a las redes] restablece quizás la tendencia a la productividad a largo plazo… pero la Debt economy [economía de la deuda] es el resorte de la actividad (…) La fase ascendente se ha alargado gracias al crédito mucho más que gracias al auge de las nuevas tecnologías, que no son más que una excusa de la especulación” (L’Expansion, 13-27/04/00). Y, efectivamente, esa especulación desembocará obligatoriamente, como así ha ocurrido desde hace 20 años, en convulsiones financieras como la que ya tenemos ante nosotros.
La “nueva economía”, tapadera de los ataques económicos contra la clase obrera
La propaganda de los media sobre la transformación de la sociedad por Internet afirma que vamos a trabajar todos en red, participaríamos todos en las innovaciones, y, ya puestos a ello, nos haríamos todos accionistas de las empresas a las que no cesaríamos de hacer progresar. La realidad de la “nueva economía” permite comprender cómo todo eso no es más que es un bulo monumental. Los accionistas fundadores de start up en quiebra tienen cantidad de posibilidades de encontrarse en la miseria total. Y todos aquellos que se han creído la publicidad para comprar acciones de Internet que iba a permitirles incrementar sensiblemente sus ingresos con el adelanto de sólo el 20 % del valor de las acciones, estarán obligados, tras el krach, a recortar sus sueldos durante mucho tiempo para poder rembolsar lo que les hayan prestado los bancos (Le Monde, 9-10/04/00).
Pagar salarios en stock options, hacerles comprar Fondos Comunes de Inversión u otra fórmula por el estilo no lleva a transformar a los obreros en accionistas, sino a amputar por doble sus salarios. Primero, la parte de los ingresos que el asalariado acepta dejar a la empresa no significa, ni más ni menos que un aumento de la plusvalía y una disminución del salario en lo inmediato; además, a pesar de las propuestas a cada cual más tentadora para que asalariado se convierta en accionista de la empresa, todo eso significa que el capital hace depender los ingresos de los futuros resultados de la empresa: si las cotizaciones bajan, el salario bajará también. El capitalismo popular, que hoy se ha vuelto a poner de moda con la forma de “República de accionistas” es un mito, pues la burguesía, esté en el aparato de Estado o en la dirección de las empresas, es la poseedora de los medios de producción que funcionan como capital y sólo puede valorar el capital mediante la explotación de la clase obrera. El obrero no puede obtener ni todo ni parte de esa valorización, precisamente porque para que el capital se valore, para que obtenga ganancias, el obrero sólo debe ser pagado según el valor de su fuerza de trabajo([7]). Si la burguesía ha creado los fondos de pensión o el accionariado obrero, es porque la crisis del capitalismo es tan profunda, que intenta por todos los medios disminuir el valor de la fuerza de trabajo hoy y más tarde, haciéndola depender de las cotizaciones en bolsa. El desmoronamiento de los valores tecnológicos es un buen ejemplo de los riesgos que corren los ingresos futuros de los obreros que de una manera o de otra dependan de un accionariado asalariado.
Los esfuerzos de la burguesía por promover el accionariado obrero no sirven ni mucho menos para otorgar una parte de la ganancia a los obreros. Son lo contrario; son un ataque suplementario contra sus condiciones de vida y de trabajo. De igual modo que la burguesía, mediante la precariedad del empleo se da los medios, si va en interés del capital, de expulsar al obrero de la producción del día a la mañana, para el accionariado obrero se da los medios de bajar los ingresos de los obreros en activo o las pensiones de retiro, si se degrada la situación de la empresa o del capital como un todo.
Otro ataque se oculta detrás de la campaña actual. Y también es ese ataque económico el que está detrás de la tabarra ensordecedora sobre la “nueva economía”. La conexión de la empresa a la red quiere, primero, decir que al estar inmediatamente disponibles las informaciones, se elimina todo intervalo entre dos trabajos: una vez terminado cualquier trabajo, hay que pasar al siguiente cuyo encargo se ha hecho mediante la red, todo trabajo puede ser inmediatamente modificado, etc.; y eso acaba siendo infernal pues los encargos llegan con mayor rapidez cada día; así puede comprenderse que “al menos una tercera parte de los empleados conectados en Internet trabajan como mínimo 5,5 horas por semana en su casa, para que se les deje en paz” (Le Monde, 13/04/00). El generoso regalito del ordenador que algunas grandes empresas (Ford, 300 000 empleados; Vivendi, 250 000; Intel, 70 000) han hecho a todos sus empleados es muy significativo de esa voluntad de obligar a los obreros a trabajar permanentemente. No les falta cinismo a algunas empresas cuando niegan que esa sea su voluntad y, luego, dicen, como la dirección de Ford, que lo que pretenden con ese regalo es que los empleados de la compañía “estén en mejor situación para contestar a nuestros clientes”, permitiéndoles así que “se vayan acostumbrado a un mayor intercambio de informaciones”. Cada vez más expertos en organización del trabajo opinan que en la “sociedad de la información” “ya no se sabe dónde empieza y dónde termina el trabajo”, y que la noción de tiempo laboral se está difuminando, a lo cual contestan los testimonios de los empleados que dicen que al poder ser contactados al antojo de la dirección, “no paran nunca de trabajar” (Libération 26/05/00). De hecho, lo ideal para la burguesía sería que todos los obreros llegaran a ser como esos fundadores de star up de la Silicon Valley que “trabajan 13 o 14 horas por día, seis días por semana y que viven en espacios de 2 x 2 metros (…) sin pausas, sin comida, sin posibilidad de hacer corrillos en el bar” (L’Expansion, 16-30/03/00). Esas condiciones de trabajo son la regla en el conjunto de las star up del mundo.
El ataque contra la conciencia de la clase obrera
La enorme campaña mediática tiene un objetivo mucho más importante. Lo que concretamente se oculta tras eso de la “nueva economía” en la que cada uno trabajaría “en red”, se transformaría en innovador y en accionista muestra claramente que dicha economía no es más que un bulo total, pero de gran alcance.
Se afirma, primero, que la sociedad, al menos la de los países desarrollados, va a conocer una mejora real de la situación, y, por consiguiente, que serían una excepción, un caso aparte, las empresas o las administraciones en la que las condiciones de existencia de los obreros que en ellas trabajan serían atacadas. Y, claro, si esos obreros quieren resistir, es porque están metidos en un combate rancio, anacrónico, acabando obligatoriamente aislados. La propaganda sobre la “nueva economía” es, antes que nada, un medio de desmoralizar a los obreros, para que su descontento no se convierta en combatividad.
Después, ese bulo da a entender que la sociedad está nada menos que cambiando de tal manera que el capitalismo estaría siendo superado, y que, por consiguiente, todos los proyectos para derribarlo serían algo sin sentido. Nos dicen que aquel que se integre en la “nueva economía” se hará rico; lo cual significa, en definitiva, que su condición material de obrero va a ser superada. Pero, ¡ay de aquél que no se inserte en esa trilogía red-innovador-accionista!, será víctima de una “mayor disparidad de ingresos”, de una nueva “fractura”. Así, la sociedad ya no estaría dividida en burguesía y clase obrera, sino en miembros de la “nueva economía” y los excluidos de ella. Y por si no nos hemos enterado, machacan diciendo que la participación en la nueva economía es cosa de inteligencia y voluntad: “O eres rico o eres tonto”, afirma la revista Business 2.0.
Todo eso se completa con toda una propaganda que dice que la empresa, que es el lugar donde se crea el valor, donde se realiza la explotación y donde las clases se definen, se estaría transformando. Así, del mismo modo que ya no puede definirse como obrero a quien participa en la “nueva economía” y tienen acceso a la riqueza, el trabajo en la empresa, allí donde se produce la riqueza, no estaría ya dividido entre burgueses –o sea los detentores del capital– y obreros –o sea quienes solo poseen su fuerza de trabajo. ¡Qué va!, la “nueva economía” es como si dijéramos un equipo, el conjunto de asalariados sería un “team”, “están asociados a la riqueza de la empresa por medio de las stocks-options”, como dice el presidente de BVRP Software” (Le Monde diplomatique, mayo 2000).
En realidad, quienes no se insertan en la “nueva economía”, obreros mal pagados, precarios, desempleados, son la inmensa mayoría de la clase obrera. La clase productora de riqueza no es el estudiante del Silicon Valley o de otro sitio que se deja entrampar por el espejismo de la riqueza al alcance de la mano. La clase productora de riqueza, la clase obrera, es aquella a la que la burguesía explota cada día más y cuando ya no puede explotarla, la excluye del proceso productivo mandándola al paro. Ante todos esos ataques, a la clase obrera no le queda más remedio que luchar. La conciencia que tengan los obreros de la necesidad de esta lucha y de sus perspectivas será esencial para poder luchar.
En fin de cuentas, las campañas ideológicas sobre la “nueva economía” se basan en el mismo temario y tienen los mismos objetivos que las desencadenadas desde el desmoronamiento de los países del Este en 1989.
Por un lado se intenta quitarles a los obreros su identidad de clase, presentando la sociedad como una comunidad de “ciudadanos” en la que las clases sociales, la división y el conflicto entre explotadores y explotados han desaparecido. Para demostrarlo, lo que ha servido durante la década pasada fue la ruina de los regímenes que se decían “socialistas” u “obreros"; hoy es el mito de que los patronos y los obreros tienen los mismos intereses puesto que todos son accionistas de la misma empresa.
Por otro lado, se pretende así quitarle a la clase obrera toda perspectiva fuera del capitalismo. Ayer fue “la ruina del socialismo” lo que lo habría demostrado. Hoy es la idea de que, por muchos defectos que tenga el sistema capitalista, incapaz de acabar con la miseria, las guerras, y otras catástrofes, no por ello deja de ser “el menos malo de los sistemas”, puesto que es capaz a pesar de todo de funcionar, garantizar el progreso y superar las crisis.
Sin embargo, el hecho mismo de que la burguesía necesite tales campañas ideológicas y de tal amplitud, el que esté preparándose para asestar nuevos ataques económicos es porque, como un todo, ella no se cree sus propias patrañas sobre el cuento de hadas de la “nueva economía”. Todo el tinglado sofisticado que emplea en su política económica el Gobernador de la Reserva Federal de EEUU, A. Greenspan,, para lograr un "aterrizaje suave” de la economía americana tras años y años de endeudamiento, de incrementado déficit comercial, y ahora que la inflación está volviendo a despegar, de manera muy significativa, en Estados Unidos, toso eso no apunta, ni mucho menos, hacia la perspectiva del inimaginable crecimiento económico de que se nos habla. “Aterrizaje suave” o recesión más grave, esos hechos, reales, confirman lo que el marxismo ha demostrado, o sea que el capitalismo volvió a caer – tras el período de reconstrucción que hubo después de la IIª Guerra mundial – en la crisis económica, una crisis que es incapaz de superar, que está provocando el hundimiento cada día mayor de la humanidad en la pauperización absoluta, que es la causa de condiciones de vida cada vez más duras para el conjunto de la clase obrera. El capitalismo no tiene porvenir, no nos ofrece sino un agravamiento cada vez más insoportable de esos males. Únicamente el proletariado tiene la capacidad para instaurar una sociedad en la que impere la abundancia, puesto que solo él es capaz de cimentar una sociedad que solo producirá en función de las necesidades humanas y no para la ganancia de una minoría. Y esta sociedad se llama el comunismo.
J. Sauge
[1] Entrevista a Manuel Castels – profesor en la Universidad de Berkeley – publicada en la revista Problèmes économiques n° 2642, 1°‑diciembre de 1999.
[2] Business review, julio-agosto de 1999. Esta revista reproduce las cifras dadas por el Departamento de Comercio del Gobierno estadounidense.
[3] Véase al respecto el artículo de Mitchell “Crisis y ciclos en la economía des capitalismo agonizante”, publicado en esta misma Revista internacional y también en el folleto de la CCI La Decadencia del capitalismo.
[4] En los años 20, N. Kondratieff formuló una teoría según la cual la economía mundial sigue un ciclo de unos 50 años de depresión y de recuperación. Esta teoría tiene la ventaja para la burguesía de anunciar que después de la crisis volverá la recuperación tan seguro como las golondrinas en primavera.
[5] Peapod.com, CDNow, salon.com, Yahoo!... (Le Monde, 13/06/00).
[6] Como así escribimos en la Resolución adoptada en en XIVº Congreso de nuestra sección en Francia y publicada en esta misma Revista: “En fin, hay que poner de relieve que la fiebre que se ha apoderado de los especuladores por la “nueva economía” lo único que expresa es el callejón económico sin salida del capitalismo. Ya lo demostró Marx en su época: la especulación bursátil no es síntoma de la buena salud de la economía, sino, al contrario, es síntoma de que va de cabeza a la bancarrota” (punto 4).
[7] Para una presentación más detallada del análisis marxista de los mecanismos de la explotación capitalista, véase en artículo citado de Mitchell.
Cuestiones teóricas:
- Economía [105]
Bilan nº 10, 1934 - Crisis y ciclos en la economía del capitalismo agonizante (1)
- 4673 lecturas
Presentación
Este artículo es la primera parte de un trabajo publicado en la revista Bilan de la Fracción italiana de la Izquierda comunista, en 1934. Este estudio tenía, en aquella época, el objetivo de “entender mejor el sentido de las crisis que han convulsionado periódicamente todo el aparato capitalista, intentando, en conclusión, caracterizar y definir, con la mayor precisión posible, la era de decadencia definitiva que el capitalismo anima con sus agónicos y asesinos sobresaltos”.
Se trataba de actualizar el análisis marxista clásico, para comprender por qué el capitalismo está abocado a crisis cíclicas de producción y por qué, con el siglo XX y la saturación progresiva del mercado mundial, entró en otra fase, la de su decadencia irreversible, en la que las crisis cíclicas, sin desaparecer, dejan el sitio a un fenómeno mucho más grave: el de la crisis histórica del sistema capitalista, el de una situación de contradicción permanente y que se agudiza con el tiempo, entre las relaciones sociales capitalistas y el desarrollo de las fuerzas productivas, o, dicho de otra manera: la forma de la producción capitalista no solo se ha vuelto una traba para el progreso sino que además amenaza la supervivencia misma de la humanidad.
El artículo de Mitchell – miembro de la minoría de la Liga de los comunistas internacionalistas de Bélgica que se integró en Bilan en 1937 para formar la Fracción belga de la izquierda comunista – retoma las bases del análisis marxista sobre la ganancia y la acumulación del capital. Muestra la continuidad entre los análisis de Marx y los de Rosa Luxemburg quien, en la Acumulación del capital, dio la explicación de la tendencia del capitalismo a convulsiones cada día más mortales y los límites históricos de ese sistema que ya había entrado en una era de “crisis, guerras y revoluciones”.
Esa profunda actualización sigue siendo válida hoy. Aunque fuera imposible para Bilan prever la dimensión fenomenal que hoy han adquirido la deuda, la especulación financiera, las manipulaciones monetarias o, incluso, la concentración y las fusiones de empresa, este análisis proporciona las bases para comprender esos fenómenos. Este documento permite también recordar las bases de lo que desarrollamos nosotros en el artículo de esta misma Revista sobre “La nueva economía, una nueva justificación del capitalismo”, y que será todavía más claro con la segunda parte del artículo de Mitchell “Análisis de la crisis general del imperialismo decadente”, que publicaremos en el próximo número de esta Revista.
l análisis marxista del modo de producción capitalista insiste sobre todo en los siguientes puntos:
a la crítica de los vestigios de formas feudales y precapitalistas, de producción y de intercambio;
b la necesidad de sustituir esas formas atrasadas por la forma capitalista más progresiva;
c la demostración de lo progresivo del modo capitalista de producción, descubriendo el aspecto positivo y la utilidad social de las leyes que rigen su desarrollo;
d el examen, bajo el enfoque de la crítica socialista, de lo negativo de esas mismas leyes y de su acción contradictoria y destructiva, que arrastran al capitalismo hacia el atolladero;
e la demostración de que las formas capitalistas acabaron siendo en definitiva un obstáculo para el pleno desarrollo de la producción y, como consecuencia, el modo de reparto engendra una situación de clases cada vez más intolerable, que se plasma en un antagonismo cada vez más profundo entre capitalistas, cada día menos numerosos pero más ricos, y asalariados sin propiedad, cada día más numerosos y desamparados;
f en fin, que las inmensas fuerzas productivas desarrolladas por el modo capitalista de producción sólo podrán florecer armoniosamente en una sociedad organizada por la única clase que no es expresión de ningún interés particular de casta: el proletariado.
En este estudio no haremos un análisis en profundidad de la evolución orgánica del capitalismo en su fase ascendente (que más o menos abarca desde finales del siglo XVIII hasta 1914, ndt) sino que nos limitaremos solamente a seguir el proceso dialéctico de sus fuerzas internas con objeto de poder comprender mejor el sentido de las crisis que han sacudido periódicamente todo el aparato capitalista y tratar de definir, con la mayor precisión posible, la era de decadencia definitiva que el capitalismo sufre entre mortales sobresaltos de agonía.
Tendremos por otra parte la ocasión de examinar de qué manera la descomposición de las economías precapitalistas: feudal, artesana o campesina, crea las condiciones de extensión del campo donde puede darse salida a las mercancías capitalistas.
La producción capitalista tiene como fin la ganancia
y no la satisfacción de necesidades
Resumamos las condiciones esenciales que son requeridas como base de la producción capitalista:
1ª La existencia de mercancías, es decir, de productos que, antes de ser considerados según su utilidad social – su valor de uso – aparecen en una relación, una proporción de cambio con otros valores de uso de especie diferente, o sea, su valor de cambio. La verdadera medida común a todas las mercancías es el trabajo. Su valor de cambio se determina por el tiempo de trabajo socialmente necesario para su producción;
2ª Las mercancías no se cambian directamente entre sí sino mediante una mercancía tipo, convencional, que expresa el valor de todas, una mercancía moneda: el dinero;
3ª La existencia de una mercancía con un carácter particular: la fuerza de trabajo, única propiedad del proletario y que el capitalismo, único poseedor de los medios de producción y de subsistencia, adquiere en el mercado de trabajo por su valor, como cualquier otra mercancía, es decir, por su coste de producción o el precio de reproducción de la energía vital del proletario. Sin embargo, hay una diferencia entre la fuerza de trabajo y las demás mercancías: mientras que el consumo de éstas no aporta ningún crecimiento del valor, la fuerza de trabajo, por el contrario, procura al capitalista, que al haberla comprado es su propietario y dispone de ella a su conveniencia, un valor mayor que el que le ha costado mientras consiga hacer trabajar al proletario un tiempo mayor que el que le es necesario para obtener las subsistencias que le son estrictamente indispensables.
Este “sobrevalor” equivale al “sobretrabajo” que el proletario, por el hecho de vender “libremente” y por contrato su fuerza de trabajo, debe ceder gratuitamente al capitalista. Esto es lo que constituye la plusvalía, o ganancia capitalista. No se trata de algo abstracto o ficticio sino del trabajo vivo.
Si nos permitimos insistir – y pedimos excusas por ello – sobre lo que es el ABC de la teoría económica marxista, es porque no debemos perder de vista que todos los problemas económicos y políticos que se plantea el capitalismo (y en periodo de crisis estos son numerosos y complejos) convergen finalmente hacia este objetivo central: producir el máximo de plusvalía. El capitalismo no tiene ningún interés por la producción para satisfacer las necesidades de la humanidad ni tampoco por el consumo y las necesidades vitales de los hombres. Un solo consumo le emociona, le apasiona, estimula su energía y su voluntad, constituye su razón de ser: el consumo de la fuerza de trabajo.
El capitalismo utiliza esta fuerza de trabajo con vistas a obtener el rendimiento más elevado de la mayor cantidad de trabajo posible. Pero no se trata únicamente de eso: es preciso también elevar al máximo la relación entre el trabajo gratuito y el trabajo pagado, la relación entre la plusvalía y el salario o entre ésta y el capital comprometido, es decir, la tasa de plusvalía. El capitalista alcanza sus objetivos por una parte, aumentando el trabajo total, prolongando la jornada de trabajo e intensificando el trabajo y, por otra parte, pagando lo más barata posible la fuerza de trabajo (incluso por debajo de su valor) gracias sobre todo al desarrollo de la productividad del trabajo que hace bajar los precios de las subsistencias y de los objetos de primera necesidad. El salario fluctúa siempre alrededor de su eje: el valor de la fuerza de trabajo equivale a las cosas estrictamente indispensables para su reproducción; la curva de los movimientos salariales (por encima y por debajo del valor) evoluciona paralelamente a las fluctuaciones de la relación de fuerzas entre capitalistas y proletarios.
De lo que precede, resulta que la cantidad de plusvalía no depende del capital total que el capitalista compromete sino únicamente de la parte dedicada a la adquisición de fuerza de trabajo, es decir, el capital variable. Por ello el capitalista busca obtener el máximo de plusvalía con el mínimo de capital total. Sin embargo, constataremos al analizar la acumulación que esta tendencia se ve contrarrestada por una ley que actúa en sentido contrario y arrastra a la baja a la tasa de ganancia.
Cuando consideramos el capital total o capital invertido en la producción capitalista – pongamos por caso durante un año – debemos considerarlo no tanto como expresión de la forma concreta, material, de las cosas, o sea, de su valor de uso, sino como representante de mercancías, es decir, de valores de cambio. Por tanto, el valor del producto anual se compone de:
– el capital constante consumido que corresponde al gasto de medios de producción y de materias primas absorbidas; estos dos elementos expresan el trabajo pasado, ya consumido, materializado en el curso de las producciones anteriores;
– el capital variable y la plusvalía que representan el trabajo nuevo consumido durante el año.
El capital variable y la plusvalía constituyen la renta nacida en la esfera de la producción (de la misma forma que no hemos considerado la producción extracapitalista de los campesinos, artesanos etc., tampoco analizaremos su renta).
La renta del proletariado es el fondo de salarios. La renta de la burguesía es la masa de plusvalía, la ganancia (no vamos a analizar el reparto de la plusvalía dentro de la clase capitalista que se subdivide en ganancia industrial, ganancia comercial, ganancia bancaria y renta de la tierra). A partir de esta configuración, la renta procedente de la esfera capitalista fija los límites del consumo individual del proletariado y de la burguesía, sin embargo, cabe señalar que si el consumo de los capitalistas no tiene más límites que los que le asignan las posibilidades de producción de plusvalía, en cambio, el consumo obrero está estrictamente limitado por las necesidades de esta misma producción de plusvalía. De lo que se desprende que en la base del reparto de la renta total existe un antagonismo fundamental que engendra todos los demás. Frente a los que dicen que basta que los obreros produzcan para tener la ocasión de consumir, o bien que, dado que las necesidades son ilimitadas, estas son siempre inferiores a las posibilidades de la producción, conviene oponerles la respuesta de Marx: “lo que los obreros producen efectivamente es la plusvalía, mientras que la produzcan tienen algo que consumir, pero si la producción se detiene, el consumo se detiene igualmente. Es falso decir que tienen algo que consumir porque producen el equivalente de su consumo”, y añade en otro pasaje: “Los obreros deben ser siempre sobreproductores (plusvalía) y producir siempre por encima de sus necesidades para poder ser consumidores o compradores en los límites de sus necesidades”.
Pero el capitalista no puede contentarse con apropiarse de la plusvalía, no puede limitarse a expoliar parcialmente al obrero del fruto de su trabajo, es preciso además que pueda realizar esta plusvalía, que sea capaz de transformarla en dinero al vender el producto que la contiene en su valor.
La venta condiciona la renovación de la producción: permite al capitalista volver a comprar los elementos del capital consumido en el proceso que acaba de terminarse; le hace falta reemplazar las partes gastadas de su material, comprar nuevas materias primas, pagar la mano de obra. Pero desde el punto de vista capitalista, estos elementos no se plantean bajo su forma material – como cantidad similar de valores de uso, como masa de productos a reincorporar a la producción – sino como valores de cambio, como capital vuelto a invertir en la producción a su nivel antiguo (abstracción hecha de los nuevos valores acumulados) y todo ello con el fin de que se mantenga al menos la misma tasa de ganancia que precedentemente. Reanudar un ciclo para producir nueva plusvalía es el objetivo supremo del capitalista.
Si la producción no es enteramente realizada, o bien, se vende por debajo de su valor, la explotación del obrero no ha aportado nada al capitalista, porque el trabajo gratuito no se ha podido concretar en dinero y convertirse a continuación en capital productor de nueva plusvalía; que se haya realizado una producción de productos consumibles deja al capitalista completamente indiferente incluso si la clase obrera no tiene lo indispensable. Si planteamos la eventualidad de una mala venta es precisamente porque el proceso capitalista de producción se escinde en dos fases: la producción y la venta. Aunque ambas forman una unidad y dependen estrechamente una de otra, son netamente independientes en su desarrollo. Así el capitalista lejos de dominar el mercado está al contrario estrechamente sometido a él. Pero no solo la venta se separa de la producción sino que la compra subsiguiente se separa de la venta, dicho de otro modo: el vendedor de una mercancía no es forzosamente y al mismo tiempo el comprador de otra mercancía. En la economía capitalista, el comercio de mercancías no significa intercambio directo de mercancías: todas, antes de llegar a su destino definitivo, deben metamorfosearse en dinero y esta transformación constituye la fase más importante de su circulación.
La posibilidad primera de las crisis resulta pues de la diferenciación entre producción y venta y, por otra parte, de la diferenciación entre venta y compra o, dicho de otra manera: la necesidad de la mercancía de metamorfosearse primero en dinero, después de la metamorfosis del dinero en mercancía y todo ello sobre la base de una producción que parte del CAPITAL-DINERO para desembocar en el DINERO-CAPITAL.
Por tanto se plantea para el capitalista el problema de la realización de su producción. ¿Cuáles son las condiciones de su solución? En primer lugar, la fracción del valor del producto que expresa el capital constante puede, en condiciones normales, venderse en la esfera capitalista misma, por un intercambio interior que condiciona la renovación de la producción. La fracción que representa el capital variable es comprada por los obreros mediante el salario que les ha pagado el capitalista y que – como hemos visto – está estrictamente limitado por el precio de la fuerza de trabajo que gravita alrededor de su valor: es la única parte del producto total cuya realización, el mercado, está asegurada por la propia financiación del capitalismo. Queda la plusvalía. Podríamos emitir la hipótesis de que la burguesía la dedica en su totalidad al consumo personal, aunque, para que ello sea posible, es preciso que previamente el dinero haya sido cambiado contra dinero (excluimos la eventualidad del pago de los gastos individuales por medio de dinero atesorado) pues el capitalista no puede consumir su propia producción. Pero si la burguesía obrara de semejante forma se limitaría a sacar provecho del sobreproducto que extrae al proletariado. En definitiva, si ella se limitara a la producción simple no ampliada, asegurándose una existencia cómoda y sin preocupaciones, no se diferenciaría en nada de las clases dominantes que le han precedido si no es por su forma de dominación. La estructura de la sociedad esclavista comprimía todo desarrollo técnico y mantenía la producción en un nivel al que se acomodaba muy bien el amo pues sus necesidades eran ampliamente satisfechas por el trabajo del esclavo. De la misma forma, en la economía feudal, el señor, a cambio de la “protección” que dispensaba al siervo, recibía de éste los productos de su trabajo suplementario y se despreocupaba así de los problemas de la producción, limitada a un mercado de cambios limitados y poco ampliables.
Bajo el empuje del desarrollo de la economía mercantil, la tarea histórica del capitalismo fue precisamente la de barrer estas sociedades sórdidas, estancadas. La expropiación de los productores creaba el mercado de trabajo y abría el filón de la plusvalía que el capital mercantil explotó transformándose en capital industrial. Una fiebre de producción invadió el cuerpo social. Bajo el aguijón de la concurrencia el capital llamaba al capital. Las fuerzas productivas y la producción crecían en progresión geométrica y la acumulación de capital alcanzó su apogeo en el último tercio del siglo XIX, durante el pleno desarrollo del “libre cambio”.
La historia aporta la demostración de que la burguesía, considerada en su conjunto, no ha podido limitarse a consumir la totalidad de la plusvalía. Al contrario, su ansia de ganancias la impulsaba a reservarse una parte de aquella (la más importante) y, de esta forma, la plusvalía, atrayendo más plusvalía como el imán atrae al hierro, es capitalizada. De esta forma la extensión de la producción continúa, la competencia estimula el movimiento y multiplica los perfeccionamientos técnicos.
Las necesidades de la acumulación transforman la realización de la plusvalía en la piedra de toque de la realización del producto total. Si la realización de la fracción consumida no presenta dificultades (al menos en teoría) queda sin embargo la plusvalía acumulable. Esta no puede ser absorbida por los proletarios puesto que han gastado sus posibilidades de compra al consumir sus salarios. ¿Podríamos suponer que los capitalistas son capaces de realizarla entre ellos, en la esfera capitalista y que este intercambio sería suficiente para condicionar la extensión de la producción?
Semejante solución es manifiestamente absurda pues como señala Marx “lo que la producción capitalista se propone es apropiarse del valor, del dinero, de la riqueza abstracta”. La extensión de la producción depende de la acumulación de esta riqueza abstracta; el capitalista no produce por el placer de producir, ni por el placer de acumular medios de producción o medios de consumo o “alimentar” a cada vez más obreros, sino porque engendra trabajo gratuito, plusvalía que se acumula y que crece sin límites al capitalizarse. Marx añade: “Si se dice que basta con que los capitalistas cambien y consuman sus mercancías entre ellos se olvida el carácter de la producción capitalista, pues se trata de valorizar el capital y no de consumirlo”.
Nos encontramos así en el centro del problema que se plantea de forma ineluctable y permanente a la clase capitalista en su conjunto: vender fuera del mercado capitalista pues su capacidad de absorción está estrictamente limitada por las leyes capitalistas. El exceso de la producción representa, como mínimo, el valor de la plusvalía no consumida por la burguesía, destinada a ser transformada en capital. No hay medio de escapar a ello: el capital mercancía no puede convertirse en capital productivo de plusvalía más que si, previamente, es convertido en dinero y en el exterior del mercado capitalista. “El capitalismo tiene necesidad para dar salida a una parte de sus mercancías, de compradores que no sean ni capitalistas ni asalariados y que dispongan de un poder de compra autónomo” (Rosa Luxemburg).
Antes de examinar dónde y cómo el capital encuentra estos compradores con poder de compra “autónomo” hemos de seguir el proceso de acumulación.
La acumulación capitalista, factor de progreso y de regresión
Hemos indicado que el crecimiento del capital que funciona en la producción tiene como consecuencia desarrollar, al mismo tiempo, las fuerzas productivas bajo la presión de los perfeccionamientos técnicos. Pero junto a ese aspecto positivo de progreso de la producción capitalista surge un factor regresivo, antagónico, resultante de la modificación de la relación interna entre los elementos que componen el capital.
La plusvalía acumulada se subdivide en dos partes desiguales: una, la más considerable, debe servir a la extensión del capital constante y la otra, la más pequeña, se dedica a la compra de fuerza de trabajo suplementaria: el ritmo de desarrollo del capital constante se acelera de esta forma en detrimento del desarrollo del capital variable y la proporción entre el capital constante y el capital variable se hace mayor; dicho de otra manera: la composición orgánica del capital se eleva. Ciertamente, la demanda suplementaria de obreros aumenta la parte absoluta del proletariado en el producto social, pero su proporción relativa disminuye porque la proporción de capital variable es menor respecto al capital constante y el capital total. Sin embargo, incluso el crecimiento absoluto del capital variable, del fondo de salarios, no puede persistir y alcanza en un momento determinado un punto de saturación. En efecto, la elevación continua de la composición orgánica, es decir, del grado técnico, lleva las fuerzas productivas y la productividad del trabajo a una potencia tal que el capital lejos de seguir absorbiendo nuevas fuerzas de trabajo termina, al contrario, por rechazar una parte de ellas ya integradas en la producción, determinando un fenómeno específico del capitalismo decadente: el desempleo permanente, expresión de una superpoblación obrera relativa y constante.
Por otro lado, las dimensiones gigantescas que alcanza la producción nacen de que la masa de productos o valores de uso crece mucho más rápidamente que la masa de valores de cambio que le corresponden o que el valor de capital constante consumido, del capital variable y de la plusvalía: así, por ejemplo, cuando una máquina que cuesta 1000 F, produce 1000 unidades de un producto determinado y necesita la presencia de 2 obreros, es sustituida por una máquina más perfeccionada que cuesta 2000 F pero requiere un solo obrero y puede producir 3 o 4 veces más que la primera. Cuando se nos objeta que puesto que más productos son obtenidos con menos trabajo, el obrero puede adquirir con su salario más productos, se está olvidando totalmente que los productos son antes que nada mercancías, al igual que la fuerza de trabajo, y que, en consecuencia, como ya lo hemos dicho al principio, esta fuerza de trabajo no puede ser vendida más que a su valor de cambio que equivale al coste de su reproducción, el cual está asegurado desde el momento en que el obrero obtiene el estricto mínimo de subsistencia que le permite mantenerse en vida. Si, gracias al progreso técnico, el coste de estas subsistencias puede ser reducido, el salario será reducido igualmente. Y si esta reducción es menor que la baja de los productos, gracias a una relación de fuerzas favorable al proletariado, debe, sin embargo, en todos los casos, acabar fluctuando alrededor de los límites compatibles con las necesidades de la producción capitalista.
El proceso de acumulación profundiza pues una primera contradicción: crecimiento de las fuerzas productivas y decrecimiento de las fuerzas de trabajo afectadas a la producción con el subsiguiente desarrollo de una superpoblación obrera relativa y constante. Esta contradicción engendra una segunda: hemos indicado ya cuales eran los factores que determinaban la tasa de plusvalía. Sin embargo, es preciso señalar que, con una tasa de plusvalía que no varía, la masa de plusvalía y, por consiguiente, la masa de ganancias, son siempre proporcionales a la masa de capital variable comprometida en la producción. Si el capital variable disminuye en relación al capital total, arrastra una disminución de la masa de ganancia en relación a este capital total y, consiguientemente, la tasa de ganancia baja. Esta baja de la tasa de ganancia se acentúa a medida que progresa la acumulación, con lo que crece el capital constante en relación al capital variable aunque al mismo tiempo la masa de ganancias continúa creciendo (como resultado de un aumento de la tasa de plusvalía). Esto no traduce una explotación menos intensa de los obreros sino que significa en relación al capital total que se está utilizando menos trabajo capaz de proporcionar menos trabajo gratuito. Por otra parte, acelera el ritmo de la acumulación porque aguijonea al capital, obligándole a extraer de un número determinado de obreros el máximo de plusvalía posible, obligándole así a acumular siempre más plusvalía.
La ley de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia genera crisis cíclicas y será un potente fermento de descomposición de la economía capitalista decadente.
Otro factor que contribuye a acelerar la acumulación es el crédito, panacea que hoy adquiere un poder mágico para los sabios economistas burgueses y socialdemócratas que buscan desesperadamente soluciones salvadoras. El crédito es una palabra mágica en el país de Roosevelt y para todos los constructores de planes de economía dirigida ... ¡por el capitalismo!. También es palabra mágica para De Man y los burócratas de la CGT así como otros sabios del capitalismo. Parece que el crédito posee ese atributo de crear poder adquisitivo.
Sin embargo, despojado de sus oropeles seudo científicos y engañosos, el crédito puede definirse como sigue: la puesta a disposición del capital mediante los canales de su aparato financiero de:
– las sumas momentáneamente inutilizadas en el proceso de producción y destinadas a la renovación del capital constante;
– la fracción de la plusvalía que la burguesía no consume inmediatamente o que no puede acumular;
– las sumas disponibles que pertenecen a capas no capitalistas (campesinos, artesanos), en una palabra, lo que constituye el ahorro y expresa un poder de compra potencial.
Lo más que puede hacer el crédito es transformar ese poder de compra latente en poder de compra nuevo. Lo que nos importa es que el ahorro puede ser movilizado para la capitalización y aumentar de esa forma la masa de capitales acumulados. Sin el crédito el ahorro sería dinero atesorado y no capital. “El crédito aumenta de una forma inconmensurable la capacidad de extensión de la producción y constituye la fuerza motriz interna que la empuja constantemente a sobrepasar los límites del mercado” (Rosa Luxemburg).
Un tercer factor de aceleración debe señalarse. La ascensión vertiginosa de la masa de plusvalía no permite a la burguesía adaptarse a su consumo; su “estómago”, por muy voraz que sea, es incapaz de absorber el exceso de plusvalía producida. Pero aunque su glotonería le empujara a consumir más de la cuenta, no podría hacerlo, puesto que la competencia le impone su ley implacable: ampliar la producción con objeto de reducir el precio de coste. De esta forma, la fracción de plusvalía consumida se reduce cada vez más en proporción a la plusvalía total. La tasa de acumulación aumenta lo cual es una nueva causa de contracción del mercado capitalista.
Tenemos que mencionar un cuarto elemento de aceleración, surgido paralelamente al desarrollo del capital bancario y del crédito y producto de la selección activa de la competencia: la centralización de los capitales y de los medios de producción en empresas gigantescas que al producir plusvalía acumulable “en bruto” aumentan mucho más rápidamente la masa de capitales. Dado que estas empresas evolucionan orgánicamente hacia la forma de monopolios parásitos, se transformarán igualmente en un fermento virulento de disgregación en el periodo imperialista.
Resumamos pues las contradicciones fundamentales que minan la producción capitalista:
– por una parte una producción que ha alcanzado un nivel que condiciona un consumo masivo; pero por otra parte las necesidades mismas de esta producción reducen cada vez más las bases del consumo dentro del mercado capitalista: disminuye la parte relativa y absoluta del proletariado en el producto total y se restringe relativamente el consumo individual de los capitalistas;
– necesidad de realizar fuera del mercado capitalista la fracción del producto no consumible correspondiente a la plusvalía acumulada en progresión rápida y constante bajo la presión de los diversos factores que aceleran la acumulación.
Hay que realizar por una parte el producto a fin de poder comenzar de nuevo la producción, pero es preciso, por otro lado, ampliar los mercados con objeto de poder realizar el producto.
Como señala Marx “la producción capitalista se ve forzada a producir a una escala que no está relacionada con la demanda del momento, sino que depende de la extensión continua del mercado mundial. La demanda de los obreros no basta, porque la ganancia viene precisamente de que la demanda de los obreros es más pequeña que el valor de su producto y que es más grande cuanto dicha demanda es relativamente más pequeña. La demanda recíproca de los capitalistas tampoco basta”.
¿Cómo va a efectuarse esta extensión continua del mercado mundial, esta creación y ampliación de mercados extracapitalistas, que Rosa Luxemburgo subrayaba su importancia vital para el capitalismo? Este, por el lugar histórico que ocupa en la evolución de la sociedad debe, si quiere continuar viviendo, proseguir la lucha que debió librar cuando primitivamente se trató para él de construir la base en la que su producción podía desarrollarse. Dicho de otra forma, el capitalismo, si quiere transformar en dinero y acumular la plusvalía que rebosa por todos sus poros, debe disolver las economías antiguas que han sobrevivido a las transformaciones históricas. Para dar salida a los productos que la esfera capitalista no puede absorber, le hace falta encontrar compradores que no pueden existir más que en una economía mercantil. Además, el capitalismo, para mantener la escala de su producción, tiene necesidad de inmensas reservas de materias primas que no puede apropiarse más que si en las regiones donde existen, no tropieza con relaciones de propiedad que son un obstáculo a sus designios y mientras tenga a su disposición las fuerzas de trabajo que puedan asegurar la explotación de las riquezas ansiadas. Allí donde subsisten todavía sistemas esclavistas o feudales o bien comunidades campesinas donde el productor está encadenado a sus medios de producción y actúa según la satisfacción directa de sus necesidades, es preciso que el capitalismo cree las condiciones y abra la vía que le permita alcanzar sus objetivos. Por la violencia, las expropiaciones, las exacciones fiscales y con el apoyo de las clases dominantes de esas regiones, va destruyendo en primer lugar los últimos vestigios de propiedad colectiva, transforma la producción para las necesidades en producción para el mercado, suscita nuevas producciones que corresponden a sus necesidades, amputa la economía campesina de los oficios que la completaban, obliga al campesino, a través del mercado así constituido, a efectuar el intercambio de las materias agrícolas que le es posible todavía producir contra la quincalla producida en las fábricas capitalistas. En Europa, la revolución agrícola de los siglos XV y XVI provocó la expropiación y expulsión de una parte de la población rural, creando el mercado para la producción capitalista naciente. Marx hace notar que “solo el aplastamiento de la industria doméstica rural puede dar al mercado interior de un país la extensión y la sólida cohesión que necesita el modo de producción capitalista”.
Sin embargo, empujado por su naturaleza insaciable, el capital no se detiene a medio camino. Realizar su plusvalía no le basta en absoluto. Le hace falta ahora derribar a los productores autónomos que han surgido de las colectividades primitivas y que han conservado sus medios de producción. Tiene que suplantar su producción y reemplazarla por la producción capitalista con objeto de encontrar una salida a la masa de capitales acumulados que le desbordan y ahogan. La industrialización de la agricultura, ya esbozada en la segunda mitad del siglo XIX sobre todo en Estados Unidos, constituye una notoria ilustración del proceso de disgregación de las economías campesinas que profundiza el abismo entre los granjeros capitalistas y los proletarios agrícolas.
En las colonias de explotación donde sin embargo el proceso de industrialización capitalista no tiene lugar más que en una débil medida, la expropiación y la proletarización en masa de los indígenas llenan la reserva donde el capital busca fuerzas de trabajo que le proporcionarán materias primas baratas.
De esta forma la realización de la plusvalía significa para el capital anexionarse progresiva y continuamente las economías precapitalistas cuya existencia le es indispensable pero que debe sin embargo aniquilar si quiere proseguir lo que constituye su razón de ser: la acumulación. De ahí surge otra contradicción fundamental que se une a las precedentes: la acumulación y la producción capitalista se desarrollan alimentándose con la sustancia humana de los medios extracapitalistas pero al precio de ir agotándolos gradualmente; lo que al principio era poder de compra “autónomo” que absorbía la plusvalía – por ejemplo, el consumo de los campesinos – se convierte, cuando el campesinado se escinde en capitalistas y proletarios, en poder de compra específicamente capitalista, es decir, contenido en los límites estrechos determinados por el capital variable y la plusvalía consumible. El capital poda, en cierto modo, la rama en la que está sentado.
Se podría evidentemente imaginar una época donde el capitalismo, tras haber extendido su modo de producción al mundo entero, realizara el equilibrio de sus fuerzas productivas y la armonía social. Pero si Marx, en sus esquemas de la producción ampliada, ha emitido esta hipótesis de una sociedad enteramente capitalista donde no se opondrían más que capitalistas y proletarios, ha sido con objeto de demostrar el absurdo de una producción capitalista que un día se equilibraría y armonizaría con las necesidades de la humanidad. Esto significaría que la plusvalía acumulable, gracias a la ampliación de la producción, podría realizarse directamente, por una parte mediante la compra de nuevos medios de producción necesarios, por otro lado, por la demanda de los obreros suplementarios (¿dónde se encontrarían?) y con ello los capitalistas dejarían de ser lobos para transformarse en pacíficos progresistas.
Si Marx pudiera haber continuado el desarrollo de sus esquemas habría llegado a esta conclusión opuesta: un mercado capitalista que no puede extenderse mediante la incorporación de medios no capitalistas, una producción enteramente capitalista – lo que históricamente es imposible –, significarían la detención del proceso de acumulación y el fin del capitalismo mismo. Por consiguiente, presentar los esquemas (como lo han hecho ciertos “marxistas”) como la auténtica imagen de la producción capitalista que se podría desarrollar sin desequilibrio, sin situaciones de sobreacumulación, sin crisis, es falsificar abiertamente la teoría marxista.
Al aumentar su producción en proporciones prodigiosas, el capital no ha conseguido adaptarse armónicamente a la capacidad de los mercados que consigue anexionar. Por una parte, estos no se amplían sin discontinuidades; por otro lado, bajo el impulso de los factores de aceleración que hemos mencionado, la acumulación imprime al desarrollo de la producción un ritmo mucho más rápido que el que tiene lugar en la extensión de los mercados extracapitalistas. No solo el proceso de acumulación engendra una cantidad enorme de valores de cambio, sino que, como ya lo hemos dicho, la capacidad creciente de los medios de producción hace subir la masa de productos o valores de uso en proporciones más considerables aún, de suerte que se encuentran realizadas las condiciones de una producción capaz de responder a un consumo masivo, pero cuya salida está subordinada a una adaptación constante de las capacidades de consumo que no existen más que fuera de la esfera capitalista.
Si esta adaptación no se efectúa habrá sobreproducción relativa de mercancías, relativa no en relación a la capacidad de consumo sino en relación a la capacidad de compra, tanto del mercado capitalista (interior) como del mercado extra capitalista (exterior).
Si no hubiera sobreproducción más que desde el momento en que todos los miembros de la nación hubieran satisfecho sus necesidades más urgentes, toda sobreproducción general o incluso parcial habría sido imposible en la historia pasada de las sociedades burguesas. Cuando el mercado está sobresaturado de calzado, tejidos, vinos, productos ultramarinos etc., es decir, cuando, al menos una parte de la nación – pongamos los dos tercios – ha satisfecho generosamente sus necesidades de esas mercancías, ¿qué tienen que ver en ese caso las necesidades absolutas con la sobreproducción? La sobreproducción se produce en relación a las necesidades capaces de ser pagadas (Marx).
Este carácter de la sobreproducción no lo encontramos en ninguna de las sociedades anteriores. En la sociedad esclavista, la producción estaba dirigida a la satisfacción esencial de las necesidades de la clase dominante y la explotación de los esclavos se explicaba por la necesidad, resultado de la débil capacidad de los medios de producción, de ahogar en la violencia las veleidades de expansión de las necesidades de la masa. Si de forma fortuita sobrevenía una sobreproducción, ella era absorbida por el atesoramiento o era despilfarrada en enormes obras suntuarias; lo que sucedía en realidad no era una auténtica sobreproducción sino un sobreconsumo de los ricos. Igualmente, bajo el régimen feudal, la producción muy estrecha era rápidamente consumida: el siervo, dedicando la mayor parte de “su” producto a la satisfacción de las necesidades del señor, se afanaba por no morirse de hambre; no podía temerse ninguna sobreproducción: las guerras y las hambrunas la impedían.
En el régimen de producción capitalista, las fuerzas productivas desbordan la base demasiado estrecha sobre la que operan; los productos capitalistas son abundantes, pero desprecian las simples necesidades de los hombres, solo se entregan a cambio de dinero y si éste está ausente, prefieren amontonarse en fábricas, almacenes, depósitos hasta que acaban caducando.
Los crisis crónicas del capitalismo ascendente
La producción capitalista tiene como único límite los que le imponen las posibilidades de la valorización del capital: mientras la plusvalía puede ser extirpada y capitalizada la producción progresa. Su desproporción respecto a la capacidad general de consumo solo se pone de manifiesto cuando el reflujo de las mercancías, al tropezar con los límites del mercado, obstruye las vías de la circulación, es decir, cuando la crisis estalla.
Es evidente que la crisis económica desborda la definición que la reduce a una ruptura del equilibrio entre los diversos sectores de la producción como se limitan a enunciarla ciertos economistas burgueses e incluso los que se dicen marxistas. Marx indica que “en los periodos de sobreproducción general, la sobreproducción en ciertas esferas no es sino el resultado o la consecuencia de la sobreproducción en las ramas principales”. Una desproporción, demasiado flagrante, por ejemplo entre el sector productor de medios de producción y el sector productor de medios de consumo, puede determinar una crisis parcial, quizá ser incluso la causa de una crisis general original. Pero, la crisis es el resultado de una sobreproducción tanto general como relativa, de una sobreproducción de productos de todas las especies (tanto los bienes de producción como los objetos de consumo) en relación a la demanda del mercado.
En suma, la crisis es la manifestación de la incapacidad del capitalismo para sacar provecho de la explotación del obrero: hemos puesto en evidencia que no basta con extraer trabajo gratuito e incorporarlo al producto bajo la forma de un valor nuevo, de plusvalía, sino que debe además materializarse en dinero mediante la venta del producto total por su valor, es decir por su precio de producción, constituido por el precio de coste (valor del capital invertido tanto constante como variable) al cual debe añadirse la ganancia media social (y no la ganancia dada para cada producción particular). Por otro lado, los precios del mercado que teóricamente son la expresión monetaria de los precios de producción difieren prácticamente de ellos, pues siguen la curva fijada por la ley mercantil de la oferta y la demanda aunque evolucionan siempre dentro de la órbita del valor. Es importante, pues, señalar que las crisis se caracterizan por fluctuaciones anormales de los precios que arrastran depreciaciones considerables de los valores pudiendo llegar hasta su destrucción, lo que equivale a una pérdida de capital. La crisis revela bruscamente que se ha producido tal masa de medios de producción, de medios de trabajo y de consumo, que se ha acumulado tal masa de valores-capital que resulta imposible hacerlos funcionar como instrumentos de explotación de los obreros, a un grado dado, a una cierta tasa de ganancia. Su caída por debajo de un cierto nivel aceptable por la burguesía o la amenaza misma de la supresión de toda ganancia perturba el proceso de producción y provoca incluso su parálisis. Las máquinas se inmovilizan, no tanto porque hayan producido demasiadas cosas consumibles, sino porque el capital existente ya no recibe la plusvalía que le hace existir. La crisis disipa de esta forma las brumas de la producción capitalista; muestra con rasgos enérgicos la oposición fundamental entre el valor de uso y el valor de cambio, entre las necesidades humanas y las necesidades del capital. “Se producen – dice Marx – demasiadas mercancías para que se puedan realizar y reconvertir en capital nuevo, dentro de las condiciones de reparto y de consumo fijadas por la producción capitalista, el valor y la plusvalía que hay en ellas. No es que se produzcan demasiadas riquezas sino que periódicamente se producen demasiadas riquezas bajo sus formas capitalistas, opuestas unas a otras”.
Esta periodicidad casi matemática de las crisis constituye uno de los rasgos específicos del sistema capitalista de producción. Esta periodicidad no se encuentra en ninguna de las sociedades precedentes: las economías antigua, patriarcal, feudal, basadas esencialmente en la satisfacción de las necesidades de la clase dominante y no apoyándose ni sobre una técnica progresiva ni sobre un mercado que favoreciera una amplia corriente de intercambios, ignoraban las crisis surgidas de un exceso de riqueza, puesto que, como hemos evidenciado anteriormente, la sobreproducción era imposible en ellas, las calamidades económicas solo se abatían como consecuencias de factores naturales (sequía, hambrunas, epidemias) o de factores sociales tales como las guerras.
Las crisis crónicas hacen su aparición a principios del siglo XIX cuando el capitalismo, ya consolidado tras haber sostenido una lucha encarnizada y victoriosa contra la sociedad feudal, entra en su periodo de pleno desarrollo y, sólidamente instalado sobre su base industrial, se lanza a la conquista del mundo. Desde entonces el desarrollo de producción capitalista va a seguir un ritmo entrecortado siguiendo una trayectoria muy movida. Fases de producción febril que pretende saciar las exigencias crecientes de los mercados mundiales, son seguidas por otras de saturación del mercado. El reflujo de la circulación altera completamente todo el mecanismo de producción. La vida económica creará de esta forma una larga cadena en la que cada eslabón estará constituido por un ciclo dividido en una sucesión de periodos de actividad media, prosperidad, sobreproducción, crisis y depresión. El punto de ruptura del ciclo es la crisis “solución momentánea y violenta de las contradicciones existentes, erupción violenta que restablece por un instante el equilibrio alterado” (Marx). Los periodos de crisis y prosperidad son pues inseparables y se condicionan recíprocamente.
Hasta mediados del siglo XIX las crisis cíclicas tenían su centro de gravedad en Inglaterra, cuna del capitalismo industrial. La primera que tuvo un carácter de sobreproducción data de 1825 (el año precedente, el movimiento tradeunionista, apoyándose en la ley de coalición que el proletariado había arrancado a la burguesía, empezaba a crecer). Esta crisis tuvo orígenes curiosos para la época: los importantes préstamos que habían contraído en Londres las jóvenes repúblicas sudamericanas, se habían agotado, lo que había provocado una brusca contracción de los mercados que había afectado sobre todo a la industria algodonera, desprovista de su monopolio. La crisis se ilustra por una revuelta de los obreros algodoneros y es superada por una extensión de los mercados, limitados esencialmente a Inglaterra, donde el capital encuentra todavía vastas regiones para transformar y capitalizar: la penetración de las regiones agrícolas de las provincias inglesas y el desarrollo de las exportaciones hacia la India, abren el mercado de la industria algodonera. Por su parte, la construcción de ferrocarriles y el desarrollo del maquinismo proporcionan un mercado a la industria metalúrgica que se desarrolla definitivamente. En 1836, el marasmo de la industria algodonera, que sigue a una larga depresión a la que sucede un periodo de prosperidad, generaliza de nuevo la crisis y son de nuevo los tejedores quienes, muertos de hambre, son ofrecidos como víctimas propiciatorias. La crisis encuentra su salida en 1839 con la nueva extensión de la red férrea pero, al mismo tiempo, nace el movimiento cartista, expresión de las primeras aspiraciones políticas del proletariado inglés. En 1840 se produce una nueva depresión de la industria textil inglesa acompañada por las revueltas obreras que se prolongan hasta 1843. El desarrollo vuelve a tomar impulso en 1844 y se transforma en la gran prosperidad de 1845 pero una nueva crisis general que se extiende al continente estalla en 1847. Le sigue la insurrección parisina de 1848 y la revolución alemana, prolongándose hasta 1849, época en la que los mercados americanos y australianos se abren a la industria europea –y sobre todo a la inglesa – al mismo tiempo que la construcción de ferrocarriles toma un enorme desarrollo en Europa continental.
Ya en esta época, Marx, en el Manifiesto comunista, traza las características generales de las crisis y señala el antagonismo entre el desarrollo de las fuerzas productivas y su apropiación burguesa. Con genial profundidad define las perspectivas para la producción capitalista: “¿cómo supera la burguesía las crisis? – se pregunta. Por un lado, por la destrucción forzada de una masa de fuerzas productivas, y, por otra parte, por la conquista de nuevos mercados y la explotación más aguda de los obreros. ¿Cuál es el resultado? Se preparan crisis más generales y más formidables y disminuyen los medios para prevenirlas”.
A partir de la segunda mitad del siglo XIX el capitalismo industrial adquiere la preponderancia en el continente. Alemania y Austria se desarrollan industrialmente desde la década de 1860. Con ello, las crisis son cada vez más extensas. La de 1857 es corta, sobre todo gracias a la expansión del capital especialmente en Europa central. 1860 marca el apogeo de la industria algodonera inglesa que prosigue la saturación de los mercados de India y Australia. La guerra de Secesión en Estados Unidos le priva del algodón y provoca en 1863 su completo hundimiento, arrastrando una crisis general. Pero tanto el capital inglés como el francés no pierden el tiempo y durante la década que va de 1860 a 1870 se aseguran sólidas posiciones en Egipto y China.
El periodo que va desde 1850 a 1873, extremadamente favorable para el desarrollo del capital, se caracteriza por largas fases de prosperidad (alrededor de 6 años de duración) y cortas depresiones de alrededor de 2 años. El siguiente periodo que empieza en 1873 y que se extiende hasta 1896, presenta un proceso inverso: depresión crónica, jalonada por cortas fases ascendentes. Alemania (desde la paz de Frankfurt de 1871) y Estados Unidos se alzan como temibles competidores frente a Inglaterra y Francia. El ritmo prodigioso de expansión de la producción capitalista supera el ritmo de penetración de los mercados: de ahí sobrevienen las crisis de 1882 y 1890. Se entablan las grandes luchas coloniales por el reparto del mundo y el capitalismo, bajo el impulso de una inmensa acumulación de plusvalía, se lanza sobre la vía del imperialismo que va a desembocar en una crisis general que roza la bancarrota. Entretanto surgen las crisis de 1900 (guerras de los Boers en Sudáfrica y de los bóxer en China) y la de 1907. La crisis de 1913-15 acabaría estallando en la forma de guerra mundial.
Antes de abordar el análisis de la crisis general del imperialismo decadente, que constituirá el objeto de la segunda parte de nuestro estudio, es necesario examinar el proceso que han seguido cada una de las crisis de la época expansionista.
Los dos términos extremos de un ciclo económico son:
– la fase última de prosperidad que llega al punto culminante de la acumulación que se expresa en su tasa más elevada y en la más alta composición orgánica del capital; la potencia de las fuerzas productivas llega a su punto de ruptura respecto a la capacidad del mercado; esto significa también, como ya lo hemos indicado, que la débil tasa de ganancia correspondiente a la alta composición orgánica va a chocar con las necesidades de la valorización del capital;
– la fase más profunda de la crisis, que corresponde a una parálisis total de la acumulación de capital y precede inmediatamente a la depresión.
Entre estos dos momentos, se desarrolla, por una parte la crisis misma: periodo de alteraciones y de destrucción de valores de cambio; por otra parte, la fase de depresión a la que sucede la recuperación y la prosperidad que fecundan valores nuevos.
El equilibrio inestable de la producción, erosionado por la profundización progresiva de las contradicciones capitalistas, se rompe bruscamente cuando la crisis estalla y solo puede restablecerse cuando se opera una limpieza de valores-capital. Esta limpieza se anuncia por una baja de los precios de los productos terminados, mientras que los precios de las materias primas prosiguen durante un tiempo su escalada. La contracción de los precios de las mercancías arrastra evidentemente la depreciación de los capitales materializados por estas mercancías y la caída continua hasta la destrucción de una fracción más o menos importante del capital, proporcional a la gravedad y la intensidad de la crisis. El proceso de destrucción toma dos aspectos: por una parte, como pérdida de valores de uso, dando lugar al atasco total o parcial del aparato de producción que deteriora las máquinas y las materias no empleadas; por otro lado, como pérdida de valores de cambio, que es más importante, porque afecta al proceso de renovación de la producción, al que interrumpe y desorganiza. El capital constante sufre el primer choque: la disminución del capital variable no sigue paralelamente, pues la baja de los salarios se retrasa generalmente respecto a la baja de los precios. La contracción de los valores impide su reproducción a la escala anterior y además, la parálisis de las fuerzas productivas impide al capital que las representa existir como tal: el capital muerto, inexistente, aunque subsista en su forma material. El proceso de acumulación del capital se ve igualmente interrumpido porque la plusvalía acumulable ha sido engullida por la baja de los precios, aunque la acumulación de valores de uso pueda muy bien proseguir por un tiempo por la continuación de las extensiones previstas del aparato productivo.
La contracción de los valores acarrea también la contracción de las empresas: las más débiles sucumben o son absorbidas por las más fuertes menos afectadas por la caída de los precios. Esta centralización no tiene lugar sin luchas: mientras dura la prosperidad, mientras hay un botín que repartirse, este se distribuye entre las diversas fracciones de la clase capitalista mediante un prorrateo en proporción a los capitales invertidos. Pero cuando estalla la crisis y las pérdidas se hacen inevitables para la clase capitalista en su conjunto, cada uno de los grupos de capitalistas o cada capitalista individual trata, por todos los medios, de limitar las pérdidas o de arrojarlas sobre el vecino. El interés de la clase se disgrega bajo el empuje de sus intereses particulares, contradictorios, cuando en un periodo de normalidad se respeta cierta disciplina. Pero veremos que en periodo de crisis general es el interés de clase, por el contrario, el que afirma su preponderancia.
Pero la caída de precios que ha permitido la liquidación de existencias de antiguas mercancías se detiene. El equilibrio se restablece progresivamente. Los capitales caen en su valor a un nivel más bajo, la composición orgánica baja igualmente. Paralelamente a este restablecimiento se opera una reducción de los precios de coste, condicionada por la reducción masiva de los salarios; la plusvalía – el oxígeno – reaparece y reanima lentamente todo el cuerpo capitalista. Los economistas de la escuela liberal celebran de nuevo los méritos de sus antitoxinas, de sus “reacciones espontáneas”, la tasa de ganancia sube de nuevo y se hace “interesante”, en resumen, se restablece la rentabilidad de las empresas. La acumulación renace, aguijoneando el apetito capitalista y preparando la eclosión de una nueva sobreproducción. La masa de plusvalía acumulada crece, exige nuevos mercados hasta el momento en que el mercado se vuelve a retrasar respecto al desarrollo de la producción y con ello la crisis madura y el ciclo vuelve a empezar.
“Las crisis aparecen como un medio de avivar y volver a hacer que prenda la lumbre del desarrollo capitalista” (Rosa Luxemburgo).
Mitchell (continuará).
Series:
Herencia de la Izquierda Comunista:
desarrollo de la conciencia y la organización proletaria:
Cuestiones teóricas:
- Economía [105]
IX - 1924-28: el Thermidor del capitalismo de Estado estalinista
- 4238 lecturas
El verano de 1927, en respuesta a una serie de artículos en Pravda que negaban la posibilidad de una “degeneración thermidoriana” de la URSS, Trotski defendió la validez de esta analogía con la revolución francesa, en la que, una parte del propio partido Jacobino se convirtió en vehículo de la contrarrevolución. A pesar de las diferencias históricas entre las dos situaciones, Trotski argumentaba que el régimen proletario aislado de Rusia podía sucumbir ciertamente a una “restauración burguesa”, no sólo por un repentino estallido violento de las fuerzas del capitalismo, sino también de una forma más gradual e insidiosa. “Thermidor, escribía, es una forma especial de contrarrevolución que se lleva a cabo por entregas, y que utiliza en un primer momento a elementos del mismo partido dirigente – reagrupándolos y oponiéndolos a los demás” (“Thermidor”, publicado en The Challenge of the Left Opposition 1926-27, Pathfinder Press, 1980, traducido por nosotros). Y señalaba que el propio Lenin había aceptado plenamente que ese peligro existía en Rusia: “Lenin no pensaba que hubiera que excluir la posibilidad de que a largo plazo ocurrieran cambios económicos y culturales hacia una degeneración burguesa, incluso si el poder seguía en manos de los bolcheviques; podría suceder a través de una asimilación imperceptible entre una cierta capa del partido Bolchevique y una cierta capa de los nuevos elementos de la pequeña burguesía ascendente”.
Al mismo tiempo Trotski argumentaba rápidamente que en la coyuntura de entonces, aunque el Thermidor era un peligro creciente planteado por el aumento del burocratismo y de las influencias abiertamente capitalistas en la URSS, aún estaba lejos de completarse. En la Plataforma de la Oposición unificada, que se publicó no mucho después de este artículo, él y sus coautores expresaron la posición de que la perspectiva de la revolución mundial no se había agotado, ni mucho menos, y en Rusia mismo persistían considerables conquistas de la revolución de Octubre, en particular el “sector socialista” de la economía rusa. La Oposición por tanto, permanecía vinculada a la lucha por la reforma y la regeneración del Estado soviético, y a su defensa incondicional frente a los ataques imperialistas.
Desde el punto de vista histórico sin embargo, está claro que los análisis de Trotski iban por detrás de la realidad. En el verano de 1927, las fuerzas de la contrarrevolución burguesa casi habían completado su anexión del partido Bolchevique.
¿Por qué Trotski subestima el peligro?
Hay tres elementos claves en la mala interpretación que hacía Trotski de la situación que enfrentaba la Oposición en 1927.
Trotski subestimaba la profundidad y extensión del avance de la contrarrevolución porque fue incapaz de remontarse a sus orígenes históricos – en particular de reconocer el papel que desempeñaron los errores políticos del partido Bolchevique en la aceleración de la degeneración y de la contrarrevolución. Como ya hemos expuesto en anteriores artículos de esta serie, aunque la razón fundamental del debilitamiento del poder proletario en Rusia radica en su aislamiento, en el fracaso de la extensión de la revolución y en la ruina que causó la guerra civil, el partido Bolchevique empeoró las cosas por su identificación con la máquina estatal y la substitución de la autoridad de los órganos unitarios de la clase (Soviets, Comités de fábrica, etc.) por su propia autoridad. Este proceso ya se discernía en 1918 y alcanzó un punto particularmente grave con la represión de la revuelta de Kronstadt en 1921. A Trotski se le hizo muy duro criticar esas posiciones políticas, que a menudo él había contribuido prominentemente a poner en práctica (por ejemplo, sus llamamientos a la militarización del trabajo en 1920-21).
Trotski entendió claramente que el ascenso de la burocracia estalinista se vio facilitado en gran parte por la sucesión de derrotas sufridas por la clase obrera – Alemania 1923, Gran Bretaña 1926, China 1927. Pero no fue capaz de ver la dimensión histórica de esa derrota. Y en esto no era de ningún modo el único: para la fracción de la Izquierda italiana por ejemplo, hasta la llegada de Hitler al poder en Alemania no estuvo claro que el curso histórico se había invertido y se orientaba a la guerra. Por otra parte, Trotski nunca fue realmente capaz de darse cuenta de se había producido un cambio tan profundo, y durante los años 30 continuó viendo signos de una revolución inminente, cuando de hecho a los trabajadores se les arrastraba cada vez más lejos de su terreno hacia la pendiente resbaladiza del antifascismo y, por lo tanto, de la guerra imperialista (Frentes populares, guerra en España...). De todas formas, el infundado “optimismo” de Trotski sobre las posibilidades revolucionarias, le llevó a interpretar erróneamente las causas y efectos de la política exterior estalinista y las reacciones de las grandes potencias capitalistas. La Plataforma de la Oposición unificada en 1927 (influenciada sin duda por la “psicosis de guerra” del momento, que consideraba inminente la declaración de guerra de Gran Bretaña a la URSS) insistía en que las grandes potencias se verían obligadas a lanzar un ataque contra la Unión soviética, puesto que ésta última, a pesar de la dominación de la burocracia estalinista, aún constituía una amenaza para el sistema capitalista mundial. En tales circunstancias, la Oposición de izquierda permanecía incondicionalmente adicta a la defensa de la URSS. Por supuesto había hecho muchas y muy incisivas críticas al modo en que la burocracia estalinista había saboteado las luchas obreras en Gran Bretaña y China. Lo cierto es que los desastrosos resultados de la política de la Comintern en esos dos países habían sido un elemento decisivo que espoleó a la Oposición en 1926-27 para reagruparse e intervenir. Pero lo que Trotski y la Oposición unida no entendían era que la política estalinista en Gran Bretaña y China, donde se socavó directamente la lucha de clases para fomentar una alianza con las facciones de la burguesía “amigas” de la URSS (la burocracia sindical en Gran Bretaña y el Kuomintang en China), marcaba un paso cualitativo, comparándolo incluso con la actitud oportunista de la IC en Alemania en 1923. Estos acontecimientos expresaban un giro decisivo hacia la inserción del Estado ruso en “el Gran juego” de las potencias mundiales. A partir de entonces, la URSS iba a actuar en la arena mundial como otro contendiente imperialista y la defensa de la URSS se hacía más y más inaceptable desde el punto de vista comunista, puesto que la razón de ser de la URSS de servir como bastión de la revolución comunista mundial se había liquidado.
Estrechamente vinculado a este error estaba la dificultad de Trotski para identificar la punta de lanza de la contrarrevolución. Su defensa de la URSS se basaba en un falso criterio a diferencia de la Izquierda italiana, que consideraba ante todo su papel internacional y sus efectos; tampoco valoraba si la clase obrera conservaba todavía el poder político, teniendo solo en cuenta un criterio puramente jurídico: la persistencia de formas de propiedad nacionalizada en los centros vitales de la economía y el monopolio estatal del comercio exterior. Desde ese punto de vista, Thermidor sólo podía tomar la forma del desalojo de esas expresiones jurídicas y de la vuelta a las de la propiedad privada. Las verdaderas fuerzas “thermidorianas” no podían ser, por lo tanto, esos elementos fuera del partido que presionaban a favor de un retorno de la propiedad privada (o individual), como los kulaks, los NEPmen, los economistas políticos como Ustrialov y sus apoyo más públicos dentro del partido, en particular la fracción en torno a Bujarin. Al estalinismo se le caracterizaba como una forma de centrismo, sin ninguna política propia, balanceándose perpetuamente entre el ala derecha e izquierda del partido. Al erigirse él mismo como defensor de la identificación entre las formas de propiedad nacionalizada y el socialismo, Trotski fue incapaz de ver que la contrarrevolución capitalista podía establecerse sobre las bases de la propiedad estatal. Esto condenó a la corriente que dirigía a malinterpretar la naturaleza del proyecto estalinista y a advertir continuamente sobre el peligro del retorno de la propiedad privada que nunca llegaba (al menos hasta el hundimiento de la URSS en 1991, e incluso entonces, sólo parcialmente). Podemos ver muy claramente este retraso en la comprensión de los acontecimientos a través de la forma en que la Oposición respondió a la declaración de Stalin de la infame teoría del “Socialismo en un solo país”.
El Socialismo en un solo país
y la teoría de la “acumulación socialista primitiva”
El otoño de 1924, en una larga, tediosa y zafia obra titulada Problemas del Leninismo, Stalin formuló la teoría del “socialismo en un solo país”. Basando su argumentación en una sola frase de Lenin de 1915, una frase que de todas formas podría interpretarse de diferentes maneras, Stalin rompió con un principio fundamental del movimiento comunista desde su inicio: que la sociedad sin clases sólo podría establecerse a escala mundial. Su innovación se burlaba de la revolución de Octubre, puesto que, como Lenin y los bolcheviques no se cansaron nunca de decir, la insurrección de los obreros en Rusia era una respuesta internacionalista a la guerra imperialista; y era, y sólo podía ser, el primer paso hacia una revolución proletaria mundial.
La proclamación del socialismo en un solo país no era una mera revisión teórica; era la declaración abierta de la contrarrevolución. El partido Bolchevique se veía atrapado en la contradicción de intereses entre sus principios internacionalistas y las demandas del Estado ruso, que representaba cada vez más las necesidades del capital contra la clase obrera. El estalinismo resolvió esta contradicción de un plumazo: en adelante sólo debería lealtad a los requerimientos del capital nacional ruso, y ¡ay de aquellos en el partido que continuaran adhiriendo a su original misión proletaria!
Dos hechos cruciales habían permitido que la facción estalinista mostrara tan claramente sus intenciones: la derrota de la revolución alemana en 1923 y la muerte de Lenin en enero 1924. Más que cualquier otro de los reveses previos de la oleada revolucionaria de posguerra, la derrota en Alemania en 1923 mostraba que el retroceso del proletariado europeo era más que un asunto temporal, incluso si nadie en ese momento podía predecir cuánto duraría la noche de la contrarrevolución. Esto reforzaba a aquellos para los que la idea de extender la revolución por todo el globo, no sólo era una broma, sino un obstáculo para la tarea de construir a Rusia como potencia militar y económica seria.
Como vimos en el último artículo de esta serie, Lenin ya había iniciado una lucha contra el auge del estalinismo, y no le hubiera desconcertado el abierto abandono del internacionalismo que la burocracia proclamó con un apresuramiento indecente tras su muerte. Ciertamente Lenin solo no hubiera sido una barrera suficiente a la victoria de la contrarrevolución. Como escribió Bilan en la década de 1930, teniendo en cuenta las limitaciones que enfrentaba la revolución rusa, su destino como individuo hubiera sido sin ninguna duda el del resto de la oposición: “Si hubiera sobrevivido, el centrismo hubiera tenido hacia Lenin la misma actitud que tuvo frente a los numerosos bolcheviques que pagaron su lealtad al programa internacionalista de Octubre 1917 con la deportación, la prisión y el exilio” (Bilan nº 18, abril-mayo 1935, p. 610, “L’Etat prolétarien” – traducido por nosotros). Al mismo tiempo, su muerte quitó un obstáculo importante al proyecto estalinista. Una vez Lenin muerto, Stalin no sólo enterró su herencia teórica, sino que se dispuso a crear el culto del “leninismo”. Su famoso “hacemos votos por ti, camarada Lenin” del discurso en el funeral ya marcaba el tono, modelado como si fuera un ritual de la Iglesia ortodoxa. Simbólicamente Trotski estaba ausente del funeral. Se estaba recuperando de una enfermedad en el Cáucaso, pero también fue víctima de una maniobra de Stalin, que procuró que aquél estuviera mal informado sobre la fecha de la ceremonia. De esa forma Stalin podía presentarse ante el mundo como el sucesor natural de Lenin.
Tan crucial como era la declaración de Stalin, y su plena importancia no fue captada inmediatamente en el partido Bolchevique. En parte porque se había planteado discretamente, un tanto enterrada en un indigesto lanzamiento de la “obra teórica” de Stalin. Pero más importante es que los bolcheviques estaban insuficientemente armados teóricamente para combatir esos nuevos conceptos.
Ya hemos señalado en el curso de esta serie que las confusiones entre socialismo y centralización estatal de las relaciones económicas burguesas habían recorrido durante mucho tiempo el movimiento obrero; particularmente en el periodo de la socialdemocracia; y los programas revolucionarios de la oleada revolucionaria de 1917-23 no habían conseguido en absoluto alejar ese fantasma. Pero la marea ascendente de la revolución había mantenido bien alto la visión del auténtico socialismo; sobre todo la necesidad de que se estableciera sobre una base internacional. Al contrario, cuando el retroceso de la revolución mundial dejó plantada a la vanguardia rusa, hubo una tendencia creciente a teorizar la idea de que, desarrollando el sector “socialista” estatalizado de su economía, la Unión soviética podría dar grandes pasos hacia la construcción de una sociedad socialista. La Izquierda Italiana, en el mismo artículo que hemos citado antes, señalaba esa tendencia en algunos de los últimos escritos de Lenin: “Los últimos escritos de Lenin sobre las cooperativas, eran una expresión de la nueva situación, resultado de las derrotas sufridas por el proletariado mundial, y no es extraño en absoluto que echaran mano de ellos los falsificadores que defendían la teoría del socialismo en un solo país”.
Estas ideas fueron desarrolladas y profundizadas por la Oposición de izquierdas, particularmente Trotski y Preobrazhenski, en el “debate sobre industrialización” de mitad de los años 20. Este debate había sido provocado por las dificultades que encontró la NEP, que había expuesto a Rusia a las manifestaciones abiertas de la crisis capitalista, como el desempleo, la inestabilidad de los precios y el desequilibrio entre los diferentes sectores de la economía. Trotski y Preobrazhenski criticaban la cauta política económica del aparato del partido, su dificultad para adaptarse a planes a largo plazo, su relación desmedida con la industria ligera y las operaciones espontáneas del mercado. Para reconstruir la industria soviética sobre bases saludables y dinámicas, argumentaban, era necesario asignar más recursos al desarrollo de la industria pesada, que también requería planes económicos a largo plazo. Puesto que la industria pesada era el núcleo del sector estatal, y el sector estatal se definía como inherentemente “socialista”, el crecimiento industrial se identificaba con el progreso hacia el socialismo, y correspondía así a los intereses del proletariado. Los “industrializadores” de la Oposición de izquierdas estaban convencidos de que ese proceso podría empezarse rápidamente en la economía predominantemente agraria de Rusia, sin llegar a depender demasiado de la importación de tecnología y capital extranjero, sino a través de una suerte de “explotación” de capas del campesinado (en particular las más ricas), por medio de la tasación y la manipulación de precios. Esto generaría suficiente capital para financiar la inversión en el sector estatal y el crecimiento de la industria pesada. Este proceso se describía como “acumulación socialista primitiva”, comparable en su contenido, si no en sus métodos, al periodo de acumulación capitalista primitiva que describió Marx en El Capital. Para Preobrazhenski en particular, la “acumulación socialista primitiva” era nada menos que una ley fundamental de la economía de transición y tenía que entenderse como un contrapeso a la acción de la ley del valor: “Cualquier lector puede contar con sus dedos los factores que contrarrestan la ley del valor en nuestro país: el monopolio del comercio exterior; el proteccionismo socialista; un severo plan de importaciones diseñado en interés de la industrialización; y un intercambio no equivalente con la economía privada, que asegura la acumulación para el sector estatal, a pesar de las condiciones altamente desfavorables creadas por su bajo nivel de tecnología. Pero todos estos factores, dado que tienen sus bases en la economía estatal unificada del proletariado, son los medios externos, las manifestaciones hacia fuera de la ley de la acumulación socialista primitiva” (“Economic notes III: On the Advantage of a theoretical Study of the Soviet Economy”, 1926, publicado en The Crisis of Soviet Industrialization, a collection of Preobrajensky´s essays, editado por Donald A. Filtzer, MacMillan 1980 – traducido por nosotros).
Esta teoría fallaba en dos cuestiones claves:
• era un error fundamental identificar el crecimiento de la industria con las necesidades y los intereses de clase del proletariado, y argumentar que el socialismo surgiría casi de forma automática sobre la base de un proceso de acumulación que, aunque apodado “socialista”, tenía todas las características esenciales de la acumulación capitalista, puesto que estaba basado en la extracción y capitalización incrementada de la plusvalía. La industria, de propiedad estatal o cualquier otra, no puede identificarse al proletariado, al contrario, el crecimiento industrial, llevado a cabo sobre la base de la relación del trabajo asalariado, solo puede significar una explotación creciente del proletariado. Esta falsa identificación de parte de Trotski, iba en paralelo con su identificación entre la clase obrera y el Estado de transición que había teorizado durante el debate sindical de 1921. Su lógica llevaba a dejar al proletariado sin ninguna justificación para defenderse contra las demandas del sector “socialista”. E igual que respecto a la cuestión del Estado, la fracción de la Izquierda italiana en los años 30 fue capaz de mostrar los profundos peligros inherentes en tal identificación. Aunque en esa época compartía algunas de las ilusiones de Trotski acerca de que el sector “colectivizado” de la economía confería un carácter proletario al Estado soviético, no estaba de acuerdo en nada con el entusiasmo de Trotski por el proceso de industrialización en sí, e insistía en que el progreso hacia el socialismo debía medirse, no por la tasa de crecimiento de capital constante, sino por el grado en que la producción se orientaba hacia la satisfacción de las necesidades inmediatas del proletariado (dando prioridad a la producción de bienes de consumo mas que bienes de producción, acortando la jornada de trabajo, etc.). Llevando este argumento un poco más lejos, podíamos decir que el progreso hacia el socialismo exige una subversión total de la lógica del proceso de acumulación.
• En segundo lugar, si Rusia era capaz de dar pasos al socialismo sobre la base de su vasto campesinado, ¿qué papel tenía la revolución mundial? Con la teoría de la “acumulación socialista primitiva” la revolución mundial aparece únicamente como un medio de acelerar un proceso que ya se ha emprendido en un solo país, más que ser una condición sine qua non para la supervivencia política de un bastión proletario. En alguno de sus escritos, Preobrazhenski se acerca peligrosamente a esta conclusión, y esto iba a hacerle peligrosamente vulnerable a la demagogia del “giro a la izquierda” de Stalin a finales de los años 20, cuando parecía que conducía el programa de los “industrializadores” dentro del partido.
Puesto que ella misma arrastraba estas confusiones, no es casual que la corriente de izquierdas en torno a Trotski no comprendiera todo el significado contrarrevolucionario de la declaración de Stalin.
1925-27 el último pulso de la Oposición
De hecho, el primer ataque explícito a la teoría del socialismo en un solo país vino de una fuente inesperada, del antiguo aliado de Stalin: Zinoviev. En 1925 se rompió el triunvirato de Stalin, Zinoviev y Kamenev. Su único factor real de unificación había sido “la lucha contra el trotskismo” (como admitió después Zinoviev); esa pesadilla del “trotskismo” había sido realmente un invento del aparato, destinado esencialmente a preservar la posición del triunvirato en la máquina del partido contra la figura que, después de Lenin, representaba más obviamente el espíritu de la revolución de Octubre: León Trotski. Pero como vimos en el último artículo de esta serie, la afirmación inicial de la Oposición de izquierdas en torno a Trotski se había truncado por su incapacidad para responder al cargo de “faccionalismo” que se les lanzaba desde el aparato, acusación respaldada por las medidas que habían votado todas las tendencias importantes del partido en el Xº Congreso, en 1921.Enfrentada a la opción de constituirse como grupo ilegal (como el Grupo obrero de Miasnikov), o retirarse de cualquier acción organizada dentro del partido, la Oposición adoptó esto último. Pero a medida que la política contrarrevolucionaria del aparato se hizo más abierta, los que mantenían una lealtad a las premisas internacionalistas del bolchevismo – aunque fuera muy tenue en algunos casos –, se vieron impulsados a alinearse abiertamente en su oposición.
La emergencia de la oposición en torno a Zinoviev en 1925 fue una expresión de esto, a pesar de que el repentino “giro a la izquierda” de Zinoviev también reflejaba su ansiedad de mantener su propia posición personal dentro del partido y su base de poder en la maquinaria del partido en Leningrado. Bastante naturalmente, Trotski, que en 1925-26 pasaba por una fase de semirretirada de la vida política, albergaba muchas sospechas hacia esa nueva oposición y permaneció neutral en los primeros intercambios entre estalinistas y zinovietistas, como por ejemplo en el XIVº Congreso, donde estos últimos admitieron que se habían equivocado ampliamente en sus diatribas contra el trotskismo. Sin embargo había un elemento básico de claridad proletaria en las críticas de Zinoviev a Stalin; como ya hemos dicho, aquél denunció entonces la teoría del socialismo en un solo país antes que Trotski, y hablaba del peligro del capitalismo de Estado. Y a medida que la burocracia reforzaba su control sobre el partido y la clase obrera, y particularmente a medida que se hicieron patentes los resultados catastróficos de su política internacional, se hizo más urgente el impulso hacia el agrupamiento en un frente común de los diferentes grupos de oposición.
A pesar de sus recelos, Trotski y sus seguidores juntaron sus fuerzas con los zinovietistas en la Oposición unificada en abril de 1926. La Oposición unificada también incluía al principio al grupo Centralismo democrático de Sapranov; en realidad Trotski reconocía que “la iniciativa de la unificación vino de los Centralistas democráticos. La primera Conferencia con los zinovietistas tuvo lugar bajo la presidencia del camarada Sapranov” (“Our Differences with the Democratic Centralists”, 11 de noviembre de 1928, en The Challenge of the Left Opposition, 1928-29, Pathfinder Press 1981; traducido por nosotros). Sin embargo en un momento en 1926, los centralistas democráticos fueron expulsados, supuestamente por abogar por un nuevo partido, aunque esto no sea muy acorde con las reivindicaciones que contenía la plataforma del grupo en 1927, a la que volveremos más tarde([1]).
A pesar de su acuerdo formal de no organizarse como una fracción, la Oposición de 1926 se vio obligada a constituirse como una organización distinta, con sus propias reuniones clandestinas, guardaespaldas y correos; y al mismo tiempo hizo una tentativa, mucho más determinada que la oposición de 1923, para hacer llegar su mensaje, no a los líderes, sino a las bases del partido. Sin embargo, cada vez que daba un paso en dirección a constituirse como una fracción definida, el aparato del partido redoblaba sus maniobras, calumnias, degradaciones y expulsiones. La primera oleada de esas medidas represivas vino cuando los espías del partido descubrieron una reunión de la Oposición en los bosques de las afueras de Moscú el verano de 1926. La respuesta inicial de la Oposición fue reiterar sus críticas a la política del régimen en Rusia y en el extranjero, y llevar su caso a las masas del partido. En septiembre y octubre, delegaciones de la Oposición hablaron en reuniones de células de fábrica por todo el país. La más famosa fue la de la fábrica de aviones de Moscú, donde Trotski, Zinoviev, Piatakov, Radek, Sapranov y Smilga, defendieron los puntos de vista de la Oposición contra los gritos de protesta y los abusos contra ellos de los gorilas del aparato. La respuesta de la maquinaria estalinista fue aún más retorcida: procuró eliminar a los líderes de la Oposición de sus puestos importantes en el partido. Sus advertencias contra la Oposición se hicieron más y más explícitas, sugiriendo, no solo la expulsión del partido, sino la eliminación física. El ex oposicionista Larin dijo en voz alta en la XVª Conferencia del partido, en octubre-noviembre de 1926, los pensamientos ocultos de Stalin: “O la Oposición es excluida del partido y legalmente suprimida, o la cuestión se saldará a tiros en las calles, como hicieron los Socialistas revolucionarios de izquierda en Moscú en 1918” (citado en Daniels, The Conscience of the revolution: Communist Opposition in Soviet Rusia, Simon and Schuster, 1960, pag. 282 – traducido por nosotros).
Pero como ya hemos dicho, la Oposición de Trotski también estaba entorpecida por sus propios errores fatales: su lealtad obstinada a la prohibición de facciones adoptada en el Congreso del partido de 1921 y sus dudas para ver la verdadera naturaleza contrarrevolucionaria de la burocracia estalinista. Tras la condena de sus manifestaciones en las células de fábrica en Octubre, los líderes de la Oposición firmaron un acuerdo admitiendo que habían violado la disciplina del partido y renunciando a una futura actividad “faccional”. En el Comité ejecutivo de la IC en diciembre, la última vez que se permitió a la Oposición plantear su caso ante la Internacional, Trotski se vio de nuevo paralizado por su negativa a poner en cuestión la unidad del partido. Como plantea A. Ciliga: “No obstante la brillantez polémica de su oratoria, Trotski envolvió su exposición del debate con demasiada prudencia y diplomacia. La audiencia fue incapaz de comprender, en profundidad, la tragedia de las diferencias que separaban a la Oposición de la mayoría. La Oposición – y esto me chocó en ese momento – no era consciente de su debilidad e incluso tendía a subestimar la magnitud de su derrota, negándose a extraer lecciones de ella. Mientras la mayoría, dirigida por Stalin y Bujarin, maniobraba para tratar de excluir totalmente a la Oposición, ésta se esforzaba continuamente en conseguir compromisos y arreglos amistosos. Esta política vacilante de la oposición contribuyó a ocasionar si no su derrota, sí al menos a debilitar su resistencia» (El Enigma ruso, inicialmente publicado, en 1938, como Au pays du grand mensonge – En el país de la gran mentira –, pp. 7 y 8 de la edición inglesa de 1979).
Otro tanto sucedió a finales de 1927, cuando espoleada por el fracaso cosechado en China por la burocracia, la Oposición formuló su plataforma oficial para el XVº Congreso. Esta tentativa fue saboteada por una maniobra típica del aparato. La Oposición se había visto obligada a editar esa Plataforma en una imprenta clandestina. Cuando la GPU registró dicha imprenta, descubrió “casualmente” que en ella trabajaba un “oficial de Wrangel” relacionado con contrarrevolucionarios extranjeros. Lo bien cierto es que dicho “oficial” era, en realidad, un agente provocador de la propia GPU, pero eso no impidió que el aparato explotara este descubrimiento para desprestigiar a la Oposición. Sometida a una presión cada vez más intensa, la Oposición decidió, una vez más, apelar directamente a las masas, tomando la palabra en diversos mítines y reuniones del partido y, sobre todo, participando, con sus propias pancartas, en las manifestaciones que tuvieron lugar en noviembre de 1927 para conmemorar la revolución de Octubre. En ese mismo momento, la Oposición realizó un último intento de sacar a la luz el testamento de Lenin. O sea una reacción débil y tardía. La gran mayoría de los trabajadores había caído ya en una apatía política y apenas podía diferenciar lo que separaba a la Oposición del régimen. El propio Trotski se dio cuenta, a diferencia de Zinoviev que en ese momento atravesaba una fase de fugaz optimismo, de que las masas estaban hastiadas de la lucha revolucionaria, y que estaban más predispuestas a dejarse llevar por las promesas de socialismo en Rusia que les hacía Stalin, que por los llamamientos a nuevos combates políticos. En todo caso también es verdad que la Oposición fue incapaz de presentar una alternativa revolucionaria netamente diferenciada, como puede apreciarse a través de la timidez de las consignas que figuraban en sus pancartas de las manifestaciones de noviembre, en las que figuraban eslóganes como «Abajo el Ustrayalovismo», «Contra la división»,... reclamando, en definitiva, la necesidad de la «unidad leninista» en el partido, precisamente en un momento en el que el partido de Lenin estaba siendo absorbido por la contrarrevolución. Hay que decir que, una vez más, los estalinistas no demostraron esa misma tibieza. Sus matones prodigaron agresiones en muchas de las manifestaciones de ese día y, poco más tarde, Trotski y Zinoviev resultaban fulminantemente excluidos del partido, iniciándose con ello una espiral de expulsiones, exilios, encarcelamientos..., que acabó, finalmente, en el aplastamiento de los vestigios proletarios del partido Bolchevique.
Lo que resultó más desmoralizante es que esa represión masiva sembró el desánimo en las filas de la Oposición. Poco después de su expulsión se rompió la alianza entre Trotski y Zinoviev. El componente más débil de esa alianza, es decir Zinoviev, Kamenev, y la mayoría de sus seguidores, capitularon cobardemente, confesaron sus «errores», y suplicaron su readmisión en el partido. La mayoría del ala derecha trotskista se rindió igualmente en ese momento([2]).
Destrozada ya el ala izquierda del Partido, Stalin se volvió contra sus aliados de derecha, o sea los bujarinistas, cuya política era más abiertamente favorable al capitalismo privado y el kulak. Debiendo enfrentar diversos problemas económicos inmediatos, en particular la llamada “escasez de artículos”, pero sobre todo presionado por la necesidad de un desarrollo de las capacidades militares de Rusia, en un mundo que se dirigía hacia nuevas conflagraciones imperialistas, Stalin anunció su “giro a la izquierda”, es decir un repentino bandazo hacia una industrialización a marchas forzadas y hacia la “liquidación del kulak como clase”, lo que quería decir la expropiación forzosa del grande y del mediano campesino.
Este nuevo bandazo de Stalin, acompañado de una ensordecedora campaña contra el “peligro derechista” en el partido, acabó por diezmar aún más las filas de la Oposición. Militantes como Preobrazhenski, decididos partidarios de la industrialización como la clave para avanzar hacia el socialismo, se dejaron llevar rápidamente por la idea de que Stalin estaba aplicando, objetivamente, el programa de la izquierda, por lo que urgió a los trotskistas a que reintegraran el redil del partido. Ese fue el destino político de la teoría de la “acumulación socialista primitiva”.
Los acontecimientos de 1927-28 fueron la marca de un giro evidente. El estalinismo había triunfado destruyendo cualquier fuerza de oposición en el partido, y ya no existían obstáculos que le impidieran conseguir su programa fundamental: construir una economía de guerra sobre la base de un capitalismo de Estado más o menos completo. Esto significaba la muerte del partido Bolchevique, totalmente fusionado con la burocracia del capitalismo de Estado. Su siguiente golpe sería el de reafirmar su dominación definitiva sobre la Internacional, enteramente convertida en instrumento de la política exterior rusa. Cuando en su VIº Congreso (agosto de 1928), la IC adoptó la tesis del “socialismo en un solo país” estaba certificando su propia defunción, como antes (en 1914) lo hiciera la Internacional socialista. Eso no quita para que – tal y como sucedió tras el desastre de 1914 – los estertores agónicos de los diferentes partidos comunistas fuera de Rusia se prolongaran durante varios años hasta que, a mediados de los años 30, todos ellos acabaron expulsando a sus propias oposiciones de izquierda y adoptando sin rodeos una postura de defensa del capital nacional en preparación del segundo holocausto mundial.
La ruptura de Trotski con la Izquierda comunista
El precedente análisis puede hoy parecer claro, pero fue entonces objeto de una acalorada discusión en los círculos de la oposición que habían conseguido sobrevivir. En 1928-29, esta discusión se polarizó sobre todo en el debate que mantuvieron Trotski y los miembros del grupo Centralismo democrático (los “decistas”) cuya influencia en las filas de los seguidores de Trotski era cada vez mayor, como lo prueba la cantidad de energía que éste empleó en rebatir los errores “ultraizquierdistas” y “sectarios” de aquellos.
Los “decistas” existían desde 1919 y se habían caracterizado por una crítica implacable de los riesgos de la burocratización en el partido y en el Estado. Tras ser expulsados de la Oposición unida, presentaron una plataforma propia en el XVº Congreso del partido, “delito” que les valió ser excluidos fulminantemente de él. Según explicaba Miasnikov en el periódico francés l’Ouvrier communiste en 1929, esta plataforma firmada por «El Grupo de los Quince»([3]), significaba una evolución respecto a las posiciones que anteriormente habían defendido los “decistas”, lo que indicaba que Sapranov se había ido acercando a las posiciones del Grupo obrero del propio Miasnikov : «En sus puntos más importantes, en su estimación de la naturaleza del Estado de la URSS, sus concepciones sobre el Estado obrero, el programa de los Quince está muy cercano a la ideología del Grupo obrero».
A primera vista esta Plataforma no difiere mucho de las posiciones contenidas en la de la Oposición unida, aunque es verdad que va mucho más lejos en la denuncia del régimen opresivo que sufrían los obreros en las fábricas, el crecimiento del desempleo, la pérdida de toda vida proletaria en los soviets, la degeneración del régimen interior en el partido, y los catastróficos resultados de la política del “socialismo en un sólo país” a nivel internacional. Pero aún planteaba una reforma radical del régimen, identificándose con las propuestas de una aceleración de la industrialización, y presentando toda una serie de medidas destinadas a regenerar el partido y restaurar el control proletario sobre el Estado y sobre la economía. En ningún momento plantea la formación de un nuevo partido ni una lucha directa contra el Estado. Lo que sí resulta significativo es que este documento trata de ir a la raíz del problema del Estado, reafirmando la crítica marxista a la debilidad que supone el Estado como instrumento de la revolución proletaria, y alertando sobre las consecuencias de un Estado totalmente desvinculado de la clase obrera. Es más, cuando aborda la cuestión de la propiedad estatal, señala que ésta no tiene nada de fundamentalmente socialista: «Para nuestras empresas estatales, la única garantía de que no vayan en una dirección capitalista es la existencia de la dictadura del proletariado. Unicamente si esa dictadura se hunde o degenera puede alterarse esa dirección. Por ello representan una sólida base para la construcción del socialismo. Pero eso no significa que sean ya socialistas... Caracterizar tales formas de industria, en las que la fuerza de trabajo continúa siendo una mercancía, de socialismo o aún siquiera de formas inacabadas de socialismo de mala calidad, equivaldría a falsear la realidad, desacreditar el socialismo a los ojos de los trabajadores, confundir las tareas actuales con las definitivas y disfrazar la NEP como socialismo». En definitiva que sin dominación política del proletariado la economía, incluyendo el sector estatalizado, se encaminaría necesariamente en un sentido capitalista. Sobre eso, Trotski nunca tuvo mucha claridad pues pensaba que la propiedad nacional garantizaría, por sí misma, el carácter proletario del Estado. Por último, la Plataforma de los Quince demostraba una mayor conciencia sobre la inminencia de un Thermidor, planteando de hecho que la liquidación definitiva del partido por parte de la facción estalinista supondría poner punto final al carácter proletario del régimen: “La burocratización del partido, el extravío de sus dirigentes, la fusión del aparato del partido con la burocracia gubernamental, la reducción de la influencia del elemento obrero del partido, la intromisión del aparato gubernamental en las luchas internas del partido... todo esto pone de manifiesto que el Comité central ha traspasado ya, con su política, la etapa de amordazar el partido y ha empezado ya la de su liquidación, transformándolo en un aparato auxiliar del Estado. Esta liquidación significaría el final de la dictadura del proletariado en la URSS. El partido es la vanguardia y el instrumento esencial de la lucha de la clase obrera. Sin él no puede lograrse la victoria, ni siquiera puede mantenerse la dictadura del proletariado”.
Es verdad que la Plataforma de los Quince mostraba aún una cierta subestimación de la amplitud del triunfo que el capitalismo había ya logrado en la URSS, pero no es menos cierto que cuando llegaron los acontecimientos de 1928-29, los decistas, o al menos buena parte de ellos, pudieron deducir más rápidamente sus verdaderas implicaciones: la destrucción de la oposición a manos del terror estatal estalinista significaba que el partido bolchevique se había convertido en un “cadáver hediondo” como lo describió el “decista” V. Smirnov, y eso implicaba que no había nada ya que defender en ese régimen. Trotski combatió esa apreciación en su carta “Nuestras diferencias con los Centralistas democráticos”, en la que escribía al “decista” Borodai: “sus compañeros de Jarkov, según me han informado, se han dirigido a los trabajadores con un llamamiento basado en la falsedad de que la revolución de Octubre y la dictadura del proletariado han sido ya liquidadas. Este Manifiesto, esencialmente falso, ha causado el mayor de los perjuicios a la Oposición”. Cuando Trotski habla de “perjuicio” se refiere, sin duda, a que un sector cada vez más numeroso de la Oposición estaba llegando a esas mismas conclusiones.
Igualmente los “decistas” comprendieron que no había nada de socialista en el súbito “giro a la izquierda” de Stalin, por lo que pudieron resistir mejor la oleada de capitulaciones causadas por éste, lo que no quiere decir que resultaran completamente indemnes, que no sufrieran divisiones, etc. Según contaron Ciliga y otros, el propio Sapranov capituló en 1928 convencido de que la ofensiva contra los kulaks significaba un cierto giro hacia una política socialista. Sin embargo también hay indicios que muestran que pronto se dio cuenta del carácter capitalista de Estado del programa de industrialización de Stalin. Miasnikov refirió, en sus artículos de 1929 en L’Ouvrier communiste, que Sapranov había sido arrestado ese mismo año. También anunció que se había producido un reagrupamiento entre el Grupo obrero, el Grupo de los Quince, y lo que quedaba de la Oposición obrera. En cuanto a Smirnov su comportamiento evolucionó de manera completamente diferente:
«El joven decista Volodia Smirnov llegó incluso a afirmar que “nunca ha habido una revolución proletaria ni una dictadura del proletariado en Rusia, que simplemente se trató de una ‘revolución popular’ desde abajo y una dictadura desde arriba. Lenin jamás fue un ideólogo del proletariado, sino que, desde el principio hasta el final, fue un ideólogo de la intelligentsia”. Estas ideas están relacionadas con un punto de vista muy extendido según el cual el mundo se encamina directamente hacia un nuevo orden social: el capitalismo de Estado, en el que la burocracia sería la nueva clase dominante. Pone al mismo nivel a la Rusia soviética, la Turquía de Kemal, la Italia fascista, la Alemania que marcha hacia el hitlerismo, y la Norteamérica de Hoover-Roosevelt. “El comunismo es un fascismo extremo, el fascismo es un comunismo moderado” escribió en su artículo ‘El comfascismo’. Esta forma de ver las cosas ensombrece las fuerzas y las perspectivas del socialismo. La mayoría de la fracción decista, Davidov, Shapiro, etc., consideraron que la herejía del joven Smirnov superaba todos los límites y fue expulsado del grupo en medio de un escándalo» (Ciliga, obra citada, pág. 280-282).
Ciliga añadió que no resulta difícil ver la idea de una “nueva clase” de Smirnov como un antecedente de las teorías de Burnham. Del mismo modo, su visión de Lenin como un ideólogo de la intelligentsia fue posteriormente retomada por los comunistas de consejos. Lo que inicialmente podía haber sido un análisis muy válido – la tendencia universal al capitalismo de Estado en la fase de decadencia del capitalismo – se convirtió, dadas las circunstancias de derrota y confusión que entonces reinaban, en un camino hacia el abandono del marxismo.
Otro tanto puede decirse de los elementos de la izquierda comunista rusa que llamaron a la constitución inmediata de un nuevo partido. Es cierto que actuaban guiados por una preocupación justa pero daban la espalda a la realidad de aquel período. Un nuevo partido no puede ser creado por un acto puramente voluntarista en un período de profunda derrota de la clase obrera mundial. Lo que exigía aquel momento era la constitución de fracciones de izquierda, capaces de preparar las bases programáticas del nuevo partido, para cuando las condiciones de la lucha de clases internacional lo hicieran posible. Sólo la Izquierda italiana sería capaz de sacar, de manera consecuente, esta conclusión.
Todos estos hechos ponen de manifiesto las terribles dificultades a las que se enfrentaron los grupos de oposición a finales de los años 20 abocados, cada vez más, a desarrollar su trabajo de análisis en las cárceles de la GPU que, paradójicamente, se habían convertido en un oasis de debate político en un país silenciado por un terror estatal sin precedentes. Pero en medio de ese drama general de capitulaciones y divisiones también se abrió paso un proceso de convergencia en torno a las posiciones más claras de la izquierda comunista, un proceso en el que estaban implicados los “decistas”, así como los elementos supervivientes del Grupo obrero y de la Oposición obrera, y también los “intransigentes” de la oposición trotskista. El propio Ciliga que pertenecía al ala más radical de ésta, describió así su ruptura con Trotski en el verano de 1932, tras recibir un importante texto programático de éste titulado “Los problemas del desarrollo de la URSS; esbozo de un programa de la Oposición de izquierdas internacional ante la cuestión rusa”: «Desde 1930, ella (el ala izquierda de la corriente trotskista) esperaba que su dirigente hablara claro y declarara que el actual Estado soviético no tiene nada que ver con un Estado obrero. Ahora tenemos que ya desde el primer capítulo de su programa, Trotski lo define inequívocamente como un “Estado proletario”. Más adelante nos encontramos con un nuevo revés para el ala izquierda cuando al tratar el tema del Plan quinquenal, el programa defiende tajantemente su carácter socialista tanto de sus objetivos como de sus métodos... Ya no cabe esperar que Trotski pueda distinguir alguna vez entre burocracia y proletariado, entre capitalismo de Estado y socialismo. Para todos aquellos “negadores” de la izquierda a los que les resulta imposible identificar con el socialismo lo que hoy se está dando en Rusia, no queda más salida que romper con Trotski y abandonar el colectivo trotskista. Cerca de diez – entre los que me incluyo – tomamos una decisión en ese sentido... Tras haber compartido tanto la ideología como los combates de la Oposición Rusa, he acabado llegando a la conclusión – como tantos otros antes que yo y otros tantos harán después – de que Trotski y sus seguidores están demasiado estrechamente atados al régimen burocrático de la URSS para poder luchar contra ese régimen hasta sus últimas consecuencias... para él (Trotski) la tarea de la Oposición debe ser la de mejorar, que no destruir, el sistema burocrático; y luchar contra los “privilegios exagerados” y “la extrema desigualdad en las condiciones de vida”, pero no luchar contra todos los privilegios y todas las desigualdades.
“¿Oposición burocrática o proletaria?” Así titulé el artículo que escribí en prisión y en el que expresé mi cambio de actitud hacia el trotskismo. En adelante pertenezco al campo del ala más de extrema izquierda de la oposición rusa: “Centralismo democrático”, “Oposición obrera”, “Grupo obrero”.
Lo que a la Oposición la separa de Trotski no es únicamente cómo juzga el sistema o cómo comprende los problemas actuales sino, sobre todo, qué papel atribuye al proletariado en la revolución. Para los trotskistas es el partido, para la extrema izquierda el verdadero agente de la revolución es la clase obrera. En las luchas entre Stalin y Trotski tanto en lo referente a la política del partido como respecto a la dirección personal de éste, el proletariado apenas ha representado el papel de un sujeto pasivo. A los grupos de comunistas de extrema izquierda, en cambio, lo que nos interesa son las condiciones reales de la clase obrera, el papel que realmente tiene en la sociedad soviética, y el que debería asumir en una sociedad que se plantee verdaderamente la tarea de la construcción del socialismo. Las ideas y la vida política de estos grupos me abren nuevas perspectivas y me hacen enfrentar cuestiones desconocidas en la oposición trotskista: ¿cómo puede el proletariado emprender la conquista de los medios de producción arrebatados a la burguesía? ¿cómo puede controlar eficazmente tanto al partido como al gobierno, estableciendo una democracia obrera y salvaguardando la revolución de la degeneración burocrática?».
Es cierto que las conclusiones de Ciliga desprenden cierto aroma consejista y que en sus últimos años éste acabó también desilusionándose del marxismo. Pero eso no impide reconocer en sus textos una fide digna descripción de un auténtico proceso de clarificación proletaria en unas condiciones de lo más adversas. Fue desde luego una tragedia que muchos de los resultados de ese proceso se perdieran y que no tuvieran un impacto inmediato sobre el desmoralizado proletariado ruso. Algunos, por descontado, desprecian ese esfuerzo como irrelevante o lo desdeñan presentándolo como una manifestación más de la naturaleza sectaria y abstencionista de la izquierda comunista. Pero los revolucionarios trabajan a escala histórica, y la lucha que los comunistas de izquierda rusos desarrollaron para poder comprender las razones de la terrible derrota que habían padecido conserva una gran importancia teórica y es más relevante, si cabe, para la actividad de los revolucionarios actuales. Démonos simplemente cuenta de lo nefasto que resultó que en lugar de las tesis de los intransigentes, lo que tuviera una mayor influencia en el movimiento de la oposición fuera de Rusia, fueran las tentativas de Trotski por reconciliar lo irreconciliable, por encontrar algo de obrero en el régimen estalinista. Esta incapacidad para reconocer que el Thermidor había concluido tuvo desastrosas consecuencias, contribuyendo a la traición definitiva de la corriente trotskista cuando, a través de la ideología de la «defensa de URSS», llamó al proletariado a participar en la IIª Guerra mundial.
Tras el silenciamiento de la Izquierda comunista rusa, la búsqueda para resolver el “enigma ruso”, durante los años 30 y 40, fue asumida fundamentalmente por revolucionarios de otros países, cuyos debates y análisis abordaremos en el próximo artículo de esta serie.
CDW
[1] De hecho todavía no se ha podido desvelar una parte importante de la historia de los “decistas” y de otras corrientes de la izquierda en Rusia. Hacerlo requiere un gran esfuerzo de investigación. Un simpatizante de la CCI, Ian, se había volcado en una vasta investigación sobre la Izquierda comunista rusa, estando especialmente persuadido de la importancia del grupo de Sapranov. Desgraciadamente falleció en 1997 antes de poder completar esas investigaciones. La CCI está intentando asumir, al menos, una parte de ese trabajo. También confiamos en que la emergencia de un medio político proletario en Rusia pueda facilitar el desarrollo de esta investigación.
[2] No fueron estos, sin embargo, los primeros opositores que claudicaron ante el régimen estalinista. Un año antes, los líderes de la Oposición obrera (Mevdiev, Shliapnikov y Kollontai), así como uno de los más decididos miembros de la Izquierda comunista y de Centralismo democrático (Ossinski), junto a la esposa de Lenin (Krupskaya), ya habían renunciado a cualquier actividad de oposición.
[3] La Plataforma del Grupo de los Quince fue publicada por primera vez fuera de Rusia, a principios de 1928, por una rama de la Izquierda italiana que venía editando el periódico Réveil communiste (Despertar comunista) desde finales de los años 20. Apareció traducida al alemán y al francés bajo el título En vísperas de Thermidor, Revolución y contrarrevolución en la Rusia de los Soviets, Plataforma de la Oposición de izquierda en el partido Bolchevique (Sapranov, Smirnov, Obhorin, Kalin, etc). La CCI se propone publicar próximamente una versión en inglés de dicho texto.
Series:
Historia del Movimiento obrero:
desarrollo de la conciencia y la organización proletaria:
Cuestiones teóricas:
- Curso histórico [107]
- Internacionalismo [108]
Anarquismo y comunismo
- 5554 lecturas
El anarquismo hoy tiene viento en popa. Tanto con el reforzamiento del anarcosindicalismo o como con la aparición de numerosos grupos reclamándose de las ideas libertarias, el anarquismo vuelve a tener cierto éxito en varios países (y a aprovechar de un interés creciente por parte de los media burgueses). Este fenómeno se entiende perfectamente en el actual período histórico.
El hundimiento de los regímenes estalinistas a finales de los 80 permitió a la burguesía librarse a una campaña inigualada sobre el tema de “la muerte del comunismo”. Estas han tenido cierto impacto en la clase obrera, y también en estos que rechazan el sistema capitalista y desean su derrumbamiento revolucionario. Según estas campañas, la quiebra de lo que llamaban “socialismo” cuando no “comunismo” no sería sino la quiebra de las ideas comunistas expresadas por Marx que los regímenes estalinistas habían convertido en ideología oficial, claro está falsificándolas sistemáticamente.
Marx, Lenin, Stalin, un mismo combate: este es el tema que nos han machaconeado durante años y años todos los sectores de la burguesía. Y éste es precisamente el tema que la corriente anarquista ha ido defendiendo a lo largo del siglo XX, desde que se colocó en URSS uno de los regímenes más bárbaros al que ha dado luz el sistema capitalista. Para los anarquistas, que consideraron desde siempre que el marxismo era “autoritario”, la dictadura estalinista no era sino la consecuencia inevitable de la aplicación de las ideas de Marx. En este sentido, los éxitos actuales de la corriente anarquista y libertaria son el fruto de las campañas de la burguesía, la señal de su impacto en aquellos que sin dejar de rechazar el capitalismo, también han sido enganchados por el montón de mentiras que se nos arroja desde diez años. Así es como la corriente que se considera como la enemiga más radical del orden burgués debe buena parte de su éxito actual a las concesiones que va haciendo – y que siempre ha hecho – a los temas ideológicos clásicos de la burguesía.
Dicho esto, muchos anarquistas y libertarios se sienten un poco molestos. Por un lado les cuesta tragar el comportamiento que tuvo la mayor organización de la historia del anarquismo, la que tuvo la influencia más determinante sobre la clase obrera de un país, la CNT de España. Resulta por supuesto difícil reclamarse de la experiencia de una organización que tras decenas de años de propaganda de “acción directa”, de denuncia de cualquier participación al juego parlamentario burgués, de discursos definitivos contra el Estado – contra cualquier forma de Estado –, no fue capaz en el 36 más que de mandar varios consejeros al gobierno de la Generalitat de Cataluña y cuatro ministros al gobierno burgués de la República española. Ministros que no vacilaron en llamar a los obreros a rendir las armas y fraternizar con sus verdugos en cuanto se levantaron contra la policía de ese mismo gobierno (policía controlada por... ¡los estalinistas!). En pocas palabras, cuando los dieron una puñalada trapera. Por esto ciertos libertarios hoy intentan reclamarse de corrientes nacidas en el mismo anarquismo y en la CNT y que se opusieron a la política criminal de esta central sindical, tales como los Amigos de Durruti que combatieron en el 37 la línea oficial de la CNT española, y que esta misma CNT denunció como traidores y excluyó. Es precisamente para precisar el carácter de esta corriente particular que publicamos el artículo que viene a continuación, extracto del folleto España 1936 publicado por la sección de la CCI en España.
Por otro lado, algunos de los que se acercan de las ideas libertarias se dan cuenta sin gran dificultad de la vacuidad de la ideología anarquista e intentan tener otras referencias para reforzar las de los maestros clásicos (Prudón, Bakunin, Kropotkin, etc.). Y ¿que mejor referencia pueden encontrar que la del mismo Marx, del que hasta Bakunin se proclamó “discípulo” en sus tiempos? Animados por la voluntad de rechazar las mentiras burguesas que le echan la culpa al marxismo de todos los males que ha sufrido Rusia desde 1917, intentan oponer radicalmente a Lenin a Marx, lo que les coloca de nuevo bajo la influencia de las campañas que hacen de Stalin el fiel heredero de Lenin. Por esto, en su esfuerzo para promover un “marxismo libertario”, intentan reclamarse de la corriente de la Izquierda comunista germano holandesa cuyos principales teóricos, tales como Otto Rülhe primero y más tarde Anton Pannekoek, consideraron que la revolución rusa del 17 no fue sino una revolución burguesa, dirigida por un partido burgués – el Partido bolchevique – inspirado por un jacobino burgués: Lenin. Tanto los compañeros de la Izquierda holandesa como los de la Izquierda alemana siempre tuvieron claro que se reclamaban exclusivamente del marxismo y de ningún modo del anarquismo, y siempre rechazaron cualquier intento de conciliar ambas corrientes. Esto no impide ciertos anarquistas el intentar anexarlos a su ideología como tampoco impide a otros, con cierta ingenuidad, el intentar elaborar un “marxismo libertario”, realizando la imposible síntesis entre anarquismo y marxismo.
Es uno de estos intentos que publicamos, una carta redactada por un pequeño grupo francés llamado Izquierda comunista libertaria (GCL) para contestar a nuestro artículo “El comunismo de consejos no es un puente entre marxismo y anarquismo”, publicado en Internationalisme no 259 (publicación de la CCI en Bélgica) y en Révolution internationale no 300 (publicación de la CCI en Francia). A continuación, también publicamos amplios extractos de la respuesta (que no es exhaustiva) que les hemos hecho.
CCISeries:
Corrientes políticas y referencias:
- Anarquismo "Oficial" [110]
- Anarquismo internacionalista [111]
Anarquismo y comunismo - Los Amigos de Durruti : lecciones de una ruptura incompleta con el anarquismo
- 5928 lecturas
La agrupación anarquista de Los Amigos de Durruti, se ha citado a menudo para ilustrar la vitalidad del anarquismo durante los acontecimientos de 1936 en España, puesto que sus miembros jugaron un papel destacado durante las luchas de Mayo 1937, oponiéndose y denunciando la colaboración de la CNT en el gobierno de la República y la Generalitat de Cataluña. Hoy la CNT se vanagloria de sus hazañas y vende sus publicaciones más conocidas(), apadrinando sus posiciones.
La agrupación anarquista de Los Amigos de Durruti, se ha citado a menudo para ilustrar la vitalidad del anarquismo durante los acontecimientos de 1936 en España, puesto que sus miembros jugaron un papel destacado durante las luchas de Mayo 1937, oponiéndose y denunciando la colaboración de la CNT en el gobierno de la República y la Generalitat de Cataluña. Hoy la CNT se vanagloria de sus hazañas y vende sus publicaciones más conocidas([1]), apadrinando sus posiciones.
Para nosotros sin embargo, la lección esencial de la experiencia de esta agrupación no es la “vitalidad” del anarquismo, sino al contrario, la imposibilidad de plantear una alternativa revolucionaria desde él([2]). Los Amigos de Durruti, aunque se opusieron a la política de “colaboración” de la CNT, no comprendieron su papel como factor activo de la derrota del proletariado, su alineamiento en el campo burgués; y por eso no la denunciaron como un arma del enemigo; al contrario, siempre reivindicaron su militancia en la CNT y la posibilidad de utilizarla para defender los intereses del proletariado.
La razón fundamental de esa dificultad es su incapacidad para romper con el anarquismo. Esto es lo que explica también que, a pesar del indiscutible esfuerzo y el coraje revolucionario de los miembros de esta agrupación, no haya surgido lamentablemente una clarificación sobre los acontecimientos de España 1936.
1936: ¿Revolución proletaria o guerra imperialista?
En los libros de historia, los sucesos de España 1936 se describen como “la guerra civil”. Para los trotskistas y los anarquistas, se trata de “la revolución española”. Para la CCI, no fue ni una “guerra civil”, ni una “revolución”, sino una guerra imperialista. Una guerra entre dos fracciones de la burguesía española: la de Franco, respaldada por el imperialismo alemán e italiano; y en el otro lado, el republicano, un gobierno del Frente popular que, particularmente en Cataluña, incluía a los estalinistas, el POUM y la CNT, respaldado por la URSS y los imperialismos democráticos. La clase obrera se movilizó en julio 1936 contra el golpe de Franco y en mayo 1937 en Barcelona contra la tentativa de la burguesía de aplastar la resistencia proletaria([3]). Pero, en ambos casos, el Frente popular, logró derrotarlo y desviarlo hacia las matanzas militares utilizando la excusa del “antifascismo”.
Este fue el análisis de Bilan, la publicación de la Izquierda comunista de Italia en el exilio. Para Bilan, era esencial ver el contexto internacional en el que ocurrían los acontecimientos en España. La oleada revolucionaria internacional que acabó con la Iª Guerra mundial y se extendió por los cinco continentes había sido derrotada, aunque todavía quedaban ecos de luchas obreras en China en 1926, en la huelga general de Gran Bretaña, y en la propia España. Sin embargo el aspecto dominante de la década de 1930 era la preparación de todas las potencias imperialistas para otro conflicto global. Este era el marco internacional de los acontecimientos en España: una clase obrera derrotada y el camino a una IIa Guerra mundial.
Otros grupos proletarios como el GIKH([4]), defendieron posiciones similares, a pesar de que también hubiera espacio en sus publicaciones para posiciones que se asimilaban al trotskismo, que veían que, partiendo de una lucha por una “revolución burguesa”, el proletariado podía intervenir revolucionariamente. Bilan debatió pacientemente con estos grupos, entre los que se incluía una minoría en su seno, que defendía que la revolución podía surgir de la guerra y que se movilizó para luchar en la columna Lenin en España([5]).
Por muy confusas que pudieran ser sus posiciones, ninguno de estos grupos se había comprometido sin embargo en el apoyo al gobierno republicano. Ninguno había participado en el sometimiento de los obreros a la República, ninguno había tomado partido por la burguesía... ¡A diferencia del POUM y la CNT!([6]).
Apoyándose en aquellos errores del proletariado, la burguesía pretende avalar hoy la política traidora y contrarrevolucionaria de estos últimos, presentando los sucesos de 1936 en España como una “revolución proletaria” dirigida por el POUM y la CNT([7]), cuando estos fueron en realidad la última línea de la burguesía contra la lucha obrera, como ya hemos denunciado:
“Pero sobre todo el POUM y la CNT jugaron el papel decisivo en el alistamiento de los obreros para el frente. El cese de la huelga general fue ordenado por estas dos organizaciones sin que hubieran participado siquiera en su desencadenamiento. Más que Franco, la fuerza de la burguesía era disponer de una extrema izquierda que desmovilizó al proletariado español” (en nuestro libro La Izquierda comunista de Italia, pag. 84).
Las bases anarquistas de la traición de la CNT en 1936
A muchos obreros les cuesta reconocer que la CNT, que agrupaba los proletarios más combativos y decididos, y que lanzaba las propuestas más radicales, traicionara a la clase obrera, poniéndose del lado del Estado republicano burgués y alistándola en la guerra antifascista.
Por eso, confundidos por la amalgama y heterogeneidad de posiciones que caracteriza al medio anarquista, sacan como lección que el problema no fue la CNT sino la “traición” de 4 ministros (la Montseny, García Oliver etc.) o la influencia de corrientes como los Treintistas([8]).
Es cierto que durante la oleada revolucionaria internacional que siguió a la Revolución rusa, las mejores fuerzas del proletariado en España se agrupaban en la CNT (el Partido socialista se alineaba con los socialpatriotas que habían llevado al proletariado mundial a la guerra imperialista, y el partido comunista representaba una ínfima minoría). Y esto expresaba fundamentalmente una debilidad del proletariado en España, consecuencia de las características que tomó el desarrollo del capitalismo (mala cohesión nacional, peso desmesurado de los sectores terratenientes de la burguesía y la aristocracia).
Ese terreno había sido un caldo de cultivo para la ideología anarquista, que expresa fundamentalmente el pensamiento de la pequeña burguesía radicalizada y su influencia en el proletariado. Ese peso se había visto agravado por la influencia del bakuninismo en la AIT en España, que tuvo desastrosas consecuencias, como había denunciado Engels en su libro Los bakuninistas en acción, a propósito del movimiento cantonalista de 1873 en España, cuando estos arrastraron al proletariado tras la burguesía radical aventurera. Entonces el anarquismo, cuando había tenido que elegir entre la toma del poder político por la clase obrera, o el gobierno de la burguesía, se había decantado por esta última:
«Esos que se presentan como autónomos, revolucionarios, anarquistas, acaban de lanzarse con el mayor celo en esta ocasión a hacer política, pero la peor de todas: la política burguesa. En lugar de luchar por conquistar el poder político para la clase obrera – cosa que les repugna- han ayudado a que lo tenga una fracción de la burguesía compuesta de aventureros ambiciosos que buscan ocupar puestos importantes y que se llaman a sí mismos “republicanos intransigentes”» (Informe de la federación madrileña de la AIT, en el libro de Engels)
Durante la oleada revolucionaria que siguió a la Iª Guerra mundial, la CNT sin embargo, sintió la influencia de la Revolución rusa y de la IIIª Internacional. El Congreso cenetista de 1919 se pronunció claramente sobre la naturaleza proletaria de la Revolución rusa y el carácter revolucionario de la Internacional comunista, en la que decidió participar. Pero con la derrota de la oleada revolucionaria y la apertura de un curso contrarrevolucionario, la CNT no pudo encontrar en sus débiles fundamentos anarquistas y sindicalistas la fuerza teórica y política para abordar la tarea de sacar lecciones de la sucesión de derrotas en Alemania, Rusia, etc., y para dirigir en un sentido revolucionario la enorme combatividad del proletariado en España.
A partir del Congreso de 1931, la CNT antepone su “odio a la dictadura del proletariado” a sus tomas de posición anteriores sobre la Revolución rusa, mientras que ve en las Cortes constituyentes “el producto de un hecho revolucionario” (Ponencia del congreso: posición de la CNT frente a las Cortes constituyentes), a pesar de su oposición formal al parlamento burgués. Con ello, comienza a decantarse hacia el apoyo a la burguesía, más explícitamente en fracciones como los treintistas; y a pesar de que en su seno persisten elementos que continúan adhiriendo al combate revolucionario del proletariado.
En febrero 1936, la CNT, saltándose a la torera sus principios abstencionistas, llama indirectamente a votar por el Frente popular: “Naturalmente, la clase obrera en España, que desde hacía muchos años había sido aconsejada por la CNT a que no votase, interpretó nuestra propaganda en el mismo sentido que deseábamos, eso es, que debía votar, pues que siempre resultaría más fácil hacer frente a las derechas fascistas si ellas se sublevaban después de ser derrotadas y fuera del gobierno”([9]).
Con esto muestra su decantación clara por el Estado burgués, su implicación en la política de derrota y alistamiento del proletariado para la guerra imperialista.
No es sorprendente pues lo que ocurrió después en Julio 1936, cuando, con la Generalitat a merced de los obreros en armas, entregó el gobierno a Companys, llamó a volver al trabajo y envió a los obreros a ser masacrados al frente de Aragón. Ni lo que ocurrió en mayo 1937, cuando, respondiendo a la provocación de la burguesía, los obreros levantaron espontáneamente barricadas y se hicieron con el control de la calle, y la CNT llamó de nuevo a abandonar la lucha y evitó que volvieran los obreros del frente a apoyar a sus compañeros de Barcelona([10]).
Los sucesos en España muestran que, en la era de las guerras y las revoluciones, sectores del anarquismo son ganados por la lucha revolucionaria del proletariado, pero que el anarquismo como corriente ideológica es incapaz de enfrentar la contrarrevolución y levantar una alternativa revolucionaria, siendo arrastrado al terreno de la defensa del Estado burgués. Bilan comprendió esto y lo expresó brillantemente: “... hay que decirlo abiertamente: en España no existían las condiciones para transformar los embates de los proletarios españoles en la señal del despertar mundial del proletariado, aún cuando existieran seguramente unos contrastes en las condiciones económicas, sociales y políticas, más profundos y exacerbados que en otros países... La violencia de estos acontecimientos no debe inducirnos a error en la valoración de su naturaleza. Todos provienen de la lucha a muerte entablada por el proletariado contra la burguesía, pero prueban también la imposibilidad de reemplazar sólo por la violencia – que es un instrumento de lucha y no un programa de lucha – una visión finalista de los objetivos proletarios, y puesto que no confluyen con una intervención comunista orientada en esta dirección, aquel caerá finalmente dentro de la órbita del desarrollo capitalista, arrastrando en su quiebra a las fuerzas sociales y políticas que hasta entonces representaban de una manera clásica las escaramuzas de clase de los obreros: los anarquistas”([11]).
Los Amigos de Durruti : una tentativa de reacción contra la traición de la CNT
Los Amigos de Durruti eran de esos elementos anarquistas que, a pesar de la decantación burguesa de la CNT, en la que militaron durante todo el tiempo, continuaban adhiriendo a la revolución; y en ese sentido son un testimonio de la resistencia de elementos proletarios que no comulgaban con las ruedas de molino que quería hacerles tragar la central anarquista.
Por este motivo, la CNT y la burguesía en general, intenta presentar este grupo como ejemplo de que, aún en los peores momentos de 1936-1937, en la CNT ardía una llama revolucionaria.
Sin embargo esa interpretación es completamente falsa. Lo que animaba la decantación revolucionaria de los Amigos de Durruti era precisamente su combate contra las posiciones de la CNT, apoyándose en la fuerza del proletariado, del que formaban parte y estaban en primera línea.
Los Amigos de Durruti se situaron en un terreno de clase, no en tanto que militantes de la CNT, sino en tanto que militantes obreros que sentían la fuerza de la clase el 19 de Julio y que, desde esas bases, se oponían a las propuestas de la Confederación.
Al contrario, la tentativa de compaginar ese ímpetu proletario con su militancia en la CNT y con las propuestas anarquistas, hizo del todo imposible que de ellos pudiera salir una alternativa revolucionaria, ni siquiera una capacidad para sacar lecciones claras de los acontecimientos.
La agrupación de los Amigos de Durruti era un grupo de afinidad anarquista, que se constituyó formalmente en marzo de 1937, a partir de la confluencia de una corriente que se pronunciaba, desde la misma prensa de la CNT, contra de la colaboración con el gobierno, y otra corriente que volvió a Barcelona para luchar contra la militarización de las milicias.
La agrupación estaba directamente ligada al curso de las luchas obreras, en las que apoyaba su reflexión y su combate. No se trataba de un grupo de teóricos, sino de obreros en lucha, de activistas. Por eso básicamente reivindicaban la lucha de Julio 1936, y sus “conquistas”, que se concretaban en las patrullas de control que surgieron en los barrios y en el armamento de la clase obrera, aunque para ellos se trataba fundamentalmente del espíritu de las Jornadas de julio, de la fuerza espontánea de la lucha obrera, que tomó las armas para rechazar el ataque de Franco y se hizo dueña de la calle en Barcelona.
Antes de las jornadas de Mayo, algunos miembros destacados de la agrupación escribían en el periódico de la CNT La Noche, pero la actividad fundamental del grupo consistía en mítines donde se discutía sobre el curso de los acontecimientos.
En las Jornadas de mayo 37, los Amigos de Durruti combatieron en las barricadas y lanzaron la hoja que les hizo famosos, reivindicando una Junta revolucionaria, la socialización de la economía y el fusilamiento de los culpables. En la lucha, sus posiciones tendieron a confluir con las del grupo Bolchevique-leninista, de orientación trotskista, donde militaba Munis, y con el que mantuvieron discusiones que alimentaban su reflexión, pero que no consiguieron empujar al grupo a romper con el anarquismo.
Después de las Jornadas de mayo comenzó la publicación de El Amigo del Pueblo, del que se editaron al parecer 15 números, y que expresa su tentativa de clarificar las cuestiones que la lucha había planteado. El teórico más destacado del grupo, Jaime Balius, publicó en 1938 el folleto Hacia una nueva Revolución, que resume de forma más elaborada las posiciones que defendió El Amigo del Pueblo.
Sin embargo, el grupo estaba directamente ligado al oxígeno de la lucha obrera, y a medida que esta fue vencida por el Estado republicano, aquel fue desapareciendo, volviendo al redil de la CNT.
Aunque significó una respuesta obrera a la traición de la CNT su evolución se vio truncada por la imposibilidad de abordar la ruptura con el anarquismo y el sindicato mismo. Por eso el grupo se mantuvo vivo y combativo en la medida en que lo alimentaban las luchas, la fuerza de la clase, pero no pudo ir más allá.
Una ruptura incompleta con el anarquismo
En las dos cuestiones centrales para la lucha de clases que se debatían de julio a mayo: la relación entre la guerra en el frente antifascista y la guerra social, y la cuestión de la colaboración en el gobierno republicano burgués o su derrocamiento, los Amigos de Durruti se opusieron a la política de la CNT y la combatieron.
La naturaleza de la guerra en España
Contrariamente a la CNT, que se había opuesto de forma nada disimulada a la acción de los obreros el 18 de julio, los Amigos de Durruti defendieron la naturaleza revolucionaria de esas jornadas: “Se ha afirmado que las jornadas de julio fueron una respuesta a la provocación fascista, pero “los Amigos de Durruti” hemos sostenido públicamente que la esencia de los días memorables de julio radicaba en las ansias absolutas de emancipación del proletariado”([12]).
Igualmente combatieron contra la política de subordinar la revolución a las necesidades de la guerra antifascista; cuestión que en gran parte estuvo en la base de su propia formación como agrupación([13]):
“La labor contrarrevolucionaria es facilitada por la poca consistencia de muchos revolucionarios. Nos hemos dado perfecta cuenta de un gran número de individuos que consideran que para ganar la guerra se ha de renunciar a la revolución. Así se comprende este declive que desde el 19 de Julio se ha ido acentuando de una manera intensiva... No es justificable que para llevar a las masas al frente de batalla se quieran acallar los anhelos revolucionarios. Debería ser todo lo contrario. Afianzar todavía más la revolución para que los trabajadores se lanzasen con brío inusitado a la conquista del nuevo mundo, que en estos instantes de indecisión no pasa de ser una promesa”([14]).
Y en mayo de 1937 se opusieron a las órdenes de la CNT a los milicianos en el frente de que interrumpieran su marcha a Barcelona para defender la lucha obrera en la calle y continuaran la guerra en el frente.
Esa determinación en el combate, choca sin embargo con la pobreza de las reflexiones teóricas de los Amigos de Durruti sobre la guerra y la revolución. En realidad nunca rompieron con la posición de que la guerra iba unida a la revolución proletaria, y que se trataba por tanto de una guerra “revolucionaria” opuesta a las guerras imperialistas, lo que los convertía desde el principio en víctimas de la política de derrota y alistamiento del proletariado:
“Desde el primer instante del choque con los militares ya no es posible desglosar la guerra de la revolución... A medida que han transcurrido las semanas y los meses, de la actual lucha, se ha ido precisando que la guerra que sostenemos con los fascistas, no tiene nada en común con las guerras que se declaran los Estados... Los anarquistas no podemos hacer el juego de quienes pretenden que nuestra guerra es tan sólo una guerra de independencia con unas aspiraciones sólo democráticas. Y a esas pretensiones contestaremos nosotros, los Amigos de Durruti, que nuestra guerra es una guerra social”([15]).
Con esto, se colocaban en la órbita de la CNT, que desde la versión “radical” de las posiciones burguesas sobre la lucha entre dictadura y democracia, arrastraba a los obreros más combativos al matadero de la guerra antifascista.
De hecho las consideraciones sobre la guerra de los Amigos de Durruti se hacían desde los planteamientos nacionalistas estrechos y ahistóricos del anarquismo, teniendo que recurrir a una versión de los hechos en España, en continuidad con las tentativas de revolución de la burguesía en 1808 contra la invasión napoleónica que resultan ridículos([16]). Cuando el movimiento obrero internacional debatía sobre la derrota del proletariado mundial y la perspectiva de una segunda guerra mundial, los anarquistas en España pensaban en Fernando VII y Napoleón:
“Hoy se repite lo acaecido en la época de Fernando VII. También en Viena se celebró una reunión de los dictadores fascistas para dilucidar su intervención en España. Y el lugar que ocupaba el Empecinado es desempeñado por los trabajadores en armas. Alemania e Italia están carentes de materias primas. Necesitan hierro, cobre, plomo, mercurio. Pero estos minerales españoles están detentados por Francia e Inglaterra. No obstante intentan conquistar España, Inglaterra no protesta en forma airada. Por bajo mano intenta negociar con Franco... La clase trabajadora ha de conseguir la independencia de España. No será el capitalismo indígena quien lo logre, puesto que el capital internacional está íntimamente entrelazado de un confín a otro. Este es el drama de la España actual. A los trabajadores nos toca arrojar a los capitalistas extranjeros. No es un problema patriótico. Es un caso de intereses de clase”([17]).
Como se ve, se necesitaban filigranas para convertir una guerra imperialista entre Estados, en una guerra patriótica, una guerra “de clases”. Esto es una manifestación del desarme político al que somete el anarquismo a militantes obreros sinceros como los Amigos de Durruti. Estos compañeros que querían luchar contra la guerra y por la revolución eran incapaces de encontrar el punto de partida para una lucha efectiva: el llamamiento a los obreros y campesinos, alistados por ambos bandos – el republicano y el franquista – a desertar, a dirigir sus fusiles contra los oficiales que los oprimían, a volver a la retaguardia y luchar con huelgas, con manifestaciones, en un terreno de clase, contra el capitalismo en su conjunto.
Para el movimiento obrero internacional sin embargo, la cuestión de la naturaleza de la guerra en España era una cuestión crucial, que polarizó los debates entre la Izquierda comunista y el trotskismo y en el seno mismo de aquella:
“La guerra de España ha sido decisiva para todos: para el capitalismo fue el medio para ampliar el frente de las fuerzas que actúan a favor de la guerra, de incorporar a los trotskistas, que se denominan a sí mismos comunistas de izquierdas, al antifascismo, y para sofocar el despertar obrero que despuntaba en 1936; para las fracciones de izquierda ha constituido la prueba decisiva, la selección de hombres y de ideas... la necesidad de afrontar el problema de la guerra. Nosotros hemos resistido y aún contra la corriente siempre resistiremos” (Bilan nº‑44; citado en La Izquierda comunista de Italia, pag 93).
La colaboración de la CNT en el gobierno
Más claramente aún que sobre la cuestión de la guerra, los Amigos de Durruti se opusieron a la política de colaboración de la CNT con el gobierno de la República.
Denunciaron la traición de la CNT en julio: “En julio la ocasión era preciosa ¿Quién podía oponerse a que la CNT y la FAI se impusieran en el terreno catalán? En lugar de estructurar aquel pensamiento confederal, hecho de carne en los pliegues de las banderas rojinegras y en los gritos de las multitudes, nuestros comités se entretuvieron en idas y venidas de los centros oficiales, pero sin fijar una posición acorde con las fuerzas que teníamos en la calle. Al cabo de unas semanas de dudas se imploró la participación en el poder. Nos acordamos perfectamente que en un pleno de regionales se propugnó por la constitución de un organismo revolucionario que se determinó llamarlo Junta Nacional de Defensa en un plan general y juntas regionales en un plan local. No se cumplieron los acuerdos tomados. Se silenció el error, por no decir la conculcación de las decisiones tomadas en el pleno susodicho. Se fue al gobierno de la Generalidad en primer lugar, y más tarde, al gobierno de Madrid”([18]).
... Y más frontalmente en su Manifiesto difundido en las barricadas en mayo:
“La Generalidad no representa nada. Su continuación fortifica la contrarrevolución. La batalla la hemos ganado los trabajadores. Es inconcebible que se haya actuado con tal timidez y que se llegara a ordenar un cese el fuego, y que, por añadidura, se impusiera la vuelta al trabajo cuando estábamos a dos dedos de la victoria total. No se tuvo en cuenta de dónde salió la provocación o la agresión, no se prestó atención al verdadero significado de aquellas jornadas. Esta conducta debe calificarse de traición a la revolución, conducta que nadie en nombre de nada puede tener ni sostener. Y no sabemos cómo calificar el trabajo nefasto realizado por la “Soli” y los militantes más destacados de la CNT”.
Este Manifiesto les valió la desautorización de la CNT y la amenaza de expulsión, que llegó a producirse aunque no se llevó finalmente a la práctica. Los Amigos de Durruti rectificaron la denuncia de traición en el nº 3 de El Amigo del Pueblo : “Los Amigos de Durruti en el pasado número rectificamos el concepto de traición, en aras de la unidad anarquista y revolucionaria” (El Amigo del Pueblo nº 4), no por falta de coraje, que habían demostrado de sobra, sino porque su horizonte no iba más allá de la CNT, a la que consideraban una expresión de la clase obrera y no un agente de la burguesía.
En ese sentido, las limitaciones teóricas de sus planteamientos eran las propias de la CNT y el anarquismo, y por eso, lo que finalmente criticaban a la CNT desde una reflexión más serena, alejada de la lucha en las barricadas, es no haber tenido un programa revolucionario:
“La inmensa mayoría de la población trabajadora estaba al lado de la CNT. La organización mayoritaria en Cataluña, era la CNT. ¿Qué ocurrió para que la CNT no hiciese su revolución que era la del pueblo, la de la mayoría del proletariado?
Sucedió lo que fatalmente tenía que ocurrir. La CNT estaba huérfana de teoría revolucionaria. No teníamos un programa correcto. No sabíamos a dónde íbamos. Mucho lirismo, pero en resumen de cuentas, no supimos qué hacer con aquellas masas enormes de trabajadores, no supimos dar plasticidad a aquel oleaje popular que se volcaba en nuestras organizaciones y por no saber qué hacer entregamos la revolución en bandeja a la burguesía y a los marxistas (léase socialistas y estalinistas), que mantuvieron la farsa de antaño, y lo que es mucho peor, se ha dado margen para que la burguesía volviera a rehacerse y actuase en plan de vencedora.
No se supo valorizar la CNT. No se quiso llevar adelante la revolución con todas sus consecuencias” (folleto de Balius: Hacia una nueva Revolución).
Pero para entonces la CNT sí tenía una teoría bien definida: la defensa del Estado burgués. La afirmación de Balius sirve para el conjunto del proletariado (en el sentido que la realizó igualmente Bilan – la falta de una orientación y una vanguardia revolucionaria), pero no para la CNT. Al menos desde febrero de 1936, La CNT está inequívocamente comprometida con el gobierno burgués del Frente popular:
“Cuando llega el momento de febrero de 1936, todas las fuerzas actuantes en el seno del proletariado se encontraban en un solo frente: la necesidad de alcanzar la victoria del Frente Popular para desembarazarse del dominio de las derechas y obtener la amnistía. Desde la socialdemocracia al centrismo, hasta la CNT y el POUM, sin olvidar todos los partidos de la izquierda republicana , por todas partes se estaba de acuerdo en que el estallido de las oposiciones de clase se dirimiera en el ruedo parlamentario. Y aquí se encontraba inscrita con letras flamantes la incapacidad de los anarquistas y del POUM, así como la función real de todas las fuerzas democráticas del capitalismo” (Bilan, “La lección de los acontecimientos de España”).
Después, en julio, contrariamente a lo que pensaban los Amigos de Durruti sobre que la CNT no sabía qué hacer con la revolución, en realidad lo tenía muy claro:
“Por nuestra parte, y así lo estimaba la CNT-FAI, entendimos que debía seguir Companys al frente de la Generalitat, precisamente porque no habíamos salido a la calle a luchar concretamente por la revolución social, sino a defendernos de la militarada fascista” (García Oliver, en respuesta a un cuestionario de Bolloten, citado en Agustín Guillamón: La Agrupación de los Amigos de Durruti, pag. 11).
Si durante las jornadas de mayo 37, los de Durruti, enfrentándose a la CNT, reivindicaron una “Junta revolucionaria” contra el gobierno de la Generalitat, y el “fusilamiento de los culpables”, no era el producto de su ruptura con el anarquismo, ni tampoco de una evolución desde el anarquismo hacia una alternativa revolucionaria (como pretende Guillamón), sino la expresión de la resistencia del proletariado a dejarse batir. No era una orientación de marcha para tomar el poder, cuestión que no podía plantearse en esos momentos en que la iniciativa estaba en manos de la burguesía que lanzó una provocación para acabar con la resistencia obrera, sino un testimonio. Por eso no podía ir más allá, como planteó Munis:
“Munis, en el número 2 de La Voz leninista (del 23 de agosto de 1937) realizó una crítica al concepto de “junta revolucionaria” desarrollado en el número 6 de El Amigo del Pueblo (del 12 de agosto de 1937). Para Munis, los Amigos de Durruti sufrían un progresivo deterioro teórico, e incapacidad práctica para influir en la CNT, que les conducía al abandono de algunas posiciones teóricas que la experiencia de mayo les había permitido adquirir. Munis constataba que en mayo de 1937 los Amigos de Durruti habían lanzado la consigna de “Junta revolucionaria”, al mismo tiempo que la de “todo el poder al proletariado”; mientras en el número 6, del 12 de agosto, de El Amigo del Pueblo la consigna de “Junta revolucionaria” se proponía como alternativa al “fracaso de todas las formas estatales”. Según Munis esto suponía un retroceso teórico en la asimilación por parte de los Amigos de Durruti de las experiencias de mayo, que les alejaba del concepto marxista de dictadura del proletariado, y les arrastraba de nuevo a la ambigüedad de la teoría estatal anarquista”([19]).
Pasada la agitación de la lucha obrera, y consumada la derrota, las reflexiones y las propuestas de los Amigos de Durruti volvieron sin traumas a la CNT, y la “Junta revolucionaria” acabó convirtiéndose en el Comité de milicias antifascistas, al que antes habían denunciado como órgano de la burguesía:
“La Agrupación criticó duramente la disolución de los comités de Defensa, de las patrullas de control, del Comité de milicias, y criticó el decreto de militarización, por entender que estos organismos surgidos a raíz de las jornadas de Julio tenían que ser la base – junto con los sindicatos y los municipios – de una nueva estructuración, es decir, que debían ser la pauta de un nuevo orden de cosas, aceptando naturalmente las modificaciones que hubiese aconsejado la marcha de los acontecimientos y de la experiencia revolucionaria”([20]).
Compárese lo anterior con esta otra cita, del mismo autor, en su folleto de 1938 Hacia una nueva Revolución:
“En julio se constituyó un comité de milicias antifascistas. No era un organismo de clase. En su seno se encontraban representadas las fracciones burguesas y contrarrevolucionarias”.
Conclusiones
Los Amigos de Durruti no son una expresión de la vitalidad revolucionaria de la CNT ni del anarquismo, sino de un esfuerzo de militantes obreros, a pesar del lastre del peso del anarquismo, que no ha sido nunca ni puede ser el programa revolucionario de la clase obrera.
El anarquismo puede atrapar en sus filas a sectores de la clase obrera, debilitados por su falta de experiencia o su trayectoria, como pueden ser hoy los proletarios jóvenes, pero de sus propuestas no puede salir una alternativa revolucionaria. En el mejor de los casos, como en los de Durruti, puede dar muestras de coraje y combatividad obrera, pero como la historia en España ha mostrado en dos ocasiones, en los momentos decisivos sus especulaciones ideológicas se ponen al servicio del Estado burgués.
Elementos obreros pueden adherirse a la revolución desde el anarquismo, pero para adherirse a un programa revolucionario hay que romper con el anarquismo.
R
[1] Como por ejemplo el folleto de Balius: Hacia una nueva revolución.
[2] En este punto central nuestra posición es opuesta a la de Agustín Guillamón, que ha publicado un folleto sobre este grupo: La Agrupación de los Amigos de Durruti, 1937-1939; este trabajo significa un esfuerzo importante y serio de documentación sobre la experiencia y las publicaciones de este grupo como no se había hecho hasta ahora. Por eso en este artículo aparecen varias referencias de esta fuente. Sin embargo el autor defiende que, aunque los sucesos de España 1936 son la tumba del anarquismo, del seno del anarquismo y de sus posiciones puede salir una opción revolucionaria.
[3] Para un análisis más detallado de Julio 1936 y Mayo 1937, ver el libro España 1936 publicado por la sección de la CCI en España, del que se ha extraído este artículo.
[4] Grupo de Comunistas internacionales, principalmente radicado en Holanda, representante del Comunismo de los consejos. Un trabajo de este grupo “Revolución y Contrarrevolución en España” se publica en este libro.
[5] Sobre la posición de estas corrientes, ver los Capítulos III y IV del libro mencionado.
[6] Y a diferencia de lo que después haría el trotskismo, comprometiéndose en la defensa de la URSS en la IIª Guerra mundial.
[7] Podemos ver la variante cinematográfica de esta tesis en películas como Libertarias o Tierra y Libertad que han tenido una fuerte promoción comercial.
[8] Corriente en la CNT dirigida por Angel Pestaña, quien quería fundar un “partido sindicalista”.
[9] Fragmento de respuesta de García Oliver, destacado dirigente de la CNT en 1936, realizada al investigador americano Bolloten en 1950, citado en el libro de Guillamón.
[10] En el colmo del cinismo una de las dirigentes de la CNT de entonces, Federica Montseny, pedía a los obreros “besos para los guardias” que los estaban masacrando.
[11] Bilan: “La lección de los acontecimientos de España”, ver libro citado.
[12] “El actual movimiento”, en El Amigo del Pueblo nº 5 pag. 3, tomado del libro de Frank Mintz y Miguel Peciña: Los Amigos de Durruti, los trotskistas y los sucesos de Mayo.
[13] Guillamón explica en su libro la vinculación de la Agrupación con las ideas expresadas por Buenaventura Durruti, particularmente en uno de sus últimos discursos el 5 de noviembre de 1936.
[14] Jaime Balius en La Noche: “Atención trabajadores ¡Ni un paso atrás!”, 02.03.1937; citado en F. Mintz y M. Peciña: Los Amigos..., op. cit., pag 14-15.
[15] El Amigo del Pueblo nº 1 pag. 4, citado por F. Mintz, op cit., pag 68-69.
[16] Y esa es la razón por la que Guillamón se ve obligado a prescindir de ellos (como de paso, de toda la cuestión sobre la guerra y la revolución) cuando pretende demostrar que los Amigos de Durruti expresaron una alternativa revolucionaria al anarquismo.
[17] Jaime Balius, Hacia una nueva Revolución, 1997, Centro de documentación histórico-social, Etcétera, pag 32-33.
[18] El Amigo del Pueblo nº 1, citado en F. Mintz, op cit., pag 63.
[19] Agustín Guillamón, La Agrupación Los Amigos de Durruti 1937-1939, op cit., pag. 70.
[20] Carta de Balius a Bolloten, 1946, citado en Guillamón, op cit., pag 89, subrayados en el original.
Series:
- España 1936 [101]
Corrientes políticas y referencias:
- Anarquismo internacionalista [111]
- Anarquismo "Oficial" [110]
Acontecimientos históricos:
- España 1936 [103]
Anarquismo y comunismo - Carta abierta a los militantes del comunismo de consejos (Izquierda comunista libertaria)
- 6245 lecturas
En Révolution internationale([1]) nº 300, el artículo “El comunismo de consejos no es un puente entre marxismo y anarquismo” ha llamado nuestra atención.
Somos un pequeño grupo en el Vaucluse([2]) que se reivindica de un marxismo libertario. En dicho artículo, afirmáis que ciertos componentes del comunismo de consejos tenían “un análisis erróneo del fracaso de la Revolución rusa (...) considerada como revolución burguesa cuyo fracaso atribuyen (...) a concepciones “burguesas” defendidas por el Partido bolchevique y Lenin, tales como la necesidad de un partido revolucionario”.
De hecho, compartimos las ideas de aquellos componentes del comunismo de consejos que ven a la Revolución rusa como una revolución burguesa dirigida por jacobinos. A nuestro parecer, Pannekoek compartiría nuestra opinión : “Muchos son los que persisten en concebir la revolución proletaria con los rasgos de las revoluciones burguesas pasadas, o sea como una serie de fases que se van engendrando unas a otras : para empezar, la conquista del poder político y la instauración de un nuevo gobierno ; luego, la expropiación por decreto de la clase capitalista ; y para terminar, la reorganización del proceso de producción. Sin embargo, así no se puede desembocar sino en un tipo de capitalismo de Estado. Para poder dominar realmente su destino, el proletariado ha de crear simultáneamente tanto su propia organización como las formas del nuevo orden económico. Ambos elementos son inseparables y constituyen el proceso de la revolución social”. ¿ No será precisamente porque la Revolución rusa no fue sino una revolución burguesa por lo que tomó el aspecto descrito por Pannekoek ? ¿Por qué esa concepción sería un debilitamiento teórico y político importante ? Eso, vosotros, no lo decís...
Las ideas de Lenin, sin embargo, sí que son jacobinas burguesas: una minoría de la clase, una vanguardia, la élite de un partido acaba sustituyendo a la clase obrera, que ya de por sí era minoritaria en Rusia. Este sustitucionismo desemboca en la represión de Cronstadt de 1921, represión sobre un soviet que reclamaba la libertad política y la liberación de los oponentes anarquistas y socialistas revolucionarios. Este sustitucionismo también acabó reprimiendo a todas las corrientes del movimiento anarquista (Majno, Volin...), del socialista revolucionario, del centrista (Dan y Martov...). ¿Os habéis olvidado de que Miasnikov en el Partido bolchevique fue el único en defender la libertad de prensa? ¿El mismo Miasnikov que fue excluido por una comisión del Org. Buró del que formaban parte Bujarin y Trotski?.
Otto Rülhe también comparte nuestra visión del Partido bolchevique : “El partido se consideraba como academia militar de los revolucionarios profesionales. Sus principios pedagógicos principales eran la autoridad indiscutible del jefe, un centralismo rígido, una disciplina de hierro, el conformismo, el militarismo y el sacrificio de la personalidad a los intereses del partido. Lo que Lenin desarrollaba no era sino una élite de intelectuales, un núcleo que, al estar inmerso en la revolución, tomaría su dirección y se encargaría del poder” (texto citado en La contre-revolution bureaucratique).
A la concepción de Lenin de una minoría activa de revolucionarios profesionales se opone la de Otto Rülhe, marxista antiautoritario excluido del KAPD por orden de Moscú y teórico de la Unión general obrera (AAUE) en 1920, organización ni sindical ni vanguardia sino unión de revolucionarios en los consejos de Alemania. Esta Unión se basaba en el precepto : “la emancipación de los trabajadores será obra de los mismos trabajadores”, tal como lo escribió Marx en 1864.
Esa concepción de Lenin de una minoría activa no parece ser la única dosis de alquitrán en la vasija de miel de las teorías leninistas.
– Lenin defendió el derecho burgués de las naciones a disponer de sí mismas. Su texto publicado en junio de 1914 es una polémica contra Rosa Luxemburg. Lenin defiende al nacionalismo polaco, ese veneno que divide al proletariado. Estas concepciones de Lenin acaban en apoyo al nacionalismo alemán cuando la ocupación del Rhur y en la celebración del héroe nacional alemán Schlageter. ¡Fue así como el partido comunista alemán hizo causa común con los fascistas!. Schlageter era un nacionalista fusilado por las tropas del ejército francés cuando la ocupación del Rhur.
- También defendió Lenin el parlamentarismo burgués, los compromisos con la burguesía y la entrada de los “comunistas” en los sindicatos burgueses reaccionarios, en La enfermedad infantil del comunismo.
– Peor todavía, su texto Materialismo y empiriocriticismo no es sino un paso atrás hacia el materialismo burgués del siglo XVIII, en el que Lenin se olvida del materialismo histórico tal como lo había expuesto Marx en las Tesis sobre Feuerbach.
Y ¿qué es el materialismo histórico?. Contestáis diciendo que es un método de análisis de las contradicciones de clase de las sociedades... ¡vale!. Pero también es un método de análisis para la acción, y la acción para la liberación de los seres humanos de cualquier explotación y opresión. Marx defendía tanto como los anarquistas “el principio abstracto de la libertad individual”. Marx nos aparece hoy como un libertario, un moralista de la libertad. Critica al capitalismo que niega tanto la personalidad como la libertad individual. Un “marxista” tiene el deber de defender la libertad y el respeto de la libertad ajena. El respecto de la igualdad no tiene sentido. El hombre es diferente de la mujer. Todos los seres son diferentes unos de otros, unas de otras.
Es pues una posición de principios que va más allá de la lucha del proletariado. Ciertas tribus no industrializadas de la selva indonesia o amazónica tienen razón, desde un punto de vista marxista, de oponerse a la destrucción de la naturaleza, de su entorno natural aunque así se opongan a los intereses particulares de los proletarios forestales o constructores de carreteras...
También las amas de casa son explotadas por el sistema de clase : trabajan criando a sus niños a pesar de no vender su fuerza de trabajo. Su combate para la liberación de la mujer es necesario para el advenimiento del comunismo. Las prostitutas también son explotadas como objetos sexuales; su lucha por la desaparición de la prostitución puede ser una lucha por el socialismo de consejos. El verdadero marxismo es antiautoritario, antijerárquico, favorable a la desaparición de los manicomios, de las cárceles, y a la destrucción de cualquier sistema punitivo tanto en la escuela como en la familia.
Cuando escribís sobre las tendencias del anarquismo, os olvidáis del anarcosindicalismo. ¿No consideraba el filósofo Georges Sorel la entrada en los sindicatos por parte los anarquistas como el acontecimiento mayor de su tiempo? Vosotros confundís a Bakunin antiautoritario, raramente jacobino, con su discípulo ruso Nechaiev, verdadero golpista. Ignoráis el Congreso de Berna en 1876 que dio al anarquismo su desviación substitucionista mediante la propaganda por los actos. También ignoráis que la república de los Consejos obreros de Baviera en 1919 tenia como líder a libertarios como Erich Müsham. Al describir las luchas de tendencias en la socialdemocracia, las hacéis caricaturas, transformándolas en lucha entre el ala marxista y los revisionistas. En realidad, se pueden ver cuatro tendencias en al socialdemocracia antes del 14:
– un ala marxista : Rosa Luxemburg, Pannekoek, que defienden las luchas del proletariado, la huelga de masas y la destrucción del Estado ;
– los revisionistas reformistas como Eduardo Bernstein que defienden “la evolución pacifica del capitalismo” por el medio de reformas ;
– un centro “ortodoxo”, entre ellos Karl Kautski, caracterizado por un fatalismo económico y el culto a las fuerzas productivas transformadas en divinidad por esa especie de marxismo degenerado. Para Kautsky, son los intelectuales quienes deben aportar desde fuera la conciencia socialista al proletariado: o sea, una revisión del marxismo.
– en fin, los bolcheviques rusos discípulos de Karl Kautsky, amalgama típicamente rusa de jacobinismo y de blanquismo.
Los Consejos de obreras y obreros no existieron durante la Comuna de París. Por eso Marx no los cita. Sin embargo, en cuanto aparecieron en 1905 durante la Revolución rusa, Lenin (1907) no vio en ellos un órgano de autogobierno sino simples comités de lucha... La fórmula “dictadura del proletariado” ya no tiene sentido hoy : las palabras han recubierto los hechos. Los hechos han cambiado el sentido de las palabras.
La Comuna de París en 1871 era la destrucción del Estado por un gobierno en el que existía el debate entre prudhonianos y blanquistas. La Revolución de Octubre del 17 es la dictadura jacobina del Partido bolchevique. Más vale entonces hablar de poder de los consejos.
Jean-Luc Dallemagne, teórico ortodoxo del trotskismo que defiende a la URSS estalinista (y a China, Cuba, etc.) en tanto que “Estados obreros”, también acusa a las corrientes de ultraizquierda de no ser sino pequeño-burguesas : «Las diversas componentes de la ultraizquierda, surgidas de la oposición a Lenin, no tienen su unidad sino en la reivindicación moralizadora y pequeño burguesa de “libertad”» (Construction du socialisme et révolution, J.-L. Dallemagne). Este mismo Dallemagne defiende la dictadura del Partido bolchevique y a la represión de Kronstadt... ¡ como la realización de la dictadura del proletariado !.
Concluyamos sobre la Revolución española del 37 : durante un período revolucionario, los “Amigos de Durruti” tuvieron una influencia de masas, como la tuvo la AAUE en Alemania en 1920. No hemos de encerrarnos en nuestras certidumbres sino, al contrario, intentar aprender de ésta y de aquéllos. No les acusemos de forma perentoria de tener posiciones revolucionarias “a pesar de sus propias confusiones”, por casualidad o “por instinto de clase más que por una comprensión real de la situación en la que estaba el proletariado en su conjunto”.
En resumen, me parece que la CCI quiere cerrar precipitadamente un debate fecundo entre anarquismo y marxismo.
Izquierda comunista libertaria
Nuestra respuesta (extractos)
En el nº 300 (abril de 2000) de Révolution internationale solo mencionábamos las dos tendencias más destacadas del anarquismo, las de los dos “padres fundadores”, Proudhon y Bakunin. Conocemos otras tendencias que aparecerían más tarde a partir de esa doble cuña, pero pensamos que el desarrollo de las corrientes anarquistas más significativas debe ser situado en su contexto histórico, lo cual será tratado en otros artículos.
En ese artículo de R.I. criticábamos el anarquismo porque parte de “principios abstractos eternos”. Y vosotros nos contestáis: “Marx nos aparece hoy como un libertario, un moralista de la libertad. Critica al capitalismo que niega tanto la personalidad como la libertad individual. Un ‘marxista’ tiene el deber de defender la libertad y el respeto de la libertad ajena”. No existe comunismo verdadero que no esté estimulado por el ideal de libertad, por la voluntad de librar a la sociedad de todas las formas de opresión, de todo el peso de la corrupción y de la inhumanidad producidas por las relaciones sociales basadas en la explotación del hombre por el hombre. Marx y Engels dejaron claro ese punto de vista, denunciando la alienación humana y el grado que ésta alcanzado con el capitalismo, definiendo el comunismo como imperio de la libertad, como asociación de productores libres e iguales donde “el libre desarrollo de cada uno es la condición del libre desarrollo para todos”([3]).
(…)
Sin embargo, según el marxismo, la revolución no se hará en nombre de la libertad individual, sino como emancipación de una clase. ¿Cómo resolver esa contradicción? El primer elemento para resolverla es que el individuo no es considerado como una entidad abstracta que no tendría medios para superar las oposiciones individuales, sino como la manifestación concreta del hombre como ser social. Como lo desarrolla Marx en los Manuscritos de 1844, cada individuo ve en el otro un reflejo de sí mismo, en el sentido de que el otro representa la condición de su propia afirmación, de la realización de sus necesidades, de sus deseos, de su naturaleza humana. Contrariamente al comunismo primitivo, el individuo ya no está sometido a la comunidad, ni a la mayoría como en la democracia burguesa ideal. Marx introduce una ruptura con los conceptos de Rousseau y con el burdo igualitarismo de Weitling. Se ve igualmente que el comunismo nada tienen que ver con las pretendidas ventajas del “socialismo real” cuya publicidad han hecho los estalinistas durante décadas. Estamos de acuerdo con vosotros para decir que las diferencias naturales deberán desarrollarse gracias a una profunda igualdad social. Al abolir el trabajo asalariado y el intercambio bajo todas sus formas, el comunismo se afirma como la resolución del conflicto entre interés particular e interés general.
Sabéis muy bien lo mucho que aborrecían Marx y Engels esas frases huecas llenas de nociones como “deber, derecho, verdad, moral, justicia” y demás. ¿Por qué?, pues porque las acciones de los hombres no tienen su origen en esas nociones. Si su voluntad y su conciencia desempeñan efectivamente un importante papel es ante todo bajo el impulso de una necesidad material. Los sentimientos de justicia y de igualdad inspiraron a los hombres de la revolución francesa, pero era una forma de conciencia profundamente mistificada la de aquellos que estaban consolidando una nueva sociedad de explotación. Y cuanto más hinchaban la retórica de sus discursos más sórdida era la realidad. Las nociones de libertad y de igualdad ya no tienen el mismo contenido ni ocupan el mismo lugar para los comunistas. Las luchas y las revoluciones proletarias nos muestran concretamente las profundas modificaciones de los valores morales; son la solidaridad, el deseo y la voluntad de lucha, la conciencia, lo que caracteriza a los obreros cuando se afirman como clase. Así pues, no podemos estar de acuerdo con vuestra lectura de Marx.
El anarquismo ha recogido muchos elementos de otras escuelas socialistas, especialmente del marxismo. Pero lo que lo caracteriza, lo que forma su base, es el método especulativo que ha tomado de los materialistas franceses del siglo XVIII y de la escuela idealista alemana después. Según esos conceptos, si la sociedad es injusta es porque no es acorde con la naturaleza humana. Ahí se ve a qué problemas insolubles puede llevarnos esta posición, pues nada hay más variable que esa naturaleza humana. El hombre actúa sobre la naturaleza exterior, y a través de ello transforma su propia naturaleza. El hombre es un ser sensible y razonable, decían los materialistas franceses. Pero eso no cambia para nada en el hecho de que sienta y razone de modo diferente según las épocas históricas y la clase social a la que pertenece. Todas las escuelas de pensamiento hasta Feuerbach, desde las más moderadas a las más radicales, van a basarse en esa noción de la naturaleza humana o de una noción derivada como la educación, los derechos humanos, la idea absoluta, las pasiones humanas, la esencia humana. Pero quienes consideran la historia como un proceso sometido a leyes, como Saint-Simon y Hegel, acaban siempre recurriendo al eterno principio abstracto.
Con Marx y la emergencia del proletariado moderno asistimos a una vuelta completa: no es la naturaleza humana la que explica el movimiento histórico, sino el movimiento histórico el que da diversas formas a la naturaleza humana. Y esta concepción materialista es la única que se sitúa firmemente en el terreno de la lucha de clases. El anarquismo, por su parte, no logró romper con el método especulativo y lo que va a buscar en las filosofías del pasado ha sido siempre lo más idealista. ¡Qué mejor abstracción que el “Yo egoísta” en la que desemboca Stirner a partir de su crítica de Feuerbach! Fue imitando a Kant como llega Proudhon a la noción de “libertad absoluta” para luego acabar él también forjando hermosas abstracciones, en lo económico “el valor constituido”, en lo político “el libre contrato”. Al principio abstracto de “la libertad”, Bakunin, a partir de lo que ha sido capaz de comprender de Hegel, añade el de la “igualdad”. ¿Qué tienen esto de común con el materialismo histórico del que os reivindicáis vosotros?
A través de oposiciones abstractas como libertad/autoridad, federalismo/centralismo, no solo se pierde de vista el movimiento histórico y las necesidades materiales que forman su base, sino que además se transforma la oposición, bien real y concreta, la de las clases misma, en una abstracción que puede ser corregida, limitada, sustituida por otras abstracciones, tales como “la Humanidad”, por ejemplo. También era ése el método del “socialismo auténtico” en Alemania: “La literatura socialista y comunista francesa (…) dejó de ser, en manos de los alemanes, la expresión de la lucha de una clase contra otra, y éstos se congratularon de haberse alzado por encima de la estrechez francesa y haber defendido no las verdaderas necesidades sino la ‘necesidad de lo verdadero’; haber defendido, no los intereses del proletariado, sino los intereses del ser humano, del hombre en general, del hombre que no pertenece a ninguna clase ni a ninguna realidad y que solo existe en el brumoso cielo de la fantasía filosófica” (Idem). A nuestro parecer, es en ese tipo de trampa en el que caéis cuando habláis de “una posición de principio que va más allá que la lucha del proletariado”, de las tribus primitivas, de las amas de casa o de las prostitutas.
Muchos anarquistas fueron auténticos militantes obreros, pero a causa de la doctrina que los animaba siempre estaban atraídos fuera del terreno de clase en cuanto el proletariado estaba derrotado o desaparecía momentáneamente del ruedo histórico. En efecto, para el anarquismo, no es, en fin de cuentas, el proletariado el sujeto revolucionario, es el pueblo en general, otra noción abstracta e irreal. ¿Qué hay pues detrás de la palabra “pueblo” si ha perdido todo su sentido en la sociedad burguesa en la que las clases tienen una definición mucho más clara? Nada más que el individuo pequeño burgués idealizado, un individuo que vacila entre las dos clases históricas, que va dando tumbos tanto del lado de la burguesía como del proletariado, que quisiera, en fin de cuentas, reconciliar las clases, encontrar un terreno de entendimiento, una consigna para la lucha común. ¿No decía el propio Marx que todos los individuos de la sociedad sufren la alienación? Conocéis sin duda la conclusión que sacaba de esta evidencia([4]). Ese es el origen de la reivindicación de “la igualación económica y social de las clases” de un Bakunin, y por eso también es por lo que Prudhón y Stirner concluyen sus tesis con una defensa de la pequeña propiedad. En la génesis del anarquismo lo que se expresa es el punto de vista del obrero recién proletarizado y que rechaza con todas sus fuerzas la proletarización. Recién salidos del campesinado y del artesanado, a menudo medio obreros medio artesanos (como los relojeros del Jura suizo, por ejemplo([5])), esos obreros expresaban la añoranza del pasado ante el drama que para ellos era el haber caído en la condición obrera. Sus aspiraciones sociales eran querer que diera marcha atrás la rueda de la historia. En el meollo de esa concepción está la nostalgia de la pequeña propiedad. Por eso es por lo que, siguiendo a Marx, nosotros analizamos el anarquismo como la expresión de la penetración de la ideología pequeño burguesa en el proletariado. El rechazo de la proletarización sigue siendo hoy el campo abonado para el movimiento anarquista, lo cual refleja, más globalmente, la enorme presión que ejercen sobre el proletariado las capas y clases intermedias que lo rodean y de las que él mismo procede en parte. En esas clases pequeño burguesas heterogéneas y sin perspectiva histórica lo que predomina es, junto a la desesperación y los lamentos, la práctica de cada uno para sí, la elevada opinión de uno mismo, la impaciencia y el inmediatismo, la revuelta radical pero sin porvenir. Esos comportamientos y esa ideología pueden ejercer su influencia en el proletariado, debilitando su sentido de la solidaridad y del interés colectivo.
(…)
Los componentes más cabales del anarquismo, los que estuvieron más implicados en el movimiento obrero, han estado continuamente obligados a desmarcarse de quienes llevaban hasta el final esa lógica individualista. Pero sin ser capaces de ir a la raíz del problema: “Importa, sin embargo, desmarcarse resueltamente de los anarquistas puramente individualistas que ven en el fortalecimiento y el triunfo egoístas de la personalidad el único medio de negar el Estado y la autoridad, rechazando el socialismo incluso, así como toda organización general de la sociedad como forma de opresión de un yo que no tiene más base que él mismo”([6]).
(…)
Sobre dictadura y democracia es como sobre la verdad y la libertad, tomadas como principios abstractos pierden todo su sentido. Esas nociones tienen también un contenido de clase: hay dictadura burguesa o dictadura del proletariado, hay democracia burguesa y democracia obrera. No estamos de acuerdo con vosotros cuando escribís: “La fórmula dictadura del proletariado ya no quiere decir nada hoy: las palabras han cubierto los hechos. Los hechos han cambiado el sentido de las palabras”. También la palabra “comunismo” ha sido prostituida, arrastrada por los suelos. ¿Habrá por eso que abandonarla? La cuestión es saber qué se entiende por dictadura del proletariado. Como lo comprobaréis al leer nuestra prensa, nosotros retomamos en gran parte las críticas de Rosa Luxemburg a los bolcheviques y defendemos la democracia obrera en la lucha de la clase y en la revolución([7]). Antes de discutir sobre todas esas cuestiones, hay que partir de la definición que da Marx de la dictadura del proletariado. Esta designa el régimen político instaurado por la clase obrera tras la insurrección y significa que el proletariado es la única clase que pueda realizar la transformación de la sociedad hacia el comunismo. Debe pues conservar cuidadosamente su autonomía respecto a las demás clases, su poder y sus armas. Significa también que el proletariado deberá reprimir con firmeza todo intento de restaurar el orden antiguo. Para nosotros la dictadura del proletariado es la democracia más completa para el proletariado y todas las clases no explotadoras. Las lecciones de la Comuna se confirmaron y se profundizaron con el resurgir de los consejos obreros y la insurrección de 1917. La revolución proletaria es, sin lugar a dudas, “una serie de fases que se van engendrando unas a otras”, como así lo decís citando a Pannekoek. La primera fase es la de la huelga de masas, la cual plantea el problema de la internacionalización de las luchas y que llega a su auge en la aparición de los consejos obreros. La segunda fase se caracteriza por una situación de doble poder que se resuelve en la insurrección, la destrucción del Estado burgués y la unificación del poder de los consejos obreros a escala internacional. La tercera fase es la de la transición hacia el comunismo, la abolición de las clases y el desvanecimiento del semiEstado que ha surgido inevitablemente mientras existan las clases. ¿En qué puede este proceso tener algo que ver con una revolución burguesa? ¿Porque, según Marx y los marxistas, el factor político sigue dominando ampliamente?. La consigna “Todo el poder a los consejos” lanzada por la clase obrera (y por Lenin en particular) en 1917 da la demostración más concreta de la primacía de lo político en la revolución proletaria. Y, al contrario, las ocupaciones de fábricas en la Italia de 1920, y las experiencias desastrosas en la España de 1936, muestran a las claras la impotencia del proletariado cuando no posee el poder político. Lo que a nuestro parecer ha demostrado su quiebra total es la autogestión, no la dictadura del proletariado.
Una primera diferencia con la revolución burguesa salta a la vista. La transición hacia el capitalismo se hizo en el seno de la sociedad feudal, la toma del poder por la burguesía vendría después. Es todo los contrario de la revolución proletaria. Los consejistas cometen aquí un típico error de interpretar los acontecimientos anteriores por el final que tuvieron. El capitalismo de Estado triunfa en Rusia a final de los años 20, por lo tanto, dicen, la revolución rusa debía ser burguesa([8]). El método idealista del anarquismo lo encierra de tal modo en contradicciones inextricables que fueron muchos los que tuvieron que romper con él en los momentos en que el proletariado se afirmó como una fuerza con la que había que contar, o, al menos, tuvieron que retorcer bastante aquella sacrosanta doctrina. Por ejemplo, Erich Müshan([9]), escribía en setiembre de 1919, en plena marea revolucionaria: “Las tesis teóricas y prácticas de Lenin sobre la realización de la revolución y de las tareas comunistas del proletariado han dado nuevas bases a nuestra acción…Ya no hay obstáculos insuperables para una unificación del proletariado revolucionario entero. Los anarquistas comunistas han tenido, es cierto, que ceder en el punto más importante de desacuerdo entre las dos tendencias del socialismo; han tenido que renunciar a la actitud negativa de Bakunin hacia la dictadura del proletariado y aceptar en ese punto la opinión de Marx”([10]). Muchos anarquistas se unieron al campo del comunismo. Pero la contrarrevolución es una prueba terrible en la que la cantidad de militantes va derritiéndose como nieve al sol, en la que se alteran progresivamente los principios comunistas. Fueron entonces muchos quienes retornaron a sus viejos amores, no sólo anarquistas, también muchos comunistas volvieron al redil socialdemócrata. Solo la Izquierda comunista pudo sacar las lecciones de la derrota, permaneciendo fiel al Octubre rojo, al ser capaz de distinguir lo que en una experiencia revolucionaria pertenece ya al pasado y lo que permanece vivo, para hoy y para mañana. Es ahí donde el combate de Gorter y de Miasnikov fue ejemplar.
Vosotros retomáis las tesis del Comunismo de consejos y de su principal animador, Pannekoek. En el libro La Izquierda holandesa y en “Los comunistas de consejos frente a la guerra de España” en nuestra última Revista internacional (nº 101) podréis conocer nuestras críticas a esa corriente. Pero está claro que es un auténtico componente de la Izquierda comunista. Se mantuvo fiel al internacionalismo proletario durante la IIª Guerra mundial, mientras que muchos anarquistas y toda la corriente trotskista tomaban posición a favor del campo imperialista de los aliados, y eso cuando no se alistaban en la resistencia. Pannakoek siguió siendo un verdadero marxista cuando, en Lenin filósofo, critica la visión mecanicista que aparece en Materialismo y empirocriticismo y su teoría del reflejo, y tenéis toda la razón cuando decís que Lenin “se olvida del materialismo histórico tal como lo expuso Marx en sus Tesis sobre Feuerbach”. Pero también Pannekoek abandona el terreno del materialismo histórico cuando, a partir de un error teórico detectado muy justamente en Lenin, nada menos que deduce la naturaleza burguesa de la revolución rusa. En la Revista internacional hemos publicado un texto de la Izquierda comunista de Francia que contesta detalladamente a ese texto de Pannekoek que apareció tardíamente en 1938([11]). Para nosotros es un error grosero confundir una revolución proletaria que acaba degenerando y una revolución burguesa. Nunca fue ésa la postura de Gorter o Miasnikov, tampoco fue la Pannekoek al principio. Para todos los militantes, la realidad patente de los hechos revelaba sin la menor duda la naturaleza proletaria de la ola revolucionaria que hizo surgir consejos obreros por toda Europa central y oriental.
(…)
Gorter y Miasnikov([12]), Pannekoek en un primer tiempo, tuvieron pues la misma actitud frente a la degeneración, luchan hasta el final como verdaderos militantes comunistas que son, sin repudiar la revolución proletaria ni concluir precipitadamente sobre el paso del partido bolchevique al campo de la burguesía. Combatir el curso oportunista como Fracción del partido, proseguir la lucha incluso después de la exclusión y hasta que los hechos demuestren con certeza que el partido ha hecho suyos los intereses del capital nacional, ésa es la única actitud responsable para salvar el programa revolucionario y enriquecerlo, para ganar a su causa a una parte de los militantes, para sacar las lecciones de la derrota. Pannekoek abandonará esa actitud, que había sido, sin embargo, la suya, como había sido la de Lenin y de Rosa Luxemburg cuando se tuvieron que enfrentar a la traición de la socialdemocracia en 1914.
Nosotros no somos leninistas([13]), pero sí nos reivindicamos de Lenin, especialmente de su internacionalismo intransigente en el momento de la Iª Guerra mundial. Los bolcheviques y la corriente de Rosa Luxemburg, a la que pertenecía Pannekoek, que combatieron el centrismo y el oportunismo en el seno de la socialdemocracia de antes de la guerra, constituyeron un fenómeno histórico e internacional de la mayor importancia. Esa es la misma tradición que volvemos a encontrar en la Izquierda de la Internacional comunista, que en condiciones mucho más dramáticas, va a trasmitirse de generación en generación hasta hoy. Las corrientes más creadoras, aquellas que nos han transmitido las lecciones más valiosas, son las que se mantuvieron firmes sobre la naturaleza proletaria de la Revolución rusa y que supieron romper con la Oposición de izquierda de Trotski que acabó naufragando en las aguas oportunismo([14]). Tenéis razón al recordar la existencia de una corriente centrista en la socialdemocracia de antes de la guerra representada por Kautsky. Pero, para nosotros, el centrismo no es más que una variante del oportunismo. Por otro lado, el que Lenin no hubiera identificado el centrismo de Kautsky tan rápidamente como Rosa Luxemburg no contradice en nada la pertenencia de los bolcheviques a la corriente marxista de la IIª Internacional.
Hemos visto dos errores en ese pasaje de vuestra carta: “A la concepción de Lenin de una minoría activa de revolucionarios profesionales se opone la de Otto Rülhe, marxista antiautoritario excluido del KAPD por orden de Moscú…” La Internacional comunista interviene sobre dos problemas, el planteado por Rühle y otros, más próximos al sindicalismo revolucionario que al marxismo, y el planteado por la corriente “nacional-bolchevique” de Laufenberg y Wolffheim. Pero en esas dos cuestiones, el KAPD está totalmente de acuerdo con la Internacional comunista. Pannekoek es el primero en propugnar la exclusión de estos dos hamburgueses, cuyos efluvios antisemitas eran del todo inaceptables. Su actitud se distingue radicalmente de Rühle, adopta claramente una posición de partido cuando, con el KAPD, se considera plenamente como miembro de la Internacional comunista, símbolo del internacionalismo y de la revolución mundial. Y fue en conformidad con este espíritu de partido como el KAPD va a luchar en el seno de la Internacional comunista contra el avance del oportunismo, para así hacer triunfar sus posiciones y no abandonar la lucha.
Las “órdenes de Moscú” son, en este caso, pura leyenda como lo es la descripción del Partido bolchevique hecha por Rühle y que vosotros retomáis. El Partido bolchevique fue un partido en donde se discutía plenamente y muchas de sus crisis muestran la riqueza de su vida política interna. La idea elitista es totalmente ajena a Lenin y vosotros hacéis un contrasentido con lo de “revolucionario profesional”. Para la fracción bolchevique, se trataba sencillamente de combatir el diletantismo y las concepciones de afinidad de los mencheviques, se trataba de reivindicar un mínimo de coherencia y de seriedad en las cosas del partido. El sustitucionismo es otro problema y, efectivamente, cobra a veces un cariz jacobino en Lenin. Hemos criticado ampliamente la visión jacobina en nuestra prensa. Digamos simplemente que era una idea compartida por todos los marxistas de la Segunda internacional, incluida Rosa Luxemburg([15]).
Esto nos lleva al segundo error. Decís que Lenin compartía la idea de “minoría activa”. A Lenin se le podrán achacar todos los pecados habidos y por haber, pero en eso no tiene la culpa, pues esa posición pertenece al anarquismo. Al no basarse en el materialismo histórico que reconoce al proletariado una misión histórica, sino en la revuelta de las masas oprimidas contra la autoridad, es necesario que una minoría ilustrada pueda orientar a esa masa heterogénea hacia el reino de la libertad absoluta. En un momento en que el movimiento obrero estaba superando el período de las sociedades secretas, la Alianza internacional de la Democracia socialista de Bakunin mantenía la idea de una élite ilustrada y conspiradora.
Mientras que para el marxismo, al emanciparse el proletariado emancipa a la humanidad entera, para el anarquismo es la humanidad la que utiliza la lucha del proletariado como medio para emanciparse. Mientras que la vanguardia revolucionaria es para el marxismo una parte de un todo, la fracción más consciente del proletariado, para el anarquismo la minoría activa transciende la clase, expresa intereses “superiores”, los de la humanidad contemplada como entidad abstracta. Este concepto es explícito en Malatesta y Kropotkin, resumiéndolo muy bien Max Nettlau: “Conociendo los hábitos autoritarios de las masas, [Kropotkin] pensaba que necesitaban una infiltración y un impulso por parte de militantes libertarios, como los de la Alianza en la Internacional”([16]). Vosotros que subrayáis los fallos jacobinos de Bakunin, sabéis perfectamente hasta qué punto la Alianza estaba organizada de manera jerarquizada. Aún con formas diferentes, la teoría de la “minoría activa” ha sido una característica permanente en la historia de la anarquía. Repitámoslo, con esa idea la revolución no es concebida como la obra de una clase consciente, sino la de fuerzas primarias, la de las capas más desheredadas de la sociedad, campesinos pobres, sin trabajo, lumpen, etc. y la elite ilustrada, que va a infiltrarse en los órganos de la revolución para dar el impulso en la buena dirección, es algo totalmente exterior y no se basa en otras cosa sino en “principios eternos”. Desaparecen así los mil vínculos que unen la clase obrera y los comunistas, que hacen de estos un producto colectivo de aquella, a quienes se les vio, durante la marea revolucionaria, expresarse en las luchas políticas de manera abierta y clara en los consejos obreros y en las organizaciones comunistas. En la visión anarquista se combinan dos tipos de organizaciones: una minoría ilustrada que oculta sus posiciones y objetivos, cayendo así en el monolitismo y evitando el control y la elaboración colectiva por la asamblea general de militantes; y una organización amplia y abierta en la que cada individuo, cada grupo es “libre y autónomo” que no tiene que asumir la responsabilidad de sus actos y sus posiciones. Es esta concepción la que explica por qué Mühsam y Landauer aceptaron cohabitar con los peores oportunistas en la primera República de Consejos en Baviera.
La confrontación política, la responsabilidad militante colectiva, que permiten corregir los errores hechos por la organización, hacer que triunfe una posición minoritaria si aparece justa, reunir en bases claras las fuerzas que podrán resistir a la degeneración de la organización, todas esas bases cabales de organización le son ajenas al anarquismo. La idea organizativa de la “minoría activa” es lo opuesto a las ideas antijerárquicas, de la centralización “orgánica”, de la vida política intensa, que definen a las organizaciones marxistas.
CCI
[1] R.I. es la publicación en Francia de la Corriente comunista internacional
[2] El Vaucluse es un departamento del sur de Francia (Avignon) (NDR). El grupo que nos ha enviado la carta se llama Groupe communiste libertaire.
[3] Manifiesto del Partido comunista.
[4] “La clase poseedora y la clase del proletariado representan la misma alienación humana. Pero aquélla se complace y se siente confirmada en esta alienación de sí, percibe la alienación como su propia potencia y posee en ella la apariencia de una existencia humana; la segunda se siente negada en la alienación, ve en ella su propia impotencia y la realidad de una existencia inhumana.” Marx, La sagrada familia.
[5] En la AIT, la Federación jurásica compuesta sobre todo por relojeros fue uno de los principales apoyos a la “Alianza de la Democracia socialista” de Bakunin.
[6] Vers une société libérée de l’Etat (Hacia una sociedad liberada del Estado). Ladigitale/Spartacus, Quimperlé Paris, 1999, p. 94 y 134.
[7] Revista internacional nº 99, 100 y 101, octubre 1999-abril 2000 “Comprender la derrota de la revolución rusa”. Révolution internationale nº 57, “La démocratie ouvrière: pratique du prolétariat”.
[8] En las Izquierdas comunistas, Gorter y Miasnikov estuvieron entre los primeros en erguirse y luchar en el seno de la Internacional comunista y de los partidos comunistas contra la degeneración de la Revolución rusa.
[9] Anarquista alemán que participó en la República de consejos obreros de Baviera en 1919.
[10] Citado por Rosmer en Moscou sous Lenine, Ed. Maspéro, París.
[11] “Política y filosofía de Lenin a Harper”, Revista internacional nº 25, 27, 28, 30 (1981-82).
[12] Recordamos el combate de Miasnikov y de su Grupo obrero del Partido comunista-bolchevique en la Revista internacional nº 101: “1922-23: las fracciones comunistas se enfrentan a la contrarrevolución en alza”.
[13] Ver “¿Nos habremos vuelto leninistas? en Revista internacional nº 96 y 97, 1999.
[14] Cf. nuestro libro: La Izquierda comunista de Italia.
[15] Cf. nuestro folleto Organisations communistes et conscience de classe.
[16] Histoire de l’anarchie, Editions du Cercle, Paris, 1971.
Series:
Vida de la CCI:
Corrientes políticas y referencias:
- Anarquismo internacionalista [111]
- Consejismo [113]
Rev. Internacional 103, 4o trimestre 2000
- 3803 lecturas
Al inicio del siglo XXI - ¿ Por qué el proletariado no ha acabado aún con el capitalismo ? (I)
- 6727 lecturas
El siglo XXI va a comenzar. ¿Qué aportará a la humanidad?. En el número 100 de nuestra Revista internacional, poco después de las celebraciones que realizó la burguesía por la llegada del año 2000, escribíamos: “... Así acaba el siglo, el siglo más bárbaro y trágico de la historia: en la descomposición de la sociedad. Si la burguesía ha podido celebrar con fasto el año 2000, es poco probable que pueda hacer lo mismo en el año 2100. Ya sea porque ha sido derrocada por el proletariado, o porque la sociedad habrá sido destruida o habrá retrocedido a la Edad de Piedra...”. Lo que hay en juego, se puede plantear claramente en estos términos: lo que sea el siglo XXI depende enteramente del proletariado. O bien es capaz de hacer la revolución, o llegará la destrucción de toda civilización y de la humanidad. A pesar de los bellos discursos humanistas y las declaraciones eufóricas que nos cuenta cada día, la burguesía no hará nada para evitar tan sombría salida. En modo alguno se trata de una cuestión de buena o mala voluntad de su parte o de la de sus gobiernos. Son las contradicciones insuperables de su sistema social, el capitalismo, las que conducen de forma ineluctable a la sociedad a su perdición. Desde hace una década, hemos tenido que soportar cotidianamente las campañas sobre el “fin del comunismo”, es decir, de la clase obrera. Por ello, es necesario reafirmar con fuerza, a pesar de las dificultades que tiene y puede encontrar el proletariado, que no existe ninguna otra fuerza en la sociedad capaz de resolver las contradicciones que la desgarran.
Es precisamente porque la clase obrera no ha sido capaz hasta el momento de cumplir su tarea histórica de destruir el capitalismo, por lo que el siglo XX se ha hundido en la barbarie. Por ello, el proletariado solo será capaz de encontrar la fuerza que necesita para cumplir sus responsabilidades históricas si es capaz de comprender las razones por las que ha fallado en las situaciones que la historia le ha planteado sus responsabilidades en el siglo que acaba. A esta tarea se propone contribuir, modestamente, este artículo.
Antes de examinar las causas del fracaso del proletariado para cumplir su tarea histórica a lo largo del siglo XX, es necesario tratar una cuestión sobre la que los revolucionarios no siempre han manifestado una claridad suficiente.
¿Es ineluctable la revolución comunista?
La cuestión es fundamental ya que de su respuesta depende en gran parte la capacidad de la clase obrera para comprender plenamente la dimensión de su tarea histórica. Un gran revolucionario como Amadeo Bordiga ([1]) afirmó, por ejemplo, que “... la revolución socialista es tan cierta como si ya hubiera tenido lugar...”. Y no ha sido el único que ha emitido tal idea. La podemos encontrar igualmente en ciertos escritos de Marx, de Engels o de otros marxistas.
En El Manifiesto comunista podemos leer una afirmación que se puede interpretar en el sentido de que la victoria del proletariado no será ineluctable: “... Opresores y oprimidos se encuentran en constante oposición; desarrollan una lucha sin descanso, ya sea abierta, ya soterrada, que cada vez acaba, bien con la transformación revolucionaria de toda la sociedad, o bien finaliza con la ruina de ambas clases en lucha...”([2]). Sin embargo, esta constatación se aplica únicamente a las clases del pasado. En lo que se refiere al enfrentamiento entre proletariado y burguesía, la salida no plantea dudas: “... El progreso de la industria, del que la burguesía es vehículo pasivo e inconsciente, sustituye poco a poco el aislamiento de los trabajadores, nacido de la competencia, por su unión revolucionaria por medio de la asociación. A medida que la gran industria se desarrolla, la base misma sobre la que la burguesía ha controlado la producción y la apropiación de los productos se derrumba bajo sus pies. Lo que produce, sobre todo, es a sus propios enterradores. Su eliminación y el triunfo del proletariado son igualmente inevitables...”([3]).
En realidad, en los términos empleados por los revolucionarios, hay a menudo una confusión entre el hecho de que la revolución comunista es absolutamente necesaria, indispensable para salvar a la humanidad y su carácter cierto.
En nuestra opinión, lo más importante, evidentemente, es demostrar, y el marxismo así lo intenta desde sus inicios que:
– el capitalismo no es un modo de producción definitivo, la forma “por fin hallada” de organización de la producción que puede asegurar una riqueza creciente a todos los seres humanos;
– que en un momento determinado de su historia, ese sistema sólo puede llevar a la sociedad a convulsiones crecientes, destruyendo los progresos que había aportado precedentemente;
– que la revolución comunista es indispensable para permitir a la sociedad proseguir su marcha hacia una verdadera comunidad humana en la que el conjunto de las necesidades humanas sean plenamente satisfechas;
– que la sociedad capitalista ha creado en su seno las condiciones objetivas y puede crear las condiciones subjetivas que permitan tal revolución: las fuerzas productivas materiales, una clase capaz de transformar el orden burgués y dirigir la sociedad, la conciencia para que esta clase pueda llevar a cabo su tarea histórica.
Sin embargo, todo el siglo XX pone de relieve la inmensa dificultad de esta tarea histórica. El siglo que termina nos permite en particular comprender mejor que, para la revolución comunista, absoluta necesidad no quiere decir certeza, que la partida no se ha ganado antes de jugarla, que la victoria del proletariado no está ya escrita en el gran libro de la Historia. De hecho, además de la barbarie en la que ha caído este siglo, la amenaza de una guerra nuclear que ha pesado como una espada de Damocles sobre el mundo durante más de 40 años ha permitido ver, casi tocar, el hecho de que el capitalismo podría haber destruido la sociedad. Esta amenaza está por el momento descartada por el hecho de la desaparición de los grandes bloques imperialistas, pero las armas que pueden poner fin a la especie humana siguen estando ahí, tanto como los antagonismos entre los Estados que pueden llegar un día a utilizarlas.
Por otra parte, desde finales del siglo pasado, evocando explícitamente la alternativa “Socialismo o Barbarie”, Engels, redactor con Marx del Manifiesto comunista, aborda de nuevo la idea del carácter ineluctable de la revolución y la victoria del proletariado. Hoy en día, es muy importante que los revolucionarios digan claramente a su clase, y para hacerlo deben estar realmente convencidos, que no hay fatalidad, que la partida no se gana de antemano y, que lo que hay en juego en su lucha es ni más ni menos que la supervivencia de la humanidad. Solo si es consciente de la amplitud de su tarea, de lo que verdaderamente está en juego, la clase obrera podrá encontrar la voluntad y la fuerza de acabar con el capitalismo. Marx decía que la voluntad es la manifestación de una necesidad. La voluntad del proletariado para hacer la revolución comunista será tanto más grande cuanto más imperiosa sea a sus ojos la necesidad de tal revolución.
¿Por qué la revolución comunista no es una fatalidad?
Los revolucionarios del siglo pasado, incluso no disponiendo de la experiencia del siglo XX para dar una respuesta a esa pregunta, o al menos para formularla claramente, nos han dado sin embargo los elementos para abordar la respuesta.
“Las revoluciones burguesas, como las del siglo XVIII, van de éxito en éxito, sus efectos dramáticos van acentuándose, los hombres y las cosas parecen ser arrastrados por fuegos diamantinos, el entusiasmo es el estado permanente de la sociedad, pero son de corta duración. Rápidamente, alcanzan su punto culminante y un largo malestar se apodera de la sociedad antes de que ésta haya aprendido a apropiarse con calma de los resultados de su período tormentoso. Las revoluciones proletarias, en cambio, como las del siglo XIX, se critican a sí mismas constantemente, interrumpen a cada rato su propio discurrir, retornan a lo que parecía ya cumplido para volver a empezarlo otra vez, se mofan sin piedad de las vacilaciones, las debilidades y las miserias de sus primeras tentativas, parece que no echan abajo a su adversario sino para permitirle que recupere nuevas fuerzas y así, frente a éstas, volver a erguirse cual gigante, retroceden constantemente una y otra vez ante lo descomunal, lo infinito de sus propios objetivos hasta que se haya creado la situación en la que sea imposible toda vuelta atrás, en la que las circunstancias mismas griten: Hic Rhodus, hic salta!”([4]).
Esta muy conocida cita de El 18 Brumario de Luis Bonaparte escrito por Marx a comienzos de 1852 (es decir, algunas semanas después del golpe de Estado del 2 de diciembre de 1851) da cuenta de curso difícil y tortuoso de la revolución proletaria. Tal idea fue recogida, cerca de 70 años después, por Rosa Luxemburgo en el artículo que escribió en vísperas de su asesinato, poco después del aplastamiento de la insurrección de Berlín en enero de 1919: “... De esta contradicción entre la tarea que se impone y la ausencia, en la etapa actual de la revolución, de las condiciones previas que permiten resolverla, resulta que las luchas terminan con una derrota formal. Pero la revolución [proletaria] es la única forma de ‘guerra’ – es de hecho una de las leyes de su desarrollo – en la que la victoria final no puede ser obtenida más que por una serie de ‘derrotas’. (...) Las revoluciones... no nos han aportado hasta ahora más que derrotas, pero estos fracasos inevitables son precisamente la garantía reiterada de la victoria final. ¡Con una condición, bien es cierto! Pues hay que estudiar en qué condiciones se ha producido la derrota cada vez..”([5]).
Estas citas evocan esencialmente el curso doloroso de la revolución comunista, la serie de derrotas que jalonan su camino hacia la victoria. Pero, al mismo tiempo permiten poner en evidencia dos ideas esenciales:
– la diferencia que existe entre la revolución proletaria y las revoluciones burguesas;
– la condición esencial de la victoria del proletariado, una condición que no esta ganada de antemano: la capacidad de esta clase de tomar conciencia extrayendo las lecciones de sus derrotas.
Es justamente la diferencia entre las revoluciones burguesas y la revolución proletaria lo que permite comprender por qué esta última no ha de ser considerada como una certeza.
En efecto, lo propio de las revoluciones burguesas, es decir la toma del poder político exclusivo por la clase capitalista, es que ello no constituye el punto de partida, sino el de llegada, de todo un proceso de transformación económica en el seno de la sociedad. Una transformación económica en la que las antiguas relaciones de producción, es decir las relaciones de producción feudales, son progresivamente sustituidas por las relaciones de producción capitalistas que sirven de apoyo a la burguesía para la conquista del poder político: “... De los siervos de la gleba de la Edad Media surgieron los ‘villanos’ de las primeras ciudades; y estos villanos fueron el germen de donde brotaron los primeros elementos de la burguesía.
“El descubrimiento de América, la circunnavegación de África abrieron nuevos horizontes e imprimieron nuevo impulso a la burguesía. El mercado de China y de las Indias orientales, la colonización de América, el intercambio con las colonias, el incremento de los medios de cambio y de las mercaderías en general, dieron al comercio, a la navegación, a la industria, un empuje jamás conocido, atizando con ello el elemento revolucionario que se escondía en el seno de la sociedad feudal en descomposición.
“El régimen feudal o gremial de producción que seguía imperando no bastaba ya para cubrir las necesidades que abrían los nuevos mercados. Vino a ocupar su puesto la manufactura. Los maestros de los gremios viéronse desplazados por la clase media industrial, y la división del trabajo entre las diversas corporaciones fue suplantada por la división del trabajo dentro de cada taller.
“Pero los mercados seguían dilatándose, las necesidades seguían creciendo. Ya no bastaba tampoco la manufactura. El invento del vapor y la maquinaria vinieron a revolucionar el régimen industrial de producción. La manufactura cedió el puesto a la gran industria moderna, y la clase media industrial hubo de dejar paso a los magnates de la industria, jefes de grandes ejércitos industriales, a los burgueses modernos (...).
“Vemos, pues, que la moderna burguesía es, como lo fueron en sus tiempos las otras clases, producto de un largo proceso histórico, fruto de una serie de transformaciones radicales operadas en el régimen de cambio y producción.
“A cada etapa de avance recorrida por la burguesía corresponde una nueva etapa de progreso político. Clase oprimida bajo el mando de los señores feudales, la burguesía forma en la ‘comuna’ una asociación autónoma y armada para la defensa de sus intereses; en unos sitios se organiza en repúblicas municipales independientes; en otros forma el tercer estado tributario de las monarquías; en la época de la manufactura es el contrapeso de la nobleza dentro de la monarquía feudal o absoluta y el fundamento de las grandes monarquías en general, hasta que, por último, implantada la gran industria y abiertos los cauces del mercado mundial, se conquista la hegemonía política y crea el moderno Estado representativo...”([6]).
Totalmente diferente es el proceso de la revolución proletaria. Mientras que las relaciones de producción capitalista pudieron desarrollarse progresivamente en el seno de la sociedad feudal, las relaciones de producción comunistas no pueden desarrollarse en el seno de la sociedad capitalista dominadas por las relaciones mercantiles y dirigidas por la burguesía. La idea de un desarrollo progresivo de “islotes de comunismo” en el seno del capitalismo pertenece al ideario del socialismo utópico y fue combatida por el marxismo y el movimiento obrero desde mediados del siglo pasado. Esto es igualmente cierto para otra variante de esta misma idea, la de las cooperativas de producción o de consumo que ni pudieron y ni podrán nunca sustraerse a las leyes del capitalismo y que, en el “mejor de los casos”, transforman a los obreros en pequeños capitalistas, o bien directamente en sus propios explotadores. En realidad, al ser la clase explotada del modo de producción capitalista, privada por definición de cualquier medio de producción, la clase obrera no dispone en el seno del capitalismo, y no puede disponer, de puntos de apoyo económicos para la conquista del poder político. Al contrario, el primer acto de transformación comunista de la sociedad consiste en la toma del poder político a escala mundial por el conjunto del proletariado organizado en Consejos obreros, es decir un acto consciente y deliberado.
A partir de esta posición tras la toma del poder político, la dictadura del proletariado, éste podrá transformar progresivamente las relaciones económicas, socializar el conjunto de la producción, abolir los intercambios mercantiles, sobre todo el primero de entre todos ellos, el salariado, y crear una sociedad sin clases.
La revolución burguesa, la toma del poder político exclusivo por la clase capitalista, era ineluctable en la medida en que ello era el resultado de un proceso económico, ineluctable en un momento dado de la vida de la sociedad feudal, un proceso en el que la voluntad política consciente de los hombres poco tenía que hacer. En función de las condiciones existentes en cada país, ella pudo intervenir más o menos pronto en el desarrollo del capitalismo por lo que este tomó diferentes formas: cambio violento del Estado monárquico, como en Francia, o conquista progresiva de posiciones políticas por la burguesía en el seno de ese Estado, como fue más en el caso de Alemania. En otras ocasiones pudo obtener una república, como en los Estados Unidos o una monarquía constitucional, de la que el ejemplo más típico es el representado por el régimen monárquico de Inglaterra, es decir, la primera nación burguesa. Sin embargo, en todos los casos, la victoria política final de la burguesía estaba asegurada. Incluso cuando las fuerzas políticas revolucionarias de la burguesía sufrieron reveses (como así ocurrió en Francia con la Restauración o en Alemania con el fracaso de la revolución de 1848), eso apenas si influyó en el avance en el plano económico e igualmente en el plano político.
Para el proletariado, la primera condición de éxito de su revolución es evidentemente que existan las condiciones materiales de transformación comunista de la sociedad, condiciones que vienen dadas por el propio desarrollo del capitalismo.
La segunda condición de la revolución proletaria reside en el desarrollo de una crisis abierta de la sociedad burguesa, prueba evidente de que las relaciones de producción capitalista deben ser sustituidas por otras relaciones de producción ([7]).
Pero una vez que estas condiciones materiales están presentes, de ello no se desprende forzosamente que el proletariado sea capaz de hacer su revolución. Privado de todo punto de apoyo económico en el seno de la sociedad capitalista, se única verdadera fuerza, además de su número y organización, es su capacidad para tomar conciencia plena de la naturaleza, los objetivos y los medios de su combate. Tal es el sentido profundo de la cita de Rosa Luxemburg que hemos reproducido más arriba. Y esta capacidad del proletariado para tomar conciencia no se desprende automáticamente de las condiciones materiales en las que vive, ya que no está escrito en ninguna parte que podrá adquirir esa conciencia antes de que el capitalismo pueda conseguir hundir a la sociedad en la barbarie total o en la destrucción.
Y uno de los medios de los que dispone el proletariado para evitar, y evitar al conjunto de la sociedad, esta última salida, es precisamente sacar todas las lecciones de sus derrotas precedentes, como recordaba Rosa Luxemburg. En particular es necesario comprender por qué no ha sido capaz de hacer su revolución a lo largo del siglo XX.
Revolución y contrarrevolución
Es frecuente que los revolucionarios tiendan a sobrestimar las potencialidades del proletariado en un momento dado. Marx y Engels no pudieron evitar esta tendencia ya que, cuando redactaron el Manifiesto Comunista, a principios de 1848, presentaron la revolución comunista como algo inminente y que la revolución burguesa en Alemania, que sucedió pocos meses después, serviría para que aquél tomara el poder en este país. Esta tendencia se explica perfectamente por el hecho de que los revolucionarios, y por eso precisamente lo son, aspiran con todas sus fuerzas a la destrucción del capitalismo y a la emancipación de su clase y, de ahí la impaciencia que les acecha a menudo. Sin embargo, contrariamente a los elementos pequeño burgueses o a los que están influenciados por la ideología de la pequeña burguesía, son capaces de reconocer rápidamente la inmadurez de las condiciones para la revolución. En efecto, la pequeña burguesía es por excelencia una clase que, políticamente hablando, vive al día, y que no tiene ningún papel histórico que jugar. El inmediatismo y la impaciencia (“La revolución ya” como clamaban los estudiantes de 1968) son propios de esta categoría social de la que, quizás durante una revolución proletaria, parte de sus elementos puedan unirse al combate de la clase obrera, pero en su mayor parte tiende a aliarse con el más fuerte, es decir con la burguesía. Al contrario, los revolucionarios proletarios, expresión de una clase histórica, son capaces de superar la impaciencia e implicarse decididamente en la paciente y difícil tarea de preparar y prepararse para los futuros combates de clase.
Por ello en 1852, Marx y Engels, reconocieron que las condiciones de la revolución proletaria no estaban maduras en 1848 y que el capitalismo debía vivir todavía un amplio desarrollo para que esas condiciones llegaran. Entonces, estimaron que se debía disolver su organización, la Liga de los Comunistas, que había sido fundada en vísperas de la revolución de 1848, antes que ésta cayera bajo la influencia de elementos impacientes y aventureros (la tendencia Willicht-Schapper).
En 1864, cuando participaron en la fundación de la Asociación internacional de los trabajadores (AIT), Marx y Engels pensaron, de nuevo, que la hora de la revolución había sonado, pero justo antes de la Comuna de París de 1871, se dieron cuenta de que el proletariado aún no estaba preparado, ya que el capitalismo todavía disponía ante sí de todo un potencial de desarrollo de su economía. Tras la derrota de la Comuna de París que significó una grave derrota para el proletariado europeo, comprendieron que el papel histórico de la AIT había terminado y que era necesario preservarla, también a ella, de la acción de elementos impacientes y aventureros (como Bakunin) representados principalmente por los anarquistas. Por eso, en el Congreso de la Haya de 1872, intervinieron con determinación para conseguir la exclusión de Bakunin y su Alianza para la democracia socialista y, del mismo modo, propusieron y defendieron la decisión de transferir el Consejo general de la AIT de Londres a Nueva York, lejos de las intrigas que se estaban desarrollando por parte de toda una serie de elementos que ambicionaban apoderarse de la Internacional. Esta decisión
correspondía de hecho a una decisión de poner bajo mínimos a la AIT para que después la Conferencia de Filadelfia pudiera pronunciar su disolución en 1876.
Así, las dos revoluciones que se habían producido hasta aquel momento, la de 1848 y la Comuna, habían fracasado porque las condiciones materiales de la victoria del proletariado aún no existían. Será en el período siguiente, en el que se conocerá el desarrollo más pujante de la historia del capitalismo, cuando estas condiciones se dieron.
Ese es un período de gran desarrollo del movimiento obrero. Es entonces cuando se crean los sindicatos en la mayor parte de países, y es cuando se fundan los Partidos socialistas de masas que, en 1889, se reagruparon en el seno de la Internacional socialista (IIª Internacional).
En la mayor parte de los países de Europa Occidental, el movimiento obrero organizado ganaba más y más posiciones. Si bien es cierto que durante cierto tiempo los gobiernos persiguieron a los partidos socialistas (así fue en Alemania entre 1878 y 1890, aplicándose las llamadas “leyes antisocialistas”), esta política al poco tiempo tendió a ser modificada a favor de una actitud más benévola hacia ellos. Entonces, esos partidos se convirtieron en verdaderas poderes en la sociedad, hasta el punto de que, en ciertos países, disponían del grupo parlamentario más fuerte y daban la impresión de que podían conseguir el poder en el seno del Parlamento. El movimiento obrero parecía haberse convertido en invencible. Para muchos, se acercaba la hora en la que se podría derrocar al capitalismo apoyándose en esa institución específicamente burguesa: la democracia parlamentaria.
Paralelamente al auge de las organizaciones obreras, el capitalismo conoció una prosperidad sin igual, dando la impresión de que sería capaz de superar las crisis cíclicas que le habían afectado en el período precedente. En el seno de los partidos socialistas se desarrollaron tendencias reformistas que consideraban que el capitalismo había conseguido superar sus contradicciones económicas y que, por ello, no era necesario acabar con él por medio de la revolución. Aparecieron teorías, como la de Bersntein, que consideraba que había que “revisar” el marxismo, en particular para abandonar su visión “catastrofista”. La victoria del proletariado sería pues el resultado de toda una serie de conquistas obtenidas en lo económico y sindical.
En realidad, ambas fuerzas antagónicas que parecían desarrollar su potencia en paralelo, el capitalismo y el movimiento obrero, estaban minadas desde el interior.
El capitalismo, de un lado, vivía sus últimos días de gloria (que han quedado en la memoria colectiva como la “Belle époque”). Mientras que, en lo económico, su prosperidad parecía no tener fin, particularmente en las potencias emergentes que eran Alemania y Estados Unidos, la llegada de su crisis histórica se hacía notar fuertemente con el aumento del imperialismo y el militarismo. Los mercados coloniales, como había puesto en evidencia Marx medio siglo antes, habían sido un factor fundamental para el desarrollo del capitalismo. Cada país capitalista avanzado, incluyendo a los pequeños como Holanda y Bélgica, se había construido su imperio colonial como fuente de materias primas y mercados para dar salida a sus mercancías. Ahora bien, a finales del siglo XIX, el mundo capitalista entero estaba repartido entre las viejas naciones burguesas. Desde entonces, el acceso de cada una de ellas a nuevos mercados y a nuevos territorios la conducía a un enfrentamiento directo en la zona “privada” de sus rivales. El primer choque ocurrió en septiembre de 1898 en Fachoda, Sudán, conflicto en el que Francia e Inglaterra, las dos principales potencias coloniales, estuvieron a punto de enfrentarse. Los objetivos de la aquélla (controlar el Alto Nilo y colonizar un eje Oeste-Este, Dakar- Yibuti) chocaron con la ambición de Inglaterra (fusionar un eje Norte-Sur con un eje El Cairo-El Cabo). Finalmente, Francia retrocedió y los dos rivales decidieron llegar a una “Entente cordiale” ante el empuje y las unas ambiciones de un tercero en discordia con ambiciones tan grandes como reducido era su imperio colonial, o sea, Alemania. Las codiciosas ambiciones imperialistas alemanas respecto de las demás potencias europeas se concretaron, algunos años más tarde, entre otros sucesos, en el incidente de Agadir en 1911, en el que una fragata alemana se presentó con la voluntad de ofender a Francia y sus ambiciones en Marruecos. El otro aspecto de los apetitos imperialistas de Alemania en el terreno colonial se plasmó en el impresionante desarrollo de su marina de guerra, flota que ambicionaba competir con la flota inglesa por el control de las vías marítimas.
También en ese aspecto cambió de forma radical la vida del capitalismo a principios del siglo XX: al mismo tiempo que se multiplicaban las tensiones y los conflictos armados que involucraban más o menos ocultamente a las potencias burguesas europeas, hubo un importante incremento del armamento de esas potencias al tiempo que se tomaban medidas sistemáticas para el aumento de los efectivos militares (como el de la duración del servicio militar en Francia, la ley de “los tres años”).
Este aumento de las tensiones imperialistas y del militarismo, del mismo modo que las grandes maniobras diplomáticas entre las principales naciones europeas que reforzaban sus alianzas respectivas para la guerra, fue evidentemente objeto de gran atención por parte de los grandes partidos de la Segunda internacional. Estos, en su congreso de 1907 en Stuttgart, dedicaron una importante resolución a esta cuestión, resolución que integraba una enmienda presentada en especial por Lenin y Rosa Luxemburg en la que se planteaba explícitamente que: “... Si, a pesar de todo, estalla una guerra, los socialistas tienen el deber de actuar para que esta finalice lo antes posible y, deben utilizar por todos los medios la crisis económica y política provocada por la guerra para despertar al pueblo y así acelerar la caída de la dominación capitalista”([8]).
En noviembre de 1912, la Internacional socialista convocó un Congreso extraordinario (Congreso de Basilea) para denunciar la amenaza de guerra y llamar al proletariado a la movilización contra ella. El Manifiesto de este Congreso ponía en guardia a la burguesía: “... Que los Gobiernos burgueses no olviden que la guerra franco-alemana dio lugar a la insurrección de la Comuna y que la guerra ruso-japonesa puso en marcha el movimiento de las fuerzas revolucionarias de Rusia. Para los proletarios, es criminal disparar unos contra los otros en beneficio de los capitalistas, el orgullo de las dinastías, o las componendas de los tratados secretos...”.
Así, en apariencia, el movimiento obrero se había preparado para enfrentarse al capitalismo en caso de que este último desencadenara la barbarie guerrera. Por otra parte, en aquella época, entre la población de los diferentes países europeos, y no únicamente entre la clase obrera, existía un fuerte sentimiento de que la única fuerza de la sociedad que podría impedir la guerra era la Internacional socialista. En realidad, de la misma forma que el sistema capitalista estaba minado desde el interior y se aproximaba inexorablemente a la época de su quiebra histórica, el movimiento obrero, a pesar de su fuerza aparente, sus poderosos sindicatos, los “éxitos electorales crecientes” de sus partidos, se había debilitado notablemente y se encontraba en vísperas de una quiebra catastrófica. Más todavía, lo que constituía esa fuerza aparente del movimiento obrero era en realidad su mayor debilidad. Los éxitos electorales de los partidos socialistas magnificaron excepcionalmente las ilusiones democráticas y reformistas entre las masas obreras. Del mismo modo, el enorme poder de las organizaciones sindicales, especialmente en Alemania y el Reino Unido, se transformó, en realidad, en un instrumento de defensa del orden burgués y de alistamiento de los obreros para la guerra y la producción de armamentos([9]).
También conviene recordar, que cuando al inicio del verano de 1914, tras el atentado en Sarajevo contra el heredero del trono austro-húngaro, las tensiones militares empezaron a acelerarse a pasos agigantados hacia la guerra, los partidos obreros, no solo dieron muestras de impotencia, aportaron, además, en la mayor parte de los casos, su apoyo a la propia burguesía nacional. En Francia y Alemania, se establecieron incluso contactos directos entre los dirigentes de los partidos socialistas y el gobierno para discutir sobre qué políticas adoptar para conseguir el alistamiento para la guerra. Y en cuanto estalló, como un solo hombre, esos partidos aportaron su pleno apoyo al esfuerzo de guerra de la burguesía y consiguieron implicar a las masas obreras en tan terrible carnicería. Mientras los gobiernos de turno apelaban a la “grandeza” de sus naciones respectivas, los partidos socialistas empleaban argumentos más adaptados a su papel de reclutadores de los obreros. No se trataba, según ellos, de guerras al servicio de intereses burgueses para, por ejemplo, recuperar Alsacia y Lorena, sino de una guerra para proteger la “civilización” contra el “militarismo alemán”, como decían en Francia. Al otro lado del Rin, no era una guerra en defensa del imperialismo alemán sino una guerra por “la democracia y la civilización” contra la “tiranía y la barbarie zaristas”. Pero, con discursos diferentes, los dirigentes socialistas tenían en mismo objetivo que la burguesía: realizar la “Unión nacional”, enviar a los obreros a la matanza y justificar el estado de excepción, es decir, la censura militar, la prohibición de las huelgas y de las manifestaciones obreras, y de todas las publicaciones y reuniones que denunciaban la guerra.
El proletariado no pudo impedir el estallido de la guerra mundial. Fue una terrible derrota para él, pero una derrota sufrida sin combates abiertos contra la burguesía. Sin embargo, la lucha contra la degeneración de los partidos socialistas, degeneración que condujo a su traición en el verano de 1914 y al estallido de la carnicería imperialista, había comenzado mucho antes, más precisamente a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. Así, en el partido alemán, Rosa Luxemburg había librado la batalla contra las teorías revisionistas de Bernstein justificadoras del reformismo. Oficialmente el partido había rechazado tales teorías pero, algunos años más tarde, ella tuvo que reanudar el combate no solo contra la derecha del partido sino también contra el centro representado principalmente por Kaustky, cuyo lenguaje más radical servía, en realidad, de tapadera para el abandono de la perspectiva de la revolución.
En Rusia, en 1903, los bolcheviques entablaron una lucha contra el oportunismo en el seno del partido socialdemócrata, al principio sobre problemas de organización, después a propósito de la naturaleza de la revolución de 1905 y de la política que debía desarrollarse en su seno. Pero estas corrientes revolucionarias en el seno de la Internacional socialista eran, en su conjunto, muy débiles, por mucho que los Congresos de los partidos socialistas y de la Internacional recogieran a menudo sus posiciones.
A la hora de la verdad, los militantes socialistas que defendían posiciones internacionalistas y revolucionarias se encontraron trágicamente aislados. En la Conferencia internacional contra la guerra de septiembre de 1915 en Zimmerwald (Suiza), los delegados (entre los que se encontraban también elementos del centro, vacilantes entre las posiciones de la izquierda y la derecha) cabían en cuatro taxis, como recordaba Trotski. Este terrible aislamiento no les impidió proseguir su combate, a pesar de la represión que se abatió sobre ellos (en Alemania, Rosa Luxemburg y Karl Liebknecht, los dos principales dirigentes del grupo Spartakus que defendían el internacionalismo, conocieron la prisión y el encierro en fortalezas militares).
De hecho, las terribles pruebas de la guerra, las matanzas, el hambre, la explotación feroz que reinaba en las fábricas de la retaguardia empezaron a desembozar las mentes de los obreros que en 1914 se habían dejado arrastrar a la carnicería con los discursos de “la flor en el fusil”. Los discursos sobre la “civilización” y la democracia chocaban con la realidad de la inaudita barbarie en la que se hundía Europa y con la represión de cualquier tentativa de lucha obrera. Así, a partir de febrero de 1917, el proletariado en Rusia, que había hecho ya la experiencia de una revolución en 1905, se alzó contra la guerra y contra el hambre. Con sus actos, y en los hechos, concretaron las resoluciones adoptadas por los Congresos de Stuttgart y Basilea de la Internacional socialista. Lenin y los bolcheviques comprenden que ha sonado la hora de la revolución y alientan a los obreros a no conformarse con la caída del zarismo y su sustitución por un gobierno “democrático”. Hay que prepararse para el derrocamiento de la burguesía y la toma del poder por los soviets (los consejos obreros). Esta perspectiva se cumplió efectivamente en Rusia en octubre de 1917. Inmediatamente, el nuevo poder anima a seguir su ejemplo a fin de acabar con la guerra y derribar el capitalismo. En cierto modo, los bolcheviques y con ellos todos los revolucionarios de los demás países, llaman al proletariado mundial para que esté presente en esta nueva cita histórica tras haber faltado a la de 1914.
El ejemplo ruso es seguido por la clase obrera de otros países particularmente en Alemania donde, un año más tarde, el alzamiento de obreros y campesinos derroca el régimen imperial del Guillermo II y obliga a la burguesía alemana a retirarse de la guerra poniendo así fin a cuatro años de una barbarie nunca antes vivida por la humanidad. Sin embargo, la burguesía había sacado las lecciones de su derrota en Rusia. En este país el Gobierno provisional instaurado tras la revolución de Febrero 1917 fue incapaz de satisfacer una de las reivindicaciones esenciales de los obreros, la paz. Apremiado por sus aliados de la Entente, Francia e Inglaterra, se mantuvo en la guerra lo que provocó una rápida caída de las ilusiones que las masas obreras y de soldados habían depositado en él, contribuyendo a su radicalización. El derrocamiento de la burguesía, y no solo del régimen zarista, aparece como el único modo de poner fin a la carnicería. En Alemania, en cambio, la burguesía se dio la mayor prisa para detener la guerra en los primeros días de la revolución. La burguesía presenta como una victoria decisiva el derrocamiento del régimen imperial y la instauración de una república. Inmediatamente llama a que el partido socialista tome las riendas del gobierno, el cual obtiene el apoyo del Congreso de consejos obreros, dominado, precisamente, por los socialistas. Pero, sobre todo, el nuevo gobierno exige inmediatamente el armisticio a los aliados de la Entente, a lo que éstos acceden sin más demora. Además, los de la Entente lo hacen todo para permitir al nuevo gobierno alemán hacer frente a la clase obrera. Por ejemplo, Francia restituye inmediatamente al ejército alemán 16 000 ametralladoras que le había confiscado como botín de guerra. Ametralladoras que serán utilizadas más tarde para aplastar a la clase obrera.
La burguesía alemana, con el partido socialista a su cabeza, va a infligir un golpe terrible al proletariado en enero de 1919. Monta una provocación, a sabiendas, para incitar a una insurrección prematura de los obreros de Berlín. La insurrección acaba en un baño de sangre y sus principales dirigentes revolucionarios, Rosa Luxemburg y Karl Liebknecht (y más tarde Leo Jogiches), son asesinados. A pesar de esto, la clase obrera alemana no está aún definitivamente derrotada. Hasta 1923 llevará a cabo tentativas revolucionarias([10]). Sin embargo, todas esas tentativas serán derrotadas, al igual que las tentativas revolucionarias o los vigorosos movimientos de la clase obrera que se dieron en otros países durante ese periodo (en Hungría, 1919, e Italia en la misma fecha, por ejemplo)([11]).
En efecto, el fracaso del proletariado en Alemania sella la derrota de la revolución mundial, la cual tendrá un último sobresalto en China en 1927, ahogado también en sangre.
Al mismo tiempo que se desarrolla la oleada revolucionaria en Europa se funda en Moscú, en marzo de 1919, la Internacional comunista (IC) o Tercera internacional, que reagrupa las fuerzas revolucionarias de todos los países. En el momento de su fundación solo existen dos grandes partidos comunistas, el de Rusia y el de Alemania, éste último constituido unos días antes de la derrota de enero de 1919. Esta Internacional suscita, en todos los países, la creación de partidos comunistas que rechazan el chauvinismo, el reformismo y el oportunismo que habían engullido a los partidos socialistas. Los partidos comunistas forman la dirección de la revolución mundial, pero se han fundado demasiado tarde a causa de las condiciones históricas presentes en su nacimiento. Cuando la Internacional comunista realmente se constituye, es decir, en su Segundo congreso en 1920, lo más fuerte de la oleada revolucionaria ya ha pasado y el capitalismo muestra que ha sido capaz de recuperar la situación, tanto en el plano económico como en el político. La clase dominante ha logrado, sobre todo, quebrar el impulso revolucionario al poner fin a su principal alimento, la guerra imperialista. Con el fracaso de la oleada revolucionaria mundial los partidos comunistas, que se han formado contra la degeneración y la traición de los partidos socialistas, acabarán degenerando uno tras otro.
Varios son los factores de esa degeneración de los partidos comunistas. El primero es que aceptan en sus filas a toda una serie de elementos que ya eran “centristas” dentro de los partidos socialistas, y que salieron de ellos mediante una rápida conversión a la fraseología revolucionaria, beneficiándose así del inmenso entusiasmo revolucionario del proletariado mundial por la Revolución rusa. Otro factor, aún más decisivo, es la degeneración del principal partido de esta Internacional, el que tenía mayor autoridad, el Partido bolchevique que había conducido la Revolución de octubre y fue el principal protagonista de la fundación de la Internacional. En efecto, ese partido propulsado a la cabeza del Estado es absorbido progresivamente por él; y debido al aislamiento de la revolución se va convirtiendo cada vez más en defensor de los intereses de Rusia en detrimento de su función de baluarte de la revolución mundial. Además, como no puede haber “socialismo en un solo país” y la abolición del capitalismo solo puede hacerse a escala mundial, el Estado ruso se transforma progresivamente en defensor del capital nacional ruso, un capital en el cual la burguesía está formada principalmente por la burocracia del Estado y, por tanto, del partido. El Partido bolchevique se va transformado progresivamente de partido revolucionario en partido burgués y contrarrevolucionario, a pesar de la resistencia de un gran número de verdaderos comunistas, como Trotski, que mantienen en pie la bandera de la revolución mundial. Y así fue como, en 1925 el partido bolchevique, a pesar de la oposición de Trotski, adopta como programa “la construcción del socialismo en un solo país”, un programa promovido por Stalin, y que es una verdadera traición al internacionalismo proletario. Un programa que en 1928 se va a imponer a la Internacional comunista, lo que supondrá su muerte definitiva.
Tras ello, los partidos comunistas en los diferentes países irán pasando al servicio de su capital nacional, a pesar de la reacción y el combate de toda una serie de fracciones de izquierda que serán excluidas una tras otra. Los partidos comunistas que habían sido punta de lanza de la revolución mundial se convierten en punta de lanza de la contrarrevolución; la contrarrevolución más terrible de la historia.
No solo la clase obrera ha faltado a la segunda cita con la historia, sino que se va a hundir en el peor periodo que jamás haya vivido, lo cual queda muy bien reflejado en el titulo del libro del escritor Víctor Serge, Es medianoche en el siglo.
Mientras que en Rusia el aparato del partido comunista se convierte en la clase explotadora y también en instrumento de una represión y opresión de las masas obreras y campesinas sin parangón con los del pasado, el papel contrarrevolucionario de los partidos comunistas fuera de Rusia se concreta, en los años 30, en la preparación del alistamiento del proletariado en la IIª Guerra mundial, es decir, la respuesta burguesa a la crisis abierta que vive el capitalismo a partir de 1929.
Justamente esta crisis abierta, la terrible miseria que se abate sobre las masas obreras durante los años 30, habría podido constituir un potente factor de radicalización del proletariado mundial y de toma de conciencia de la necesidad de acabar con el capitalismo. Pero el proletariado va a faltar a esta tercera cita de la historia.
En Alemania, país clave para la revolución proletaria, donde se encuentra la clase obrera más concentrada y experimentada del mundo, vive una situación similar a la de la clase obrera en Rusia. Como ella, la clase obrera alemana había emprendido el camino de la revolución y su consiguiente derrota fue tanto más terrible. El aplastamiento de la revolución alemana no fue obra de los nazis sino de los partidos “democráticos”, y en primer lugar del partido socialista. Pero justamente porque el proletariado había sufrido esa derrota, el partido nazi que en aquel momento correspondía mejor a las necesidades políticas y económicas de la burguesía alemana, pudo rematar la faena de la izquierda empleando el terror para aniquilar toda lucha proletaria y alistando, por ese mismo medio principalmente, a los obreros en la guerra.
En cambio, en los países de Europa occidental donde el proletariado no había hecho la revolución, y, por lo tanto, no había sido aplastado físicamente, el terror no era el mejor medio para alistar a los obreros en la guerra. Para alcanzar tal resultado la burguesía tenía que emplear mistificaciones como las que había utilizado con éxito en 1914 y que le habían servido para llevar al proletariado a la Primera Guerra mundial. En esta tarea los partidos estalinistas cumplieron de manera ejemplar su papel burgués. En nombre de la “defensa de la patria socialista” y de la democracia contra el fascismo, estos partidos desviaron sistemáticamente las luchas obreras hacia callejones sin salida, desgastando así la combatividad y la moral del proletariado.
La moral del proletariado quedó muy afectada por la derrota de la revolución mundial durante los años 20. Tras un periodo de entusiasmo por la idea de la revolución comunista, muchos obreros perdieron la esperanza en la perspectiva comunista. Uno de los factores de su desmoralización es constatar que la sociedad instaurada en Rusia no es ningún paraíso, como les presentan los partidos estalinistas, lo que facilita su recuperación por los partidos socialistas. Pero la mayoría de los que aún siguen creyendo en la perspectiva revolucionaria caen en las redes de los partidos estalinistas que les dicen que esa perspectiva pasa por la “defensa de la patria socialista” y por la victoria sobre el fascismo que se ha instaurado en Italia y, sobre todo, en Alemania.
Uno de los episodios clave en esa desorientación del proletariado mundial fue la guerra de España que no fue, ni mucho menos, una revolución, sino que, al contrario, fue uno de los preparativos militares, diplomáticos y políticos de la Segunda Guerra mundial.
La solidaridad que los obreros del mundo entero quieren expresar hacia sus hermanos de clase en España, los cuales se han alzado espontáneamente ante el golpe fascista del 18 de Julio, es canalizada y enrolada en las Brigadas internacionales (dirigidas principalmente por estalinistas), con la reivindicación de “armas para España” (en realidad para el gobierno burgués del “Frente popular”) y también por las movilizaciones antifascistas que, de hecho, permiten el alistamiento de los obreros de los países “democráticos” en la guerra contra Alemania.
En vísperas de la Primera Guerra mundial, lo que estaba considerado como la gran fuerza del proletariado (los poderosos sindicatos y partidos obreros) era en realidad su debilidad más considerable. El mismo guión se repite ante la segunda guerra mundial, aunque los actores son algo diferentes. La gran fuerza de los partidos “obreros” (los partidos estalinistas y también los partidos socialistas, unidos en una alianza antifascista), las grandes “victorias” contra el fascismo en Europa occidental, la supuesta “patria socialista”, son todas ellas marcas de la contrarrevolución, de una debilidad del proletariado sin precedentes. Una debilidad que le llevará atado de pies y manos a la segunda carnicería imperialista.
El proletariado frente a la Segunda Guerra mundial
La Segunda Guerra mundial supera con creces el horror de la Primera. El nuevo grado de barbarie muestra que prosigue el hundimiento del capitalismo en su decadencia. Sin embargo, contrariamente a lo que pasó en 1917 y 1918, no es el proletariado quien la hace terminar. La guerra continúa hasta el aplastamiento completo de uno de los dos campos imperialistas. En realidad el proletariado no quedó totalmente sin respuesta durante la carnicería. En la Italia mussoliniana, por ejemplo, se desarrolló un vasto movimiento de huelgas, en 1943, en el Norte industrial que llevó a las fuerzas dirigentes de la burguesía a quitar de en medio a Mussolini y poner en su lugar a un almirante pro-aliado, Bodoglio. Igualmente, a finales de 1944 y comienzos de 1945, se producen movimientos de revuelta contra el hambre y la guerra en varias ciudades alemanas. Pero lo que ocurrió durante la IIª Guerra mundial no es en nada comparable a lo acontecido durante la Primera. Y eso por varias razones. En primer lugar porque antes de declarar la IIª Guerra mundial, la burguesía contaba con la experiencia de la Primera y por eso se dedicó a aplastar previa y sistemáticamente al proletariado no sólo física, sino también y sobre todo, ideológicamente. Una de las expresiones de esta diferencia es que si los partidos socialistas traicionaron a la clase obrera en el momento de la guerra, los partidos comunistas cometieron su traición bastante antes de que se desencadenase la IIª Guerra mundial. Una de las consecuencias de este hecho es que en su seno no quedó la menor corriente revolucionaria, contrariamente a lo que había pasado durante la Iª Guerra mundial en que la mayoría de los militantes que luego formaron los partidos comunistas habían sido antes miembros de los partidos socialistas. En la terrible contrarrevolución que se abatió durante los años 30, solo un pequeño puñado de militantes siguió defendiendo las posiciones comunistas, aislados además de todo contacto directo con una clase obrera, completamente sometida a la ideología burguesa. Les fue imposible desarrollar un trabajo en el seno de partidos con influencia en la clase obrera, a diferencia de los revolucionarios durante la Iª Guerra mundial, no solo porque habían sido expulsados de esos partidos, sino porque en ellos ya no existía el menor soplo de vida proletaria. Aquellos que habían mantenido posiciones revolucionarias cuando el estallido de la Primera Guerra mundial, como Rosa Luxemburg y Karl Liebknecht, pudieron encontrar un eco creciente a su propaganda entre los militantes de la socialdemocracia a medida que la guerra hacía añicos sus ilusiones. Nada de eso en los partidos comunistas: a partir del comienzo de los años‑30 se convierten en un terreno totalmente estéril en el que no puede surgir ningún pensamiento proletario e internacionalista. Durante la guerra algunos pequeños grupos revolucionarios que han mantenido los principios internacionalistas no tienen ningún impacto significativo en la clase, la cual que está totalmente entrampada en la ideología antifascista.
La otra razón por la que no hay un resurgimiento proletario durante la IIª Guerra mundial es que la burguesía mundial instruida por la experiencia del final de la Primera, toma sus medidas para prevenir cualquier resurgir en los países vencidos, donde la burguesía era más vulnerable. En Italia, por ejemplo, el medio por el cual la clase dominante hace frente a la sublevación de 1943 consiste en un reparto de tareas entre el ejército alemán, que ocupa directamente el norte de Italia restableciendo el poder de Mussolini, y los aliados que desembarcan en el Sur. En el Norte son las tropas alemanas las que restablecen el orden con tal brutalidad que obliga a los obreros que más se han destacado en los movimientos de comienzos de 1943, a refugiarse en las guerrillas, en donde, amputados de sus bases de clase, se convierten en presa fácil de la ideología antifascista y de “liberación nacional”. Al mismo tiempo, los Aliados interrumpen su marcha hacia el Norte, diciendo que hay que dejar que Italia “se cueza en su propia salsa” (en palabras de Churchill) con el fin de dejar que el “malo”, Alemania, haga el trabajo sucio de la represión antiobrera dejando que las fuerzas democráticas, en particular el partido estalinista, tomen el control ideológico sobre la clase obrera.
Esa misma táctica se emplea en Polonia, mientras que el “Ejército rojo” está a pocos kilómetros de Varsovia, Stalin deja que se desarrolle, sin darle ningún apoyo, la insurrección en esta ciudad. El ejército alemán tiene las manos libres para perpetrar un autentico baño de sangre y arrasar completamente la ciudad. Cuando varios meses después el Ejército rojo entra en Varsovia, los obreros de esta ciudad que podían haberle causado problemas han sido totalmente aniquilados y desarmados.
En la propia Alemania los Aliados se encargan de aplastar cualquier tentativa de alzamiento obrero para lo cual proceden primero a una abominable campaña de bombardeos en los barrios obreros (en Dresde el 13 y 14 de febrero de 1945, los bombardeos que causan más de 250 000 muertos, tres veces más que en Hiroshima). Además, los Aliados rechazan todas las tentativas de armisticio propuestas por varios sectores de la burguesía alemana incluidos militares de renombre como el mariscal Rommel o el jefe de los servicios secretos el almirante Canaris. Para los Aliados dejar a Alemania únicamente en manos de la burguesía alemana, incluso de los sectores antinazis, es impensable. La experiencia de 1918 cuando el gobierno que había tomado el relevo al régimen imperial había tenido grandes dificultades para restablecer el orden, permanecía aún en la memoria de los políticos burgueses. Por eso deciden que los vencedores deben tomar directamente a su cargo la administración de la Alemania vencida y ocupar militarmente cada porción de su territorio. El proletariado alemán, aquel gigante que durante decenios había sido el faro del proletariado mundial y que, entre 1918 y 1923 había hecho temblar el mundo capitalista, estaba ahora postrado, abrumado, disperso en una multitud de pobres sombras que recorrían los escombros para encontrar a sus muertos y sus objetos familiares, sometido a la beneficencia de los “vencedores” para poder comer y sobrevivir. En los países vencedores muchos obreros habían entrado en la Resistencia con la ilusión, propagada por los partidos estalinistas, de que la lucha contra el nazismo era el preludio del derrocamiento de la burguesía. En realidad, en los países bajo el dominio de la URSS, los obreros se ven obligados a apoyar la implantación de los regímenes estalinistas (como durante el Golpe en Praga de 1948), regímenes que una vez consolidados desarman a los obreros y ejercen sobre ellos el terror más brutal. En los países dominados por Estados Unidos, como Francia o Italia, los partidos estalinistas en el gobierno piden que los obreros devuelvan las armas porque la tarea del momento no es la revolución sino la “reconstrucción nacional”.
Así, por todas partes en una Europa que no es más que un inmenso campo de ruinas en el que centenares de millones de proletarios subsisten en condiciones de vida y de explotación mucho peores que cuando la Primera Guerra mundial, donde la hambruna ronda permanentemente, donde el capitalismo extiende más que nunca su barbarie, la clase obrera no tiene la fuerza de emprender el más mínimo combate de importancia contra el poder capitalista. La Primera Guerra mundial había ganado para el internacionalismo a millones de obreros, la Segunda los arrojó a la vileza del chauvinismo más abyecto, al de la caza al “boche” y “colaboracionistas”.
El proletariado había tocado fondo. Lo que se le presenta, y que él interpreta, como su gran “victoria”, el triunfo de la democracia frente al fascismo, es en realidad su mayor derrota histórica. El sentimiento de victoria que experimenta, la creencia de que esa victoria viene de las “virtudes sagradas” de la democracia burguesa, esa misma democracia que le ha llevado a las dos carnicerías imperialistas y que aplastó la revolución a comienzos de los años 20, la euforia que lo embarga es la mejor garantía del orden capitalista. Y el periodo de reconstrucción, del “boom” económico de la posguerra, de la mejora momentánea de las condiciones de vida, no le permite medir la dimensión de la derrota sufrida.
De nuevo el proletariado falta a la cita con la historia. Pero en esta ocasión no es porque haya llegado demasiado tarde o mal preparado: simplemente ha estado ausente de la escena histórica.
En la segunda parte de este artículo veremos como ha vuelto a la escena histórica, pero también cuán largo es todavía su camino.
Fabienne
[1] A modo de presentación de Bordiga, véase en este mismo número el artículo “Debate con el BIPR”.
[2] Carlos Marx, Obras, “Economía I”. Bibliothèque de la Pleiade, pp. 161-162.
[3] Idem, p. 173. Esta fase del Manifiesto comunista está también recogida en el “Libro I” de El Capital (el único “Libro” publicado en vida de Marx) al que sirve de conclusión.
[4] Marx, El 18 de Brumario de Luis Bonaparte.
[5] Rosa Luxemburg, “El orden reina en Berlin”, Œuvres II, Maspero, París (trad. del francés por nosotros).
[6] El Manifiesto comunista, edición en castellano, pp. 26-27.
[7] Lenín describe así las condiciones de la revolución: “¿Cuáles son generalmente los indicios de una situación revolucionaria?. Estamos convencidos de no equivocarnos si decimos que son los siguientes: 1) la imposibilidad por parte de las clases dominantes de mantener su dominación de una forma inmutable; crisis de su “cumbre”, crisis de la política de la clase dominante, y que crea una fisura por la que el descontento y la indignación de las clases oprimidas pueden abrirse camino. Para que estalle la revolución no basta, habitualmente, con que la base no quiera ‘seguir viviendo como antes’, además es necesario que la ‘cumbre no pueda seguir siéndolo’. 2) Agravación, más allá de lo ordinario, de la miseria y del desamparo de las clases oprimidas. 3) Marcada acentuación, por las razones arriba indicadas, de la actividad de las masas que se dejan saquear tranquilamente en los periodos ‘pacíficos’ pero que en los periodos tormentosos se ven empujadas tanto por la crisis como por la ‘cumbre’ misma hacia una acción histórica independiente” (“La quiebra de la 2ª‑Internacional”, Obras, tomo 21.
[8] Pasaje citado en la “Resolución sobre la posición hacia las corrientes socialistas y la conferencia de Berna” en el Primer Congreso de la Internacional comunista.
[9] Rosa Luxemburg expresa claramente esta idea cuando escribe: “En Alemania, durante cuatro decenios hemos conocido en el plano parlamentario solo ‘victorias’, literalmente volamos de victoria en victoria. En cuanto a los resultados de la gran prueba histórica del 4 de agosto de 1914: una aplastante derrota moral y política, un hundimiento inaudito, una bancarrota sin precedente”, Obras II, “Escritos políticos 1917-18”, Maspero, París).
[10] Ver nuestra serie de artículos sobre la revolución alemana en la Revista internacional números 81 a 99.
[11] Ver nuestro artículo “Lecciones de 1917-23: la primera oleada revolucionaria del proletariado mundial”, Revista internacional número 80, primer trimestre de 1995.
Series:
Herencia de la Izquierda Comunista:
Cuestiones teóricas:
- Curso histórico [107]
Última hora: la “revolución serbia” - Una victoria de la burguesía, no de la clase obrera
- 4671 lecturas
Cuando íbamos a cerrar este número, la situación ha conocido una nueva conmoción en Yugoslavia. Queremos aquí expresar inmediatamente nuestra postura. Lo exige nuestra responsabilidad como organización revolucionaria del proletariado que somos, por muy breve que haya de ser nuestra toma de posición. Seguros podrán estar nuestros lectores de que muy rápidamente hemos de exponer nuestros análisis y nuestra intervención en general sobre esta cuestión, en particular en nuestras publicaciones territoriales.
Por lo visto, según los medios de la burguesía, gracias en particular a las imágenes de todas las televisiones de las pretendidas grandes democracias, estaríamos asistiendo desde hace unos días, en Belgrado, a un acontecimiento de la mayor importancia histórica: “una revolución democrática pacífica” realizada por el pueblo serbio, y a la caída de Milosevic, o sea al final de “la última dictadura nacional-comunista de Europa”. ¡Todo va muy bien en el mejor de los mundos capitalistas! Acontecimiento “histórico” alabado, saludado por todos los jefes de Estado y demás dirigentes de esas grandes potencias “democráticas”, los mismos que hace tan solo un año, desencadenaron la guerra, con sus destrucciones masivas y sus matanzas, asestando bombardeo tras bombardeo a Serbia y a Kosovo. ¡Oh!, cierto que es que todo era, recordemos, en nombre de la necesaria “injerencia humanitaria”, para impedir que Milosevic y sus matones siguieran perpetrando sus abyectos atropellos en Kosovo.
Ya entonces, inmediatamente, nuestra organización respondió a todos esos hipócritas, denunciándolos como lo que son: “bomberos pirómanos”, recordando sus responsabilidades, las de todos ellos, en el estallido de la barbarie, especialmente en esa región del mundo: “Los políticos y los “medias” de los países de la OTAN nos presentan esta guerra como una acción de “defensa de los derechos humanos” contra un régimen especialmente odioso, responsable, entre otros desmanes, de la “purificación étnica” que ha ensangrentado la antigua Yugoslavia desde 1991. En realidad, a las potencias “democráticas” les importa un comino el destino de la población de Kosovo exactamente igual que les importaba la suerte de la población kurda y de los shiíes de Irak cuando dejaron que las tropas de Sadam Husein los machacaran a su gusto después de la guerra del Golfo. Los sufrimientos de las poblaciones civiles perseguidas por tal o cual dictador siempre han sido el pretexto para que las grandes “democracias” declaren la guerra en nombre de una “causa justa” (Revista internacional, nº 97).
Más tarde insistíamos: “¿Quién, si no las grandes potencias imperialistas durante estos diez años, ha permitido a las peores camarillas y mafias nacionalistas croatas, serbios, bosnios y ahora kosovares que hayan desencadenado su histeria nacionalista sangrienta y la limpieza étnica en una vorágine infernal? ¿Quién, si no Alemania, animó y apoyó la independencia unilateral de Eslovenia y de Croacia, autorizando así y precipitando las oleadas nacionalistas de los Balcanes, las matanzas y el exilio de las poblaciones serbias y después bosnias? ¿Quién, si no Francia y Gran Bretaña, han avalado la represión, las matanzas de poblaciones croatas y bosnias y la limpieza ética de Milosevic y de los nacionalistas de la Gran Serbia? ¿Quién, si no Estados Unidos, ha apoyado y equipado después a las diferentes bandas armadas en función de la posición de su rival del momento? La hipocresía y la doblez de las democracias occidentales “aliadas” no tienen límites cuando se trata de justificar los bombardeos con lo de la “injerencia humanitaria” (Revista internacional, nº 98).
Si hoy a todos esos gángsteres imperialistas les faltan palabras para saludar “el despertar” del pueblo serbio, el cual ha tenido, dicen, “la valentía y el orgullo” de quitarse de encima a un dictador sanguinario, a través de sus discursos mentirosos, lo que sobre todo quieren hacer creer es que lo que está ocurriendo hoy sería la perfecta justificación de sus bombardeos asesinos del año pasado. Le Monde, eminente portavoz de la clase dominante en Francia, lo afirma sin ambages: “... al decidir tardíamente enfrentarse militarmente al poder serbio, Europa y Estados Unidos sin duda debilitaron y aislaron de su pueblo un poco más al amo de Belgrado.” Así, esas pretendidas grandes democracias, ¿no habrían tenido razón y no la tendrían en el futuro al intervenir por la fuerza en nombre de la indispensable “injerencia humanitaria”? Con el pretexto de “defender los derechos humanos en el mundo”, quieren así tener las manos libres para rivalizar entre ellas y, por eso mismo, multiplicar las matanzas y las destrucciones. Desde este punto de vista, lo que está ocurriendo en Belgrado (sin olvidar el uso que de la situación se hace en el plano ideológico) es ya un éxito para la burguesía.
Otro plano en el que la clase dominante también ha procurado marcar puntos es el de la “democracia” y su pretendida “marcha triunfal” contra todas las formas de dictadura. Según ella, los momentos “históricos” que estaríamos viviendo ¿no son una manifestación patente de ello? Esa matraca es tanto más eficaz hoy porque los medios burgueses no se han olvidado de señalar que, entre los principales responsables de la caída de Milosevic, entre los grandes impulsores de la victoria de la democracia, está la clase obrera serbia, la cual ha respondido al llamamiento “a la desobediencia civil” hecho por el vencedor de las elecciones; Kostunica, ese burgués nacionalista, cómplice, durante años, del sanguinario Karadjic en Bosnia, al que ahora nos presentan como gran martillo de dictadores. Así, se les ha dejado un amplio lugar en las columnas de la prensa burguesa a esos sectores obreros que, como los mineros de Kolubara, han organizado huelgas en defensa de la “causa democrática”. Si la clase dominante internacional alberga un vehemente anhelo es que ese ejemplo pudiera exportarse al mundo entero, especialmente a los grandes centros obreros de los países centrales del capitalismo.
En estos momentos, todo el mundo se llena la boca con la palabra “revolución” para definir la situación en Belgrado; una revolución para ilusos. La victoria de la “democracia”, o sea la de las fuerzas burguesas que la representan, no es sino la victoria de la clase capitalista y en absoluto la del proletariado.
Elfe, 7/10/2000
Situación nacional:
- Conflictos nacionalistas [116]
- Posición imperialista [117]
Geografía:
- Balcanes [118]
Cuestiones teóricas:
- Descomposición [119]
- Imperialismo [120]
Polonia 1980 - Lecciones siempre válidas para la lucha del proletariado mundial
- 7159 lecturas
En Polonia, hace 20 años, en el verano de 1980, empezó la mayor y más masiva expresión de la lucha obrera en todo el mundo desde el final de la oleada revolucionaria mundial que surgió en respuesta a la Primera Guerra mundial y continuó durante la primera parte de los años veinte. En estos tiempos, cuando la ideología dominante desprecia la idea de que la clase obrera incluso exista, y no digamos ya que pueda actuar como una fuerza en defensa de sus intereses, es esencial que las organizaciones revolucionarias recuerden a los trabajadores la llamarada más ardiente de la lucha de la clase obrera desde la oleada revolucionaria de 1917-23.
Para los obreros más jóvenes, los sucesos de Polonia 1980-81 pueden significar una revelación de que, hace bien poco en fin de cuentas, la clase obrera demostraba que era una fuerza con la que contar en la sociedad capitalista. Para los obreros más viejos, que probablemente se hayan vuelto más escépticos, un recuerdo del potencial de la clase obrera puede servir de antídoto contra las actuales mentiras venenosas sobre la “globalización”, las quimeras de la “nueva economía” y el supuesto fin de la lucha de clases.
Las luchas de Polonia 1980 aportaron numerosas lecciones al proletariado mundial, y volveremos sobre algunas de ellas al final de este artículo, pero una de esas lecciones que se impuso en esa época, y que hoy intentan ocultar totalmente las campañas ideológicas de la burguesía, es que las luchas obreras en los llamados “países socialistas” eran fundamentalmente de la misma naturaleza que las de los obreros de los países occidentales, abiertamente capitalistas. En este sentido, las luchas en Polonia ponían en evidencia que en los países del Este, la clase obrera estaba explotada igual que en los países capitalistas, lo que significaba que, desde el punto de vista de los obreros, el “socialismo real” ni era ni más ni menos que capitalismo. De hecho, esta lección no era nueva. Los revolucionarios no habían esperado a 1980 para identificar como capitalistas los regímenes autoproclamados socialistas. Desde hacía décadas, antes incluso de la constitución de las “democracias populares”, habían dicho claramente que la pretendida “patria socialista” rusa, tan querida de los estalinistas, era un país capitalista e imperialista, en el que los obreros sufrían una explotación feroz en beneficio de una clase burguesa reclutada en el aparato del partido “comunista”. Tampoco les sorprendió que en 1953, los obreros de Berlín Este se sublevaran contra el régimen de la Alemania “socialista”, o cuando en 1956 los obreros en Polonia y sobre todo en Hungría, se rebelaron contra el Estado “socialista”, e incluso llegaron, en este último país, a organizarse en consejos obreros antes de ser aplastados por los tanques del Ejército “rojo”. En realidad, los combates de Polonia 1980 habían sido preparados por una serie de luchas que vamos a recordar brevemente.
Luchas en Polonia antes de 1980
En junio de 1956 hubo una serie de huelgas en Polonia cuyo momento culminante fue una huelga insurreccional en Poznam, aplastada por el ejército. Cuando hubo huelgas posteriores, manifestaciones y enfrentamientos con la policía en muchas partes del país en octubre, el Estado polaco no tuvo que recurrir a la represión brutal. Con el nuevo liderazgo “reformista” de Gomulka instalado, la clase gobernante fue capaz de controlar la situación con una estrategia nacionalista, evitando con ella que se forjaran vínculos con la lucha que se desarrollaba en ese momento en Hungría.
En el invierno de 1970-71, los trabajadores respondieron masivamente a unos aumentos de precios de más del 30%. Durante las huelgas hubo enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y ataques a las sedes del partido estalinista. A pesar de la represión del Estado, el gobierno fue sorprendido por la extensión del movimiento obrero y los aumentos de precios se retiraron. Durante las huelgas, Gomulka había sido sustituido por Gierek, pero sin conseguir desviar el curso de las luchas obreras.
En junio de 1976, en respuesta a los primeros aumentos de precios desde 1970, hubo huelgas y choques con las fuerzas de seguridad. Los aumentos de precios se anularon, pero se desencadenó la represión del Estado, con despidos masivos y cientos de arrestados y encarcelados.
Con la experiencia de esas luchas, no es de extrañar que los obreros demostraran una mayor comprensión de las necesidades y los medios de su lucha cuando iniciaron el movimiento de 1980.
La escala masiva de las luchas de 1980
Para tener una idea de por qué las huelgas en Polonia fueron un ejemplo en su tiempo, por qué la CCI elaboró rápidamente un panfleto internacional sobre las lecciones del movimiento, y por qué se trata de una experiencia de la clase obrera que sigue mereciendo la atención dos décadas después, es necesario hacer un resumen de lo que ocurrió.
Lo que sigue está basado en parte en un artículo que apareció en la Revista internacional nº 23 (además de este número, los ejemplares entre el número 23 y 29 son muy ricos en lecciones del movimiento).
“El 1º de Julio de 1980, a resultas de fuertes aumentos del precio de la carne, estallan huelgas en Ursus, en las cercanías de Varsovia, en la fábrica de tractores que había sido el centro del enfrentamiento con el poder en Junio de 1976; y también en Tczew, en la región de Gdansk. En Ursus, los obreros se organizan en asambleas generales, redactan una lista de reivindicaciones y eligen un comité de huelga. Aguantan ante la amenaza de despidos y de represión y paran varias veces para mantener el movimiento.
“Entre el 3 y el 10 de julio, la agitación prosigue en Varsovia (fábricas de material eléctrico, imprenta), en las factorías de aviones de Swidnick, en las automovilísticas de Zeran, en Lodz, en Gdansk... Por todas partes los obreros forman comités de huelga. Las reivindicaciones son de aumentos de sueldo y para que se anulen las alzas de precios. El gobierno promete aumentos: el 10% de media, en algunos casos el 20%, aumentos que son acordados a los huelguistas y no tanto a los no huelguistas, para así frenar al movimiento...
“A mediados de mes, la huelga llega a la ciudad de Lublin. Los ferroviarios y los de transportes primero, y luego todas las industrias de la localidad paran el trabajo. Las reivindicaciones son: elecciones libres en los sindicatos, seguridad con garantías para los huelguistas, fuera policía de las fábricas, aumentos salariales.
“El trabajo se reanuda en algunas regiones, pero también estallan nuevas huelgas. Krasnik, la fundición de Skolawa Wola, la ciudad de Chelm cercana a la frontera con Rusia, Wroclaw, son afectadas por huelgas durante el mes de julio. La sección K-1 de los astilleros de Gdansk se para, y también el complejo siderúrgico de Huta en Varsovia. Por todas partes, las autoridades ceden aceptando aumentos salariales. Según el Finantial Times, el gobierno agenció, durante el mes de julio, un fondo de cuatro mil millones de zlotys para pagar los aumentos. Las oficinas estatales son obligadas a proporcionar inmediatamente carne “de primera” a las fábricas que están paradas. Hacia finales de mes, el movimiento parece estar en reflujo y el gobierno se cree que lo ha frenado negociando fábrica por fábrica. Y se engaña.
“La explosión está, en realidad, madurando, como así lo demuestra la huelga de basureros de Varsovia que dura una semana a principios de agosto. El 14 de agosto, el despido de una militante de los sindicatos libres provoca la explosión de una huelga en los astilleros “Lenin” de Gdansk. La asamblea general hace una lista de 11 reivindicaciones; las propuestas se discuten y se votan. La asamblea decide la elección de un comité de huelga que se compromete con las reivindicaciones: reintegro de militantes, aumento de subsidios familiares, aumento de sueldos en 2000 zlotys (el salario medio es de 3000 a 4500 zlotys), disolución de los sindicatos oficiales, supresión de los privilegios de la policía y los burócratas, construcción de un monumento a los obreros muertos por la milicia en 1970, la publicación inmediata de informes verídicos sobre la huelga.
“La dirección cede sobre la vuelta de Anna Walentinowisz y de Lech Walesa, así como en lo de construir un monumento. El Comité de huelga da cuenta de su mandato ante los obreros por la tarde y los informa sobre las propuestas de la dirección. La asamblea decide que se forme una milicia obrera; las bebidas alcohólicas son recogidas. Hay una nueva negociación con la dirección. Los obreros instalan un sistema de altavoces para que todos puedan seguir las discusiones. Y pronto se instala un sistema para que los obreros reunidos en asamblea puedan hacerse oír en el salón de negociaciones. Hay obreros que se apoderan del micro para dar precisiones sobre lo que exigen. Durante la mayor parte de la huelga, hasta el día antes de la firma del compromiso, miles de obreros intervienen desde fuera para exhortar, aprobar o desaprobar las discusiones del Comité de huelga. Todos los obreros despedidos del astillero desde 1970 pueden volver a sus puestos. La dirección cede sobre los aumentos y da garantías para la seguridad de los huelguistas.
“El 15 de agosto, la huelga general paraliza la región de Gdansk. Los astilleros “Comuna de París” de Gdynia paran. Los obreros ocupan los locales y obtienen 2100 zlotys de aumento inmediato. Pero se niegan a volver al trabajo, pues “también Gdansk tiene que ganar”. El movimiento en Gdansk está en un momento fluctuante; hay delegados de taller que dudan en ir más lejos y proponen que se acepten las propuestas de la dirección. Pero vienen obreros de otras fábricas de Gdansk y Gdynia y los convencen de que se mantengan solidarios. Se pide la elección de nuevos delegados más capaces de expresar el sentir general. Los obreros venidos de todas partes forman en Gdansk un comité interempresas en la noche del 15 de agosto y elaboran una lista de 21 reivindicaciones.
“El comité de huelga tiene 400 miembros, 2 representantes por fábrica; días después serán 800 y luego 1000. Las delegaciones van y vienen entre sus empresas y el Comité de huelga central, grabando cassettes para dar cuenta de la discusión. Los comités de huelga de cada fábrica se encargan de las reivindicaciones particulares y se coordinan entre sí. El comité de los astilleros “Lenin” está formado por 12 obreros, uno por taller, elegidos a mano alzada tras debate. Dos de ellos son mandados al comité de huelga central interempresas y rinden cuentas de todo lo ocurrido dos veces por día.
“El 16 de agosto, el gobierno cortó todas las comunicaciones telefónicas con Gdansk. El comité de huelga central eligió una “Mesa” donde predominaban los partidarios de los “sindicatos libres” y los disidentes. Las veintiuna reivindicaciones del 16 de agosto empezaban con un llamamiento a sindicatos libres y al derecho de huelga. Lo que había sido el segundo punto de las once reivindicaciones, pasó al séptimo lugar: el aumento de 2000 zlotys para todos.
“El 17 de agosto, la radio local de Gdansk informaba de que “el clima de discusión en ciertas fábricas se ha hecho alarmante”. El 18 de agosto, 75 fábricas estaban paralizadas en la región de Gdansk-Gdynia-Sopot. Había cerca de 100.000 huelguistas. Hubo movimientos en Szczecin, y en Tarnow, ocho kilómetros al sur de Cracovia. El comité de huelga organizaba el aprovisionamiento; las plantas de energía y las fábricas de alimentación funcionaban a petición del comité de huelga. Las negociaciones se habían atascado y el gobierno se negó a hablar con el comité interempresas. En los días siguientes estallaron nuevas huelgas en Elblag, Tczew, en Kolobrzeg y otras ciudades. El‑20 de agosto se estimaba que 300 000 obreros estaban en huelga (incluyendo 120 000 en el área de Gdansk, en más de 250 fábricas). El 22 de agosto, más de 150 000 obreros en la región de Gdansk y 30 000 en Szczecin estaban en huelga. El periódico de los astilleros “Lenin”, Solidarnosc, salía diariamente; los obreros impresores ayudaban a sacar panfletos y publicaciones. Las publicaciones estalinistas hablaban de “un peligro de desestabilización social y política permanente”.
“El 26 de agosto, los obreros reaccionaron con cautela a las promesas del gobierno y permanecieron indiferentes a los discursos de Gierek (líder estalinista del partido). Se negaron a negociar hasta que se restablecieran las comunicaciones telefónicas.
“El 27 de agosto se concedieron salvoconductos elaborados por el gobierno de Varsovia para que los disidentes pudieran viajar a Gdansk y presentarse ante los huelguistas como “expertos” y poner calma en un mundo patas arriba. El gobierno estuvo de acuerdo en negociar con la Mesa del comité central de huelga, y reconoció el derecho de huelga; se restablecieron las líneas telefónicas. Comenzaron negociaciones paralelas en Szczecin, cerca de la frontera con Alemania del Este. El cardenal Wyszynski llamó a terminar la huelga; partes de su discurso se retransmitieron en televisión. Los huelguistas enviaron delegaciones al resto del país pidiendo solidaridad.
“El 28 de agosto las huelgas se extendieron aún más, afectando a las minas de cobre y carbón de Silesia, donde los obreros tenían las mejores condiciones de vida de toda Polonia. Los mineros, aún antes de discutir sobre la huelga y manifestarse de acuerdo con las reivindicaciones concretas, declararon que pararían inmediatamente “si las autoridades tocaban a Gdansk”. Se pusieron en huelga “por las reivindicaciones de Gdansk”. Treinta fábricas estaban en huelga en Wroclaw, en Poznan (las fábricas donde empezó el movimiento en 1956), en las plantas de acero de Nova-Huta y en Rzeszois. Se formaron comités interfábricas en varias regiones. Ursus envió delegados a Gdansk. En el punto más álgido de la generalización, Walesa declaró: «No queremos que las huelgas se extiendan, porque llevarán al país al borde del colapso. Necesitamos calma para negociar». Las negociaciones entre la Mesa y el gobierno se hicieron privadas; el sistema de altavoces cada vez se estropeaba más en los astilleros. El 29 de agosto las discusiones técnicas entre la Mesa y el Gobierno acabaron en compromiso: a los obreros se les darían “sindicatos libres” si aceptaban:
“1º el papel dirigente del partido;
“2º la necesidad de apoyar al Estado polaco y al Pacto de Varsovia;
“3º que el sindicato libre no desempeñara ningún papel político.
“El acuerdo se firmó el 31 de agosto en Szczecin y en Gdansk. El gobierno reconoció los sindicatos “autogestionados”; como dijo su portavoz, “la nación y el Estado necesitan una clase obrera bien organizada y consciente”. Dos días después, quince miembros de la Mesa se despidieron de sus puestos de trabajo para convertirse en oficiales de los nuevos sindicatos. Poco después se vieron obligados a matizar su posición, puesto que se divulgó que cobrarían salarios de 8000 zlotys. Esta información fue negada después a causa del descontento obrero.
Llevó varios días que se firmaran los acuerdos. Por sus declaraciones, los obreros de Gdansk aparecen amargados, desconfiados y decepcionados. Muchos obreros, al enterarse de que los acuerdos les daban sólo la mitad del aumento que ya habían obtenido el 16 de agosto, gritaban: “Walesa, nos has vendido”. Muchos tampoco estaban de acuerdo con el punto que reconocía el papel del Partido estalinista y del Estado.
La huelga en las minas de carbón de Alta Silesia y en las minas de cobre, cuyo propósito era asegurar que los acuerdos de Gdansk se aplicaran a todo el país, continuaron hasta el 3 de septiembre. A lo largo de septiembre las huelgas continuaron: en Kielce, en Bialystok – obreros del algodón –, textiles, en las minas de sal de Silesia, en los transportes de Katowice”. Hacia mediados de octubre de 1980 se estimaba que había habido huelgas en más de 4800 fábricas por toda Polonia.
Aunque la huelga de masas tuvo sus expresiones más dramáticas en agosto de 1980, la clase obrera conservó la iniciativa contra las primeras respuestas incoherentes del gobierno durante algunos meses, hasta comienzos de 1981. A pesar de los acuerdos de Gdansk, las luchas obreras continuaron, con ocupaciones, huelgas y manifestaciones. Las reivindicaciones obreras se ampliaron, con reivindicaciones económicas que crecían en cuantía y profundidad, y reivindicaciones políticas que se hacían cada vez más radicales. En noviembre de 1980, por ejemplo, hubo en acciones centradas en la región de Varsovia, reivindicaciones por el control de la policía, el ejército, la policía de seguridad y de las fiscalías. Semejantes reivindicaciones, al significar poner límites al aparato represivo de un gobierno capitalista, no se habrían tolerado en ninguna parte del mundo, puesto que ponen en entredicho la fuerza misma que garantiza la dictadura de la burguesía.
En el aspecto económico, hubo ocupaciones de oficinas gubernamentales en protesta por los racionamientos de carne. En otras partes hubo huelgas y protestas contra el racionamiento de carne en Navidades. Solidarnosc se situó explícitamente en contra de estas acciones, y durante algún tiempo hizo campaña por los racionamientos de carne.
La cooperación imperialista al final del movimiento
Enfrentada a estas luchas, la clase dirigente en Polonia se había mostrado inepta en su respuesta. Debido a la extensión del movimiento obrero, inicialmente no era posible arriesgarse a emplear la represión directa. Esto no quiere decir, sin embargo, que la amenaza de la represión no fuera usada constantemente por Solidarnosc para intentar frenar las luchas. La amenaza no venía sólo del Estado polaco, sino también de las fuerzas del imperialismo ruso. Éstas estaban preocupadas, con razón, de que el movimiento inspirara luchas en los países vecinos. La amenaza de intervención se concretó cuando, en noviembre de 1980, hubo informes sobre la concentración de fuerzas del Pacto de Varsovia en las fronteras de Polonia. Aunque los dirigentes de Estados Unidos y de Europa occidental lanzaron las típicas advertencias contra la intervención de Rusia en Polonia, como cuando Hungría 1956, o Checoslovaquia 1968, sólo eran palabras huecas. El entonces Secretario general de la OTAN, Joseph Luns, ya había dicho, en octubre de 1980, que era improbable que Occidente llevara a cabo cualquier represalia contra una invasión por parte de Rusia. Cuando la lucha de clases alcanza una escala como la que protagonizaron los obreros en Polonia, los rivales imperialistas están absolutamente de acuerdo en sus deseos de restaurar el orden social y aplastar la lucha obrera. En realidad las advertencias occidentales tenían un objetivo bien preciso: intentaban crear un sentimiento de miedo entre los obreros polacos frente a la eventualidad de una intervención de los tanques rusos. Se acordaban de lo que había ocurrido en Hungría en 1956, cuando esos tanques causaron miles de muertos. Pero el movimiento continuaba.
El 10 de enero de 1981, cuando Solidarnosc discutía con el gobierno sobre el trabajo los sábados, 3 millones de personas no volvieron al trabajo, poniéndose en estado de alerta la industria pesada. Walesa llamó a que no hubiera enfrentamientos con el gobierno.
En enero y febrero de 1981 hubo huelgas que pedían la dimisión de administradores corruptos. La región del Sur alrededor de Bielsko-Biala se paralizó por una larga huelga general que implicó a 200 000 obreros de 120 fábricas. Hubo huelgas en Bydgoszcz, Gdansk, Czestochowa, Kutno, Poznan, Legnica, Kielce. Un dirigente de Solidarnosc dijo: “Queremos detener estas huelgas anticorrupción, de lo contrario todo el país se pondrá en huelga”. El 9 de febrero, en Jelenia Gora (en el Oeste de Polonia), hubo una huelga general de 300 000 obreros en 450 fábricas, que pedían que un sanatorio para el gobierno reservado para los burócratas se transformara en hospital local. Hubo más acciones en Kalisz, Suwalki, Katowice, Radom, Nowy Sacz, Szczecin y Lublin, después del nombramiento de Jarulzesky como Primer ministro y de que Solidarnosc hubiera aprobado entusiasta su propuesta de cesar las huelgas durante 90 días.
La sustitución de Kania por Jarulzesky en febrero 1981, y la previa de Gierek por Kania en septiembre 1980, aunque significaban importantes reorientaciones de la burguesía polaca, no habían conseguido calmar la lucha obrera. Los trabajadores habían visto a Gomulka llegar y marcharse y sabían que los cambios en la cumbre no modificarían la política del Estado.
En marzo hubo una amenaza de huelga general nacional en respuesta a la violencia de la policía en Bydgoszcz. Al final, fue desconvocada por Solidarnosc tras conversaciones con el gobierno. El sindicato aceptaba que “había alguna justificación en la intervención de la policía en Bydgoszcz por el clima de tensión en la ciudad”. En el periodo que siguió a Bydgoszcz, se pusieron en marcha siete comisiones conjuntas para institucionalizar la colaboración entre Solidarnosc y el gobierno.
Sin embargo, las luchas no habían acabado. A mediados de julio de 1981 se anunciaron aumentos de la gasolina y los precios en general de 400 %, así como recortes de las raciones de carne para agosto y septiembre. Las huelgas y las marchas contra el hambre reaparecieron. Solidarnosc llamó a que se terminaran las protestas. Se plantean también otras cuestiones: la corrupción y la represión, el racionamiento. A finales de septiembre estaban afectados dos tercios de las provincias de Polonia. La oleada de huelgas siguió desarrollándose hasta mediados de octubre de 1981.
Aunque los avisos del gobierno en el verano eran muy provocativos, no fue hasta el 13 de diciembre de 1981 cuando se jugó la baza de la intervención y el‑gobierno militar. El Estado disponía de‑300 000 soldados, además de los 100 000 policías, pero sólo sería tras 17‑meses de iniciarse el movimiento cuando la clase dominante en Polonia se sintió lo suficientemente confiada para reprimir y atacar físicamente las huelgas obreras, las ocupaciones y las manifestaciones. Esa confianza venía de la seguridad de que Solidarnosc había hecho un trabajo eficaz para minar gradualmente la capacidad de respuesta de la clase obrera.
Solidarnosc contra las luchas obreras
La fuerza del movimiento estaba en que los obreros tomaron la lucha en sus manos y rápidamente la extendieron más allá de los confines de cada fábrica. Extender las luchas superando la barrera de la fábrica, hacer asambleas comunes y elegir delegados revocables en cualquier momento, todo esto contribuyó a la fuerza del movimiento. En parte esto se puede atribuir al hecho de que los obreros no tenían confianza en los sindicatos oficiales, que se identificaban como órganos corruptos y a sueldo del Estado estalinista. Esto contribuyó a dar fuerza al movimiento, pero también dejó a los obreros a merced de la propaganda sobre los sindicatos “libres” o “independientes”.
Varios grupos disidentes llevaban años defendiendo la propuesta de sindicatos “libres” como alternativa a los sindicatos oficiales que se veían como parte del Estado. Esas ideas pasaron a primer plano cada vez que hubo luchas obreras intensas. Agosto de 1980 no fue una excepción. Desde el comienzo, cuando los trabajadores luchaban contra los ataques a sus condiciones de vida y de trabajo, hubo voces que insistían en la necesidad de sindicatos “independientes”.
La labor de Solidarnosc en 1980 y 1981 demostró que, por muy separados formalmente que estuvieran del Estado capitalista, los nuevos sindicatos, surgidos de la nada, con millones de afiliados y que disfrutaban de la confianza de la clase obrera, actuaron de la misma forma que los sindicatos burocráticos oficiales estatales. Lo mismo que los sindicatos en cualquier otra parte del mundo, Solidarnosc (y las reivindicaciones por sindicatos “libres” que precedieron su fundación), actuó saboteando las luchas, desmovilizando y desmoralizando a los obreros y desviando su descontento hacia los callejones sin salida de la “autogestión”, la defensa de la economía nacional, y la defensa de los sindicatos en lugar de la de los intereses obreros. Esto sucede así, no debido a “malos dirigentes” como Walesa, o a la influencia de la Iglesia, o a la falta de estructuras democráticas, sino por la naturaleza misma del sindicalismo. No se pueden mantener organizaciones de masas permanentes en una época en que las reformas ya no son posibles, en que el Estado tiende a integrar al conjunto de la sociedad, en el que los sindicatos solo pueden ser instrumentos de defensa de la economía nacional.
En Polonia, incluso en lo más álgido de las luchas, cuando los obreros se organizaban por sí mismos, hacían asambleas, elegían delegados y organizaban comités interempresas para coordinar y hacer más eficaces sus acciones, ya había un movimiento que insistía en la necesidad de nuevos sindicatos. Como muestra el repaso de los hechos, uno de los primeros golpes contra el movimiento fue la transformación del comité interfábricas (MKS) en la estructura inicial de Solidarnosc (MKZ).
Cierto que hubo muchas sospechas respecto a lo que hacían Walesa y los dirigentes “moderados”, pero el trabajo de Solidarnosc no lo hacían un puñado de “personalidades” que colaboraban con el Estado, sino la estructura sindical como un todo. Walesa fue un “personaje importante” reconocido por la burguesía internacionalmente. La obtención del premio Nobel de la Paz, y su ascensión al puesto de Presidente de Polonia, sin duda están en continuidad con sus actividades en 1980-81, una justa recompensa por ellas. Pero hay que recordar también que antes había sido un militante respetado, que por ejemplo había sido una figura de primer plano en las luchas de 1970. Ese respeto significaba que su voz tenía un peso particular ante los obreros como acreditado “oponente” al Estado polaco. En el verano de 1980 esa “oposición” ya era algo del pasado. Desde el comienzo del movimiento se le podía encontrar desanimando activamente a los obreros para que no hicieran huelga. Esto comenzó en Gdansk, cuando inició “negociaciones” con las autoridades sobre la mejor forma de sabotear las luchas obreras, y después siguió con sus recorridos por todo el país, a menudo en un helicóptero del ejército, llamando a los obreros, cada vez que era posible, a que abandonaran las huelgas.
Walesa no sólo contaba con su reputación pasada. También daba nuevos argumentos para acabar con las luchas: “La sociedad quiere orden ahora. Tenemos que aprender a negociar en vez de luchar”. Los obreros tenían que parar sus huelgas para que Solidarnosc pudiera negociar. El marco de su discurso estaba también muy claro, era el del respeto a la economía nacional: “Primero somos Polacos, y después sindicalistas”.
El papel de Solidarnosc se hizo cada vez más abiertamente de compadreo con el gobierno, particularmente tras impedir una huelga general en marzo 1981. En agosto de 1981 hubo un buen ejemplo de esto, cuando Solidarnosc intentó convencer a los obreros de que trabajaran 8 sábados gratis en apoyo de la economía en crisis. Como le gritó un obrero cabreado a la Comisión nacional de Solidarnosc. “¿Os atrevéis a llamar a la gente a trabajar los sábados gratis porque hay que apoyar al gobierno? ¿Pero quien dice que tenemos que apoyarlo nosotros?”.
Pero Solidarnosc no sólo lanzaba llamamientos directos a mantener el orden. Un típico panfleto de Solidarnosc de Szczecin empezaba diciendo que: “Solidarnosc significa:
– el camino para volver a levantar la patria
– calma y estabilidad social
– mantenimiento de las condiciones de vida y buena organización”,
pero al mismo tiempo seguía hablando de “la batalla por condiciones de vida decentes”. Esto muestra las dos caras de Solidarnosc, como una fuerza del orden social y a la vez como defensor de los intereses de los obreros. Los dos aspectos de la actividad del sindicato eran mutuamente dependientes. Presentando como primera preocupación los intereses de los trabajadores, esperaban que sus llamamientos al orden tuvieran credibilidad. Muchos activistas sindicales que denunciaban las “traiciones” de Walesa, defendieron, sin embargo, hasta el final el papel de Solidarnosc. En febrero de 1981, tras un periodo en que muchas huelgas estuvieron fuera del control de Solidarnosc, la dirección sacó una declaración insistiendo en la necesidad de un sindicato unido, puesto que su dispersión “desembocaría en un periodo de conflicto social incontrolado”. Semejante llamamiento era un recuerdo de que Solidarnosc únicamente sería eficaz para el Estado polaco en la medida en que pudiera presentarse como defensor de los intereses obreros.
Esta función de Solidarnosc se reconoció internacionalmente, y los sindicatos occidentales le dieron lecciones de cómo funcionan los sindicatos en el marco de la economía nacional. Para construir Solidarnosc, no se limitaron únicamente a dar consejos, un buen número de federaciones sindicales también dieron apoyo financiero, particularmente esos pilares de la “responsabilidad social” en Estados Unidos y Gran Bretaña que son la AFL-CIO y las TUC. A nivel internacional el capitalismo no dejó nada al azar.
La significación internacional de las luchas
Las luchas de 1980-81 se vieron enriquecidas por la experiencia anterior de la clase obrera en Polonia. Sin embargo, no fueron una expresión “polaca” aislada de la lucha de clases, sino la culminación de una oleada internacional de luchas de 1978 a 1981. Los mineros en Estados Unidos en 1978, el sector público en Gran Bretaña en 1978-79, los obreros del acero en Francia, a comienzos de 1979, los estibadores de Rotterdam en otoño de 1979, los obreros del acero inglés en 1980, los obreros brasileños del metal, los petroleros en Irán, las luchas masivas en Perú, las huelgas en Europa del Este que siguieron a la huelga de masas en Polonia: todas estas luchas mostraban la combatividad de la clase obrera y una creciente conciencia de clase. Uno de los significados de la huelga de masas en Polonia fue que proporcionó un principio de respuesta a las cuestiones fundamentales que se planteaban en todas esas luchas: ¿Cómo lucha la clase obrera y cuáles son los obstáculos básicos que enfrenta en su lucha?
Como hemos visto, el proletariado de Polonia pudo darse espontáneamente las formas más vigorosas y eficaces del combate de clase durante el verano de 1980, precisamente porque faltaban los “amortiguadores” sociales que existen en los países “democráticos”. Esto ya es de por sí un mentís categórico a quienes (trotskistas, anarcosindicalistas y otros) pretenden que la clase obrera no puede desarrollar realmente sus combates si previamente no construye sindicatos o cualquier otra forma de “asociacionismo obrero” (según los términos de los bordiguistas del Partido comunista internacional que publica Il Comunista en Italia y Le Prolétaire en Francia). El momento de mayor fuerza del proletariado en Polonia, cuando consiguió paralizar la represión del Estado capitalista y lo hizo retroceder con toda evidencia, fue el momento en que no existían sindicatos (excepto los sindicatos oficiales, completamente fuera de juego). Cuando se constituyó Solidarnosc, y se estructuró y reforzó progresivamente, el proletariado comenzó a debilitarse hasta el punto de no poder reaccionar a la represión que se desencadenó a partir del 13 de diciembre de 1981.
Cuando la clase obrera desarrolla sus combates, su fuerza no está en proporción directa con la de los sindicatos, sino en proporción inversa. Toda tentativa de “rectificar” los sindicatos existentes, o de construir nuevos sindicatos, significa apoyar a la burguesía en su trabajo de sabotaje de las luchas obreras.
Esta es una lección fundamental que aportan al proletariado mundial las luchas de 1980 en Polonia. Sin embargo, los obreros de Polonia no podían comprender inmediatamente esta lección puesto que no habían pasado por la experiencia histórica del papel de sabotaje de los sindicatos. Unos cuantos meses de sabotaje de las luchas por parte de Solidarnosc pudieron convencerles de que Walesa y su banda eran unos canallas, pero no bastaron para hacerles comprender que lo que se cuestiona es el sindicalismo, y no tal o cual “mal dirigente”.
Esas lecciones sólo podían sacarlas realmente aquellos sectores del proletariado mundial que están enfrentados desde hace mucho tiempo a la democracia burguesa, no inmediatamente como consecuencia de la experiencia de Polonia sino a partir de su propia experiencia cotidiana. Y eso es lo que, en parte, ocurrió a lo largo de los años 80.
En efecto, durante la oleada internacional de luchas de 1983-89, particularmente en Europa occidental, donde la clase obrera cuenta con la experiencia más larga de sindicatos “independientes”, y de la dictadura de la burguesía democrática, las luchas obreras se vieron abocadas a poner en tela de juicio con cada vez más fuerza el encuadramiento sindical, hasta el punto de que, en una serie de países (particularmente en Francia e Italia), se crearon organismos, las “coordinadoras”, supuestamente emanadas de las “asambleas de base”, para intentar paliar el descrédito de los sindicatos oficiales(1).
Evidentemente, esta tendencia a poner en entredicho el marco sindical se ha visto fuertemente contrarrestada por el retroceso general de la clase obrera tras el hundimiento del bloque del Este y de los regímenes estalinistas en 1989. Pero en las luchas que, frente al impacto de la crisis capitalista, se desarrollarán necesariamente en el futuro, los obreros de todos los países tendrán que retomar las lecciones de sus luchas precedentes. No sólo las de las luchas que han llevado directamente, sino también las de sus hermanos de clase de otros países, y particularmente las luchas del proletariado de Polonia en 1980.
Porque seguro que la relativa pasividad en la que parece estar actualmente inmersa la clase obrera mundial, no significa, ni mucho menos, que haya cambiado el curso histórico general de las luchas proletarias. Mayo 68 en Francia, el “Otoño caliente” italiano de 1969 y muchos otros movimientos a escala mundial después, han mostrado que el proletariado salió de la contrarrevolución que había sufrido durante cuatro décadas(2). Este curso no quedó en entredicho desde entonces: un periodo histórico que es testigo de combates tan importantes como los de Polonia en 1980, sólo podría cambiar por una profunda derrota de la clase obrera, una derrota que por el momento la burguesía no ha conseguido infligir al proletariado.
Barrow
1) Ver en especial nuestro artículo: “Las coordinadoras sabotean las luchas”, en la Revista internacional nº 56.
2) Ver nuestro artículo: “¿Porqué el proletariado no ha destruido aún el capitalismo?” en este mismo número.
Geografía:
- Polonia [121]
Historia del Movimiento obrero:
Herencia de la Izquierda Comunista:
- La cuestión sindical [123]
Bilan nº 11, 1934 - Crisis y ciclos en la economía del capitalismo agonizante (2)
- 6478 lecturas
Presentación
El artículo aquí publicado es la segunda parte de un estudio aparecido en la revista Bilan en 1934. En el número anterior de esta Revista internacional publicamos la primera parte, en la cual Mitchell retoma las bases del análisis marxista de la ganancia y de la acumulación de capital en continuidad con los análisis de Marx y de Rosa Luxemburg. En esta segunda parte, Mitchell se centra en “el análisis de la crisis general del imperialismo decadente”, explicando con gran claridad las expresiones de la crisis general de la decadencia del capitalismo. Este estudio, que permitió entonces dar bases teóricas a la inevitable tendencia a la guerra generalizada que la crisis histórica del capitalismo engendra, no solo tiene un interés histórico. Sigue siendo de la más candente actualidad al proponer un marco teórico con el que comprender las expresiones de la crisis económica hoy.
CCI
En la primera parte de este trabajo decíamos que el período que va desde más o menos 1852 hasta 1873 es el de un desarrollo considerable del capitalismo, en la “libre competencia” (competencia moderada por la existencia de un proteccionismo de defensa de una industria en pleno crecimiento). Durante esa misma fase histórica, las diferentes burguesías nacionales remataron su dominación económica y política sobre los ruinas del feudalismo, librando de todas sus trabas a las formas capitalistas de producción: en Rusia mediante la abolición de la servidumbre; en Estados Unidos gracias la guerra de Secesión que barrió el anacronismo esclavista; mediante la formación de la nación italiana, y la fundación de la unidad alemana. El tratado de Francfort cerró el ciclo de las grandes guerras nacionales de las que habían surgido los Estados capitalistas modernos.
Proceso orgánico en la era capitalista
En el ritmo rápido de su desarrollo, el sistema capitalista de producción, hacia 1873, ya ha integrado en su esfera, en su propio mercado, el dominio extracapitalista que le es cercano. Europa se ha convertido en una vasta economía mercantil (excepto algunas regiones atrasadas del Centro y del Este) dominada por la producción capitalista. El continente norteamericano está bajo la hegemonía del capitalismo anglosajón, ya fuertemente desarrollado.
Por otro lado, el proceso de acumulación capitalista, interrumpido momentáneamente por crisis cíclicas pero reanudado con vigor suplementario tras cada saneamiento económico, acarrea paralelamente una poderosa e irresistible centralización de los medios de producción, precipitada por la tendencia decreciente de la cuota de ganancia y la áspera competencia. Se asiste entonces a una multiplicación de empresas gigantescas de elevada composición orgánica, facilitada por el desarrollo de las sociedades por acciones que sustituyen a los capitalistas individuales, incapaces, aisladamente, de hacer frente a las exigencias extensivas de la producción; los industriales se transforman en agentes subordinados a los consejos de administración.
Y además se inicia otro proceso: de la necesidad, por un lado, de contrarrestar la baja de la cuota de ganancia, de mantenerla dentro de los límites compatibles con el carácter de la producción capitalista y, por otro lado, atajar una competencia anárquica y “desastrosa”, surgen organizaciones monopolísticas que van adquiriendo mayor importancia tras la crisis de 1873. Primitivamente nacen los cárteles, después una forma más concentrada, los sindicatos. Después los Trusts y Konzernen, los cuales operan ya sea concentrando horizontalmente industrias similares, ya sea agrupando verticalmente ramas diferentes de la producción.
El capital humano, por su parte, con el flujo de la masa considerable de dinero ahorrado y disponible, resultado de la intensa acumulación, adquiere una influencia preponderante. El sistema de participaciones “en cascada” que se injerta en el organismo monopolista le da la llave para controlar las producciones básicas. El capital industrial, comercial o bancario, al ir perdiendo así su posición autónoma en el mecanismo económico, la fracción más considerable de la plusvalía producida es aspirada hacia una fase capitalista superior, sintetizadora, que dispone de esa plusvalía según sus propios intereses: es el capital financiero. Este es, en suma, el producto hipertrofiado de la acumulación capitalista y de sus manifestaciones contradictorias, definición que no tiene nada que ver con esa representación que se hace del capital financiero como expresión de la “voluntad” de unos cuantos recalentados por la fiebre “especulativa” que oprimen y expolian a otros sectores capitalistas y se oponen a su “libre” desarrollo. Este modo de ver es el de las corrientes pequeño burguesas socialdemócratas y neomarxistas que chapotean en la charca del “antihipercapitalismo” y expresa el desconocimiento de las leyes del desarrollo capitalista, dando la espalda al marxismo a la vez que refuerzan la dominación ideológica de la burguesía.
El proceso de centralización orgánica, en lugar de eliminar la competencia, la amplía con otras formas, no haciendo así sino expresar el nivel profundo de la contradicción capitalista básica. La competencia entre capitalistas individuales –‑órganos primarios – que se ejerce en toda la extensión del mercado capitalista (nacional e internacional), contemporánea del capitalismo “progresivo”, es sustituida por vastas competiciones internacionales entre organismos más evolucionados: los monopolios, dueños de los mercados nacionales y de las producciones fundamentales; este período corresponde a una capacidad productiva que desborda ampliamente los límites del mercado nacional, y a una extensión geográfica de éste mediante las conquistas coloniales al iniciarse la era imperialista. La forma más álgida de la competencia capitalista se plasmará finalmente en las guerras interimperialistas, surgiendo cuando todos los territorios del planeta quedaron repartidos entre las naciones imperialistas. Bajo la batuta del capital financiero aparece un proceso de transformación de las entidades nacionales – surgidas de los trastornos históricos que con su desarrollo contribuyeron a que cristalizara la división mundial del trabajo – en entidades económicas completas. Los “monopolios, dice Rosa Luxemburg, agravan la contradicción existente entre el carácter internacional de la economía capitalista mundial y el carácter nacional del Estado capitalista”.
El desarrollo del nacionalismo económico es doble: intensivo y extensivo.
El armazón principal del desarrollo intensivo es el proteccionismo, ya no el protector de “las industrias nacientes”, sino el que instaura el monopolio del mercado nacional y que abre dos posibilidades: en el interior, la realización de un sobrebeneficio, en el exterior la práctica del precio por encima del valor de los productos, la lucha mediante el “dumping”([1]).
El desarrollo “extensivo”, determinado por la necesidad permanente de expansión del capital, en su búsqueda de nuevas zonas de realización y de capitalización de la plusvalía, se orienta hacia la conquista de territorios precapitalistas y coloniales.
Proseguir la extensión continua de su mercado para así evitar la amenaza constante de la sobreproducción de mercancías que se plasma en las crisis cíclicas: ésa es la necesidad fundamental del modo de producción capitalista que se expresa, por un lado, en una evolución orgánica que desemboca en los monopolios del capital financiero y en el nacionalismo económico, y, por otro lado, en una evolución histórica que desemboca en el imperialismo. Definir el imperialismo como “producto del capital financiero”, como lo hace Bujarin, es establecer una falsa filiación y sobre todo es perder de vista que los dos aspectos del proceso capitalista, la producción y la plusvalía, tienen un origen común.
Las guerras coloniales en la primera fase del capitalismo
Mientras que el ciclo de guerras nacionales se caracteriza fundamentalmente por las luchas entre naciones que están formándose, que están edificando una estructura política y social idónea para las necesidades de la producción capitalista, las guerras coloniales, en cambio, enfrentan a países capitalistas plenamente desarrollados, que se resquebrajan en su estrecho marco y, por otro lado, a países no evolucionados de economía natural o atrasada.
Las regiones conquistables son de dos tipos:
a) las colonias de poblamiento, que sirven básicamente de esferas de inversiones de capitales, convirtiéndose en ciento modo, en prolongación de las economías metropolitanas, con una evolución capitalista similar, apareciendo incluso como competidoras de las metrópolis, en ciertas ramas el menos. Así ocurre con los dominions británicos, de estructura capitalista total;
b) las colonias de explotación, de densa población, en las que el capital persigue dos objetivos esenciales: realizar su plusvalía y adueñarse de materias primas baratas, lo cual permite frenar el crecimiento del capital constante invertido en la producción y mejorar la relación entre la masa de plusvalía y en capital global. Para dar salida a sus mercancías, el proceso es el ya descrito: el capitalismo obliga a los campesinos y a los pequeños productores de una economía doméstica, a trabajar no para sus necesidades directas, sino para el mercado en el que se efectúa el intercambio entre productos capitalistas de gran consumo y productos agrícolas. Los pueblos agricultores de las colonias se integran en la economía mercantil sometidos a la presión del capital comercial y usurero, los cuales estimulan los grandes cultivos de materias de exportación: algodón, caucho, arroz, etc. Los préstamos coloniales son el adelanto que hace el Capital financiero al poder adquisitivo que servirá para equipar redes de circulación de las mercancías: construcción de ferrocarriles, puertos, que faciliten el transporte de las materias primas, u obras de carácter estratégico que consoliden la dominación imperialista. Además, el capital financiero vela para que los capitales no sirvan de instrumento de emancipación económica de las colonias, que las fuerzas productivas sólo se desarrollen y se industrialicen mientras no sean una amenaza para las industrias metropolitanas, y así orientan, por ejemplo, su actividad hacia una transformación elemental de las materias primas que se realiza con una fuerza de trabajo indígena casi gratuita.
Además, el campesinado, abrumado por el peso de las deudas usureras y los impuestos absorbidos por los préstamos, se ve obligado a ceder los productos de su trabajo muy por debajo de su valor, cuando no por debajo de su precio de coste.
A esos dos métodos de colonización que acabamos de indicar se añade un tercero, el cual se asegura zonas de influencia, haciendo “vasallos” a Estados atrasados a base de préstamos e inversiones de capital. La intensa corriente de exportación de capitales combinada con la extensión del proteccionismo monopolista, favorece una ampliación de la producción capitalista, al menos en la Europa central y oriental, en Norteamérica e incluso en Asia, donde Japón se convierte en potencia imperialista.
Por otro lado, la desigualdad del desarrollo capitalista se prolonga en el proceso de expansión colonial. En el umbral del ciclo de las guerras coloniales, las naciones capitalistas más antiguas, tienen ya una sólida base imperialista en que apoyarse; las dos grandes potencias de aquel tiempo, Inglaterra y Francia se habían repartido las “mejores tierras” de América, Asia y Africa, circunstancias que favorecieron todavía más su extensión posterior en detrimento de competidores más jóvenes, Alemania y Japón, obligados a contentarse con migajas en Africa y Asia, pero que, en cambio, incrementan sus posiciones metropolitanas a un ritmo mucho más rápido que las viejas naciones: Alemania, potencia industrial, dominante en el continente europeo, pronto va a izarse, frente al imperialismo inglés, planteando el problema de la hegemonía mundial cuya solución será buscada a través de la Primera guerra imperialista.
Durante los ciclos de guerras coloniales, las pugnas económicas y los antagonismos imperialistas se agudizaron, pero la burguesía de los países más avanzados todavía pudo atajar “pacíficamente” los conflictos de clase resultantes de esas pugnas, al haber acumulado durante las operaciones de saqueo colonial, reservas de plusvalía, de la que echó mano a mansalva para corromper a las capas privilegiadas de la clase obrera([2]). Las dos últimas décadas del siglo XIX conocieron en el seno de la socialdemocracia internacional el triunfo del oportunismo y el reformismo, monstruosas excrecencias parásitas nutridas por los pueblos coloniales.
Pero el colonialismo extensivo se limitó en su desarrollo y el capitalismo, conquistador insaciable, ha acabado agotando prontamente todas las salidas mercantiles extracapitalistas aún disponibles. Así la competencia interimperialista, privada de alternativas, se orientó hacia la guerra.
Como dijo Rosa Luxemburg, “quienes hoy se enfrentan con las armas en la mano no son, de un lado, los países capitalistas y del otro los países de economía natural. Quienes se enfrentan son Estados arrastrados al conflicto precisamente por su alto desarrollo capitalista”.
Ciclos de guerras interimperialistas y de revolución en la crisis general del capitalismo
Mientras que las antiguas comunidades naturales pudieron resistir miles de años y las sociedades antigua y feudal duraron largos períodos históricos, la producción capitalista moderna, al contrario, como lo dice Engels, “con apenas 300 años de antigüedad y que solo se ha vuelto dominante desde la instauración de la gran industria, o sea desde hace cien años, ha realizado unos repartos tan dispares (concentración de capitales en muy pocas manos, por un lado, y concentración de masas sin la menor propiedad en las grandes urbes, por otro) que acabarán arrastrándolo fatalmente a su pérdida”.
La sociedad capitalista, por la acuidad que alcanzan las disparidades de su modo de producción, ya no puede proseguir lo que ha sido su misión histórica: la de desarrollar continuada y progresivamente las fuerza productivas y la productividad del trabajo humano. El choque de las fuerzas productivas contra su apropiación privada, tras haber sido puntual se ha vuelto permanente. El capitalismo ha entrado en su crisis general de descomposición, y la Historia consignará con líneas de sangre sus sobresaltos agónicos.
Resumamos los rasgos esenciales de esta crisis general: una sobreproducción industrial general y constante, un desempleo técnico crónico que grava la producción de capitales no viables; el desempleo permanente de masas considerables de fuerza de trabajo que agrava las disparidades de clase; una sobreproducción agrícola crónica que se superpone a la crisis industrial y que analizaremos más adelante; un importante frenazo al proceso de acumulación capitalista debido a la reducción de las posibilidades de explotación de las fuerzas de trabajo (composición orgánica) y de la baja continua de la cuota de ganancia. Esta baja ya había sido prevista por Marx cuando decía que “en cuanto la formación del capital se encuentre exclusivamente en manos de unos cuantos grandes capitalistas para quienes la masa de la ganancia compensaría la cuota de la ganancia, la producción perdería todo estímulo vivificante, cayendo así en letargo. La cuota de ganancia es la forma motriz de la producción capitalista. Sin ganancia, no hay producción”; la necesidad para el capital financiero de buscar la ganancia extraordinaria, la cual proviene no de la producción de plusvalía, sino de una expoliación, por un lado, del conjunto de los consumidores poniendo el precio de las mercancías por encima de su valor y, por otro lado, de los pequeños productores apropiándose de una parte o de la totalidad de su trabajo. La ganancia extraordinaria significa así un impuesto indirecto sacado de la circulación de las mercancías. El capitalismo lleva en sí la tendencia a volverse parásito en el pleno sentido del término.
Durante las dos últimas décadas anteriores al conflicto mundial (1914-18), todos esos factores de una crisis general se desarrollaban y, en cierta medida, se iban agudizando, aunque la coyuntura seguía evolucionado en una curva ascendente. Pero esto era en cierto modo el canto de cisne del capitalismo. En 1912 se alcanzó el punto culminante. El mundo capitalista está inundado de mercancías. La crisis estalla en 1913 en Estados Unidos y empieza a extenderse hacia Europa. La chispa de Sarajevo acabó por hacerla estallar en la guerra mundial, la cual ponía al orden del día la puesta en entredicho del reparto de las colonias. La matanza de la guerra va a ser para la producción capitalista una inmensa salida que abría “magníficas” perspectivas.
La industria pesada, que fabrica no ya medios de producción sino de destrucción, y la industria productora de medios de consumo, van a poder trabajar a pleno rendimiento, no para asegurar la existencia de las personas, sino para acelerar su destrucción. La guerra, por una lado, provoca un “saludable” saneamiento de los valores-capital hipertrofiados, al destruirlos sin sustituirlos, y, por otro lado, favorece la salida de las mercancías muy por encima de su valor, mediante la impresionante subida de precios bajo el régimen de costes obligados; la masa de superganancias que el capital saca de la expoliación de los consumidores compensa con creces la disminución de la masa de plusvalía resultante de un debilitamiento de las posibilidades de explotación a causa de la movilización.
La guerra destruye sobre todo enormes fuerzas de trabajo que, en la paz, expulsadas del proceso de producción, eran una amenaza creciente para la dominación burguesa([3]). Se calcula la destrucción de valores reales en una tercera parte de la riqueza mundial acumulada por el trabajo de generaciones de asalariados y de campesinos. Tal desastre social, desde el punto de vista del interés mundial del capitalismo aparece como un balance de prosperidad análogo al de una sociedad anónima que se ocupa de participaciones financieras y cuyo saldo de ganancias y pérdidas pletórico de beneficios oculta en realidad la ruina de pequeñas empresas y la miseria de los trabajadores. Pues las destrucciones, aunque alcancen proporciones de cataclismo, no acaban siendo una carga para el capitalismo. El Estado capitalista hacia el que convergen, durante el conflicto, todos los poderes, bajo la imperiosa necesidad de establecer una economía de guerra, es el gran consumidor insaciable que crea su poder adquisitivo gracias a empréstitos gigantescos que succionan todo el ahorro nacional bajo el control y con la asistencia “retribuida” del capital financiero; el Estado paga a unos plazos que hipotecan la renta futura de los proletarios y de los pequeños campesinos. La afirmación de Marx, enunciada hace 75‑años, adquiere su pleno significado: “la única parte de la pretendida riqueza nacional que acaba siendo propiedad colectiva de los pueblos modernos es la deuda pública”.
La guerra tenía que acelerar evidentemente los antagonismos sociales. El último período de matanzas se abre con el relámpago de Octubre de 1917. Acaba de estallar el sector más débil del capitalismo mundial. En Europa central y occidental rugen las convulsiones revolucionarias. El poder burgués se tambalea: hay que poner fin al conflicto. Si el proletariado, en Rusia, guiado por un partido forjado por quince años de luchas obreras y de trabajo ideológico, acaba dominando a una burguesía todavía débil, e instaurar su dictadura, en los países centrales, donde el capitalismo está sólidamente arraigado, la clase burguesa, aún tambaleándose bajo el ímpetu de la marea revolucionaria, acaba logrando, gracias al apoyo de una Socialdemocracia poderosa todavía y a causa de la todavía inmadurez de los partidos comunistas, orientar al proletariado hacia una dirección que lo aleja de sus objetivos específicos. La tarea del capitalismo se vio favorecida por la posibilidad, tras el armisticio, de prolongar su “prosperidad” de guerra en un período de auge económico justificado por la necesidad de adaptar la producción bélica a la renovación del aparato productivo y al consumo de la paz por las enormes necesidades que surgían. Esta situación hizo reintegrar en la producción a la práctica totalidad de los obreros desmovilizados y las concesiones de orden económico que les acuerda la burguesía, además de que no rebajan su ganancia (los aumentos salariales van muy por detrás de la devaluación de las monedas), le permiten proporcionar a la clase obrera la ilusión de que dentro del sistema capitalista podría mejorar sus suerte y, aislándola de su vanguardia revolucionaria, poder aplastar a esta con facilidad.
La perturbación en el sistema monetario agravó el desorden provocado por la guerra en la jerarquía de los valores y en la red de los intercambios, de tal suerte que el desarrollo económico (al menos en Europa) evolucionó hacia actividades especulativas, creciendo así los valores ficticios y no siguiendo una fase cíclica; alcanzó pronto su punto álgido: el volumen de producción desbordó rápidamente la débil capacidad adquisitiva de las masas y eso a pesar de que el volumen de producción correspondía a una capacidad muy reducida en fuerzas productivas, bastante más bajas que antes de la guerra. De ahí la crisis de 1920, la cual, tal como la definió la Internacional comunista aparece como la “reacción de la miseria contra los esfuerzos por producir, traficar y vivir como en la época anterior del capitalismo”, o sea, la de la prosperidad ficticia de la guerra y de la posguerra.
En Europa la crisis no fue el remate de un ciclo industrial, en los Estados Unidos, en cambio, todavía aparece como tal. La guerra les permitió librarse de la tenaza de la depresión económica de 1913, ofreciéndoles inmensas posibilidades de acumulación, quitándose de encima al competidor europeo y abriendo un mercado militar poco menos que inagotable. Norteamerica se convirtió en el gran abastecedor de Europa en materias primas, productos agrícolas e industriales. Apoyados en una capacidad productiva colosal, una agricultura poderosamente industrializada, inmensos recursos en capital y en su situación de prestamista mundial, Estados Unidos, tras haberse convertido en centro económico del capitalismo mundial, ha desplazado también el eje de las contradicciones imperialistas. El antagonismo anglo-americano sustituyó a la rivalidad anglo-alemana, origen del primer conflicto mundial([4]). El final de éste hizo surgir en EEUU la enorme distorsión entre un aparato productivo hipertrofiado y un mercado muy menguado. La contradicción estalló en la crisis de abril de1920 y, a su vez, el joven imperialismo norteamericano se ha metido desde entonces en la vía de la descomposición general de su economía.
En la fase decadente del imperialismo, al capitalismo ya solo le queda una salida para superar las contradicciones de su sistema: la guerra. La humanidad no podrá evitar semejante alternativa si no es mediante la revolución proletaria. La Revolución de Octubre 1917, sin embargo, no pudo hacer madurar, en los países avanzados de Occidente, la conciencia del proletariado. Éste fue incapaz de orientar las fuerzas productivas hacia el socialismo, única posibilidad de superar las contradicciones capitalistas. Y cuando las últimas energías revolucionarias se consumieron en la derrota del proletariado alemán en 1923, la burguesía logró volver a dar a su sistema una estabilidad relativa. Esta estabilidad, por mucho que refuerce su dominación, va a acabar metiéndola en el camino que lleva a una nueva y terrible conflagración general.
Mientras tanto, se abrió un nuevo período de reanudación económica con unas apariencias de prosperidad que recordaban la del capitalismo ascendente, al menos en uno de sus aspectos esenciales: el incremento de la producción. Pero como ya hemos visto, en épocas anteriores, el auge correspondía a una ampliación del mercado capitalista, que se anexionaba nuevas zonas precapitalistas, mientras que el auge de 1924 a 1929 carecía de esas posibilidades.
Asistimos, al contrario, a una agravación de la crisis general bajo la acción de ciertos factores que vamos a examinar rápidamente:
a) el mercado capitalista se vio amputado de la amplia salida que había sido la Rusia imperial, importadora de productos industriales y de capitales, exportadora de materias primas y de productos agrícolas vendidos a bajo costo gracias a una explotación implacable del campesinado; por otro lado, esta última gran zona precapitalista con recursos inmensos y enormes reservas humanas, se ha hundido en convulsiones sociales sin límite que impiden al capital efectuar en ella inversiones “seguras”;
b) los trastornos del mecanismo mundial han suprimido el oro como equivalente general de las mercancías y moneda universal. La ausencia de una medida común, la coexistencia de sistemas monetarios basados, unos en el oro, otros en cotizaciones forzadas o sin convertibilidad, provocan tal diferencia de precios que la noción de valor se esfuma en un comercio internacional totalmente desarticulado y el desorden se agrava al recurrirse cada día más al dumping;
c) la crisis crónica y general de la agricultura está madurando en los países agrarios y en los sectores agrícolas de los países industriales (y acabará estallando en la crisis económica mundial). El desarrollo de la producción agraria que había recibido su principal impulso de la industrialización y de la capitalización agrícolas, desde antes de la guerra, de las grandes áreas de Estados Unidos, Canadá y Australia, prosiguió extendiéndose a regiones más atrasadas de Europa central y América del Sur, cuya economía esencialmente agrícola perdió su carácter semiautónomo, convirtiéndose en plenamente tributaria del mercado mundial.
Además, los países industriales, importadores de productos agrícolas, pero metidos en una vía de nacionalismo económico intentan compensar las deficiencias de su agricultura aumentando las tierras sembradas e incrementando su rendimiento, protegiéndose tras los aranceles e instaurando una política de subvenciones, práctica que se ha extendido a los países de grandes cultivos (Estados Unidos, Canadá, Argentina). De ello resulta, bajo la presión monopolística, un régimen ficticio de precios agrícolas que se elevan a nivel de los costes de producción más elevado, pesando grandemente en la capacidad adquisitiva de las masas (esto se verifica sobre todo para el trigo, artículo de gran consumo).
El que las economías campesinas hayan acabado su integración en el mercado tiene, para el capitalismo, una consecuencia importante: los mercados nacionales ya no pueden ampliarse, habiendo alcanzado su punto de saturación absoluto. El campesino, por muchas apariencias de productor independiente que tenga, se ha incorporado a la esfera capitalista de producción como los asalariados: de igual modo que éstos son expoliados de su trabajo excedente por la obligación en que se encuentra de vender su fuerza de trabajo, de igual modo el campesino tampoco puede apropiarse del trabajo excedente contenido en sus productos pues debe cederlos al capital por encima de su valor.
El mercado nacional plasma así de manera patente la agudización de las contradicciones capitalistas: por un lado, la disminución relativa y luego absoluta de la parte del proletariado en el producto total, la extensión del desempleo permanente y de la masa de reserva industrial reducen el mercado para los productos agrícolas. La caída resultante del poder adquisitivo de los pequeños campesinos, reduce el mercado para los productos capitalistas. La baja constante de la capacidad adquisitiva de las masas obreras y campesinas se opone así cada vez más violentamente a una producción agrícola cada vez más abundante, compuesta sobre todo de productos de gran consumo.
La existencia de una sobreproducción agrícola endémica (claramente establecida por las cifras de las existencias mundiales de trigo que se han triplicado entre 1926 y 1933) refuerza los factores de descomposición que actúan en la crisis general del capitalismo por el hecho de que es imposible reducir tal sobreproducción, al diferenciarse de la sobreproducción capitalista propiamente dicha (si no es gracias a la intervención “providencial” de agentes naturales), debido al carácter específico de la producción agraria todavía insuficientemente centralizada y capitalizada y que ocupa a millones de familias.
Tras haber determinado las condiciones que delimitan el campo en el que deben evolucionar las contradicciones interimperialistas, es más fácil resaltar el carácter verdadero de esa “insólita” prosperidad del período de “estabilización” del capitalismo. El desarrollo considerable de las fuerzas productivas y de la producción, del volumen de intercambios mundiales, del movimiento internacional de capitales, rasgos esenciales de la fase ascendente de 1924 a 1928, se explican por la necesidad de borrar las huellas de la guerra, de recuperar la capacidad productiva primitiva, para utilizarla en la realización de un objetivo fundamental, el de culminar la estructura económica y política de los Estados imperialistas, condicionando sus capacidades de competencia y edificar economías adaptadas a la guerra. De ahí que sea evidente que todas las fluctuaciones coyunturales muy desiguales (aunque en línea ascendente) no hacen más que reflejar los cambios habidos en la relación de fuerzas imperialistas que se estableció en Versalles([5]) confirmando así un nuevo reparto del mundo.
El auge de la técnica y de la capacidad de producción ha ido adquiriendo proporciones gigantescas, especialmente en Alemania. Tras la tormenta inflacionista de 1922-23, las inversiones de capitales ingleses, franceses y sobre todo americanos, fueron tantas en Alemania que muchos de esos capitales ni siquiera podían invertirse en este país y eran reexportados, a través de los bancos, en particular hacia la URSS para financiar el plan quinquenal.
Durante el proceso mismo de expansión de las fuerzas productivas se refuerza la tendencia decreciente de la tasa de ganancia. La composición orgánica [del capital] aumenta con mayor rapidez que el desarrollo del aparato de producción. Esto se comprueba sobre todo en las ramas productivas esenciales. De ahí que acabe produciéndose una modificación interna del capital constante: la parte fija (las máquinas) aumenta grandemente en relación con la parte de capital en circulación (materias primas y abastecimientos consumidos), convirtiéndose en elemento rígido que hace aumentar los precios de coste al reducirse el volumen de la producción y al representar el capital fijo el contravalor de capitales prestados. Las empresas más poderosas se vuelven así más sensibles al menor bajón de la coyuntura. En 1929, en Estados Unidos, en plena prosperidad, la producción de acero era sólo el 85% de su capacidad productiva para llegar a cubrir el máximo de necesidades y en marzo de 1933, la capacidad caerá al 15%. En 1932, la producción de medios de producción para los grandes países industrializados no representará ni siquiera el equivalente en valor del desgaste normal del capital fijo.
Todo eso no expresa sino otro aspecto contradictorio de la fase degenerativa del imperialismo: mantener el indispensable potencial de guerra mediante una aparato productivo parcialmente inutilizado.
Mientras tanto, para intentar aligerar el precio de costo, el capital financiero recurre a medios que ya conocemos: reducir los precios de las materias primas, bajando el valor de la parte en circulación del capital constante; fijar el precio de venta por encima del valor, buscando una ganancia añadida; reducir el capital variable, ya sea mediante la baja directa o indirecta de los salarios, ya sea intensificando el trabajo, lo cual equivale a la prolongación de la jornada de trabajo y se realiza mediante la racionalización y la organización del trabajo en cadena. Se entiende así por qué esos métodos (la cadena) se han aplicado con el mayor rigor en los países técnicamente más desarrollados, en Estados Unidos y en Alemania, en situación de inferioridad en períodos de baja coyuntura, frente a los países menos evolucionados en los que los precios de coste son mucho más sensibles a la baja de salarios. La racionalización choca, sin embargo, con las fronteras de la capacidad humana. Además, la baja de salarios sólo permite aumentar la masa de plusvalía en la medida en que no disminuye la base de explotación, o sea la cantidad de asalariados trabajando. Por consiguiente, para solucionar el problema fundamental, o sea: conservar a la vez el valor de los capitales invertidos y su rentabilidad, produciendo y realizando el máximo de plusvalía y de ganancia extraordinaria (su ampliación parásita) hay que buscar otras posibilidades. Para dejar vivir a los capitales “no viables” y asegurarles una ganancia, hay que nutrirlos con un dinero “fresco” que el capital financiero se niega, evidentemente, a sacar de sus propios recursos. Así pues acaba sacándolo ya sea del ahorro puesto a su disposición, ya sea, por medio del Estado, del bolsillo de los consumidores. De ahí viene el desarrollo de los monopolios, de las empresas mixtas (con participación estatal), la creación de costosas empresas de “utilidad pública”, los préstamos, las subvenciones a negocios no rentables o la garantía estatal de sus rentas. De ahí viene el control de los presupuestos, la “democratización” de los impuestos mediante la ampliación de la base imponible, los reducciones fiscales en favor del capital para así reanimar las “fuerzas vivas” de la nación, la reducción de cargas sociales “no productivas”, las conversiones de rentas, etc.
Todo eso no es, sin embargo, suficiente. La masa de plusvalía producida sigue siendo insuficiente y el campo de la producción, demasiado estrecho, debe ampliarse. Si la guerra es la gran salida de la producción capitalista, en la “paz”, el militarismo (comprendido como el conjunto de actividades para preparar la guerra) realizará la plusvalía de las producciones básicas controladas por el capital financiero. Éste podrá delimitar la capacidad de absorción mediante los impuestos, quitando a las masas obreras y campesinas una parte de su poder adquisitivo transfiriéndolo al Estado, comprador de los medios de destrucción y “promotor de obras” de carácter estratégico. El respiro obtenido de ese modo, no podrá evidentemente resolver las contradicciones. Como Marx ya lo predijo: “Cada vez aumenta más la contradicción entre el poder social global constituido en última instancia por el capital como un todo y el poder de cada capitalista para disponer de las condiciones sociales de la producción capitalista”. Todos los antagonismos internos de la burguesía deben ser absorbidos por su aparato de dominación, el Estado capitalista, el cual, ante el peligro, está obligado a salvaguardar los intereses fundamentales de la clase dominante como un todo y a rematar la fusión, en parte ya realizada por el capital financiero, de los intereses particulares de las diferentes fracciones capitalistas. Cuanta menos plusvalía hay para repartirse, más agudos son los conflictos internos y más urgente es esa concentración. La burguesía italiana fue la primera en recurrir al fascismo porque su frágil estructura amenazaba con romperse, no solo bajo la presión de la crisis de 1921, sino también bajo el choque de las violentas contradicciones sociales.
Alemania, potencia sin colonias, asentada en una débil base imperialista, ha estado obligada, en el cuarto año de crisis mundial a concentrar todos los recursos de su economía en el seno del Estado totalitario aplastando así al proletariado, única fuerza que hubiera sido capaz de oponerse a la dictadura capitalista mediante su propia dictadura. Además, es en Alemania donde está más avanzado el proceso de transformación del aparato económico en instrumento para la guerra. En cambio, los grupos imperialistas más poderosos, como Francia o Inglaterra, que disponen todavía de considerables reservas de plusvalía, no han entrado todavía de manera decidida en la vía de la centralización estatal.
Acabamos de decir que el auge del período 1924-28 evolucionó en función de la restauración y del fortalecimiento estructural de cada una de las potencias alrededor de cuyas órbitas venían a instalarse los Estados de segundo orden, según la conexión de sus intereses. Pero precisamente porque ese auge provocó dos movimientos, que aunque estrechamente dependientes, son contradictorios (por un lado el incremento de la producción y de la circulación de mercancías, por otro el fraccionamiento del mercado mundial en economías independientes) el punto de saturación no iba a tardar en llegar.
Los ilusos soñadores del liberalismo económico querrían asimilar la crisis mundial a una crisis cíclica que acabaría resolviéndose bajo la acción de factores “espontáneos”, pudiendo el capitalismo librarse de ella si aceptara aplicar un plan de trabajo del estilo De Man u otro proyecto de salvamento capitalista salido de los “Estados generales del trabajo”. En realidad, la crisis mundial ha abierto un período en el que las pugnas interimperialistas, salidas ya de su fase de preparación, van a tomar formas abiertas primero económicas y políticas, y después violentas y sanguinarias cuando la crisis haya agotado todas las “posibilidades pacíficas” del capitalismo.
No podemos analizar aquí el proceso de ese hundimiento económico sin precedentes. Todos los métodos, todas las tentativas a las que ha recurrido el capitalismo para contrarrestar sus contradicciones, todo lo que hemos descrito, lo estamos viendo ahora todavía más acelerado con la energía de la desesperación: extensión del monopolio del mercado nacional a los dominios coloniales e intentos para formar imperios homogéneos y protegidos por una barrera única (Ottawa), dictadura del capital financiero y reforzamiento de sus actividades parasitarias; retroceso de los monopolios internacionales obligados a ceder ante el empuje nacionalista (krach Kreuger); exacerbación de los antagonismos mediante la guerra de aranceles en la que se injertan las pugnas monetarias en las que intervienen los depósitos de oro de los bancos emisores; en los intercambios, la sustitución del sistema de contingentes, de los “clearing” o compensaciones, incluso el trueque, por la función reguladora del oro, equivalente general de las mercancías; anulación de las “reparaciones” incobrables, rechazo de los créditos americanos por parte de los Estados “vencedores”, suspensión del servicio de los préstamos y las deudas privadas de los países “vencidos”, desembocando todo en el hundimiento del crédito internacional y de los valores “morales” del capitalismo.
Al referirnos a los factores que determinan la crisis general del capitalismo, podemos comprender por qué la crisis mundial no puede ser reabsorbida por la acción “natural” de las leyes económicas capitalistas y por qué, al contrario, el poder combinado del capital financiero y del Estado capitalista las vacían de sentido, aplastando todas las expresiones de intereses capitalistas particulares. Con este enfoque deben observarse las múltiples “experiencias” e intentos de recuperaciones, de “relanzamientos” que están apareciendo durante la crisis. Todas esas actividades actúan, no a escala internacional en función de una mejora de la coyuntura mundial, sino en el plano nacional de las economías imperialistas con formas adaptadas a sus particularidades estructurales. No podemos analizar aquí ciertas manifestaciones como las monetarias. En realidad sólo tienen un interés secundario porque son efímeras y contingentes. Todas esas experiencias de reanimación artificial de la economía en descomposición dan, en realidad, los mismos frutos. Las medidas con las que demagógicamente, se proponen luchar contra el desempleo y aumentar el poder adquisitivo de las masas, desembocan en el mismo resultado, no al retroceso del desempleo anunciado a bombo y platillo por las estadísticas oficiales, sino a un reparto del trabajo disponible entre un mayor número de obreros que llevan a una agravación de sus condiciones de existencia.
El aumento de la producción de las industrias fundamentales (y no de las industrias de consumo) que se está realizando en el seno de cada imperialismo está únicamente alimentada por la política de obras públicas (estratégicas) y por el militarismo cuya importancia ya conocemos.
El capitalismo, haga lo que haga, utilice el medio que sea para librarse de la tenaza de la crisis, a lo único a lo que se ve arrastrado irresistiblemente es hacia su destino, la guerra. Hoy por hoy es muy difícil saber cómo y dónde se desencadenará. Lo que importa es saber y afirmar que estallará para repartirse Asia y que será una guerra mundial.
Todos los imperialismos se dirigen hacia la guerra, ya sea los que se visten con los disfraces democráticos ya sea los que se visten con las corazas fascistas; y el proletariado no puede dejarse arrastrar hacia ninguna de esas separaciones abstractas entre “democracia” y fascismo, lo cual acabaría desviándolo de su lucha cotidiana contra su propia burguesía. Vincular sus tareas y su táctica a las perspectivas ilusorias del recuperación económica o a no se sabe qué fuerzas capitalistas opuestas a la guerra que sólo existen en la imaginación, es llevarlo todo recto hacia ella o quitarle toda posibilidad de encontrar el camino de la revolución.
Mitchell
[1] El dumping es vender por debajo del precio de coste para hacerse con un mercado [NdR].
[2] Nosotros rechazamos esa noción falsa de “capas privilegiadas de la clase obrera”, más conocida bajo los términos de “aristocracia obrera”, noción desarrollada por Lenin entre otros (el cual la había recogido de Engels) y que hoy sigue siendo defendida por los grupos bordiguistas. Nosotros hemos desarrollado nuestra postura sobre este tema en el artículo “La aristocracia obrera: una teoría sociológica para dividir a la clase obrera” (Revista internacional nº 25, 2º‑trimestre de 1981).
[3] Es indiscutible que “la guerra destruye sobre todo enormes fuerzas de trabajo”, al provocar la muerte de grandes masas de proletarios. Pero esta frase da a entender que la guerra sería la solución adoptada por la burguesía para enfrentarse al peligro proletario, idea que nosotros no compartimos. Esta idea no marxista de que la guerra en el capitalismo sería, en realidad, “una guerra civil de la burguesía contra el proletariado” fue sobre todo defendida, en la Izquierda Italiana, por Vercesi.
[4] Esta afirmación, que la realidad iba a desmentir rápidamente, se apoyaba en la postura política de que los principales competidores comerciales tenían que ser, obligatoriamente, los principales enemigos imperialistas. Esta posición fue defendida en un debate que se desarrolló en la Internacional comunista y fue Trotski quien, con toda la razón, se opuso a ella, afirmando que los antagonismos militares no se superponen obligatoriamente a los económicos.
[5] O sea en el Tratado de Versalles firmado tras el Armisticio de 1918 entre los países vencedores y Alemania.
Series:
Herencia de la Izquierda Comunista:
desarrollo de la conciencia y la organización proletaria:
Cuestiones teóricas:
- Imperialismo [120]
El asesinato de Trotski en 1940 - A Trotski lo mataron porque era un símbolo para la clase obrera
- 27019 lecturas
El 20 de agosto de 1940, hace 60‑años, moría Trotski, asesinado por los sicarios de Stalin; fue al principio de la Segunda Guerra imperialista. Con este artículo no queremos simplemente seguir la moda de los aniversarios o aprovechar la ocasión para hacer la semblanza de una gran figura del proletariado. Queremos aprovechar esta fecha para hacer el balance de sus errores y de algunos de sus planteamientos políticos al iniciarse la guerra. Trotski, tras una apasionada vida de militante enteramente dedicada a la causa de la clase obrera, falleció como revolucionario y luchador. La historia está llena de ejemplos de revolucionarios que desertaron o que incluso traicionaron a la clase obrera; pocos son quienes le permanecieron fieles durante su vida entera y que murieron de pie, en la lucha, como Rosa Luxemburg o Karl Liebknecht. Trotski es uno de ellos.
Trotski, en sus últimos años, defendió muchas posiciones oportunistas tales como la política de “entrismo” en la socialdemocracia, el frente único obrero, etc., posiciones criticadas, con toda la razón, por la Izquierda comunista en los años 30. Trotski, sin embargo, nunca se pasó al campo enemigo, el campo de la burguesía, como sí lo han hecho los trotskistas después de su muerte. Sobre la cuestión de la guerra imperialista, muy especialmente, defendió hasta el final la postura tradicional del movimiento revolucionario: transformación de la guerra imperialista en guerra civil.
Toda la burguesía mundial unida contra Trotski
Cuanto más se iba acercando la guerra imperialista mundial, más crucial era, para la burguesía mundial, eliminar a Trotski.
Stalin, para asentar su poder y desarrollar la política que lo convirtió en principal promotor de la contrarrevolución, fue eliminando primero, enviándolos a los campos, a cantidad de revolucionarios, antiguos bolcheviques, especialmente a quienes habían sido compañeros de Lenin, los protagonistas de la Revolución de Octubre. Pero eso no bastaba. Con el incremento de las tensiones guerreras a finales de los años 30, Stalin necesitaba tener las manos totalmente libres, en el interior, para desarrollar su política imperialista. En 1936, al comienzo de la guerra de España, hubo primero el juicio y la ejecución de Zinoviev, Kamenev y Smirnov([1]), luego el que acabó con la vida de Piatakov, Radek y, en fin, el juicio del llamado grupo Rikov-Bujarin-Kretinski. Sin embargo, el bolchevique más peligroso, aunque estuviera en el exterior, seguía siendo Trotski. Stalin ya lo había dañado cuando mandó asesinar en 1938 a su hijo León Sedov en París. Ahora tenía que liquidar al propio Trotski.
“¿Era necesario que la revolución bolchevique hiciera perecer a todos los bolcheviques?” se pregunta en su libro el general Walter G. Krivintsky, que era, en los años 30, el jefe militar del contraespionaje soviético en Europa occidental. Aunque dice no tener respuesta a la pregunta, sí da una muy clara en las páginas 35 y 36 de su libro J’étais un agent de Staline([2]). La prosecución de los juicios de Moscú y la liquidación de los últimos bolcheviques era el precio que había que pagar por la marcha hacia la guerra: “El objetivo secreto de Stalin seguía siendo el mismo (entenderse con Alemania). En marzo de 1938, Stalin montó el gran proceso en diez días del grupo Rikov-Bujarin-Kretinski, que habían sido los asociados más íntimos de Lenin y los padres de la revolución soviética. Esos líderes bolcheviques – odiados por Hitler – fueron ejecutados el 3 de marzo por orden de Stalin. El 12 de marzo, Hitler anexionaba Austria. (…) Fue el 12 de enero de 1939 cuando tuvo lugar ante todo el cuerpo diplomático de Berlín, la cordial y democrática conversación de Hitler con el nuevo embajador soviético.” Y así se llegó al pacto germano-soviético entre Hitler y Stalin del 23 de agosto de 1939.
Aunque la liquidación de los últimos bolcheviques se debía en primer lugar a las necesidades de la política de Stalin, también era una respuesta a las de toda la burguesía mundial. Por eso, el destino de León Troski quedó desde entonces sellado. Para la clase capitalista del mundo entero, Trotski, símbolo de la Revolución de Octubre, debía desaparecer.
Robert Coulondre([3]), embajador de Francia ante el IIIer Reich, da un testimonio elocuente en una descripción de su último encuentro con Hitler, justo antes del estallido de la IIª Guerra mundial. Hitler se jactaba del Pacto que acababa de concluir con Stalin y se puso a diseñar un panorama grandioso de su futuro triunfo militar. En respuesta, el embajador francés apelando a su discernimiento, le habló del riesgo de revolución provocada por una guerra larga y exterminadora que podría acabar con todos los gobiernos beligerantes: “Usted piensa en sí mismo como si fuera el vencedor... dijo el embajador, pero ¿ha pensado usted en otra posibilidad?, ¿que el vencedor fuera Trotski?”([4]) Hitler dio un brinco como si le hubieran dado una patada en el estómago y se puso a vociferar que tal posibilidad, la amenaza de una victoria de Trotski era una razón de más para que ni Francia ni Gran Bretaña declararan la guerra al IIIer Reich. Isaac Deutscher hizo bien en subrayar el comentario de Trotski([5]) cuando se enteró de ese diálogo, sobre el hecho de que los representantes de la burguesía internacional “están espantados por el espectro de la revolución y lo han bautizado con un nombre de persona”([6]).
Trotski debía desaparecer([7]) y él sabía perfectamente que sus días estaban contados. Su eliminación tenía un significado mucho mayor que la de los demás viejos bolcheviques y de los miembros de la Izquierda comunista rusa. El asesinato de los viejos bolcheviques había servido para fortalecer el poder absoluto de Stalin. El de Trostski vino además a significar que para la burguesía mundial, incluida la rusa, era necesario ir hacia la guerra mundial sin estorbos. El camino quedó perfectamente despejado tras la desaparición de la última gran figura de la Revolución de Octubre, del más célebre de los internacionalistas. Ese fue el resultado de la gran eficacia del aparato de la GPU que Stalin utilizó para liquidarlo. Hubo varias intentonas que se fueron acercando en el tiempo. Nada parecía poder contener la maquinaria estalinista. Poco antes de que lo asesinaran, Trotski ya había sufrido un ataque nocturno por parte de un comando el 24 de mayo de 1939. Los esbirros de Stalin habían logrado instalar ametralladoras en las ventanas de enfrente de su casa. Llegaron a disparar entre 200 y 300 tiros y unas cuantas bombas incendiarias. Por fortuna, las ventanas eran altas y Trostki, Natalia su mujer y Sieva su nieto pudieron escapar de milagro protegiéndose bajo las camas. La intentona siguiente fue la buena. Fue la realizada por Ramón Mercader con su pico.
Las posiciones de Trotski antes de la guerra
Sin embargo, para la burguesía, el asesinato de Trotski no era suficiente. Como lo había escrito justamente Lenin en El Estado y la revolución: “En vida de los grandes revolucionarios, las clases opresoras les someten a constantes persecuciones, acogen sus doctrinas con la rabia más salvaje, con el odio más furioso, con la campaña más desenfrenada de mentiras y calumnias. Después de su muerte, se intenta convertirlos en iconos inofensivos, canonizarlos, por decirlo así, rodear sus nombres de una cierta aureola de gloria para “consolar” y engañar a las clases oprimidas, castrando el contenido de su doctrina revolucionaria, mellando el filo revolucionario de ésta (…) Olvidan, relegan a un segundo plano, tergiversan el aspecto revolucionario de esta doctrina, su espíritu revolucionario. Hacen pasar a primer plano, ensalzan lo que es o parece ser aceptable para la burguesía.”
En lo que a Trotski se refiere son quienes pretender ser sus continuadores, aquellos que se reivindican de su herencia, los trotskistas, los que, tras su muerte, han asumido esa sucia labor. Ha sido basándose en sus posiciones oportunistas con lo que han justificado todas las guerras nacionales desde el final de la IIª Guerra mundial y con lo que se hicieron defensores de un campo imperialista, el de la URSS.
En la época de la fundación de la IVª Internacional en 1938, Trotski basaba su reflexión en la idea de que el capitalismo estaba en su período de “agonía”. La Fracción italiana de la Izquierda comunista (Bilan) también defendía esa idea; nosotros también estamos de acuerdo con esa evaluación del período, aunque no seguimos a Trotski cuando afirma que, por esa razón, “las fuerzas productivas habían cesado de crecer”([8]). Es perfectamente justo afirmar, como así lo hace él, que el capitalismo, en su período de “agonía” ha dejado de ser una forma progresista de la sociedad y que su cambio por el socialismo está al orden del día de la historia. Estaba, sin embargo, equivocado al pensar que en los años 30, las condiciones de la revolución estaban reunidas. Lo anunció con la llegada de los Frentes populares en Francia y después en España, contrariamente a lo que defendía la Fracción italiana de la Izquierda comunista([9]). Este error en cuanto a la comprensión del curso histórico, que lo llevaba a creer que la revolución estaba ya al orden del día cuando lo que se estaba preparando era la IIª Guerra mundial, es una de las claves que permite comprender las posiciones oportunistas que defendió particularmente durante ese período.
Para Trotski eso se plasmó concretamente en la propuesta del concepto de “programa de transición”, concepto que había elaborado con ocasión de la fundación de la IVª Internacional en 1938. Se trata en realidad de una serie de reivindicaciones prácticamente irrealizables que iban a permitir elevar la conciencia de la clase obrera y espolear la lucha de clases. Ésa era la base de su estrategia política. Desde su punto de vista, el programa de transición no era un conjunto de medidas reformistas, pues su objetivo no era que fueran aplicadas. De hecho, debían servir para mostrar la incapacidad del capitalismo para otorgar reformas duraderas a la clase obrera y, por consiguiente, mostrarle a ésta la quiebra del sistema, animándola así a luchar por su destrucción.
Sobre esas premisas, Trotski desarrolló también su famosa “política militar proletaria” (PMP)([10]), la cual consistía, esencialmente, en la aplicación del programa de transición a un período de guerra y de militarismo universal([11]). Esta política se proponía conquistar para las ideas revolucionarias a los millones de proletarios movilizados. Estaba centrada en la reivindicación de la formación militar obligatoria para la clase obrera, al cuidado de oficiales elegidos, en escuelas especiales de entrenamiento fundadas por el Estado, pero bajo el control de instituciones obreras como los sindicatos. Es evidente que ningún Estado capitalista podía otorgar tales reivindicaciones a la clase obrera sin negarse como tal Estado. La perspectiva para Trotski era que el proletariado en armas iba a derribar el capitalismo, tanto más porque, según él, la guerra iba a crear las condiciones favorables para una insurrección proletaria como había ocurrido con la Iª Guerra mundial.
“La guerra actual, y lo hemos dicho en múltiples ocasiones, no es sino la continuación de la última guerra. Pero continuación no es repetición. (…) Nuestra política, la política del proletariado revolucionario respecto a la segunda guerra imperialista es una continuación de la política elaborada durante la primera guerra imperialista, sobre todo bajo la dirección de Lenin”([12]).
Las condiciones, según él, eran incluso más favorables que las que prevalecían antes de 1917, pues en vísperas de la nueva guerra, objetivamente, el capitalismo estaba dando la prueba de que se encontraba en un atolladero histórico, en un callejón sin salida, y a la vez, en el plano subjetivo, había que tener en cuenta la experiencia mundial acumulada por la clase obrera.
“Es esta perspectiva, (la revolución) la que debe ser la base de nuestra agitación. No se trata solo de tener una posición sobre el militarismo capitalista y negarse a defender el Estado burgués, sino de prepararse directamente para la toma del poder y la defensa de la patria socialista…” (ibídem).
Parece claro que Trotski andaba totalmente desorientado cuando creía que el curso histórico era el de la revolución proletaria. No tenía una visión correcta de la situación de la clase obrera y de la relación de fuerzas entre ella y la burguesía. Únicamente la Izquierda comunista fue capaz de demostrar que, en los años 30, la humanidad estaba viviendo un período de profunda contrarrevolución, que el proletariado había sido derrotado y que solamente la “solución” de la burguesía, la guerra imperialista mundial, era entonces posible.
Cabe señalar, sin embargo, que a pesar de su jerigonza “militarista”, que lo hizo deslizarse hacia el oportunismo, Trotski se mantuvo con firmeza en una postura internacionalista. Pero, con aquello de querer ser “concreto” (como intentaba serlo en las luchas obreras con lo del programa de transición y en el ejército con su política militar) para ganarse a las masas obreras para la revolución, acabó alejándose de la visión clásica del marxismo y defendiendo una política opuesta a los intereses del proletariado. Esa política, que pretendía ser muy táctica era, de hecho, muy peligrosa pues tendía a encadenar a los proletarios al carro del Estado burgués y a hacerles creer que podrían existir buenas soluciones burguesas. En la guerra, esa táctica tan “sutil” será puesta en práctica por los trotskistas para justificar lo injustificable y, especialmente, su adhesión a la burguesía a través de la defensa de la nación y de la participación en la “Resistencia”.
Pero, fundamentalmente, ¿cómo debemos comprender la importancia dada por Trotski a su “política militar”? Para él, la perspectiva que se perfilaba ante la humanidad era la de una sociedad totalmente militarizada, que iba a estar cada día más marcada por una lucha armada entre las clases. El destino de la humanidad iba a zanjarse, sobre todo, en el plano militar. Por ello, la responsabilidad primera del proletariado era, ya, prepararse para competir por el poder con la clase capitalista. Fue esa idea la que defendió sobre todo al comienzo de la guerra cuando decía: “En los países vencidos, la posición de las masas va a agravarse inmediatamente. A la opresión social se añade la opresión nacional, cuyo mayor peso va a ser soportado por los obreros. De todas las formas de dictadura, la totalitaria de un dominador extranjero es la más intolerable”([13]). “Es imposible colocar un soldado armado detrás de cada obrero y campesino polaco, noruego, danés, holandés, francés”([14]). “Podemos esperarnos con toda certidumbre a que todos los países conquistados se transformen rápidamente en polvorines. El peligro estriba más bien en que las explosiones se produzcan demasiado pronto, sin preparación suficiente y acaben en derrotas aisladas. Aunque, en general es imposible hablar de revolución europea y mundial sin tener en cuenta las derrotas parciales” (Ibídem).
Todo eso no quita para nada que Trotski permaneciera hasta el final como un revolucionario del proletariado. La prueba está en el Manifiesto, llamado de Alarma, de la IVª Internacional que él redactó para tomar posición, sin ambigüedades y únicamente desde el enfoque del proletariado revolucionario, frente a la guerra imperialista generalizada: “Al mismo tiempo, no hemos de olvidar ni un momento que esta guerra no es nuestra guerra (…) La IVª Internacional no construye su política sobre las fortunas militares de los Estados capitalistas, sino sobre la transformación de la guerra imperialista en guerra de obreros contra los capitalistas, por el derrocamiento de las clases dirigentes de todos los países, por la revolución socialista mundial (…) Nosotros explicamos a los obreros que sus intereses y los del capitalismo sediento de sangre son inconciliables. Nosotros movilizamos a los trabajadores contra el imperialismo. Nosotros propagamos la unidad de los trabajadores en todos los países beligerantes y neutrales”([15]).
Eso es lo que los trotskistas han “olvidado” y traicionado.
En cambio, el “programa de transición” y la PMP fueron orientaciones políticas de Trotski que, desde un punto de vista de clase, acabaron en un fracaso. No sólo no hubo revolución proletaria al término de la IIª Guerra mundial, sino que además la PMP permitió a la IVª Internacional encontrar una justificación a su participación en la carnicería imperialista generalizada, transformando a sus militantes en buenos soldaditos de la “democracia” y del estalinismo. Fue entonces cuando el trotskismo se pasó irremediablemente al campo enemigo.
La cuestión de la naturaleza de la URSS: talón de Aquiles de Trotski
Está claro que la debilidad más grave de Trotski fue no haber comprendido que el curso histórico era hacia la contrarrevolución y, por consiguiente, hacia la guerra mundial como así lo dejó claramente expuesto la Izquierda comunista italiana. Como seguía percibiendo un curso hacia la revolución, en 1936 clamaba que “ha empezado la revolución francesa” (La lutte ouvrière, 9/06/1936); y en cuanto a España: “Los obreros del mundo entero esperan ardientemente la nueva victoria del proletariado español” (La lutte ouvrière, 9/08/1936). Cometía así un enorme error político, haciendo creer a la clase obrera que lo que estaba ocurriendo entonces, especialmente en Francia y España, iba en el sentido de la revolución proletaria, cuando, en realidad, la situación mundial iba en sentido opuesto: “Desde su expulsión de la URSS en 1929 hasta su asesinato, Trotski no paró de interpretar el mundo al revés. Mientras que la tarea del momento consistía en agrupar las energías revolucionarias supervivientes de la derrota para acometer ante todo un balance político completo de la ola revolucionaria, un obcecado Trotski se las ingenió para ver al proletariado siempre en marcha, cuando, en realidad, estaba derrotado. Por eso la IVª Internacional, creada hace más de 50 años sólo fue una cáscara vacía en la que nunca podría haberse desarrollado el movimiento real de la clase obrera, por la sencilla y trágica razón de que estaba en el pleno reflujo de la contrarrevolución. Toda la acción de Trotski, basada en ese error, contribuyó a dispersar más todavía las ya tan débiles fuerzas revolucionarias presentes en el mundo en los años 30 y, peor todavía, a arrastrar a la mayor parte al lodazal capitalista del apoyo ‘crítico’ a los gobiernos de tipo ‘Frente popular’ y de participación en la guerra imperialista”([16]).
Entre los graves errores de Trotski está en particular su posición sobre la naturaleza de la URSS. Criticó y arremetió contra el estalinismo, pero siguió considerando a la URSS como “patria del socialismo” o, como mínimo, “Estado obrero degenerado”. Pero todos esos errores políticos, por muchas consecuencias dramáticas que hayan tenido, no lo convirtieron en enemigo de la clase obrera, mientras que sus “herederos” sí que acabaron siéndolo después de su muerte. Trotski fue incluso capaz, a la luz de lo ocurrido al iniciarse la guerra, de admitir que tenía que revisar y, sin duda, modificar sus análisis políticos, especialmente en lo que a la URSS se refiere.
Afirmó, por ejemplo, en uno de sus últimos escritos con fecha de 25 de septiembre de 1939, titulado “La URSS en la guerra”: “No cambiamos de orientación, pero supongamos que Hitler dé la vuelta a su armamento e invada los territorios del Este ocupados por el Ejército rojo. (…) A la vez que con las armas en la mano asestarán sus golpes contra Hitler, los bolcheviques-leninistas realizarán una propaganda contra Stalin, para así preparar su derribo en la etapa siguiente...” (Œuvres, tomo 22).
Defendía, sí, su análisis de la naturaleza de la URSS, pero vinculaba el destino de ésta a la prueba a la que iba a someterla la IIª Guerra mundial. En ese mismo artículo, Trotski decía que si el estalinismo salía vencedor y fortalecido de la guerra (perspectiva que no imaginaba), tendría entonces que volver a revisar su juicio sobre la URSS e incluso sobre la situación política general: “Si se considera, sin embargo, que la guerra actual va a provocar no la revolución sino el retroceso del proletariado, ya solo existe una solución a la alternativa: la de la descomposición posterior del capitalismo monopolista, su fusión posterior con el Estado y la sustitución de la democracia, allá donde se ha mantenido todavía, por un régimen totalitario. La incapacidad del proletariado para tomar la dirección de la sociedad podría efectivamente, en esas condiciones, hacer surgir una nueva clase explotadora nacida de la burocracia bonapartista y fascista. Sería, con gran certidumbre, un régimen de decadencia que significaría el crepúsculo de la civilización.
“Se llegaría a un resultado análogo en caso de que el proletariado de los países capitalistas avanzados, tras haber tomado el poder, apareciera incapaz de conservarlo y lo abandonara, como en la URSS, en manos de una burocracia privilegiada. Estaríamos entonces obligados a reconocer que la recaída burocrática no se debería al atraso del país y al entorno capitalista , sino a la incapacidad orgánica del proletariado para volverse clase dirigente. Habría entonces que establecer retrospectivamente que, en sus rasgos fundamentales, la URSS actual es la precursora de un nuevo régimen de explotación a escala internacional.
“Nos hemos apartado mucho de la discusión sobre cómo denominar el Estado soviético. No protesten nuestros críticos, sin embargo: sólo situándose con la perspectiva histórica necesaria se podrá formular un juicio correcto sobre un problema como el de la sustitución de un régimen social por otro. La alternativa histórica llevada hasta su término, se presenta así: o el régimen estalinista no es más que un paréntesis abominable en el proceso de transformación de la sociedad burguesa en sociedad socialista, o el régimen estalinista es la primera etapa de una nueva sociedad de explotación. Si este segundo pronóstico se confirma, entonces, claro está, la burocracia sería una nueva clase explotadora. Por muy terrible que sea esta segunda posibilidad, si el proletariado mundial aparece efectivamente incapaz de cumplir con la misión que la historia le ha confiado, ya sólo cabría reconocer que el programa socialista, construido sobre las contradicciones internas de la sociedad capitalista, sería finalmente una utopía. Es evidente que se necesitaría entonces un nuevo “programa mínimo” para defender los intereses de los esclavos de la sociedad burocrática totalitaria.” (subrayados nuestros).
Haciendo abstracción de la visión en perspectiva que Trotski desarrollaba en ese momento, visión reveladora de un gran desánimo, cuando no de una profunda desmoralización, que parece hacerle perder toda confianza en la clase obrera y en su capacidad para asumir históricamente la perspectiva revolucionaria, está claro que Trotski está iniciando ahí una puesta en entredicho de sus posiciones sobre la naturaleza “socialista” de la URSS y sobre el carácter “obrero” de la burocracia.
Trotski fue asesinado bastante antes de que terminara la guerra; Rusia se encontró en el campo de los vencedores junto a los países llamados “democráticos”. Como Trotski tenía previsto hacer, esas condiciones históricas exigían a quienes se pretendían sus fieles continuadores, una revisión de su posición en la dirección apropiada, o sea, como él decía: “establecer retrospectivamente que, en sus rasgos fundamentales, la URSS actual es la precursora de un nuevo régimen de explotación a escala internacional”. No sólo se negó a hacerlo la IVª Internacional, sino que, además, se pasó con armas y equipo a las filas de la burguesía. Sólo algunos elementos salidos del trotskismo pudieron mantenerse en el campo revolucionario, como quienes formaron el grupo chino que publicó en 1941 El Internacionalista([17]); los miembros de la sección española de la IVª Internacional con G. Munis([18]); los Revolutionären Kommunisten Deutschlands (RKD); el grupo Socialisme ou Barbarie en Francia; Agis Stinas en Grecia([19]) o Natalia Trotski.
Fiel al espíritu de quien había sido su compañero en la vida y en la lucha por la revolución, Natalia, en una carta de 9 de mayo de 1951 dirigida al Comité ejecutivo de la IVª Internacional, volvía e insistía muy especialmente sobre la naturaleza contrarrevolucionaria de la URSS: “Obsesionados por fórmulas viejas y superadas, seguís considerando al Estado estalinista como un Estado obrero. Ni puedo ni quiero seguiros en ese punto. (…) Debería quedar claro para cada uno que la revolución ha sido totalmente destruida por el estalinismo. Y sin embargo, vosotros seguís diciendo que bajo ese régimen monstruoso, Rusia seguiría siendo un Estado obrero.”
Sacando todas las consecuencias de esa tan clara toma de posición, así proseguía ella muy justamente: “Lo más insoportable de todo es la posición sobre la guerra en la que os habéis comprometido. La tercera guerra mundial que amenaza a la humanidad pone al movimiento revolucionario ante los problemas más difíciles, las situaciones más complejas, las decisiones más graves. (…) Pero frente a los acontecimientos de los años recientes, seguís preconizando la defensa del Estado estalinista y comprometiendo a todo el movimiento obrero en ella. Incluso ahora apoyáis a los ejércitos del estalinismo en la guerra a la que está sometido el mártir pueblo coreano”.
Y concluía con valeroso temple: “Ni quiero ni puedo seguiros sobre ese punto (...) No hay más remedio que anunciaros que no me queda otra solución sino la de decir abiertamente que nuestros desacuerdos ya no me permiten quedarme durante más tiempo en vuestras filas”([20]).
Los trotskistas hoy
Como lo afirma Natalia, los trotskistas ni siguieron a Trotski ni revisaron sus posiciones políticas tras la victoria de la URSS en el segundo conflicto mundial. Pero además, las únicas discusiones o planteamientos para esclarecerse o profundizar (eso cuando se producen en su seno) se refieren al tema de la “política militar proletaria”([21]). Esas discusiones siguen manteniendo el silencio sobre cuestiones fundamentales como la de la naturaleza de la URSS o la del internacionalismo proletario y del derrotismo revolucionario frente a la guerra. En medio de una jerigonza pseudocientífica, y dándole vueltas al asunto, Pierre Broué lo reconoce: “Es en efecto indiscutible que la ausencia de discusiones y de balance sobre esa cuestión (la PMP) ha sido un gran peso en la historia de la IVª Internacional. Un análisis en profundidad, pondría de relieve esa ausencia como origen de la crisis que empezó a zarandearla en los años‑50”([22]).
Las organizaciones trotskistas traicionaron y se cambiaron de campo, así son las cosas, por mucho que los historiadores trotskistas, como Pierre Broué o Sam Levy den vueltas y más vueltas para ahogar la cuestión hablando de simple crisis de su movimiento: “La crisis fundamental del trotskismo surgió de la confusión e incapacidad para comprender la guerra y el mundo de la inmediata posguerra”([23]).
Es cierto que el trotskismo no comprendió la guerra ni el mundo de la inmediata posguerra, pero es precisamente por eso por lo que traicionó a la clase obrera y al internacionalismo proletario apoyando a un campo imperialista contra el otro en la IIª Guerra mundial. Desde entonces no ha cesado de apoyar a los pequeños imperialismos contra los grandes en las numerosas luchas llamadas de liberación nacional y otras luchas de “pueblos oprimidos”. Pierre Broué, Sam Levy y demás, quizás no se hayan enterado, pero el trotskismo murió para la clase obrera; y, como posible instrumento de emancipación de dicha clase, no hay para él resurrección posible. De nada les sirve a los trotskistas pretender recuperar a los verdaderos internacionalistas y, en particular, la labor de la Izquierda comunista italiana durante la guerra, como así intentan hacerlo los Cahiers Leon Trotsky en ese mismo número 39 (páginas 36 y siguientes) ¡Un poco de decencia, señores! ¿Cómo se atreven a mezclar a los internacionalistas de la Izquierda comunista italiana con la IVª Internacional patriotera y traidora a la clase obrera? Nosotros, Izquierda comunista, no tenemos nada que ver con la IVª Internacional y todas sus actuales reencarnaciones. En cambio, sí decimos: ¡Dejad a Trotski en paz! Él sí que sigue perteneciendo a la clase obrera.
Rol
[1] Puede leerse Dieciséis fusilados en Moscú de Víctor Serge.
[2] Yo fui un agente de Stalin, ediciones Champ Libre, París, 1979.
[3] Robert Coulondre (1885-1959) fue embajador de Francia en Moscú y luego en Berlín.
[4] Citado por Isaac Deutscher, p. 682 del tomo‑6 de Trotski, ediciones 10/18, París, 1980.
[5] Página 68 del tomo 24 de las Œuvres de Trotski en el “Manifiesto de la IVª Internacional sobre la guerra imperialista y la revolución proletaria mundial”, redactado por él el 23 de mayo de 1939.
[6] Obra citada, p. 683. Pierre Broué en Cahiers de Léon Trotsky (Cuadernos de Leon Trotski) cita la obra del historiador norteamericano Gabriel Kolko, Politics of war, llena de ejemplos que van en el mismo sentido.
[7] Como en el caso de Jean Jaurès justo antes del estallido de la Iª Guerra mundial (1914-18), aunque salvando las distancias, pues Jaurès era un pacifista, mientras que Trotski seguía siendo un revolucionario y un internacionalista.
[8] Para nosotros, el hecho de que el sistema haya entrado en decadencia no significa que no puede desarrollarse. Para nosotros, como para Trotski, en cambio, hay decadencia cuando un sistema ha perdido su dinamismo y las relaciones de producción se han convertido en una traba para el desarrollo de la sociedad. En resumen, que el sistema ha dejado de tener un papel progresista en la historia y que ya ha madurado para dar a luz a otra sociedad.
[9] Ver nuestro libro La Izquierda comunista de Italia y nuestro folleto, en francés, Le trotskisme contre la classe ouvrière.
[10] Esta posición no era nueva en Trotski; ya la había esbozado durante la Guerra de España. “… desmarcarse claramente de las traiciones y de los traidores sin dejar de ser los mejores combatientes del frente”, p. 545 de Ecrits (Escritos). Vuelva a recoger la comparación entre ser el mejor obrero de la fábrica y ser el mejor soldado del frente. Esta expresión también es usada en la guerra contra Japón en China, nación “colonizada” y “agredida” por aquél (cf.‑Œuvres nº 14).
[11] “Nuestro programa de transición militar es un programa de agitación” , Œuvres nº 24.
[12] Trotski, “Fascisme, bonapartisme et guerre”, tomo 24 de Œuvres.
[13] Trotski, “Notre cap ne change pas” (“Nuestro rumbo no cambia”) en tomo 24 de Œuvres.
[14] Ibídem. Si cita esas naciones es porque acababan de ser vencidas cuando redactó el artículo.
[15] “Manifiesto de la IVª Internacional” del 20 de mayo de 1940, p. 75, tomo 24 de Œuvres de Trotski.
[16] Corriente comunista internacional, Le trotskisme contre la classe ouvrière (folleto en francés).
[17] Ver Revista internacional nº 94.
[18] Ver en nuestro folleto Le trotskisme contre la classe ouvrière, el artículo “Trotski pertenece a la clase obrera, los trotskistas lo han raptado”. Ver también en la Revista internacional nº 58 “En memoria de Munis” por su muerte en 1989.
[19] Mémoires de Stinas en ediciones La Brèche, Paris, 1990.
[20] Les enfants du prophète, Cahiers Spartacus, París, 1972.
[21] Ver Cahiers Leon Trotski nº 23, 39 y 43 o Revolutionary History nº 3, 1988.
[22] Cahiers Leon Trotski nº 39.
[23] Sam Levy, veterano del movimiento trotskista británico, en Cahiers Leon Trotski nº 23.
Series:
Personalidades:
- Trotski [125]
Corrientes políticas y referencias:
- Trotskismo [126]
desarrollo de la conciencia y la organización proletaria:
La visión marxista y la visión oportunista en la política de construcción del partido (I)
- 5207 lecturas
En estos últimos meses, han aparecido en la prensa del BIPR([1]) artículos sobre la necesidad del agrupamiento de las fuerzas revolucionarias para la construcción del partido comunista mundial del futuro. Uno de esos artículos, “Los revolucionarios, los internacionalistas ante la perspectiva de guerra y la condición del proletariado”([2]) es un documento escrito tras la guerra de Kosovo el año pasado:
“Los recientes acontecimientos bélicos en los Balcanes, por el mismo hecho de que hayan tenido lugar en Europa (…) han significado un paso adelante importante en el camino que lleva a la guerra imperialista generalizada (…)
“La guerra misma y el tipo de oposición contra ella son el terreno en el que se está ya produciendo la decantación y las selección de las fuerzas revolucionarias capaces de contribuir a la construcción del partido.
“Esas fuerzas estarán dentro del campo definido por unas cuantas posiciones políticas. Estas son una base intangible de cualquier iniciativa política tendiente a fortalecer el frente revolucionario frente al capital y sus guerras”.
A continuación de ese pasaje están las “21 posiciones”([3]) definidas por el BIPR como posiciones determinantes.
Fueron precisamente esos “acontecimientos bélicos de los Balcanes” lo que llevó a nuestra organización a lanzar, al principio de la guerra misma, un llamamiento a las diferentes organizaciones revolucionarias presentes a nivel mundial para que el internacionalismo proletario pudiera expresarse con una voz única y fuerte. Paralelamente a ese manifiesto, precisábamos:
“Naturalmente que existen divergencias en cuanto al análisis del imperialismo en la fase actual y en cuanto a la relación de fuerzas entre las clases. Pero, sin subestimar esas divergencias, nosotros consideramos que los aspectos que unen a esas diferentes organizaciones son mucho más importantes y significativos que los que las distinguen, en relación con lo que está ahora mismo en juego. Basándonos en esto, lanzamos nosotros un llamamiento el 29 de marzo de 1999 al conjunto de esos grupos para tomar una iniciativa común contra la guerra”([4]).
Como este llamamiento no tuvo el menor eco hace ahora más de un año([5]), cabe preguntarse por qué es hoy cuando el BIPR presenta sus “21 condiciones”, con las cuales, excepto algunas reservas en dos únicos puntos([6]), estamos en pleno acuerdo y por qué no contestó a nuestro llamamiento de entonces. La respuesta está al final del documento del BIPR; respuesta en la que hay una parte que se refiere a la CCI sin lugar a dudas, por mucho que no se la mencione evidentemente, y que afirma que “a 23 años de distancia de la Primera Conferencia internacional convocada por Battaglia comunista([7]) para iniciar una primera confrontación entre los grupos políticos que se reivindican de los principios generales de clase defendidos por la izquierda comunista a partir de la mitad de los años 20, es posible – y por lo tanto necesario ya – hacer un balance de esta confrontación”.
¿Un balance? ¿Después de 23 años? ¿Y por qué ahora? Según el BIPR, en las dos décadas siguientes, “el proceso de decantación de un ‘campo político proletario’ se aceleró excluyendo a todas esas organizaciones que, de una manera o de otra, cayeron en el terreno de la guerra abandonando el principio intangible del derrotismo revolucionario”.
La parte en la que se trata de nosotros (y de las formaciones bordiguistas) viene justo después:
“Otros componentes de ese campo, aunque no hayan caído en el trágico error de apoyar un frente de guerra (…) también se han alejado del método y de las perspectivas de trabajo que llevan a la composición del futuro partido revolucionario. Víctimas irrecuperables de posiciones idealistas o mecanicistas (…)” (subrayado nuestro).
A nuestro entender esas acusaciones que del BIPR nos dirige no tienen base alguna. Nos parece incluso que le sirven para ocultar una política oportunista. Por ello, vamos a intentar aquí escribir una respuesta a esas acusaciones mostrando lo que fue la actitud de la corriente marxista del movimiento obrero en lo que a “método y perspectivas de trabajo que llevan a la composición del futuro partido revolucionario” se refiere para comprobar concretamente si, y en qué medida, el BIPR y los grupos que los crearon han sido coherentes con esa orientación. Para ello, tendremos en cuenta dos cuestiones que expresan, en su unidad, los dos niveles en que se plantea el problema de la organización de los revolucionarios hoy:
1. Cómo concebir la futura Internacional,
2. Qué política llevar a cabo para la construcción de la organización y el agrupamiento de los revolucionarios.
1. ¿Cómo concebir la futura Internacional?
¿Partido comunista internacional o Internacional de Partidos comunistas?
¿Cómo será la futura Internacional? ¿Una organización concebida de manera unitaria desde el principio, o sea un Partido comunista internacional, o bien como una Internacional de Partidos comunistas de los diferentes países? Sobre esto, el pensamiento y el combate de Amadeo Bordiga y de la Izquierda italiana son una referencia intangible. La idea de Bordiga era que la Internacional comunista debía ser, y así la llamaba él, el partido mundial; en coherencia con esa idea, Bordiga llegó incluso a renunciar a algunos puntos llamados “tácticos” que, sin embargo, había defendido hasta entonces con la mayor firmeza (abstencionismo, agrupamiento sin el centro) para así afirmar y hacer vivir la preeminencia de la Internacional sobre cada partido nacional, para así subrayar que la IC era una organización única y no una federación de partidos, una organización que debía tener una política única en todas las partes del mundo y no unas políticas específicas para cada país.
“Y por eso, nosotros afirmamos que la más alta asamblea internacional no sólo tiene el derecho de establecer esas fórmulas que están en vigor y deben estar en vigor en todos los países sin excepción, sino también tiene el derecho de ocuparse de la situación en un país y, por consiguiente, de poder decir que la Internacional piensa que, por ejemplo, se debe hacer o actuar de este u otro modo en Inglaterra” (Amadeo Bordiga, discurso al Congreso de Livorno 1921, en La Izquierda comunista en el camino de la revolución – en italiano en Edizioni Sociali, 1976).
Bordiga defendió esa idea en nombre de la Izquierda italiana y eso es tanto más importante porque estaba entonces luchando contra la degeneración de la propia Internacional, cuando la política de ésta se iba identificando cada vez más con la política y los intereses del Estado ruso.
“Hay que ayudar al partido ruso en la resolución de sus problemas por los partidos hermanos. Es verdad que estos no poseen la experiencia directa de los problemas de gobierno, pero sí contribuirán, a pesar de ello, a darles solución al aportar un enfoque de clase y revolucionario debido a la lucha de clases que se está desarrollando en sus países respectivos”([8]).
Y es, en fin, en la respuesta de Bordiga a la carta de Karl Korsch donde aparece con mayor claridad todavía, lo que debería ser la Internacional y lo que no había conseguido ser:
“Creo que uno de los defectos de la Internacional actual es haber sido ‘un bloque de oposiciones’ locales y nacionales. Hay que reflexionar sobre este punto, sin dejarse ir a exageraciones, sino para sacar provecho de esas enseñanzas. Lenin ha abandonado mucho trabajo de elaboración ‘espontánea’, pues contaba con reunir materialmente a los diferentes grupos y después soldarlos homogéneamente al calor de la revolución rusa. En gran parte, no lo ha logrado” (extractos de la carta de Bordiga a Korsch, publicada en Programme communiste, nº 68).
En resumen, Bordiga lamenta que la Internacional se haya formado basándose en unas “oposiciones” a los viejos partidos socialdemócratas todavía sin coherencia política entre ellas; deplora que el proyecto de Lenin de homogeneizar a los diversos componentes, no se haya realizado en los hechos.
Ésa es la visión de las organizaciones revolucionarias que existieron durante los años de contrarrevolución, a pesar de la coyuntura política desfavorable: siempre se concibieron no sólo como organizaciones internacionalistas sino también internacionales. No es causalidad si uno de los procedimientos usados para atacar a la Fracción italiana en el seno de la Oposición internacional de Trotski fue precisamente de acusarla de seguir una política “nacional”([9]).
Veamos, en cambio, cuál es la idea del BIPR sobre esta cuestión:
“El BIPR se ha constituido como única forma posible de organización y coordinación, intermedia entre la labor aislada de las vanguardias de diferentes países y la presencia de un verdadero Partido internacional (…) Nuevas vanguardias – liberadas de los viejos esquemas que se revelaron ineficaces para explicar el presente y por lo tanto para prever el futuro – se han aplicado en la tarea de la construcción del partido (…) Esas vanguardias tienen el deber, que están asumiendo, de establecerse y desarrollarse sobre unas tesis, una plataforma y un marco organizativo coherente entre ellas y con el Buró, el cual, en ese sentido, desempeña el papel de referencia para la homogeneización necesaria de las fuerzas del futuro partido (…)”.
Hasta ahí, el discurso del BIPR, salvo unas cuantas redundancias inútiles, no parece estar en sus grandes líneas en contradicción con la posición citada arriba. Pero el pasaje siguiente sí plantea ya problemas:
“Polo de referencia no quiere decir estructura impuesta. El BIPR no pretende acelerar la agregación internacional de fuerzas revolucionarias, dejando que madure de manera “natural” el desarrollo político de las vanguardias comunistas en los diferentes países”([10]).
Eso quiere decir que el BIPR, en realidad las dos organizaciones que lo componen, no considera que sea posible formar una única organización internacional antes de que se constituya el partido mundial. Hace, además, referencia a no se sabe qué tiempo de “maduración natural del desarrollo político de las vanguardias comunistas en los diferentes países”, lo cual se hace más claro cuando se entiende de qué visión intenta desmarcarse el BIPR, o sea de la de la CCI y de la Izquierda comunista italiana:
“Negamos por principio y con la base de las diferentes resoluciones de nuestros congresos, la hipótesis de que se creen secciones nacionales mediante germinación de brotes de una organización preexistente, aunque fuera la nuestra. No se construye una sección nacional del partido internacional del proletariado creando en un país, de modo más o menos artificial, un centro de redacción de publicaciones redactadas en otro país y, de todos modos, sin vínculos con las batallas políticas reales y sociales en el propio país” (subrayado nuestro)([11]).
Ese pasaje merece evidentemente una atenta respuesta, pues lo que contiene es toda la diferencia estratégica en la política de agrupamiento internacional llevada a cabo por el BIPR comparada con la de la CCI. Es evidente que nuestra política de agrupamiento internacional está ahí ridiculizada intencionadamente, cuando se habla de “de brotes de una organización preexistente”, de creación “en un país, de modo más o menos artificial, de un centro de redacción de publicaciones redactadas en otro país”, una manera de inducir una especie de sentimiento difuso de rechazo a la estrategia de la CCI.
Miremos, sin embargo, las cosas concretamente. Admitamos la posible validez de semejantes aserciones y verifiquémosla. Según el BIPR, si surge un nuevo grupo de camaradas, supongamos en Canadá, que se acerca a las posiciones internacionalistas, ese grupo podrá sacar provecho de la contribución crítica fraterna, incluso polémica, pero deberá crecer y desarrollarse a partir del contexto político de su propio país, vinculado a “las batallas políticas reales y sociales en el propio país”. Lo cual quiere decir para el BIPR, que el contexto actual y local de un país particular es más importante que el marco internacional e histórico determinado por la experiencia del movimiento obrero. ¿Cuál es, en cambio, nuestra estrategia de construcción de la organización a nivel internacional que el BIPR procura intencionalmente presentar negativamente cuando habla de creación de “secciones nacionales mediante germinación de brotes de una organización preexistente”? Haya uno o cien candidatos que quieren militar en un nuevo país, nuestra estrategia no es crear un grupo local que deba evolucionar en dicho territorio “vinculado a las batallas políticas reales y sociales en el propio país”, sino integrar lo antes y mejor posible a esos nuevos militantes en el trabajo internacional de organización, dentro del cual, de manera central, se incluye la intervención en el país de los camaradas que en él se encuentran. Por eso, incluso con exiguas fuerzas, nuestra organización procura estar cuanto antes presente con una publicación local bajo la responsabilidad del nuevo grupo de camaradas, pues es, sin lugar a dudas, el medio más directo y más eficaz para ampliar, por una lado, nuestra influencia y, por otro, proceder directamente a la construcción de la organización revolucionaria. ¿Qué hay ahí de artificial? ¿Por qué hablar de no se sabe qué germinación de brotes preexistentes? Que nos lo expliquen.
En realidad, esas confusiones de BC y de CWO en el plano organizativo tienen sus raíces en su incomprensión más profunda y más general de la diferencia que existe entre la IIª y la IIIª Internacional a causa del cambio fundamental de período histórico:
– la segunda mitad del siglo XIX fue un período favorable para las luchas por reformas; el capitalismo estaba en plena expansión y la Internacional, en aquel tiempo, era una internacional de partidos nacionales que luchaban en sus respectivos países, con programas diferentes (conquistas democráticas para algunos, cuestión nacional para otros, derrocamiento del zarismo en Rusia, leyes “sociales” en favor de los obreros en otros países, etc.) ;
– el estallido de la Primera Guerra mundial fue la expresión del agotamiento de las potencialidades del modo de producción capitalista, de su incapacidad para seguir desarrollándose de una manera garantizadora de porvenir para la humanidad. Se abrió entonces la época de guerras y revoluciones en la que se plantea objetivamente la alternativa de “comunismo o barbarie”. En ese contexto, el problema de construir partidos nacionales particulares con tareas locales específicas ya no se plantea. Lo que se plantea es la construcción de un solo partido mundial con un único programa y una unidad de acción total para dirigir la acción común y simultánea del proletariado mundial hacia la revolución([12]).
Los restos de federalismo que quedan en la IC son vestigios del período anterior (como la cuestión parlamentaria, por ejemplo) que siguen pesando en la nueva internacional (“el peso de las generaciones muertas sobre el cerebro de los vivos”, como decía Marx en El 18 de Brumario).
Puede añadirse que en toda su historia (incluso cuando era normal que la Internacional tuviese una estructura federalista) la Izquierda marxista siempre ha luchado contra el federalismo. Recordemos los episodios más relevantes:
– Marx y el Consejo general de la Primera Internacional (AIT) luchan contra el federalismo de los anarquistas y contra el intento de éstos de construir una organización secreta en el seno de la propia AIT;
– en la Segunda Internacional, Rosa Luxemburg lucha para que las decisiones del congreso se apliquen de verdad en los diferente países;
– en la Tercera Internacional (IC) no sólo la izquierda lucha por la centralización, Lenin y Trotski también luchan desde el principio contra los “particularismos” de algunos partidos que ocultan su política oportunista (por ejemplo contra la presencia de masones en el partido francés).
Podría incluso añadirse que el proceso de formación de un partido a escala mundial antes de que se hubieran consolidado, e incluso creado, sus componentes en cada país, fue precisamente el proceso de formación de la IC([13]). Se sabe que hubo un desacuerdo entre Lenin y Rosa Luxemburg sobre ese punto. Ella estaba en contra de la fundación inmediata de la IC y, por consiguiente, era favorable al mandato del delegado alemán, Eberlein, de votar contra su fundación, pues consideraba que los tiempos no estaban maduros pues la mayoría de los partidos comunistas no se habían formado todavía y, por lo tanto, el partido ruso tendría demasiado peso en la IC. Sus temores sobre el peso excesivo del partido ruso se revelaron, desgraciadamente, justos en cuanto empezó a declinar la fase revolucionaria e iniciarse la degeneración de la IC. En realidad, ya era demasiado tarde para las exigencias de la clase, incluso si los comunistas no habían podido hacer mejor las cosas a causa de una guerra que había terminado unos cuantos meses antes.
Sería interesante saber lo que piensa el BIPR de esa controversia histórica: ¿cree el BIPR que Rosa tenía razón contra Lenin cuando aquélla afirmaba que los tiempos no estaban lo suficientemente maduros para que se fundase la Internacional comunista?
La orientación federalista del BIPR en el plano teórico se refleja evidentemente en la práctica cotidiana. Las dos organizaciones que forman el BIPR han tenido durante 13 años, a partir de su formación y hasta 1997, dos plataformas políticas diferentes; no organizan asambleas plenarias del conjunto de la organización (si no es la de cada organización en las que participa una delegación de la otra, que no es lo mismo); no existe debate visible entre ellas, ni siquiera parece que sientan su necesidad, y eso que a lo largo de estos dieciseis años desde la constitución del BIPR, hemos podido notar las diferencias patentes en los análisis de la actualidad, en las posiciones sobre el trabajo internacional, etc. La realidad es que ese modelo de organización que el BIPR se atreve a proponer como “única forma posible de organización y de coordinación” no es más que la forma de organización oportunista por excelencia. Es la que permite atraer a la órbita del BIPR a nuevas organizaciones proporcionándoles la etiqueta de “Izquierda comunista” sin forzar más de lo debido su naturaleza. Cuando el BIPR habla de que hay que esperar “la maduración natural del desarrollo político de las vanguardias políticas en los diferentes países”, lo único que expresa es su concepto oportunista de no llevar demasiado lejos la crítica de los grupos con quienes ha entrado en contacto para que éstos le guarden su confianza([14]).
Todo lo expuesto no nos lo hemos inventado nosotros. Es, sencillamente, el balance de 16 años de existencia del BIPR, el cual, a pesar de todo el triunfalismo que resuma en su prensa, no ha tenido hasta hoy resultados muy significativos: había dos grupos en la formación del BIPR en 1984, y hoy siguen siendo dos. A Battaglia y a la CWO les vendría, sin duda, bien pasar revista a los diferentes grupos que se han acercado al BIPR o que formaron parte de él temporalmente y conocer el sitio adonde han ido a parar o saber por qué no siguieron vinculados al BIPR. Por ejemplo, ¿qué ha sido de los iraníes del SUCM-Komala? ¿Y de los camaradas indios de Al‑Pataka o de los franceses que sí formaron un grupo, tercer componente del BIPR, durante poco tiempo? Como se ve, una política de agrupamiento oportunista no solo es errónea políticamente, es, además, una política que acaba en fracaso([15]).
2. La política de agrupamiento y de construcción de la organización
Sobre este tema lo mejor es, evidentemente, empezar con Lenin, gran artífice del partido, primer promotor para la creación de la Internacional comunista. La batalla por él llevada a cabo en el IIº Congreso del POSDR en 1903, sobre el artículo 1º de los Estatutos, defendiendo los criterios estrictos para pertenecer al partido, es probablemente una de sus mejores contribuciones:
“Olvidar la diferencia que existe entre el destacamento de vanguardia y toda la masa que gravita hacia él, olvidar el deber constante que tiene el destacamento de vanguardia de elevar a capas cada vez más amplias a su avanzado nivel sería únicamente engañarse a sí mismo, cerrar los ojos ante la inmensidad de nuestras tareas, restringir nuestras tareas. Y precisamente así se cierran los ojos y tal es el olvido que se comete cuando se borra la diferencia que existe entre los que tienen ligazón y los que ingresan, entre los conscientes y los activos, por una parte, y los que ayudan, por otra”([16]).
Esta batalla de Lenin, que llevó a la separación del Partido socialdemócrata ruso entre Bolcheviques (mayoritarios) y Mencheviques (minoritarios), tuvo una importancia histórica particular, pues prefiguró, unos cuantos años antes, lo que iba a ser el nuevo modelo de partido, partido de responsables, más estricto, más adaptado al nuevo período histórico de “guerras y revoluciones”, respecto del viejo modelo de partido de masas, más amplio y menos riguroso sobre los criterios de pertenencia, válido en la fase histórica de expansión del capital.
En segundo lugar, se plantea el problema de cómo debe comportarse el partido (o la fracción o un grupo político) en las confrontaciones con las demás organizaciones proletarias existentes. En otras palabras, ¿qué respuesta dar a la legítima exigencia de agrupamiento de las fuerzas revolucionarias de la manera más eficaz? También en esto debemos referirnos a la experiencia del movimiento obrero, con el debate en la Internacional llevado a cabo por la Izquierda italiana sobre la cuestión de la integración de los centristas en la formación de los partidos comunistas. La postura de Bordiga fue muy clara y su aportación fundamental con la adopción de la Internacional de una 21ª condición que decía que: “Los adherentes al Partido que rechazan las condiciones establecidas por la Internacional comunista deben ser excluidos del Partido. Y lo mismo para los delegados al Congreso extraordinario”([17]). Bordiga, en 1920, estaba preocupado por el hecho de que a algunos centristas, que no se habían arriesgado especialmente en 1914, pudiera interesarles ahora trabajar en los nuevos partidos comunistas más que en los viejos partidos socialdemócratas notoriamente desprestigiados.
“Hoy, es fácil decir que, en una nueva guerra, ya no volveremos a caer en los viejos errores de la unión sagrada y la defensa nacional. La revolución está lejos, dirán los centristas, no es un problema inmediato. Y así aceptarán las tesis de la Internacional comunista: el poder de los soviets, la dictadura del proletariado, el terror rojo (…). Los de la derecha [de la Socialdemocracia] aceptarán nuestras tesis, sin ir muy lejos, con reservas. Nosotros, comunistas, debemos exigir que la aceptación sea completa, sin límites tanto en lo teórico como en la acción (…). Contra los reformistas, debemos erigir una barrera infranqueable (…) Sobre el programa, no hay disciplina: o se acepta o no se acepta y, en este caso, se va uno del partido”([18]).
Entre los aportes de Bordiga y de la Izquierda italiana, ese fue uno de los más importantes. Y basándose en esa posición Bordiga se enfrentaría más tarde a una Internacional en plena involución, luchando contra la política de integración de centristas en los partidos comunistas, consecuencia del criterio central que iba a ser la defensa del Estado ruso por encima de cualquier otro criterio([19]). Ejemplo muy conocido es que la Internacional intentó obligar al PC de Italia a integrar en su seno al ala maximalista (de izquierdas) del Partido socialista (PSI), los llamados “terzinternazionalisti” o “terzini” de Serrati, de quienes el PCI se había separado en 1921, año de su fundación.
El rigor en las relaciones con las corrientes moderadas y los centristas, nunca significó cerrojazo sectario, negativa al diálogo, sino todo lo contrario. Así, desde el origen como fracción abstencionista del PSI, la Izquierda italiana siempre se esforzó por reconquistar las energías revolucionarias inmovilizadas en posturas centristas, y ello tanto por fortalecer sus propias filas como para evitar que acabaran en las filas del enemigo de clase:
“Aunque organizada en fracción autónoma dentro del PSI, con su órgano propio, la fracción abstencionista procuraba ante todo ganarse a la mayoría para su programa. Pensaba que eso era todavía posible, a pesar de la aplastante victoria de la tendencia parlamentarista representada por la alianza de Lazzari y Serrati. La fracción no podía convertirse en el partido si no lo hacía todo por conquistar una minoría significativa. No abandonar el terreno antes de haber llevado el combate hasta sus últimas consecuencias, ésa será siempre la preocupación del movimiento “bordiguista”; y, en esto, nunca fue una secta, como le reprochaban sus adversarios”([20]).
Podemos así resumir diciendo que hay dos aspectos fundamentales que definen la política de la Izquierda italiana, en la línea de los bolcheviques:
– Rigor en los criterios de pertenencia al partido, basado en:
- el compromiso militante (artículo Primero de los estatutos del POSDR),
- la claridad de las bases programáticas y la selección de los militantes;
- la abertura, en su política de discusión con las demás corrientes políticas del movimiento obrero; por ejemplo, la participación de la Izquierda italiana en las conferencias habidas en Francia entre 1928 y 1933, o sus prolongadas discusiones con la Liga de los Comunistas internacionalistas de Bélgica con la publicación de artículos escritos por militantes de la LCIB en la revista Bilan.
No está de más subrayar que existe una relación entre el rigor programático y organizativo de la Izquierda italiana y su abertura a la discusión: siguiendo la tradición de las izquierdas, la Izquierda italiana realizó una política a largo plazo, basada en la claridad y solidez políticas, rechazando los éxitos inmediatos basados en ambigüedades que al dejar la puerta abierta al oportunismo son, en realidad, las premisas de derrotas futuras (“La impaciencia es la madre del oportunismo”, decía Trotski); la Izquierda italiana no tuvo miedo a discutir con otras corrientes, pues tenía confianza en la solidez de sus posiciones.
De igual modo, existe una relación entre la confusión, la ambigüedad de los oportunistas y su “sectarismo”, el cual está en general dirigido contra la izquierda más que contra la derecha.
Cuando se es consciente de lo poco sólidas que son sus propias posiciones, es normal que se tenga miedo a confrontarlas con las de la Izquierda; por ejemplo, la política de la Internacional después del IIº Congreso, que se abre en posiciones de centro pero que acaba siendo “sectario” en los debates con la Izquierda, con la exclusión del KAPD; o también, la política de Trotski, el cual excluye a la Izquierda italiana de la Oposición internacional para poder practicar el entrismo en la socialdemocracia; sin olvidar la política del PCInt en 1945 y después, el cual excluyó a la Izquierda comunista de Francia para poder agruparse tranquilamente con toda clase de elementos de lo más oportunista que se negaban a hacer la crítica de sus errores pasados.
Entre las oposiciones de izquierda, la Fracción italiana nos da una lección extraordinaria de método y de responsabilidad revolucionaria, no solo luchando por el agrupamiento de los revolucionarios sino por la claridad de las posiciones políticas. La Izquierda italiana siempre insistió en la necesidad de un documento programático contra las maniobras políticas que, además, acabaron minando la Oposición de izquierdas. Si tenía que haber ruptura, ésta sólo podía consumarse basándose en textos.
La Izquierda italiana hizo suyo ese método desde su nacimiento durante la Primera guerra mundial en el seno de la IIª Internacional; lo volvió a aplicar después en la IC degenerante desde 1924 hasta 1928, fecha de su constitución como fracción en Pantin (afueras de París). El propio Trotski rindió homenaje a su integridad política en su última carta a la Fracción en diciembre de 1932:
“La ruptura con un grupo revolucionario honrado como el vuestro no debe acompañarse de animosidad, de ataques personales o críticas nocivas”.
En cambio, el método de Trotski en el seno de la oposición no tiene nada que ver con el del movimiento obrero. La exclusión de la Izquierda italiana se hizo con los mismos procedimientos usados por la IC estalinizada, sin un debate claro que motivara la ruptura. Este modo de proceder no se usaba ni por primera ni por última vez: Trotski apoyó a menudo a “aventureros” que le habían inspirado confianza. En cambio, a todos los grupos, como la Izquierda belga, alemana, española y todos los militantes revolucionarios de gran valor como Rosmer, Nin, Landau y Hennaut, fueron separados o expulsados uno tras otro hasta que la Oposición internacional de izquierda se convirtió en una corriente puramente “trotskista”([21]).
Fue así como la Izquierda italiana luchó por la defensa del patrimonio, de la experiencia marxista, en un camino plagado de adversidades. Pero fue así como logró acabar siendo, a escala internacional, la corriente política que mejor expresó la necesidad de un partido coherente; un partido que excluyera a indecisos y centristas, pero que, al mismo tiempo, desarrollara la mayor capacidad para llevar a la práctica una política de agrupamiento de las fuerzas revolucionarias, pues siempre se basó en la claridad de las posiciones y en esa manera de trabajar.
¿Está de verdad el BIPR (y antes de éste el PCInt desde 1943) – que se considera como el único verdadero heredero político de la Izquierda italiana – a la altura de sus antepasados políticos? ¿Son sus criterios de adhesión estrictos como Lenin pretendía, con razón, que fueran? A nosotros, honradamente, no nos lo parece. Toda la historia del BIPR está plagada de episodios “oportunistas sobre las cuestiones organizativas”; más que aplicar las orientaciones a las que él afirma estar apegado, el BIPR practica, en realidad, una política mucho más cercana a la de la IC en fase de degeneración o a la de los trotskistas. Vamos a detenernos en unos cuantos ejemplos históricos significativos de lo que afirmamos.
1943-1946
En 1943, se constituye en el norte de Italia el Partido comunista internacional (PCInt). La noticia ha hecho nacer muchas esperanzas y la dirección del nuevo partido se deja llevar a una práctica oportunista desenfrenada. Para empezar, la entrada en masa en el PCInt de gente varia, procedente de la lucha “partisana”([22]) o de diferentes grupos del Sur, algunos procedentes del PSI, otros del PCI, otros también del trotskismo, por no hablar de unos cuantos militantes que había roto abiertamente con el marco programático y organizativo de la Izquierda italiana para lanzarse a aventuras claramente contrarrevolucionarias, la minoría de la Fracción del PCI en el exterior, por ejemplo, que se fue a “participar” en la guerra de España de 1936, o Vercesi, quien participó en la “Coalición antifascista” de Bruselas en 1943([23]).
Y evidentemente nunca se pidió a ninguno de esos militantes, llegados para engrosar las filas del nuevo partido, que hicieran un balance de su actividad política anterior. Y en cuanto a adhesión al espíritu y a la letra de Lenin, ¿qué podría‑decirse del propio Bordiga que participó en las actividades del partido hasta 1952([24]), contribuyendo activamente incluso en la línea política, redactando incluso una plataforma política aprobada por el partido… sin ser militante de él?
En aquella etapa fue la Fracción francesa de la Izquierda comunista (FFGC, Internationalisme) la que tomó el relevo, recogiendo y reforzando la herencia política de la Fracción italiana (Bilan). Fue precisamente la Fracción francesa de la Izquierda comunista la que planteó al PCInt el problema de la integración de Vercesi y de la minoría de Bilan, sin que en ningún momento se hubiera previsto pedirles cuentas sobre sus errores del pasado en el plano político; también la Fracción francesa de la Izquierda comunista planteó el problema de la constitución del partido en Italia, llevada a cabo ignorando por completo la labor de “balance” (“bilan”) realizado durante diez años por la Fracción.
En 1945, se formó un Buró internacional entre el PCInt, la Fracción belga y una Fracción francesa, especie de “doble” de la Fracción francesa de la Izquierda comunista. En realidad esa FFGC-bis se formó a partir de la escisión de dos militantes pertenecientes a la Comisión ejecutiva (CE) de la Fracción francesa de la Izquierda comunista que habían tomado contacto con Vercesi en Bruselas, dejándose probablemente convencer por sus argumentos, después de que aquéllos, en 1945, hubieran estado de acuerdo con la exclusión inmediata de éste sin discusión([25]). De esas dos personas, una era muy joven y sin experiencia (Suzanne) y la otra venía del POUM español (después ingresaría en Socialisme ou Barbarie). La FFGC-bis se “reforzó”, después, con el ingreso de elementos de la minoría de Bilan y de la vieja Union communiste (Chazé, etc.) a quienes la Fracción había criticado severamente por sus concesiones al antifascismo durante la guerra de España.
De hecho, la creación de esa Fracción “copia” respondía a la necesidad de quitarle crédito a Internationalisme. Puede comprobarse que la historia se repite, pues el PCInt ejecutaba la misma maniobra que se había hecho en 1930 en el seno de la Oposición, contra la Fracción italiana, con la creación de la Nueva oposición italiana (NOI), grupo formado con ex estalinistas que, dos meses antes, se habían manchado las manos expulsando a Bordiga del PCI y cuya función no podía ser otra sino la de hacer una competencia política provocadora a la Fracción.
La GCF (Izquierda comunista de Francia) escribió el 28 de noviembre de 1946 una carta al PCInt con un anexo en el que hacía la lista de todas las cuestiones por discutir y, además, con una serie de faltas cometidas por diferentes componentes de la Izquierda comunista italiana durante el período de guerra (Internationalisme nº‑16). A esta carta de 10 páginas, el PCInt contestó de manera lapidaria con estas palabras:
“Reunión del Buró internacional, París:
“Puesto que vuestra carta demuestra una vez más la constante deformación de los hechos y de las posiciones políticas tomadas ya sea por el PCInt de Italia, ya por las Fracciones belga y francesa; al no ser la vuestra una organización política revolucionaria y al limitarse vuestra actividad a echar confusión y lodo sobre nuestros camaradas, hemos excluido por unanimidad toda posibilidad de aceptar vuestra petición de participar en la reunión internacional de las organizaciones de la ICI (Izquierda comunista internacional)”.
Mucha verdad es que la historia se repite como farsa. La ICI había sido excluida al modo burocrático de la IC después de 1926, fue del mismo modo excluida de la Oposición de izquierda en 1933 (véase nuestro libro sobre La Izquierda comunista de Italia); y, en fin, le tocó entonces a la ICI excluir burocráticamente a la Fracción francesa de su filas para eludir la confrontación política.
Años 50
Lo ecléctico en las posiciones políticas tiene su vertiente en el plano internacional en el método “cada uno en su casa”. Tras la ruptura de 1952, la posición de la parte “bordiguista” fue la de la “intransigencia” de la Izquierda italiana pero una intransigencia de caricatura, de cartón piedra; o sea, “no se discute con nadie”. En cuanto a la otra parte, es el aperturismo en todas direcciones; así, en el otoño de 1956, el PCInt (Battaglia comunista) con los GAAP([26]) y los trotskistas de los Gruppi comunisti revoluzionari (GCR) y de Azione comunista([27]) constituyeron un Movimiento para la Izquierda comunista cuyo rasgo más patente era la heterogeneidad y la confusión. Bordiga llamará a esos cuatro grupos con ironía “il quadrifoglio” (trébol de cuatro hojas).
Años 70
En los primeros meses de 1976, Battaglia comunista lanzó “una propuesta para empezar”, dirigida “a los grupos internacionales de la Izquierda comunista” en la que invitaba a:
– una Conferencia internacional para hacer balance del estado de los grupos que se reivindican de la Izquierda comunista;
– crear un centro de contactos y de discusión internacional.
La CCI se adhirió plenamente convencida a la Conferencia, pidiendo que se establecieran unos criterios mínimos para participar en ella. Battaglia comunista, acostumbrada, como ya hemos visto, a otro estilo de conferencias, estuvo reticente a que se establecieran líneas de demarcación demasiado estrictas a su gusto: tenía evidentemente miedo a cerrarles las puertas a algunos.
La Primera Conferencia se verificó en Milán en mayo de 1977 con solo dos grupos participantes, BC y la CCI. BC se opuso a toda declaración hacia el exterior, incluso a una crítica a los grupos invitados que no había aceptado adherirse a la Conferencia.
A finales de 1978, tuvo lugar la IIª Conferencia en París a cuyos trabajos participaron, esta vez sí, varios grupos. Al final de la Conferencia se volvió a tratar el problema de los criterios de adhesión y, esta vez sí, fue BC quien sugirió los criterios más estrictos:
“Los criterios deben permitir excluir a los consejistas de las Conferencias y, por lo tanto, debemos insistir en el reconocimiento de la necesidad histórica del partido como criterio esencial.” A esto respondimos nosotros recordando: “nuestra insistencia en la Primera conferencia para que hubiera criterios. Pensamos que añadir hoy criterios suplementarios no es oportuno. No es por falta de claridad, tanto sobre la cuestión de los criterios como sobre la cuestión nacional o sindical, sino porque hoy es algo prematuro. Sigue todavía reinando una gran confusión en el conjunto del movimiento revolucionario sobre esos temas; y el NCI tiene razón en insistir en la visión dinámica de algunos grupos políticos a los que les cerraríamos prematuramente las puertas”([28]).
En la primera mitad del año 1980 tiene lugar la IIIª y última Conferencia internacional([29]) cuyo ambiente estuvo marcado desde el principio por el epílogo que tuvo. Más allá del interés de la discusión, apareció patente en esta conferencia la voluntad muy precisa por parte de Battaglia comunista de excluir a la CCI de otras eventuales Conferencias. Battaglia no consideraba a la CCI como un grupo del mismo campo con el que era posible llegar a una clarificación que sería ventajosa para todos los camaradas y para los nuevos grupos que se fueran formando. Battaglia consideraba a la CCI como un competidor peligroso capaz de apoderarse de tal o cual camarada o tal o cual nuevo grupo. Y así se las arregló para encontrar excusas marrulleras con la que excluir definitivamente a la CCI de las conferencias: pidió que la Conferencia aprobara un criterio político de admisión todavía más estricto y selectivo.
En conclusión, se pasó de la Iª Conferencia, para la que cualquier criterio político de adhesión no sólo no se planteó sino que incluso era mal visto, a la IIIª Conferencia, en cuyo final, se impusieron criterios especialmente diseñados para eliminar a la CCI, o sea, al componente de izquierdas en la Conferencia. La IIIª Conferencia fue un remedo de la exclusión de la GCF en 1945 y, por ello mismo, una prolongación de los episodios anteriores de exclusión de la Izquierda comunista italiana de la IC (1926) y de la Oposición (1933).
La responsabilidad política de BC (y la CWO) es, en este caso, enorme: unos cuantos meses después (agosto de 1980) estalló la huelga de masas en Polonia y el proletariado mundial perdió entonces una oportunidad única de beneficiarse de una intervención coordinada del conjunto de grupos de la Izquierda comunista.
Pero ahí no termina la historia. Algún tiempo después, BC y CWO, para demostrar que no habían destruido un ciclo de tres Conferencias y cuatro años de trabajo internacional por gusto, organizaron una cuarta conferencia en la que, además de ellos, participó un grupo iraní pretendidamente revolucionario contra el que nosotros ya habíamos puesto en guardia a Battaglia. Deberían pasar unos años para que el BIPR reconociera su error diciendo que ese grupo de iraníes no era, ni mucho menos, revolucionario.
Años 90
Llegamos así al período reciente, el de los últimos años en los que ha aparecido un resquicio, pequeño pero alentador, para el diálogo y la confrontación en el campo político proletario([30]). Lo más interesante, desde cierto enfoque, fue el principio de un trabajo que integraba en la intervención a la CCI y al BIPR (especialmente su componente británica, la CWO). Fue una intervención concertada (incluso se hizo conjunta) en los debates, por ejemplo, de las conferencias sobre Trotski que hubo en Rusia, sobre la revolución de 1917 organizada y mantenida en común en Londres, o por una defensa común contra el ataque de ciertos grupos parásitos, etc. Nosotros siempre hemos llevado a cabo esas intervenciones sin reticencias, sin la menor segunda intención de tragarse a nadie o crear problemas en el seno del BIPR, entre BC y la CWO. Es cierto que la mayor apertura de la CWO y la ausencia “silenciosa” de BC nos ha preocupado siempre. Al final, cuando BC decidió que las cosas habían ido demasiado lejos, colocó barreras por todas partes y llamó a sus socios a respetar la disciplina del partido, ¡oh, perdón!, del BIPR. Desde entonces, todo lo que a la CWO le parecía razonable y normal empezó a resultarle inaceptable. Se acabó toda coordinación de trabajo en Rusia, se acabaron las reuniones públicas comunes, etc. Una vez más, recae en los hombros del BIPR una grave responsabilidad, un BIPR que, a causa de su oportunismo de mercachifle, ha hecho que el proletariado mundial haya tenido que enfrentarse a uno de los episodios más difíciles del período actual, la guerra de Kosovo, sin que su vanguardia haya sido capaz de tomar una postura común.
Para darse plena cuenta del oportunismo del BIPR, basta ver las razones de su rechazo al llamamiento sobre la guerra que nosotros le propusimos. Es muy instructivo leer un artículo aparecido en Battaglia communista de noviembre de 1995, titulado: “Equívocos sobre la guerra en los Balcanes”. En este artículo, Battaglia refiere que ha recibido de la OCI (Organizzazione comunista internazionalista) una carta de invitación a una Asamblea nacional contra la guerra que debía tener lugar en Milán. Battaglia consideró que “el contenido de la carta es interesante y mucho mejor en cuanto a posiciones que las que la OCI había adoptado sobre la guerra del Golfo, de ‘apoyo al pueblo iraquí atacado por el imperialismo’ y muy polémica al acusarnos de ‘indiferentismo’.” El artículo de Battaglia communista proseguía: “Falta la referencia a la crisis del ciclo de acumulación (…) y el análisis esencial de sus consecuencias sobre la Federación Yugoslava. (…) Pero eso no parece que sea un impedimento para una posible iniciativa en común de quienes se oponen a la guerra desde un terreno de clase” (subrayado nuestro). Hace tan solo cuatro años, como puede observarse, en una situación menos grave que la que hemos vivido con la guerra de Kosovo, BC habría estado dispuesto a tomar una iniciativa común con un grupo ya entonces claramente contrarrevolucionario ([31]) para así satisfacer sus operaciones activistas a la vez que tiene la cara de decir no a la CCI… con el pretexto de que nuestras posiciones están demasiado alejadas. A eso es a lo que se llama oportunismo.
Conclusiones
En este artículo nos hemos esforzado por contestar a la tesis del BIPR según la cual organizaciones como la nuestra se habrían “alejado del método y de las perspectivas de trabajo que llevan a la composición del futuro partido revolucionario”. Para ello, hemos tenido en cuenta los dos niveles en que se plantea el problema de la organización; y en ambos niveles, hemos demostrado que es el BIPR, y no la CCI, quien se sale de la tradición de la Izquierda comunista italiana. En realidad, el eclecticismo que guía al BIPR en su política de agrupamiento recuerda más al de un Trotski metido en su construcción de la IVª internacional; la visión de la CCI, en cambio, es la de la Fracción italiana, la cual siempre combatió para que el agrupamiento se hiciera con la mayor claridad, y gracias a ello poder ganarse a los elementos del centro, a los indecisos.
Les guste o no a los variados presuntos herederos, la continuidad real de la Fracción italiana está hoy representada por la CCI, organización que se reivindica, porque las ha asumido y hecho suyas, de las batallas de los años 20, de los años 30 y de los años 40.
31 de agosto de 2000
Ezechiele
[1] BIPR: Buró internacional para el Partido revolucionario, organización internacional que reúne las dos organizaciones siguientes: Communists workers organisation (CWO) y el Partito comunista internationalista de Italia (Battaglia comunista).
[2] Publicado en Battaglia comunista nº 1, enero de 2000 y en Internationalist communist nº 18, invierno de 2000.
[3] También eran veintiuna las condiciones de admisión en la Internacional comunista.
[4] “Acerca del llamamiento de la CCI sobre la guerra en Serbia. La ofensiva guerrera de la burguesía exige una réplica unida de los revolucionarios”, en la Revista internacional nº 98, julio de 1999.
[5] Ver también “El método marxista y el Llamamiento de la CCI sobre la guerra en la antigua Yugoslavia”, Revista internacional nº 99, octubre de 1999.
[6] Son los puntos 13 y 16 sobre los cuales subsisten divergencias, aunque no de fondo; se refieren al análisis de la actualidad.
[7] Pueden encontrarse las Actas y valoraciones críticas de esas conferencias en diferentes artículos de nuestra Revista internacional y en folletos disponibles (pedidos a nuestras direcciones).
[8] Tesis de la Izquierda para el IIIer Congreso del PC de Italia, Lyon, enero de 1926, publicadas en “Defensa de la continuidad del programa comunista”, Ediciones Il Programma Comunista, Milan 1970.
[9] “Durante todo este período (1930), Trotski está informado mediante las cartas de Rosmer. Éste, que no era favorable a la Izquierda italiana “bloquea todas las discusiones”. Critica a Prometo, el cual quería crear, inicialmente, secciones nacionales antes de la Internacional y da el ejemplo de Marx y Engels, quienes “hicieron surgir en 1847 el movimiento comunista con un documento internacional y con la creación de la Primera internacional”. Este argumento debe de ser subrayado pues fue usado, sin razón, contra la Fracción italiana” (CCC, “Relaciones entre la Fracción de izquierda del PC de Italia y la Oposición de izquierda internacional, 1923-1933”).
[10] BIPR, “Verso la nuova Internazionale” (Hacia la nueva Internacional), en Prometeo nº 1, serie VI, junio de 2000.
[11] ídem.
[12] Puede leerse nuestra toma de postura sobre el problema en “Sobre el partido y sus vínculos con la clase” Texto del Vº Congreso de la CCI, Revista internacional nº 35.
[13] “Muchos [delegados al Congreso de formación de la IC] son, en realidad, militantes bolcheviques: los PC de Polonia y, en muchos aspectos, de Letonia, Ucrania, Lituania, Bielorrusa, Armenia, el grupo unificado de los pueblos de la Rusia oriental, las secciones del Buró central de los pueblos de Oriente, no son, a diferentes niveles, sino productos del propio partido bolchevique. (…) Solo vienen realmente del extranjero los dos delegados suizos, Fritz Platten y Katscher, el alemán Eberlein (…), el noruego Stange y el sueco Grimlund, el francés Guilbeaux. Pero también era discutible su representatividad (…) Por lo tanto, sólo quedan dos delegados cuyo mandato es indiscutible, Grimlund el sueco y Eberlein” (“Les origines de l’Internationale communiste” en Premier congrès de l’Internationale communiste, Pierre Broué; EDI, Paris, pp. 35-36).
[14] Esta es la crítica que hemos hecho recientemente a BC respecto a su manera oportunista de sus relaciones con los elementos del GLP, formación política cuyos componentes, en ruptura con la autonomía, están a medio camino de clarificarse, a la vez que siguen conservando una buena dosis de confusiones de origen: “Una intervención que, lejos de favorecer la clarificación de sus elementos y su adhesión a una coherencia revolucionaria, lo que ha hecho es, al contrario, bloquear su posible evolución” (de “I Gruppi di lotta proletaria: un tentativo incompiuto di raggiuntare una coerenza rivoluzionaria”, en el nº 196 de Rivoluzione internazionale, publicación de la CCI en Italia).
[15] A lo mejor, el BIPR desmiente lo que decimos con el ejemplo de grupos que, en los últimos años, han optado por “trabajar” con él, y con la reanudación de su presencia en Francia y su nueva publicación Bilan et Perspectives. Deseamos que esas fuerzas se mantengan, pero el BIPR deberá estar muy atento si no quiere que le ocurra como en el pasado.
[16] Lenin, Un paso adelante, dos pasos atrás, 1904.
[17] Texto de la 21ª condición de admisión a la Internacional comunista que se adoptó en su IIº‑Congreso, del 6 de agosto de 1920 (Jane Degras, Storia dell’Internazionale comunista, Feltrinelli, 1975). Ver Les quatre premiers congrès de l’Internationale communiste, Librairie du Travail, ed. Maspero, París 1972.
[18] Discurso de Amadeo Bordiga sobre “Las condiciones de admisión en la IC” , 1920, publicado en La Sinistra comunista nel cammino della rivoluzione, Edizioni sociali, 1976.
[19] Esta política llevó al aislamiento de las energías revolucionarias en el seno de los partidos, favoreciendo su exposición a la represión y al aniquilamiento, como así ocurrió en China.
[20] C.C.I., La Izquierda comunista de Italia, 1927-1952.
[21] Sacado del libro que la CCI publicará en breve, en francés: Relaciones entre la Fracción de izquierda del PC de Italia y la Oposición de Izquierda internacional, 1923-1952.
[22] “Las ambigüedades sobre los ‘partisanos’ en la constitución del Partido comunista internacionalista en Italia”; Carta de Battaglia Comunista, Respuesta de la CCI en Revista internacional nº 8.
[23] Ver los artículos: “En el origen de la CCI y del BIPR” en la Revista internacional nº 90 y 91 y “Sobre el folleto ‘Entre las sombras del bordiguismo y sus epígonos’ (Battaglia Comunista)” en Revista internacional nº 95.
[24] Ver artículos: “Polémica: hacia los orígenes de la CCI y del BIPR” en la Revista internacional nº 90 y 91 y el artículo “Sobre el folleto Entre las sombras del bodiguismo y de sus epígonos” (Battaglia comunista)” en la Revista internacional nº 95.
[25] CCI, La izquierda comunista de Italia, 1927-1952.
[26] Algunos ex partisanos, entre los cuales Cervetto, Massimi y Parodi, se adhirieron al movimiento anarquista, intentando formarse como tendencia de clase en su seno mediante la creación de los Gruppi Anarchici di Azione Proletaria (GAAP) en febrero de 1951, con la publicación L’Impulso.
[27] AC nació en 1954 como tendencia del PCI, formado por Seniga, Raimondi, un ex partisano, y Fortichiari, uno de los fundadores del PC de Italia en 1921, que había vuelto al OCI después de haber sido expulsado de él. Seniga era un colaborador de Pietro Secchia, o sea el que había calificado a los grupos a la izquierda del PC de Italia durante la resistencia de “marionetas de la Gestapo” y que animaba a liquidarlos físicamente. Fue la fusión de una parte de AC y los CGAP quienes formarán en 1965 el grupo Lotta Comunista.
[28] Las Actas de la Conferencia están reproducidas, en francés, en: Textes préparatoires (suite), comptes-rendus, correspondance de la IIe Conférence des Groupes de la Gauche communiste, París, 1978.
[29] Revista internacional º 22, otoño de 1980. “Tercera conferencia internacional de los grupos de la Izquierda comunista” (París, mayo de 1980). El sectarismo, una herencia de la contrarrevolución que hay que superar”. Ver también las Actas de la IIIª Conferencia publicadas en francés por la CCI en forma de folleto y en italiano por BC (como número especial de Prometeo). En la edición francesa, podrá también encontrarse una toma de postura política por parte de la CCI sobre las conclusiones de la Conferencia.
[30] Revista internacional nº 92: “VIº Congreso del Partito comunista internazionalista; Un paso adelante para la Izquierda comunista”. Revista internacional nº 93: “Debates entre grupos bordiguistas. Una evolución significativa del medio político proletario”. Revista internacional nº 95: “Izquierda comunista de Italia. Acerca del folleto ‘Entre las sombras del bordiguismo y de sus epígonos’ (Battaglia Comunista)”.
[31] Hay que ser oportunista hasta la médula como lo es BC para intentar, en el otoño del 95, reanudar lazos con una organización que desde hacía como mínimo cinco años antes, o sea desde la guerra del Golfo, a lo que se dedicaba era a apoyar a un frente imperialista contra otro, participando así en el alistamiento del proletariado en las masacres imperialistas. Véanse al respecto los artículos publicados en Rivoluzione internazionale: “L’OCI, la calunnia è un venticello” (nº 76, junio de 1992); “Le farneticazioni dell’OCI (nº 69, abril de 1991) “I pesci del Golfo” (nº 67, diciembre de 1990).
Series:
Personalidades:
- BIPR [128]
Corrientes políticas y referencias:
Herencia de la Izquierda Comunista:
Noticias y actualidad:
- BRICs [130]
Cuestiones teóricas:
- Partido y Fracción [131]